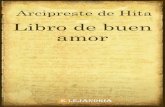El buen rey Herodes
Transcript of El buen rey Herodes
El buen rey HerodesEntre la historia y la leyenda
por Gotslaw Rubinovitz Besslow
Noche de paz...
Todos los 27 de diciembre, dos días después de la Fiesta del
Natalicio, los niños de gran parte del mundo esperan con ansiedad
la llegada de la noche. La salida de la primera estrella es la
señal que lleva al máximo esa expectativa. No es para menos, en la
madrugada, mientras ellos duermen un ser maravilloso se hará
presente. Las imágenes convencionales lo pintan como un hombre de
edad avanzada, con una larga barba blanca, una rubicundez
permanente en las mejillas y una túnica encarnada; la influencia
eslava lo ha transformado en un ícono universal.
El personaje es conocido por muchos nombres, pero para la
mayor parte del mundo es Starenkia Heroda, El Buen Rey Herodes o,
simplemente, El Rey Bueno. En algunos países, Galia o los estados
sudvespucianos, Papá del Nacimiento.
Entre la medianoche del 27 y el amanecer del 28, el Rey Bueno
recorre el mundo, montado en un mágico corcel, para distribuir
regalos entre los niños y las niñas de buena conducta. A los
malvados, según se cuenta, les dará un fuerte tirón de orejas como
único castigo.
La tradición sibiriana ha ampliado con deliciosos detalles
esta antigua creencia; relatos que compiten con los de otras
leyendas en el ámbito de la cultura nazarena. Vespucia, por su
parte, ha contribuido con sus canciones y películas a difundir
esta imagen particular del Buen Rey Herodes, anciano de blancas
barbas y perenne sonrisa.
El Aba Lauteru se refirió recientemente, en un reportaje
radiado, a estas historias. Recordó, entonces, que son simples
creencias piadosas, como aquella que asegura que Herodes vive en
un palacio justo sobre el Polo Sur, pero reafirmó, una vez más,
que la Iglesia considera santo y mártir (es decir testigo) a
Herodes y aconseja imitar su fe1.
Muchos escépticos ponen en duda la misma existencia del Buen
Rey y no han faltado, incluso en ciertas sectas nazarenas, los que
rechazan todo tipo de veneración a santos como Herodes “... cuya
vida es un entramado de leyendas”, en palabras del Mevaker de
Adhel2.
Herodes, no obstante, es un personaje histórico y se
1 Aba Lauteru de Nawelpán. Allocución del Nacimiento, 16 de diciembre de 2013.Transcripción numérica en Servicio de Informaciones de la Iglesia, Turnaco,República Federada de Valonia. Enlazado diciembre 2013.
2 Entrevista concedida al “Monitor Judeo Ario” de Moravia, séptima entrega,diciembre de 2012. Versión numérica enlazada. Encuentro: 22/09/14
conservan testimonios documentales, amén de arqueológicos, sobre
él y su reinado.
Todo comenzó a principios de la era que hoy llamamos
cristiana, en el Reino de Judea que ocupaba, más o menos, la
misma área que el actual Estado Hebreo (Federación de Arabistán),
supuesto descendiente directo de aquel.
1. Herodes en la historia.
Judea había sido un reino autónomo bajo los soberanos griegos
de Siria hasta que cayó bajo el dominio de la República Romana.
Después de la toma de su capital, Jerusalén, los nuevos amos no se
mostraron demasiado exigentes con los súbditos judíos, al
contrario les confirmaron antiguos privilegios y respetaron su
peculiar identidad religiosa. Las disputas entre los últimos
príncipes asmoneos, la dinastía que reinaba en Judea, llevaron a
que los romanos ofrecieran la corona al joven Herodes hijo de
Antípater.
Herodes no era judío sino idumeo; un pueblo meridional al
cual los reyes asmoneos habían conquistado y obligado a adoptar la
religión judía. Según el historiador Ario Josefo3, nuestra
principal fuente para este período, Herodes no respetaba los3 “De la Prosperidad Judía”, “Las Guerras Romanas”, “Vida de Cesarión”,
“Apología en favor de Apión” y, en especial, “Arqueología de los Judíos”.
preceptos del judaísmo, en especial aquellos referidos a
cuestiones alimenticias y rituales. Tampoco llevaba una vida
conforme a las minuciosas exigencias de la Ley, ni era
particularmente piadoso.
La política herodiana consistió en consolidar su reinado. Ya
desde el comienzo tuvo que enfrentar la Primera Invasión Pártica,
frente a los ambiciosos príncipes vecinos. En lo interno,
gobernaba sobre territorios judíos y griegos a los cuales debía
complacer con muestras de generosidad o demostraciones de fuerza.
Usó ambas, según se puede colegir de las fuentes, y con éxito.
Reconstruyó el Templo de Jerusalén, una obra fastuosa, y edificó
numerosas fortalezas.
Después de la Guerra Civil Romana, que marcó la disgregación
de las conquistas de la Primera República, Herodes supo responder
con astucia a los múltiples pedidos de lealtad de los estados
sobrevivientes y del Imperio Parto. Logró sus fines, Judea
permaneció relativamente independiente y sufrió en menor medida
las consecuencias de esos tiempos revueltos. Esto le valió el
agradecimiento de sus súbditos; griegos, judíos o idumeos, y el
respeto de los soberanos vecinos.
Por cierto que en los relatos de Josefo, así como en el
epítome de Nicolás de Damasco4, aparecen hechos brutales atribuidos
a Herodes; matanzas de prisioneros, deportaciones, traiciones y
saqueos. Cabe dudar de estas afirmaciones, cuyas cifras y
circunstancias suelen ser contradictorias, pues cierta tradición
nazarena se complació en marcar sus faltas para resaltar su
supuesta conversión al momento del nacimiento de Jesús. Los
cronistas judíos (tanto judaístas como noáquidos) y samaritanos,
el “Documento de Leontópolis”, a pesar de sus lagunas, las cartas
de Varo y el “Prólogo de Adiabene” presentan una visión más
equilibrada; el típico soberano helenístico del Renacimiento.
Violento y sensual, realista y calculador, frío y hasta cruel,
para nuestros cánones modernos, no fue un asesino, ni siquiera un
tirano. Los documentos citados mencionan numerosas muestras de su
generosidad para sus leales y hasta, en ocasiones, sus enemigos
derrotados.
En 14 a. C. el mundo mediterráneo había cambiado mucho. Las
Guerras Civiles habían terminado y las legiones de Roma se
replegaban hacia las costas de Italia; en su lugar algunos
generales victoriosos establecían principados o las propias tropas
creaban pequeños estados independientes, a menudo en lucha entre
4 Nicolás de Damasco, “Herodiana” (perdida) epítome conservado fragmentariamente en Muciano de Antioquía; “De los pueblos de Siria”, Libro III, 6, 78
sí.
Egipto, renacido como potencia bajo Cleopatra, se volvió el
protector de los reinos de Siria; Judea y Arabia incluidas.
Por su parte los soberanos párticos se habían contentado con
establecer una serie de estados subordinados, como Edesa o
Adiabene (judía por lo demás), en su frontera occidental y se
desentendían de nuevas campañas en tierras tan lejanas de sus
centros de poder.
Fue una era de relativa paz, de cierta prosperidad, al menos
para comerciantes y aristócratas, de desarrollo cultural y de
especulación filosófica. La conocemos como el Renacimiento
helenístico.
Ario Josefo relata que numerosos grupos dentro del judaísmo
de la época esperaban que esa paz se convirtiera en el preliminar
de la llegada del Mesías; un sabio rey que instauraría el Reinado
de Dios sobre la Tierra. Entre estas sectas estaban los fariseos,
convencidos de que el Mesías sería un sabio, los celadores,
quienes esperaban un rey que sustituyera al extranjero Herodes,
los esenios, vinculados a la casa real pero preocupados por
devolver el culto del Templo a los sacerdotes legítimos y los
herodianos seguros de que el propio Herodes, o alguno de sus
hijos, sería el Mesías prometido.
2. Jesús y Herodes; entre la historia y la leyenda.
Según los relatos nazarenos, ninguno de los cuales ha sido
reconocido como normativo por la Iglesia, Jesús nació, en torno al
año 6 a. C.5, en Bethlehem, pequeño pueblo al sur de Jerusalén. Las
mismas leyendas aseguran que Mariam, la madre de Jesús, era una
joven galilea expulsada de su hogar por haber quedado encinta
antes de contraer matrimonio. Sólo su prima Elisheba la recibió en
su casa de las montañas de Judea y fue allí donde el artesano
Josef, betlehemita, viudo y sin hijos, le brindó protección. Antes
de que ella diera a luz contrajeron matrimonio en la mencionada
aldea de Bethlehem.
Yabé, el dios de los judíos, dicen las historias, premió a
Josef con cinco vástagos en recompensa por aceptar la supuesta
paternidad de Jesús.
5 El error en la fecha, pues los años se cuentan desde el nacimiento de
Jesús llamado Cristo, proviene de los escritos de Apolo, conocido como el de la
alta talla, nacido en Bactriana y respetado maestro de la Sangha de Maccasar
quien en su “Sincronía” fijó a Jesús Cristo quinientos veintidós años después
del Buda y trescientos cuarenta y cinco antes de su propia época. Como Apolo
escribía en 345 d. C. y hoy se sabe que el Buda alcanzó la Iluminación en 516 a.
C., es fácil ver que las fechas no coinciden.
En la “Vida de Jesús Nazareno”, compuesta por Luciano de
Antioquia cerca de cien años después de los sucesos, se relata
que Jesús era el avatar de Cristo, un ser celestial creado por
Yabé, el único dios, en los comienzos del Universo. Este Cristo
era el Demiurgo de la Creación y tomó carne en el cuerpo de Mariam
en los tiempos de Herodes, el Grande y Julio Antonio, el romano6.
El texto rival de Leví, “Vida del Nazareno”, puesto por
escrito por la misma época, asegura que Jesús era la encarnación
de Emmanuel, el mayor de los ángeles, y que nació como hijo
legítimo de Josef, un descendiente del legendario rey David. A
Miriam la menciona al pasar y silencia el episodio de su preñez.
Es en Leví encontramos el primer desarrollo de la leyenda de
Herodes.
Cuenta, en efecto, que cuando nació Jesús en Bethlehem, una
estrella apareció en las regiones orientales (es decir, el Imperio
Parto) y causó gran conmoción. El soberano, Fraates cuyo nombre
omite, envió seis hombres sabios o magos para entrevistarse con6 Luciano de Antioquía. “Vida de Jesús Nazareno”; 1, 1: “En el año 35 de
Herodes, el Grande, rey de Judea y 12 del romano Julio Antonio, nació Jesús, el
Cristo, en Bethlem de Judea”. Es una de las tres únicas menciones de Herodes en
la Vida. Las otras son: 12, 4: “Herodes, el que ordenó edificar este Templo” y
17, 6: “Antípater, hijo de Herodes, oyó hablar de Jesús y lo llamó a su
palacio”.
Herodes, pues la estrella era un signo relativo a un rey judío7.
Los magos llegaron a Jerusalén y preguntaron al rey por el recién
nacido; Herodes no sabía de quien se trataba pero, al consultar
con los escribas (es decir, los esenios) supo que era el signo del
nacimiento del Mesías de la casa de David. Reunido con los magos
se dispuso a acompañarlos y llegaron a Bethlehem, pero no
encontraron rastros del niño. Herodes, entonces, dispuso que todos
los niños mayores de dos años fuesen llevados a su presencia y les
entregó ricos presentes a cada uno. Jesús, sin embargo, rechazó
todos los presentes. Descubierto que él era el Mesías, pues nada
necesitaba, Herodes lo llevó consigo a su palacio, junto a sus
padres. El relato se cierra con la muerte de Herodes y la huida de
Jesús a Egipto a causa, aunque esto no se dice, de la guerra
sucesoria.8
7 Leví el Mathai. “Vida del Nazareno”; 2, 2. El texto es escueto y dice
así: “Habiendo nacido Jesús en Bethlehem de Judea, una estrella de realeza se
vio en Oriente. El rey envió seis magos a Herodes”. Apenas doce palabras en
griego y diecisiete en arameo.
8 Leví el Matai. “Vida del Nazareno”; 2, 8- 12. También aquí el relato
se destaca por su brevedad: “Herodes respondió que ignoraba quien fuera y llamó
a los escribas diciendo: ¿Dónde ha de nacer el Rey?, y respondieron: En
Bethelehem de Judea, pues así está escrito por el Profeta: ‘Y tú Bethlehem en la
tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las aldeas de Judá, pues de tí
Los principales motivos de la leyenda aparecen aquí. Herodes,
mencionado por Luciano como mera precisión cronológica, se
convierte en protagonista cuando protege al recién nacido Jesús.
La guerra de la sucesión, apenas insinuada, sirve de explicación
para la vida errante de Jesús y al hecho de que muchos nazarenos
creían que había crecido en Egipto.
Leví cuenta que Jesús regresó de Egipto a Galilea pues allí
el rey Antípater, hijo de Herodes, protegía a los profetas y
escuchaba complacido sus enseñanzas “como lo hiciera su padre9”.
Sabido es, por los fragmentos de Nicolás de Damasco, que a la
muerte de Herodes comenzó una cruenta lucha por el poder que
saldrá el Pastor de mi pueblo, Israel’. Entonces Herodes llamó a los magos y les
dijo: ‘Iremos a Bethlehem para hallar al niño’. Mas en Bethlehem nadie sabía
quien fuera. Y los magos dijeron: ‘¿Cómo hallaremos al Rey que ha nacido?’ Un
ángel del Señor habló a Herodes y dispuso que se dieran dones a todos los niños
menores de dos años. Al ofrecer los regalos a Jesús, los rechazó pues está
escrito: ‘No quiero vuestros dones, mía es la Tierra’. Herodes tomó al niño, a
su madre y a Josef y moraron en Jerusalén. Los magos volvieron y por el camino
proclamaron lo que habían visto. Herodes se reunió con sus padres y Josef, advertido
por un ángel, huyó a Egipto porque buscaban la vida del niño; así se cumplió lo dicho
por el profeta: ‘De Egipto llamé a mi hijo’”. No más de cien palabras en griego,
ciento cuarenta en arameo. Lo escrito en cursiva no aparece en los manuscritos
más antiguos.
9 “Vida del Nazareno”; 4, 10.
culminó con la intervención egipcia en Judea, donde fue colocado
Arquelao como rey por orden de Antonio, y el reconocimiento
pártico de Antípater como soberano de Galilea y Auranítide.
Taciano, en el siglo siguiente, compuso un relato
circunstanciado de la vida y hechos de Jesús, y le dio el nombre
griego de Evangelio. En dicho libro armoniza las narraciones de
Luciano y de Leví, junto a otras de Felipe, Juan, el Mayor, Juan,
el Menor y Tomás, puliendo las contradicciones.
Herodes, como personaje histórico, reinó hasta el año 4 a. C.
Según las tradiciones hebreas, poco antes de su muerte hizo
penitencia, se le atribuye la llamada “Oración de Herodes”, que no
es sino una copia de la “Oración de Manasés”10, y se convirtió en
un escrupuloso observante de la Ley.
Los nazarenos, en escritos tardíos, relatan que Herodes alojó
a Jesús en su palacio de Maqueronte y escuchó con placer la
sabiduría del pequeño Mesías. Según estos mismos textos, muerto
Herodes, su hijo y sucesor conspiró para matarle. Las Toledoth
afirman, al contrario, que Antípater quiso cederle su trono, pero
10 Sección de la Tanaj judaísta y de la Biblia noáquida, generalmente
incluida en los libros conocidos como Basílicos (IV, 15, 8-22 en la mayor parte
de las ediciones).
que el propio Jesús lo rechazó y huyó del Palacio11.
El hecho histórico es que Herodes fue sucedido por Antípater,
su hijo mayor, quien sólo pudo hacerse con el poder tras una
cruenta guerra sucesoria. El principal apoyo del heredero era, sin
dudas, Galilea y fue allí donde residió de preferencia a
Jerusalén.
Durante el reinado de Antípater se sitúa la actividad
misionera de Jesús. Este es el único hecho cierto de su
existencia. Ario Josefo relata: Por ese tiempo (se refiere a la
embajada de Cesarión) vivió Jesús, un hombre sabio si es que lícito llamarlo
hombre, pues fue un maestro para todos aquellos que aceptan la verdad con alegría.
Dicen que realizó numerosos prodigios y por esto era considerado el Ungido, según una
antigua profecía. Vivió hasta edad avanzada y murió en su hogar de Betsaida de Galilea,
en los primeros años del reinado de Herodes Fraortes (Herodes III)12.
Estas palabras nos sitúan entre el 29, cuando Antípater
recibió el reconocimiento de Egipto, y el 85, ya que Herodes
11 El episodio se inspira en la leyenda del Buda; el joven Jesús sale del
palacio para ser ungido Rey pero en el camino tropieza con un mendigo, un
leproso, un cortejo fúnebre y Juan el Bautista. Desengañado del poder humano,
Jesús huye de la corte y se refugia en el Desierto de donde sólo saldría treinta
años después: “Toledoth Ieshú”; IV, 56-89.
12 Ario Josefo “Arqueología de los judíos”; XVIII, 5.
Fraortes sucedió a su padre Herodes Antonio en el 70 pero no pudo
ejercer el poder hasta la muerte de Dione, hija de Herodías, quien
le disputaba el trono apoyada por su hermana Berenice.
Los relatos nazarenos también vinculan la muerte, o
Recogimiento, de Jesús con la dinastía herodiana. Como de
costumbre resultan discrepantes, pero coinciden en un punto:
numerosos miembros de la familia de Herodes estuvieron presentes
en la Ceremonia del Adiós y Herodes III, Fraortes confesó que Jesús
era el Mesías esperado, exhortando a los sacerdotes a reconocer
sus palabras como vinculantes. El cisma entre nazarenos y
judaístas data de esta época.
3. La Iglesia y los Herodes.
Los reyes posteriores, Herodes IV, Antípater II, Helena y
Alejandro Herodes, protegieron a las comunidades nazarenas y
apoyaron sus misiones en el Imperio Parto o en los reinos
occidentales. Judas, el discípulo amado de Jesús, así como Saulo y
Tomás fueron invitados frecuentes en la corte de Antoníade o
Séforis. Cuando Alejandro fue depuesto por la rebelión de Barkobás
los nuevos gobernantes no reprimieron a los nazarenos, pero éstos
fueron considerados sospechosos de favorecer a algunos de los
numerosos pretendientes al trono judío, y mantenidos al margen de
las asambleas locales.
Hacia el año 200 el nazarenismo se había extendido hasta la
India, por el este, Yemen en el sur y la República Lionesa al
oeste. En Judea, ahora un estado teocrático, era tolerado pero
tropezaba con numerosas restricciones que llevaron, en torno al
240, a la Gran Emigración.
Las comunidades nazarenas de Oriente, por su parte, eran
prósperas y gozaban de la protección de los soberanos. Los
sasánidas, sucesores de los partos, se titulaban Reyes de Todas las
Religiones y, como tales, favorecían a los seguidores del Mesías con
regalos, exenciones tributarias e indemnidad en las cortes; a
cambio los maestros predicaban la imperturbabilidad, la
misericordia y la búsqueda de la salvación por medio de la
meditación. En la India, después de los conflictos con los
budistas, se había llegado a una convivencia que conduciría,
siglos después, al famoso Gran Concilio de Ravadampuram13 con su
principio de “muchos maestros, muchos caminos”. Los soberanos
locales, por su parte, estimaban prestigioso rodearse de guías
religiosos y éstos les retribuían con su lealtad y la de sus
feligreses.
En Occidente, al contrario, la situación no era tan halagüeña
13 518 d. C.
y mientras en Roma o Cartago se toleraba a los nazarenos, o
cristianos como comenzaban a llamarlos, en Lionesa, España y
Numidia se los perseguía con brutalidad.
La Emigración, pues, tuvo un claro destino; las orillas del
Eúfrates, la antigua Babilonia, renacida y centro del comercio
oriental donde el Exilarca de los Nazarenos se instaló con la
pompa apropiada para un descendiente de la familia del Mesías, de
ahí su título de Déspota, y líder de cientos de comunidades
nazarenas.
Los recuerdos de la tierra sagrada, en especial de los dos
siglos de reinado herodiano, se sumaron a la comprobación de que
los reyes de Oriente protegían a los seguidores de Jesús. El
resultado fue el engrandecimiento del personaje histórico de
Herodes hasta convertirlo en el paradigma de los soberanos
filósofos que aceptaban las enseñanzas del Mesías. Por las mismas
circunstancias, los nazarenos desarrollaron una permanente
desconfianza hacia los sistemas políticos donde la soberanía
seguía los parámetros de la antigua Grecia. Asambleas, magistrados
electos, comicios y leyes públicas eran peligrosas seducciones que
impedían la salvación eterna y, a la vez, provocaban la
inestabilidad social y las persecuciones a los “santos”.
4. Herodes en las tradiciones populares más antiguas.
No seguiremos aquí la historia de las primeras comunidades
nazarenas durante los primeros siglos; es conocida su dispersión,
su éxito y la multiplicidad de grupos que reivindicaban sus lazos
con el Mesías. Se sabe también como, en un proceso de varios
siglos, las fraternidades locales estrecharon sus lazos para crear
lo que se llamó La Iglesia Nazarena, bajo la autoridad de un
Concilio presidido por un Gran Abad; el Abu. Una institución que
jamás definió normas teológicas o cuerpos legales, excepto los Tres
Artículos, pero que siempre se ocupó de zanjar las disputas internas
y proteger a los fieles de las autoridades de gobierno.
Durante los tres primeros siglos pocos relatos nazarenos se
ocuparon de Herodes. La mención de su nombre en Luciano, la
leyenda recogida por Leví y el Evangelio fueron casi los únicos
testimonios hasta el siglo IV. En el “Lalita Purana Ieshu”, puesto
por escrito hacia 367 pero que recoge materiales más antiguos,
Herodes es una figura prominente como interlocutor del pequeño
Mesías, pero poco se dice sobre él mismo. Los regalos, que el niño
rechaza, el poder, las formas de gobierno y el destino de Israel
son los temas sobre los cuales se extienden los relatos, siempre
en un ambiente maravilloso en el cual la figura del rey sirve de
excusa para exponer las creencias de la Iglesia de Edesa a través
de las enseñanzas de la Sangha de Dramupali. No obstante, este
libro influyó bastante en la imagen de Herodes como el arquetipo
de rey piadoso y dispuesto a dejarse iluminar por el Mesías, y sus
discípulos.
En 325 la iglesia de Adiabene, en comunicación con Babilonia
y Alejandría, fijó el primer calendario litúrgico nazareno. Es el
antecedente del calendario cristiano actualmente en uso pero se
basaba en los meses macedónicos en lugar de los romanos. En el
mismo se marcaron las fiestas que todas las comunidades aceptaban
y, como era costumbre entre ellas, fue el fruto del consenso y la
negociación. El año comenzaba en Xánticos, equivalente a nuestro
marzo/abril, con la Pascua, celebración que compartían con
judaístas y noáquidas, continuaba con la Apostolaria en Daisios, o
sea mayo, y la Nabinam, la fiesta de los profetas, en julio, es
decir Gorpaios. En septiembre, Dios, se recordaba la Creación con
Yaumtaruj y, finalmente, el 10 de Adinaios, 25 de diciembre, el
Natalicio del Mesías. Un comentario contemporáneo, debido quizás a
Alipio de Cirene, señala claramente que tal fecha fue establecida
para coincidir con la festividad del Sol, extendida por todo el
ámbito de lo que ya se comenzaba a llamar Ecúmene.14 Desde entonces
14 El término aparece en torno al siglo IV en el ámbito de la Biblioteca
fue una de las celebraciones más características del cristianismo;
una síntesis de antiguos festivales invernales, ceremonias judías
y festejos populares, se destacó por la entrega de obsequios, los
copiosos banquetes y la permisividad. “En Natalicio el Señor ríe”,
proclama el himno akatisto de Tomaputti de Antioquía. “El señor es
siervo, el siervo es señor, la doncella es novia y el rey escucha
al niño”, se canta en la liturgia de la sangha de Gundishapur.
Esta última frase fue glosada por Cidipa de Anípolis como referida
a Herodes: “... quien supo dejar su corona para escuchar al Cristo
que le hablaba por medio de un niño de pecho”. 15
En los siglos siguientes, hasta el advenimiento de la reforma
muslima de Bahir de Yatrib, la fiesta del Natalicio siempre
contuvo una mención a Herodes, así como a los Magos y los
Escribas; quienes solían ser representados en ceremonias mímicas
celebradas en la puerta de las basílicas, antes de los rituales
prescritos.
Un relato de esta pantomima aparece en las “Epístolasde Alejandría. Se refiere a los estados occidentales, conocidos como Itálicos o
Romanos, los reinos y principados helenísticos de Grecia y el Ponto, Libia,
Méroe, Egipto, Siria, el Imperio Persa y los reinos índicos. La historiografía
moderna lo denomina: Mundo Euroafroasiático Antiguo.
15 Tomaputti, “Akatisto” 12; 2 y 1. Santa Cidipa, Elegida:
“Meditaciones sobre los Salmos”; 5, 7.
Índicas”; supuestamente enviadas por un viajero procedente de
Kerala para dar cuenta de las sanghas de Occidente. En ellas se
lee que, en Corinto, el domingo 25 de diciembre de 409, los
cristianos de la ciudad: “... engalanaron las fachadas de sus
casas, vistieron sus mejores ropas y ayunaron desde mediodía. En
silenciosa procesión marcharon hacia la plaza, que llaman ágora, y
permanecieron allí durante toda la noche en oración. Cada media
hora sonaba un gran tablón, tocado con un mazo de madera forrado
en cuero, y todos entonaban una melodía sin palabras. El mevaker,
en su lengua obispo, era una mujer de nombre Marta, quien
pronunciaba repetidamente la frase: ‘Cristo evohé, Cristo kurios,
Cristo, aiaé, aiaé, aleszei’ y todos respondían: ‘emén, alelia,
emén’. Al salir la estrella del alba unos prorrumpieron en cantos,
otros comenzaron a recitar las palabras del Cristo, y muchos leían
las historias sobre el Nacimiento, Herodes y los Magos... Después
de la comida marchamos hacia la basílica, donde se reúne la sangha
de los nazarenos que aquí se llama ecclesía de los cristianos; en
la puerta nos esperaba un anciano apoyado en un cayado. Vestía una
túnica sencilla, pero en ella estaban bordadas una estrella de
singular figura y una corona; estos emblemas lo identificaban con
el viejo Josef, de la casa de David, mientras que el bastón
simbolizaba su carácter de hombre justo... De improviso llegó una
joven, morena y muy agraciada, que se arrojó suplicante a sus
pies, lucía un manto de color azul, bordado de estrellas, y se
tocaba con una diadema de la cual pendía una medialuna, simbolismo
que entenderás si recuerdas las costumbres de los persas... era
Mariam, la hermosa...la historia, sin que mediara palabra,
continuaba mostrando el Palacio de Herodes; este rey era
representado por un famoso cómico Halitúridos, venido de Argos,
residencia del hegemón... Herodes interroga a los tres sabios y
ambos miran hacia el cielo; una niña, ataviada de azul con piedras
brillantes bordadas en su manto, se detiene y señala hacia el
oriente y el sur. Entran, entonces, tres hombres; uno joven, uno
adulto y uno anciano, portando cofres y ataviados con trajes
frigios que, para los griegos, simbolizan las ropas orientales...
Después de esta interrupción, la cual no corresponde a las
costumbres establecidas, la representación prosiguió con la
procesión de Herodes y los Magos en torno al ágora para retornar a
la puerta de la basílica. Allí, en tanto, se había montado un
entarimado de madera con paneles pintados que representaba un
paisaje de árboles y palmas, con un manantial y aves suspendidas
en pleno vuelo. Es el Día de la Paz, aseguró uno de mis compañeros,
erudito cristiano de Alejandría, y la Naturaleza detiene su curso cuando nace
el Esperado, el Nuevo Thamos, el Hijo de la Espiga y la Nube. En el tablado que te
he dicho estaban el anciano, la hermosa y un niño recién nacido...
el rey y los magos regresaban de su recorrida y fingían buscar el
niño, ni más ni menos como, en Barigazza, hacen la Recorrida de Los
Perdidos.16 Aparecieron, entonces, una buena docena de niños
pequeños, muchos de ellos en brazos de sus madres, y a todos ellos
Herodes les dio obsequios en forma de cuentas y abalorios... Los
nazarenos de Grecia tienen a ésta por una de sus celebraciones más
sagradas”. 17
Testimonios similares pueden encontrarse en relatos de viaje,
cartas y antiguas recopilaciones hímnicas.
Un edicto de Lionesa, datado en el siglo VII, y el Tratado
16 Ceremonia propia de las culturas de la India Occidental, todavía en
uso, que consistía en esconder a los niños de una aldea o un barrio y buscarlos
a los gritos, con ayes y lamentos. Un personaje designado, que puede ser un
dios, el Buda, el Cristo o un emisario del gobernante, “descubre” el escondite
de los infantes y conduce a sus madres a su encuentro. La reaparición de los
niños perdidos se celebra con dulces y un banquete. Se supone que se originó
como un ritual apotropaico. La carta citada es uno de los testimonios más
antiguos de esta ceremonia.
17 Nazim Javanadruta (?) Epístolas Índicas, 5, 21 y ss. Citamos por la
edición crítica de M. K. Sanghut (1998).
entre el emir de Antalia y los decuriones de Tarraco (778),
mencionan la costumbre de manera incidental. El Abu Georgios, por
la misma época, concede su bendición “... a las cofradías de
cómicos que vagan por las tierras de Cimbria llevando el mensaje
de Cristo... sus mímicas no deben ser despreciadas pues de este
modo el pueblo ignorante y los doctos se hermanan en la
contemplación del misterio. Así como el Buen Rey no desdeñó la
compañía de los pobres para sentarse humildemente a los pies del
Divino Maestro... Quiera Dios, el Padre, conceder gozar de su
Presencia en el Mundo del Descanso a todos cuantos cumplen la
Doctrina y los Actos de Jesús, junto con el Buen Herodes, el
Bendito Judas Iscariote y los santos Pilatos, Nicolás, Simón, el
mago, Nerón y Domiciano que nos precedieron en la Fe.” 18
Es cierto que la polémica muslímica de Bahir censuró
acremente la veneración a los santos y las prácticas “carnales” de
los nazarenos. El surgimiento del gran movimiento árabe trastornó
las costumbres aceptadas de la Ecúmene; de hecho un índice certero
de esta expansión es la desaparición de los lugares de culto y su
reemplazo por las gigantescas madrasas o “aulas”. Los muslímicos
abominaban de las imágenes, las mímicas y todo aquello que
“rebajaba la majestad del Hijo de Dios”, de ahí su rechazo por las
18 Ingerdez, 56, 78. Edición numérica de la Editora Dafne, Catana, 2005.
historias piadosas como la de Herodes y, finalmente, su furor
biblioclasta. “Sólo hay un Dios y un Hijo de Dios”, proclamó Bahir
y sus seguidores llevaron esta máxima al extremo. No obstante, en
el Corán, se elogia a los primeros seguidores de Jesús a pesar de
marcar su “tozudez judía y su carnalidad”. En la Sura XXV, llamada
Los Toros, aparece este notable pasaje: “Oh, creyentes, no seáis como
los judíos que sólo conocen la carne y la sangre. He sido para
ellos ocasión de tropiezo y necedad. Imitad a Mis Siervos que
vieron más allá de la apariencia y supieron que era Yo quien
hablaba; el rey no se fijó en el vestido mortal y el mago no miró
Mi morada terrenal, por el contrario, despreciaron lo corruptible
para adorar Lo Incorruptible”.19 Los hadiths más antiguos son
unánimes en afirmar que este rey innominado es Herodes y que el
mago se refiere a Fraortes. No obstante los muslímicos no fueron
demasiado tolerantes con las leyendas de Herodes hasta la Reforma
de Abu Tudmir en el siglo IX.
En Oriente, donde la influencia muslímica no llegó o fue muy
débil, los mitos sobre Herodes proliferaron, se ramificaron y se
fundieron con otros más antiguos. Herodes fue así una imagen del
Rey del Mundo, habitante sempiterno de Agartha, una encarnación de
Manú y un rishi portador de bendiciones. Los nazarenos de China,
19 Corán, Sura XXV, 6 - 8
en el siglo X, mencionaban a Herodes junto con el Emperador
Amarillo, el Rey Dragón y el Príncipe de Ta Chin como uno de los
Cuatro Armoniosos Gobernantes Inmortales; “... a ellos se debe la
persistencia del Mundo bajo el Cielo y por eso deben ser honrados
con el ritual de la Perfecta Reverencia”20 En Japón, un siglo
después, los maestros Çœn colocaban sus haitu, comunidades de
estudio y entrenamiento, bajo la protección ideal de Gedeón,
David, Macabeo, Herodes y Gundafar, “... los guerreros de antaño
que conocieron la imperturbable paz del Cristo Eterno y se
hicieron, ellos mismos, Semejantes.”21
El espaldarazo fundamental para la difusión mundial de
Herodes, tal como la conocemos, fue sin dudas la conversión de los
janes de Sibir en el siglo XII. La fe nazarena fue aceptada con
rapidez por sus súbditos eslavos, germanos y tártaros, hasta el
punto de volverse el factor primordial para consolidar su
identidad nacional. Ser sibiriano y ser nazareno se volvieron
expresiones intercambiables, todavía en la actualidad es común
20 “Libro de los Tesoros de Sabiduría”, atribuido a Mo Enlaï, V, 17.
21“Epítome de Conversaciones bajo el almendro” de Hidoshi Yamakaki,
Jornada Segunda: Del monje perfecto. En lengua nipona los nombres sufrieron
variaciones y contaminaciones con otros personajes; Gedeón se volvió Yimuna,
David; Danawa, Macabeo; Mikuya, Gondofares; Kundakimano y Herodes; Hiroito.
entre los campesinos de Uralia, Podolia o Aleutia decir: “fulano
de tal no es nazareno”, para indicar la presencia de un
extranjero.
El nazarismo de estos campesinos, el nazarismo sibiriano,
está profundamente moldeado por el encuentro entre las tradiciones
afganas con sus santones, sus sanghas y su dharma con las
expresiones folclóricas griegas llenas de colorido y fuertemente
ritualistas. La adhesión del Jan Togrul, Iudá I, a las costumbres
de La Iglesia y sus Abades lo impregnó de conservadurismo y
respeto por todas las tradiciones.
5. El cuento de Herodes en la tradición sibiriana.
“Las Viejas Costumbres de la Iglesia” (Bugatom Sankasta) es una
recopilación de rituales no litúrgicos popular en las provincias
occidentales de Sibir y en el reino circasiano de Apusa22. Contiene
22 Más de quince ediciones de esta obra fueron publicadas entre 1456 y
1807, con notables variaciones entre ellas. Se la tradujo al gótico, el oscitio,
el podostonio y el gauta, además de fragmentos en oestronio y vasconio. La
tradición de Olbia considera que la obra fue compuesta por los Siete Diáconos de
Antioquía en el siglo I, pero esto es imposible (ni siquiera un núcleo, como
pretende Fravodard) porque las partes más antiguas evocan claramente la
situación política de los Janes nazarenos. Se ha sugerido que la obra fue, en su
origen, el catecismo de alguna sangha circasiana, difundido y ampliado por los
un relato detallado de todas las prácticas culturales relacionadas
con las comunidades nazarenas siguiendo las festividades del año.
En sus casi mil páginas se incluyen poemas, anécdotas, breves
piezas dramáticas y descripciones de costumbres; en lo que
constituye una verdadera enciclopedia de la cultura sibiriana
occidental durante los siglos XII y XVI. En ella se desarrolla por
primera vez el cuento de Herodes con todos los elementos que nos
hemos acostumbrado a considerar como fundamentales del mismo. El
anónimo compilador menciona más de doce veces la historia de
Herodes, sin mencionar las citas del Evangelio de Taciano o de los
textos primitivos, a veces con el epíteto de Kraskali (el buen
rey), o Bogatuzmi (príncipe sabio). No obstante, es en el capítulo
78, La Fiesta de los Árboles del Salvador, donde se explaya largamente sobre
Herodes.
Herodes era descendiente de antiguos reyes: “... su abuelo
era un sacerdote de Heracles Tirio procedente de Idumea. Ahora
bien, los hijos de Caleb vivían en la ciudad de Sela y habían
recibido entre ellos a los herederos de Sedeq, hijo de David,
entre los cuales estaba Fasaías hijo de Helcías. Fasaías fue padre
monjes fugitivos de la invasión de los Bismailíes de Armenia. Fue tan popular, y
lo sigue siendo en algunas provincias, que en el siglo XVIII no era raro que las
familias tuviesen un ejemplar como bien hereditario.
de Antípater, el viejo, padre de Antípater, el joven, padre de
Herodes23”. Un pasaje indudablemente erudito, tal vez retocado por
los monjes de Kartvelia que desentona un poco con el resto de la
obra. Estos antepasados procedentes de la Historia Sacra se
superponen con otros, de carácter tradicional, que incluyen al
mismo Heracles, a Illia Gradupasht y a la Dama Blanca de la Vía
Láctea. “El Buen Rey escucha con agrado las historias de otros
tiempos y por ellas aprende lo que concierne a la transmigración y
la Rueda de la Vida. Un día vio pasar a un sabio de blancos
cabellos y le preguntó: “¿qué es el Mundo? ¿Cómo puedo servirlo? Y
el sabio dijo: “Ilusión es el nombre del Mundo, es la Vanidad de
la Realidad, por lo tanto no lo llames Mundo, sino Sombra.
¿Servirás acaso a la Oscuridad?” “El sabio”, continúa el texto,
“era Platón, también llamado Aristóteles…” y desde entonces
Herodes comenzó a practicar la Filosofía. Orando a Dios supo, por
revelación, que Su Hijo tomaría la carne mortal por amor a los
Hombres. “Será bajo tu reinado, dijo el Ángel, y tu nombre será
recordado por la Eternidad”. 24
El rey deseaba que el Cristo fuese concebido por alguna de
sus hijas y las destinó a ser vírgenes en el Templo. Él mismo
23 Bugatom Sankasta, 78, 17-19.
24 Bugatom Sankasta 78, 25-26 y 30.
ordenó preparar una cámara para “El que ha de venir” y pasaba sus
horas en oración, meditando los libros sagrados y componiendo
cantos de alabanza al Padre. El país, se nos dice: “... rebosaba
paz y felicidad, los hombres se sentaban bajo la parra y bajo la
higuera para contemplar el crecimiento de sus hijos, las mujeres
eran obesas, con rostros rojos como corales y el ganado se
multiplicaba... Ninguno venía a molestar las montañas fronterizas,
los monjes eran respetados y marchaban libremente cantando salmos
inspirados... En el Templo, las hijas del Rey; Meriane, Martiane,
Susane y Madelane bordaban túnicas tan coloridas como la de Josef
hijo de Israel y cardaban lana de los rebaños de los sacerdotes
para hacer mantos tan suaves como el de Salomón, hijo de David”. 25
El texto continúa con el relato de la Anunciación en el cual
el Águila de Yabé, Gebriel, se aparece en un sueño a Mariam de
Nazarana y ésta queda embarazada por obra de la Presencia Divina.
Sigue muy de cerca el esquema de Leví, pero lo adorna y expande.
En el capítulo 80; El Día de la Paz, se relata el Nacimiento con
todos los elementos que hoy asociamos al mismo; la despedida de
Mariam y Elisheba, la llegada de Josef y Mariam a Bethlehem, los
parientes renuentes, el posadero codicioso y el hallazgo de la
Gruta. Siguen los lamentos de Josef, la entrada procesional de los
25 Bugatom Sankasta 78, 43.
Doce Animales del Horóscopo, guiados por el Buey y el Asno, la
aparición de Salomé, la partera, y el Nacimiento milagroso. El
capítulo se cierra con este párrafo: “Y Herodes, el Buen Rey nada
sabía de estas maravillas pues el Padre quería mostrar a todos los
hombres que era Justo y por eso mantuvo en secreto el Nacimiento
para darle ocasión de manifestar su rectitud”.26
En el capítulo 83; La Venida de los Sátrapas, se retoma la
narración histórica (después de comentar las celebraciones del
Nacimiento, en las cuales Herodes es mencionado sólo una vez de
manera incidental) con el relato de la convocatoria a los Magos,
aquí devenidos en Sátrapas al estilo antiguo, por Fraortes.27
26 Bugatom Sankasta 78, 50. La glosa de Vassili añade que Yabé quería que
una de las princesas, hijas de Herodes, fuese la Madre del Cristo, pero que esto
“...hubiera echado un manto de duda sobre el proceder del Rey, pues acoger a
quien era su nieto no era mérito de Iluminación” En este pasaje se basa la
hipótesis, ya desacreditada, de Jan Hibernio sobre la vinculación dinástica
entre Jesús y Herodes.
27 Estos sátrapas no corresponden a lo que eran en el Imperio Parto
durante el siglo I, simples alcaldes de aldea, sino al uso aqueménida del
término (prueba de la dependencia literaria de la obra). Los magos se presentan
como reyes sometidos a Fraortes, gobernadores de inmensos territorios,
aficionados a la astronomía y las ciencias y profundos conocedores de los
presagios. El uso moderno de sátrapa para designar a una persona sabia y
bondadosa, proviene, justamente, de este relato.
Enviados por el soberano pártico al reino de Judea, los reyes
orientales llegan a Jerusalén y son recibidos con alegría por el
pueblo. La descripción abreva en las distintas ceremonias de los
nazarenos del Caúcaso y del Íster, con proliferación de flores,
luminarias y estandartes. Sigue el texto con la entrevista entre
el Buen Rey y los Buenos Sátrapas, la consulta sobre la Estrella
del Cristo y la presencia de los escribas. Aquí, sin embargo,
difiere de los relatos antiguos porque es Herodes mismo quien se
revela como un sabio. “Las estrellas”, dice el Rey en un tramo de
discurso directo, “son nuncios de la Divinidad y conducen los
destinos del Universo. En ellas debemos meditar y ellas guían al
Soberano. La estrella que habéis visto, mis señores, es indicio de
la Buena Nueva del Cielo. En Los Peces se unen Zeus y Cronos antes
del orto helíaco. Habéis sido sagaces al vincular tales astros a
la realeza de Israel mas no es mi hijo o mi nieto quien ha nacido,
porque somos de la era del Águila que ya acaba. Un príncipe ha
sido dado a Israel y un sabio ha venido al mundo sublunar. El
Profeta ha hablado de estos días postreros y ha dicho en su tercer
avatara, que es el Mensajero: ‘Y tú Bethlehem Efrata de la tierra
de Judá no eres la más pequeña entre los millares de Judá porque
de ti Me saldrá el Pastor de mi Pueblo, Israel: Aquel cuyo origen
viene desde antiguo y desde los Días de Antaño’. Vayamos, pues, a
Bethlehem y veamos que es esta maravilla que el Dios del Universo
ha querido revelarnos, puede que sea mayor de lo que cualquiera de
nosotros, hombres viejos, podemos imaginar” .28
Los Sátrapas se admiran de la sabiduría de Herodes y
acuerdan en partir esa misma tarde, aun al riesgo de marchar de
noche. Se describen, entonces, las vestimentas de los orientales;
inspiradas en el traje contemporáneo (siglo XII) del Punjab, y el
porte de Herodes: “El rey salió de la Mega Aula vestido de
púrpura. Su cabello era largo y abundante, blanco como su barba
poblada que nunca había sido mesada, los ojos de color verde como
el mar, como esmeraldas fulgurantes, la nariz recta y simétrica,
la boca grande curvada en una sonrisa que nunca era despectiva e
inspiraba confianza, el cuello de toro, poderoso y los hombros
fuertes como muros de una fortaleza guarnecida en bronce
adamantino. Herodes, el mejor de los reyes, había dejado de lado
la coraza que llevaba siempre para no debilitar su cuerpo, y
vestía una blanca túnica, ceñida por una faja bashpath negra,29 con
polainas de cuero rojo y cáligas bruñidas, Un manto encarnado
28 Bugatom Sankasta, 83, 17-22.
29 Tipo de cinturón sin hebillas, sujeto generalmente por una fíbula
metálica, propio de los pueblos caucasianos.
cubría su gran espalda, más no llevaba espada, sino un nudoso
cetro de madera de almendro30 pues aguardaba la revelación divina31”
Tal descripción es la base de toda la imaginería herodiana desde
Lodovsky hasta Múlher, pasando por las estampas populares de
Iskandriya, Chipre y las iconizas de Coródoba del temprano siglo
XVIII. El célebre cuadro de Asdolph Hidler: “El Rey del Nuevo
Orden”32 se basa en este relato tradicional conjugando
maravillosamente los motivos caucasianos y eslavos, que Hidler
admiraba, con las tradiciones judías que había heredado de su
madre.
La historia que relata el libro continúa con la conocida
escena de los regalos, la cual tiene lugar en la Gran Plaza de
Bethlehem, justo donde hoy se alza el Asrana de los Cenobitas de
Santa Salomé, y refleja hasta en los menores detalles, las
audiencias reales de los janes sibirianos. Los Sátrapas presentan
a los niños bethlehemitas; Gadaspar, el viejo, elogia la
inteligencia de los párvulos, Melquior, el adulto, alaba la
obediencia de cada criatura y, finalmente, Belzazer, el joven,
30 Juego de palabras en lengua oscitia; saber, almendro, asbir, esperanza.
31 Bugatom Sankasta 83, 27.
32 Pintado en Vindona hacia 1916, cuando estudiaba en la Academia, y hoy
expuesto en el Museo Real de Munj, Bohemia.
anuncia las sendas potencialidades de los infantes. Herodes busca
en una gran hucha, que sostienen un sirviente búlgaro y otro
longobardo, el regalo más adecuado para cada uno. A un pequeño que
carecía de padres y se criaba entre los mendigos, “negro” añade el
texto, el Buen Rey le obsequia un vestido nuevo al tiempo que le
dice: “Ante mi Dios no hay huérfano, ni olvidado, porque hasta los
cabellos de tu cabeza Él cuenta. Sin duda ha querido que te
entregue esta túnica y este manto para que, en adelante, donde
vayas sepan que has sido hallado digno de vestirlos por Herodes”.
El niño, agrega el comentador, no era sino Tito Domiciano33, quien
luego sería Primer Cónsul de Roma y uno de los primeros conversos
a la fe nazarena en Occidente.
Cuando Jesús se presenta, los sátrapas enmudecen, Herodes cae
de rodilla y todos adoran la “Sublime Majestad del Niño Divino”.
Jesús se sonríe y bendice a Herodes con estas palabras:
“Bienaventurado eres Rey de los Judíos porque bajo tu reino he
venido a nacer. Más bienaventurado, empero, por haber hecho esto
con estos mis Inocentes; pues quien es bondadoso con un Niño está
en el Camino y en la Verdad. En verdad te digo, Herodes, que donde
33 Por supuesto que ni la historia, ni la antropología y mucho menos la
cronología permiten considerar siquiera la veracidad de esta leyenda. Domiciano
era un romano, hijo del senador Vespasiano y nació en el 54 de nuestra era.
se proclamen mis palabras, serás recordado y que cuantos
pronuncien mi nombre conocerán el tuyo y sabrán de tus hechos”. 34
El mencionado capítulo 83, termina con la siguiente
sentencia, que también ha repercutido en las creencias populares:
“Y Herodes, el Buen Rey, completó los días de su vida tal como
había sido dispuesto en el hilado. Entonces Jesús acudió cabe su
presencia y con él venían su bendita Madre y su Bienaventurado
Padre en la tierra. Y Herodes se complació de ver al Cristo en su
cámara y quiso adorarlo, mas Él le dijo: ‘Reposa, bendito de mi
Padre, que no es menester el homenaje del cuerpo cuando se brinda
el homenaje del alma. Tú has sido escudo de mis Padres, guardián
de mis Hermanos y oyente fiel de mi Palabra. Ahora debes partir
mas de cierto te digo que la Rueda dejará de girar y lo que has
sido nunca dejarás de ser’. Herodes cerró sus ojos y Jesús trazó
sobre él el signo de la Vida35. Vino su hijo, el rey Antípater, y
derramó abundantes lágrimas; Jesús le dijo: ‘Si crees, verás el
Reino de Dios’. Y el rey respondió: ‘Creo, ayuda a mi poca fe’.
Estaban hablando cuando un aroma a rosas llenó la sala y se oyó
una Voz que decía: ‘Ha sido concedido’. Y Herodes marchó con sus
34 Bugatom Sankasta 83, 45-46.
35 Es decir el Anjom, ☥, usado actualmente por los nazarenos.
padres hasta el tiempo oportuno”. 36
El Bugatom no revela que fue de Herodes tras su muerte, pero
sugiere cierta clase de inmortalidad, diferente, por cierto, a la
que los nazarenos proclamaban como “don del Cristo”. En el
capítulo 12, comentando los rituales de la Ascensión, el mismo
libro menciona a Herodes como uno de los Ilustres que se
aparecieron a varios después de que el Nazareno fuera arrebatado
por el Padre y abriera “Las Puertas de la Luz”. Aunque no se diga
que resucitaran, como en el caso de Elazar o la esposa de Pilatos,
queda claro que no se trata de la Vida Eterna otorgada a los
discípulos, sino de un don especial concedido a los que ciertos
teólogos, en especial la Escuela de Nishapur, llamaron Mártires o
“Testigos”. Esta concepción no es aceptada de manera unánime por
la Iglesia, (que sólo considera vinculantes unas pocas creencias,
abiertas a la libre interpretación) pero se hizo popular entre los
eslavos, góticos y otros pueblos occidentales. Según Fravundo de
Grietengen, de este modo era posible unir las creencias nazarenas
con la propia historia, añadiendo a la lista de los Testigos a
todos aquellos personajes célebres de la tradición local. Un
Testigo, en este caso, es un ser preservado de la muerte o cuya
alma ha sido regresada a su forma corporal y que habita de manera
36 Bugatom Sankasta 83, 70-73.
invisible entre los hombres para guiarlos por el buen camino,
cuidarlo de los males mundanales o advertirles de sucesos
nefastos. No es un Santo, aunque puede llegar a serlo, ni un
Ángel, que es preexistente y no humano, ni un Maestro, pues no
posee la Ciencia Infusa, ni un Elegido, ya que estos alcanzan el
Reino Imperturbable. Testigos son “... aquellos que velan por
nosotros por pura bondad, como amigos”37, según la clásica
definición de Hessenius.
Herodes se convierte, pues, en alguien fuera de lo común, un
ser bendito que trasciende la muerte y, se supone, cuida
amorosamente a los nazarenos. Y qué más natural que estos
nazarenos sean los niños a los cuales entregara tan valiosos
regalos. La idea prendió rápidamente entre los campesinos del
inmenso imperio sibiriano. Otros Testigos eran héroes de la
historia, encarnaciones de virtudes o formas humanizadas de
antiguos dioses, tan poderosos como lejanos, mucho más que un
santo, un elegido o un ángel. Herodes era diferente. Rey, por
cierto, pero rey de cuento. Antiguo, pero presente cada vez que se
celebraba el Nacimiento. Amigo de los niños, que tan importantes
son en la fe nazarena cuando recomienda: “sed niños y no crezcáis,
37 Riphernandus Hessenius, “Tractatus mysticae correspondencia”. Quaestio
secunda, VI, 5.
no sea que os creáis algo”. 38
Así que Herodes se volvió un personaje importante en los
cuentos sibirianos relativos al Nacimiento y, por ende, al
Solsiticio de Invierno. Era un rey, evocan esos relatos, que
moraba en un palacio de piedra, con su esposa, Herodías y sus
hijas Mariane, Salomé y Magdalena. Era justo, se nos dice, como el
mejor de los Janes, devoto como un monje y astuto como un
campesino. Juzgaba con justicia y en sus días el país (nunca
mencionan a Judea, en realidad hablan de Sibir o de sus propias
tierras) era próspero. Entonces vino el Cristo del Cielo y él fue
a verlo. Llevó regalos para todos los niños inocentes. Tanta
generosidad no podía ser pasada por alto por el Cristo de Luz y le
concedió morar eternamente en un lugar oculto, mas todos los años,
por la Fiesta del Nacimiento, Herodes convoca a sus diez sátrapas
y recorre la Tierra, montado en el mágico corcel Provarny, en un día
y una noche para llevar los obsequios que sus magos han fabricado
durante el año precedente. Si el niño ha sido bueno, es decir
inocente, Herodes le dará el deseo de su corazón, si ha sido
malvado, es decir hipócrita, tirará sus orejas mientras el niño
duerme con la esperanza de que se enmiende. En la madrugada del
día de los Inocentes (28 de diciembre) los niños dejan sus
38 Leví; “Vida del Nazareno”, 5,6.
calcetines al pie del lecho para que Herodes deposite en ellos un
obsequio elegido por él. ¡Ay de aquellos que no hallen nada!, pues
han sido extremadamente malvados, ya que todos saben que Herodes
encuentra bondad hasta en los seres más viles. Tal la síntesis del
relato sibiriano como se lo narraba en el siglo XVIII. 39
6. Herodes a la conquista del mundo.
El cuento sibiriano se expandió hacia el Este por obra de los
staritsa o monjes viajeros, los colonos de Karguisia y el ejército de
los Grandes Janes. El avance de la cultura eslava llevó consigo,
entre otras, la tradición del Nacimiento con la presencia del Buen
Rey como personaje emblemático; mezcla de la historia sagrada con
las tradiciones folklóricas. Herodes, así vestido, regresó a las
mesetas afganas, al Punjab, a las tierras amurianas y a todas las
regiones vinculadas con el inmenso imperio centrado en Itil.
En Occidente, en cambio, no tenía la misma centralidad
durante las celebraciones nataliciales. Se recordaba a Herodes,
por supuesto, y los hispanos ya lo veneraban como santo en 1078,
pero se desdibujaba entre tantos personajes de la rica tradición
nazarena. Los renanos, por ejemplo, preferían evocar a los Tres
39 Tomada, con alguna adaptación, de Drupasvy Mazdít; “El Tesoro de mi
Pueblo”, manual para párvulos publicado en 1778, capítulo 4.
Magos (el Blanco, el Gris y el Abigarrado), los griegos a Pater
Cheimón, vinculado a los cultos invernales prenazarenos, y otros
pueblos a Josef, Mariam o incluso el anciano Simón Macabeo.40 Sólo
en Podolia y Rutenia se podía encontrar, durante los siglos
finales de la Edad de Plata, la imagen de Herodes propia de Sibir.
Durante la colonización de Vespucia, en especial de las
tierras del norte o Stoquia, la figura del Buen Rey era venerada
por los numerosos marinos bálticos de la región. No tardó en
aparecer, también, entre los hodenios que se federaron con ellos
en 1676, pues muchos de sus saquemos eran nazarenos.
En las islas de Tainía, en las mesetas de Culúa y en Izán,
los conquistadores itálicos y griegos llevaron la fe nazarena como
parte de su bagaje cultural y con ella los principales personajes
de su tradición; de este modo Herodes, entre otros, comenzó a ser
conocido por los aboriginales de Vespucia y venerado por los
conversos tan temprano como en 1453.
Las colonias moras del sur, muy influidas por los muslímicos,
no eran demasiado proclives a venerar estas figuras casi míticas
ya que sus jefes mantenían un inusitado control sobre las
40 Los anglobretones quienes confundían a un cierto Simeón, anciano
profeta mencionado por Luciano, con el (más antiguo) rey homónimo de la dinastía
asmonea.
creencias de las escuelas. Al mismo tiempo eran reacios a
compartir sus creencias con los “Rojos”, como llamaban a los
nativos de Parastán y Colán. No obstante el mestizaje se produjo
igual y los líderes locales se mostraron menos estrictos que los
soberanos congoleños que, nominalmente, regían esas provincias.
Los nazarenos de Sudvespucia, si bien una minoría, tomaron muchos
elementos de sus correligionarios del norte entre los cuales
estuvo la Fiesta del Natalicio y, con ella, la figura de Herodes.
En los tiempos de la Primera Internacionalización, entre los
siglos XVIII y XIX, las rutas comerciales llevaron distintas
tradiciones a lo largo del mundo. La multiplicación de la
imprenta, la difusión de la alfabetización y el desarrollo del
periodismo pusieron en contacto a regiones antaño aisladas; junto
a las mercancías se difundieron costumbres.
En Nova Rossiya el personaje de Herodes, con los atributos
sibirianos, se hizo extremadamente popular e inseparable de la
Fiesta del Nacimiento. Después de la caída del Janato,
innumerables campesinos emigraron a las inmensas praderas de
Nordvespucia, la colonia conquistó su independencia con el nombre
de Misty Sojuzas Vespucia (Ciudades Unidas de Vespucia), el primer gran
estado federal del mundo, y se convirtió en una sociedad próspera
y avanzada. La religión nazarena, implantada en el Nuevo Mundo, se
convirtió en una marca de identidad para los vespucianos del
norte. Escuelas y sanghas se multiplicaban mientras la Iglesia
reconocía a sus comunidades como “expresiones genuinas de la fe en
el Cristo”. Las fiestas eran una ocasión propicia para marcar esta
comunidad de intereses, en la más pura tradición nazarena se
aceptaban todas las variantes, y eso contribuía a la cohesión de
una sociedad formada mayoritariamente por emigrantes. En esas
celebraciones Herodes, el Buen Rey, era recordado a menudo con
procesiones, villancicos y carros alegóricos. Algunos de estos
cantos eran herencia euroafricana, como el Dobri kral Herodas de los
moravos o el Buzule Ubusku eBhetlehema dongoleño. Otros se compusieron
en Vespucia por sibirianos, especialmente rossios, o por hodenios
como el Swista Ek también llamado Kolokol'chiki (Suena la Skrabalai). 41
En Europa, en tanto, el despegue industrial pareció ahogar
por un tiempo las viejas tradiciones. Los proletarios, hijos de
41 Se discute hasta la actualidad el origen de tan conocida canción. Se
la menciona por primera vez en 1776, en una carta enviada desde Gorabolshedo,
Mariamzemli, en la cual se dice que: “...los niños en las plazas durante las
noches de invierno cantan aquella canción de las skrabalai”, pero nunca se
indica su origen o autor. Evocando la Kanatska de mediados del siglo XVIII, el
hodenio Kieñakwa recuerda en sus “Memorias coloniales” (escritas en 1816) “Las
campanillas de los trineos y aquella canción que las madres nos enseñaban: Take
niehto kate tsi wakhonwi…” palabras muy parecidas a las iniciales del mencionado
villancico.
los campesinos desplazados a las ciudades en la Era de la
Industria, vivían en condiciones miserables; el movimiento
socialista que surgió en ellos era ferozmente antinazareno. Su
inspiración se volvía a los tiempos de la Segunda República Romana
y la Grecia Clásica, con figuras como Julio Civilis, Espartaco,
Pericles y Meleto que oponían a los santos nazarenos, vistos como
cómplices de la autocracia. En las barriadas pobres de Toletana,
Corfinio o Vindolanda estaban proscriptas las Fiestas de la
Iluminación, el Recogimiento y, por supuesto, el Natalicio. Los
afiches de la organización Armonioso Puño Rojo, activa en la
Batavia de mediados del XIX, mostraban a un Viejo Rey, con los
rasgos de Herodes, siendo derribado por obreros ataviados como
hoplitas. La Liga de los Justos iba aún más lejos: el propio
Cristo era mostrado como un corrupto predicador al servicio de
Herodes (no estaba claro si era el Grande o Antípater) quien
anunciaba el consuelo a los esclavos a cambio de su obediencia. Un
célebre panorama, forma de arte predilecta de los obreros de la
Primera Global, narraba en siete escenas la Historia de la Opresión, tal
su título, mostrando a Jesús de Nazaret junto a Platón y Buda como
“adormecedores de la conciencia”. El actor que representaba a
Herodes, con el traje típico sibiriano, violaba a Mariam, una
campesina galilea, y luego le arrebataba a su hijo para hacerlo su
“profeta”. El cuadro final era la fallida proclamación de Herodes
como el Hijo de Dios, cuando Jesús reconocía su origen y se unía a
los campesinos revoltosos. A pesar de la endeble base histórica de
este relato, basado en cierto texto apócrifo conocido como el
Evangelio según Marcus, tuvo gran éxito y contribuyó al desprestigio de
la figura herodiana en Occidente a principios del siglo XX. No
obstante, el recurso al personaje revela que era alguien tan
conocido en la tradición occidental que bien podía ser utilizado
por la propaganda.
En la misma época, en Vespucia, la situación social era bien
diferente. La concepción sibiriana del autogobierno, junto a las
prácticas de control social, expresadas en el lema del Gran Sello:
“Una Nación bajo Dios; justa, libre y organizada”, impidieron la
brutalidad del desarrollo industrial al estilo europeo o africano.
Para los vespucianos, en el norte como en el sur, el nazarenismo
nunca apareció ligado a las formas de gobierno opresoras; reyes,
kaganes, janes o huzanes era figuras lejanas frente a las
libertades políticas del nuevo continente. Por el contrario, la fe
nazarena era una de sus marcas de identidad sin que vieran
contradicción alguna entre la libertad y la religión.
El siglo XX ha sido definido como “el de la Comunicación”. La
Segunda Internacionalización representó el triunfo de la
industria, las cooperativas y el dominio de las Potencias sobre el
mundo. El modelo europeo se impuso en Asia e Insulindia, el de las
Ciudades Unidas dominó en Vespucia y Malgachia lo que trajo como
resultado dos concepciones del mundo que serían rivales a partir
de 1946.
La revolución helvética significó un cambio radical en las
tradiciones europeas. Se persiguieron las religiones, se
prohibieron viejas celebraciones y hasta se sustituyó el
calendario por uno basado en la ciencia. Personajes como Herodes
fueron expulsados del imaginario popular occidental. O al menos
eso era lo que parecía.
Después de la Gran Guerra, en la cual las tropas vespucianas
jugaron un papel tan destacado, Herodes regresó con un nuevo
ropaje.
A finales del siglo XIX, los periódicos civiunidenses
popularizaron un sub género de relato conocido como “cuento del
Nacimiento” o “cuento de invierno”, seguían en esto una tradición
eslava cuyo autor más destacado fue Kiril Dekinovič con su
historia sobre un avaro visitado por los espíritus de la bondad.
Los cuentos se publicaban durante todo diciembre y reflejaban las
predilecciones de los ivankin42 , como se denominaba a los
descendientes de los viejos colonos de Nova Rossiya. Relatos
simples, ambientados en diversos escenarios, pero con la presencia
inevitable de la nieve y las tradiciones de Sibir.
Uno de estos cuentos, publicado en 1901, se titulaba. “El
mensajero del Sur” y narraba la historia de Klaus, un marino
ivanki perdido en los Mares del Sur. El autor, se supo hace no
tanto tiempo, era Vladimir Ulanov, el famoso escritor de panfletos
nacionalistas. 43
El viajero se lamentaba de no poder pasar las fiestas del42 Ivanki (plural ivankin) Nombre genérico de los habitantes nativos de
origen europeo, en especial sibirianos, de Nova Rossiya y sus descendientes. Al
parecer procede de Iván, un nombre común entre los sibirianos de origen rossio o
prusiano. Con el tiempo se expandió hasta designar, de manera familiar y
amistosa, a todos los civiunidenses en lugar del más formal, e inexacto,
vespucianos.43 Bisnieto de inmigrantes de Finnia, Ulianov se destacó por su extensa
producción escrita que incluye una novela de relativo éxito: “Karelia” y la
serie de radioteatros protagonizados por la pareja de Lev y Frida Bronx. A
principios del siglo pasado se unió a la Liga de los Verdaderos Vespucianos para
los cuales escribió panfletos con el seudónimo de Potomakin. Su medio de vida
habitual era escribir artículos, relatos cortos y crónicas políticas para los
periódicos de la Costa Este. Murió en 1930, poco después de haber asumido como
concejal por el distrito 5 de Nova Rostov. Fue el erudito Joseph Dugazvil quien
lo identificó como autor del ya famoso “El Mensajero del Sur”, en su estudio
sobre los movimientos políticos de Vespucia publicado en 1960.
Nacimiento entre los suyos, añoraba la nieve de Nova Rostov,
imaginaba los regalos del Buen Rey. En ese momento un ser alado lo
trasportaba mágicamente a una tierra lejana, el Polo Sur, donde
hallaba al propio Herodes, risueño y rubicundo, con su larga
barba, sus pequeños magos de los juguetes, sus sátrapas quienes
clasificaban las cartas de los niños de todo el mundo, su mágica
cabalgadura y hasta su esposa, Herodías, gruñona pero llena de
ternura. Klaus escuchaba de labios de Herodes el relato de su
viaje, jinete sobre Provarny, al Polo Sur, de la construcción de su
palacio y de los eternos problemas con los sátrapas, proclives
como cualquier capataz a ocultar las faltas de sus empleados, y
con los magos que siempre querían hacer las cosas a su modo.
Finalmente, el ivanki acompañaba a Herodes, a quien apoda
Starenkia, el Viejito, en su viaje alrededor del mundo, con una cómica
escala en Britania, hasta terminar con la entrega de juguetes en
la casa de Klaus, donde dormía su hijo recién nacido; Kril.
El relato estaba muy bien escrito y resultó un éxito. Su
encanto residía en la manera en que logró captar el clima de la
época. Combinaba el cuento de hadas con la crónica de viajes,
describía vívidamente los fantásticos escenarios del sur e
introducía simpáticos personajes, difíciles de olvidar. Para el
lector adulto, la mención, falsamente ingenua, de los problemas
que enfrentaban los vespucianos era regocijante. Todos los temas
de la agenda social eran tratados por el autor; los largos viajes
de los balleneros, el nacimiento de las grandes cooperativas, la
desaparición de las viejas tradiciones y hasta la inmigración
británica que motivaba por entonces ásperos debates en la Duma.
Las respuestas sólo eran insinuadas pero implicaban una vuelta a
un mundo más sencillo, a las costumbres de antaño, a los genuinos
valores de los primeros colonos sibirianos.
Starenkia Heroda, el Viejito Herodes, reapareció en la decoración
natalicial. Los escaparates se adornaron con este anciano
rubicundo y robusto, de larga barba y perenne sonrisa, imagen de
la bondad y el afecto familiar. Stare, solían nombrarlo los niños,
y Stare era el protagonista de numerosas historias publicadas
durante diciembre, imitaciones más o menos hábiles de los motivos
usados por “El Mensajero del Sur”. Año tras año, en revistas,
periódicos y radioteatros, Stare llegaba con las primeras nevadas
al grito de : “¡Ahó, Inocentes, traigo regalos para todos!”. 44
Hubo sanghas que protestaron contra esta supuesta
banalización de la Gran Fiesta y Garud, el mevaker de Uzkaia lanzó
una campaña de rechazo a Herodes, “asesino de los inocentes” en
44Nalube, Detini, ia prnoshu podarkini!, en sibiriano.
1910. Numerosos eruditos le respondieron, asegurando que la
tradición sobre Herodes era antigua en La Iglesia Nazarena y que
no podía, históricamente, considerarse a Herodes como un enemigo
de la fe. Garud modificó su discurso al año siguiente y el lema de
varias sanghas del Medio Oeste, el cíngulo de los creyentes, de Vespucia
se convirtió en: “Sí a Herodes, no a Stare”. La agitación
disminuyó en los años 20 de resultas de dos factores inesperados:
la Guerra Europea y la Peyotikola.
7. Starenkia Heroda, símbolo universal.
En 1923 las tropas de Mikael,45 emperador de Hibernia,
desembarcaron en Britania y anexaron la república en una guerra
relámpago. El irredentismo hibernio, según el PCC (Páirt Ceilteach
Ceart, Partido de los Verdaderos Celtas), proclamaba el derecho a unir bajo
un mismo estado a todos los pueblos europeos de origen celta y
Britania era su reclamo más antiguo. Las Unión de Naciones
reaccionaron condenando el hecho, pero no se tomaron otras medidas
por temor a desencadenar un conflicto global. Otro fue el caso
45Mikael Colins (1905- 1945) no era el heredero del trono de Hibernia,
sino miembro de una rama segundona, sin derecho sucesorio. La acción del Primer
Ministro, Tiberio Cirk, líder del PCC, lo llevó al poder e instauró un estado
totalitario y militarista inspirado en el paganismo, el celtismo y la doctrina
del Destino Manifiesto.
cuando un rebelde galaico; el mariscal Faranque, se alzó contra la
República Ibérica con apoyo hibernio. Galos y helvecios
protestaron y reforzaron sus fronteras. En 1924 estalló la guerra
con la invasión de Galia, Sajonia y Bohemia. Vestsibir anunció su
apoyo al Eje Lutecia – Alobrogia en respuesta al cual Hibernia,
Iberia y Numidia firmaron un tratado ofensivo defensivo conocido
como Alianza Atlántica. El ingreso de Songa, Malí y Arabistán al
Eje y de China a la Alianza convirtió al conflicto europeo en
mundial.
Vespucia, cuyas simpatías estaban por las repúblicas
socialistas, permaneció neutral. Ulianov, entre otros, escribió
intensamente contra la guerra, apodada europea, describiéndola
como una carnicería inútil entre ideologías antivespucianas; la
raza para los Aliados, la democracia para el Eje. Una ruidosa
minoría, inspirada en estas ideas, se oponía a la guerra y el
autócrata Tserkoplov, en plena campaña electoral, determinó que
las Ciudades Unidas, así como todo el continente vespuciano, 46 eran
estados no beligerantes. La sede de la Unión de Naciones se
trasladó desde Antioquía a Nova Rostov y numerosas organizaciones
46 Recuérdese que Vespucia se compone de un estado federal; las Ciudades
Unidas, cuyo territorio es discontinuo, y una docena de estados asociados con
autonomía pero cuya política exterior es decidida por la Duma de Alexandropol.
de beneficencia vespucianas apoyaron a las víctimas del conflicto.
Por esa misma época, según el Anuario de Historia Empresaria
en 1921, se creó la Oghayo Kooperatiye Naptki (Cooperativa de
Bebidas del Oghayo), una empresa con control obrero y
participación del municipio de Cleopatra. Ese mismo año, en
noviembre, la O K N lanzó a la venta una bebida gaseosa basada en
el fruto del peyote y la nuez de cola; la Peyotikola. Al principio
se la recomendaba como anti dispéptica, pero pronto se volvió un
hábito entre los jóvenes afectos a la musica gúzlica y el nuevo
arte panorámico.
La Guerra Europea, entre 1924 y 1926 fue favorable a los
Aliados. Italia y Hélade cayeron bajo su control convirtiendo al
Mediterráneo en su domino exclusivo. La toma de Jerusalén (1925),
la matanza de árabes y la persecución a los sabeístas despertaron
el rechazo de casi todas las naciones; Tserkoplov, sin abandonar
la neutralidad, ordenó la movilización general y suprimió los
periódicos defensores del pacifismo a ultranza. En el ‘26 se
autorizó la participación de voluntarios vespucianos en los
cuerpos de autodefensa de la Federación Báltica, sumida en la
guerra civil con la complicidad de los aliados. Al mismo tiempo la
Ley Republicana autorizaba al autócrata para realizar ventas de
armas a bajo costo al Eje. 47 Era el último paso prebélico.
La Peyotikola lanzó, por el Natalicio, una gran campaña
publicitaria destinada a colocarla como favorita entre los
vespucianos. La idea del cuerpo de gerentes de venta era, sin
duda, desvincularla de su exclusiva asociación con la juventud. En
diciembre de 1925, las calles de cada ciudad importante de
Vespucia, las pantallas de los cines y los vallados de todas las
estaciones de tren o dirigible mostraron la misma imagen. Un
hombre anciano, de poblada barba, vientre algo más que prominente,
casaca y pantalones rojos, zapatos de campesino sibiriano y una
sonrisa que invitaba a la confianza. En su mano sostenía la
clásica jofaina contorneada de Peyotikola y de sus labios salía la
ya famosa expresión: Nalube!
La ofensiva publicitaria fue un éxito. Las ventas crecieron,
la planta se amplió, se confederó con otras cooperativas y
empresas familiares de la Costa Este y, finalmente, el propio
gobierno federal tuvo que aceptar integrar parte de sus acciones
con las de la OKN. Peyotikola, la bebida del Natalicio. Peyotikola, la elección de
Starerada (escrito así, como se pronunciaba). En Vespucia y en el Polo Sur
47 En el texto legal se establece la venta de armas: “... a cualquier
estado beligerante que lo necesite para defender sus libertades”, en la práctica
sólo se aplicó a los países del Eje o sus asociados.
¡todos beben: Peyot! (otra concesión al lenguaje cotidiano). Estos lemas
se volvieron populares en aquel célebre Natalicio de 1925, el
último de paz para los ivaniki...
El ataque de los aliados a Kanata, un error que Tiberio Cirk
se empeñó en cometer, determinó por fin lo que todos esperaban; la
entrada de las Ciudades Unidas en la Guerra Europea,
verdaderamente Mundial desde aquel 25 de marzo de 1926. Todo el
continente, pues los estados asociados se sumaron al esfuerzo
bélico, se movilizó hacia ambos frentes de batalla. La vida
cotidiana se alteró, los hombres partieron a la guerra y las
mujeres a las fábricas. El autócrata obtuvo el cargo excepcional
de presidente, que implicaba plenos poderes, pero no disolvió la
Duma. Los diputados y gerusontes (de los diversos partidos) se
hicieron presente en la Dacha Roja y juraron obediencia a
Tserkoplov como Comandante en Jefe de la República.
Los muchachos partieron cantando a la guerra. Se la estimaba
breve y la más justa que el mundo había presenciado. Las
atrocidades de los celtas no tenían perdón y los señores de la
guerra que dominaban China deshonraban una tradición respetada en
todo el mundo. Los vespucianos, los socialistas euroafricanos, los
sibirianos, los indios y los nipones se batían por la libertad, la
justicia y la igualdad: los valores de Oriente y el Nuevo Mundo,
los de la tradición noáquida, judaísta y nazarena. Los Aliados, en
cambio, eran la reacción, el imperialismo y la intolerancia;
palabras malsonantes para la mayor parte de la Humanidad del siglo
XX. Razón tenían los publicistas de Padbles al mostrar a Herodes
compartiendo con las tropas vespucianas, llevando la bandera del
águila y las estrellas, frente al cruel dios Lud y su cruz de
brazos iguales, símbolo de la ideología solar hibernia.
Los soldados ivaniki recibían, entre sus raciones, una muda
de ropa de obrero, efectos de higiene, dos libros (uno de ellos de
preceptos religiosos), un radiorreceptor heterodino, dos paquetes
de cigarrillos (marihuana, pues ya se había prohibido el tabaco),
tres barras de chocolate y una jofaina de Peyotikola. Era parte de
la impedimenta de los infantes vespucianos, marca registrada de su
cultura: simbolizada por la participación de los trabajadores, la
religión, la información pública y los placeres de la vida
cotidiana. Con ellos iba toda la propaganda, la conciencia de ser
“nuestros bravos boyevki”, las panorámicas de los estudios de
Padbles y la música gúzlica. Por supuesto, Starenkia Heroda nunca
faltó en cada Natalicio de los seis que duró la Guerra.
Como todos esperaban, los Aliados fueron derrotados. La
ofensiva final fue una tenaza formada por las dos ramas de la
familia sibiriana; los bravos campesinos de Podolia, Moscovia y
toda Vestsibir y los animosos muchachos de Vespucia. Convergieron
en Italia y fue en Corfinio donde Alezandros, el sucesor de
Tserkoplov y Atakïr, el Líder de Toda Sibir, se reunieron para
decidir el destino del mundo después de la Guerra. Comenzaba una
nueva década y nada podría ser igual. La Unión de Naciones se
disolvió, sucedida por una nueva, y esperaban, exitosa, Sociedad
de los Pueblos. Los jefes aliados, los responsables políticos y
los “colaboradores” fueron juzgados por un tribunal internacional;
Cirk se quitó la vida, Faranque fue ejecutado y el pomposo
emperador Mikel enviado al exilio. Hibernia, Iberia y sus aliados
o simpatizantes se convirtieron en territorios ocupados, el
presidente Disney volvió a ocupar su puesto al frente de la
heroica República Británica. El mapa de Eurasiáfrica se rectificó
y, después de seis años de guerra, los jefes de los muchachos
vespucianos, de los simpáticos ivaniki, decidieron que era hora de
devolverlos a casa después de haber salvado al mundo y a la
civilización.
No todos partieron, ni la despedida fue demasiado larga. La
Sociedad de las Naciones pidió tropas de ocupación, personal
policial, administradores y expertos de todo tipo para la
reconstrucción. Las empresas vespucianas vieron la oportunidad y
desembarcaron con todos sus adelantos en las tierras arrasadas por
la guerra. Los pueblos de Oriente, antiguos socios, decidieron que
querían también su parte de Eurasia y África; promovieron
movimientos de protesta en Italia, Songa, Numidia y Egipto que
dieron como resultado gobiernos afines a sus intereses y, por
ende, reacios a los de los vespucianos. Los ivaniki y los
sibirianos formaron una Coalición, el Pacto de Moscovia, para
enfrentar a los arabistaníes, persas y punjabitas en la lucha por
el Mediterráneo. Roces similares a lo largo del globo determinaron
el nacimiento del Doble Mundo, como se llamó. El Mundo Republicano
y el Mundo Libre; enfrentados en una guerra que jamás se declaró.
Al frente de uno; Vespucia, del otro lado; Arabistán.
Herodes también fue convocado para este combate. Starenkia
Heroda, el Buen Rey con su sonrisa bonachona, su blanca barba, sus
regalos para los niños y su jofaina de Peyot. Herodes formando
fila junto a los famosos actores de Padbles, los desfiles obreros,
las industrias cooperativas, la musica gúszlica y los “bravos
boyevki” defensores del modo de vida republicano y nazareno.
Este Herodes, como parte del bando enemigo durante los ‘40 y
los ‘50, estuvo proscrito bajo la llamada Cúpula de Algodón, los
países más importantes del Mundo Libre. A menos que se tratara del
‘otro’ Herodes, del antiguo rey, del enemigo de los imperialistas
romanos y partos, del sabio oyente del Nazareno, reverenciado por
árabes, judíos e indios.
La propaganda, sin embargo, es un arma poderosa, casi
invencible. La imagen del Buen Rey cruzó las líneas enemigas de
manera tan subrepticia como los héroes colectivos de las
panorámicas vespucianas, los Jóvenes Exploradores o los
estridentes grupos de música zuzhaya sibirianos. Con su tzikla,
sus locomóviles y su Peyotikola.
Ya en 1961, con motivo de la Exposición Universal de Mannoa,
en Vespucia del Sur, el pabellón de los hebreos en la Casa de
Arabistán mostraba el desarrollo histórico de la iconografía
herodiana; desde las monedas acuñadas en el siglo I hasta las
postales nataliciales de la Guerra Mundial. El mismo año, un
Herodes ataviado al modo persa aparecía distribuyendo regalos en
una película concebida para rivalizar con las vespucianas; en
lugar de una fábrica cooperativa en el Polo Sur, este Herodes era
un sagaz capitán de industria de Serendib...
Los setenta fueron los “años de cambio” que se insinuaban ya
en la década anterior. Los sistemas políticos y económicos rivales
fueron aproximándose de manera casi imperceptible, pero constante,
y terminaron creando sociedades muy parecidas dentro y fuera de la
“Cúpula de Algodón”. Herodes, según el estudio de Jazbor
Roscenvader, fue uno de los responsables de este acercamiento. “La
figura del antiguo rey, oyente atento de la Sabiduría,
reconciliaba a los republicanos y los libres. Les recordaba su
origen común en la Edad de Plata, cuando la Iglesia Nazarena unía
a la Ecúmene en una misma fe, cuando las caravanas viajaban desde
el Amur al Dud y desde el Decán a Finnia llevando mercaderías y
costumbres. Herodes representaba todo aquello que había dado
origen al mundo moderno; la resistencia frente a los imperios, el
cultivo de la sabiduría y el arte característico del Renacimiento
helenístico, la alianza entre la ciencia y la religión, el respeto
por los derechos personales y, lo más importante, la idea de que
el bien común está por encima del individual”. 48
Fuera esto así o no, lo cierto es que entre los regalos que
el líder punjabí Jawaharlal Jinnah intercambió con su par
vespuciano Mijaíl Tchernopov, se contaba un Starenkia Heroda de
rostro oriental con sendas banderas de la Alianza Oriental y de
48 Roscenvader, Ton Jazbor. “Seis ensayos sobre el final de la Paz
Armada”. III, 45 (edición numérica), Thurdeheim, 2009, página 247.
las Ciudades Unidas en cada mano; “sólo le falta una Peyot”, dijo
el ocurrente autócrata occidental según la crónica publicada por
el Slava Epoka. 49
A poco más de dos décadas de entonces; Starenkia, Stare, Pitana
Janama, Hiroito, Atijoenian, Athair Na Nollag, Pater Nativitatem o
Sengtanpé, el Buen Rey Herodes, sigue viajando, desde el Polo Sur o
desde Serendib, a todos los hogares del mundo para llevar su
mensaje de Paz, Entendimiento e Inocencia... ¡y maravillosos
regalos para todos los niños buenos!
Rozgorod, 27 de octubre de 2014.-
Traducido al romance por Iohurtu Ngué.
49 Slava Epoka, Alexandropol, número 4672, 12 de marzo de 1992, página2, recuadro. El titular era sugerente: “60 años después, Herodes visita Bizanciode la mano del Presidente Jinnah”. Versión numérica enlazada. Encuentro:31/0972014.