El rey de papel. Textos y debates sobre Alfonso XIII
Transcript of El rey de papel. Textos y debates sobre Alfonso XIII
1
1 EL REY DE PAPEL
Textos y debates sobre Alfonso XIII
Javier Moreno Luzón Publicado en Javier Moreno Luzón (ed.), Alfonso XIII. Un político en el trono, Madrid, Marcial Pons Historia, 2003, pp. 23-58.
“Se puede amar u odiar a Alfonso XIII; lo que no se puede hacer es ignorarlo o permanecer indiferente ante su figura.”1
Roi bien aimé, filántropo, espejo de neutrales, coeur de l’Espagne, rey caballero,
rey enamorado de España, militarista, rey típico, rey perjuro, hombre de negocios, rey
paradoja, rey polémico, un rey para la esperanza, rey de España, el rey. Éstos son algunos
de los epítetos que acompañan a su nombre en el título de los más de cien libros dedicados
a Alfonso XIII a lo largo de un siglo. En ellos, y en los miles de comentarios y
observaciones que cabe espigar en la literatura –académica o no—sobre la política española
de su época, se ha decantado una serie de lugares comunes, de tópicos que nutren varias
tradiciones interpretativas acerca de un personaje crucial en la historia contemporánea de
España.
Resulta difícil orientarse en un mar de publicaciones que recoge todos los géneros
posibles, desde el libelo más furibundo hasta la almibarada crónica cortesana. Los últimos y
más importantes estudiosos del monarca han señalado la presencia de dos “extremismos
antagónicos” en la valoración política de don Alfonso, de dos memorias colectivas de su
figura, la de la derecha y la de la izquierda, ambas igualmente contrarias a su labor aunque
por razones opuestas2. Sin embargo, el repaso a la bibliografía existente revela más bien un
enfrentamiento, de distinta índole, entre dos líneas fundamentales de opinión: la narrativa
crítica, donde pesan sobre todo los juicios negativos de liberales, demócratas y
revolucionarios, mucho más numerosos e intensos que los procedentes del otro extremo del
arco ideológico; y la encomiástica, alimentada por monárquicos de diverso origen e
incomparablemente más prolífica que la anterior. Quizás porque, como afirma otro
1 Baviera y Chapman-Huston (1932; 1975): 17.
2
destacado biógrafo, los enemigos del rey prefirieron dejarlo en el olvido mientras que sus
partidarios mantuvieron viva la llama de su recuerdo3. Ambas tradiciones han madurado
sus frutos dependiendo de las diferentes coyunturas y de los intereses políticos de cada
autor. Por otra parte, los historiadores profesionales, que han bebido de las dos fuentes
interpretativas citadas, han logrado definir algunos, aunque no muchos, debates académicos
acerca del papel político del rey. Sin pretensiones de exhaustividad, este ensayo ordena y
resume lo esencial de lo escrito hasta el momento sobre Alfonso XIII.
Autoritario, militarista y perjuro. La tradición crítica
La corona, no hay duda, ocupaba un lugar de honor en el orden constitucional de la
Restauración y, en consecuencia, las decisiones del rey adquirían una relevancia capital en
el sistema político español. Simplemente, era el monarca el que, de acuerdo con reglas más
o menos explícitas, daba y quitaba el poder. Por ello, cuando Alfonso XIII juró la
Constitución y comenzó a desempeñar sus funciones, sus actos se escrutaron con lupa, no
fuera a ser que aquel inexperto joven abusara de sus privilegios. Pronto comenzaron a
proliferar las críticas, siempre veladas salvo en los círculos republicanos y formuladas a
menudo por quienes se sentían preteridos en el ánimo real frente a sus enemigos. La pugna
por la jefatura en los partidos que se alternaban en el mando y los primeros pujos de
ingerencia militar echaron leña a un fuego de crisis orientales y poder personal. No
obstante, la popularidad del rey y la recomposición de las fuerzas políticas atenuaron los
ataques hasta los años que rodearon a la Gran Guerra, cuando las tensiones que agitaban el
país alcanzaron también al trono. La constante intervención política de Alfonso XIII, en un
entorno marcado por la inestabilidad gubernamental, la atomización de los partidos y los
desafíos militaristas, hizo crecer la censura entre los intelectuales liberales y en ambos
cabos del continuo ideológico. Miguel de Unamuno, enfrentado personalmente con el rey,
encarna mejor que nadie el distanciamiento de la inteligencia. Por su parte, los mauristas,
embrión de una nueva derecha radical, no le perdonaron del todo la marginación temporal
2 Carlos Seco Serrano, “El centenario del reinado de Alfonso XIII: la imagen del Rey liberada del tópico”, en Seco Serrano (coord.) (2002): 11. Tusell y G. Queipo de Llano (2001): 41-42. 3 Pilapil (1969).
3
de Antonio Maura, jefe conservador que adquirió un aura mesiánica entre sus seguidores.
De otro lado, los republicanos y sobre todo los socialistas le reprocharon su respaldo a los
militares y su protagonismo en la guerra colonial de Marruecos. Los debates parlamentarios
sobre el desastre de Annual encendieron la estrella del diputado socialista Indalecio Prieto,
convertido en antagonista de un monarca al que exigía responsabilidades por el fiasco en
África.
Sin embargo, la literatura crítica con Alfonso XIII no se desarrolló plenamente hasta
que el rey dio su aprobación al golpe de Estado del general Primo de Rivera y se identificó
con la dictadura militar. Los intelectuales progresistas, incluso aquéllos que habían acogido
bien el pronunciamiento como José Ortega y Gasset, se alejaron de la monarquía alfonsina
hasta hacerse incompatibles con ella. Pero fue el novelista republicano Vicente Blasco
Ibáñez quien, desde París, formuló las acusaciones más claras y tajantes en un panfleto
titulado Alphonse XIII démasqué, una especie de j’accuse zoliano a la española, difundido
por todo el mundo y origen inmediato de algunos de los juicios más perdurables sobre el
monarca. La crisis y la quiebra final del régimen primorriverista amplificaron aún más las
voces contrarias a don Alfonso, a cuya resonancia contribuyeron de una u otra forma viejos
políticos que defendían el constitucionalismo traicionado por el rey, desde el liberal conde
de Romanones hasta el conservador José Sánchez Guerra. Algunos monárquicos que
consideraban imposible aunar la llegada de la democracia con la persona del Borbón se
pasaron al campo republicano, donde se consolidó una interpretación canónica de sus
acciones. En resumen, ésta argumentaba que su talante autoritario le había conducido a
intervenir en la vida pública de consuno con los sectores sociales más reaccionarios, como
el ejército y la Iglesia, hasta llegar al perjurio de 1923. La república proclamada en 1931
concedió a esta tesis marchamo oficial cuando las Cortes Constituyentes procesaron y
condenaron por alta traición a Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, “quien, ejercitando
los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado –decía la sentencia--, ha
cometido la más criminal violación del orden jurídico de su país”4. Fue el momento
culminante de las críticas a su figura, que salpicaron muchos de los relatos del
destronamiento. Por otra parte, y de modo marginal, la extrema derecha, en especial la
carlista, aprovechó la ocasión para denigrar a quien consideraba representante de la
4 Gaceta de Madrid, 28 de noviembre de 1931, p. 1250.
4
caducada monarquía liberal, enemiga de la auténticamente española. En décadas
posteriores, los elementos de esta tradición crítica, con sus múltiples variantes, se repitieron
en diversas aunque no muy numerosas publicaciones hasta desembocar en recientes
alegatos republicanos que, como los elaborados por Rafael Borràs, recopilan todos los
defectos atribuidos al rey durante cien años.
El primero de ellos no emanaba de su voluntad, sino más bien de la herencia
decantada por su estirpe. Puesto que representaba el último eslabón de una dinastía de reyes
absolutos, nunca avenida con los efectos de la revolución liberal, mal podía comprometerse
Alfonso XIII con el gobierno parlamentario. “Descendiente directo de Fernando VII –
escribía el periodista republicano Francisco Villanueva--, sintió desde su más tierna
infancia el impulso absolutista”. Las comparaciones con su bisabuelo menudearon en los
años veinte y treinta: Blasco decía, por ejemplo, que engañaba a todo el mundo como su
antepasado había burlado a Napoleón. Era el suyo pues un “absolutismo atávico”, como
también pensaba el socialista Luis Jiménez de Asúa, uno de los padres de la Constitución
republicana de 1931, que achacaba al rey el deseo de volver a la Edad Media. Si el legado
de los Borbones no resultaba muy apropiado para un monarca constitucional, menos aún lo
era el de la rama materna de su familia, los Habsburgo, que añadía al absolutismo un odioso
toque jesuítico y militarista. Unamuno denunció sin descanso el influjo habsburgiano de la
reina madre. Para Gonzalo de Reparaz, un geógrafo africanista que concibió su visión del
reinado como una revancha personal contra el monarca, don Alfonso “venía a ser como un
archiduque vienés elevado a la categoría de rey de España”. En el fondo, esta conjunción
dinástica hacía que el monarca no fuera totalmente español, porque, insistía Unamuno, “los
estilos regios no son nacionales”5.
Desde luego, la educación que recibió Alfonso XIII parecía a todos uno de los
factores determinantes de su comportamiento político. Huérfano y aislado en un ambiente
palaciego muy tradicional, ni el trato familiar ni los profesores escogidos por su madre la
regente le habrían ayudado mucho a la hora de asumir el papel legal que le correspondía.
Curiosamente, para confirmar las sospechas sobre su deficiente crianza sirvió el testimonio
de una de sus tías, la infanta Eulalia, una mujer que se liberó lejos de la corte española y
5 Villanueva (1931): 11 y 174. Blasco Ibáñez (1924). Jiménez de Asúa (1934): 6. Reparaz (1931): 11. Unamuno (1977): 289 y 357.
5
que contó escenas en las cuales su sobrino se revelaba como un niño mimado y un
adolescente caprichoso. Consentido por otra de las hermanas de Alfonso XII, la Chata, se
acostumbró desde pequeño a hacer su santa voluntad. Un rasgo de su carácter que, en
opinión de algunos de sus detractores, resonó en actos tan decisivos como la entrega del
gobierno a Primo de Rivera: según Borràs, “las palabras de la Infanta Doña Isabel,
escuchadas por Don Alfonso XIII desde su más tierna infancia --‘Hay que hacer cuanto el
rey mande’—han surtido su efecto”6. Pero, más aún, la formación regia adoleció de
clericalismo y exceso de influencia castrense. Sus maestros, desde el integrista padre
Montaña hasta la pléyade de instructores militares que lo circundaban, llenaron su cabeza
de ideas reaccionarias, como su propia misión providencial o la superioridad del ejército
sobre la política parlamentaria. El escritor republicano y liberal Salvador de Madariaga, que
trazó semblanzas bastante ponderadas del rey, lamentaba que, en vez de inspirarse en
sacerdotes y oficiales de artillería, el joven Alfonso no hubiera disfrutado del magisterio de
Francisco Giner de los Ríos, renovador de la pedagogía en España: “por educación y quizá
por temperamento, don Alfonso pertenecía a una escuela española de pensamiento político
que no aceptaba ni el liberalismo ni la democracia. Éste es el punto central de la cuestión”7.
De modo que, cuando cumplió dieciséis años y se hizo cargo del gobierno, Alfonso
XIII venía ya cargado de intenciones despóticas. Una de las pruebas que casi todos los
autores aportan para demostrarlo se basa en los recuerdos de uno de los jefes monárquicos,
Romanones, que divulgó lo ocurrido en el primer consejo de ministros presidido por el rey
el mismo día que juró la Constitución. En el segundo volumen de sus memorias, escrito en
los últimos años de la dictadura, el veterano liberal dejaba caer toda la fuerza de su
legendaria malicia al recuperar una situación en la cual don Alfonso conseguía reabrir las
academias militares contra el criterio del ministro responsable y expresaba además su
intención de reservarse y ejercer sus atribuciones constitucionales sobre la concesión de
honores y distinciones. El anciano y agotado Sagasta, presidente a la sazón, había perdido
entonces una magnífica oportunidad para aclarar las funciones del monarca. “¡Ah! Si no
hubiera hecho tanto calor –concluía el Conde--, quizá la suerte constitucional en el presente
fuera otra”. La anécdota, repetida hasta la saciedad en los estudios acerca del periodo, ha
6 Borbón (1935; 1967). Borràs (1997): 97. 7 Madariaga (1929; 1979): 103.
6
valido, junto con algunas observaciones regeneracionistas del insulso diario íntimo de
Alfonso XIII, para confirmar su voluntad de poder y su desbordado militarismo8.
Porque Alfonso de Borbón se hallaba poseído, según sus críticos, por una
incontenible pasión política, asimilada con frecuencia al gusto por el juego. Estaba, decía
Madariaga, “estragado por la politiquería”, se sentaba a la mesa del poker del poder como
un tahúr cualquiera, sumergido en intrigas en las que él, y sólo él, podía emplear la carta
decisiva, el decreto de disolución de las Cortes, una ventaja que siempre le daba el triunfo
en la partida. Abandonaba con gran ligereza su papel institucional, que debía convertirlo en
un símbolo de la nación por encima de las querellas partidistas, y participaba en éstas con
gran entusiasmo. Carecía de visión a largo plazo, le iba mejor el regate corto, la
manipulación de voluntades, lo que dio en llamarse el borboneo. Y todo ello, ¿con qué
objeto?: con el de dominar absolutamente la política española. Otra vez fue Romanones
quien, sin medir quizás el alcance de sus apreciaciones, aportó más combustible a la
hoguera: en sus libros destacó el perfecto desempeño de las funciones arbitrales que
correspondían a la corona por parte de la regente, lo cual contrastaba con la actitud de su
hijo, que, a juicio del Conde, explotaba las rivalidades entre los políticos para jugar con
varias barajas a un tiempo, poniendo en práctica la máxima divide et impera. Las
ambiciones del rey se constituían así en la causa fundamental de la división en las fuerzas
dinásticas: en el Partido Liberal, donde favoreció primero a Romanones y después a
Manuel García Prieto; y en el Conservador, en el que prefirió a Eduardo Dato frente a
Maura. En opinión de Manuel Azaña, presidente del gobierno de la república, con la
dimisión de Maura en 1909 se había iniciado “el camino tremendo y fatal, para el propio
régimen, de decapitar a los jefes de los partidos, y el libre juego de los partidos, en
beneficio del capricho real”. La inestabilidad y la debilidad de los gobiernos, ingredientes
básicos en la crisis de la monarquía constitucional, derivaban pues de la actitud del propio
monarca, que, en expresión acuñada por Ortega, había “moderado inmoderadamente”9.
Al buscar el asentamiento de su poder absoluto, el rey seleccionaba a los
gobernantes más dóciles, a los cortesanos que sabían disculpar sus travesuras y cubrir su
8 Romanones (1928-1947; 1999): 161. Seco Serrano (1969; 1992) ha puesto en duda la existencia de este consejo, que sin embargo cita El año político, 17 de mayo de 1902. Alfonso XIII (1961).
7
responsabilidad. Formó de esa manera un verdadero partido palatino, “el partido personal
de S.M. el Rey –decía Unamuno--, el que confunde el patriotismo con la lealtad, y con la
lealtad interesada, de casa y boca”. Los ministros no ejercían como tales, sino como
secretarios de despacho que rodaban sin cesar por la cámara regia o, mejor aún, como
simples sirvientes de Alfonso XIII. Tan bien enseñados los tenía que bastaba con decirles
que debía meditar la firma de un decreto para hacerlos dimitir. Algo que certificó su
reacción colectiva a la militarada de 1923: “Ninguno ha protestado –apuntaba Azaña poco
después del suceso--; no han hecho el menor esfuerzo por defender las instituciones
democráticas. Se han dejado despedir como criados inservibles; y en rigor eso eran: criados
de la Corona”. No sólo se hacía así responsable a don Alfonso de las políticas emprendidas
por sus gobiernos, sino que se trataba a éstos como hechura de aquél, fundidos todos en un
entramado podrido y decadente, el oligárquico y caciquil de la Restauración canovista. En
una versión que coincidía substancialmente con lo antedicho, el escritor socialista Antonio
Ramos-Oliveira daba la vuelta al argumento para perfilar un rey a imagen y semejanza de
la oligarquía: “Régimen corrompido había de tener por pináculo un rey corrompido (…). La
monarquía constituía el vértice de la pirámide, el extremo mejor recortado y visible de todo
el sistema”10.
Ahora bien, junto a su afición por la política, lo que mejor definía a Alfonso XIII
era su completa identificación con la Iglesia y, sobre todo, con el ejército. Tenía un
concepto de la monarquía “teocrática y militarista”, trufado de añoranzas por un pasado que
desprendía “nubes de humo glorioso renovador de los buenos tiempos de Otumba, Pavía,
Lepanto y San Quintín”. Para mostrar su entrega al clericalismo bastaba con revivir la
consagración de España al Sagrado Corazón en 1919 o el discurso del rey ante el papa en
1923, cuando se le ofreció para participar en una nueva cruzada11. Mayores implicaciones
políticas tenía su desmedido espíritu castrense. La admiración del monarca por el
militarismo prusiano le hizo germanófilo –o criptogermanófilo—durante la Gran Guerra,
una flecha envenenada que le lanzó Blasco en su famoso libelo. En él lo acusaba de
9 Madariaga (1974): 379. Romanones (1933) y (1928-1947; 1999): 308. Azaña, en DSC, 6 de septiembre de 1933, citado por Echeverría (1966): 126. José Ortega y Gasset, “Ideas políticas” (1922), en Ortega (1983), XI: 20. Debo esta última referencia a Javier Zamora Bonilla. 10 Miguel de Unamuno, “¡Yo sí que soy político!” (1919), en Unamuno (1977): 203. Manuel Azaña, “La dictadura en España” (1924), en Azaña (1966-1968), I: 549-550. Ramos-Oliveira (s.a.), II: 359-360. 11 Villanueva (1931): 35. Reparaz (1931): 12.
8
permitir que los submarinos alemanes se refugiaran en las costas españolas y, más aún, de
proporcionar información aliada a los imperios centrales, algo muy difícil de probar. Más
sencillo resultaba constatar que en cada choque entre los ministros y los militares el rey se
había decantado por los últimos, desde la crisis de la ley de jurisdicciones hasta el golpe de
Primo de Rivera pasando por el surgimiento de las juntas de defensa y las campañas de
Marruecos. A base de mercedes, señalaban los más ácidos, don Alfonso se había creado
una guardia pretoriana, un partido militar a su servicio, sólido pedestal para su poder
omnímodo que se hizo totalmente visible con el hundimiento de los partidos. Como decía
Ramón Pérez de Ayala a propósito del órdago juntero de 1917, en el ejército, como en el
resto de la vida oficial de la Restauración, “reinaba el favor”, y “no adoptamos a humo de
pajas el verbo ‘reinar’”12.
Semejantes tendencias, sazonadas con una buena dosis de imperialismo,
desembocaron en la guerra de África, mantenida contra la opinión pública como “una
aventura personal del monarca español” que llevó a cabo la mesnada regia para responder a
sus deseos de pasar a la historia como Alfonso el Africano. Las prisas del rey, afirmaba uno
de los mitos más difundidos acerca de su reinado, condujeron directamente a la matanza de
Annual, ya que el general Fernández Silvestre, autor de la temeraria ofensiva que se ahogó
en sangre cerca de Melilla en 1921, había recibido previamente órdenes y ánimos de
palacio: “¡ole los hombres!”, rezaba un supuesto telegrama regio. Prieto lo proclamó con
claridad en el Congreso: “¿Quién, entonces, autorizó la operación sobre Alhucemas, quién
la decretó? Está en la conciencia de todos vosotros; lo dijo el general Silvestre al volver a
Melilla desde la borda del barco: fue el Rey”. Todavía más, la exigencia parlamentaria y
jurisdiccional de responsabilidades por la derrota colonial, que afectaba a su ejército y
podía salpicarle a él mismo, había empujado a don Alfonso a preparar la instauración de
una dictadura militar con el fin de impedir que siguieran las investigaciones. El
pronunciamiento de Primo de Rivera sería en lo esencial obra suya, de ese impulso
soberano que mencionó el constitucionalista Sánchez Guerra en un discurso de 1930.
Diversos testigos apuntalaron esta tesis, la misma que cimentó el proceso abierto por las
Cortes en 1931. Por ejemplo, Niceto Alcalá-Zamora, ministro de la Guerra en 1923 y luego
12 Blasco (1924). Ramón Pérez de Ayala, “La crisis de las espadas” (1917), en Pérez de Ayala (1967; 1980): 91-97 (cit. 95).
9
presidente de la república, contó en sus memorias cómo el monarca se dedicaba a socavar
la labor reformista de los gobernantes liberales y usaba a los generales palatinos para
promover el golpe. La propia actitud real en los días clave desvelaba su implicación en las
maniobras anticonstitucionales: “el rey tergiversaba”, escribía Azaña, demorando su vuelta
a Madrid desde San Sebastián para asegurarse la victoria de los insurrectos. Surgió así,
remachaba Prieto, “una sublevación de Real orden”. Por último, la mayoría pensaba que el
régimen monárquico, con todos sus defectos, podía haberse salvado de no ser por este afán
militarista de su cabeza visible, puesto que fue la dictadura la que embarcó sin retorno y
arrastró en su caída a Alfonso XIII. En palabras de Madariaga, “lo que le hizo perder la
corona fue aquel uniforme de infantería con que había nacido”, “a fuerza de llevarlo, el
uniforme de infantería se le había hecho piel”13.
En definitiva, los juicios más adversos achacan a don Alfonso no haber estado a la
altura de su misión. Quizás porque no era tan inteligente como él pensaba. Manuel Portela
Valladares, ministro liberal en 1923 y más tarde presidente del gobierno de la república,
opinaba que “Alfonso XIII pertenecía a la clase temible de los sujetos medio-listos que
quieren entender de todo, y, bajo las adulaciones cortesanas, había llegado a creer que
reunía condiciones extraordinarias”. No pasaba de ser un tenientillo despierto y simpático
pero incapaz de comprender los grandes problemas de Estado, convertido con los años en
un individuo frívolo y algo infantil. Un madrileño castizo, ocurrente y mujeriego. El
diplomático y escritor Melchor Almagro concluía que su mediocridad le había hecho
sucumbir, “acaso en justicia, sin pena ni gloria”. Rodeado de señoritos y aristócratas como
él, compartía la mentalidad de la alta sociedad y no dudaba en servir de reclamo turístico en
playas y casinos de ambiente dudoso. Por eso fue a Dauville, el lugar de moda entre las
elites europeas del momento, cuando aún estaban sin enterrar los cadáveres de Annual. Era
el rey del cabaret, el kaiser Codorniu, Fernando siete y media, etcétera, caricaturizado
como Gutiérrez por los estudiantes que protestaban contra la dictadura. Y lo peor es que
vivía obsesionado por hacerse rico y utilizó amistades y poder para acumular una gran
fortuna, acusación que sostenían desde Blasco hasta Prieto. Así, consiguió acciones
13 Pérez de Ayala, “En torno a la revolución española” (1930?), en Pérez de Ayala (1967; 1980): 205. Unamuno (1977): 323. Prieto en DSC, 27 de octubre de 1921, p. 3831. Alcalá-Zamora (1977; 1998): 108 ss. Azaña (1966-1968): 542; debo esta referencia a Santos Juliá. Indalecio Prieto, “Una sublevación de real orden” (1923), en Prieto (1972): 273-276. Madariaga (1974): 380 y 386.
10
liberadas de múltiples empresas y favoreció a aventureros como un tal Pedraza, que
pretendía explotar a través de monopolios los recursos españoles. Rey destronado antes que
tronado, en realidad el régimen dictatorial no fue para él más que un modo de ganar dinero
sin control y a costa de las arcas públicas. A juicio del gobierno republicano de 1931, que
inició una pesquisa, el ex Rey de España “se valió de las funciones de su cargo para
aumentar ilegítimamente su caudal privado, de lo cual hay indicios bastantes en la
documentación hallada en el antiguo Palacio Real”14.
Toda una lista de cargos que confluyen en la valoración de los últimos días que
Alfonso XIII pasó en palacio. Fruto de sus errores, sobre todo de su abrazo mortal a la
dictadura, los españoles, hartos del personaje, le volvieron la espalda, votaron por la
república y no le dejaron más salida que el exilio. “La verdad es que es expulsado del trono
y del país de manera imperativa”, resume Borràs. Como rezaba el estribillo que cantaban
los manifestantes de Madrid en abril de 1931 y que reproducen muchos cronistas, “No se ha
marchao, que le hemos echao”. Algunos republicanos no pueden reprimir insinuaciones
sobre la cobardía del monarca, que abandonó a su mujer y a sus hijos en el alcázar y salió
de él, de noche y por la puerta falsa, “a ciento cincuenta por hora” para ganar cuanto antes
la costa y ponerse a salvo. Le guiaba la búsqueda de su propia seguridad, no el
patriotismo15. Por otra parte, ciertos sectores minoritarios de la derecha antiliberal se
permitieron criticar al rey por haber abandonado su puesto. Escritores tradicionalistas como
Luis Ortiz y Estrada y Tomás Echeverría, que rechazaban las reivindicaciones alfonsinas
bajo el franquismo, afirmaron en sus libros sobre don Alfonso que las elecciones
municipales del 12 de abril habían dado la victoria a los monárquicos, que el peligro
revolucionario resultaba muy lejano y que el rey, conchabado como buen liberal con los
políticos maniobreros, había entregado al pueblo español a la tiranía republicana. Por no
querer derramar unas cuantas gotas de sangre en la represión de las algaradas del 31,
Alfonso XIII había provocado, según estos integristas, la mucho más sangrienta guerra civil
14 Portela Valladares (1988): 115-116. Mori (1943). Almagro San Martín (1946): 319. Unamuno (1977): 320 y 338. Blasco (1924). Prieto (1972). La acusación oficial, de 13 de mayo de 1931, en Cortés Cavanillas (1933): 310. 15 Borràs (1997) y (1999): 86. Estribillo en Cortés Cavanillas (1933): 214. Villanueva (1931).
11
del 3616. En cualquier caso, las críticas al rey, retratado como autoritario, militarista y
perjuro, procedieron en su mayor parte de la izquierda.
Caballero, patriota y muy español. La tradición encomiástica
Frente al empuje de la crítica, los partidarios de Alfonso XIII, muy numerosos y
activos, levantaron una defensa completa del rey a través de la elaboración de un discurso
cuyos tópicos se repiten sobre todo en las decenas de libros que repasan su vida.
Naturalmente, durante el reinado constitucional de don Alfonso aparecieron algunos, no
muchos, panegíricos que lo presentaban como un monarca ejemplar en el cumplimiento de
sus deberes. Los más relevantes se incluyeron en la serie llamada “Los grandes españoles”,
del periodista Luis Antón del Olmet, o provinieron del periódico La Monarquía, dedicado
por su director Benigno Varela a la propaganda dinástica. Tras el periodo de sombras que
extendió la ferrerada de 1909, la imagen del rey se recuperó, dentro y fuera de España, con
alabanzas a su talante liberal. Sus acciones humanitarias durante la Gran Guerra merecieron
asimismo bastantes elogios y alguna aportación documentada como la del corresponsal
palatino Víctor Espinós. Y los ministros de sus gobiernos, al menos cuando ejercían como
tales, aplaudieron también la adecuación de don Alfonso a sus altas funciones arbitrales.
Pero, como ocurría con su contraria, la tradición encomiástica no tomó altura hasta que el
triunfo del golpe de 1923 y el subsiguiente establecimiento de una dictadura militar
desencadenaron una batería de ataques a la persona del soberano que los había consentido.
Las diatribas de Blasco Ibáñez produjeron un cierre de filas en el entorno regio, que destiló
panfletos y multitudinarios actos oficiales de adhesión. En ellos se mezclaban unos cuantos
liberales, que pese a todo salvaban al rey, con los cada vez más abundantes monárquicos
reaccionarios, que ponderaban la deriva autoritaria del jefe del Estado. Curiosamente,
muchos de ellos –como Salvador Canals y Antonio Goicoechea—procedían del maurismo,
es decir, de círculos que se habían mostrado muy críticos con Alfonso XIII cuando aún
estaba en vigor la Constitución y que después colaboraron con Primo de Rivera.
16 Ortiz y Estrada (1947) y Echeverría (1966).
12
Sin embargo, lo que hizo multiplicarse las publicaciones en favor de don Alfonso
fue la crisis y caída de la monarquía en 1931. Ante todo en Gran Bretaña, donde cundían
tanto el género biográfico como los sentimientos monárquicos. La princesa Pilar de
Baviera, prima hermana del rey, y el comandante Chapman-Huston encabezaron allí el
principal esfuerzo reivindicativo. Pero también en España, entre los restos de un
monarquismo definitivamente antiliberal, que prefiguraba la adhesión de los alfonsinos, y
del propio monarca exiliado, al bando franquista durante la guerra civil. El periodista Julián
Cortés Cavanillas, dedicado en cuerpo y alma a la apología del último Borbón, encarnó en
sus muchos textos esta fecunda línea interpretativa, que denigraba el liberalismo a la vez
que ensalzaba al rey. Bajo la larga dictadura del general Franco, los múltiples libros
editados sobre Alfonso XIII alimentaban la esperanza de restaurar la dinastía en la persona
de uno de sus descendientes, bien de su hijo don Juan o bien de su nieto don Juan Carlos.
Se trataba a menudo de biografías de autores extranjeros traducidas al español, entre las
cuales aparecieron algunos trabajos de ensayistas monárquicos y católicos bastante
conocidos como el inglés Robert Sencourt o el irlandés Charles Petrie. Los más valiosos
incluían testimonios de don Alfonso o de quienes le habían tratado en la intimidad. En
general, los biógrafos caían rendidos a los pies del biografiado, en una cascada de títulos
que se prolonga hasta la actualidad.
El argumento que da cuerpo a casi todos los textos escritos para vindicar a Alfonso
XIII gira en torno a un eje fundamental: su españolismo. La descripción del personaje y la
narración de su trayectoria se articulan sobre su inconfundible españolidad y su intenso
patriotismo. Heredero de dinastías europeas, reconocía el general Kindelán, pero con
predominio de la sangre borbónica, que no había hecho sino retornar a España desde
Francia, y de “los genes de abolengo celtíbero”. La españolidad del personaje la delataba su
mero aspecto físico, que en opinión del profesor Vicente Pilapil resultaba típicamente
racial: alto, delgado, con ojos oscuros y pelo negro. También su manera de ser: locuaz,
abierto, cercano a la gente, francamente simpático y con un gran sentido del humor
matizado por un deje irónico, destacaba en él ese “rasgo españolísimo” de la campechanía.
Por eso sembró a su paso un sinfín de anécdotas en las que lo mismo invitaba a un aldeano
a merendar que tuteaba al káiser Guillermo. Sin perder, eso sí, una majestuosa distinción
innata. Cualquiera que hablase con él quedaba encantado, desde los alcaldes de pueblo
13
hasta los embajadores, era sin duda le roi charmant. Sus gustos culinarios parecían
asimismo muy de la tierra, puesto que amaba el chocolate con bizcochos, la tortilla de
patata, el jerez y los taquitos de jamón. Y, por supuesto, gustaba de las corridas de toros.
Para muchos de los franceses e ingleses que lo conocieron o que escribieron sobre él,
empezando por los diplomáticos destinados en Madrid durante su reinado, Alfonso XIII no
podía ser más español. Reunía, en síntesis perfecta, los rasgos que integraban el estereotipo
del carácter nacional consolidado en el siglo XIX, tan del agrado de cualquier viajero que
se adentrara, aunque fuera sólo a través de la lectura, en la exótica península ibérica:
individualista, obstinado y romántico, impulsivo, franco, aristócrata e idealista como el
Quijote. Vestido de Quijote o de bandolero lo presentaban las caricaturas que aparecían a
menudo en la prensa europea. Hasta sus errores eran los de un español sin mezcla, y por eso
sus compatriotas se los perdonaban sin dudarlo17.
No sólo era español, sino que era un hombre español. Es decir, tenía las virtudes y
los defectos de los varones hispanos. Uno de los rasgos básicos de su personalidad se
hallaba en su imbatible valentía, más que probada en los muchos episodios que pusieron en
peligro su vida. Sufrió varios ataques terroristas –el más terrible el día de su boda—y ante
ellos nunca perdió los nervios: al contrario, mostró gran templanza y evitó que cundiera el
pánico a su alrededor. Sencourt describía lo ocurrido tras el atentado de 1913, cuando don
Alfonso lanzó su caballo sobre el criminal que disparaba contra él: el rey “desfiló
majestuosamente entre las aclamaciones delirantes del pueblo: era el símbolo de la fortaleza
y del orgullo de España”. Tampoco dudó en asistir a pecho descubierto a los entierros de
Canalejas y Dato, asesinados por anarquistas. Los más entusiastas, como Benigno Varela,
lo consideraban un héroe al estilo del antiguo régimen: “En su semblante, la hidalguía
traza/el gesto de gallardo españolismo;/y en su alma se alberga el heroísmo/que fue siempre
galardón de nuestra raza”. Esta marcada virilidad tenía su lado polémico en las aventuras
amorosas que se atribuían al monarca, asunto poco tratado por sus biógrafos salvo para
desmentir la leyenda. Pero alguno hacía de ellas una ventaja añadida. José María Carretero,
El Caballero Audaz, un escritor cercano al grupo de Acción Española en los años treinta,
prefería un rey galante e infiel a un rey complaciente y ridículo: “Llegarán a decir que fue
17 Kindelán, en Quintanar (1955): 15. Pilapil (1969). Salazar (1972): 4. Gutiérrez-Ravé (1957). Charriaut (1908). El embajador Geoffray pensaba que Alfonso XIII era el típico español, Jover (1995). Caricaturas en Branthôme (1932): 29, 121 y 205. Baviera y Chapman-Huston (1932; 1975).
14
un mal Rey (…) Pero nadie podrá negarle esa virtud de la hombría”18. En resumen, Alfonso
XIII era un español de una pieza, “el más español de todos los españoles” según el antiguo
maurista José Gutiérrez-Ravé; incluso “el más grande de todos los españoles que el siglo
XX haya podido producir”, en palabras de Petrie. Henry Vallotton, un político suizo que lo
frecuentó en el exilio, redondeaba estos trazos: “Alfonso XIII era la encarnación misma de
España”. Por lo tanto, quienes lo insultaban, como Blasco y sus émulos, en rigor estaban
insultando a España19.
La identidad del rey con la nación se completaba con el sincero patriotismo de quien
se tenía a sí mismo por el primer español, un sentimiento germinado en su niñez en torno al
hecho fundacional del Desastre. Su educación, lejos de resultar inadecuada como
aseguraban los críticos, reforzó sus buenas cualidades, “una memoria extraordinaria, una
inteligencia despejada y un rápido poder de asimilación” que pronto puso, junto a una
inagotable capacidad de trabajo, en las cosas de España, de una España afligida por la
derrota de Ultramar. El joven monarca, imbuido de ambiente noventayochista, decidió
dedicar su existencia a aquel país decaído, al que amaba profundamente y en el que, a
juzgar por las observaciones de sus admiradores, prefería una región sobre todas las demás:
Castilla, con cuyos paisajes se extasiaba. Puro 98. El empresario y periodista Juan Ignacio
Luca de Tena resumía de forma impecable el argumento más frecuente en las alabanzas al
rey: “Desde que tuvo uso de razón hasta el día mismo de su fallecimiento, Alfonso XIII
sólo pensó en España, no vivió más que para España”. Por ella estaba dispuesto a cualquier
sacrificio, pues era su afecto tan grande que se confundía con la pasión amorosa. La
posteridad, proclamaba Goicoechea, le reconocería “un generoso, un impaciente, un
constante y entusiasta afán de desposarse con España”. Amor correspondido, al menos
durante la mayor parte de su reinado, cuando el pueblo español se sentía aún orgulloso de
su rey patriota20.
El monarca noventayochista se sumó pues a la tarea de regenerar a España. Su
educación le había dotado de un notable sentido práctico, que modeló en constante contacto
con la realidad. Nada pues de aislamiento palaciego. De entrada, viajó por todo el territorio
18 Sencourt (1942; 1946): 191. Varela (1931): portadilla. Luard (1958). Caballero Audaz (1934): 41. 19 Gutiérrez Ravé, “En honor del Monarca español”, en Goicoechea (1927). Petrie (1967): 198. Vallotton (1943; 1945): xv.
15
nacional para conocer sus problemas, hasta el punto de que, en expresión del escritor
monárquico José María Pemán, “se sabía España de memoria”. Observaba sin descanso al
país y a sus gentes, incluso de incógnito como los príncipes de los cuentos. Este rasgo
adquiría categoría definitiva con el célebre viaje a Las Hurdes de 1922, cuando, a caballo y
alojado en tiendas de campaña, el rey se había adentrado en la comarca más atrasada de la
geografía española con el fin de inventariar y satisfacer las necesidades de sus habitantes.
Al monarca le preocupaba sobre todo el bienestar material de los españoles, cifrado en el
progreso de la educación, de la agricultura, de la industria y, por encima de todo, de las
obras públicas, verdadera obsesión de la mentalidad regeneracionista que adornaba al
personaje. La escritora y aristócrata británica Mrs. Steuart Erskine informaba de que don
Alfonso sentía gran interés por los centros educativos y era partidario de las innovaciones
pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza. Según el militar y palatino conde de los
Villares, “creía el Rey que era mucho más interesante un puente o una turbina que un
debate político”21.
Ahora bien, ¿era este rey tan español y tan patriota, tan preocupado por el avance de
su pueblo, un adelantado de la modernidad o un representante de la tradición? Aquí los
biógrafos no se ponían de acuerdo. Para algunos, Alfonso XIII era un hombre de su tiempo,
“ávido de observar el polvo y el movimiento de los caminos y la vida moderna en todas sus
manifestaciones”. Lo cual se evidenciaba en su afición por los negocios y los inventos, por
el automóvil, la velocidad y el deporte, siempre a la moda de latitudes más avanzadas.
Desde luego, su intensa práctica deportiva parecía a los autores anglosajones una enorme
virtud, puesto que había extendido nuevas costumbres, más sanas e higiénicas, entre unos
españoles reacios a la limpieza y al ejercicio físico. La escritora Evelyn Graham insistía en
contraponer al joven rey, empeñado en aplicar nuevos métodos para mirar al futuro, con un
pueblo anclado en la indolencia, que prefería la pobreza al trabajo duro. Don Alfonso, al
corriente de todo cuanto ocurría fuera, no pudo caer en el clericalismo, sino que respaldó en
cambio a las fuerzas más progresistas de la sociedad peninsular. Lo habitual, en suma, era
conectar el indudable desarrollo de la España de su tiempo, tanto en el ámbito
socioeconómico como en el cultural, con la labor del monarca. Rey y reinado resultaban así
20 Cola (1958). Baviera y Chapman-Huston (1932; 1975): 71. Luard (1958). Vallotton (1943; 1945). Luca de Tena, en Cortés (1966): 19-20. Goicoechea (1927): 25. 21 Charriaut (1908). Pemán, citado por García Escudero (1951): 265. Erskine (1931). Villares (1948): 34.
16
indistintamente modernos22. Sin embargo, otros autores, de carácter más conservador,
subrayaban la figura del caballero cristiano, depositario de todas las tradiciones españolas y
“paladín de la catolicidad”. Sencourt, que no ocultaba su admiración por el carlismo,
resolvía este dilema volviendo a la españolidad del rey, puesto que esa “mezcla de opuestos
impulsos que constituían el drama de España, luchaban en la españolísima naturaleza del
joven jefe de la nación”23.
Tan absoluta entrega a la patria se expresaba, de manera más concreta, en varias
dimensiones de la política española. Para empezar, en la acción exterior del Estado, sobre la
que Alfonso XIII ejercía un peso notable. Su máximo objetivo consistía en sacar a España
del aislamiento que la había conducido al Desastre y situarla en el lugar que por su historia
le correspondía entre las naciones europeas. A salvo de la influencia de cualquier consejero,
sólo le interesaba el bien nacional y él mismo se erigió en el mejor embajador de España.
Algo especialmente visible durante la Gran Guerra, cuando mantuvo la neutralidad contra
viento y marea, contra las presiones de unos y otros y hasta contra las opiniones opuestas
de su madre austríaca y su esposa inglesa. Él “no pensaba más que en su España”. No se
trataba, por supuesto, de una germanofilia encubierta, como denunció Blasco, sino, en todo
caso, de una cierta benevolencia aliadófila que no dejaron de apuntar británicos y
franceses24. Pero el monarca dio su verdadera talla humana y política con su labor
humanitaria a lo largo del conflicto europeo, cuando sostuvo de su peculio una oficina en
palacio para ayudar a las víctimas de la guerra. Gracias a este “albergue del dolor
universal” se localizaron desaparecidos, entraron en comunicación los prisioneros con sus
familias, se repatriaron heridos, mejoraron las condiciones de vida de los presos, se
lograron indultos y hasta se difundió la lengua española entre los beneficiados. Espinós y
Cortés Cavanillas atribuyeron a esta obra un carácter tan cristiano como patriótico, que
convirtió al rey en un angel of mercy o en un prince de la pitié y puso bien alto el nombre
de España, más prestigioso que nunca gracias a sus iniciativas. “Bajo el ardiente impulso
22 Antón del Olmet y García Caraffa (1913). Sencourt (1942; 1946): 13. Erskine (1931). Graham (1931). Alcalá-Galiano (1933). 23 Cortés Cavanillas (1966). Varela (1931): 28. Sencourt (1942; 1946): 122. 24 Vallotton (1943; 1945): 99. Petrie (1967).
17
del hidalgo monarca –escribía Albert Mousset--, (la) nación ha cumplido con su cometido,
noble y desinteresado, que la hace acreedora a una página gloriosa en la historia”25.
Y el patriotismo se desplegaba por fin en la identificación del rey con la milicia.
Quizás porque, aventuraba Pilapil, los niños sin padre tienden a remarcar más su
masculinidad, acercándose por ejemplo al ejército. A veces se reconocían algunos errores
del monarca en el campo militar, sobre todo por parte de autores extranjeros o de talante
liberal que le reprochaban favoritismos o imprudencias, pero el amor a España lo cubría
todo. Además, no debía olvidarse, enfatizaba Petrie, que el ejército resultaba mucho más
representativo del pueblo español que otras instituciones como las Cortes, lo mismo que
repetía Carlos Seco Serrano a propósito de la crisis que puso bajo jurisdicción militar los
delitos contra el ejército. Naturalmente, los militares velaban por los intereses de España,
tanto en la península como en Marruecos, una empresa también patriótica. La historia de las
glorias nacionales pesaba sobre Alfonso XIII, que no pudo sino apoyar con entusiasmo a
los bravos soldados españoles. Sencourt recuerda que, coincidiendo con la derrota de
Annual, una tragedia que no fue en absoluto responsabilidad suya, don Alfonso se hallaba
en Burgos para rememorar las hazañas del Cid, el gran héroe de la cruzada española contra
los moros. El rey caballero de hoy se unía simbólicamente con el guerrero de antaño26.
Este nacionalismo numantino, dolorido y sufriente se acentuó en el exilio, una
verdadera tortura para quien no tenía más horizonte que España. Fuera de la patria pensaba
incesantemente en ella, sobre todo cuando estalló la guerra civil y, por puro patriotismo, se
ofreció a Franco como “su primer soldado”. Un respaldo valorado y agradecido por el
dictador, que, si bien despreciaba a la monarquía liberal y no albergó la menor intención de
reponer a Alfonso XIII en el trono, lo consideraba en las conversaciones con su primo
Franco Salgado-Araujo “un gran rey, de los mejores que hemos tenido”, “que siempre
estuvo al lado del Movimiento Nacional y al mío, conduciéndose como lo que fue siempre,
un gran patriota”27. La muerte del monarca, sobrevenida en Roma en 1941 y acerca de la
cual hay versiones distintas, no pudo ser más española, al menos para quienes enarbolaban
la bandera del nacional-catolicismo. Algunos la equipararon con la de Carlos V en Yuste.
Tras pedir el manto de la virgen del Pilar, “el Rey murió como Cristo –opinaba Villares--,
25 Espinós (1918; 1977): 18. Cortés Cavanillas (1976). Mousset (s.a.): 43. 26 Pilapil (1969). Petrie (1967): 80; Seco Serrano (1969; 1992): 82. Sencourt (1942; 1946): 214. 27 Franco Salgado-Araujo (1976): 377 y 519.
18
pidiendo por los que le habían crucificado”. Es decir, por los españoles desagradecidos y
traidores que habían abandonado a su protector. Falleció sin olvidar un solo instante la
adorada piel de toro, con un saquito al lado en el que había tierra de todas las provincias
españolas y junto a la bandera del barco que le había alejado de las costas peninsulares. Sus
últimas palabras, en coherencia con todo lo dicho, fueron “¡España, Dios mío!”. Lo
amortajaron con el hábito de las órdenes militares, cuyo emblema utilizaba en su
correspondencia28.
La tradición encomiástica aplicaba también su arrobada visión de Alfonso XIII a las
problemáticas relaciones del monarca constitucional con los políticos que gobernaron
durante su reinado, unos marineros que siempre salían perdiendo en la comparación con el
capitán que, al timón y sin cartas de navegación, trataba de hallar el mejor rumbo para
España en medio de la tormenta. Desde el principio, el rey se había mostrado mucho más
inteligente que cualquiera de sus ministros, tenidos en general por hombres mediocres,
salvo la excepción habitual de Maura y la ocasional de Canalejas, Dato o Juan de la Cierva.
Frente a la amplia perspectiva de los problemas nacionales que adoptaba siempre don
Alfonso, los políticos eran incapaces de sobreponerse a su miopía banderiza. Sobre ellos
caían todos los improperios de la narrativa regeneracionista que, fijada por Joaquín Costa a
comienzos del siglo XX, caló en los discursos contrarios al sistema político de la
Restauración y recogieron con gran entusiasmo quienes tenían a Primo de Rivera por el
cirujano de hierro costiano y sus herederos. Los políticos eran, de forma casi invariable,
seres intrigantes, maniobreros, “cucos parlanchines”, egoístas, aves de rapiña, capaces de
todo por satisfacer sus bastardos apetitos. Taras que encarnaba de forma harto adecuada el
conde de Romanones, aunque también Sánchez Guerra. El monarca luchaba contra estas
“poderosas oligarquías políticas”, que –decía Francisco Bonmatí de Codecido-- tenían
“tentáculos caciquiles que llevaban hasta el último rincón de España la división de los
españoles”. “Fuisteis la llaga cancerosa del país y de la Monarquía. Todo lo mancillaron
vuestras soberbias, ambiciones y cubiliteos –tronaba Varela--. Merecéis la maldición de la
Patria en ruina”. Semejantes elementos engañaron al rey, cosa difícil dada su inteligencia,
o, peor aún, le hicieron responsable de sus propias infamias. Winston Churchill, bastante
28 Vallotton (1943; 1945): 215-216. Villares (1948): 42. Ortiz de Urbina (1941). Quintanar (1955). El fallecimiento del rey ha servido de arranque a varias biografías noveladas, como las de Fuente (1994) y Hernández (1995)
19
más moderado, señalaba en su retrato del monarca que los jefes parlamentarios le habían
transferido las cargas que ellos mismos debían haber arrostrado. La extrema derecha
española adivinaba incluso, tras los enredos de los politicastros, la larga sombra de la
masonería. No en vano eran masones líderes liberales tan destacados como Sagasta o
Moret, y si Romanones no lo era al menos lo parecía. Mauricio Carlavilla, un policía
franquista que estuvo al servicio de Alfonso XIII y admiraba su talento y su valor, veía en
todas partes logias y criptojudaísmo, ambos enemigos naturales del rey católico. En
cualquier caso, fuera o no objeto de una conspiración judeomasónica, don Alfonso se
convertía, según sus defensores, en el justo que pagó por los pecados de los políticos
dinásticos 29.
Y en aquel panorama desolador, ¿cumplió Alfonso XIII con sus deberes
constitucionales? Escrupulosamente, a juicio de la mayoría de sus apologistas, aunque aquí
las opiniones discrepaban en cuanto al grado de intervención regia en el juego de los
partidos. A un lado se situaban quienes creían que el monarca se había visto obligado a
participar en la vida política, con mucha mayor asiduidad que sus padres, por la división de
las organizaciones monárquicas y por el deficiente funcionamiento del régimen
parlamentario durante su reinado, especialmente visible tras la Gran Guerra. Federico
Santander –periodista, ex-miembro de la Izquierda Liberal y gentilhombre de cámara—
enumeraba en 1925 los factores que habían colocado en manos del rey los resortes de
gobierno: “la disasociación de las fuerzas políticas, la corrupción de los partidos, el
desmayo de los hombres públicos, la viciosa constitución y la nefasta labor entorpecedora
del Parlamento, la falta de espíritu ciudadano, la indiferencia de clases y elementos sociales
para lo que no fuera el interés gremial, la ausencia de una opinión razonada…todo lo que
constituía la terrible decadencia de España”. Desde un punto de vista autoritario, todos
estos defectos provenían de la esencia misma del régimen constitucional, que Goicoechea
juzgaba “públicamente desposado con la libertad y secretamente enamorado del
absolutismo”. Al otro lado se hallaban quienes, en cambio, se compadecían de un rey
atrapado por un insoportable corsé institucional, una especie de “magnífico prisionero de
leyenda” de las normas legales, que le impedían actuar de acuerdo con sus inquietudes y en
29 Pilapil (1969). Cortés Cavanillas (1966). Bonmatí de Codecido (1946): 38-39. Varela y otros (1925): 46. Varela (1931): 88-89. Churchill (1960). Carlavilla (1956).
20
bien de su pueblo. De todos modos, el sistema político colocaba a don Alfonso en primera
línea de fuego y lo convertía en una diana fácil para la crítica. El sistema era el culpable,
don Alfonso, de nuevo, la víctima30.
Así pues, el sistema político que enmarcaba la Constitución de 1876 no servía, bien
por defectos circunstanciales, bien por manchas inherentes a su naturaleza liberal. O bien
porque no resultaba en absoluto apropiado para España, como se temían muchos de los
biógrafos anglosajones del rey. Porque los españoles, tornando en defecto lo que en su
soberano no era sino una admirable traza caracteriológica, se presentaban, en expresión de
Sencourt, “robustos, individualistas y orgullosos en cada una de las Regiones de su
Península”, por lo que “nunca han sido fáciles de gobernar”. Y el liberalismo, como otras
teorías políticas modernas, se había importado de fuera y no se adaptaba al “genio del
pueblo español”31. De manera que tampoco parecía descabellado pensar que Alfonso XIII,
compenetrado con sus compatriotas, no comulgara en absoluto con el constitucionalismo,
como aseguraban Goicoechea, Cortés Cavanillas o Bonmatí de Codecido. Según estos
incorruptibles antiliberales, el joven rey se había dado cuenta muy pronto de que los
principios y las realidades del liberalismo de la Restauración repugnaban a cualquier
espíritu selecto. El Desastre hizo que “la podredumbre política” sedimentara en su “fina
sensibilidad (…) aversión y odio a los procedimientos y doctrinas responsables”. A juicio
de Cortés, don Alfonso era “un inconfesable heterodoxo del liberalismo, del
parlamentarismo y del sufragio universal”32.
Convencido o no de las virtudes del régimen constitucional, Alfonso XIII era,
aunque sonase paradójico, un rey demócrata. Es decir, un monarca atento a los latidos de la
opinión pública, algo que nacía sin esfuerzo de su comunión con España y de sus profundos
conocimientos acerca de las necesidades y deseos de los españoles. Los oligarcas y
caciques falsificaban las elecciones y, con ellas, la representación parlamentaria, por lo que
las Cortes no podían considerarse autorizadas para expresar la voluntad popular. Sobre el
rey caía entonces la obligación de pulsar el sentir nacional y proceder en consecuencia. En
realidad, las grandes decisiones de su reinado estuvieron presididas por este intangible
mecanismo populista, según el cual Alfonso XIII oteaba y percibía mejor que nadie el
30 Canals (1925). Bueno (1925). Santander (1925): 18. Goicoechea (1927): 30. Cortés Cavanillas (1966): 82. 31 Sencourt (1942; 1946): 20. Baviera y Chapman-Huston (1932; 1975): 177. Pilapil (1969). 32 Goicoechea (1927). Bonmatí de Codecido (1943): 138. Cortés Cavanillas (1966): 67.
21
parecer de su pueblo, fuera para despedir a un gobierno, para liquidar al propio régimen o
para emprender el camino del destierro. Monárquicos de distinta procedencia, y el mismo
rey, estaban de acuerdo en eso: todo lo hizo en armonía con la nación, que, añadía Luca de
Tena, “algunas veces, no necesita las urnas para manifestarse”. Seco Serrano, un historiador
que comparte estos supuestos, lo ha escrito de manera rotunda: “La labor de Alfonso XIII
en el trono consistió, desde el primer día, en abrir paso, a través del círculo de ficciones en
que había degenerado el sistema político de la Restauración, al auténtico latir de una
opinión que el tinglado constitucional le daba falseada”33.
De este modo se enfrentó Alfonso de Borbón a las graves disyuntivas que se le
presentaron en 1923 y en 1931. Al interpretar su actuación, los adalides del rey aceptaron
normalmente las explicaciones del interesado. En la primera de las coyunturas, sin duda la
más polémica, hizo lo que demandaba un clima social muy peligroso, donde se enseñoreaba
la anarquía y se hacía notar la amenaza revolucionaria. “En medio de asesinatos y
violencias de todas clases –describía la princesa Pilar--; miembros de pandillas obreras
opuestas se asesinaban a diario en lo que era nada menos que un prolongado reino del
terror”. Mientras tanto, desde Moscú se empujaba a España hacia la revolución soviética, y
todo ello ante la pasividad de un gobierno liberal cobarde e incompetente, fruto de la
incapacidad del liberalismo para atajar la crecida bolchevique. El propio Alfonso XIII
adujo que la situación de caos, inducida por un sindicalismo que poseía un “programa
archicomunista, según los métodos de la ‘mafia’ italiana”, justificaba el golpe de Estado.
Así, el rey había salvado a España del comunismo. Lo cual no era óbice para negar
tajantemente la implicación del monarca en el pronunciamiento militar, que sólo aceptó al
constatar la debilidad de los ministros y la enorme popularidad de los sublevados. Y es que
todo el país recibió a Primo de Rivera con alborozo, y hasta podía entenderse el cuartelazo
como una imposición de la nación, que expresó su auténtica voluntad a través del ejército.
Don Alfonso no pudo sino ceder a los deseos de su pueblo34.
Los acontecimientos de 1931 se entendían de forma parecida. Al caer la dictadura
volvieron los viejos políticos con sus viejas marrullerías y, a la hora de la verdad, dejaron
33 Antón del Olmet y García Caraffa (1913). Caballero Audaz (1934). Vallotton (1943; 1945). Luca de Tena (1971): 16. Seco Serrano (1969; 1992): 62. 34 Baviera y Chapman-Huston (1932; 1975): 173. Varela y otros (1925). Petrie (1967). Sencourt (1942; 1946). Vallotton (1943; 1945): 153. Canals (1925). Cortés Cavanillas (1966).
22
solo al rey. Se comportaron como traidores y cobardes. Bien porque el electorado votara en
contra de la monarquía en las municipales, algo que sólo admitían unos cuantos autores
alfonsinos; o bien porque, más probablemente, los ministros –y los aristócratas, y los
militares—anduviesen deseosos de abandonar el poder en manos de los republicanos y se
negaran a defenderlo, al monarca no le cupo duda alguna de que su deber le imponía
marcharse. Su meta primordial consistía en evitar el enfrentamiento armado entre
españoles, aunque su pueblo, como descubrió descorazonado, ya no correspondiera a su
intenso amor. Tanto en septiembre de 1923 como en abril de 1931, don Alfonso no podía
consentir que España “se desangrara por su culpa en un luchar fratricida”. En estos días
cruciales antepuso el bienestar del país a sus sentimientos y a sus intereses políticos. Fue su
penúltimo sacrificio por la patria. Y, contra quienes decían que fue un sacrificio inútil
puesto que no logró finalmente esquivar la guerra civil, los monárquicos más entregados a
la causa bajo el franquismo guardaban una última carta en la manga: en realidad, con su
actitud, Alfonso XIII había hecho posible el alzamiento nacional de 1936 y la victoria de
Franco. Si la guerra hubiera estallado en 1931, en plena euforia republicana – aseguraba el
marqués de Luca de Tena--, las fuerzas de orden, y entre ellas las dinásticas, la habrían
perdido35.
En resumen, el patriotismo redimía de todas sus fallas a Alfonso XIII. Un hombre
solo y desgraciado, huérfano, con pocos amigos de verdad, afligido por desgracias
familiares tan horribles como las derivadas de la hemofilia que padecieron dos de sus hijos,
uno de ellos el heredero de la corona. No faltan biógrafos que piensen que, de no ser por las
enfermedades que acosaron a la familia real, “muy otros hubieran sido, no sólo la conducta
del Rey sino el futuro de la Monarquía”. Tal vez pesaba sobre uno y otra, como opina
Carretero, el maleficio del mal número. Y, pese a todo, Alfonso XIII nunca cejó en su
pugna por España. A juicio de sus partidarios, su único crimen fue amar más a su país que a
la Constitución: “el Monarca –concluye Seco Serrano—no confundió nunca a España con
la Constitución de 1876; como no la confundió tampoco, con la misma monarquía”. Vivió
tiempos malos y difíciles, que sin él lo habrían sido aún más. En palabras de sir Charles
35 Varela (1931): 46. Villares (1948). Churchill (1960). González Fernández (1997). Luca de Tena (1971).
23
Petrie, “muy pocos monarcas lo hubieran hecho mejor y, la inmensa mayoría, lo hubiera
hecho mucho peor”36.
Debates entre historiadores
Al ocuparse de Alfonso XIII, la historiografía académica se ha inspirado en estas
dos tradiciones interpretativas opuestas. Es más, algunos autores se hallan a medio camino
entre una de ellas y la argumentación documentada y ajena al encono partidista que debe
caracterizar al trabajo historiográfico. Sin embargo, pocos historiadores han dedicado una
atención monográfica al personaje hasta tiempos bastante recientes, y ello por varios
motivos muy relacionados entre sí. Por un parte, las tendencias predominantes en la
universidad española en los años sesenta y setenta del siglo XX, cuando se institucionalizó
definitivamente la disciplina, marginaban el papel de los individuos en el discurrir histórico
y primaban el estudio de las estructuras económicas y sociales, por lo que las biografías
escaseaban entre las investigaciones regladas. Por otra, cuando se mencionaba la vida
política de la Restauración prevalecían las visiones regeneracionistas que, filtradas por un
cierto marxismo gramsciano, sumergían al monarca en un bloque de poder cuyo análisis se
centraba sobre los intereses oligárquicos más que sobre su persona. Y, por último, las
fuerzas políticas y sociales que se encontraban en los márgenes del sistema político ejercían
una atracción mucho mayor que los protagonistas del juego constitucional, entre ellos la
corona. Los tres motivos han desaparecido en los últimos años, cuando han resurgido las
formas narrativas y el género biográfico, se han diseccionado las relaciones entre economía
y política de forma mucho más sofisticada y se han desplazado los focos hacía los actores
principales en la escena pública de entonces. Todo lo cual beneficia a las reflexiones sobre
el papel político del rey.
En general, los historiadores han vuelto sobre cuestiones ya tratadas por las críticas
o las alabanzas al monarca. Algunos esfuerzos aislados han atendido a aspectos importantes
aunque relativamente secundarios en la valoración global de la figura política de Alfonso
36 Pilapil (1969). La enfermedad, en Vaca de Osma (1993): 91; y Cierva (2001). El maleficio, en Caballero
Audaz (1934). Aubrey F.G. Bell, “Prólogo” a Baviera y Chapman-Huston (1932; 1975). Seco Serrano (1969; 1992): 172, subrayado en el original. Petrie (1967): 258.
24
XIII. Por ejemplo, Guillermo Gortázar escribió un detallado estudio sobre su fortuna
personal en el que lo mostraba como un hombre de negocios con inversiones en los sectores
más innovadores de la economía. Si por un lado desmentía las viejas denuncias acerca del
enriquecimiento ilícito de don Alfonso, por otro ligaba sus acciones a la modernización
económica de España, convirtiéndolo en el vértice de un afán progresivo que se extendía a
gran parte de la aristocracia: “el rey –sintetizaba Gortázar—no fue sólo modelo, sino espejo
de una compleja sociedad en transformación”. Y Juan Pando, especialista en las campañas
de África, ha elaborado la más amplia descripción disponible de las actividades
humanitarias del monarca durante la Gran Guerra. Con ella ha rendido un moderado
homenaje a don Alfonso, a cuyo exclusivo impulso se debieron las tareas asistenciales de la
Oficina Pro Cautivos, aunque no ha olvidado situar junto a él a los españoles del rey, unos
cientos de individuos, diplomáticos y militares sobre todo, que hicieron realidad los deseos
regios. También se han aplicado nuevos métodos a la disección del tratamiento, casi
siempre positivo, que dieron los medios de comunicación a la imagen pública del
monarca37. Pero el grueso del esfuerzo historiográfico se ha concentrado en temas ya
clásicos como el trato de Alfonso XIII con políticos y partidos, su manera de ejercer las
funciones constitucionales de la corona y el significado y consecuencias de sus decisiones
más dudosas. En torno a ellos se han establecido unos cuantos debates relevantes que, si no
han agotado aún sus energías, al menos han definido con mayor precisión el retrato del
personaje.
La primera de estas controversias, con raíces en la década inicial del siglo XX pero
también con efectos duraderos sobre la historiografía posterior, atañe a las complicadas
relaciones de don Alfonso con Antonio Maura, jefe del Partido Conservador y personalidad
sobre la cual giró una buena porción de la vida política en aquel tiempo. Su incombustible
protagonismo en la bibliografía se debe, al menos en sus orígenes, a la filiación maurista de
algunos de los mejores historiadores de la época, comenzando por su hijo Gabriel Maura
Gamazo, duque de Maura, y por Melchor Fernández Almagro, cuyas obras se leen aún hoy
con provecho. Ambos publicaron en los años treinta sendas reconsideraciones del reinado:
Maura Gamazo explicaba en sus memorias que, al no oponer resistencia al órdago de las
izquierdas contra su padre y avalar el ¡Maura, no!, el rey había cedido ante los enemigos de
37 Gortázar (1986): 25. Pando (2002). Montero, Paz y Sánchez (2001).
25
la monarquía y había contemporizado con la revolución, lo cual, a la larga, le había
conducido al desastre; Fernández Almagro, en un repaso pormenorizado de la época,
presentaba a Maura como una de las víctimas del intervencionismo alfonsino, viciado por la
política militar, y objeto de una marcada “malquerencia personal” por parte del monarca.
Años después, a finales de los cuarenta, los mismos autores aportaron un enorme acervo
documental para fundamentar tesis que atenuaban bastante sus críticas anteriores a don
Alfonso: la clave de la crisis del sistema político de la Restauración no se hallaba en la
disposición del soberano, sino en las divisiones internas de los partidos monárquicos, que
aquél trató incesantemente de cicatrizar. Sin embargo, también señalaron algunos errores
del rey, que en los momentos decisivos eligió la atracción liberal de las izquierdas en lugar
de la solidaridad tradicional entre conservadores y liberales. En el fondo de unos y otros
argumentos palpitaba la idea de que la marginación de Maura, leal al turno y poseedor de
un programa reformista adecuado, supuso un daño irreparable para la monarquía. García
Escudero lo manifestaba de forma tajante: “No trato de arrojar ni la sombra de la duda
sobre las intenciones. Pero me parece claro que en 1909 se jugó la suerte de la Corona, y se
hizo inevitable 1931”38.
Estas apreciaciones, mucho más suaves que las del maurismo militante de los años
de la Gran Guerra, provocaron sin embargo cierta polémica. El alfonsino conde de los
Villares, por ejemplo, consideraba inadmisibles los comentarios del duque de Maura y de
Fernández Almagro sobre el rey y cargaba las tintas contra Antonio Maura, que,
erróneamente, había deseado imponer su voluntad a don Alfonso: “El Rey era Alfonso
XIII, no Maura; no puede haber dos reyes en un país”. Ya en el terreno historiográfico
alcanzaron gran relevancia los escritos de Jesús Pabón, quien, en su extensa biografía de
Cambó, defendió la estricta constitucionalidad de la decisión real que despidió a Maura en
1909 –algo que no habían cuestionado el duque de Maura y Fernández Almagro--, retrató la
quiebra moral del líder conservador a raíz de su choque con la corona y certificó el daño
que hicieron los mauristas al prestigio de don Alfonso. Seco Serrano –acorde con Villares,
discípulo de Pabón y adalid de “una aproximación cordial a la figura de Alfonso XIII”—ha
confirmado que el rey no podía prescindir de los liberales para satisfacer a Maura y ha
38 Maura Gamazo (1934). Fernández Almagro (1933; 1977): 191. Maura y Fernández Almagro (1948). García Escudero (1951): 168.
26
tachado de inaceptables algunas de las actitudes del político mallorquín, sobre todo su
desafío al trono de 1913, “por entrañar la convicción olímpica de un monopolio de la razón
y de la verdad”. Frente al arrogante Maura, Seco ha contrapuesto el perfil olvidado de
Eduardo Dato, su sucesor en la jefatura conservadora, que comprendió mucho mejor que
don Antonio las exigencias sociales del segundo ciclo revolucionario de la Restauración y
se comportó de forma mucho más leal a la monarquía y a la ecuánime persona del monarca,
cuyas determinaciones resultaron siempre correctas39.
En realidad, el duelo entre promauristas y proalfonsinos no fue sino el preludio de
un debate mucho más amplio acerca de cómo representó Alfonso XIII el papel que le
atribuía la Constitución de 1876. Antonio María Calero fue uno de los primeros
historiadores que insistieron en la importancia de estudiar las funciones constitucionales de
la corona. En sus textos recordó, por un lado, que don Alfonso disfrutaba de una gran
capacidad de iniciativa política de acuerdo con el orden legal, derivada del principio de co-
soberanía y, sobre todo, del nombramiento y separación de los ministros y de la disolución
de las Cortes. Y subrayó, por otro, que el caciquismo, el fraude electoral y la debilidad de
los partidos erigían necesariamente al rey en intérprete de la opinión pública y diluían la
doble confianza para otorgarle en la práctica las decisiones cruciales. De modo que el
fracaso de la monarquía constitucional no fue responsabilidad exclusiva del monarca, sino
que la caída de Alfonso XIII provino del fracaso de la misma monarquía doctrinaria,
carente de base democrática. El constitucionalista Mariano García Canales, de acuerdo en
lo substancial, remarcó no obstante la senda que siguió la corona a lo largo del periodo,
puesto que, si bien la Constitución daba amplios poderes al rey, también se prestaba a
adoptar formas políticas diversas. Pero en España, a diferencia de lo ocurrido en otros
países monárquicos, no se produjo la parlamentarización del sistema sino que, al contrario,
“los acontecimientos históricos arrojan el hecho incuestionable de un Monarca cada vez
más decisor, y cada día más llevado a imponer su voluntad preponderante”, de acuerdo con
un “hilo intencional autoritario” que desembocó en la dictadura. Es decir, las intenciones
del rey pesaron enormemente a la hora de concretar sus atribuciones constitucionales.
Miguel Martínez Cuadrado, por su lado, puso el dilema en términos más radicales: los de
39 Villares (1948): 21. Pabón (1952 y 1969). Seco Serrano (2001): 16; y (1969; 1992): 107.
27
una pugna entre la corona y el parlamento, en la cual el rey actuó a menudo al margen de la
Constitución y acabó venciendo40.
En cuanto a los vínculos de Alfonso XIII con los partidos dinásticos, cuya división
acompañó a la inestabilidad gubernamental que lastró el reinado, cabe preguntarse si
aquéllos, al escindirse, obligaron al monarca a intervenir; o si fue este último, al ingerirse
en la dinámica partidista, quien forzó la atomización de las fuerzas políticas. Javier Tusell,
autor de decenas de artículos y libros sobre el periodo y coautor de la principal biografía del
monarca, ha defendido la primera opción. Para empezar, la posición del rey se demostró
harto difícil, ya que no podía guiarse por el resultado de las elecciones sino que tenía que
nombrar a alguien que después se fabricaba desde el poder una mayoría parlamentaria a su
gusto, lo cual conllevaba riesgos evidentes. En ausencia de un criterio claro, sus actos
recibían múltiples críticas y ocasionaban divergencias: “Cuando un partido ascendía al
poder, lo atribuía a méritos propios y, cuando lo perdía, culpaba al Rey; no puede extrañar
que, al final el Rey hubiera acumulado una larga lista de agravios”. Con todo, don Alfonso
sólo acudía cuando los partidos se fragmentaban y, en los años de máxima pulverización
partidista, hizo cuanto estuvo en su mano para recomponerlos o cuando menos para buscar
con ellos fórmulas viables de gobierno. Tusell y Genoveva G. Queipo de Llano han
confesado, tras una impresionante acumulación de fuentes primarias, que se ubican más
cerca de las tesis del duque de Maura –el rey dedicado a “hilvanar descosidos, zurcir rotos,
estimular abnegaciones, aunar voluntades”—que de las del conde de Romanones –divide et
impera. Morgan C. Hall, por su parte, ha comprobado cómo el uso y abuso de la
prerrogativa regia disminuía drásticamente cuando los partidos se hallaban unidos alrededor
de jefes aceptados por el conjunto de sus miembros. La segunda postura se encuentra en los
trabajos de quienes piensan que Alfonso XIII, contrario a la existencia de partidos fuertes,
buscó siempre políticos dóciles y no le tembló la mano a la hora de prescindir de los más
incómodos, aunque tuvieran tras de sí a la mayoría de sus correligionarios y su eliminación
agudizase las luchas faccionales. Presidentes y jefes se sucedieron pues en sintonía con los
cambios en el ánimo real, que prefirió a Dato frente a Maura o a Romanones frente a García
Prieto. Carlos Ferrera, biógrafo de Segismundo Moret, ha atribuido el naufragio de la
alternativa moretista, que incluía la reforma constitucional y conllevaba la integración en la
40 Calero (1984) y (1988). García Canales (1980): 206; y (1987): 340. Martínez Cuadrado (1991).
28
monarquía del republicanismo moderado, a la enemiga de don Alfonso y de su círculo
cortesano. En definitiva, el rey habría contribuido de manera notable con sus decisiones a la
erosión y crisis del sistema de partidos41.
Naturalmente, cualquier juicio sobre la trayectoria de Alfonso XIII debe contemplar
los dos ámbitos que en su época solían considerarse propios de la corona: la política
exterior y el ejército. Respecto al primero, José María Jover ha dibujado un panorama en el
que el rey se movía con soltura, de acuerdo con sus gobiernos y con perfecto conocimiento
de objetivos y medios. Otros autores, como Hipólito de la Torre en relación con Portugal,
han encontrado parcelas de la política internacional que obsesionaron al monarca y le
impelieron a actuar de manera irresponsable y mucho más arriscada que sus ministros42. En
segundo lugar, las relaciones de don Alfonso con los militares han atraído, como era
previsible, mucha mayor atención entre los académicos, que consideran ésta una de las
vertientes cruciales del personaje. Nadie niega su entusiasmo por la milicia, pero los
especialistas discrepan en cuanto a las repercusiones de sus estrechos lazos castrenses. Seco
Serrano ha calificado la actuación del rey en los conflictos entre civiles y militares de
“estrictamente apaciguador(a)”, dirigida a evitar males mayores como la llegada prematura
de una situación dictatorial o incluso de una guerra civil. Tusell y G. Queipo de Llano, que
han descubierto una presencia del ejército en la escena política mucho mayor de lo que
suele reconocerse, han adoptado un enfoque emparentado con el anterior al observar que
“el papel del Rey puede ser descrito (…) como (el) de un intermediario entre el poder civil
y el militar en un marco institucional no democrático”. Otros historiadores discrepan.
Gabriel Cardona afirmaba que “desde su coronación, Alfonso XIII estuvo al lado de los
militares en todos sus pleitos”. No fue pues intermediario sino partidario. Carolyn P. Boyd,
responsable de la mejor investigación existente sobre este asunto, ha mostrado cómo el
monarca, al inclinarse por los cuarteles en los principales contenciosos, socavó la autoridad
de sus gobiernos, debilitó al parlamento y bloqueó el triunfo de las ideas civilistas. José
Luis Gómez-Navarro, que ha descrito brillantemente la mentalidad del monarca, ha
interpretado su postura como una perversión del concepto constitucional de rey-soldado,
41 Tusell (1987): 19. Tusell y G. Queipo de Llano (2001): 359. Hall (1999). Pro (1998). Ferrera (2002). 42 Jover (1995). Torre (2002).
29
que en principio debía servir para taponar la esfervescencia pretoriana y que don Alfonso
transformó en una espoleta militarista43.
En los estudios del comportamiento político del rey subyace la cuestión de si éste,
desde su poderosa atalaya, promovió, o más bien obstaculizó, la llegada de la democracia a
España. Una cuestión compleja, que abarca tanto sus contactos con la política parlamentaria
como su actitud ante los problemas militares. Se ha discutido mucho si la corona favoreció
o impidió las reformas necesarias. Pero en la respuesta que se dé ocupa siempre un puesto
de honor la decisión más polémica que tomó nunca el monarca, es decir, su aceptación de la
dictadura en 1923, un punto de no retorno en la historia política española. Seco ha insistido
en que resulta inaceptable mezclar al soberano en la conspiración golpista y en que, al final,
adoptó la mejor resolución posible, dados el desconcierto gubernamental, la presión del
ejército, el estado de la opinión y el ambiente regeneracionista. Javier Tusell ha escrito una
minuciosa crónica del golpe, narrado casi minuto a minuto, y ha sostenido ideas similares.
El gobierno de concentración liberal actuó de forma increíblemente débil --“pasivo y
dividido era juguete de las circunstancias”—hasta el punto, dice Tusell, de que se tiene “la
tentación de afirmar que fue ella (la concentración) la verdadera culpable principal del
golpe”. El rey, que anhelaba desde tiempo atrás una salida autoritaria consensuada con la
clase política, se limitó a informarse de lo que sucedía y, ante el “pronunciamiento
negativo” de las guarniciones y el peligro de choque armado, se decidió por los sublevados.
Igual que en 1909, cuando despidió a Maura, Alfonso XIII “tenía que interpretar cuál era la
mejor solución para el sistema político de la Monarquía que él mismo personificaba en esos
momentos, sustituir a una opinión pública que no existía con carácter determinante y
procurar mantener una cierta concordia entre las diferentes fuerzas sociales y políticas
enfrentadas”. Así pues, concluye Tusell, “no sólo no ordenó, ni ejecutó el golpe sino que
tampoco le dio la victoria, (..) admitió una situación cuya evidencia se imponía”44.
Quizá haya sido Ignacio Olábarri el historiador que más duramente ha contestado
las tesis de Tusell, a quien acusa de no realizar un análisis cuidadoso de sus muchas
fuentes. En opinión de Olábarri, el triunfo del cuartelazo de 1923 no resultaba inevitable y
todo dependía de la actitud del rey, ya que las guarniciones habrían obedecido al monarca si
43 Seco Serrano (1969; 1992): 83. Tusell y G. Queipo de Llano (2001): 166. Cardona (1983): 49. Boyd (1990). Gómez-Navarro (1991). 44 Tusell (1987): 213, 219, 236-237, 260 y 269.
30
éste se hubiera decantado por la legalidad. Sin el respaldo regio Primo de Rivera no habría
pasado de pronunciado a dictador. Don Alfonso, remacha este profesor, tomó un camino
inconstitucional porque era impunista en cuanto a la exigencia de responsabilidades por el
fiasco de Marruecos, quería salvaguardar la unidad del ejército y tenía una pésima opinión
de gobiernos y parlamentos. Los autores de algunos de los libros más importantes sobre la
dictadura comparten la mayoría de estos razonamientos. María Teresa González Calbet los
extremaba al afirmar sin paliativos que “el Rey colaboró activamente por acción y por
omisión en el golpe”. Shlomo Ben-Ami consideraba inconcebible que el ejército secundara
una revuelta que no contase con la aprobación del rey, mando supremo y encarnación de la
patria en la mentalidad militar. Además, Ben-Ami exponía cómo don Alfonso había
abandonado a su gobierno, dispuesto a ejercer su autoridad y con la maquinaria del Estado
tras de sí, y subrayaba las tendencias absolutistas del monarca para explicar sus actos.
Gómez-Navarro ha atribuido, en esta misma línea, un peso fundamental al
antiparlamentarismo de Alfonso XIII, que cultivó un fondo ideológico autoritario y
marcado por una obsesión contrarrevolucionaria al menos desde 1917. En realidad, la
implicación o no del rey en la trama conspirativa ha pasado a un segundo plano en la
controversia, donde cuentan sobre todo los motivos y las consecuencias de las decisiones
reales45.
Para valorar en todo su alcance unos y otras conviene, por último, situar hechos y
opiniones en el contexto de un debate mucho más amplio, el que abrió Raymond Carr
cuando sentenció que Primo de Rivera “asestó el golpe al sistema parlamentario en el
momento en que se operaba la transición de la oligarquía a la democracia (…). No era la
primera, ni la última vez, que un general aseguraba rematar a un cuerpo enfermo cuando, de
hecho, estaba estrangulando a un recién nacido”. También apuntó lo mismo Francisco
Ayala, según el cual “el proceso de ampliación y efectivización de la democracia
representativa (…) quedó interrumpido en 1923 con el golpe de Estado que promovió el rey
(…). La decisión insensata de quien ocupaba el trono (…) frustró las perspectivas de que
ese régimen fuera renovado y se confirmara la ‘nacionalización’ de la monarquía”. Ben-
Ami, discípulo de Carr, desarrolló estos argumentos al escribir que la cuartelada de 1923
llegó precisamente cuando el parlamento mostraba síntomas de autenticidad y se convertía
45 Olábarri (1996). González Calbet (1987): 111. Ben-Ami (1983). Gómez-Navarro (1991).
31
en una amenaza para la corona y para los privilegios castrenses. El gobierno de
concentración liberal, comprometido con la búsqueda de responsabilidades militares y
políticas por el desastre africano, representaba además la esperanza de cambios en terrenos
tan significativos como la reforma constitucional, la intervención socio-económica del
Estado o el control civil del protectorado en Marruecos. Alfonso XIII, en connivencia con
el ejército, truncó este proceso de probable democratización46.
En cambio, Seco Serrano y Tusell han negado rotundamente la posibilidad de que el
sistema político español se democratizara a la altura de 1923. Seco, que llama “el plano
inclinado hacia la dictadura” al periodo posterior a 1921, concibe la última etapa de
gobierno liberal como una mera antesala del golpe, ya que los ministros de la “extrema
izquierda dinástica” no hicieron sino agravar los problemas y desencadenar el caos. A su
juicio, que reafirma las impresiones de Petrie, “el cuadro de descomposición que reflejaba
la situación española de 1923, tenía no pocos puntos de semejanza con el de la ‘primavera
trágica’ de 1936”. Tusell, más templado, cree que la concentración liberal no tenía interés
en abordar la democratización del régimen oligárquico, como demostraron las fraudulentas
elecciones que celebró ese mismo año. Además, cometió todos los errores imaginables. “El
Gobierno no fue derrotado súbitamente, sino que lo estaba ya cuando Primo de Rivera se
sublevó –aclara Tusell--. El capitán general de Cataluña no estranguló a un recién nacido
sino que enterró a un cadáver; el sistema político murió de un cáncer terminal, de resultado
conocido de antiguo, y no de un infarto de miocardio”. En todo caso, añaden Tusell y G.
Queipo de Llano, “fuera cual fuera la actitud del monarca, España en esta etapa no había
llegado al umbral de la democracia”47.
La figura política de Alfonso XIII, antiliberal convencido o regeneracionista con
tentaciones autoritarias transitorias, quedó sentenciada por esta decisión de septiembre de
1923, que, a juicio de la mayoría de los especialistas, selló, o por lo menos condicionó con
enorme fuerza, el destino de una monarquía uncida al carro de una dictadura militar. Sea
cual fuere el balance que hagan de la época liberal y de la actuación de sus protagonistas, el
pronunciamiento de Primo de Rivera supuso, en opinión de muchos historiadores y en
palabras de Carr, “la ruptura decisiva en la historia moderna de España”. Entre otras
46 Carr (1966; 1982): 505. Ayala (1977). Ben-Ami (1983). 47 Seco (1995). Seco (1969; 1992): 178 y 180. Tusell (1987): 267. Tusell y G. Queipo de Llano (2001): 324.
32
razones, porque no sólo cegó la más o menos probable transformación del régimen
constitucional en un sistema plenamente parlamentario y dio paso a un nuevo y difícil
proceso constituyente, sino que legitimó además el uso de la violencia política y abrió con
ello un nuevo ciclo insurreccional que no ayudó en absoluto a la consolidación de una
democracia en España. Fue un verdadero “salto en las tinieblas”. Aunque sólo fuera por
eso, la imagen del monarca debe asumir la carga de haber puesto la guinda, con su
beneplácito al golpe, a “uno de los momentos catastróficos de nuestra historia
contemporánea”48. La memoria de Alfonso XIII –de ese rey militarista, autoritario y
perjuro; de ese rey caballero, patriota y muy español—no se librará fácilmente de la sombra
de aquellos días.
48 Juliá (1998): cita de Carr en p. 189. Varela Ortega (2001): 110. Cabrera (dir.) (1998): 16.
33
BIBLIOGRAFÍA
Alcalá-Galiano, Álvaro (1933): La caída de un trono (1931), Madrid, CIAP. Alcalá-Zamora, Niceto (1977; 1998): Memorias, Barcelona, Planeta. Alfonso XIII (1961): Diario íntimo de ----, recogido y comentado por J.L. Castillo Puche, Madrid, Biblioteca Nueva. Almagro San Martín, Melchor de (1946): Crónica de Alfonso XIII y su linaje, Madrid, Atlas. Antón del Olmet, Luis y García Caraffa, Arturo (1913): Los grandes españoles. Alfonso
XIII, Madrid, Imprenta Alrededor del Mundo. Ayala, Francisco (1977): España a la fecha, Madrid, Tecnos. Azaña, Manuel (1966-1968): Obras completas, México, Oasis. Baviera, S.A.R la princesa Pilar de, y Chapman-Huston, comandante Desmond (1932; 1975): Alfonso XIII, Barcelona, Juventud. Ben-Ami, Shlomo (1983): La Dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, Barcelona, Planeta. Blasco Ibáñez, Vicente (1924): Alphonse XIII démasqué. La terreur militariste en Espagne, París, Ernest Flammarion. Bonmatí de Codecido, Francisco (1943): Alfonso XIII y su época. Libro primero (1886-
1906), Madrid, Biblioteca Nueva. Bonmatí de Codecido, Francisco (1946): Alfonso XIII, el rey enamorado de España (2ª
parte de Alfonso XIII y su época), Madrid, Aldus. Borbón, Eulalia de (1935; 1967): Memorias, Barcelona, Juventud. Borràs Betriu, Rafael (1997): El rey perjuro. Don Alfonso XIII y la caída de la Monarquía, Barcelona, Los Libros de Abril. Borràs Betriu, Rafael (1999): Los últimos Borbones. De Don Alfonso XIII al Príncipe
Felipe, Barcelona, Flor del Viento Ediciones. Boyd, Carolyn P. (1990): La política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII, Madrid, Alianza Editorial. Branthôme (1932): Alphonse XIII, coeur de l’Espagne, París, Éditions Bernard Grasset.
34
Bueno, Manuel (1925): España y la Monarquía. Estudio político, Madrid, Ediciones Minerva. Caballero Audaz, El (José María Carretero) (1934): ¿Alfonso XIII fué buen Rey? (historia
de un reinado), Madrid, Ediciones Caballero Audaz. Cabrera, Mercedes (dir.) (1998): Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración
(1913-1923), Madrid, Taurus. Calero, Antonio María (1984): “El papel político de la Corona en el reinado de Alfonso XIII: criterios para una revisión”, en M. Tuñón de Lara (dir.): España, 1898-1936:
estructuras y cambio, Madrid, Universidad Complutense, pp. 271-284. Calero Amor, Antonio María (1988): “El libro de la monarquía (De Alfonso XII a Juan Carlos I)”, en Estudios de historia, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, pp. 11-124. Canals, Salvador (1925): España, la Monarquía y la Constitución, Madrid, Imprenta de Ramona Velasco. Cardona, Gabriel (1983): El poder militar en la España contemporánea hasta la Guerra
Civil, Madrid, Siglo XXI. Carlavilla, Mauricio (1956): El Rey. Radiografía del reinado de Alfonso XIII, Madrid, Nos Editorial. Carr, Raymond (1966; 1992): España 1808-1975, Barcelona, Ariel. Charriaut, Henri (1908): Alphonse XIII intime, París, Societé d’Édition et de Publications/Librairie Félix Juven. Churchill, Winston S. (1960): “Alfonso XIII”, en Grandes contemporáneos, Barcelona, Plaza & Janés, pp. 185-198. Cierva, Ricardo de la (2001): Alfonso y Victoria. Las tramas íntimas, secretas y europeas
de un reinado desconocido, Madrid, Fénix. Cola, Julio (1958): El Rey y la política, Madrid, Magisterio Español. Cortés Cavanillas, Julián (1933): Acta de acusación. Epístolas, documentos, frases y
diálogos para la historia de la Segunda República, Madrid, Librería San Martín. Cortés Cavanillas, Julián (1966): Alfonso XIII. Vida, confesiones y muerte, Barcelona, Juventud. Cortés Cavanillas, Julián (1976): Alfonso XIII y la guerra del 14, Madrid, Editorial Alce.
35
Echeverría, Tomás (1966): Sobre la caída de Alfonso XIII. Errores y ligerezas del propio
Rey que influyeron en su destronamiento, Madrid, Editorial Católica Española. Espinós Moltó, Víctor (1918; 1977): Alfonso XIII y la guerra. Espejo de neutrales, Madrid, Vassallo de Mumbert. Fernández Almagro, Melchor (1933; 1977): Historia del reinado de Alfonso XIII, Barcelona, Montaner y Simón. Ferrera, Carlos (2002): La frontera democrática del liberalismo. Segismundo Moret (1838-
1913), Madrid, Biblioteca Nueva/Universidad Autónoma de Madrid. Franco Salgado-Araujo, Francisco (1976): Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta. Fuente, Ismael (1994): Yo, Alfonso XIII. El ocaso de un rey, Madrid, Temas de Hoy. García Canales, Mariano (1980): El problema constitucional en la Dictadura de Primo de
Rivera, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. García Canales, Mariano (1987): “La prerrogativa regia en el reinado de Alfonso XIII: interpretaciones constitucionales”, en Revista de Estudios Políticos, nº 55, pp. 317-362. García Escudero, José María (1951): De Cánovas a la República, Madrid, Rialp. Goicoechea, Antonio (1927): Alfonso XIII, en Figuras de la raza. Revista Semanal
Hispanoamericana, nº 21, 31 de marzo. Gómez-Navarro, José Luis (1991): El régimen de Primo de Rivera. Reyes, dictaduras y
dictadores, Madrid, Cátedra. González Calbet, María Teresa (1987): La Dictadura de Primo de Rivera. El Directorio
Militar, Madrid, Ediciones El Arquero. González Fernández, Enrique (1997): Quién era Alfonso XIII, Madrid, Hispaniarum. Gortázar, Guillermo (1986): Alfonso XIII, hombre de negocios. Persistencia del Antiguo
Régimen, modernización económica y crisis política 1902-1931, Madrid, Alianza Editorial. Gutiérrez-Ravé, José (1957): Alfonso XIII. Anecdotario, Madrid, s.e.. Hall, Morgan C. (1999): “Alfonso XIII y la Monarquía constitucional española, 1902-1923”, en Historia y Política, nº 2, pp. 165-196. Hernández, Ramón (1995): El secreter del rey, Barcelona, Seix Barral. Jiménez de Asúa, Luis (1934): Código penal reformado, Madrid, ¿?.
36
Jover Zamora, José María (1995): “Después del 98. Horizonte internacional de la España de Alfonso XIII”, introducción al volumen XXXVIII (*) de la Historia de España
Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe. Juliá, Santos (1998): “España sin guerra civil. ¿Qué hubiera pasado sin la rebelión militar de julio de 1936?”, en Niall Ferguson (dir.), Historia virtual. ¿Qué hubiera pasado si…?, Madrid, Taurus, pp. 181-210. Luard, René (1958): Alfonso XIII (el rey caballero), Barcelona, AHR. Luca de Tena, Juan Ignacio (1971): “Alfonso XIII”, en Mis amigos muertos, Madrid, Planeta, pp. 15-28. Madariaga, Salvador de (1929; 1979): España. Ensayo de historia contemporánea, Madrid, Espasa-Calpe. Madariaga, Salvador de (1974): Españoles de mi tiempo, Barcelona, Planeta. Martínez Cuadrado, Miguel (1991): Restauración y crisis de la Monarquía (1874-1931).
Vol. 6 de la Historia de España dirigida por Miguel Artola, Madrid, Alianza Editorial. Maura Gamazo, Gabriel (1934): Recuerdos de mi vida, Madrid, M. Aguilar Editor. Maura, Duque de, y Fernández Almagro, Melchor (1948): Por qué cayó Alfonso XIII.
Evolución y disolución de los partidos históricos durante su reinado, Madrid, Ediciones Ambos Mundos. Montero Díaz, Julio; Paz, María Antonia, y Sánchez Aranda, José J. (2001): La imagen
pública de la monarquía. Alfonso XIII en la prensa escrita y cinematográfica, Barcelona, Ariel. Mori, Arturo (1943): Alfonso XIII, 1886-1941. Vida emotiva y genuinamente española de
un rey típico, México, Editora Mexicana. Mousset, Alberto (s.a.): El Rey Don Alfonso XIII y su filantropía en la guerra, Barcelona, Bluod y Gay, Editores. Olábarri Gortázar, Ignacio (1996): “Problemas no resueltos en torno al pronunciamiento del Primo de Rivera”, en Revista de Historia Contemporánea, nº 7, pp. 223-248. Ortega y Gasset, José (1983): Obras Completas, Madrid, Alianza Editorial y Revista de Occidente. Ortiz y Estrada, Luis (1947), Alfonso XIII, artífice de la II República española, Madrid, Libros y Revistas.
37
Ortiz y Urbina, Ignacio (1941): Su Majestad el Rey D. Alfonso XIII. Historia íntima de su
muerte, Bilbao, El Mensajero del Corazón de Jesús. Pabón, Jesús (1959 y 1969): Cambó, Barcelona, Alpha. Pando, Juan (2002): Un Rey para la esperanza. La España humanitaria de Alfonso XIII en
la Gran Guerra, Madrid, Temas de Hoy. Pérez de Ayala, Ramón (1967; 1980): Escritos políticos. Militarismo, dictadura,
monarquía, Madrid, Alianza Editorial. Petrie, sir Charles (1967): Alfonso XIII y su tiempo, Barcelona, Dima Ediciones. Pilapil, Vicente R. (1969): Alfonso XIII, Nueva York, Twayne Publishers. Portela Valladares, Manuel (1988): Memorias. Dentro del drama español, Madrid, Alianza Editorial. Prieto, Indalecio (1972): Con el rey o contra el rey, México, Oasis. Pro Ruiz, Juan (1998): “La política en tiempos del Desastre”, en Juan Pan-Montojo (coord.), Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza Editorial, pp. 151-260. Quintanar, Marqués de (1955): La muerte de Alfonso XIII de España, Madrid, Escelicer. Ramos-Oliveira, Antonio (s.a.): Historia de España, México, Compañía General de Ediciones. Reparaz, Gonzalo de (1931): Alfonso XIII y sus cómplices (Memorias de una de las
víctimas), en las que se ve lo que ha cambiado España en veinte años (1911-1931), Madrid, Javier Morata. Romanones, Conde de (1933): Doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, la discreta
regente de España, Madrid, Espasa-Calpe. Romanones, Conde de (1928-1947; 1999): Motas de una vida, Madrid, Marcial Pons Historia. Salazar, Rafael (1972): “El Rey en su pequeña historia”, en Historia y Vida, nº 56 (noviembre), pp. 4-9. Santander Ruiz-Giménez, Federico (1925): Por la verdad y por el Rey, Madrid, Industria Gráfica. Seco Serrano, Carlos (1969; 1992): Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Madrid, Rialp.
38
Seco Serrano, Carlos (1995): “El plano inclinado hacia la Dictadura, 1922-1923”, en volumen XXXVIII (**) de la Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, pp. 11-130 Seco Serrano, Carlos (2001): Alfonso XIII, Madrid, Arlanza Ediciones. Seco Serrano, Carlos (coord.) (2002): Alfonso XIII en el Centenario de su reinado, Madrid, Real Academia de la Historia. Sencourt, Robert (1942; 1946): Alfonso XIII, Barcelona, Tartessos. Steuart Erskine, Mrs. (1931): Twenty-Mine Years. The Reign of King Alfonso XIII of Spain.
An Intimate and Authorised Life Story, Londres, Hutchinson & Co. Torre Gómez, Hipólito de la (2002): El imperio del Rey. Alfonso XIII, Portugal y los
ingleses (1907-1916), Mérida, Editora Regional de Extremadura. Tusell, Javier (1987): Radiografía de un golpe de Estado. El ascenso al poder del general
Primo de Rivera, Madrid, Alianza Editorial. Tusell, Javier y G. Queipo de Llano, Genoveva (2001): Alfonso XIII. El Rey polémico, Madrid, Taurus. Unamuno, Miguel de (1977): Crónica política española (1915-1923), Salamanca, Ediciones Almar. Vaca de Osma, José Antonio (1993): Alfonso XIII, el rey paradoja, Madrid, Biblioteca Nueva. Vallotton, Henry (1943; 1945): Alfonso XIII, Madrid, Editorial Tesoro. Varela, Benigno y otros (1925): España por Alfonso XIII. Salvas de patriotismo. Campaña
justiciera de La Monarquía, Madrid, La Monarquía. Varela, Benigno (1931): En defensa del rey, Madrid, La Monarquía. Varela Ortega, José (2001): “La dictadura de Primo de Rivera a la luz de los orígenes y el funcionamiento del sistema político de la Restauración”, en Antonio Morales Moya (coord.), Las claves de la España del siglo XX. El difícil camino a la democracia, Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, pp. 85-110.. Villanueva, Francisco (1931): ¿Ha pasado algo? De cómo al hundirse la dictadura
arrastró en su caída a la monarquía. Flagrante responsabilidad de Alfonso XIII, Madrid, Javier Morata. Villares, conde de (1948): Estudios del reinado de Alfonso XIII, Madrid, Ediciones Jordán.







































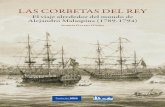


![El carácter propagandístico de las obras de Alfonso X [The Propagandistic Character of the Works of Alfonso X]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63145334511772fe450fe0e6/el-caracter-propagandistico-de-las-obras-de-alfonso-x-the-propagandistic-character.jpg)
















