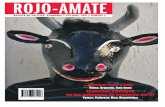Educación, Desarrollo Psicológico y Competencias para la Vida en el marco de la Dinámica Social...
Transcript of Educación, Desarrollo Psicológico y Competencias para la Vida en el marco de la Dinámica Social...
Educación, Desarrollo Psicológico y Competencias para la Vida en el marco de la Dinámica Social Contemporánea
Germán Morales Chávez
Universidad Nacional Autónoma de México
Resumen
La Vida Social Contemporánea ha cambiado las condiciones y por ende la calidad de vida de las personas, independiente del grupo social al que pertenezca, aunque por su puesto afecta más a los menos favorecidos. Situaciones relacionadas con problemas de salud, de pobres hábitos alimenticios, de mal uso del tiempo libre, casos de desastres naturales o de inseguridad social, de violencias, entre otros. Requieren de competencias para la vida que ni el ámbito familiar ni educativo logra desarrollar. En tal sentido, la educación tiene como una de sus varias finalidades la promoción del desarrollo psicológico que garantiza que las personas aprendan a vivir más felices adaptándose a la nueva dinámica social. En tal sentido, el artículo presenta un análisis de la triada educación, desarrollo psicológico y competencias para la vida en el marco de la dinámica social contemporánea en Latinoamérica y específicamente en la República Méxicana. Se pudo concluir que se debe luchar por una nueva visión de la educación que en los distintos niveles educativos, promueva el desarrollo integral de las personas y por ende, la adquisición de competencias para la vida que contribuyan a mejorar la cotidianidad del hombre latinoamericano. Palabras Clave: Educación, Desarrollo Psicológico, Competencias para la Vida.
Abstract
Contemporary social life has changed the conditions and therefore the quality of life of individuals, independent of the social group to which he belongs, but of course affects the disadvantaged. Situations related to health problems of poor eating habits, bad use of free time, natural disasters or social insecurity, violence, among others. Require life skills that neither the family nor manages to develop education. In this sense, education is one of several goals the promotion of psychological development that ensures that people learn to live more happily adapting to new social dynamics. In this sense, the article presents an analysis of the triad education, psychological development and life skills in the context of contemporary social dynamics in Latin America and particularly in Mexico. We concluded that they must fight for a new vision of education in the different educational levels, promote the comprehensive development of individuals and thus the acquisition of life skills to help improve the daily life of the people of Latin America. Key words: Education, Psychological Development, Life Skills.
2
Introducción
La dinámica social contemporánea tan vertiginosa, de cambios acelerados y que descansa
principalmente en la información y conocimientos como baluartes, ha venido a darle nuevo
rostro a las diferentes esferas de actividad humana. La educación, en tanto proceso social,
ha sufrido grandes transformaciones, sus fines, estructura, modelos y actores han sufrido
revoluciones conceptuales; nuevas problemáticas se le han presentado y viejas
problemáticas le requieren soluciones novedosas.
En este contexto, las reflexiones educativas gradualmente van reconociendo las nuevas
problemáticas que han surgido, así como las formas de acercamiento disciplinario e
intervención profesional. De igual forma, el desarrollo psicológico del hombre contemporáneo
ha venido a impregnarse de un grado elevado de variabilidad ante situaciones novedosas, de
competencias y habilidades que representan los bienes y riquezas individuales.
Por ello, si se acepta un compromiso de la educación con el desarrollo psicológico y con la
dinámica mundial actual, las prácticas educativas necesitan alejarse de las formas de
actuación invariantes y estáticas, rápidamente condenadas a la obsolescencia. De ahí que
en el artículo se aborda el desarrollo psicológico en relación con la educación durante toda la
vida en escenarios socialmente relevantes, a partir de problemáticas que ha traído consigo la
vida social contemporánea y que exigen competencias que han sido ignoradas, poco
trabajadas o abordadas de manera insuficiente por no decir inadecuada.
La importancia y relevancia del desarrollo psicológico, como de las competencias que
supone, no están exentas del sello de cambio que se vive, tal vez en el futuro resulte
irrelevante debatir sobre ello, pero por el momento resulta crucial para los educadores
hispanoparlantes.
Desarrollo psicológico y competencias para la vida
El desarrollo psicológico humano acontece cuando tiene lugar la regulación, modulación y
dirección social de las actividades de un individuo biológicamente configurado, lo cual es sólo
posible en la medida que gradualmente se individualiza la forma de vida compartida por una
comunidad o grupo social del cual forma parte. Esta incorporación de un individuo a un grupo
social, no consiste en la mera imitación del hacer y decir de otros, sino que representa
Investigación y Creatividad. Volumen 10 No. 2 Año 2012
aprender gradualmente las formas de actuar convencionalmente compartidas, morfológica y
funcionalmente diferentes pero significativas y pertinentes al interior de dicho grupo.
La influencia de las condiciones sociales en las que se encuentra inmerso la persona
no se reduce a ampliar su sistema reactivo, sino que incluyen la puesta en juego de un
conjunto de requerimientos que definen por parte del grupo social de referencia, el
comportamiento esperado o deseado en diferentes momentos y situaciones (Carpio,
Pacheco, Flores & Hernández, 1995). Lo anterior significa que la prescripción de criterios al
individuo por parte de quienes ya forman parte del grupo social en cada una de las
situaciones que definen la vida del grupo, habrán de delimitar la dirección, grado y sentido
del desarrollo psicológico para que su comportamiento sea considerado como aceptable o
deseable y en última instancia sirven de base para estimar que alguien ha conseguido su
incorporación.
De manera más específica, el desarrollo psicológico representa el conjunto de
transformaciones por el cual se establecen nuevas configuraciones interactivas a partir de las
previas, “que se enmarcan y definen por el tipo, modo y circunstancias de los contactos
particulares que los individuos tienen con ambientes específicos y las demandas
conductuales que se les impone en estos momento a momento” (Silva, Arroyo, Irigoyen,
Jiménez & Carpio, 2005).
Lo anterior conlleva a sostener que el desarrollo psicológico es una preocupación analítica
en la que cobra relevancia el ámbito en el cual se establecen los criterios que definen las
interacciones psicológicas y dado que el comportamiento no se ajusta de forma natural a
dichos criterios, los grupos sociales diseñan estrategias, formales e informales, que se
institucionalizan para que dicho ajuste se consiga de mejor manera.
Por lo tanto, el desarrollo psicológico también es una preocupación social, particularmente
educativa, que se desdobla como objeto de análisis psicológico y como objeto de
intervención pedagógica. De ahí que no sea osado sostener que implícita o explícitamente,
no se puede concebir el proceso educativo al margen del desarrollo psicológico que acontece
en su seno de forma relativamente permanentemente, ni de los factores culturales que
determinan los momentos, criterios y formas que adopta dicho desarrollo (Ribes, 2008).
Después de la familia, en la escuela se promueve (o debería promoverse) el desarrollo
psicológico, históricamente ha sido el espacio socialmente destinado para la educación de
los futuros miembros de la sociedad, constituyéndose en una suerte de inteligencia de la
sociedad (Ribes, 2004). Sin embargo, la dinámica social actual, con un capitalismo como
4
forma de organización económica y política ha conducido a que se acentúen las diferencias
entre clases sociales y a que la calidad de vida ideal se encarezca, lo que ha generado que
en la familia más de un integrante tenga que laborar para incrementar sus ingresos
económicos. Esto ha traído como efecto colateral la desintegración familiar que ocurre
cuando por la situación económica tan precaria, papá y mamá tienen que trabajar.
También ha generado que en países con una larga tradición republicana, como México, la
educación pasara de ser un derecho o servicio brindado por el gobierno a un producto
comercializado por particulares, con todas las desventajas que esto supone, destacando la
aparición de otros espacios que se han presentado como opciones o alternativas a la
escuela. Lo planteado, aunado a la desintegración del núcleo familiar, ha originado que otros
espacios o entidades suplan las funciones educativas. Destacan a este respecto, los medios
masivos de comunicación y medios cibernéticos (Laspalas, 1993). Por ejemplo, en México la
televisión es la niñera educadora, influencia principal de los niños en los hogares en los que
trabajan los papás, así como en otros países, la internet es la principal influencia social de los
adolescentes.
Con este trasfondo, una serie de elementos no son incorporados en el espacio escolar ni
en el familiar, pero son igualmente relevantes y críticos para el desarrollo psicológico, como
para la convivencia social y sobre todo para el crecimiento individual de las personas (Ribes,
2008). Estos elementos se podrían denominar competencias para la vida y su definición
depende, como todo proyecto educativo, de un contexto particular.
En ese sentido tienen un carácter dinámico y modificable: en un tiempo y espacio se
considera deseable cierto tipo, en otro momento o lugar, no lo tiene e incluso resulta opuesto.
Por lo tanto, una universalidad de un conjunto definido estático de competencias para la vida
es una ilusión, pero ello no borra la necesidad de que se reconozca su existencia y se
requiera su educación. Una serie de preguntas surgen al respecto ¿Dónde se tienen que
aprender las competencias para la vida? ¿En qué momento es pertinente que tenga lugar su
aprendizaje? ¿Cuáles serían algunas de estas competencias?
Competencias, una caracterización.
Antes de avanzar en el tratamiento de las competencias para la vida, es menester
caracterizar el concepto de competencia, término por demás empleado de forma universal,
Investigación y Creatividad. Volumen 10 No. 2 Año 2012
desde hace casi 20 años, en los discursos gubernamentales y por parte de los organismos
internacionales educativos (UNESCO, 1996-2002).
La noción de competencia se popularizó en el escenario de cambios económicos y
políticos, como una manera de establecer armonía entre la dinámica social, las revoluciones
y avances tecnológicos con las necesidades y transformaciones educativas; en suma, fue el
enlace entre globalización y educación, entre competitividad económica y desempeño
individual (García-Méndez & Avalos, 2008).
Las extensas como numerosas reuniones de representantes educativos de diferentes
países, durante las últimas dos décadas, desembocaron en consensos sobre los derroteros
actuales que debe tener la educación escolarizada. Es prácticamente un lugar común señalar
que ésta debe enfocarse en el alumno, específicamente en su aprendizaje y que hay una
serie de objetivos que se tienen que tener presentes en todo momento: conseguir que el
estudiante aprenda durante toda su vida, que aprenda a aprender, aprenda saber hacer y
aprenda a saber ser (Barrón, 2009).
Para conseguir tales objetivos, se ha insistido en restarle el papel protagónico al docente y
cederlo de manera activa al estudiante, de formar personas autónomas e independientes,
reguladoras de su propio desempeño, pero sobre todo se ha remarcado que ante las
diversas actividades que tiene que desplegar el estudiante, en la escuela o fuera de ella, es
necesario que movilice recursos cognitivos, actitudinales y afectivos, para poder ser exitoso
en dichas actividades.
Tales recursos que deben ser incorporados en su tránsito por el espacio educativo,
constituyen la piedra angular de la educación basada en competencias (Perrenoud, 2007). A
pesar del amplio consenso que existe por tomar distancia de la educación tradicional, aún no
hay puntos de coincidencia sobre la estructura y forma que debería tener un modelo basado
en competencias, la noción de competencia académica, tiene diversos usos. Se le ha
definido como estrategia, pero también como eficacia, como capacidad o como conjunto de
conocimientos, valores y habilidades (Fuentes, 2007).
Estas diferencias entre las definiciones aunadas a las formas particulares en las que cada
institución y cada docente concretan la enseñanza de las aptitudes, tornan difícil colocar el
modelo de competencias en una perspectiva delimitada, clara y precisa. En ese sentido
competencia se ha convertido en un término de bordes nebulosos y hasta parece poco
práctico más allá del discurso.
6
La noción de competencia aquí asumida se encuentra alejada de su acepción económica
y está anclada a un marco teórico de desarrollo psicológico, en el que se emparenta con
otros conceptos y con una lógica particular. Es decir, competencia no es el corazón del
planteamiento, ni tiene sentido como término aislado, sólo es pertinente en la medida que
sirve de categoría analítica para explicar el desarrollo psicológico.
En este modelo de desarrollo psicológico se considera que los individuos se desenvuelven
en ámbitos de actividad humana, socialmente delimitados, en los cuales constantemente se
encuentran en situaciones problemáticas que tienen que resolver: aprender a vestirse por sí
solo, en el ámbito familiar, a leer en su idioma, en el ámbito escolar primario, a diseñar un
programa de intervención para disminuir accidentes de trabajo, en el ámbito laboral, entre
otros. En cada una de las situaciones problemáticas es posible apreciar una estructura
funcional parecida: hay que cubrir una demanda, con cierto desempeño y en una
circunstancia particular.
Cuando la persona no consigue cubrir la demanda, cuando no puede con la situación
problemática, aparecen atribuciones como es incapaz, inadaptado, tiene retraso en el
desarrollo. En suma, es inefectivo ante las demandas que se le imponen, las expectativas
que se tienen o los deseos que se plantean. Es claro que la etiqueta que debería colocarse al
comportamiento, se coloca a las personas.
En el caso de una persona que despliega un desempeño que cumple con la demanda, su
comportamiento se caracteriza por ser habilidoso, es decir, mostró un desempeño que
satisface una demanda, desempeño exitoso al que se puede definir como habilidad (aunque
lo habilidoso se acabará predicando del individuo). Cuando un individuo despliega un
comportamiento habilidoso en situaciones novedosas, diferentes a aquellas en las que
inicialmente aprendió a cumplir demandas, entonces se puede predicar una tendencia a la
efectividad, que se denomina competencia (Carpio, Canales, Morales, Arroyo & Silva, 2007).
Vale la pena aclarar que competencia no es acumulación ni conjunto de habilidades o
conocimientos, en tanto tendencia no se puede igualar con ocurrencias. Rápidamente la
distinción, una ocurrencia tiene sentido como suceso enmarcado en tiempo y espacio,
puntual y con duración definida. Mientras que la tendencia alude a una consistencia en la
forma de actuar de la persona aunque cambien las situaciones en las que lo hace. De la
misma manera, habilidad es una ocurrencia, la del desempeño efectivo en una situación y
competencia es una tendencia a ser efectivo en las situaciones.
Investigación y Creatividad. Volumen 10 No. 2 Año 2012
Para la configuración de una competencia es necesario el establecimiento de la habilidad
específica. Pero el desarrollo psicológico no se termina con la configuración de la
competencia, ya que cuando una persona domina un ámbito socialmente relevante, puede
originar nuevas demandas o criterios que definen nuevas situaciones problemáticas y sus
soluciones, esto constituye el comportamiento creativo.
Al plantearse criterios novedosos en los diversos ámbitos, se innova la cultura, se recrean
las representaciones culturales, se amplían horizontes sociales y se puede tornar infinito el
desarrollo psicológico (Carpio, Canales, Morales, Arroyo & Silva, op. cit.). De ahí la
importancia que cobra la habilidad, la competencia y el comportamiento creativo como
objetos de intervención y promoción educativa, ignorarles supone el anquilosamiento del
grupo social, hecho contrario a la propia dinámica mundial altamente cambiante.
Una vez caracterizada la noción de competencia y de desarrollo psicológico, a
continuación se abordan algunas competencias para la vida desprendidas de las
problemáticas de la sociedad mexicana, que pueden ser parecidas en otro país. En la
sociedad actual, con su elevada producción de conocimiento, con sus cambios tecnológicos
vertiginosos y sus movimientos sociales tan impredecibles, han aparecido una serie de
prácticas y valores sin antecedentes ni parangones. Como no existen criterios de
comparación, se establece una ruptura entre lo que se observa en la vida cotidiana y lo que
ocurre en los espacios escolares, parece que la sociedad cambia a un ritmo acelerado,
mientras que las prácticas educativas y los espacios escolares van a una velocidad mucho
más lenta.
Por ello, resulta pertinente señalar una serie de competencias que es necesario colocar en
la agenda educativa y que, al menos en México, no asumen las autoridades escolares ni los
miembros de la familia. Las primeras señalando que las personas debieron aprender esas
cosas en el hogar, los segundos, creyendo que se aprenderán en la escuela.
A continuación se describen algunas de las competencias para la vida, relacionadas con
ámbitos de desempeño socialmente relevantes, señalando algunos de los problemas que se
presentan cuando no se cuenta con tales competencias, los objetivos y/o retos que como
educadores se deben considerar. La separación de tales competencias es meramente
analítica, pero se encuentran interrelacionadas entre sí.
8
Competencias para la vida: salud.
Uno de los rubros en los que Latinoamérica y los países subdesarrollados enfrentan
mayores problemas a nivel nacional, es el de la salud: cobertura, acceso y calidad son los
principales puntos a cubrir en los diferentes planes gubernamentales, pero a nivel educativo
y personal, mucho de lo que las personas hacen o dejan de hacer contribuye a que su estado
de salud desemboque en una enfermedad, ya sea por traumatismo, por contagio o por malos
hábitos.
Lo anterior evidencia la falta de competencias en este ámbito, que se relaciona con una
carencia de una visión adecuada sobre la salud; esto es, que a nivel población general, las
personas opinan que estar saludable es no estar enfermo y luego entonces se trabaja para
conseguir la salud cuando se encuentra en la enfermedad, dejando todo el trabajo a la
disciplina médica. En consecuencia, no hay una preocupación por el bienestar biológico
individual y por llevar acciones para mantenerlo.
Esto se identifica cuando las personas asisten al médico o al odontólogo para corregir y no
para prevenir problemas de salud, por ende, los sistemas de salud tienen más funciones
correctivas y paliativas que preventivas. En el mejor de los casos ocurre lo antes expuesto,
pero también sucede que los individuos no tienen una educación y conocimiento sobre su
cuerpo, su funcionamiento y señales de bienestar y de enfermedad que desemboca en
ignorar malestares o síntomas, implementar remedios caseros y automedicarse.
Todas estas prácticas, riesgosas en mayor o menor medida, pueden evitarse si existe una
formación de competencias para la salud. Por otro lado, están la gran cantidad de personas
que ya se encuentran enfermas, no recuperan la salud porque no cuentan con las
competencias para adherirse y llevar a buen puerto el tratamiento médico, con la
consecuencia de gastos gubernamentales en atención médica de segundo y tercer grado.
Ante tales problemáticas es necesario señalar que el médico se encarga de la
intervención en la enfermedad y los psicólogos y educadores se encargan de la intervención
para la promoción y mantenimiento de la salud (Piña & Rivera, 2006). Corresponde a los
últimos implementar una gran cantidad de acciones en diferentes niveles de participación
social y educativa, a las que se agregarían como objetivos y retos:
- Elevar el componente biológico de la calidad de vida de jóvenes, adultos y ancianos en
la medida que se les provee de competencias orientadas a mantener el equilibrio salud-
Investigación y Creatividad. Volumen 10 No. 2 Año 2012
enfermedad a través de la enseñanza de formas de actuación para reducir situaciones de
riesgo de infecciones, de enfermedades y de accidentes.
- Ampliar y/o extender esta enseñanza de competencias para la salud en cualquier edad
pero particularizando su intervención; un gran porcentaje de jóvenes se encuentran enfermos
debido a agentes contagiosos, millones de adultos enferman debido a hábitos inadecuados,
prácticas sedentarias y otros tantos adultos mayores ven reducida su esperanza de vida por
falta de competencias para seguir tratamientos médicos.
- Modificar hábitos inadecuados y opuestos a la salud, a través de enseñar a
competencias para respirar a los individuos en tanto relaja, oxigena el cuerpo y en particular
al cerebro; comer en ciertos horarios, con ciertas cantidades y cierto tipo de alimentos; dormir
reconociendo lo vital que es el descanso nocturno (posiciones, horarios, ciclos).
- Promoción de la prevención de la enfermedad a través de dominio del funcionamiento
del propio cuerpo y ubicando a los malestares o síntomas como elementos a considerar y no
como factores a eliminar.
- Modelar las formas pertinentes de actuar cuando el individuo ya se encuentra enfermo,
respecto a la ingesta de medicamentos, cuidados y comportamientos pro – salud; no basta
recomendar hacer ejercicio ó alimentación sana, se requiere modelar cómo hacerlo.
Competencias para la vida: nutrición.
Estrechamente vinculadas con las anteriores competencias, pero como un apartado que
merece atención especial, se encuentran éstas competencias, cuya falta se pone en
evidencia con el aumento de enfermedades crónico-degenerativas en países
latinoamericanos debido a cambios en la alimentación y sobre todo, una inadecuada
alimentación.
Por ejemplo, en México la diabetes mellitus provocó en 2010, 82,964 decesos, el triple de
muertes debidas a homicidios, ocupando con ello el primer lugar como causa de muerte en
este país. En el mundo según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es
causa de más de 220 millones de personas enfermas con un deterioro en la calidad de vida
que desembocará en la muerte si no hay adherencia terapéutica (Aguirre, 2012).
La cifra tan alarmante contrasta con las acciones sencillas que recomienda la OMS para
su prevención, como lo son mantener un peso corporal saludable, hacer ejercicio al menos
30 minutos por día, consumir una dieta saludable a base de frutas y verduras y reducir la
10
ingesta de azúcar y grasas saturadas. Así como evitar fumar, puesto que aumenta el riesgo
de sufrir enfermedades cardiovasculares, factores que desencadenan otras dos
enfermedades altamente mortales: cáncer e hipertensión (Cruz, 1998).
Lo cierto es que estas recomendaciones que se hacen en comerciales de radio y tv o que
aparecen como leyenda en productos comestibles y en cigarros, no han evitado la aparición
ni la disminución de casos con esta enfermedad. Una conclusión es clara: proporcionar la
información y contar con ella, no ha sido suficiente, tampoco tomar medidas como restringir
la venta de productos chatarra en las escuelas. Tristemente, México es el primer lugar
mundial en personas con obesidad y el país en el que ocurrió el primer infarto en un niño de
11 años. Revertir este panorama requiere el establecimiento de medidas educativas
orientadas a promover competencias nutricionales: qué ingerir, cuándo, cuánto, cómo, entre
otros.
Los objetivos y retos en este ámbito están claramente trazados: reducir los problemas de
obesidad, sobrepeso y desnutrición, así como de cáncer, diabetes e hipertensión con la
enseñanza y establecimiento de hábitos alimenticios ajustados a períodos diseñados ad hoc
a cada persona, establecimiento de competencias específicas como puede apreciarse, la
problemática al ser tan compleja, necesita amplia participación inter-disciplinaria y
profesional.
Competencias para la vida: supervivencia en casos de desastre.
Los desastres naturales ponen a prueba la preparación de los seres humanos, debido a
su carácter imprevisible, prácticamente representan situaciones novedosas en las que los
individuos tienen que demostrar efectividad, variabilidad y eficiencia para poder
salvaguardarse antes durante y después del evento, así como ayudar a otros. La ocurrencia
del terremoto y posterior tsunami en el océano Índico en diciembre de 2004, así como el
terremoto ocurrido en Japón en 2011, originaron la necesidad de cambios y ajustes en las
medidas de protección civil. Medidas que lamentablemente se desprenden de la experiencia
vivida en esos acontecimientos.
Hoy más que nunca, es imperiosa la preparación para actuar en situaciones de
emergencia que no se restringen a desastres naturales, sino que se extiende a situaciones
de peligro generadas por la actividad del hombre, como un accidente, un asalto o un
atentado. En México con una larga experiencia en medidas preventivas ante situaciones de
Investigación y Creatividad. Volumen 10 No. 2 Año 2012
terremotos, se ha puesto de manifiesto que son insuficientes e inadecuadas ante situaciones
en las que hay una amenaza de bomba o situaciones en las que los individuos se encuentran
en la escuela o en la casa, y en minutos están en medio de una balacera.
La educación de los individuos y la incorporación de competencias para enfrentar
situaciones de este tipo, cobra relevancia si se atiende al hecho de que más del 90% de los
desastres se presentan en países subdesarrollados, con un gran número de daños y de
víctimas concentradas en un tipo de población: niños, ancianos, mujeres, personas
discapacitadas, desnutridas y con poca preparación escolar (World Bank, 1999).
Al mismo tiempo se reconoce un importante papel de la escuela y la educación en la
construcción de una cultura de protección civil, previniendo, mitigando y reconstruyendo
cuando ocurren los desastres (Dettmer, 2002). Con base en esto, es que la educación es el
mejor antídoto ante situaciones en las que se ve amenazada la integridad, al menos hasta
que aparezcan dispositivos de protección o señalización más precisos.
Como objetivos y retos en este ámbito se presentan que las personas desarrollen
competencias orientadas a la preservación de la vida, abatir la incidencia de accidentes,
lesiones y pérdidas humanas en situaciones extraordinarias como sismos, incendios, asaltos,
maremotos. Enseñar a las personas formas de actuación para preservar su integridad,
mitigar, ajustarse y participar en el auxilio de otros, implementar competencias para poner en
juego estrategias de afrontamiento y negociación, competencias emocionales desplegadas
durante y después del evento y configuración de estilos interactivos apropiados para las más
diversas situaciones peligrosas, de desastre, estresantes y/o frustrantes.
Competencias para la vida: ocio y entretenimiento.
Actualmente el trabajo ocupa un lugar preponderante en la vida de los individuos
citadinos, es probable que en miles de casos la gente de países subdesarrollados, se
encuentran más tiempo laborando que durmiendo, cuando la proporción debiese ser una
tercera parte para cada una, además de que absorbe otras tantas actividades del ser
humano (OIT/OMS, 1984).
El progreso tecnológico y la cultura del consumismo han creado en la gente
económicamente activa una dinámica de trabajar y gastar. Trabajar mucho tiempo para
mantener ese ritmo de vida y con recompensas por poco tiempo, han desembocado en un
valor negativo del trabajo, muchas personas lo visualizan como un aspecto de la vida que es
12
tortuoso, pesado y que acaba compartiendo tal valor aversivo con los días en los que se
desempeña: se vive terrible el lunes y una bendición el viernes (cuando la jornada laboral es
de lunes a viernes).
Cuando el trabajo es pesado y se vive como una carga, las personas dedican su tiempo
libre a no trabajar, a descansar, a evitar toda actividad física y/o recreativa que demande
esfuerzo, el ocio (entendido como tiempo libre merecido) se reduce a descanso y el
entretenimiento prácticamente no existe. No debe descartarse que el trabajo ha generado
toda una moral, en la que el trabajo se presenta como un antídoto del vicio y de los males
sociales, siendo uno de estos el ocio (Russell, 1986).
Cierto es que el trabajo caracteriza como seres humanos, pero la vida humana es más
que el trabajo, esta no se reduce a trabajar (Tomasini, 2009). Triste es la vida de un hombre
que sólo tiene como razón de ser trabaja, como diría Moliere lo que se requiere es trabajar
para vivir, no vivir para trabajar; un mundo en el que no hay risas, tiempo libre, sin
entretenimiento o sin ocio, simplemente es un mundo gris y una vida sin reír, sin
entretenerse, sin ratos de ocio es una vida sin sentido.
Es necesario devolver su carácter humano al trabajo, su sentido positivo al ocio, evitar que
se confunda descanso con disfrute. No menos importante es contribuir a que disminuya la
depresión por insatisfacción laboral y sus efectos negativos sobre la esfera emocional y
hasta sexual: un individuo que sufre el trabajo, se estresa aún fuera de su lugar de trabajo y
cancela actividades como las relacionadas con la pareja.
Al mismo tiempo, es necesario implementar competencias en los individuos que no tienen
trabajo debido a la falta de oportunidades, ya que se encuentran en el polo opuesto de los
que se entregan al trabajo, gozan de tanto tiempo que no saben cómo invertirlo y por
sorprendente que parezca, cómo disfrutarlo. De hecho, la distinción entre el tiempo libre de
quienes trabajan y el tiempo libre de quienes no, da lugar a la distinción entre ocio y
ociosidad, el primero como un lujo necesario de los trabajadores, el segundo como una
condición que puede llegar a ser dañina (Tomasini, op. cit.)
Los retos y objetivos en este ámbito tienen que ver con la incorporación de competencias
que promuevan el disfrute del tiempo libre, competencias para conseguir el entretenimiento
individual y colectivo, modelado en el manejo de tiempo libre Así como incorporación de
habilidades para la recreación, recuperación y descanso de los trabajadores. Educación para
Investigación y Creatividad. Volumen 10 No. 2 Año 2012
configurar el trabajo como una actividad necesaria, productiva y positiva así como revalorar
el papel y existencia del ocio que vaya más allá de espacio para recuperar energía y seguir
trabajando.
Competencias para la vida: conservación del medio ambiente.
El cuidado y conservación del medio ambiente, los efectos del cambio climático,
agotamiento de reservas de recursos no renovables, el reciclaje y restauración/protección de
zonas verdes han ocupado muchas líneas de los discursos políticos, han generado reuniones
y cumbres mundiales por lo menos los últimos 30 años. Lo cierto es que la carrera del
consumismo contra la vida equilibrada de la naturaleza, la encuentra perdiendo esta última.
Sigue aumentando el tamaño de las zonas destrozadas por sequías, se siguen
presentando incendios, contaminación de ríos, lagos y mares, polos y glaciares que se están
derritiendo, especies en vías de extinción, inundaciones, en síntesis, no hay una cultura de
cuidado de la naturaleza. Entre otras razones porque ni siquiera se han implementado las
formas de actuación que permitan restaurar, rehabilitar y mejorar el ambiente. Aquí vale la
pena mencionar que el hogar también es ambiente y en consecuencia, las acciones se tienen
que establecer a nivel micro y macrosocial. Los retos y objetivos en este ámbito son los
mismos que en las últimas tres décadas, pero cuyas acciones a tomar no deben reducirse a
prohibir, se deben instaurar las competencias y conductas ecológicas, en las que la
concientización va acompañada del modelado. La protección ambiental sólo se va a
presentar cuando el comportamiento ecológico responsable se eduque, no sólo cuando se
predique.
Competencias para la vida: participación social.
En Latinoamérica y en general, en los países en vías de desarrollo, uno de los peores
males que aquejan su vida nacional es la corrupción. Mientras más historia de sometimiento
y subyugación, estos países presentan mayores índices de corrupción y la gente al compartir
de forma cotidiana y por largo tiempo, episodios corruptos, acaban por adoptarla como forma
de vida, como escenario ordinario al que hay que contribuir.
Esta forma de vida ha promovido un individualismo que se ejercita, las más de las veces,
en perjuicio de otros, destruyendo con ello la vida colectiva y se generan aún más problemas
como la competencia encarnizada entre miembros de una misma comunidad, hasta de la
misma familia, por obtener un poco de poder (económico, político, ideológico).
14
Forma de vida que a la larga se revertirá, como un boomerang, a las personas que
contribuyen a ella, pero que la mayoría desconoce esas consecuencias, entre las que
destacan la injusticia, el encarecimiento de la vida, burocratización de trámites, resentimiento
individual y colectivo (Tomasini, 2009).
Aunado a lo anterior se aprecian en las comunidades peleas y discusiones en la
convivencia cotidiana, indiferencia e indolencia por lo que le ocurre a otros mientras no se
vea amenazado el patrimonio propio, apatía ante la vida política (por ejemplo, el
abstencionismo en votaciones). Como efectos indeseables se perpetúa el sometimiento
ciudadano y se mantiene vigente a los sistemas gubernamentales explotadores.
Los retos y objetivos son bastantes y complejos, aquí sólo se apuntan unos que resultan
críticos en el contexto actual, pero es importante señalar que también habrá que ir planeando
las acciones para evitar en el futuro la descomposición social, que en México parece haberse
acentuado en los últimos 12 años. Se requiere una educación orientada impulsar habilidades
para la convivencia social comunitaria, regional y nacional, abatir la apatía ciudadana a
través de establecimiento de competencias en habilidades interpersonales y sociales
orientadas a la vida colectiva.
Así como promover competencias para solucionar situaciones problemáticas con alto
riesgo de corrupción en las que los individuos sean capaces de obtener resultados a través
de vías legales y legítimas, modelar competencias lingüísticas para concientizar a otros
sobre los efectos negativos de los actos de corrupción y para desarmar la polarización
ideológica y política.
Competencias para la vida: dominio de técnicas prácticas y esfuerzo físico.
En la sociedad actual, caracterizada por una producción exponencial e incontrolada de
conocimiento, se vive la paradoja de que a más conocimiento producido mayor ignorancia de
la gente. Se ha estimado que solamente el conocimiento disciplinario y registrado
internacionalmente se duplica cada 5 años y se estima que para el año 2020 se duplicará
cada 73 días (López & Maldonado, 2000). Si esto fuera traducido a una analogía con la vida
de un hombre que vive alrededor de 70 años, lo que sabe ese hombre correspondería a unos
cuantos días (Gómez, 1998).
Investigación y Creatividad. Volumen 10 No. 2 Año 2012
Un individuo citadino con acceso a internet no puede estar al tanto de todo lo que ocurre
en todas las esferas de actividad humana, pero las personas que ni siquiera tienen
posibilidad de acceder a la red, se encuentran limitadas y marginadas de la sociedad del
conocimiento y por ende del progreso mundial (Tünermann & Souza, 2003).
Hay gente que nació con la era de la información y que cuando inició su formación
escolarizada ya dominaban los medios cibernéticos, pero hay otras generaciones que
sufrieron estos cambios y muchos de ellos aún batallan para adaptarse a este mundo de
multimedios: los adultos y adultos mayores.
En este sentido es necesario resolver problemas que tienen que ver con la marginación de
los adultos al conocimiento, al empleo, a la participación del desarrollo regional por falta de
dominio de sistemas computacionales y cibernéticos. Pero por otro lado es necesario romper
con el enclaustramiento de los jóvenes y niños citadinos que provocan los juegos
cibernéticos y/o de video, internet y las redes sociales, que contribuye a los problemas de
salud por falta de ejercicio. No menos preocupante es el aislamiento que provoca el uso de
dispositivos portátiles como el teléfono celular o los reproductores de música que implican
ruptura del tejido colectivo en el nivel de comunicación social.
Por supuesto que se reconoce que el avance tecnológico ha facilitado la vida de los
individuos contemporáneos, pero también ha conllevado a establecer como valores una serie
de supuestos que merecen una discusión ética amplia que rebasa el objetivo de este escrito,
pero cuyas consecuencias prácticas son evidentes. Por ejemplo, se ha configurado una
pérdida del valor del esfuerzo físico, los jóvenes de la actualidad quieren soluciones mágicas
a sus problemáticas cotidianas: ganar dinero sin salir de casa, bajar de peso sin dejar de
comer, tener un cuerpo atlético sin hacer ejercicio.
De las propias problemáticas descritas se desprenden los dos objetivos más importantes
en este ámbito, por un lado establecer competencias en adultos mayores que permitan un
conjunto de saberes básicos en la sociedad del conocimiento. Por otro lado, competencias
de esfuerzo físico con efectos saludables y agradables que contribuyan a la restauración del
esfuerzo físico entre jóvenes y niños como parte integral de vivir cómodamente.
Competencias para la vida: filosofía de la vida y diseño de metas individuales.
Una de las cosas que más se recalcan como deseables en la sociedad occidental es la de
buscar, conseguir la felicidad o estar feliz. Pero contrasta con el tiempo que se dedica en los
16
espacios escolares a su consecución, es más, podría cuestionarse ¿Cuántos programas de
estudio incluyen como contenido temático la felicidad? ¿Qué estrategias se han
documentado para su consecución? ¿Hay habilidades o competencias sobre las que
descansa su logro? En casa el panorama no es más halagador vale la pena preguntar ¿Se
ofrece en el hogar, una formación orientada a la felicidad que no sea la desprendida de libros
de superación personal o frases célebres convertidas en recetas?
No se está aquí demandando una discusión filosófica (que es necesaria), sino una
reflexión pedagógica que reconozca lo importante de contribuir a la vida feliz de los
individuos. Episodios de masacres en EUA como los ocurridos en la secundaria de
Columbine en 1999, la de la Universidad de Virginia Tech en 2007 y la ocurrida en un cine en
Aurora en 2012, pueden ser indicadores de que algo no anda funcionando adecuadamente
en la sociedad moderna.
Parece más optimista pensar que hace falta trabajar para enseñar a las personas a ser
felices que sostener que asesinar a desconocidos sin razón aparente, hace felices a los
asesinos (al menos esto último parece difícil de sostener cuando esos asesinos se suicidaron
o se arrepintieron). Reconociendo esto, los educadores tienen enfrente problemas tan
importantes como urgentes por resolver con el mismo origen: población e individuos infelices.
En el camino a contribuir a un mejor mundo dos cosas son importantes: la definición de
qué mundo se quiere y lo qué es mejor. Pero es insoslayable señalar que se requieren
estrategias para conseguirlo y ahí es donde cobra sentido la formación de competencias para
plantearse objetivos en la vida, competencias para que sea el propio individuo quien defina
su felicidad y para que la gente sonría y sea feliz con lo que hace día a día, por pesado que
parezca. Idealmente, los individuos deberían de ser capaces de establecer armonía entre lo
que desean, lo que necesitan y lo que los hace felices.
Comentarios finales
Las diferentes competencias mencionadas, tienen en común, que se originan de
reconocer que la educación para la vida se ha centrado mayoritariamente en el qué saber de
las cosas, ignorando o soslayando el saber cómo de las cosas o por lo menos creyendo que
proporcionar el qué dará en automático el cómo (Ryle, 1949). A lo que se agrega que
muchas de estas competencias sólo se tocan tangencialmente en los espacios educativos y
Investigación y Creatividad. Volumen 10 No. 2 Año 2012
que en el espacio familiar depende mucho de los intereses, ocupación y la propia formación
de los jefes de familia, es decir, es muy casuístico.
De ahí la relevancia de recuperar un modelo de desarrollo psicológico que demanda
desplegar el desempeño deseable en situaciones problemáticas, parecidas a las reales y de
diferente complejidad y dificultad, como una forma de promover esa tendencia a la
efectividad en diversas circunstancias. Por supuesto, no se enlistaron todas las
competencias, el conjunto descrito no es cerrado ni invariante, sólo se ilustraron algunas que
han cobrado relevancia en el mundo actual, en Latinoamérica y en particular en un momento
histórico específico en México.
Su presentación por separado es enteramente artificial ya que no ocurren como dominios
aislados, así las competencias relacionadas con la salud, también se vinculan con las
competencias de esfuerzo físico y éstas con las de la filosofía de la vida. La forma peculiar
de trabajar didácticamente en cada uno de ellos requiere ahondar y precisar tanto
problemáticas sociales, competencias requeridas como objetivos específicos.
El establecimiento de las competencias para la vida puede tener lugar de forma didáctica
dentro y fuera de la escuela, en las más diversas situaciones en las que se mueve el
individuo y a lo largo de toda su vida. Por supuesto, esto demanda que quien se encargue de
dicho ejercicio didáctico, domine o haya configurado tales competencias y su práctica
descanse críticamente en el modelado o ejemplo de cómo conducirse en los diversos
dominios.
En este espacio sólo se señala la necesidad de abrir la oportunidad a su inclusión,
mejoramiento o reformulación en la educación escolarizada y no escolarizada, que en
conjunto contribuyan a la calidad de vida de los latinoamericanos.
18
Referencias
Aguirre M. (2012). México, principales causas de mortalidad desde 1938. Recuperado el 15
de marzo de 2012, de: http://www.mexicomaxico.org/Voto/MortalidadCausas.htm Barrón, C. (2009) docencia universitaria y competencias didácticas. Perfiles educativos,
31(125), 76-87. Calvo M. (2012) Mitos y fraudes relacionados con los alimentos y la nutrición. Recuperado el
12 de septiembre de 2012 de: http://milksci.unizar.es/nut/mitos.html Carpio, C. Pacheco, V., Flores, C. & Hernández, R. (1995). Creencias, criterios y desarrollo
psicológico. Acta Comportamentalia, 3(3), 89-98. Carpio, C., Canales, C., Morales, G. Arroyo, R. y Silva, H. (2007). “Inteligencia, creatividad y
desarrollo psicológico”. Acta Colombiana de Psicología, 10 (2), 41-50. Cruz, M. (1998). Educación para la salud. Recursos para educadores. Recuperado el 10 de
septiembre de 2012 de: http://www.xtec.cat/~imarias/estilos.htm Dettmer, J. (2002). Educación y desastres: reflexiones sobre el caso de México. Revista
Latinoamericana de Estudios Educativos, 32 (2). 47-72. Fuentes, T. (2007). Las competencias académicas desde la perspectiva interconductual. Acta
Colombiana de Psicología. 10 (2), 51-58 García-Méndez, M. & Avalos, P. (2008). Hacía la formación del psicólogo por competencias.
En: C. Carpio, (Coord.) Competencias profesionales y científicas del psicólogo. México, UNAM, 75-102.
Gómez, H. (1998). La educación. La agenda del siglo XXI. Hacía un desarrollo humano.
Bogotá, TM Editores. Ibarra G. (1997). “Las universidades ante la problemática ambiental”. Revista perfiles
educativos, 19(78). México: UNAM. Laspalas, F. (1993) La “reinvención de la escuela”. Cinco estudios sobre la enseñanza
elemental durante la edad moderna. Eunsa, Navarra. López, F. & Maldonado, A. (2000). Educación superior latinoamericana y organismos
internacionales – un análisis crítico. UNESCO, Boston College y Universidad de San Buenaventura, Calí.
Organización Internacional del Trabajo / Organización Mundial de la Salud (OIT/OMS) 1984.
Factores psicosociales en el trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención. Informe del comité mixto OIT/OMS sobre medicina del trabajo; Ginebra, Suiza. Disponible en: http://biblioteca.uces.edu.ar/MEDIA/EDOCS/FACTORES_Texto.pdf
Investigación y Creatividad. Volumen 10 No. 2 Año 2012
Organización Mundial de la Salud (2004) Estrategia mundial sobre régimen alimentario,
actividad física y salud, Ginebra. Perrenoud, P. (2007). Diez nuevas competencias para enseñar. Graó, Barcelona. Piña, J. & Rivera, M. (2006). Psicología de la salud: reflexiones críticas sobre su qué y para
qué. Universitas Psychologica. 5(3), 669-679. Ribes, E. (2004). "Psicología, educación y análisis de la conducta", en S. Castañeda.
Educación, aprendizaje y cognición. Teoría en la práctica. pp. 15–26. Ribes, E. (2008). Educación básica, desarrollo psicológico y planeación de competencias.
Revista Mexicana de Psicología. 25(2), 193-207. Russell, B. (1986). Elogio de la Ociosidad. Barcelona, Edasa. Ryle, G. (1949). The concept of mind. New York, Barnes & Noble. Silva, H., Arroyo, R., Irigoyen, J., Jiménez, M. & Carpio, C. (2005). Teoría del desarrollo y
comportamiento creativo: algunas evidencias experimentales. En: Carpio, C. e Irigoyen, J. (Eds.) Psicología y Educación. Aportaciones desde la teoría de la conducta. México, UNAM. pp. 213-262.
Tomasini A. (2009). Pena capital y otros ensayos. México: Penagos. Tünermann, B. C. & Souza, C., M. (2003). Desafíos de la universidad en la sociedad del
conocimiento, cinco años después de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior. En: UNESCO Forum Occasional Paper Series Paper no.4/S. Articulo Producido por el Comité Científico Regional para America Latina y el Caribe del Foro de la UNESCO, Paris, Diciembre 2003.
World Bank (1999). Disasters management facility. Washington, World, Bank.