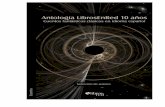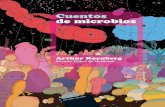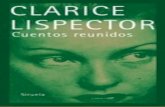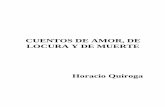Cuerpo, discurso y muerte en los cuentos de Silvina Ocampo.
Transcript of Cuerpo, discurso y muerte en los cuentos de Silvina Ocampo.
(Asociación Universitaria de Estudios de Mujeres)
MUJERES EN GUERRA/GUERRA DE MUJERESEN LA SOCIEDAD, EL ARTE Y LA LITERATURA
Estela González de Sande • Mercedes González de Sande (editoras)
MUJERES EN GUERRA / GUERRA
DE MUJERES EN LA SOCIEDAD,
EL ARTE Y LA LITERATURA
Estela González de Sande
Mercedes González de Sande (editoras)
Colección Escritoras y escrituras Directora: Mercedes Arriaga Flórez MUJERES EN GUERRA/ GUERRA DE MUJERES EN LA SOCIEDAD, EL ARTE Y LA LITERATURA Editoras: Mercedes González de Sande y Estela González de Sande Comité científico: Elena Jaime de Pablos (Universidad de Almería), Leonor Saez Méndez (Universidad de Murcia), Marcela Prado Traverso (Universidad de Playa Ancha, Chile), Remedios Zafra Alcaraz (Universidad de Sevilla), Yolanda Morató Agrafojo (UPO), María Reyes Ferrer (Universidad de Murcia), Victoriano Peña Sánchez (Universidad de Granada), Rocío Velasco de Castro (Universidad de Extremadura), Socorro Suárez Lafuente (Universidad de Oviedo), Fausto Díaz Padilla (Universidad de Oviedo), Mª Dolores Valencia Mirón (Universidad de Granada), Isabel González Fernández (Universidad de Santiago de Compostela), Victoriano Peña Sánchez (Universidad de Granada), Fabio Rodríguez Amaya (Università degli Studi di Bergamo), Mª Amparo Pedregal Rodríguez (Universidad de Oviedo), Mª Elena Jaime de Pablos (Universidad de Almería), Sarah Zappulla Muscará (Università degli Studi di Catania), Mercedes Arriaga Flórez (Universidad de Sevilla), Vicente González Martín (Universidad de Salamanca), Antonella Cagnolati (Università degli Studi di Foggia), Mª del Carmen Alfonso García (Universidad de Oviedo) © Imagen de portada: Femmes de Adriana Assini www.adrianassini.it Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”©, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo.
© Arcibel editores, Sevilla, 2014 ISBN 978-84-15335-56-6
ÍNDICE
1. MUJERES ESCRITORAS Y ACADÉMICAS
1.1. La voz y la pluma de las mujeres como medio de reivindicación política y social
MARÍA TERESA ARIAS BAUTISTA, Mujeres encadenadas por la palabra.
RAISA GORGOJO IGLESIAS, Cuerpo, discurso y muerte en los cuentos de Silvina Ocampo. MILAGRO MARTÍN CLAVIJO, Palabras para recordar: el compromiso político de Concetta La Ferla en el relato de Maria Attanasio “Di Concetta e le sue donne”. ANA MENÉNDEZ PRIETO, Santa Teresa, maestra y escritora.
MARIÁNGELES RODRÍGUEZ ALONSO, La mujer al otro lado de la trinchera en Espérame en el cielo o mejor no de Diana M. de Paco: la heroicidad de la supervivencia en la violencia de género.
ASSUMPTA SABUCO CANTÓ, Cuerpo y sangre en la obra de Pilar Albarracín
ARETI SPINOULA, La “Chiara” di N. Kazantzakis, mito e realtà.
CARMEN SUÁREZ SUÁREZ, Sara Suárez Solís: una escritora contra el patriarcado.
1.2. Escritoras contracorriente, polémicas o bélicas
DAVIDE BIGALLI, Donne sul piede di guerra. Il Femminile futurista tra bellicismo e riscatto.
ROSA DOMÍNGUEZ MARTÍN, Las “Aficiones Peligrosas” de la condesa rebelde, análisis de su primera obra.
CRISTINA MORALES SARO, Cuando el privilegio es matar. El travestismo militante de Dorothy Lawrence.
1.3. La guerra en la literatura escrita por mujeres
ANTONELLA CAGNOLATI, Le drammatiche tracce dell’ora presente nella vita privata: la guerra nel carteggio tra Anna Kuliscioff e Filippo Turati (1915-1918).
ISABEL CARRERA SUÁREZ, Tres Guineas y el centenario de 1914: guerra, activismos y escritura desde el siglo XXI.
TERESA GIBERT MACEDA, Margaret Atwood y el legado literario de la Primera Guerra Mundial.
MARÍA TERESA GONZÁLEZ MINGUEZ, Virginia Woolf y la Primera Guerra Mundial: el nexo femenino en To the lighthouse y Mrs Dalloway.
TRINIS A. MESSINA FAJARDO, Mujer, guerra y exilio en “Las peregrinaciones de Teresa” de María Teresa León.
ROSARIO MESTA RODRÍGUEZ, Sólo hacen falta tres guineas para poder detener la guerra: el combate literario de Virginia Woolf contra la masculinidad, el patriarcado y los conflictos bélicos. VERÓNICA PACHECO COSTA, Cicely Hamilton: la sufragista anti bélica.
DAMIANO PIRAS, Tra assordanti silenzi ed eroiche vedute: pensieri e parole sulle dissonanti reazioni delle intellettuali sarde alla Grande Guerra.
1.4. La lucha de las mujeres en los centros académicos
IRENE AGUADO HERRERA, Visibilización de las aportaciones de las mujeres en el origen del psicoanálisis
ELENA FERNÁNDEZ TREVIÑO, Educar con el corazón (María Zambrano: la revolución educativa pendiente).
ESTRELLA MONTES LÓPEZ, La carrera académica vista con ojos de mujer: análisis cualitativo de experiencias profesionales.
STELLA PRIOVOLOU, Jacqueline De Romilly: l’ideale ermeneuta dell’antichità classica e appassionata di Grecia
1.5. Mujeres rebeldes y transgresoras en la literatura
MARTA BELLOMETTI, Poder y rebeldía en La casa grande, de A. Cepeda Samudio: cuestión de trincheras, cuestión de mujeres.
ALMUDENA ORELLANA PALOMARES, Poesía y homosexualidad en la posguerra española: Gloria Fuertes García.
YOLANDA ROMANO GARCÍA, Una mirada feminista en el giallo italiano
2. MUJERES LUCHADORAS Y ACTIVISTAS
2.1. La lucha armada o inerme a favor de los derechos de las mujeres
ANA ABA CATOIRA, La contribución de las mujeres en la gestación del Estado de Derecho.
MARINA LÓPEZ BAENA, Las mujeres y los procesos de pacificación. Una crítica de ausencias y reivindicación de presencias.
LOURDES PÉREZ GONZÁLEZ, Del victimismo al activismo: las guerras de las mujeres en la guerra.
2.2. Reivindicaciones políticas y sociales de las mujeres y su aportación a la sociedad moderna
SANDRA DEMA MORENO, AMAIA DEL RÍO e ITZIAR GANDARÍAS, ¿Qué modelo de desarrollo queremos construir? Generando alianzas entre el feminismo y la cooperación para el desarrollo.
ALBA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Andaluzas exiliadas en México tras la Guerra Civil española. Compromiso social, mantenimiento y transmisión de valores democráticos y republicanos. OLGA TORRES DÍAZ, El sostén azul de la plaza Tahrir. El grafiti se suma al activismo femenino en las calles de Egipto.
2.3. Participación de las mujeres en la guerra
CRISTINA DE PEDRO ÁLVAREZ, Ángeles de la guerra. Los discursos pacifistas de Carmen de Burgos y Sofía Casanova tras sus experiencias como corresponsales. LILIAN DOS SANTOS RIBEIRO, Eneida de Moraes: memoria y militancia de una activista
Mª LUISA MOLINA IBÁÑEZ, La enfermera en la primera guerra mundial. Empoderamiento y estereotipos.
PABLO GARCÍA VALDÉS, Universidad de Oviedo, La participación de las aristócratas lombardas en el Risorgimento italiano. MERCEDES TORMO-ORTIZ, Abandonando la sala de estar: Eleonora de Fonseca Pimentel, una napolitana en la lucha por la libertad.
2.4. Mujeres en la historia, en la cultura y en la sociedad
LUCÍA LÓPEZ MENÉNDEZ / SOFÍA FERNÁNDEZ CASTRO, Una pionera en el socorrismo: María Antonia Martínez.
ANNA GRAZIA RUSSU, All’opre femminili intente. Divieto di guida per le donne arabe.
ANTONIA SAGREDO SANTOS, El protagonismo de la mujer en la sociedad estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.
SARA VELÁZQUEZ GARCÍA, Una herida abierta en el cuerpo de las mujeres: la violencia sobre las mujeres en la Guerra de los Balcanes.
3. MUJERES ARTISTAS
3.1. Participación de las mujeres en el arte y su aportación a la cultura igualitaria
PATRICIA GIL SALGADO, Vanguardias pictóricas durante la década de 1910 y 1920: proyección de los roles de género en los estudios de caso de María Blanchard y Georgia O´Keeffe. CRISTINA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Al otro lado del Prerrafaelismo: Evelyn de Morgan, imágenes para la sororidad y la igualdad. PILAR MUÑOZ LÓPEZ, Artistas españolas en la Guerra Civil (1936-1939).
MARÍA ELENA PALMEGIANI, Leonor Fini hacia una nueva dimensión de lo femenino. DIEGO RAMBOVA, Exorcizando el fantasma Patriarcal: El caso de Mary Beth Edelson.
3.2. Representaciones artísticas de la mujer en el teatro, la música, el cine y la fotografía
CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ SOTO, María Guerrero: gesto, figura y voz para una Cleopatra de abono teatral (1898). JOSÉ ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ, Una mujer adelantada a su tiempo: Rogelia Gayo los Vaqueiros de Alzada
SARA SÁNCHEZ CALVO, Proyecto “DiscoveringSophie”. Representación de mujeres más allá de la norma: cultura, revoluciones y vida cotidiana en el siglo XIX.
ROBERTO TROVATO, Dal romanzo “Artemisia” alla pièce di Anna Banti “Corte Savella”.
CUERPO, DISCURSO Y MUERTE EN LOS CUENTOS DE SILVINA
OCAMPO
Raisa Gorgojo Iglesias
Universidad de Oviedo
Silvina Ocampo es una escritora de misterios y nostalgias equivocadas: sus
personajes añoran mundos que no existieron y viven en otros que llenan de silencio. En
La Furia y Otros Cuentos, (1959) y en Las Invitadas (1961), sus colecciones de cuentos
netamente fantásticas, hace girar sus relatos en torno al encierro, ya sea físico o social, y
a la posibilidad de escape. La trama juega con el exceso de palabras y la ausencia de
ellas, una tensión perpetua entre lo que se puede, se debe y se quiere decir. Como
destaca Milagros Ezquerro (1997), ni en el interior de la propia casa se está a salvo de la
persecución. Y es que Ocampo no sólo sitúa muchos de sus relatos de este período en
espacios cerrados y claustrofóbicos, delimitando la esfera de lo público y lo privado,
sino que somete a sus personajes a una vigilancia tal que la oposición público-privado
desaparece y no queda espacio para lo personal o la identidad propia. La vigilancia
extrema a la que son sometidos sus personajes lleva a que desistan de intentar
individualizarse o construir su propia identidad, o bien a que paguen con la muerte o la
enfermedad su intento de articular un discurso potencialmente disidente.
En los contextos en que Ocampo sitúa sus relatos, los personajes pueden, o bien
utilizar su cuerpo como último refugio, como el espacio propio inaccesible al ojo del
panóptico, o bien usarlo como herramienta discursiva, llevando a sus últimas
consecuencias la disciplina corporal a la que están sometidos. Este trabajo analizará la
ultradisciplina a la que someten sus cuerpos, que indirectamente cuestiona la norma y
evidencia los defectos del sistema. La muerte o metamorfosis que sufren los personajes
de los cuentos de que nos ocuparemos, casi siempre deseada, no sería un castigo sino
que constituiría una última rebelión, al mostrarse el sistema incapaz de un control total
de los cuerpos.
Una de las características más comentadas de la obra de Ocampo es su ambigüedad:
sus textos no atan todos los cabos y le dan al lector el papel de reescritor de la historia.
En ese sentido, los cuentos de las dos colecciones estudiadas entran dentro de la
definición clásica de género fantástico propuesta por Todorov, todo ello en un momento
y lugar, la Argentina de mediados de siglo XX, en que los maestros de lo fantástico no
sólo cultivaban el género, sino que lo redefinían: si el fantástico decimonónico daba a
elegir al lector de novelas de Henry James o de cuentos de Poe entre la explicación
científica y la maravillosa, ya que ofrecían datos para que ambas fueran plausibles, el
fantástico rioplatense juega no con la multiplicidad sino la superposición de planos. Esa
es una característica que Gamerro (2010) atribuye al neobarroco argentino y que me
induce a pensar en una interdependencia entre neobarroco y género fantástico en este
contexto particular: así, Mario Goloboff habla de una invasión de irrealidad en la
literatura, en oposición directa al otro gran género latinoamericano: el realismo mágico.
El fantástico rioplatense se sirve de herramientas neobarrocas tales como la ya
mencionada ambigüedad (diálogos inconclusos, narradores poco fiables), el uso de
múltiples autores y manuscritos o los juegos lingüísticos. En todo ello Silvina fue una
maestra, aunque alejada del estilo de los más reconocidos Borges o Cortázar, pero en
especial destacó por el uso de un lenguaje lleno de dobles sentidos que crea confusiones
estratégicas, redondeando la obra y contribuyendo a la ya mencionada superposición de
planos: la realidad no es unívoca y la respuesta correcta, de haberla, no es una sola.
En ese contexto hay que insertar el interés de Ocampo por lo normativo y lo
subversivo. Refugiarse en el género fantástico le permite explorar realidades en potencia
y diagnosticar los problemas de la referencial. Sus narradores y sus personajes no son
casuales: “los sirvientes, los niños y hasta los animales y objetos se ven como aliados en
contra de las fuerzas normativas. Ocampo ofrece una voz al silencio literario
generalizado de los niños, y rompe la imagen de la niña, en particular, como angelito
inocente” (Klingenberg, 1999: 23). Según Duncan (2010) el discurso patriarcal es el
normal o natural, mientras que los sistemas discursivos marginales son silenciados,
ignorados o tratados con escepticismo. Silvina no propone discursos revolucionarios ni
realidades alternativas, sino que expone las fallas del sistema mediante la
“ultraliteralidad”. Escribe sobre el empeño de lo oficial por normalizar y normativizar
todo lo que se escapa a su orden ideal: su fantastico nace de la yuxtaposición de una
realidad improbable con una cotidiana, creando un tercer plano grotesco: así, en el
cuento “La casa de los relojes”, a Estanislao Romagán unos amigos pretenden
adecentarle planchándole la joroba.
Por otro lado, cuando se dice que da voz a los silenciados, no quiere decir que les dé
las herramientas discursivas apropiadas para hablar. Si bien tiene personajes
(particularmente, niñas) que descaradamente señalan lo ridículo de ciertos acuerdos
sociales, que se muestran disconformes con lo normativo y actúan en consecuencia, o
que, directamente, son malignos, los casos de los que me ocupo en este trabajo son los
de los personajes que aplican a la perfección las normas y que son todo lo que cabría
esperar de ellos. Se trata de personajes silenciosos, o, irónicamente, incontinentes
verbales, pero siempre incómodos e internamente en desacuerdo con lo que les viene
impuesto. Con palabras o sin ellas, todas guardan silencio al respecto: alzar la voz, aun
cuando no será escuchado, significa “romper los acuerdos sociales”, lo cual conlleva
potencialmente la pérdida del poder de representación, el único que posee la mujer
(Pina, 2006: 302).
De ese modo, los silencios totales se expresan mediante el cuerpo. Mediante gestos,
tics, enfermedades, psicopatías o incluso la muerte, es el cuerpo quien contradice a los
personajes, bien estén guardando silencio o bien estén enunciando el discurso esperable
en ellos. Es llamativa la elección del cuerpo como herramienta expresiva, ya que desde
la filosofía presocrática hasta Weininger, pasando por Darwin, Freud y Schopenhauer,
se identifica a la mujer como lo puramente corporal y pasional, alejado de todo espíritu.
La mujer, según Weiniger, es un puro instinto animal cuyo fin último era la
procreación; el hombre, en cambio, aspiraba al Genio (1903). Aceptando tal dicotomía y
jugando con ella, Ocampo plantea que entonces las herramientas discursivas patriarcales
no permiten a sus personajes la configuración de un discurso proprio, de modo que es su
esencia, la carnal, la que los articula. El juego de Silvina es doble: ridiculiza el absurdo
de las creencias e imposiciones patriarcales sin cuestionarlas, sólo poniéndolas ante el
espejo, interpretándolas al pie de la letra.
Precisamente es el espejo la clave para entender la mirada de la autora: se trata de
una descripción aparentemente superficial de la trama, hecha por un narrador que o bien
es heterodiegético pero no omnisciente, o bien es homodiegético pero sigue al pie de la
letra los preceptos del discurso oficial o narra lo que le sucede a otra persona. Refleja de
ese modo lo que sucede en la realidad: la mujer es observada y descrita, pero no está
autorizada para crear su propia identidad. Dentro de la economía de la respetabilidad,
término que tomo prestado de Eva Figes (1970), el cuerpo femenino no sólo es mano
de obra gratuita para las tareas domésticas y de crianza, tal como propone Lefebvre,
sino que mantenerlo alejado de toda mácula es esencial para el buen funcionamiento de
la sociedad y el estado. El ámbito doméstico está en la base de la felicidad social: es la
mujer quien tiene la responsabilidad de tejer esos hilos, mientras que el hombre ejerce
de paterfamilias, explora y crea espacios ajenos al doméstico y, en definitiva, aspira al
Genio.
El poder opera a un micronivel tal que es imposible escapar a la vigilancia. Todos los
personajes de La furia y otros cuentos y Las invitadas sufren las consecuencias de tal
vigilancia, se rebelen o no contra ella. La familia y el ámbito doméstico del que
hablábamos es, según Klingenberg (2013), un núcleo de violencia. Los personajes
silenciosos (o silenciados) de quienes nos estamos ocupando ahora, no tienen cuerpos
dóciles, apropiándonos de las palabras de Foucault, sino mentes dóciles... son los
cuerpos quienes manifiestan la imposibilidad de acatar las normas y aspirar a un
estándar imposible sin que queden patentes las imperfecciones de los mismos. El cuerpo
femenino, a diferencia del masculino, es en los cuentos de Ocampo entendido como una
barrera que impide equipararse a lo masculino, siguiendo el razonamiento de
Klingenberg. La rigidez impuesta, la poca capacidad de acción de los personajes
desemboca en unos síntomas incontrolables que dan pistas al lector para que se dé
cuenta, dentro de la ambigüedad de Ocampo, de lo que realmente ocurre. Si Foucault en
Vigilar y Castigar definió un cuerpo dócil como aquel que “may be subjected, used,
transformed and improved (…) spatially enclosed, positioned to maintain ordenr and
discipline” (146). Ocampo puso de relieve 14 años antes de la publicación de Foucault
cómo la máquina eficiente que la sociedad pretendía que fuesen los cuerpos, en este
caso los femeninos, era incapaz de sostener en el tiempo el rendimiento deseable. Ante
tal situación o ante tal anomalía, como la joroba de Estanislao, el sistema busca una
corrección o muestra total indiferencia ante una muerte o metamorfosis.
El trabajo de Foucault es asociado, tal y como nota Nancy Fraser, (1989) a “the
politics of everyday” porque establece la base empírica para estudiar la sexualidad, la
escuela, la psiquiatría y las ciencias sociales como fenómenos políticos. Desdibuja la
línea entre lo público y lo privado y cuestiona la univocidad del sistema. En ese mismo
sentido, Julio Cortázar dijo que el fantástico de Silvina es el fantástico de lo cotidiano,
alejado de lo que en ese momento él mismo, Borges o Bioy Casares estaban creando.
Los personajes de Silvina parecen sufrir una especie de disconformidad con lo que
ocurre a su alrededor y el conflicto nace del modo en que tiene de combatirlo o
aceptarlo. Como ya se ha dicho, ella es capaz de crear indomables nenas terribles, como
las llamó Blas Matamoro, pero también personajes sometidos y en apariencia conformes
con tales imposiciones. Sin embargo, pagan su silencio con la muerte o la degradación
corporal.
Aunque pueda parecer una paradoja, el silencio constituye una respuesta activa
dentro de la narrativa femenina y feminista. Ardener configuró lo que se llamaría
“muted-group theory”: las mujeres, habiendo sido excluidas el discurso oficial estando
este instrumentalizado por los hombres, hablan y escriben de un modo diferente, propio,
porque el discurso oficial ignora la especificidad femenina. Kramarae (Weldt-Basson,
2009: 20) apunta en ese sentido que las mujeres son más propensas que los hombres a
buscar otra forma de expresarse fuera del discurso oficial, debiendo autodefinir su modo
de expresión en presencia y ausencia de la oficialidad, y en tensión con ella.
Así, en el relato “El pecado mortal” la niña protagonista entiende los abusos sexuales
que sufre antes de su primera comunión como un pecado suyo y los interpreta con las
claves que le vienen impuestas, las del placer del hombre. Sintiéndose contaminada,
guarda silencio para proteger su inocencia, pero creo que de la narración se desprende
que Muñeca (así es apodada la protagonista por su belleza) carece de las herramientas
discursivas y morales para construir su propio discurso. Silvina presenta la relación
entre poder y sexualidad que Foucault desentrañaría en “Cuerpos dóciles”: Muñeca se
siente en pecado por haber guardado en silencio y por haber sido enseñada a tener que
disfrutar (que no es lo mismo, atención, que el disfrute innato). En términos foucaltinos,
es el poder, representado por el niñero abusador, quien controla y dirige el deseo sexual
de Muñeca en determinada dirección, normativa, pero, dentro del abuso, perversa. Él es
quien, además, confunde no sólo los pensamientos de la protagonista, sino los del
propio lector, invirtiendo los valores morales y haciéndola a ella aparecer culpable ya
desde el título del cuento. La sexualidad, entonces, resulta construida a través del
ejercicio de relaciones de poder (Foucault, 1975: 155).
El silencio es parte fundamental de la narración para que el efecto grotesco y la
inversión moral y de planos de los que hablábamos surta efecto. Muñeca entiende el
suceso como algo natural y ni siquiera es capaz de expresarlo, de hecho, es el narrador
heterodiegético quien dirige la interpretación del lector, manteniendo los verdaderos
pensamientos de la protagonista inaccesibles. La autora pone de este modo sobre la
mesa un tema tabú, la sexualidad infantil, y yuxtaponiendo las acciones del abusador y
los comentarios del narrador crea una tercera realidad, grotesca, en la que la propia niña
es la instigadora del abuso, que recibe con placer. Con su actitud y tal como es
presentada, Muñeca o bien guarda silencio porque no sabe en qué términos articular lo
sucedido, o bien por complicidad, que es lo que el narrador quiere que pensemos. En
manos del lector queda entender la multiplicidad e intercambiabilidad de planos del
cuento.
Todo lo contrario sucede en “Las fotografías”, relato en el que el silencio es perpetuo
y total por parte de la protagonista, Adriana. En este caso, en cambio, ella lucha
literalmente hasta la muerte por romperlo, pero él silencio es una imposición física por
su enfermedad o lesión. Por ese mismo motivo, tampoco puede escoger su propio
espacio, sino que se vio confinada a una silla, dependiente de sus familiares para
moverse e incluso para decidir las posturas que debe de hacer, teniendo en cuenta sólo
la conveniencia para el cuadro fotográfico.
Todos estos elementos la configuran no como persona, sino como muñeca: no sólo
no puede moverse libremente, sino que ni siquiera su cuerpo le pertenece, y la mente,
sería su último refugio: “la vida interior, paralela al instinto colectivo, fomenta los
procesos de la subjetividad en personajes exiliados del cuerpo social” (Araújo, 1982:
27). No obstante, La experiencia del silencio, en este cuento, es total e incluye al lector:
el fracaso del acto comunicativo es tal que el lector nunca llega a conocer las bases que
conforman el discurso de Andriana porque lo que pasa se le hace saber a través de los
ojos ajenos de un familiar. De nuevo, es un narrador heterodiegético quien describe con
detalle toda la escena, prestando una atención secundaria a Adriana, a pesar de ser su
cumpleaños. La mirada recae sobre los familiares, cuyo comportamiento se censura a
veces por envidia y a veces por asco, y hacia la comida. Los pasteles y sándwiches no
pueden ser tocados hasta que sean retratados por el fotógrafo, para crear el cuadro
perfecto que culminará controlando el cuerpo débil de Adriana, a quien los familiares
obligan a posar grotescamente ante la lastimera mirada del fotógrafo.
Por si se dudase, no cabe duda de que ndriana efectivamente intenta construir una
respuesta, pues expresa su incomodidad a través de sonidos y gestos en un literalmente
último esfuerzo. La narradora da cuenta de vez en cuando de ello, pero quienes merecen
sus comentarios son los familiares, el calor de la pequeña habitación en que se
amontonan para las fotosy en general, lo absurdo de la escena.
La fiesta es en realidad otro procedimiento de cosificación para Adriana,
convirtiéndose en herramienta opresora no sólo el reducido espacio, sino la familia que
lo infesta para la fiesta. Precisamente la opresión y la asfixia son los pilares en que
descansa el cuento. La tensión para Adriana, agobiada por las poses y rodeada pero
ignorada por su numerosa familia, va creciendo más y más, la sensación de angustia se
transmite al lector hasta que finalmente, tras unos segundos de protesta en vano, muere.
Son los momentos previos al desenlace, la lucha por ser escuchada, los que transmiten
al lector una mayor sensación de ahogo y de angustia. Adriana muere sola en su fiesta,
porque aunque está en la misma habitación que su familia, nadie la está mirando.
Notifican su muerte, como es usual en los relatos que estoy analizando, de un modo
indiferente: un cuerpo menos, reemplazable. De hecho, los sándwiches y tartas que
permanecían sin tocar hasta la llegada del fotógrafo, son devorados ávidamente por los
familiares aprovechando el momento de confusión que crea la muerte de Adriana, de
modo que evitan ser juzgados por las miradas ajenas, teóricamente ocupadas con la
muerte de la niña. En ese sentido, se crea un paralelismo entre la comida y el cuerpo de
Adriana: bienes materiales, dentro de la mencionada “economía de la respetabilidad”,
que dan cuenta del estado y poder de una familia; sin embargo, en última instancia, se
da más importancia a la comida, ya que puede satisfacer una pasión personal, que al
cuerpo de Adriana, que permanece alejado de la mirada del narrador en las últimas
líneas.
Creo que el silencio de Adriana puede clasificarse dentro de la categoría de
paradójico: “paradoxical silence refers to the simultaneous employment within a text (or
series of texts by a writer) of silence as a sign of female passivity and female rebellion”
(Weldt-Basson, 2009: 30). La condición femenina de Adriana, simbolizada como
enfermedad, no le permite expresarse, pero sí luchar. Es un ser pasivo sujeto a las
acciones y de los comentarios ajenos, pero rebelde en tanto que su silencio es una
imposición que lucha por evitar.
Efrén, protagonista de “El mal”, tiene mucho en común con Adriana. Convaleciente
en un hospital, solo la mayor parte del tiempo, su vida se encuadra en el silencio. En
este caso, dado que Ocampo cambia el foco narrativo, el lector tiene acceso a la voz
subjetiva de Efrén: de hecho, el relato se articula en torno a sus pensamientos, a sus
emociones, a lo que sucede en su limitado espacio de la cama donde espera la muerte.
La única voz física que se oye, en cambio, es la de los visitantes que llegan todos los
domingos. Al igual que los familiares de Adriana, los visitantes hablan de muerte y
enfermedad, convirtiéndole en el centro del discurso pero dándole la espalda. También
Efrén se ve categorizado sujeto sin capacidad de autodefinición, objeto de la
enunciación porque, según la autoridad, no puede convertirse en el elemento
enunciador: “to speak –or to try to speak- is to experience difficulties in finding an
appropriate speaking-position in an androcentric mode of discourse which designates
men as the enunciator and relegates women to the position of the enounced” (Ruthven,
1990: 60).
El silencio de Efrén, entonces se englobaría también dentro de la categoría de
paradójico, pues transgrede las reglas que deberían regir su discurso: Agosín sugiere
que el mutismo es un modo de evadir la autoridad, un refugio interior de imaginación
para decir sólo lo que se quiere decir, lo que justamente hace Efrén: en otras palabras,
busca su propia identidad en un espacio y condiciones físicas limitados, pero no por ello
renuncia a ella. La enfermedad aparece aquí retratada como metáfora de la condición
femenina y como condición que bloquea la autorrepresentación.
La incapacidad para autodefinirse se atribuye aquí a los sujetos femeninos en cuanto
que deben ser construidos desde fuera, por y para la autoridad. Por carencia de derecho
propio, las mujeres ni responden, ni crean, ni replican.
Existe en el universo de Ocampo otro tipo de silencio, el que se da cuando los
personajes se muestran en sus discursos de acuerdo con las imposiciones, pero cuyas
reacciones corporales muestran el contraste entre lo que dicen y lo que piensan. Eso
ocurre en “El vestido de terciopelo”, cuento en el que la protagonista está muy
entusiasmada con su nuevo vestido que se pondrá en el invierno parisino pero que debe
probarse en el agobiante verano bonaerense. Sin embargo, sus pensamientos últimos
permanecen inaccesibles, como es típico en Ocampo, ya que le cede la voz narrativa a
una niña en cuya inocencia el lector no confía, dado el modo en que le interpela y sus
palabras: la narradora ríe constantemente ante el sufrimiento de la señora, quien se
muestra comedida en la expresión de su malestar físico pero que se encuentra
evidentemente mal: suda, se marea, pide pausas. No es capaz de aguantar el tejido
pesado pero no obstante, le dice a la niña que algún día ella tendrá un vestido igual. A
ella, en cambio, no le apetece nada ponerse en la piel de la señora, y ni mucho menos
ponerse su vestido. La narradora hace llegar al lector la sensación de la dama con las
palabras “el terciopelo de ese vestido me estrangulaba el cuello con manos angustiadas”
(252) y quien narra el momento de la muerte personificando el adorno de lentejuelas del
vestido, “el dragón se retorció” y “el dragón quedó inmóvil” (252). Es ella, en
definitiva, quien subvierte la realidad e induce a la sospecha: el fantástico dragón de
lentejuelas parece ser culpable, a ojos de la niña, de la muerte de la señora, asfixiándola
mientras ella se quejaba. Ahí es precisamente donde radica el éxito de la narración, en el
factor sorpresa que culmina lo que parecía un cuadro de costumbres (Espinoza-Vera,
2009: 220). De nuevo, la muerte es recibida sin afectación por parte de las testigos: la
costurera se lamenta de que su magistral trabajo de costura quedará desaprovechado.
Teniendo en cuenta que el fantástico en Silvina es una manifestación de subversión
femenina (Klingenberg, 43), el vestido de terciopelo no es sólo un objeto cotidiano
espeluznante, sino un símbolo patriarcal. Lo apretado del corte y la textura de la tela
impiden la articulación de un discurso coherente, pero una vez hecho, una vez que la
dama consigue ser escuchada y quejarse, la autoridad suprime el elemento anómalo,
como en los otros cuentos. Duncan apuntó que la literatura fantástica constituye el
sustrato óptimo para articular el discurso femenino porque permite, ciñéndose al
territorio de lo ficticio, subvertir el discurso patriarcal dominante, de modo que es
esperable una arquitectura narrativa diseñada para aportar un significado entre líneas.
El conflicto entre estabilidad social y estabilidad personal culmina en “La cara en la
palma”. Se trata del relato en primera persona de una chica que se escapó de casa y fue
encontrada por un amable y apuesto caballero que la encamina en la buena vía: le
enseña un oficio, creador de flores de papel y tela, y le da una recomendación personal
para trabajar en casa de una respetable señora. La estructura corresponde a la de la
fábula clásica, ya que, claramente, la protagonista se enamora de su salvador: no
obstante, ella tiene una cara en la palma de su mano que constantemente le dice que no
debe casarse, que es un hombre horrible, que su oficio es ridículo y que, en definitiva, la
mejor decisión que había tomado en su vida fue la de escaparse. El conflicto que la cara
en la palma crea a la protagonista la conduce a un encierro: se trata de una constante en
la narrativa de Ocampo, pues relatos como “La continuación” o “La pluma mágica” nos
presentan protagonistas que adquieren una voz propia y, como consecuencia, pierden lo
que Julia Kristeva (ver Pina, 2006) llama “poder de representación social”, terminando
enclaustradas o aisladas de por vida. Alzar la voz o construirse una identidad significa
perder contacto social y, desde luego, ser alejadas de la familia o del amor. No obstante,
Ocampo no presente necesariamente tales consecuencias como negativas, salvo en el
caso de “La cara en la palma”, donde la protagonista sí que sufre por amor hasta el
punto de que sería capaz de cortarse la mano para casarse con su caballero salvador. Sin
embargo, no lo hace.
El tono febril con el que se expresa la protagonista hace pensar que se trata,
efectivamente, de una patología, de una personalidad múltiple, y no de una cara en la
palma en el sentido literal. Por eso, creo que este cuento entra de pleno en el territorio
de lo fantástico, pero no sólo eso: se trata, como en los casos anteriores, de una
manifestación corporal del conflicto social y emocional que el sistema crea en los
sujetos que pretende disciplinar.
Si este relato no presenta un desenlace cierto, en el brevísimo cuento “Isis” el final
no deja lugar a dudas: la protagonista, una niña pequeña que nunca habla, termina
transformándose en una criatura animal de naturaleza incierta. Dado que el relato está
narrado por una amiga suya, testigo único de la metamorfosis, y que sus familiares no la
creen, la historia entra dentro de lo fantástico y no lo maravilloso en tanto que plantea al
lector la duda de lo que en verdad ocurrió. Para Isis todo era perfecto, en palabras de su
prima: jamás se lamentaba y nunca pidió nada salvo ir al zoo el día en que se transformó
en animal. La metáfora de liberación que representa la metamorfosis es bastante obvia
y, en palabras de Mariano García (2009) el cuento “dramatiza el llamado de la selva.”
Significativamente, su amiga es incapaz de ver la metamorfosis y muestra repulsión
hacia ella: la alteridad de Isis es insoportable dentro de los códigos del sistema
establecido, y mucho menos la solución que su cuerpo propone para burlar los límites
impuestos. A la amiga, simplemente, tal alternativa le horroriza.
En los cuentos analizados en este ensayo hemos visto cómo la disciplina de los
cuerpos como medio para controlar los individuos resulta eficaz temporalmente. Tarde o
temprano, muestran una debilidad física que evidencia la disconformidad de los
individuos con las condiciones de vida impuestas. No se trata necesariamente de
rebeliones, sino de síntomas de la imperfección del sistema. La rigidez y el silencio
dsembocan en problemas físicos y psíquicos, traduciendo el cuerpo lo que en realidad
está pasando. El intento de articular una respuesta tiene como consecuencia el
aislamiento o la muerte, pues lo que en definitiva estos cuentos vienen a decir es que las
herramientas que proporciona el discurso patriarcal no son las adecuadas para construir
uno femenino. El diseño de un nuevo discurso y de unas nuevas normas que lo fijasen
implicaría una total liberación cuya búsqueda, a la vista de lo que les sucede a los
personajes de Ocampo, es infructuosa y peligrosa.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAÚJO, Helena, “Narrativa femenina latinoamericana”, Hispamérica, 11. 32 (1982),
pp. 23-34.
DUNCAN, Cynthia, Unraveling the Real: The Fantastic in Spanish-American
Ficciones, Philadelphia, Temple University Press, 2010.
ESPINOZA-VERA, Marcia, “Unsubordinated Women: Modernist Fantasies Of
Liberation in Silvina Ocampo’s Short Stories”, Hecate, 35.1/2 (2009), pp. 219-227.
EZQUERRO, Milagros, Aspects du récit fantastique rioplatense, Paris, Montreal,
L’Harmattan, 1997.
FERNÁNDEZ, Teodosio, “Del lado del misterio: los relatos de Silvina Ocampo”,
Anales de literatura española, 16 (2003), pp. 5-31.
FIGES, Eva, Patriarcal attitudes, Londres, Faber and Faber, 1970.
FOUCAULT, Michel, Sourveiller et Punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard,
1975.
FRASER, N, Unruly Practices: power, discourse and gender in contemporary social
theory, Cambridge, Polity Press, 1989.
GAMERRO, Carlos, Ficciones Barrocas, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010.
GARCÍA, Mariano, “Laberintos y Metamorfosis estéticas en tensión en Jorge Luis
Borges y Silvina Ocampo”, Revista Mitocrítica, I (2009), pp. 77-88.
KLINGENBERG, P. N., Fantasies of the Feminine: The Short Stories of Silvina
Ocampo, Lewisburg, Bucknell University Press, 1999.
MATAMORO, Blas, “Fantástico, fantasía, fantasmas”, Hispamérica, 22.66 (Dec.
1993), pp. 87-97.
OCAMPO, Silvina, Antología: cuentos de la nena terrible. Selección, prólogo y notas
de Patricia Nisbet Klingenberg. Doral, Stockcero, 2013.
OCAMPO, Silvina, La Furia y otros cuentos, Madrid, Alianza Editorial, 1982.
Ocampo, Silvina, Las Invitadas, Buenos Aires, Losada, 1961.
PINA, Raquel G., “La literatura como espacio de resistencia. Mujer y maternidad: la
falacia de espacio privado”, Revista De Critica Literaria Latinoamericana, 32.63/64
(2006), pp. 297-310.
RUTHVEN, K.K, Feminist Literary Studies: An Introduction, Cambridge, Cambridge
University Press, 1990.
SHOWALTER, Elaine, The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature,
Theory, New York (N.Y.), Ed. Elaine Showalter, Panteon, 1985.
WELDT-BASSON, Helen C., Subversive Silences: Nonverbal Expression and Implicit
Narrative Strategies in the Works of Latin American Women Writers, Madison (N.J.),
Fairleigh Dickinson University Press, 2009.
WILSON, S.R., “Art by Gender: The Latin American Woman Writer”, Revista
Canadiense de Estudios Hispánicos, 6.1 (1981), pp. 135-137.