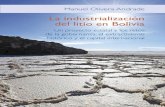"Coordenadas materiales de la industrialización en el mapa simbólico de la Restauración...
Transcript of "Coordenadas materiales de la industrialización en el mapa simbólico de la Restauración...
Coordenadas materiales de la industrializaciónen el mapa simbólico de la Restauraciónespañola*9
Óscar Iván UsecheUrsinus College
La crisis económica que vive actualmente España nos ha hecho olvidar quehasta hace poco el país podía considerarse una nación relativamente avan-zada en materia científica e industrial. Basta señalar, por citar un ejemplopertinente al argumento que quiero presentar en este artículo, que el país cuentacon una de las redes de trenes de alta velocidad más grandes del mundo.1 La per-cepción positiva de avance y modernización derivada de estos logros materiales, sinembargo, habría sido inconcebible hace apenas unas cuantas décadas e imposible afinales del siglo XIX. Aunque distintos historiadores y críticos culturales han cues-tionado en los últimos años la idea del fracaso industrial peninsular,2 se puede afir-mar que hasta la segundamitad del sigloXIXEspaña era todavía una nación atrasadaen términos materiales (con una industrialización incipiente) e institucionales (conun fuerte arraigo a los modelos sociales del Antiguo Régimen). En este contexto,el proceso de industrialización—lo que podríamos denominar revolución industrial es-pañola—se caracterizó por ser una dinámica conflictiva en la que se hicieron evidentes* Este artículo desarrolla algunos de los puntos centrales planteados en mi disertación doctoraly como tal condensa los conceptos e ideas desde los cuales me aproximo al impacto culturalque tuvo el proceso de industrialización en España. Mediante la revisión del uso retórico detres imágenes centrales al avance industrial: la energía, el trabajo y el movimiento, en la dis-ertación se analiza cómo las transformaciones en el ámbito científico, político y social del augeindustrial de finales del siglo XIX se negociaron semiótica y textualmente en la producción dis-cursiva del periodo. El ensayo se publicó originalmente en Bulletin of the Hispanic Institute 1(2015). Se puede consultar en http://laic.columbia.edu/hispanic-institute/coordenadas-materiales-industrializacion-mapa-simbolico-restauracion-espanola/1 De acuerdo con la información recogida en la página web del Administrador de InfraestructurasFerroviarias (ADIF). Ver, sección “Líneas deAlta Velocidad” del apartado “Infraestructuras yEsta-ciones” en <http://www.adif.es/>.2 Ver,DavidR.Ringrose (1996); GabrielTortella (2000); JoshuaGoode (2009); y ScottEastman (2012).
1
Useche: Coordenadas materiales 2
muchas de las incompatibilidades ideológicas prevalentes en los distintos sectoressociales y políticos del país.Hacia una nueva lectura del desarrollo industrial
EnEspaña el apogeo de la industrialización coincide con unmomento de fuerte ag-itación política y social derivada en gran medida del fracaso en los intentos de reno-vación progresista del Estado y de una complicada dinámica de clases, consecuencia,entre otras, del crecimiento urbano y la aparición de nuevas formas de circulacióndel capital. Una de las cuestiones fundamentales a la que apuntaban los proyec-tos de modernización estatal en este contexto era la referente a la identidad: hastaqué punto era posible pensar en romper con un pasado en el que se habían forjadolos rasgos fundamentales del carácter nacional. No sería hasta bien entrado el sigloXIX que la fuerte incompatibilidad entre los modelos sociales tradicionales y lasdinámicas progresistas del desarrollo industrial terminaría demandando la completarevaluación de esta identidad. Desde la crítica cultural, en este artículo analizo al-gunas instancias clave de este proceso de resignificación y el impacto que tuvieronsobre la producción escrita del periodo. Mi objetivo es aproximarme de forma in-novadora al problema de la modernización industrial española en tanto fuerza detransformación cognitiva y agente de renovación simbólica.La industrialización afectó tanto la capacidad del individuo de percibir y rela-cionarse con su entorno, como las basesmismas desde las que se evaluaba el conceptode nación e identidad nacional; supuso, si se quiere, una revolución simbólica dentrode la revolución industrial española, que cambió la forma de entender, interpretary prescribir la sociedad. Una forma de visualizar la extensión de este proceso dereajuste simbólico es pensar por ejemplo en la manera en que distintas metáforastecnológicas del ámbito informático han ido replanteando en años recientes nues-tra forma de asimilar la realidad y nuestra propia interpretación de ciertas dinámicassociales—desde la dislocación de la información en el espacio abstracto de lo queahora se conoce como nube hasta los distintos aspectos de las demarcaciones de lopúblico y lo privado impuestas por las redes sociales. En la traslación desde lo pu-ramente técnico a lo meramente simbólico, el sustrato alegórico de estos adelantosaltera nuestra lectura de las distintas problemáticas sociales y culturales—sean estasproyectos políticos, planes de reforma económica, iniciativas sociales, obras de arteo en general cualquier mecanismo de significación de carácter colectivo.A mi modo de ver, en la España decimonónica se vivió un proceso similar. Enel contexto industrial, distintos sectores de la sociedad entendieron a su manera lacapacidad transformadora del progreso material y la proyectaron en su diagnosticode los problemas nacionales. Dos grandes perspectivas confluyeron en este espaciode negociación simbólica: el apego a las estructuras institucionales del pasado, poruna parte, y la fascinación por las posibilidades de cambio y renovación que ofrecíala modernización, por la otra. Antes de adentrarnos en la reflexión teórica y el análi-sis textual, veamos con un ejemplo cómo llegó a operar esta tensión ideológica en el© 2015 Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1
3 Useche: Coordenadas materiales
ámbito del discurso.En la inauguración del curso del Ateneo deMadrid de 1882, AntonioCánovas delCastillo, historiador y político conservador, primer ministro e ideólogo del sistemapolítico sobre el que se estructuró el Estado nacional durante el último cuarto delsiglo XIX y parte del siglo XX, pronunció un discurso en el que expuso sus ideassobre la nación y la nacionalidad. En un extenso paréntesis al comienzo de su in-tervención, el político malagueño se detuvo en explicar cómo las recientes disputasfilosóficas y el materialismo científico habían desviado la atención de asuntos queél consideraba decisivos para la sociedad. La crítica de Cánovas se dirigía a repro-bar la acogida que había tenido en España tanto el pesimismo filosófico de autorescomo Schopenhauer, como el optimismo materialista del pensamiento positivista.Insistiendo en que mientras el entendimiento humano siguiera cautivo en intentarseparar lo material de lo espiritual, no sería posible esclarecer cuestiones como elorigen del movimiento o el libre albedrío:[...] que ni la finalidad de la naturaleza debe ser descontada de la ciencia, pormás que se halle en manifiesta contradicción con la tesis de que el Universoconsiste en un puro mecanismo, ni cabe negar el libre albedrío, aunque seacierta la ley matemática e ideal de la conservación absoluta de la cantidad ex-istente de energía o de fuerza; [siendo este el caso,] la materia, tal y como se lapresenta en los nuevos sistemas, merece “infinitamente menos respeto” parala ciencia “que lo absoluto teológico”. (60)
En síntesis, que la ciencia y el desarrollo que ésta acarrea solo podían ser útiles si,más allá de lo material, apuntaban también hacia lo espiritual.Las razones por las que una digresión de este tipo tenía cabida en un discursocuyo tema central es la nación exponen puntualmente la tensión entre dos espaciossimbólicos cuya incompatibilidad era cada vez más marcada a finales del siglo XIX.Con la esperanza de integrar lo que el político llamaba la “nueva ciencia” a una ideade nación necesariamente ligada a un orden universal, Cánovas otorgaba a la naciónuna condición natural que era a la vez extensión de la voluntad divina. Así, desde superspectiva, los principios sobre los que se estructuraba la sociedad, la nación y lanacionalidad debían coincidir tanto con los planteamientos científicos como con loslineamentos religiosos.Cánovas no fue el único intelectual ypolítico enfrentado a este complicadoprob-lema ideológico. En términos generales y desde sus propias disciplinas, los pen-sadores de la época proponían en sus textos novedosos mecanismos para lograr ar-monizar los ámbitos simbólicos del pasado con las transformaciones materiales pre-sente. Esta constante negociación del impacto industrial en el imaginario culturalsitúa el proceso de industrialización más allá del espacio social autónomo con el quelo describe Pierre Bourdieu,3 y lo convierte más bien en el lugar de convergencia3 Para el sociólogo francés existe un principio heteronómico según el cual la cultura, en ningún caso,es completamente independiente de la esfera de poder y de las leyes del mercado. Por otro lado,subsiste un fundamento de autonomía en el que la producción artística y literaria se legitima a síBulletin of the Hispanic Institute, No. 1 © 2015
Useche: Coordenadas materiales 4
de los que se han entendido separadamente como campos científico, político y cul-tural. Al condensar estos espacios de interacción, el concepto que propongo decampo material permite entender la relación que existe entre la producción discur-siva y las problemáticas socio-políticas y materiales del progreso, trascendiendo, deesa forma, las aproximaciones al fenómeno industrial como un aparato generadorde temas y problemas que luego recrea, critica o reformula la literatura. En su lu-gar, el campo material expone la forma en que la industrialización genera nuevosrepertorios simbólicos y cómo estos se usan como base de la producción discursivadel periodo.La relación entre ciencia, desarrollo tecnológico, progreso material y produc-ción cultural está condicionada entonces por variables sociales e históricas partic-ulares que interactúan hasta producir nuevas codificaciones de la realidad. Esto esprecisamente lo que ocurre durante la segunda mitad del siglo XIX una vez el dar-winismo o la termodinámica trascienden su entorno científico y se incorporan alimaginario cultural. En las interpretaciones que proveen estas teorías, un grupoparticular de conceptos e imágenes científicas determinan la lectura de las distin-tas problemáticas sociales. Amimodo de ver, la industria minera y siderúrgica operade forma similar. La imagen del proceso de extraer y manipular el hierro no sólosintetiza las actividades centrales de la industrialización peninsular en sus princip-ios elementales de energía, trabajo y movimiento, sino que además funciona comoalegoría de la transformación social e identitaria que se genera en su seno. Con lascoordenadas materiales que ofrecen estas tres imágenes, lo que denomino siderurgiasocial es precisamente la lectura particular que hacen los escritores, políticos, cien-tíficos y demás autores de la realidad nacional inmersa en el campo material de laindustrialización.Con este marco de referencia, este artículo se dividirá en cuatro secciones. Enla primera describo brevemente las bases teóricas sobre las que se construye el con-cepto de campo material y los principios que sustentan la idea de la siderurgia socialcomo instrumento de interpretación. En las partes restantes, hago una lectura detres obras en las que puede verse particularmente la influencia de las coordenadasmateriales de la industria (energía, trabajo o movimiento) en el diagnóstico, pre-scripción y tratamiento de los problemas nacionales. Se trata de textos que resaltanla capacidad de la modernización para modificar el entorno y reconfigurar la so-ciedad. Escritos en diferentes momentos durante la segunda mitad del siglo XIX,estas obras exponen la cambiante interrelación entre el devenir histórico y el campocultural. El papel de los escritores en este contexto será por tanto el de traductores:mediadores con la habilidaddeutilizar el desarrollo industrial comoun lenguaje paramisma: “In other words, the specificity of the literary and artistic field is defined by the fact that themore autonomous it is, i.e. the more completely it fulfills its own logic as a field, the more it tendsto suspend or reverse the dominant principle of hierarchization; but also that, whatever its degreeof independence, it continues to be a�ected by the laws of the field which encompasses it, those ofeconomic and political profit” (38-39).© 2015 Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1
5 Useche: Coordenadas materiales
entender los problemas nacionales y responsables de la incorporación de nuevas co-ordenadasmateriales para enriquecer esta interpretaciónde la realidad. Este artículoavanza el conocimiento sobre este proceso cognitivo en la España de entre siglos ymuestra la forma en que produjo formulaciones innovadoras acerca de la nación, laidentidad y el futuro del país.Campo material y Siderurgia social
La relación entre desarrollo industrial y producción cultural en España constituyeuna línea de indagación sobre la que se han hecho importantes aportes en las úl-timas décadas.4 Pese a esto, hasta ahora no se ha prestado suficiente atención alcambio epistemológico que supuso el desarrollo industrial. Con el desplazamientohacia nuevas formas de pensamiento se incorporaron una serie de variables espacio-temporales que tuvieron importantes efectos sobre la forma de percibir la realidad.5En ese contexto, los ritmos particulares que impuso la modernización entraron enresonancia con las dinámicas de la masificación y el capitalismo industriales; dosfuerzas que adquirieron nuevos matices frente al rápido crecimiento urbano y la cir-culación de la riqueza. Las nuevas formas de mediación entre la materialidad in-dustrial y su representación en medio de estas transformaciones reconfiguraron en-tonces el sentido mismo de cohesión y pertenencia a una colectividad, y con estos,la idea de nación e identidad nacional.6Es precisamente a este respecto que los estudios de cultural material resultande gran utilidad en la conceptualización del campo material y la siderurgia social. Par-ticularmente importantes son las ideas de Rom Harré y Arjun Appadurai sobre lasignificación social de los objetos, o lo que cada cual a su modo define como vidasocial del objeto.7 Bajo este parámetro, la producción de significado depende de lainterrelación entre objetos, sujetos y discurso. Todos los escritores que estudio acontinuación proponen de alguna manera la abstracción de la nación como partede una maquinaria social en la que el diálogo entre lo material y lo simbólico de-termina su lectura particular de la situación del país. Según propone Harré, los es-pacios de producción discursiva y de generación de significado que se dan en estecontexto pertenecen a dos órdenes: el nivel práctico y la dimensión expresiva. En elnivel práctico, la industrialización es una herramienta con la capacidad de hacer másefectivo el progreso nacional. En el orden expresivo, el desarrollo industrial es un4 Ver, por ejemplo, Lily Litvak (1980) y (1995); José Álvarez Junco (1987); Antonio Lafuente y TiagoSaraiva (1998); Juan Cano Ballesta (1999); José Antonio López Cerezo y José Manuel Sánchez Ron(2001); Hans-Joachim Lope (2003); Marta Palenque (2003); Benigno Delmiro Coto (2003) y (2005);Manuel Medina Gómez (2004); y Vicente Cano (2008), entre otros.5 Ver, Stephen Kern (2003); Wolfgang Schivelbusch (1986); y las apreciaciones de George Simmel so-bre el impacto sicológico y social de los procesos de masificación.6 Esta idea de nación concuerda con los planteamientos deErnestGellner (1983) acerca de la transiciónhacia la “era de los nacionalismos”, un desplazamiento que sólo es posible bajo el auspicio de unasociedad industrial.7 Ver, RomHarré (1992) y Arjun Appadurai (2001).Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1 © 2015
Useche: Coordenadas materiales 6
emblema de los logros científicos y tecnológicos, una metáfora de las posibilidadesde la sociedad.Los tres niveles descritos—práctico, expresivo y perceptivo—son el trasfondo so-bre el que se puede delinear el marco conceptual en el que se gestan las nuevas rep-resentaciones de la sociedad. A la naturaleza semiótica de los objetos mismos, yareconocida por los estudios de cultura material, me interesa añadir la perspectivaque supone la mediación de la producción cultural y literaria. El campo material dela industrialización se define entonces a partir de la intersección entre los concep-tos de campo cultural y campo discursivo postulados por Pierre Bourdieu y MichelFoucault, respectivamente. Estas nociones, estrechamente relacionadas, cobran unsentido particular cuando se incorporan al estudio de una sociedad en la que inter-actúan con especial intensidad los marcos ideológicos que sustentan el desarrolloindustrial y los proyectos de consolidación nacional.En el caso deBourdieu, por ejemplo, el campo cultural se define comounespaciodinámico en el que la posición que ocupan los actores determina el tipo de relacionesque puede establecerse entre ellos, a la vez que condiciona las normas que rigen laproducción simbólica. Un campo cultural (relacionado con la literatura, la pintura ocualquier otra expresión artística), por tanto, no es únicamente el contexto en el quese crean las relaciones entre los distintos agentes culturales, sino un espacio donde seestablecen las diferentes posibilidades de interacción social.8 Si se tiene en cuenta,además, que la relación entre sujetos, objetos y discurso en el contexto industrialse construye de manera simbólica y es principalmente de orden semiótico, es decir,que se fundamenta en la producción de significado, el concepto de campo discur-sivo deMichel Foucault resulta igualmente pertinente. Para Foucault, la definiciónde discurso no está asociada exclusivamente al aspecto lingüístico; por el contrario,el discurso alude tanto al lenguaje como a la práctica, a la enunciación como a laacción—es todo lo que puede enunciarse y va más allá del texto, centrándose en lasrelaciones que permiten su producción y en el edificio de conocimiento que consti-tuyen.9 Estas consideraciones conceptuales encajan con las negociaciones simbólicasque tienen lugar dentro del campo material de la industrialización. Se trata pues deun espacio en el que es posible explorar, desde lo discursivo, las diferentes instanciasde reformulación de los sistemas de representación con los que los autores asimilande una u otra forma el avance industrial.En síntesis, mientras los estudios de cultura material se concentran en la vida so-cial del objeto—incluyendo su dimensión semiótica y su aspecto práctico—, el estudiodel discurso de Foucault permite además ver la forma en que la dimensión expresivao perceptual de un objeto, más allá de la experiencia directa, es conocimiento dis-cursivo y por lo tanto entra a hacer parte del texto. Por otra parte, Bourdieu haceénfasis en la producción cultural desde unas posiciones específicas que están ligadasa estados y problemáticas sociales y que ofrecen información sustancial sobre los ac-8 Ver, Pierre Bourdieu (1999).9 Ver, Michel Foucault (1972)© 2015 Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1
7 Useche: Coordenadas materiales
tores involucrados. En la confluencia de estos tres espacios, el campomaterial facilitaentonces no sólo el estudio de las relaciones entre distintos autores o la produccióndiscursiva con la que estos contribuyen al conocimiento de la sociedad, sino tambiénla interacción entre ambas dinámicas y lamaterialidad de objetos ahora constitutivosde la cultura. Un ejemplo de esto es la construcción de nuevos repertorios simbóli-cosmediante la apropiación de imágenes, conceptos e ideas provenientes del ámbitoindustrial—lo que he denominado siderurgia social, que los distintos autores, desde suposición en el campo material, utilizan para idear proyectos de consolidación na-cional.La experiencia de los procesos de industrialización, y su respectivo impacto en lasiderurgia social, sin embargo, no puede limitarse únicamente a lo conceptual. Lasconvenciones metafóricas a partir de las cuales se constituye el espacio discursivo dela modernización dependen también de las nuevas percepciones que ésta produceen el ámbito de la experiencia. Hay por tanto una interiorización de las condicioneshistóricas y sociales que termina matizando necesariamente las distintas reacciones(positivas al igual que antagónicas) de los autores frente a la modernizaciónmaterial.Igual ocurre con la apropiación de los fundamentos conceptuales y operativos dedichos avances. El resultado de este proceso son las diversas soluciones que se pro-ponen a las cuestiones que aquejan la economía y la cultura y que reflejan el carácterdinámico, múltiple e incluso contradictorio del continuo simbólico del desarrolloindustrial.En este ámbito dinámico y complejo, lo que tradicionalmente se ha entendidocomo desarrollo desigual o irregular de la modernización peninsular apunta másbien a una especificidad del caso español que se refleja en las múltiples formas deasimilar el cambio tecnológico.10 En las diferentes siderurgias sociales que analizoa continuación se da cuenta de la compleja evolución de este proceso y la forma enque suplementa o subvierte los distintos proyectos nacionales. Empiezo mi análisiscon dos intervenciones públicas de José Echegaray, para luego revisar, en el ámbitode la novela y el relato corto, obras de Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán.En el trabajo de los dos primeros, y en menor medida en el caso de Pardo Bazán,estas proyecciones simbólicas problematizan la tensión ideológica entre tradición yprogreso y proponen la ruptura, la reformulación o la revisión del pasado como unpaso necesario en la modernización nacional. A grandes rasgos, los tres autores pro-ponen mecanismos para intentar conciliar en la práctica la identidad y el progresomaterial.La energética como retórica social
En la creación de nuevos espacios de metaforización para negociar la complejidad10 Algunos críticos han propuesto que la modernización en la península siguió un curso irregular quese reflejó principalmente en la reconfiguración de las esferas pública y privada y en la creación denuevas retóricas de control social. A este respecto, ver: Stephanie Sieburth (1994); JoLabanyi (2000);Francisco Caudet (2002); y Geraldine Lawless (2011).Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1 © 2015
Useche: Coordenadas materiales 8
perceptiva y cognitiva de la industrialización, las ciencias físicas, y en particular elestudio de la energía, tuvieron un papel central. Tanto así, que muchas de las figurasmás prominentes de la intelectualidad española de finales del siglo XIX se apropi-aron en sus escritos de conceptos energéticos derivados de la termodinámica y su es-tudio. José Echegaray fue uno de los pensadores más activos a este respecto. Las in-tervenciones publicas del autor incorporan ideas relacionadas con el calor, la fuerzay la energía para resaltar las falencias de una sociedad que no logra desarrollar su ca-pacidad de crecimiento debido a los fuertes vínculos simbólicos quemantiene con elpasado. Para Echegaray la industria ofrece una oportunidad única de “vencer” la in-mutabilidad del carácter nacional a través del esfuerzo conjunto de la población. Eneste contexto, el conocimiento científico se impone como mecanismo privilegiadoen el diagnostico y tratamiento de las dolencias nacionales. El principal obstáculo aesta propuesta radica en la carencia que sufre España de condiciones y garantías es-tatales para poder potenciar la innovación y el desarrollo de la ciencia. Echegarayresponsabilizaba de estas deficiencias a la Iglesia católica y al papel que ésta ha ju-gado en la historia del país: “[M]al puede tener historia científica, pueblo que noha tenido ciencia [...] sino sólo [...] látigo, hierro, sangre, rezos, braseros y humo”(Discurso ante la Real Academia de Ciencias 101). El problema español era entonces unmal de profundas raíces ideológicas e identitarias en el que el pasado y la tradición,y sus defensores a ultranza (Iglesia y aristocracia—de ahí las alusiones a los sistemasfeudales y a las ceremonias religiosas con términos como “látigo”, “rezos”, etc.),condicionaban las bases sobre las que se intentaba consolidar el proyecto de mod-ernización nacional.La tensión entre ciencia y religión había llegado a un nivel crítico en la segundamitad del sigloXIX debido al temor que despertaban los recientes descubrimientosen campos como la termodinámica o la biología. Este nuevo conocimiento cues-tionaban el dogma católico en sus principios fundamentales y había generado unfuerte debate en las esferas intelectuales de la época.11 En esta tensión entre losdogmas científicos y religiosos, las ideas del filosofo alemánKarlChristianFriedrichKrause, importadas a España por Julián Sanz del Río hacia 1850 y propagadas a par-tir de 1868 por un grupo importante de intelectuales, entre los cuales se encontrabaEchegaray, fueron fundamentales. El krausismo encontró sus seguidores más im-portantes en la naciente burguesía liberal, que se planteaba la racionalización de lacultura española y creía en la posibilidad de armonizar modernización y espirituali-dad.12 La idea krausista del hombre como centro de la sociedad y único responsabledel porvenir de la nación, por ejemplo, puede encontrarse al centro de muchas delas intervenciones públicas de Echegaray. Veamos, entonces, cómo convergen estasideas en la siderurgia social que plantea el autor.Para Echegaray, como ocurría conCánovas en el ejemplo citado al comienzo de este11 Para un detallado recuento de la “Polémica de la ciencia española”, ver José Manuel Sánchez Ron(2000).12 Ver, Juan Lopez-Morillas (1980).© 2015 Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1
9 Useche: Coordenadas materiales
trabajo, la virtud, la belleza y la verdad son algunos de los rasgos que hacen de laciencia el medio privilegiado para alcanzar el conocimiento. Estas cualidades ubi-can el razonamiento científico en el centro de una nueva espiritualidad que ya nodepende de los dogmas o de la Iglesia, sino que es al mismo tiempo subjetiva y uni-versal. Evocando la creación de un Estado capaz de proveer libertades ideológicas yde dar énfasis al progreso, en una de sus intervenciones frente a las Cortes Consti-tuyentes en 1878, el autor puntualizaba la necesidad de convertir esta espiritualidaden acciones palpables. Para él, las ideas y el conocimiento son abstracciones que porsí mismas carecen de fuerza y no generaran beneficios concretos para la nación:¿Habéis visto flotar en el cielo esas blancas neblinas, esos trasparentes tules,esas gasas de sutilísimas mallas, que ya caen en profusos pliegues en el fondode los valles, ya se rompen en las crestas de lasmontañas, ya cubren pudorosa-mente el azul del cielo? ¿Qué son? Vapor de agua, agua diluida, agua en unestado tenuísimo de densidad, y en ese estado parece que nada son. En eseestado las neblinas del cielo son impotentes para todo; no son una fuerza: elsoplo del viento las disuelve, un rayo de sol las evapora; son la idea flotante enla región del pensamiento; son la idea científica vagando en la región de lasabstracciones. Es bella, es hermosa, está llena de promesas; pero, como estállena de promesas toda ilusión. Mas encerrad ese vapor en las entrañas de unalocomotora, dadle temperatura, dadle un organismo, dadle, por decirlo así,carne demetal, dadle palancas de acero, dadle grandes ruedas, colocadlo todosobre dos carriles, y aquello que parecía impotente, que parecía una ilusión, seconvierte en una inmensa fuerza industrial, que pasa por encima de los abis-mos, que rompe las entrañas de la montaña que de él se burlaba antes, y quehace estremecer el espacio con sus poderosos silbidos. (727)
Echegaray acá es científico, político, poeta; está consciente, a un nivel, del papel quejuegan en la percepción de la realidad objetos como el hierro, las ruedas, los rielesetc., y a otro, de sus posibilidades para hacer que el país alcance el anhelado sueñode su modernización. Haciendo referencia a principios físicos como el de la trans-formación de la energía, en el pasaje las ideas dejan de ser “tenues” neblinas, “im-potentes para todo”, siempre que su potencial pueda transformarse en dinamismo;tal y como ocurre con el vapor de agua dentro de una locomotora. De esta formaes posible producir una fuerza capaz de “romper las entrañas de la montaña”, ob-stáculo que como el apego a la tradición finalmente se supera gracias a la capacidadtransformadora del desarrollo industrial.Este mismo idealismo, en el que la transformación de la sociedad puede hacerseconcreta mediante el trabajo, abre la puerta a un progreso propiamente español enel que los rasgos más complejos de la identidad se (re)articulan en favor de la pro-ductividad. La importancia del trabajo como una ética fundamental para el hombremoderno es una referencia constante en las intervenciones públicas de Echegaray.La conferencia “Aplicación de las fuerzas naturales a la industria y al comercio”,parte de un ciclo de charlas dictadas en el Círculo de la UniónMercantil de Madridentre 1879 y 1880, recurre a alusiones similares. En esta intervención los distintosBulletin of the Hispanic Institute, No. 1 © 2015
Useche: Coordenadas materiales 10
espacios de producción industrial comparten una misma dinámica transformadora:“[T]odas las industrias en el fondo, [sic] consisten en aproximar ó separar masasfinitas ó infinitamente pequeñas ó en vencer resistencias á lo largo de determina-dos caminos, y esto no es otra cosa más que desarrollar trabajos mecánicos” (112). Elprincipio de transformación de energía en trabajo es por tanto universal y guardauna continuidad histórica en tanto permite la convivencia del pasado agrícola y elpresente industrial:¿Qué analogía hay entre un grano de trigo arrojado en el surco que ha abiertoen la tierra la aguda reja de un arado, y todas las faenas agrícolas que siguen áesta primera, y aquel otro acto por medio del cual el minero rompe la cortezade la tierra, penetra en el interior de nuestro globo, pormedio de profundísi-mos pozos, se extiende con galerías en uno y otro sentido, arranca el mineraldel seno del filón y lo eleva á la superficie de la tierra? Entre aquel grano detrigo, arrojado al surco, y aquel pedazo de mineral extraído de lo más pro-fundo de la montaña, ¿qué analogía hay? ¿Ni qué parecido hay entre uno yotro procedimiento? ¿Ni qué semejanza hay aún entre estos dos actos mate-riales y el del fundidor, que en el seno de un horno arroja el mineral, arrojael combustible, arroja el fundente, prende fuego á la masa y recoge poco de-spués el metal líquido en moldes que de antemano tiene preparados? ¿Ni quépunto de comparación hay todavía (y permitidme que repita esto una vezmás),entre todos estos actos y una locomotora que vuela sobre sus carriles, atraves-andomontañas, salvando abismos, uniendo de esta suerte unos y otros países,unos y otros pueblos? [...] [estos actos, estas industrias] unos y otros, y todosellos, tienen de común una cosa; el ser trabajo humano. (Conferencias del cursode 1879 á 1880 106)
En la siderurgia social de Echegaray, la continuidad de dos temporalidades en prin-cipio incompatibles—el pasado y el presente, la tradición y el progreso, la agricul-tura y la industria—se logra a través de imágenes que resaltan el carácter dinámicodel trabajo y de las leyes naturales. Así, un trabajador (agricultor-obrero) arroja elgermen (semilla-fundente) dentro del seno (tierra-horno) donde operan las fuerzasde la naturaleza (gestación-calor) para producir objetos al servicio del ser humano(frutos-metal líquido). La imagen se completa con la velocidad de la locomotora,expresión material del uso del conocimiento científico al servicio del progreso, quese metaforiza a través del vuelo de un pájaro para el que no hay obstáculos naturales.Las dificultades de la modernización se superan en suma mediante la puesta en ac-ción de las ideas y gracias al trabajo colectivo de la sociedad.En la aproximación deEchegaray, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedadnacional está ligado a una cierta idealización de la ciencia como respuesta a los prob-lemas del país. Su siderurgia social, sin embargo, no llega a problematizar el al-cance del conocimiento científico como mecanismo privilegiado en la ruptura conel pasado. No ocurre lo mismo en los textos que analizo en las secciones siguientes.Si para Echegaray las reflexiones sobre el progreso se centraban en la dinamizaciónde la energía, en Galdós y Pardo Bazán esta evaluación social se liga a metáforas del© 2015 Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1
11 Useche: Coordenadas materiales
trabajo y el desplazamiento que cuestionan los beneficios de la ciencia. En estas lec-turas, la sociedad se representa entonces en su desarrollo y expansión por la laborindustrial y en su dinamismo por el movimiento y la velocidad de los nuevos mediosde transporte.Recobrando la visión modernizadora
Para la sociedad de fin de siglo la novedad y la transformación del desarrollo indus-trial representaban una oportunidad de renovación que al mismo tiempo suponíauna peligrosa contingencia para la identidad nacional. En ese sentido, muchos delos efectos palpables del cambio generado por la industrialización—la adopción deconceptos científicos que desafiaban el dogma católico, los desplazamientos pobla-cionales, lamasificaciónde los centros urbanos, la transformaciónde la naturaleza, lamovilidad social, etc.—se convirtieron de alguna forma en herramientas ideológicaspara promover visiones específicas sobre el presente y el futuro del país. Marianela(1878), una obra temprana de Benito PérezGaldós, se planta en el centro de esta ten-sión al proponer la posibilidad entusiasta de romper con el pasado para abrazar sinmiramientos el progreso. Mediante una serie de contrastes (civilización-barbarie,esencia y apariencia, belleza y fealdad), Galdós establece una siderurgia social en laque la ciencia se presenta nuevamente comomecanismo esencial en los esfuerzos na-cionales de visionar el futuro y superar los retos de la transformación industrial. Elcosto de esta intervención, sin embargo, no deja de ser ambiguo.En términos generales, Marianela cuestiona la asimilación del progreso mate-rial en una sociedad conflictiva que contrapone el ímpetu pasional a la capacidadracional, las posibilidades del espíritu a las habilidades de la lógica, el idilio ruralal caos urbano y, en síntesis, la tradición al progreso. Más allá de reconocer estoscontrastes, en los que ha ahondado con gran detalle la crítica de la novela,13 me cen-traré en revisar las imágenes industriales y científicas que incorpora el autor paraproblematizar el apego al pasado de la sociedad finisecular. Para esto, reconozco ladialéctica que proyecta la novela entre realidad y representación y evalúo la tensiónque ésta genera frente a las proyectos de transformación nacional.La novela relata la llegada al pueblo minero de Socartes de Teodoro Golfín, re-conocido médico especialista en problemas de la visión, que ha venido a curar laceguera de Pablo Penáguilas. El joven discapacitado ostenta una alta posición so-cial y su padre ha solicitado los servicios del afamado doctor mediante la intercesióndel hermano de éste, Carlos Golfín, ingeniero en jefe del complejo de explotaciónminera local. La llegada del médico desestabiliza el mundo idealizado que ha con-struido Pablo junto aMarianela, la poco agraciada niña que le ha servido de lazarillodurante años. Desconociendo la inmensa brecha social que los separa, Marianela seha convencido de que algún día será esposa de Pablo. La curación de este último y sureconocimiento de la realidad llevan a la destrucción de los sueños de amor de la joven13 Ver, entre otros, María Paz Yáñez (1994); Joaquín Casalduero (1970); o C.A. Jones (1961).Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1 © 2015
Useche: Coordenadas materiales 12
y posteriormente a su muerte.Pese al final trágico de la novela, la restauración de la visión del joven Pablo gra-cias a la intercesiónde la ciencia proyecta ungranoptimismo frente al futurodel país.Desde una perspectiva decididamente progresista, Galdós incorpora la posibilidadde trascender el pasado señalando que, al igual que ocurre con el protagonista, lasociedad puede recobrar la visión y proyectar su futuro en términos del desarrollo in-dustrial. En ese sentido, el uso de un discursomédico y de una retórica cientificista alo largo de toda la novela funcionan como espacios metafóricos a partir de los cualesse diagnostica la enfermedad nacional y se pone en marcha el tratamiento para cu-rarla.La siderurgia social de Galdós consiste en resaltar un proceso curativo que con-trapone la complexión enfermiza y decadente de Marianela a la fortaleza y bellezafísica de Pablo, la ceguera a la visión, y la deformación de la naturaleza a la orga-nización de la operación industrial. Se contrastan, en síntesis, las debilidades delpasado con las grandes posibilidades que la racionalidad científica abre para el fu-turo, puntualizando en el proceso la ambigüedad y el carácter contradictorio de unaindustria que es a la vez impulso positivo de transformación y fuerza destructiva:El viajero [se detenía] asombrado de la fantástica perspectiva que se ofrecíaante sus ojos. Hallábase en un lugar hondo, semejante al cráter de un volcán,de suelo irregular, de paredesmás irregulares aún. En los bordes y en el centrode la enorme caldera, cuya magnitud era aumentada por el engañoso claro-oscuro de la noche, se elevaban figuras colosales, hombres disformes, mon-struos volcados y patas arriba, brazos inmensos desperezándose, pies trunca-dos, desparramadas figuras semejantes a la que forma el caprichoso andar delas nubes en el cielo; pero quietas, inmobles, endurecidas. [...] Parecía la pet-rificación de una orgía de gigantescos demonios; y sus manotadas, [así como]los burlones movimientos de sus desproporcionadas cabezas habían quedadofijos como las inalterables actitudes de la escultura. (15-16)
Como queda evidenciado en este pasaje, el poder de transformación del avance in-dustrial se compone de “gigantescos demonios” en los que parece combinarse cien-cia, arte y destrucción. Se forman así esculturas que representan “orgías” de cuer-pos “desproporcionados” y que observan perpetuamente su obra de renovación. Elimpacto de la explotación minera es entonces positivo en cuanto permite modelarel medio ambiente a capricho del ser humano, pero negativo en tanto desfigura labelleza y produce sufrimiento.Para Galdós es necesario contar con nuevas formas de ver que no sólo exponganla ambigüedad del progreso, sino que permitan cuestionar la estructura social quelo soporta. Ésta es la única forma de lograr una evaluación precisa de las dolenciasnacionales y sus causas. Socartes, en ese contexto, más que una pequeña villa, es unaextensión del aparato industrial:[P]oco a poco fueron saliendo sucesivamente de la sombra los cerros querodean a Socartes, los inmensos taludes de tierra rojiza, los negros edificios.
© 2015 Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1
13 Useche: Coordenadas materiales
La campana del establecimiento gritó con aguda voz: ‘al trabajo’, y cien ycien hombres soñolientos salieron de las casas, cabañas, chozas y agujeros.Rechinaban los goznes de las puertas; de las cuadras salían pausadamentelas mulas, dirigiéndose solas al abrevadero, y el establecimiento, que pocoantes semejaba unamansión fúnebre alumbrada por la claridad infernal de loshornos, se animaba moviendo sus miles de brazos. (59)
La labor minera opera acá como un espacio de continuidad entre el ámbito indus-trial y el pueblo, ha absorbido no sólo a los obreros, piezas en el engranaje de lagran maquinaria de la modernización, sino también al entorno. Los edificios, porejemplo, son negros como el carbón, mineral que da energía a los distintos procesosindustriales y que a la vez constituye una de las fuentes de sustento de la población.Los trabajadores se presentan como trozos del mineral, son, si se quiere, el com-bustible con el que se alimentan lasmáquinas: “Hombres negros, queparecían el car-bón humanado, se reunían en torno a los objetos de fuego que salían de las fraguas,y cogiéndolos con aquella prolongación incandescente de los dedos a quien llamantenazas, los trabajaban” (61). Las imágenes de la energía, el trabajo y el movimientooperan aquí como puentes simbólicos entre el espacio industrial y el arte, la fuerzay la razón, y marcan el contraste entre pasado y presente que sustenta la evaluaciónde la sociedad.Finalmente, la transposición a los personajes de la novela de esta doble temporalidad—pasado y presente—sirve también para plantear una reflexión sobre el elevado costosocial que supone el triunfo de la ciencia sobre la naturaleza. Teodoro Golfín, porejemplo, es consciente de la imposibilidad de alcanzar un balance entre la restau-ración de la visión de Pablo y la consecuente destrucción moral de Marianela. Estesacrificio implica la ruptura simbólica con ciertos rasgos del carácter nacional rep-resentados por la protagonista—imaginación, religiosidad, pureza, tranquilidad—;quiebre que se ve compensado, de otro lado, por las ventajas que ofrece la mod-ernización material para el porvenir del país. El tratamiento, en cualquier caso, esdoloroso y complejo debido a que expone las verdaderas dimensiones del atraso na-cional y la falta de visión con que la sociedad se ha enfrentado hasta ahora al futuro.El procedimiento que sugiere Galdós en esta novela podría denominarse quirúr-gico: mediante un procesomuchas veces doloroso de extirpación de la enfermedad secorrige la dolencia que acosa al país. De ahí el carácter positivo que tiene la curaciónde Pablo para la sociedad retratada en la novela. Con la recuperación del protag-onista no sólo se esclarece y corrige el rumbo que debe seguir el país, sino que sereivindica el principal motor de la modernización: el trabajo. Si antes de su mila-grosa operación el protagonista se comparaba con un “vegetal” (67), un “pájaro dealas rotas” (141) o una “piedra” (218), señalando así la “incorrección de la naturaleza”(66), luego de recuperar la vista Pablo puede finalmente usar sus grandes dotes enbeneficio de la sociedad.La medicina y la ingeniería, en tanto espacios de significación, resaltan en estecontexto el papel del conocimiento y el trabajo como fuerzas esenciales de la mod-Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1 © 2015
Useche: Coordenadas materiales 14
ernización, y sirvendemediadores en el procesode renovaciónde la sociedad. Mien-tras que el médico interviene en el cuerpo, el ingeniero opera sobre la naturaleza. Alpresentar estos dos espacios (cuerpo y naturaleza) como recursos aprovechables, lanovela muestra que el progreso tiene consecuencias tanto a nivel individual comocolectivo, y que la transición adecuada entre el pasado y el presente en España esen esencia una tarea de orden técnico y científico. Marianela es entonces el dramadel difícil pero necesario despertar de la sociedad a una realidad industrial que debeabrazarse sin titubeos y sobre la que recae todo el peso de la transformación del país.No debe olvidarse que el carácter productivo del progreso estaba condicionadotambién por una variable espacio-temporal. Aunque en la obra de Galdós no puedeverse este aspecto, el impacto perceptivo de la velocidad, y particularmente del de-splazamiento, contribuyó enormemente a forjar una nueva forma de entender losproblemas nacionales. En la última sección de este artículo incorporo esta nuevacoordenada material, que tiene en el ferrocarril su ejemplo más representativo. Me-diante la revisión de un relato de Emilia Pardo Bazán que ahonda en las posibili-dades sociales de la operación ferroviaria, concluyomi artículo resaltando el caráctermúltiple e incluso contradictorio de las reacciones que provoca el desarrollo indus-trial.El dinamismo de una España imaginada
Una de las fuentes de inspiración literaria más representativas del siglo XIX fue sinduda la experiencia de viajar en tren. La implementación de la red ferroviaria no sólopermitió el contacto directo de la población con las mecánicas de la modernización,sino que además facilitó la circulación de objetos e ideas promoviendo la creación ydifusión de nuevas formas de entender y pensar la sociedad. Condiciones como elaislamiento del exterior y la velocidad facilitaron el desarrollo de una dialéctica dela observación en la que los viajeros establecían sus propias normas sociales, creabanalianzas y trazaban contrates entre su propia imagen y la de otros viajeros. El tren,en resumidas cuentas, podía operar como una poderosa herramienta de diagnósticosocial.Existe una conexión concreta entre el desplazamiento en treny elmodode racionalizarla realidad. La distorsión en la percepción del tiempo que produce el viaje, porejemplo, es el resultado de una reconceptualización del carácter diacrónico que in-tuitivamente se atribuye al transcurrir histórico y que se desarticula con la estruc-tura segmentada del recorrido—sus múltiples paradas y diversidad de rutas. En eltren, puntualiza Geraldine Lawless, “historical movement is halted, dissipated intoa fragmented present characterized by the proliferation of present moments, withno cohering or unifying structure, into which the individual sometimes seems todisappear” (5). Lo mismo ocurre con la distancia, que debido a la velocidad de de-splazamiento parece comprimirse, alterando de esa manera la noción de cohesiónterritorial y la representación simbólica de la geografía nacional. A esta nueva per-spectiva se suma el marco flexible de intercambio e interacción social que proveen© 2015 Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1
15 Useche: Coordenadas materiales
espacios como el compartimento de viaje o la estación de trenes.14 Este es precisa-mente el tema central del cuento “Sud exprés” (1902), un inquietante relato sobre lacapacidad de la imaginación en el contexto espacio-temporal del ferrocarril, que nosólo permite cuestionar la continuidad del pasado, como en el caso de Galdós, sinotambién poner de relieve la tensión de clases que produjo el avance industrial.Emilia Pardo Bazán fue una asidua usuaria del tren. Motivada por su encuen-tro con las dinámicas ferroviarias, en su columna periódica para la publicación Lailustración artística de Barcelona la escritora se dio a la tarea de analizar la situacióndel país cubriendo diferentes fases del vertiginoso proceso de asimilación de la tec-nología en la vida diaria. Sus comentarios sobre el ferrocarril comomedida del pro-greso reflejan de ese modo una creciente preocupación por la desarticulación de laestratificación de clases y un malestar por el evidente atraso nacional frente a otrospaíses.15 Esta evaluación no se hace sin cierta ambivalencia: mientras Echegaray yGaldós, desde ideologías más o menos progresistas, son partidarios de la modern-ización y miran con cierta preocupación el peso que tiene la tradición en la con-strucción de una nueva identidad nacional, Pardo Bazán en su siderurgia social nose compromete con ninguna visión en particular, dando paso a contradicciones queen sus relatos quedan reflejados muchas veces en la combinación de visiones reac-cionarias y elementos progresistas.16El aislamiento del compartimento y la dificultad de establecer un referente ex-terior debido a la velocidad convierten el viaje en tren en una invitación a la obser-vación y en un incentivo para la imaginación. En “Sud Exprés” estos espacios seprestan a la creación de una retórica de la sospecha en la que la observación perma-nente del otro expone la desorganización social que provoca el avance industrial. Deesta forma, “con la picante curiosidad de quien se encuentra en terreno desconocidoy fértil”, la narradora decide observar a sus “compañeros de algunas horas de viaje”(n. pag.). Siguiendo la dinámica de un “espectáculo social” del que sólo pueden par-ticipar los pasajeros, el cuento explora el singular comportamiento de unamujer queal parecer mantiene una doble vida y engaña a su esposo con otro de los viajantes.La joven pasajera aprovecha las condiciones de compartimentación del vagón paraexpresar su pasión por los dos hombres y, ante la mirada atónita de la narradora, sedeshace de la presencia del primero para caer en los brazos del segundo. La vida di-vidida de la protagonista es en este caso una metáfora de las condiciones materialesdel viaje en tren y de los riesgos que suponen para la sociedad.En el cuento, la carencia de referentes espacio-temporales externos desarticulala noción de tiempo y el sentido de realidad, dando paso a un espacio ambiguo en elque los acontecimientos tienen su propio valor de verdad. El espacio borroso entre14 Ver, entre otros, los textos de Wolfang Schivelbusch (1986) y Geraldine Lawless (2011)15 Para un recuento detallado de los temas tratados por la autora en esta publicación, ver EduardoRuiz-Ocaña Dueñas (2004).16Uno de estos elementos es el feminismo. Al respecto, ver el capítulo de Maryellen Bieder en eltexto Breve historia feminista de la literatura española (1993), editado por Iris Zabala.Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1 © 2015
Useche: Coordenadas materiales 16
realidad y ficción que genera la situación se ve resaltado en algunos recursos metal-iterarios que incorpora la autora. Pardo Bazán, por ejemplo, conecta la historia quecuenta la narradora con el contenido de una novela que ésta está leyendo justo antesde ser interrumpida por la cercanía de la pareja: “[La pareja] se situó tan cerca demí, que su cuchicheo, impidiéndome fijarme en lo que leía, fue causa de que cerrasela novela de Danilewsky y prefiriese ojear la realidad próxima—sin sospechar que enella encontraría, en vez de idilio, los elementos de un drama oscuro—” (n. pag.). Laimportancia del texto de Danilewsky dentro del relato radica en la forma en que sepresenta como uno de los posibles niveles de verdad, que no difiere en su carácterficticio de la “realidad próxima”, es decir, de la historia narrada.No es una mera casualidad que el popular autor ruso de novelas históricas seala preferencia de la narradora. Justamente en la ficción histórica la conjugación delsentido objetivo y subjetivo crea la impresión de rigurosidad documental al mismotiempo que resalta la naturaleza imaginativa del relato. La escritora gallega quierehacer visible esta ambigüedad, al punto que hacia el final del cuento la narradoramisma se cuestiona: “¿Efecto de mi vista miope? ¿Efectos de la imaginación? Hu-biese jurado que era verdad” (n. pag.). El objetivo de esta estrategia narrativa es elde facilitar la crítica social al disociar la realidad criticada de su representación. Deesta manera se exaltan las ventajas del tren como vehículo de nuevas formas de imagi-nar, mientras se deja en claro el carácter negativo de la trasgresión de ciertos valoressociales a merced de los condicionamientos mecánicos del progreso.Aunque en“SudExprés” se explotan las circunstancias del desplazamiento comomotor creativo, haciendo de la invasión a la intimidad un ejercicio narrativo del quedisfrutan tanto la narradora como el lector, en realidad las dinámicas de socializaciónde la operación ferroviaria incomodaban profundamente a la autora; de ahí que éstaprefiriera otras posibilidades de desplazamiento en las que nociones más conser-vadoras de la división de clases se imponían a los principios democratizadores delprogreso.17 Una vez el viaje en tren pasó a ser parte de la cotidianidad, y como tal ainteractuar con vida propia en el devenir social, elementos como la velocidad y el de-splazamientodejaronpaulatinamente de ser referentes simbólicos para el análisis so-cial. Hasta entonces, los diferentes espacios del ferrocarril—la estación, el comparti-mento de viaje, el tren mismo—operaron como grandes observatorios de la sociedaden los que la novedad material expuso el atraso de un país polifacético marcado porla esencia tradicionalista de su compleja estructura social, política y cultural.En busca de nuevas coordenadas
En este ensayo describí el tipo de diagnóstico de la sociedad que se desarrolló a par-tir del intento de armonizar las múltiples formas de entender el mundo a las que17 Pardo Bazán se vio fascinada por el advenimiento del automóvil. Para mediados de la segundadécada del siglo XX la escritora ya era una asidua usuaria del automóvil y empezaba a ver el viaje entren con una particular nostalgia. Así queda reflejado en las columnas periodísticas de la Ilustraciónartística de Barcelona que dedicó a este respecto.© 2015 Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1
17 Useche: Coordenadas materiales
dio paso la revolución industrial española. Los grandes cambios políticos que ex-perimentó la península en el último cuarto del siglo XIX, la pérdida de las últimascolonias en 1898, la creciente agitación obrera y la aparición de los nacionalismosperiféricos, entre otros, dinamizaron estas percepciones y abrieron espacio a nuevasformas de ver el problema nacional. Esto explicaría en gran parte el vehemente de-seo de ruptura con el pasado y el simultáneo rechazo sistemático de los distintosintentos progresistas de modernizar el país; posiciones que seguirían radicalizán-dose durante el transcurso del siglo XX.La definición del campo material de la industrialización y la conceptualizaciónde la siderurgia social como referentes de análisis cultural facilita la exploración deun amplio grupo de formulaciones sociales. Más allá del tipo de textos analizadosacá, enobras dedivulgación técnica, interpretaciones científicas oprogramas educa-tivos creados bajo el influjo del desarrollo industrial es posible encontrar claves hastaahora inadvertidas de la compleja negociación de la identidad nacional de finales delsiglo XIX. En todos ellos, la condición de sus autores como observadores privile-giados de las dinámicas sociales resulta relevante en tanto expone la visión colec-tiva de su papel como intelectuales y la convicción en la capacidad transformadorade su capital cultural. Es precisamente esta noción la que debe seguir motivandola indagación por nuevas coordenadas materiales para entender las ambigüedadesy contradicciones propias de un periodo cuyas consecuencias siguen afectando elimaginario social y cultural de la España contemporánea.
Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1 © 2015
Useche: Coordenadas materiales 18
Works Cited
Appadurai, Arjun. The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cam-bridge: Cambridge UP, 2001. Print.Bourdieu, Pierre. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. Cam-bridge: Polity, 1999. Print.Cano, Vicente. “Anotaciones a las representaciones políticas de la tecnología en lapoesía decimonónica española: el Duque de Frías y Ramón de Campoamor.”Homenaje a la ProfesoraL.TeresaValdivieso: Ensayos críticos. Ed.DellingerMaryAnnand Trigo Beatriz. Newark: Juan de la Cuesta, 2008. 163–74. Print.Casalduero, Joaquín. “El tren como símbolo: el progreso, la clase social, la cibernéticaen Galdós.” Anales Galdosianos 5 (1970): 15–22. Print.Cánovas del Castillo, Antonio. Discurso sobre la nación: inauguración del curso del Ateneode Madrid, noviembre de 1882. Madrid: Biblioteca Nueva, 1997. Print.Delmiro Coto, Benigno. “La aportación de Palacio Valdés a la literatura minera.”Lorenzo Álvarez and Ruiz de la Peña 105–30. Print.–––.Literatura y minas en la España de los siglos XIX y XX. Gijón: Trea, 2003. Print.Eastman, Scott. Preaching Spanish Nationalism across the Hispanic Atlantic, 1759-1823.Baton Rouge: Louisiana State UP, 2012. Print.Echegaray, José. “Aplicación de las fuerzas naturales á la industria y al comercio.”Conferencias del curso de 1879 á 1880. Madrid: Imprenta y estereotipia de El Liberal,1881. 105–25. Print. Círculo de la Unión Mercantil.–––.“Discurso leído por José Echegaray ante la Real Academia de Ciencias Exactas,Físicas y Naturales en su recepción pública el 11 de marzo de 1866.” Revista deobras publicas 14.8 (1866): 93–103. Print.–––.“Intervención de José Echegaray en las Cortes Constituyentes (Diario de Se-siones de las Cortes Constituyentes. Sesión del miércoles 5 mayo de 1869: «Lacuestión religiosa»).” Arbor 179.707/708 (2004): 715–29. Print.Foucault, Michel.The Archaeology of Knowledge; The Discourse on Language. New York:Pantheon, 1972. 245 p. Print.Gellner, Ernest.Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell UP, 1983. Print.Goode, Joshua. Impurity of Blood: Defining Race in Spain, 1870-1930. Baton Rouge:Louisiana State UP, 2009. Print.Harré, Rom. “Material Objects in Social Worlds.” Theory, Culture & Society 19.5-6(1992): 23–33. Print.Jones, C. A. “Galdós’s Marianela and the Approach to Reality.” The Modern Lan-guage Review 56.4 (1961): 515–19. Print.Kern, Stephen. The Culture of Time and Space, 1880-1918. Cambridge: Harvard UP,2003. Print.Lafuente, Antonio and Tiago Saraiva. Imágenes de la ciencia en la España contemporánea.Madrid: Fundación arte y tecnología, 1998. Print.
© 2015 Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1
19 Useche: Coordenadas materiales
Lawless,Geraldine.Modernity’sMetonyms: FiguringTime inNineteenth-Century SpanishStories. Lewisburg: Bucknell UP, 2011. Print.Litvak, Lily. “Abolición del tiempo y el espacio. El tren a fines del siglo XIX.”Compás de Letras 7 (1995): 239–54. Print.–––.Transformación industrial y literatura enEspaña (1895-1905).Madrid:Taurus, 1980. 254p. Print.Lope, Hans-Joachim. “Locomotoras: La poesía ferroviaria del siglo XIX. Aproxi-maciones hispano-alemanas.”Poesía lírica y progreso tecnológico (1868-1939). Ed. SchmitzSabine. Madrid: Iberoamericana, 2003. 109–42. Print.“Líneas de alta velocidad.” ADIF. Ministerio de Fomento de España, n.d. Web 23Mar 2013. Print.LópezCerezo, JoséA. and JoséM. SánchezRon.Ciencia, tecnología, sociedad y cultura enel cambio de siglo.Madrid:BibliotecaNueva:OrganizacióndeEstados Iberoamer-icanos, 2001. Print.MedinaGómez,Manuel. “Tecnociencia y cultura: concepciones, impactos y retos.”El impacto social de la cultura científica y técnica. Ed. Moya Enric Casaban and Cas-trodeza Carlos. Madrid: Ministerio de Educación, 2004. 47–96. Print.Palenque, Marta. “Los nuevos Prometeos: la imagen positiva de la ciencia y el pro-greso en la poesía española del siglo XIX (1868-1900).” Poesía lírica y progreso tec-nológico (1868-1939). Ed. Schmitz Sabine.Madrid: Iberoamericana, 2003. 19–51. Print.PardoBazán,Emilia. “Sud-Exprés.”EmiliaPardoBazán. Cuentos.Alicante:BibliotecaVirtual Miguel de Cervantes, 2003. n. pag. Biblioteca Virtual Miguel de Cer-vantes. Web. 24 Apr 2012. Print.Pérez Galdós, Benito. Marianela. Madrid: Imprenta y litografía de la Guirnalda,1878. Print.Ringrose, DavidR.España, 1700-1900: el mito del fracaso. Madrid: Alianza, 1996. Print.Ruiz-Ocaña Dueñas, Eduardo. La obra periodística de Emilia Pardo Bazán en La Ilus-traciónArtística deBarcelona (1895-1916).Madrid:FundaciónUniversitariaEspañola,2004. Print.Schivelbusch, Wolfgang.The Railway Journey: The Industrialization of Time and Spacein the 19th Century. Berkeley: U of California P, 1986. Print.Simmel, Georg. Simmel on Culture: Selected Writings. London: Sage, 2000. Print.Sánchez Ron, JoséManuel. Cincel, martillo y piedra: historia de la ciencia en España (siglosXIX y XX). Madrid: Taurus, 2000. Print.Tortella Casares, Gabriel.The Development ofModern Spain: An Economic History of theNineteenth and Twentieth Centuries. Cambridge: Harvard UP, 2000. Print.Yáñez,MaríaPaz. “El dilemadiscursivo enMarianela.”AnalesGaldosianos 29-30 (1994):51–62. Print.Zabala, Iris.Breve historia feminista de la literatura española. Barcelona:Anthropos, 1993.Print.
Bulletin of the Hispanic Institute, No. 1 © 2015