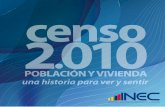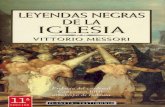Convertirnos a la Iglesia. Las reglas de San Ignacio para "sentir con la Iglesia"
Transcript of Convertirnos a la Iglesia. Las reglas de San Ignacio para "sentir con la Iglesia"
[ Retiro de Cuaresma 2010]
Convertirnos a la Iglesia
___________________________________________________________
DELEGACIÓN PARA EL CLERO
Queridos hermanos, Agradezco la oportunidad que Don Gregorio y Luismi, a
través de la Delegación para el Clero, me han dado para compartir
con vosotros estas reflexiones. Estoy convencido de que lo importante es lo que el Señor pueda hacer hoy en cada uno de
nosotros. Mi misión sería por tanto ayudaros a poneros a tiro de
forma que el Señor pueda pasar por nuestras vidas. Y desde luego dar un retiro así es una gracia, porque deciros estos a vosotros
supongo que me lo digo también a mí mismo.
1. Érase una vez una Iglesia diocesana
Comienzo con un pequeño cuento. Érase una vez una Iglesia diocesana que quiso prepararse
para celebrar la gran fiesta de la Pascua. Y, vestida de saco y de
ceniza, consciente de sus propias debilidades, se dispuso a seguir un itinerario de cuarenta días.
A lo largo de la primera semana fue tentada en medio del
desierto de la indiferencia y el desaliento, pero el Señor la visitó, le habló al corazón, la enamoró de nuevo y, así, pudo continuar su
camino.
Pero un nuevo peligro le acechó al comenzar la segunda semana: había visto al Señor transfigurado, había contemplado
algo de su gloria; tan a gusto se estaba allí con él, que no le
quedaban ganas a nuestra Iglesia de bajar del Tabor y ponerse a expulsar demonios. Y el Señor le advirtió: “Mira, primero tengo
que morir y resucitar de entre los muertos, y tú conmigo”.
Llegó la tercera semana, el sol apretaba y la comunidad estaba sedienta de experiencias nuevas. Y el Señor se acercó de
nuevo a ella, le hizo ver su propia verdad y le prometió los
torrentes del agua viva del Espíritu, que es la única y auténtica novedad en la Iglesia.
Pero no fue suficiente: la mitad del camino recorrido, ese camino agobiante en medio del mundo, había sido suficiente para
cegar al pueblo y minar su confianza. Y, en la cuarta semana,
muchos se preguntaron: “¿pecamos nosotros o pecaron nuestros padres?; ¿quién es el responsable o los responsables de la actual
situación de nuestras comunidades?” Una vez más, el Señor hizo
algo nuevo: disipó las tinieblas y sus manos abrieron los ojos de
los creyentes, que pudieron exclamar: ¡Creo, Señor! En éstas, llegó la quinta semana y alguien sembró entre el
pueblo la duda acerca del valor y el sentido de la propia vida, la
de cada uno; el valor y el sentido de las vidas de aquellos a quienes amamos; el valor y el sentido de las vidas más inocentes,
las de los pobres de la tierra. La respuesta que se escuchó entonces ya no dejaba lugar a la duda: “Yo soy la resurrección y
la vida”.
La Cuaresma terminaba y aquella Iglesia diocesana creyó que ya estaba lista para comer la antigua Pascua. Pero el Señor le
sorprendió una vez más, pues esta vez no se dirigió a toda la
asamblea sino a cada uno personalmente: ¿Cómo has celebrado tú la cuaresma? ¿Quieres subir conmigo a Jerusalén? Sólo así podrás
comer la pascua nueva y eterna...”.
Moraleja: la conversión personal repercute en la conversión de nuestra Iglesia diocesana y viceversa.
2. El Señor nos llama a conversión
Estamos acostumbrados a escuchar la llamada a la
conversión, especialmente en este tiempo de cuaresma. Pero corremos el riesgo de manosear tanto esta palabra que ya no
sabemos lo que significa. Y debe ser algo importante, pues los
evangelistas colocan esta realidad al comienzo de la actividad pública de Jesús. ¿Qué significa realmente convertirse? ¿Se trata
sólo demarcarnos algunos propósitos más o menos efectivos que
tranquilicen nuestras conciencias de cara a la celebración de la Pascua? ¿O la conversión de la que nos habla San Pablo en el
capítulo 12 de su la carta a los romanos es más bien una
transformación profunda de todo nuestro ser, una orientación decisiva en nuestra vida que nos descoloca por completo? Por otra
parte, “la palabra conversión, oída en el contexto de la Cuaresma,
nos recuerda una cosa fundamental. Dios hace el noventa y nueve coma noventa y nueve por cien de nuestra salvación. Pero, h ay
algo que también debemos hacer nosotros. Pascua significa dos
cosas: Dios que pasa, pero también que el hombre pasa, esto es,
gracia y libertad. Una no es suficiente sin la otra. Me vuelve al
recuerdo una historia, ambientada en el Medioevo. Un hombre
está apunto de ser ahorcado en la plaza de la ciudad, porque no ha podido pagar su deuda. Pasa por allí el cortejo del
rey. Sabida la cosa, el rey mismo paga la mayor parte del rescate.
Sin embargo, falta algo y el verdugo hace como que va a ejecutar la condena. La reina añade su limosna y así hacen alguno más del
séquito. Al final, falta una sola pequeña moneda. El verdugo es inflexible: se debe proceder. El condenado, entonces, se hurga
desesperadamente los bolsillos y encuentra que también él tiene
una pequeña moneda. ¡Está salvado! El rey, en esa historia, representa a Cristo, la reina a la Virgen y los caballeros a los
santos (si bien María y los santos no hacen más que ofrecer
también ellos los méritos de Cristo)” (R. Cantalamessa). Si estamos también aquí nosotros en esta mañana de retiro es porque
queremos poner ese céntimo que Dios necesita para transformar
de una vez por todas nuestra vida...
3. Convertirnos también a su santa Iglesia
Estamos acostumbrados a predicar la conversión al Señor
Jesús, pero no podemos caer nosotros en el mismo error que muchos de nuestros contemporáneos, que separan netamente a
Jesús de la Iglesia. Convertirse al Señor Jesús es convertirse
también a su santa Iglesia, de igual forma que unirse a Cristo es unirse a su santa Iglesia. Su santa Iglesia. En una conferencia
titulada “¿Por qué permanezco en la Iglesia?” y pronunciada a comienzos de los años 70, Joseph Ratzinger decía lo siguiente:
“En la celebración de la misa se dice: «El Señor reciba de tus
manos este sacrificio[...] para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia». Siempre estuve tentado de decir «y el de toda nuestra
santa Iglesia» En lugar de su Iglesia hemos colocado la nuestra, y
con ella miles de Iglesias; cada uno la suya. Las Iglesias se han convertido en empresas nuestras, de las que nos orgullecemos o
nos avergonzamos, pequeñas e innumerables propiedades
privadas, puestas una junto a otra. Iglesias solamente nuestras, obra y propiedad nuestra, que nosotros conservamos o
transformamos a placer. Detrás de «nuestra Iglesia o también de
«vuestra Iglesia» ha desaparecido «su Iglesia». Pero ésta es la única que realmente interesa; si ésta no existe ya, también la
«nuestra» debe desaparecer. Si fuese solamente nuestra, la Iglesia
sería un castillo de arena”. Se trata de convertirse a la obediencia de la fe, a un amor
apasionado y crítico al mismo tiempo, a una comunión vivida
hasta sus últimas consecuencias. Ni la Iglesia universal, ni la Iglesia en España, ni nuestra diócesis, ni el arciprestazgo, ni
nuestras parroquias o unidades de acción pastoral, ni nuestros
grupos, movimientos o comunidades son elementos decorativos de la Iglesia del Señor, sino realidades queridas por él para
salvarnos.
Ignacio Ellacuría, jesuita mártir en El Salvador escribió un libro titulado Conversión de la Iglesia al Reino de Dios. En él
desarrollaba la siguiente afirmación del concilio Vaticano II: “La
Iglesia, recibiendo en su propio seno a los pecadores, santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin
cesar la penitencia y la renovación” (LG 8). Esto es claro, las
fronteras del Reino no se identifican con las de la Iglesia, son
mucho más amplias, pero también hay que decir que “la Iglesia es
el pueblo de Dios renovado, el modo en el que Dios habita entre
los seres humanos en Jesucristo, el Hijo de Dios. La Iglesia es el lugar en el que a Dios le gustaría estar, el lugar en el que él quiere
estar presente entre los seres humanos de modo especial. En la
arquitectura rústica del mar del Norte y el mar Báltico, el jardín delantero sigue siendo la tarjeta de visita de toda casa de labor. Es
plantado y configurado con esmero. Se trata de lugar para las flores y para todo lo que alegra el corazón. Dios no se queda en el
cielo. Delante de su casa, de su vivienda, planta un jardín que es
necesario cruzar para llegar a él. Ese jardín son los discípulos, los amigos de Jesús (K. Berger).
Volvamos a recordar la enseñanza del cuento del comienzo:
la conversión personal repercute en la conversión de nuestra Iglesia y viceversa. La vida de San Francisco de Asís puede
ayudarnos a comprender esto. La anécdota es conocida por todos.
Aquí está según la cuenta Chesterton en su genial biografía sobre el poverello: “la anécdota se desarrolla casi por completo en la
vecindad de las ruinas de la iglesia de San Damián, un antiguo
santuario de Asís que estaba al parecer abandonado y cayendo a pedazos. Allá acostumbraba orar Francisco ante un crucifijo
durante aquellos días sombríos y sin rumbo que sucedieron al
trágico fracaso de sus ambiciones militares, días más amargos aún por la probable merma de prestigio social tan caro a su sensible
espíritu. Mientras oraba oyó una voz que le decía: «Francisco,
¿por ventura no ves que mi casa está en ruinas? Anda y restáurala por mi amor». Francisco dio un salto y echó a andar. Marchar y
hacer cosas era una de las exigencias tiránicas de su naturaleza;
probablemente, pues, marchó y actuó sin meditar siquiera lo que hacía”. Pero esta conversión personal de Francisco tuvo que ser
refrendad en su forma de vida por la Iglesia. He aquí el otro
episodio correlativo, también recogido por Chesterton: “El gran papa Inocencio III se paseaba, según refiere san Buenaventura,
por la terraza de San Juan de Letrán meditando sin duda las
graves cuestiones políticas que turbaron su pontificado cuando se le presentó de improviso un hombre vestido con traje de
campesino y a quien tuvo por una especie de pastor. Al parecer,
sor liberó de él con la congruente prisa, y no es improbable que lo
pensara un loco. Sea como fuere, no pensó más en él, según dice
el gran biógrafo franciscano, hasta que esa noche soñó un sueño
extraño. Veía el enorme y antiguo templo de San Juan de Letrán, por cuyas elevadas terrazas había paseado tan seguro, inclinarse
horriblemente y resquebrajarse bajo el cielo como si todas sus
cúpulas y torres cedieran ante el ímpetu de un terremoto. Luego miró de nuevo y ahora veía una figura humana que sostenía todo
el templo a manera de viviente cariátide, y la figura era la del pastor harapiento a quien volviera la espalda en la terraza. Haya
sido esto realidad o figura, es ciertamente una imagen de la
brusca simplicidad con que Francisco se ganó la atención y el favor de Roma”.
Convertirnos a la Iglesia significa convertirnos también a su
misión. Ya dijo Pablo VI que evangelizar constituye la identidad de la Iglesia, su alegría más profunda. Tal. Y el papa Benedicto
XVI ha explicado recientemente que “En nuestro tiempo, en el
que en amplias zonas de la tierra la fe está en peligro de apagarse como una llama que no encuentra ya su alimento, la prioridad que
está por encima de todas es hacer presente a Dios en este mundo y
abrir a los hombres el acceso a Dios. No a un dios cualquiera, sino al Dios que habló en el Sinaí; al Dios cuyo rostro
reconocemos en el amor llevado hasta el extremo (cf. Jn 13,1), en
Jesucristo crucificado y resucitado. El auténtico problema en este momento actual de la historia es que Dios desaparece del
horizonte de los hombres y, con el apagarse de la luz que proviene
de Dios, la humanidad se ve afectada por la falta de orientación, cuyos efectos destructivos se ponen cada vez más de manifiesto.
Conducir a los hombres hacia Dios, hacia el Dios que habla en la
Biblia: Ésta es la prioridad suprema y fundamental de la Iglesia y del Sucesor de Pedro en este tiempo. De esto se deriva, como
consecuencia lógica, que debemos tener muy presente la unidad
de los creyentes. En efecto, su discordia, su contraposición interna, pone en duda la credibilidad de su hablar de Dios. Por
eso, el esfuerzo con miras al testimonio común de fe de los
cristianos –al ecumenismo– está incluido en la prioridad suprema”. No se trata de hacer juegos malabares, sino de
discernir, escuchar lo que el Espíritu sigue susurrando a las
Iglesias.
En definitiva, convertirnos a la Iglesia del Señor,
convertirnos personal y comunitariamente, convertirnos a la
misión de la Iglesia
4. Amar a la Iglesia
En este sentido, si queremos convertirnos a la Iglesia y al
Señor de la Iglesia sólo podemos asumir la actitud de aquella mujer del evangelio a quien el Señor le perdonó mucho porque
había amado mucho. Sólo si amamos a la Iglesia podremos
convertirnos a ella. Por otra parte, sólo se puede amar lo que se conoce. Hemos
de dejar que en esta mañana resuene en nuestros oídos la famosa
pregunta que el cardenal Suenens sugirió en las discusiones del concilio Vaticano II: “Iglesia, ¿qué dices de ti misma?”.
“Podemos preguntarnos entonces ¿qué es la Iglesia para mí?
¿Es de verdad una madre? Es bien conocida la frase de san Cipriano: «No puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la
Iglesia como madre» Los creyentes nos lamentamos con
frecuencia —y con razón— de que el mundo y sus medios de comunicación no vayan nunca más allá de lo que es la corteza de
la Iglesia para captar también en ella el misterio de gracia que
lleva dentro, su realidad espiritual; de que no vean en ella más que la dimensión política o social, y de que caigan en los
«chismorreos» sobre la Iglesia, en lugar de intentar comprender
sus sustancia. ¿Pero es sólo el mundo el que cae en este error, o no somos a menudo también nosotros, los hijos de la Iglesia, y en
especial los que viven en contacto más íntimo con ella y con sus
estructuras humanas?” (R. Cantalamessa) ¿Qué es lo que evoca en mí al primer golpe la palabra
“Iglesia? ¿Qué es realmente la Iglesia? El papa Benedicto XVI
está insistiendo en que la Iglesia es la familia de Dios en el mundo, pero ¿qué significa familia, pues precisamente es una
institución en crisis?. Quizás tengamos que acudir a las fuentes de
nuestra fe y rastrear entre los escritos del NT un texto precioso dirigido a la comunidad de Éfeso y que es “el escrito
eclesiológico por antonomasia del NT” (R. Cantalamessa). En su
capítulo 5 dice así su autor:
Hermanos: Vivid en el amor, igual que Cristo nos ha amado
y se ha entregado por nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres
como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra,
y para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia, sin mancha ni arruga
ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son.
Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie, jamás, ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como
Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo.
«Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne.» Es éste un gran
misterio; y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia (Ef 5,2a.22-23).
A comienzos del siglo XX, alguien predijo que sería el siglo de la Iglesia, el siglo en el que se volvería a tomar conciencia de
la importancia de la misma, tras el largo silencio de la época del
iluminismo y el liberalismo. Y así ha ocurrido ciertamente en e ámbito teológico. Los estudios que en este tiempo aparecieron
sobre la naturaleza d la Iglesia son incontables. Karl Barth dio a
su teología el nombre de «dogmática eclesial»; el concilio Vaticano II hizo de la Iglesia el punto central de sus reflexiones;
se publicó la Ecclesiam suam de Pablo VI. Ahora bien, ¿ha
crecido también proporcionalmente el amor a la Iglesia Por otra parte, si la relación personal con el Señor Jesús
crece a través de su amistad en la oración, dicha oración será
irrenunciable si también queremos crecer en el amor a la Iglesia. Son significativas estas palabras del famoso sacerdote y escritor
de espiritualidad J. H. Nouwen: “Tengo la impresión de que
muchos de los debates en la iglesia que involucran cuestiones como el papado, la ordenación de mujeres, el casamiento de
sacerdotes, la homosexualidad, el control de la natalidad, el
aborto y la eutanasia, ocurren en el nivel moral, principalmente. En este nivel, diferentes fracciones pelean sobre lo correcto y lo
equivocado. Pero esta disputa es, frecuentemente, apartada de la
experiencia del primer amor de Dios, que está en el fundamento de todas las relaciones humanas. Palabras como "de derecha",
"reaccionario", "conservador", "liberal", y "de izquierda" son
usadas para describir las opiniones de las personas, y muchas
discusiones, entonces, parecen más batallas políticas por el poder
que una búsqueda espiritual de la verdad”
5. El misterio de la Iglesia
Quizás la filosofía pueda venir aquí en nuestra ayuda, de tal
forma que la Iglesia pase a ser no un problema, sino un misterio, como muy bien expresó Gabriel Marcel: La diferencia entre
"problema" y "misterio" consiste en que el primero se caracteriza
por estar totalmente delante del sujeto, permitiendo distinguir entre el sujeto y el objeto, mientras que el misterio, por el
contrario, es algo en lo que el yo se encuentra inmerso y
comprometido, donde es abolido el límite entre el yo y lo otro. Resulta curioso comprobar que la Constitución conciliar
sobre la Iglesia tiene todo un número dedicado a enumerar las
imágenes y símbolos de la Iglesia. De igual modo que el Señor hablaba en parábolas, quizás la única forma de acercarnos al
misterio de la Iglesia para amarla mejor sean las imágenes y símbolos que a lo largo de los siglos los cristianos hemos
utilizado para referirnos a la Iglesia:
“753 En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la
revelación habla del Misterio inagotable de la Iglesia. Las
imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del "Pueblo de Dios". En el
Nuevo Testamento (cf. Ef 1, 22; Col 1, 18), todas estas imágenes
adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser "la Cabeza" de este Pueblo (cf. LG 9) el cual es desde entonces su
Cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes "tomadas de
la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio" (LG 6).
754 "La Iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y
necesaria es Cristo(Jn 10, 1-10). Es también el rebaño cuy pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció (cf. Is 40, 11; Ez 34,
11-31). Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las
ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y
alimenta; El, el Buen Pastor y Cabeza de los pastores (cf. Jn 10, 11; 1 P 5, 4), que dio su vida por las ovejas (cf. Jn 10, 11-15)".
755 "La Iglesia es labranza o campo de Dios (1 Co 3, 9). En
este campo crece el antiguo olivo cuya raíz santa fueron los patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los
judíos y de los gentiles (Rm 11, 13-26). El labrador del cielo la plantó como viña selecta (Mt 21, 33-43 par.; cf. Is 5, 1-7). La
verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los
sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en él por medio de la Iglesia y que sin él no podemos hacer nada (Jn 15, 1-
5)".
756 "También muchas veces a la Iglesia se la llama construcción de Dios (1 Co 3, 9). El Señor mismo se comparó a la
piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en
la piedra angular (Mt 21, 42 par.; cf. Hch 4, 11; 1 P 2, 7; Sal 118, 22). Los apóstoles construyen la Iglesia sobre ese fundamento (cf.
1 Co 3, 11), que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe
diversos nombres: casa de Dios: casa de Dios (1 Tim 3, 15) en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu (Ef 2, 19-
22), tienda de Dios con los hombres (Ap 21, 3), y sobre todo,
templo santo. Representado en los templos de piedra, los Padres cantan sus alabanzas, y la liturgia, con razón, lo compara a la
ciudad santa, a la nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros
como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo (cf. 1 P 2, 5). San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo,
de junto a Dios, esta ciudad santa arreglada como una esposa
embellecidas para su esposo (Ap 21, 1-2)". 757 "La Iglesia que es llamada también "la Jerusalén de
arriba" y "madre nuestra" (Ga 4, 26; cf. Ap 12, 17), y se la
describe como la esposa inmaculada del Cordero inmaculado (Ap 19, 7; 21, 2. 9; 22, 17). Cristo `la amó y se entregó por ella para
santificarla' (Ef 5, 25-26); se unió a ella en alianza indisoluble, `la
alimenta y la cuida' (Ef 5, 29) sin cesar" (LG 6)” (Catecismo de la Iglesia católica nn.753-757).
En esta misma línea se sitúan esas imágenes preciosas de los
Padres en las que se refiere a la Iglesia con el misterio de la luna,
que refleja la luz que le viene de Cristo, sol cuya luz ilumina
desde lo alto. O el tema de la Iglesia santa y pecadora, casta
meretriz, “negra pero hermosa” según el Cantar de los Cantares. O la túnica inconsútil de la pasión de Cristo, que no debería jamás
de haberse rasgado... En el Museo de Letrán se conservan dos
fragmentos de la célebre inscripción de Abercio, “la reina de las inscripciones cristianas, como ha sido definida por los
arqueólogos. Al final de su vida, un cristiano de Hierápolis en Asia Menor, hizo grabar en piedra a finales del siglo II un
epitafio. En él, en lenguaje velado y propio de las disciplinas de
arcano, debido a las persecuciones en curso, cuenta lo que vio en sus viajes por el mundo. Vale la pena conocerlo, pues nos hace
ver con qué ojos podría mirarse también hoy a la Iglesia:
“Mi nombre es Abercio, y soy discípulo de un venerable
Pastor.
Éste me enseñó las Escrituras fieles y me envió a Roma a contemplar la majestad soberana,
a ver una reina con vestiduras de oro y zapatos de oro.
Vi también un pueblo que tenía un magnífico sello. En todas partes encontraba hermanos.
Levaba por compañero a Pablo y la fe me guiaba por
doquier. En todas partes ella me proporcionó como alimento
Un pez de aguas de manantial,
Grandísimo, purísimo, pescado por una virgen inmaculada. Ella [la Iglesia] lo daba a comer incesantemente a los
amigos;
Ella posee un vino delicioso que ofrece junto con el pan”
Un nuevo siglo y un nuevo milenio
se abren a la luz de Cristo. Pero no todos
ven esta luz. Nosotros tenemos el maravilloso
y exigente cometido de ser su « reflejo ». Es el
mysterium lunae tan querido por la contemplación
de los Padres, los cuales indicaron con esta
imagen que la Iglesia dependía de Cristo,
Sol del cual ella refleja la luz.
(Juan Pablo II, Novo milennio ineunte 54)
6. Una ayuda: las reglas ignacianas para sentir con la
Iglesia 1
En la mejor tradición de la Iglesia encontramos una ayuda preciosa para poder convertirnos a la Iglesia y al Señor de la
Iglesia. En el marco de este año sacerdotal, traer aquí estas
últimas páginas del libro ignaciano de los Ejercicios Espirituales son también una forma de agradecer a Dios el servicio que la
Compañía de Jesús ha hecho a la Iglesia en los seminarios y en la
formación de sacerdotes, también en nuestra diócesis, donde el Seminario conciliar “San Atilano” fue confiado en un primer
momento a los jesuitas.
Algunos sabéis que el pasado agosto hice la experiencia de mes de Ejercicios Espirituales, que os recomiendo. En el libro de
los Ejercicios aparece esta oración, una oración que en palabras
del Papa, “siempre se me antoja demasiado elevada, hasta el punto de no atreverme casi a rezarla, y que, sin embargo, siempre
deberíamos abrazar: «Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi ser y mi poseer; vos me lo disteis: a vos, Señor, lo torno; todo es
vuestro, disponed a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta» (Ejercicios Espirituales, 234)”
(Benedicto XVI). Cada día, antes de comer, teníamos una
“instrucción”, una charla, en la que se nos explicaban diferentes documentos de Libro de los Ejercicios. En los dos últimos días
abordamos estas Reglas para sentir con la Iglesia. Aquellas dos
meditaciones se me han grabado a fuego en el corazón. Nunca jamás había oído hablar a alguien con tanto cariño y al mismo
tiempo con tanto realismo de la Iglesia. Y enseguida pensé en
cuánto bien nos podría hacer escuchar esto todos juntos, como Iglesia y también como presbiterio diocesano. Hoy se presenta la
oportunidad, aunque la mediación es bastante más imperfecta.
Desarrollaremos ahora las “Reglas para sentir con la Iglesia”. “Algo así como si después de habernos transmitido lo
más íntimo de su experiencia espiritual en el proceso del mes de 1 La mayor parte de este apartado es la transcripción de las ideas ofrecidas por Francisco
Arrondo sj en sus dos meditaciones sobre el tema en los Ejercicios Espirituales de mes
en Pedreña (Santander), durante el pasado mes de agosto de 2010.
Ejercicios, Ignacio hubiera querido reservar su última palabra
para transmitirnos su experiencia de Iglesia, como el mejor lugar
donde podía colocarnos para vivir esa experiencia del Espíritu. Para los cristianos, no pueden separarse experiencia de Espíritu y
experiencia de Iglesia” (J. Corella). Es un tema precioso, porque
vivimos de la Iglesia, Cristo ama a su Iglesia y nos la ofrece como amantísima madre. La fe, la misión y tantas otras cosas nos
vienen del Señor a través de su Iglesia. Es un tema también delicado porque a veces se nos cuelan afectos desordenados…
Ignacio nunca escribió una cristología o una eclesiología.
Pero en estas reglas no sentimos cercano a la visión de Ignacio sobre la Iglesia. ¿Por qué estas reglas? Algunas aparecen ya en
París, pero las cinco últimas son de Roma. Aparecen en 4ª
semana, son reglas de discernimiento en esta semana. El Señor convierte caminos equivocados como el de Emaús en caminos de
vuelta a la Iglesia. Son reglas que nos hacen entender la Iglesia de
las mediaciones, nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. En el fondo son reglas para resolver los conflictos por amor a la Iglesia.
En estas reglas hay una depuración del lenguaje. ¿Qué le
pasaba a Ignacio con la Iglesia? ¿Qué momento fuerte de Iglesia se estaba viviendo? Incluso con cuántas dificultades por parte de
su autor en vida y con cuántas interpretaciones equivocadas de
estas reglas. De hecho algunos han podido utilizar estas reglas para “destrozar” a la Iglesia, aplicándolas sin sentido de fe.
Hay una frase que, tomada sin catastrofismos y con
perspectiva histórica, podría vincular los sentimientos de Ignacio con los nuestros de hoy día. Es la alusión a “nuestros tiempos tan
periculosos”. — Recordar que Santa Teresa de Jesús hablaba por
la misma época de “tiempos recios”—. Podríamos preguntarnos en qué ve Ignacio la peligrosidad de su tiempo. Lo mismo que
nosotros deberíamos preguntarnos en qué vemos la peligrosidad
de los nuestros. En buena parte puede darse una coincidencia entre los dos momentos históricos. En los dos se da una crisis, es
decir, un momento de cambio agudo, rápido y de fondo. El
primero marcado por la salida de la Edad Media y el Renacimiento. El segundo, el nuestro, marcado, por extraño que
parezca, por la salida de lo que podríamos llamar “Iglesia y
mundo del siglo XIX”, aunque tal salida se haya demorado hasta
la mitad ya muy avanzada del siglo XX. También está marcado
por el rápido cambio social, que se caracteriza por una mezcla de
culturas quizá nunca vivida antes con tanta fuerza a escala mundial. Es la globalización creciente y bastante descontrolada.
Tal cambio ha provocado un fuerte desequilibrio en el proceso de
desarrollo de los pueblos, e incluso de continentes enteros. Porque la crisis actual, desde las dos últimas guerras mundiales, tiende a
universalizarse cada día más. La diferencia más importante entre los dos momentos quizá sea ésta: que la crisis de tiempos de San
Ignacio fue más intraeclesial, y llegó a la ruptura violenta dentro
de la Iglesia. Hoy la crisis consiste más bien, al menos a primera vista, en la relación Iglesia – Sociedad” (J. Corella).
Son reglas de discernimiento de 4ª semana, no tienen
sentido antes. Y nada dice sobre dogmas, autoridades o preceptos de la Iglesia. Se trata más bien de sentir, cuidar, gustar el amor a
la Iglesia. ¿Qué no haría yo por ti, amantísima madre Iglesia?
Son reglas fruto de la aparición del Espíritu del Resucitado, que se da a todos. La gran verdad del Resucitado es que nos ha
dado el Espíritu a todos. Aquí hay elementos para el
discernimiento, porque vivir en discernimiento es la vida del Espíritu. Es la Iglesia quien encarna y transporta el mensaje del
Señor. Pero no lo fabrica ni se lo inventa. Siendo la Iglesia
transmisora del Señor, sólo cuando hemos hecho experiencia persona de Dios lo comprendemos. Es mediación, por tanto, de
trigo y de cizaña. Y es mediación institucionalizada, para que el
mensaje llegue a todos. Es una mediación no para romper la túnica inconsútil del Cristo. El espíritu Santo ilumina todas estas
perspectivas. Quienes miran a la Iglesia sin fe, nunca entenderán
esto. Sólo desde una experiencia de Dios podremos comprender y amar a la Iglesia; ella es más que su sociología o su
administración. A pesar de todos sus fallos, la amamos.
Para Ignacio, sentir la Iglesia y amarla es el meollo de la cuestión. Es la Iglesia de las mediaciones, “nuestra Santa Madre
Iglesia Jerárquica”. ¿De qué Iglesia hablo? ¿Cuál es mi Iglesia?
¿Tengo dificultades en reconocer al Espíritu Santo en la Iglesia? A Ignacio le importa sobre todo la capacidad de vivir bien el
conflicto, sea grande o pequeño, sin destrozar ni a la Iglesia ni a
otros. Lo que él vive en París y en Roma es precisamente que se
está destrozando la Iglesia. En definitiva, ¿dedico más tiempo a
hablar mal de la Iglesia o de otros grupos y personas dentro de
ella? ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar de Dios y de Jesucristo? En estos EE veníamos acogiendo un regalo, y ahora en 4ª semana
el regalo es el Espíritu… En él es como el Dios “regalador” nos
pide ahora: “Ama a la Iglesia”. Este amor a la Iglesia, igual que la pobreza y la obediencia y la castidad, se ruegan y agradecen todos
los días; de lo contrario, se pierden… La Iglesia refleja la luz del sol como la luna en las noches; por eso, no procede que en las
noches oscuras de la vida nos pongamos a “destrozar” la luna.
Pedro Fabro no conocía la secta luterana pero es destinado por Ignacio al diálogo con ellos. Y el buen saboyano se lamentará
por el desencuentro, por la falta de racionalidad, por haber
perdido el amor a la Iglesia y a sus mediaciones. ¿Desde dónde piensa y siente Ignacio? Estas reglas tienen su
contexto, y sacadas de él pueden malentenderse y hacer mucho
daño. Uno de esos contextos es el conflicto con los erasmistas en
París. Ignacio los lee y le encanta, Erasmo es la gran mente
abierta, le gusta, incluso le califica con el apelativo de “el nuevo Agustín”. Los erasmistas quieren embarcarse en una reforma
inteligente de la Iglesia. Ante su empuje, Ignacio empieza a
reflexionar, pues quisiera comprender tanto al concilio involucionista de Sens o de París, como a los erasmistas. De
hecho, Lutero quiso ganarse a Erasmo para su causa, pero la cosa
acabó mal. Por otra parte, Ignacio nota que Erasmo no abandona ciertos toques de acidez “que le enfría” y le dejan sin devoción;
como si Erasmo mirara la Iglesia asépticamente, sin carió. Al
final, Ignacio cambiará de parecer: de recomendar la lectura de Erasmo a prohibírsela a sus compañeros, pues enfría el alma…
Otro factor es el “caso Mainardi”, un agustino que predica la
cuaresma en Roma y cuyas tesis son demasiado luteranizantes (de ahí que haya determinados temas que se traten en las Reglas, tales
como la relación entre fe y obras ola predestinación). Habrá que
ser cuidadoso en hablar de determinados temas insultando y descalificando la tesis contraria. En la confrontación con los
jesuitas, Mainardi “pierde” y la gente queda confundida. Pasado
el tiempo, Ignacio se da cuenta de que no se pueden perder así los
papeles, pues se rompe la Iglesia (el otro no puede ser totalmente
malo o descalificable). Cuando en 1546 Mainardi se hace
luterano, Ignacio lo siente; quizás habría hecho falta actuar de otra forma…
Algo parecido ha pasado en nuestros días si recordamos
aquella carta que el papa Benedicto XVI escribió a los obispos católicos sobre el levantamiento de la excomunión a los
lefebvrianos. Comentando el texto de Ga 5,13-15 dice: “Percibí con sorpresa la inmediatez con que estas frases nos hablan del
momento actual: «No una libertad para que se aproveche el
egoísmo; al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se concentra en esta frase: "Amarás al prójimo
como a ti mismo". Pero, atención: que si os mordéis y devoráis
unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente». Siempre fui propenso a considerar esta frase como una de las exageraciones
retóricas que a menudo se encuentran en San Pablo. Bajo ciertos
aspectos puede ser también así. Pero desgraciadamente este "morder y devorar" existe también hoy en la Iglesia como
expresión de una libertad mal interpretada. ¿Sorprende acaso que
tampoco nosotros seamos mejores que los Gálatas? Que ¿quizás estemos amenazados por las mismas tentaciones? ¿Que debamos
aprender nuevamente el justo uso de la libertad? ¿Y que una y
otra vez debamos aprender la prioridad suprema: el amor?” Hay otro detalle. Ignacio tendrá que pedir la aprobación de
la Compañía y del libro de los Ejercicios a un papa llamado Paulo
III, con cuatro hijos y asiduo al nepotismo (nombró cardenales a dos sobrinos suyos). Este papa retrasó Tololo que se pudo el
concilio de Trento para no provocar la división formal, pero el
resultado fue el contrario. Y tras Marcelo II, gran amigo de la compañía, es elegido papa el cardenal Caraffa, Paulo III, no muy
proclive precisamente a Ignacio y sus compañeros. Pero es que
Ignacio no necesita que sus superiores sean santos o sean amigos suyos. Ante la crisis de las indulgencias, Ignacio no hablará en
contra de ellas, pero tampoco las promueve ni las vende. Fabro
anota en su diario que en medio de toda esta lucha se estaba perdiendo todo, la sensibilidad, la comunión, el diálogo, el amor a
la Iglesia…
El texto de las Reglas en los EE ha dado lugar a malas
interpretaciones, así como el título (el gran teólogo dominico
Melchor Cano las denigraba). Al traducir las Reglas al latín se cometió una pequeña traición, pues se hablaba de la “Iglesia
ortodoxa”, lo cual suponía la existencia de una Iglesia
heterodoxa… Ante tantas dificultades, los jesuitas pedirán al Papa en el siglo XIX la aprobación del autógrafo castellano (la versión
ya probada por la autoridad eclesiástica era la latina, llamada Vulgata). La Iglesia militante, por tanto, no es la Iglesia ortodoxa;
y la Iglesia jerárquica no es sólo la jerarquía de la Iglesia, sino la
Iglesia en su conjunto, la Iglesia de las mediaciones. San Ignacio no condenará, sino que abogará por el discernimiento, y les dirá a
Fabro y a Laínez y a otros compañeros: “¡hay que discernir!”.
Estas reglas de discernimiento son un instrumental genial para vivir los conflictos sin romper la Iglesia, sin rompernos a
nosotros mismos. Con ellas podremos descubrir la única salida
posible al conflicto eclesial: la relación con el Espíritu Santo (discernimiento), Espíritu que a todos se nos ha dado por igual.
Nun a debemos ser arrogantes. Ignacio no propone atacar a nadie,
sino que propone “alabar” (hasta 8 reglas utilizan este verbo). Hay un gozo más grande en la Iglesia que el de machacar al otro. Es el
gozo del Resucitado.
“Las reglas para sentir con la Iglesia, escritas por Ignacio de Loyola para los problemas de su tiempo pueden ser un buen punto
de apoyo para discernir nuestros propios problemas eclesiales.
Ellas transmiten equilibrio, mesura, positividad, tendencia a la alabanza, acogida de los otros, preferencia por un “nosotros”
frente a un “yo” en solitario (cfr. la exigente regla 13). También
transmiten radicalidad, postura limpia, seriedad, abnegación. Para dejarse ayudar por ellas es menester estar más pronto a obedecer
que a mandar” (J. Corella)
“Está claro que en la mente de San Ignacio el conjunto de estas reglas al final de los Ejercicios Espirituales quiere ayudarnos a
crecer en comunión con la Iglesia” (P. Hans Kolvenbach). “Para
conseguir este objetivo hoy leyendo las reglas, podrían valer estas tres actitudes previas, sacadas a la luz de la consciencia:
1.- Somos pecadores, en una Iglesia de pecadores. Nadie
puede arrojar la primera piedra, ni la primera crítica negativa o
agresiva. Nadie puede arrogarse ningún tipo de superioridad ni de
profetismo que le haga más proclive a ver la mota en el ojo ajeno
y no la viga en el propio. No nos queda otra salida que la misericordia compartida. Hemos de aprender a ser solidarios en la
comprensión y en el amor los que hemos sido solidarios en el
pecado. Esto se hace amando, en un mismo Espíritu. Espíritu que no nace de nuestra propia bondad, sino que se nos da
precisamente en la Iglesia, donde todos somos regidos y gobernados por ese “mismo Espíritu y Señor nuestro” (Cfr. regla
13).
2.- Necesitamos a la Iglesia. No podemos renunciar a la ayuda prevista que la Iglesia nos ha de prestar a cada uno: todos la
necesitamos, para consolidar la fe, para ejercitarnos en el amor
que desciende de arriba, y para ser enviados con una estrategia común, discernida y animante. Vale la pena luchar por una Iglesia
así. Es la voluntad de Jesús la que nos hace imprescindible a la
Iglesia, librándonos así de nuestras soledades y egocentrismos infecundos. Al menos para nosotros, que ahora leemos estas
reglas.
3.- El amor a la Iglesia. No es lo mismo penetrar en las reglas desde el amor que desde la amargura o el resentimiento. Si
nuestra capacidad de amar nace de arriba, nada ni nadie nos podrá
arrebatar el amor a la Iglesia, en la que somos uno con Él. Nuestro amor a la Iglesia es participación del amor de Jesús a ella. La
amamos porque sabemos que Él quiere que la amemos. Aparte de
que en definitivas cuentas, en la Iglesia todo está llamado a reducirse al amor. Sólo desde ahí tiene sentido emplear tiempo en
leer despacio estas reglas ignacianas, para sacar algún provecho
para nuestro tiempo” (J. Corella). Vamos con la lectura de las Reglas propiamente dicha, pero
con la calve de poder aplicarlas en la vida diaria. Si Ignacio las
coloca en la 4ª semana, donde se la da tanta importancia a “los verdaderos y santísimos efectos de la resurrección”, es porque nos
invita a ver que en la Iglesia también hay verdaderos y santísimos
efectos de la resurrección. No son consejos píos ni formas de autoridad, sino consejos de discernimiento. Así mismo, si el
Resucitado es fuente de consuelo, también lo será para la Iglesia.
Por estos caminos hay consuelo, porque son los caminos del
Señor. En cosas del Espíritu Santo nunca se puede hablar rotunda
o amargamente.
“Suele pensarse que estas reglas son sobre todo para obedecer a ciegas a la Iglesia. Se olvida que, frente a tres reglas
que inculcan esa obediencia, son once al menos las que inculcan
la alabanza a diferentes aspectos de la vida de la Iglesia; y que todas son, primordialmente, reglas de discernimiento para orientar
y arraigar afectivamente y desde su núcleo central a cada persona en ella” (J. Corella).
1) No dice que no pensemos, si no que en vez de juzgar,
venza el ánimo bien dispuesto a la obediencia. Se trata de obedecer al Espíritu Santo, no más. Aquí hemos aprendido a
preguntarle, y sobre todo a pedirle todo. Por tanto, preguntémosle
qué quiere con la Iglesia, con su esposa, con estas mediaciones. Ejemplo del elefante y de los ciegos o del mosaico. Depongamos
ahora el juicio, dice Ignacio, porque a Dios se lo entiende mejor
desde la locura del amor; y así comprenderemos mejor la cizaña de las mediaciones.
Siguen a continuación ocho reglas que comienzan con la
palabra “alabar” —ni el “mantener” de los de Sens, ni el “criticar” de los erasmistas— decir bien de todo aquello que nos
conduzca al cielo, incluso aquello que a mí no me gusta. No
podemos destruir a los otros porque no tienen mi espiritualidad. 2) Ignacio fue un gran promotor de la comunión frecuente.
3) La misa diaria no estaba en la cultura cristiana de la
época. Otros pedían que desapareciera el oficio divino (por ejemplo los erasmistas). Ignacio no la quiere para sí, y los suyos,
pues la Compañía es eminentemente apostólica, pero no la critica,
si no que la alaba. 4) Hoy seríamos muy cuidadosos al explicar esto. Si Ignacio
pide este alabar es porque la vida religiosa está siendo denostada
y vapuleada. Ignacio quiere que se estire hasta la perfección que le corresponde, pues todos los caminos llevan hacia Dios.
5) Ignacio alaba los cuartos votos de algunas órdenes y
congregaciones religiosas. Y propone ese cuarto voto también a la Compañía: la obediencia al Papa.
6) Ignacio no lo hace o no lo cree, pero no lo denigra, ni está
en contra, pues amucha gente le ayuda.
7) En aquella época los ayunos drásticos eran signo de
mayor religión. Ignacio no reglamenta en sus Constituciones
ninguna penitencia o ayuno. No lo ridiculiza, ni tampoco a quienes lo hacen. No condena.
8) Ignacio nunca tuvo una imagen propia de María pero no
hablaba mal de los que las tenían. Ignacio no promovía todo esto, pero no hace mofa de ello.
9) Alabarlo todo, hablar bien de todo. No impedir el trabajo del Espíritu Santo, no tienes su monopolio. Nunca busques
buenas razones para ofender, sino para lo contrario, aunque no las
encuentres. 10) Los mayores son aquí los superiores. Díselo al sujeto
interesado y así se le podrá poner remedio. No se arregla el
mundo hablando mal de nuestros superiores. No murmures, no es el camino. Díselo a quien pueda enmendarlo. Nunca corrige un
problema el amor propio de uno con el amor propio de otro. No al
criticar por criticar. Y mucho menos criticar porque dices que “amas mucho a la Iglesia”.
11) La teología de los Padres es más afectiva, mientras que
la escolástica parece ser más árida, pero es más sensible a los signos de los tiempos. Los escolásticos no son todos malos, ni los
positivos todos buenos. No puede ser exaltados unos sobre otros.
La escolástica había quedado como los conservadores, y los Padres como los verdaderos reformadores. Y se hacen clichés,
¡siempre hacemos clichés! San Ignacio te pide más bien que cojas
lo bueno de cada uno sin denigrar a los otros. Nunca termines juzgando a los demás porque tú tengas toda la verdad. No te
quedes sin la cabeza o sin el corazón. San Ignacio ha tenido que
hacer constantemente síntesis en su vida: él no se adelantaba al Espíritu (Nadal).
12) Unos a favor de unos, otros de otros. Y a pedradas. Esto
no está tan alejado de nuestros tiempos. ¿Por qué no lo recibimos todo como bendición de Dios?
13) Ésta es muy importante, y sacada de su contexto
justifica todo dogmatismo y otros males. “Para en todo acertar”, Ignacio quiere acertar. “Es el mismo Espíritu”, ésta es la calve de
la eclesiología de Ignacio. Erasmo anteponía su juicio al de la
Iglesia. Ignacio dice por el contrario “lo que yo veo blanco”, no lo
que sea blanco. Si la Iglesia con sus mediaciones me dicen que es
negro (le pasó a él en Jerusalén), no te dice que lo tuyo sea
mentira, pero quizás no tienes todos los elementos (p. e. los teólogos silenciados en los años 50 que luego fueron los grandes
del Vaticano II))
Hasta aquí las reglas de París. Se añaden a continuación las de Roma. A Ignacio le preocupa en estas últimas reglas cosas que
ha vivido personalmente, como el caso Mainardi. 14) Cuidado con lo que se dice, hay que hablar con cautela.
Hay temas que se pueden tratar de una forma en las revistas
especializadas y tienen que tratarse de otra diferente en la predicación a gente sencilla. Había tres temas controvertidos:
libertad y predestinación; fe y obras; Dios amor y Dios temor. Y
de estos tres temas se habla en las reglas siguientes. Hay que matizar las cosas bien, diciéndolas y explicándolas mejor.
18) Los erasmistas insistían en el amor de Dios, pero el
respeto también es un tema bíblico. A algunos les ayuda el carnet por puntos, para correr menos... Ignacio no comienza el libro de
los EE con unas palabras programáticas como las encíclicas de los
Papas, pero sí que los termina así: “por estar en uno con el divino amor”.
En mi Iglesia es donde tengo que aplicar esto. No te llames
eclesial si llamas imbécil a un hermano de comunidad. Y mucho cuidado con los juicios que haces.
En definitiva, podemos extraer cinco grandes consejos de
estas reglas para una lectura actualizada: 1) El Espíritu Santo está en todos, no sólo en mí. Lo esencial
es sensibilizarse al Espíritu Santo. Ésta es la verdadera
obediencia, escuchar la voz del Espíritu. O como decían los Padres del concilio Vaticano II: escuchar la voz de Dios que habla
a cada hombre en el sagrario de su conciencia. Busca la paz en ti
y en los demás. El discernimiento es sentir y gustar. No puedo obedecer sólo a quien me cae bien. Las mediaciones son eso,
mediaciones. Todo argumento para descalificar a mi superior es
falaz. La autonomía, el poseer y el placer se revelan enseguida. No se trata de devolver injusticia por injusticia o de guardar la
herida para siempre.
2) Hablar bien de todo lo que me parezca suscitado por el
Espíritu Santo. No denigres, no desprecies, la otra postura
siempre tiene cosas buenas. Por tu parte, ten tus convicciones y tus criterios, pero en todo caridad. Aunque a ti no te ayude, no lo
critiques, porque seguro que a otros hermanos sí les ayuda. El
Espíritu Santo no tiene por qué coincidir con mi cabeza o mis gustos. Entra, por tanto en el espíritu de alabanza. “Alabar es
agradecer a Dios la variedad en la Iglesia, variedad que le permite llegar a la comunión. Alabar es agradecer a Dios la variedad en la
Iglesia, variedad que le permite llegar a la comunión. Alabar es
acoger positiva y respetuosamente la diversidad de gentes, carismas, ministerios y funciones en la Iglesia. Es agradecer el
don de lenguas. Nada es monocolor, nada debe ser gris en ella.
Esto nos hace salir a cada uno de nosotros mismos para encontrarnos en los demás, sin dejar de ser nosotros mismos. El
amor y el respeto a la Iglesia y sus gentes. Ello nos impide ser
superficiales en el tratamiento de cualquier problema o asunto que surja. No podemos hacerle daño. Ella es carne de mi carne y
hueso de mis huesos” (J. Corella).
3) No destruyas ni murmures. No crees clima contra otros, porque eso hacer daño. Si yo no soy el indicado para decirte las
cosas, otro te las podrá decir. Para reformar la Iglesia no podemos
romperla ni dividirla, ni desencarnarla. 4) En cosas del Espíritu Santo, no confundir lo que yo veo
con la realidad objetiva de Dios. Busca cómo el Espíritu Santo te
habla a ti y a los otros. No puede ser que el Espíritu Santo busque rupturas. Puedes proponer, pero nunca imponer. No digas: ésta es
la única pastoral posible. Más bien, sugiere caminos. Ojalá
aprendamos a hablar con los criterios del Espíritu Santo, hablar su mismo lenguaje. Yen la variedad de opiniones, ser cuidado
también con los juicios teológicos. Porque también al hablar de
Dios hay afecciones desordenadas y nebulosas en los ojos. Quizás nos ayude Rom 14, cuidado con el desprecio.
“5) En las últimas cinco reglas, Ignacio nos deja una
pedagogía catequética y pastoral llena de sabiduría y mesura para la transmisión de la doctrina de la fe, teniendo en cuenta la
peculiaridad del auditorio, el len guaje actual, y las tensiones en
que nos movemos. El equilibrio y serena libertad para tratar sin
extremismos fanáticos los problemas que ahora nos planteamos,
son una de las mejores lecciones que nos brindan estas últimas
reglas” (J. Corella).
7. Volver la mirada a María, Madre de la Iglesia
Si queremos convertirnos a la Iglesia, tendremos también
que volver la mirada a María, nuestra madre. Cuando el Papa Pablo VI, al finalizar los trabajos del concilio la proclamó “Madre
de la Iglesia”, no hacía sino refrendar la propia opción del
Concilio de incluir el misterio de María en el misterio de la Iglesia —así fue la redacción fundamental de la Lumen
Gentium— y ratificar al mismo tiempo una tradición de siglos en
la que María e Iglesia han sido realidades inseparables. Dicha tradición fue abierta de manera genial por el vidente del
Apocalipsis en el capítulo 12, al señalar que “la Iglesia es la
descendencia de la mujer, esa Iglesia contra l que Juan veía abatirse el poder del demonio en las persecuciones del imperio
romano, esa iglesia que tiene la tarea d crecer hasta alcanzar a
toda la humanidad y constituir así la nueva Eva” (E. Bianchi). “Hay una tradición iconográfica, extendida por la Italia
central, que identifica sin más a la Iglesia esposa de Cristo de
Efesios 5 con María. La virgen apoya su cabeza sobre el hombro de Cristo, que le roda tiernamente la cabeza, mientras sus manos
se unen por delante. Y se aplican a Cristo y María las palabras del
Cantar d los Cantares: «Ponme la mano izquierda sobre la cabeza y abrázame con la derecha» (Ct 2,6)” (R. Cantalamessa). Podéis
observarlo en la portada de este cuadernillo.
De alguna forma éste es el tema que Marko Rupnik ha querido retomar en el mosaico que está al final de esta
meditación. Se trata de Cristo crucificado y María Inmaculada.
“Aquí Cristo duerme. Su costado está abierto, a pesar de que está vestido de rey, profeta y sacerdote. Nace la Iglesia, la Esposa, de
acuerdo con una imagen típica de la tradición. Es la Madre de
Dios. Los artistas han puesto mucho cuidado en su rostro, para dar la impresión de una mujer a la que no se parece ninguna otra,
porque sólo ella es la Madre de Dios, la Esposa de Cristo, la
Iglesia. Cristo, aunque está muerto, reposa, duerme. De hecho, su
cabeza no está caída, lo que es una similitud clara entre el primer
Adán y el Nuevo Adán” (M. Rupnik). De igual forma, María es la
nueva Eva. A ella le pedimos, como le pedía San Ignacio, “ponnos junto
a tu Hijo”. Y entrelazando el misterio de la Iglesia con el suyo
propio podemos invocarla con estas mismas palabras con las que le rezan tantos hermanos y hermanas nuestros:
María, casa de bendición, salud de nuestro siglo, morada
terrestre del humilde.
María, madre mía; María, madre nuestra; tú eres madre de la
Iglesia, que nace del costado de Cristo, como esposa, nueva Eva.
María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el
susurro del Espíritu de Dios.
Tú eres la zarza ardiente de moisés que llevas al señor y no te consumes.
Tú eres "el lugar junto a mí" que mostró el Señor a Moisés,
tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano mientras que pasa su gloria.
Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos; es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros, y
seremos su pueblo y su heredad.
María, pequeña maría, hija de Jerusalén, madre de todos los
pueblos, virgen de Nazaret.
Tú eres la nube del desierto que protege la marcha de Israel,
tú eres la tienda de la reunión, el arca que lleva la alianza, el
santuario de la gloria del Señor.
Humilde María, toda inmaculada, ángel de la guarda del
tercer milenio, lugar de todas las gracias, imagen de la virtud, tu belleza canta la Jerusalén celeste.
(Cantos del Camino Neocatecumenal)
[ SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN ]
[ 1 ] Lee y medita reposadamente la Carta a los Efesios. Gózate al
descubrir el misterio de la comunión de la Iglesia en el plan de salvación de
Dios. Sigue el consejo de San Ignacio: párate allí donde encuentres algo.
[ 2 ] Si lo prefieres, puedes leer y meditar estos pasajes de la
Escritura
Mt 10 (el discurso apostólico)
Mt 18 (el discurso de la comunidad)
Mt 16,13-28; Jn 21 (el servicio de Pedro en la comunión de
la Iglesia)
1 Cor (la Iglesia como cuerpo de Cristo)
Ap 2-3 (cartas del ángel a las iglesias)
Ap 12 (el signo de la mujer: María y la Iglesia)
De igual modo, párate allí donde encuentres algo.
[ 3 ] Escribe una carta a Jesús sobre el tema “Yo amo tu Iglesia”. No
tengas miedo a las palabras o a los grandes ideales. Todos necesitamos
hacer una buena declaración de principios alguna vez.
[ 4 ] Relee con sosiego las Reglas ignacianas para sentir con la
Iglesia. Pídele al Espíritu de Dios que te ayude a comprenderlas, que
puedas entrar en la alabanza, en el discernimiento. Intenta aplicarlas a tu
vida y/o a la de tu(s) comunidad(es). Quédate quizás con una de las Reglas
y dale vueltas.
[352] PARA EL SENTIDO VERDADERO QUE EN LA
IGLESIA MILITANTE DEBEMOS TENER,
SE GUARDEN LAS REGLAS SIGUIENTES.
[353] 1ª regla. La primera: despuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y prompto para obedescer en todo a la vera
sposa de Christo nuestro Señor, que es la nuestra sancta madre Iglesia hierárchica.
[354] 2ª regla. La segunda: alabar el confessar con sacerdote
y el rescibir del sanctíssimo sacramento una vez en el año, y mucho más en cada mes, y mucho mejor de ocho en ocho días,
con las condiciones requisitas y debidas.
[355] 3ª regla. La tercera: alabar el oír missa a menudo, asimismo cantos, psalmos y largas oraciones en la iglesia y fuera
della; assimismo horas ordenadas a tiempo destinado para todo
officio divino y para todas oración y todas horas canónicas.
[356] 4ª regla. La quarta: alabar mucho religiones,
virginidad y continencia, y no tanto el matrimonio como ningunas
destas.
[357] 5ª regla. La quinta: alabar votos de religión, de
obediencia, de pobreza, de castidad y de otras perfectiones de
supererrogación; y es de advertir que como el voto sea cerca las cosas que se allegan a la perfección evangélica, en las cosas que
se alejan della no se debe hacer voto, así como de ser mercader o
ser casado, etcétera.
[358] 6ª regla. Alabar reliquias de sanctos, haciendo
veneración a ellas, y oración a ellos: alabando estaciones,
peregrinaciones, indulgencias, perdonanzas, cruzadas y candelas encendidas en las iglesias.
[359] 7ª regla. Alabar constituciones cerca ayunos y
abstinentias, así como quaresmas, quatro témporas, vigilias, viernes y sábado; assimismo penitencias no solamente internas,
mas aun externas.
[360] 8ª regla. Alabar ornamentos y edificios de iglesias;
assimismo imágines, y venerarlas según que representan.
[361] 9ª regla. Alabar, finalmente todos preceptos de la Iglesia, teniendo ánimo prompto para buscar razones en su
defensa y en ninguna manera en su ofensa.
[362] 10ª regla. Debemos ser más promptos para abonar y alabar assí constitutiones, comendaciones como costumbres de
nuestros mayores; porque dado que algunas no sean o no fuesen tales, hablar contra ellas, quier predicando en público, quier
platicando delante del pueblo menudo, engendrarían más
murmuración y escándalo que provecho; y assí se indignarían el pueblo contra sus mayores, quier temporales, quier spirituales. De
manera que así como hace daño el hablar mal en absencia de los
mayores a la gente menuda, así puede hacer provecho hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden
remediarlas.
[363] 11ª regla. Alabar la doctrina positiva y escolástica; porque assí como es más propio de los doctores positivos, assí
como de Sant Hierónimo, Sant Augustín y de Sant Gregorio, etc.,
el mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor; assí es más propio de los escolásticos, así como de Sancto
Thomás, Sant Bonaventura y del Maestro de las sentencias, etc.,
el diffinir o declarar para nuestros tiempos de las cosas neccessarias a la salud eterna, y para más impugnar y declarar
todos errores y todas falacias. Porque los doctores escolásticos,
como sean más modernos, no solamente se aprovechan de la vera intelligencia de la Sagrada Scriptura y de los positivos y sanctos
doctores; mas aun siendo ellos iluminados y esclarescidos de la
virtud divina, se ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestra sancta madre Iglesia.
[364] 12ª regla. Debemos guardar en hacer comparaciones
de los que somos vivos a los bienaventurados passados, que no poco se yerra en esto, es a saber, en decir: éste sabe más que Sant
Augustín, es otro o más que Sant Francisco, es otro Sant Pablo en
bondad, sanctidad, etc.
[365] 13ª regla. Debemos siempre tener para en todo acertar,
que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia
hierárchica assí lo determina, creyendo que entre Christo nuestro Señor, esposo, y la Iglesia su esposa, es el mismo spíritu que nos
gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas, porque por el
mismo Spíritu y Señor nuestro, que dio los diez Mandamientos, es regida y gobernada nuestra sancta madre Iglesia.
[366] 14ª Dado que sea mucha verdad que ninguno se puede salvar sin ser predestinado y sin tener fe y gracia, es mucho de
advertir en el modo de hablar y comunicar de todas ellas.
[367] 15ª No debemos hablar mucho de la predestinación por vía de costumbre; mas si en alguna manera y algunas veces se
hablare, assí se hable que el pueblo menudo no venga en error
alguno, como algunas veces suele, diciendo: Si tengo de ser salvo o condemnado, ya está determinado, y por mi bien hacer o mal,
no puede ser ya otra cosa; y con esto entorpeciendo se descuidan
en las obras que conducen a la salud y provecho spiritual de sus ánimas.
[368] 16ª De la misma forma es de advertir que por mucho
hablar de la fe y con mucha intensión, sin alguna distincción y declaración, no se dé ocasión al pueblo para que en el obrar sea
torpe y perezoso, quier antes de la fe formada en caridad o quier
después.
[369] 17ª Assimismo no debemos hablar tan largo instando
tanto en la gracia, que se engendre veneno para quitar la libertad.
De manera que de la fe y gracia se puede hablar quanto sea possible mediante el auxilio divino, para maior alabanza de la su
divina majestad, mas no por tal suerte ni por tales modos,
mayormente en nuestros tiempos tan periculosos, que las obras y líbero arbitrio resciban detrimento alguno o por nihilo se tengan.
[370] 18ª Dado que sobre todo se ha de estimar el mucho
servir a Dios nuestro Señor por puro amor, debemos mucho alabar el temor de la su divina majestad; porque no solamente el
temor filial es cosa pía y sanctísima, más aun el temor servil,
donde otra cosa mejor o más útil el hombre no alcance, ayuda mucho para salir del peccado mortal; y salido fácilmente viene al
temor filial, que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor, por
estar en uno con el amor divino.
Apéndice
Padre Hurtado: Comentario
a un escrito de San Ignacio de Loyola
Reglas para estar siempre con la Iglesia, en el espíritu de la Iglesia
militante. No podemos colaborar si no tenemos el espíritu de la
Iglesia militante. Nuestra primera idea es buscar enemigos para pelear con ellos... es bastante ordinaria...
San Ignacio dice: Alabar las largas oraciones, los ayunos, las órdenes religiosas, la teología escolástica... Alabar, alabar. ¡¡No
se trata de vendarse los ojos y decir amén a todos!! Pero el
presupuesto profundo está un poco escondido. Hay un pensamiento espléndido, a veces olvidado: tengo que alabar del
fondo de mi corazón lo que legítimamente no hago. ¡¡No medir el
Espíritu divino por mis prejuicios!!
La mente de la Iglesia es la anchura de espíritu. Si legítimamente
ellos lo hacen, yo legítimamente no lo hago. La idea central es que, en la Iglesia, para manifestar su riqueza divina, hay muchos
modos: «En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones» (Jn
14,2). La vida de la Iglesia es una sinfonía. Cada instrumento tiene el deber de alabar a los demás, pero no de imitarlos. El
tambor no imita la flauta, pero no la censura... Es un poco
ridículo, pero tiene su papel. Y los demás instrumentos, ¿pueden mofarse del bombo? No, porque no son bombo. Es como el arco
iris... El rojo ¿puede censurar al amarillo? Cada uno tiene su
papel. Qué bien cuadra esto dentro del Espíritu del Cuerpo Místico.
Luego, no encerrar la Iglesia dentro de mi espíritu, de mi prejuicio
de raza, de mi clase, de mi nación. La Iglesia es ancha. Los
herejes bajo el pretexto de libertad estrecharon la mente humana.
Nosotros con nuestros prejuicios burgueses, hubiéramos acabado con las glorias de la Iglesia.
En el siglo IV, dijeron algunos: «Queremos servir a Dios a nuestro modo. Vamos a construir una columna y encima de la
columna una plataforma pequeña... bastante alta para quedar fuera del alcance de las manos, y no tanto que no podamos hablarles...
La caridad de los fieles nos dará alimento, ¡oraremos!». Nosotros
¿qué habríamos hecho? Hubiéramos dicho: «Esos son los locos... ¿Por qué no hacen como todos?». Pero el hombre no es ningún
loco. La Iglesia no echó ninguna maldición, ¡les dio una gran
bendición! Ustedes pueden hacerlo, pero no obliguen a los demás. Ustedes en su columna, pero el obispo puede ir a sentarse en su
trono y los fieles a dormir en su cama. De todo el mundo Romano
venían a verlos, arreglaban los vicios, predicaban. San Simón Estilita, y con él otros. Voy a alabar a los monjes estilitas, pero no
voy a vivir en una columna.
Otro grupo raro declara: «Nos vamos al desierto, a los rincones
más alejados para toda la vida. Vamos a pelear contra el diablo, a
ayunar y a orar... a vivir en una roca». ¿Y nosotros? Con nuestro buen sentido burgués barato, diríamos: «Quédense en la ciudad.
Hagan como toda la gente. Abran un almacén; peleen con el
diablo en la ciudad». Pero la Iglesia tiene para ellos una inmensa bendición. ¡No peleen demasiado entre sí! Y no obliguen a los
demás a ir al desierto; lo que ustedes legítimamente hacen, ¡¡otros
no lo hacen!! Nosotros hoy, despedazados al loco ritmo de la vida moderna, recordamos a los Anacoretas con un poco de nostalgia.
Llega el tiempo de las Cruzadas. La gran amenaza contra el Islam. Llegan unos religiosos bien curiosos. ¿Para nosotros qué es un
religioso? ¿Manso, con las manos en las mangas, modesto, oye
confesiones de beatas, con birrete? Éstos no tienen birrete sino casco, y tienen espada en lugar de Rosario... Religiosos guerreros.
Hacían los tres votos de religiosos para pelear mejor. Hacían un
cuarto voto: el de los templarios, voto solemne: «no retroceder lo
largo de su lanza, cuando solos tenían que enfrentar a tres
enemigos». Era el cuarto voto. La Iglesia lo aprobó. Luego,
¿todos tienen que pelear y ser matamoros? Lo que ellos legítimamente hacen; nosotros, no.
Vienen otros, tímidos, humildes, pordioseros: –Un poco de oro y de plata, pero oro es mejor...
–¿Qué van a hacer con el oro de los cristianos? –¡Llevarlo a los Moros!
–¿Van a enriquecer a los Moros? ¡¿El tesoro de la cristiandad
que se va?! –En la cristiandad no hay mejor tesoro que la libertad de los
cristianos.
Los religiosos de la Merced, un voto: ¡quedarse como rehenes
para lograr la libertad de los fieles! Bendijo la Iglesia a los
militares y a la Merced.
¿Qué habríamos hecho nosotros con San Francisco de Asís? ¡Lo
habríamos encerrado como loco! ¿No es de loco desnudarse totalmente en el almacén de su padre para probar que nada hay
necesario? ¿No era de loco cortar los cabellos de Santa Clara sin
permiso de nadie? ¿Qué habríamos hecho nosotros? En el almacén, el obispo le arrojó su manto, símbolo de la Iglesia que lo
acepta.
Vienen los Cartujos, que no hablan hasta la muerte. Si el superior
le manda a predicar, puede decir: ¡No, es contra la Regla!
«¡Absurdo -diríamos-, después de 7 años... a predicar!» La Iglesia mantuvo la libertad de los Cartujos: quieren mantenerse en
silencio, ¡pueden hacerlo! Y vienen los Frailes Predicadores, los
Dominicos: y la Iglesia le da su bendición a los Predicadores.
San Francisco de Asís: una idea: construir un templo con cuatro
paredes sin ventanas, un pilar, un techo, un altar, dos velas y un crucifijo. ¡Ah no! -diríamos-, eso es un galpón... Vamos a colgar
cuadritos... vamos a poner bancos y cojines... ¡Nada!, dice San
Francisco. Gran bendición a su Iglesia y fabulosas indulgencias.
Es el recuerdo del Pesebre de Belén.
En los primeros tiempos de los Jesuitas, construyen dos iglesias:
el Gesù y San Ignacio. El Gesù, con columnas torneadas, oro y lapislázuli... tardaron 20 años pintando la bóveda: Nubes, santos y
bienaventurados. Y San Ignacio, con ángeles mofletudos y
barrigones... El altar hasta el techo, con Moisés y Abraham bien barbudos. Nosotros diríamos: «eso es demasiado, falta de gusto,
de moderación». Y la Iglesia bendijo al Gesù y San Ignacio. No es el pesebre, es la gloria tumultuosa de la Resurrección.
En la Iglesia se puede rezar de todos modos: oración vocal, meditación, contemplación, hasta con los pies (es decir, en
peregrinación). Los herejes, en cambio: fuera lámpara, fuera
imágenes, fuera medallas... ¡Todos los desastres de la Iglesia vienen de esa estrechez de espíritu! ¡El clero secular contra el
regular, y orden contra orden! Para pensar conforme a la Iglesia
hay que tener el criterio del Espíritu Santo que es ancho.
En el Congo ¿podemos pintar Ángeles negros? ¡Claro! ¿Y
Nuestra Señora negra y Jesús negro? ¡Sí! Ese Jesús chino... ¡qué admirable! Nuestro Señor, en los límites de su cuerpo mortal, no
podía manifestar toda su riqueza divina. Para el Congo un Padre
compró cuadros impresos en Francia. Muestra el infierno, y los negros estaban entusiasmados: No había ningún negro, ¡sólo
blancos! ¡Ningún negro en el infierno!
Este es un pensamiento genial de San Ignacio, expuesto
sencillamente: alabar, alabar, alabar. Alabemos todo lo que se
hace en la Iglesia bajo la bendición del Espíritu Santo. ¡Cuando la Iglesia mantiene una libertad, alabémosla!
Examen de conciencia
en el Año sacerdotal 2
I. Las tentaciones del sacerdote,
en cuanto “oveja” del rebaño de Cristo
— Falsa seguridad: Uno de nuestros peligros principales puede ser el olvido de que somos tentados como cualquier otro…
Nuestra condición sacerdotal no nos preserva de la tentación del
materialismo, del placer; ni tampoco de la búsqueda del poder y del prestigio… “¡El que se crea seguro, tenga cuidado en no
caer!” (1 Co 10, 12).
— Autodidactas: Los sacerdotes tenemos una cierta tendencia a
“autodirigirnos” y a “autoevaluarnos” en la vida espiritual, como si fuésemos maestros de nosotros mismos… ¡Y eso no funciona!
Dios nos da el “don de consejo” para ejercer como pastores con
los que nos han sido encomendados, pero no para con nosotros mismos. Nosotros también hemos de ser “pastoreados” por otros
hermanos en el sacerdocio.
— “En casa del herrero, cuchillo de palo”: ¿Cuidamos la vida
espiritual, la oración con tiempos de calidad, lecturas que nos amueblen la cabeza y nos caldeen el corazón, la formación
permanente?
— Rutina: Es el riesgo que tenemos de acostumbrarnos a lo
sagrado, de no conmovernos ante la presencia real de Dios en la Eucaristía… ¿Soy un “profesional” de lo sagrado? Celebrar cada
vez como si fuera la primera, la única, la última…
2 Adaptado de J. I. Munilla, obispo de San Sebastián.
— Falta de esperanza en nuestra propia conversión. ¿De
verdad quiero ser santo? He de hacer como el cura de Ars, que al
pecar decía enseguida: “Vaya, Señor, ya he vuelto a hacer una de las mías”. Dios no sólo hace una historia de salvación con la
humanidad entera, sino también con cada uno de nosotros.
II. Las tentaciones del sacerdote,
en cuanto “pastor” del rebaño de Cristo
— Falta de autoestima: El avance de la increencia en nuestra
sociedad, o las múltiples ocupaciones, incluso la sensación de no
llegar, puede conducirnos a la tentación de hacer una lectura pesimista
de nuestra vida y ministerio sacerdotal… Como les ocurre al resto de
los mortales, también nosotros tenemos el riesgo de valorarnos más
por el “tener” que por el “ser”.
— Desconfianza en el misterio de la Providencia de Dios. En medio
de nuestro empeño pastoral, no podemos olvidar quién es el Alfa y la
Omega de la historia de la salvación. Como aquellos apóstoles que
estaban angustiados al ver cómo Jesús dormía en aquella barca zarandeada por la tempestad, quizás también nosotros necesitemos la
reprensión que Jesús dirigió a los suyos: “Hombres de poca fe, ¿por
qué habéis dudado?” (Mc 4, 40; Mt 14, 31).
— Necesidad de purificar nuestros criterios. Baste recordar aquella
reprensión de Jesús a Pedro: “Tú piensas como los hombres, no como
Dios” (Mc 8, 33). ¿Busco en el Señor y en su Palabra, busco en su
Iglesia mis criterios?
— Falta de oración “apostólica”: Es posible que podamos pasarnos
la vida diciéndonos a nosotros mismos que, como sacerdotes que
somos, hemos de orar más y mejor… Y la pregunta es: ¿Será cuestión
de tiempo? ¿de fuerza de voluntad? ¿o de amor de Dios? Lo indudable
es que el Pueblo de Dios no solo requiere de nosotros que seamos
“maestros”, sino también “testigos” del mensaje que anunciamos…
¿Me pongo a tiro del Señor?
— Vanidad: Podemos realizar muchas obras “materialmente” buenas,
en servicio de Dios y de su pueblo; pero que, sin embargo, pueden
encubrir una cierta búsqueda de nosotros mismos… Existe el riesgo de
interferencias de nuestro amor propio. ¿Me anuncio a mí o anuncio al
Señor?
— Miedos que nos paralizan: En ocasiones, el miedo al fracaso nos
lleva a no arriesgar en nuestras actuaciones, a no dar lo mejor de
nosotros mismos. Igualmente, el temor a ser etiquetados o mal
comprendidos, también puede disminuir nuestra pasión (en el doble
sentido de apasionamiento y de sufrimiento) por el evangelio.
— Falta de método: A veces podemos perder eficacia por causa de
una forma desordenada de trabajar. A veces podemos abusar de la improvisación, o de no rematar las cosas. Hemos de ver también si
compartimos nuestras iniciativas, si delegamos responsabilidades, si
trabajamos en comunión...
— Falta de cuidado personal: Un cierto nivel de autodisciplina es
necesario. Al cuidarnos a nosotros mismos preparamos la resurrección
de nuestro cuerpo y podemos servir mejor. ¿Cuido el descanso, la
comida, la higiene, el tiempo libre?
— Impaciencia: “La caña cascada no la quebrarás, la mecha
humeante no la apagarás” (Is 42, 3). La radicalidad evangélica no
justifica nuestra dureza con los que nos han sido confiados… Por el
contrario, en nuestra vida de servicio sacerdotal, es importante el
sentido del humor, el cariño y la alegría…es decir, la misericordia.
— Los predilectos de Cristo y los nuestros: Jesús vino para todos,
pero sobre todo para los excluidos, los pobres, los enfermos…
¿Nosotros hacemos lo mismo? Personas en soledad, quienes padecen desequilibrios psíquicos, otros enfermos y ancianos, parados,
inmigrantes, transeúntes, maltratados…