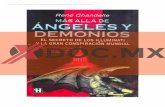Continuar el 68 por otros medios . Oscar Menéndez: Historia de un documento (más allá del cine...
Transcript of Continuar el 68 por otros medios . Oscar Menéndez: Historia de un documento (más allá del cine...
1
This text wi l l be publ ished in the book: Efec tos de imagen: ¿qué fue y qué es e l c ine mil i tante? Edited by Oscar Ariel Cabezas and Elixabete Goicoechea. Santiago de Chile: LOM-Arcis. Continuar el 68 por otros "medios" - arquitectónica y óptica de poder en la cárcel de Lecumberri (Histor ia de un documento , 1971) Susana Draper Princeton University
"Los presos políticos aprenden en la cárcel que el gobierno no permitirá el ejercicio
de libertades y derechos democráticos, sino [que] el pueblo debe luchar para
conseguir su propia independencia para conquistar la democracia. Teníamos
entonces que arrancarle a la prisión la voz y la imagen de esos hombres: estudiantes,
obreros, investigadores, empleados, profesores, campesinos, sindicalistas"
(Menéndez, Historia de un documento; énfasis mío).
La pregunta que nos convoca
La pregunta que nos convoca en este volumen remite a la posibilidad de postular
ciertos puentes entre pasados y presentes de la imagen como operación capaz de modificar la
perceptibilidad de lo político a partir de una problematización del campo de lo visible. Al
proponernos pensar sobre la idea y las posibilidades de lo que fue el cine militante, la
convocatoria nos ubica en una obligada reflexión sobre su pluralidad constitutiva en el
sentido de que la propia definición de "cine militante" implica un campo de lucha
significativa. A primera vista, un cine militante se distinguiría por su carácter instrumental ya
que su cometido consiste en transmitir un mensaje político, de lo que se deriva la premisa de
que en un cine comprometido la calidad artística cede su primacía frente a la relevancia del
2
contenido concreto y la literalidad del mensaje. Esto es, que se establece una primacía del
"fin" (transmitir un mensaje) respecto a la posibilidad de refinar y experimentar con el
medio.1 Sin embargo, esta definición se vuelve más compleja si miramos hacia zonas en las
que, insistiendo en cierta noción de "documentación" alternativa (al Estado, partido o
corporación), se produce una distancia crítica respecto a la premisa instrumentalista que
reduciría el cine militante a la transmisión de un mensaje literal. Esto es, cuando abordamos
proyectos que, emergiendo dentro de un contexto altamente politizado, problematizan el
tipo de conceptualización de la política instrumental que el cine "político" asume cuando es
destinado a transmitir un mensaje político. Desde esta perspectiva, se produce un quiebre
entre concepciones de producción de imagen y perceptibilidad de la experiencia política al
interno mismo de la izquierda, emergiendo así la pregunta de cómo la imagen puede sugerir
una sutileza capaz de desestabilizar formas dominantes de articular lo político.
La posibilidad de pensar en un cine militante que sea crítico, en tanto forma
minoritaria de arte, partiría quizás de la idea de producir una modificación en la organización
social de la visibilidad así como también una crítica al estado de cosas asumido por tal
organización, desde un trabajo minucioso de la óptica y la palabra. En este sentido, la
pregunta por el cine militante nos insta a pensar en la imagen como operación o función
crítica de un estado de cosas expresado en la organización de lo visible. En su texto sobre
Michel Foucault, Gilles Deleuze enfatiza que cada momento histórico se compone de
diferentes combinaciones entre regímenes de visibilidad y enunciabilidad, formaciones no-
discursivas y discursivas en las que lo que vemos nunca coincide con lo que decimos. Esta no-
coincidencia entre lo visible y lo enunciable supone una ruptura epistemológica del sentido
1 Ver, por ejemplo, Toby Clark (Arte y Propaganda en el siglo XX. La imagen política en la era de la cultura de masas).
3
como algo “común” que se funda en el acuerdo o armonía de las diferentes facultades
cognitivas. Con esto, el desacuerdo que un cine militante crítico pre-supondría (como
posibilidad) y produciría (en tanto creación) nos hace pensar en el instante en que política y
epistemología se ponen a hablar lenguas diferentes, el momento en que la pregunta por lo
político y lo común que configura la práctica dominante del sentido y el reconocimiento falla
e insta a despertar una reflexión sobre su constitución problemática.
Por otro lado, abordar el problema de qué fue y qué es (o podría ser) el cine militante
nos insta a preguntarnos si el acto de hurgar en su pasado nos puede entregar ciertas llaves
para abrir el campo de las benjaminianas temporalidades truncas, las promesas incumplidas
que la imagen puede provocar al generar un hiato entre lo esperado y lo acontecido. Desde
este territorio imaginario, la pregunta de la actualidad de un cine militante sin duda adquiere
el problema de una definibilidad de la imagen, de sus regímenes posibles y de su
especificidad artística en un momento en el que parecería que no pudiéramos hablar de
política sin hablar de imagen. Dentro de este campo, podríamos preguntarnos: ¿puede la
imagen, como modo de revelación del mundo post-industrial, tecno-político, volverse crítica
y efectuar en su revelación un campo de contra-imagen y contra-poder –una suerte de fuga
de sí misma? En este territorio es que se mueve mi texto desde un análisis específico de un
momento singular en el cine mexicano con la aparición y circulación del super ocho (8 mm)
y de la forma en que este medio comenzó a ser utilizado como mecanismo fundamental para
la producción de una imagen crítica de la política represiva del momento y de las imágenes
producidas dentro de su campo. El uso del super-ocho se volvió un modo de insistir en
filmar lo que era invisibilizado por el Estado y, por tanto, su estudio evoca un instante en el
que fue la propia censura y monopolio de la imagen cinemática y televisiva la que produjo
como contra-modelo una alternativa que, partiendo de la universidad, generara otro tipo de
4
articulación de la imagen y el saber de lo público. Mi texto se limitará al análisis de un
determinado experimento visual de documentar las zonas invisibles del movimiento
estudiantil en el documental de Oscar Menéndez, Historia de un documento, realizado en 1971,
para el cual se llevó a cabo una filmación clandestina dentro de la legendaria cárcel de
Lecumberri. En este sentido, Historia de un documento remite a un doble gesto: por un lado,
como lo dice el epígrafe, visualizar lo que el lenguaje oficial dejaba clandestino, esto es, la
existencia de presos políticos que habían sido borrados de la esfera de lo público tras la
masacre de Tlatelolco. Por otro lado, crear un documento que generara aquello que
mostraba, esto es, visualizar la existencia de una resistencia y alternativa a la organización de
la imagen desde dentro de la cárcel, proponiendo metonímicamente la cárcel como todo
social. Sin embargo, como analizaré, lo que falta al documental es "acción" (trama)
poniéndonos frente a una imagen que más bien se enfoca en hacernos pensar en la cárcel
como "situación" y diagrama.
El título Historia de un documento nos posa de lleno en el cometido de problematizar su
propia producción (sus condiciones de posibilidad e imposibilidad), lo que se vincula
simultáneamente a la idea de que el hilo (el entramado) del documental es, literalmente,
interrumpido por la aparición persistente de un hilo que corta la imagen y nos roba de
nuestra condición de espectadores pasivos y quizás, de nuestra expectativa como
espectadores. Acorde a esto, el hilo que perturba la constitución misma de lo que vemos (lo
fisura como unidad homogénea) nos hace pensar en las condiciones de (im)posibilidad de
hacer arte en la prisión. Ese hilo remite a la vestimenta del preso que lleva clandestinamente
el super-8 entre su ropa -- una accidentalidad que se transforma en recordatorio de la
condición del preso. En este sentido, el documental consiste en proponer una visualización
de la figura del preso político que era invisibilizado por el lenguaje presidencial-estatal tras la
5
masacre de Tlatelolco y llevar esa figura a una historia más amplia que remite a la
criminalización de la disidencia política. En cierto modo, la insistencia de poder re-definir lo
que significaría la democracia se convertía en motor de una progresiva militarización de la
política, tanto por parte de la izquierda como de la derecha. Dentro de este contexto, la
distinción entre preso político y preso "común" que constituyó la lucha de los presos del 68
en Lecumberri, se convierte en un problema central cuyo documento es la imagen, ya que
con la criminalización de la disidencia que efectúa Díaz Ordaz y prosigue Echeverría, todo
preso político pasaba a ser “común.” El documental figura un extrañamiento de lo común
(su campo visible, su espacialización, su temporalidad) desde el hilo que desestabiliza el
campo visual como recordatorio del preso político que filma su situación. Esta fisura del
campo visual nos ubica en la división que el Estado intentaba soldar o invisibilizar al negar el
status político de la prisión y propone quizás un acto de imagen que trazaba una suerte de
operación metonímica de esa imagen fisurada y la sociedad de ese presente, dividida entre lo
que se concebía como "común" y como "político". En este sentido, el experimento que
analizaré aquí, trabaja esta zona de demarcación al intentar tematizar la figura del preso
político como nudo central sobre el cual y desde el cual se constituye esta zona del cine
militante.
Imagen-protesta: los superocheros del 68
El super-8 se popularizó en México a fines de los años sesenta para uso familiar,
privado. Dada su accesibilidad, ingresó en el mercado con la meta de filmar escenas
cotidianas de la familia en su ámbito privado (los primeros pasos del niño, los cumpleaños,
etc.). Jesse Lerner analiza en detalle la historia de este medio en México y expresa que si bien
fue introducido "como un entretenimiento para la clase media" pronto se volvió un
6
instrumento de cine alternativo que se contrapuso al llamado "nuevo cine," que era
financiado por el Estado o emprendimientos Estatales semi-privados con la idea de
promover un "nuevo cine" mexicano de calidad. Así, el super-8 se convirtió en la tecnología
más usada en el desarrollo de un cine militante contrapuesto al cine privado y al cine llamado
independiente que era, de todos modos, financiado por el Estado y empresas privadas. La
ventaja del super-8 era que con un bajo costo y por tanto, alta accesibilidad, otorgaba una
verdadera alternativa con la cual crear un nuevo arte que por su tamaño permitía evadir con
facilidad los filtros de la censura. Al coincidir con el intento estatal de crear un nuevo cine
mexicano capaz de mejorar la calidad de la producción cinematográfica, el super 8 trataba de
evadir la idea de que un cine de calidad tenía que ser un cine cuya imagen estaba mediada por
la decisión política sobre lo aceptable en el reino de lo visible (la censura implícita en la
producción estatal que había capturado la noción de cine independiente).2 Con esto,
cuestionaba la independencia del llamado cine independiente dado que con la idea de lograr
elevar la calidad de la cinematografía mexicana, las películas debían responder
satisfactoriamente a diferentes mecanismos de censura y auto-censura en un momento
político bastante caldeado (Lerner 6).
Se podría decir que el terreno de la imagen expresaba el problema de la
independencia y las posibilidades de alternativas políticas frente al monopolio sobre la idea
de revolución que el PRI había estatuido desde comienzos de siglo. De este modo, si bien el
formato pequeño se hizo popular dentro de los círculos artísticos de corte crítico luego de la
masacre de Tlatelolco en 1968, su utilización dentro del arte de protesta independiente del
Estado había comenzado a hacerse presente como una crítica y una alternativa al monopolio
estatal de los sindicatos cuando en 1956 el ferrocarrilero Mateo Ilizaliturri produjo El
2 Para un estudio e historización de este proyecto, remito a Nuevo cine mexicano de Gustavo García y José Felipe Coria.
7
kilómetro trágico.3 Esta película se engarzaba en la temática de exhibir la co-optación de una
lucha política sindical que había sido sistemáticamente capturada por el Estado (del mismo
modo que el cine) y expresaba lo que se verá de un modo más generalizado a partir del
movimiento del 68: la potencialidad del formato pequeño como posibilidad de un arte
menor capaz de ser utilizado por quienes no habían tenido posibilidades de estudiar cine
(trabajadores, presos, estudiantes).
En el caso del super-8, la precariedad misma de la producción se vuelve expresiva de
su condición de posibilidad y por tanto, remite casi inevitablemente a la interrupción del
gozo contemplativo del espectador para involucrarlo con una pregunta respecto a la
visualización de lo que no cuenta para la historia (lo denegado por el lenguaje oficial). Por
esto, en el momento de más alta represión del movimiento estudiantil y obrero del 68, el
super-8 se convirtió en sinónimo de una lucha por la defensa y re-invención de la
democracia con la cual responder al control estatal de la información y visualización de los
eventos políticos. Se podría así sugerir que ciertas formas de cine militante se convertían en
una posibilidad de continuar por otros medios lo que había significado la re-definición de la
democracia epistemológica en los movimientos estudiantiles del 68 (con el proyecto de
autogestión académica). En esta línea de lectura, la relevancia del super-8 como continuidad
del movimiento del 68 por medios de imagen quedó atestiguado por la organización de un II
Concurso de Cine Experimental en 8mm con el que se re-definía el premio "Luis Buñuel" de
cine independiente pero ahora realizado en este formato en el año 1971. La convocatoria
situaba este acontecimiento dentro de la terrible "desmovilización que se creó después del 2
de octubre," postulando como tema de creación: "El problema principal". De hecho, José
3 Este proceso que será esencial para la lucha del Movimiento Estudiantil culminará con el aprisionamiento de los líderes sindicales que intentaron luchar contra el Estado. Detenidos en la cárcel preventiva de Lecumberri, Othón Salazar, Valentín Campa y Demetrio Vallejo formarán parte de las peticiones elevadas por los estudiantes del 68.
8
Carlos Méndez escribe en julio de 1972 que este concurso de cine experimental en formato
super-8 se planteaba como una iniciativa capaz de transformar la idea del cine independiente
(que trabajaba todavía dentro de una noción de industria) en una forma de protesta contra la
industria (44).4 El concurso se inspiraba en la idea de darle a la noción de cine independiente
(de la industria) el tono de un carácter alternativo.5 El proyecto de llevar el concurso "Luis
Buñuel" al formato pequeño se inspiraba en las ideas que había tenido Oscar Menéndez
durante el 68, a raíz de que sus intentos de registrar los actos de autoritarismo en formatos
mayores resultaban en una constante persecución y pesquisa de los materiales documentales.
Como parte del equipo del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) que
lideraba Leobardo López, director de una de las películas más significativas del 68, El grito,
Menéndez filmaba con su cámara y su equipo de 16mm los eventos que iban componiendo
las protestas del 68, exhibiendo sus materiales en diferentes sitios del Instituto Politécnico,
aulas de la UNAM y diferentes escuelas. A medida que aumentaba la represión y, con esto, la
confiscación de los materiales, comenzó a llevar solamente super-8 que era más fácil de
esconder y de usar clandestinamente, insistiendo en la necesidad de tener un registro
documental de imágenes de la lucha y las masacres. Es así que se logró construir una base de
imagen de diferentes secuencias de la masacre de Tlatelolco y, posteriormente, de la vida en
la cárcel de Lecumberri, en donde el artista introdujo diferentes super-8 para que los presos
filmaran la continuidad del 68 en la prisión. Según Sergio García, esta experiencia de
4 Estos puntos quedan explícitamente postulados en el "Manifiesto 8 milímetros contra 8 millones" fechado en Julio 1972, donde se expresa que no se puede denominar "independiente" a un cine que para ser producido requiere pasar por varios procesos de censura y contraponían a este la defensa del super-8 como mecanismo barato en el que se afirma la posibilidad de crear un cine nuevo y diferente. 5 De hecho, José Carlos Méndez escribe en julio de 1972 que este concurso de cine experimental en formato super-8 se planteaba como una iniciativa capaz de transformar la idea del cine independiente (que trabajaba todavía dentro de una noción de industria) a la de protesta contra la industria (44). En este concurso, la mayoría de las propuestas se vinculaban a la experiencia del 68 desde diferentes perspectivas. A partir de este momento, se genera la "Cooperativa de Cine Marginal" que pretendía ir contra la noción de "cine de autor" para afirmar la marginalidad de la producción colectiva.
9
filmación clandestina es la que "dio pie al nacimiento en México del cine en 8mm" y a lo
que entonces denominaría el proyecto-promesa de un 4o cine, postulado en estrecha relación
con el super-8 por tratarse de un técnica sencilla y económica desde la cual se podía crear
otro lenguaje cinematográfico que se diferenciara del (1) cine comercial, (2) cine de arte y (3)
cine político (168-170).
El proyecto de un "cuarto cine" que se vincula al movimiento “superochero” partía
de la base de diferenciarse del cine arte, cine de autor o cine de propaganda política directa,
proponiendo como cometido no ya educar a las masas (como hacía o proponía el Estado o la
izquierda de Partido) sino provocar un despertar. Fuera de su connotación iluminista,
podríamos leer la proyectualidad de una imagen capaz de despertar en lugar de educar, desde
una veta benjaminiana (crítica del iluminismo) en la cual el efecto de imagen envía a la
posibilidad de expresar una situación y no una prosa formativa de conciencia. En este pasaje
casi benjaminiano a la experiencia del "despertar," quizás encontremos la clave de este
momento histórico en el que se define no solo una práctica artística en el cine sino una
forma de abordar la política, donde si bien la universidad y la producción de saber ocupan un
centro esencial de la movilización política del momento, es la posibilidad de reconfigurar la
idea y propiedad del saber (como efecto) lo que la imagen toma como clave. En otras
palabras, no se trata de "educar" a las masas con la imagen sino de "despertar" la mirada a lo
que no vemos - y que, como propongo analizar, remite al diagrama mismo social, algo que
en Historia de un documento, filmado desde Lecumberri, se lleva a cabo desde la visualización
de una arquitectónica y una situación. Esto es, un cine que desde una situación particular
intenta proponer un diagrama y una arquitectónica carcelaria como expresión de una forma
única y limitada de pensar la política en el siglo veinte mexicano. Quizás por esto sea que
tomar la cárcel de Lecumberri (orgullo del porfiriato administrado posteriormente por el
10
PRI) se transforme en el punto incial del proyecto del cuarto cine ya que arquitectónica e
historia política del siglo veinte se exponen desde el diagrama social de la cárcel como
espacio ombudo en el que todo proyecto de disenso iba a parar y era capturado. Así, las
imágenes que postula el documental Historia de un documento remiten a un desfase entre las
imágenes clandestinas que los presos logran configurar, con la ayuda de un grupo de artistas
que trabajan desde fuera y las palabras que denotaban su desaparición -esto es, la sentencia
que negaba el derecho político de los presos, ahora criminalizados. Entonces, trasponer el
proyecto de democracia cognitiva del 68, con su proyecto de autogestión universitaria, al
mundo de la imagen cinematográfica que llevaba el super-8 a la cárcel, implicaba transformar
el juego entre productores y artistas e introducir en el escenario de lo visible aquello que
quedaba fuera de la escena dominante de lo visible y lo articulable, la imagen y el lenguaje.6
Continuar el 68 en la imagen cinematográfica: Histor ia de un documento -supervisión
(panóptico) y super-8
Dirigido por Oscar Menéndez, financiado desde Francia y co-organizado por el
grupo del Atelier d´experimentation super 8 del Groupe de Recherches Technologiques,
Historia de un documento se realizó en la total clandestinidad. Su historia es quizás más
espectacular que el film mismo: creado por un grupo de presos y un colectivo de artistas
mexicanos y franceses, el material viaja por Europa. La ORTF (Office de Radiodiffusion-
Télévision Française) había sido el único organismo mediático que dio su apoyo al proyecto
y que se comprometió a difundirlo. Sin embargo, Echeverría se comunicó con el gobierno
francés y exigió su censura. Menéndez viaja con sus materiales a Chile, entonces en pleno
6 La idea de la autogestión había sido esencial dentro de la ocupación universitaria. Varios de los documentos y circulares producidos en torno a la idea de cómo auto-gestionar el saber universitario se pueden encontrar en México 1968. Juventud y revolución, de José Revueltas.
11
auge de la Unidad Popular y propone difundir allí su proyecto, lo que se ve cortado por
motivos paradójicos: por un lado, la negativa respecto al gobierno de Allende dado que el
país tenía una serie de acuerdos con México y, por otro lado, la llegada del golpe. En este
momento, Menéndez contacta a la embajada cubana para dejar allí los materiales que
desaparecerían por décadas, reapareciendo milagrosamente tiempo después. Al mismo
tiempo, hubo una serie de dificultades a la hora de introducir las cámaras en la cárcel y de
cómo enseñar a los presos a usar este medio de modo tal que se pudiera saltar la guardia
permanente del aparato de seguridad intracarcelario: ¿Cómo burlar la vigilancia cuando
hablamos de la estructura de uno de los primeros sistemas perfectos de tecnología de super-
visión del panóptico que encarnaba Lecumberri, fundada como bastión de la dictadura
porfirista en los albores de 1900?
Un modo de abordar Historia de un documento es interpretarlo como respuesta a las
palabras oficiales de Gustavo Díaz Ordaz cuando dijo: “en México no hay presos políticos,”
promocionando la paz nacional tras la masacre de parte de la población en la noche del 2 de
octubre de 1968 y dando la bienvenida hospitalaria a los turistas que asistirían a los juegos
olímpicos. En México no hay presos políticos es la oración que obsesiona a gran parte de la
población carcelaria y es el punto de partida de los proyectos artísticos que comienzan a
tener lugar desde ese lugar invisibilizado por el lenguaje que lo niega. Las palabras del
presidente efectuaban una sentencia crucial para la vida de los presos políticos dado que al
quitarles tal calidad, se les negaba la posibilidad de calificar para ciertos derechos y,
sobretodo, se estatuía y naturalizaba la criminalización del disenso. Esto es, al decir que en
México no había presos políticos, el presidente estaba estatuyendo una sentencia cuya
ambigüedad es alarmante: por un lado, se trataba de una negación y naturalización del
autoritarismo estatal y del encarcelamiento de los disidentes y activistas. Por otro, con esta
12
misma sentencia se los estaba criminalizando dado que la frase puede leerse como “no hay
presos políticos” sino solamente “presos comunes” porque la disidencia era, ella misma,
naturalizada como crimen a la propiedad sobre el lenguaje y sobre un modo de comprender
la política. En este momento, entonces, la lucha pasa a ser cómo visualizar en lenguaje e
imagen aquello que era invisibilizado por el Estado.
Frente a esta situación, los presos de la cárcel preventiva de Lecumberri comenzaron
una huelga de hambre en diciembre de 1969 que fue finalizada (interrumpida más bien)
cuando el Estado coordina una mini-masacre al interno de la cárcel en el año nuevo de pasaje
a 1970. Esto aconteció durante el fin de la hora de visita de familiares y amigos de los presos
políticos: cuando estos iban caminando para retirarse del predio, fueron “encarcelados” en la
prisión a la que asistían. Viendo desde otras rejas esta situación, los presos políticos
comenzaron a gritar exigiendo que se liberaran a las visitas, lo que hace que se provoque una
situación singular en la que los presos comunes son lanzados hacia los políticos, tomando
sus celdas, golpeándolos y destruyendo sus materiales de lectura y sus textos.7 Según se narra
el evento en la carta que Revueltas le dirige a Arthur Miller, entonces presidente del PEN
Club, los guardias miraban el motín riéndose mientras los presos, con la debilidad de veinte
días de huelga de hambre, eran masacrados. A la frase de Díaz Ordaz que negaba la
existencia de presos políticos se le agregaba ahora esta mini-masacre con la que el Estado
negaba, nuevamente por la fuerza, el derecho a la disidencia política, poniendo fin a la lucha
que los presos llevaban a cabo dentro de la prisión para defender el derecho a la categoría y
visibilidad de su situación como una instancia política. En la carta mencionada más arriba,
Revueltas diría, con razón visionaria, que en ese acto singular de masacre carcelaria se
7 Una de las explicaciones más detalladas de este evento aparece en la carta que José Revueltas le envía a Arthur Miller, entonces director del PEN Club internacional ("Carta a Arthur Miller" en México 68: juventud y revolución).
13
puntualizaba el fin de los años sesenta y se daba comienzo a la nueva y dura era política de
los años setenta.
Con la pequeña masacre que puso fin a la huelga, la lucha que los presos políticos
seguían dentro de la cárcel era nuevamente invisibilizada, confirmando la sentencia
presidencial. En este punto es que Historia de un documento traza su focalización temática: "Era
necesario que la población supiera que los presos políticos proseguían su lucha. Esa era la
razón de ser de esta película" - con esto, la película venía a continuar la huelga (de hambre)
por otros medios, haciendo de los presos políticos los creadores de su "documento" de
existencia. Para esto, el super-8 se presenta como herramienta capaz de contrarrestar la
tecnología política del ideal de supervisión del panóptico, poniendo en contraste dos
diagramas y dos políticas: por un lado, la omnipotencia del panóptico, con su
conceptualización de una determinada producción de "sujeto" político y por otro, la
micropolítica de la visión traída por el formato pequeño, con su modo de abrir un espacio
desde aquello que no contaba como "sujeto" de esa política sino que más bien tensaba su
constitución, límites geográficos y subjetivos. Con esto último, no sólo se mostraba la lucha
que seguía en la cárcel visualizando una situación negada por el lenguaje oficial, sino que
también se elaboraba una estrategia artístico-política que operaba desde los puntos "ciegos"
del panóptico, los instantes que exceden al ideal de política y subjetividad supuestos por la
super-visión como ideario político del siglo. Este espacio que había sido bastión
arquitectónico del porfiriato, luego continuado por el monopolio del PRI, materializaba el
sueño ideal del panóptico como tecnología capaz de establecer una relación de poder desde
la homogeneización espacial y óptica. En este sentido, el formato pequeño dentro de la
14
cárcel y movido por el traje del "preso político" postula una manera de jugar contra este
modelo desde el establecimiento de otra situación óptica heterogénea a la del panóptico.8
Aquí se postula una idea singular entre la supervisión y los puntos ciegos dado que el
el ideal panóptico tenía en Lecumberri los llamados apandos, que eran una cárcel más dentro
de la cárcel. Estos operaban como mecanismo de demarcación y diferenciación interna de
los sujetos criminales "reformables" respecto de aquellos "irreformables." Opuesto al ideal
luminoso del panóptico, el espacio del apando remitía a la privación absoluta de luz y
movilidad, materializando espacialmente una condena a la invisibilidad. Estos fueron
instituidos en el correr de la primera década de la cárcel, agregándose un apando a cada ala
del panóptico. El apando otorgaba ya, dentro de la estructura arquitectónica, una
diferenciación más en la que el criminal era transformado en “material regenerable” o
“material desechable” (irreformable). El problema del super-8 en Historia de un documento
puede leerse en este contexto problemática ya que instaba a producir una diferenciación a
través de la óptica sobre el espacio, pero trazando o incluyendo la categoría de preso político.
Tomando esta hipótesis de lectura, la visualización que trae el documento parecería
problematizar una suerte de apandamiento de lo político, criminalizado y relegado en el
lenguaje a una esfera de invisibilidad (“no hay” presos “políticos”). Con esto lo que
encuentro significativo es que casi toda la producción artística post-masacre de Tlatelolco
vinculada a la cárcel de Lecumberri se enfoca en poder defender el status de preso político
como algo que remite a la defensa de la posibilidad de resistir a la captura estatal que
criminalizaba toda disidencia y que intenta producir una diferenciación dentro de la cárcel del
8 Banal quizás a esta altura sea recordar el énfasis puesto por Foucault y Rancière al abordar la primacía de la óptica en este tipo de tecnología de poder sobre el individuo. El panóptico es la utopía de la modernidad que remite a cómo producir al "hombre" moderno en tanto cuestión de cómo producir actos desde la labor arquitectónica y óptica capaz de modificar la conducta, los deseos y la subjetividad (Foucault, Vigilar y castigar; Rancière, Althusser´s Lesson).
15
preso como derecho "político" al disenso. En cierto modo, la sociedad se "apanda" desde la
categoría de preso común (criminal); sin embargo en este texto, me interesa sugerir al super-
8 como punto crítico a la super-visión panóptica sin ser un punto "ciego" ya que la lucha
intra-carcelaria remite a la posibilidad de diferenciación del preso político respecto a la
criminalización de su figura. Sin caer en la dialéctica fácil entre lo "reformable" y lo
"irreformable", la super - visión o el apando, el ideal de burlar la vigilancia que expresa el
super-8 en Lecumberri parte de la idea de llevar al cine lo que sería el momento crítico
insubsumible del panóptico y el apandamiento. Esto es, la creación de un punto que reniega
de su apandamiento sin generar un ideal de super-visión, que implicaría apelar a repetir
aquello que se estaba denunciando, instando así a pensar qué espacio se abre una vez que
dejamos de lado la dicotomía de lo reformable o lo irreformable entendidos como modos de
visualizar la política en un encuadre oficial. Por esto, lo singular de Historia es quizás la
manera en que la imposibilidad del “encuadre” homogéneo de la imagen remite al hecho de
denunciar el único modo de pensar la política como diagrama o tecnología de poder que ese
espacio materializaba en una historia mayor. En otras palabras, jugando con la idea de
espaciar la masa homogénea que criminalizaba todo acto de disidencia respecto a la política
del Estado, el super-8 traía lo familiar desde otro ángulo: uno en el que la reja emergía dentro
y fuera de la cárcel, en el presente de esa historia y en sus múltiples pasados. De ahí que lo
singular de Historia de un documento sea la desilusión de los espectadores respecto a su propia
épica ya que si bien esperamos un acto monumental (filmar lo prohibido), lo que
encontramos es la visualización de una situación y su contrapunteo con una historia mayor
que nos saca de la cárcel para volver a ella de diferentes modos. En este sentido, Historia de
un documento lleva la prisión y la tecnología panóptica de poder estatal a la historia del siglo
que coincide con la cárcel, una historia en la que toda línea de fuga de la política estatal era
16
masacrada o enviada a Lecumberri como espacio de homogeneización (vía criminalización
del disenso) del Estado. Así, la película transforma el "nosotros" de los presos políticos en
un espacio móvil que remite a fragmentos más amplios de la población.
Los documentos visuales que componen Historia generan un collage de diferentes
fragmentos-imágenes constituidos por partes filmadas por los presos dentro de la cárcel y
luego, tomas realizadas por quienes estaban afuera de ella, pero también filmando en
condiciones precarias de clandestinidad, al igual que los presos (trayendo así la idea de una
población que era también apandada en el afuera de la cárcel). Por esto, al ver los
"documentos", la indistinción de "no hay presos políticos" en Lecumberri se transforma en
poder visualizar la imposibilidad de una democracia como espacio de posibilidad para pensar
otra forma política, dado que fuera de las rejas, todo sujeto que planteara su disidencia era
entonces reprimido (criminalizado) con derecho. Como dice Revueltas en un modo brillante
en su proceso jurídico que tuvo lugar en la cárcel misma, es el Estado (criminal) y su forma
de pensar-producir política, la que produce criminales.9 Es por esto que la obsesión de
visualizar la categoría de "preso político" en este momento no se reduce (solamente) al típico
racismo interno a la política de izquierdas, en la que los presos "comunes" son vistos con
desprecio, sino que remite más bien a la obsesión por expresar una óptica de poder que
traspasa la cárcel y que está hablando de una restricción casi absoluta del derecho a la
disidencia, a la transformación de la idea misma de democracia en juego.
El "hilo" de la trama...
Al comienzo mismo del documental se nos informa que la película que vamos a ver y
que había sido una lucha por la censura, permaneció censurada durante tres décadas: "La 9 Ver "Intervención de José Revueltas en la audiencia de derecho de la vista de sentencia, audiencia celebrada en la cárcel preventiva de la ciudad, del 17 al 18 de setiembre de 1970".
17
edición de esta película fue posible en 1971 gracias al respaldo solidario de la Televisión
Francesa (ORTF). Sin embargo, por exigencias diplomáticas de Luis Echeverría Alvarez,
entonces presidente de la República, fue prohibida en Francia su difusión televisiva que
había sido comprometida. Confiamos en que ahora, al cabo de 33 años de condena, también
sea liberada. ¡2 de octubre, no se olvida!" 10 A continuación, solo aparece una hilera de celdas
por las que la cámara va pasando hasta llegar a la torre central del panóptico que, por la
perspectiva en que es filmada, se presenta en un tamaño desmedido en comparación al resto.
De la torre pasamos nuevamente a la serie o hilera de celdas, donde no se ve más que la
puerta con la pequeña ventana (por la que se pasa la comida) cerrada. Luego, más adelante
veremos que es en el techo de las celdas que se genera el ideal de super-visión que permite a
la torre central controlar cada pequeño espacio ya que no hay techo sino rejas. El contraste
entre puerta cerrada, casi ciega (si la pequeña ventana no se abre) que no se ve al filmar las
hileras de celdas pero que hace que la celda esté siendo monitoreada permanentemente,
parecería ser uno de los puntos que se reiteran más en la filmación, como si en ese juego de
control a partir de la óptica y de la fachada se llevara a cabo un enunciado sobre la situación
general del país.
Aquí se contrastan dos situaciones ópticas: las de una cámara que parecería filmar el
complejo arquitectónico del panóptico desde fuera y la de la producción intra carcelaria que
está cruzada, por momentos, por un hilo que atraviesa la imagen y la fisura. Como decía al
comienzo, este hilo que cruza la imagen es parte de la vestimenta del preso que filma dado
que el modo que encontraron para poder filmar es llevar la cámara dentro de los mamelucos
y rajarlos para que quede un espacio visual. Con esto, entre las imágenes del afuera (sacadas
desde el afuera de la cárcel) y las de dentro (con el hilo y la falta de nitidez) se produce un
10 En El 68 en el cine mexicano, compilado por Olga Rodríguez Cruz, Menéndez explica que
18
contraste entre una mirada más abarcadora que comunica espacios (nos lleva de las celdas, a
la torre, a la ciudad de México) y otra imagen que nos hace casi imposible definir lo visto y
que expresa la dificultad misma de la condición de producción de esa imagen que vemos: la
clandestinidad de la filmación al interno de la cárcel.
La primera parte del film es pura forma visual de espacialización del poder, una
suerte de arquitectónica que los artistas de fuera realizan con el contraste de la micro-imagen
carcelaria y la arquitectónica misma de la ciudad como "ciudad de los palacios" halagada por
Humboldt. Desde aquí, la cámara nos lleva desde la ciudad a las villas miserias en los
cinturones de la urbe y de ahí al campo, donde se nos comienza a narrar el fracaso de la
reforma agraria, la miseria del campesinado y el fin de su lucha marcada por el asesinato del
líder campesino Rubén Jaramillo y su familia en 1962. Las imágenes fotográficas muestran
cuerpos asesinados, sangrando (cuerpos que luego generan una suerte de doble con las
imágenes de los cuerpos asesinados en Tlatelolco al final de la película) y trazan la historia de
la acumulación del capital en la que el campesino tiene como única opción abandonar la
tierra emigrar "para venderse en los Estados Unidos o en las grandes ciudades. El control
absoluto de los sindicatos es fundamental para la continuidad del aparato del Estado y para
proteger los intereses de los inversionistas extranjeros, particularmente norteamericanos."
Todo este interim de historización que narra la historia desde 1957 a 1968 disturba la
expectativa generada al comienzo del documental donde se postulaba como nudo central de
ese documental la posibilidad de expresar la situación de los presos que han de filmar su
situación desde dentro de la cárcel. Sin embargo, luego de haberse establecido el contraste entre
la torre central y las celdas, se nos "quita" la mirada de Lecumberri y se nos lleva a "ver" una
historia que solo al final parece crear un documento visual (el primero quizás) de esa cárcel
como el fin del embudo del autoritarismo Estatal en una historia casi cíclica de reproducción
19
de un mecanismo de protesta contra el monopolio Estatal de la disidencia - masacre impune
de la disidencia -encarcelamiento en Lecumberri. Acorde con esto, pasamos del ala de los
presos políticos al afuera de prisión que es el sitio en el que se narra una historia con una voz
en off y una serie de fotografías y de tomas realizadas en otro contexto (campesinado,
movimiento ferrocarrilero). El documento que vemos hace pensar en esa arquitectónica
como una suerte de diagrama de la política del siglo, llevando casi metonímicamente la cárcel
a la sociedad vigilada por esta torre cada vez que ese diagrama o tecnología política es
cuestionada o problematizada. Sin embargo, ese pasaje que nos lleva de la cárcel a una
sociedad carcelaria abierta (ciudad), también es problematizado por la propia imagen en su
constitución dado que la que se produce al interno de las celdas está fisurada y fragmentada
de un modo que no lo está la del afuera. Para visualizar la arquitectónica de un siglo de
historia política que reitera disidencia-masacre-prisión, el equipo que trabaja desde fuera, saca
la cámara (también clandestinamente) y nos saca de la cárcel usando imágenes en las que se
expone repetición de las historias de disidentes que terminan todas en esa cárcel
(campesinado, ferrocarrileros, estudiantes).
El contrapunteo que origina al documental al llevarnos de las rejas y la serialidad de
las celdas a la torre central de omni-visión, parecería reiterarse en la estructura posterior del
documental pero ahora como contraste entre la historia acontecida y borrada de las luchas y
el retorno a la reja de Lecumberri en cada década del siglo como final de un embudo en el
que termina la represión impune del Estado. De esta manera, la narrativa que aparece en
discurso pero no en imagen de las luchas campesinas de 1957 y que culmina en la masacre de
Tlatelolco retorna a Lecumberri pero en silencio, posando nuevamente el contraste o el
desfase entre lo que vemos y decimos, entre la visualización generada por el discurso y la
visualización muda que trae el retorno a la cárcel como agujero negro en el que el Estado
20
resuelve las demandas de justicia social. En este sentido, el retorno a la cárcel se hace con las
imágenes que transcurren velozmente, como desde un ferrocarril, por las rejas que separan el
adentro y el cielo. En este momento, cuando retornamos a las rejas en el 68 se postula un
silencio absoluto que filma un espacio vacío, sin gente, donde todo lo que vemos es rejas
mediadas por el hilo que parece una reja para la imagen. Se nos lleva a la crujía "C"
(alojamiento de los presos políticos) y en donde se ven los rostros de algunos presos que
caminan en el espacio reducido y en el que aparece un preso escribiendo con tizas en el piso:
"Aquí Mexico," título del documental en el que se reciclan las imágenes de Historia de un
documento. Esto es quizás el guión imposible de Historia: visualizar la arquitectónica de un
siglo de historia política que reitera disidencia-masacre-prisión -un documento sobre la
condición de posibilidad de la historia del Estado mexicano hecho por quienes eran su
condición de imposibilidad, su molestia invisibilizada, buscando un afuera.
El documental de Menéndez titulado Dos de octubre: Aquí México trae, a la vez, tomas
que fueron parte del experimento visual carcelario pero ahora con un gesto diferente en el
que la historia se contextualiza solamente en la posibilidad de narrar una historia visual del
68. En este momento es interesante que el contraste realizado entre cárcel y afuera remite a
los juegos olímpicos y a las elecciones de 1970 cuando gana la presidencia Luis Echeverría,
quien había sido secretario de gobernación y dado la ordenanza de la masacre del 2 de
octubre. A partir de que se otorga esta información con la voz en off, un preso filma una de
las puertas que habíamos ido viendo a lo largo del film pero ahora con su ventanilla abierta.
Por ella van pasando presos políticos de quienes tan solo vemos el rostro enmarcado por los
contornos de la ventana y creando la forma del carnet de identidad civil, la foto que
acompasa y registra la ciudadanía, ahora enmarcada por la puerta de la celda, yuxtaponiendo
la idea de una similitud entre ciudadano y preso, y por tanto, abriendo nuevamente la
21
pregunta por la libertad política de la ciudadanía cuando se borra el status de "preso político"
desde la ambigüedad de ese encuadre (la reja). Simultáneamente, al contraste anterior de reja-
cielo, ahora se nos muestra la reja como sombra reflejada en el suelo y de ahí otro graffiti:
Libertad, inscrito en la pared de la cárcel, dando fin a la película.
En Historia de un documento hay quizás una doble – articulación de la imagen desde la
que podemos definir quizás el sentido polívoco que otorga la palabra “documento” en el
título (en lugar de documental, que es lo que la obra sería): por un lado, la imagen opera en el
sentido que Barthes otorgaba a la imagen fotográfica, en tanto certificado de una existencia
que el discurso oficial denegaba en su invisibilización. Por otro lado, en este acto de
certificación emerge otra cosa, que remite a la manera de pensar arte e historia, o dicho de
otro modo, los hiatos entre las historias registradas en los cuerpos y espacios filmados, y el
que se establece entre esa serie y el discurso que intenta explicarlo sin colmarlo, llegando al
límite mismo de la razón capaz de establecer una secuencia cuando se visualiza la
arquitectónica de un siglo compuesto por una sola forma de política (disidencia- búsqueda
de alternativas - represión). Aquí es donde el laberinto de imágenes se transforma en una
prisión misma de la mirada, de una sola mirada que nos hace cuestionar la impotencia que
genera la imposibilidad de fantasear con un afuera de la mirada carcelaria que estuviera
incontaminado o con una reproducción del panóptico a nivel de tecnología política (la
administración de la mirada, la super-visión o el apando). Sin proponer una salida, la película
quizás nos despierte a un diagrama tras provocar una suerte de claustrofobia en la mirada
presa de una imposibilidad por visualizar otro modo de pensar en la política.
22
(A modo de conclusión)
Al traer el superocho en el período cinematográfico posterior a la gran masacre del 2
de octubre de 1968 en Tlatelolco, he intentado realizar una doble tarea, a saber: pensar un
acontecimiento cinematográfico que propone abrir una noción y circulación de la imagen
que difiere del monopolio acrítico de estas, y, por otro lado, llevar este acontecer a un
preguntar más abstracto capaz de cuestionar los modos en que la imagen se puede volver
crítica de sí y los tipos de imagen que supone el acto de una revelación que no implica un
hecho. Esto es, si bien el super ocho se usó como herramienta esencial de una continuidad
del 68 por otros medios (en su doble sentido de otros medios de comunicación –otra
producción de imagen que contraponía el monopolio oficial de imagen) y de atestiguación
(su carácter de testimonio y documento), lo que más me interesa es trazar una pregunta que
remitiera al cómo de esta revelación. ¿Qué significa revelar la revelación en este momento
histórico específico, uno que hace ecos al presente, no solo en el sentido de las luchas
universitarias, sino también en el sentido de una revelación que se propone des-privatizar el
saber desde la imagen? ¿Qué es una revelación que no revela más que su condición, sus
límites, esto es, que en lugar de revelar mera información revele una situación –y que este
acto se auto-denomine documento? Sin duda, a través del análisis lo que quiero cuestionar
es este nombre – palabra esencial en un territorio de la visibilidad (evidenciar) y el jurídico
(documentar) y plantear la pregunta por la forma en que la imagen crítica revela algo que
excede al dato, la información, pero quizás también al lenguaje en el que podemos explicarla.
Esto nos hace re-definir quizás hoy el carácter de documento de esta imagen para poder
llevar el problema de la propiedad del archivo y el documento e imagen produccionista de la
historia a otro campo a explorar, uno que remite al problema del saber público –de la
constitución de un espacio público que espera su futuro y su posibilidad. Para esto, el análisis
23
de Historia de un documento se puede volver un trampolín que nos inspire a pensar otro efecto
de imagen.
Obras citadas
Clark, Toby. Arte y propaganda en el siglo XX. La imagen política en la era de la cultura de masas.
Madrid: Ediciones Akal, 2000.
Deleuze, Gilles. Foucault. Trad. Seán Hand. Minneapolis: University of Minnesota Press,
1988.
Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.
Gustavo y José Felipe Coria. Nuevo cine mexicano. México: Editorial Clío, 1997.
García, Sergio. "Hacia el 4o cine". Wide Angle. A Quarterly Journal of Film History, Theory,
Criticism & Practice. 21.3 (June 1999): 70-174.
Lerner, Jesse, "Superocheros". Wide Angle. A Quarterly Journal of Film History, Theory, Criticism
& Practice. 21.3 (June 1999): 2-35.
Manifiesto: 8 milímetros contra 8 millones. Wide Angle. A Quarterly Journal of Film History,
Theory, Criticism & Practice. 21.3 (June 1999): 36-41.
Méndez, José Carlos. "Hacia un cine político: la cooperative de cine marginal." Wide Angle. A
Quarterly Journal of Film History, Theory, Criticism & Practice. 21.3 (June 1999): 42-65.
Menéndez, Oscar. "Documento histórico." en El 68 en el cine mexicano. Ed. Olga Rodríguez
Cruz. Mexico: Universidad Iberoamericana, Plantel Golfo Centro, 2000; 45-50.
Rancière, Jacques. Althusser´s Lesson. New York: Continuum, 2011.
---. The Future of the Image Trad. Gregory Elliott. London: Verso, 2007.
Revueltas, José. "Carta a Arthur Miller," en México 68: juventud y revolución. México: Era, 1978;
221-2.
24
---. "Intervención de José Revueltas en la audiencia de derecho de la vista de sentencia,
audiencia celebrada en la cárcel preventiva de la ciudad, del 17 al 18 de setiembre de 1970."
México 68: juventud y revolución. México: Era, 1978; 257-279.
---. "¿Qué es la autogestión académica?," en México 68: juventud y revolución. México: Era, 1978;
107-09.