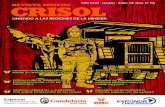Como se hace un autor en los margenes
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Como se hace un autor en los margenes
Trabajo final seminario de posgrado: ¿Cómo se hace un autor
en Argentina?
¿Cómo se hace un autor? Laura Alcoba y el exilio de una
segunda generación
Adriana Badagnani
Universidad Nacional de Mar del Plata
1- Regresar a la noción de autor desde el problema del
escritor en el exilio
Laura Alcoba nació en Cuba en 1968 mientras sus padres
recibían formación militar en ese país, aunque fue anotada
en la ciudad de La Plata. Es hija de militantes montoneros,
a los diez años se exilia con su familia en Francia donde
se licenció en Letras en L’Ecole Normale Supérieure
especializándose en el Siglo de Oro español y trabajando en
traducciones al castellano de obras literarias. Contrajo
matrimonio y tuvo a sus hijos en Francia. Después de una
visita a la
Argentina en la que regresó a una de las casas operativas
en la que vivió en su niñez (hoy Museo Mariani-Teruggi),
Alcoba escribió su primera novela, La casa de los conejos. Este
texto se publicó en una primera edición francesa cuando la
editorial Gallimard aceptó su manuscrito. Un año después el
libro aparecería en su versión castellana de editorial
Edhasa. Las novelas posteriores continuaron el mismo
itinerario: ediciones francesas de Gallimard, y ediciones
castellanas de Edhasa, que no traduce Alcoba pese a ser
esta su especialidad. Este peculiar lugar de enunciación la
coloca en una perspectiva privilegiada para analizar las
marcas que aparecen en los textos del exilio de una segunda
generación y pensar la constitución de una voz autoral
desde los márgenes.
El exilio como espacio de enunciación aparece como un
elemento clave en la literatura de Alcoba. En opinión de
Edward Said (2005) el dato biográfico del exilio es central
para pensar una escritura que pierde contacto con la
firmeza y la satisfacción de la tierra, pero que mantiene
el deseo de comunicarse pese a que entiende que la
comprensión es imposible. De esta forma el exiliado se
aferra a su diferencia como un arma que le permite la
capacidad de extrañamiento. En ausencia de un hogar, el
escritor exiliado transforma a la escritura en su patria,
en una identidad y forma de enraizamiento.
Las primeras escrituras relacionadas con el exilio
argentino durante la última dictadura militar pudieron
publicarse en el exterior, y fueron reeditadas en el país
luego de 1983. Esta situación genera un vínculo particular
entre escritura y exilio:
Tanto quienes son compelidos al desplazamiento
geográfico como los que escriben desde un exilio
interior suelen construir una posición de
resistencia vinculada, muchas veces, a la
recuperación de la memoria. Y en relación con la
constitución lingüística de escrituras que rodean
situaciones de esta naturaleza, se afronta el
problema de la referencia que abre la reflexión
sobre los vínculos entre los textos y lo real. Son
escrituras que reproducen la irreductibilidad entre
órdenes (del lenguaje y de lo real) y traducen ese
ámbito borroso y diverso, exasperando el problema
de la referencia y así el de la representación. Las
pérdidas, los cruces de memoria y olvido, ciertos
reconocimientos o encuentros, el miedo, la
esperanza, la impostergable necesidad de seguir
escribiendo tensan la relación entre las palabras y
las cosas. En las tramas, en las figuras retóricas,
en los ritmos, en los saberes inscriptos, en los
silencios de las distintas escrituras se despliega
el discurso de lo social; la historia se desliza en
trazas que son, en definitiva, estimulantes
operaciones ideológicas de nuevas interpretaciones.
(Bocchino, 2008: 6)
En opinión de Adriana Bocchino las literaturas de
exilio se caracterizan por un particular montaje de lo
real, rompiendo con la idea de referencia. Lo real,
concreto o deseado, aparece como la imposibilidad de
rearmarse; la situación determina un presente que se
congela y una inversión de los términos pasado y futuro.
La experiencia del desplazamiento marca las escrituras, y
por tanto, las lecturas de aquellos textos. El sujeto
escribe escribiéndose en situación de exilio con una
insistencia en el gesto autobiográfico. La quita, la
pérdida, es señalada obsesivamente como forma paradójica
de darse un suelo propio. Exiliarse se torna una forma de
no dejar de deslizarse, una incertidumbre como estructura
fundamental que descuartiza a un sujeto que construye su
retórica del desplazamiento. Es por ello que en esta
literatura aparece un cruce inevitable de lo literario con
lo extraliterario determinado por las estructuras de
producción. En este punto las escrituras de exilio se
contraponen a la idea de Foucault (1985) de la muerte del
autor, ya que quien escribe resulta central; si Foucault
asocia el rol del Estado a la individuación burguesa, en
las escrituras de exilio ocurre lo inverso: el sujeto se
reafirma frente al Estado, se escribe para no morir en un
reverso obstinado del asesinato; el gesto de la escritura
es un reafirmarse para no desaparecer, el hacerse
reconocer está asociado fuertemente al nombre y al
apellido.
Una cuestión importante es que las escrituras de exilio
requieren una idea de red: el que se afirma no es un
sujeto único, aislado, sino escritores escribiéndose,
citándose, dedicándose; una constelación de figuras
asociadas a desapariciones y exilios (Onetti, Gelman,
Walsh, Urondo, Conti, Tizón, Saer y Castillo) que se ha
impuesto cuidar las palabras, evitar también el naufragio
de la lengua y sus significaciones enunciando voces y
saberes proscriptos, trabajando temáticas marginales,
minoritarias.
Un ejemplo de formación de figuras de autor a partir de
la relación entre literatura, política y exilio puede
encontrarse en el trabajo de Sandra Lorenzano Escrituras de
sobrevivencia (2001) en el que analiza las novelas de Silvia
Molloy, En breve cárcel, y de Héctor Tizón, La casa y el viento. Para
su trabajo utiliza el concepto de poética de ruinas,
contraponiéndola a la estética fascista de los monumentos,
concluyendo: “El cuerpo y el deseo (de escritura), en
tanto territorios de cruce entre el yo y los otros, entre
la historia íntima y la colectiva, le disputan a los
autoritarismos el espacio simbólico de la memoria”
(Lorenzano, 2001: 252).
Estas reflexiones teóricas y su aplicación a casos
concretos son, paralelamente, pertinentes y dignas de ser
repensadas en el caso de Alcoba, ya que se trata del exilio
de una segunda generación. En primera instancia porque el
propio Said realiza una diferenciación entre exiliados y
emigrados. Si el exilio se vincula con razones políticas
que tornan imposible el regreso al país de origen, el
emigrado elige su propia condición. En este contexto es
dificultoso pensar en casos como los de Alcoba ya que es,
en principio, una exiliada política junto a su madre, pero
con el paso de los años su vivir en Francia se transforma
en elección. Un segundo punto problemático se define en
vinculación a la patria como lugar dador de identidad. Si
los exiliados al poder regresar a su hogar logran
restablecer el vínculo con sus raíces, de allí la
insistencia en una escritura que retorna aquel sitio del se
que los han despojado; los exiliados de una segunda
generación, por contraste, carecen de una patria de origen
como identidad a la cual regresar. El haber partido de su
país de origen en la niñez configura una identidad partida
para la que no existe un retorno posible. La escritura, de
esta forma, lleva las huellas de esa ubicuidad.
A esta problemática del exilio dejando huella en la
escritura, habría que sobreimprimir un segundo problema que
es el del retorno del autor. Si Barthes (1987) y Foucault
(1985) anunciaban la muerte del autor en los ’60 y ’70, es
indispensable situar estas teorías en sus condiciones de
producción, y vincular estas concepciones con los valores
en alza de ideologías de la izquierda socializante. Por el
contrario, con posterioridad a la caída del muro de Berlín
nos hallamos inmersos en un retorno al autor en una
operación que Sarlo (2005) denomina como giro subjetivo. Dentro
de este giro subjetivo se produce el regreso a la idea del
autor que, como entidad diferente a la persona del autor,
al narrador y a los personajes ficcionales, es una
construcción que importante dentro del proceso de
producción de una obra. Es interesante analizar como esta
época se entiende como la era de la intimidad, pero todo
discurso sobre sí mismo supone la paradoja del hacer
pública la escena privada. Si la modernidad estableció
tabiques entre lo público y lo privado, el discurso de lo
íntimo constituía la mediación o pasaje entre ambas
esferas; pero al desdibujarse las fronteras entre lo
privado y lo público los discursos autobiográficos exigen
ser repensados (Catelli: 2006).
Arfuch (2002) utiliza la noción de espacio biográfico,
antes que la de espacio autobiográfico, para designar un
conjunto amplio de discursos. De esta forma, la conexión
con las propias vivencias del autor puede aparecer de
muchas maneras y es difícil determinar el umbral entre
autobiografía y ficción. Para ello debemos considerar la
brecha temporal entre el tiempo de la experiencia y de la
escritura; así como el cambio de identidad entre el sujeto
que experimenta y el narrador, que supone la construcción
de sí mismo como un otro. La centralidad y proliferación de
narrativas, el cuestionamiento de un sujeto autónomo,
autocentrado y transparente y la razón dialógica que
determina que el sujeto no se exprese a través de su
discurso -sino que el sujeto se construya a través del
discurso- generan un espacio biográfico marcado por la
hibridación que subvierte la relación entre lo público y lo
privado.
Dentro de este mismo movimiento, es necesario conectar
estas nuevas sensibilidades con la idea de sujeto
imperante. En opinión de Enzo Traverso (2012) se torna
dificultoso concebir al sujeto de la historia como activo y
heroico en un contexto de derrota y desencanto; es por ello
que prima la noción de las víctimas. La era de las víctimas
se inauguraría cuando el testimonio de los sobrevivientes
del Holocausto se transforma en la clave de la elaboración
de un discurso y una memoria colectivas. El campo de la
memoria en Argentina es un espacio en proceso de
consolidación, que aparece como la matriz adecuada para la
comprensión de la historia reciente, que se construye en
una relación especular con el caso europeo. Las narrativas
del espacio biográfico vinculadas con esta temática
requieren ser reinstaladas en este contexto de producción
en el cual la figura del autor recupera centralidad. De
esta forma Laura Alcoba es un sujeto que escribe en
situación de migración/exilio y que crea relatos marcados
por la hibridación genérica. La escritura opera como forma
de construcción e invención de una identidad despedazada.
2- Regreso al hogar en La casa de los conejos
En La casa de los conejos existe, en primer término, un
exilio de la lengua. La novela fue publicada
originariamente en francés y editada por Gallimard en el
2007. Posteriormente fue traducida por Leopoldo Brizuela y
apareció en Argentina en el 2008, publicada por Edhasa.
Esta distancia del idioma marca al texto desde su propio
título. En francés fue titulada Manège, término que puede
traducirse como carrusel, siendo una alusión a la
circulación de imágenes traumáticas. El vocablo tiene una
segunda acepción ya que significa maniobra o manipulación.
En este sentido el título hace referencia a la traición de
uno de los integrantes de la casa operativa y al modo que
utiliza para descubrir la ubicación de la imprenta
montonera.
En castellano el libro se tituló La casa de los conejos en
referencia explícita a la artimaña utilizada por Montoneros
para encubrir la edición del periódico Evita montonera bajo
la supuesta actividad de la cría de conejos. Pero el
argumento queda más adelante invertido: son los integrantes
de la casa operativa los que están cercados, los que van a
ser cazados como conejos:
Después los momentos de calma se volvieron más
raros. El miedo estaba en todas partes. Sobre todo
en esta casa.
Yo ya no conseguía creer que los conejos blancos
pudieran protegernos. ¡Qué pésimo chiste! Tan malo
como envolver los periódicos para regalo.
Cada semana, César nos traía noticias que no
siempre aparecían en los diarios. Centenares de
militantes Montoneros eran asesinados día a día;
grupos enteros desaparecían. Porque si a veces los
asesinaban en la calle, lo más frecuente era que
desaparecieran. Así, de golpe. (Alcoba, 2008: 110)
El título La casa de los conejos incluye una tercera
alusión: el relato se abre con una reflexión a partir de la
idea de hogar. La madre de la protagonista le cuenta a su
hija que se mudan a una casa, justo como ella quería.
Obviamente la idea de casa de la infancia tenía que ver con
un deseo de normalización que era imposible por la
militancia de los padres. A partir del malentendido sobre
el deseo de hogar Alcoba muestra el extrañamiento, el
rechazo o la condena hacia la militancia de los padres como
forma de impedimento de vivir una niñez normal.
…a menudo, yo soñaba en voz alta con la casa en la
que hubiera querido vivir, una casa con tejas
rojas, sí, y un jardín, una hamaca y un perro. Una
casa como ésas que se ven en los libros para niños.
[…]
Tengo la impresión de que ella no ha comprendido
bien. Referirme a una casa con tejas rojas era,
apenas, una manera de hablar. Las tejas podrían
haber sido rojas o verdes; lo que yo quería era la
vida que se llevaba ahí adentro. Padres que vuelven
de la casa a cenar, al caer la tarde. Padres que
preparan tortas los domingos siguiendo esas recetas
que uno encuentra en gruesos libros de cocina, con
láminas relucientes, llenas de fotos. Una madre
elegante con uñas largas y esmaltadas y zapatos de
tacón alto. O botas de cuero marrón, y, colgando
del brazo, una cartera haciendo juego. O en todo
caso sin botas, pero con un gran tapado azul de
cuello redondo. O gris. En el fondo, no era una
cuestión de color, no, ni en el caso de las tejas,
las botas o el tapado. Me pregunto cómo hemos
podido entendernos tan mal; o si en cambio ella se
obliga a creer que mi único sueño, el mío, está
hecho de jardín y color rojo. (Alcoba, 2008: 13-14)
Otro título que Alcoba evaluó entre los posibles fue
Embute. Esta palabra de origen lunfardo, cuyo significado
es hoy elusivo, era de utilización frecuente entre los
militantes en los ‘70 para hacer referencia a un lugar en
el que se escondían objetos que era peligroso poseer:
libros, panfletos o armas. Ante esta palabra de significado
olvidado Alcoba reflexiona sobre la distancia política e
ideológica con respecto a un tiempo violento que hoy nos
resulta incomprensible:
Cuando pienso en esos meses que compartimos con
Cacho y Diana, lo primero que viene a mi memoria
es la palabra embute. Este término del idioma
español, del habla argentina, tan familiar para
todos nosotros durante aquel período, carece sin
embargo de existencia lingüística reconocida.
Desde el mismo instante en que empecé a hurgar en
el pasado –sólo en mi mente al principio, tratando
de encontrar una cronología todavía confusa,
poniendo en palabras las imágenes, los momentos y
los retazos de conversación que habían quedado en
mí– fue esa palabra el primer elemento que me
sentí compelida a investigar. Este término tantas
veces dicho y escuchado, tan indisolublemente
ligado a esos fragmentos de infancia argentina que
me esforzaba por reencontrar y restituir, y que
nunca había encontrado en ningún otro contexto.
[…]
“Embute” parece pertenecer a una suerte de jerga
propia de los movimientos revolucionarios
argentinos de aquellos años, más bien anticuada
ya, y visiblemente desaparecida. (Alcoba, 2008:
47-50)
Se simboliza así la dificultad de comprender otra
época histórica, el riesgo que supone juzgarla con
parámetros anacrónicos o exaltar la violencia. Alcoba
reflexiona (Aguirre, 2008) que escribió intentando no caer
en la doble trampa: la de juzgar a sus padres y su
generación con los parámetros de esta época; o la de
enaltecer sus figuras transformándolos en héroes. Con esta
perspectiva se coloca en una línea similar a la de varios
trabajos de la ensayística reciente (Calveiro, 2005;
Longoni, 2007) que consideran indispensable una crítica a
las experiencias de aquellos años que no sea una
justificación de la violencia estatal.
La versión castellana de La casa de los conejos, de
Leopoldo Brizuela, presenta las mismas dificultades propias
de cualquier traducción, con el agravante de que la
realidad a la que se hace alusión es argentina: “No quise
hacerlo yo –dijo Alcoba–. Hubiera sido escribir otro libro.
Leopoldo hizo un trabajo excepcional y extraño, más que una
traducción, porque fue trabajar con una lengua de origen
ausente”. (Aguirre, 2008)
La lengua materna es definida por la propia Alcoba
como una lengua ausente. Es por ello que asistimos a un
complejo proceso: Alcoba traduce esa experiencia al
francés, y Brizuela la traslada o restituye al castellano.
La identidad argentina de Alcoba resulta negada desde la
propia lengua en un relato que juega constantemente con las
palabras: las perdidas en el tiempo, que tienen que ver con
el lenguaje de la militancia, las perdidas en el espacio
que ella olvida con el exilio de la madre que se transforma
en el propio exilio de la cultura que torna significativas
las experiencias narradas. De esta manera, Argentina no es
para Alcoba un espacio de retorno, sino una identidad a
construir enteramente. La casa de los conejos parece ser una
operación clave en el proceso de construcción o invención
de la propia identidad desterrada que se construye a partir
de retazos, de fragmentos mal ensamblados en una operación
en la que aparece en un nivel conciente como toda
reconstrucción es en sí misma una ficción. De esta forma
Alcoba construye una identidad desdoblada en la lengua, en
el espacio y en las referencias culturales que marcan de
forma significativa la figuración de autor.
3- Cuerpos femeninos en el exilio en Jardín blanco
Jardín blanco (Alcoba, 2010), a primera vista, aparece
como una novela radicalmente distinta de La casa de los conejos.
Todo indicaba que lo testimonial y los ‘70 han quedado
atrás como un acto catártico que inaugura la escritura de
Alcoba, que en adelante se dedicaría a la pura ficción. Sin
embargo, una lectura más minuciosa revela que las marcas
del exilio siguen presentes. De hecho en una entrevista
Alcoba revela que luego de la publicación castellana de La
casa de los conejos su traductor, Leopoldo Brizuela (que en el
2012 obtuviera el Premio Alfaguara al narrar su propia
experiencia novelada de la infancia en dictadura), la
desafió a escribir sobre su exilio. Alcoba no desarrolló su
propia historia del desarraigo de la patria en Francia,
pero Jardín blanco habla de mujeres en situación de exilio.
Esta cuestión de género no resulta menor, ya que –en
opinión de la propia autora- el tema de la novela es la
dificultad de ser mujer.
Jardín blanco describe la vida de tres vecinos en un
edificio de Madrid en los años ‘60 valiéndose de la
polifonía. No obstante, estos personajes no son anónimos.
Uno de los pisos es habitado por Ava Gardner que recuerda,
durante las visitas de una joven vecina, los momentos de
acceso a la fama. Por otra parte, las vivencias de la
española que visita a Ava son puestas en escena a partir de
una especie de diario que lleva Carmina. Se trata de una
chica embarazada y abandonada por su novio que ha huido de
la casa materna instalándose con su hermana. En el marco
de una cultura fuertemente represiva de lo sexual y
normatizadora de la intimidad, Carmina vive su estado en
silencio. El tercer departamento está habitado por Perón y
su tercera esposa, Isabel. La cotidianidad del presidente
derrotado en el exilio es registrada por la propia Eva
Perón.
Este último personaje es, sin lugar a dudas, el punto
nodal de la novela: el cadáver en el exilio contemplando el
día a día de su viudo. En este punto seguimos la idea de
Alejandro Susti González (2007) que, retomando la idea de
Baudrillard de simulacro (1993), visualiza la existencia de
textos de todo tipo cuyo entramado y superposición han
urdido un diálogo intertextual en el que se han diluido las
fronteras entre lo verdadero y lo falso. Por otra parte,
Claudia Soria (2005) constata la existencia de un “sistema
Evita”, es decir, una serie de textos sobre el personaje en
los cuales cada nuevo eslabón busca hallar un aspecto no
abordado en una versión anterior. Según estas dos
perspectivas, existen textos enlazados construyendo una
realidad de Eva Perón paralela a la del personaje
histórico.
La novela de Laura Alcoba Jardín blanco aparece como un
nuevo eslabón en el “sistema Evita” al imaginar los
pensamientos de Eva después de muerta. Alcoba elige la
narración del cuerpo errante. Evita, que ha sido descripta
en todas sus facetas: la santa y la puta, la íntima y la
pública, la actriz principiante y la mujer poderosa, la
mujer hiperactiva y la mártir agonizante, adquiere aquí una
nueva voz: la de ultratumba. El periplo del cadáver ya
había sido narrado, pero en relatos en los cuales el
sentido de esa errancia se tornaba significativo a partir
de la voz de otros. La novedad que introduce Alcoba es
ficcionalizar lo que Eva Perón piensa, imagina y juzga al
ver a Perón en el exilio, al observar a la mujer que la
reemplaza, al oír lo que dicen de ella en su ausencia. De
esa manera se emociona al escuchar a Perón decir:
–La quise como se quiere a una mujer. Pero la he
querido todavía más como un jefe ama a su pueblo.
Porque mi querida Evita era el pueblo. Es un gran
misterio, Cincotta, pero es así. […]
–Hoy, es como si el pueblo hubiera perdido un brazo
o una pierna. La desaparición de ese cuerpo que yo
había querido preservar es una amputación inicua,
Cincotta, una mutilación perfectamente odiosa. Vino
por eso, ¿no? Vino a decírmelo. Pero yo ya lo sabía,
Cincotta, lo sabía. (Alcoba, 2010: 16-17)
El retrato de Perón en el exilio es el de un hombre
que supo estar en la cima y se encuentra en el llano. El
otrora poderoso es un hombre caído en desgracia, ignorado
por Franco, con una mujer inútil a su lado. Un personaje
empequeñecido que ensaya intervenciones públicas en el
balcón de su departamento; un hombre que supo dirigirse a
las masas y que se ve compelido a dar sus discursos hacia
un jardín cubierto de flores blancas.
Las flores blancas del jardín han sido mandadas a
poner por Ava Gardner, una diva del cine retratada como
alcohólica y melancólica. La estrella suele embarcarse en
largos monólogos en los que recuerda sus inicios y el
contrato leonino con los estudios. Su triunfo está
totalmente conectado con su cuerpo. En la promoción de una
película la calificaron como “el animal más hermoso”,
frase que a la actriz le pareció desagradable por la
reducción de su persona a su cuerpo. Sus reflexiones de la
madurez parecen enfocadas a la crítica de la visualización
de la mujer como mera corporalidad; este encasillamiento
produce en Ava rebeldía. La actriz es sólo cuerpo porque
su habla no posee la elegancia de su figura; ella es
consciente de sus limitaciones y considera que su
corporalidad es su mayor tesoro a la par que su prisión.
De esta manera la figura de Ava se construye como el
reverso de Eva. El cuerpo de Eva es también clave en el
encumbramiento de su figura primero como actriz, después
como líder política. Sin embargo, este cuerpo se
caracterizaba por lo delgado, por la insignificancia para
ser ofrecido como una mercancía atractiva. Entonces ese
cuerpo va a ser completado por su voz poderosa. Donde Eva
fracasa como figurita en ascenso en la pantalla, triunfa
en el radioteatro; de igual manera, la figura decorativa
al lado de Perón cobrará fuerza a partir de la presencia
de la voz y su radicalidad política que mediante la radio
se filtraba en todos los hogares. La radio marca el punto
de conexión entre las dos etapas de la vida de Eva que se
presentan frecuentemente escindidas: la etapa artística y
la fase política se relacionan por las apariciones
radiales y el aprendizaje del uso de la voz, que si bien
tiene que ver con su trabajo será un arte en la que
aprenderá de Perón que le aconsejaba: “–No hay que decir
demasiado, sino sugerir, Eva, siempre: en los silencios y
en el misterio viven los sueños de la gente”(Alcoba, 2010:
17).
Esta relación entre el cuerpo y la voz resulta central
en la construcción de Evita como mito. En opinión de
Claudia Soria (2005) el cuerpo femenino es un texto
altamente significante sobre el que se escribe una historia
no controlada por la consciencia. Las marcas que el goce
deja en el cuerpo han sido de interés en la psicología
freudiana y lacaniana que concluyeron que hay un goce
femenino solo accesible a través del cuerpo que es
enigmático ya que, aunque las mujeres lo experimentan, es
inabordable por el lenguaje. Un tema de gran importancia en
el personaje que nos ocupa es que el cuerpo de Eva parece
ser un cuerpo histérico en la medida de que, al no tener un
deseo propio, se apodera de los deseos del Otro. Por tanto,
trabajar sobre el cuerpo de Eva supone trabajar sobre su
inconsciente y sobre los deseos de los otros: Perón, las
masas, el peronismo o las mujeres. El texto de Alcoba,
operando sobre el sistema Evita, sigue trabajando con el
cuerpo de Eva retomando algunas preocupaciones clásicas en
los textos que abordan su figura.
Uno de estos temas es la blancura de su piel; una
transparencia que en muchos casos se asocia a la
enfermedad. En opinión de Soria (2005) y de Susti González
(2007) esta característica tiene gran resonancia en la
hagiografía, es decir, dentro de los eventos propios de la
vida de los santos. La relación de Eva con el trabajo y con
los alimentos parece ser profundamente masoquista. El goce
se manifiesta como una conducta ascética, deslibinizadora.
Estos actos, sumados a la transparencia de la piel, suelen
aparecer como rasgos definitorios de un estadio
espiritualizado, en camino a la santidad: “Lo único que me
quedaba era la piel sobre los huesos. Ya no se podía hablar
de blancura: me había vuelto diáfana, transparente, mi piel
era apenas un abrigo fino puesto sobre mis órganos
enfermos. Un abrigo muy fino” (Alcoba, 2010: 19-20).
Y, más adelante, cuando los que la rodean intentan
ocultarle que baja de peso trabando la balanza, Evita
reflexiona sobre su cuerpo mermado utilizando la
sintomática noción de desaparición, significado que
preanuncia el destino de su cuerpo y el de miles de cuerpos
en Argentina: “Pero, ¿cómo habría podido yo no sentir este
cuerpo que se desmoronaba? Partes enteras de mí ya habían
desaparecido y continuaban desapareciendo” (Alcoba, 2010:
39).
La figura de la bella muerta, que Alcoba utiliza para
hablar de la muerte en vida que supone la desfiguración
para Ava, aparece con fuerza arrolladora en el caso de Eva.
Eva Perón, que había logrado significar su cuerpo mediante
el uso de su voz, queda al ser momificada atada a su
corporalidad. Su cadáver embalsamado la torna eternamente
bella, y por tanto, susceptible de ser utilizada de forma
independiente del habla. El cuerpo, desvinculado del habla
y de sus intencionalidades, aparece entonces como
disponible para que le sean añadidos diferentes discursos.
De esta manera, Eva realiza una crítica asordinada del
propósito de tornarla un monumento del peronismo evitando
la natural descomposición del cuerpo, así como el acto de
Perón de abandonar el cadáver a su suerte en Buenos Aires
mientras partía al exilio. El doctor Ara, desolado,
contempla como los militares sustraen el cuerpo y coloca
sobre el féretro un ramillete de flores blancas. Así
retorna el motivo de las flores y el jardín, de la
perpetuación del cuerpo o su natural descomposición bajo
tierra:
Tal vez habrías podido tenerme con vos cuando te
derrocaron. Soy tan liviana. Al Español le bastaba
con una mano y era mucho menos robusto que vos,
corazón. En tu periplo, habrías podido encontrarme
un lugar digno de los cuidados del doctor Ara. Me
habías prometido el monumento más hermoso, pero me
habría contentado con un rinconcito en una capilla.
Con un pedacito de parque.
Qué sé yo, con un jardín. (Alcoba, 2010: 159)
Jardín blanco es una novela que aparece construida a
partir de la idea de desplazamiento y exilio de los
cuerpos. Carmina deja la casa materna –y en el final de la
novela la casa de su hermana, su ciudad y España– porque el
embarazo de una madre soltera resulta imposible en el lugar
y la cultura en la que está inmersa. Perón debe exiliarse
cuando el golpe de Estado lo derroca, iniciando un periplo
por Paraguay, Panamá, República Dominicana y España. El
cadáver de Eva es sustraído por los militares de la CGT y
deambula por los más extraños sitios hasta acabar en una
tumba anónima en Italia. Por último, Ava deja la farándula
americana acosada por sus propios escándalos para
trasladarse a España en busca de una paz que no encuentra.
Al respecto reflexiona:
Cambiar de lugar para cambiar de vida sólo es una
ilusión, sé desde hace tiempo que eso nunca funciona,
una tiene la impresión de haber dejado todas las penas
en el lugar del que se ha ido, pero cuando se está en
otra parte es lo mismo, en otra parte es de golpe aquí
y créeme, poco importa que para escapar una haya
elegido la acera de enfrente o una isla lejana.
(Alcoba, 2010: 10)
En este pasaje parece haber una fuerte asociación entre
Ava Gardner y la propia Alcoba: de todos los personajes es
el único que puede decidir dónde estar. No obstante, esa
libertad aparece como un peso o un escollo. De la misma
manera, la propia Alcoba parece estar presente en las
reflexiones de Ava sobre la traducción:
¿Por qué no habría de leer Shakespeare en español?
Shakespeare me da mucho menos miedo en español, en
inglés no me habría animado a aventurarme, una
muchacha del Sur, como yo no lee a Shakespeare en el
original, pero en una lengua extranjera es distinto,
de inmediato resulta mucho menos intimidante.
(Alcoba, 2010: 79)
De la misma forma, para Alcoba parece ser menos
intimidante escribir sobre la traumática realidad argentina
en francés, y que otro –Jorge Fondebrider (2006) en este
caso– restituya esa experiencia al castellano. De la misma
manera que Andrea le narra a Perón la trayectoria del I
Ching, traducido del chino al alemán, del alemán al chino,
y nuevamente al alemán como forma de recuperar sentidos
perdidos, las novelas de Alcoba –basadas en personajes
propios de la realidad argentina– son escritas en francés y
traducidas al castellano en un proceso de restitución de la
lengua.
4- Retorno a la autobiografía en Los pasajeros del Anna C.
La última novela de Laura Acoba es Los pasajeros del Anna
C. (2012), un libro en el que reconstruye el itinerario de
sus padres cuando fueron a Cuba a recibir formación
militar. Esta experiencia es narrada desde diferentes
puntos de vista provistos por protagonistas que ensamblan
un relato desapegado y desidealizado de aquel momento. El
periplo a Europa del Este y de allí a Cuba coincide con la
gestación y nacimiento de la propia Laura Alcoba. Por otra
parte, ese largo viaje inaugura una cadena de errancia que
culminará con el exilio en París, ciudad en la que Alcoba
aún reside. La identidad de un sujeto del que nadie puede
recordar el nombre falso con el que fue inscripto, el
nombre apócrifo con el que ingresó a la Argentina, se
vincula con el trabajoso proceso de construcción de la
subjetividad, la demanda asordinada de los hijos hacia los
padres como impedimento para vivir una niñez “normal” y las
marcas que ese pasado deja en el presente.
Alcoba reflexiona en su trabajo sobre la dificultad de
reconstruir una historia cuando los propios protagonistas
parecen haber olvidado elementos sustantivos del pasado.
Pero la autora transforma esta imposibilidad en un
procedimiento: trabaja con los fragmentos que, como
pequeños mosaicos, van ensamblando una historia en la que
es tan importante lo dicho como lo omitido, lo recordado
como lo olvidado y la discrepancia entre las versiones que
parecen coincidir con documentos y aquellas deformadas por
el tiempo y la distancia. De esta manera, Alcoba utiliza
diferentes imágenes para marcar la operación de
reconstrucción: la del tapiz y sus infinitos hilos, la del
mimbre con el que trabajosamente forma canastas en una
fábrica cubana o la de los recuerdos como reliquias:
objetos sagrados del pasado que es preciso buscar y
atesorar, pero también desacralizar. Todos los capítulos se
encuentran vinculados a recuerdos puntuales. En “Las
reliquias y los perros” aparece la perspectiva de Soledad,
la madre de Laura:
La memoria de Soledad, y ella lo sabe, ha
ponderado, escogido, puesto en orden y buscado
un sentido a posteriori. Ha reconstruido. Tiene
claras ciertas imágenes en su cabeza, ciertas
escenas, tramos enteros de conversación, pero
ya no sabría decir con certeza si son el
resultado de la fusión de momentos distintos, o
si de verdad tuvieron lugar tal como los
rememora, en una secuencia continua y
coherente. Pero qué importa. (Alcoba, 2012: 23)
Los silencios, las omisiones y los olvidos aparecen
vinculados a la forma contradictoria en que los
protagonistas se hacen cargo de sus experiencias: si bien
no reniegan de aquella etapa idealista, también reconocen
que fue un tiempo de luces y sombras. Algunos eventos de La
Habana –como la persecución de la homosexualidad o el
carácter monolítico de un régimen dentro del que no eran
pensables las diferencias- se vinculan con hiatos en los
relatos de los protagonistas. El fracaso de una manera de
ver el mundo, con su atroz saldo de tortura, exilio y
muerte, obliga a una lectura presentista del pasado que
tiñe la imagen elaborada.
Sobre este espejo deformante de los testigos se
sobreimprime un segundo reflejo que distorsiona la imagen:
la propia visión de Laura Alcoba que fue una de las
pasajeras –contando con solo un mes de edad- que volvió a
la Argentina a bordo del crucero Anna C. El barco era un
gigantesco trasatlántico que los trasladó de Génova a
Buenos Aires en un lento y accidentado retorno de Cuba
desde otro lado de la Cortina de Hierro y de allí en tren
hacia Europa.
El hecho de que los padres no recuerden con qué nombre
anotaron a su hija en Cuba o cómo se llamaba en el
pasaporte falsificado con el que subió al barco aparecen
como datos sumamente relevantes de la construcción de la
subjetividad de la hija. El ignorar el nombre propio
aparece indisolublemente ligado al problema de la
identidad. En este marco, la novela trabaja con la
dificultad de asumir la primera persona. La beba nacida en
Cuba aparece como la hija de Manuel y Soledad y solo
trabajosamente ese sujeto será un yo.
De la misma manera, la imposibilidad de reconstruir el
itinerario de los padres, que es su propio itinerario,
aparece como una marca de una vida signada por el
desplazamiento y el exilio que determinan la dificultad
para encontrar el lugar propio. Si entendemos que el exilio
de Laura Alcoba en Francia no fue solo el de una historia,
sino el de la propia lengua que es su elemento de creación
(la novela fue publicada en francés como Les Passaggers de Anna
C. y traducida al castellano por Leopoldo Brizuela, quien
ya había trabajado en La casa de los conejos) resulta
sintomático que la imagen privilegiada para designar el
escrito sea la del retorno. Un regreso, no obstante, que
será únicamente un paréntesis ya que una década después
Laura y su familia se exiliarán en Francia. Las
experiencias en el Anna C., dentro de las cuales se
incluyen los profundos diálogos con Emilio Maza, Carlos
Ramus y Fernando Abal Medina, serán determinantes de las
elecciones ideológico políticas de los siguientes años: la
inclusión en Montoneros con su particular fusión entre
socialismo, peronismo y cristianismo. Las novelas de Laura
Alcoba son, tal vez, como un trasatlántico en un lento
retorno. Como el Anna C, un barco lujoso pero que resultaba
anticuado en la época de aviones de pasajeros rápidos y
eficientes, Alcoba trabaja con ideas y modos de ver el
mundo que nos resultan obsoletos porque han perdido
significación en nuestro contexto.
Alcoba sabe, y anuncia que conoce, las dificultades
inherentes a la identidad y la memoria. Las heridas dejan
sus huellas en un texto que se construye como un verdadero
trabajo con la memoria que expone los procedimientos
utilizados: la labor artesanal de hilvanar los retazos de
una historia en la que conviven lo heroico y lo absurdo,
las utopías y el desencanto.
A modo de cierre
Luego de una particular y dolorosa historia, Laura
Alcoba se transforma en una escritora reconocida, alabada
por la crítica y tempranamente trabajada por la academia.
Su triunfo, no obstante, se da en primera instancia fuera
de la Argentina. La publicación en el exterior,
particularmente en Europa, y especialmente en París, posee
una larga tradición en la literatura argentina. Desde el
siglo XIX, en un campo intelectual en formación, el lugar
de legitimación era París antes que Buenos Aires. De esta
manera, podemos comprender que la decisión de Gallimard de
editar la primera novela de Laura Alcoba desencadene su
edición en Edhasa, aunque todos los agentes involucrados:
la autora, editores, traductores, periodistas
especializados, críticos y académicos entiendan que las
razones de su éxito en Francia pueden ser diferentes a las
que generan su valorización en la Argentina. Es decir, el
triunfo de Alcoba en el corazón de la literatura se da a
partir de una escritura desplazada, pero que (continúa)
operando como centro y no como margen del campo literario
argentino. Estas temáticas nos conducen a cuestionarnos el
carácter operativo de una noción como literatura nacional.
El segundo margen desde el que escribe Alcoba es el
exilio de la lengua. Alcoba maneja perfectamente el
castellano por ser su lengua materna, y por haber
continuado utilizándola en su carrera profesional (Alcoba
estudia el Siglo de Oro español y ha realizado numerosas
traducciones al castellano). Sin embargo elige el francés
para su novela lo que remarca aún más el proceso de
extrañamiento hacia aquellas historias que pretende narrar.
Por otra parte, no solo no escribe sus novelas en
castellano, sino que tampoco las traduce. La labor de
Leopoldo Brizuela y de Jorge Fonderbrider se transforma,
por tanto, en la restitución de una lengua ausente, pero
latente. Entonces, si bien los relatos de Alcoba colocan en
primer plano las vivencias íntimas por sobre la trama
política, tampoco coloca el yo en el centro del relato.
Según sus propias declaraciones, le parece vergonzante
instalar su propio sufrimiento en el centro de la escena en
el contexto de una historia signada por la tortura, las
desapariciones y los exilios. No obstante, el rechazo de la
lengua materna aparece como un dato más elocuente que las
declaraciones periodísticas. Alcoba aparece signada por una
imagen de autor donde hay un distanciamiento de la
identidad de origen como forma extrañada de intentar
ensamblar una identidad. Esa distancia de la lengua se
corresponde con la enunciación de la imposibilidad de
rearmar una identidad partida. Los sentidos han naufragado
desde el mismo momento en que no se dispone de las palabras
para intentar reconfigurarlos.
Este exilio de la lengua, por tanto, se vincula con la
enunciación de un discurso marginal en relación con la
memoria. Desde el comienzo de su primer libro Alcoba
desafía la doxa del recientemente constituido campo de la
memoria en Argentina al decir que escribe para olvidar.
Esto es, si el recuerdo de la infancia en clandestinidad
resulta torturante, fragmentario e incompleto, ella escribe
no para reponer los sentidos ausentes, sino para enfatizar
su falta y su carencia.
Es interesante analizar cómo los relatos de Alcoba
coinciden con otros elaborados por otros hijos, que parecen
estar gestando una estructura de sentimiento diferenciada:
Feliz Bruzzone en Los topos (2007), Ernesto Semán en Soy un
bravo piloto de la nueva China (2011), Mariana Eva Perez en Diario de
una princesa montonera (2012), Ángela Urondo Raboy en ¿Quién te
creés que sos? (2012), para citar algunos casos recientes.
Estas textualidades son elaboradas por la generación de los
hijos que, al intentar asumir una derrota nunca enteramente
aceptada por los padres y enunciar un trauma propio
(Drucaroff, 2011), producen un discurso que cuestiona y
desestabiliza el discurso militante de los años ’70 para
dotarlo de nuevas posibilidades y sentidos críticos.
Resulta significativo analizar cómo estos nuevos autores
aparecen en la escena pública en la era de los testigos y
las víctimas (Traverso, 2012). Estas textualidades
redefinen el vínculo entre lo público y lo privado en
relatos centrados en lo íntimo, pero que poseen profundas
resonancias sociales.
Referencias bibliográficas
Aguirre, Osvaldo (2008). “Los movimientos de la memoria”,
Rosario, La Capital: 29-04.
Alcoba, Laura (2008). La casa de los conejos. Buenos Aires:
Edhasa.
------------------ (2010). Jardín blanco. Buenos Aires:
Edhasa.
------------------ (2012). Los pasajeros del Anna C. Buenos
Aires: Edhasa.
Arfuch, Leonor (2002). El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad
contemporánea. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Barthes, Roland (1987). El susurro del lenguaje. Barcelona:
Paidós.
Basualdo, Sebastián. “La hija de la revolución”, Buenos
Aires, Página/12, Radar libros, 6 de mayo de 2012.
Baudrillard, Jean (1993) [1977]. Cultura y simulacro,
Barcelona, Kairos.
Benjamin, Walter (1982). “Experiencia y pobreza”, en
Discursos interrumpidos II, Buenos Aires: Taurus.
Bocchino, Adriana (Comp.) (2008): Escrituras y exilios en América
Latina. Mar del Plata: Estanislao Balder.
Bruzzone, Félix (2007). Los topos. Buenos Aires: Mondadori.
Catell, Nora (2006). En la era de la intimidad. Rosario: Beatriz
Viterbo.
Drucaroff, Elsa (2011). Los prisioneros de la torre. Política, relatos y
jóvenes en la posdictadura. Buenos Aires: Emecé.
Fonderbrider, Jorge (2006). “Los que nacieron bajo el
Proceso”, La cultura herida. A treinta años del golpe. Suplemento especial
Ñ. Buenos Aires. 18/03/06.
Forné, Anna (2010): “La memoria insatisfecha en La casa de
los conejos” en El hilo de la fábula. Nro. 10.
Foucault, Michael (1985). ¿Qué es un autor? México:
Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Garramuño, Florencia (2009). La experiencia opaca. Literatura y
desencanto. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.
Gelman, Juan y La Madrid, Mara (1997). Ni el flaco perdón de Dios.
HIJOS de desaparecidos. Buenos Aires: Planeta.
Lorenzano, Sandra (2001). Escrituras de sobrevivencia. Narrativa
argentina y dictadura, México: Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Iztapala.
Maiztegui, M. (2009). Una lectura sobre “La casa de los conejos”.
Indymedia Argentina, Centro de Medios Independientes.
Disponible en
http://argentina.indymedia.org/news/2009/03/660694.php
Merbilhaá, M. (2008) Alcoba, Laura, La casa de los conejos. Boletín
del Núcleo Memoria, N° 14. Disponible en
http://www.comunikas.com.ar/ nucleo/news_detalle.htm#com4
Perez, Mariana Eva. Diario de una princesa montonera. Buenos
Aires: Capital intelectual.
Ruiz, Laura (2005). Voces ásperas. Las narrativas argentinas de los ’90.
Buenos Aires: Biblos.
Sarlo, Beatriz (2005). Tiempo pasado. Buenos Aires: siglo
XXI.
Semán, Ernesto (2011). Soy un bravo piloto de la nueva China. Buenos
Aires: Mondadori.
Soria, Claudia (2005). Los cuerpos de Eva. Anatomía del deseo
femenino, Buenos Aires: Beatriz Viterbo.
Susti González, Alejandro (2007). Seré millones. Eva Perón:
melodrama, cuerpo y simulacro, Buenos Aires: Beatriz Viterbo.
Traverso, Enzo (2012). La historia como campo de batalla. Interpretar
las violencias del Siglo XX. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica.
Urondo, Ángela (2012) ¿Quién te creés que sos? Buenos Aires:
Capital intelectual.
Vinci, Pablo: “La casa de los conejos” en Los asesinos tímidos.
http://asesinostimidos.blogspot.com.ar/2008/08/la-casa-de-
los-conejos-de-laura-alcoba.html
Williams, Raymond (2009) [1977]. Marxismo y literatura. Buenos
Aires: Las cuarenta.