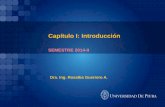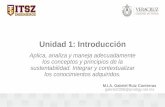Capítulo 1. Introducción
Transcript of Capítulo 1. Introducción
1
Tema: Depresión en los Jóvenes Universitarios
Título: Depresión como Consecuencia Psicológica porla Violencia en Jóvenes durante el Noviazgo
Variable Dependiente- Depresión en los Jóvenes Universitarios
Variable Independiente-Tipos de Violencia en el Noviazgo Variable Independiente1- Violencia FísicaVariable Independiente2- Violencia Psicológica
Capítulo 1. Introducción
Planteamiento del problema
La violencia en el noviazgo, generalmente, en México no esmuy abordado, ya que la mayoría de las personas lo ven comoalgo normal o en algunos casos como algo gracioso, debido aque, comúnmente, la violencia se muestra de manerapsicológica, a manera de bromas o como un juego o en casosseveros llegar a los golpes, los cuales la persona agredidalo acepta por miedo a estar solos, entre otrascircunstancias.
La respuesta favorable al cambio en el estilo de noviazgos dehoy en día, puede contribuir al buen desarrollo de relacionesafectivo-amoroso en los jóvenes
El no atender a tiempo la gran demanda de atención a estetipo de problemática, puede llegar a perjudicar a la personamisma y esto como consecuencia provocar depresión
Hipótesis
La depresión es una repercusión psicológica como consecuenciade la violencia en el noviazgo
Objetivo general
2
Determinar la depresión como consecuencia psicológica de laviolencia en el noviazgo
Objetivos específicos
1.- Identificar el tipo de violencia en la pareja2.- Establecer si existe depresión en los miembros de lapareja a consecuencia de la violencia3.- Identificar cuál de los miembros de la pareja es elagresor y quien el agredido
Importancia del Estudio
La violencia durante el noviazgo es un grave problema queafecta en grado considerable la salud física y mental de losjóvenes. Es por ello que el objetivo de la presente investigación fueconocer los factores asociados a la violencia en la relaciónde pareja en estudiantes universitarios, así como identificarlas variables con las que existe mayor asociación, de igualmanera se detallan las características de la violenciadirigida principalmente a la mujer por parte de su pareja. Enlos últimos años, la violencia en general se ha convertido enun importante problema social que impacta y domina en granmedida a nuestra sociedad, sin importar clase social,religión, sexo, edad, raza o nivel educativo.Las investigaciones tomadas como referencia indican que laviolencia en el noviazgo es vista por los jóvenes como algonatural o normal, no reconocen de forma clara un noviazgoviolento, por lo que hay violaciones recurrentes, infeccionesde transmisión sexual, ausencia de placer, baja autoestima,deserción y escaso rendimiento escolar, trastornosalimenticios, agresiones físicas, inestabilidad emocional,embarazos precoces, utilización de sustancias adictivas ysuicidio.La ocurrencia de la violencia se puede identificar desde losmismos orígenes del ser humano. Sanmartín (2001,2002) (cfr.También Almeida, 2005) asegura que el componente biológico
3
del ser humano lo lleva a ser agresivo, pero es la cultura laque lo habilita para ejercer un control sobre dichocomportamiento, permitiendo a través de la familia unmoldeamiento respecto a la forma como cada individuo actúa ensociedad.Así mismo, los adultos contribuyen a restar visibilidad a laviolencia entre los jóvenes porque consideran que sonnormales frases como “El que bien te quiere te hará llorar”,que ilustran la aceptación social de la violencia en elnoviazgo, misma que la familia tiende a reproducir, deacuerdo con los resultados obtenidos de un estudio realizadopor una agencia mexicana de noticias (Velasco, 2007).Ante tal situación, se hacen más estudios que ayuden adescribir y explicar este problema con el fin de prevenir laviolencia en la relación de pareja. Con base en ese fin, elpropósito de esta investigación fue recabar información quepermitiese conocer si en estudiantes universitarios estabanpresentes factores asociados a escenarios de violenciadurante su relación de noviazgo, así como establecer losfactores que predominantemente influyen en ella.
Limitaciones del Estudio
La presente investigación solo comprenderá ____ meses, loscuales se llevaran acabo de ____ a ___. La investigación selimita solo a la violencia física o psicológica en jóvenesuniversitarios, con una relación de pareja. Se cuenta solocon un presupuesto de _____ por lo tanto el personal selimitara solo a alumnos universitarios de la Unidad Académicade Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano y unamuestra no probabilística de otras universidadesseleccionadas. Dedicando solo ___ horas a la investigaciónrespetando los horarios escolares de los jóvenes.
Definición de Términos
Violencia: Es el tipo de interacción humana que se manifiestaen aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada,
4
aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer daño osometimiento grave (físico, sexual, verbal o psicológico) aun individuo o a una colectividad; o los afectan de talmanera que limitan sus potencialidades presentes o lasfuturas. Puede producirse a través de acciones y lenguajes,pero también de silencios e inacciones.
Violencia Física: Implica el uso de la fuerza para dañar alotro con todo tipo de acciones como empujones, jaloneos,pellizcos, rasguños, golpes, bofetadas, patadas yaislamiento. El agresor puede utilizar su propio cuerpo outilizar algún otro objeto, arma o sustancia para lograr suspropósitos.
Violencia Psicológica: Es una forma de maltrato que semanifiesta con gritos, insultos, amenazas, prohibiciones,intimidación, indiferencia, ignorancia, abandono afectivo,celos patológicos, humillaciones, descalificaciones,chantajes, manipulación y coacción.
Con estas conductas el agresor pretende controlar al otroprovocándole sentimientos de devaluación, inseguridad,minusvalía, dependencia, y baja autoestima. Esta forma deviolencia es más difícil de detectar que la violencia físicapero puede llegar a ser muy perjudicial porque además de quees progresiva, en ocasiones logra causar daños irreversiblesen la personalidad del agredido.
Depresión: Es el diagnóstico psiquiátrico que describe untrastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente,caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad yculpabilidad, además de provocar una incapacidad total oparcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientosde la vida cotidiana (anhedonia).
Agresor: Es un sustantivo masculino y femenino (en derecho)que se define el que agrede a otra de manera injustamentepara golpear, atacar, hacer daño, lesionar y herirla, también
5
se refiere a una acción opuesta o contradictoria al derechode una persona.
Capítulo 2. Revisión de la literatura
Introducción
La violencia durante el noviazgo ha sido mucho menosestudiada que la violencia marital. No obstante, algunasinvestigaciones indican que su incidencia puede ser máselevada, aunque sus consecuencias no sean generalmente tangraves (vid. Barnett, Miller-Perrin y Perrin, 1997). En estesentido, se ha señalado que las mujeres más expuestas a lasagresiones masculinas no son las casadas, sino las separadasy solteras (Reiss y Roth, 1993). Asimismo, se ha constatadoque la violencia se manifiesta incluso en parejas muyjóvenes.Cuanto más tiempo pasa antes del primer episodio violento,más fácil es que la relación se mantenga a pesar de lasagresiones (Flynn, 1990). Asimismo, los estudiosretrospectivos con mujeres maltratadas indican que, en muchoscasos, se produce una progresión de la violencia (v.g.Walker, 1979). Todo esto hace que el pronóstico para lasparejas de novios que viven una relación violenta no sea nadahalagüeño, y señala el período en el que se inician lasprimeras relaciones como un momento crítico para cualquierlabor preventiva.La violencia suele instalarse en las relaciones de formagradual. En muchos casos, no se manifiesta hasta que seinicia la convivencia. Sin embargo, antes de que esto ocurrapueden producirse algunos indicios que deberían alertar a losque comienzan una nueva relación. En este sentido, lapráctica profesional con mujeres maltratadas viene señalandoel peligro de ciertos antecedentes.Así, por ejemplo, Corsi y Ferreira (1998) identifican unaserie de conductas que suelen preceder a la aparición de laviolencia. Entre ellas destacan los intentos de control yaislamiento, la agresividad verbal, la falta de
6
reconocimiento de los propios errores, diversas formas dehumillación y desprecio hacia la pareja, etc.En su reciente revisión, Barnett et al. (1997) mencionandistintos factores de riesgo para las jóvenes parejas.Concretamente, destacan la violencia vivida en la familia deorigen, las actitudes respecto a los roles de género, lanecesidad de control e, incluso, un romanticismo o unareactancia elevadas, etc.La exposición a un contexto familiar violento es uno de losfactores que, de forma casi sistemática, emerge a través dela investigación como predictor de la violencia de pareja. Noobstante, los resultados no son siempre consistentes, ypueden variar según el sexo, el nivel de violencia observaday/o sufrida, etc. Así, por ejemplo, algunas investigacioneshan encontrado que la transmisión es más probable en losvarones que en las mujeres (vid. Foo y Margolin, 1995).La relación entre necesidad masculina de control y maltratono es consistente (vid. Hotaling y Sugarman, 1986). Sinembargo, algunas investigaciones apuntan en esa dirección.Prince y Arias(1994), por ejemplo, encontraron dos perfiles masculinosentre los agresores. Uno, con alta autoestima y bajo sentidode control sobre sus vidas, que utiliza la violencia parasentir que aumenta su control. Otro, con baja autoestima ybajo control, que se muestran violentos en respuesta a sufrustración. Por otro lado, Stets (1991) descubrió que unaelevada necesidad de control sobre la pareja predice tanto laagresión como la victimización durante el noviazgo.Asimismo, Hockenberry y Billingham (1993) encontraron que losjóvenes más propensos a utilizar formas de violencia menosgraves tenían también medidas de reactancia más elevadas.Para que alguien decida romper una relación violenta, loprimero que necesita es darse cuenta de lo que estásucediendo, y cuáles son las consecuencias de mantener dicharelación. Sin embargo, si las agresiones se dan a edadestempranas es posible que las víctimas carezcan de experienciae información para valorar adecuadamente su situación.Asimismo, la idea romántica de que «el amor lo puede todo»juega en contra de las mujeres, al hacerles creer que podrán
7
cambiar a su pareja. En este sentido, Barrón y Martínez-Iñigo(1999) apuntan que las mujeres han sido socializadas paratolerar las adversidades que afectan a sus relaciones, cosaque no ocurre con los hombres.En nuestro país no existen estudios que aporten informaciónsobre el porcentaje de jóvenes que están viviendo unarelación violenta. La presente investigación tiene elpropósito de iniciar esta labor, y analizar algunos factoresque podrían representar un riesgo para las jóvenes parejas.
Prevalencia de la Violencia durante el Noviazgo
La violencia durante el noviazgo es un grave problema queafecta en grado considerable la salud física y mental de lasadolescentes. Este tipo de violencia se identificó como unproblema social a partir del estudio que realizó Kanin en losaños cincuenta, cuando se encontró que 30% de las estudiantesfemeninas de la población de estudio tuvo amenazas orelaciones sexuales forzadas durante el noviazgo. Aprincipios del decenio de los ochenta, la investigación deMakepeace llamó la atención del público sobre el problema dela violencia durante el noviazgo, tras encontrar que 20% dela muestra de estudiantes padeció violencia en la etapa delnoviazgo adolescente. En estudios más recientes, se haobservado que la violencia durante el noviazgo es un problemaque afecta a casi la mitad de las mujeres adolescentes enalgunas poblaciones. Sin embargo, otras investigaciones hanhallado prevalencias de violencia durante el noviazgo de 9 a38.2%. Al comparar las prevalencias arrojadas por diferentesestudios, debe considerarse que las investigaciones sobreviolencia durante el noviazgo utilizan distintas definicionesconceptuales y parámetros para medir la violencia, lo cualsuministra cálculos variables de la magnitud de este tipo deviolencia.Diversos estudios han reconocido que la violencia durante elnoviazgo se vincula con factores individuales, entre ellos ladepresión, baja autoestima y ciertas conductas de riesgo comoel consumo de alcohol, inicio temprano de las relacionessexuales y bajo rendimiento escolar. Se ha demostrado que la
8
violencia durante el noviazgo puede ser un precursor de laviolencia durante la vida marital. Además, la violenciafísica que se presenta en las relaciones de noviazgo puedeaumentar hasta en 51% en los primeros 18 meses de vida depareja. En virtud del efecto de este fenómeno sobre la salud,la violencia durante el noviazgo debe estudiarse paraprevenirla o detectarla de manera temprana, así como reducirsu frecuencia y manifestaciones más graves.En México, son escasos los estudios realizados sobreviolencia en etapa de noviazgo; empero, ciertas evidenciasseñalan que la violencia contra las mujeres infligida por lapareja u esposo es un fenómeno frecuente. Entre 30 y 72% delas mujeres mexicanas es víctima de violencia cometida por lapareja. Estas cifras pueden disminuir si se desarrollanmedidas de intervención en la etapa del noviazgo. En primertérmino, hay que difundir el conocimiento acerca del nivel deviolencia durante el noviazgo entre los jóvenes, así como losfactores que se vinculan con este problema.Por lo tanto, se llevó a cabo una investigación con lafinalidad de conocer la prevalencia de la violencia duranteel noviazgo y su relación con la depresión y conductas deriesgo, en una muestra de estudiantes femeninas del estado deMorelos.
Violencia en la Relación de Pareja
En los últimos años la preocupación respecto de este tipo deviolencia se ha desplazado a los jóvenes, dado que laconducta agresiva durante la niñez y la adolescencia ha sidoidentificada como un fuerte predictor de violencia posterior,el inicio precoz de las tendencias agresivas se asocia conviolencia severa y crónica, no sólo durante la adolescenciasino también durante la adultez (Dishion, French, &Patterson, 1995; Capaldi & Gorman-Smith-, 2003; White &Widom, 2003; Bachman, 2000; Castellano, García, Lago &Ramírez, 1996; Smith, White & Holland, 2003).
9
La violencia íntima o dating violence, ha sido definida poralgunos autores como el ejercicio o amenaza de un acto deviolencia por al menos un miembro de una pareja no casadasobre el otro, dentro del contexto de una relación romántica(Sugarman & Hotaling, 1989). Algunas de las manifestacionesde este fenómeno a nivel físico son golpes, empujones,caricias violentas; en el nivel emocional insultos,humillaciones, negación de la relación y control de losvínculos familiares y sociales de la pareja; y a nivel sexualcontactos sexuales en contra de la voluntad, impedir uso deanticoncepción y forzar a realizar prácticas sexuales in-deseadas (Bookwala, Frieze, Smith & Ryan, 1992; CanadaMinisterofHealth, 1996). Sin embargo estudios cualitativosseñalan que para los jóvenes, independiente del género, es elcontexto el que determina si una conducta es consideradaviolenta (Lavoie, Robitaille & Hébert, 2000; Sears, Byers,Whelan & Saint-Pierre, 2006).
Diversas investigaciones internacionales señalan que lascifras de prevalencia de violencia íntima en jóvenes fluctúaentre 9 y 46%; esta variación se relaciona con la falta deconsenso respecto de la definición de violencia, con el tipode instrumentos de recolección de datos usado, con el períodode tiempo reportado (violencia en el último año o violencia alo largo de la vida) y con el tipo de población estudiada(Price, Byers, Sears, Whelan & Saint-Pierre, 2000; Glass,Freland, Campbell, Yonas, Sharp & Kub, 2003, Grumbaum, Kann,Kinchen, Williams, Ross, Lowry & Kolbel, 2002). Otros autoresseñalan cifras de 23% para la violencia grave y 51% si seconsideran todas las formas de violencia (Graves, Sechrist,Whiste & Paradise, 2005; Fagot & Browne, 1994). Enestudiantes universitarios White & Koss (1991) reportan unaincidencia de 37% de varones y 3 5% de mujeres queinfligieron alguna forma de agresión física. En Chile lascifras no difieren de las encontradas en otros países;estudios realizados con estudiantes universitarios, señalanque alrededor del 50% de los encuestados refiere haberrecibido agresión psicológica y aproximadamente un cuartoreconoce haber recibido violencia física, al menos una vez a
10
lo largo de la vida (Aguirre & García, 1996; Reyes,1997;Vizcarra & Poo, 2007).
Respecto de los factores asociados a nivel individual, losestudios muestran un aumento en la exposición a la violenciacon la edad. De acuerdo a la Encuesta Nacional deVictimización Criminal las tasas de violencia íntima aumentanen las mujeres entre los 15 a 19 años alcanzando su máximoentre los 20 y 24 años, siendo la adultez temprana el periodode la vida con mayor riesgo de violencia (Tolan, Gorman-Smith& Henry, 2006; Lewis & Fremouw, 2000). Otros factoresdescritos son la agresividad de la pareja, en la medida quegatilla una respuesta violenta; la falta de habilidades decomunicacióny de resolución de conflictos, y la necesidad decontrol de la pareja relacionada principalmente con los celosde carácter crónico. Algunos autores señalan que lasconductas de control y celos serían más frecuentes en losvarones, dado que para ellos la relación romántica sería elúnico espacio de expresión y vinculación íntima, a diferenciade las mujeres jóvenes que contarían con pares del mismo sexocomo apoyo social y contención afectiva (Hagan & Foster,2001; Price, Byers, Sears, Whelan & Saint-Pierre, 2000;González & Santana, 2001). Estudios con jóvenesnorteamericanos señalan que la ruralidad, la expulsión y/osuspensión de la escuela, la existencia de múltiples parejas,y el uso de alcohol, incrementarían el riesgo de la violenciaen pareja (Avery-Leaf, Cascardi, O'Leary, & Cano, 1997;Malik, Sorenson, & Aneshensel, 1997; O'Keefe, Brockopp &Chew, 1986; Reuterman & Burcky, 1989).
A nivel familiar, un factor relevante es el aprendizaje deroles de género tradicionales, ya que mediante el proceso desocialización los varones aprenderían estrategias inadecuadaspara expresar la rabia e inhibir la pena, restringiéndose laexpresión emocional. En el plano conductual se lesincentivaría a ser activos, autónomos, a usar la agresividady la fuerza como forma de resolver los conflictos. Las niñaspor el contrario, serían reforzadas a expresar sentimientosde pena e indefensión, inhibiendo sus impulsos agresivos. La
11
rigidización y dicotomía en la expresión de las emociones enlos varones facilita a futuro asumir el rol de agresor y enlas mujeres el de víctima (Swinford, DeMaris, Cernkovich &Giordano, 2000). Otro factor asociado es el abuso físicodurante la infancia, dado que supone un aprendizaje deconductas violentas como modo de resolver problemas(Commission for the Prevention ofYouth Violence, 2000; Dodge,Pettit, Bates, & Valente, 1995).
Las consecuencias descritas para quienes han sufridoviolencia íntima son trastornos depresivos, deterioro de laautoestima, inseguridad, sentimientos de culpa, aislamiento,bajo rendimiento académico e incremento del riesgo de abusode substancias (Wolfe, Wekerly, Scout, Straatman, Grasley &Reitzel-Jaffe, 2003; Echeburúa & De Corral, 1998; CnCeefe,Brockopp & Chew, 1986; Singer, Anglin, Song & Lunghofer,1995). Por otra parte respecto de quienes ejercen laviolencia los estudios señalan, entre otras consecuencias,ruptura de la relación, sentimientos de vergüenza, rechazo ycondena social, así como el riesgo de repetir el modelo deinteracción violenta en futuras relaciones (Glass, Freland,Campbell, Yonas, Sharp & Kub, 2003).
Hasta ahora, los estudios existentes en Chile sobre violenciade pareja en jóvenes han utilizado fundamentalmente un diseñocuantitativo, existiendo escasas investigaciones cualitativasque permitan acceder a la comprensión de este fenómeno. Elpresente estudio tuvo como objetivo conocer la percepción deestudiantes universitarios acerca de la violencia de parejaen jóvenes universitarios.
Cronicidad, Severidad y Mutualidad en las RelacionesViolentas
12
La violencia en parejas jóvenes y en relaciones de noviazgono ha recibido tanta atención en la literatura como laviolencia íntima en parejas más adultas, a pesar de que sehaya sugerido que ya en el noviazgo puedan estar presentesimportantes factores etiológicos de la violencia doméstica(O’Leary, 1988). La violencia en las relaciones de pareja dejóvenes se lleva estudiando desde que Makepeace (1981)publicó el primer estudio centrado en jóvenes.Siguiendo a Riggs, O’Leary, y Breslin (1990), el estudio dela violencia en las relaciones de noviazgo es importante portres razones: en primer lugar, los informes retrospectivos demujeres maltratadas señalan que habitualmente durante elnoviazgo se dan conductas violentas de bajo nivel. De hecho,se ha encontrado que una agresión física previa al matrimoniosupone una probabilidad del 51% de que esa agresión se repitaa lo largo del primer año y medio de convivencia (O’Leary etal., 1989). En segundo lugar, el estudio de la violencia eneste colectivo puede ayudar en la comprensión general delfenómeno de la violencia en las relaciones íntimas.Finalmente, la violencia en jóvenes, al igual que en personasadultas, produce lesiones y sufrimiento en las víctimas.Por otro lado, la juventud parece ser un momento crítico parala utilización de la violencia. Cuanto más joven sea lapareja, mayor es la probabilidad de que en la relación se denactos violentos (Stets y Straus, 1989). De hecho, O’Leary (1999) encontró que la prevalencia de laviolencia aumenta y se dispara entre los 20 y los 25 años,disminuyendo a partir de esas edades. Sin embargo, algunaspersonas siguen utilizándola, haciendo que sea primordialentender los factores que predicen la violencia.Aunque al comienzo del estudio de la violencia en lasrelaciones de noviazgo se asumió que ésta predecíanecesariamente la violencia posterior, este aspecto no hasido constatado empíricamente de forma irrevocable. Laviolencia en las relaciones de noviazgo es un fenómeno en símismo (Follingstad, Bradley, Laughlin y Burke, 1999), ya queno todas las personas que han utilizado la violencia dejóvenes lo hacen de adultos en el matrimonio, ni todos losque la utilizan en el matrimonio lo hicieron de jóvenes.
13
Los estudios sobre prevalencia y factores etiológicoscentrados en este colectivo parecen avalar varias hipótesis:(1) la violencia se da, de hecho, en este colectivo; (2) laforma de agresión más común en este colectivo tiende a ser laforma menor (en contraste con formas más severas); y (3) laviolencia tiende a ser mutua.Desde que comenzó a estudiarse el fenómeno de la violencia enparejas jóvenes, diferentes investigaciones han aportadodatos para cuantificarlo, prestando particular atención a laviolencia física, que ha sido la más estudiada.Por ejemplo, Riggs et al. (1990) encontraron unas tasas deincidencia de agresiones físicas tales como dar una bofetada,empujar, agarrar con fuerza en mujeres jóvenes hacia susparejas del 39%. La diferencia entre este porcentaje y elencontrado en hombres (23%) fue estadísticamentesignificativa. Otro estudio no encontró esa diferencia,mostrando porcentajes similares para los dos géneros: 30%para hombres y 34% para mujeres (Riggs y O’Leary, 1996).Arias,Samios y O’Leary (1987) encontraron unas tasas de realizaciónde la violencia física del 30% en hombres y del 32% enmujeres. En España se han encontrado tasas similares (Corraly Calvete, 2006).La violencia psicológica, aunque menos investigada (Stets,1991), está bien documentada y tiene una prevalencia mayorque la física (Gray y Foshee, 1997; Kasian y Painter, 1992).En general, parece que las mujeres informan en mayor medidaacerca de este tipo de maltrato, tanto en términos deejecución como de victimización. Por ejemplo, Straus, Hamby,Boney-McCoy, ySugarman, (1996) encontraron que el 78% de las mujeressufrieron al menos un acto de abuso psicológico y que el 83%realizaron al menos un acto, mientras que en hombres estosporcentajes fueron más bajos: 76% y 74% respectivamente.Riggs y O’Leary (1996) encontraron una prevalencia en hombresdel 93.3% y en mujeres del 97.5%. Es más, Hines y Saudino(2003) observaron que los hombres y mujeres se comportanestadísticamente igual en los que se refiere a la ejecuciónde conductas de abuso psicológico (82% de los hombres y 86%
14
de las mujeres). Los porcentajes encontrados por géneros paravictimización fueron de 81% de hombres y 80% de mujeres. Lastasas encontradas en dos muestras españolas son de 75% dehombres y 81.7% de mujeres (Corral y Calvete, 2006) y de77.6% y 83.8% respectivamente en actos como “haber fastidiadoo picado” (Muñoz-Rivas, González, Graña y Peña, 2007).El abuso sexual en el colectivo de jóvenes ha sido estudiadoen menor medida y no existen suficientes estudios que hayanestudiado este tipo de violencia específicamente (Archer,2000). A diferencia de los otros tipos de violenciamencionados, los datos muestran que las mujeres experimentaneste tipo de abuso con mayor frecuencia que los hombres (e.g., Murphy, 1988; Stets y Pirog-Good, 1989; Straus et al.,1996). Se ha estimado que los hombres tienen el doble deposibilidades de acosar sexualmente que las mujeres y eltriple de posibilidades de utilizar la coerción sexual(Ménard, Nagayama, Phung, Erian y Martín, 2003). En Españaexisten varios estudios que han evaluado la tasa deprevalencia del abuso sexual. Se han encontrado tasas deperpetración en hombres del 15% (Fuertes, Ramos, De la Orden,Del Campo y Lázaro, 2005) y tasas de victimización en mujeresdel 33.2% (Sipsma, Carrobles, Montorio, y Everaerd, 2000).La severidad de la conducta violenta también ha sidoestudiada en este colectivo. En lo respecta a las agresionesfísicas, las más observadas en jóvenes son las de “bajonivel”, como empujar, agarrar fuertemente o dar una bofetada(Riggs, 1993; Straus et al., 1996). Stets y Pirog-Good (1989)encontraron que era más habitual que las mujeres fueranempujadas y que se las agarrara con fuerza, mientras que noencontraron diferencias de género en otras modalidades deagresiones. Por otro lado, Katz, Kuffel y Coblentz (2002)encontraron que los hombres experimentaron con mayorfrecuencia la violencia de tipo menor. Sin embargo, Hines ySaudino (2003) no encontraron diferencias de género en laagresión física infringida a las parejas en ninguna de susmodalidades Las agresiones más severas, en forma de lesiones, también sehan encontrado en muestras de jóvenes. Straus (2004a), en unestudio internacional en 31 universidades, encontró
15
porcentajes de entre el 1.5% y el 20%. Si desglosamos estosresultados por género, el 8% de los hombres y el 6% de lasmujeres infringieron lesiones menores a sus parejas comotorceduras, cortes, cardenales y dolores. Lesiones másseveras, como por ejemplo perder el conocimiento o romperseun hueso, también aparecen: los hombres provocaron este tipode lesiones 2.6 veces más que las mujeres (3.1% en hombres y1.2% en mujeres). Hines y Saudino (2003) encontraron que el6.1% de los hombres y el 6.5% de las mujeres declararon haberprovocado moretones, torceduras, pequeños cortes y dolores asus parejas y que el 8.4% de hombres y el 5% de las mujeresdeclararon haber sufrido al menos una lesión a manos de susparejas.Otro aspecto a tener en cuenta en la violencia íntima es lareciprocidad o mutualidad, es decir, si los actos o conductasviolentas se dan por parte de los dos miembros de la pareja osolamente uno perpetra estos actos mientras el otro miembrolos sufre. Es importante destacar que la literatura, sobretodo con muestras norteamericanas, ha encontradoconsistentemente que la violencia se da de forma recíproca.Esta variable puede ser relevante, ya que se ha sugerido quela bidireccionalidad de la conducta violenta es el mejorpredictor de la victimización tanto física como psicológica ysexual (Harned, 2002). Por ejemplo, Riggs (1993) encontró queel 64% de los hombres y el 57% de las mujeres quereconocieron la violencia dijeron que ambos miembros de lapareja se habían comportado agresivamente. Más aún, los datosde varios estudios sugieren que las mujeres informan de másviolencia física ejercida que los hombres (Riggs, 1993). Porejemplo, Sharpe y Taylor (1999) encontraron que el 17.1% delos hombres y el 20.3% de las mujeres de su muestradeclararon haber perpetrado y haber recibido violenciafísica. El 23.1% de los hombres y el 7.2% de las mujeresdijeron que habían recibido violencia pero no la habíanejercido.Por último, el 5.6% de los hombres y el 11.3% de las mujeresafirmaron haber ejercido violencia contra sus parejas y nohaberla sufrido por parte de sus parejas. Straus y Ramírez(2007) encontraron evidencia de este mismo patrón en
16
universitarios/as de EEUU y México; en casi tres cuartaspartes de estas relaciones la violencia era mutua. En lasrelaciones en las que sólo uno de los miembros era violento,en el 19% de las parejas era la mujer el miembro violento yen el 9.8% de los casos era el hombre.La revisión anterior muestra la complejidad del fenómeno dela violencia en el noviazgo y que ésta parece presentarse deforma bidireccional y en su vertiente menos severa. Por ello,el principal objetivo de este estudio consistió en aportarmás evidencia de la existencia de este fenómeno, interrogandonuestros datos sobre la cronicidad de las conductas violentasen jóvenes universitarios. El segundo objetivo consintió enestudiar los patrones de las tácticas usadas para manejar elconflicto en los jóvenes universitarios de la muestra, através del análisis de la severidad y la mutualidad de lasconductas agresivas.
Capítulo 3. Metodología
Sujetos
La presente investigación se llevara a cabo en jóvenesuniversitarios con relacione de pareja, con una comprendidaentre 19 a 30 años de la Unidad Académica de Trabajo Social yCiencias para Desarrollo Humano y extractos de alumnos deotras universidades seleccionadas.
Materiales
Los materiales que se utilizaran durante la investigaciónserán cuestionarios y entrevistas personalizadas, además detest para medir depresión en jóvenes.
Procedimiento
Primeramente se tienen que seleccionar los jóvenesparticipantes basados en los cuestionarios previamenteaplicados, después entrevistar a los jóvenes en parejas,posteriormente entrevistarlos individualmente para detectar
17
indicadores que nos aporten información para lainvestigación, luego aplicar los test de depresión a losjóvenes que presenten mayor cantidad de indicadores dedepresión para poder identificar si los motivos son violenciaen la relación.
Bibliografía
18
J. Galtung (1998). Tras la violencia 3R: reconstrucciónreconciliación, resolución, afrontando los efectos visibles einvisibles de la guerra y la violencia. Bilbao: bakeaz,gernika gogoratuz.Albrecht, T.A. (2007). 100 preguntas y respuesta sobre ladepresión. Madrid. Editorial EDAF, S.LBarnett, O.W., Martínez, T.y Bleustein, B. (1995). Jealousyand anxious romantic attachment in maritally violent andnonviolent males. Jour -nal of Interpersonal Violence, 11,221-233.Barnett, O.W., Miller-Perrin, C.L. y Perrin, R. (1997).Family violence across the lifespan. Londres: Sage.Barrón, A. y Martínez-Iñigo, D. (1999). Atribuciones decausalidad y responsabilidad en una muestra de casados ydivorciados. Psicothema, 11,551-560.Corsi, J. y Ferreira, G. (1998). Manual de capacitación yrecursos para la prevención de la violencia familiar. BuenosAires: Asociación Argentina de Prevención de la ViolenciaFamiliar.Flynn, C. (1990). Sex roles and women’s response to courthipviolence.Journal of Familly Violence, 5, 83-94.Foo, L. y Margolin, G. (1995). A multivariate investigationof dating aggression. Journal of Family Violence, 10, 351-377.Henning, K.; Leintenberg, H.; Coffey, P.; Turner, T. yBennet, R. (1996). Long-term psychological and social impactof witnessing physical conflict between parents. Journal ofInterpersonal Violence, 11, 35-51.Hockenberry, S. y Billingham, R. (1993). Psych o l ogicalreactance and violence within dating re l ationships . P s ych o l ogical Rep o rts, 73, 1203-1208.Makepeace JM. Courtship violence among college students. FamRelat 1981;30:97-102.Kanin EJ. Male aggression in dating courtship relationships.Am J Sociol 1957;63:197-204.Swart LA, Mohamed-Seedat GS, Izabel R. Violence inadolescents’ romantic relationships: findings form a surveyamongst school going youth in a South African community. JAdolesc 2002;25:385-395.
19
Howard DE, Wang MQ. Risk profiles of adolescent girls whowere victims of dating violence. Adolescence 2003;38:1-14.Tucker HC, Oslak SG, Young ML et al. Partner violence amongadolescents in opposite-sex romantic relationships: findingsfrom the National Longitudinal Study of Adolescent Health. AmJ Public Health 2001;91:1679-1685.Wolfe AD, Scout K, Wekerle C et al. Child maltreatment: riskof adjustment problems and dating violence in adolescence. JAm Acad Child Adolesc Psychiatry 2001;40:282-289.Ackard MD, Ztainer DN, Stat HP. Dating violence among anationally representative sample of adolescent girls boysassociations with behavioral and mental health. J Gend SpecifMed 2003;6:39-48.Silverman JG, Raj A, Mucci L et al. Dating violence againstadolescent girl and associated substance use, unhealthyweight control, sexual risk behavior, pregnancy, andsuicidality. JAMA 2001;286:572-579.Feiring C, Beblinger E, Hoch-Espada A et al. Romanticrelationship aggression and attitudes in high schoolstudents: the role of gender, grade, and attachment andemotional styles. J Youth Adolesc2002;31:373-385.Wingood GM, DiClemente RJ, Hubbard-McCree D et al. Datingviolence and the sexual health of black adolescent females.Pediatrics 2001;107(5):e72. Disponible en:www.pediatrics.org/cgi/content/full/107/5/e72Malik S, Sorenson BS, Aneshensel SC. Community and datingviolence among adolescents: perpetration and victimization. JAdolesc Health 1997;21:291-302.Flannery DJ, Singer MI, Wester K. Violence exposure,psychological trauma, and suicide risk in a community sampleof dangerously violent adolescents. J Am Acad Child AdolescPsychiatry 2001;40(4):435-42. Hotaling , G. y Sugarman, D. (1986). An analysis of assaultedwives. Journal of Family Violence , 5, 1-13.Kantor, G. y Jasinski, J. (1998). Dynamics and risk factorsin partner violence. En J. Jasinski y L. Williams (Eds.).Partner violence. A comprehensive review of 20 years ofresearch. Londres: Sage.
20
Prince, J. y Arias, I. (1994). The role of perceived controland the desirability of control among abusive and non-abusivehusbands. American Journal of Family Therapy, 22, 126-134.Reiss, A. y Roth, J. (1993). Understanding and preventingviolence. Washington, D.C.: National Academy Press.Stets, J.E. (1991). Psychological aggression in datingrelationships: The role of interpersonal control. Journal ofFamily Violence, 6, 97-114.Straus, M. (19 79). Measuring intra family conflict andaggression: The Conflict Tactics Scale. Journal of Marriageand the Family, 41, 75-88.Walker, L.E. (1979). The battered woman. Nueva York: Harper &Row.Yanes, J.M. y González, R. (2000). Correlatos cognitivosasociados a la experiencia de violencia interparental.Psicothema, 12, 41-48.Archer, J. (2000). Sex differences in aggression betweenheterosexual partners: A metaanalyticreview. Psychological Review, 126(5), 651-680.Arias, I., Samios, M. y O’Leary, K. D. (1987). Prevalence andcorrelates of physicalaggression during courtship. Journal of InterpersonalViolence, 2(1), 82-90.Barnett, O. W., Lee, C. Y., y Thelan, R. E. (1997). Genderdifferences in attribution ofself-defense and control in interpartner aggression. ViolenceAgainst Women,3(5), 462-481.Belknap, J. y Melton, H. (2005). Are heterosexual men alsovictims of intimate partnerabuse? Obtenido en Julio 2005, de la National ElectronicNetwork on ViolenceAgainst Women, página web http://www.vawnet.org.Berns, N. (2000). Degendering the problem and gendering theblame. Political discourseon women and violence. Gender and Society, 15, 262-281.Calvete, E., Corral, S. y Estévez, A. (2007). Factorstructure and validity of the Revised
21
Conflict Tactics Scales for Spanish women. Violence againstWomen, 13(10),1072-1087.Christensen, R. (1997). Log-linear models and logisticregression (2 ed.). NY: Springer-Verlag.Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for thebehavioral sciences (2nd ed.).Hillsdale, N. J.: Erlbaum.Corral, S. & Calvete, E. (2006). Evaluación de la violenciaen las relaciones de pareja mediante las Escalas de Tácticaspara Conflictos: Estructura factorial y diferencias de géneroen jóvenes. Psicología Conductual, 2, 215-234.Deal, J. E., y Wampler, K. S. (1986). Dating violence: Theprimacy of previous experience. Journal of Social andPersonal Relationships, 3(4), 457-471.Desai, S. y Saltzman, L. E. (2001). Measurement issues forviolence against women. C. M. Renzetti, J. L. Edleson y R. K.Bergen (Eds.), Sourcebook on violence against women (pp. 35-52). Thousand Oaks, CA: Sage.Dobash, R., Dobash, R., Cavanagh, K., Lewis, R. (1998).Separate and intersecting realities: A comparison of men'sand women's accounts of violence againstwomen. Violence Against Women, 4(4), 382-414.Dobash, R. P., Dobash, R. E., Wilson, M., y Daly, M. (1992).The myth of sexual symmetry in marital violence. SocialProblems, 39(1), 71-91.Follingstad, D. R., Bradley, R. G. Laughlin, J. E. y Burke,L. (1999). Risk factors and correlates of dating violence:The relevance of examining frequency and severity levels in acollege sample. Violence and Victims, 14(4), 365-380.Foshee, V.A., Bauman, K.E., Linder, F., Rice, J. y Wilcher,R. (2007). Typologies of adolescente dating violence. Journalof Interpersonal Violence, 22, 498-519.Fuertes Martín, A., Ramos Vergeles, M., De la Orden Acevedo,V., Del Campo Sánchez,A. y Lázaro Visa, S. (2005). The involvement in sexualcoercive behaviors of