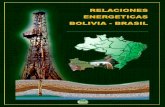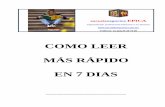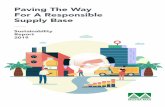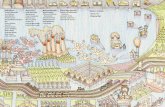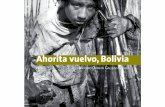Bolivia bajo el MAS
Transcript of Bolivia bajo el MAS
Bolivia bajo el MAS: La devaluación del “horizonte anticapitalista” “Desafortunadamente, la Izquierda seguirá respondiendo a símbolos, historias míticas, retórica política y gestualidad, y no a substancia programática, experiencia histórica y políticas socio-económicas concretas” (James Petras, The Bankers can rest easy –Evo Morales: All growl, no claws?, 2006)
Premisa introductoria El siguiente trabajo constituye un esfuerzo de análisis del proceso “socialista” boliviano hoy todavía vigente, comenzado con la asunción del gobierno por Evo Morales en 2006. Como tal, su intención es explicar la dinámica de desarrollo de una formación social concreta, las tendencias objetivas de la producción (siempre determinante) y la relación de las clases con el Estado. Específicamente, interesa dilucidar la relación entre el partido político gobernante, y el tipo de Estado que éste gestiona, con la clase obrera y los productores/explotados en general. Para llevar a cabo este objetivo se ha subdivido el siguiente texto en distintas secciones (de variada extensión), las cuales nos permitirán adentrarnos de manera más precisa en el “terreno” que nos proponemos analizar.
Índice I. Situándonos: Definiciones necesarias (pp 2-3) II. Un poco de historia (o la clase obrera más importante de América Latina) (pp 4-7) III. Fases capitalistas (pp 7-10) IV. El ciclo de lucha de clases anterior a la asunción del gobierno por parte del MAS (pp10-26) V. El MAS como partido (pp 26-28) VI. La intelectualidad del régimen político masista (pp 28-31) VII. El MAS y el agro (pp 31-51) IX. Nacionalizaciones y Estado bajo el MAS (pp 51-65) X. Clase obrera bajo el MAS (pp 65-87) XI. Lucha de clases bajo el MAS (pp 88-102) Conclusión (pp 102-104)
I. Situándonos: definiciones necesarias Todo trabajo que pretenda estudiar una formación social1 concreta situada espacialmente en la región latinoamericana, inescapablemente debe lidiar y definir una posición respecto del carácter del modo producción dominante en la misma a lo largo de su historia. Esto es, no puede evadir la pregunta que tiñó los debates marxistas y sociológicos de mitad del siglo XX: América Latina, ¿feudal o capitalista? (o, reformulada de mejor manera, ¿desde cuándo puede considerarse que la región es ya capitalista?). André Gunder Frank responderá esta pregunta estableciendo que la región ha sido capitalista desde la conquista (s XVI); Ernesto Laclau dirá que aún en los 1960s existían fuertes elementos feudales en Latinoamérica: aquí postulamos que ambos de hecho se equivocan. El primero, porque iguala capitalismo a la mera existencia de moneda; el segundo, porque opera con una noción restringida (estructuralista-weberiana) de modo de producción (para Laclau, igual que para Robert Brenner, el modo de producción capitalista se identifica exclusivamente con plusvalor relativo, subsunción real y trabajo asalariado “libre”). En lo real, la región en su conjunto es ya capitalista (por su dinámica, sus leyes de movimiento)2 desde fines del siglo XIX, momento en el cual Lenin identifica un cambio de fase en el modo de producción capitalista. Esta posición que aquí adoptamos, fue bien argumentada por Agustín Cueva en 1977, preludiada por Ignacio Sotelo en 1972, y secundada/complementada por Ian Roxborough en 1979. En general, la vía de desarrollo capitalista en AL fue una “vía junker” (de tipo latifundista y
1 El concepto “formación social” es uno que aquí utilizamos de modo provisional, ya que el estatuto del
mismo ha sido (y continúa siendo) muy debatido en el campo del marxismo. En primer lugar, hay que destacar el hecho de que es la escuela marxista estructuralista (Althusser, Balibar, Poulantzas) la que acuña este concepto en tanto que concretización de la noción más “abstracta” de “modo de producción” (concepto al cual también los estructuralistas le otorgan un estatuto teórico eminente). Antes de ellos, el mismo Marx utilizó más laxamente los conceptos (Marx utiliza los conceptos “régimen”, “forma de sociedad”, “modo de producción”, “sistema”, “formación”, etc de modo casi intercambiable). En segundo lugar, es importante tener en cuenta las implicaciones nominalistas y neokantianas que ha tenido la dicotomía modo de producción/formación social, llegando al punto de que ciertos “marxistas” han afirmado que “modo de producción” es un concepto abstracto (ideal) inexistente en la realidad (por ejemplo, Dennis Cordell en 1985, con su trabajo “The Pursuit of the Real: Modes of Production and History”, así como también Gervase Clarence Smith con su escrito “Thou Shalt Not Articulate Modes of Production”, también de 1985). Este tipo de afirmaciones, basadas en una reapropiación errada de los tipos ideales weberianos (Weber fue neokantiano), no ayudan a la investigación histórica objetiva, la cual necesariamente debe operar (si es que quiere mantener las nociones de verdad, objetividad y cientificidad) con conceptos que “existen en la realidad” (existe el contenido de los mismos, no el nombre, obviamente). Este tipo de epistemología/ontología por la cual aquí abogamos, propia también de un Evald Ilyenkov y una Gillian Rose, sostenemos es la correcta si es que se investiga para actuar de buena manera en una realidad siempre permeada por la explotación y la lucha de clases. Tercero, y final, la noción de formación social ha tenido distintas interpretaciones en lo que respecta a la unidad de análisis; así, Luis Vitale en un momento llega a hablar de una “formación social mundial”, mientras otros marxistas escriben “formación social latinoamericana”. Con todo, la práctica más común ha sido identificar la “formación social” con un “Estado nación” concreto. Como puede apreciarse, el debate aquí es amplio y complejo; por nuestra parte, de modo provisional igualaremos “formación social” con “Estado nación” (¿por qué entonces no hablar de Estado nacional? Al menos por dos razones: a) la nación es un concepto muy debatido y con fuertes ribetes ideológicos, además de portar un carácter aconflictivo y culturalista; b) con “formación social”, al remitirnos implícitamente a “modo de producción”, operamos con una noción materialista que tiene en cuenta la producción y las clases). 2 “Capitalista” de acuerdo al concepto marxista de “capital” y “modo de producción”. Aclaramos esto porque
de capitalismo hablan muchas corrientes intelectuales, como el weberianismo, el institucionalismo e incluso la economía neoclásica.
“democráticamente reaccionaria”). De ahí que Roxborough señale acertadamente que la “revolución democrático-burguesa” en la región fue siempre incompleta, parcial y un proceso compuesto por distintas fases3. Ahora, si nosotros afirmamos que ya puede hablarse con propiedad de “capitalismo” (en un sentido marxista) en América Latina a fines del siglo XIX, con ésto estamos adoptando implícitamente la tesis de Neil Davidson: no es necesario que en cada Estado-nación capitalista ocurra una revolución burguesa para que exista el capitalismo; sólo son necesarias algunas revoluciones burguesas en ciertos puntos focales definidos, los cuales actúan como palancas en la difusión de este modo de producción a otras formaciones sociales. Si todo lo anterior es válido para América Latina, lo es también para Bolivia, una formación social de hecho inscrita en esta región. Es que ya con las leyes de exvinculación de 1874, y con la producción de plata en manos del capitalista “nacional” Patiño por esos años, podemos hablar de que el modo de producción capitalista domina esta formación social. Si bien éste se imbrica con “formas de producción”4 de antigua y contemporánea data, las subordina a su lógica y leyes de movimiento.
II. Un poco de historia (o la clase obrera más importante de América Latina) La formación social boliviana no es una cualquiera. Antes bien, porta una historia de enconada lucha de clases, la cual nos muestra a la clase obrera con el discurso y la práctica más “clasista” de toda la región. Esto puede verse ya tempranamente, cuando en 1946 la Federación Sindical de
3 El término “revolución democrático-burguesa” no fue acuñado por Marx, sino por el marxismo ruso de
fines del siglo XIX. En sí mismo, es un término espurio, ya que las revoluciones burguesas realmente existentes nunca fueron democráticas, ni tuvieron tareas “democráticas”. Las únicas tareas cumplidas por estas revoluciones fueron, como muy bien señalan Alex Callinicos y Neil Davidson, el establecimiento de un foco de acumulación y un Estado funcional a este foco, en espacios territoriales delimitados. Así, la reforma agraria, el quiebre radical con la clase explotadora antecedente, y la lucha nacionalista anticolonial, no fueron sino tareas burguesas dispersas e inconexas de distintas revoluciones burguesas, nunca llegando a reunirse en un misma revolución propiamente tal. Tan es así la cuestión, que Perry Anderson llegó a sostener que el concepto “revolución democrático burguesa” se componía de un “núcleo estructural vacío” (haciendo una analogía con el “centro” de la estructura de Althusser) en 1983. Por otra parte, el caso más próximo a una “revolución democrático-burguesa” es la Guerra de cesión yanqui de los 1860s; sin embargo, debe tenerse en cuenta que aquí la clase capitalista industrial se enfrentó a una clase que explotaba una fuerza de trabajo esclava (no a una clase con siervos feudales), clase que por lo demás estaba ligada al capitalismo y fue parcialmente defendida por el centro hegemónico del capitalismo de ese tiempo (Gran Bretaña). Por último, debe tenerse en cuenta que los “elementos democráticos” que ha adoptado el capitalismo por lo general han provenido de la lucha de la clase obrera y los productores/explotados en general, no de la burguesía (como señala Umberto Cerroni respecto del sufragio universal y Goran Therborn en términos más amplios). Lo democrático-burgués (por origen y causación) a los más podría consignarse en la típica separación de los poderes del Estado que funciona en la mayoría de las formaciones capitalistas de curso “normal”. 4 La noción “formas de producción” fue desarrollada por Harriet Friedman, Carol A. Smith y Jacques
Chevalier (entre otros) en los 1980s, como una manera de superar el “impasse histórico-teórico” que supuso el concepto “articulación de modos de producción”, desarrollado por Pierre Phillipe Rey y otros después de él. Como señala London (1987), si bien esta segunda noción se aplica bien a casos propios del África (donde el modo de producción capitalista realmente se encontró con modos de producción precapitalistas que se le “enfrentaron” –en la terminología de Rey-), la misma resulta podo adecuada para conceptualizar realidades que no son precapitalistas (producción mercantil simple, trabajo esclavo en el sur yanqui durante el siglo XIX, servidumbre en AL en el mismo siglo, etc).
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) adopta lo que ha pasado a la historia como la “Tesis de Pulacayo”. Inspirada por una tradición trotskysta de rara fuerza en la región, este documento plantea sin ambages el rol predominante de la clase obrera en la revolución venidera, una revolución que se consignaba debía ser “permanente”5: “Los trabajadores del subsuelo no insinuamos que debe pasarse por alto la etapa demo-burguesa: la lucha por elementales garantías democráticas y por la revolución agraria antiimperialista (...) Señalamos que revolución demo-burguesa, si no se la quiere estrangular, debe convertirse sólo en una fase de la Revolución proletaria (...) Dejamos claramente sentado que la revolución será democrático-burguesa por sus objetivos, y sólo un episodio de la Revolución Social por la clase social que la acaudillará. La revolución proletaria en Bolivia no quiere decir excluir a las otras capas explotadas de la nación, sino la alianza revolucionaria del proletariado, con los campesinos, con los artesanos y otros sectores de la pequeño burguesía. La Dictadura del proletariado es la proyección estatal de dicha alianza. La consigna de Revolución y Dictadura proletarias ponen en claro el hecho de que será la clase obrera el núcleo director de dicha transformación y de dicho estado… Los trabajadores una vez en el poder, no podrán detenerse indefinidamente en los límites demo-burgueses y se verán obligados, cada día en mayor medida, a dar cortes siempre más profundos en el régimen de la propiedad privada, de este modo la revolución adquirirá carácter permanente" (Tesis de Pulacayo, 1946)
Armada con esta tesis (entre otras cosas, claro está), la clase obrera boliviana llevará a cabo una insurrección de tipo “clásico” (soviética) el 9 de abril de 19526. Éste caso es único en la región. Al calor de la lucha, se funda la legendaria COB (Central Obrera boliviana), la cual actúa como poder paralelo efectivo: "...A partir del 9 de abril, los sindicatos tomaron sencillamente en sus manos la solución de los problemas vitales y las autoridades, si no eran destituidas, no tenían más remedio que someterse a sus decisiones. Son estos sindicatos los que actuaron como órganos de poder obrero y plantearon el problema de la dualidad a las autoridades locales y nacionales. Directores de la vida diaria de las masas, rodearon de atribuciones legislativas y ejecutivas (poseen fuerza compulsiva para ejercer las decisiones) e inclusive llegaron a administrar justicia. La asamblea sindical se convirtió en la suprema ley, en la suprema autoridad” Guillermo Lora, citado en “El poder dual en América Latina” (René Zavaleta Mercado, 1974)
El desarrollo histórico de esta insurrección (predominantemente obrera), que deviene no revolución obrero-socialista, sino mero “preludio” a una revolución burguesa de tipo más clásico, es la historia de un movimiento obrero sindicalista que se subordinó a direcciones burguesas (Lechín en la COB, Paz Estenssoro en el gobierno por el MNR –movimiento nacional revolucionario-), toda una clase que no supo como vencer las traiciones de la burocracia y los dobles juegos de la clase capitalista-burguesa7.
5 Sobre la perspectiva de la revolución de Lenin (revolución ininterrumpida), Trotsky (revolución
permanente) , Stalin (etapismo dogmático) y los epígonos, ver “Permanent or Uninterrupted Revolution: Lenin, Trotsky, and their Successors on the Transition to Socialism” (H. Gordon Skilling, Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes, Vol. 5 (1961), pp. 3-30) 6 Aunque claro, la situación fue “revolucionaria sui generis” y no “clásica” por la falta de un partido marxista
revolucionario con base de masas. 7 Culpa importante también tiene cierta corriente trotskysta internacional dominante durante esos años
(recordemos que el trotskysmo estuvo muy presente en la revolución de 1952). Nos referimos al “pablismo” (Michel Pablo y Ernest Mandel), el cual planteaba que la tarea del período era presionar desde la izquierda a los partidos estalinistas, reformistas y “burgueses radicales” para que éstos devinieran “revolucionarios”, y así no desarrollar una política de clase independiente. Así, para el pablismo no fue sino positivo cuando la COB, que tenía (poco menos que) todo el poder en sus manos, decidió inexplicablemente “compartir” éste
Avanzando en el tiempo, la Tesis de Colquiri de diciembre 1963, adoptada por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y que retomaba los postulados de la Tesis de Colquiri-San José de 1958, es otro hito histórico que nos vuelve a mostrar la importancia de regional de la clase obrera boliviana, su consciencia y práctica genuinamente “clasista”. Primero, porque reafirmaba la necesidad objetivo-histórica “internacional” la revolución venidera, en tanto cuestionaba el mito del “desarrollo nacional armónico”: “1. La FSTMB declara que se solidariza con el movimiento obrero y revolucionario del mundo entero. Buscará ligarse estrechamente con todas las organizaciones similares de todos los países y fomentará el intercambio de relaciones sindicales sin discriminación alguna.
2. El internacionalismo proletario es consecuencia de la naturaleza misma del régimen capitalista. La lucha contra el imperialismo opresor exige la unidad de los explotados de todo el mundo.
4. Los agudos problemas de la revolución boliviana no pueden ser totalmente superados dentro de los límites nacionales y deben ser formulados, por lo menos, en la palestra continental. El triunfo de los movimientos de liberación nacional en cualquier parte del mundo consolida a la revolución boliviana más que todas las maniobras diplomáticas” (Tesis Colquiri-San José, 1958)
Segundo, porque tan temprano en la historia mundial como en 1963, planteaba ya como tarea práctica del momento la “autogestión obrera” (una forma de control obrero de la producción):
“2. La derrota de la administración oficial, inepta e inmoral, ha llevado a la minas a una situación de marasmo total. Cuando, con nuestra sangre, conquistamos la nacionalización de las minas, estábamos seguros de que éstas serían puestas a disposición del país y no convertidas en la propiedad de unos especuladores que proliferan en la sombra del poder político. Es el generoso ofrecimiento de la vida de los trabajadores lo que ha permitido la nacionalización de las minas, pero son elementos extraños a nuestra causa…quienes lucran con ésta. La nacionalización, en las manos del actual gobierno y en tanto el tiempo pasa, tiende convertirse en una palabra vacía, porque el verdadero empleador no es otro que el BID 3. El gobierno busca forzar a los mineros a trabajar bajo la amenaza del terror y busca excluir totalmente a la clase obrera de la dirección de la COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia). Si se mantiene el criterio administrativo, las características burguesas de la nacionalización se acentuarán. Nosotros los obreros luchamos por una tesis opuesta: la capacidad creativa de la clase obrera (que se expresa únicamente cuando ésta actúa colectivamente organizada), con la voluntad victoriosa y la certeza de que su rol dirigente debe ser el cemento real de la nueva administración de las minas, permitirá que éstas emerjan del presente caos y aumentará perceptiblemente los resultados de la producción 4. Esto constituye un deber elemental de los mineros, arrebatarles de las manos las minas a los actuales usurpadores. Le decimos al país que estamos luchando firmemente para imponer la autogestión obrera como el único medio de poner las minas al servicio de la mayoría nacional. La autogestión obrera significa que la clase, actuando colectivamente, toma en sus manos el destino de la industria básica “5. Finalmente, es la clase, movilizada desde la base, la que será capaz de arrebatar las minas de las manos de aquellos que hoy poseen su efectivo usufructo…” (Tesis de Colquiri, diciembre 1963)
con el MNR bajo la fórmula del “co-gobierno”. Obviamente, como aquí solo introducimos un estudio cuyo tema central es otro, este apartado sobre la historia boliviana pasa por encima de las razones más concretas y precisas de por qué ocurrió lo que ocurrió y cómo sucedió lo que sucedió.
Ya en 1970, será esta misma clase la que, no sin algunos retrasos estratégicos8, volverá a plantear el socialismo como objetivo conquistable, en un contexto en el cual se afirmaba sin ambages el rol dominante de la clase obrera en la realización de esta tarea histórica: “Los trabajadores proclamamos que nuestra misión histórica, en el presente momento, es aplastar al imperialismo y a sus sirvientes nativos. Proclamamos que nuestra misión es la lucha por el socialismo. Proclamamos que el proletariado es el núcleo revolucionario por excelencia de los trabajadores bolivianos. Asumimos el papel dirigente de la revolución como genuinos representantes de los intereses nacionales. La alianza de obreros y campesinos con la gente pobre de las ciudades y con todas las fuerzas antiimperialistas es la garantía de la victoria” (Tesis de la COB, 1970)
Será un año más tarde, con esta tesis a modo de insumo, que Bolivia volverá vivir un proceso cuasi-revolucionario. En efecto, la Asamblea Popular de 1971 fue un experimento bastante avanzado, ya que la misma hacía las veces de “frente único” y unía a los explotados en un organismo de extensión nacional y de lucha. Se planteaban en ella tesis cercanas a las de la “revolución permanente” y su composición en tanto que organismo, era plenamente obrera. Sin embargo, la Asamblea carecía de armamento (cuestión que si estuvo resuelta en la experiencia de 1952) y sus direcciones no quisieron tomar el poder político, el cual dejaron en manos del kerenskista general Torrez. Sólo unos meses después vendría el golpe de Banzer, gatillo del “baño de sangre” posterior. El último estertor “revolucionario” de esta clase obrera, fue lo que ha venido en denominarse como la “Huelga de la dinamita”, de marzo de 1985. El contexto de este hito en la lucha de clases es el fin de la dictadura de García Mesa en 1982, y la asunción del poder por parte de la coalición UDP (Unión Democrática Popular). Esta coalición, compuesta por el MNRI de Siles Suazo, el MNR de Paz Estenssoro, el MIR (Movimiento de izquierda revolucionario) y el PCB (partido comunista boliviano) –todos ellos supuestos partidos “revolucionarios”-, intenta imponer en Febrero de 1985 un conjunto de reformas de claro corte liberal-capitalista (devaluación extrema de la moneda, despidos, cierres de minas, privatizaciones). La respuesta obrera a esta política gubernamental fue contundente: 10 mil mineros bajaron a La Paz y se tomaron la capital armados con dinamita. La COB decretó una huelga general que duró 16 días, la cual también extendió el poder obrero a otras ciudades (e.g. Oruro); sin embargo, la falta de perspectivas de la dirección de la COB (que se negó a tomar el poder), y el sectarismo del trostkysmo boliviano heredero de Guillermo Lora (declaró que un gobierno de la COB sería como cualquier otro gobierno burgués), coadyuvaron en un proceso de “desgaste” que terminó debilitando a la huelga, la cual acabó sin siquiera cumplir sus objetivos económicos inmediatos. Y este será justamente el contexto en que la historia boliviana, junto a la historia mundial toda, da un giro específico. Adviene lo que vulgarmente se conoce como las “reestructuraciones neoliberales”.
8 Principalmente porque, siguiendo el ejemplo espurio de Cuba, sostiene el mito del “desarrollo nacional
autónomo”. Frases como la siguiente son recurrentes en esta proclama: “El desarrollo integral de nuestra economía, que se traduzca en una efectiva liberación nacional y social, sólo se materializará rompiendo con el imperialismo” (Tesis de la COB, 1970)
III. Fases capitalistas Si dos secciones atrás definimos nuestra posición respecto del momento histórico en que es ya pertinente establecer la existencia de capitalismo en América Latina, en esta sección creemos necesario un pequeño apunte sobre el devenir el mundial y regional de este modo de producción. El debate aquí es incluso más amplio; por razones de espacio (y porque este lugar del escrito es meramente definicional y no teórico-expositivo), seremos breves y poco exhaustivos. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que Carlos Marx nunca habló ni teorizó acerca de la existencia de “fases capitalistas”; esta temática sólo comienza a ser tratada a fines del siglo XIX en el contexto de la Segunda Internacional (1889-1913). Las razones por las cuales Marx no trató este tema son variadas y de distinto tipo. Primero, por falta de tiempo, convicción y posibilidades de estudio (material de estudio) –recordemos que Marx tenía una enfermedad crónica de cierto matiz invalidante, el carbunco, y que la mayor parte de sus obras (el tomo II, III y IV de El Capital, La Ideología Alemana, Los Grundrisse, Los manuscritos económico-filosóficos de 1844, etc) fueron publicadas póstumamente-. Segundo, en ciertos pasajes de su obra Marx deja claro que para él el modo de producción capitalista (su objeto de estudio) aún estaba en sus comienzos cuando escribía, aún se encontraba permeado por lógicas propias de modos precapitalistas9. Por lo tanto, entender la existencia de “fases” en una realidad aún no “madura”, no tenía en ese tiempo mucho sentido para nadie. Una tercera razón de por qué Marx no conceptualiza fases capitalistas, tiene que ver con el hecho de que su objeto de estudio es el modo de producción capitalista como totalidad, con sus tendencias generales objetivas como tal modo. Esto es, Marx, al desarrollar por ejemplo la teoría de la tendencia descendente de la tasa media de ganancia (TDTMG), no intenta determinar leyes de objetivas para sólo unas pocas décadas, sino que lo hacía con la intención de clarificar las leyes de movimiento de etapas históricas completas (éste es el sentido más propio del concepto “modo de producción”). Como ya establecimos, será la Segunda Internacional la que entenderá la existencia de “fases capitalistas” definidas. El marxismo clásico, en efecto, entiende ya la existencia de una fase imperialista a fines del siglo XIX o principios del siglo XX. Ahora bien, esta tendencia a reconocer fases (por parte de autores como Lenin, Bujarin, Preobrazhensky, Hilferding, etc) contenía al menos dos fallos importantes. El primero, como muy bien señala Richard Westra, tiene que ver con el hecho de estrechar temporalmente el tiempo de vigencia del capitalismo “maduro” hasta límites poco plausibles. Lenin, por ejemplo, entendía al imperialismo como la fase superior (y final) de un capitalismo que había sido precedido largo tiempo por la producción mercantil simple (en esto, Lenin sigue a Engels), un capitalismo “maduro” de poco más de un siglo de existencia. Esta tendencia a “acortar” el espacio temporal del capitalismo “normal” estaba informada por: a) la necesidad de explicar la inexistencia de una revolución obrera socialista triunfante en los capitalismos centrales; b) una interpretación predominante histórica y no teórica de El Capital10. Sea como sea esto, el segundo fallo de esta tendencia “imperialista” tiene que ver con el hecho de que, cada uno de los autores que reconoce esta nueva fase (decadente) del modo de producción
9 Pasajes como el siguiente: “(la competencia) como todas las otras leyes económicas –ha sido asumida por
nosotros solo a modo de simplificación…Pero en la teoría se asume que las leyes de la producción capitalista operan en su forma pura. En la realidad existe sólo aproximación: pero esta aproximación es cada vez mayor, mientras más desarrollado el modo capitalista de producción y menos se encuentra adulterado y amalgamado con las sobrevivencias de las condiciones económicas anteriores” (Marx, El Capital) 10
Como señalan los marxistas en general, El Capital tiene como objeto central la teoría del “modo de producción capitalista” (sus tendencias generales abstractas), y sus pasajes históricos (e.g. referidos por lo general a Inglaterra) sólo tienen un sentido ilustrativo y no histórico-efectivo.
capitalista, relativiza la vigencia de la ley del valor y le quita importancia a ley de movimiento central de este modo de producción (la TDTMG). En efecto, todos estos autores operaban con una teoría de las crisis distinta a la TDTMG, sea la teoría de la desproporcionalidad, del subconsumo u otras distinta. Aún si esta teoría (la del imperialismo) sirvió en términos tácticos como insumo a la hora de realizar la revolución obrera socialista más importante de la historia (la revolución rusa de Octubre de 1917), creemos que la misma, debido a estos dos fallos que hemos consignado, no es útil en la actualidad para conceptualizar la existencia de fases o sub-fases11 del modo de producción capitalista. Nosotros proponemos un enfoque distinto. Lo primero que queremos dejar sentado es que aquí no proponemos que la “fase imperialista” no existiera, ni que no tuviera importancia alguna. De hecho, existió en efecto una fase capitalista distintiva desde fines del siglo XIX hasta aproximadamente 1940. Conceptualizarla como “imperialismo”, eso sí, es una cuestión teórica que aquí sí discutimos. Primero, porque este término se presta a confusiones: a) relaciones de dependencia colonial/imperial entre distintos territorios son propias de distintos modos de producción12; b) el término “imperialismo” tiende a interpretarse como una relación entre formaciones sociales. Es a este segundo sentido al que le reservaremos el concepto “imperialismo”, esto es, entenderemos por éste principalmente una relación de hegemonía13 y dominación entre distintas formaciones sociales (entre sus clases componentes, claro está), y no como una fase capitalista (ergo, después de 1940 podemos seguir hablando de “imperialismo”, pero no como una fase capitalista). En segundo lugar, si bien la teoría del imperialismo leninista tiene errores evidentes14, la misma sí fue capaz de reconocer un “cambio de fase” en el modo de producción capitalista. Entre las tendencias más notables de esta fase, podemos contar la inversión directa de los centros en las periferias, el desarrollo del capitalismo en estos últimos países, la mayor internacionalización de los flujos de capital, y la competencia de implicaciones guerreras entre los distintas potencias capitalistas en ese momento dominantes. Esta fue la segunda fase capitalista, una que precede la primera fase capitalista, la cual va de mediados del siglo XVIII (o principios del siglo XIX, depende del país) hasta fines del siglo XIX15.
11
Michael Matsas Masas, Hillel Ticktin y Alex Callinicos son algunos de los autores que entienden la vigencia actual del imperialismo, partiendo de la base de que ésta es una fase que contiene sub-fases. 12
Como muy bien señalan Lenin y Ellen Meiksins Wood, por ejemplo. 13
Agustín Cueva (1982) deja claro que el concepto hegemonía es más propio y tiene más sentido cuando intenta señalar el contenido de la relación entre países, antes que la relación entre las clases propias de sólo una formación social. 14
Aquí la literatura es vastísima. Citaremos, por esto, sólo algunos trabajos clave: a) Toward a Redefinition of Imperialism (Antonio Carlo, 1974); b) Capital Accumulation On a World Scale and the Necessity of Imperialism (Al Szymanski, 1977); c) Marxism and Imperialism- a Review of Warren's Imperialism (1982); d) Direct Investment and Monopoly Theories of Imperialism (Werner Olle and Wolfgang Schoeller, 1982). Para quien no lee inglés, consignamos aquí fichas en español de estos textos y otros vinculados con la problemática del imperialismo: a) http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/12/fichas-imperialismo-dependencia-e_24.html; b) http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/12/fichas-imperialismo-dependencia-e_3656.html; c) http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/12/fichas-imperialismo-dependencia-e_7470.html; d) http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2014/01/el-marxismo-y-el-imperialismo-2000s.html 15
Contra Brenner, aquí postulamos que el capitalismo fue un fenómeno regional (europeo occidental y quizás también europeo central) que comenzó a ser dominante recién en el siglo XVIII. Si bien elementos capitalistas de cierta importancia se encontraban presentes en suelo inglés ya desde comienzos del siglo XVII (elementos que explican la revolución burguesa en Inglaterra durante este siglo), así como antes en Holanda
Tercero, a la hora de subdividir el capitalismo en fases, es pertinente recordar que lo que con esto se propone no es una cronología (simple lista de eventos ordenados según una escala temporal lineal), ni una genealogía (que rastrea el origen histórico de diferentes elementos que componen luego una totalidad estructural), ni una narrativa (una historia con un principio, un medio y un final). Antes bien, se propone una periodización, la cual utiliza distintas escalas temporales (ciclo de negocios, ciclo político, ciclo de lucha de clases, etc), sustenta una narrativa compleja (distintos comienzos, posibilidad de retroceso, desarrollo desigual) y se enfoca en el análisis (subdivide la historia, lo real) para actuar y transformar lo ya dado (tiene implicaciones estratégico-tácticas). En esta tarea de periodización, distintos autores utilizan diferentes criterios a la hora de realizar los “cortes”. Kees Van der Pijl, por una parte, utiliza el criterio del grado y/o profundización en el cual el capital “disciplina” la sociedad, para así reconocer tres grandes fases capitalistas (acumulación originaria, proceso de producción capitalista y proceso de reproducción social –cada una de estas fases con subfases-); Giovanni Arrighi, por su parte, describe “4 ciclos sistémicos de acumulación”, cada uno de ellos con dos subfases y un centro capitalista hegemónico (genovés-ibérico, holandés, británico, estadounidense), generalizando la fórmula del capital en la esfera de la circulación de Marx (D-M-D’) a cada ciclo sistémico de acumulación; Kozo Uno argumenta que lo pertinente es subdividir la historia del capitalismo de acuerdo al tipo de capital predominante (así, reconoce “mercantilismo” –capital mercantil-, “liberalismo” –capital industrial- e “imperialismo” –capital financiero); Alex Callinicos, intenta generar un cortes de modo que los mismos coincidan con las tendencias guerreristas inherentes en el modo de producción capitalista, por lo que distingue al menos tres subfases del imperialismo (1914-1945: tendencia predominante a la estatización-proteccionismo; 1945-1973: ambas tendencias en balance; 1973 en adelante: tendencia a la internacionalización –globalización-). Y lo anterior es sólo una muestra pequeña de las alternativas presentes dentro del campo del marxismo a la hora conceptualizar “fases (y subfases) capitalistas”. Por nuestra parte, operaremos con un criterio central: las crisis estructurales recurrentes dentro del modo de producción capitalista. Derivadas éstas siempre de la TDTMG, podemos reconocer al menos cuatro crisis de este tipo: 1873-1891, 1929-1940, 1975-1983, 2008-…. Esta posición es compartida por Anwar Shaik, Guglielmo Carchedi y otros marxistas (aún si éstos pudieran no subdividir las fases capitalistas de acuerdo a estas crisis estructurales). Así, nuestro criterio, derivado del carácter central de la tasa de ganancia, nos informa que el proceso “socialista” boliviano comenzó en la cuarta fase capitalista y rige aún hoy, cuando en términos mundiales se vive una crisis estructural derivada de la TDTMG y por lo tanto probablemente nos encontremos en un momento de transición hacia una quinta fase capitalista (ante la ausencia de alternativas obreras viables de cambio). La opción teórica que hemos adoptado podría argumentarse largamente; para no extendernos en demasía, solo consignaremos tres razones que consideramos de importancia: a) nuestra opción es consecuentemente materialista, esto es, se funda en la producción y sus tendencias objetivas; b) la elección que tomamos se condice empíricamente con la ocurrencia de estas crisis estructurales (como señalan Shaik, Carchedi, Mandel, Grossman, Mattick, Mattick Jr y otros marxistas); c) los ciclos de lucha de clases se
(que explican la revolución burguesa holandesa del siglo XVI –Van Zanden habla, desde una perspectiva marxista, sobre la necesidad de reconocer la existencia de una fase de “capitalismo comercial” vigente en Holanda (principalmente) durante el siglo XVI, un capitalismo comercial no “a la Mauro” o “a la Braudel” (mera existencia de comercio y moneda), sino un capitalismo comercial fundado en ciertas relaciones de producción específicas-, el capitalismo, con sus leyes movimiento distintivas, comienza a ser dominante solo a fines del siglo XVIII. De hecho, la primera crisis capitalista derivada de la TDTMG es de 1873, siendo la crisis de 1848 un fenómeno aún debatido. Posiciones similares a ésta han defendido autores como Chris Harman y John Merrington.
imbrican de manera compleja pero fértil con las crisis estructurales que consigamos (e.g. el ciclo 1968-1981). Por último, queremos dejar establecidas dos cuestiones centrales más. Primero, que cada fase capitalista no es homogénea temporal ni espacialmente, sino que opera mediante la ley (descubierta por Trotsky) del “desarrollo desigual y combinado”. Así, cada uno de estos periodos es heterogéneo y puede imbricarse con tendencias de fases anteriores y posteriores. Segundo, y central desde una perspectiva estratégico-táctica, estas son fases sustentadas en las tendencias de la producción que pueden ser no co-extensivas al detalle respecto de los “ciclos de lucha de clases”. Esto porque, con Joachim Hirsch16, nosotros reconocemos al menos dos niveles de lucha de clases: uno, inscrito ineluctablemente en las tendencias a largo plazo derivadas de la producción (y que en cierto grado “pasa por encima de las cabezas de los agentes”) –porque toda producción en la que existan clases no es un proceso meramente técnico, sino explotador, ergo, es ya lucha de clases-; el segundo nivel de lucha de clases que nosotros distinguimos se imbrica de manera compleja con el primero, pero posee cierta “autonomía relativa” (la capacidad de acción de las clases sobre sí mismas, sobre la estructura), autonomía que se explica por una multitud de factores (pero dentro de los cuales tiene una importancia no menor el grado, tipo y forma de organización de las clases en lucha). Esta autonomía relativa explica (en parte) los desfases temporales entre los ciclos de lucha y las distintas fases capitalistas.
IV. El ciclo de lucha de clases anterior a la asunción del gobierno por parte del MAS Volvemos a Bolivia. Con la derrota de la “Huelga de la dinamita” en 1985 decíamos ya que esta formación habría entrado en una nueva fase capitalista (junto al mundo capitalista por entero), fase cuyas bases fueron sentadas por las comúnmente denominadas “reestructuraciones neoliberales”17. Esta cuarta fase tiene dos momentos de implantación en la formación social que
16
“La crisis del Estado” (ed Nicos Poulantzas, 1976) 17
Esta cuarta fase capitalista se ha “denominado” de distintas maneras: postfordismo, neofordismo, globalización, toyotismo, neoliberalismo. Ahora bien, la denominación más utilizada es la de “neoliberalismo”. Esta conceptualización entiende a la misma, por lo general, como una fase en la cual el Estado deja de intervenir en las distintas formaciones (“se retira”), a la vez que prima un mercado “globalizado” y “desregulado” bajo la hegemonía del capital financiero. Por nuestra parte consideramos que este contenido denotado por el concepto “neoliberalismo” no se condice con la realidad objetiva propia de esta cuarta fase capitalista. Primero, porque olvida que Estado y capital se requieren y necesitan mutuamente (como señalan infinidad de marxistas, entre ellos, Simon Clarke y Andrew Kliman); un Estado débil y que “no interviene” es una contradictio in adjecto si postulamos la vigencia del modo de producción capitalista. Así, lo propio de esta cuarta fase capitalista sería la modificación de la forma de intervención del Estado en la economía, modificación que no le sustrae a la misma su carácter decisivo y cualitativamente importante. A esta modificación en el tipo de intervención estatal, por otra parte, corresponde una transformación del conjunto de aparatos que constituyen al Estado capitalista, transformación en la constitución de éstos, forma de relación e importancia jerárquica. En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, el supuesto “mercado desregulado” que primaría en la fase capitalista que aquí discutimos, en realidad no es tal, sino que supone una acción estatal continua e intensiva, como muy bien señala Steve Vogel en “Freer markets, more rules” (1998). Tercero, la denominada “globalización de los mercados”, en realidad es una tendencia de antigua data (y no algo “nuevo” que comience sólo en 1975). No es sólo que el “mercado mundial capitalista” sea una realidad ya en el siglo XIX, es que la tendencia a la mayor internacionalización de las economías nacionales es propia del supuesto período “proteccionista-fordista” que comienza en 1945 (como señala John Weeks en “Globalize, Globa-lize, Global lies…”, 2002, en Capitalist phases, 2002). Cuarto, la mentada hegemonía del capital financiero (aneja a la tesis de un estancamiento de
aquí tratamos. El primero coincide con la década de los 1980s. En el curso de esta década comienza a regir la NEP (Nueva política económica), marco bajo el cual se cierran una gran cantidad de minas, reduciéndose la masa laboral obrera-minera de 36 mil empleos a 7 mil. Asimismo, se destruyen 35 mil puestos de trabajo en la manufactura y 31 mil empleos públicos. Estas drásticas medidas, sumadas a disposiciones legales como aquella que imposibilita la formación de sindicatos en empresas de menos de 20 trabajadores, dan como resultado una masiva destrucción del movimiento obrero organizado (la que fue la clase obrera más clasista y consciente de la región, recordemos). De hecho, como señala Susan Spronk, a partir de los 1980s abundan los estudios sobre la declinación de la COB y el impacto de este proceso para la formación boliviana en su conjunto. El segundo momento de implantación de esta cuarta fase capitalista mundial en Bolivia, se da en los 1990s bajo los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Losada (“Goñi”) y Hugo Banzer. El mismo supone la privatización parcial de las 5 empresas públicas más importantes (telecomunicaciones, generación y distribución de electricidad, ferrocarriles, transporte aéreo e hidrocarburos). A estas privatizaciones debemos añadir la privatización de la generación y distribución del agua en El Alto (1997) y en Cochabamba (1999), así como también la privatización del campo de las pensiones. Es en este contexto general que el gobierno de Goñi impone un tipo de “reforma política” bastante particular. En línea con las directrices de los organismos financieros internacionales y las instituciones mundiales controladas por los centros capitalistas, bajo Sánchez de Losada se formulan y aplican la “Ley de participación popular”, la desmunicipalización y la reforma educativa. Esta “triple reforma” tiene un objetivo también triple: a) incorporar formalmente en un sentido de “integración” y “diálogo intercultural” a la población “indígena” boliviana (para descomprimir posibles tensiones derivadas de las drásticas reformas socioeconómicas que venían dándose desde 1985); b) realzar el carácter “democrático” del régimen y legitimarlo a través de la “participación”18; c) desmantelar parcialmente ciertas estructuras estatales y abaratar costos
la tasa de ganancia de décadas a partir de 1975), olvida que: a) no ha existido empíricamente ninguna oposición de importancia entre el capital industrial-productivo y el capital financiero (de hecho, como señala Orlando Caputo, ambos están estrechamente fusionados –e.g. cada gran conglomerado industrial-productivo tiene su propio banco-); b) la tasa de ganancia se recuperó luego de la crisis de los 1980s (Bill Jefferies habla de una onda expansiva que va de 1993 a 2007); c) la producción es siempre determinante (la hegemonía del capital financiero es una contradictio in adjecto desde una perspectiva materialista). En quinto lugar, quienes entienden a esta fase capitalista como “neoliberalismo” tienden a considerar que la misma es ajena a toda política económica keynesiana. Y esta tesis, simplemente, no es cierta (como lo demuestra la actuación de algunos centros capitalistas en la crisis de 1987, así como también lo que ha venido a denominarse el “keynesianismo de derechas guerrerista” propio de la economía de Estados Unidos desde ya hace varias décadas). Sexto, conceptualizar una fase capitalista a partir del campo superestructural de la ideología (un liberalismo que sólo sería “nuevo”), cae en un análisis idealista (reemplaza una ideología por el ser de las clases y la producción). Por lo demás, a quienes hablan de “neo” “liberalismo” como categoría estructurante en sus análisis, puede muy bien aplicárseles la conocida máxima de Nahuel Moreno: “es muy grave afirmar que algo es nuevo para evitar hacer un análisis de clase”. Por nuestra parte, si bien no pretendemos poseer una caracterización definida y final de la fase en cuestión, consideramos que su explicación debe enfatizar en los cambios dentro del proceso de producción y en el proceso de trabajo, la generalización de la ley de valor por el mundo entero (incorporación de la antigua urss y de China), el tipo específico de intervención estatal, así como también considerar las implicancias de una derrota mundial de la clase obrera (derrota en la periferia, en los centros, en la urss, en China, en África). 18
El concepto “democracia participativa” es utilizado preferentemente por los organismos mundiales controlados por los centros capitalistas. Esta es una “democracia” que continúa siendo “formal”, ya que el
(especialmente costos “sociales” –se privilegian otros aparatos y funciones del Estado-). Por último, también en línea con lo planteado por el Banco Mundial y el FMI, Sánchez de Losada impulsa la ley INRA, ley aplicada al agro boliviano cuyos principales objetivos son regularizar el derecho de propiedad en el campo, estabilizar las transacciones mercantiles y “sanear” algunas tierras. Será bajo este marco de transformaciones que comienza a gestarse un nuevo ciclo de lucha de clases signado por el ascenso de la lucha de los productores/explotados. Distintos autores caracterizan de diferente forma este “ciclo”. Por ejemplo, para Roberto Sáenz es el conjunto del proyecto modernizador comenzado en 1952 lo que comienza a cuestionarse en 2003: "La barbarie capitalista al ingreso al siglo XXI ha puesto en discusión el legado no sólo del mismo capitalismo, sino la consideración del concepto más abarcador de modernidad. En particular, esto es muy visible en la base de la crisis actual en Bolivia. Lo que está en cuestión no es sólo el balance del ciclo neoliberal desde la 21.060 (6) en adelante. Es algo más de conjunto: la crisis del ciclo total de la revolución de 1952 y del proyecto “modernizador” (trunco, por sus límites burgueses) que ella encarnó" (Roberto Sáenz, 2004)
Otros, como Jefferey Webber, sostienen que entre 2000 y 2005 existió un “ciclo insurreccional indígena-izquierdista”. Por su parte Eduardo Molina, considerando que ya en Febrero de 2003 ocurrieron “situaciones prerrevolucionarias”, conceptualiza el período 2003-2005 como una “etapa o proceso revolucionario”. Por nuestra parte, consideramos que este nuevo ciclo de alza en la lucha de clases desde la perspectiva de los explotados, comienza a gestarse ya en 1998, gana moméntum en el año 2000 y tiene una “fase de clímax” entre 2003 y 2005, momento en el cual “situaciones prerrevolucionarias” en efecto tuvieron lugar19. En lo que sigue intentaremos caracterizar/explicar (sumariamente) el citado ciclo.
poder de decisión respecto de los determinantes fundamentales de la vida social permanece en manos de la clase dominante/explotadora. Es un tipo de democracia que meramente “integra” y “consulta”. 19
En el campo del marxismo siempre ha existido un debate sobre lo que constituye o no constituye una situación revolucionaria (y prerrevolucionaria). Aquí no pretendemos zanjar esta cuestión con una cita de Lenin o Trotsky, sino sólo establecer algunas sugerencias (las cuales informan la tesis que defendemos en el texto). Primero, consideramos que debe diferenciarse entre “insurrección” (o toma del poder del Estado –cuando la insurrección es exitosa-) y “revolución” (que es un proceso epocal –de décadas- cuyo primer momento necesario pudiera ser la insurrección, pero que no se reduce en ningún caso a ésta). Segundo, las “situaciones” (en referencia a la acción política- práctica), en estricto rigor, son “situaciones insurreccionales” o “pre-insurreccionales”. Cuando los clásicos del marxismo hablan de una “situación revolucionaria” proyectan hacia el pasado una “situación insurreccional” desde el campo de la revolución obrera rusa de octubre de 1917 (que fue una “revolución” porque sí quebró con el capitalismo, aún si en definitiva sólo se impuso –con Stalin- un nuevo modo de explotación y producción). Tercero, contra Guevara y el foquismo guerrillerista, aquí afirmamos que las “situaciones insurreccionales” son un factor objetivo en gran medida independiente de la voluntad de cualquier partido existente (esto es, las situaciones insurreccionales no pueden crearse a voluntad por el mero deseo de un partido-ejército). Cuarto, en las “situaciones insurreccionales” tiene un gran peso la crisis nacional objetiva (Lenin), crisis que expresa de manera generalizada la crisis propia de la clase dominante/explotadora. Por último, para distinguir una situación “pre-insurreccional” de una “insurreccional”, quizás sea pertinente preguntarse por la existencia o inexistencia de una organización con “voluntad de poder” (con el objetivo explícito de tomar el poder del Estado) y arraigo masivo y profundo en los productores/explotados.
(i) Luchas bajo Banzer (Huelga general de 1998) El presidente Hugo Banzer asume en 1997. Debido a que en las elecciones solo alcanza el 22%, el ex dictador encabeza una “megacoalición” con distintos partidos políticos. Por un lado, dos partidos populistas fundados en los 1980s (Condepa –Conciencia de Patria-, con visos indigenistas y arraigo en los sectores “populares” de La Paz, y UCS –Unión cívica solidaria-, fundado por un magnate de la cerveza). Por otro, el partido de Banzer (Alianza Democrática Nacionalista), la NFR (Nueva Fuerza Revolucionaria) y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario)20. Este gobierno de Banzer claramente asumió para aplicar los dictados de los organismos mundiales controlados por los centros capitalistas. Con todo, el líder de la nueva izquierda “democrática”, “no sectaria” y basada en los “movimientos sociales”, Evo Morales (líder del MAS que en ese momento nacía como instrumento político), tuvo ya en este momento lo que la prensa denominó como una “luna de miel” con Banzer y su gobierno. No obstante esto, será la ofensiva gubernamental sobre los explotados lo que activa una importante resistencia desde las bases, la cual llega de hecho a expresarse en la primera Huelga General (1998) en más de una década. Los conflictos específicos que llevan a la COB a este llamamiento a la Huelga General, dicen relación con: a) la política de erradicación de la coca en Chapare (y Bolivia en general); b) despidos y planes privatizadores en la educación secundaria; c) problemas en el sector salud. En efecto será el quiebre de la “luna de miel” entre Morales y Banzer (Morales y los cocaleros se oponen a la erradicación de la coca dictada por los organismos internacionales) lo que gatillará un conflicto que tuvo de hecho dimensiones nacionales. En términos de métodos de lucha, los maestros y los funcionarios de salud aplicaron “cortes de ruta”, “marchas” y “huelgas de hambre” (por despidos). Los sectores cocaleros, por su parte, llegan incluso “armarse” para defender sus cosechas (Eduardo Molina incluso establece que en el Chapare se estuvo al borde de la guerra civil). Mientras la lucha recrudece, la COB se ve obligada, como ya establecimos, a llamar a una huelga general, la cual dura 23 días (comenzando el 1 de abril). Esta adolece al menos de dos problemas. Primero, debido en parte a la desidia de la COB, sectores productivos de más peso no llegan a unirse a la lucha. Segundo, la misma dirección de la Central adopta métodos de lucha que no unifican los distintos conflictos ni los llevan a una etapa superior. Por un lado, este organismo elabora un Pliego Petitorio que entrega al gobierno, pero es un pliego que en su funcionamiento concreto no hace una de todas las luchas, sino que permite que cada sector negocie por separado (con la consecuente fragmentación y debilitamiento). Por otro, la dirección de la COB adopta una democracia de bases ficticia: llama a ampliados donde “todos pueden hablar”, pero a los cuales solo concurren secretarios generales (de los distintos sindicatos y federaciones adheridos a la Central) –por lo demás, son ampliados donde la mesa directiva ya viene con “hechos consumados”, decisiones y tablas definidas-. A estos dos elementos debe sumársele la práctica del
20
La “izquierda” boliviana no sólo se “socialdemocratiza” en los 1980s, sino que algunos sectores, como el MIR, directamente transitan hacia el campo capitalista más reaccionario. De ahí que el MIR sea capaz de apoyar al ex dictador Hugo Banzer. Ahora bien, esto no debiera sorprender a quienes viven en Chile (como quien escribe), país donde miristas y otros sectores de “izquierda” viniendo implementando políticas liberales, capitalistas y burguesas desde el gobierno ya hace un par de décadas (hoy, por lo demás, el Partido Comunista de Chile apoya el programa de la Nueva Mayoría, programa ni siquiera es socialdemócrata y sí presenta claros visos “neoliberales”). Estos “giros políticos”, si bien parecieran sorprendentes, en realidad no lo son tanto. Es que, a lo largo de la historia muy pocas veces ser de izquierda ha tenido que ver con una posición anticapitalista consecuente, con el obrerismo y la lucha contra la explotación. Para un comentario sobre esta afirmación, véase: http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/10/un-comentario-una-columna-de-frei-betto.html
doble discurso propia de la dirección de este organismo obrero (doble discurso que incluso hoy está vigente): enarbolar discursos rojos mientras se dialoga en buenos términos con el gobierno. En términos de resultados, esta huelga general puede ser interpretada desglosando tres implicaciones para la lucha de los explotados: a) comienza a emerger un nuevo ciclo de lucha de clases, signado por métodos combativos (huelga general21, cortes, incluso dinamita en algunas ciudades) y un resurgir parcial de la COB (ya cuestionada parcialmente por su “burocratismo”); b) se consiguen algunas conquistas, como lo es la paralización del proyecto de erradicación de la coca; c) se visibiliza incipientemente una alianza obrero-campesina22.
(ii) Luchas en Cochabamba (abril del 2000) –1era “Guerra del Agua” Aún con Banzer a la cabeza del gobierno, tiene lugar lo que más tarde llegó a ser conocido como la “Guerra del Agua”. En efecto, en Cochabamba, durante el mes de abril del año 2000 comienza, según Jean Baptiste Thomas, una semi-insurrección. Según la revista Estrategia Internacional (FT-IV), la lucha de Cochabamba “da una perspectiva de caída revolucionaria del gobierno”, haciendo entrar a las “masas”23 a la escena política nacional. Sea como sea, aquí entenderemos a Cochabamba como: a) un momento que señala el comienzo de un ciclo de lucha de clases que se mostró “en germen” con la huelga general de 1998, ergo, como un punto que señala un alza en el nivel de lucha de clases desde la perspectiva de los explotados; b) un hito que fungirá como “memoria histórica de corto plazo” de los productores/explotados, toda vez que el mismo será “retomado” en el contexto del ciclo prerrevolucionario (pre-insurreccional) de 2003-2005. El foco del conflicto fue la privatización de la empresa estatal de Aguas de la ciudad de Cochabamba (1999). Durante tres días la ciudad fue tomada en reclamo contra el gobierno “privatizador” y la compañía privada Aguas del Tunari. En términos de la organización de esta lucha, existe cierto debate respecto a sus características. Por una parte, los compañeros de la FT-IV establecen que la “Coordinadora por el Agua y la Vida” (que organizó y “centralizó” la lucha) fue ya un “frente único”, frente que reunía a “sectores populares”, campesinos, obreros y estudiantes. Por otra parte, Susan Spronk discierne la existencia de una Coordinadora que funcionaba como “alianza multiclasista”. Para ella, participaban orgánicamente en la Coordinadora profesionales (bajo la organización Pueblo en Marcha –PUMA-), pequeños comerciantes, campesinos regantes (la Fedecor -Federación Departmental de Regantes y Sistemas Comunales del Agua Potable-) y los pobres de la ciudad y la periferia de ésta (la nueva clase obrera –cuya composición veremos más adelante-). Como es evidente para todo marxista, un “frente único” no puede ser a la vez una
21
Recordemos que una “huelga general”, solo como método de lucha que ocurre en la realidad objetiva, plantea ya el problema del poder: “Entre la forma y el contenido hay una relación dialéctica, contradictoria, pocas veces las direcciones o política coinciden con el profundo significado de una forma… Algo parecido ocurre con los métodos de lucha, tienen cierta autonomía, son progresivos, útiles en sí mismos, muchas veces… Una huelga general, sea por la razón que fuese que se haga, plantea el problema del poder. El objetivo puede ser un 2% de aumento general de salarios, pero su consecuencia política es el cuestionamiento del poder burgués” (Nahuel Moreno, 1974) 22
Sobre el concepto “campesino”, nos explayaremos más adelante en este escrito. Sobre la “alianza obrero-campesina”, y su relación con la historia del marxismo clásico, véase, por ejemplo: Mark Harrison (1979): Chayanov and the marxists, The Journal of Peasant Studies, 7:1, 86-100 23
Sobre el sentido de la política en una formación clasista y su vinculación con el concepto de “masas”, ver: http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/09/por-que-la-politica-en-una-sociedad-de.html
“alianza multiclasista”, porque precisamente el frente único es un frente de clase, un “frente único obrero”24. Por lo tanto, las dos posiciones presentadas no pueden ser ambas ciertas (corresponderse con la realidad objetiva). Ahora bien, respecto a esta cuestión no tenemos la respuesta definitiva; solo sugeriremos ciertas tesis que nos parecen plausibles. Primero, hay que tener en cuenta que la organización que centralizó y organizó la lucha de la Coordinadora fue la Federación de Fabriles de Cochabamba, dirigida por Óscar Olivera. Esto ya nos alerta sobre una fuerte composición y curso de lucha obreros, respecto de la realidad de la coordinadora. Segundo, es importante tener en cuenta que la táctica del “frente único”, es un diseño político consciente aplicado a la realidad por organizaciones concretas. En este sentido, debido a que ninguna organización con peso en la Coordinadora planteó una táctica tal (o algo similar), difícilmente podríamos denominar a este organismo “frente único”. Ahora bien, la Coordinadora sí tuvo una tendencia predominante a transformarse en un frente único “espontáneo”, en tanto su dirección y composición fue predominantemente obrera. Sin embargo, esta tesis debe calificarse consignando al menos tres matices (de diferente importancia): a) la FEDECOR es típicamente una organización “campesina”, y, como tal, no podemos realmente saber si su composición y dirección mayoritariamente es de patrones que explotan trabajo ajeno, genuinos pequeños propietarios (que no asalarizan), u obreros explotados del agro (haría falta, entonces, un análisis de clase de esta organización para determinar el grado en que la tendencia a que cristalizara un frente único espontáneo se imbricaba con la contratendencia a generar una alianza multiclasista); b) los pequeños comerciantes y los profesionales que integraban la Coordinadora, complejizan el análisis, pero, al subordinarse éstos de facto a la Federación de Fabriles, no lo hacen en demasía; c) en este frente único espontáneo sí participaron partidos políticos burgueses (no sólo partidos obreros reformistas), aún si los mismos tuvieron un rol menor y no pudieron actuar propiamente de acuerdo a su naturaleza. En términos de métodos de lucha, lo de Cochabamba logra transformarse en un conflicto a escala nacional. De alguna manera espoleado “de rebote” por la sobrerreacción del gobierno de Banzer, quien declara el estado de sitio y detiene a los dirigentes de la Coordinadora, ocurren movilizaciones solidarias en el Altiplano Norte y Achachi, en Oruro, Sucre, Potosí y Santa Cruz. En Cochabamba, la ciudad se vuelve un verdadero “campo de batalla”: barricadas, quema de la escuela de suboficiales, quema de la sede del GES-grupo especial de seguridad-, quema autos, etc. Estas acciones de violencia urbana también se ven facilitadas porque el GES central de La Paz se acuartela (pidiendo alzas salariales) y no reprime la movilización a escala nacional. Además, en Cochabamba, las FFAA y la policía actúan de manera descoordinada por conflictos internos derivados de hechos de corrupción y “negociados”. Así, el enfrentamiento con el brazo armado del Estado capitalista despunta: explotados del agro en Achachi son asesinados por las FFAA; los primeros se toman revancha de esto asesinando un capitán militar. En este contexto, cunde el desconcierto dentro de la clase dominante/explotadora, la cual termina dividiéndose tácticamente: la cámara de empresarios privados de Bolivia condena la represión y el Estado de sitio, mientras otro tanto hacen el MNR y la Iglesia. Por su parte, el organismo central de la clase obrera, la COB, llama tardíamente (al sexto día de lucha) a un paro nacional de 24 horas. En efecto, tanto la COB como la Federación de Fabriles de Cochabamba no son lo suficientemente profundos e incisivos en la lucha: la primera, por su desidia y negativa a unificar nacionalmente una lucha que era ya eminentemente política; la segunda, por enfocar el conflicto únicamente en
24
Trotsky escribe en 1922, por ejemplo: “Es precisamente esta urgencia de preservar la unidad (de clase) de frente, la que inspiro no solo a los comunistas sino también a los sindicalistas revolucionarios, la táctica absolutamente correcta de la lucha por la unidad de la organización sindical del proletariado francés”
la temática del agua y no generalizarla contra todo el plan político impuesto por el gobierno de Banzer. No obstante lo anterior, lo cierto es que esta 1era Guerra del Agua (vendrá otra más tarde) de hecho pasa a la historia como una “batalla ganada”, ya que se logró efectivamente conquistar la principal demanda que originó el conflicto (se rescindió la concesión del agua estatal a la compañía Aguas del Tunari).
(iii) Junio de 2001 La lucha clases continúa agudizándose. Si en septiembre del 2000 los “campesinos” de La Paz ponen en pie casi una “revuelta”, en Junio de 2001 los mineros vuelven a remecer la ciudad capital. Durante ese mes, 12 mil mineros cooperativistas ocupan La Paz pidiendo un plan de “salvataje” al gobierno. Son mineros de 514 cooperativas, despedidos de la COMIBOL y ahora reunidos en la FENCOMIN (Federación nacional de cooperativas mineras), los que, junto a sus familias, recuerdan “ideal” y “materialmente” la Huelga de la Dinamita de 1985: llegan a La Paz cargados con cartuchos de dinamita y declaran:
“Hemos llegado a La Paz, tal como hicimos el compromiso en 1985, cuando dijimos que los mineros volveremos, ahora estamos dispuestos a quedarnos hasta que seamos atendidos”
(Cresencio Huanca,
FENCOMIN, Junio 2001)
Si bien en términos de resultados concretos (conquistas) con esta acción se logra muy poco, en relación con la lucha de clases más amplia, este hito es importante debido a dos cuestiones: a) los mineros que “se toman” La Paz no sólo demandan un plan de salvataje para la fracción obrera que específicamente componen, sino que para la economía nacional en su conjunto (en este sentido, este hito en la lucha es importante porque “desgremializa” y apunta a intereses generales desde un sector obrero –la clase “llamada” a reorganizar la sociedad-); b) en línea con lo anterior, se escuchan voces constituyentes: por primera vez algunos, desde la palestra de la “política formal”, plantean la necesidad de una Asamblea Constituyente para el país (en respuesta a estos llamados “desmovilizadores”, algunos obreros reavivan el recuerdo de la “Asamblea Popular de 1971”). Más adelante veremos como la demanda de una asamblea constituyente cristaliza en “memoria histórica de corto plazo reapropiada”, en tanto la misma cumple un rol fundamental en las luchas venideras que implicarán al MAS y al conjunto de la formación social boliviana
(iv) Clímax del ciclo de lucha de clases: 2003-2005
(iv.i) 1era “Guerra del Gas” (Al Alto, Octubre 2003) Este conflicto surgió a raíz de la decisión del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada de exportar (a precios módicos) por Chile y hacia México y Estados Unidos, el gas descubierto en la década de los 1990s en Tarija. Fundamentalmente, se formó una “comuna revolucionaria” en la ciudad de El Alto, la cual demandaba que se asegurara primero la provisión interna de gas antes de que éste se exportara. En esta “comuna” se plantea por primera vez explícitamente la problemática del control nacional del recurso natural estratégico del gas, problemática que tiene mucha relevancia a la hora de analizar las luchas posteriores y la Bolivia bajo el gobierno del MAS. Esta “movilización” comienza con la represión desbocada por parte del gobierno en Warisata el 20 de septiembre, y “termina” con la caída del gobierno de Goñi. Denominada “insurrección” por Roberto Sáenz, nos interesa aquí, más que relatar detalladamente las vicisitudes de este conflicto,
dos cuestiones: a) el carácter social de éste; b) el rol y las acciones del MAS en este pasaje crucial de la lucha de clase boliviana. A la hora de determinar el carácter social de la lucha de Octubre de 2003 hay que entender que la misma estuvo compuesta de dos movilizaciones importantes, ambas cruzadas por un marco general común. En primer lugar, está lo evidente: lo sucedido en El Alto. Ahora bien, el análisis de lo ocurrido en esta ciudad en ningún caso es tan simple como quisieran los intelectuales tupakataristas posmodernos de la Muela del diablo25, para quienes se trataría simplemente de una acción del “campesinado aymará”. Antes bien, si queremos comprender el sentido profundo de la lucha en El Alto, no podemos quedarnos al nivel de la identidad cultural, sino que es necesario un análisis clasista y materialista. Con Roberto Sáenz26, nosotros afirmamos que la mayoría de la población de esta ciudad es obrera, afirmamos que El Alto es una ciudad de productores/explotados subsumida bajo la mercantilización capitalista. Si bien la mayoría a la cual nos referimos continúa siendo (culturalmente) indígena, es imposible negar las tendencias objetivas, las cuales señalan claramente la drástica proletarización de una población que tiempo atrás probablemente se haya compuesto mayoritariamente de pequeños productores propietarios: (i) En 1992 El Alto tenía el 41% del empleo industrial metropolitano, en 2001 el 54% (ii) Entre 1994 y 2004 el empleo industrial en El Alto creció 80%, mientras en La Paz, solo el 19% (iii) Era la segunda ciudad manufacturera del país (después de Santa Cruz) en 2003. Que esta ciudad obrera se movilice de forma territorial (de ahí la “comuna revolucionaria”) y que se agrupe bajo la “forma vecino”, en ningún caso niega el carácter social de lo sucedido en El Alto. Esto es, no es necesario que tengamos a la vista el enfrentamiento con el patrón (la centralidad del conflicto capital/Trabajo) para que podamos hablar de una lucha obrera. De hecho, la primera insurrección obrera que logró hacerse con las palancas estatales en todo el mundo, fue la Comuna Parisina de 1871, una comuna a todas luces obrera. Y una comuna que emergió y se desarrolló “territorialmente” (manifestaciones, marchas y tomas de lugares públicos). En segundo lugar, debemos consignar la movilización de los obreros mineros. Dos columnas de más de 5 mil mineros marchan a La Paz y son reprimidos (varios son muertos). Ya en este momento irrumpen los combativos obreros de Huanuni27 y el 9 de octubre destacan en la lucha. Es importante recordar también que será sólo gracias a esta segunda movilización de los mineros que Sánchez de Losada logrará ser tumbado. De igual modo cómo hicimos con la comuna de El Alto, aquí también se trata de determinar el carácter social de la lucha minera. Para realizar esta tarea creemos necesario, empero, hacer un poco de historia. Así, debemos distinguir en el devenir de histórico de la formación boliviana, tres ciclos mineros: a) ciclo de la plata (hasta fines del siglo XIX había al menos 10 mil minas); b) ciclo del estaño (hasta los 1980s –primero en manos privadas, luego bajo propiedad estatal-); c) ciclo bajo las “reestructuraciones neoliberales” (1986-2004 - oro (44%), estaño (27%), plata, zinc, plomo (27%). El hecho crucial a recordar, no obstante, es que la
25
La Muela del Diablo es una editorial de estos intelectuales, los cuales conforman la base de la intelligentzia del MAS hoy en el gobierno. Más adelante en este escrito abordaremos con más detenimiento a García Linera, intelectual parte de esta corriente intelectual. 26
Roberto Sáenz 27
En 2005 los obreros de Huanuni logran estatizar su mina. Hoy constituyen una fracción obrera combativa que se opone a los métodos burocráticos y que lucha contra el gobierno del MAS sin ambivalencias de importancia.
fracción más clasista y representativa del movimiento obrero boliviano fue, durante casi todo el siglo XX, la fracción obrera minera. De hecho, más arriba hemos consignado distintas tesis sindicales “revolucionarias”, todas las cuales tienen su origen en la fracción minera de la clase obrera boliviana. Ahora bien, lo particular de esta nueva lucha minera de 2003 es que sucede bajo un contexto clasista distinto al del siglo XX. Este contexto se caracteriza por los efectos de las reestructuraciones comenzadas en 1985. Más arriba mencionamos que el efecto principal de las mismas fue la destrucción masiva del movimiento obrero organizado; esta destrucción fue una destrucción, fundamentalmente, del pilar estructural de la clase obrera boliviana: la destrucción de la forma obrera minera (de puestos de trabajo y de formas de organización). A partir de 1985, entonces, los explotados en las minas tendrán dos derivas principales: a) se harán productores cocaleros en los valles (e.g. en Chapare); b) permanecerán siendo mineros, pero ahora empleados en unidades productivas de menor tamaño (antes de 1985 el obrero minero era empleado en empresas de gran tamaño). Así, el minero de los 2000s se emplea en la minería mediana, en cooperativas y en pequeñas plantas capitalistas. Como tal, ha visto dificultada su organización clásica en “sindicatos” (e.g. por el límite mínimo de 20 obreros por empresa para poder conformar un sindicato, como ya consignamos antes en este escrito). Sin embargo, no ha desaparecido: en 2003 se estima que existían al menos 60 mil mineros “dispersos” en el tipo de unidades productivas descritas. Como resultado de todo esto, tenemos que la lucha minera de 2003 se inscribe en un contexto clasista en el cual la fracción obrera minera ya no es ya el pilar estructural de la clase explotada, sino que esta última es más heterogénea estructural y organizativamente (con una fracción “nueva” que describiremos más adelante). Decíamos que ambas movilizaciones, la minera y lo ocurrido en El Alto, compartían un marco general. Este marco es su contexto clasista obrero, como puede verse a través de lo ya escrito. Y es éste contexto el que permite un resurgimiento parcial (no al nivel de 1952 o 1971) de la COB. Es que es la COB el organismo con más potencialidad de lucha en estos casos, fundamentalmente porque su tradición clasista le permite apelar a los trabajadores en tanto que obreros. Las bases obreras de esta organización se ven, sin embargo, en este momento torpedeadas desde dos troneras distintas: a) por un lado, la dirigencia de Jaime Solares declara su apoyo a proyectos populistas (de colaboración de clases) como el que Chávez lleva a cabo en Venezuela por esos años; b) por otro, la CSUTCB (Central sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia) de Felipe Quispe, el MAS de Morales y la Coordinadora del Agua y la Vida, todas estas organizaciones cuestionan el rol de la COB, la tesis de Pulacayo y la centralidad de la clase obrera en la lucha de clases. Respecto al rol cumplido por el MAS durante la lucha de Octubre de 2003, hay que tener en cuenta distintas cuestiones. Primero, que ya en 2002 este partido tiene un meteórico ascenso electoral, pero que el mismo viene acompañado del discurso sobre la necesidad de “pasar de la protesta a la propuesta”. Cuando las jornadas de protesta del 12 y 13 de febrero de 2003, que dejan tambaleante al gobierno de Sánchez de Losada y “preludian” las luchas de Octubre, el MAS adopta la posición de “defensa de la democracia” y “llama al diálogo” con el gobierno (un gobierno que en ese momento reprimía a quienes luchaban en el agrario Chapare). Sólo cuando el gobierno da un giro aún más autoritario, el MAS se ve obligado a pasar a la oposición, siendo su política la de llamar a marchas pacíficas contra la venta del gas. Ya en Octubre, Evo Morales se encuentra en Europa (Ginebra) conferenciando sobre las virtudes de la democracia representativa, a la vez que se desmarca discursivamente de las luchas que en ese momento ocurrían en la formación boliviana. En términos de organización de la lucha, junto a Quispe (MIP, CSUTCB) y la COB, el MAS no unifica ni hace avanzar la lucha (sus bases en Cochabamba se incorporan tarde a la
lucha). De hecho, es sólo después de la masacre del 13 de Octubre que el partido cuyo rol aquí intentamos determinar, reclama por la salida de Goñi. Sin embargo, esta “reclamación” es una que propone una “salida constitucional”. En esta “salida” el partido de Evo Morales cumple un rol crucial en la asunción del gobierno por parte del ex vicepresidente Carlos Mesa, rol que es “premiado” con puestos en el nuevo gabinete formado por el presidente “entrante” (e.g. Donato Ayma Rojas ministro de educación, Julio Seoane en pueblos indígenas y originarios –ambos cercanos al MAS-). Más abajo veremos cómo Morales y su partido llegaron casi a co-gobernar con el “neoliberal” Carlos Mesa.
(iv.ii) 2da “Guerra del Agua” (Enero-Febrero 2005) Nuevamente en la ciudad de El Alto, ocurre una movilización importante que marca un hito en la trayectoria ascendente de la lucha de clases (desde la perspectiva de los explotados). La Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE-El Alto) centraliza una lucha que tiene el objetivo de recuperar el agua privatizada, una lucha cuyo enemigo inmediato es la Compañía Aguas del Illimani. Es una lucha por servicios (no se cuestiona directamente la relación de explotación) en una ciudad en la cual 82% de la población se declara indígena. Por su parte, FEJUVE-El Alto tiene 25 años de historia (no es un organismo nuevo nacido “en la lucha” como la Coordinadora de Cochabamba) y como tal tiene la capacidad para generar vínculos con las organizaciones involucradas en la 1era Guerra del Agua28. Esto fortalece su lucha, un proceso movilizador que busca solucionar (entre otras cosas) el drama de 70 mil habitantes en El Alto, los cuales no puede costear el agua. Si bien esta movilización también tiene un carácter territorial, el mismo no merma su capacidad de presión: el 9 de enero la COB llama una Huelga General y ya el 12 de este mes Mesa accede a terminar con la privatización del Agua en El Alto.
(iv.iii) 2da “Guerra del Gas” (mayo-junio 2005) Después de lo ocurrido en Octubre de 2003, la lucha de clases continúa agudizándose. Para explicar esta agudización (espoleada desde abajo) es importante tener en cuenta que los productores/explotados vienen obteniendo continuadamente conquistas materiales importantes (eliminación de la privatización del agua, caída del presidente Sánchez de Losada, etc), derivadas éstas de la lucha y la movilización. El contexto gubernamental de lo que vino a ser conocido como la “2da Guerra del Gas”, muestra en el gobierno a Carlos Mesa. Vicepresidente bajo el último mandato de Goñi, Mesa asume la presidencia de la nación abandonando políticamente a Sánchez de Losada. Si bien en tanto tecnócrata Mesa apoyó sentidamente todas las medidas “neoliberales” de los 1990s, para la clase dominante/explotadora pareció una buena carta para aquietar aguas en un país ya bastante convulsionado. Esto porque no tenía una afiliación partidaria específica, se había desligado tempranamente de los hechos de represión más severos ocurridos bajo el gobierno anterior de Sánchez de Losada y no tenía vínculos orgánicos con la fracción capitalista más intransigente del oriente boliviano. A pesar de todo, la lucha de clases recrudece y llega a una situación climática. Esta produce que el país entero se polarice en dos bloques, como muy bien señala Jeffery Webber. El primer bloque (denominado indígena-izquierdista por Webber) recuerda
28
Podemos mencionar al menos 4 razones de por qué el agua en específico constituye el foco de dos conflictos que marcan este momento de clímax en el ciclo de lucha de clases que aquí describimos. Es un recurso que porta un simbolismo cultural, es fijo y localizado, constituye un bien salarial e históricamente ha sido parte del salario social (provisto por el Estado).
explícitamente la lucha de Octubre de 2003, y plantea demandas que pasarán a la historia como la “Agenda de Octubre”: a) Nacionalización del gas b) Convocatoria asamblea constituyente revolucionaria c) Renuncia Carlos Mesa d) Descolonización racismo interno e) Radical redistribución de la tierra y la riqueza f) Nacionalización y control obrero de los recursos naturales e industrias estratégicas Retomando las consignas de ambas Guerra del Agua –quienes se movilizan en este bloque enarbolan la consigna “el gas es nuestro”, tal como antes en Cochabamba y en El Alto se voceó “el agua es nuestra”-, las organizaciones que componen este bloque (COB, COR-El Alto, FEJUVE El Alto, CSUTCB-Quispe, coordinadora del gas, etc), radicalizan su lucha frente a un segundo bloque que cristaliza y se les enfrenta. Denominado bloque “oriental”29 por Webber, las demandas que el mismo plantea incluyen elementos como los siguientes: a) Control regional sobre los recursos naturales b) Control departamental de la recolección de impuestos c) capitalismo de libre mercado d) Apertura a la inversión extranjera e) Racismo f) Represión estatal de la izquierda indígena Este bloque, compuesto por organizaciones como CAINCO, CAO, Federación de Ganaderos, Cámara hidrocarburos, Federación de Empresarios Privados de Bolivia, FEPB–Santa Cruz, no escatima tampoco en métodos de lucha: impone 3 semanas de bloqueos, tomas de edificios públicos y huelgas de hambre. En el contexto de esta polarización, existen dos “actores” que se “balancean” entremedio, sin caer plenamente en ninguno de los dos campos. Nos referimos al mismo gobierno de Carlos Mesa y al MAS de Morales. Ambos intentan tomar ciertas exigencias del bloque indígena izquierdista, para implementarlas en un sentido legitimador y deformante. En efecto, el Estado capitalista que gestiona el gobierno de Mesa actualiza lo que Goran Therborn denomina en 1979 un “proceso de mediación” de “desplazamiento” (canalización preventiva). Esto respecto de la exigencia de “nacionalización del gas” y en relación con la demanda por una “asamblea constituyente”. Respecto de lo primero, Mesa propone un “referéndum de los hidrocarburos”, consulta plebiscitaria cuyas preguntas son formuladas con ayuda del mismo Evo Morales. En efecto, a lo largo de 2004 el presidente del MAS tuvo al menos 9 reuniones a puertas cerradas con Mesa, reuniones que, según algunos, le llevaron a formular exclusivamente tres de las cinco preguntas contenidas en el referéndum. Ahora, ¿por qué afirmamos que este último fungió como “mediación de canalización preventiva” (Therborn)? Primero, porque el bloque indígena izquierdista no demandaba un referéndum, sino llanamente la nacionalización del gas bajo control
29
En referencia a la región “oriental” de Bolivia, la zona más “industrializada” del país y con gran cantidad de recursos naturales estratégicos. El eje de esta zona es la ciudad de Santa Cruz, zona a la cual en ocasiones se denomina como “Media Luna” y que también componen Beni, Pando y Tarija.
obrero. Por esto, el hecho de que el gobierno (y el MAS) maneje los tiempos y el método de introducción de la medida, nos recuerda que: “…las implicaciones para la reproducción social de una determinada medida vienen determinadas a menudo más por su forma y por el momento de su introducción que por su contenido intrínseco” (Goran Therborn, 1979)
Ahora bien, no es sólo que el Estado capitalista en este caso haya aplicado un “método de canalización preventiva”30, sino que también hizo uso del método de desplazamiento designado por Therborn como “creación de alternativas intra-sistémicas”. Esto porque las preguntas del referéndum sólo consignaban el alza impositiva de un 50% a la empresas privadas productoras de gas. Así, la demanda de “nacionalización bajo control obrero” se transforma en la mera disyuntiva respecto de un alza impositiva (Mesa propone que los impuestos crezcan del 18% vigente al 32%, el MAS propone que este crecimiento llegue hasta el 50%). Para justificar esta posición, Morales declaró lo siguiente en ese momento: “Quizá yo hablé de nacionalización en mi tiempo como líder sindical…cuando estaba por las protestas y no las propuestas –explicó Morales-….pero (ahora) veo que debemos ser serios y que las propuestas deben ser viables” (Evo Morales, 2005) Así, se generó lo que Alain Joxe denominó en los 1970s, “falso debate” (uno de los mecanismos reproductores implementados por el Estado capitalista)31. Estos “falsos debates” en realidad lo que hacen es implementar (desde el Estado) un mecanismo de “selectividad estructural”, el cual logra “destematizar la relación social fundamental”, como acertadamente señaló Joachim Hirsch en 1976. En el caso que aquí tratamos esto es evidente, ya que el bloque indígena-izquierdista planteó el problema de la propiedad de un recurso natural estratégico, ergo el derecho a explotarlo (“derecho” sobre los medios de producción, entonces). Más todavía, este planteamiento incluso cuestiona las relaciones posesión/apropiación32 al demandar explícitamente el control obrero de la producción. A pesar del boicot al referéndum intentando por las organizaciones pertenecientes al bloque indígena-izquierdista, y en parte gracias al apoyo del MAS de Morales (que advertía sobre “el peligro de un golpe militar” si este bloque seguía presionando y desestabilizando al gobierno de Mesa), el referéndum sí ocurre y logra hacer concurrir a la votación al 60% de los habilitados para sufragar. Ante este escenario, tanto el MAS como Mesa declaran que el “sí” mayoritario a las cinco preguntas es un triunfo para el país en su conjunto.
30
En su texto de 1979 (¿Cómo domina la clase dominante?), Therborn da tres ejemplos de medidas aplicadas a través del método de canalización preventiva. Tanto la abolición de esclavitud en Estados unidos, como la ampliación del derecho a voto en los centros capitalistas y la participación de los trabajadores en la administración de las empresas capitalistas, fueron implementadas “desde arriba”, con la clase dominante/explotadora en una posición de fuerza y manteniendo el marco de las instituciones existentes en ese momento. 31
“La hegemonía política de clase se manifiesta siempre por la organización de “falsos debates”; tomando partido en ellos las clases invierten una parte recuperable de sus intereses reales al mismo tiempo que se dividen políticamente, por sus propios intereses antagónicos respecto a los de la burguesía” (“La crisis del Estado”, ed Nicos Poulantzas, 1976) 32
Sobre este concepto, ver los escritos de Balibar y Poulantzas de los 1970s
Respecto de la demanda de “Asamblea Constituyente”, el gobierno la vació de contenido, la separó de la problemática fundamental respecto del control del recurso estratégico del gas, y terminó dilatando su convocatoria indefinidamente. A pesar del intento de canalización descrito, la situación de enfrentamiento entre los bloques mencionados continúa agudizándose. En este contexto, el MAS se balancea hacia la izquierda y cristaliza una alianza temporal/parcial con el bloque que compone la COB y otras organizaciones. Es que el partido de Morales no ve con buenos ojos que Mesa intente mantener su propuesta de un alza impositiva sólo de 18% a 32% (de las “utilidades” derivadas de las ventas del gas), menos todavía que el mismo intente ligarse más estrechamente con el “bloque oriental”. En este contexto dentro del MAS ganan fuerza sus facciones izquierdistas, como el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus de Kollasuyo (CONAMAQ). Asimismo, el partido de Morales llega a acuerdos con las siguientes organizaciones: COB, CSUTCB, FSTMB, M-17 (grupo anticapitalista de Roberto de la cruz), FEJUVE El Alto (y luego obtiene el “visto bueno” de la COR El Alto y la Confederación de maestros rurales y urbanos). Sin embargo, el MAS continúa con una política electoralista, así como también desmarcándose de la reivindicación de nacionalización del gas. Por esto, no debe sorprender que, cuando ocurre la situación pre-insurreccional de mayo-junio de 2005 (que “estalla” debido a la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos), el MAS se oponga a los llamados a la movilización enarbolados por la COB y otras organizaciones en ese momento. En este momento la lucha no es meramente entre el bloque indígena-izquierdista y el gobierno de Mesa, sino que también incluye la movilización e intransigencia del bloque oriental. Este contexto de aguda “crisis política”33, que logra votar a Mesa (se ve obligado a renunciar), es el que hace emerger discursos lúcidos dentro de la clase dominante/explotadora, lúcidos en tanto expresan la naturaleza específica de todo Estado capitalista: “No es importante quien lidera la nación. Lo que es importante es que el Presidente de la República gobierne y aplique las facultades que le son otorgadas en orden de mantener el imperio de la ley, la propiedad de la tierra, y las inversiones, esto junto a la libertad de movimiento y las condiciones para el desarrollo de las actividades económicas” (Gabriel Dabdoub, presidente de CAINCO - Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz-, La Razón, 2005)
En efecto, el Estado es estructuralmente necesario respecto de la vigencia del modo de producción capitalista en una formación determinada, más allá de los gobiernos específicos que se encuentren o no en el poder en un momento específico. El Estado es la “atmósfera de la producción” (Zavaleta Mercado, 1984), un “guardián” de un tipo específico: “La definición legal de lo que constituye un contrato mercantil válido, las medidas de nacionalización y propiedad pública, la captura de nuevos mercados y fuentes de materias primas…todo ello concurre necesariamente con la participación del Estado” (Therborn, 1979)
33
Poulantzas define “crisis política” de la siguiente manera: “afecta fundamentalmente a los partidos del bloque dominante. Se expresa en un problema de representación, en el cual las fracciones de clase burguesas, aún siendo poderosas en lo económico, no se sienten representadas por los estrategas de sus partidos. A esto se suma una crisis de organización política, que se manifiesta en una proliferación de partidos, muchos de los cuales solo representan intereses corporativos y económicos” (Fascismo y dictadura, Poulantzas)
Y será precisamente este tipo de estructura material-estatal que luego (como veremos más adelante en este escrito), el gobierno del MAS mantendrá y desarrollará.
(v) Balance del ciclo de lucha de clases descrito Respecto del ciclo recién descrito/explicado interesa en este último apartado especificar su contexto estructural. En lo que corresponde a esta cuestión, aquí solo consignaremos algunos apuntes. Primero, hay que tener en cuenta que la Bolivia de los 2000 es una Bolivia predominantemente urbana. Ya en 2005, el 60% de la población vivía en las tres áreas urbanas mayores (ese mismo año la población urbana –que vive en localidades de más de 2000 habitantes-constituía el 64,2% del total del país). Esta tendencia a la urbanización se acentúa a partir de los 1980s, y está muy relacionada con el crecimiento de las (hoy) grandes urbes, crecimiento derivado de una fuerte migración interna. Grandes números de mineros despedidos y desempleados migran a Cochabamba, de modo que si esta ciudad tenía 720 mil habitantes en 1976, ya en 2001 presentaba una población de 1,4 millones. Respecto de El Alto, su crecimiento es casi meteórico (11 mil habitantes en 1950, 250 mil en 1985, 650 mil en 2001). A esta tendencia a la urbanización, se suma la importancia creciente que comienza a tomar el nacionalismo indígena en el país en su conjunto (de hecho, Bolivia es el país más indígena de Sudamérica: en 2001, el 62% de la población se consideraba indígena). Este es un “indigenismo” de nuevo tipo, en tanto el mismo es urbano (el discurso indigenista nace y crece en las ciudades, aún si puede plantear ideológicamente un horizonte “campesino”) y no especialmente agrario. El mismo no es sólo contrario a la “colonización ibérico-occidental”, sino que también se enfrenta a una revolución de 1952 que trató el problema indígena exclusivamente en su dimensión “campesina”, esto en tanto se intentó castellanizar e integrar al campesino (indígena) “atrasado” (ergo, se mantuvo el racismo colonial). Las bases materiales de este nacionalismo indígena de nuevo tipo, en efecto se encuentran estrechamente vinculadas con las tendencias urbanizadoras ya mencionadas; de hecho, son éstas últimas las que hacen confluir a “campesinos” y mineros migrantes en las periferias depauperadas de las ciudades. Ahora bien, para entender mejor la “cuestión indígena”, es pertinente reapropiarse de la distinción que Rivera Cusicanqui traza en este campo. Según este autor, esta “cuestión” tiene su explicación en dos tipos de memoria histórica. La “memoria corta”, puede ayudarnos a comprender a aquellos segmentos indígenas dentro de los que se encuentra el mismo MAS, en tanto la lucha principal de éstos se enfrente a la reproducción del racismo colonial que supuso la revolución de 1952 (como ya señalamos). Este es un segmento indígena ya más mestizado, cuyos elementos (basados principalmente en la región de Cochabamba) tienden a demandar meramente más “integración”. Por su parte, la “memoria larga” nos ayuda a comprender a segmentos indígenas representados (por ejemplo) por el MIP de Felipe Quispe y la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Bolivianos). Con base en el Altiplano y menos mestizados que los cochabambinos, este segmento indígena es más autonomista y anticolonial (reivindica la luchas indígenas de fines del siglo XVIII y XIX –e.g. Zárate Wilka y Tupac Katari). En efecto, aún sin ser anticapitalista34, el mismo reivindica el Kollasuyo, la nación aymara bajo el imperio incaico.
34
No es un segmento anticapitalista por dos razones. Primero, porque reactualiza el mito campesino precapitalista ya criticado por Lenin a fines del siglo XIX. Esto es, olvida que la sociedad que reivindican fue una sociedad clasista fundada en la explotación y el privilegio (ergo, no es anticapitalista porque no plantea una alternativa a la “explotación” capitalista). Segundo, éste segmento no es anticapitalista porque su base social se compone ya –y no minoritariamente- por patrones (agentes que explotan trabajo ajeno), esto es, es un segmento con tendencias frentepopulistas
En tercer lugar, la dimensión determinante de estas dos tendencias (urbanización, indigenismo) es la nueva forma que adopta la clase obrera boliviana con la fase capitalista que comienza en los 1980s. Esta dimensión es determinante, porque gran parte de los “indígenas urbanos” son de hecho obreros. Anteriormente ya hicimos referencia parcial a este problema, el de la “nueva clase obrera”. Aquí solo ampliaremos un poco lo antes explicado. Decíamos que la forma actual de la clase obrera boliviana, no tiene ya como pilar exclusivo fundamental a la fracción obrera minera (como fue durante gran parte del siglo XX). Esta fracción, si bien continúa teniendo un peso no menor (bajo la forma modificada que más arriba explicamos), es, empero, sólo una fracción más en una totalidad estructural más compleja y heterogénea. En ésta, lo nuevo y determinante es lo que García Linera denomina “nueva clase obrera”35. Con este concepto, el hoy vicepresidente apunta a una importante fracción de obreros que se emplea preferentemente en pequeñas plantas capitalistas (e.g. no más de 10 obreros por planta). Esta fracción tiene un peso cuantitativo y cualitativo importante, tan es así que en la década de 1990 9 de 10 empleos fueron creados en el sector laboral en el cual esta fracción trabaja. Como totalidad, la clase obrera boliviana se encuentra en extremo segmentada (e.g. oposición trabajadores formales vs trabajadores informales), con un grado de dispersión físico-geográfico que hace difícil conformar una identidad de clase definida. Asimismo, en tanto la fracción más dinámica (que crece más en las últimas décadas) es la mencionada “nueva clase obrera”, existe una totalidad determinada por una “posición de clase” parcialmente ambigua36. Esto porque estos “obreros nuevos” laboran temporalmente para más de un empleador, se encuentran imposibilitados de organizarse en sindicatos formales (por el criterio de al menos 20 trabajadores por planta para poder conformar un sindicato) y en ocasiones también poseen emprendimientos propios. Esta nueva realidad de la clase obrera boliviana, genera un tipo organizacional específico. Debido a la imposibilidad de constituirse en sindicatos, Spronk señala que la organización preferente no es en el punto de explotación; por lo mismo, no prima la negoción colectiva ni el “cuestionamiento” a la relación de explotación (conflicto capital/Trabajo). En términos “positivos”, la tendencia dominante es un “movimientismo sindical” que privilegia la organización en torno al territorio. Un ejemplo paradigmático de este tipo de organización es la Federación de fabriles de Cochabamba (dirigida por Óscar Olivera), una federación con una retórica basista y democrática, énfasis en la unidad con la comunidad (territorio) y una lucha centrada en las “necesidades básicas de la vida”37. Arribamos, entonces, luego del anterior “excurso” estructural, en una dimensión esencial del carácter social del ciclo de lucha de clases cuyo balance aquí hacemos. Las luchas más importantes han sido conceptualizadas por distintos autores como “territoriales”. De la forma concreta que se dieron en Bolivia (e.g. a través del “movimientismo sindical” de Olivera), estas luchas portan tres
35
“Reproletarización…” (García Linera, 1998) 36
Para quien quiera investigar las tendencias capitalistas de acumulación que permiten la generación de una tal fracción obrera, están los estudios de Cook y Binford, 1986 y Ayata, 1986, autores que desarrollan el concepto de “pequeño capitalista” (que emplea tres o cuatro trabajadores) 37
Es importante tener en cuenta que, tanto Spronk como García Linera, están equivocados cuando afirman que las luchas de esta “nueva clase obrera” eliminan la importancia de los sindicatos. Primero, porque estas luchas territoriales sí fueron organizadas por organizaciones sindicales como la Federación de fabriles de Cochabamba (aún si esta organización actualice lo que la literatura denomina “movimientismo sindical”). Segundo, porque todo el ciclo de lucha de clases descrito muestra una recuperación parcial no menor de la COB (en 1998, en 2000, en 20003, en 2005). Y, tercero, el mismo partido que “capitalizará” esta luchas, el MAS, es una organización que algunos autores caracterizan como una mezcla híbrida entre partido y sindicato.
problemas principales: (i) no se enfatiza el punto de producción; 2) no se sindicaliza formalmente a la nueva clase obrera; (iii) no busca la unidad entre formales e informales. Si estos problemas se presentan al nivel específico (forma de manifestación), algunos autores tienen serias dudas sobre las virtudes de la lucha territorial en general. Entre ellos, se encuentra Kenneth Roberts: “…generalmente de escala local, con proyecciones limitadas respecto de la escena política nacional; aisladas y desconectadas entre sí, esto debido en parte a su insistencia en la autonomía política; y por lo general enfocadas en necesidades inmediatas y particularistas, o en demandas parciales que no poseen una apelación general, no proyectan una visión ideológica comprehensiva, y no desafían las estructuras de poder de nivel macro, políticas o económicas” (Kenneth Roberts, citado en Susan Spronk, 2006)
Ahora bien, es importante tener en cuenta que estas supuestas características generales de la lucha territorial, no se cumplen en el ciclo de luchas (territoriales) que aquí analizamos. Éstas, como puede verse a través de lo escrito anteriormente, no fueron meramente locales, aisladas e ingenuamente autonomistas; tampoco se inhibieron de impactar en el escenario político nacional (todo lo contrario, ¡votaron dos presidentes!). Menos todavía enarbolaron exclusivamente demandas parciales de nula apelación general. Debido a esta palmaria refutación de la caracterización propuesta por Kenneth Roberts, nos vemos obligados a preguntarnos si la misma tiene alguna validez “general”38. Antes bien, a quien escribe le parece evidente que una de las dos dimensiones problemáticas centrales del ciclo de lucha (territorial) boliviano que tratamos, tiene más que ver con la forma de manifestación del mismo, con su carácter organizacional específico (los tres problemas ya mencionados). La segunda dimensión problemática central que nosotros destacamos, se vincula con el tercer elemento componente de esta forma de organización (el movimientismo sindical). Tiene que ver con el hecho de que esta “lucha por las necesidades básicas de la vida” tiende a quedarse en la esfera del consumo y a no acceder al campo determinante de la producción. Esto lo podemos ver ejemplarmente en el caso de las dos Guerras del Agua ya descritas, las cuales, si bien logran barrer con la privatización, no lograron solucionar plenamente el problema de acceso y distribución, así como tampoco redundaron en un mejoramiento de la calidad de vida para la generalidad de los productores/explotados. En efecto, como señala Susan Spronk: “…si bien las cuestiones vinculadas al consumo, tal como el acceso al agua potable, constituyen una parte esencial de la lucha más amplia de la clase obrera, así como también la construcción de coaliciones entre grupos sociales diferentes es necesaria para revertir la polarización social exacerbada por el neoliberalismo, las coaliciones que se enfocan en abaratar los bienes-salario en detrimento de la lucha obrera por mejores salarios y condiciones de trabajo, corren el peligro de contribuir a la declinación de la clase obrera como un todo…La experiencia de Cochabamba demuestra que la adopción acrítica de coaliciones multi-clasistas enfocadas en el consumo y en los derechos ciudadanos, no es una panacea o sustituto de la autoorganización y movilización obrera, esto si un desarrollo genuinamente emancipatorio y humano desea ser construido” (Susan Spronk, 2006)
Es probable que las Guerras del Gas constituyeran una contratendencia digna de notar dentro de este ciclo de lucha de clases, fundamentalmente porque, como dijimos más arriba, éstas sí lograron cuestionar el problema de la “propiedad” (e incluso el de la “posesión” cuando se
38
No obstante lo dicho y lo que diremos a continuación, la lucha territorial sí tiene un componente histórico negativo desde la perspectiva de los explotados. Éste puede verse en que la tradición de lucha política que más utilizó esta estrategia territorial, fue la maoísta, corriente “marxista” que concebía errada a la lucha de clases como una “guerra” y no tuvo problemas en llevar a cabo la revolución de las cuatro clases (obreros, campesinos, pequeño-burgueses y capitalistas contra el imperialismo y el feudalismo)
demando el control obrero). Sin embargo, el desarrollo de esta contratendencia fue frenado por el dique de contención que significó para la lucha de los productores/explotados el advenimiento del gobierno de Evo Morales en 2006. En efecto, pareciera bastante claro que, si el nuevo gobierno en el poder luego de 2005 mantiene el carácter capitalista del Estado que administra, lo más probable es que el mismo actualizará algún tipo de régimen kerenskista. Esta es la tesis que en este escrito defenderemos.
V. El MAS como partido Periodísticamente, el Movimiento al Socialismo (MAS) ha sido presentado por los medios “progresistas” e “izquierdistas” como expresión de un “nuevo tipo de izquierda”, basada en los “movimientos sociales”, y ajena al “aparatismo”, a las lacras “dogmáticas” y “sectarias” con las cuales supuestamente cargaría este campo político. Ahora bien, para entender la emergencia de este nuevo tipo de realidad organizativa en la izquierda boliviana, es pertinente tener en cuenta la deriva histórica específica de este sector del espectro político en el país que aquí abordamos. A lo largo del siglo XX, el partido político con mayor presencia e impacto nacional fue el MNR, partido que logró cristalizar la insurrección obrera clásica de 1952 en una deriva revolucionaria ”burguesa”. Más hacia la izquierda, el trotskismo de Guillermo Lora (POR) influenció en esta época con fuerza al movimiento obrero en su expresión sindical. Ahora bien, será en los 1980s que este campo sufrirá una fractura decisiva: partidos revolucionarios, y de todos los colores de la izquierda, terminan apoyando las medidas de reestructuración liberales ocurridas durante esta década. Debido a esto, la izquierda entra en crisis: el estalinismo, el reformismo, la socialdemocracia, el guevarismo, etc. Es éste contexto político el que “eleva” al fenómeno del MAS a fines de los 90’s y principios de los 2000, un contexto en el cual cualquier alternativa levemente “progresista” parecía la manida respuesta que tanto se había esperado39. En términos de base social, el MAS (hasta 2006 por lo menos) se compone de tres realidades. Primero, y fundamental, “es” su base agraria en el Chapare, base “sindical” cocalera. Esta base agraria es una que progresivamente viene fundándose en la propiedad individual y en la explotación de trabajo ajeno. De esto da cuenta el hecho de que, durante las últimas tres décadas el movimiento “campesino” haya llevado a cabo luchas y elaborado pliegos de demandas en los cuales la “función económico-social” de la tierra (FES), como reivindicación, tuviera un lugar específico y diferenciado. La FES, en realidad expresa los intereses de propietarios de tierra que explotan trabajo ajeno, expresa un interés capitalista. Ahora bien, esta base “campesina” del MAS no es un mero fenómeno regional (e.g. sólo de Cochabamba), sino que, mezclado con la cuestión indígena (como se lo fusiona por las mismas organizaciones que representan a los “campesinos”), es uno de extensión nacional. Por un lado, el MAS es una de las expresiones de ese indigenismo urbano que ya describimos parcialmente más arriba. Y, por otro, el MAS representa la lucha agraria contra: a) el minifundio implementado por el MNR a partir de 1952; b) el latifundio de Oriente; c) contra Estados Unidos (y otros) por parte de los colonizadores de nuevas tierras (e.g. cocaleros)40.
39
El MAS es una realidad compleja. Más adelante en este escrito definiremos conceptualmente el gobierno del MAS (2006-2014 hasta el momento) y su régimen específico. En este punto sugeriremos una caracterización implícita del partido (si es reformista, socialdemócrata, anticapitalista, progresista, social-liberal) tomando en cuenta su actuación práctica como gobierno. 40
Es importante destacar aquí que las acciones del MAS durante sus años de gobierno 2006-2014, como señala Arze (2013), han tendido a eliminar toda base pequeño-propietaria (que no asalariza) que alguna vez
Un segundo componente social del MAS lo proporciona la intelligentzia ligada a las ONG. Es ésta la que ha elevado a un MAS “basado en los movimiento sociales” y demás ideologismos. Este grupo social ha recalado en una realidad como la del MAS principalmente debido al período de “apertura democrática” vivido por el país en los 1990s. En efecto, realidades como la “Ley de participación popular”, espolean a estos intelectuales, los cuales ven posibilidades de realizar socialmente sus deseos “democráticos”. El MAS constituye una realidad político-social desde la cual ven posibilidades de realizar éstos. La tercera dimensión social del MAS, está dada por los antiguos cuadros de la izquierda, una izquierda descompuesta y en crisis. Estalinistas, nacionalistas, populistas, guevaristas, trotskistas, elementos de todas estas tradiciones confluirán en la fundación y desarrollo del MAS como partido (de hecho, el MAS nace como la fusión de los sindicatos cocaleros con el partido comunista de Bolivia). Como puede verse, el MAS es un partido con una base obrera muy débil (sino existente); su presencia en esta clase es: a) indirecta (mediatizada por su alianza parcial con la COB y otras organizaciones obreras); b) electoral (mera acumulación de votos). Respecto de la estructura organizacional del MAS, es importante consignar que éste nace autodenominándose como Instrumento político, una herramienta que debía servir al sindicato cocalero para negociar (tierra, coca, etc) en mejor pie ante el Estado. Debido a esta cuestión “genética”, Eduardo Molina sostiene que existe una separación tajante dentro del mismo partido: entre el sindicato (e.g. cocaleros que luchan por reivindicaciones “económicas” y que se templaron por largos años en la lucha contra la erradicación de la coca digitada desde el norte por Estados Unidos) y el aparato político (que en último análisis toma todas las decisiones)41. Este aparato político está compuesto por: a) elementos de la ex izquierda (ex trotskystas, ex guevaristas); b) intelectuales pequeñoburgueses progresistas (tendencias nacionalistas populares); c) burocracia campesina. En el mismo, la figura de Evo Morales cumple el papel aglutinador, en un aparato con ideología populista ecléctica (se intenta fusionar la teología de la liberación, la cosmovisión andino-amazónica y el marxismo) En lo que refiere a discurso y consignas, el MAS ha demostrado ser un partido electoralista (tradicional), que privilegia la “lucha” parlamentaria (se aduce: “si no resulta, volvemos a las calles”) y “propositivo” (como sus líderes han dicho muchas veces: “hay que pasar de la protesta a la propuesta”)42. A esto se suma un discurso que enfatiza la democracia meramente formal, en tanto no califica socio-económicamente a este concepto. Esto puede verse en el típico discurso
pudo detentar este partido. Esto porque bajo el MAS se ha fortalecido y desarrollado el capitalismo en el agro, ergo la separación entre capital y Trabajo. 41
Esta separación recuerda uno de los rasgos característicos del Estado capitalista: “El Estado no tiene que representar todos los intereses empíricamente comprobables de la clase capitalista, sino que funciona más bien como un capitalista colectivo en idea (Engels), de manera de mantener a toda costa la separación entre política y economía” (Jean Marie Vincent, La crisis del Estado, ed Nicos Poulantzas, 1976) 42
Un partido “propositivo” es el que actúa en el campo político como si éste fuera un desván donde se ofrecen mercancías, uno en el cual los ciudadanos deben “comprar” la opción que más les satisface. Un partido marxista, clasista y anticapitalista, antes bien, entiende que su principal fin es constituirse como partido de combate, un partido con intereses específicos e inserto en la lucha de clases. Ahora, esto no quita que algunas estructuras del partido elaboren disquisiciones sobre la “transición” y el “horizonte” (tareas posteriores a la “toma del poder del Estado”); lo que queremos enfatizar es el hecho de que la tarea jerárquicamente prioritaria de un partido de las características que aquí señalamos, es derrotar al enemigo de clase.
antineoliberal y progresista repetido varias veces por el MAS: “es necesario recuperar la democracia que ha sido secuestrada por el neoliberalismo”. Alineado con este discurso y consignas, el MAS “nace” electoralmente en 1997, cuando Evo Morales resulta electo diputado en Chapare con casi el 70% de las preferencias. Avanzando en el tiempo, en las elecciones presidenciales de 2002 Evo Morales logra el 20% de los sufragios, fundamentalmente espoleado (“de rebote”) por los ataques del embajador de Estados Unidos en Bolivia (de hecho, luego de la elección Morales se refirió irónicamente a este embajador como su “jefe de campaña”). Este embajador, que fungía como representante “espontáneo” de la fracción capitalista del oriente boliviano, expresaba “el temor que la clase dominante/explotadora siempre tiene respecto de sus mismos salvadores”. En efecto, este rasgo que Nahuel Moreno destaca como propio de un régimen kerenskista, es el que vendrá a cumplir Evo Morales y su gobierno desde 2006 en Bolivia. Ahora bien, si ya en 2005 el MAS logra ganar las elecciones presidenciales, esto no se da sin un giro específico en su política de alianzas, giro que continúa una tendencia ya presente en el partido. Este giro tiene que ver con la constitución de alianzas políticas con sectores progresistas (política explícitamente declarada por el MAS en 2005), así como también con un giro electoralista que busca captar el voto de “clase media”. Esto, ya bajo el contexto del mandato de Carlos Mesa, período en el cual el MAS abandona su consigna de “asamblea popular constituyente” (con participación de los movimientos sociales y el pueblo), para entrar de lleno en la Asamblea Constituyente “parlamentaria” y “pactada” propuesta por Mesa (aquí deben recordarse los métodos de “mediación” de “canalización preventiva” ya descritos más arriba).
VI. La intelectualidad del régimen político masista El intelectual “orgánico” más renombrado y reputado del MAS es el hoy vicepresidente Álvaro García Linera. El mismo es parte, como ya mencionamos en una nota al pie más arriba, del círculo intelectual que gira en torno a la editorial La Muela de Diablo. Lo que unifica a este grupo de “pensadores” es su adscripción política “autonomista”. De esta noción englobante se derivan, en efecto, dimensiones que explican las posiciones de estos autores respecto de distintas temáticas. El autonomismo nace a fines de los 1970s en el campo del marxismo italiano, con figuras de la talla de Mario Tronti y Antonio Negri. Originalmente obrerista, esta corriente intelectual comienza ya a quebrar con el marxismo cuando propone rechazar la teoría del valor desarrollada por Marx, al tiempo que comienza una deriva subjetivista (que en este caso devenía idealista). Avanzando en el tiempo, el autonomismo devendrá “posmarxista” (una variante del posmodernismo). En el caso de los autonomistas bolivianos que aquí tratamos, esto puede verse en la “entronización” por éstos de los escritos de Ernesto Laclau, quien rechaza la noción de totalidad e incluso la de objetividad43. Otra dimensión autonomista típica que portan los intelectuales ligados a la editorial La Muela del Diablo, es una política “indigenista”. En efecto, una de las luchas que más reivindican los autores autonomistas en general es la Comuna de Chiapas de 1992 (y su desarrollo posterior), en lo fundamental porque actualiza un movimiento de transformación desde un centro agencial supuestamente no obrero44. El indigenismo específico del círculo intelectual al cual pertenece
43
Para una crítica detallada del Laclau de “Hegemonía y Estrategia socialista…”, véase: http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/04/critica-la-politica-del-acontecimiento.html 44
Para una crítica a supuesto potencial emancipador del zapatismo, ver: https://libcom.org/library/commune-chiapas-zapatista-mexico
García Linera, dice relación con el “tupakatarismo”. Esto es, se reivindica la lucha de Tupac Katari y Bartolina Cisa en 1780/1, a los cuales se suma la valoración de la revuelta de Zárate Wilca en 1899 (este último luchaba contra la “acumulación originaria” que supusieron las leyes de exvinculación de 1874). Todas estas dimensiones son las que llevan a estos intelectuales a realizar una lectura populista y romanticista de la potencialidad política de cambio. Esto porque reivindican como agente central del cambio social a formas y realidades precapitalistas, las cuales idealizan y proyectan a-relacionalmente como horizonte normativo deseable45. Toda esta operación dice relación con la “destematización de la relación social fundamental” (Hirsch), en tanto no se cuestiona el monopolio capitalista de los medios de producción, ni se sitúa en el análisis la explotación y potencialidad de cambio que porta la clase obrera bajo toda forma de expresión capitalista. Estas dimensiones generales propias de los tupakataristas, se expresan de manera específica en tres tesis (derivadas de tres trabajos distintos) desarrolladas por Álvaro García Linera. La primera se vincula con la interpretación “total” que realiza este autor de la formación social boliviana. En un trabajo de los 1990s, García Linera detalla que, según su conceptualización, Bolivia estaría compuesta por “4 modos civilizacionales”: a) moderno industrial; b) mercantil simple; c) comunal; d) amazónico. De estos 4 modos civilizacionales, b), c) y d) serían no capitalistas y contendrían 2/3 del total poblacional. Para García Linera, estos tres modos se encontrarían “subsumidos formalmente” bajo el modo a), pero mantendrían una pureza específica capaz de sustentar un nuevo proyecto emancipador futuro. Ahora bien, es importante recalcar que la totalidad de esta tesis está viciada, tanto para quien escribe como para gran parte de la tradición marxista de análisis. Primero, porque olvida que lo distintivo de un análisis materialista, es que el mismo es capaz de captar la naturaleza cualitativa determinante de relaciones de producción y explotación específicas. Por esto, aún concediendo que la “descripción” de la formación social boliviana propuesta por García Linera sea la correcta (no lo es), es imposible negar el hecho de que si existe un modo civilizacional como el capitalismo en la misma en dimensiones mayores que la mera marginalidad cuantitativa (como sostiene nuestro autor), éste debe predominar sobre la misma, otorgándole así a ésta las leyes de movimiento específicas que explican su dinámica. Esto es, para ir más allá de una mera descripción de una formación social, debemos especificar las jerarquías de determinación (cuestión que no hace García Linera)46. Es sólo debido a este fallo epistemológico/ontológico, que el hoy vicepresidente pudo en 1996 postular unos modos civilizacionales no capitalistas que, en su pureza, parecían capaces de proyectarse a futuro de forma emancipadora. En segundo lugar, este teórico tupakatarista pasa “olímpicamente” por encima de toda la literatura marxista sobre el debate acerca de los modos de producción, desestimando las distintas posibilidades que este debate otorga (coexistencia de modos de producción, articulación de modos de producción, contradicción entre modos de producción, modo de producción campesino, modo de producción parental, articulación de formas de
45
En el caso de la reivindicación de Tupac Katari, el carácter precapitalista de lo “idealizado” es más evidente, en el caso de la reivindicación de Zárate Wilca, probablemente estemos ante una lucha ocurrida en el contexto del capitalismo, pero cuyos objetivos y bases sociales pretenden “hacer retroceder la rueda de la historia” (no decimos que haya sido una lucha “atrasada”, sino que criticamos su centro fuera de la clase obrera, agente esencial del cambio agencial bajo toda forma de capitalismo). 46
Sobre la cuestión de la presencia cuantitativa/determinación cualitativa, ver el siguiente artículo de Pierre Vilar (autor que en este momento se encontraba muy cercano al marxismo): “Reflexiones sobre la noción economía campesina”, en el libro “Economía Agraria en la Historia de España” (1978).
producción, etc)47 para comprender el problema que supone inteligir la formación boliviana. Sólo de esta manera puede constituir en categoría teórica estructurante a la noción de “civilización”, noción que no sólo es culturalista y porta importantes elementos idealistas, sino que también es característica por su carácter literario, maleable y acientífico48. Y, tercero, nuestro autor mal-utiliza el concepto marxista de subsunción formal, ya que en ningún caso las realidades descritas con el término “modo civilizacional” podrían estar subsumidas formalmente al capital, ya que esto requiere necesariamente la presencia de la hegemonía y subordinación del proceso de producción y trabajo inmediatos a un patrón capitalista particular49. La segunda tesis desarrollada por García Linera (y los tupakataristas) dice relación con la primera que hemos criticado, esto porque se deriva necesariamente de un indigenismo acrítico aclasista. Como ya mencionamos más arriba, los tupakataristas se caracterizaron en su momento por interpretar lo sucedido en Octubre de 2003 en El Alto, como una acción del “campesinado aymará”. Esta es una tesis errada en un momento crucial de la lucha de clases boliviana de los últimos años. Es equivocada porque evita realizar un análisis de clase (materialista y basado en la producción) por doble partida. Primero, porque se queda con una mera identidad (cultural) indígena; segundo, porque utiliza la categoría campesinado, un mero término que reúne realidades clasistas diferenciadas. La tercera tesis de García Linera que aquí deseamos consignar, es una tesis muy propia del autonomismo posmoderno, si entendemos que el mismo se caracteriza por, como ya decíamos, desprivilegiar a la clase obrera y todo lo que esto implica. Esta tercera tesis postula una interpretación específica de la historia boliviana, del supuesto “fracaso” de la clase obrera en sus luchas clasistas y revolucionarias:
“…revolución de 1952. Trabajada como una obra producida por una ausencia (la del partido obrero), no se ha podido explicar porqué las cosas sucedieron como sucedieron, porqué el proletariado actuó como actuó, abdicando del poder que tenía en sus manos. El ‘engaño movimientista’, aparentemente permitido por la ausencia del partido, o la denuncia quejumbrosa de la ‘carencia’ de conciencia socialista, no explica por qué es que los mismos obreros que aprobaron una ‘tesis socialista’ luego encumbraron a un gobierno ‘nacionalista pequeño burgués’; lo que falta responder es qué tipo de conocimiento y de conciencia llevó a esos obreros a sentirse representados, sin que nadie los obligue a obedecer, por un grupo de personas durante tanto tiempo, y que a pesar de varias décadas seguía apareciendo como el emblema de su identidad política más enraizada (...). Zavaleta Mercado (...) propone una ruptura con esta visión idealista de la historia al insinuar la búsqueda de los esquemas ordenadores mas profundos al interior del inconsciente obrero (...). La entrega del poder político de manos de los obreros a los funcionarios del MNR (19) sería así entonces la verificación de una distribución de poderes, de una delegación de los mandos y de los dominios, que replican, en el terreno del Estado, unas sumisiones inculcadas y aceptadas en el propio proceso de trabajo y viceversa” (Álvaro García Linera, La condición obrera)
47
Para revisar este debate, vea el siguiente vínculo: http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/05/notas-sobre-el-debate-acerca-de-los.html, el cual es parte de muchos trabajos referidos al tema que también se pueden encontrar en el blog al cual pertenece el citado vínculo. 48
Wallerstein es quizás el primero que desde el campo del marxismo intenta reemplazar la noción marxista de producción por el “término” civilización. Para unos comentarios críticos sobre “Civilizations and Modes of Production: Conflicts and Convergences” (1978), véase la siguiente ficha: http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/05/notas-sobre-el-debate-de-los-modos-de_8167.html 49
Repetiremos esta idea sobre la subsunción formal -y la desarrollaremos sumariamente- más adelante en este texto, cuando tratemos el término “campesinado”.
La crítica que realiza Roberto Sáenz a esta tesis es evidente para quien opere bajo un marco materialista. ¡Nada más culturalista e idealista que culpar al inconsciente obrero de las derrotas en la lucha de clases durante el siglo XX! Con esta explicación, no sólo se pasa por encima de realidad material y se “psicologiza” la historia, sino que se sustrae toda responsabilidad a las direcciones burocráticas del movimiento obrero, a sus estrategias y tácticas políticas, al rol de los partidos pequeñoburgueses como el MNR y a la misma acción de la clase dominante/explotadora nacional e internacional.
VII. El MAS y el agro
(i) Algunos elementos estructurales (tendencias objetivas) Este, consideramos, es un sitio adecuado para plantear sumariamente, en primer lugar, la problemática vinculada al “término” campesinado. La idea central a tener cuenta respecto a éste es que el mismo es un “término” y no un “concepto” (científico). Esto por distintas razones. Primero, dada su generalidad e imposibilidad de concreción: tal como el concepto “ciudadano”, meramente designa a quien habita en un lugar determinado. Segundo, y vinculado a lo anterior, porque este “término” reúne en un modo de vida (cultural) realidades materiales diferentes. Es evidente que los habitantes de la urbe no viven todos de la misma forma (existen diferencias cualitativas); lo mismo sucede en el caso de los habitantes del “campo”. Tercero, y como resultado de lo primero y lo segundo, el término “campesinado” reúne realidades clasistas diferentes, esto es, al igual que los términos “ciudadano” o “pueblo”, imposibilita un análisis clasista, materialista y riguroso de la realidad objetiva. Ahora bien, en el campo teórico/práctico han existido diferentes momentos en que distintos autores/actores han intentado entronizar el término “campesinado” por sobre la categoría de “clase”. El primer momento (o el más conocido), dice relación con el debate que Vladimir Lenin sostuvo con los populistas rusos a fines del siglo XIX. Estos últimos proponían “saltarse el capitalismo” generalizando la forma de vida campesina, pretendidamente precapitalista y no mercantilizada. La respuesta de Lenin a los populistas aún es válida hoy, más todavía si la utilizamos para analizar el contexto boliviano actual, en el cual un supuesto gobierno “campesino” (el MAS) habría llegado al poder: “La industria campesina, a pesar de sus comparativamente pequeños establecimientos y su baja productividad del trabajo, sus técnicas primitivas y su número menor de trabajadores asalariados, aún es capitalismo….(los narodniks) no pueden aprehender el punto de que el capital es una cierta relación entre personas, una relación que permanece igual aún si las categoría bajo comparación se encuentran a un nivel más bajo o más alto de desarrollo” (Lenin, El Desarrollo del capitalismo En Rusia)
En lo fundamental, la tesis de Lenin es que la producción en el campo, al igual que en la ciudad (pero de una forma diferente y quizás más compleja), tiende a dividir a los agentes en explotados y explotadores, productores y no-productores. Y esto es lo que precisamente, y como veremos, ocurre hoy en el campo boliviano. En segundo lugar, después de Lenin, la literatura sobre el tema ha intentado por distintas vías repetir el “mito populista” que criticara este organizador bolchevique. Tomando a Chayanov, se ha hablado de la existencia de una “economía campesina”; se propuso la existencia de un “modo de producción campesino”; también se postuló un “modo de producción doméstico”. Ahora bien, y en general, la tradición marxista más lúcida ha respondido a estos embates de buena manera:
reconociendo la mayor complejidad de las relaciones de producción en el campo, ha convenido en la existencia de “formas mercantiles simples” (no un modo de producción mercantil simple), procesos proletarización/deproletarización, recurrencia de la aparcería, articulación de formas de producción, así como también la posibilidad de que existan relaciones de explotación capitalistas sin trabajo asalariado “libre” y monetización plena. No obstante todo esto, continuar explayándonos sobre este debate requeriría un libro entero50; por esto, aquí abordaremos la problemática boliviana del agro premunidos principalmente de la tesis de Lenin, a la vez que utilizamos tangencialmente elementos posteriores desarrollados por distintos autores marxistas. En línea con lo anterior, nuestra tesis principal es que el capitalismo y la diferenciación clasista existen de hecho en el campo boliviano actual. Esto es, contra García Linera y el populismo en general, las formas de producción en el agro no se encuentran “subsumidas formalmente” (manteniendo su pureza colectivista solo “expoliada” en su conjunto por un capital externo)51, sino que muestran una “hibridación” y articulación específica con formas capitalistas más “clásicas”. Esto hace que las primeras sean formas capitalistas de producción/explotación, y no un elemento externo al modo de producción capitalista. Existen distintas formas que expresan este contenido en el caso boliviano: el rescatiri, el arriendo de tierras, la aynuqa, etc. La mayor parte de ellas mantiene alguna forma de propiedad colectiva de la tierra, pero la “posesión” (Poulantzas) de ésta y de los medios de producción y trabajo deviene tendencialmente individual (esto significa que la organización del trabajo y la repartición del excedente es controlada por un agente individual). Así, lo colectivo es “funcionalizado” respecto de un tipo de acumulación capitalista particular, cuestión que no es nueva y sí ha sido estudiada por distintos marxistas para el caso latinoamericano52. Ilustraremos sumariamente mediante dos ejemplos, cómo la producción de mercancías capitalistas es ya una tendencia dominante, y cómo la mercantilización de la tierra también lo es en contexto boliviano actual. La “aynuqa” (aymara –“manta”, en quechua-) es un sistema de rotación de la tierra propio del altiplano que data de muy antiguo. Este sistema supone la existencia de una comunidad dada que posee varias aynuqas, dentro de las cuales cada miembro detenta también parcelas familiares. El sentido de este sistema era facilitar el cultivo en distintos microclimas, haciendo rotar los cultivos de acuerdo a los ciclos agrícolas. Hoy en día el mismo funciona vinculado crecientemente a la producción de mercancías capitalistas. Así, si originalmente la decisión sobre el tiempo y orden de rotación del cultivo entre distintas aynuqas
50
La literatura es amplísima. Solo apuntaremos cuatro textos fundamentales que pueden guiar la lectura a quien interese el tema: a) sobre la crítica marxista al término campesinado, ver: Judith Ennew , Paul Hirst & Keith Tribe (1977): ‘Peasantry’ asan economic category, The Journal of Peasant Studies; b) Sobre la producción mercantil simple, ver: “There is nothing simple about simple commodity production” (Jacques Chevalier, 1982); c) sobre la categoría de formas de producción, ver: Carol A. Smith (1984): “Forms of production in practice: Fresh approaches to simple commodity production”, The Journal of Peasant Studies; d) sobre los procesos de proletarización/deproletarización ver: Tom Brass & Henry Bernstein (1992): “Introduction: Proletarianisation and deproletarianisation on the colonial plantation”, The Journal of Peasant Studies. Todos estos textos –y muchos más relacionados con el tema- están fichados en el blog: http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com 51
Recordemos que este es un sentido amarxista de la noción de subsunción formal, si bien el mismo es el que implican García Linera y otros como él. 52
Ver, por ejemplo: a) Gavin A. Smith (1979): Socio‐economic differentiation and relations of production among rural‐based petty producers in central Peru, 1880 to 1970., The Journal of Peasant Studies; b) C. D. Scott (1976): Peasants, proletarianization and the articulation of modes of production: The case of sugar cane cutters in northern Peru, 1940–69, The Journal of Peasant Studies, 3:3, 321-342
era una colectiva-comunitaria, hoy la misma progresivamente muestra el peso de los miembros que poseen parcelas de mayor extensión en las distintas aynuqas. Es que sólo tierras de determinado tamaño, permiten la introducción de tecnología (e.g. tractores) necesaria para implementar procesos de producción capaces de vincularse al mercado capitalista. A esto se suma que, únicamente quienes poseen grandes cantidades de ganado (en sus parcelas familiares), tienen la posibilidad de operar a una escala suficiente para vincularse al mercado. Esto en parte explica que bajo la aynuqa no se produzcan ya meros “valores de uso” (autoconsumo), sino que “valores de cambio” capitalistas. Esta misma tendencia se acusa por: a) la progresiva degradación del suelo cultivable (e.g. hace medio siglo el tiempo de rotación entre aynuqas era de 20 años, hoy sólo es de 10 a 8 años, lo cual tiene el efecto de minar la fertilidad de la tierra); b) el crecimiento demográfico que produce una población sobrante, la cual, ante el decrecimiento de la fertilidad del suelo, se ve obligada a migrar a las ciudades (de ahí la progresiva urbanización que consignamos más arriba). Todo esto redunda en una situación paradójica: quienes poseen más tierras dentro de la comunidad presionan por la mantención de ésta y su naturaleza colectiva, mientras quienes presentan parcelas de menor tamaño pugnan por la disolución de la comunidad y su “propiedad colectiva” (ya que la disolución de ésta les permitiría transformar sus pequeñas parcelas en “capital” y así emigrar a las ciudades con recursos en mano). Ahora bien, este conflicto es la expresión agencial de tendencias objetivas de mayor peso. Según Javo Ferreira, la tendencia dominante es a la “disolución de la comunidad”, no sólo por la progresiva degradación del suelo, sino que también por la llegada cada vez más recurrente de “allegados” y, fundamentalmente, por el intercambio desigual entre urbe y agro53. A esta tendencia dominante se opondría una contratendencia agencial de importancia, signada por los comunarios emigrados a las ciudades, los cuales de hecho presionan por la mantención de la comunidad por medio del nacionalismo indígena urbano (que ya consignamos más arriba). De hecho, algunos ideólogos indianistas han llegado a hablar de la necesidad de generalizar el “sistema comunal de mercado”. Por nuestra parte, aún si no prejuzgamos a qué nivel es dominante la tendencia a la disolución de la comunidad (cuestión que probablemente dependa de la lucha de clases de segundo grado que hemos mencionado, más autónoma y de mayor capacidad agencial), es importante dejar sentado que ambas tendencias (dominante y contratendencia) mantienen la mercantilización y la explotación capitalistas (la disyuntiva es sólo entre formas de producción capitalistas distintas). El segundo ejemplo que aquí consignamos es la tendencia a la generalización del “trabajo a partido”, así como también de distintas formas de arrendamiento de la tierra. Si lo primero es expresión de una forma de producción de “aparcería” que existe ya como forma de explotación capitalista54; la segunda es la forma clásica de desarrollo del capitalismo en el agro, forma descrita
53
Respecto de este tema, nuevamente la literatura marxista y cercana al marxismo es amplísima. Este problema, por lo demás, tiene una cantidad de aristas discutidas muy crecida. Por esto, citaremos sólo algunos trabajo para quien desee orientación sobre el tema: a) sobre la crítica a la tesis del intercambio desigual a escala mundial (tesis sostenida, por ejemplo, por el maoísta Samir Amin), ver: “International Exchange and the Causes of Backwardness” (John Weeks and Elizabeth Dore, Latin American Perspectives 1979); b) sobre la relación entre el problema de la renta de la tierra, la ley del valor y el intercambio desigual agro-urbe en el contexto de una sola formación social, ver: Antonio Yúnez N. (1988): “Theories of the exploited peasantry: A critical review”, The Journal of Peasant Studies; c) sobre ambos temas (a y b) imbricados, ver: “Regional Analysis in World-System Perspective: A Critique of Three Structural Theories of Uneven Development” (Carol A. Smith Review Fernand Braudel Center, Vol. 10, No. 4 (Spring, 1987) 54
Sobre la aparcería ver: a) Sharecropping and sharecroppers (Ed, T.J.Byres, 1984, JPS); b) Daniel Gaido (2000): A materialist analysis of slavery and sharecropping in the Southern United States, The Journal of
con alguna extensión por Marx en el tomo III de El Capital (que tenía como referencia concreta a la historia de Inglaterra). Ambas, sin embargo, nos muestran una tendencia importante hacia la mercantilización del medio de producción “tierra”.
(ii) Tendencias internas del MAS y agro Es éste contexto agrario el que cristaliza en el nuevo gobierno del MAS, gobierno que presenta dos corrientes (o facciones), si bien no antagónicas, sí bastante diferenciadas. Por un lado, tanto la prensa como los estudios más especializados hablan de la existencia de una corriente “pachamámica” dentro de este partido gobernante. Representados por figuras públicas como el canciller David Choquehuanca, proponen la armonía con la naturaleza, el desarrollo de los valores eternos de los pueblos indígenas, utilizan la temática del "equilibrio" (imbricada con la “moderna” preocupación por el medioambiente), exhiben un moralismo y esteticismo que critica la noción occidental de antropocentrismo, etc; todo esto en un contexto que postula la necesidad de construir una “modernidad amigable con la naturaleza” (un objetivo que incluso va más allá del socialismo: se pretende construir una nueva vida). Por el otro lado, tenemos a los “extractivistas”, dentro de los cuales el actual vicepresidente de la nación descolla. Según el investigador Carlos Arze55 esta “corriente” postula tesis como las siguientes. Primero, y fundamental, sostiene que existe un largo período en el cual “conviven y pelean” socialismo y capitalismo al interior de la formación social boliviana. Segundo, repiten la tesis populista que propone la generalización de formas precapitalistas como vía preferente para “acceder” al socialismo56. Tercero, se afirma la necesidad de establecer una “transición pacífica al socialismo”, transición marcada por los valores y prácticas de del campesinado indígena, los cuales devendrían “ejemplo” para las demás formas a superar (e.g. para el capitalismo). Cuarto, García Linera en específico consigna lo imprescindible de construir un “Estado integral”, capaz de representar a toda la sociedad y no meramente a algunos grupos específicos (e.g. dentro de toda la sociedad se menciona sin ambages a los empresarios). Quinto, y en línea con lo anterior, se propone construir un Estado fundado en el pluralismo, categoría estructurante que requeriría el respeto por las diferentes “formas de percibir” propias de los distintos grupos y ciudadanos integrantes de la sociedad (se habla del respeto por la “forma de percibir” de los empresarios). Sexto, se sostiene –al menos en el papel- que el Estado será un agente fundamental en la redistribución de la riqueza y la generalización de las formas que sostenedoras del “socialismo”. Este Estado operará bajo el principio del “valor de uso” (como opuesto al valor de cambio eminente bajo el capitalismo). Por último, esta corriente afirma la necesidad de regular jurídicamente e incorporar a lo que denominan “informalidad”.
Peasant Studies); c) “Formal and Real Subsumption of Labour under Capital: The Instance of Share-Cropping” (Dipanker Gupta, Economic and Political Weekly, Vol. 15, No. 39 (Sep. 27, 1980) 55
Carlos Arze (2013) 56
García Linera expresa esta tesis de la siguiente manera: “La diferencia de Bolivia, en el marco de un capitalismo planetario, con otras sociedades, es que aquí han persistido y se han mantenido estructuras comunitarias en el campo, en las tierras altas y bajas y en parte en los barrios en las ciudades, que han resistido al avasallamiento capitalista que arrasa, aniquila y destruye todas las formas anteriores de sociedad; y esta diferencia nos da una ventaja”(…) “El socialismo comunitario es la expansión de nuestra comunidad agraria con sus formas de vida privada y comunitaria, trabajo en común, usufructo individual, asociatividad, revocatoria, universalizado en condiciones superiores” (“El socialismo comunitario: un aporte de Bolivia al mundo”, Entrevista al vicepresidente en programa “El pueblo es noticia” Canal 7, Radio Patria Nueva, 7/02/2010)
Como se puede apreciarse de manera evidente a partir de lo consignado, ambas corrientes conciben de una forma bastante extraña y particular esta supuesta “transición más allá del capitalismo”. Respecto a la corriente “pachamámica”, esta “particularidad” se expresa de distintas maneras. Primero, y central, como señala Michael Parenti, idealizar la vida precapitalista (que fue clasista y explotadora) es denegarle su humanidad a quienes la viven (supuestamente) hoy57. Segundo, postular la existencia de ciertos valores eternos que merecerían ser desarrollados y generalizados, no es sólo una premisa culturalista-idealista (en el sentido de que se entronizan ciertos valores por sobre su contexto material de emergencia), sino que profundamente ahistórica. Tercero, afirmar como horizonte normativo deseable un “equilibrio” pretendidamente preservado por la cultura indígena, supone malcomprender la realidad objetiva. Esto porque la misma nunca (ni siquiera en una sociedad posclasista)58 podrá operar mediante el equilibrio,
57
Respecto al mito tibetano “precapitalista”, Parenti escribe: “Los tibetanos se merecen ser percibidos como personas reales, no como espiritualistas perfectos o inocentes símbolos políticos. “Idealizarlos –nota Ma Jian, un disidente chino que viajó al Tibet y que hoy vive en Inglaterra- es negarles su humanidad” (Friendly Feudalism: The Tibet Myth, Michael Parenti, 2007) 58
El socialismo, como transición al comunismo (y el mismo comunismo) nunca podrán ser la fraternidad universal y la consecución de la armonía. En efecto, como mencionó Trotsky en los 1920s: “Bajo el socialismo, la solidaridad será la base de la sociedad. La literatura y el arte serán sintonizados en un registro diferente. Todas la emociones que nosotros los revolucionarios sentimos la necesidad de nombrar en el presente tiempo –que se han desgastado tanto en manos de hipócritas y hombres vulgares-, tales como la amistad desinteresada, el amor por el vecino, la simpatía, serán los poderosos acordes resonantes de la poesía socialista” Sin embargo, ¿tal exceso de solidaridad no amenazará, como los nietzcheanos temen, con hacer degenerar al hombre en un rebaño animal sentimental y pasivo? De ninguna manera. La poderosa fuerza de la competencia que, en una sociedad burguesa, adquiere el carácter de competencia de mercado, no desaparecerá en una sociedad socialista, sino que, para usar el lenguaje del psicoanálisis, será sublimada, esto es, asumirá una forma más alta y más fértil. Existirá la lucha por la propia opinión, por el propio proyecto, por el propio gusto. En la medida en que las luchas políticas serán eliminadas –y en una sociedad donde no existirán las clases, no habrá tales luchas-, las pasiones liberadas serán canalizadas hacia la técnica, hacia la construcción que también incluye al arte. El arte entonces devendrá más general, madurará, se templará, y será el método más perfecto de la construcción de la vida en cada campo. Todas las formas de la vida, tales como el cultivo de la tierra, la planificación de las viviendas humanas, la construcción de los teatros, los métodos de la educación social de los niños, la solución de los problemas científicos, la creación de nuevos estilos, absorberán vitalmente a todos y cada uno. La gente se dividirá en “partidos” respecto de la construcción de un canal gigante, acerca de la distribución de los oasis en el Sahara (tal cuestión existirá también), acerca de la regulación del tiempo y el clima, respecto de un nuevo teatro, sobre hipótesis químicas, acerca de dos tendencias que compiten en música, y sobre el mejor sistema de deportes. Esto no contendrá el ansia de ganancia (rentabilidad), no contendrá nada malo, no habrá traiciones, sobornos, y ninguna de las cosas que forman el alma de la “competencia” en una sociedad dividida en clases. Pero esto no obstruirá el carácter absorbente, dramático y apasionado de la lucha. Y como todos los problemas en una sociedad socialista –los problemas de la vida que anteriormente se resolvían espontánea y automáticamente, y los problemas del arte que estaban en la custodia de una casta curial especial- devendrá propiedad de todos, uno puede decir con seguridad que los intereses y las pasiones colectivas y la competencia individual tendrán el más amplio espectro y la más ilimitada oportunidad… En una lucha tan desinteresada y tensa, que tendrá lugar en una cultura cuyas bases estarán en continuo crecimiento, la personalidad humana, con su invaluable rasgo de permanente descontento, crecerá y se pulirá en todos sus puntos…” (León Trotsky, 1920s) De este cuadro de Trotsky quizás debiéramos descartar: a) la tesis de que "la lucha política desaparecerá" (el conflicto político no estará fundado en la explotación y no habrán clases; sin embargo, como el mismo Trotsky desarrolla, no desparecerá realmente); b) la idea de desinterés y quizás la cuestión de la
porque lo real natural (el universo todo), de hecho expresa el movimiento y el devenir, ambos derivados del conflicto y la contradicción. En efecto, como señala Victor Korchagin59 la física actual más “avanzada”, confirma la tesis de Hegel y Marx, tesis que por lo demás ya había sido confirmada antes por Einstein. Cuarto, y muy vinculado a lo anterior, sostener que la tarea es construir una “modernidad amigable con la naturaleza”, una nueva vida desligada del antropocentrismo, implica omitir el hecho de que la naturaleza es una “potencia ciega” (la naturaleza externa al hombre al menos), potencia permeada por el conflicto y la contradicción. Esto es, asumir -como hace Evo Morales- que la naturaleza tiene “derechos”, es antropomorfizar la misma. Antes bien, una perspectiva comunista respecto a la problemática del medioambiente siempre entenderá que la preocupación por la naturaleza externa al hombre, es función del hombre mismo, del mejoramiento (y perduración en el tiempo) de su calidad de vida. Todos estos elementos propios de la corriente “pachamámica”, dicen relación con una impronta idealista, idealismo que llega al sumum cuando se propone “construir una nueva vida” (la vida existe siempre si existe el hombre, lo más que puede cambiar este último es la forma de manifestación de la vida). Respecto de la corriente extractivista cuyas tesis ya hemos consignado, las críticas adquieren una coloración más político-práctica, en tanto éstas de hecho son las que están siendo aplicadas dominantemente a la realidad social desde que el MAS si hiciera con el gobierno en 2006. Primero, establecer que la transición al socialismo es una interna a la formación social boliviana, supone operar con la tesis estalinista del “socialismo en un país”, una suerte de “nacionalismo metodológico” que olvida que a lo más que puede llegar un estado nación aislado es a construir un Estado obrero, ya que el socialismo (transición al comunismo) es un proceso internacional (debe al menos expresarse en una “región mundial”). Segundo, la tesis de la “transición pacífica al socialismo”, no sólo ha demostrado ser un camino sin salida en la historia (e.g. Chile 1970-1973), sino que opera bajo un marco que “pasa por encima” de la “lucha de clases”. Esto es palmario cuando García Linera señala que las formas comunarias deben fungir como “ejemplo”: se reemplaza el conflicto clasista por una prédica basada en una supuesta relación de aprendizaje60. Tercero, proponer la construcción de un “Estado integral” capaz de representar también al empresariado capitalista, nuevamente pasa por encima de la lucha de clases y los intereses materiales objetivos de los grupos fundamentales que componen la sociedad que se desea cambiar. Por lo demás, García Linera hace de esta forma un guiño a cierta tesis del René Zavaleta Mercado (autor y político boliviano cercano al marxismo que muere en los 1980s), quien sostenía que en algunos países de América Latina el Estado era meramente “aparente” y no “integral”. Ahora bien, Zavaleta Mercado trazó esta dicotomía para explicar el comportamiento de un Estado latinoamericano no usual, un Estado no plenamente “separado” de la economía sino un mero actor más en la sociedad61. Por esto, cuando el hoy vicepresidente propone construir un “Estado
"solidaridad" (esto último por su remanencia religiosa y su asimetría verticalista...quizás sería mejor hablar de un "compañerismo entre iguales basado en la razón"). 59
Ver su artículo en: http://radioenriquetorres.blogspot.com/2014/01/el-boson-de-higgs-y-el materialismo.html 60
En el siglo XIX, ya el capitalista Robert Owen intentó predicar con el ejemplo. En su tiempo, no lo siguieron muchos (y esto no fue por una razón volitiva, sino que estructural: el ser mismo de la clase capitalista se sustenta en la explotación) 61
“El propio Estado, por ejemplo, aparte de su producto estatal específico, puede verse obligado, sobre todo en el Estado aparente —que es aquel en el que no se ha consolidado el estado de separación—, a comportarse como sólo una de las partes de la sociedad civil, como un par entre pares” (Zavaleta Mercado, 1984)
integral”, no hace más que postular como deseable a la forma moderna capitalista del Estado, un Estado que no es un mero actor más, sino que ya expresa plenamente la separación entre economía y política (forma que reproduce la dominación política burguesa). Cuarto, si además a este Estado integral se lo concibe como fundamentalmente pluralista, un pluralismo que incluso propone respetar la forma de percibir del empresariado capitalista, entonces estamos ante un gobierno que afirma sin ambages el prurito de la colaboración entre “clases antagónicas”. Lejos, muy lejos estamos de Lenin y Marx y su concepción de la “dictadura proletaria” como antesala irrenunciable del socialismo (entendido éste como la transición al comunismo). [Respecto a estos dos últimos puntos, son pertinentes aquí dos pequeños apuntes. Primero, que la necesidad del Estado de “representar a toda la sociedad” (y dentro de ésta a la clase capitalista), es una necesidad estructural del Estado capitalista y no de todo Estado, como muy acertadamente señaló en su momento Goran Therborn. Un Estado que busque superar el capitalismo, sólo podría concebirse como una entidad propia de los antes explotados bajo el modo de producción capitalista, entidad que representa ciertos intereses (no a toda la sociedad) y cuya tarea explícita (entre otras) es destruir las bases de la clase capitalista antes dominante, destruir los fundamentos de la explotación y las tendencias a que ésta cristalice nuevamente (tanto en términos nacionales como internacionales). Por esto, García Linera y los extractivistas del MAS se proponen precisamente construir un tipo de Estado capitalista, no una entidad destinada a superar este modo de producción. En segundo lugar, este Estado capitalista propuesto por el MAS es uno cuyo “régimen político”62 pareciera ser evidentemente kerenskista. Esto porque el mismo se propone explícitamente la meta de “conciliar a las distintas clases”, rasgo kerenskista paradigmático el cual, si se le adiciona el ascenso en la lucha de clases previo que explicamos con anterioridad, completa un tipo de cuadro kerenskista de cierto peso63]. Los mencionados extractivistas proponen dos elementos más. Por un lado, como ya mencionamos, afirman que el Estado “a construir” se basará en el “valor de uso”. Si bien más adelante verificaremos que esta participación estatal bajo el gobierno del MAS será más bien menor y más que nada demagógica, aquí es pertinente destacar la grandilocuencia (e incoherencia) de proponer un Estado fundado en el principio del valor de uso. Primero, porque ni aún en un Estado obrero efectivo podrá primar el valor de uso (como señala Marx, por ejemplo, en “Glosas marginales al Programa de Gotha”), e, incluso bajo un socialismo que funja como “transición al comunismo”, el valor de uso no podrá primar genuina y exclusivamente. Esto es así, porque la eliminación de la “ley del valor” (que implica necesariamente la preeminencia del valor de cambio capitalista por sobre cualquier valor de uso) es un proceso de muy largo plazo cuya precondición es un desarrollo muy importante de las fuerzas productivas64. Por esto, cuando
62
Para Nahuel Moreno, el concepto “Estado” designa el carácter de clase de una entidad (de ahí que se hable de estado capitalista, estado obrero, etc). “Régimen”, por su parte, haría referencia a la articulación específica de las instituciones y aparatos estatales, mientras “gobierno” designaría los individuos y partidos concretos que ocupan los cargos estatales. 63
Esta caracterización kerenskista –y su explicación- la iremos desarrollando a lo largo del trabajo. 64
Al menos, esta es la tesis de Marx. Por nuestra parte, consideramos que si bien es correcto afirmar que este es un proceso de muy largo plazo, sostenemos que la pretendida precondición de “desarrollo de las fuerzas productivas” ya fue alcanzada bajo el capitalismo actual. Por esto, la eliminación de la ley del valor en las circunstancias actuales, requeriría más que nada la derrota completa de la clase capitalista (el enemigo de clase), derrota que de alguna manera intente generalizar el igualitarismo material, un igualitarismo que sea capaz de mantener la productividad del trabajo a la vez que elimina las dimensiones explotadoras inscritas en las fuerzas productivas capitalistas ya desarrolladas.
García Linera habla de desarrollar un Estado basado en el valor de uso en un contexto en el cual se mantienen la propiedad y la posesión privada de los medios de producción (ya vimos que se propone respetar la “forma de percibir” del capitalista), estamos ante demagogia pura. Este tipo de sociedad no sólo se moverá de acuerdo a las leyes del valor de cambio capitalista aún eminente en la misma, sino que también penetrará el mismo contenido de los “productos” y tareas realizados por el Estado65. Sólo un pensamiento a-relacional podría llegar a concebir la “coexistencia impoluta” de las distintas lógicas del “valor de cambio” y del “valor de uso”. Por otro lado, cuando la corriente masista del actual vicepresidente propone “regular la informalidad”, en realidad actualiza una serie premisas que hacen imposible entender cómo podemos estar en presencia de “socialismo”. Primero, porque mediante el término “informalidad” (preferido por la CEPAL y demás organismos patronales) se encubre la realidad clasista de un trabajo fragmentado, atomizado y precarizado. Segundo, porque regular jurídicamente una relación tal, supone reconocerla y afirmarla positivamente (niega la eliminación de la misma, sólo le pone ciertos límites). Tercero, la misma forma en que se propone operar en el campo de la informalidad agraria, generalizando y desarrollando las cadenas productivas, supone perennizar la mercantilización (la subsunción al mercado capitalista de éstos productores). De hecho, el encadenamiento no sólo sirve a las fracciones medias y grandes del capital, sino que “empodera” a los pequeños capitales y generaliza formas de trabajo en extremo “desprotegidas”. Pero, en fin, el “socialismo” masista demuestra no ser más que demagogia, sobre todo cuando recordamos que en la campaña eleccionaria de 2005, éste partido se caracterizó por enarbolar lo que James Petras denominó un “triple discurso”: evocando una característica típica del Estado capitalista destacada por Poulantzas (el Estado tiene un discurso específico para cada clase social), el MAS le habla de “socialismo andino” al sector urbano y sindical, de “capitalismo andino” a los indígenas del altiplano, mientras a los líderes empresariales les asegura que el socialismo no está en la agenda de los próximos 50 años. En efecto, el régimen kerenskista del MAS, con la fraseología indígena de la “complementariedad de unos opuestos no antagónicos”66, asumió para desarrollar y fortalecer el capitalismo boliviano.
(iii) Aplicando lo propuesto (iii.1) Discurso-programa El MAS llega al gobierno con un particular programa-discurso dirigido a la problemática del agro. Fuertemente resuena la consigna “eliminar el latifundio”. Si bien pocas veces se califica más allá esta mera frase, esto mismo es una cuestión táctica que intenta reflotar la lucha “progresista”
65
Cuestión que señala Rolando Astarita en uno de sus artículos respecto del carácter del Estado capitalista durante lo que aquí denominamos “cuarta fase” de este modo de producción. Ahora bien, aquí no intentamos igualar Estado a capital –incluso cuando “produce” el Estado capitalista emana “sustancia estatal”, como señala Zavaleta Mercado-; antes bien señalamos que el Estado capitalista no puede funcionar (nunca) bajo el principio del valor de uso. Si se mantiene el modo de producción capitalista, el contenido de los productos y servicios “elaborados” por el Estado, viene determinado por la clase dominante capitalista y su modo de producción, esto es, los mismos expresan la expropiación continuada de los obreros respecto de las decisiones sobre qué, cómo, cuánto, quién y para quién producir. Esto es, cuando Offe señala que el Estado capitalista de bienestar europeo tendía a basarse sobre el “valor de uso”, en realidad constataba la contratendencia actualizada por un movimiento obrero fuerte y organizado…pero sólo una contratendencia. 66
Recuérdese que fue Stalin quien tuvo la “brillante” idea de consignar la existencia de “clases no antagónicas”
contra los “remanentes tradicionales”. En efecto, el MAS reproduce en 2006 el paradigmático marco de lucha antifeudal (se hablaba de terminar con el “latifundio”) propio de los partidos nacionalistas burgueses y comunistas latinoamericanos, lucha cuya intención (y resultado) fue “desviar” la movilización objetivamente anticapitalista de algunas franjas obreras hacia el interior de los marcos capitalistas (proponía así, meramente, sustituir un tipo de explotación por otro). Si bien esta práctica demagógica del MAS no es ajena a otros partidos de la izquierda latinoamericana67, la misma no por esto merece ser pasada por alto. Primero, porque no es más que una expresión del tipo de mecanismo estatal-capitalista de formulación de “falsos debates”, acerca del cual abunda Alain Joxe y que ya mencionamos antes en este trabajo. Segundo, porque el modo de producción capitalista en Bolivia (y en América Latina en su conjunto) ya afirma su dominancia desde fines del siglo XIX (1870-1890), como consignamos al principio de este escrito. Tercero, porque cualquier remanente “feudal”68 que pudiera haber sobrevivido a esta transición capitalista, fue eliminado ya con la revolución “burguesa” de 1952, la cual precisamente se caracterizó por implementar un tipo de reforma agraria no meramente “de papel”69. Otro elemento del discurso-programa agrario del MAS –vinculado al anterior- es la conceptualización del proceso a llevar a cabo como una “revolución” o una “segunda reforma agraria”. En un momento se verá que esto mera demagogia. Lo que importa en este punto, no obstante, es destacar esta retórica como un elemento del régimen político masista, elemento que nos ayuda a la hora de caracterizar el mismo como una forma de “kerenskismo”. En efecto, como señala Moreno70, un régimen kerenskista se ve obligado (por la situación objetiva bajo la cual asume el poder –el alza en la lucha de clases que desarrollamos más arriba-) a utilizar una fraseología vagamente socialista y a adoptar medidas parciales en una dirección aparentemente en línea con la misma. Ahora bien, lo particular del kerenskismo del MAS es, como iremos viendo, su carácter no reformista, sino más bien progresista y social-liberal.
67
Para el caso de Chile, ver, por ejemplo: “Tristeza de un comunismo capitalista: crítica a Manuel Riesco” (y los comentarios a este artículo), en el siguiente vínculo: http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/04/tristeza-de-un-comunismo-capitalista.html 68
En realidad, no existían ya remanentes feudales propiamente tales, sino formas de explotación/producción capitalistas “no clásicas” (comprendiendo a la “forma clásica” como una portadora de trabajo asalariado libre, subsunción real y plusvalor relativo). Es a ésta realidad “no clásica” que Félix Patzi denomina “forma transicional” –siguiendo a Lenin-; ahora, esta conceptualización parte de la base que la forma “capitalista clásica” constituía exclusivamente al mpc, y de que las formas transicionales la contendrían in nuce. Luego de las reestructuraciones liberales de los 1980s, parece casi una perogrullada indicar que el capitalismo se compone de distintas formas (no sólo la “clásica”), y que las mismas no son transicionales, sino que permiten la plena vigencia de la ley del valor y la explotación capitalista. 69
En 1972 Ignacio Sotelo acota pertinentemente que, si bien en América Latina se realizaron numerosas reformas agrarias a lo largo del siglo XX, la mayoría de éstas fueron meramente “de papel” (no tocaron un ápice del poder terrateniente). La revolución boliviana, aunque no tan profunda en este sentido como la mexicana, sí minó a la fracción terrateniente en un sentido no menor, aún si pecó del “vicio minifundista” en unas zonas (valles) y del “vicio latifundista” en otras (e.g. Santa Cruz) 70
Respecto del kerenkismo del MFA durante la revolución portugués a de 1974-1975, Moreno escribe lo siguiente: “Salvo el hecho de que, hasta ahora, no ha producido un Kerensky, el gobierno portugués tiene todos los rasgos del kerenskismo o gobierno de frente popular. Es un típico gobierno de colaboración de clases, débil, inestable, que encubre su carácter burgués tras la fraseología socialista y una profusa demagogia alrededor de medidas (indudablemente progresivas) que se ha visto obligado a tomar: nacionalización de la banca y de empresas monopólicas” (Nahuel Moreno, 1974)
A medida que avanzamos por el terreno del discurso-programa agrario del MAS, el mismo nos va pareciendo cada vez más ecléctico e incoherente. Estos rasgos se acusan cuando, por una parte, se habla de desarrollar el “capitalismo andino” o el “capitalismo del pequeño productor”, mientras por otra se consigna al campesinado como la reserva moral a-mercantil de la humanidad71. Empero, si en distintos lugares de este trabajo hemos sugerido que el régimen político masista es uno kerenskista, hemos hecho esto porque nos asisten casos históricos para realizar una comparación en este respecto. Uno de estos casos es de la Unidad Popular Chilena, calificada como kerenskista por Nahuel Moreno. En relación con este caso nosotros, sin embargo, sostenemos que es necesaria una calificación más precisa. Es que el kerenskismo allendista fue uno reformista, esto es, tuvo su base en un movimiento obrero clasista, portaba un discurso marxista, permitió el desarrollo parcial del poder obrero (aún si rápidamente lo limitó) y de hecho presentó una alternativa al capitalismo chileno (una alternativa que no pudo cristalizar, pero que muy probablemente se asemejara al modo de explotación soviético-cubano). Por todo esto, nosotros calificamos a la Unidad Popular chilena como un régimen político kerenskista “fuerte”. Contrastando con esto, el kerenskismo actual del MAS es uno “débil”, ya que carece de un base obrera, no desarrolla de ningún modo el poder obrero y no plantea una alternativa al capitalismo (sino que meramente lo desarrolla). Es por esto que sostenemos que este partido es no-reformista, antes bien, posee dimensiones más vinculadas con el progresismo y el social-liberalismo. La tesis comparativa anterior puede ser ilustrada a través de una cita al mismo Allende ya en el poder, cita que nos muestra cómo un kerenkismo “fuerte” es incapaz de hablar de la tarea de desarrollar el capitalismo (mientras uno débil no se sonroja al hacer esto): “La Reforma Agraria ha sido reconocida, en sí misma y considerada aisladamente, como una de las denominadas transformaciones democrático-burguesas…En nuestro caso, no obstante, la reforma agraria no es llevada a cabo dentro del contexto de la preservación del capitalismo, sino en el contexto de la destrucción de su núcleo básico: el capital monopólico extranjero y doméstico. Porque no se trata de desarrollar el capitalismo en el campo, sino de hacer que las relaciones agrarias marchen hacia el socialismo” (Allende, 1971)
Un último elemento propio del discurso-programa que aquí comentamos, dice relación con la historia reciente de Bolivia. Es que los líderes del partido cocalero sostuvieron que su “revolución” estaba vinculada estrechamente con la recuperación del “sentido original” de la ley INRA. Elaborada en los 1990s bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Losada, esta ley es abiertamente pro-capitalista (incluso es, dicen algunos, “pro-oligárquica”). Cualquier sentido progresista de esta ley, es un sentido progresista capitalista, en tanto la misma tuvo la intención de regularizar los derechos de propiedad y la mercantilización en el campo boliviano. Y esto no es sólo un “desliz” o una “mala interpretación” de los personeros masistas: los cambios que este partido llevará a cabo en el agro tendrán de hecho la consecuencia (y el objetivo explícito) de “regularizar los derechos de propiedad y la mercantilización en el campo boliviano”
71
Sobre el capitalismo andino véase los textos de Petras (2006) y Ormachea (2007). Sobre la idealización de un campesinado no mercantil, véase la siguiente cita de Morales“…los pueblos indígenas son la reserva moral de la humanidad…pues viven en comunidad…en colectividad…en solidaridad permanente…en la complementariedad…donde no hay ni mayorías ni minorías…y donde se vive en armonía con la madre tierra, la cual, además, no puede ser mercantilizada…pues no puede ser un instrumento contra la vida, pues…es parte de la cultura de la vida” (Evo Morales, 2007)
(iii.2) Mecanismos Para aplicar estos principios generales, el partido-sindicato de Evo Morales utiliza lo que denominaremos cuatro “mecanismos” (vinculados entre sí). El primero supone el mantenimiento y la enfatización en la “función económico-social” (FES) de la tierra. Con la FES, se propone que serán susceptibles de expropiación sólo aquellas tierras no utilizadas o “improductivas” (en ocasiones se habla de eliminar el latifundio “improductivo”). Para quien escribe desde Chile, la utilización de este mecanismo por un autodenominado gobierno “socialista”, no deja de sorprender, ya que fueron precisamente aquellos que intentaron desviar la movilización contra la explotación en el chile de los 1960s (primero Alessandri y luego Frei), quienes utilizaron preferentemente este “mecanismo” (la FES) para justificar la explotación capitalista del trabajo ajeno72. En efecto, el mismo, a la vez que naturaliza la explotación, genera un “falso debate” –Joxe- (productivo/improductivo) que logra “destematizar la relación social fundamental” –Hirsch- (se evita la pregunta crucial: ¿producido por quién y productivo para quién?). El segundo mecanismo ocupado por el MAS tiene que ver con una forma de aplicación práctica del primer mecanismo. Es que este partido afirma explícitamente que no utilizará la expropiación: “…de ninguna manera se debe interpretar que éste (la expropiación) es un mecanismo redistributivo de aplicación general, ni en el ámbito indígena y menos en el ámbito general de otros sectores agrarios. Para satisfacer derechos o expectativas legítimas de otros actores pensamos que el proceso de saneamiento, que incluirá el mecanismo de la reversión, es la solución. Ello nos permitirá identificar superficies importantes de tierras fiscales que una vez declaradas se destinarán exclusivamente a la dotación” (Viceministro de tierras, La Prensa, 30/07/2006) De hecho, el límite máximo de tierra que podrá considerarse “productiva” (según la constitución boliviana de 2008), es de 5.000 hectáreas, cifra que contrasta fuertemente con el límite propuesto por Frei en 1967 (80 ha), así como el por Allende de 1972 (40 ha) –ambos para el caso chileno73. Por lo mismo, el recién asumido gobierno será puntilloso respecto de las tomas de terrenos y la salvaguardia de la propiedad privada de la tierra: “Ante anuncios o amagos de tomas de tierras por parte de grupos campesinos, “que el Gobierno no tolerará maltrato a la propiedad privada en cualquier parte del país” (Ormachea, 2007)
Contrastantemente, bajo Allende y Frei en Chile, si bien nunca se llamó explícitamente a movilizarse para expropiar y ocupar terrenos, el contexto social de estos gobiernos (especialmente el de Allende), permitieron un mayor desarrollo de la tendencia a las ocupaciones de tierra74.
72
Esta es otra razón más caracterizar al kerenskismo masista como uno “débil”, y como más cercano al progresismo y al social-liberalismo, que al reformismo. Así, nos apercibimos cómo el cambio en el contexto histórico mundial, y la pérdida de fuerza en influencia social por parte la clase obrera (tanto nacional como internacionalmente), hacen a los nuevos kerenskismos quizás más cercanos a los proyectos paradigmáticamente clase-medieros del siglo XX, que al propio reformismo 73
Hay que consignar, sin embargo, que esta distancia (80 ha comparadas con 5000 ha), puede explicarse parcialmente por los factores fertilidad y clima. 74
En Chile, en 1967 ocurrieron 9 tomas, en 1969, 948, y en 1971, 1278.
El tercer mecanismo que aquí consignamos, lo denominaremos “fetichización del mercado capitalista”. El mismo se expresa de diferentes maneras. En términos generales, manifiesta, mediante la categoría de “saneamiento” (un proceso a implementar a 7 años partiendo en 2006), la necesidad de regularizar el derecho de propiedad y los mercados en el agro. Esta recomendación, es exactamente la misma que impulsó el Banco Mundial en relación con la situación del agro boliviano en los 1990s. Además, por sí misma supone operar bajo la premisa de que el mercado sólo es vituperable cuando es ilegal (por lo tanto, sería una virtud estabilizar legalmente las transacciones mercantiles). De acuerdo con esto, el MAS: a) legaliza el arrendamiento y la aparcería; b) mantiene el mecanismo crediticio y el poder bancario privado sobre el agro; c) se propone redistribuir sólo unas pocas tierras. Respecto a este último punto, si bien más adelante detallaremos el impacto redistributivo real de la “reforma” agraria masista durante sus 8 años de vigencia, en este punto es pertinente consignar que: c.1) las tierras a redistribuir son en su mayor parte tierras fiscales; c.2) la mayor parte de estas tierras estatales baldías son forestales y no precisamente fértiles; c.3) la estratagema de mencionar tierras fiscales “sobrantes” a repartir es una que ya fue utilizada por los gobiernos neoliberales anteriores al MAS (y, en realidad, nunca se ha podido dimensionar el real alcance y extensión de estas tierras fiscales). El cuarto mecanismo utilizado por el MAS en el campo boliviano, tiene que ver con los mecanismos de pago e indemnización a los propietarios de tierras que lleguen a ser afectados por las limitadas expropiaciones propuestas. Estos mecanismos son simples y directos: pagos (en compensación) a valor de mercado y sin mayores dilaciones. Compárese la liviandad y obsecuencia de esta medida, con lo propuesto por el desarrollismo capitalista del Frei chileno de 1967, bajo el cual la indemnización a los propietarios de la tierra era pagada con bonos a largo plazo (30 años) –solo entre 1-10% debía ser pagado al contado- (anteriormente, con Alessandri, la totalidad de la indemnización debía ser pagada al contado) (iii.3) Objetivos Los objetivos (implícitos y explícitos) de esta “revolución” agraria pueden resumirse en una simple frase: “potenciación” de las relaciones sociales capitalistas, mediante la extensión e intensificación de las mismas (según la terminología de Therborn). En efecto, la política agraria del MAS da cuenta sin ambages del carácter de clase del Estado “gestionado” por este partido, un carácter evidentemente capitalista. Veamos cómo se expresa empíricamente este carácter. Por una parte, uno de los objetivos explícitos del partido cuyo ideólogo es Álvaro García Linera, fue y es el desarrollo de una política de “exportación de productos agrícolas”. Ahora bien, aún siendo que no toda política exportadora (hacia un mercado capitalista mundial de fuerza irrenunciable) es de por sí “capitalista”, los mecanismos privilegiados por los arquitectos del “movimiento al socialismo” (cadenas productivas, sociedades con trasnacionales y grandes empresas nacionales, giras en búsqueda de mercados para la soya), son mecanismos que claramente favorecen la explotación capitalista. Otra expresión de la naturaleza capitalista de la “reforma” agraria masista, es el lugar especial reservado para prácticas comunitarias ya mercantilizadas. Ormachea denomina a éstas “política de colectivización con aprovechamiento”, y señala que distintos estudios empíricos demuestran cómo la misma no hace más que intensificar y extender las relaciones capitalistas de producción y explotación:
Esta especie de colectivización del aprovechamiento con enfoque empresarial –que reclama el MAS como condición básica para el desarrollo de las empresas comunitarias- está “introduciendo una división jerárquica y funcional de las tareas propias del proceso de racionalización del trabajo existente en las organizaciones empresariales, como la división del trabajo, la coordinación, el control, la disciplina, el mando o dirección, etc” (Hinojosa, E y Pacheco, D, 2006). Esta es la base para la constitución de una clase ociosa que solo dirige y supervisa la producción” (Ormachea, 2007)
Y a esto deben sumarse: a) las hipotecas y el consecuente control de la banca sobre la tierra (b) la enfatización de la empleabilidad, el emprendimiento y la no protección de los trabajadores rurales. Éste último punto, la total desprotección de la clase obrera rural (derivada de su nula inclusión en la Ley General del Trabajo, y que trataremos más extensamente cuando analicemos las características de la clase obrera bajo el MAS), señala una forma más de potenciar las relaciones capitalistas de explotación: destematizando la relación social fundamental, pasando por encima del ser del Trabajo en un modo de producción dado. (iii.4) Tesis conclusiva De acuerdo a todo lo anterior, aquí sostenemos, con Enrique Ormachea, que la aplicación práctica de la “reforma” agraria masista, no supone ni siquiera una vía que desarrolle el “capitalismo andino del pequeño productor” (la “vía de desarrollo farmer” del capitalismo bajo la terminología de Lenin), sino que tiene las implicancias de potenciar una “vía de desarrollo junker” (Lenin), vía que desarrolla al capital en su conjunto mediante la supremacía de la gran propiedad. No sólo el discurso-programa, los objetivos y los efectos de esta “reforma” nos permiten caracterizar esta vía como “junker”, sino que el mismo proceso genético de su implantación, mediante la discusión y el consenso con los organismos patronales agrícolas y la derecha política (PODEMOS y UN), antes que con los productores/explotados, nos señala sin posibilidad de hesitación la corrección de esta línea interpretativa.
(iv) 8 años de política agrícola masista (iv.1) “Potenciando” el capitalismo por arriba A lo largo de 8 años la política agraria masista ha venido aplicando medidas que fortalecen y desarrollan el capitalismo en el campo boliviano. En este apartado daremos cuenta de 7 acciones (procesos, decretos, acuerdos, etc) que muestran la forma cómo este partido gobernante ha impulsado la explotación capitalista propia de la gran propiedad. A comienzos de 2011 emergió un conflicto escenificado por los productores primarios de leche, los cuales demandan un alza en los precios de venta de este producto. Primeramente, el gobierno respondió a esta demanda decretando un bono de 40 centavos por litro de leche vendido, el cual tendría vigencia de dos meses. Al cumplirse este plazo de dos meses, los productores primarios de leche volvieron a presentar sus reclamos. Ante esta situación, el gobierno propuso crear un fondo “permanente” de 35 millones de bolivianos anuales, el cual se proponía resolvería el problema. Enarbolando la típica bandera pequeñoburguesa de los “precios justos”, el MAS en realidad puso en marcha una política que mostró beneficiar principalmente a los grandes productores capitalistas. Es que, según los criterios cuantitativos demarcados para establecer la entrega de recursos, el 35% del total del fondo fue a parar a manos de la empresa láctea PIL en 2012, empresa privatizada en la década de 1990 que detenta entre un 70 y 75% de la producción de
lácteos. Aún más, si se adicionan los criterios cualitativos fijados para el establecimiento del fondo (e.g. leche de calidad), PIL obtuvo el 47% de los 35 millones de bolivianos entregados por el gobierno en 2012. Como este fondo permanente tiene ya una vigencia acordada de 8 años, la cantidad de recursos apropiados por PIL por vía gubernamental, se reproducirá por estos largos 8 años. Avanzado en el tiempo, ya en 2013 el gobierno de Evo Morales cristalizó al menos cuatro acciones en beneficio de las fracciones capitalistas con mayores recursos. En primer lugar, mediante la ley n°337, activó lo que la prensa denominó “perdonazo forestal”. La misma, como señala este mote, no supuso sino la legitimación gubernamental de las reconversiones ilegales de tierras forestales (desbosques). Según Morales, esta ley permitiría acrecentar la producción (+ 34%) y la superficie sembrada (+ 20%). Ahora bien, esta justificación no es sino demagógica (o llanamente falsa), ya que, según la ANAPO (Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo) estas supuestas nuevas tierras que entrarían con la ley a producir, ya se encontraban cultivadas y en actividad por largos años75. Y no estamos hablando de poca tierra: según ANAPO en octubre de 2012 existían 4,3 millones de hectáreas en esta situación. En este contexto de legitimación gubernamental de acciones que la misma constitución elaborada por el MAS establecía como ilegales, la ley n°337 también rebaja la multas sustantivamente (según los casos, los distintos desbosques deberán pagar un 17% y un 11% de las multas fijadas anteriormente), así como anula cualquier sanción penal (que sí se fijaba como posibilidad en los reglamentos anteriores) y consigna la obligación a reforestar sólo un 10% de los terrenos desboscados ilegalmente. El sentido patronal de este “perdonazo”, fue brillantemente explicitado por Álvaro García Linera en 2013, quien poco menos que repite los dichos del presidente de la CAINCO en 2005, los cuales citamos más arriba: “(la puesta en marcha de esta ley se da en)…un buen momento para relanzar la producción agropecuaria en Bolivia, (pues) hay estabilidad económica y política, hay dinero en los bancos, hay mercado, se están mejorando las vías de transporte, hay reglas claras, no hay inseguridad jurídica respecto a la propiedad, no hay riesgo de sanciones o reversiones…” (Prensa Palacio de Gobierno, 7 de mayo de 2013, en http://comunicacion.presidencia.gob.bo)
Una segunda medida gubernamental de 2013 en línea con la anterior, es la ampliación del plazo para la verificación de la FES. Recordemos que inicialmente se habían estipulado 7 años de plazo; precisamente, en diciembre 2012 el ejecutivo presenta un proyecto de ley para ampliar este plazo a varios años más. El ejecutivo argumenta que esto permitirá ampliar la producción y extender la frontera agrícola, mientras la patronal sostiene que si se mantiene el plazo original los “productores” se verán imposibilitados de acceder al crédito (porque no podrán presentar la tierra como aval de pago). En tercer lugar, Morales en 2013 estipula la necesidad de modificar ciertos aspectos de la ley n°300 (referida a los transgénicos), esto en una alocución en la trata de compañero al presidente de ANAPO de “compañero”:
75 “A pesar de haber sido demostrado suficientemente durante años, que tierras de supuesta vocación
forestal (es decir, las desmontadas ilegalmente) (...) están siendo utilizadas de manera sostenible en agricultura o ganadería con tecnología y prácticas amigables con el medio ambiente, que además producen los llamados productos estratégicos, como maíz, trigo, sorgo, ganadería de carne y leche” (ANAPO, octubre 2012)
“creo que en la Ley de la Madre Tierra de contrabando metieron algunos términos, algunos párrafos, así entiendo. Hay que revisar por supuesto para garantizar alimento para el pueblo boliviano…Compañero Demetrio [Demetrio Pérez, presidente de ANAPO), comunique a su sector productor, por supuesto es importante cuidar los derechos de la Madre Tierra, pero por encima de eso es importante garantizar el alimento para el pueblo” (Evo Morales, 2013 –citado en Ormachea, 2013) Y estamos hablando de modificar una ley que ya permite que la soya sea casi el único producto agrícola habilitado a utilizar transgénicos. De hecho, si en 2006 el 40% de la soya producida en Bolivia utilizaba transgénicos, ya en 2013 esta porcentaje había crecido al 85-90% (lo cual hace que cerca de 34% de la superficie cultivable de todo el país esté “cubierta” de transgénicos)76 La cuarta medida gubernamental de 2013 que favorece “por arriba” a los patrones capitalistas, es la propuesta de acuerdo con la Cámara Forestal de Bolivia. Celebrado por esta patronal forestal, este acuerdo estipula una inversión “público-privada” de 200 millones de dólares hasta el año 2018, inversión cuya extensión cubriría más de 10 millones de hectáreas. En este contexto, se pretende entregar a modo de concesión al “sector privado” en estos 5 o 6 años, un total de 7 millones de hectáreas, cuando entre 1996 y 2005 las concesiones en este respecto sólo alcanzaron la cifra de 5,5 millones de hectáreas. Finalmente, quisiéramos consignar dos procesos que en 2013 ya operaban hace algunos años. Primero, en el contexto de la crisis política aguda con el Oriente boliviano en 200877, el gobierno masista logra imponer un “control temporal de las exportaciones”, control que vendría a subsanar la drástica crisis alimentaria vivida por la mayoría obrera de esta formación (un desabastecimiento que ocurre a raíz del incremento de las exportaciones derivado de los altos precios internacionales de los alimentos este año). Ormachea señala que esta medida no lesionó los intereses de los grandes patrones agroindustriales, y más que nada sirvió para “domesticar” a esta fracción burguesa, alineándola con el proyecto capitalista gubernamental. Se afirma lo anterior teniendo en cuenta las tendencias empíricas. Si bien la producción sojera ha bajado algo en Oriente, la misma ha sido reemplazada sin mayor dificultad por el girasol y sus derivados; la relativa baja en la producción de arroz fue compensada por un alza en la producción de caña de azúcar. Estos dos procesos nos hablan de una sustitución productiva poco onerosa, sustitución que ha permitido un crecimiento en los volúmenes totales de producción en el área de Santa cruz: si en 2008 se produjeron 40,9 millones de toneladas, ya en 2012 esta cifra creció hasta 51,9 millones de toneladas. De este total, Santa cruz exporta el 70%, por lo que las exportaciones han crecido un 8% si se comparan el período 2003-2007 con el período 2008-2012. Aún más, esta prohibición a exportar: a) no restringe el sector cárnico, cuya patronal y el gobierno han sellado un alza en la cuota de exportación de 2000 a 5000 toneladas en 2013 (y este mismo año el gobierno celebró un acuerdo de exportación con China de 10 mil toneladas); b) posibilita la subvención estatal de esferas capitalistas de inversión, como es el caso del azúcar, a cuya patronal el gobierno compró en Julio de 2013 60 mil toneladas (a ser exportadas a Venezuela) a un precio de 569 dólares la tonelada (cuando precio internacional en ese momento era de 494 dólares).
76
Este punto lo consignamos no porque creamos que la lucha contra los transgénicos y similares sea necesariamente progresiva desde una perspectiva pro-explotados, sino porque el mismo nos permite esbozar una crítica inmanente a un gobierno con un discurso “progresista” de “defensor de la madre tierra y el medioambiente”. 77
Que desarrollaremos más adelante en otro apartado
Por último (séptimo), sorprende que un gobierno autodenominado “socialista” celebre el incremento en la inversión extranjera directa (IED), tal como hizo Morales en 2013 (“el 2005 la inversión extranjera directa era (de) 448 millones de dólares, para este año, está programada y están ejecutándose 1.505 millones de dólares”). Una IED que en 2012 fue de 1.060 millones de dólares, cifra incluso mayor a la de 1996, cuando se vendieron las empresas estatales (incluidas las estratégicas)78. Decimos que esto sorprende, porque si este capital fluye en cantidades cada vez mayores, no es sino para generalizar la explotación propia de las relaciones de producción capitalistas; por esto, cuando el MAS celebra las cifras relativas a la IED, en realidad “celebra” la conformidad del capital transnacional (no doméstico o interno) con respecto a las condiciones que ha impuesto el gobierno de Evo Morales en Bolivia a partir de 2006.
(iv.2) “Potenciando” el capitalismo por abajo
La intensificación y extensión de las relaciones sociales capitalistas de explotación y producción por parte de la política agraria del MAS, no sólo ha implicado medidas y acciones que favorecen a la gran propiedad (capitalista), sino que también políticas que sirven especialmente a los intereses del “pequeño capital”. Estas medidas no entran en contradicción con las primeras, porque las mismas se dan en un contexto gubernamental favorable para la clase capitalista en su conjunto79. Respecto a esto destacaremos cinco medidas o procesos básicos. En primer lugar, creemos pertinente consignar la formulación y aplicación de la “Ley de la madre tierra y el vivir bien” (Octubre 2012). En relación con ella, apuntaremos algunos comentarios. Lo primero que requiere ser destacado, es cómo las premisas y principios bajo las cuales esta ley fue formulada recrean nuevamente la necesaria “fraseología socialista” que todo régimen político kerenskista debe enarbolar. El kerenskismo “débil” del MAS hace uso de lo que aquí denominaremos “anticapitalismo espurio”. Éste se distinguiría por el énfasis posmoderno en la “sabiduría popular”; así, la lucha contra el enemigo de clase, se reduce al aprendizaje de una serie de saberes”: “saber crecer”, “saber alimentarse”, “saber danzar”, “saber trabajar”, “saber comunicarse”, “saber soñar”, “saber escuchar”, “saber pensar”, etc. En segundo lugar, esta ley n°300 señala que la propiedad privada de los medios de producción es una más dentro de una “pluralidad” de formas de producción. Ahora bien, en específico, esta ley presenta medidas para el fortalecimiento de la economía familiar y la empresarial, a la vez que omite toda política explícita a favor de la producción cooperativa, colectiva y estatal. Es que, en realidad, la promulgación de esta ley en Octubre de 2012 no viene sino a confirmar lo afirmado por García Linera en 2011:
78
El capital requiere necesariamente extender su esfera de operaciones (por la reproducción ampliada, la TDTMG), por lo que no es anormal que el mismo fluya a la periferia (sea en forma directa o no lo sea). Requiere para esto solamente (entre otras cosas), estabilidad y costos salariales bajos. Sólo un proyecto desarrollista capitalista puede celebrar la mayor cantidad de EID en un contexto en el cual (como el boliviano), el monopolio del comercio exterior y los flujos de capital no son estatales. 79
En términos estrictos no existen contradicciones entre las distintas fracciones burguesas. “Contradicción” es un concepto que puede aplicarse solo a lucha entre las clases principales de un modo de producción, la cual se expresa en los dos niveles que hemos delineado al principio de este trabajo partiendo de un sugerencia de Joachim Hirsch. El primer nivel podría sin mucha dificultad ligarse a la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción, mientras el segundo quizás encaje con lo que hemos denominad “ciclos de lucha de clases”
“…la prioridad del Estado no es competir con el empresariado (agropecuario) sino invertir en grandes obras de infraestructura para potenciar y ayudar a los productores privados” (Bolpress 18 de septiembre de 2011)
Esta declaración, junto a la ley n°300, no viene sino a confirmar el carácter demagógico de la posición enarbolada por la corriente extractivista dentro del MAS, la cual sostenía que el Estado debía intervenir activamente en la economía portando una lógica fundada en el “valor de uso”. Otro ejemplo del nulo impacto del Estado en el agro (del carácter marginal de sus emprendimientos)80, es el anuncio de la creación de una “empresa gran nacional” (estatal) entre Bolivia y Venezuela para la producción de alimentos. Sin embargo, esta empresa “gran nacional” supone solo la utilización de 500 hectáreas bolivianas y 500 hectáreas venezolanas, extensión territorial que según Enrique Ormachea posee cualquier productor medio boliviano. Así, estas empresas, más que “traer el socialismo” mediante el aumento de la participación estatal, están destinadas a generar un impacto mediático, simbólico y decorativo. Ahora bien, la declaración del vicepresidente que en este punto consignamos, creemos es necesario debe ser comentada en dos sentidos adicionales a lo ya expuesto. El primero, dice relación con el carácter del Estado que los mismos líderes del MAS dicen estar construyendo. Por nuestra parte, ya consignamos la naturaleza capitalista de este Estado; lo interesante aquí es que García Linera emite una declaración que calza a la perfección con uno de los “procesos de mediación” mediante los cuales el Estado vehiculiza el poder de la clase dominante/explotadora, el proceso denominado por Therborn como extracción. Al respecto, este autor sueco dice lo siguiente: “La centralización del estado suele ir asociada a la extracción de pagos más altos a los gobernados, en dos planos. Por una parte, la centralización de los servicios, bienes y dinero extraído a los gobernados arroja un total superior a la suma de las partes. Pues puede utilizarse para emprender operaciones en gran escala –tales como las campañas militares del estado feudal y la promoción del crecimiento económico- que de otro modo no serían posibles” (Goran Therborn, 1979)
En segundo lugar, la frase del hoy vicepresidente da cuenta del carácter meramente retórico de su concepción sobre la “fase transicional” como una en que “conviven y pelean capitalismo y socialismo”. Asimismo, la declaración niega la lúcida interpretación de Lenin respecto de la NEP rusa (1919-1923), según consigna Domenico Mario Nuti: “En marzo de 1922 Lenin estableció que la competencia con el capital privado en lo interno y en lo externo era el pivote de la NEP. Era la prueba crucial, la batalla final” (Las contradicciones de las economías socialistas: una interpretación marxista, Domenico Mario Nuti, 1982)
En efecto, para García Linera “su NEP” no es una medida que la realidad objetiva obligó a tomar, sino que supone no sólo la convivencia con el capital, sino también su desarrollo y fortalecimiento. En términos más concretos, la ley n°300 retiene el límite mínimo para expropiación en 5 mil hectáreas, todo esto bajo un discurso ambiguo sobre la necesidad de mantener la equidad81. A
80
En el siguiente apartado (n° IX) veremos más detalle las características de la participación estatal en la economía boliviana como un todo. 81
Sobre el término “equidad” quien escribe aún suscribe lo que escribió en 2012: “Si revisamos el diccionario de la real academia, existen al menos tres acepciones del término que podrían adecuarse a su utilización en el contexto del conflicto educacional: - Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva. - Moderación en el precio de las cosas, o en las condiciones de los contratos.
esto se suman dos cambios más: a) ya no habrá exclusividad en la distribución de tierras fiscales a campesinos, indígenas y afrobolivianos (se abre la puerta a capitalistas y campesinos ricos); b) se transforman las TCO (tierras comunitarias de origen) en TCC (tierras comunitarias campesinas), nuevo marco que permite la propiedad individual dentro de la colectiva (por lo que fortalecerá la tendencia a la mercantilización). Por lo demás, el carácter demagógico con que fue presentada la nueva ley, se demuestra cuando recordamos que la misma pretendió prohibir la exportación de productos que fueran utilizados como agrocombustibles, esto en un contexto donde el propio vicepresidente celebró por esos días la operación del ingenio Aguaí en Santa Cruz (ingenio que permitirá doblar la cantidad exportada de alcohol etílico a Europa –si en 1999 se exportaron 7,5 millones de kilos y en 2009 68,4, en 2013 se sumarán con este ingenio 70 millones de kilos anuales más) Una segunda medida de fortalecimiento del capitalismo “por abajo”, puede verse en la ley n°338 de 2013, la cual trata la cuestión de las OECAS y las OECOM (Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias y Organizaciones Económicas Comunitarias). Estas vienen a organizar en 778 unidades a “un millón de familias campesinas”. Con el objetivo explícito de generar excedentes mediante procesos de transformación y comercialización, conforman: “actores económicos productivos capaces de generar autoempleo, empleo directo e indirecto”. De acuerdo con esto, y desde una lectura marxista de la realidad, estas entidades en efecto se componen tanto de “unidades mercantiles simples” como de “pequeños capitalistas”. No es sólo que el “autoempleo” de las “unidades mercantiles simples” generalice la mercantilización objetiva y subjetivamente (como señala Jacques Chevalier mediante su expresión “maximización sin acumulación”), sino que la generación de “empleo directo” no es sino una expresión clara del fomento de la explotación del trabajo por parte de “pequeños capitalistas”. Un tercer proceso que quisiéramos destacar en lo que respecta a al apoyo de la producción capitalista “por abajo”, se relaciona estrechamente con la “vinculación virtuosa” (en un sentido capitalista) que el MAS ha buscado implementar entre el pequeño y el gran capital. Este vínculo de encadenamiento, fortalece al pequeño capital (qua pequeño capital, no como fracción competidora respecto del capital medio y grande) mediante una serie de mecanismos crediticios. Para el año 2013, existían al menos 4 tipos de créditos agrarios que funcionaban en el sentido
- Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Como vemos, mientras la tercera sitúa el énfasis en la meritocracia, la segunda lo hace en las virtudes de la moderación (deben existir precios, o sea mercado, pero estos deben ser "razonables", a lo cual permea la idea de la "regulación"). La primera acepción, por su parte, trabaja con una noción de "justicia natural". Ahora bien, esta última noción, si bien ha servido propósitos revolucionarios en otras épocas -e.g. en la lucha de la burguesía contra la nobleza aristocrática-, es común a un paradigma liberal que fundamenta su ser en la idea de "derechos". Además, esta noción también ha servido para la defensa del estatus quo, cualquiera sea éste. De proveniencia estoica, es claro para quien escribe que esta noción fue superada por Carlos Marx y todos aquellos que entendieron que no existe nada natural en la realidad social, que naturalizar lo dado que es producto de la acción del hombre, inhibe el pensamiento crítico, toda vez que postula como un deber ser incambiado aquello que existe. En síntesis la noción de equidad puede significar: a) meritocracia; b) regulación del mercado- moderación-; c) naturalización de la realidad social. Todas nociones afines a una sociedad mercantilizada, más todavía a un gobierno empresarial…” (http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/04/respuesta-del-gobierno-al-emplazamiento.html)
descrito82: a) “crédito debidamente garantizado” (intermediado por el sistema financiero privado, a él sólo acceden quienes pueden avalar su pago con propiedad); b) “crédito estructurado” (supone la retención de pagos por parte de la empresa que compra productos del pequeño productor capitalista); c) “crédito de almacenamiento” (retención de pagos por parte de la empresa que almacena productos al pequeño productor capitalista); d) “crédito para la producción por contrato” (se presta sólo cuando se tiene ya un contrato de producción). Si bien todos estos mecanismos crediticios subordinan al pequeño capital en su relación con el capital medio y grande, esta subordinación asegura la existencia del primero y desarrolla sus condiciones de existencia qua pequeño capital83. La cuarta medida política de apoyo al capitalismo “por abajo” que consideramos tiene no poca importancia, es el decidido impulso gubernamental a la producción de quinoa en el altiplano boliviano. Ormachea señala que este apoyo redunda especialmente en el favorecimiento del pequeño capital en su vinculación con los capitales medio y grande. De esto da fe el hecho de que el 90% de la producción de quinoa se exporta (si bien existe la exportación por parte del pequeño capital en términos teóricos y estructurales, la exportación de éste tiende a canalizarse a través de su vínculos con los capitales medio y grande). Es el esfuerzo gubernamental en la promoción internacional de la quinoa, que redundó por ejemplo en la declaración del “año mundial de la quinoa” por la ONU para 2013, lo que ha permitido doblar la cantidad de superficie cultivada con quinoa entre 2006 y 2012. Son la decidida promoción de la maquinización (capitalista) de los procesos productivos de la quinoa por parte del MAS, y los programas desarrollados por el BM y el FMI en Bolivia, los que explican este auge en la producción de la quinoa. Un auge que se explica (en no poca medida) por el meteórico crecimiento de los precios internacionales de este producto. Ahora bien, este fortalecimiento de la producción de la quinoa contrasta con un discurso gubernamental que sostiene la bandera de la “soberanía alimentaria”. Esto porque la quinoa tiene un precio demasiado elevado para ser consumida internamente por los productores/explotados: si en julio de 2013 la libra de quinoa costaba 14,50 bolivianos, sus sucedáneos tenían un precio mucho menor (la libra de arroz valía 4,50 bolivianos, la de fideo 5,00, la de papa 2,50, la de azúcar, 3,50). De ahí que, como decíamos, el 90% de la producción de quinoa se “realice” en mercados no bolivianos. Empero, todos estos esfuerzos dirigidos hacia la quinoa no hacen más que desprivilegiar la producción de lo consumido por los productores/explotados bolivianos, cuestión que se muestra en los nulos recursos estatales dirigidos a la producción de hortalizas, tomates, papas, etc. La quinta medida del MAS que fortalece el capitalismo por abajo, es una típicamente neoliberal. Destinado a legitimar y sostener materialmente el capitalismo agrícola, el “Seguro para los campesinos pobres” (SAMEP, 2011) tiene un impacto marginal (y este efecto se deriva de una decisión política): en 2013 cubría sólo el 2,85% de la superficie cultivada del país, en un contexto donde solo el 13% de los campesinos destinatarios estaría inscrito.
82
Y aquí tener en cuenta que el gobierno del MAS no ha tocado la banca privada. Por el contrario, el kerenskismo “fuerte” de Allende en Chile sí estatizó completamente los bancos capitalistas. 83
El modo de producción capitalista, según Marx y Shaik, contiene una fuerte contratendencia que se “enfrenta” a su tendencia central a la concentración y la centralización. Es por esto que no es sorprendente que en cada fase capitalista se reproduzca el lugar específico del pequeño capital, fenómeno respecto del cual ya en los 1970s llamaba la atención Nicos Poulantzas.
(iv.3) Una vía junker García Linera es toda una personalidad política. Como tal, no se arredra frente a la posibilidad de mostrar la realidad a su conveniencia. De hecho, en 2013 afirmó que bajo el gobierno de Evo Morales se habría dado una sustantiva democratización de la tierra: “…a diferencia de hace 20 años, cuando las empresas privadas medianas poseían 39 millones de hectáreas, ahora solamente poseen 4,1 millones de hectáreas” [por lo que el gobierno del MAS estaría] “trastocando radicalmente la estructura de la propiedad de la región amazónica” (Álvaro García Linera, 2013 –citado en Ormachea, 2013-)
En esta declaración, lo que convenientemente “olvida” el vicepresidente es que sus cifras corresponden solo al total de las tierras saneadas, y por tanto excluyen 34 millones de hectáreas que aún no han sido saneadas y que permanecen siendo propiedad “terrateniente” (y recordemos que este proceso de saneamiento, base de la aplicación de la FES, se ha vuelto a posponer desde la esfera gubernamental por no sabemos cuántos años más84). En realidad, según cifras proporcionadas por Enrique Ormachea, el MAS ha expropiado 948 mil hectáreas, por lo que los “terratenientes” (capital medio y grande) ya no tienen 39 millones de hectáreas, sino 38. ¡Y a esto se le llama “revolución”! Por su parte, el “revolucionario” gobierno de Frei en Chile expropio 1.408 fundos entre 1967 y 1970, los cuales constituían 18% de la tierra arable nacional. El kerenskismo “fuerte” de Allende, por su parte, expropió más de 4 mil fundos, con el resultado de que el 70% de tierra arable chilena fue expropiada (ambos son porcentajes que parten de un total superior a los límites de la FES de la época, 80 ha hasta 1972 y 40 ha a partir de ese año). Esta es una razón más para calificar de kerenskismo “débil” al régimen político vigente en Bolivia desde 2006. Todo esto da cuenta no sólo de la implementación de una “vía junker”, sino que, cuando entendemos que el 78,3% del auge de la exportación agrícola durante los gobiernos del MAS se debe sólo a dos productos –soya (55,4%), caña de azúcar (22,9%)-, realmente comprendemos que la misma es una vía junker muy poco diversificada y casi mono-productora85. Un proyecto político que no opone a las distintas fracciones capitalistas del agro, sino que las vincula “virtuosamente”, vínculo que busca generar una Agenda Patriótica de cara al año 2025, la cual supone “acordar” con la patronal de Santa Cruz la ampliación de la frontera agrícola en más de 15 millones de hectáreas. Así, el MAS trabaja para cristalizar un “tercer ciclo de expansión agrícola”, ciclo que vendría luego de un primer ciclo nacionalista y un segundo iniciado en los 1980s (basado éste en las “exportaciones no tradicionales”). Un ciclo que sin duda mantendrá una vía capitalista junker.
84 “(...) según Juanito Tapia, director del INRA, la falta de financiamiento en esta última etapa del proceso de
saneamiento es una traba que atrasa la labor de esta institución. Tapia indicó que para esta gestión solo contarán con un presupuesto de Bs. 74 millones, la mitad respecto a la de 2012 y algo menor al destinado en 2011, cuando fue de Bs. 156 millones y permitió el saneamiento de 13 millones de hectáreas” (En EJU.TV. 26 de enero de 2013) –citado en Ormachea, 2013-. 85
Productos de consumo interno como choclo, maíz, tomate, alfalfa, yuca, arveja plátano, etc han tenido un “crecimiento negativo” bajo la administración masista.
IX. Nacionalizaciones y Estado bajo el MAS
(i) Nacionalización hidrocarburos Como hemos señalado más arriba, sólo en el segundo momento de implantación de las reformas liberales propias de la cuarta fase capitalista mundial -esto es durante la década de los 1990s-, se terminan de privatizar gran parte de los activos antes estatales. Dentro de las cinco empresas estatales privatizadas más importantes, se encuentra, en efecto, YPFB (Yacimientos petrolíferos bolivianos). Por esos años (1990s), el debate respecto de esta compañía giró en torno a la disyuntiva si lo pertinente era “capitalizar” (lo que suponía una venta parcial de las unidades de esta empresa) o “privatizar” (simplemente vender totalmente las unidades de esta empresa). Al final del día, terminó cristalizando una “solución” con las siguientes características. Primero, se determina que el control (y la mayoría accionaria) de las unidades “capitalizadas” de YPFB fuera otorgado a las “administradoras de fondos de pensiones” (AFP privadas). Así, el Estado retuvo sólo un porcentaje menor de las acciones de las plantas “capitalizadas” de YPFB. Esto en un contexto en el cual, de los 835 millones de dólares en que fueron avaluadas la totalidad de las filiales de YPFB, el Estado no ve un solo peso: antes bien, el “acuerdo” meramente supuso el compromiso de las transnacionales de invertir este dinero en las plantas ahora “privatizadas” durante los próximos años. Segundo, el conjunto de impuestos y royalties al sector hidrocarburífero privado fue disminuido desde un 50% a un 18% del valor de la producción para todas las “nuevas reservas”. Tercero, según estas nuevas disposiciones el Estado permanecía siendo el único poseedor del recurso natural gasífero, a la vez que se le entregaban derechos de explotación por 40 años a distintas transnacionales. Estos “derechos” también implicaron que la producción y la comercialización quedaran bajo el libre arbitrio de la empresa privada multinacional86. Es bajo este marco que el gobierno de Evo Morales asumirá su mandato y propondrá la “nacionalización” de los hidrocarburos. En esta tarea, Morales Ayma no estaba “inventando la rueda” en Bolivia, ya que la nacionalización de 2005-2006 fue la tercera ocasión en que este proceso ocurrió, esto si tenemos en cuenta la historia del país (la primera vez se nacionalizó la Standard Oil en 1936, la segunda nacionalización en esta esfera ocurrió en 1969). En términos económicos, Morales proponía “nacionalizar” una esfera gasífera cuyo crecimiento anual entre 2001 y 2005 había sido de 10%, una cifra no menor. De hecho, en promedio, entre los citados años los hidrocarburos junto a la minería representaban más de un 10% del PIB nacional87. Ahora bien, no obstante la retórica nacionalista-socialista de los dirigentes (que, como hemos mencionado varias veces ya, es consustancial al kerenskismo), aquí intentaremos sostener la tesis de que esta nacionalización fue, como escribió Brent Z. Kaup en 2010, una “nacionalización neoliberal”: “Enfrentando tales constreñimientos, se llevó a cabo una nacionalización neoliberal. Si bien técnicamente se devolvió el control físico del gas natural de Bolivia al Estado, el espacio abierto para la inversión privada en el
86
Como puede apreciarse, este proceso de privatización tiene ciertas semejanzas con lo ocurrido con el cobre en Chile durante la dictadura militar, ya que en este caso el Estado también retiene la “soberanía plena” a la vez que concede derechos a privados por largas décadas (este marco se mantiene hasta hoy). 87
Estas cifras no son muy distintas de las de 2010, año en el cual los hidrocarburos representaron un 6% del PIB total anual y, junto a la minería, alcanzaban la cifra de un12%. Si bien los hidrocarburos continúan siendo un sector importante, la esfera de la minería es una que ha crecido fuertemente los últimos años (+20% anual entre 2005 y 2009).
sector de los hidrocarburos durante los 1980s y 1990s, aún existe. Las firmas transnacionales aún extraen la mayoría del gas natural boliviano, y la mayoría de éste aún es enviado a los mercados de exportación más rentables” (Brent. Z Kaup, 2010)
Mediante este concepto intentamos aprehender uno de los “procesos estatales de mediación” más característico del gobierno moralista, proceso de “desplazamiento” y “canalización preventiva” de una sentida demanda enarbolada por los productores/explotados (la nacionalización), y que a la vez da cuenta de la naturaleza capitalista del Estado boliviano sostenido por el régimen kerenskista de Morales Ayma. A continuación destacamos 5 dimensiones que dan cuenta de este proceso que, junto Brent Z. Kaup, hemos denominado “nacionalización neoliberal” En primer lugar, hay que consignar que el proceso de nacionalización de YPFB no esconde los hilos de continuidad que lo ligan al pasado reciente. Esto porque el argumento utilizado para efectuar el mismo, comprendió un marco en el cual se calificaba de “inconstitucional” al decreto “privatizador” n° 24806, ya que el mismo negaba el principio de constitucional que establecía al Estado como “único propietario”. Así, se derogaba el decreto n°24806 haciendo pie fuertemente en una constitución que rigió durante los “años neoliberales” (1990s). En este proceso “nacionalizador” existió, por tanto una continuidad “neoliberal”. Esta continuidad muestra nuevamente el carácter “débil” de kerenskismo boliviano, esto si lo volvemos a comparar con el kerenskismo “fuerte” vivido bajo Allende en Chile. En efecto, la UP chilena nacionalizó el cobre (que en esta comparación funge como sucedáneo del gas boliviano) a través de un “reforma constitucional”, quebrando así los hilos de continuidad con la democracia capitalista previa88. En segundo lugar, es importante destacar que los hidrocarburos se nacionalizaron manteniendo el marco de comercialización acordado por el país en 1999, el cual consignaba que el 65% de la producción del gas boliviano debía venderse obligadamente a Brasil por lo menos hasta 2018. De hecho, casi la mitad del gas utilizado por el ABC paulista (núcleo industrial brasileño en torno a Sao Paulo), se importa desde Bolivia. Por esto, de ninguna manera este gigante latinoamericano habría permitido el incumplimiento de un acuerdo de tamaña importancia para su economía sin fuertes presiones (diplomáticas y de otro tipo). Ahora bien, estos “contratos atados” también se reproducen en la relación de Bolivia con Argentina, de tal modo que en 2006 el 85% del gas producido en esta formación fue a parar a Brasil y Argentina. Es éste marco, que tiene tres consecuencias negativas fundamentales para la economía boliviana y el proyecto político masista, el que estaría dando cuenta de lo que aquí denominamos una “nacionalización neoliberal”. Por una parte, tener sólo dos compradores gasíferos hace muy dificultosa la libre flotación del precio de este recurso, flotación que facilitaría alzas de precio y posibilidades de cartelización para Bolivia. Así, una vez electo, Evo Morales se vio obligado a renegociar los precios de la venta del gas boliviano únicamente con sus dos “socios” latinoamericanos, socios que por lo demás constituyen economías mucho mayores y con una capacidad de presión infinitamente más grande que la boliviana. En segundo lugar, estas “ventas atadas” del gas imposibilitan la redirección del recurso hacia la economía interna, el cual, como señala un representante de YPFB, era esencial para las promesas de “industrialización” consignadas en el mismo programa del MAS:
88
Aquí son pertinentes dos apuntes. Primero, que el gobierno de Allende escogió realizar una reforma constitucional porque la misma, si era rechazada en el parlamento, podía ser luego plebiscitada por el Ejecutivo. Segundo, que los hilos de continuidad de este kerenskismo “fuerte” fueron mantenidos, al menos para el caso de las “nacionalizaciones”, con la República Socialista de 1932, la cual consignaba en efecto el famoso DFL 520.
“Desafortunadamente, encontramos –de hecho, las autoridades en La Paz se dieron cuenta- que no existe suficiente gas para las plantas de industrialización, para alimentar las plantas. Porque el problema con todos estos proyectos de industrialización es que utilizan metano. Y, en otras palabras, esta es la principal materia prima que Bolivia exporta a Brasil y Argentina” (citado en Brent Z. Kaup, 2010)
Tercero, y derivado de todo lo anterior, la misma infraestructura de distribución del gas boliviano fue pensada y construida para la exportación de éste a Brasil, por lo cual los recursos necesarios para redirigir el gas “hacia dentro” llegarían a cotas muy elevadas (habida cuenta que gran parte de la infraestructura en este caso debería ser reconstruida). En tercer lugar, deviene esencial consignar los mecanismos mediante los cuales se efectuó la nacionalización específica que aquí tratamos. Estos mecanismos excluyeron la expropiación, tal como vimos más arriba sucedió en el agro. Antes bien, lo ocurrido no patentizó sino una “adquisición hostil”: “Ahora, esta ni siquiera es una nacionalización. Podría denominársela una adquisición hostil…Una compañía está interesada en otra compañía, y comienza a comprar acciones e ir a las reuniones anuales y anuncia, “Bueno, ustedes amigos ya no lideran; nosotros estamos a cargo de esto porque tenemos 51% de las acciones, entonces estamos a cargo nosotros”. Esta es una adquisición hostil, ¿cierto? Estamos comprando las acciones, bueno, por lo menos un 51%. Por supuesto, tenemos un 35% en uno de los empresas y tenemos 49% en otras, por lo que solo estamos comprando 16% o quizás 2 por ciento más. Y esta no es una nacionalización; es una adquisición hostil, eso es lo que es” (representante de YPFB, citado en Brent Z. Kaup, 2010)
Según Carlos Arze, los únicos expropiados en este caso fueron los ciudadanos bolivianos mediante la transferencia de las acciones de las AFP de las empresas capitalizadas al Estado. Nuevamente se impone la comparación con lo ocurrido bajo la UP chilena. ¿Expropió este kerenskismo “fuerte”? Sí, el Estado chileno expropió a las mineras yanquis Kennecott y Anaconda, las cuales encima se vieron sujetas a pagar indemnizaciones por “excesos de ganancia” (mediante un proceso que se llevó a cortes internacionales). La Bolivia del “horizonte anticapitalista”, como vemos, por su parte no lo hizo. Si no hizo esto, entonces, ¿qué hizo en concreto? Primero, el estado boliviano recuperó las plantas previamente “privatizadas” de YPFB (1 planta de almacenaje, 1 de transporte, 2 de producción, 2 refinerías). Para lograr esto, compró los porcentajes accionarios suficientes para obtener el control. Esta compra, sin embargo, fue a precios mucho mayores que los originalmente cancelados por las firmas que compraron las plantas en los 1990s (Petrobrás, Entel, CLBH, etc). Además, en esta adquisición se aceptaron “de buena fe” los montos de inversión que estas empresas declararon haber invertido (rechazando así auditorías que mostraban cómo lo realmente invertido constituía solo 1/3 de lo declarado). Esta dimensión de la nacionalización boliviana, la compra sobrevaluada, recuerda el proyecto capitalista de Frei en Chile durante los 1960s, proyecto cuya chilenización supuso la compra del 51% de las acciones de la mina El Teniente al precio del 100% del total accionario. Por otra parte, no es menos importante el hecho de que las plantas “recuperadas” por el Estado boliviano solo operaban un porcentaje menor del total de la producción hidrocarburífera en el 2005. Segundo, el Estado se apropia solamente del control de la “comercialización” del gas, en tanto privados (nacionales y extranjeros) e YPFB meramente le proveen un servicio al ente estatal, el cual es pagado por los primeros con un porcentaje de las ventas.
Tercero, el gobierno del MAS establece una participación estatal minoritaria en algunas otras empresas hidrocarburíferas mixtas. Y, cuarto, Morales acrece el total gravado desde el mencionado 18% al 50%89, al crear el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La cuarta dimensión que aquí consideramos relevante para comprender el proceso de nacionalización de los hidrocarburos bajo el MAS, se relaciona con la utilización del excedente apropiado por el Estado en la esfera gasífera. En este respecto, la ley de Hidrocarburos 3058 es clara al señalar que el mismo debe ser redirigido mayoritariamente a los departamentos regionales, y utilizado esencialmente en salud, educación, pueblos indígenas, administración e infraestructura. De esta forma, el Estado se fija límites muy estrechos respecto a su intervención directa y productiva en la economía. Éste, no sólo se autoimpone la imposibilidad de capitalizar y “acumular” (reinvertir el excedente) en el campo de los hidrocarburos, sino que también lo hace respecto de los otros sectores de la economía. Como parece evidente a partir de estos y de elementos consignados con anterioridad, la tarea estatal orientada hacia el “horizonte anticapitalista”, paradójicamente pareciera reducirse a generar las condiciones para facilitar la acumulación de capital privado. En quinto lugar, queremos finalmente reforzar nuestra tesis con las consecuencias y efectos que este proceso de nacionalización trajo con el correr de los años. Destacamos cinco de estos “efectos”. Primero, el hecho de que, si bien el Estado ahora se apropia cerca de un 65% de la renta hidrocarburífera90, las transnacionales obtuvieron una masa de ganancia mayor en 2013 de la obtenida en 2004 (si este último año captaban el 75% del excedente - US880 millones de US1.170 millones-, en 2013 las transnacionales, solo con el 35% del excedente consiguieron US1086 millones –de un total de US3050 millones-). Esto contrasta con el comportamiento mostrado por las mineras norteamericanas expropiadas por el gobierno de la Unidad Popular en los 1970s, comportamiento que las tuvo presionando internacionalmente para que los distintos países no compraran cobre chileno, porque el mismo constituía “propiedad robada”. Un nuevo rasgo que nos da cuenta del carácter “débil” del kerenkismo boliviano. Segundo, luego de ocho años (2013) el Estado boliviano sólo controla el 18% de la producción del gas (esto si se suma YPFB-Andina, en asociación con Repsol). Así, el 80% de la producción es controlada por las transnacionales (en el caso de Petrobrás, por ejemplo, ésta tenía el 56,7% en 2005 y 63,7% en 2010). Al igual que bajo Frei en el Chile de los 1960s, el Estado no tiene aquí participación en las decisiones de acumulación, en ningún caso adopta el carácter de un “Estado productor”. Tercero, si bien desde esferas oficiales se ha establecido la exclusividad para YPFB en varias reservas (zonas de exploración/explotación de casi 10 millones de ha), las mismas ya se sabe que serán operadas por empresas mixtas (Petrobrás, PDVSA, YPF-Argentina, Jindal-GTLI, etc). Cuarto, la inexperiencia (entre otras cosas) le ha pasado la cuenta al gobierno, ya que la inestabilidad administrativa en YPFB ha sido evidente a lo largo de los años: entre 2006 y 2010, Morales nombró tres ministros de hidrocarburos y seis presidentes de YPFB. Y este es un rasgo más que evoca el desorden y desconcierto propio del período de las “reestructuraciones neoliberales”. El quinto efecto de esta quinta dimensión se relaciona más estrechamente con la lucha de clases que arriba consignamos como de “segundo grado” (con cierto nivel de autonomía). Es que el
89
Este porcentaje no es nada del otro mundo. Afirmamos esto porque incluso durante la dictadura militar chilena (paradigma del liberalismo capitalista en los 1980s) mantuvo un impuesto a la minería privada de 49%. 90
Según números oficiales esta cifra es de 70%; según los estudios del CEDLA, el mismo es de 62%
mínimo control estatal de la producción de gas, en 2010 “obligó” al gobierno a intentar un alza sustantiva de los precios del combustible en términos internos, con el objetivo explícito de hacer rentable la explotación de este recurso para las transnacionales (las cuales habían aminorado la producción alegando precios demasiado bajos)91. Si bien la movilización de los productores/explotados logró hacer retroceder esta medida en diciembre de 2010, en abril de 2012 el decreto supremo 1202 se aplica sin mayor resistencia. Y este implica una reedición de lo intentado en 2010: si antes de este decreto el barril de petróleo estaba a US$ 27,11 en términos internos y el estado se apropiaba US$13,55 de éstos, con el mismo, a través del incentivo NOCRES (notas de crédito) de US$30, el Estado desembolsa 2,2 veces lo que antes se apropiaba (los recursos para este incentivo provendrán de impuestos a los consumidores o del excedente producido por YPFB). Este incentivo no es diferente de la baja impositiva para las transnacionales que supuso la chilenización del cobre bajo el gobierno de Frei Montalva en 1967.
(ii) Empresas estatales (ii.1) ¿Industrialización? El MAS llegó al poder con un programa que prometía “industrializar el país”. Sin embargo, igual que parte importante de las declaraciones masistas, ésta se aprovechó de la ambigüedad de este concepto para actualizar nuevamente prácticas demagógicas. Así, las autoridades han explicitado que constituirían prácticas industrializadoras: a) la subvención del precio del gas a la siderúrgica el Mutún; b) la instalación de mega-termoeléctricas que exportadoras de energía; c) toda actividad que “agregue valor”. En la práctica, en 2010 sólo 17% del PIB boliviano lo constituía la manufactura; dentro de ésta, primaban sectores como alimentos, bebidas y tabaco. Y desde hace 30 años que más del 40% del PIB manufacturero corre por cuenta de este tipo de sectores, tendencia que la administración el MAS no ha sino que acusado, toda vez que entre 2006 y 2010 estos sectores representaron más del 50% del PIB manufacturero. Durante el mismo lapso, el sector de “textiles y vestimenta” tuvo un decrecimiento de 13%, y “maquinaria y metales” presentó un -8%. Empero, si bien las cifras citadas muestran cómo la estructura productiva boliviana no se ha modificado lo más mínimo bajo la égida de Morales Ayma, el problema en este respecto no se encuentra exclusivamente en el campo de la aplicación. Antes bien, emana de una premisa ideológica fundamental, de un postulado viciado. El mismo dice relación con la creencia espuria de que es posible “industrializar” en términos nacionales. Que el desarrollo propio de la “industrialización” es una cuestión resoluble en términos “nacionales”. Ahora bien, este “mito” está enraizado en dos cuestiones. Por una parte, deriva de la ambigüedad del término industrialización. Término más literario que científico, el mismo destaca por su bajo grado de especificidad y su reluctancia a mostrar un contenido positivo claro. Esto puede verse en la infinidad de significados otorgados a este término a lo largo de la historia. Algunos historiadores (incluso historiadores marxistas) hablan de la” industria medieval agraria”; otros más conciben la existencia de “protoindustrialización” en la edad media tardía (e.g. Peter Kriedte); los de más allá hablan de la sociedad industrial; los de más acá de capitalismo industrial; también es moneda corriente de cambio el “proletariado industrial”; se menciona la “industrialización”; etc (y podríamos seguir). En estricto rigor, en términos marxistas existe el “capital industrial”, aquél que
91
Este es el denominado “gasolinazo”. Cuando más adelante tratemos el “ciclo” de lucha de clase bajo los gobiernos del MAS, desarrollaremos más las implicancias de este conflicto.
completa el ciclo global “producción-circulación-producción” respetando forma y función según la fase del ciclo que se trate92. Y esto para Marx significa que, una vez el modo de producción capitalista es dominante, éste sólo puede estar determinado por el capital industrial93: ergo, mientras dure el capitalismo, éste será capitalismo industrial. No obstante esto, todo el mundo habla de “industrialización”, como si fuera una cuestión separada del capitalismo y no el capitalismo mismo. ¿A qué se debe esto? Creemos que esto se debe, en lo fundamental, a una confusión: tiende a igualarse “capitalismo” con sólo una de sus formas de existir (la que aquí denominamos “clásica”), aquella que presenta subsunción real, plusvalor relativo, trabajo asalariado “libre”, etc. Y, en esta igualación, se omiten las otras formas de existir de este modo de producción (acumulación originaria recurrente, subsunción formal, plusvalor absoluto, modos de explotación, deproletarización, etc). Así, todo capitalismo “no clásico” aparece aquí como uno “deformado”, subdesarrollado”, “atrasado”, “dependiente”, etc. Superar esta deformación sería igual a “industrializarse”. Desde nuestra perspectiva, esto no sería sino que la “adopción” de la forma capitalista “clásica”94. Ahora bien, el maoísmo, la teoría de la dependencia y el desarrollismo, todas estas corrientes práctico-intelectuales postulan implícitamente que esta “adopción” es una realizable en términos nacionales. Sea bajo la forma socialista o capitalista, todas responden afirmativamente a la pregunta sobre la industrialización “nacional” (desarrollo autocentrado). Sin embargo, están equivocados. Absolutamente todos los casos que han fungido de muestra sobre este punto están sujetos a fuertes dudas. En el caso de Inglaterra, estas corrientes olvidan varias cosas: a) el capitalismo fue un fenómeno que emergió regionalmente (a nivel de Europa occidental al menos)
92
“Las dos formas que reviste el valor del capital dentro de sus fases de circulación son la del capital-dinero y la del capital-mercancía; la forma propia de la fase de producción es la del capital-productivo. El capital que, a lo largo de su ciclo global, reviste y abandona de nuevo estas formas, cumpliendo en cada una de ellas la función correspondiente, es el capital-industrial; industrial, en el sentido de que abarca todas las ramas de producción explotadas sobre bases capitalistas” (Karl Marx, El Capital) 93
“El capital industrial es la única forma de existencia del capital en que es función de éste no sólo la apropiación de la plusvalía o del producto excedente, sino también su creación. Este capital condiciona, por tanto, el carácter capitalista de la producción; su existencia lleva implícita la contradicción de clase entre capitalistas y obreros asalariados. A medida que se va apoderando de la producción social, revoluciona la técnica y la organización social del proceso de trabajo, y con ellas el tipo histórico-económico de sociedad. Las otras modalidades de capital que aparecieron antes de ésta en el seno de los estados sociales de producción pretéritos o condenados a morir, no sólo se subordinan a él y se modifican con arreglo a él en el mecanismo de sus funciones, sino que ya sólo se mueven sobre la base de aquél, y por tanto viven y mueren, se mantienen y desaparecen con este sistema que les sirve de base” (Karl Marx, El Capital) 94
¿Realizamos aquí un mero cambio de terminología? No lo creemos así. Ahora bien, sin duda este es un debate amplísimo, por lo que sólo apuntaremos en este lugar algunas sugerencias. Primero, nuestras “formas capitalistas no clásicas” existen como tales y no son meros resabios precapitalistas (como sostienen la mayoría de las teorías acerca del capitalismo “atrasado” y por el estilo). Segundo, estas formas capitalistas no son “formas transicionales”: la vigencia mundial del modo de producción capitalista requiere en todo momento de su existencia en formaciones y regiones determinadas de la subsunción formal/plusvalor absoluto, esto es, la existencia de la subsunción real/plusvalor relativo “necesita” su homólogo subsunción formal/plusvalor absoluto. Tercero, nuestras “formas capitalistas no clásicas” no son tales porque meramente se encuentren subsumidas respecto de relaciones comerciales (como querrían Braudel, Wallerstein y Gunder Frank); antes bien, esta formas son capitalistas porque su fundamento relacional productivo y explotador lo es (con esto tomamos elementos de las “formas explotación” capitalistas conceptualizadas por Jairus Banaji). Cuarto, nuestra concepción asume la dominancia de la ley del valor bajo las distintas formas capitalistas. Quinto, las “formas no clásicas” dividen de igual manera (en la mayoría de sus casos) a los agentes en explotados y explotadores, productores y no-productores.
y no nacionalmente (como argumentamos al comienzo de este trabajo)95; b) la “industrialización” inglesa dependió, primero, de su expansión “rentista” a Irlanda y, después (siglo XIX), de los productos coloniales que abarataron la producción del departamento II (producción de bienes de consumo) y permitieron el funcionamiento del plusvalor relativo96; c) sectores de “formas capitalistas no clásicas” existieron en no menor medida durante todo el siglo XIX97, e incluso se mantuvieron vigentes hasta 194598. En lo que refiere a Estados Unidos, se olvida que hasta 1950 este capitalismo de supuesto “desarrollo autocentrado” contenía amplias regiones en las cuales era predominante la “aparcería”99. Respecto de los casos de Alemania (1850-1890) y Japón (1867-1890), ambos constituyen ejemplos de una “vía de desarrollo junker”, por lo que difícilmente encajan en el “tipo ideal” de “desarrollo autocentrado” (dado solo la parcial asalarización de la fuerza de trabajo, la vigencia no menor del plusvalor absoluto, etc). Los casos de los Corea del sur y Japón desde 1970 no fueron ejemplos de una industrialización “nacional”, sino que de una vinculación específica con el mercado capitalista mundial (y una no precisamente virtuosa o típicamente desarrollista)100. Por último, en el campo “socialista” lo de Cuba difícilmente pueda denominarse “industrialización”, mientras que la industrialización de la urss no fue nacional, sino que involucró a un continente completo y dependió de muchos factores específicos (guerra civil contra los kulaks, 2da guerra mundial, apropiación de Europa del Este a partir de 1945, etc). Además, las teorías de la “industrialización nacional” parten de marcos teóricos equivocados, como la economía neoclásica (Rostow) o el falseamiento maoísta del marxismo101 No obstante todo esto, dentro de los grupos que formularon el programa del MAS existían “industrializadores” honestos. En efecto, varios ex miembros de la GNI (Gerencia Nacional de Industrialización), un ex ministro y ex funcionarios altos de YPFB, critican cotidianamente al gobierno por haber archivado sus trabajos y diseños (sostienen que el gobierno, o se ha “vendido” a las transnacionales y/o en él prima una burocracia que trabaja exclusivamente en función de su propio interés)102. Además, señalan que la “industrialización” ha sufrido de la excesiva monetización de la renta de hidrocarburos y minerales, su subordinación a la política fiscal (redistribución) y de su dependencia de los precios internacionales de las materias primas.
95
“The rise of capitalism” (Chris Harman, International Socialism (2nd series), No.102, Spring 2004) 96
Farshad Araghi (2003): Food regimes and the production of value: Some methodological issues, The Journal of Peasant Studies, 30:2, 41-70 97
Mick Reed (1986): Nineteenth‐Century rural England: A case for ‘peasant studies'?, The Journal of Peasant Studies, 14:1, 78-99 98
A. P. Donajgrodzki (1989): Twentieth‐century rural England: A case for ‘peasant studies'?, The Journal of Peasant Studies, 16:3 99
Larian Angelo (1995): Wage labour deferred: The recreation of unfree labour in the US South, The Journal of Peasant Studies, 22:4 100
The Asian boom economies and the ‘impossibility’ of national economic development (Nigel Harris, 1978 –International socialism) 101
“On Amin's Model of Autocentric Accumulation” (A. A. Brewer, Capital & Class, 1980) 102
“Soliz Rada: Evo convierte a Bolivia en financiadora del “imperialismo” (El país/Plus Bolivia, diciembre 2013)
(ii.2) Empresas estatales manufactureras A diferencia de lo ocurrido durante la UP chilena, el programa de MAS nunca propuso expropiar sector alguno de la economía. Si la primera sí planteó primero expropiar 253 empresas monopólicas y después (debido a la presión de la oposición) 90 empresas, el partido de Evo Morales, por el contrario, buscó crear y/o recuperar nuevas empresas de propiedad estatal. Para esto el gobierno creó el SEDEM (servicio de desarrollo de las empresas públicas productivas), el cual tiene la misión explícita de impulsar la creación y/o recuperación de empresas estatales en el sector manufacturero. Sin embargo, a 2012 sólo 3 de las 9 empresas estatales proyectadas por este organismo en 2007 se encuentran en operación. Esto se debe a distintas razones. Primero, Carlos Arze señala que el proceso de implantación de empresas estatales ha sufrido de equipos con falta de capacidad técnica, lo cual ha trasuntado en numerosos errores de diseño y cálculo. Un ejemplo de esto es lo sucedido con la fábrica de azúcar Bermejo: luego de constatar que los insumos de caña presupuestados no descansaban en estudios serios, sino en datos de los “campesinos” interesados en la planta, el gobierno –en el contexto de un conflicto con los citados “campesinos”- decide cerrar la planta en 2012. En segundo lugar, las empresas estatales se han visto imposibilitadas de operar por el mismo proceso de su génesis, derivado éste de promesas electorales. Así, por ejemplo, dentro del contexto de presión de distintas organizaciones sociales por la instalación de fábricas en sus territorios, el gobierno se compromete durante su campaña electoral a construir una planta procesadora de cítricos en Caranavi. Ahora bien, una vez electo Morales, dos provincias distintas se disputan la instalación de esta planta; el saldo de este conflicto terminó siendo: a) 2 muertos y 30 heridos debido a la represión estatal; b) el compromiso del gobierno de construir dos plantas, una en cada provincia. Una tercera causa del deficiente funcionamiento de la implementación de lo proyectado por el SEDEM, dice relación con la existencia de casos flagrantes de corrupción. Citaremos dos ejemplos de esta nefasta práctica. En el caso de la fábrica de papel Villa Tunari (Papelbol), el viceministro vigente adjudicó contratos a empresas de familiares, las cuales estafaron al Estado en la provisión de maquinaria y equipo en 13,6 millones de dólares. En lo que respecta a la planta separadora de líquidos en Río Grande (Catler), el presidente de YPFB en ese momento, Santos Ramírez, debió ser condenado a 12 años de presidio. Más allá de estas tres dimensiones que explican fallas (en alguna medida) de aplicación, los proyectos del SEDEM sufren de una cuarta deficiencia: la falta de financiamiento. Tan acusada es esta situación que varias empresas han debido recurrir al crédito privado y las donaciones. No obstante todo esto, el conjunto de los proyectos elaborados por el SEDEM (que, como vimos se han implementado mal, o simplemente no se han aplicado) destaca por su bajo aporte a la producción, inversión, generación de recursos estatales y creación de empleo. Es que, a lo largo de los años hemos podido constatar que no ha cristalizado el prometido Estado activo y basado en el valor de uso, el cual vendría a coadyuvar en el proceso de cristalización del “socialismo” boliviano. Antes bien, ya en 2011 el vicepresidente debió sincerar un poco las cosas: declaró que los esfuerzos del SEDEM sólo estaban destinados a crear pequeñas “fábricas artesanales” destinadas a ayudar a los productores “campesinos”, esto porque éste sector era un área reservada para la inversión privada en la cual el Estado no debía competir. Más adelante desarrollaremos la discusión entre Therborn y Zavaleta Mercado, la cual dice relación con si una de las funciones “normales” del estado capitalista es la producción directa o no. Lo que sí queremos dejar
establecido en este punto es que estas empresas de la SEDEM fueron proyectadas con el objetivo explícito de la legitimación (estatal), si tenemos en cuenta lo afirmado por García Linera. Y, a esto es a lo que Zavaleta Mercado se refería cuando establecía que: “El Estado [capitalista], cuando participa en el piso productivo o en la propia circulación, no lo hace como productor privado capitalista. En otros términos, si el capitalista produce zapatos, y el Estado produce zapatos, una cosa es diferente de la otra, porque el Estado produce a la vez sustancia estatal” (Zavaleta Mercado, 1984)
(ii.3) Funcionamiento de YPFB
Respecto del funcionamiento de la empresa estatal de hidrocarburos, es pertinente realizar tres pequeños apuntes. En primer lugar, el desorden administrativo y caos burocrático que ha traspasado su operación durante los últimos 7 u 8 años. Además de los problemas internos propios de YPFB, deviene menester retener que el gobierno mismo adicionó volitiva y conscientemente complejidad añadida innecesaria. Esto porque en 2009 crea la EBIH (Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos), con lo cual la responsabilidad respecto del funcionamiento y las posibilidades de industrialización de este recurso se traslaparon y confundieron en no menor medida. De hecho, hasta 2013 seguían existiendo conflictos entre YPFB y EBIH, tanto por cuestiones de competencia, como por captación de recursos. Segundo, el funcionamiento de YPFB se ha visto mermado por falta financiamiento (dimensión que pareciera común a la totalidad de la “intervención estatal” en la economía). En este caso, el plan 2009-2015 tenía en 2013 el 52% sin respaldo de recursos. Por esto, tanto YPFB como EBIH han debido recurrir a la lógica del endeudamiento vía el Banco central de Bolivia (BCB). Asimismo, la falta de financiamiento ha obligado a YPFB a modificar los planes en el camino, lo que ha redundado en la implementación de pequeñas fábricas sin mayor peso para la economía del país (pequeñas fábricas que, por lo demás, utilizan insumos importados). La tercera dimensión respecto de la operación de YPFB que creemos necesario apuntar, dice relación con la falta de transparencia en los comunicados oficiales respecto de la existencia de reservas gasíferas en el país. Según Inchauste (2010) los planes gubernamentales para el campo de los hidrocarburos requerirían la existencia de al menos 30 millones pies cúbicos de este recurso. Ahora bien, de acuerdo a la empresa Ryder Scott, para 2010 las reservas de gas habrían caído de 26 millones de pies a 10 millones. Enfrentado a estos dilemas, el gobierno afirmó, basándose en reservas de gas probables y posibles, que existirían 14,6 millones de pies cúbicos del recurso, lo cual sería suficiente para cubrir la demanda Argentina y brasileña al menos hasta 2026. (ii.4) Minería El sector minero boliviano se caracteriza por dos rasgos fundamentales. Primero, ha tenido un crecimiento muy importante entre 2005 y 2009 (+20% anual); segundo, el régimen político masista no ha implementado ninguna “nacionalización” en él. Por esto, existe una masiva y casi excluyente dominancia de la privada Minera San Cristóbal (MSC), la cual en 2009 controlaba el 69% de la producción de zinc, 84% de la producción de plomo y 46% de la producción de plata, minerales que componían el 96% del total de la producción minera este mismo año. Ocupando un espacio menor se encuentra la COMIBOL (Corporación Minera Boliviana), la cual se compone de la mina Huanuni (estatizada por los trabajadores en 2005 y "legitimada" por el MAS en 2006) y la mina Corocoro (más todavía, esta última es explotada por el estado en conjunto con la coreana Kores).
Respecto de los proyectos futuros del gobierno en relación con el sector minero, es pertinente consignar al menos dos cuestiones. Por una parte, el Plan de Desarrollo Minero Metalúrgico fue delegado para su elaboración por parte de una “consultora” en 2007, elaboración que para 2011 aún no se completaba. Por otra parte, el MAS ha estipulado la “construcción” de 7 emprendimientos estatales en el sector minero (que se sumarían a las dos empresas de la COMIBOL ya mencionadas). De estas 7 empresas, sólo 2 se encontraban funcionando en 2013, y una de éstas es una mera rehabilitación de una empresa de ácido sulfúrico que ya existía. Otra empresa que se pretende rehabilitar es la fundición Karachipampa, la cual se encuentra en fase final de construcción en 2013. También en fase final de construcción en 2013 estaba el Horno Ausmelt en Vinto. Respecto a las tres empresas restantes proyectadas por el MAS, éstas han mostrado “problemas”. Respecto de la Refinería de zinc proyectada, su “licitación”103 resultó desierta en 2010. En 2011, la misma se la adjudica una empresa china, a la cual sin embargo se le rescinde el contrato por incumplimiento. Por esto, en 2012 el régimen masista prácticamente invita a la española “Técnicas Reunidas”, la cual estipula que la construcción podrá ser entregada en 2016. El segundo proyecto que ha tenido “problemas” es la explotación de litio en el salar de Uyuni. En éste, a 2013 existe un retraso de a lo menos 2 años en la investigación sobre cómo obtener carbonato de litio (esto en un contexto en el cual el gobierno de Morales ha mostrado toda su demagogia nacionalista, afirmando que el proceso de obtención de litio sería uno especialmente vernáculo y boliviano). Además, en relación con las existencias reales de litio el masismo ha sido deliberadamente oscuro –a 2013 aún no se conocía la cifra exacta de litio existente-. Por último, lo sucedido con la siderurgia El Mutún es ilustrativo respecto del tipo de dificultades que ha tenido el MAS para implementar lo proyectado en un comienzo. En este caso, el gobierno de Morales Ayma aceptó a la primera empresa que postuló a la licitación, principalmente por miedo a confrontarse con las élites cruceñas (que mostraron su capacidad de presión en 2005, justo antes que asumiera Evo Morales). Esta primera empresa fue la india Jindal Steel & Power. Ahora bien, finalmente resultó que esta empresa nunca tuvo la intención de producir, sino que meramente se proponía activar una operación especulativa en los mercados financieros. Como menciona un ex ejecutivo de la empresa, y como lo demuestran las acciones de ésta -alzas en los volúmenes de gas necesarios para comenzar la producción, dilatación de las inversiones sin justificación, falta de un proyecto de diseño final, rechazo auditoría de gastos, etc-, en realidad esta entidad de la India solo deseaba aprovecharse del alza en el precio de sus acciones derivada del hecho de haber obtenido el proyecto El Mutún, la segunda reserva de hierro más grande del continente. A pesar de todo, en 2010 la Jindal se adjudicó 1,2 millones de hectáreas de propiedad de YPFB para exploración.
103
El Estado boliviano en general concibe la participación en estas empresas mineras como una que permanece al nivel de la “circulación”, ya que se licita su construcción y operación a privados, mientras el Estado se reserva un porcentaje de las ventas. Otra forma de “participación” estatal es mediante las empresas mixtas, fórmula que mantiene las relaciones de propiedad y posesión privadas capitalistas, y que sólo entrega un porcentaje de los recursos derivados de la explotación del trabajo al Estado (entrega derivada de un porcentaje accionario en manos estatales)
(iii) Presencia estatal en la economía Nacionalización y empresas estatales creadas y/o rehabilitadas redundan en un peso cuantitativo específico del Estado en la economía (en términos directos). Según el gobierno, entre 2005 y 2010 la participación estatal en la economía habría crecido del 20 al 34% del PIB; sin embargo, en esta declaración los personeros del MAS no aclaran su fuente ni la metodología utilizada para obtener esta cifra. Antes bien, la participación estatal en la economía parece mucho más baja, como lo muestra la siguiente tabla, elaborada por Carlos Arze en base a una metodología insumo-producto y basada en las cifras proporcionadas por el INE:
%PIB 2005 %PIB 2010
Propiedad privada bolivianos 55% 53%
Propiedad privada extranjera 22% 19%
Sector estatal 14% 19%
Sector comunitario 7% 6%
Sector social/cooperativo 2% 3%
Y, del 19% que constituye la participación estatal en el PIB, hay que tener en cuenta que 10% de éste se debe a los servicios de administración pública. Por lo tanto, en 2005 el sector estatal “productivo” era solo 4% del PIB y en 2010 el 9% de éste104. En este punto parece pertinente desarrollar un poco las implicancias de las cifras presentadas para con el tipo de “sociedad” que el MAS habría puesto en funcionamiento. En el campo de las ciencias sociales latinoamericano, se ha venido reconociendo la existencia en la región, desde principios de este siglo, de dos tipos de sociedades. Por un lado, se encontrarían proyectos neo-desarrollistas, por el otro, tendríamos al “socialismo del siglo XXI”. Lo que distinguiría a los primeros sería una “nueva forma de intervención estatal para incrementar la renta nacional y garantizar el bienestar social, pero manteniendo ciertas dimensiones neoliberales como la estabilidad monetaria y el equilibrio fiscal” (Boschi y Gaitán, 2008). Los segundos, por su parte, se caracterizarían por el hecho de que el Estado asumiría un rol directo en la economía (Estado productor), además de que el mismo se dice impulsa amplias medidas democratizadoras y de participación. Ahora bien, la aplicación de esta distinción al campo latinoamericano nos muestra cómo, en lo real, “es difícil trazar una línea divisoria entre el actual neo-desarrollismo y el socialismo del siglo XXI” (Clayton Mendonça Cunha, Filho and Rodrigo Santaella Gonçalves, 2010). Esto porque, como mencionan los autores recién citados, todas las dimensiones propias del neo-desarrollismo se cumplen en el caso de Bolivia (que, junto a Venezuela, constituyen los dos casos que supuestamente serían un ejemplo de “socialismo del siglo XXI”). Y, según nuestro análisis del caso boliviano, las dos dimensiones propias del socialismo del siglo XXI no existirían aquí como tales. Veamos el caso de la “participación estatal” (las medidas “democratizadoras” las trataremos en un apartado posterior). Primero, tenemos que consignar que la participación el Estado boliviano en la economía no es propiamente “directa”. Esto por dos razones. Por un lado, en lo que respecta a las nacionalizaciones, éstas operan mediante el marco que hemos descrito para el caso de los
104
Somos conscientes que estas cifras constituyen sólo un indicador. Esto porque lo esencial es conocer la participación estatal en términos de empleo (como se desprende del análisis de Stefan De Vylder de la UP chilena escrito en 1974).
hidrocarburos. Así, en lo fundamental se ha nacionalizado (estatizado) la comercialización de los recursos, no su producción (recordemos que el 80% de la producción de los hidrocarburos continúa en manos privadas). Empero, una participación “directa” del Estado en la economía requiere que el Estado actúe de manera importante en la esfera de la producción, sino meramente estaríamos utilizando el concepto “directo” de manera demagógica105. Por lo demás, las empresas estatales no están sujetas a la Ley general del trabajo (LGT), sino que a un nuevo “estatuto del funcionario público”, estatuto que imposibilita la huelga, la sindicalización y demás beneficios106. Ergo, el Estado interviene en la producción confirmando las tendencias objetivas propias del proceso de explotación capitalista –la desprotección absoluta del trabajo-107 y no transforma realmente las relaciones de producción/explotación. En segundo lugar, la participación estatal en la economía (que no es realmente directa) muestra un peso cuantitativo muy menor. Como mencionamos más arriba, el 9% del PIB no es una cifra que tenga impacto real en la economía en su conjunto108. El carácter menor y “no directo” de la participación estatal propiciada por el gobierno de Morales Ayma, de hecho es una política explícita, como lo muestran las declaraciones del vicepresidente que hemos citado a lo largo de este trabajo. En efecto, para García Linera: a) el Estado no debe competir con el sector privado; b) la acción estatal debe meramente asegurar las condiciones para la inversión privada (derechos de propiedad, infraestructura, gobernabilidad, etc); c) las empresas estatales (YPFB ya existía cuando asumió el MAS) son sólo “emprendimientos artesanales” que generan apoyo y legitimidad. Entonces, ¿quién tiene razón, Therborn o Zavaleta Mercado109? ¿El Estado capitalista puede bajar al campo de la producción, o éste es inherentemente un Estado “redistributivo”? Esta es una pregunta crucial y de implicancias políticas muy evidentes. Debido a esta naturaleza de la pregunta, aquí no proponemos una respuesta definitiva, sino sólo apuntaremos algunas sugerencias que quizás ayuden a resolver la problemática. Por una parte, la historia de una infinidad de formaciones capitalistas nos muestra que la abstención radical y absoluta del Estado respecto de la participación productiva directa en la economía, no es más que un criterio teórico
105
La esfera de la circulación, de la cual es parte la comercialización de los productos, se caracteriza por actuar mediatizadamente (de forma indirecta) en la esfera de la producción. Esto porque sólo mediante la fijación de precios y cantidades a ser producidas la variable de la “comercialización” afecta la naturaleza del proceso de trabajo (división social del trabajo intra fábrica) y la división del trabajo social (distribución de recursos entre distintas ramas de la economía) 106
En el siguiente apartado, cuando tratemos las condiciones de la clase obrera boliviana bajo el MAS, desarrollaremos más esta cuestión. 107
Carol A. Smith, en un trabajo citado más arriba, consigna cómo la historia del capitalismo inglés da cuenta de que el capitalista particular sólo opera bajo el un marco que imposibilita la protección del Trabajo. Tuvo que venir el Estado (el “capital en idea” según Engels) a limitar la jornada de trabajo a 10 horas en los 1860s (presionado además por el movimiento obrero), limitación imprescindible si se quería evitar el desgaste prematuro acelerado de la fuerza de trabajo. 108
La participación estatal bajo la socialdemocracia europea de mitad del siglo XX (que implementó regímenes políticos propios de un Estado capitalista) fue mucho mayor que 9%. 109
En 1984, Zavaleta Mercado escribió: El Estado, cuando participa en el piso productivo o en la propia circulación, no lo hace como productor privado capitalista. En otros términos, si el capitalista produce zapatos, y el Estado produce zapatos, una cosa es diferente de la otra, porque el Estado produce a la vez sustancia estatal….Por tanto, si el Estado produce, lo hace al servicio de sus objetivos reales, que siguen siendo la calificación de la circulación de la plusvalía y la construcción del capitalista total. Pedirle por tanto abstinencia productiva, es decir, que no baje de la superestructura, es caricaturizar los conceptos”
empíricamente errado y que por tanto deviene mera entelequia. Así, para que el mismo tenga algún sentido, debe implicar rasgos de dos procesos. Primero, la participación estatal productiva-directa no es ya mera función de su naturaleza capitalista, cuando supone un peso mayor a la mera marginalidad110. Por otro lado, la misma debe ser realmente directa para no ser “funcionalmente capitalista”, esto es, transformar alguna de las dimensiones propias del proceso de producción y explotación capitalista. No puede ser un mero monopolio de la comercialización como lo que sucede hoy con el gas boliviano. Esto es, la producción estatal debe definir por sí misma algunas de las cinco preguntas materialistas básicas (quién produce, para quién se produce, cómo se produce, cuanto se produce, qué se produce). Una tendencia a una participación no capitalista del estado en la economía podríamos verla en ciertas dimensiones de la estatizaciones bajo el gobierno de Allende, la cual sí ponía énfasis en la democracia industrial y también supuso un conjunto de valores de uso no menores para los obreros de éstas plantas111. Por último, quisiéramos destacar que la pregunta “estado productor o estado distribuidor” es probable no sea una que puede ser abordada al nivel del modo de producción capitalista in abstracto. Más bien, la historia capitalista nos ha demostrado que la misma debe responderse según la fase capitalista vigente. Así, si durante la tercera fase capitalista mundial no fue extraña una participación estatal productiva-directa de dimensiones importantes que no tuvo un efecto “no-capitalista”, durante la cuarta fase las distintas formaciones capitalistas se caracterizan por una participación estatal productiva-directa bastante menor (se encuentre vigente el régimen político que sea)112 Por último, la tabla que consignamos más arriba nos muestra la importante presencia de la “propiedad privada boliviana” en la economía (53% del PIB). Esto implica que no estaríamos aquí en presencia de una “burguesía nacional oprimida por el imperialismo”, sino de una clase que claramente posee una base de acumulación interna. Así, los capitalistas bolivianos no serían una fracción meramente “compradora”113, sino que tendrían un fundamento propio desde cual basar su acción. Es ésta una “clase interna” y no “nacional”114 en el sentido de que no muestra (en
110
Sería pedante y arbitrario proponer aquí porcentajes. Sólo apuntaremos que ni el 9% boliviano ni el 25% venezolano (unos hablan de 20% otros de 30% -la cifra final depende de los criterios de medición-), suponen un cambio en la naturaleza capitalista de estos Estados. 111
Esta participación estatal en el chile de los 1970s no era necesariamente obrera o socialista, esto si tenemos en cuenta que primaba una estructura en la cual eran dominantes los funcionarios estatales. Ahora bien, esto no significa que la misma haya sido necesariamente capitalista, cuestión que lo demuestra el modo de explotación y producción vigente en la urss en ese momento, modo que no era capitalista. Además, la tendencia a una participación estatal no-capitalista en la economía puede verse confirmada en el hecho de que la misma ayudó (al menos en algún sentido) a la emergencia del control obrero de la producción efectivizado por los cordones industriales de 1972 y 1973. 112
Una mayor participación estatal productivo-directa (e.g. un 45% del PIB) que no implique una transformación de alguna de las cinco preguntas que consignamos más arriba, no redundará en una tendencia objetiva no-capitalista. Por otra parte, la acción de empresas estatales fuera de sus formaciones sociales “madre” (e.g. la brasileña Petrobrás en Bolivia), no es propiamente una acción estatal, sino que la misma muestra la naturaleza propia de una acción llevada a cabo por cualquier capitalista particular. 113
Como hemos s señalado en otras partes de este texto, es posible que una fracción no menor de esta clase capitalista interna esté compuesta por “pequeños capitalistas”. Sea lo que sea del peso específico de cada una de las fracciones del capital boliviano (pequeño, medio o grande), lo cierto es que una “clase compradora” con el 53% del PIB no parece una alternativa viable. 114
Hablamos aquí de “clase capitalista” y no “burguesía”, porque nos apoyamos en la distinción que Draper/Anderson trazan entre “burgueses” y “capitalistas”. Mientras que los primeros son la gama de de grupos profesionales (abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, etc) que disfrutan de las condiciones de vida de la clase capitalista, los segundos son capitalistas por su “posición” de clase.
ningún caso) conflicto alguno con el capital internacional. Por lo demás, la época de los “capitalismos nacionales” acabó en 1945, capitalismos que por lo demás solo fueron “nacionales” (evidenciaron un conflicto real con otros capitalismos nacionales) en unos pocos casos mayoritariamente propios de los centros capitalistas.
(iv) Vinculación con el mercado mundial Como último punto de este apartado, quisiéramos consignar algunos breves apuntes sobre las tendencias objetivas de la economía boliviana en su relación con el mercado mundial capitalista. Según Carlos Arze, las exportaciones bolivianas han crecido de manera sustantiva durante el período masista: si en 1990s éstas constituían el 24,5% del PIB, entre 2006 y 2012 el total exportado llega a un 36% del PIB. En línea con esto, la comparación entre estos períodos nos muestra una caída de 4 puntos porcentuales entre el primero y el segundo, en lo que respecta al consumo interno. En fin, este proceso explica que desde 2004 Bolivia presente una balanza comercial positiva, cuestión que no era tal desde los 1980s. Sin embargo, este rasgo se explica por un alza en los recursos derivados de la exportación de materias primas115, las cuales vienen teniendo hace algunos años un “boom de precios”. En esta dimensión de la realidad, Estados Unidos ha dejado de ser el socio comercial principal del país116; su lugar lo ha ocupado Europa y Asia. En este sentido, el régimen de Morales actualiza lo que podría denominarse un “antiimperialismo parcial”. “Antiimperialismo” porque, como consignaos más arriba, con este concepto nosotros hacemos referencia a una relación entre países y no a una fase específica del modo de producción capitalista. “Parcial” porque se opone a ciertos centros capitalistas (e.g. EEUU) y no a otros (Asia, Europa). En línea con esto, el discurso de la Patria Grande (Latinoamérica) se ha quedado en eso (ha mostrado ser un mero discurso): en lo que respecta al comercio, los intercambios con el ALBA representaban sólo un 5% del total de los intercambios hasta el año 2011. Por último, el MAS ha contado con una economía “sana” si utilizamos los criterios del FMI y el BM, esto porque redujo la deuda externa del país en un 40% (de 4.900 millones dólares en 2005 a 2.900 millones en 2010). Sin embargo, esto no se debe a una “inteligente política del gobierno”, sino sólo a una decisión unilateral de estos organismos internacionales (BID, FMI, BM, FAD), decisión tomada en 2006 y denominada “Iniciativa al alivio de la deuda multilateral”. No obstante, como toda dádiva emanada desde los centros capitalistas, la misma tuvo su precio: implicó un alza en las tasas de interés y un acortamiento de los plazos de pago en lo que refiere a los préstamos externos, además de reducir las posibilidades de acceder a el mecanismo de la “deuda concesional” provisto por el BID (que otorga mejores condiciones a los países deudores). La vinculación que el régimen masista ha efectuado respecto del mercado mundial capitalista es, entonces, una que muestra su carácter “antiimperialista parcial”, carácter que se ajusta de buena manera a unas políticas macroeconómicas que no tienen nada que envidiarle a las recomendaciones de organismos como el FMI y el BM (balance en las cuentas nacionales, decrecimiento de la deuda, etc).
115
No hablamos de un alza de las exportaciones simplemente, esto porque en varios rubros el alza no se deriva de un crecimiento de la masa exportada (de la producción), sino que sólo de los precios de unos volúmenes por lo demás fijos. 116
El gobierno de Morales rescindió el ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas -ATPDEA, en inglés-), acuerdo que Bolivia tenía con EEUU por varios años. Asimismo, las relaciones diplomáticas con el país del norte han sido muy tensas (recordemos que el “jefe de campaña” de Evo Morales fue el embajador de Estados Unidos –como mencionamos más arriba-; también el gobierno ha expulsado en más de una ocasión al embajador estadounidense en el país; etc)
X. Clase obrera bajo el MAS
(i) Apuntes sobre las condiciones económicas Silvia Escobar de Pabón divide la primera década del siglo en dos períodos económicos claramente marcados. Primero, de 1999 a 2002, prima el estancamiento y la devaluación, ambos espoleados, en lo fundamental, por los coletazos de la crisis asiática de 1997-98. Asimismo, los cambios en los precios internacionales relativos favorecen la importación, lo cual desmejora las posibilidades de desarrollo de la industria interna. Por último, las condiciones desmejoradas de la economía boliviana perduran también a causa de la caída del salario real y un creciente desempleo. Por su parte, el segundo ciclo reconocido por Escobar de Pabón va de 2003-2004 a 2008-2009. Éste, se caracteriza por el alza del crecimiento y las tendencias a la expansión, principalmente impulsados por la elevación de los precios de los productos exportados por la formación boliviana (derivados de la soya, petróleo, cemento, azúcar, aceite, bebida, tabaco, etc). Es este contexto de bonanza el que explica parcialmente el ya mencionado proceso de saneamiento de las finanzas fiscales, el cual es evidente en al menos tres respectos: a) después de muchos años los ingresos superan los gastos (superávit fiscal de 1,7% del PIB en 2007); b) el mismo 2007 la balanza comercial es de + 13,8 del PIB (si bien debido al comercio exterior antes que a las inversiones); c) se observa un récord histórico en el monto de las Reservas Internacionales Netas del banco Central (5.319 millones de dólares), durante el año 2007. En lo que corresponde a las causas más inmediatas de la bonanza económica, pueden citarse al menos dos procesos: a) el peso boliviano no se aprecia tanto como las otras monedas de la región, por lo cual la economía de Bolivia no pierde competitividad en lo que hace a las exportaciones; b) las remesas provenientes del exterior sostienen el consumo interno. Finalmente, una de las consecuencias económicas importantes de este periodo de expansión, es la consolidación de la región santacruceña como polo económico de “desarrollo”, tanto en lo que hace a la manufactura, como en lo que respecta a productos de productos de exportación menos elaborados. Luego del momento más álgido de la crisis (2009), la economía boliviana se recupera y presenta elevadas tasas de crecimiento117, que muestra que el ciclo iniciado en 2004 solo fue suspendido por un lapso más bien acotado.
(ii) Formas de organización de las unidades productivas En este apartado abordamos de manera sumaria un tema muy debatido y complejo, el de las formas de organización de las unidades productivas. Por tanto, no pretendemos presentar una respuesta definitiva a la cuestión, sino solo proponer una clasificación provisoria, tomando como base el análisis realizado por Escobar de Pabón en 2010. Esta autora establece la existencia de 5 formas de organización del proceso de trabajo en Bolivia, y ordena las mismas de acuerdo al grado de diferenciación entre capital y Trabajo en las unidades productivas correspondientes. En primer lugar, distingue lo que denomina “formas mercantiles simples”. Las mismas se caracterizarían por una muy baja diferenciación entre capital y trabajo, evidenciada en procesos de trabajo principalmente familiares. Teóricamente, el marxismo ha entendido esta realidad de diferentes maneras. Cuando esta situación se presentaba en el mundo agrario, algunos autores entendían la presencia aquí de un “modo de producción campesino” (no capitalista), mientras otros de un
117
Luego de una caída en 2009 (cuando el PIB fue de 3.4% -en 2008 el PIB fue de 6.1%-), los años 2010 (4,1%), 2011 (5,2%), 2012 (5,2%) y 2013 (6,5%) dan fe de lo afirmado.
“modo de producción doméstico” (no capitalista). Sin embargo, esta alternativa teórica ha sido desestimada por sus incoherencias (que ya consignamos más arriba cuando tratamos la cuestión “campesina”). Más todavía, la teoría ha debido reconocer que estas “unidades familiares” no son una realidad exclusivamente agraria, sino que se presentan también en urbes de todo tipo. Asimismo, como hemos señalado más arriba, las contratendencias a la difusión y descentralización de la propiedad (tanto económicas como políticas)118, nos muestran una historia capitalista en la cual este tipo de unidades se encuentra presente en cada fase propia de este modo de producción. Por esto, se ha debido barajar otro tipo de alternativas teóricas para comprender esta elusiva realidad. El concepto pequeña burguesía, caro tanto al marxismo clásico como a la jerga política más cotidiana se ha comprendido en general como una categoría de “clase”. Teórico-políticamente, esto es un error. Esto porque las clases son realidades relacionales y antagónicas, dimensiones que no presenta la pequeña burguesía. Si bien desarrollos como los de Michael Neocosmos, quien construye de manera plausible el concepto de “clase terrateniente” (la “tercera clase” de Marx) sin perder de vista el problema de relacional-antagónico119, pudieran ser de utilidad para enfrentar el “problema pequeño-burgués”, ante la ausencia de desarrollos marxistas que exploten esta veta (cuestión que se mantiene hasta hoy), aquí nos quedaremos con la tesis de que la pequeña burguesía no puede ser una “clase” por lo antes mencionado. Una segunda forma de tratar la realidad que designa la noción “pequeña burguesía”, es conceptualizando al mismo como “modo de producción”. Como en los casos del “modo de producción doméstico” y “modo de producción campesino”, los problemas que se derivan de esta opción teórica crecen alarmantemente. Primero, porque estaríamos hablando de un modo de producción no epocal, sino secundario y siempre subordinado a uno dominante. Segundo, porque se trataría de un modo de producción de una sola clase (y por tanto no conflictivo ni contradictorio). Ahora bien, ciertos marxistas (e.g. Ernest Mandel) intentaron solucionar ambos problemas a través de la noción “modo de producción mercantil simple”, modo que habría primado exclusivamente en la transición entre el feudalismo y el capitalismo. Sin embargo, la investigación histórica reciente ha desestimado esta posibilidad (que tiene su origen en Engels) en base lo efectivamente ocurrido. Por esto, los problemas mencionados permanecen. Un problema más que emerge cuando tratamos el concepto “pequeña burguesía”, es uno que se relaciona más estrechamente con la teoría marxista de las clases. Los análisis más lúcidos dentro de este campo reconocen que las clases pueden ser entendidas a través de tres dimensiones: a) extracción de clase (origen); b) condición de clase (modo de vida); c) posición de clase (lugar específico en el proceso de trabajo y en el proceso de producción). De acuerdo con esto, la clase dominante/explotadora bajo el modo de producción capitalista, sería la clase capitalista, clase cuya “condición” (modo de vida) sería “burguesa”. Es por esto que la denominación “pequeña burguesía” es errada si con la misma queremos designar a la “producción familiar”, ya que con la misma meramente designamos una “condición de clase”. Ahora bien, de esto también emerge otro punto de debate. Es que con este concepto analogamos la condición de la “producción
118
Ambos elementos (político y económico) son difícilmente separables. Ahora bien, intentamos sugerir la distinción porque es muy posible que procesos como la recreación del ejido mexicano a lo largo del siglo XX (que Octavio Ianni y Roger Bartra denominan “acumulación primitiva permanente”), se expliquen más por la necesidad de legitimación política (creación política de una base social de sustento), que por la lucha de clases de primer grado (ligada a las tendencias a largo plazo de la economía capitalista –TDTMG-) 119
Michael Neocosmos (1986): Marx's third class: Capitalist landed property and capitalist development, The Journal of Peasant Studies, 13:3
familiar” con la de la clase dominante/explotadora: ambas serían de la misma naturaleza, solo que la primera tendría una dimensión más reducida. Pero con esto utilizamos conceptos similares para designar “condiciones de clase” que se derivan de situaciones productivas a todas luces distintas: una basada en la explotación de trabajo ajeno, otra no fundada en este tipo de explotación120. Además, luego de las restructuraciones del proceso de trabajo y del proceso de producción ocurridas durante la cuarta fase capitalista, la “producción familiar” ha tendido a mostrar una condición mucho más semejante a la obrera que a la burguesa (al menos en lo respecta a algunas fracciones de la “producción familiar”), como acertadamente señala Carol A. Smith. Otra razón más para evitar la utilización del concepto “pequeña burguesía” en relación con esta realidad121. Es debido a razones como las anteriores que algunos marxistas comenzaron a conceptualizar la existencia de la “producción mercantil simple”. Sin embargo, esta alternativa también enfrentó problemas. En lo fundamental, porque intentaba unificar en un concepto simple una realidad heterogénea. Es que, nociones como “maximización sin acumulación” (Jacques Chevalier) en efecto ofuscaban modélicamente la realidad de posiciones fluctuantes y para nada estables. Esto es lo que llevó a entender la existencia de “formas mercantiles simples”. Este concepto provisional es el que utiliza Escobar de Pabón, y su naturaleza de tal está dada porque rehúsa unificar de manera simple una realidad que de hecho contiene relaciones de “asalarización encubierta”. En efecto, la “producción familiar” en muchas ocasiones es actualizada por agentes que adoptan posiciones de clase distintas de manera simultánea y/o temporal. No es raro encontrar a la misma “combinada” con el “trabajo asalariado a domicilio”, el empleo por cuenta ajena para otros talleres (capitalistas), con procesos temporales de asalarización capitalista de otros agentes, etc. En lo que respecta a la Bolivia actual, las “formas mercantiles simples” se encuentran muy difundidas. Ejemplos de esta realidad son los sastres, modistas y tejedores que trabajan "familiarmente" (en pequeña escala) para clientes particulares. Asimismo, existe un gran número de productores que elaboran en su propio hogar una variedad de alimentos para consumo inmediato con destino al mercado (productos de panadería y comidas elaboradas). Ejemplos como éstos pueden ser extendidos casi ad infinitum. La segunda forma de organización del proceso de trabajo, es una categoría más “pura” (como diría Escobar de Pabón) que la anterior. En efecto la “cooperación simple” supone ya una diferenciación mayor entre capital y Trabajo, la cual si bien puede implicar que el patrón particular aún no se desligue totalmente del trabajo material en la unidad productiva, sí implica que éste, cuando de hecho se ve obligado a “trabajar” materialice tareas de un tipo distinto a las de los obreros por él explotados (e.g. tareas de supervisión, administración y dirección). Así, vemos que esta forma de organización del trabajo tiende a cristalizar bajo lo que Sencer Ayata denomina “pequeño
120
Si bien puede existir explotación en este caso, en lo fundamental por parte del “pater familias” respecto de los demás miembros del hogar, esta explotación (derivada de la monopolización de las decisiones sobre cómo, qué, cuánto, quiénes, y para quién producir) no es necesariamente una “capitalista”. No lo es, porque no supone la existencia de trabajo asalariado separado del capital. 121
Entonces, ¿no existe la pequeña burguesía? No estamos tan seguros. Para quien escribe, si bien la “gama de profesionales” (abogados, médicos, psicólogos, ingenieros, etc) es por condición son “burguesa” (al menos las más de las veces), algunas fracciones de estos sectores sí presentan dimensiones pequeñoburguesas en un sentido preciso: nos referimos a la dimensión política-ideológica de la realidad. Así, las inclinaciones políticas (que también tienen implicancias culturales y por tanto sobredeterminan el modo de vida) de estas fracciones burguesas, en tanto reactualizan el mito del pequeño-productor (como horizonte) y todo lo relacionado con éste, de hecho las hace fracciones burguesas sobredeterminadas por una dimensión pequeñoburguesa.
capitalista”122. En lo que respecta a los obreros ocupados en este tipo de unidades productivas, el “trabajo concreto” de los mismos se caracteriza por el hecho de que todas las etapas de elaboración de un producto las realiza un sólo obrero o un grupo muy reducido de éstos (la división del trabajo todavía es incipiente). Si bien esta forma se basa fundamentalmente en el plusvalor absoluto y la subsunción formal del trabajo al capital, la misma no es una remanencia arcaica (quizás pudiera ser todo lo contrario). En Bolivia, distintos rubros de la economía (alimentos, textiles, vestidos) actualizan procesos de trabajo del tipo descrito (y que por lo general son pagados a destajo) La plena diferenciación entre capital y Trabajo se observa en la manufactura. Esta tercera forma de organización de los procesos, supone una división del trabajo desarrollada, en la cual el obrero ya no realiza todas las etapas de elaboración del producto, sino solamente una tarea, la cual deviene repetitiva y maquinal. Asimismo, en este proceso cristaliza la división jerárquica plena de las funciones laborales (y de los ingresos), esto en un contexto donde de hecho se presentan mayores posibilidades de mecanización (aún ésta no se aplica sistemáticamente sino más bien de forma irregular). Al igual que la cooperación simple, el proceso capitalista manufacturero tiende a mostrar un funcionamiento basado en el plusvalor absoluto y la subsunción formal del trabajo al capital. En el caso boliviano, la mayoría de las empresas medianas y grandes operan mediante esta organización del proceso de trabajo. La cuarta forma de organización del proceso de trabajo es denominada por Escobar de Pabón “manufactura moderna”. En tanto forma de transición a la manufactura moderna, supone una automatización parcial de los procesos laborales. Respecto de la forma de ser de los explotados bajo esta forma de dominio capitalista, éstos deben ser en mayor medida adaptables/flexibles en tanto deviene necesario se apliquen a más de una tarea específica. Esto en un contexto donde el ciclo propio de la producción dentro de la planta ya comienza a ser dictado por la operación de la maquinaria, esto es, según Escobar de Pabón existe ya una transición desde la subsunción formal a la subsunción real. Ejemplos de empresas que operen de esta manera en la Bolivia actual existen varios. Por una parte, en el rubro de confección, donde ciertas empresas han ya automatizado las secciones de diseño (preparación de moldes) y corte. Por otra, en la esfera de los textiles, se encuentran emprendimientos que han automatizado la tejeduría plana, el teñido y el estampado. Asimismo, algunas panificadoras muestran una organización tipo “manufactura moderna”, toda vez que han logrado automatizar algunas partes centrales proceso de trabajo como el amasado Por último, nuestra autora del CEDLA distingue a la Gran Industria, la cual se caracteriza por el abandono completo de la base manual del trabajo, que es reemplazada por un sistema de maquinaria. Este sistema ya no opera como un mero elemento simple añadido, sino que comienza a dictar los ritmos y la intensidad del trabajo. Por lo mismo, en este caso prima el plusvalor relativo y la subsunción real del trabajo al capital123. La presencia de estas formas para el caso boliviano es
122
Aunque esto no es necesario. Esto porque las formas de organización del proceso de trabajo no se identifican plenamente con las distintas fracciones del capital (pequeño, mediano, grande). Así, no sería extraño encontrar capitales medios que aún actualicen procesos de trabajo basados en la cooperación simple (aunque, obviamente, todo depende del criterio que utilicemos para distinguir estas fracciones capitalistas). 123
En esta sección seguimos a Escobar de Pabón y no sostenemos por nuestra parte ninguna tesis fuerte en lo que respecta a la vigencia de la subsunción formal, la subsunción real, el plusvalor absoluto y el plusvalor relativo. Si bien nos parece convincente la tesis empírica de que en Bolivia prima mayoritariamente el mecanismo del plusvalor absoluto, no estamos tan seguros de la extensión que esta autora pareciera
muy menor, si bien no inexistente (existen ejemplos en la elaboración de aceites comestibles y sus derivados, en la producción de textiles, etc)
(iii) Producto y empleo En esta pequeña sección plantearemos dos tesis. La primera (que tomamos de Escobar de Pabón) dice relación con la asimetría (desfase) que puede observarse entre las tendencias del producto y el empleo. En efecto, desde el comienzo de la fase expansiva (2004)124 el producto ha tendido a crecer muy por encima de lo que ha logrado crecer el empleo. Para la autora que venimos citando en este apartado, esta tendencia se debe fundamentalmente a la estructura misma del aparato productivo. Éste, compuesto de muchas unidades mercantiles simples y de cooperación simple (89% de los establecimientos en 2010) de baja productividad, así como pocos establecimientos medianos y grandes (en 2010 en la manufactura y gran industria se ubica solo el 7% de las plantas) de productividad media y alta, sería responsable de citada tendencia. En 2010, esta estructura productiva supuso que los establecimientos grandes y medios en algunas ramas crearan el 50% de los empleos cuando contribuían con el 80% de la producción. Ahora bien, a estos factores de carácter fuertemente estructural, debe sumársele el carácter de la fase expansiva comenzada en 2004, el cual ha supuesto que el producto crezca en su “valor” más bien por un alza de precios antes que por un crecimiento de la masa de mercancías exportadas (si hubiera crecido el volumen exportado entonces es probable que el empleo creciera más de lo que lo hizo en realidad). La segunda tesis fue desarrollada por Bruno Rojas en 2010. Como marco general, afirma que la Bolivia de la primera década del siglo xxi no es –como se pretende desde la esfera oficial masista- un país de “emprendedores”, sino que uno de asalariados. Es que, según Rojas, durante esta década se observa una “extensión cuantitativa del grado de asalariamiento”. Entre 2000 y 2010 en las ciudades del eje (La Paz, Cochabamba, El Alto, Santa Cruz), el empleo dependiente de un salario creció a una tasa mayor que la tasa general de ocupación. Según cifras oficiales, éste pasó a constituir el 52,4% de la ocupación total en estos casos. Sin embargo, debido a que estas cifras no toman en cuenta los generalizados casos de “asalariamiento encubierto” (trabajo por encargo, tareas realizadas en el propio domicilio para un taller externo, etc), el autor en el cual aquí nos basamos sostiene que en estas ciudades la tasa de asalariamiento había llegado al 60% en las ciudades del eje125. La especificación de la tesis de Rojas supone el reconocimiento de que durante esta misma década los nuevos puestos de trabajo asalariados, fueron creados mayoritariamente en unidades semi-empresariales o atrasadas. Si Escobar de Pabón ya sostenía (acertadamente) que la categoría
otorgarle a la vigencia de la subsunción formal. Afirmamos esto, no porque no entendamos la presencia no menor de procesos de trabajo que operan mediante la subsunción formal, sino porque: a) algunos autores (e.g. Paresh Chattopadhyay) han desarrollado una alternativa teórica que comprende la vigencia del plusvalor absoluto bajo subsunción real (aún si esto pareciera contradictorio); b) el mismo desarrollo de la categoría “transición desde la subsunción formal a la subsunción real”, da cuenta de los problemas asociados a una interpretación demasiado amplia de la noción “subsunción formal”. 124
Escobar de Pabón afirma que esta tendencia existe tanto en fases de expansión como de estancamiento, si bien durante las primeras ésta se acusa. Así, por ejemplo, entre 2004 y 2007 el producto creció 5,6% mientras el empleo sólo 2,6%. 125
Respecto a estas cuestiones se toman las ciudades del eje como punto de referencia porque mucha de la información necesaria en el agro simplemente no está disponible, cuestión que veremos más adelante cuando tratemos sumariamente el caso de la fracción agraria de la clase obrera boliviana
formas mercantiles simples no es una “pura”, el grado de “impureza” de los conceptos semi-empresarial y/o “atrasado” es aún mayor. Debido a esta falta de precisión conceptual (que el autor no subsana en ninguna parte de su escrito de 2010), aquí deberemos conformarnos con asumir que la categoría semi-empresarial equivale (muy gruesamente) a la conjunción de lo que Escobar de Pabón denomina “formas mercantiles simples” y “cooperación simple”. Sea de esta equivalencia lo que sea, éstos son los datos que permiten reconocer la mencionada tendencia a Rojas: Creación de empleos 2000-2010
Sector Crecimiento anual
Semiempresarial + 7%
Empresarial privado +1,9%
Estatal +2%
Servicio doméstico -5,8%
Cuenta propia y familiares no remunerados +0,8%
Es esta tendencia, la que permite la emergencia de la siguiente estructura en año 2010: Porcentaje de asalariados por sector 2010
2001 2010
Estatal - 18,6%
Privado empresarial - 41,6%
Privado semiempresarial 26% 34%
Servicio doméstico 10% 5%
Lo que sucede en Bolivia es un caso agudo de reestructuración, el cual produce, con el paso de los años, la consolidación de una “fracción capitalista pequeña” de dimensiones no menores. Es a esto a lo que apuntan las cifras proporcionadas por Rojas, éste el sentido último de la especificación de la tesis de este autor (mayor dinamismo del empleo en el sector semi-empresarial). Este fenómeno estaría dando cuenta de las consecuencias a largo plazo de una derrota obrera de proporciones (que comienza con la batalla perdida de la “Huelga de la dinamita” de 1985), derrota que impone nuevas condiciones de constitución para los agentes explotados, condiciones que suponen mayores dificultades para que éstos devengan “clase para sí” (pero que, como vimos cuando tratamos el ciclo de lucha de clases anterior a los gobiernos del MAS, no implica una anulación de la lucha de los explotados en ningún caso). Casos concretos que muestran en lo material esta tesis, existen muchos. Por ejemplo, hasta 2006 (asunción del MAS), la ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas -ATPDEA, en inglés-), en tanto implicó una reducción de las tasas arancelarias para la exportación de prendas de vestir a los Estados Unidos, hizo emerger con fuerza una fracción de pequeños y medianos capitalistas, los cuales operaban subordinados a la manufactura y gran industria (que eran las exportadoras finales). Esta relativa pujanza del “pequeño capital” implicó que muchos productores mercantiles simples se polarizaran, esto es, devinieran patrones u obreros. Sin embargo, este proceso pierde fuerza cuando el gobierno de Morales Ayma elimina la vigencia de la mencionada ATPDEA. Otro ejemplo similar al anterior es el de los textiles, la transformación del
algodón y la lana en hilados, tejidos, etc. En unos casos, los (pequeños) patrones de este rubro ponen en operación procesos que producen insumos intermedios para empresas mayores en el sector de prendas de vestir; en otros casos, la pequeña empresa textil subordina a obreros a domicilio, a los cuales proporciona materiales y criterios de confección, para luego vender esta producción a grandes y medianos capitales manufactureros.
(iv) Condiciones de trabajo (i) Subcontrato La realidad estructural de la cual dimos cuenta en el apartado anterior, se materializa en un tipo específico de vinculación obrero-patrón, la cual se expresa jurídicamente en la categoría englobante “subcontrato”126. Que el subcontrato es una realidad muy presente en Bolivia, lo muestra el hecho de que durante 2007, en las ciudades del eje, el 38,4% de los contratados tenía contrato indefinido, el 36,8% evidenciaba contrato a plazo fijo y el 24,8% era “eventual”. Conjuntando en una sola taxonomía elementos que ya hemos consignado anteriormente, aquí consignaremos la existencia de (al menos) 5 formas de subcontrato. Cada una de estas formas supone un vínculo relacional-productivo específico, esto es, no es una mera entelequia jurídica. El primero, que denominamos “subcontrato en planta empresas”, lo describe de buena manera un obrero de la Gran Industria de Santa Cruz: “Actualmente son siete microempresas que trabajan dentro de la planta; otras empresas subcontratadas afuera son medianas y grandes y la cantidad de obreros que ocupan está casi equilibrándose, ya somos 60% de planta y 40% subcontratados” (GI-SCZ) (citado en Escobar de Pabón, 2010)
La segunda forma de subcontrato que aquí consignamos, la llamaremos “subcontrato directo”. Este vínculo abarca empleos eventuales y a plazo fijo. La misma, por otra parte, supone una reducción sustantiva de la remuneración salarial para quienes la constituyen, tanto así que para 2008 una trabajadora eventual femenina ganaba un 50% de lo que recibía una obrera permanente (en hombres esta cifra era del 66%). La tercera forma de subcontrato que incluimos en nuestra clasificación, la calificamos “subcontrato indirecto”. Ésta supone una relación salarial marcadamente mediada entre patrón y obrero, en lo fundamental porque implica que sólo un obrero tiene contrato (permanente o no) y es éste el que incorpora a “ayudantes”. Esta forma, que es especialmente degradante para la fuerza de trabajo, la veremos más gráficamente cuando tratemos más adelante algo más en detalle el caso de la producción de la castaña en Riberalta. Una cuarta forma de subcontratación, la calificaremos “subcontrato fuera de planta”. La misma, que no es inexistente en la vinculación capital medio-gran capital, puede apreciarse en la cita que hemos consignado arriba. Por último, existe el subcontrato mediante la “externalización de la producción a domicilio”, tipo de vínculo que, mediante el mecanismo del pago a destajo, supone una combinación compleja entre la auto-explotación (o explotación mediada) y la explotación patronal directa. Ahora bien, es pertinente recordar que estas formas de subcontrato no existen aisladas entre sí, sino que usualmente se imbrican de manera compleja. No sólo un mismo patrón puede aplicar
126
El subcontrato se adecua de buena manera a una vinculación virtuosa (para el capital) entre el pequeño capital y los capitales medio y grande. Ahora bien, esto no implica que el subcontrato no exista vinculando fracciones capitalistas medias entre sí, o ligando fracciones medias con fracciones grandes (incluso existen casos en que el vínculo que supone la subcontratación es entre fracciones grandes del capital)
distintas formas de subcontrato a distintos grupos obreros en una misma empresa, sino que también un mismo obrero puede estar sujeto simultáneamente (en distintos trabajos temporales) a formas de subcontratación diferentes. Asimismo, es esencial no confundir la vigencia del subcontrato con el carácter “atrasado” de los procesos de trabajo de la empresa que se trate; antes bien, el estudio de Escobar de Pabón de 2010 muestra sin oscuridades que las distintas formas de subcontrato son una realidad muy presente también en las empresas tecnológicamente más avanzadas. De hecho, una estrategia de “recorte de personal” implementada en no pocas ocasiones por medianos y grandes patrones que gestionan unidades productivas avanzadas, dice relación con la siguiente “concesión” que otorgan éstos a sus obreros: les ofrecen su paso a la empresa subcontratista como única “solución” frente a la necesidad de implementar despidos masivos. Estas condiciones estructurales y su forma de expresión jurídica estaban presentes cuando Evo Morales asumió el gobierno en 2006. Respecto de las mismas, el régimen kerenskista “débil” del MAS ha implementado a lo menos dos políticas, si bien no excluyentes e imbricadas, sí subsecuentes cronológicamente. La primera se relaciona estrechamente con el programa político “por” el cual fue electo el MAS. Esto porque la misma trata el problema de la subcontratación abordándolo a través de la noción cepalina espuria de “informalidad”, noción que permite que los pequeños capitalistas tengan el “privilegio” de que sus procesos de trabajo no sean de ninguna forma inspeccionados por el gobierno. Este derecho patronal, lo reconoce un obrero de La Paz: “…las autoridades, como el Ministerio de Trabajo, no fiscalizan las condiciones de los obreros subcontratados y cuando conocen de casos de vulneración de los derechos laborales, sólo se remiten a la conciliación (LPZ)” (citado en Escobar de Pabón, 2010)
Este tipo de abordaje estuvo vigente hasta 2009. Porque, ya el primero de mayo de este año, el gobierno masista emitió el decreto supremo n°107, orientado a integrar a los trabajadores subcontratados a la Ley general del trabajo (LGT): (i) Empresas subcontratadas (Art.2). Se presume la existencia de relación de dependencia laboral entre la empresa subcontratada y las o los dependientes directos de ésta; las prácticas que tiendan a evadir relaciones típicamente laborales se sujetarán a sanciones tales como la multa y el pago de derechos conculcados con retroactividad a la fecha de contratación original. ii) Cláusula obligatoria (Art.3). Toda empresa que requiera contratar a otra deberá incluir en el contrato de servicios una cláusula que establezca que la empresa subcontratada dará cumplimiento a las obligaciones sociolaborales respecto de sus trabajadores (as)”
Ahora bien, este nuevo arreglo jurídico no favorece a la clase obrera (explotada), sino todo lo contrario. Veamos por qué. Primero, el mismo se opone a lo postulado explícitamente por importantes organizaciones obreras, como la CSTFB (Confederación sindical de trabajadores fabriles de Bolivia), las cuales plantearon la necesidad de que la responsabilidad principal respecto de este vínculo laboral recaiga en la mandante (aún si no se pretendió que la contratista se viera completamente exenta de responsabilidad). Esta posición obrera fue bien sintetizada por un trabajador de Cochabamba, entrevistado por Escobar de Pabón: “…debe ser la empresa contratante la que asuma toda la responsabilidad por los obreros subcontratados, porque el producto que están realizando sea dentro fuera de la empresa, es para la empresa y por tanto, están trabajando para la empresa” (CBBA) (citado en Escobar de Pabón, 2010)
Desde una perspectiva de clase pro-explotados, varias críticas más deben obligadamente ser consignadas. Así, en segundo lugar -tal como sucedió con este tema en Chile durante 2006-2007-, el hecho de que se reconozca legalmente la realidad laboral subcontractual, supone una regulación que es necesariamente también afirmación positiva. El estado capitalista (patronal), “gestionado” por el régimen político kerenskista del MAS, no hace más que aceptar la existencia de trabajadores de primera, de segunda y de tercera clase (con derechos diferenciados). No hace más que consolidar una fragmentación de la clase obrera boliviana, fragmentación cuya dimensión política pudiera no ser menor (la división del trabajo mediante el subcontrato no pareciera ser una cuestión económica meramente técnica, derivada de constreñimientos materiales irrenunciables). Tercero, esta ley perjudica al trabajo porque beneficia y privilegia a las empresas mandantes, las cuales (como vimos) están exentas de cualquier responsabilidad en lo que hace a las condiciones de trabajo de los subcontratados. Cuarto, muchas empresas contratistas no son legales (ni pretenden serlo), lo que dificultará la fiscalización respecto del cumplimiento del decreton°107: “las mismas empresas subcontratistas son ilegales o no están inscritas (en los registros de empresas) y cuando hay reclamos, ninguna autoridad hace que se cumplan las leyes (SCZ)” (citado en Escobar de Pabón, 2010)
Quinto, los problemas de fiscalización se agravan porque, como señalan varios dirigentes obreros consultados en 2010 por Escobar de Pabón, “ni siquiera el Ministerio de trabajo puede entrar a estas empresas”. Por último, y central, el reconocimiento legal del subcontrato supone la legitimación de la desorganización obrera, toda vez que gran parte de las contratistas constituyen empresas que emplean menos de 20 trabajadores y, por ley, sólo en las unidades productivas de más de 20 trabajadores los obreros pueden organizarse en sindicatos127. Con ambas políticas el régimen masista actualiza la tendencia estructural inherente en el Estado capitalista, orientada a potenciar las relaciones de explotación y producción (capitalistas) vigentes. Y no es sólo que se apoye y fortalezca el capitalismo boliviano, sino que se desarrolla la tendencia objetiva ya presente en la realidad, la cual dota de una forma característica a la clase dominante/explotadora (emergencia de una fracción capitalista pequeña que se consolida) y, por tanto, también a los productores/explotados. (ii) Una dirección del Trabajo patronal Escobar de Pabón señala que uno de los fenómenos más mencionados por los trabajadores con los cuales trabajó en 2010, es la existencia de un Dirección del Trabajo “despotenciada” y “débil”. Esto se debe a distintas razones. Primero, es expresión de una falta de recursos y personal conscientemente mantenida por quienes hoy gestionan el Estado capitalista boliviano. De hecho, los mismos jefes regionales de este organismo, al ser consultados, mencionaron la falta de recursos, de viáticos, de personal, transporte, etc. En segundo lugar, la naturaleza “débil” de la Dirección del Trabajo se explica por, como señala un obrero, su carácter conciliador:
127 “…dirigentes de las otras ciudades, casi todos consideran que es difícil organizar a los obreros
subcontratados, dado que están dispersos en muchas empresas y en un número por debajo del mínimo legal establecido para conformar un sindicato, “generalmente las subcontratistas organizan grupos de 14 a 15 obreros en distintos talleres” (SCZ) (Escobar de Pabón, 2010)
“El incumplimiento de acuerdos ha llevado a la huelga, esa ha sido la última huelga que hemos tenido hace poco; primero se denunció al ministerio, han estado el jefe de personal, el dueño, el sindicato y los representantes de cada uno de los módulos. El señor... [jefe departamental de trabajo] lo único que dijo fue que iba a ser un conciliador y que le pedía al señor... [gerente] que como ser humano entienda la situación de los trabajadores, que pague el sueldo completo porque ya estaba venciendo la quincena, que no podíamos estar peleando, sino reconcíliense, dijo. No hubo de por medio como Ministerio de Trabajo la sanción, nada; hemos llegado hasta la huelga” (MS-LPZ) (citado en Escobar de Pabón, 2010)
Este rol conciliador propio del organismo estatal, es uno que se encuentra explícitamente definido en la Ley General del Trabajo (LGT)128. Por lo demás, los mismos funcionarios del ente, al ser consultados, han respondido que su rol es fungir de intermediarios y conciliadores. Así, el mismo marco jurídico establece que el organismo a cargo debe “negociar la ley” y no meramente “hacerla cumplir”. Este rasgo, característico de todo Estado capitalista –la mediación entre dominados y dominadores-, se acusa bajo los regímenes políticos kerenskistas (como señalan Trotsky y Moreno), como sucede en la versión “débil” de este régimen que actualiza el MAS. Otro proceso que explica la debilidad de la Dirección del trabajo, es el funcionamiento burocrático que permite y fija el mismo marco jurídico. En efecto, el procedimiento oficial de inspección establece que la empresa involucrada debe ser notificada de la misma con 24 horas de antelación, lo cual habilita un proceso que meramente se remite a exigir documentación y no revisa otras cuestiones (además de que permite que los patrones se “preparen” para la inspección). El efecto más nocivo (para los explotados) que se deriva de la naturaleza de este organismo, se debe al hecho de que son los mismos sindicatos los que deben “hacer cumplir la ley” “…la primera cosa que hacemos es denunciar ante la autoridad competente, porque definitivamente nosotros creemos que esa debería ser la vía y no directamente la vía de las medidas de hecho o de fuerza para impedir algo que está normado; la federación no va a decretar un paro o una huelga porque no están cumpliendo y listo, sino que debemos denunciar y luego recién amenazar con medidas de hecho, entonces hacemos marchas, hacemos alguna huelga de hambre […] todo para exigir que se cumpla la ley, es increíble y contradictorio que nosotros tengamos que llegar a eso para hacer que se cumpla la ley, cuando la ley debería cumplirse tal como dice” (SCZ) (citado en Escobar de Pabón, 2010)
Frente a esta realidad, el conjunto de los dirigentes obreros con los cuales trabajó Escobar de Pabón, menciona en 2010 que los funcionarios de la Dirección del trabajo deberían “conocer mejor la LGT”, “inspeccionar mejor las empresas”, “calificar a profesionales que conozcan de leyes laborales”, “mejorar las condiciones de trabajo en el mismo Ministerio de Trabajo con más personal y mejores salarios”, “cortar la corrupción en las “conciliaciones”, “dar funciones y potestad al Ministerio de Trabajo para sancionar directamente y ser más coercitivo”, “dejar de ser sólo conciliadores y ejercer autoridad”, “incrementar el número de inspectores”, “hacer cumplir las normas y leyes de protección laboral”, “socializar las leyes para que todos los trabajadores conozcan sus derechos”. Según Escobar de Pabón todo lo anterior nos mostraría un “Estado muy activo en promulgar decretos y leyes que en apariencia favorecen a los trabajadores pero que en su aplicación no destina recursos y es pro-patronal”. Nosotros disentimos en este punto con la autora. Esto porque, como lo demuestra la ley n°107 sobre la subcontratación, el criterio legal de un mínimo de 20
128
Según un obrero de La Paz entrevistado por Escobar de Pabón, el problema no se debe a la voluntad estatal, sino a que los funcionarios serían los “conciliadores”. Si entendemos que la ley expresa la voluntad estatal canalizada por el gobierno de turno, vemos que el juicio de este trabajador no es correcto.
trabajadores para poder constituir un sindicato, y el rol conciliador explícito que fija la LGT a la dirección el trabajo, no estamos en presencia de un problema de mera aplicación y falta de recursos. Antes bien, lo que estos tres botones de muestra evidencian, es un rasgo estructural de todo Estado capitalista (potenciar el desarrollo del capitalismo mediante el debilitamiento de la clase obrera), rasgo que vehiculiza de forma específica y diferenciada el régimen político kerenskista del MAS.
(iii) Jornada Laboral La clase dominante/explotadora boliviana opera preferentemente mediante el plusvalor absoluto, prolongando la jornada trabajo. Así, en 2007 la jornada semanal promedio para la fuerza de trabajo masculina era de 52 horas, e incluso llegaba a 61 horas en la manufactura. Esta prolongación extremada de la jornada laboral, es reforzada (y en alguna medida también “explicada”) por la política de contención salarial implementada por los patrones (mantenida por el régimen masista), el incremento de las formas de pago a destajo, y por una política capitalista que tiende a preferir aumentar las horas de trabajo de un mismo obrero por sobre la contratación de nueva fuerza de trabajo (esto último se explica porque así los patrones se ahorran costos colaterales en transporte, colación, salud, vacaciones, prevención, etc). Además, la extensión de las horas trabajadas es una que no merma en los casos que encontramos a trabajadores organizados sindicalmente (quizás lo contrario, como veremos seguidamente). Según miembros de algunas organizaciones sindicales, es posible distinguir en este respecto 3 tipos de empresas (patrones): a) las que respetan las 8 horas diarias de trabajo fijadas por ley; b) las empresas que adicionan horas extraordinarias que sí pagan; c) las firmas que fijan horas extraordinarias pero que no cancelan las mismas. De estos tres tipos de empresas, los trabajadores tratados por Escobar de Pabón señalan sin hesitación, b y c tienen preeminencia. Según esta autora y los dirigentes obreros, en la Gran Industria lo normal es el trabajo de 12 horas diarias, con 4 horas extraordinarias estipuladas129. En otros casos el capitalista particular impone arbitrariamente una jornada diaria normal de 9,5 horas, la cual justifica contabilizando los tiempos muertos (entrada, salida, colación) –y aquí la Dirección del trabajo no interviene ni fiscaliza-. La respuesta obrera a esta situación no ha sido la lucha por el acortamiento de la jornada laboral; antes bien, muchos dirigentes sindicales han naturalizado la extensión extremada del día de trabajo, justificándolo a sus ojos con el mote “así el obrero puede ganar más”. De hecho, uno de los aspectos centrales tratados en los cursos de capacitación sindical dice relación con la cuestión de las horas extras, su forma y obligaciones de pago. Perdida está para la actividad práctica de la actual clase obrera boliviana (otrora la más clasista del continente), esta sentida demanda por aumentar el tiempo de ocio y descanso (que surgió a raíz del asesinato patronal de 3 obreros en Chicago en el año 1886)130. Esto no hace sino expresar el grado de debilidad del movimiento obrero, grado que no ha podido eliminarse aún si, como señalamos en otro apartado más arriba, la COB ha comenzado a resurgir como un actor relevante en la escena nacional ya desde el ciclo de lucha de clases anterior a la asunción del poder por parte de Morales Ayma.
129 “…la jornada normal es de 12 horas diarias y es conveniente para los obreros, pues aumentan su salario
con esas HE” (SCZ); “en el caso de algunas secciones, dependiendo de las empresas, la jornada laboral llega a 12 horas, como en horneado de 6 a 18, pero se les reconoce HE” (RIB) (citado en Escobar de Pabón, 2010) 130
Importantes demandas obreras han sido históricamente funcionalizadas por el capital. No ha sucedido otra cosa con la lucha por el acortamiento de la jornada de trabajo, como señala este artículo sobre lo ocurrido en Alemania: http://www.wildcat-www.de/en/zirkular/48/z48e_35h.htm
(iv) Negociación colectiva En lo que hace a la negociación colectiva, la literatura señala que no prima la negociación en áreas de extensión importante, como sería la negociación por comuna, región, rama u otro marco por el estilo. Así, lo usual es que la negociación colectiva permanezca en el piso de planta, lo que supone una evidente desventaja para la clase obrera como un todo. Esto porque así se fragmenta y “gremializa” el movimiento sindical. Además, omitir la centralidad e importancia de la negociación por rama y/o federación, supone excluir de la lucha contra los patrones la discusión sobre la distribución nacional de recursos, implica no tomar la posibilidad de modificar la naturaleza del proceso de producción131. Ahora bien, como acertadamente señala un dirigente obrero de La Paz, la negociación por rama y/o federación requiere el paso previo del fortalecimiento de los sindicatos de base, fortalecimiento que permite: a) tener la suficiente coordinación y unidad de acción para poder actuar genuinamente como rama o federación; b) generar un marco material en el cual las futuras negociaciones por rama o federación no sean meros arreglos concertados por las cúpulas dirigenciales. En este contexto, a quien escribe le parece muy lúcida la siguiente frase de este obrero de La Paz: “Es necesario lograr que el conflicto de derechos, tenga como marco el conflicto de intereses” (citado en Escobar de Pabón, 2010)
Sostenemos que esta declaración es lúcida y muy importante, porque, en lo esencial, cuestiona el marco “ciudadanista” en el cual ha tendido a encuadrarse la lucha de los productores explotados desde el quiebre que supuso el comienza de la cuarta fase capitalista. Lo hace porque cuestiona el hecho de que la lucha de los explotados: a) no tenga un enemigo claro (la clase explotadora); b) reproduzca la división sociedad civil/Estado y mantenga la división clasista de la primera; c) constituya una demanda general abstracta vinculable a cualquier condición social y no a una precisa (la obrera); d) tome al Estado como ente neutral capaz de arbitrar por sobre las clases y asegurar derechos “para todos”; e) permanezca en el terreno del derecho burgués, el cual es necesariamente formal y está imposibilitado de establecer cuestiones positivas (de contenido) esenciales; f) entienda a la demanda de los explotados como una meramente superestructural (jurídica) y material132.
131
En este apartado marco sobre la clase obrera hemos hablado recurrentemente de “proceso de trabajo” y “proceso de producción”. El primero hace referencia a la organización de las tareas laborales al interior de una planta, mientras el segundo apunta a la organización de las tareas entre distintas plantas, industrias y ramas. Así, debido a que una negociación por rama afecta los recursos destinados a las distintas ramas que componen la economía de un país, la misma modifica el “proceso de producción” capitalista de la formación social involucrada y mediatizadamente altera la forma de acumulación al menos en una de sus dimensiones (aquella dice relación con dónde los capitalistas reinvierten el excedente) 132
Esta frase de nuestro obrero de La Paz es particularmente relevante para el escenario político chileno configurado desde 1990. En éste, partidos a la izquierda como el comunista, ya en 2005 establecieron que su tarea en el mediano plazo era la lucha por “derechos sociales”; hoy, distintas orgánicas políticas en el campo de la izquierda han naturalizado esta forma de lucha y el marco que impone a las demandas de los explotados (y oprimidos). Se dirá que no se lucha por unos meros “derechos”, sino que por “derechos sociales universales”. Sin embargo, como lo demuestran los programas y demandas de la mayor parte de las orgánicas que actualizan este tipo de lucha, la lucha por los derechos sociales universales no ingresa al mundo del trabajo y la producción (o, si lo hace, éste ingreso es meramente el de “un sector más” que habría que “incluir”). Así, lo “social” pareciera ajeno a cualquier dimensión relacionada directamente con los
(v) Prevención de riesgos En lo que hace a las condiciones de trabajo más inmediatas de la clase obrera boliviana, destacaremos dos elementos. Primero, el hecho de que los empresarios implementan impunemente sus propios centros de salud para evitar multas: “prueba de esto es que cuando ocurren accidentes, la mayoría prefiere llevar al trabajador a un centro de salud o de sanidad de la misma empresa y no a la CNS o al seguro correspondiente, con la finalidad de no reportar el accidente y ser pasibles de sanción por inspecciones y falta de seguridad” (LPZ) (citado en Escobar de Pabón, 2010)
Segundo, es recurrente en esta formación social que los “inspectores ambientales” (que integran un gobierno con “horizonte anticapitalista”), sean sobornados por los patrones: “Sin embargo, expresan que existe una gran corrupción en las inspecciones vinculadas con las condiciones
ambientales en las que se desarrolla el trabajo, puesto que se ha podido verificar que “los empresarios compran a los inspectores para que el informe salga a su favor” (obrero de La Paz) (Escobar de Pabón, 2010)
(vi) Organización sindical Respecto de la organización sindical de la clase obrera, consignaremos seis elementos. Primero, recordamos que bajo la actual ley boliviana sólo las unidades productivas con más de 20 trabajadores tienen permitido organizar sindicatos. Esto tiene el efecto de dejar sin posibilidad de organizarse a gran parte de los trabajadores bolivianos (recordemos que en 2010 el 89% de los establecimientos se componía de unidades mercantiles simples o de cooperación simple –y la mayoría de éstas organizan plantas con menos de 20 obreros). En segundo lugar, según Escobar de Pabón una fracción no menor de los trabajadores empleados en unidades de más de 20 obreros no ha logrado organizarse en sindicatos. Por ejemplo, la federación de fabriles de La Paz identificó en 2010 al menos a 400 empresas de más de 20 trabajadores que no tenían sindicatos. Ese mismo año, la federación de fabriles de Santa Cruz pudo constatar la presencia de 850 empresas de más de 50 obreros en las cuales los obreros no habían organizado sindicatos. Quizás todo esto sea lo explique que en 2007 la tasa de afiliación sindical nacional fuera de 20% y en 2010 de 17,3%. En tercer lugar, no todos los sindicatos existentes se afilian a las federaciones departamentales o su sucedáneo, lo cual acrece el aislamiento y la atomización. Por cuarta parte, incluso varios de los sindicatos afiliados a este tipo de organizaciones más amplias, no participa cotidianamente de las actividades de éstas. Durante el año 2009, por ejemplo, existían 150 sindicatos afiliados a la federación de fabriles La Paz-El Alto, pero de este total sólo 64 sindicatos participaban de las actividades de la federación con cierta regularidad. Asimismo, había 50 sindicatos afiliados a la federación fabril en santa cruz durante 2009, pero de éstos sólo 40 participaban regularmente de las actividades de esta organización más amplia.
explotados, que continúan siendo la mayoría de la población en cualquier formación social capitalista. Y no es sólo que no se incluya (o se incluya parcialmente) a la mayoría de la población en su actividad principal (su trabajo), sino que se olvida que cualquier otro derecho fuera del campo de la producción, está determinado por lo que sucede en ésta (esto si se adopta una postura materialista consecuente). Por último, adicionar el término “universales” a la expresión “derechos sociales”, no hace más que reproducir el discurso de los derechos humanos (burgueses), discurso que “pasa por encima” de las clases y los intereses de la clases (de ahí que muchos en este campo de la izquierda chilena utilicen la expresión “para todos”…).
Quinto, si en general las denuncias de incumplimiento de la ley laboral son presentadas ante el organismo correspondiente por las federaciones departamentales (ya que, como vimos existe una Dirección del trabajo conscientemente mantenida bajo un formato de debilidad), la mayoría de éstas sólo enmarcan el problema en términos individuales. Así, la acción sindical cotidiana, al individualizar el conflicto (que es de clase), tiende a despotenciar a quienes de hecho debería fortalecer. Por último, creemos pertinente consignar aquí las distintas formas que la clase dominante/explotadora (capital + Estado) han tendido a abordar la “cuestión sindical”. Una forma mediante la cual los patrones tratan esta “cuestión”, es a través de la admisión de la representación colectiva, a la cual, sin embargo, le prescriben las temáticas a ser tratadas (e.g. solo salarios, salarios y algunas condiciones de trabajo, etc). Otra forma de acción patronal respecto de los sindicatos es una que, si bien admite la organización de sus trabajadores en sindicatos, en la práctica niega la negociación “colectiva”, ya que negocia individualmente o por grupos. Esta forma de acción es bien sintetizada por un obrero de Riberalta: “la empresa está dispuesta a la negociación y lo hace directamente con los obreros y obreras, no con el sindicato; cuando existe incumplimiento de acuerdos, cada sección conversa con la gerencia sobre el conflicto y el sindicato no interviene; lo que pasa es que los socios también conforman el sindicato” (MS-RIB) (citado en Escobar de Pabón, 2010)
La tercera forma mediante la cual la patronal aborda la organización obrera, supone el rechazo radical y de plano de cualquier tipo de organización autónoma. A ésta, el empresariado la sustituye creado comités especializados que reúnen a algunos “dirigentes” junto a gerentes y gente de confianza de los patrones. En este marco, se acusa la asimetría estructural existente entre capital y Trabajo, lo cual permite una fijación unilateral de las temáticas a tratar: “toda demanda que tenga que ver con la producción, el comportamiento (disciplina) o el cambio de turnos es aceptada por medio del comité mixto, el resto no se considera” (MS-LPZ) (citado en Escobar de Pabón, 2010)
Existe todavía una cuarta forma mediante la cual la clase dominante/explotadora aborda la dimensión sindical de la lucha obrera. Esta dice relación con la manera cómo el Estado trata la cuestión. Según un obrero de Cochabamba, no es anormal que desde la esfera política capitalista se actualicen mecanismos de cooptación de dirigencias (y por implicación de “sus” sindicatos)133: […]; pero además se ha establecido —en el caso de las ciudades donde hay cierta organización sindical— una relación prebendal desde el Estado con estas organizaciones. De tal manera que, al subordinarlos a las políticas públicas estatales y quitarle autonomía de acción a los movimientos sindicales, se está conduciendo (al sector) a una especie de estancamiento” (CBBA) (citado en Escobar de Pabón, 2010)
(v) Salarios Durante la primera década del siglo xxi, la desigualdad ha crecido muy importantemente en la formación social boliviana. Pero no es éste el crecimiento de cualquier tipo de desigualdad (de género, raza, etnia, adscripción religiosa, etc), sino que lo que se acrecentado es la desigualdad clasista. Si tomamos en cuenta todo lo escrito hasta este punto, esto no es algo que debiera
133
Sobre el concepto de cooptación ver lo que desarrollamos en una sección posterior de este trabajo.
sorprender, ya que sólo demuestra una formación en la cual el Trabajo existe bajo condiciones materiales muy desmedradas, las cuales dificultan en no menor medida la expresión de intereses y la lucha. Dado que la temática de la desigualdad clasista es una compleja y debatida, en lo fundamental porque requiere previamente una definición de lo que constituyen las clases sociales, aquí sólo consignaremos sólo una aproximación (teórica y empírica), la cual sostenemos es capaz de sustentar la tesis que aquí se propone. Primeramente, según el PIB medido por organismos oficiales, la participación del salario en éste ha caído desde un 36% a un 25% entre el año 2000 y el 2010. Y esta tendencia, que nos muestra el “salario relativo”134, se ha acentuado durante los años de gestión masista, como lo muestra la siguiente tabla elaborada por Carlos Arze en 2013:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. Acumulada
Inflación 4,91 4,95 11,73 11,85 0,26 7,20 - -
Incr. Salario Nominal
- 7,0 6,0 10,0 12,0 5,00 10,00 -
Var. Salario Real
- 2,09 1,05 -1,73 0,15 4,74 2,8 9,11
Var. PIB real
4,92 4,80 4,56 6,15 3,36 4,20 - 27,49
Fuente: CEDLA (Arze, 2013 –elaboración con base a los datos proporcionados por el INE y la Gaceta Oficial de Bolivia-)
De hecho, según Bruno Rojas, el excedente apropiado por el capital creció del 49,8% al 55% del PIB entre 2000 y 2008. Todo esto ha redundado en el hecho de que, según el CEDLA, en 2009 los ingresos del trabajo fueran los más bajos de Sudamérica135 Sin embargo, la clase obrera no es una clase mera y exclusivamente “salarial”, como señalara acertadamente Nicos Poulantzas en 1975. Antes bien, las clases sociales (en un sentido marxista) se derivan de: a) la relación de los agentes con los medios de producción; b) la posición de los agentes en la organización social del trabajo; c) la forma y cuantía de la remuneración. Y a éstos elementos debe sumársele: a) la distinción extracción, condición y posición (que ya mencionamos más arriba); b) trayectoria individual de clase; c) sobredeterminación político-ideológica. De acuerdo con esto, la clase obrera sería un tipo específico de “trabajador asalariado”; y es respecto
134
En términos marxistas, podríamos distinguir la existencia de un “salario nominal” (el precio monetario del salario), un “salario real” (la cantidad de mercancías que éste salario puede comprar) y un “salario relativo” (que compara lo apropiado por el capital y lo retribuido al trabajo). Como puede observarse, el mecanismo del plusvalor relativo, que es la expresión última y más “progresista” del capital, se funda en un alza de los salarios reales que implica un decrecimiento del salario relativo. Esto es, el desarrollo y la industrialización capitalista implica necesariamente el fortalecimiento de la clase dominante/explotadora, y por lo tanto la “depauperación relativa” de la clase explotada. 135
Pareciera que estas cifras no totalizaran un 100%. Si bien los autores del CEDLA (quienes las produjeron) no dan cuenta del por qué de esto, es posible que la cuestión se deba a que se diferencia “Estado” de “capital”, otorgándosele al primero también un porcentaje de apropiación del excedente.
de este tipo que la desigualdad clasista se ha acrecentado en la Bolivia del siglo xxi. Tres fenómenos dan cuenta de esto. En 2010, el 20% con mayores ingresos de la totalidad de asalariados recibió el 32% de la masa salarial, mientras el 20% de de asalariados con menores ingresos obtuvo un 2,5% de la masa salarial. Asimismo, en 2010 el 60% de los asalariados en la manufactura (alimentos, textiles, vestimenta, castaña) están bajo la línea de la pobreza según criterios del INE (y 16,7% en pobreza extrema). Tercero, y último, si en 2010 el salario promedio era de 1.577 bolivianos, el 60% de los asalariados recibía un cifra menor a este monto. Y esta tendencia se explica (y es reforzada por) la forma de pago vigente. Esta se caracteriza por la naturalización de las “horas extras” y la recurrencia de los bonos de producción. Así, esta forma mixta (pago por tiempo y a destajo), influye en una medida no menor las condiciones desmedradas bajo las cuales se despliega el ser del Trabajo en Bolivia.
6. Algunos ejemplos (i) Fracción estatal La teoría marxista de las clases ha sido y es un campo en debate, cuestión que se corresponde con una realidad siempre en movimiento (e.g. bajo el modo de producción capitalista por, entre otras cosas, la reproducción ampliada del capital), con las prácticas de “centralismo democrático” que Lenin tomó de la experiencia del movimiento obrero, con el hecho de que la “táctica” es siempre una apuesta y debe ser debatida, etc. Es debido a cuestiones como las anteriores que algunos marxistas excluyeron en su momento a las fracciones asalariadas de los empleados estatales, de una pertenencia genuina respecto de la clase obrera. Estos autores justificaban esta exclusión consignando que estos eran “trabajadores improductivos” (debido a que en ocasiones el Estado no producía mercancías, por lo que estos trabajadores no “valorizaban” el capital). Ahora bien, este juicio no se ajusta al movimiento de la realidad porque el criterio de productivo/improductivo no es uno que haya sido elaborado necesariamente para establecer distinciones clasistas, sino más bien para explicar el movimiento del capital, la ley del valor y, quizás, también la existencia de ciertas fracciones estratégicas de la clase explotada (en relación con la lucha contra la patronal). Si así no fuera, todos los trabajadores asalariados del sector de ventas (sector que ha crecido sustantivamente desde 1945 a la fecha), al efectuar meramente una operación “formal”136 debieran ser excluidos. Y hoy en día en países como Chile y Bolivia este sector es importante y tiene una tendencia a crecer no menor. Por razones como las anteriores aquí entenderemos que la clase obrera sí está compuesta por una fracción estatal, sector que posee no obstante características específicas (no tiene patrón particular más allá del Estado, su patrón debe organizar a toda la clase dominante/explotadora, bajo la propiedad estatal la movilización obrera deviene directamente política, etc, etc). En la Bolivia masista esta fracción obrera estatal se “desarrolla” bajo condiciones quizás aún peores que el resto de la clase. Esto se debe a distintas cuestiones. Por una parte, al hecho de que
136
Marx e Isaac Illich Rubin reconocen que en la esfera de la circulación existe una dimensión formal (con tareas asociadas) y dimensión “real” o “sustantiva” (con tareas asociadas). Para ambos esta segunda dimensión implica la realización de tareas productivas, esto es, labores que sí valorizan el capital. Tareas asociadas con la primera dimensión son las labores de venta (e.g. cajeros), tareas vinculadas a la segunda dimensión son labores de transporte y acomodación (conductores, reponedores, peonetas, etc).
al menos el 20% de los contratos estatales son a plazo fijo hasta hoy en día. Por otra parte, se explica porque, en el contexto de la descentralización ya vigente durante la primera década del siglo xxi (el “proceso de autonomías” que traspasó funciones de salud y educación a municipios y departamentos), gran cantidad de “contratos laborales” fueron transformados en “contratos civiles”. En efecto, importantes cantidades de “empleados” estatales pasaron a depender del “Estatuto del funcionario público” (EFP), condición que el régimen político del MAS ha mantenido. La cuestión es que el EFP niega una retahíla de “derechos” que sí estaban incluidos en la LGT, por lo cual esta fracción obrera debe “aceptar” las siguientes condiciones: los contratos deben renovarse año a año (no existe antigüedad en el cargo), se debe renunciar a los aumentos salariales, a los bonos, al pago de las horas extra, a vacaciones, al seguro de salud, no existe posibilidad de pasar a planta (luego de dos renovaciones no se tiene derecho a pasar a indefinidos, como es bajo la LGT), no existe el derecho a organizarse sindicalmente. Las condiciones descritas solo son sufridas por la fracción obrera de los empleados estatales137, fracción de la cual mostraremos dos ejemplos. Por una parte, existen trabajadores estatales en centros educacionales y de salud, los cuales se emplean en tareas de limpieza, transporte de camillas, lavandería, mantenimiento, etc. Estos son trabajadores subcontratados que, sin embargo, laboran en tareas permanentes (y muy necesarias para el funcionamiento de la producción). Bruno Rojas denomina a estos trabajadores “nuevos contratados”, y consiga que, para 2010, sus salarios eran un 75% del promedio salarial estatal. De igual modo, el EFP rige para los trabajadores empleados en empresas manufactureras estatales (ver apartado de más arriba), plantas en las que según las autoridades gubernamentales no debieran existir sindicatos, como muestra la siguiente palabra de un obrero entrevistado por Bruno rojas en 2010: “Por eso, hemos conformado un sindicato para poder reclamar nuestros derechos. Hemos pedido con la
federación, la Central Obrera Departamental y la Central Obrera Boliviana que nos reconozca el gobierno como sindicato, pero no quieren reconocernos. Dicen que las empresas estratégicas no deben tener sindicato, por eso no nos reconocen,.. pero nosotros vamos a seguir peleando por nuestro sindicato, no para hacer daño al gobierno ni tampoco a la empresa, sino para reclamar nuestros derechos…” (citado en Bruno Rojas, 2010)
Ahora bien, esto no debiera sorprender porque, como hemos establecido anteriormente en este trabajo, el régimen político kerenskista débil implementado por el MAS, no hace más que acusar la naturaleza específica del Estado capitalista, estado cuya función esencial es reproducir las relaciones de producción y explotación capitalistas. Así, el MAS ni siquiera ha intentado cristalizar la democracia industrial cara a la UP chilena durante 1971-1973138, sino que muchas de estas empresas estatales están destinadas exclusivamente a generar excedente por los medios que sea (de ahí que rija el EFP):
137
Los puestos altos, medio-altos (y quizás también los medios) del estado, que no tienen la necesidad de organizarse sindicalmente, obtienen salarios por sobre la media nacional y las más de las veces tienen puestos de mando/administración, no forman parte de la clase obrera estatal. Antes bien, por lo general tienen una extracción de clase y condición de clase burguesas, mientras que en términos de posición en el proceso de trabajo tienen una polarización capitalista, en tanto las más de las veces cumplen la función de explotación (o su sucedáneo estatal). 138
Democracia industrial que aún así mantenía la jerarquía y la autoridad estatal, lo cual se muestra en el tipo de consejos creados por la UP en las empresas “sociales”: estos consejos daban una primacía importante a los funcionarios estatales y los técnicos, mientras mantenían en una posición subordinada a los representantes obreros.
“Todas estas fábricas son para generar dinero, son “gallinitas de huevos de oro” que permitirán captar
ganancias a ser reinvertidas en el país, a fin de que Bolivia “se convierta en el próximo quinquenio en un país semi-industrializado” (Álvaro García Linera, La Jornada, 20/09/10)
139
Por último, es necesario apuntar que bajo el MAS el Estado ha generalizado la práctica de contratar a becarios (consultores externos), los cuales realizan tareas permanentes bajo condiciones fijas (cumplir horario, salario mensual, asistencia, dependencia y subordinación, etc), pero sujetos al ya citado EFP y todas sus consecuencias. Además de la situación desmedrada de estos trabajadores, esta práctica tiene el efecto colateral de bloquear el ascenso de los funcionarios de carrera. (ii) Beneficiado de la castaña En la zona amazónica del norte boliviano se encuentra la ciudad de Riberalta. En esta urbe hoy se realiza una actividad productiva muy dinámica, la cual expresa e ilustra de buena forma las condiciones actuales bajo las cuales se desarrolla el Trabajo boliviano. Nos referimos a la mono-producción asociada al rubro de la castaña (“beneficiado de la castaña”). Esta actividad viene a reemplazar ya en los 1950s la tradicional producción de goma que caracterizaba a la ciudad de Riberalta en particular y a la región de Beni en general hasta ese momento. Ahora bien, sólo es a partir de la década de los 80s del siglo pasado que esta actividad ligada a la castaña comienza a tomar dinamismo. En efecto, en esta década se instalan nuevas empresas espoleadas por los precios internacionales favorables de la castaña y las condiciones beneficiosas “creadas” por las reestructuraciones liberales propias de esos años. El mencionado dinamismo se muestra en el hecho de que en 1997 existían ya 19 empresas “castañeras” en Riberalta. Si bien en 2007 encontramos sólo a 17 empresas, esto más bien se debe a la vigencia de la competencia capitalista y su tendencia concentrar y centralizar el capital140. Desde los 1950s el proceso de producción de la castaña ha supuesto una organización del proceso de trabajo particular. La misma cristalizó en lo que más arriba hemos denominado trabajo asalariado a domicilio (o subcontrato a domicilio), ya que la espina dorsal de este proceso de producción y trabajo descansaba en el quebrado de la castaña, tarea que realizaba sin demasiados apuros el género femenino anclado al hogar. En 2010, del total de la producción de castaña, el 55% se concentraba en tres empresas (Urkupiña, Amazonas y Manutata). Asimismo, sólo 2 de las 17 empresas existentes este año habían alcanzado la organización del proceso de trabajo que previamente denominamos “gran industria”. Por otra parte, el dinamismo del “beneficiado de la castaña” puede observarse en el hecho de que para 2010 Bolivia era el primer productor mundial de castaña, así como este producto era el segundo en importancia en términos nacionales si la medida propuesta es la de las “exportaciones no tradicionales”. Y esto sucede aún si no existe una bolsa mundial de la castaña (e.g. como si existe la bolsa de metales de Londres, donde, por ejemplo, se transa el cobre chileno), producto cuyo destino comercial fundamental es la unión europea.
139
Y ya en 2011 García Linera sostenía que éstas eran meras “fábricas artesanales”, como notamos previamente en este trabajo. Estos son zigzags e improvisaciones inherentes a todo régimen kerenskista. 140
El MAS en el gobierno intenta crear una cooperativa en la ciudad, la Cooperativa Agroindustrial Zafabri Ltda, pero ésta debe cerrar por falta de financiamiento y manejo administrativo poco transparente.
Ahora bien, aquí nos interesa esta actividad, en lo fundamental porque la misma nos muestra un tipo de trabajo (y sus condiciones) de manera muy gráfica. Como decíamos, de antiguo la producción de la castaña se caracterizó por el trabajo a domicilio. Hoy (2010), esta estructura relacional se ha trasladado (mediatizadamente) al piso de fábrica, y sus consecuencias para esta fracción obrera son muy nocivas. En lo esencial, lo que prima en la castaña es lo que antes denominamos “trabajo subcontratado indirecto”, este representado a través de la figura del “trabajo eventual”. Estructuralmente, sólo el 40% de los trabajadores de la castaña tiene contrato directo con el empresario. Sólo el 40% es de planta y forma parte del grupo que tradicionalmente participa en la actividad sindical. Estos son los denominados “dueños de cuenta”. Empero, cada uno de los integrantes de este 40% tiene dos o tres ayudantes, los cuales son por él o ella “contratados”, esto es, no poseen una relación de dependencia directa con el empresario. Así, el 60% de la fuerza de trabajo en la castaña está compuesta por “ayudantes” (por lo general, familiares o amigos del “dueño de cuenta”), los cuales son supervisados por los trabajadores directamente contratados por el patrón. Sin embargo, considerados todos los factores (posición en la organización del trabajo, forma y cuantía de la remuneración, relación con los medios de producción), no pareciera ser que los dueños de cuenta no pertenecieran a la clase obrera. De hecho, el tipo de contrato al que acceden es temporal (se debe renovar cada año, en una actividad que dura de 5 a 11 meses), y el pago que reciben es muy bajo y a destajo. Asimismo, el dueño de cuenta junto a sus ayudantes (que operan una máquina en el piso de fábrica), evidencian una jornada laboral promedio que suma 20,5 horas, la que es pagada por el capitalista como una jornada diaria normal de 8 horas. Por todo esto, ni siquiera parece que los dueños de cuenta constituyan una fracción de la aristocracia obrera, esto aún si los mismos no se identifican por lo general con una posición obrera y no enfrentan por tanto al patrón como tales, sino que sólo buscan obtener concesiones del mismo (apelando a la “buena voluntad” del patrón). Es ésta una situación laboral muy compleja y que llama al desarrollo de la teoría de clases, y que por tanto aquí no pretendemos resolver. A pesar de esto, es importante retener que esta organización del trabajo, permite el acrecentamiento de la explotación mediante la flexibilización de los tiempos laborales: por lo general, son mujeres las “dueñas de cuenta” (que operan en el quebrado), y a éstas los patrones permiten trabajar junto a hijos y familiares, los cuales son “ayudantes” con jornadas laborales de 6 horas, lo que a la vez les permite a éstos realizar otro tipo de actividades (e.g. ir a la escuela). Esto quizás implique que, tal como un pequeño propietario que no asalariza pero que sí trabaja “junto” a sus familiares, los dueños de cuenta actualizan algún tipo de explotación (porque cumplen con el rol de supervisión dentro del proceso de trabajo), pero ésta no es una explotación capitalista en ningún caso. Más todavía, a diferencia del citado pequeño propietario, la dueña de cuenta ha sido completamente desprovista de la decisiones sobre qué, cuánto y para quién producir, mientras sólo posee facultades parciales sobre el “quién produce”. Y, sobre el “cómo producir” sus facultades son aún más reducidas que las del pequeño propietario con el cual trazamos aquí la comparación. De todo esto, hay que retener el hecho de que el 60% de esta fracción obrera no tiene posibilidades “legales” de sindicalizarse (no está sujeto a una relación obrero-patrón ya que es contratado por los dueños de cuenta), y que esta condición desmedrada no intenta ser subsanada por los sindicatos organizados por los dueños de cuenta, ya que los mismos no tienen dentro de sus objetivos incorporar a sus organizaciones a los “eventuales”.
(iii) Fracción agraria En este apartado retomaremos algunos de los elementos que hemos expuesto en las secciones anteriores de este trabajo, tanto por la naturaleza de nuestro objeto141, como por la necesidad de establecer algunos hilos de continuidad en este escrito en concreto. Se recordará que en el apartado sobre el agro terminábamos haciendo una pequeña sugerencia respecto de las condiciones de trabajo en este sector de la economía boliviana. Al tratar la clase obrera (sus condiciones estructurales) bajo los gobiernos del MAS, quisiéramos terminar ampliando levemente lo ya señalado respecto de fracción agraria de la clase obrera. En primer lugar, hay que dejar bien claro que para 2010 aún no existían datos confiables sobre las condiciones del trabajo en el campo, esto si creemos a Bruno Rojas (investigador del CEDLA). La escasa y poco precisa información existente permite colegir, sin embargo, un crecimiento no menor de la población asalariada del agro entre el año 2000 y 2009 (tal como vimos creció la población asalariada en la economía en general), crecimiento que algunas cifras oficiales subestiman debido al carácter temporal de este tipo de trabajo asalariado. Segundo, es pertinente reconocer las distintas formas que adopta este tipo de trabajo en el mundo agrario según la región del país que se trate. Así, si en la región andina la dependencia salarial está inscrita en la inveterada práctica de la minka, en los departamentos amazónicos y orientales se relaciona estrechamente con la zafra, mientras que en las estancias ganaderas, agrícolas y agroindustriales prima el peonaje. Las tareas específicas realizadas por la mayor parte de los obreros agrícolas comprenden actividades como la cosecha, el destronque, el chaqueo, la preparación de la tierra y el cuidado de ganado. Estas tareas por lo general son realizadas para contratistas y pequeños y medianos empresarios capitalistas. En lo que refiere al tipo de vínculo que se establece entre patrón y obrero, priman los contratos verbales no reglados ni formalizados, contratos que han tendido a generalizar la figura del “asalariado temporal permanente”. Esta fracción obrera, para 2010 aún no había logrado fijar tarifas mínimas en lo que refiere a la remuneración (según los dirigentes obreros entrevistados por Bruno Rojas). Por esto, lo que prima es el salario a destajo (por producción) y no por tiempo. A todo esto se suma (o todo lo anterior explica) que las jornadas de trabajo sean extensísimas para estos obreros, los cuales no tendrían acceso a la seguridad social ni se encontrarían incorporados a la Ley General del Trabajo (LGT, que supone algunos derechos y resguardos mínimos para el Trabajo). Los dirigentes y trabajadores de la central de trabajadores asalariados del campo explican de buena manera esta situación:
“Estamos en todo lugar, en todas partes, los que trabajan en granjas, los que trabajan de zafreros, los tractoristas que trabajan en las empresas todo el año y los cosechadores. Somos muchos los que trabajamos así, pero sólo un 2 por ciento debe estar afiliado a nuestra Central….No faltan algunos que quieren que se los trabajemos gratis, sólo por comida….Ahora, no siempre te pagan puntualmente, hay que estar esperando al contratista quien es el que gana bien porque juega sucio …Trabajamos 16 a 18 horas, de sol a sol, es por esa razón que algunos compañeros se insolan, trabajan desde la madrugada desde las 5 a 6 en la zafra hacheando hasta las 6 de la tarde. …No sabemos lo que es un seguro de salud o de aportar para la jubilación. No tenemos aguinaldo, ni ningún otro beneficio social, nada de nada…
141
La “totalidad concreta”, la cual muestra sus leyes de movimiento en un todo relacional cuyas distintas dimensiones se influyen entre sí y son a la vez causa y consecuencia (teniendo en cuenta, eso sí, que la producción es siempre determinante).
Hemos organizado la Central de Trabajadores Asalariados del Campo el año 2001, antes compartíamos con los zafreros. En caso de problemas, ayudamos a los compañeros yendo al Ministerio de Trabajo. Nuestra demanda principal es que nos incorporen a la Ley General del Trabajo porque no hay una ley que nos proteja y la generación de nuevos empleos, mucho más ahora que están llegando máquinas y nos están quitando el trabajo” (Dirigentes y trabajadores de la Central de Trabajadores Asalariados del Campo, citado en Bruno Rojas, 2010)
Estas condiciones sólo pueden existir y persistir en función de una política estatal consciente del MAS para con el agro, política que dice relación con el fortalecimiento de la explotación capitalista en el agro. Es específicamente el “pequeño capital” el cual se beneficia de la total desprotección del Trabajo en este sector, esto por las siguientes razones: a) las más de las veces éste no posee los suficientes recursos para implementar procesos de trabajo mínimamente dignos; b) debido a que por lo general este capital no tiene una vinculación directa con el “mercado final” (sino que produce subordinado a empresas capitalistas de mayor tamaño que sí acceden a este mercado final), el mismo se ve imposibilitado de pasar a precios los mayores costos que supondrían la implementación de mejores condiciones de trabajo; c) parte importante de la existencia de este pequeño capital se debe precisamente al proceso político de fragmentación del movimiento obrero, fragmentación que se explica por la desorganización y atomización en la cual éste lo mantiene142. Así, la vía junker implementada por el MAS en el agro requiere una complementación por abajo (funcional), y este desarrollo del capitalismo por abajo necesita de forma imperiosa disponer a voluntad de una fuerza de trabajo absolutamente desprotegida.
(vi) Entonces, ¿trabajo de qué tipo? Todo lo anterior nos permite sostener la siguiente tesis abarcante, la cual incorpora lo afirmado tanto por Bruno Rojas como lo sostenido por Silvia Escobar de Pabón: las condiciones del Trabajo existentes bajo el régimen político del MAS son en extremo precarias, y lo son sin importar si la organización del proceso de trabajo es mercantil simple, de cooperación simple, manufacturera, manufacturera moderna, de gran industria, etc. No importa que la propiedad sea estatal, que el sector sea agrario, o que se realicen sólo “servicios”: la clase obrera boliviana por entero está sujeta a condiciones precarias (con heterogeneidades y diferencias internas, claro está). Para afirmar esto tomamos dos elementos empíricos. Primero, que para 2010, según los criterios elaborados por el CEDLA, 9 de 10 empleados asalariados tienen un empleo precario y 3 de estos 9 un empleo precario extremo. Los criterios consignados por este organismo son tres: a) estabilidad en el empleo; b) cobertura sistema previsional; c) salario (menor o mayor al 50% la canasta básica familiar calculada por el CEDLA). De acuerdo a esto, si el sujeto considerado es deficiente en un criterio, su empleo es considerado precario, si es deficiente en los tres, su empleo es precario extremo. Segundo, para establecer que estas condiciones de precariedad permean a toda la clase (sea cual sea su fracción o sector), tomamos la afirmación de Silvia Escobar de Pabón, quien constata empíricamente en 2010, el “creciente grado de precariedad del trabajo independientemente del grado de desarrollo capitalista alcanzado por las distintas empresas”143
142
Con esto no queremos implicar que la fragmentación del proceso de trabajo sea una cuestión exclusivamente política o volitiva, sino sólo consignar que la dimensión técnico-material de este proceso (derivada del primer nivel de lucha de clases) también se encuentra sobre-determinada en no menor medida por una política consciente (lucha de clases de segundo nivel). 143
Con grado de desarrollo capitalista de las empresas, hace referencia a la forma de organización de los procesos de trabajo (mercantil simple, cooperación simple, manufactura, manufactura moderna, gran industria)
Y los criterios consignados por el CEDLA sobre precarización parecieran mínimos, ya que no consideran lo que hemos visto en organización sindical, negociación colectiva, jornada laboral, tipo de contrato, prevención de riesgos y el rol de la Dirección del Trabajo. Es por esto que concluimos que las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera boliviana bajo un gobierno con “horizonte anticapitalista” como el del MAS, son en extremo precarias.
(vii) Balance desde la visión obrera Para finalizar este apartado sobre la clase obrera, daremos la palabra a los concernidos. Éstos, entrevistados por Escobar de Pabón en 2010, presentaban dos interpretaciones sobre las razones políticas que explican la situación del Trabajo en la formación boliviana. Un grupo minoritario consideraba que las condiciones desmedradas se explicaban políticamente, no por la naturaleza del Estado y el régimen político vigente, sino que por la aplicación de las medidas y normas por parte de unos funcionarios estatales, los cuales seguirían siendo “neoliberales” “…existen políticas públicas que no sólo benefician a la clase obrera, sino al conjunto de la población en el actual ‘proceso de cambio’, entre éstas “la nueva Constitución Política del Estado (NCPE), que prevé avances para el sector; la imposición de un salario mínimo nacional y su incremento obligatorio” ( pero que) “el problema está en el Ministerio de Trabajo donde los funcionarios en vez de hacer cumplir lo que dice el decreto supremo —como el incremento salarial del 10% del 2008— no lo han hecho cumplir, porque son conciliadores. La política que se aplica desde el Ministerio de Trabajo no va conjuntamente con este proceso de cambio que se plantea el gobierno (LPZ). (citado en Escobar de Pabón, 2010)
Ahora bien, un grupo mayoritario de los obreros entrevistados por escobar de Pabón el año citado, sostuvo que las condiciones de la clase se explicaban políticamente por la continuada existencia de un “Estado neoliberal” y la “ley neoliberal” 21060 de 1986: “…el gobierno lanza un 28699, lanza una serie de medidas pero en su práctica desde el Estado es absolutamente neoliberal, entonces si eso ocurre en el propio Estado que es lo que estará pasando en otras empresas del sector privado […]. Nosotros hemos planteado que se pueden implementar políticas muy simples y concretas como políticas públicas de protección al trabajador (CBBA) (citado en Escobar de Pabón, 2010)
Enfrentados a estas condiciones, algunos de los obreros consultados por esta investigadora del CEDLA, de hecho adoptan una posición (discursiva) que correctamente afirma su independencia de clase “La única forma [de revertir este cuadro de precariedad] es (a través de) la unidad de la organización y la movilización, no hemos encontrado otra forma; donde ha habido un despido hemos logrado establecer una especie de solidaridad de clase y esto nos ha permitido la victoria en varias partes. Hemos establecido formas de acción donde, desde el sindicato más grande hasta el más pequeño, nos solidarizamos con una demanda de una fábrica pequeña y hemos optado por los ampliados zonales, donde hay conflicto se convoca a un ampliado de base de los fabriles y vamos a dar un apoyo solidario a los compañeros y compañeras que están en conflicto y se ha dado mucha fuerza en los lazos de esta red de solidaridad; entonces creo eso es importante, no solamente crear un tejido social fabril sino un tejido social con la comunidad de tal forma que la comunidad participe de forma solidaria y recíproca en la solución de los problemas” (CBBA) (citado en Escobar de Pabón, 2010)
XI. Lucha de clases bajo el MAS
Caracterizar y explicar la dinámica de la lucha de clases ocurrida a lo largo de los 8 años que el régimen político implementado por el MAS ha estado vigente, no es una tarea fácil. Debido a que esta dimensión de la realidad se relaciona estrechamente con el segundo nivel del conflicto clasista que en este trabajo hemos distinguido, aquél en el cual la lucha posee un grado mayor de autonomía y por tanto la indeterminación de los eventos futuros es mayor, toda caracterización/explicación de la misma es en algún grado hipotético-interpretativa. Esto es, al vincularse inherentemente con la dimensión táctica de la lucha política, supone en algún grado siempre una apuesta. Ésta se refiere a los tiempos, extensión y características del ciclo de lucha de clases distinguido. En lo que hace al caso boliviano que aquí tratamos, proponemos la siguiente “interpretación”144. En el cuarto apartado de este trabajo, se recordará distinguimos un ciclo de alza de la lucha de clases (desde una perspectiva pro-explotados) que despuntaba ya en 1998, y se afirmaba como realidad con la Primera Guerra del Agua de Cochabamba en el año 2000. Asimismo, señalamos que este ciclo iba en ascenso y tenía su clímax entre 2003-2005, lapso durante el cual los productores/explotados logran hacer caer a dos presidentes. Desde 2006, el ciclo de lucha de clases comenzado en el año 2000 intenta ser contenido “desde arriba” por el MAS, partido que cristaliza un régimen político que funge en tanto contratendencia respecto de este alza en la lucha de clases. Consignamos que el mismo supone una “contratendencia”, porque éste es precisamente uno de los rasgos fundamentales que distingue a cualquier tipo de kerenskismo. En este sentido, el ciclo de lucha de clases que se afirma el año 2000 (la tendencia dominante), es un ciclo que continúa abierto aún a fines de 2013. Ahora bien, como el mismo no es un ciclo que presente características agudización extrema (o profunda) –en el sentido de que bajo éste no ocurren situaciones propiamente “insurreccionales”, sino solo momentos “pre-insurreccionales”-, lo que continúa abierto no es la perspectiva inmediata de la insurrección, sino más bien la posibilidad de continuar un ascenso en la lucha de clases desde la perspectiva de los explotados, ascenso que implicaría el desarrollo y la profundización del conflicto con la perspectiva de preparar las herramientas necesarias capaces de convertir una situación pre-insurreccional futura, en una situación insurreccional. Si estas son las características de la tendencia dominante, la contratendencia tendrá rasgos que se “corresponden” con la primera. Esto porque, desde una perspectiva marxista, “tendencia dominante” y “contratendencia” constituyen un mismo proceso abarcante cuyas causas profundas son semejantes. Así, debido a que el ciclo de lucha de clases abierto en 2000 no ha mostrado rasgos de agudización extrema (o profundidad), la contención que supone el régimen político kerenskista impuesto por el MAS, es una contención “débil”: de ahí que repetidamente consignáramos en este trabajo al régimen masista como un “kerenskismo débil”.
144
Esta es no es un “interpretación” del tipo de la hermenéutica conservadora desarrollada por Gadamer, sino una fundada en la dimensión material productiva de la realidad, la cual siempre es determinante. Así, cualquier “interpretación” del carácter de los conflictos bajo el régimen masista no es por sí misma “válida”. Antes bien, sólo algunas interpretaciones, fundadas en los principios del materialismo histórico y dialéctico, pueden condecirse efectivamente con la naturaleza de la realidad durante este lapso temporal y en este espacio geográfico específico. Utilizamos el plural (“algunas”), porque como esta cuestión se vincula con la dimensión táctica, el debate inherente a los principios del “centralismo democrático” es una necesidad.
La “contención” articulada por el MAS “desde arriba”, es una que se ha mostrado frágil y por tanto evidencia claros rasgos de discontinuidad. En efecto, aquí proponemos es pertinente distinguir cuatro momentos en esta “fase de contención” de ciclo de lucha de clases comenzado el año 2000. El primer momento no supone sino un “aquietamiento de las aguas”, remanso -en el río de la lucha de clases- que supone la implantación y consolidación del régimen masista. Lapso derivado del pacto entre el MAS y el bloque indígena-izquierdista distinguido por Jefferey Webber145, el mismo se agota ya el año 2008, cuando el segundo momento de esta fase de contención se hace presente.
(i) Confrontación con la derecha (oposición) y la oligarquía del Oriente Este segundo momento de la lucha de clases bajo el MAS se caracteriza por el conflicto que el régimen del partido cocalero protagoniza en 2008 con la oligarquía del Oriente (la Medialuna –Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz-). Asimismo, éste está cruzado por el “problema constitucional”. “Canalizando” y “desplazando” desde el Estado (que por esto y otras cosas muestra su naturaleza “capitalista”) una sentida demanda de los productores/explotados, la cristalización de una asamblea constituyente146, el MAS intenta generar un proceso constituyente “pactado”, proceso cuyos pactos fundamentales se orientaron hacia la derecha política y fracciones capitalistas de todo tipo. Desde el gobierno, y en un primer momento, el MAS hablaba de la necesidad de generar un “gran acuerdo nacional”, capaz de viabilizar el necesario “pacto social” que requería la vigencia de la Nueva Constitución Política del Estado. En línea con esta política, el gobierno de Morales Ayma hizo varias “concesiones” a la oposición política (en el parlamento) y a la oposición regional (en la Medialuna): éstas apuntaron a temas como la ley de convocatoria a la constituyente, el referéndum autonómico, nuevos contratos petroleros, la reforma de la ley INRA, la ley de ampliación del plazo para la constituyente, etc. Sin embargo, esta “lógica pactista” fue rechazada por ambas oposiciones. Por un lado, la oposición “política” en el parlamento exigía que las “reformas” masistas fueran aprobadas con 2/3 de los votos; por el otro, la fracción capitalista del oriente comienza a reproducir acciones como las de 2005 e intenta desestabilizar al gobierno. Ante esta respuesta, el MAS adopta una política más decidida durante el curso del 2008, la cual implica cuestiones como la modificación del presupuesto de las prefecturas (de un 33% a un 15% de los recursos del IDH) y la negativa a trasladar los poderes legislativo y ejecutivo a los departamentos regionales. Adviene así un momento álgido en el proceso de lucha de clases. Las acciones de la fracción capitalista de la medialuna tienen un carácter “movimientista”, lo cual se debe a la cuasi-liquidación del sistema partidario derivada de la semi-insurrección de Octubre de 2003. En efecto, como señalamos en el apartado IV, entre 2003 y 2005 Bolivia vive lo que el Poulantzas de “Fascismo y Dictadura” denominó “crisis política”. Por esto, la oposición de esta fracción capitalista se ve imposibilitada de adoptar el canal político-formal de expresión, razón por la cual se utilizan los “Comités cívicos”, las huelgas de hambre, los cabildos abiertos y movilizaciones de todo tipo, para expresar el “descontento” de la patronal del Oriente. Esto también nos hace percibir la presencia de un régimen político kerenskista, régimen cuya
145
Bloque en el que Webber incluye a organizaciones como la COB, la CSUTCB, la FSTMB, el M-17 (grupo anticapitalista de Roberto de la cruz), FEJUVE El Alto, la COR El Alto y la Confederación de maestros rurales y urbanos) 146
Desde los productores explotados en varias ocasiones se habló de una asamblea constituyente “revolucionaria”, “popular” y adjetivos por el estilo.
naturaleza misma está dada por una participación no pasiva de los productores/explotados en la escena política. Por lo mismo, la fracción capitalista del oriente se aprovecha de este marco general de acción, e impulsa una política que sí tiene una “base de masas” a través de los mecanismos “movimientistas”. “Oriente” se opone a la Constituyente, demanda la autonomía plena y cuestiona el reparto de la renta de los hidrocarburos (gran parte del recurso gasífero de hecho está localizado en la Medialuna). Con el pasar de los días, el conflicto se agudiza y llega a tal punto que: a) ocurre una matanza de campesinos en Cobija, la cual fue ordenada por el Prefecto (mientras los alcaldes masistas corren a esconderse); b) los prefectos opositores acuden a Estados Unidos, la ONU y la OEA para pedir una mayor injerencia de estas entidades y este país (y de los gobiernos “amigos” de la región) en Bolivia. El MAS, por su parte, adopta dos tipos de acciones (no excluyentes ni no relacionadas). Por una parte, lleva el conflicto a las urnas. En efecto, en Agosto de 2008 Morales llama a un referéndum revocatorio, el cual solicitaba el veredicto popular sobre la gestión del presidente, el vicepresidente y los prefectos. Este mecanismo había sido primero propuesto por el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pero en esta primera ocasión el MAS rechazó la propuesta. En un segundo momento, es el MAS el que propone el Referéndum (a la luz de las vicisitudes de la lucha de clases contingente), el cual sin embargo es rechazado por los prefectos de la Medialuna, La Paz y Cochabamba. No obstante la acción de rechazo, este segundo llamado a Referéndum logra ser finalmente aprobado gracias al apoyo del PODEMOS (poder democrático y social), grupo de derechas dirigido por Jorge “Tuto” Quiroga. Los resultados del mismo suponen una gran victoria para el oficialismo, ya que Morales obtiene el 67% de las preferencias (unos 700 mil votos más que los que obtuvo para salir electo presidente). El significado del Referéndum es doble. Primero, evidencia el carácter capitalista del Estado boliviano, dado que actualiza uno de los tres métodos de dominación burguesa distinguidos por Goran Therborn, el mecanismo plebiscitario. Éste, que según Therborn siempre ha cumplido un rol complementario y nunca ha sustituido el mecanismo principal de dominación burguesa (el mecanismo parlamentario), “es necesario para controlar la parcial incorporación de las masas en la esfera política”. Segundo, muestra el tipo de régimen político vigente bajo el MAS, el cual evidencia su naturaleza kerenskista en el hecho de que los productores/explotados sí participan de manera no pasiva en la escena política nacional. De hecho, Morales pide la aclamación popular y la obtiene: el “Referéndum revocatorio” deviene “mecanismo ratificatorio”. En segundo lugar, ante la escalada de violencia que preveía la matanza de campesinos en Cobija, el gobierno masista llama a volver al diálogo y la concertación. Este llamado busca bloquear la autodefensa de los productores/explotados, quienes ya comenzaban a armarse para vengar la citada matanza. Así, Morales Ayma pide y exige que la gente confíe en la Fuerzas Armadas y la policía, quienes se dice “restablecerán la paz y el orden”. De hecho, el vicepresidente denomina a esta intervención de las FFAA como una “victoria militar”, la cual viene a sumarse a la “victoria electoral” de agosto: “En septiembre de 2008 se da la victoria militar del pueblo sobre las fuerzas conservadoras de derecha y golpistas. A la victoria electoral se suma la victoria de la movilización social militar, que será completada con una victoria de carácter político” (García Linera, 2008) (citado en Martín Camacho, 2011)
Además, entre ambos bandos enfrentados se balancean las direcciones del movimiento obrero, las cuales finalmente apoyan al gobierno y la nueva constitución (de hecho, la COB es denominada por la prensa como la “quinta rueda del carro oficialista”). La COR, FEJUVE de El Alto y la COB (entre otras), actualizan esta política conteniendo el movimiento de los productores/explotados y canalizando las energías de éste hacia las estériles arenas parlamentarias y electorales. Esta “participación” de las direcciones del movimiento obrero de hecho es característica de los regímenes kerenskistas. Ahora bien, el hecho de que la misma en este caso sea “indirecta” o “mediatizada”, en efecto nos da pie para establecer la presencia de un tipo de régimen kerenskista “débil”. Así, la NCPE es aprobada en diciembre de 2008, aún si el boicot de varias organizaciones políticas a la asamblea (como el PODEMOS, el MNR, etc) supuso que acudieran a votar sólo 160 de 255 representantes. El conflicto de 2008 se resuelve, entonces, a favor del MAS y su gobierno, mientras la oposición de la Medialuna pierde parte importante de su base social debido (entre otras cosas) a acciones demasiado extremas, tal como la matanza de “campesinos” que consignamos más arriba. Retomando la práctica de canalizar el conflicto clasista a la arena electoral (práctica que le rindió tan buenos frutos en 2008), el MAS establecerá un Referéndum para aprobar la Nueva Constitución en 2009, proceso del cual nuevamente saldrá airoso. Así, nuevamente vemos cómo el mecanismo plebiscitario de dominación burguesa se repite, cómo el régimen kerenskista vigente requiere una participación no pasiva de los productores/explotados en la esfera política nacional. Excurso sobre la Nueva constitución Según Morales y sus correligionarios, la NCPE supuso la refundación de Bolivia y el cumplimento de la Agenda de Octubre. Este tipo de declaraciones pomposas y de discursos grandilocuentes, tan propios de los regímenes kerenskistas, demuestran sin embargo su carácter retórico y meramente demagógico si el analista meramente lee el nuevo texto constitucional. Como señalan Martín Camacho y Eduardo Molina, la NCPE en ningún caso podría significar la refundación del país y el cumplimiento de la Agenda de Octubre, toda vez que la misma: (1) Se funda en el reconocimiento de la propiedad privada de los medios de producción (2) Mantiene el libre mercado neoliberal, no se toca "una coma" de la ley 21060 (Paz Estenssoro, 1986) (3) Solo establece una moderada redistribución de la renta del gas (4) No expulsa a las transnacionales (e.g. El mineral El Mutún va a parar a manos de la Jindal India) (5) Mantiene el poder de los bancos, los cuales aún hoy obtienen jugosas ganancias y nunca se han quejado bajo el régimen masista (6) Fortalece el Ejecutivo, pero no elimina el reaccionario Senado Ahora bien, un rasgo que gusta de ser destacado por los defensores “progresistas” del régimen masista, es el hecho de que la NCPE sí enfatiza en una mayor participación y representación comunal o municipal. Este rasgo sería esencial para definir el carácter de lo existente en Bolivia desde 2006, porque establecería la segunda dimensión que en el apartado IX de este trabajo, hemos consignado constituiría un ingrediente fundamental del “socialismo del siglo xxi”. Respecto a este punto, quisiéramos primero relevar el hecho de que las “reformas democratizadoras” no son una creación ex nihilo del “movimiento al socialismo”, sino que meramente reproducen
procesos ocurridos durante la última década del siglo XX, la cual se caracterizó por presentar gobiernos liberales, burgueses y pro-capitalistas. Este proceso de “ampliación democrática” estructurado en torno a la Ley de participación popular de 1996, vino a ser reafirmado bajo el gobierno “neoliberal” de Carlos Mesa, mandato bajo el cual se establecen ya los siguientes mecanismos: a) Referéndum (como se recordará, el primer referéndum se dio ya en 2004 sobre la cuestión de los hidrocarburos); b) Iniciativa legislativa ciudadana; c) Asamblea constituyente. Lo que hace el MAS es mantener el marco de Ley de participación popular de 1996 y los tres mecanismos “democráticos” que aquí consignamos, a los cuales añade algunos por su cuenta. La pregunta que emerge entonces es evidente: al implementar “mecanismos democratizadores”, ¿fueron los gobiernos de Sánchez de Losada y Carlos Mesa, gobiernos de tipo socialista? ¿Es que el socialismo del siglo xxi “entraba por la cocina” bajo la mano de renombrados personeros liberales y burgueses? ¿Se incubaba el socialismo del siglo xxi, en tanto “elemento aislado”, aún bajo la Bolivia patronal y libremercadista? La respuesta es obvia: no. Como señalamos en otra parte, las “reformas democratizadoras” de Goñi y Mesa no fueron sino una legitimación de la desigualdad clasista por vía de una concepción burguesa de la democracia, concepción que entiende a la misma como un fenómeno meramente político-superestructural y materializable mediante “participación marginal-decorativa” e “inclusión acrítica sin poder de decisión real”. A la estructura heredada, el MAS adiciona: a) la revocatoria de mandato (ocupada en Agosto de 2008); b) la consulta previa respecto de la explotación de ciertos recursos naturales (que no es vinculante); c) las asambleas y cabildos, los cuales son deliberativos pero no vinculantes (e.g. en 2006 la patronal del Oriente organiza el “cabildo del millón” en Santa Cruz, el oficialismo organiza el cabildo de los dos millones en 2007 en La Paz); d) la participación y control social. Ahora bien, la misma génesis de la Constitución masista nos habla de que la “participación” declarada sería meramente formal y no sustantiva. Esto porque el texto constitucional no fue discutido con las organizaciones de base de los productores/explotados, no se generó soberanamente (como señalamos previamente el mismo MAS renuncia en 2005 a sus consignas “asamblea constituyente popular”); antes bien, los explotados fueron convocados a movilizarse para defender una constitución que no elaboraron. La misma inclusión indígena es una meramente formal, ya que no muestra dimensión económico-social alguna que no sea mercantil o burguesa. Como hemos repetido hasta el cansancio, los regímenes kerenskistas necesitan una “legitimación de masas” recurrente, pero esta participación no pasiva de los productores/explotados, siempre es subordinada a una política que mantiene y fortalece las relaciones de producción y explotación capitalistas. Que esta no es una “democratización socialista”147, lo demuestra el mismo hecho de que el Departamento de Estado norteamericano apoyó la nueva constitución en diciembre de 2007,
señalando: “es una Constitución que avanza en la construcción de la democracia”. 147
La democratización socialista genuina es, por ejemplo, aquella por la que abogaron los mineros de Colquiri en 1963. Es una democratización del proceso productivo que presupone una “expropiación previa de los expropiadores”. Plantear una democratización socialista bajo propiedad y posesión privada de los medios de producción supone vaciar a estos términos de contenido.
(II) Desborde por izquierda (contradicciones "internas" del MAS) Luego de la victoria oficialista sobre la fracción capitalista del Oriente en 2008, la oposición (política y económica) pierde fuerza y base social. A esto no ayuda el intento de magnicidio contra Morales Ayma de 2009, el cual deslegitima aún más a una oposición demasiado “extremista”. Sin discurso y con muchos dirigentes presos, la derecha política pierde peso y los opositores de la medialuna comienzan un proceso de reversión. En efecto, se inicia un proceso de incorporación patronal al régimen político, ya que distintas fracciones capitalistas observan que, en la práctica, el “socialismo” del MAS no pareciera tan nocivo para sus negocios. También organizaciones políticas se incorporan al gobierno: la Unión Juvenil cruceña, que en 2008 golpeaba campesinos e indígenas, lo hace a cambio de que no se le enjuicie por los crímenes cometidos. Es en este contexto de desbande de la oposición, que los dirigentes del MAS toman inteligentemente la iniciativa política: 2009 será conocido como un año en el cual Morales Ayma organiza un “festival de elecciones”, las cuales legitiman al régimen político vigente. Este proceso de “legitimación plebiscitaria” culmina en diciembre de 2009, cuando Morales es reelecto con un 64% de los votos. Sin embargo, la contención, pese a toda la parafernalia electoralista, no logró cristalizar plenamente y así cerrar el ciclo de lucha de clases abierto en 2000. Esto porque 2010 será un año cruzado por la lucha de la clase obrera contra un gobierno (y su régimen político) cuyo “socialismo” pareciera no beneficiarla. El crecimiento económico de este año no llegaba a los productores/explotados. El gobierno repetía las nocivas prácticas de los partidos tradicionales, por ejemplo nombrando candidatos “a dedo”. A esto se sumaban los casos de corrupción y la hipocresía de los dirigentes del Estado, uno de los cuales, respondiendo a las críticas obreras respecto del plan de magras alzas salariales, dijo sin ambages que la propuesta del gobierno era innegociable y que si no gustaba a los trabajadores estos tenían que “acostumbrarse a vivir con pan y café”. Durante 2010 hubo infinidad de conflictos que expresaron el conflicto “régimen político masista v/s clase obrera”. Aquí mencionaremos brevemente 5 conflictos de menor peso y 2 procesos de lucha más agudos y masivos. En primer lugar, a principios de 2010 el ejecutivo presenta un “Anteproyecto de Código del trabajo”, un texto que cuya intención era sustituir la LGT por normas que se correspondieran con lo explicitado en la NCPE. El espíritu pro-empresarial de la propuesta, sus trasgos conciliadores (típicos del kerenskismo), son evidentes en las declaraciones con la cuales la ministra del trabajo de la época (Carmen Trujillo), presentó el documento: “los trabajadores y empresarios unidos puedan concretar la modificación de una nueva ley del trabajo después de 50 años” (La Estrella del Oriente, 22/03/10) “...ambos actores no somos enemigos, […] tal vez antes teníamos rivalidad, ahora queremos cambiar esta figura y avanzar (juntos) en una ley” (El Mundo, 22/03/10) (citado en Bruno Rojas, 2010)
Además, el gobierno implementó una campaña de socialización del documento “desde arriba”, sin consultar a las organizaciones obreras –e.g. COB- ni considerar las voces de rechazo. Afortunadamente, la oposición y la lucha unificada de la clase obrera boliviana (COB, trabajadores fabriles, maestros, trabajadores rurales, salud, mineros, etc), impiden el tratamiento de la propuesta. En esta primera pulseada entre gobierno y clase obrera, los explotados demuestran su capacidad de respuesta y resistencia.
Durante abril y mayo de 2010 ocurre una movilización en Caranavi. Otrora segundo bastión electoral del MAS, este departamento se enfrenta al gobierno demandando: a) instalación de una planta de cítricos; b) asfalto en los caminos; c) provisión de agua las 24 horas del día; d) que al instituto terciario ya existente se le otorgue rango de universidad. Ante el cierre de los canales institucionales consignados para vehiculizar las demandas de la población, los productores/explotados utilizan sus propios métodos de lucha para hacerse escuchar: cortes de caminos, barricadas, marchas, etc. Ante esto, el gobierno responde con represión, la cual configura una situación que los dirigentes de la zona describen como dictatorial (los celulares se “intervienen” y los mismos dirigentes deben pasar a la clandestinidad). Al calor de la represión gubernamental, 2 personas son muertas y varias más quedan heridas. Todo esto significa que, de acuerdo a las taxonomías elaboradas por Goran Therborn en 1979, aquí el gobierno masista actualiza un “mecanismo de reproducción” característico de todo Estado capitalista. En efecto, la violencia estatal organizada es un mecanismo de reproducción utilizado por el MAS en el gobierno, mecanismos de reproducción que no implica otra cosa que una “sanción que se pone en práctica cuando parece que el proceso en cuestión se desvía del curso previsto” (Therborn, 1979). Más todavía, cuando Morales acusa a los movilizados de Caranavi de constituir “agentes de la derecha” o “agentes del imperialismo”, no hace más que materializar otro de los mecanismos de reproducción consignados por Therborn, aquél que se constituye en torno a la “excomunión ideológica”: “Esta palabra denota que está vedado todo modo normal, sensato e inteligible de comunicación, que al condenado se le relega a la locura o a la depravación satánica” (Therborn, 1979)
Este será un mecanismo al cual recurrirán con frecuencia Morales y García Linera, y es característico de todo gobierno que instituye un régimen de “colaboración de clases”148. Asimismo, la excomunión ideológica es también en ocasiones una forma de desplazamiento de las demandas de los productores/explotados, forma que Therborn denomina “extroversión”. En este caso, un conflicto interno se desplaza hacia un enemigo externo (bastante ficticio –recordemos aquí dos cosas: a) el régimen masista solo instituye un antiimperialismo parcial; b) Estados Unidos apoya en 2007 la constitución elaborada por el MAS-). No obstante esto, la movilización de Caranavi no sale del todo mal parada y logra algunas de sus demandas. Los mismos mecanismos de “excomunión ideológica” y “extroversión”, serán utilizados por el gobierno a la hora de enfrentarse a la marcha hacia La PAZ convocada por la CIDOB (Confederación indígena del oriente boliviano) en 2010, marcha que cuyo objetivo era demandar mayor autonomía y autogestión (e.g. que la decisión sobre los proyectos de explotación y exploración quedara en manos de las comunidades). Morales acusa a los movilizados de estar “financiados por la oligarquía”, mientras otros personeros de gobierno sostienen que estos “campesinos” actúan bajo las órdenes de la USAID. Un cuarto conflicto ocurrido en 2010 que creemos pertinente mencionar, es lo ocurrido en Potosí. Un conflicto que dura más de 20 días, en una zona donde el MAS había obtenido más del 80% en las recientes elecciones municipales, destaca por el carácter de las exigencias enarboladas. En un contexto donde se demandaba la construcción de una planta de cemento, la puesta en marcha del complejo minero Karachipampa, la edificación de un aeropuerto internacional y la pertenencia de
148
En el caso de la UP chilena (kerenskismo fuerte), Allende calificó a la Asamblea del Pueblo de 1972 como un acto del imperialismo de yanqui y de la ultraderecha conspiracionista.
una mina de piedra caliza, algunas fracciones radicalizadas demandan la estatización de la Minera San Cristóbal (que ya mencionamos en el apartado sobre Estado y nacionalizaciones). Frente a un conflicto de este tipo, el gobierno muestra cierto temor y demanda un lugar neutral donde negociar. El resultado del conflicto supone algunas conquistas parciales para los productores/explotados, pero nunca la exigencia referida a la Minera San Cristóbal. El quinto y último conflicto de menor peso que consideraremos será la negociación por el reajuste salarial del año 2010. Consignamos a ésta al último porque la misma ya muestra un crecimiento en peso político de la movilización, y así nos permite una transición hacia los dos conflictos centrales del año 2010 (año de lucha obrera). Trabajadores fabriles, mineros, de la construcción, municipales y otros demandaron este año un 12% de reajuste salarial nominal. El gobierno, sin embargo, desestimó la propuesta obrera consignando que la misma minaría la estabilidad macro-económica (típico argumento liberal capitalista). Es en este momento cuando el viceministro de economía declaró que “los trabajadores debían acostumbrarse a vivir con pan y café”. Enfrentada a esta intransigencia (de color patronal), la base obrera presiona a la dirigencia burocrática de la COB, la cual se ve obligada a llamar a una huelga general, la primera luego de 5 años de régimen masista. La misma dura 18 días pero, en parte debido a la pasividad y poca disposición de lucha de la dirigencia cobista (la cual no unifica ni impulsa la “movilización base” de los fabriles de La Paz y la de los trabajadores del magisterio), esta lucha sindical, que sí adquiere una coloración política clara (sentido mismo del método de lucha de “huelga general”), no llega a puerto: termina aprobándose un reajuste de 5%, apenas por sobre la inflación. Respecto de la actitud del gobierno del “horizonte anticapitalista”, un dirigente de la COB de Potosí fue claro: “Lamentamos la actitud del gobierno de Evo Morales que una vez más muestra su verdadero rostro de anti-obrero cuando anuncia descuentos por huelgas generales… el gobierno endurece su posición y asegura que será inflexible con los maestros y se prevé que también aplicará la misma receta con otros sectores laborales, cuando recurran a la huelga general como un derecho fundamental a la protesta laboral,… el derecho a la huelga está consagrado en la nueva Constitución Política del Estado,… no reconocerlo como tal, no obstante de haber cumplido con todas las instancias legales, hace que el gobierno se constituya en el violador de su propia constitución…” (Dirigente COB Potosí, El Potosí, 27/05/10)
Dos luchas de peso político que marcan un quiebre Durante el segundo semestre de 2010 ocurrieron dos procesos conflictivos que marcan un quiebre en la dinámica de la lucha de clases bajo el régimen político masista. Afirmamos ésto porque ambas: a) tienen un peso político importante, como demuestra su extensión nacional y masividad; b) critican frontalmente al gobierno y sus máximos dirigentes; c) comienzan los cuestionamientos a la dirigencia burocrática del movimiento obrero. Veamos primero la lucha que la base obrera llevó a cabo contra la nueva ley de pensiones “propuesta” por el gobierno. Respecto de esta lucha, es pertinente primero consignar que la misma se gestó y fue desarrollada exclusivamente por los trabajadores de base, los cuales agudizaron sus contradicciones con la dirigencia cupular de la COB (que apoyó la nueva ley). Es esto lo que remarca un dirigente del magisterio urbano de Potosí, quien también enfatiza cómo ni la COB ni el gobierno tomaron en cuenta las proposiciones de los trabajadores de base: “Es una cúpula dirigencial la que definió con el gobierno los términos de la ley en la que está ausente el aporte tripartito, además que no responde a las propuestas que surgieron de los trabajadores para esta nueva ley…un gran obstáculo en toda esta etapa de lucha han sido y son los dirigentes que se han
comprometido con la política de gobierno y que abiertamente han utilizado los sindicatos como trampolín para ser ministros, viceministros y olvidarse de sus sectores de base… Lamentablemente me refiero a la Central obrera Boliviana, esta dirección que asumió el conflicto… encargada de llevar adelante las negociaciones…” (Dirigente del magisterio urbano de Potosí, El Potosí, 25/08/10) (citado en Bruno Rojas, 2010)
En efecto, la base obrera exigía que el nuevo sistema de pensiones fuera de solidario, de reparto y universal. En esta línea se estipulaba la necesidad de un aporte tripartito (Estado, empresariado y trabajador), en el cual los recursos entregados por el Estado y los patrones fueran los de mayor peso, esto porque la pensión del obrero sólo constituiría un “salario diferido”. A estas exigencias se sumaban las banderas enarboladas por ciertas fracciones del movimiento de los productores/explotados, las cuales apuntaban a una jubilación con el 100% del referente salarial (tal como siempre se han jubilado los miembros de las fuerzas armadas): “Estamos indignados porque el gobierno hace oídos sordos a la demanda de los trabajadores de por lo menos jubilarse con el 100 por ciento del salario y se escandalizan cuando señalamos que ni los sueldos, ni las rentas deberían ser menores al costo de la canasta familiar; que es obligación del patrón y del Estado garantizar una vejez digna al `esclavo moderno´ de cuyo trabajo han obtenido su riqueza” (Dirigente del magisterio urbano de Oruro, La Patria, 03/12/10) (citado en Bruno Rojas, 2010)
149
Otras críticas de la base obrera que en este conflicto se vocearon, se refirieron a la demagogia masista de la “solidaridad”: “Nos hablan de un régimen solidario cuando la plata va salir del pobre. Nosotros actualmente aportamos más del 12 por ciento, con el nombre solidario vamos a aportar adicionalmente otro porcentaje” (Dirigente fabril, ANF, 28/07/2010) (citado en Bruno Rojas, 2010)
Sin embargo, la lucha de los productores/explotados no fructifica y la nueva ley de pensiones elaborada por la dirigencia masista logra ser aprobada. En este proceso, como decíamos antes, el gobierno contó con la anuencia de la dirigencia cobista, la cual incluso participó en la Comisión de Trabajo mixta compuesta a los efectos de la propuesta gubernamental. Este hecho nuevamente nos permite caracterizar al régimen político masista como uno kerenskista, si tenemos en cuenta lo planteado por Nahuel Moreno en 1975:
“Más tarde, Trotsky utilizó este término para designar a todos los gobiernos de colaboración de clases en que participaban los partidos reformistas del movimiento obrero. De esta forma, la definición de kerenskismo abarcó no sólo a los gobiernos de izquierda de coalición entre la burguesía y el proletariado en las épocas revolucionarias, sino también a los que se dieron en situaciones prerrevolucionarias, como fue el caso del gobierno del Frente Popular francés en 1936 y los diversos proyectos similares realizados en otros países en la década de 1920” (Nahuel Moreno, 1975)
149
Aquí citamos como parte integrante de la clase obrera a los profesores secundarios. Sin embargo, la teoría marxista siempre ha debatido el carácter específico de esta posición de clase. Por nuestra parte, aún no tenemos un juicio cristalizado al respecto. Quien quiera adentrarse en el debate, además de leer los trabajos del primer Kevin Harris, puede consultar los siguientes artículos: a) Bob Carter, The Restructuring of Teaching and the Restructuring of Class. British Journal of Sociology of Education, Vol. 18, No. 2 (1997; b) Gero Lenhardt. School and Wage Labor. Economic and Industrial Democracy 1981 2: 191; c) Alan Reid, Understanding Teachers' Work: Is There Still a Place for Labour Process Theory? British Journal of Sociology of Education, Vol. 24, No. 5 (Nov., 2003)
Con respecto a la nueva ley aprobada, ésta reconoce el fracaso del sistema heredado de Sánchez de Losada: la mayor parte de los cotizantes en el nuevo sistema (vigente desde 1996), al llegar a los 60 años prefirió no jubilarse (porque los recursos proporcionados por el sistema no le permitían tener una vejez digna). En este reconocimiento, la nueva ley mantiene "principios neoliberales" e intenta una mera reforma que legitime y permita funcionar al sistema. Esto porque la citada ley mantiene el principio de la capitalización individual, paradigma de un derecho liberal-burgués150. El nuevo sistema de pensiones “aprobado” muestra la siguiente estructura. En primer lugar, consigna un “régimen contributivo”, el cual es similar al “Seguro social obligatorio” vigente desde 1996. Este sistema, que es de capitalización individual, desde 1996 ha provisto pensiones que simplemente no superan el 50% del referente salarial luego de 30 años de trabajo (360 aportes). Además, los mismos estudios del gobierno dan cuenta que con este sistema incluso los trabajadores con una alta densidad de cotizaciones, apenas alcanzarán a jubilarse con el 50% de su referente salarial, cuando la nueva ley del MAS establece que las jubilaciones bajo este régimen serán con un 60% del referente salarial. Por otra parte, como demuestran los estudios del CEDLA, la situación actual del mercado de trabajo boliviano no permite cotizar 30-35 años (por la falta de estabilidad y continuidad en el empleo), y ésta es la cantidad de años estipulados por la nueva ley como mínimo para acceder al régimen contributivo. En efecto, como señaló un dirigente fabril de Cochabamba: “… no existe continuidad ni estabilidad laboral en los establecimientos industriales, los trabajadores tendrían que trabajar hasta los 68 y 70 años para acumular 35 años de servicio y jubilarse con una renta de 2.600 bolivianos” (Dirigente fabril de Cochabamba, Los Tiempos, 29/10/10) (citado en Bruno Rojas, 2010)
En segundo lugar, el sistema de pensiones elaborado por la dirigencia del MAS consigna un régimen semi-contributivo. Éste, que es similar a la Pensión Mínima y a la Cuenta Básica Previsional del sistema de 1996, supone el pago de una fracción solidaria a aquellos con pensiones bajas, pero que hayan contribuido con 10 años de trabajo (120 aportes). En lo que respecta al financiamiento de este segundo tipo de régimen, los recursos para el mismo provendrán en su mayoría de los propios trabajadores (fondos de riesgo y nuevos aportes), con lo cual se libera de responsabilidad al capital y al Estado, y funciona en la práctica como un nuevo impuesto al trabajador. Al respecto, un trabajador fabril de 29 años señaló en esa oportunidad: “...con esta ley de pensiones no va a mejorar la situación de los trabajadores, porque los salarios que pagan en las empresas son bajos, sea en las pequeñas o grandes empresas, donde a los nuevos se les paga sólo el mínimo nacional y con los descuentos sacan menos… donde cualquier rato nos despiden y dejamos de aportar hasta ingresar de nuevo al trabajo...entonces, ¿cómo pueden mejorar nuestras rentas de jubilación solamente con nuestros aportes?” (Trabajador fabril, 29 años) (citado en Bruno Rojas, 2010)
150
Es pertinente tener en cuenta, además, que sólo en 2006 comenzaron a aparecer los primeros jubilados con el nuevo sistema de pensiones creado por Sánchez de Losada. Hasta ese año, todos los jubilados existentes seguían dependiendo del sistema de pensiones anterior (de reparto). Por esto, la nueva ley que emite el MAS es esencial, ya que viene a legitimar un principio liberal-burgués que recién comenzaba a funcionar en la práctica para generalizarlo en el futuro.
Tercero, el nuevo sistema incorpora un “régimen no contributivo”, el cual no es más que una pensión básica universal (Renta Dignidad para todas las personas mayores de 60 años) que se financia con recursos derivados del IDH151. Como puede verse, un sistema que mantiene la continuidad respecto de lo existente bajo los gobiernos liberales-capitalistas anteriores y que favorece a los patrones en su conjunto (y debilita así a la clase obrera). Por último, es menester apuntar que el nuevo sistema de pensiones será administrado por una "Gestora pública de Seguridad Social de Largo Plazo", cuyo directorio será designado exclusivamente por el presidente. Nuevamente un rasgo que debilita al Trabajo y que reafirma la autoridad de un régimen kerenskista, como señaló pertinentemente un trabajador de una empresa de servicios públicos: “Parece favorable, pero no hay seguridad en el futuro y creo que deberían consultarnos sobre la administración de nuestros ahorros ya que el Estado no es un buen administrador; también puede ser que el Estado no tenga dinero en algún momento y pueda utilizar nuestra plata para pagar los bonos que paga hoy, entonces, no tenemos seguridad, el futuro es incierto. Qué pasa si un nuevo gobierno cambia las cosas y nos deja colgados. El gobierno habla bonito, pero los trabajadores no tenemos seguridad sobre nuestros aportes y la jubilación…” (Trabajador en empresa de servicios públicos) (citado en Bruno Rojas, 2010) El segundo proceso de conflicto que destacaremos se le ha denominado “lucha contra el gasolinazo”. Éste agudiza aún más el conflicto entre la generalidad de la población boliviana y el gobierno masista. Según Martín Camacho, esta lucha supuso una de las mayores crisis políticas y sociales desde 2006, y demostró que la relación de fuerzas de 2003 seguía presente, aún si hasta ese momento la contención masista parecía haber sabido administrar las dimensiones más radicales del ascenso de los productores/explotados. En concreto, ¿qué sucedió? En diciembre de 2010 el gobierno decide unilateralmente aumentar el precio de la gasolina en un 73% y el del diesel en 83%. Los dirigentes del MAS justifican la medida notando que las empresas transnacionales no invierten porque el precio interno del barril es muy bajo (27 dólares). Ahora bien, hasta este momento este precio “bajo” había sido subsidiado por el gobierno masista (que meramente mantenía una práctica ya vigente bajo los gobiernos anteriores). Por esto, cuando el gobierno decreta que el barril suba de 27 a 59 dólares (para equiparar, se dice, el precio nacional con el precio internacional), en realidad traspasa este subsidio estatal a los bolsillos de la población en general, que ahora deberá financiarlo a través de su consumo. Así, el MAS “potenciaba” las relaciones de producción y explotación capitalistas (Therborn) y permitía que los nuevos 32 dólares añadidos al precio del barril funcionarán como un incentivo para la ganancia patronal (de hecho, se estimó que las utilidades netas por barril crecerían con esto en un 400%, de 6,14 dólares por barril a 29,76 dólares). Sin embargo, el gobierno olvidaba algo esencial: “…a causa de la lejanía del estado respecto del proceso de explotación inmediato y a las tradiciones locales de “renta justa” y “salario equitativo”, suele ser más fácil incrementar la cantidad extraída para el erario “público”, que hacer crecer directamente los beneficios económicos de los miembros individuales de la clase dominante. En general, un aumento de los impuestos estatales suele tropezar con menor resistencia que una elevación de la renta o una baja de los salarios” (Therborn, 1979)
151
El gobierno liberal-capitalista de Bachelet en Chile (2006-2009) impuso una medida muy similar durante su gobierno, la cual suponía 70 mil pesos chilenos para la vejez más depauperada entregados desde el Estado.
Debido a esta medida (un error político del kerenskismo masista), las críticas la movilización oponiéndose a la misma, no se dejaron esperar (de hecho, fueron inmediatas). Es que, como señala Martín Camacho: “El motivo del aumento era claro: hacer rentable la extracción de petróleo para las empresas trasnacionales. Cabe la pregunta: ¿de qué sirvió la “nacionalización” del gas si las mismas petroleras extranjeras le exigen al Gobierno que aumente sus ganancias?” (Martín Camacho, 2011)
Por esto, aún si el gobierno acompañó la medida con medidas paliativas y de contención (aumento salarial de 20% a policías, magisterio y salud, planes de riego gubernamentales para los campesinos a ser financiados con los recursos ahorrados por la nueva medida, aumento de bonos sociales para los comerciantes, etc), la misma de ningún modo pasó desapercibida por los productores/explotados. Es que era evidente que el gobierno mostraba una “paradójica” obsecuencia ante las transnacionales, las cuales según la ley (ver el apartado IX) son meras contratadas por el Estado boliviano. Ante esto, Camacho consigna que “las masas se radicalizaron” (ocurrió un “rebelión de masas”). Con la expresión “masas”, este autor no esconde el hecho de que fue la generalidad de la población (no sólo los productores/explotados), la cual se opuso a la medida. Sin embargo, si la oposición traspasó barreras de clase, en general sólo los productores/explotados utilizaron métodos de lucha más profundos y de mayor impacto. En línea con este tipo de métodos, los productores/explotados voceaban por las calles: “Si no retrocede con el Gasolinazo, a Morales, así como lo subimos, lo bajamos”. Y éste es un nuevo rasgo que nos muestra el carácter kerenskista del régimen masista, esto si tenemos en cuenta lo escrito por Nahuel Moreno en 1975: “Es el retroceso del movimiento obrero y de masas el que eleva y sostiene al gobierno bonapartista en el poder. Con el kerenskismo ocurre exactamente lo contrario: cada avance del movimiento obrero y de masas lo eleva más y más…” (Nahuel Moreno, 1975) En este contexto, la calle pedía a voces la renuncia no sólo de Morales, sino también la de García Linera. El 30 de diciembre el país entero estaba paralizado, mientras el pueblo de El Alto, marchando hacia La Paz, quema el peaje y ataca las oficinas de la FEJUVE y la alcaldía. Además, EMAPA (la empresa estatal distribuidora de alimento) aumenta los precios del azúcar, el arroz y la harina. Hay colas y escasez. Se corre el rumor de un corralito. Si ya el ataque a las oficinas de la FEJUVE mostraba el cuestionamiento a la dirigencia burocrática por parte de la base obrera, no está demás retener el hecho de que la misma COB fue un elemento esencial en el intento de gasolinazo masista. De hecho, el ejecutivo de la COB Pedro Montes, luego de que el gobierno se viera obligado a echar pie atrás en la medida (debido a la movilización), declaró: “Vamos a tener una evaluación y un ampliado. Allí se va a discutir cómo y cuándo hacer esta nivelación de los precios de los carburantes. Seguro el gobierno verá qué ministros son los culpables y los sacará” (citado en Martín Camacho, 2011)
Esto nos muestra algo muy propio de todo kerenskismo: la cooptación. Este proceso de mediación propio de todo Estado capitalista, si bien es certeramente consignado por Therborn en 1979, no supone (como afirma nuestro autor sueco), “la incorporación al sistema de clases sociales enteras
o de un gran sector de ellas”. Si bien es cierto que los cooptados no constituyen sólo un “puñado de dirigentes”, el concebir que la cooptación puede ser un proceso que involucre “a clases sociales enteras”, es errado. Lo es porque niega políticamente la existencia de la contradicción fundamental entre capital y Trabajo, en el entendido de que las únicas dos clases propias de toda formación social capitalista, son la clase explotadora (capitalistas) y la clase explotada (clase obrera)152 Aún si está incorporación es “temporal”, la misma solo implicaría que las leyes de movimiento del modo de producción capitalista dejan de operar “temporalmente”. No, lo que más podría concebirse es la cooptación de fracciones obreras por parte del sistema político burgués y el Estado capitalista, nunca de toda la clase explotada153. Y, como veremos más adelante, la cooptación en el caso boliviano no demostró ser, si tomamos en cuenta los sucesos futuros, la de toda una fracción de la clase obrera. De hecho, los acontecimientos futuros mostrarán los efectos contradictorios del proceso de mediación burgués boliviano, efectos contradictorios enfatizados pertinentemente por Therborn en 1979: “La cooptación es un fenómeno contradictorio. El que las clases dominadas entren a formar una unidad con sus dominadores representa a la vez un medio de que éstos cuenten con la sumisión consciente y activa de aquéllos y una plataforma para las demandas y la oposición de los dominados” (Therborn, 1979)
(iii) 2012-2013: tendencias contradictorias Si bien en diciembre de 2010 el gobierno debió “echar pie a atrás” respecto de la medida referida al alza del precio del gas, el mismo sólo reculó “parcialmente”. Esto porque Morales siguió manteniendo que la medida era necesaria; en realidad, sólo esperaba un mejor momento (en la lucha de clases) para su implementación futura. Este momento llegó en abril de 2012, momento en que el incentivo que supusieron las NOCRES fue impuesto sin mayor oposición (ver página 53). Esta victoria del gobierno de 2012, contrasta con la creciente oposición que el mismo comienza a enfrentar desde el seno del movimiento obrero. Esta oposición tiene efectos en la burocracia cobista, la cual en 2013 propone crear un nuevo “Instrumento político de los trabajadores”, en el contexto de una Conferencia Nacional. La necesidad de este “nuevo instrumento”, ha surgido porque se considera al gobierno de Morales como “anti-obrero”, gobierno al cual se desde las filas obreras se denomina “la nueva derecha”. El objetivo a corto plazo de este instrumento, plantea la dirigencia obrera es disputarle la hegemonía eleccionaria al MAS en 2014, y así disputarle sus “votos obreros”. El instrumento se auto-concibe como un referente “a izquierda del MAS”. Sobre sus resultados futuros, los meses que vienen nos mostrarán su verdadero peso y sus efectos para la lucha de clases. Aquí sólo consignaremos, junto a Carlos Arze, que concebir la organización obrera en términos meramente electorales tiene sus peligros, y más todavía si en este terreno el MAS ha demostrado en innúmeras ocasiones su capacidad de maniobra. Ahora bien, es posible que la necesidad de este Instrumento sea un reflejo de la presión obrera sobre el máximo organismo sindical de los explotados, y que el mismo carácter “electoralista” de
152
Existen otros “grupos” bajo toda formación capitalista. Al respecto ver, por ejemplo, nuestros desarrollos sobre los conceptos “pequeña burguesía” y “formas mercantiles simples” en el apartado X de este trabajo sobre la clase obrera. 153
Un ejemplo de esto podría ser la discutida tesis de Lenin sobre la base social del reformismo de principios del siglo XX: la aristocracia obrera de los centros capitalista. Esta es una tesis discutida. Para críticas sobre la misma, ver los textos que critican la concepción de imperialismo de Lenin que consignamos más arriba (en especial los textos de Grant Evans y Antonio Carlo)
éste se deba a una dirigencia obligada (por la base) a levantar “discursos rojos”, pero que no ha dejado de negociar en buenos términos con el gobierno. Esta tesis nuestra, que demuestra los efectos contradictorios del mecanismo de la “cooptación” que hemos consignado en la última cita, se ha visto parcialmente confirmada por lo ocurrido en el terreno del sistema de pensiones durante el año 2013. Este año se vuelve a modificar el mismo. En un proceso de lucha que dura 4 meses, los maestros y los mineros de Huanuni plantearon que el trabajador debía jubilarse con el 100% del referente salarial o el 70% (de las últimas 24 boletas de pago) sin límite de salario. El gobierno (que proponía una modificación distinta a ley de pensiones), opta por la represión: encierra a dirigentes movilizados, convoca a organizaciones campesinas para que combatan a los que se oponen y luchan, etc. En este contexto, la COB llama a una “huelga general”, pero sin embargo termina desvirtuando las demandas de las bases. Entra en un prolongado proceso de negociación con el gobierno, tiempo en el cual no deja de lanzar furibundos discursos anti-oficialistas. Finalmente, la dirigencia cobista acepta en septiembre la propuesta ofrecida en mayo por el gobierno. Los trabajadores de base se sienten traicionados porque en la práctica cuatro meses de lucha no sirvieron de nada. En términos de resultados, la nueva reforma a la ley de pensiones (065) supone lo siguiente. Primero, un incremento del 12% en el límite máximo de la Pensión Solidaria (Renta Dignidad) para todos los sectores menos los mineros, quienes suben un 6%. Sin embargo, debe notarse que este porcentaje es menos de la mitad del incremento salarial acumulado los últimos tres años por los trabajadores activos (de un 26%). Con respecto a los jubilados con el régimen semicontributivo, si en 2010 su renta llegaba al 70% y 100% del salario mínimo nacional (10 y 15 años de contribuciones), en 2013 constituirá sólo el 47% y 67% respectivamente. Para todos los trabajadores que ganen más de 4.571 bolivianos (5.714 para los mineros), solo regirá el régimen contributivo de capitalización individual. Empero, según cálculos del CEDLA, aún si estos trabajadores cotizan 35 años, los mismos se jubilarán sólo con el 22% de su referente salarial (si se estima que lo cotizado obtiene un 10% de rentabilidad anual y el alza salarial anual es también del 10%). Además esta reforma, que sólo permite jubilarse con entre 56% y un 70% del referente salarial, mantiene el 100% de referente salarial para policías y militares. Al respecto, caben algunas consideraciones más. Como señala Carlos Arze, el apoyo final de la COB a la propuesta de mayo del gobierno, demuestra que este organismo en realidad nunca estuvo de acuerdo con la demanda por un salario mínimo de 8 mil bolivianos y que, si la misma se consignaba en todo pliego petitorio, esto solo era demagogia para contentar a las bases. Asimismo, y fundamental, la reforma presiona los salarios a la baja, porque desincentiva toda lucha por un salario mayor a 4.500 bolivianos (ya que con un salario mayor a esta cifra no se podrá acceder a la renta solidaria). En tercer lugar, la rentabilidad de los fondos de pensiones comienza a mostrar peligrosas cifras a la baja (3,94% en Agosto de 2013, comparada con el 8,07% en Diciembre de 2010 y el 8,6% en diciembre de 2005). Según los dirigentes del MAS en el gobierno, esta baja se debe a que, si los gobiernos anteriores subvencionaban los fondos de pensiones, ahora el gobierno actual ha dejado de hacerlo. Hecho que muestra el carácter kerenskista y pro patronal del régimen político, toda vez que opta por debilitar a la clase obrera explotada. Esto, en un contexto en el cual el Estado boliviano administrado por el MAS emite bonos soberanos comprados por capitales extranjeros, por los cuales el primero pagará un 6% de interés durante 2013. Por último, es pertinente destacar el hecho de que la “Gestora pública” de los fondos de pensiones (en la cual ahora la dirigencia de la COB tiene un puesto –uno de los “resultados” de la
movilización de 2013-) aún no está en operación, y las AFP privadas siguen siendo las que gestionan estos recursos y continúan así obteniendo jugosas ganancias. Finalmente, si se pide un balance del ciclo de lucha de clases bajo la batuta masista, balance que sirva a la lucha de los explotados sin caer en voluntarismos, nosotros creemos pertinente dejar la palabra al compañero del CEDLA Carlos Arze: “Desde la visión más profunda de construcción de la democracia, es poco probable que el mero crecimiento económico permita contener, por sí mismo, las exigencias y previsiones populares por una mejora en sus condiciones de vida. Tal vez se pueda decir que la revolución ha sido nuevamente postergada, pero la redistribución en cuanto a aspiración va a persistir y podría reaparecer en condiciones explosivas y desestabilizantes” (Carlos Arze, 2013)
Conclusión Concluir el trabajo desarrollado no es tarea fácil. No deseamos repetirnos en este respecto, por lo que intentaremos ser breves. Hemos caracterizado a la formación boliviana como una en la cual existe un régimen kerenskista débil, el cual se caracteriza por administrar un Estado a todas luces capitalista, ergo, un régimen que reproduce la tendencia de este tipo de Estado a “potenciar” (“intensificar” y “extender”) las relaciones capitalistas de producción y explotación. Toda la política del MAS a lo largo de 8 años confirma nuestro diagnóstico. Aún es más, es posible que este régimen kerenskista débil haya comenzado a girar hacia un régimen democrático burgués “normal”, toda vez que en 2013 han ocurrido dos fenómenos cruciales. Primero, el gobierno de Morales Ayma ha cristalizado un explícito pacto con la fracción capitalista del oriente, acuerdo que incluso propone una “colaboración” entre ambas partes hasta 2025 (ver nuestro apartado sobre el MAS y el agro en especial las páginas). Segundo, la COB y las organizaciones de los productores/explotados han comenzado un proceso (¿sin retorno?) de firme desmarque respecto de las filas oficialistas (de ahí que la COB denomine “nueva derecha” al gobierno y proponga crear un “nuevo instrumento político de los trabajadores”). Si este viraje del régimen se concreta o no, o si supone un cambio de gobierno que a la vez modifique el régimen político vigente, las luchas futuras lo decidirán. Al caracterizar al MAS como partido, consignamos que éste mostraba rasgos progresistas y social-liberales, en ningún caso elementos reformistas. Para terminar este trabajo, quisiéramos extendernos un poco más sobre esta afirmación y las implicancias de la misma en el contexto de un régimen kerenskista. Para quien escribe, el campo de “la izquierda” está compuesto, desde el comienzo de este nuevo siglo, de 5 corrientes político-prácticas. Mencionaremos cada una de éstas de acuerdo a su radicalidad, esto es, en función de cuán certeramente “aprehenden o no los problemas por la raíz”. En primer lugar, y para quien escribe objetivamente fuera del campo de la izquierda154, se encuentra el anticapitalismo objetivo. Enraizado en las tradiciones comunistas de “los rabiosos” durante la “Revolución Francesa” (e.g. Babeuf), y retomado y perfeccionado por Marx y algunas corrientes marxistas posteriores (e.g. fracciones trotskystas), ésta corriente aprehende efectivamente los “problemas por la raíz”, por lo que adopta una postura clasista coherente. Por esto, actualiza un horizonte poscapitalista en el cual la transición activada por el Estado obrero es una cuyo objetivo futuro (materializado también en el presente), constituye la
154
Para ver los argumentos que sostienen esta afirmación ver: http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/10/un-comentario-una-columna-de-frei-betto.html
igualdad material (en todos los respectos) en conjunción a la existencia de una libertad colectiva positiva155. Y, esencial, esta corriente político-práctica entiende que una tarea fundamental de cualquier Estado obrero que genuinamente llegue a cristalizar en el futuro, es la de extender sus conquistas a otros Estados (a su explotados) y por el mundo entero. En segundo lugar, y dentro ya del campo de la izquierda (pero siempre ingresando desde fuera), se encuentra la corriente reformista. Ésta es una que posee una base social obrera, evidencia un discurso marxista y pretende superar el capitalismo. Sin embargo, la alternativa que esta corriente propone continúa siendo una alternativa explotadora: si del reformismo dependiera, debiera repetirse la urss pero sin los crímenes de Stalin y con algo más de democracia política. Un ejemplo paradigmático de este tipo de reformismo (que en algún sentido continúa siendo consecuente en su lucha contra el capitalismo) fue la Unidad Popular chilena (sus tendencias internas dominantes). La misma muestra cómo el triunfo reformista es imposible, porque en sí mismo éste supone la colaboración de clases con los explotadores. Debido a esto, el reformismo no toma los problemas por su raíz156. En tercer lugar, está la socialdemocracia. No posee una base social definida (al menos no una obrera) y se caracteriza por una defensa de ciertas instituciones (las del Estado de bienestar). Esta corriente dentro de la izquierda no plantea un horizonte más allá del capitalismo, sino que aspira sólo a regular éste. Así, tampoco esta corriente “toma los problemas por su raíz”. En cuarto lugar, tenemos al “progresismo”. Nace en los 1970s y toma demandas obreras y marxistas que siempre estuvieron vinculadas a un proyecto de superación del capitalismo. Las demandas de las que se apropia son (entre otras), "lucha de género", "lucha indígena", "lucha medioambiental" (ecologismo), "lucha democrática", etc. Lo esencial, no obstante, es que a todas estas demandas les sustrae su base clasista (son "ciudadanistas") y, por implicación, cualquier conflicto agudo con la clase explotadora (menos todavía podemos hablar de un horizonte que proponga superar el capitalismo). Tampoco toma los problemas por su raíz. Y, por último, tenemos al social-liberalismo, el cual sólo es de izquierda por el nombre, ya que cuando ha estado gobernado ha implementado políticas que serían caras a casi cualquier tipo derecha política (a lo más podría descartarse al fascismo). En efecto, éste se encuentra paradigmáticamente representado por los gobiernos de Tony Blair (partido laborista inglés), Rodríguez-Zapatero (PSOE español) y Bachelet en Chile (entre otros). Ahora bien, las cuatro últimas corrientes de izquierda que mencionamos, debido al hecho de que “no toman los problemas por su raíz” pueden convivir e imbricarse. Así, y de acuerdo a lo anterior, aquí planteamos que el MAS constituye un régimen político kerenskista “débil” cristalizado por un partido que incorpora dimensiones socialdemócratas, progresistas y social-liberales. Creemos que a la luz de lo que hemos expuesto a lo largo de este
155
Preferimos no utilizar el vocablo “revolucionario”, porque, en el pasado, muchos autodenominados “revolucionarios”, nunca lo fueron en un sentido anticapitalista objetivo y comunista. Es el caso de los revolucionarios cubanos y de gran parte de la izquierda guerrillerista-foquista entre los 1960s y los 1980s. En ambos casos no existió anticapitalismo objetivo, por el tipo de alianzas que estos grupos configuraron, las cuales, estructuradas en torno la noción de “pueblo”, siempre incluyeron a burgueses y capitalistas. Para argumentos en este respecto, ver: http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/10/sobre-pueblo-al-el-mir-y-faletto-2013.html. Asimismo, muchos de estos “revolucionarios” practicaron “el socialismo en un solo país” o un sucedáneo un poco más amplio a nivel latinoamericano (“La patria grande”). Por lo tanto, al no ser internacionalistas genuinos (e.g. muchos dijeron que la clase obrera de los centros explotaba a la periferia y ya era “burguesa”), nunca fueron anticapitalistas objetivos propiamente tales. 156
Hoy el reformismo es casi inexistente, ya que sus organizaciones más paradigmáticas (partidos comunistas) han dejado ya de tener una base social obrera y de enarbolar demandas propias de los productores/explotados. En línea con esto, muchas organizaciones que en el pasado fueron reformistas, hoy son progresistas, socialdemócratas o incluso social-liberales.
trabajo, no debiera ser difícil para el lector reconocer estas dimensiones en las diferentes políticas masistas. Así, cuando Evo Morales dijo en Chile en 2013 que “los servicios sociales debían ser provistos sólo por el Estado”, no actualizaba sino una cantinela socialdemócrata. Por otra parte, todo el discurso indigenista, autonomista y “democratista”, tan propio de la intelectualidad adherida a las filas masistas, es paradigmáticamente “progresista”. Así también, los criterios mantenidos de estabilidad macroeconómica (representados, por ejemplo, en un viceministro que dice a los trabajadores que “deben acostumbrarse a vivir con pan y café”), nos muestran un rasgo típico de la izquierda social-liberal. ¿Ausencia de dimensiones reformistas? Sí, esto es lo que planteamos. En lo fundamental porque el MAS nunca tuvo una base social obrera y hoy, después de 8 años de gobierno, menos todavía la tiene157. Lo más que hubo bajo el MAS fue “desarrollismo” (que no es necesariamente de izquierda), el cual estuvo representado en los ex miembros del equipo masista que hoy le hacen “críticas industrializadoras” (ver pp). Quien escribió este trabajo (y espera que también los que lo lean), considera que la tarea de los productores/explotados bolivianos hoy, es enfrentarse decididamente al régimen político kerenskista débil descrito. Desarrollar la lucha desde una perspectiva de clase coherente, teniendo el comunismo como horizonte futuro y el socialismo como la “sociedad transicional” que debe ser impuesta por el Estado obrero luego de la derrota de los actuales expropiadores. Entender que la lucha de clases nunca se soluciona en el terreno nacional, y que un Estado obrero tiene una de sus tareas esenciales en el hecho de expandir sus conquistas a otros estados. Que el socialismo sólo será una realidad (como mínimo) a nivel continental, y que el comunismo sólo puede ser mundial. Ahora bien, estos son meros principios generales. En lo concreto, con Roberto Sánz “dejamos sentado que al escribir desde Argentina [Chile] seguramente este trabajo contiene una serie de inexactitudes, errores y límites que sólo se podrán corregir y/o precisar al compás de la experiencia militante en la misma Bolivia” Para los comunistas chilenos, quedan las enseñanzas de “cuidarse de las nacionalizaciones espurias”, el tener tino con respecto a la colaboración de clase que supone la demanda de una asamblea constituyente, el precaverse frente a los anti-latifundistas (porque sólo buscan desarrollar el capitalismo), la necesidad de armarse en todos los frentes ante los obstáculos que suponen el social-liberalismo, el progresismo, la socialdemocracia y, en alguna medida, el reformismo. Pero, fundamentalmente, armarse contra el enemigo principal: la clase dominante/explotadora, la clase capitalista y su “periferia burguesa”.
157
Es posible que la base social original del MAS haya sido efectivamente la de pequeños productores agrarios que no asalarizaban mano de obra. Sin embargo, ya desde los 1990s, esta base social se transforma en una base social de propietarios que asalarizan y se apropian de trabajo ajeno, ergo, una base social capitalista. Por otra parte, recordamos aquí que para nosotros “base social” se distingue de “base electoral”, ya que evidentemente muchos obreros han votado, votan y seguirán votando por el MAS.
Bibliografía sobre Bolivia 1. A Neoliberal Nationalization? : The Constraints on Natural-Gas-Led Development in Bolivia Brent Z. Kaup Latin American Perspectives 2010 37: 123 2. Bolivia: de la derrota de la oligarquía a la lucha contra el Gasolinazo Reaparecen los fantasmas de Octubre (Martín Camacho, Revista Socialismo o Barbarie, 2011)
3. Bolivia: Populismo versus marxismo en el altiplano El MAS Boliviano, socio del gobierno (Eduardo Molina,
Revista Estrategia Internacional, 2005) 4. La nueva Constitución nace con la crisis al rojo vivo Entre los pactos y la Confrontación (Eduardo Molina, Revista estrategia Internacional, 2008) 5. Bolivia: ¿El “proceso de cambio” nos conduce al Vivir Bien? Carlos Arze Vargas en Promesas en su laberinto Cambios y continuidades en los gobiernos progresistas de América Latina (CEDLA,, 2013) 6. El instrumento político de los trabajadores: ¿frente para la revolución o frente electoral? (Carlos Arze Vargas, mayo 2013) 7. Acuerdo cob - gobierno: perpetuación de las rentas bajas (Carlos Arze Vargas, noviembre 2013) 8. Carlos Mesa, Evo Morales, and a Divided Bolivia (2003--2005) (Jeffery R. Webber Latin American Perspectives 2010 37: 51 9. Confounding Cultural Citizenship and Constitutional Reform in Bolivia (Robert Albro, Latin American Perspectives 2010 37: 71) 10. Crítica del romanticismo “anticapitalista” (Roberto Sáenz, Socialismo o Barbarie, revista Nº 16, abril 2004) 11. El Gobierno del MAS no es nacionalista ni revolucionario Un análisis del Plan Nacional de Desarrollo (Lorgio Orellana Aillón, CEDLA, 2006) 12. Entre la hibridez del mundo agrario y su idealización populista (Javo Ferreira, Revista Estrategia internacional, 2010) 13. Evo Morales and the Altiplano : Notes for an Electoral Geography of the Movimiento al Socialismo, 2002 --2008 (Fernando Oviedo Obarrio Latin American Perspectives 2010 37: 91) 14. Industria y manufactura: los sindicatos frente a la precariedad laboral (Silvia Escobar de Pabón, CEDLA, 2010) 15. Más asalariados, menos salario La realidad detrás del mito del país de independientes (Bruno Rojas, CEDLA, 2010) 16. Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del “poder empresarial-hacendal” (Enrique Ormachea, CEDLA, 2013) 17. Revolución agraria o consolidación de la vía terrateniente (Enrique Ormachea Saavedra, CEDLA, 2007)
18. Roots of Resistance to Urban Water Privatization in Bolivia: The “New Working Class,” the Crisis of Neoliberalism, and Public Services (Susan Spronk, 2006) 19. Primera prueba de fuerza con el gobierno de Banzer: CUATRO DÍAS DE HUELGA GENERAL (Eduardo Molina, Revista Estrategia Internacional, 1998) 20. Tres hitos históricos de la clase obrera boliviana (Revista Estrategia Internacional, 1998) 21. Bolivia: ¡viva el levantamiento de Cochabamba (Revista Estrategia Internacional, 2000) 22. The Bankers can rest easy. Evo Morales: All growl, no claws? (James Petras, 2006) 23. The National Development Plan as a Political Economic Strategy in Evo Morales's Bolivia: Accomplishments and Limitations (Clayton Mendonça Cunha, Filho and Rodrigo Santaella Gonçalves, Latin American Perspectives 2010 37: 177) 24. Comunidad, indigenismo y marxismo. Un debate sobre la cuestión agraria y nacional-indígena en los Andes (Estrategia Internacional, 2011) 25. Unpacking U.S. Democracy Promotion in Bolivia : From Soft Tactics to Regime Change (Neil Burron Latin American Perspectives 2012)
Textos base sobre teoría marxista del Estado Revolución y contrarrevolución en Portugal (1974-1975, Nahuel Moreno) ¿Cómo domina la clase dominante? (Goran Therborn, 1979) El Estado en América Latina (René Zavaleta Mercado, 1984) La crisis del Estado (autores varios, editado por Nicos Poulantzas, 1977) p.d.: fichas y comentarios sobre la mayor parte de los otros textos citados en este escrito, pueden encontrarse en el blog: http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/04/los-comienzos-son-siempre-dificiles-y.html
Manuel Salgado Muñoz (investigación: enero-marzo 2014, escritura: abril 2014)