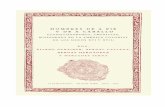Benedicto XVI, defensor del Logos
Transcript of Benedicto XVI, defensor del Logos
1
Benedicto XVI, Defensor del Logos.
Beatriz Eugenia Reyes Oribe1
Benedicto XVI puede ser llamado con el título de Defensor del Logos porque ha intentado reivindicarlo en todos sus aspectos. En el presente ensayo tomamos como punto de partida su discurso en la universidad de Ratisbona para estudiar, en primer lugar, los alcances de la exclusión del Logos en el pensamiento cristiano y hasta qué punto dicho olvido ha derivado en voluntarismo; y, en segundo lugar, las características propias del obediencialismo como expresión del voluntarismo y de la delogización de la cultura cristiana.
BENEDICTO XVI – LOGOS- VOLUNTARISMO- OBEDIENCIA CIEGA
Introducción
En 2006 el Papa Benedicto pronunció un discurso2 en la Universidad de Ratisbona
que generó múltiples reacciones por su mención crítica de la guerra santa en el Islam. Muy
pocos atendieron al contenido completo de lo que allí expresó el Papa sobre el voluntarismo
en la historia de la Iglesia y su influencia en la cultura occidental misma.
Benedicto sostiene en este texto que la admisión de la guerra santa, el recurso a la
violencia en la difusión de la fe y el voluntarismo, están enlazados a un particular concepto
de Dios; aquel ser absolutamente ajeno a todo lo creado. Esta noción de Dios excluye la
posibilidad de pensarlo como Logos, tal como es revelado en Juan. Esta exclusión va pareja
también con la deshelenización del cristianismo, la cual se verifica –dice Benedicto-, en
tres oleadas: la de la Reforma, la de la teología liberal y la que concibe una revelación
abstracta, la cual, sin mediación providencial de la cultura helénica, podría y debería
inculturarse siempre de nuevo en un mundo plural. Estos procesos deshelenizantes y
demitificantes del cristianismo que comenzaron por pretender salvar una noción puramente
bíblica de Dios, separándolo de toda cercanía con su creación y abriendo un abismo entre la
fe y la razón, y que progresaron en proponer una mera razón, acabaron perdiendo una parte
importante de la misma revelación que presenta a Dios como Logos, es decir, como, según
el papa, Razón creadora. El mismo Benedicto ha trabajado el tema del Logos en otras
1 Mgr. en Filosofía, U. Barcelona; Prof. Titular de Ética, UFASTA; investigadora libre CECYM/UNCOMA; miembro de AITA. 2 “Una nueva relación entre fe y razón para permitir el diálogo entre culturas y religiones”, Discurso de Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona, 2006-09-13, Zenit ZS06091325.
2
intervenciones donde recalcó la conexión entre la racionalidad de lo creado con la
racionalidad del Creador3. Debemos suponer que lo ha hecho con la intención de contribuir
a volver a una auténtica y completa noción de Dios, tal como Él mismo se reveló,
apartándose de las interpretaciones racionalistas de la Escritura4, como así también de las
tendencias voluntaristas y fideístas. Cuando todavía no era Sumo Pontífice, el teólogo
Ratzinger, dedicó parte de su libro Introducción al Cristianismo al valor del Logos para la
fe cristiana5.
En cuanto al voluntarismo resultante de esa noción de Dios sobre el que el Papa llama
nuestra atención, Pinckaers, en su estudio de las fuentes de la moral cristiana, señala que
aquel, habiendo surgido de las mismas cabezas teológicas católicas, inficionó la teología
moral y la ética cristiana. Tanto Benedicto XVI como el maestro dominico, ven claramente
que la doctrina moral oficial de la Iglesia permaneció la misma, aunque la reflexión
filosófico-teológica y su difusión en los manuales y obras de enseñanza fueron
respondiendo al progreso del voluntarismo en el mundo occidental6.
El Papa, tanto en este discurso como en otros textos, propone ampliar el concepto de
razón recuperando la noción helénica de logos y mostrando como, solamente desde esa
ampliación, es posible un verdadero diálogo de fe y razón, y como el mantener su exclusión
solamente acrecienta la Babel contemporánea. Asimismo, Benedicto hace ver la promoción
inevitable de la violencia provocada por este desprecio y postergación del logos,
característica de toda mentalidad voluntarista.
Ahora bien, lo que nos interesa discutir en las siguientes páginas es, en primer lugar,
los alcances de la exclusión del Logos en el pensamiento cristiano y hasta qué punto dicho
olvido ha derivado en voluntarismo. En segundo lugar, estudiaremos las características
3 “…El cristianismo debe recordar continuamente que es la religión del Logos. […] el problema está en saber si el mundo proviene del ámbito irracional, de modo que la razón no sería más que un subproducto, quizás incluso dañino, de esa evolución, o si el mundo procede, más bien, de la razón que, en consecuencia, es su criterio y su meta. […] Sólo la razón creadora, que en el Dios crucificado se ha manifestado como amor, puede realmente mostrarnos el camino…”. Ratzinger, J., “Sobre las crisis de las culturas”, Conferencia de Subiaco, 2005; en http://multimedia.opusdei.org/epub/es/feyrazon.mobi . 4 Jesús de Nazaret, trad. C. Bas Álvarez, Planeta, Buenos Aires 2007; Verbum Domini, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_sp.html . 5 Ratzinger, J., Einfürung in das Christentum, Kösel, München 1968. Introducción al cristianismo, trad. Domínguez Villar, J.L., Sígueme, Salamanca 1969, pp. 53- 56; 109-114; 123-124. 6 Pinckaers, S., Las Fuentes de la moral Cristiana, EUNSA, Pamplona 1988.
3
propias del obediencialismo como expresión del voluntarismo y de la delogización de la
cultura cristiana.
La exclusión del Logos
Benedicto destaca el hecho de que san Juan evangelista haya utilizado el término
Logos para referirse a Dios.
“[…] Modificando el primer verso del Libro del Génesis, Juan comenzó el «Prólogo» de su Evangelio con las palabras: «Al principio era el logos». Es justamente esta palabra la que usa el emperador [Manuel Paleólogo]: Dios actúa con «logos». «Logos» significa tanto razón como palabra, una razón que es creadora y capaz de comunicarse, pero, como razón. Con esto, Juan nos ha entregado la palabra conclusiva sobre el concepto bíblico de Dios, la palabra en la que todas las vías frecuentemente fatigosas y tortuosas de la fe bíblica alcanzan su meta, encontrando su síntesis. En principio era el «logos», y el «logos» es Dios, nos dice el evangelista. El encuentro entre el mensaje bíblico y el pensamiento griego no era una simple casualidad […]”7.
Hay una identificación de Dios con el principio de racionalidad del universo.8 El papa
resalta el papel importantísimo de la traducción griega de la Sagrada Escritura que se
conecta con este nombre usado por Juan. También en Introducción al cristianismo, ya
señalaba la importancia de la traducción de los Setenta9.
Benedicto XVI sostiene que
“[…] todo lo que existe no es fruto del azar irracional, sino que ha sido querido por Dios, está en sus planes, en cuyo centro está la invitación a participar en la vida divina en Cristo. La creación nace del Logos y lleva la marca imborrable de la Razón creadora que ordena y guía. […] La realidad, por tanto, nace de la Palabra como creatura Verbi, […]”.10
Puede decirse que Benedicto tuvo siempre presente el tema del logos como razón
creadora, como sentido del universo y vida del hombre, ya que habla de ello en muchos
documentos desde antes de ser elegido Papa y hasta el final de su pontificado en febrero de
201311.
7 “Una nueva relación entre fe y razón para permitir el diálogo entre culturas y religiones”. 8 Cfr.: “[…] So John identifies Jesus with the principle of rationality in the universe […]”. Preus, A., “Logos”, Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy, The Scarecrow Press, Lanham, Maryland, 2007, p. 160. 9 Introducción al cristianismo, p. 48-49. 10 Verbum Domini nº 8 y 9. 11 Deus caritas est, nº 10, 13. Spe salvi nº 2. Caritas in veritate nº 3, 4. “Conferencia en Subiaco”. ''Creer es, en la oscuridad del mundo, tocar la mano de Dios y, en el silencio, escuchar la Palabra, ver el Amor'', Palabras de Benedicto XVI al concluir los Ejercicios Espirituales de la Curia Romana, febrero 2013.
4
El filólogo argentino, Carlos Disandro, enseña que el término logos, que en su origen
significa la palabra que se profiere desde la interioridad humana selectiva, se fue
plenificando12 y ampliando en el contexto helénico, y “[…] se fue cargando de
significaciones más densas, profundas y universales, hasta convertirse en un término claro y
recapitulatorio, en un signo absoluto de la misma interioridad divina […]”. Esto se hace
patente en el uso joánico de la expresión.13 No se trata, entonces, de cualquier palabra, sino
de un uso del término que incluye racionalidad. Cuando se utiliza la expresión palabra, o
cualquier otra equivalente de las lenguas modernas, se corre el riesgo de perder al menos
una parte de lo que Dios ha querido revelar a través del autor inspirado, el cual se expresó
en griego. Esto es así porque Logos es palabra en un determinado contexto semántico –el
griego-, pero trasladada sin más esa traducción a otros contextos, se diluye la intención
original.
Por ejemplo, Gadamer considera que no es casual que Lutero hubiese traducido el
término Logos por palabra –Wort–, con el significado, según él, de promesa cumplida, de
palabra que se sostiene, que está presente, que existe en medio de los hombres14. Gadamer,
en este artículo, está interesado en mostrar que este sentido de palabra no está ligado a la
mera referencia a un contenido ni a una transmisión del mismo, sino a un hacer algo la
palabra por sí misma. De este modo, Gadamer liga ciertas palabras, entre las que incluye la
traducción del logos joánico, a un ámbito más cercano a la voluntad que a la razón. Siendo
realmente interesantísimo el desarrollo del filósofo alemán sobre la palabra poética, no
podemos evitar notar que esta traducción reductiva de logos por palabra-promesa o palabra
que se sostiene, nos remite a una posición nominalista y voluntarista en la que desaparece la
referencia y queda comprometida la verdad15. Y, si es cierto que ese es el sentido de la
traducción de Lutero, entonces, ya en ese punto nos hallaríamos ante un primer posible
ejemplo de voluntarismo in nuce unido a la exclusión del Logos. Pero esta cuestión excede
en mucho los límites de este trabajo.
12 Disandro, C., Tránsito del mithos al logos, Hostería volante, La Plata 1969, p. 56. 13 Disandro, C., Tránsito del mithos al logos, p. 49. 14 Gadamer, G., “Acerca de la verdad de la palabra”, Arte y verdad de la palabra, trad. Zúñiga, J. F., Editora Nacional, Madrid 2002, pp. 13-14. 15 Verdad en sentido clásico, que Gadamer conoce y menciona, pero que prefiere postergar frente a otros aspectos del lenguaje.
5
Por la misma razón, Gadamer critica la habitual traducción del paso aristotélico que
define al hombre “animal que posee logos” como animal rationale.16 Pensamos que la
crítica del filósofo alemán a esta traducción tiene valor si consideramos el contexto
moderno de los términos razón y racional. No es posible en la cultura actual recurrir
simplemente a estas expresiones desgastadas por el racionalismo, al menos si se desea
comunicar algo a los contemporáneos. Sin embargo, tampoco es posible el uso del término
lenguaje o palabra, tal como propone Gadamer, ya que resultan incompletos17. De ahí, el
interés que suscita la posición de Benedicto de “extender” el término razón para recuperar
logos.
De todos modos, hay autores que rechazan expresamente que pueda traducirse logos
por razón o racional. Parain, evitando directamente seguir una perspectiva etimológica,
toma únicamente la vinculación del sustantivo logos con el verbo de la misma familia
légein y afirma que solamente se trata de un nombre que manifiesta “operaciones del
lenguaje”. Este autor critica también la traducción Verbo, frecuente en las lenguas
romances –que dicho sea de paso, reflejan el original de la Vulgata-, y se felicita por el
recurso al simple Wort alemán. Por lo mismo, rechaza la interpretación aristotélica que
avecina logos con razón y todas las posibles derivas del término hacia el reino de la lógica
y la matemática.18 Este autor considera también apropiado entender el logos heraclíteo
como lenguaje.19
Un ejemplo clásico de desarrollo teológico excluyente del Logos en los estudios
bíblicos de los últimos tiempos, es el de Cullmann, autor que continúa vigente. El teólogo
protestante parte del supuesto hermenéutico de la sola Scriptura a la que se debe despejar
de adherencias helénicas. El luterano intenta oponerse a la tarea demitificadora de
Bultmann con ese procedimiento de negación de todo presupuesto teológico racional, sobre
todo de las raíces griegas. El experimento de Cullmann es interesante como ejemplo de a
dónde lleva esta tirria por el verdadero significado de logos. Una de las consecuencias de
rechazar todo el contexto helénico de los textos joánicos y en general de la Escritura, es la
16 Gadamer, G., “Los límites del lenguaje”, Arte y verdad de la palabra, p. 116-117. 17 El mismo Gadamer considera que, para los medievales, logos puede traducirse como ratio y como verbum. Verdad y método, trad. Agud Aparicio, A, y de Agapito, R., Sígueme, Salamanca 19883. 18 Parain, B., Essai sur le logos platonicien, Gallimard, Paris 1942, pp. 11-15, 199. 19 Parain, B., Essai sur le logos platonicien, p. 15 y ss.
6
negación de la inmortalidad del alma20. No puede negarse que el intento del teólogo
alsaciano es honesto y coherente con sus presupuestos confesionales. Lo que resulta
sorprendente es el uso indiscriminado, y negador de la tradición cristiana, de sus aportes
por parte de los teólogos católicos, que parecen haber ido a buscar en él recursos para
negarla. Muchos católicos han dado por bueno que se debe negar el significado helénico de
Logos y que hay que reconducirlo a la mera y limitada traducción de términos hebreos21. Es
evidente que si los escritores sagrados han usado ambas lenguas no pudieron privarse del
sentido que las palabras tenían en su contexto, ni tampoco puede pensarse que cuando los
oyentes, y luego lectores, de Juan escuchaban logos, efectuaban alguna clase de epojé del
significado inmediato del término en su cultura, para alcanzar el significado hebreo22.
Dice Pikaza, presentador de la reedición de Cristología del Nuevo Testamento:
“[…] tanto las afirmaciones paulinas sobre el Kyrios como el desarrollo joánico del Logos en Jn. 1 han de entenderse sobre un fondo bíblico (judío) y no helenista, aunque el helenismo pueda ofrecer y ofrezca cierto paralelos. […] Por eso puede decir Cullmann: Dado que el Logos es Dios en cuanto se revela, comunicándose en su acción; y dado que el nuevo testamento no tiene más objeto que esta acción, todo razonamiento abstracto sobre las naturalezas de Cristo no es sólo empeño vano sino que es un planteamiento impropio: en virtud de su propia naturaleza, sólo podemos hablar del Logos cuando hablamos de la acción de Dios. Sobre el ser del Logos sólo puede decirse aquello que hallamos en el prólogo: «En el principio estaba con Dios, y él era Dios». El mismo prólogo pasa rápidamente a la acción del Logos: «Todas las cosas fueron hechas por él». Dios se revela a sí mismo primeramente en la creación"23 .
Como vemos en el texto citado por su presentador español, despojarse del significado
de Logos en su contexto helénico, comporta volcarse a una mentalidad anticontemplativa,
20 “[…] Este librito [La inmortalidad del alma o la resurrección de los cuerpos (1962)] exegéticamente discutible; ha tenido un influjo inmenso dentro de la antropología católica de los últimos decenios […]”. Pikaza, X., “Presentación”, en Cullmann, O., Cristología del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca 1998, p. 18. 21 Pikaza, X., “Presentación”, en Cullmann, O., Cristología del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca 1998, p. 23. “[…] Los teólogos católicos se han sentido, en general, más cercanos a la visión que Cullmann ha ofrecido de la figura de Jesús y los orígenes cristianos. Podemos afirmar incluso que han sido muchas veces más cullmannianos que Cullmann […]”. 22 “[…] Para los destinarios inmediatos de la obra joánica, en el ambiente y en la época en que se escribe el IV Evangelio, el término griego Lógos era de sobra conocido. No sólo entre los judíos helénicos sino también entre los mismos gentiles del mundo mediterráneo que, en cierto modo, bien podemos llamar cuna del cristianismo. En cuanto a los judíos de la Diáspora, el vocablo Lógos era el que la versión de los LXX elegía de ordinario para traducir el término hebreo dabar. […]”. García Moreno, A., “El logos, misterio y revelación”, comunicación del XVIII Simposio Internacional de Teología, Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, 1997, http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/5629, p. 529. 23 Pikaza, X., “Presentación”, en Cullmann, O., Cristología del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca 1998, p. 35.
7
que no quiere ir más allá de la acción divina, y que llega a poner en duda la importancia
teológica de distinguir las naturalezas de Cristo.
Según Pikaza, Cullmann emprendió una cruzada antihelenista, y
“[…] representa el mejor positivismo fideísta protestante. Por eso apela al principio luterano de la sola Scriptura: a su juicio, el teólogo no razona, no demuestra; simplemente deja que le afecten los datos de la Biblia, para confesarlos de nuevo en actitud creyente y presentarlos así, sin interferencias conceptuales antiguas (griegas) o modernas […]”24.
Sin embargo, los Padres25 y luego los autores medievales en general, entendían logos,
y su traducción latina verbum, como un principio de racionalidad26. Y si atendemos a la
mera traducción que ofrecen los diccionarios, razón aparece como el siguiente significado
luego de palabra27. Es así como lo trata Benedicto XVI en la exhortación apostólica ya
citada, Verbum Domini.
Por su parte, Ruta considera que el concepto neotestamentario de logos es “extraño al
pensamiento griego” pero, que a pesar de ello, se volvió un punto de engarce entre el
cristianismo y la filosofía griega28. El teólogo platense prueba que la noción cristiana de
Logos, en tanto Segunda Persona de la Ssma. Trinidad, es una absoluta novedad de la
revelación cristiana y que, en tanto tal, no se encontraba en ninguno de los pensadores
griegos29. Podemos ver que la preocupación central de Ruta es dejar a salvo lo sobrenatural
de la revelación y marcar la distancia insalvable del misterio trinitario respecto de todas las
teologías paganas. Observamos que esto no quita que el término mismo, logos, usado por
Juan conservase su carga significativa de palabra racional. El autor reconoce empero al
24 Pikaza, X., “Presentación”, p. 23. 25 Sobre la influencia de la noción estoica de logos en los Padres, se puede consultar entre otros Spanneut, M., Le stoïcisme des pères de l’Église, Ed. Du Seuil, Paris 1957. 26 Magnavacca, S., Léxico técnico de filosofía medieval, pp. 723-725. Durante la edad Media, “[…] Metafísicamente hablando, el verbum fue considerado logos, en el sentido de causa, principio o ley del mundo. Así aparece ya en la Antigüedad, especialmente en la tradición heraclítea continuada por los estoicos, quienes vieron en el v. el principio rector del cosmos, […] Sobre esta base, el Cristianismo elaboró, especialmente durante la época patrística, el dogma teológico sobre el v. en cuanto Palabra o Ley divina universal, al que identificó con la Segunda Persona de la Trinidad. […]”. 27 Cfr. Bailly, A., Dictionnaire grec-français, Hachette, Paris 371981. 28 Ruta, J. C., El Logos Yoáneo. Sus orígenes, Fundación Instituto de Teología, La Plata 1984, p. 53. 29 Ruta, J. C., El Logos Yoáneo, pp. 31-161.
8
final de la obra que entre Juan y sus interlocutores había una koiné espiritual y filosófica
alrededor de logos como luz inteligible30.
Ahora bien, Disandro añade algo importante para el tema que nos ocupa. En el
contexto helénico, el logos es una palabra que surge y de alguna manera se alimenta del
mito. Mito –que también significa “palabra”-, es lo que se profiere desde el asombro y
vivencia de la contemplación. Nuestro filólogo considera que, contrariamente al sentir de la
oleada demitificadora iluminista, la muerte del mito no potencia al logos, a la razón, sino
que termina por agotar su principio promotor. En lugar de un triunfo del logos se verifica su
reducción y cerrazón dentro de la razón técnica31. Dice, en la misma línea, Diego de Jesús
que la “[…] desmitologización le echó ácido al mito y nos dejó no sólo sin el lenguaje
mitológico sino sin la Verdad contenida. […]”32
Por su parte, Duch, en su estudio sobre el mito, afirma que el lenguaje mítico y el del
logos, no son dos modos de decir la realidad, sino que suponen dimensiones diversas de la
misma realidad y del hombre que no pueden sin más intercambiarse. Sin embargo,
reconoce con Reale, que mito y logos se fecundan mutuamente33.
En Introducción al cristianismo, Ratzinger sostiene que, entre los antiguos, el logos
desplazó al mito- religión de los dioses. Afirma que hay un paralelismo entre el proceso de
los cristianos rechazando a los dioses paganos y el proceso crítico de los filósofos griegos
haciendo lo propio con la religión olímpica34. En ambos casos, nuestro teólogo estima que
se produjo una “opción por el logos” y que, en el caso de los primeros pensadores
cristianos, supuso un apropiarse del Dios de los filósofos para alejar lo que llama, “el mito
de la costumbre”, o sea, la mera religión como institución social. Ratzinger señala el
peligro que significa la separación de logos y mito, pareja a la de verdad y piedad. La
religión, la fe o la teología que abandone el logos para reducirse a un conjunto de normas
sociales o a la pura hermenéutica de sus símbolos, perderá fatalmente la fe junto con el
30 Ruta, J. C., El Logos Yoáneo, pp. 480-489. 31 Disandro, C., Tránsito del mithos al logos, pp. 58-60; 19. En su discurso en el Parlamento alemán (Berlín, 2011), Benedicto también critica el reduccionismo peligroso de la razón positivista. Y en la conferencia de Subiaco, siendo aún Cardenal, criticaba la pretensión de la Ilustración de poseer el auténtico sentido de la razón. 32 Diego de Jesús, Mito, plegaria y oración, Ed. del Cristo orante, Tupungato 2012, p. 59. 33 Duch, Ll., Mito, interpretación y cultura, Trad. F. Babí i Poca, D. Cía Lamana, Herder, Barcelona 1998, pp. 75-82. 34 Ratzinger, J., Introducción al Cristianismo, p. 110 y ss.
9
logos que quiso desechar. Huelga decir que Ratzinger toma “mito” en la acepción de relato
falso y no en la que comentábamos supra. El “mito de la costumbre”, que ya está despojado
de todo interés por la verdad, acaba siendo reemplazado por el logos. Pero el logos sin fe se
encierra en razón técnica y pierde, por eso mismo, su carácter fundante como inteligencia y
verdad. Lo mismo sucede con la reducción del cristianismo a mero lenguaje de símbolos
interpretables: “[…] lo que solamente puede subsistir mediante la interpretación, en
realidad ha terminado de existir. […]”35. El “mito de la costumbre” y los diversos modos
reductivos del logos son igualmente demitificantes porque vacían sus objetos de contenido
real, porque se desinteresan por la verdad.
Volviendo nuevamente a Disandro, éste sostiene que demitificar, deshelenizar y
“delogizar” son, en realidad, movimientos que están profundamente conectados.
“[…] no es ajena a esta trama compleja el hecho de que la “demitización” del nuevo Testamento tenga su contraparte en una “delogización”, tal como se advierte en muchas corrientes de la teología católica contemporánea y en algunos aspectos de la novísima reforma litúrgica. Una teología sin el logos griego (lo cual resulta contradictorio con la palabra misma) y un culto que borre los concretos del “logos teándrico” (comenzando por el Logos mismo) resultan pues un absurdo […]”36.
No es extraño entonces, que Benedicto también haya sido el Papa que se propuso
rescatar la tradición litúrgica occidental y abogar por restablecer los signos y símbolos, al
mismo tiempo que afirmaba la importancia de concebir a Dios como razón creadora37. Bux,
en su libro sobre la obra litúrgica del papa alemán –donde cita su Introducción al
cristianismo–, sostiene que de la raíz racional, que es la fe firme en el Logos, brota el culto
racional.
“[…] con el culto que pierde su justa orientación, la fe también se ha salido del camino del amén […] Decir amén a Aquel en quien creo, significa reconocer en Él el sentido de la realidad, precisamente la razón, el Logos, la palabra, la verdad. […] La estabilidad del hombre es posible sólo si pone como fundamento la verdad: por esto el acto de fe es una adhesión con convicción al Logos que es verdad […]38”.
35 Ratzinger, J., Introducción al Cristianismo, p. 113. 36 Disandro, C., Tránsito del mithos al logos, p. 57. 37 El Papa ha insistido con esta idea de Dios como razón creadora que es también bondad y belleza. “[…] La verdad nos hace buenos, y la bondad es verdadera: este es el optimismo que reina en la fe cristiana, porque a ella se le concedió la visión del Logos, de la Razón creadora que, en la encarnación de Dios, se reveló al mismo tiempo como el Bien, como la Bondad misma […]”. “Discurso para la universidad Sapienza” (2008). 38 Bux, N., La reforma de Benedicto XVI, trad. Correa, S. M., Ciudadela libros, Madrid 2009, pp. 40-43.
10
Un auténtico reconocimiento de que Dios es Logos en toda la amplitud de su
significado, aparece en el culto cuando se reconoce con reverencia el Misterio que se
celebra. Por el contrario, la demitificación operada también en el campo litúrgico, que
pretendía un supuesto culto “racional-racionalista”, sin elementos “innecesarios”, ha
derivado en celebraciones pueriles, sentimentales y, en muchos casos, burdas; mostrando
con ello la conexión entre un logos reducido o excluido y la más completa irracionalidad.
Como veremos más adelante, no es sorprendente que este Papa haya sido desobedecido
precisamente en este punto por los cristianos que habitualmente cultivan el obediencialismo
como modus vivendi en la Iglesia39. Es de observar que entre la mentalidad progresista y la
obediencialista hay un hilo que las ata por detrás de la trama, y ese hilo –como intentamos
probar en este ensayo– es la demitificación que se aparta de la noción de Dios como Logos,
mientras acentúa la omnipotencia divina. Quizás sea posible aventurar que, si de parte del
progresismo, demitificante e iconoclasta por naturaleza, no era esperable obediencia al
llamado papal a restablecer una liturgia bella, tampoco es llamativo que no escuchasen los
que solamente se mueven y reaccionan por consignas.
La función performativa de la palabra. Una objeción.
Antes de pasar a la segunda parte de este trabajo donde discutiremos la exclusión
del Logos en el voluntarismo obediencialista, queremos considerar una posible objeción: ¿y
si el logos joánico y la palabra creadora se redujesen a mera función performativa y, por
tanto, su fundamento fuese la nuda voluntad?
Según Agamben, en occidente existen dos ontologías, la que parte del ser como
dado y cuyo logos dice el ser; y, la que parte del imperativo cuyo logos pone el ser. Esta
última es la ontología de la orden, del mandato40. El pensador italiano trata de ubicar la
escisión de estas dos ontologías en la división aristotélica del logos en apofántico y no
apofántico. La filosofía occidental habría postergado desde entonces la función
performativa del lenguaje. Sin embargo, el pensamiento cristiano habría recuperado de
manera progresiva esta ontología del imperativo, la cual se habría ido afianzando, aunque
39 En la página web de la Santa Sede no hay texto traducido del Motu proprio Summorum Pontificum, no hubo apuro alguno en su implementación, hubo desinterés o negativa directa o indirecta a aplicarlo por parte de muchos obispos, y lo más notable, los grupos conservadores no lo difundieron ni lo implementaron. 40 Agamben, G., “Qué es una orden”, Teología y lenguaje, trad. Raia, M. H., Las Cuarenta, Buenos Aires 2012, pp. 59-63.
11
conviviese en paralelo con la del indicativo. La religión y la ley se fundan en el imperativo
y su valor no depende de la efectiva existencia futura de lo mandado –lo cual reconduciría a
una ontología del indicativo–, sino que las palabras que imperan valen en sí. Valen como
puro deber por el simple hecho de ser un principio, un arché, término que significa tanto
principio como mandato41. Para Agamben el cristianismo se enredó en esta ontología
imperativa por la dificultad de explicar el alcance de la omnipotencia divina. Finalmente, el
autor postula la identidad de voluntad y orden o mandato, ya que Dios no hace todo lo que
puede sino lo que quiere42.
Lo que subyace a esta división de la ontología que ofrece el pensador
contemporáneo, es la vieja desconexión entre deber y ser. Agamben da por buena esta
duplicidad y no parece tomar en cuenta que el imperio es considerado un acto de la ratio en
el marco de la antropología realista. Es decir, no reconoce que no es unánime en occidente
adscribir el acto de imperio a la voluntad o rebajarlo a una “locución no necesaria”, como
hizo Suárez43.
No podemos desarrollar aquí la doctrina tomasiana sobre el acto de imperio, pero es
importante recordar brevemente que se trata de un acto parcial de la razón que manda
porque prescribe en concreto un orden de ejecución más o menos general44. Más universal
cuando se impera una ley, y particular cuando se ordena la acción individual. Además, el
imperio se perfecciona con una virtud moral de la razón práctica: la prudencia.
Pensamos igualmente que esta vuelta de tuerca lingüística que propone Agamben, a
pesar de las limitaciones del punto de vista, permite ver de otro modo lo que venimos
sosteniendo sobre la exclusión del logos. Limitar el logos a palabra imperativa significa
reducir todo origen a la voluntad. Y más atrás no habría nada, solamente el poder. Si la
Palabra originaria es puro imperativo, entonces, no hay sentido y todo se reconduce a una
41 Agamben, G., “Qué es una orden”, pp. 49-52. 42 Agamben, G., “Qué es una orden”, pp. 66-68. 43 Castaño, S. R., “La cuestión suscitada por la impostación de la causalidad de la voluntad”, Interpretación del poder en Vitoria y Suárez, Cuadernos de Pensamiento Español, Pamplona 2011, pp. 66-67. 44 S. Th. I-II, q 17. Cfr. Castaño, S., La racionalidad de la ley, Abaco, Buenos Aires 1995. Reyes Oribe, B., La voluntad del fin en Tomás de Aquino, Vórtice, Buenos Aires 2004.
12
voluntad de poder, y desde ella, a la primacía de la praxis. Im Anfang war die Tat!, al decir
del Fausto45.
Del voluntarismo al obediencialismo.
“No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios”. Esta afirmación de
Manuel Paleólogo es la que rescata Benedicto en el discurso de Ratisbona. Podemos
recordar la división entre los pensadores islámicos que relata Gilson: los unos consideran
que es un deber la especulación filosófica, los otros, que la fe consiste en mera obediencia y
no en conocimiento; de esto último se sigue que cultivar la razón es o lleva a la herejía46. El
gran historiador de la Filosofía Medieval señala la semejanza entre el camino que recorre el
teologismo islámico y el cristiano. Dicho camino empieza por acentuar la gloria divina
negando su manifestación en la creación, negando entonces todo valor a la razón humana
que no consista en describir aquella gloria o en destruir las filosofías. Siguiendo a
Maimónides, Gilson explica la conexión de este teologismo que desprecia la razón, con el
voluntarismo para el que en definitiva todo es obra de una voluntad. Esta voluntad es
primeramente la divina, de la cual todas las demás son meros instrumentos.
Sin embargo, el voluntarismo que preocupa a Benedicto XVI no es el islámico, sino
el que se desarrolló en occidente a partir de Juan Duns Escoto. El papa recuerda que con
este teólogo se abre una brecha entre la voluntas ordinata y la voluntas absoluta divinas.
Esta brecha se agranda con Ockham, quien propone la contingencia de todo lo mandado
por Dios en la medida en que todo mandato surge de su voluntad omnipotente, no atada ni
siquiera a su sabiduría. Ockham concibe la libertad divina como un poder indiferente
absoluto, y a la libertad humana como una indiferencia subordinada47. Es sabido que el
45 “[…] Aquí dice: «En el principio fue la Palabra». Ya empiezo a atascarme, ¿quién me ayudará a seguir? No puedo darle tanto valor a la Palabra. Tengo que traducirlo de otra manera. Si el Espíritu [Mefistófeles] me iluminara... Aquí dice: «En el principio fue el Pensamiento». Piensa bien en esta línea, la primera; que tu pluma no se apresure. ¿Es el pensamiento el que todo lo crea y por el que todo se obra? Tal vez ponga «En el principio fue la Fuerza». Pero ya, al escribirlo, algo me dice que no he de dejarlo así. Me ayuda el Espíritu, veo cuál es su consejo y escribo confiado: «En el principio fue la Acción» […]”. Goethe, Faustus, http://www.gutenberg.org/ebooks/2229 . 46 Gilson, E., “Teologismo y filosofía”, La unidad de la experiencia filosófica, trad. Baliñas F., C.A., Rialp, Madrid 1973, p. 47 y ss. 47 La libertad se define como: “[…] el poder que tengo de producir indiferentemente y de modo contingente efectos diferentes […]”; Ockham, Quodl. 1, q. 16. La libertad “[…] es esencialmente el poder de elegir entre cosas contrarias, independientemente de toda otra causa distinta de la libertad o de la propia voluntad […]”. Pinckaers, S., Las fuentes de la moral cristiana, p. 316.
13
voluntarismo ocamista se divulgó en las universidades durante los siglos XIV y XV e
influyó negativamente en la formación teológica de Lutero.
El voluntarismo parte de la desconexión causal de la voluntad respecto a la razón. La
voluntad es considerada una potencia, causa del movimiento de las restantes y, por tanto,
no movida por otra, no solamente en el orden eficiente, sino también en todo orden
causal48. Por ello, la razón pierde progresivamente un lugar de causa en el acto voluntario,
ya que, en definitiva, la voluntad puede elegir con indiferencia a las razones y puede
mandar u ordenar –rol reservado por el Aquinate a la razón. Ya en sus primeros tiempos,
esta doctrina servirá tanto a los propulsores de la libertad –Erasmo–, como a sus detractores
–Lutero. La voluntad será exaltada y definida como poder indiferente al punto que, mirando
el asunto desde la Cruz, Lutero sostendrá que si Cristo murió para liberarnos de la
esclavitud del pecado, no es posible afirmar al mismo tiempo que el hombre es libre49. Se
puede decir que el Reformador llevó a uno de sus extremos posibles el pensamiento
voluntarista. Si Dios omnipotente es el que posee la libertad en grado sumo, su criatura
debe carecer de ella. Dada la definición de libertad como poder indiferente y supuesta una
metafísica univocista, debe negarse la libertad al hombre para afirmarla en Dios.
Desde esta perspectiva, la voluntad se caracteriza por una indiferencia original ante
cualquier bien, o, simplemente, ante el bien. Y, vuelta la libertad un mero poder, será
también indiferente ante cualquier otro poder que no le sea superior, léase, que no sea más
fuerte. La libertad es considerada la facultad esencial del hombre y el atributo fundamental
de Dios. Ella es indeterminación total. Inclusive, la palabra indiferencia es muy ilustrativa:
la libertad y la voluntad no tienen nada que ver con el bien.
Para el voluntarismo, Dios es Omnipotente, Todopoderoso, Libertad absoluta. De
esto se sigue para Ockham, que Dios dicta una ley que, por lo menos hipotéticamente,
luego podría cambiar. La vigencia de los Mandamientos, desde el primero al último, es
absolutamente contingente. Dios puede ordenar el odio respecto de Sí mismo, el homicidio
48 En realidad, la misma noción de causa se verá reducida a la eficiencia. Entre los contemporáneos, podemos citar a Fabro: “[...] Anzitutto, dire che l’intelletto «muove» la volontà è una semplice metafora [...]”. Riflessioni sulla libertà, ed. digital del Verbo Incarnato, Roma 2004. 49 Lutero, M., De servo arbitrio, WA 32. La voluntad determinada, trad. Sexauer, E., Paidós, Buenos Aires 1976. Reyes Oribe, B., “Martín Lutero”, en Hernández, H.H. et. al., Filosofía del Derecho- Historia; Instituto de Filosofía del Derecho, U. FASTA, Mar del Plata, 2002.
14
del inocente, el robo del legítimo propietario, el adulterio, etc. Ninguno de estos actos es
malo en sí mismo. Pero tampoco hay actos buenos en sí mismos: amar a Dios o al prójimo,
dar limosna, hacer justicia, etc. Los Mandamientos tienen vigencia, como dijimos, mientras
y sólo porque Dios los ha revelado y mandado. No hay nada en la realidad, en la naturaleza
de las cosas o del hombre que pida esa ley. Por su nominalismo, no hay ley natural ni orden
natural porque no hay naturaleza, inclusive si se sigue hablando de ellos.
Lo interesante del caso es que todos los voluntaristas concuerdan en atribuir el
mandato a la voluntad, al menos en su origen. Esta posición es la que caracteriza Benedicto
XVI como propugnadora de un “Dios árbitro”,
“[…] que no está ligado ni siquiera a la verdad y al bien. La trascendencia y la diversidad de Dios se acentúan de una manera tan exagerada, que incluso nuestra razón, nuestro sentido de la verdad y del bien dejan de ser un espejo de Dios, cuyas posibilidades abismales permanecen para nosotros eternamente inalcanzables y escondidas tras sus decisiones efectivas. […]”50.
Pero esta arbitrariedad original manifiesta la conexión de alogicidad con violencia.
Lo mandado no tiene razones, lo que se ha de obrar no tiene sentido. Por eso el Papa resalta
que Dios nunca obra con violencia porque su naturaleza es ser Logos y Amor51.
Ahora bien, llegados a este punto, necesitamos responder la pregunta por la conexión
que tiene lo que se ha dado en llamar obediencialismo con este voluntarismo. Para ello
vamos a recurrir al análisis de algunos fragmentos de la Carta de la obediencia de San
Ignacio que parece haber marcado la vida eclesiástica moderna y contemporánea, y también
de su gran comentador, Espinosa52. En dicha carta se proponen tres grados de obediencia
para los religiosos de vida activa: de ejecución, de voluntad y de entendimiento. Nosotros
prestaremos particular atención a este último grado ya que representa un modelo de
exclusión del logos.
50 Discurso en Universidad de Ratisbona. 51 “[…] Il "Logos" non è solo una ragione matematica: il "Logos" ha un cuore, il "Logos" è anche amore. La verità è bella, verità e bellezza vanno insieme: la bellezza è il sigillo della verità [...]”. Benedicto XVI, “Conclusione Degli Esercizi Spirituali Della Curia Romana”, 23.02.2013. 52 San Ignacio, “Carta a los Padres y Hermanos de Portugal”, Obras completas, BAC, Madrid 1952, pp. 833-843. La Carta también está contenida y analizada en Espinosa Polit, M. M.; La obediencia perfecta; Ed. Jus, México 1961.
15
La obediencia de ejecución es el cumplir exteriormente lo mandado; la de voluntad,
el despojarse de voluntad propia y tomar la del superior; y la de entendimiento consiste en
doblegar el juicio propio y, llegado el caso, buscar razones para el mandato. La razón
aparece como mero instrumento al servicio de la voluntad, la cual es, a su vez, instrumento
en manos del superior53.
La obediencia de voluntad se funda en la identificación entre la voluntad del superior
con la voluntad divina, y así lo explica un jesuita contemporáneo: “[…] el mandato del
superior no se limita interpretar la voluntad de Dios, sino que la constituye en un caso
concreto determinado […]”54. Y esta identificación es tal que se supone querida por Dios
toda elección de superiores, lo mismo que los mandatos por ellos dados, ya que hay
perfecta unidad e identidad entre las Personas divinas, la Iglesia y la orden o instituto
aprobado por esta última55. Cuando un instituto, una orden o alguna autoridad eclesiástica
eligen autoridades se debe interpretar que fueron elegidas por el Señor; cuando algún
superior o autoridad eclesiástica prescriben algo, debe asumirse que es el mismo Dios quien
lo manda. El voluntarismo ha calado tan hondo que ya ni siquiera la voluntad del que
manda está subordinada a la divina, sino que es Ella misma. Es decir, no se trata de que
Dios quiere que obedezcamos a las autoridades correspondientes, sino de que se ha
producido una identificación entre la voluntad concreta del superior, manifestada en su
mandato, y la voluntad divina, sin solución de continuidad entre ambas. Esta identificación
cobra particular importancia por tratarse de un instituto de vida activa, del que han surgido
numerosos émulos hasta hace relativamente pocos años, y por la tarea educativa que éstos
han llevado a cabo.
En cuanto a la obediencia de entendimiento, se considera posible ya que la razón no
está ligada en lo contingente y, por tanto, depende de la voluntad el tomar un partido.
“[...] hasta qué punto es esto posible, puesto que, no siendo el entendimiento potencia libre sino necesaria, se adhiere con fuerza ineludible a su objeto que es la verdad...Esto nos lleva a tratar del grado de posibilidad de la obediencia de entendimiento... porque aunque éste [el entendimiento] no tenga la libertad que tiene la voluntad, y naturalmente da su asenso a lo que se le presenta como verdadero, todavía, en muchas cosas en que no le fuerza la
53 Espinosa Polit, M. M.; La obediencia perfecta, p. 135. 54 Cita de J. B. Janssens, en Espinosa Polit, M. M., La obediencia perfecta, p. 90. 55 “[…] la Iglesia es Jesucristo y Jesucristo el Padre. Por fin, al aprobar la Iglesia los institutos religiosos, sanciona, ratifica y consagra anticipada y virtualmente todas las elecciones o nombramientos de superiores […]”. Cita de Longhaye, Espinosa Polit, M. M., La obediencia perfecta, p. 91.
16
evidencia de la verdad conocida puede con la voluntad inclinarse más a una parte que a otra: y en las tales todo obediente debe inclinarse a sentir lo que su Superior siente[…]”56.
“[…] Puesto que las más de las veces está en manos del libre albedrío hacer que el entendimiento tenga o no por bueno lo mandado, el súbdito, si quiere obedecer con perfección, debe aprovechar esta prerrogativa de la voluntad para inclinar la balanza del lado del Superior, […]”57.
Todo este paso de la Carta se ancla en el espacio de libertad que deja la evidencia
racional. Espacio que se ampliará y extenderá mientras mayor sea la negación del propio
juicio; amplitud que crecerá a medida que se suspende el juicio propio hasta no recibir
instrucciones. Y esto es así porque, fuera de la evidencia sensorial de la experiencia
inmediata – la cual, finalmente, no deja de ser teórica- y fuera de los principios, todo otro
juicio práctico es hasta cierto punto contingente. Es verdad que no se debe obedecer nada
que vaya explícitamente contra la ley moral. Ahora bien, ¿cuántas de las acciones que se
nos propone realizar van manifiestamente contra la ley moral? En la mayor parte de los
casos es necesario deliberar y juzgar para descubrirlo. ¿Y cómo se aprendería a deliberar y
juzgar rectamente si de manera expresa se niega la rectitud de dicho ejercicio?
En realidad, entre los supuestos filosóficos de la Carta que introduce la libertad en el
entendimiento, está la indiferencia de la voluntad. Indiferencia que es especialmente
valorada por San Ignacio como camino que permitiría glorificar a Dios sin detenerse en los
bienes creados. Así se ve cómo voluntarismo y exaltación de la obediencia se reclaman.
La indiferencia de la voluntad ante los juicios propios, las tendencias afectivas e
inclinaciones, consiste en hacerse fuerza para rechazarlos y lograr no sentir ni atracción ni
repulsión por los bienes secundarios58.
Uno de los motivos para postular la obediencia de entendimiento está en el
reconocimiento de una realidad psicológica, a saber, que el juicio influye normalmente en
el querer59; lo cual lleva a preguntarse por qué no reconocer el lugar antropológico y moral
del entendimiento. Pero esto supondría abandonar la concepción indiferente de la voluntad.
Es verdad que Espinosa cita a Santo Tomás cuando sostiene que Dios mueve a las criaturas
56 Espinosa Polit, M. M., La obediencia perfecta, p. 127. 57 Espinosa Polit, M. M., La obediencia perfecta, p. 132. 58 Espinosa Polit, M. M., La obediencia perfecta, p. 242 y ss. 59 Espinosa Polit, M. M., La obediencia perfecta, p. 138.
17
racionales a través de consejos o preceptos, es decir, mediante la razón. Pero justamente,
eso es lo que aparece soslayado en la Carta, ya que el papel del entendimiento es posterior
al de la voluntad. El entendimiento se limita a servir a la voluntad obediente.
Además, como no está permitido juzgar la bondad de los mandatos, que son, en
definitiva, producto de una voluntad indiferente y oscura, se vuelve indispensable hacer
bueno el mandato del superior poniendo el bien –afirmándolo, diciéndolo– en él. O sea, no
siendo posible ni lícito saber si el mandato es bueno, debe ponerse el bien buscando
razones que lo vuelvan tal. De este modo, la razón se vuelve instrumental y técnica; una
herramienta al servicio de la voluntad y la efectividad60. La razón, despojada ya de su
función contemplativa o teórica, pierde también la directiva. Y, no podría resaltarse lo
suficiente, se está aquí frente a una concepción plenamente moderna de la razón.
Precisamente en este contexto reductivo de la razón, también se deja entrever en el
desarrollo que hace Espinosa, cierta desconfianza respecto a ella61. Dicho recelo busca
remedio a los posibles errores en la obediencia al superior62. Sin embargo, cabe preguntarse
qué impide el error del superior. Sin la razón y el sentido en el origen del mandato, lo único
que resta es la voluntad divina; y por esa vía, al identificar la voluntad del superior con la
de Dios, se resuelve el problema de un plumazo. Muy distinta es la confianza en la
prudencia del superior o en la sabiduría de Dios.
El procedimiento utilizado toma su modelo de la fe, la cual supone el asentimiento
voluntario de la razón a verdades que naturalmente la exceden o, al menos, que están más
allá de las capacidades del propio sujeto creyente. De este modo, todo descansa en la fe,
entendida como confianza en el superior. Y así, otra vez uno puede juntar las tendencias
ocultas del pensamiento moderno, ya que el voluntarismo se lleva perfectamente con el
fideísmo –posición que reduce la fe a confianza en el superior, sea Dios u hombre–. De
alguna manera, los mandatos de los superiores son una especie de revelación. Y también es
posible entonces preguntarse por la posible coincidencia con algunas líneas de la teología
60 Por lo demás, este procedimiento resulta bastante conocido en el ámbito de la vida eclesial: basta que un prelado diga, prescriba o haga algo fuera de la ortodoxia, de la tradición o de la costumbre, para que muchos cristianos busquen inmediatamente buenas razones para ello. 61 “[…] una verdad de experiencia, que es estar el entendimiento expuesto a frecuentes engaños […]”. Espinosa Polit, M. M., La obediencia perfecta, p. 138. 62 Espinosa Polit, M. M., La obediencia perfecta, p. 137.
18
reformada a la que los jesuitas combatieron. La respuesta puede aventurarse: lo que divide
esta especie de fideísmo del protestante es, en parte, que son aceptados los intermediarios
entre la voluntad divina y la de cada sujeto individual, cosa que no sucede entre los
protestantes. Ahora bien, si esta respuesta aventurada resulta escandalosa, la idea nos fue
sugerida por una cita que trae el mismo Espinosa: la única diferencia entre el catolicismo y
el protestantismo estaría dada por la obediencia del entendimiento y la voluntad a la
autoridad de la Iglesia, no por las herejías formales o materiales de los protestantes63.
Notable.
Nuevamente según el voluntarismo, la libertad humana es un poder indiferente e
indeterminado, sólo limitado por un poder superior. No hay ningún bien que atraiga a la
voluntad humana, ninguna preferencia que la determine según la naturaleza del hombre. Se
rechazan las inclinaciones naturales y la felicidad del ámbito espiritual, como bienes que
naturalmente atractivos. En todo caso las inclinaciones estarán en un ámbito sensible o
instintivo fuera del campo moral. En este tipo de ética siempre se mantendrá una tensión,
un enfrentamiento entre la libertad y la ley, que se acepta porque Dios es más poderoso, o
en el caso de la ley civil, porque el soberano es más poderoso, y no por el bien común.
El obediencialismo resulta una vuelta de tuerca del voluntarismo porque pretende
limar toda tensión entre la ley y la libertad. Esta eliminación se consigue introduciendo la
libertad indiferente en el entendimiento, como acabamos de señalar, y elevando la
obediencia a virtud principal. Por supuesto que no será negada la principalidad de la
caridad, pero en concreto aparecerá desdibujada por la obediencia. En Santo Tomás es la
caridad la que atrae hacia sí la obediencia como amor concreto a la voluntad del amado. En
el obediencialismo es la obediencia, la que arrastra la caridad reduciéndola a cumplir lo
preceptuado.
Logos, prudencia y obediencia.
Contrariamente a lo que venimos exponiendo, para Santo Tomás, Dios es
perfectamente libre, pero su libertad y su sabiduría se identifican. El Angélico sostiene que:
“[…] Decir que la justicia depende de la simple voluntad, es lo mismo que decir que la
63 Espinosa Polit, M. M., La obediencia perfecta, p. 30. Para un estudio de la cultura común de católicos y primeros protestantes y reformados se puede consultar las obras de Delumeau, J., El catolicismo de Lutero a Voltaire, trad. Candel, M., Labor, Barcelona 1973 y La Reforma, trad. Termes, J., 1967.
19
voluntad divina no procede según el orden de la sabiduría, lo cual es blasfemo […]”64. Una
vez que Dios decidió crear al hombre, tenía que hacerlo un ser racional. Una vez que
decidió hacer seres vivientes, tenía que ser buena la vida. Una vez que decidió crear seres
sexuados, tenía que ser buena la unión sexual para ellos (como en los animales y el
hombre). Y como para Tomás, el hombre es fundamentalmente racional, todas las
inclinaciones a bienes de la naturaleza están contenidas virtualmente en la inclinación
racional, de manera que, una vez que Dios decidió crear al hombre, tenía que ser buena la
amistad matrimonial, la unidad social, el respeto a la vida inocente, la búsqueda de la
verdad, etc.
El Aquinate admite que Dios, y sólo Dios, puede preceptuar una excepción a un
precepto en particular. No se trata de que cambie los mandamientos in genere, sino de
ciertas aparentes excepciones en casos muy particulares que aparecen en la Escritura: el
caso de Abraham, apoderarse de bienes de los egipcios, Oseas y la adúltera65. Es decir, no
se trata de que Dios cambie los mandamientos, ni tampoco la naturaleza humana y sus
fines, sino que ordena una excepción particular que, a pesar de todo, lleva al bien; y esto es
así porque Dios es el autor de la naturaleza y es Él mismo el bien y fin de esa naturaleza. Es
interesante tomar en cuenta que son situaciones en las que es Dios mismo el que ordena un
acto que en concreto se encuadra en una virtud. Por otra parte, no hay un permiso para otras
autoridades de modificar los mandamientos. Esto último es recalcado expresamente por el
Angélico: solamente Dios, autor total de sus criaturas, de su naturaleza y de su ser, de su
vida y de su salvación, puede ordenar una excepción a los preceptos que Él mismo
promulgó, del mismo modo que puede milagrosamente sortear las causas segundas para
producir un efecto. En el caso de las excepciones que aparecen en la Sagrada Escritura –
contadísimas– a la segunda tabla de mandamientos, Dios sortea el orden entre las cosas
64 Q. D. de Veritate, q 23, ar 6, c: “[…] cum iustitia rectitudo quaedam sit, ut dicit Anselmus, vel adaequatio secundum philosophum, oportet quod ex hoc primo dependeat ratio iustitiae, ubi primo invenitur ratio regulae, secundum quam aequalitas et rectitudo iustitiae constituitur in rebus. Voluntas autem non habet rationem primae regulae, sed est regula recta: dirigitur enim per rationem et intellectum, non solum in nobis, sed in Deo: quamvis in nobis sit aliud intellectus et voluntas secundum rem, et per hoc nec idem est voluntas et rectitudo voluntatis: in Deo autem est idem secundum rem intellectus et voluntas; et propter hoc est idem rectitudo voluntatis et ipsa voluntas. Et ideo primum ex quo pendet ratio omnis iustitiae, est sapientia divini intellectus, quae res constituit in debita proportione et ad se invicem, et ad suam causam: in qua quidem proportione ratio iustitiae creatae consistit. Dicere autem quod ex simplici voluntate dependeat iustitia, est dicere quod divina voluntas non procedat secundum ordinem sapientiae, quod est blasphemum […]”. 65 S. Th. II-II q 104, a 4, ra 2.
20
creadas, manteniendo el orden al fin último, pero esto sucede milagrosamente66. Santo
Tomás niega la posibilidad de cualquier cambio respecto a la primera tabla de la ley y
admite las excepciones respecto de la segunda.
Tampoco la libertad humana es indiferente para el Aquinate. La voluntad tiene por
objeto el bien y la libertad, cuya causa es la razón, está hecha para el bien67. El poder pecar
es un defecto y no propiamente un poder.
Si despejamos un poco más el camino señalando que la obediencia puede ser
entendida como virtud y como voto religioso que recoge un consejo evangélico, podremos
valorar mejor el problema que presenta la temática de la Carta.
La obediencia es una virtud parte de la justicia. Como virtud, la obediencia
perfecciona la voluntad, no la razón; la cual respecto de los actos a los que se extiende la
obediencia, es dispuesta por otra virtud: la prudencia política. No es un mero ahorro de
palabras cambiar ‘prudencia política’ (en sentido lato como extensiva a los miembros de
cualquier grupo social) por ‘obediencia de entendimiento’. Dice Tomás que los seres
racionales y libres son regidos a través de los preceptos, que mueven a que se dirijan ellos
mismos por la prudencia política68. Es decir, obedecer implica aplicar la razón para dirigir
el propio obrar según el mandato. No existe un influjo directo de una voluntad sobre otra en
el que no exista la mediación de la razón, no solamente a través del precepto del que
manda, sino también por el imperio propio del que obedece. Y en esto hay una distinción
entre el instructivo meramente técnico –que consiste en dar instrucciones sobre cada paso
que debe seguir el instruido para hacer algo–, y el mandato que ordena obrar, donde el
súbdito debe proyectar un orden racional en su interior, en su voluntad; y esto solamente es
posible por la razón que se perfecciona con la prudencia. Pero también podemos observar
que el modelo de obediencia que plantea la Carta está más cercano al ámbito militar. En ese
caso habría que recordar que existe una especial clase de prudencia denominada militar. En
cualquier caso, no hay duda que la concepción ignaciana y moderna de la obediencia
favoreció el activismo.
66 In I Sent d 47, a 4 co. “[…]Unde in talibus nullus dispensare potest, nisi Deus quasi miraculose […]”. 67 Reyes Oribe, B., “Notas para una hermenéutica anselmiana del libre albedrío en Tomás de Aquino”; en Contemplata aliis tradere; Dunken, Buenos Aires 2007. 68 S. Th. II-II q 50, a 2, co.
21
Por otra parte, el motivo de la obediencia es la amistad o la caridad, entendidas
como amor a la voluntad del amigo o a Dios69. Los amigos quieren y rechazan las mismas
cosas –idem velle et nolle–. De manera que es, o la amistad social o familiar, o la caridad, el
motivo de la obediencia y la disposición que la perfecciona. Esto supone que entre el
superior y súbdito hay amistad, entendida a la manera de Tomás y Aristóteles: como
disposición o virtud afectiva de la voluntad.
Santo Tomás sostiene que, entre las virtudes morales, la obediencia es la más noble
por ser la que más bienes desprecia para unirse a Dios. Se entiende siempre la obediencia a
los legítimos superiores y subordinada a la caridad, ya que ésta toca al fin, mientras que la
primera se dirige a los medios. Además, se distingue la obediencia de la reverencia, ya que
la primera es a los preceptos o normas, mientras que la segunda se dirige a la persona del
superior70.
Por su parte, la obediencia como voto es un holocausto, parte del estado de vida
religioso71. La obediencia religiosa, supuesta la caridad, se subordina a la contemplación,
ya que libera de estar juzgando en el ámbito de la praxis; libera, en definitiva de la vida
práctica; así como la castidad perfecta libera de las preocupaciones de la carne y la pobreza,
de la administración de bienes materiales72. Además, si estos votos no fuesen holocausto,
perderían su sentido en relación a la caridad. De manera que la obediencia perfecta tiene su
lugar realmente en la vida del que ha salido del mundo. Muy otra cosa parece posible y
necesaria para el que vive en el mundo. Respecto a esta cuestión se abre una problemática
para los institutos y órdenes de vida activa que sería interesante considerar73.
Por otra parte, el Aquinate no parece preocupado por extender una posible ‘libertad’
del entendimiento, ni se complace en alguna indiferencia de la voluntad, sino que muestra
que la obediencia libera al hombre de preocupaciones y cargas. El religioso contemplativo
se libera de toda preocupación práctica y el que permanece en el mundo, cuando obedece a
69 S. Th. II-II q 104, a 3. 70 S. Th. II-II q 104, a 3, ra 1. 71 S. Th. II-II q 186, a 7. 72 S. Th. II-II q 186, a 7. 73 Resultaría importante estudiar también en qué medida el traspaso de una concepción monástica de la obediencia ciega –ya transida de voluntarismo en la Carta de la Obediencia y en otros textos de teología moral–, a la vida del laico en relación a sus pastores, y a las relaciones entre superiores y súbditos dentro de los nuevos grupos eclesiales (sucesores postmodernos de las órdenes activas), ha servido tanto para clericalizar al laicado como, paradójicamente, para secularizar los claustros.
22
sus superiores legítimos y cumple preceptos, se libera de las innecesarias y coopera con el
orden familiar o social. Pero siempre en el horizonte de ambas obediencias está el amor de
un bien común perfectivo –tanto del que obedece como del que manda–, que motiva la
obediencia, y calentándolo todo, la amistad natural o sobrenatural.
En cualquier caso, el que vive en el mundo no puede prescindir de toda
preocupación práctica, sino solamente de aquellas que toca imperar a la autoridad; y,
aunque esté sujeto a autoridades legítimas en el orden familiar, social, político o religioso,
no le es lícito tampoco abandonar su propio juicio en todo y completamente.
Esta concepción de la obediencia no tiene necesidad de introducir la libertad en la
razón, ni tampoco de entender a la libertad misma como una indiferencia ante los bienes.
No busca tampoco hacer depender la obediencia de la contingencia de los juicios prácticos,
sino, por un lado, de la necesidad de dirección al bien común, y por otro, de la donación a
Dios de la voluntad, en tanto ella ama los bienes superiores.
De todas maneras, ni siquiera la obediencia perfecta del religioso se extiende a
todos los actos voluntarios, sino solamente a aquellos que están comprendidos en el amor a
Dios y al prójimo74. Y por supuesto, lo mismo sucede con la obediencia a otras
autoridades75.
Si, para abundar, investigamos el pensamiento de San Buenaventura –a quien no
puede considerarse voluntarista–, encontramos que, junto con un desarrollo tradicional
sobre el consejo de obediencia, precisa que ella versa sobre tres tipos de preceptos: los de la
ley natural, los divino- positivos y los de la gracia y la caridad (Ley nueva)76. Es decir, el
Doctor Seráfico también enmarca la obediencia aunque la alaba y muestra todos sus bienes.
En definitiva, en la concepción tomasiana de la obediencia, se puede apreciar que la
obediencia, aun siendo de la voluntad, está ligada a la razón y a la racionalidad tanto del
precepto, como del obedecer mismo al superior. Además, la obediencia es racional porque
requiere de la prudencia para un obrar virtuoso.
Benedicto, defensor del Logos. A manera de conclusión
74 S. Th. II-II q 186, a 5, ra 4. 75 S. Th. II-II q 104, a 5. 76 Sobre los consejos evangélicos, cap. II., http://jesusmarie.free.fr/index
23
Benedicto XVI ha querido llamar la atención sobre el Logos, reivindicarlo para la fe
y defenderlo para la teología. Por esta razón, es podría recibir el título de Defensor del
Logos. Lo hizo sin estridencias y sin consignas, pero con firmeza. No en vano repitió en sus
documentos y obras más importantes que Dios es Logos, Razón creadora, pero a su vez,
Amor que se dona y amable Belleza. También entre sus últimas intervenciones de este año,
el Papa recuerda que Logos puede traducirse por Ars, o sea que no solamente es Verbum o
Palabra con sentido, sino también Diseño creador77. En el origen está Aquel que todo lo
hizo bien. Esta parece la única medicina para el nihilismo contemporáneo, el cual cree que
todo proviene de lo irracional y vive inútilmente en el sin sentido.
El pontífice ha visto claro que para superar el nihilismo es necesario recuperar la
razón, en su acepción más amplia de fuente de sentido y sabiduría; que la cultura de la
muerte en la que desembocó esta filosofía no puede superarse con la mera apelación a la ley
y la obediencia; que es necesaria una liturgia bella para alcanzar verdaderamente a Dios y
adorarlo; que lo que aleja de Dios no es el mero sufrimiento, sino, la fealdad del desorden,
de la injusticia y la corrupción.
No hay duda de que, si la raíz de los males actuales está en haber privado a la
cultura del logos, no hay nada más necesario que restablecerlo. Pero esto solamente es
posible por el camino del logos mismo. De manera que no puede lograrse con métodos que
produjeron o favorecieron los males actuales. El voluntarismo desparrama, como que está
ligado en su origen al núcleo de ideas que engendraron división en la Iglesia. Y al
obediencialismo, que pudo ser una opción de guerra en un momento histórico muy difícil–
no puede olvidarse el carácter militar de la Compañía–, le cabe la crítica de Benedicto: “no
obrar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios”. Tampoco el activismo
desplegado por el voluntarismo obediencialista es un camino, porque no se ancla en la
contemplación y no permite restaurar lo que en occidente y en la Iglesia se edificó desde
aquella78. En realidad, el obediencialismo vacía de contenido la virtud que pretende
77 Palabras de Benedicto XVI al concluir los Ejercicios Espirituales de la Curia Romana. Cfr. Magnavacca, S. Léxico técnico de filosofía medieval, p. 94: Ars “[…] en Buenaventura […] ratio representativa perfecta de todas las cosas en el Verbo, sobre la cual el Padre crea […]”. 78 “[…] desde la Compañía de Jesús en adelante, los religiosos de vida activa pusieron en boga el criterio vernáculo de clasificar los medios de santificación en "antiguos y modernos" dejando de lado la apreciación teológica de los mismos según el grado de proximidad al fin, esto es, a la caridad de Cristo […] El activismo confía en una doctrina rota por la mitad: todo él se funda en el ex opere operato de los sacramentos de la
24
defender y lo que queda es activismo o desesperación. Tal como si el recorrido seguido por
el doctor Fausto al querer dar su propia traducción de Logos, hubiese resultado profético:
“[…] Aquí dice: «En el principio fue la Palabra». Ya empiezo a atascarme, ¿quién me ayudará a seguir? No puedo darle tanto valor a la Palabra. Tengo que traducirlo de otra manera. Si el espíritu [Mefistófeles] me iluminara... Aquí dice: «En el principio fue el Pensamiento». Piensa bien en esta línea, la primera; que tu pluma no se apresure. ¿Es el pensamiento el que todo lo crea y por el que todo se obra? Tal vez ponga «En el principio fue la Fuerza». Pero ya, al escribirlo, algo me dice que no he de dejarlo así. Me ayuda el espíritu, veo cuál es su consejo y escribo confiado: «En el principio fue la Acción» […]”79.
La renuncia de Benedicto XVI deja trunca una tarea de restauración que no podía
ser rápida y eficiente si quería ser fiel a su defendido. Sin embargo, como el mismo
Benedicto reiteró, la Iglesia pertenece a Cristo, y Él es el Logos.
Bibliografía
1. Agamben, G., “Qué es una orden”, Teología y lenguaje, trad. Raia, M. H., Las Cuarenta, Buenos Aires 2012, pp. 59-63.
2. Bailly, A., Dictionnaire grec-français, Hachette, Paris 371981. 3. Benedicto XVI, “Una nueva relación entre fe y razón para permitir el diálogo entre
culturas y religiones”, Discurso de Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona, 2006-09-13, Zenit ZS06091325.
4. Benedicto XVI, Caritas in veritate 5. Benedicto XVI, Deus caritas est . 6. Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, trad. C. Bas Álvarez, Planeta, Buenos Aires
2007. 7. Benedicto XVI, Palabras de Benedicto XVI al concluir los Ejercicios Espirituales de
la Curia Romana, febrero 2013. 8. Benedicto XVI, Spe salvi 9. Benedicto XVI, Verbum Domini. 10. Bux, N., La reforma de Benedicto XVI, trad. Correa, S. M., Ciudadela libros,
Madrid 2009. 11. Castaño, S. R., “La cuestión suscitada por la impostación de la causalidad de la
voluntad”, Interpretación del poder en Vitoria y Suárez, Cuadernos de Pensamiento Español, Pamplona 2011.
12. Castaño, S., La racionalidad de la ley, Abaco, Buenos Aires 1995.
Nueva Ley. Es verdad; pero ese aserto se completa con el otro término de la relación sacramental -el hombre- acerca de cuya índole el Señor insiste hasta el cansancio en sus parábolas, donde enseña que la gracia opera a modo de semilla y que ella germinará cumpliendo su poder regenerante y transfigurante según las disposiciones más o menos favorables que le ofrezca esta tierra que somos. […]” Petit de Murat, M. J., “Carta a un Trapense”, s/d. pp. 25 y 21. 79 Goethe, J. W, Fausto, http://www.gutenberg.org/ebooks/2229 .
25
13. Delumeau, J., El catolicismo de Lutero a Voltaire, trad. Candel, M., Labor, Barcelona 1973.
14. Delumeau, J., La Reforma, trad. Termes, J., M., Labor, Barcelona 1967. 15. Diego de Jesús, Mito, plegaria y oración, Ed. del Cristo orante, Tupungato 2012. 16. Disandro, C., Tránsito del mithos al logos, Hostería volante, La Plata 1969. 17. Duch, Ll., Mito, interpretación y cultura, Trad. F. Babí i Poca, D. Cía Lamana,
Herder, Barcelona 1998. 18. Espinosa Polit, M. M.; La obediencia perfecta; Ed. Jus, México 1961. 19. Fabro, C., Riflessioni sulla libertà, ed. digital del Verbo Incarnato, Roma 2004. 20. Gadamer, G., Arte y verdad de la palabra, trad. Zúñiga, J. F., Editora Nacional,
Madrid 2002. 21. Gadamer, G., Verdad y método, trad. Agud Aparicio, A, y de Agapito, R., Sígueme,
Salamanca 19883. 22. García Moreno, A., “El logos, misterio y revelación”, comunicación del XVIII
Simposio Internacional de Teología, Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, 1997, http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/5629.
23. Gilson, E., “Teologismo y filosofía”, La unidad de la experiencia filosófica, trad. Baliñas F., C.A., Rialp, Madrid 1973.
24. Goethe, Faustus, http://www.gutenberg.org/ebooks/2229 . 25. Lutero, M., De servo arbitrio, WA 32. La voluntad determinada, trad. Sexauer, E.,
Paidós, Buenos Aires 1976. 26. Magnavacca, S. Léxico técnico de filosofía medieval, Miño y Dávila, Buenos Aires
2005. 27. Parain, B., Essai sur le logos platonicien, Gallimard, Paris 1942. 28. Petit de Murat, M. J., “Carta a un Trapense”, s/d. 29. Pikaza, X., “Presentación”, en Cullmann, O., Cristología del Nuevo Testamento,
Sígueme, Salamanca 1998. 30. Pinckaers, S., Las Fuentes de la moral Cristiana, EUNSA, Pamplona 1988. 31. Preus, A., “Logos”, Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy, The
Scarecrow Press, Lanham, Maryland, 2007, p. 160. 32. Ratzinger, J., “Discurso para la universidad Sapienza” (2008). 33. Ratzinger, J., “Sobre las crisis de las culturas”, Conferencia de Subiaco, 2005; en
http://multimedia.opusdei.org/epub/es/feyrazon.mobi . 34. Ratzinger, J., Einfürung in das Christentum, Kösel, München 1968. 35. Ratzinger, J., Introducción al cristianismo, trad. Domínguez Villar, J.L., Sígueme,
Salamanca 1969. 36. Reyes Oribe, B., “Martín Lutero”, en Hernández, H.H. et. al., Filosofía del
Derecho- Historia; Instituto de Filosofía del Derecho, U. FASTA, Mar del Plata, 2002.
37. Reyes Oribe, B., “Notas para una hermenéutica anselmiana del libre albedrío en Tomás de Aquino”; en Contemplata aliis tradere; Dunken, Buenos Aires 2007.
38. Reyes Oribe, B., La voluntad del fin en Tomás de Aquino, Vórtice, Buenos Aires 2004.
39. Ruta, J. C., El Logos Yoáneo. Sus orígenes, Fundación Instituto de Teología, La Plata 1984.
40. Santo Tomás de Aquino, Opera omnia, http://www.corpusthomisticum.org/ 41. San Buenaventura, Sobre los consejos evangélicos, http://jesusmarie.free.fr/index