Bartolome de las Casas
Transcript of Bartolome de las Casas
Bartolomé de las Casas, lafigura compleja.
Por Arturo Real López, 2º de Grado en Geografía e Historia. Historiade América Precolombina y Colonial.
Índice:
Introducción: 1
Bartolomé de las Casas, un acercamiento al padre de la “leyenda negra”: 2
La “Brevísima”: Polémicas y debates en la época: 5Otras Polémicas: Los casos de Motolinea y Sepúlveda: 9
Resumen de los contenidos de la Brevísima y estructura: 12Estructura del Libro: 12Resumen de la obra: 13
Repercusión de la obra: 16En su momento: 16Antilascasianos: 20Lascasianos: 21
Conclusiones: 23
Bibliografía: 25
1. Introducción.
Bartolomé de las Casas, en su crónica Brevísima Relación
de la Destrucción de Indias, nos acerca a una realidad plenamente
aceptada en su tiempo y sobre la que el alza la voz entre
sus contemporáneos para intentar cambiarla, que es nada más
y nada menos que la sistemática masacre y el terrible
proceso de esclavización al que los pueblos de Indias, es
decir, de la actual América, se ven sometidos por los
conquistadores hispanos y portugueses avariciosos y
terriblemente crueles sin justificación, que solo van en
pos del oro y del beneficio personal engañando a los
monarcas Austrias del Imperio Español, llenos de buenos
propósitos hacia sus nuevos e inocentes súbditos allende
los mares. Hasta aquí, la idea de la muy popularizada, y en
parte de manera injusta, “leyenda negra” nacida alrededor
de los españoles durante la conquista y colonización de
América, alimentada por los historiadores anglosajones y
franceses a lo largo de los siglos para desprestigiar a su
eterna rival (y más por aquel entonces) España. Pero nunca
nada en la historia es tan blanco o tan negro como en este
caso, y eso es lo que este trabajo se propone demostrar.
Bartolomé de las Casas era un defensor enaltecido de la
humanidad y la dignidad de los pueblos originarios de
América, lo que demuestra tanto en esta como en sus demás
obras, todas ellas de carácter humanista y prácticamente
filantrópica, pero no es capaz de justificar el contexto en
que los daños y vejaciones a los indios ocurren, ya que por
sistema culpabiliza a los conquistadores de cualquier
problema, cual si los nativos fueran un pueblo pacífico y
tranquilo, dedicado a labores científicas y ociosas sin
usar la violencia hasta la llegada de los castellanos, y
solo en este caso usando las armas y la violencia contra
los ocupantes, y nunca entre ellos. La historia y la
arqueología tienen ya más que demostrado que esa visión tan
bondadosa de los indios americanos es incorrecta, pese que
a día de hoy la leyenda negra, que nació a partir de esta
relación de fray Bartolomé, tiene tanto peso científico o
más en muchos países que antes, inclusive en nuestro país.
Aunque también es necesario añadir en esta introducción que
esta polémica obra también ayudo por un lado a la
administración de América y a realizar ciertas mejoras en
la misma.
2. Bartolomé de las Casas, un acercamiento al padre de la
“leyenda negra”.
Bartolomé de las Casas nació en 1474, el 24 de agosto,
en Triana, un populoso barrio de Sevilla, aunque algunos
autores ubican su fecha de nacimiento en 1484. Esta desde
joven volcado a los estudios religiosos y al comercio. Su
padre, Pedro de las Casas, participó como comerciante en el
IIº viaje de Cristóbal Colón a América, donde trajo como
criado personal, o sea, como esclavo; un indio para su hijo
Bartolomé, que tras las disposiciones posteriores de Isabel
la Católica en favor de los nativos fue liberado de este
trabajo. Realizó estudios de derecho canónigo y laico en
Salamanca, que remató en el 1500 aproximadamente. Después,
se embarca como doctrinero de indios en el 1502, llegando
ese mismo año a La Española en el convoy en el que viajaba
también Nicolás de Ovando para hacerse cargo de la
gobernación del territorio.
Ya en América participa en varias campañas de guerra
abierta contra los caciques nativos del interior de la
propia isla bajo el mando de Diego Velázquez de Cuéllar,
con los que gana una encomienda en la isla por sus
servicios. Es interesante detenerse aquí un momento a hacer
un breve impasse y definir en qué consistía esa
institución. Las encomiendas fueron una de las formas
básicas de organización del territorio y la producción en
el territorio colonial español de América entre los siglos
XVI y XVII. Estaban en relación a las relaciones de
dependencia entre campesinos y señores vasallos de los
monarcas europeos propias de la Europa feudal. Los indios a
ellas adscritos recibían pues la protección de un señor
venido de Castilla, que además se hacía responsable en
teoría de educarlos, mantenerlos y convertirlos al
cristianismo. Estos en cambio trabajaban las minas y
tierras que la encomienda englobaba para que de esa
producción dispusiese el encomendero lo que mejor
considerase. Estos contratos fueron inicialmente a
perpetuidad, aunque luego se hicieron solo alargables a dos
años según la ley cuando Isabel la Católica empezó a tomar
medidas en pos del bienestar de sus súbditos nativos de esa
tierra en contra de los desmadres de los primeros
expedicionarios como el propio Cristóbal Colón, que tan
buen marino descubridor fue como pésimo administrador
político colonial. Huelga decir que en estas encomiendas se
cometían desmanes terribles con la población indígena, a la
que se hacía sufrir y trabajar de una manera inhumana para
sus estándares de trabajo previo, próximo a la
subsistencia, que los agotaron físicamente llevándolos a la
muerte en muchos casos. Aunque bien es cierto que ya a la
llegada de fray Bartolomé a La Española ya se habían
redactado las Leyes de Burgos para mejorar las condiciones
de vida de los nativos americanos que quedaban aun y que
estaban adscritos a estas, y fomentar los matrimonios
interraciales entre colonos de Castilla y nativas; siendo
poco a poco substituido este método de producción por otro
igualmente inhumano que es el de la trata y secuestro para
posterior esclavización de negros venidos de África.
Bien, hecha esta aclaración respecto al sistema de
encomiendas y en qué consistía y cómo funcionaba, sigamos
adelante con las andanzas de Bartolomé de las Casas. Es a
partir de 1516, siendo un encomendero el mismo, aunque
bastante humano para la media, cuando reacciona y ve la
crueldad que el propio sistema de encomiendas implica para
la población y se decide a obrar, pasando a sentirse cual
el hombre de acción que debe dar la vuelta a la situación y
lograr dar a los indios una vida justa y no tiránica como
hasta ahora, cosa que algunos dominicos ya habían
denunciado anteriormente en 1511 desde la propia isla de La
Española, encabezados por fray Antonio de Montesinos,
aunque los encomenderos locales los silenciaron, siendo
Bartolomé de las Casas uno de tantos encomenderos que se
apartó del conflicto. Llegó Bartolomé a esta resolución,
según Bataillon, tras la lectura de ciertos versículos del
Eclesiástico de la Biblia, una de sus lecturas predilectas,
mientras preparaba un sermón para Pentecostés
. Así, viaja a Castilla para hablar con el viejo rey
Fernando, que muere a su llegada, así que lo hace con el
regente Cardenal Cisneros, que toma en parte sus ideas de
la creación de núcleos de población de indios tributarios
no de un encomendero, si no directamente del rey de España.
Este le nombre también ayudante sobre el terreno de la
misión de frailes jerónimos enviada para gobernar las
tierras de América en ese momento. Luego, tras juzgar débil
el gobierno de estos frailes, se dirige de nuevo a España
donde acaba de llegar de Gante el emperador Carlos V, nuevo
gobernante, que escucha sus cuasi utópicas sugerencias
dichas anteriormente, y en parte las acepta. Es aquí donde
se le atribuye la polémica de si fue él uno de los
impulsores de la esclavitud y secuestro de negros llevados
a posteriori a América para servir a los intereses
coloniales en substitución de los indios, polémica de la
que hablaremos más adelante en el apartado correspondiente.
Destaquemos también la publicación por estas fechas, en
1517, de una de sus obras más importantes peor más
ignoradas también en su momento, que fue la Historia de Indias,
bastante más objetiva y menos apasionada que la conocida
Brevísima.
Un momento clave en su vida es en el cual se afilia y
une a la orden mendicante de los dominicos. Esta se
caracterizaba ya por aquel entonces por una defensa tenaz y
organizada de los derechos de los indios y una lucha porque
alcanzasen una educación cristiana y una conversión plena y
feliz. Llega a este camino tras varios intentos de
colonización frustrada siguiendo el ejemplo de sus
postulados y utópicas teorías, fracasados todos ellos por
efecto de ciertos elementos hostiles a el que pusieron en
su contra a los nativos de los territorios que aspiraba a
convertir y administrar de una manera nueva y más justa.
Dentro de esta orden ayudó a la conversión pacífica de los
nativos junto a sus compañeros de orden por Guatemala,
Nicaragua y La Española. Gracias a su entrevista con el
emperador Carlos V se promulgaron en 1542 las Leyes Nuevas.
En ellas se ordenaba el cesar de fundar nuevas encomiendas
y la liberación de todos los indios a ellas afiliados pues
las antiguas también debían desaparecer, aunque el sistema
pervivió casi dos siglos más de forma prácticamente
residual; pero de esto ya se hablará con un mayor
desenvolvimiento posteriormente en el análisis y crítica de
la propia obra de Bartolomé de las Casas.
Al año siguiente, en 1543, es nombrado obispo de
Chiapas, donde su primer gobernador laico, Mazariegos,
había garantizado muchas ventajas y derechos para los
indios, que se vieron disminuidos en gran medida a su
muerte y posterior substitución por otro gobernador que
estaba en el cargo a la llegada del obispo Las Casas. Busca
lograr la plena desaparición de las encomiendas, poniendo
bajo escrito normas tan excesivas como el que para recibir
confesión en su obispado, los terratenientes tenían que
disolver ante notario sus encomiendas, por lo que provocó
constantes disturbios en la sociedad de Chiapas. Decide
regresar en 1547 a España para luchar desde allí por el
bienestar de los indios, ya que, entre otras cosas, Carlos
V ha decidido el hacer una reducción de los privilegios en
condición de igualdad concedidos a los nativos por petición
del gobierno de Nueva España, que logró que las que estaban
en ese momento fundadas y operativas no solo no fueran
suspendidas sino que además fueran hereditarias, aunque tan
solo a una generación de herederos, la posterior al titular
de la misma en aquel momento. En 1550 mantiene un debate
con el sacerdote Juan Ginés de Sepúlveda sobre si es justo
o injusto el trato dado a los indios hasta el momento, del
que ambos se proclaman vencedores, pues Las Casas publica
sus tesis aunque el debate lo gana Sepúlveda, que no puede
hacer lo mismo., En 1552 se instala en Sevilla donde
pública unas cuantas obras que estuvo escribiendo hasta el
momento durante sus estancias en América, entre la que se
cuenta la Brevísima Relación o su parte de la disputa con
Sepúlveda. Muere finalmente en Madrid, a los 92 años (según
la cuenta de Llorente y De Remesal), en el convento
dominico de Atocha, en 1566, reposando por disposición
testamentaria sus restos en Valladolid.
Como este breve y somero bosquejo sobre la intensa y
larga vida de esta figura del clero, beatificada en el año
2000, nos deja claro que no fue una vida plana fácil de
juzgar de una manera rápida sin dejarse sombras y
claroscuros, como con casi todos los personajes de este
convulso periodo de tiempo. Por lo tanto, debemos ir con
cuidado a la hora de hablar de esta figura, y no dejarnos
llevar a juicios que pueden ser equívocos en base a sus
publicaciones y pensamientos que pueden ser más polémicos o
llevar a más de una interpretación.
3. La “Brevísima”: Polémicas y debates en la época.
Tras el análisis de la vida del autor, contexto
primigenio y profundo de la obra, pasemos a analizar la
misma. Es un libro publicado por Bartolomé de las Casas en
1552, como tantos otros de sus tratados, pero su gestación
se remonta a más atrás en el tiempo. Aproximadamente en
1540 llega a la Península Bartolomé de las Casas con el
firme propósito de cambiar la administración colonial
española en las Indias, que a sus ojos está acabando con el
continente. Escribe así una Relación de Denuncias y Remedios.
Esta causa una profunda impresión en la corte, una
impresión favorable a los objetivos e intenciones de Las
Casas, y de la que no nos ha llegado más que el Octavo
remedio, que llegó junto a la Brevísima en 1552,
perdiéndose el resto. Bartolomé es reconocido en la corte,
lo que el mismo aprovecha así para hacer oír su voz aún más
alto, lo cual tendrá como consecuencia las citadas ya
anteriormente Leyes Nuevas. En 1546, ante la imperfección en
ciertos aspectos de las mejoras que se implantan desde el
gobierno central del Imperio sobre las Indias, decide
enviar un manuscrito corto y breve que hace llegar a los
nobles principales del reino y al monarca Felipe II. Y
después de este borrador es cuando nace como compilación de
agravios lo que actualmente conocemos como la Brevísima
Relación de la Destrucción de Indias.
¿Cómo se llegó a la publicación de una obra tan
agresiva contra las políticas coloniales de una, no lo
olvidemos, monarquía absoluta? Es llamativo que la censura,
ya muy presente en aquel tiempo, no fuera quien de parar la
publicación de esta obra en un primer momento, publicada
como ya dijimos en 1552 en Sevilla. Bartolomé de las Casas
no fue nunca un revolucionario ni un preclaro
anticolonialista que fuera predecesor de Gandhi o Sukarno.
Nada más lejos de la realidad. Sus textos denotan siempre
una clara preocupación por la mejora del rendimiento
colonial y la humanización del trato a los naturales del
lugar, pero siempre dando por justa y necesaria la
presencia española en esas tierras, siempre gracias a la
preclara mente del para el gran descubridor Cristóbal
Colón. El que publicara en ese periodo una obra tan
polémica y crítica, y bastante desvirtuada de la realidad,
es debido principalmente al hecho de que estaba siendo
ignorado. Es decir, Felipe II y sus ministros no le hacían
caso en sus constantes prerrogativas, súplicas y peticiones
dirigidas a la mejora de la calidad de vida de los nativos
en América. Estas consistían principalmente en el abandono
del sistema de encomiendas que desnaturalizaba y explotaba
hasta la extenuación a los nativos, abogando un sistema de
colonización por parte de agricultores y ganaderos traídos
de la metrópoli que se instalen en las tierras de Indias
para explotarlas en condiciones de igualdad con los
nativos, ya que estos en realidad también eran súbditos,
teóricamente al mismo nivel, del rey de España. Así, creía
Bartolomé, se garantizaría un pacífico devenir de la
colonización del Nuevo Mundo en el que todos saldrían
beneficiados, y la producción sería estable y equilibrada,
satisfaciendo además las necesidades económicas tanto de
las colonias como de la metrópoli. Es decir, no solo hace
una crítica del sistema colonial vigente entonces, que
también, si no que en base a sus conocimientos y amor por
esas tierras buscas también una alternativa, más o menos
viable, que garantice el bienestar en esas tierras. Para la
época, las teorías de colonización y poblamiento eran
básicamente una utopía, pero estaba bien planificada y
convencía a ciertos sectores de los cercanos a los centros
de poder, sobre todo de la orden de los dominicos, a la que
como ya sabemos, Las Casas entró a formar parte, y que
creían con gran convencimiento en el iusnaturalismo
escolástico.
Volviendo al tema de los avatares relacionados con la
impresión y publicación de este libro, debemos decir que no
fue examinado por la censura. Es un hecho muy curioso pues
toda obra publicada en Castilla pasaba por aquel entonces,
a mediados del siglo XVI, por la censura y examen del
Tribunal de Castilla, al que también se le pagaban rentas
de todo tipo a la hora de la publicación. Es muy probable
que el influyente Bartolomé de las Casas, que había sido
obispo de Chiapas y tenía contactos de todo tipo en la
corte por sus constantes idas y venidas y escritos de
denuncia a la misma, recibiera “apadrinamiento” y
financiación para poder lograr escaquearse de esa manera de
las rémoras que acostumbraban a venir unidas a la
publicación de un libro, y más con un contenido polémico y
que afectaba a tantas personas de alto rango como es la
Brevísima. Uno de sus más probables protectores y que logró
hacer que Las Casas no tuviera que pasar ni el filtro
inquisitorial y el del propio Tribunal de Castilla (Que
realmente se complementaban el uno al otro), fue fray
Domingo de Soto. Este fraile fue discípulo de Francisco de
Victoria. Este se adelantó unos años a la Brevísima con sus
propias publicaciones enmarcadas dentro del iusnaturalismo,
defendiendo en sus Relecciones sobre los Indios y el Derecho de Guerra,
de 1539, que son seres políticos como cualquier otro ser
humano, y que por lo tanto así han de ser tratados, como
iguales, pues la cristianización no justifica el trato
inhumano que reciben, declarando además en este tratado que
el que el papa le ceda con una bula esos territorios a un
monarca no es suficiente justificación para que a los
naturales del lugar, por no ser católicos, se les haga la
guerra, pues son sujetos de derecho y el pecado no es un
delito lego. Eso sí, ante las tesis lascasianas que
proponían el abandono del Perú, dejando allí solos a los
nativos, y que Carlos V barajó seriamente durante un
tiempo, si se opuso a Las Casas, convenciendo al emperador
de no hacerlo, pues si se fueran y renaciera el Imperio
Inca, el catolicismo desaparecería también de estas
tierras, que era lo que más temía el pío Carlos V. Así,
este estudioso, que trabajaba en la Universidad de
Salamanca, se transforma en uno de los defensores de los
indios más destacados junto con el propio padre Bartolomé
de las Casas en el siglo XVI, pero con unas teorías
propias, más moderadas y no tan tremendas y catastrofistas
como las que caracterizarán a Bartolomé de las Casas.
Así pues, como discípulo de Francisco de Victoria,
fray Domingo de Soto simpatizaba abiertamente con las ideas
de sesgo cuasi progresista que preconizaba Las Casas, ya
que aunque Victoria se le había adelantado, realmente era
más un teórico del derecho afincado desde su cómoda plaza
en la Universidad de Salamanca, que una persona que sobre
el terreno hubiera vivido la realidad americana y sacado de
ahí sus conclusiones; y estas habían sido muy próximas a
las de Bartolomé de las Casas, de ahí que aunque hubiera
cierto ocultamiento hacía la figura de Victoria debido a la
profusión internacional de la Brevísima, La importancia e
influencia en la corte de Victoria es muy importante,
llegando a plantear el también modelos de administración
colonial por parte de los indios, hombres políticos a su
parecer, pero tan solo a partir del momento en que
estuvieran ya claramente cristianizados, que es la causa
que hace justo el que se les haga la guerra y conquiste,
pero sin dejarlos en la esclavitud como el sistema de
encomiendas hacía. Domingo de Soto era, como Bartolomé de
las Casas, dominico, y a la muerte de Francisco de Victoria
en 1546 era la cabeza visible de la Universidad de
Salamanca en lo que a derecho respecta, y un gran defensor
de las teorías lascasianas. Otro personaje importante que
permitió que esta obra viera la luz fue el arzobispo de
Sevilla por aquel entonces Fernando de Valdés, que además
era inquisidor general, por lo que controlaba el Consejo de
Inquisición, uno de los órganos de censura más importantes
de la época, como ya dijimos; y participaba en los Consejos
de Hacienda y Estado, lo cual denota su importante posición
en los centros de poder de la España de los Austrias
mayores. A priori, esta relación entre un inquisidor
principal y Las Casas puede resultar sorprendente, pero si
lo desmenuzamos no tanto. Por un lado, la encomienda era
una institución de la época de Carlos V, y además temprana,
y que muchos de los ministros y consejeros nuevos que
llegaron al cargo con su hijo Felipe II asociaban con la
anquilosada etapa precedente a su llegada al poder; y
huelga decir a estas alturas que Las Casas era un acérrimo
enemigo de esta institución. Por otro lado, Bartolomé de
las Casas defendió siempre la idea de la presencia de un
Tribunal del Santo Oficio en América para ayudar a la
asimilación pacífica de la religión católica por parte de
los naturales del lugar. Este tribunal implantado en
América aumentaría por un lado, aún más, el poder del Santo
Oficio, y por otro lado ayudaría a financiar más y mejor,
en base a diezmos y otra clase de impuestos y tributos, el
fisco de la misma. Así visto, realmente el fraile dominico
no es que fuera un buen aliado de la Inquisición, sino que
era un instrumento magnífico para aumentar tanto su
influencia como su poder.
Contando con estos apoyos tácitos, la obra de
Bartolomé de las Casas pudo ver la luz, como decíamos, en
1552, junto a otra serie de escritos del fraile tales como
la Controversia con Ginés Sepúlveda, sobre en la que en breve
tendremos ocasión de entrar, o el Octavo Remedio de la
relación de remedios y quejas que hizo llegar en su momento
a la corte de Carlos V.
a. Otras polémicas: Los casos de Sepúlveda y Motolinía.
El debate con Ginés de Sepúlveda: Fue un debate a
dos bandas, entre el propio Las Casas y el
sacerdote y jurista Ginés de Sepúlveda en
Valladolid, por encargo del rey Carlos V y ante
el Consejo de Indias y una junta de teólogos. El
tema del mismo fue discutir si era justo o no el
hacerle la guerra a los indios. Ginés,
maquiavelista y aristotélicos, defendió lo justo
de la conquista y apresamiento de los indios si
estos habían sido plenamente vencidos, por el
contrario que las ideas iusnaturalistas que
preconizó previamente Francisco de Victoria y que
llevó al extremo el padre Las Casas. Básicamente,
Ginés sigue el principio cuasi tomista de que los
más fuertes y sabios deben ser seguidos y guiar y
cuidar a los más débiles de espíritu. Y siendo
estos primeros los españoles allá en el Nuevo
Mundo, y los débiles de espíritu los nativos,
estos debían ser vencidos en combate y
esclavizados por ley natural. Además, con sus
perniciosas costumbres como el sacrificio humano,
los nativos atentan contra la religión católica y
la paz universal, por lo cual hay que refrenar
esas costumbres perniciosas como sea. Todo esto,
como decíamos, ha de hacerse por mano del
conflicto armado y la dominación. Ahí es donde
discrepan Sepúlveda y Las Casas. Las Casas, como
sabemos, defiende a ultranza los derechos y
virtudes de los indios y no cree conveniente el
usar la violencia contra ellos para convertirlos,
sino la palabra y el dialogo. Por el contrario,
Ginés si apoya esa teoría. Para él la dialéctica
no puede funcionar con estos grupos contrarios a
la razón y bondad divina y por eso la guerra
contra ellos es justa, aunque, eso sí, no
defiende la esclavización como un modelo
incontestable, sino que la tolera aunque no la
considera necesaria.
Esta junta, con sus debates consiguientes
entre los ponentes, se desarrolló entre 1550 y
1551. Los testigos de ella, el Consejo de Indias
y el de teólogos debían elegir al final a un
ganador del mismo, pero no se pronunciaron cuando
este terminó, quedando así en suspenso por parte
oficial el vencedor de este duelo dialéctico. Por
un lado, se le atribuye la victoria a Sepúlveda
al ser sus ideas las más influyentes en tiempos
posteriores, pero Las Casas fue el que obtuvo
autorización para publicar sus tesis, argumentos
y conclusiones del debate mientras que Sepúlveda,
ganador teórico, no. Su obra principal, escrita a
modo diálogo al estilo de los filósofos de la
Antigüedad, como Aristóteles, a los que estudió y
admiraba; que llevó por título Demócrates Segundo, o
de las Justas Causas de la Guerra contra los Indios, quedó en
la oscuridad durante siglos, sin ser publicada, y
por lo tanto lejos del alcance de los eruditos
hasta que en 1780 la Academia de la Historia
mandó a Cerda y Rico que hiciera una compilación
de la obra completa de este sabio de su época,
que pasó a la historia, debido al desconocimiento
y a la generalización, como un sanguinario sin
corazón, pero que fue un sabio para sus
contemporáneos y nada más que un producto de su
época, por lo que no debe ser juzgado con tanta
severidad, al igual que Las Casas no debe ser
sobreadulado como ocurre a veces; sino que deben
ser estudiados y comprendidos siempre en sus
respectivos contextos.
El debate y discusión con Motolinía: Otra de las
más conocidas polémicas protagonizadas en su
tiempo por el fraile dominico es la que tuvo
contra este otro religioso, de la orden
franciscana, que fue bautizado por sus padres
como Toribio de Benavente. Fue un evangelizador
convencido, que sacrificó su comodidad e
integridad física en varias ocasiones en pos de
la pacificación y el entendimiento correcto entre
naturales y españoles a partir de la colonización
de Nueva España; y por ello se le conocía con el
apelativo náhuatl de Motolinía, es decir, “el que
es pobre”. Eso sí, pese a sus ideas, era un
abnegado defensor de la colonización, la
conquista y los conquistadores, a los que
defendió en bastantes ocasiones frente a los
ataques en los que eran desprestigiados. Esto le
llevó a chocar con los dominicos. Franciscanos y
dominicos discrepaban en multitud de aspectos en
lo que se refiere a la cristianización y
administración de la vida religiosa en Indias.
Por esto, además de sus múltiples problemas con
los virreyes y gobernadores de Nueva España,
Motolinía y los franciscanos allí instalados
tuvieron que vérselas con los conflictos
teológicos que la presencia de los dominicos en
esa tierra les producían.
El principal representante de este conflicto
religioso fue la carta que Motolínia le escribió
a Carlos V en 1554. En ella, denuncia a Las
Casas, intentando desmentir sus acusaciones en
contra de los conquistadores a los que idolatre.
Sus constantes choques con Las Casas en la etapa
precedente a que este regresase a España, siendo
obispo en Chiapas, chocó ya con los
planteamientos de los franciscanos, más cercanos
a los de Sepúlveda, con el que congeniaban más.
En esta carta, Motolinía lo acusa de alterar el
orden público y de fanático. Defiende la
conquista como algo necesario para asegurar la
conversión al cristianismo de los nativos, sobre
todo de quienes no querían escuchar la palabra de
Dios por propio convencimiento, pues por fuerza
así les llegaría, siendo ese un mal necesario
para asegurar la necesaria conversión de las
almas. Denota esto un conflicto no solo teológico
entre estos dos misioneros y sabios de vidas
erráticas y dedicadas a proteger y cuidar, cada
cual a su manera, a los gentiles del nuevo mundo;
sino también de un trasfondo de carácter
político. Pensó Motolinía también en lo
conveniente de una nación católica satélite de
España que pudiera nacer en Nueva España, lo que
demuestra la popularidad en ciertos círculos de
este planteamiento. Esta carta de Motolinia,
llegada a la corte en la época en que Las Casas
mandaba sus memoriales a la corte denunciando la
situación provocada en indias por los
conquistadores que este primero respetaba, fue
una de tantas presiones y oposición que tuvo que
vivir ya en vida Las Casas, y de las que
influyeron para la reducción de las medidas de
corrección colonial nacidas a raíz de las Leyes
de Burgos del 42.
4. Resumen de los contenidos de la Brevísima y estructura
a. Estructura del libro.
Pasamos ahora a hablar de la estructura y contenidos
del libro. Comienza presentando un resumen de lo que la
obra va tratar, los temas de la encomienda y la conquista y
lo prejuicios que estas actuaciones coloniales tienen para
los indígenas. Este es bastante breve y da paso al prólogo,
dedicado al por entonces príncipe Felipe y futuro monarca
Felipe II, encargado por aquel entonces de supervisar los
asuntos de Indias por orden de su padre el emperador. Ahí
añade también recibir el encargo de publicar esta obra por
parte del obispo de Toledo, que es a su vez el mentor del
príncipe Felipe, siendo alguna de las versiones breves que
escribió en los años cuarenta del siglo XVI la que le llegó
a Felipe, pero que este no tuvo en mucha consideración,
como el propio Las Casas excusa en el prólogo. Es decir, en
el ánimo de Las Casas no estaba crear una obra que fuera a
ser tan difundida a nivel internacional como lo fue la
Brevísima, ni mucho menos. Había intentado por todos los
medios el comunicar sus quejas y planes de mejora a los
gobernantes de España, pero casi sin resultado, pues
siempre acababa topando con impedimentos. El que llegase a
tal explosión, por así decirlo, de polémica e indignación
públicamente expresadas, y que tanto perjudicó a la nación,
fue un incidente involuntario al que se vio forzado por las
circunstancias y por el abandono y olvido al que creía
relegados sus memoriales; y con este acto intentaba llegar
al mayor número posible de personas que pudieran cambiar
las cosas a mejor según el llevaba deseando desde hacía
años. El primer capítulo de la obra trata, de manera somera
pero un poco más extensa, lo que va a ser la temática
principal de la obra, es decir, el abuso al que se ven
sometidos los indios y naturales del Nuevo Mundo por parte
de los tiranos españoles, y como este se desarrolla. A
partir de aquí, el autor se limita a desarrollar según las
distintas jurisdicciones el devenir de la población nativa
ante los hechos de los conquistadores, especificando
ejemplos de las catástrofes en cada zona, aunque, excepto
en el caso de Juan García en el capítulo sobre el Yucatán,
sin citar expresamente a ningún conquistador o encomendero.
Cabe citar, como importante ejemplo de su labor
recopilatoria y de su trabajo que en todos los capítulos
enuncia las fechas de conquista de cada territorio. Fue
escrita, según Veres, como si de un relato breve popular se
tratara, quizás esto estuviera en relación a su intención,
reflejada antes, de que fuera de fácil y agradable lectura
y que así llegase a más destinatarios.
b. Resumen de la obra
Comienza esta relación por la isla de La Española,
primer territorio en ser colonizado de forma seria, y donde
él fue encomendero en su momento. Narra las ejecuciones,
violaciones, robos y matanzas perpetrados por los
castellanos en la isla contra los caciques nativos, que les
recibían siempre de buena voluntad y caían como mártires; y
lo narra con la historia de la quema de unos cuantos
hombres principales de los naturales. Añade que eso
provocaba que muchos otros escaparan a los montes e
hicieran desde ahí, donde estaban más seguros, la guerra a
los españoles, una guerra sin esperanza pues incluso sus
armas eran “harto flacas e de poca ofensión e resistencia y
menos defensa”1. Tras ese acercamiento a las crueldades de
los hombres en esa isla, narra las desventuras de los
caciques nativos del lugar, como Guarionex o Anacoana,
todos ellos muertos por mano de los castellanos. Cita en el
caso de Guarionex y el de Caonabó la influencia de “dios
vengativo”2 que hundía las naves en las que prisioneros
estos caciques eran llevados a España junto a sus tesoros,
muriendo tanto los tripulantes españoles impuros y
malévolos, como los prisioneros indígenas, inocentes y
naturales de las cosas malas del mundo. Y tras las guerras,
como el propio Las Casas narra:
Después de acabadas las guerras e muertes en ellas, todos los
hombres, quedando comúnmente los mancebos y mujeres y niños,
repartiéronlos entre sí, dando a uno treinta, a otro cuarenta,
a otro ciento y docientos (según la gracia que cada uno
alcanzaba con el tirano mayor, que decían gobernador). Y así
repartidos a cada cristiano dábanselos con este color: que los
enseñase en las cosas de la fe católica, siendo comúnmente
todos ellos idiotas y hombres crueles, avarísimos e viciosos,
haciéndoles curas de ánimas. Y la cura o cuidado que dellos
tuvieron fué enviar los hombres a las minas a sacar oro, que es
trabajo intolerable, e las mujeres ponían en las estancias, que
son granjas, a cavar las labranzas y cultivar la tierra,1 LAS CASAS (1985)2 Ídem.
trabajo para hombres muy fuertes y recios. No daban a los unos
ni a las otras de comer sino yerbas y cosas que no tenían
sustancia (…). Y por estar los maridos apartados, que nunca
vían a las mujeres, cesó entre ellos la generación; (…) e así
se acabaron tanta e tales multitudes de gentes de aquella isla.
Pasa tras mencionar los problemas que atañen a La
Española, pasa a mencionar los casos de Jamaica y San
Juan de Puerto Rico, que son similares al de La Española
pero a menor escala al ser islas más pequeñas y también
menos populosa, pero donde los tiranos hispanos hacen de
las suyas. Cuba es el siguiente centro de análisis de
Bartolomé, donde narra, a mayores de las matanzas y
excesos de los conquistadores, las desventuras y viajes
del cacique Huatey, que ya venía huyendo del dominio
colonial desde La Española. Habla de los primeros
“tiranos” que pisaron Tierra Firme, siempre con la misma
sed de sangre que sus predecesores, y que hicieron
estragos en Nicaragua (Donde cifra en 600.000 los nativos
muertos por manos del gobernador, que es el mismo que el
de Tierra Firma, aunque no da nombres), Jalisco, Yucatán
y Nueva España (Donde los esfuerzos ímprobos de los
religiosos se veían estropeados por las maldades de los
conquistadores) en general, de donde salieron también los
que asolaron Guatemala y Honduras.
En lo que refiere a la región de Santa Marta, ya más
al sur del continente americano, recurre a sus propios
legajos anteriores escritos a Carlos V, para recoger los
agravios de la zona a “aquellas innocentes naciones, yo
haría una muy larga historia”3, lo cual se hace
extensible a la vecina provincia de Cartagena de Indias,
a la que dedica poco tiempo “por referir las maldades que
en otras agora se hacen”4. La relación vuelve a ser
amplia en lo que respecta a la Costa de las Perlas y la
Isla de Trinidad. Llama la atención las medidas
desproporcionadas que le da a esta pequeña isla caribeña,
comparándola con Sicilia, donde los frailes viven en
amistad con los nativos excepto por los conflictos que
producen los conquistadores al secuestrar o afrentar a
los caciques de estos pueblos, que confusos y enfadados
por la falta de su líder, se vuelven violentos contra los
religiosos que les rodean y que les prometieron la paz
cristiana y el respeto. También deja un espacio para el
abuso que hacen los españoles de sus encomendados al
usarlos sin ninguna preocupación por su bienestar en la
captura de perlas, principal recurso de la zona. Igual de
breve que el caso de Cartagena, debido a su falta de
importancia económica y estratégica, se narran los males
en la provincia de Paria, que es recorrida por el río
Yuyaparí. En Venezuela culpa a los conquistadores y
comerciantes de origen alemán de las desgracias de esa
zona, y además sermonea:
(…) que desde que en la tierra entraron hasta hoy, conviene a
saber, estos diez y seis años, han enviado muchos navios
cargados e llenos de indios a vender (…) por esclavos. E hoy en
este día los envían (…) viendo y disimulando la Audiencia Real
3 LAS CASAS (1985).4 Ídem.
de la Isla Española, antes favoresciéndolo, como todas las
otras infinitas tiranías e perdiciones que se han hecho e que
pudieran estorbar e remediar.
En Florida no se explaya demasiado, pero si deja
claro que si encontraron grandes poblaciones de gentiles
bien organizados a los que mataron y prendieron, como ya
es costumbre a lo largo del relato. En lo que respecta a
las posesiones del Rio de la Plata, el mismo dice que al
no disponer de recursos de alto valor y estar más
apartadas del núcleo colonial hispano, es más difícil
recibir noticias y comprobar las maldades allí acaecidas,
pero no imposible. En lo que se refiere a los dos últimos
grandes capítulos que trata el libro, uno de ellos trata
de la conquista sangrienta que del Imperio Inca se hizo,
en lo que ya era por entonces el virreinato de Perú.
Narra de una manera un tanto afectada y adornada el fin
de este imperio. Su rey universal “Atabaliba”, o
Atahualpa, se presentó ante los conquistadores con toda
su corte de gala, y allí fue prendido por los españoles,
que exigieron por el un millonario rescate. Este les fue
pagado, pero no satisfechos con ello siguieron batallando
contra las ciudades y reinos de la zona haciendo gran
sangría de indios, entre los cuales moriría, preso e
impotente, Atahualpa, sin comprender nunca ni al benévolo
dios de los cristianos del que los párrocos le hablaban
ni el porqué del trato que recibió como prisionero.
Utiliza para ello el testimonio de fray Marcos de Niza,
un monje franciscano que fue enviado a aquellos lares.
Nueva Granada es la última región a la que Las Casas se
refiere de forma geográfica y ordenada en su obra. Habla
aquí de la bondad de los nativos y de los males que
sufren y que les llevan a la guerra abierta con los
españoles escapando a los montes, donde no pueden ser
atrapados.
Hace un repaso aquí Las Casas de su actividad
anterior, sus movimientos en la corte para concienciar a
Carlos V y luego a Felipe II anteriormente a la
publicación de la obra, hablando de las Leyes Nuevas de
1542 que promulgó ante sus relatos el emperador Carlos.
Se queja después de como los encomenderos y
conquistadores lograron mover sus también influyentes
hilos en la corte para alterar las que él consideraba
justísimas e inteligentes leyes promulgadas en aquel
momento, lo cual, concluye, solo lleva a un enfado con
dios por permitirse estas cosas con los hijos, aun
gentiles, de su creación; y a un desaprovechamiento de
las Indias y un problema a la corona, a la cual, dice
“todos andan a robar (…) y con color de que sirven al Rey
deshonran a Dios y roban y destruyen al Rey.” Por último,
presenta una carta, a la que el da plena confianza de los
hechos que narra en ella, escrita como denuncia a su
capitán por parte de un hombre de su contingente de
conquista, en que se vuelven a narrar las matanzas,
mediante quema, asesinato o ataques de jaurías de perros
adiestrados, que sufrían los nativos cuando los españoles
aparecían.
5. Repercusión de la obra.
a. En su momento.
Como ya dijimos, desde que salió cuasi
subrepticiamente a la luz en 1552 junto otros tratados de
Bartolomé de las Casas, no fue lo que se diría hoy un best-
seller del momento, al menos aquí en España. Como dijimos,
Bartolomé de las Casas murió unos 14 años después de la
publicación de esta obra, de forma bastante oscura y sin
demasiados reconocimientos pese a su azarosa vida poblada
de aventuras y desventuras, en un convento en Madrid. Sus
tesis recibían el descrédito continuo, siendo abandonadas
las obras de referencia que escribe para el clero secular
que está instalado en América en pos de la estabilidad
social en las regiones ultramarinas. Fue en el siglo
siguiente, el XVII, que su fama se hizo internacional
gracias, como no, a la Brevísima.
Primeramente, hablemos de España. En sus territorios
ultramarinos, el sistema de encomiendas aún persistía,
pero cada vez más débil ante la falta de mano de obra
esclava indígena, cuya población estaba muy mermada, y
los avances conseguidos por los iusnaturalistas más
moderados que Las Casas, que mejoraron la calidad de vida
de los indios en América. Esto llevará a su desaparición
definitiva excepto en algunas zonas de conflicto
permanente y más pobres, como las de la California o los
desiertos de Nuevo México, donde los españoles están en
casi constante conflicto con los nativos nómadas
norteamericanos. La obra circuló pues dentro de ámbitos
reducidos, principalmente propios de la orden domínica y
de los más cercanos colaboradores de Las Casas. Pero se
fue difundiendo poco a poco con su visión monstruosa y
exagerada de la vida en Indias bajo el dominio español.
Como ya dijimos, lo que más que nada quería este escrito,
y lo que es la causa profunda de la aparición del mismo,
es hacer reaccionar a los centros de poder para que las
medidas tan ansiadas por parte de Las Casas se
promulgaran y cumplieran a rajatabla, pese a los reparos
de los administradores de este imperio, como el mismo
Felipe II. Es decir, podemos decir que la Inquisición,
como veremos, tardó en echarle el guante a esta obra, lo
cual tendrá unas consecuencias negativas enormes para el
imperio donde no se ponía el Sol.
Como decíamos, este monarca, aunque este tema es más
propio de historia universal, estaba en guerra con media
Europa, y la otra mitad le era hostil de una u otra
manera. Por otro lado, las otras naciones europeas, como
Gran Bretaña, Francia o los Países Bajos (Sublevados de
la corona española desde los tiempos de Carlos V y que
mantienen con España una sangrante guerra por la
independencia) buscan su pedazo del pastel que representa
en todos los sentidos el nuevo continente descubierto por
los castellanos. De esa forma, amén de las ya
archiconocidas incursiones piráticas y corsarias para
robar los recursos que desde América se envían a la
metrópoli y que harán inmortales nombres como Francis
Drake o Piet Hein, estos países tienen que buscar alguna
otra forma de mermar el poder español allende los mares.
Y esa herramienta, de carácter claramente
propagandístico, se la da ni más ni menos que el propio
Bartolomé de las Casas ¿Cómo? Pues con la Brevísima. Para
cualquier lector la lectura de los pasajes de esta obra
podría llenarlo de repulsión y odio hacia esa nación
miserable que desoye la caridad y la humanidad cristianas
en pos del oro, y que se divierte torturando y
sacrificando a los inocentes y bondadosos indios que
pueblan ese territorio pacífico y ya bien organizado
antes de la llegada hispana. Felipe II da ya orden en
1572 de “secuestrar” todas las ediciones en castellano de
la obra para frenar su fatídica, para los intereses de
España, difusión. Pero no llega a tiempo de detener a un
grabador protestante de Lieja, pero que vive en
Frankfurt, llamado Theodore de Bry. Este hombre, en una
obra de grabados conocida como Grandes y Pequeños Viajes
sobre las Indias, realiza varias ilustraciones a partir
de fragmentos de textos de la Brevísima, junto a obras de
otros autores, estos de carácter claramente antiespañol,
que también compila en el libro anteriormente citado como
Benzoni. La obra pues nos muestra sus grabados como
complementos de textos lascasianos, aunque alcanzarían
tanta popularidad y fueron tan elocuentes en transmitir
su mensaje que en ediciones hechas por los herederos de
Bry a partir de 1598 fueron vueltas a publicar ya sin el
texto de acompañamiento.
Por lo tanto, y de forma involuntaria, Las Casas se
convierte en un traidor a la patria, un indeseable que
solo logró para España el que se nos considere una nación
de bárbaros y asesinos. Además, logra la obra de Bry el
propósito que los enemigos del país buscaban. Ahora
tienen una herramienta propagandística, un filón casi
ilimitado, con el que atacar a España. La población, que
ve los grabados que reflejan una crudelísima situación,
siente un odio exacerbado hacia esos engendros y enviados
de Satanás prácticamente, y una enorme compasión hacia
los indios. Es una manipulación mediática digna de
aparecer en todos los manuales históricos sobre este
tema. El que la Brevísima fuera usada como propaganda en
contra del colonialismo español no implica que las
naciones que de ello se aprovecharon, Gran Bretaña por
poner un ejemplo, fueran modélicos aplicadores de los
derechos humanos en los territorios ultramarinos bajo su
jurisdicción. Gran Bretaña, sin ir más lejos, auspició el
apresamiento de negros africanos para que trabajaran como
mano de obra esclava en los ingenios algodoneros y
azucareros de sus posesiones caribeñas y norteamericanas
respectivamente, sin el más mínimo remordimiento y sin
parecer recordar que por tratamientos como aquellos, pero
sobre los indios, denunciaron en repetidas ocasiones
públicamente a España. Es cierto que las teorías
naturalistas y humanistas de la época lo justificaban y
cuasi lo amparaban, y no fue hasta el siglo XIX que no
empezó a cambiar a nivel global esta idea de esclavismo.
Es notorio que durante siglos al mismo Bartolomé de las
Casas se le lleve atribuyendo el apoyar la idea de
sustituir la mano de obra esclava indígena por la traída
de negros africanos, al considerarlos unos seres más
propensos a la esclavitud en su forma natural de ser que
los indios. Este punto siempre ha sido muy criticado por
los detractores de Las Casas. Él se retractó de ello,
pero lo hizo en su obra Historia de las Indias, publicada y
difundida tardíamente en el siglo XIX pese a su mayor
valor histórico comparado con la ampulosa Brevísima; y
hasta entonces, este argumento, uno de sus más tempranos
argumentos tras la “conversión ideológica” que vivió en
vísperas de Pentecostés.
La cuestión es que la bola siguió girando y ya antes
de iniciarse el siglo XVII, ya había ediciones de la
Brevísima circulando por todo el Viejo Mundo. La primera
edición, la flamenca de 1578, fue seguida por
traducciones al francés, inglés, alemán y el latín, todas
antes del inicio del siglo XVII. La Leyenda Negra había
nacido. Llegados a este punto, se hace necesario
definirla, para lo que usaremos la definición del
profesor Juderías:
“Por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los
fantásticos relatos que acerca de nuestra Patria han visto la
luz pública en casi todos los países; las descripciones
grotescas que se han hecho siempre del carácter de los
españoles como individuos y como colectividad; la negación, o
por lo menos, la ignorancia sistemática de cuanto nos es
favorable y honroso (…); las acusaciones que en todo tiempo se
han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos
exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad… En una
palabra, entendemos por leyenda negra, la leyenda de la España
inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre
los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre
a las represiones violentas; enemiga del progreso y de las
innovaciones; en otros términos, la leyenda que, habiéndose
empezado a difundir en el siglo XVI, a raíz de la Reforma, no
ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces.”5
Bien, a partir de esta definición, nos encontramos
con que es un hecho que llevamos siglos de desprecio y
vejaciones internacionales por esto. Infinidad de
estereotipos históricos y sociales que aún perviven a día
de hoy por el mundo sobre los españoles se remontan a
esta época y esta leyenda ¿Es totalmente falsa? Podemos
decir que no, que episodios de oscurantismo y fanatismo
hubo por parte de nuestra nación, tanto en América como
también en Europa, pero no es justo medir y estudiar a un
pueblo, juzgarlo de la manera que ha sido juzgado nuestro
país, siguiendo un patrón como ese, estereotipado y
exagerado. Incluso escritores de renombre, como Isaac
Asimov, ignoran en sus obras históricas, hechos propios
de nuestra nación como que fuimos los primeros en dar la
vuelta al globo con la expedición de Magallanes-Elcano.
Es decir, no solo fue una crítica para asegurar los
derechos mínimos de ciertos grupos de población de
América, sino que también fue una campaña general de
desprestigio a España y todos sus logros como nación.
Sirvió para justificar ante los ojos de los pueblos
extranjeros cuyos monarcas estaban en franca hostilidad
5 MOLINA MARTÍNEZ (2012).
con el amplio, suculento y débil Imperio Español, las
guerras y conflictos. Desde, como vimos en la cita
anterior, los reformistas luteranos, que hicieron un uso
abundante, como propaganda y justificación de sus
campañas, de esta obra, hasta los Estados Unidos de
Norteamérica en los años postreros del siglo XIX, para
conquistar Cuba y los restos de la colonización
castellana que España, débil pero orgullosa, aún aferraba
en América. Por no hablar ya del caso, para concluir este
parágrafo, del uso que se hizo de esta obra durante las
Guerras de Independencia del continente americano, por
parte de destacados defensores de esta independencia como
el padre Mier o el propio Simón Bolívar.
Así, podemos ver que el éxito editorial de la obra
fue completo, pero para mal. Aunque si ayudó a humanizar
un poco las condiciones de los indígenas con su obra, el
principal logro de Las Casas con la publicación de tan
polémico texto fue el desprestigio de su nación por los
enemigos del país, que sacaron su obra de contexto y
jugaron con ella para alimentar sus conflictos religiosos
y políticos con España.
b. Antilascasianos.
Aun así, antes de entrar a las consideraciones
actuales sobre la obra, citemos las que hubo hasta este
momento de importancia. Amén de las diatribas bien
conocidas de Motolinea y Sepúlveda, Las Casas, y por ende
la Brevísima, han estado siempre en el ojo del huracán
historiográfico en lo que respecta a la Leyenda Negra. Ya
en el siglo XVII Antonio de Solís o León Pinedo critican
con fuerza la obra y la actitud de Las Casas, siendo
prácticamente iniciadores en el ámbito de la
historiografía del antilascasanismo. Ellos ya hacen una
crítica de su obra, pero culpándole a él como autor
consciente de esas letras que tanto daño hacen a su país.
Destaca en este siglo también la tardía actuación de la
Inquisición, encabezada por Francisco Minguijón. Este
párroco fue el que capitaneó la censura y prohibición
total, en 1660, de la obra, para que así no fuera
utilizada por los enemigos del país para atacarlo. Es
ciertamente una fecha sorprendentemente tardía, pero en
1658 ya quedó firmada la censura de la obra en su
opinión, que afectaba a ciertos tomos de las obras
publicadas por Las Casas en 1552. Esto era compartido por
los inquisidores franciscanos. Por otro lado, agustinos y
el comité que por parte de Aragón hizo el análisis de la
obra coincidían en que debía ser purgada en su totalidad
la obra publicada en 1552 por el fraile. Con Minguijón
fallecido en 1659, antes de que la sentencia conjunta
fuera ratificada, prevaleció la opción de censurar toda
su obra. En el siglo XVIII destacan tanto ignacianos como
jesuitas, estos desde el exilio en Italia, en la defensa
y exaltación de un pasado conquistador glorioso
enfrentado a la visión pesimista y deprimente de Las
Casas. Por lo cual, y como es comprensible, el partido
contrario a Las Casas se mantuvo fuerte hasta el siglo
XX.
En época más reciente distintos historiadores se han
mantenido en posturas contrarias totalmente a Las Casas,
acusándole de calumnias y de ser un mentiroso y un
traidor; lo cual es a todas luces insostenible a día de
hoy, ya que está bastante claro que no había una mala
intención en Las Casas, simplemente que no creía que
hubiera otra manera de mover a la sociedad y de recibir
un apoyo masivo que esa, ya que las audiencias privadas
con el monarca o el Consejo de Indias, y los memoriales
no habían surtido los efectos deseados. Carbia y
Juderías, al que citamos anteriormente, lo cualifican del
padre de la Leyenda Negra, siendo el primero de ellos uno
de los que le acusó de inventar y falsificar pruebas en
prejuicio de España y de sus intereses, asegurando que
“vivió fuera de quicio”6, lo cual es un argumento
recurrente por parte de muchos autores deseosos de
desmontar la Leyenda Negra y que le cargan buena parte del
pato de esta, sino todo, olvidando el daño que hicieron
publicaciones como la del veneciano Benzoni. Menéndez
Pinal es otro de los principales defensores de la tesis
de que Bartolomé de las Casas fuera un demente
prácticamente bipolar, y así justifica como falacia su
obra y sus testimonios, al relacionarlos con esa presunta
demencia. Cabe destacar, como añade Molina Martínez, que
los principales críticos de Las Casas sean los
6 Molina Martínez (2012).
defensores, historiográficamente hablando, de la Leyenda
Negra, a la que denostan por completamente falsaria.
c. Lascasianos.
Por otro lado, no solo tuvo gente que le atacara
abiertamente, sino que Bartolomé de las Casas. Ya desde
el comienzo los escolásticos de Salamanca, con ciertas
reservas a la radical opinión que expresa Las Casas sobre
la encomienda y las instituciones coloniales españolas,
si le apoyan. Ya dijimos antes que contaba con ciertas
simpatías ideológicas de fray Francisco de Victoria y de
su discípulo fray Domingo de Soto, siendo ambos domínicos
y teólogos de peso dentro de este ámbito y a nivel
nacional. Obviamente contaba con las simpatías de Antonio
de Remesal, ya del siglo XVII. Cronista de indias de
origen alaricano, y que fue su primer biógrafo serio, que
le ensalza a él y su obra. Además, también ciertos
sectores religiosos de la corte le daban crédito, lo cual
se demuestra por su acercamiento a Carlos V. A partir de
la popularización de la Brevísima, es cierto que esos
apoyos cortesanos desaparecieron prácticamente, y que
hasta el siglo XX pocos fueron los que se llamaron o en
su obra demostraron ser lascasistas. Antes de la
presencia de los historiadores profesionales, cabe
destacar sus defensores extranjeros, que más que
defensores fueron políticos y religiosos que a lo largo
de los siglos XVII y XVIII utilizaron de forma salvaje su
libro para sus fines y para justificarse ante la
historia. Por otro lado, están los criollos que adoptaron
como padre de sus ideas y líder espiritual a Las Casas a
la hora de capitanear sus guerras de independencia contra
los españoles en las primeras décadas del siglo XIX. Uno
de ellos sería fray Servando Teresa de Mier. Este fraile,
dominico como Las Casas, fue conocido por un sermón en el
que decía que el culto a la Virgen de Guadalupe estaba ya
en México antes de la llegada de Cortés, debido a que
Quetzálcoalt era en realidad Santo Tomás y llevaba en su
manta a la virgen bordada. Esto le valió el ser
desterrado, lo cual aprovecharía para viajar por Europa y
conocer mejor la vida y obra de su admirado Las Casas,
que también vivió una existencia azarosa. En su obra más
monumental e importante, escrita en 1813, la Historia de la
Revolución de Nueva España, concluye uno de los tomos con la
“conminazación a los pueblos de América a pagar la deuda
de gratitud que han contraído con el padre las Casas.”7
Por otro lado, Simón Bolívar se refiere así, en 1813, a
Las Casas en su decisiva Carta de Jamaica:
(…) Barbaridades que la presente edad ha rechazado como
fabulosas porque parecen superiores a la perversidad humana y
jamás serían creídas por los críticos modernos, si constantes y
repetidos documentos no testificasen estas infaustas verdades.
El filantrópico obispo de Chiapas, el apóstol de la América,
Las Casas, ha dejado a la posteridad una breve relación de
ellas, extractadas de las sumarias que siguieron en Sevilla a
los conquistadores, con el testimonio de cuantas personas
respetables había entonces en el Nuevo Mundo, y con los
7 BARRERA (consultar).
procesos mismos que los tiranos hicieron entre sí, como consta
por los más sublimes historiadores de aquel tiempo.8
Sirvan estos dos ejemplos de la influencia del
lascasismo más allá de las guerras de religión que
asolaron Europa en los siglos XVII y XVIII, teniendo
incluso a día de hoy vigencia a la hora de seguir
alimentando la nefasta Leyenda Negra, los textos de la
Brevísima en ciertos círculos políticos de América
Latina, de carácter más populista. Cabe destacar una
curiosa figura del siglo XIX español que le defendió. Un
párroco canario que consiguió una copia de la Brevísima y
en un sermón en 1805 en su parroquia en La Laguna, lanzó
venenosas críticas contra la identidad nacional española,
tildando de asesinos a los conquistadores y a los Reyes
Católicos, y denunciando las matanzas de indios
producidas en este proceso. Se llamaba Miguel Cabral de
Noroña. El Santo Oficio llegó a censurar públicamente a
este párroco por no seguir las ideas antilascasianas
propias del concepto de pasado nacional que ignacianos y
jesuitas cultivaron el siglo anterior, y prohibió en 1806
la publicación de su valiente y crítico sermón.
No es hasta el siglo XX cuando aparecen las
primeras revisiones historiográficas serias a la figura
de Bartolomé de las Casas. Gran cantidad de historiadores
e hispanistas se centran en esta figura clave de la
América colonial del siglo XVI y que tanta polémica
arrastra tras de sí. Saint-Lu, Bataillon o Hanke,
8 ÍDEM.
destacando la biografía al alimón realizada por los dos
primeros, han dedicado amplios y numerosos trabajos
monográficos sobre su figura tratando de acercarnos a la
vida y contexto de las obras de este hombre, claramente
adelantado a su tiempo, de una manera racional, alejada
de estereotipos nacionales, y lo más científica y
racional posible, llegando a separar la Leyenda Negra del
propio Las Casas, y luchando porque esa reducción a lo
simple de ambos conceptos de una época no primen el uno
unido al otro necesariamente. Sostienen además el
postulado que ya ha sido mencionado de que Las Casas no
pretendía el perjudicar a su patria con sus escritos, que
eso es algo claramente circunstancial de lo que no se le
puede culpar. Incluso desde la óptica de la Teología de
la Liberación se ha estudiado a las casas, siendo esto un
ejemplo más de su enorme repercusión hasta nuestros días.
Pero incluso entre la gran mayoría de sus defensores
contemporáneos, se condena esta obra ¿La causa? Sigue
siendo considerada una exageración con muy poco rigor
histórico como para hacerse historia a partir de ella.
6. Conclusiones.
No podemos intentar ver en Las Casas a un santo
varón infalible, pues hasta el mismo se contradice en
ciertos puntos con lo que sus obras quieren decir, como
el caso paradigmático y ya esbozado antes de la
esclavitud de negros; o con la aplicación de su
draconiano Confesionario hasta ciertos límites, pese que él
consideraba indispensable para la salvación del alma las
tesis que en el reflejaba. También es cierto, como dice
Menéndez Pidal, que la gran mayoría de las biografías
sobre el son claramente positivas a él, lo cual es
comprensible por otro lado. Como conclusión de lo que es
su pensamiento en la Brevísima podemos hacer notar los
siguientes planteamientos:
Una defensa acérrima de los indios : Los nativos
son personas para él. Siguiendo las tesis del
iusnaturalismo escolástico de Salamanca, son
seres con voluntad política, y tan validos como
los propios castellanos, defendiendo un trato
de igualdad entre colonos e indios. Por lo
tanto, en la obra busca hacer una denuncia de
las condiciones de explotación que se dan a
ciertos grupos étnicos locales y que merman
gravemente a su población. Por el contrario,
acusa de infinitas barbaridades a los
españoles, que no es que fueran unos santos
durante el periodo de colonización, pero que
aquí están terriblemente demonizados para
servir al propio relato del fraile.
Un odio claro al sistema de encomiendas : Lo
considera malvado por naturaleza y que no
aporta ninguna ventaja al sistema colonial, más
bien, solo pesares y muertes innecesarias de
almas gentiles como son las de los nativos, que
mueren injustamente y sin convertir.
Defensa del sistema colonial : Pese a que en
ciertas regiones del Nuevo Mundo, como Perú,
aboga por un abandono colonial completo, sí que
ve justificado, por el derecho ganado por
Cristóbal Colón, el hecho de que haya españoles
instalados en ciertas zonas de América. Aun
así, hace una exagerada y acerba crítica contra
las campañas de conquista, pero más por
conseguir captar la atención mediática que por
tener un valor histórico pleno su afirmación.
No existía un plan en la publicación de dañar a
España: Como ya expuso Friede o Bataillon, no
era la intención de Las Casas, ni mucho menos,
el perjudicar en el ámbito internacional a su
país. Escribió y público una obra polémica y
que claramente se podía interpretar de maneras
contrarias a su país, pero el uso
propagandístico y político que se le dio fue a
posteriori, y nunca lo busco. El con esta obra
solo buscaba cambiar las cosas a nivel colonial
hispano.
Así pues, podemos decir que la figura de Las Casas
ha sido explotada e incomprendida durante siglos.
Básicamente, era un clérigo reformador empapado en las
doctrinas de Santo Tomás de Aquino que procuraba un trato
más humano dentro del ámbito colonizador para los
colonizados. Su denuncia pública, cargada de
exageraciones, buscaba alcanzar plenamente a la opinión
pública para convencer de que sus ideas eran las
correctas, pero al ser publicada como si un libro
cualquiera fuera, no como memorial a la Audiencia Real u
órgano similar; se propagó rápidamente en las manos
equivocadas que lo usaron con un claro fin político, el
de crear la Leyenda Negra. Esta, que tanto daño hizo a
nivel internacional a nuestro prestigio, no es solo obra
de la Brevísima. Hubo otros escritores contemporáneos a Las
Casas que realizaron obras propagandísticas en contra de
nuestra presencia en América, aunque sin duda el,
involuntariamente, la alimentó, conviritiéndose así en
una de las más controvertidas figuras de la América
colonial de forma totalmente involuntaria, y siendo así
objetivo de elogios por grupos más liberales, y de
escarnio por grupos que buscaban desmontar esta leyenda.
Para cerrar este trabajo, cabe decir que lo más complejo
de esto es lograr una visión objetiva propia, dado la
gran cantidad de trabajos existentes sobre este
controvertido personaje cortados según el sesgo
conveniente para la época, pero fue un visionario que
cambio la idea de colonización imperante hasta entonces.
7. Bibliografía.
AVILA MARTÍNEZ, A. (2012): “El Iusnaturalismo de Bartolomé de
las Casas: Una Defensa a la Libertad Individual del
Indígena”, en Magistro, 11: 103-113.
BARRERA, T. (2007): “Bartolomé de las Casas en el siglo XIX:
Fray Servando Teresa de Mier y Simón Bolívar”, en
América sin Nombre, 10: 27-31.
BATAILLÓN, M., Y SAINT-LU, A. (1976): El Padre Las Casas y la Defensa
de los Indios, Barcelona, Ariel.
BEUCHOT, M. (1994): “Bartolomé de las Casas, el Humanismo
Indígena y los Derechos Humanos”, en Anuario Mexicano de
Historia del Derecho, 6: 37-48.
CHAPARRO, S. (2001): “Pasiones Políticas e Imperialismo. La
Polémica entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las
Casas”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna,
14: 149-172.
GINÉS DE SEPÚLVEDA, J. (1979): Tratado de las Justas Causas de la Guerra
contra los Indios, México, Fondo de Cultura Económica.
HANKE, L. (1988): La lucha por la justicia en la conquista de
América, Madrid, Ediciones Istmo.
LAS CASAS, B. (1985): Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias,
Madrid, Sarpe.
MAESTRE SÁNCHEZ, A. (2004): “Todas las Gentes del Mundo son
Hombres. El Gran Debate entre Fray Bartolomé de las
Casas (1474-1566) y Juan Ginés de Sepúlveda (1490-
1573), en Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, 21: 91-
134.
MELIAN, E. (2013): “La Brevíssima Relación de la Destrucción
de las Indias o los Albores de la Manipulación
Mediática en la España Moderna”, en Iberian, 7: 15-27.
MENÉNDEZ PIDAL, R. (1964): “Observaciones Críticas sobre las
Biografías de Fray Bartolomé de las Casas”, en PIERCE,
F. Y JONES, C. A. (coords.): Actas del Primer Congreso
Internacional de Hispanistas: celebrado en Oxford del 6 al 11 de
septiembre de 1962, Oxford, Dolphin Book.
MOLINA MARTÍNEZ, M. (2012): “La Leyenda Negra Revisitada: La
Polémica Continua”, en Revista Hispanoamericana, 2: 1-17.
MORA, L. A. (2009): “Francisco de Vitoria y Bartolomé de Las
Casas desde la perspectiva del pensamiento decolonial”,
en Revista Ixchel, I: 12-32.
PEREÑA, L. (1992): La Idea de Justicia en la Conquista de América, Madrid,
Ed. Mapfre.
PÉREZ FERNÁNDEZ, I. (1989): Toribio Motolinía frente a Bartolomé de las
Casas. Estudio y Edición Crítica de la Carta de Motolinía al
Emperador, Salamanca, Ediciones San Esteban.
SAINT-LU, A. (1980): “Hacia un Las Casas Verdadero. Novedad y
Ejemplaridad en los Estudios Lascasianos de Marcel
Bataillon”, en Bellini, G. (dir.): Actas del VII Congreso de la
Asociación Internacional de Hispanistas, Roma, Bulzoni.
SIXIREI PAREDES, C. (2010): Historia de América. Dende as orixes aos tempos
actuais. Tomo 1, Vigo, Ir Indo.
SORIANO MÚÑOZ, N. (2013): “Bartolomé de las Casas y los Usos
del Pasado: Memoria, Identidad y Nación”, en Estudis, 39:
273-292.
ZORRILLA, V. (2012): “Educación, Barbarie y Ley Natural en
Bartolomé de las Casas y José de Acosta”, en INGENIUM, 6:
87-99.





















































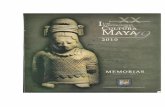









![[arquitetura] projetos de casas - suomi](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63320c31f0080405510447ff/arquitetura-projetos-de-casas-suomi.jpg)

