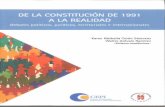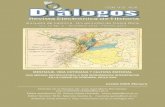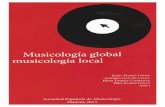Bailar y vivir: La influencia de la música en la vida cotidiana entre las décadas de 1940 y 1950.
Transcript of Bailar y vivir: La influencia de la música en la vida cotidiana entre las décadas de 1940 y 1950.
Lucas Pablo Acosta
DNI: 30.824.529
Correo Electrónico: [email protected]
Tecnicatura Universitaria en Producción Digital
Universidad Nacional de Quilmes
Título de la Ponencia: Bailar y vivir: La influencia de la música en la vida cotidiana
entre las décadas de 1940 y 1950.
Palabras claves: Baile / Cultura / Club / Música / Peronismo
Resumen:
Mediante la búsqueda de distintos factores que influyen en la vida de las personas
que conforman el material empírico, problematizamos la influencia de los géneros
musicales, formas de expresión y modalidades de reproducción entre las décadas del
‘40 y el ‘50, según su ubicación geográfica e idiosincrasia, propias de su origen y
costumbres. Los carnavales como punto común de entretenimiento. Los bailes en
los clubes. Utilización de equipos de reproducción. Marcas y modelos.
Tecnicatura Universitaria en Producción Digital Historia de los Medios de Comunicación Mg. Daniel Badenes
Lucas Acosta 2
Biografías Tecnológicas
HACIA UNA HISTORIA ORAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Bailar y vivir: La influencia de la música en la vida cotidiana entre las
décadas de 1940 y 1950.
Introducción:
El siguiente trabajo tiene por objeto recorrer las distintas manifestaciones de la música,
principalmente a través del baile, según el contexto en dónde se desarrollan y las
variaciones de estilos que se suceden con el paso de los años, entre las décadas de 1940 y
1950. Este lapso de tiempo, nos servirá, a manera descriptiva, para dar cuenta sobre las
prácticas de la sociedad de aquel entonces, desde el ámbito rural hasta el urbano,
descubriendo así una variedad de comportamientos y de los cuales pueden desprenderse
distintas formas de uso de la tecnología con la finalidad común del esparcimiento, la
socialización y el entretenimiento. Algunas de las preguntas que trataremos de responder
son: ¿Qué lleva a la gente a bailar? ¿En qué momento de su vida lo hacían? ¿Dónde iban a
bailar? ¿Qué tipo de música bailaban? ¿Cómo se reproducía la música?
Esto surgirá del análisis, tanto del marco teórico propuesto, como del corpus de 30
entrevistas realizadas durante el trabajo de investigación, que resulta de los testimonios y
experiencias de un conjunto de personas mayores de 65 y menores de 85 años, que han
vivido en Argentina la mayor parte de su vida, desde la niñez en adelante. Las mismas
fueron realizadas durante el mes de Mayo de 2015 en la materia Historia de los medios de
comunicación, dictada por el Mg. Daniel Badenes en la Universidad Nacional de Quilmes.
Tecnicatura Universitaria en Producción Digital Historia de los Medios de Comunicación Mg. Daniel Badenes
Lucas Acosta 3
De las entrevistas realizadas, únicamente se tomarán en cuenta 10 a través de las cuales se
trabajaran las siguientes líneas de análisis:
El contexto sociocultural
Los clubes sociales, carnavales y
“asaltos”
La tecnología de la música
El contexto sociocultural
Los cambios sociales que se dan en la primera mitad del siglo XX se encuentran,
íntimamente relacionados con los diferentes movimientos inmigratorios europeos como así
también con las migraciones internas. El fuerte desarrollo de las ciudades (en
contraposición con el siglo XIX, que tuvo un mayor predominio de la población rural) se
potencia con el proceso de masificación de la sociedad argentina, que permitió la
consolidación de una sociedad más moderna. Todos estos cambios y transformaciones
fueron propiciados, en principio, con la llegada de la Primera Guerra Mundial, con la crisis
de la bolsa de Wall Street y el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Entre las décadas de 1940 y 1950, la sociedad argentina se había convertido en una mixtura
de razas, compuesta por diferentes grupos, tanto de países europeos como del interior del
país. Esta variedad cultural en la población de la zona metropolitana bonaerense llevó a la
conformación de distintos sectores populares atravesados por prácticas y visiones
ideológicas diferentes.
Dicha variedad cultural, también se ve reflejada en la oferta musical de la época, que en
palabras de Sergio Pujol atraviesa un “proceso de sustitución” el cual implica reemplazar
contrataciones de artistas extranjeros con números nacionales, prestando más atención al
folklore de las provincias y reconociendo al tango como el género porteño por excelencia.
Dándose de esta manera una cierta autonomía que permite a dicha oferta diferenciarse de
los modelos artísticos imperantes, pero manteniendo, al mismo tiempo, la conexión con el
mundo que se logró, entre otras cosas, con la llegada de músicos europeos exiliados y con
Tecnicatura Universitaria en Producción Digital Historia de los Medios de Comunicación Mg. Daniel Badenes
Lucas Acosta 4
la presencia del jazz en las orquestas locales que participaron activamente en el cine, los
bailes sociales y en la radio.
Durante el periodo analizado, el panorama político modifica la escena nacional con el
ascenso del peronismo porque con este nuevo aparato político adquiere protagonismo el
migrante interno, quien rápidamente se convierte en un nuevo actor social, y con él un
cambio en la cultura musical que deja de ser ámbito exclusivo del tango porteño para dar
lugar al folklore. Para el año 1950 el naciente género logra equipararse en popularidad con
el tango, un fenómeno cultural revolucionario para la escena porteña, modificando así su
sentido inicial, cuando el folklore era marginal para la vida ciudadana, ya que se hallaba
ligado solamente a las vivencias de aquellos primeros grandes grupos de migrantes internos
que llegaron del interior del país, con la ilusión de un futuro de prosperidad laboral y que
plasmaba en sus letras las grandes dificultades con las que se encontraban cuando
intentaban acoplarse con una cultura ciudadana completamente ajena y que además
expresaba el continuo rechazo al que eran sometidos por una parte de la sociedad que casi
sin miramientos, los bautizaron cabecitas negras.1
El folklore logra instalarse como una expresión cultural estrechamente vinculada con los
habitantes del interior, que al igual que el tango, contribuyó a definir ciertos aspectos de la
identidad de las clases populares, con el folklore pasa otro tanto, en su relación con el
migrante interno.
A comienzos de los años ’50 el tango empieza a perder protagonismo, ya que los años de
prosperidad y conquistas sociales van modificando los gustos musicales de la población,
debido a que ya no representa el fiel reflejo de la realidad social, en palabras de Ernesto
Goldar “Ha desaparecido la orilla maleva, y su colorido clásico de personajes amargos con
historias pasionales y truculentas. Buenos Aires ha sido la ciudad del tango hasta entrados
los cincuenta, y va dejando de serlo. ¿Las razones?, varias. Primero el alejamiento del
público. Buena parte de la clase media prefiere otros ritmos, y aducen los especialistas que
1 Término utilizado para denominar, despectivamente, a un sector de la población asociado a personas de pelo oscuro y piel de tonalidad intermedia, pertenecientes a la clase trabajadora. En general es utilizado por las clases media y altas de Buenos Aires.
Tecnicatura Universitaria en Producción Digital Historia de los Medios de Comunicación Mg. Daniel Badenes
Lucas Acosta 5
esta elección está teñida de política debido a la analogía fácil de desdeñar toda
manifestación popular porque puede semejarse a peronismo.” (Goldar, 1980, p.138)
Al igual que Goldar, Sergio Pujol hace mención a la influencia política en los
comportamientos sociales al afirmar que, independientemente, de la discusión de sí el
peronismo marca el punto de partida de la decadencia del tango, lo relevante es que está de
moda el baile popular, algo que, indefectiblemente llevó a la gente a los clubes.
A pesar de la decadencia de un estilo y el apogeo del otro, de las entrevistas realizadas se
desprende que ambos géneros convivieron plenamente y tenían un público fiel.
“Se bailaba de todo, a nosotros nos gustaba ir donde se bailaba tango, pero era música
común, alegre, divertida. (…) por ejemplo rock no íbamos a ver, no nos interesaba. Íbamos
a escuchar tango, música melódica.” (Julia Teresa Xanco, 73 años)
“(…) Tango, paso doble, milonga se escuchaba en ese entonces… Antes se escuchaba
mucho folclore (…) Se hacían (…) bailes folclóricos también…” (Cacho, 72 años)
“Yo empecé a bailar acá en Dock Sud. Estaban Alfredo De Angelis, Juan D’Arienzo, todas
las orquestas de tango; antes se usaba mucho el tango. Íbamos al Sportivo Dock Sud, como
vivía en Dock Sud, íbamos ahí (…) el Friulano creo que era (…) una sociedad de fomento,
y el Sportivo Dock Sud es un club, obvio. Íbamos mucho a bailar al Sportivo, después al
club La Peña íbamos más.” (Nélida Nieves Pereyra, 79 años)
Los clubes sociales, carnavales y “asaltos”
En pocas palabras, se puede decir que, como organizaciones populares, los clubes sociales
de barrio cumplieron una función cultural, porque ese era el lugar elegido para el desarrollo
de las disciplinas deportivas y artísticas. Muchos de estos clubes emergieron a partir de
Tecnicatura Universitaria en Producción Digital Historia de los Medios de Comunicación Mg. Daniel Badenes
Lucas Acosta 6
alguna barra de amigos que, con la excusa del fútbol, armaban un equipo y más tarde
levantaban el club ofreciendo distintas disciplinas y un ámbito propicio para los bailes.
Estos espacios fueron ganando terreno en las sociedades de aquel entonces y lograron,
incluso, representar la idiosincrasia barrial hasta de algunas poblaciones, esto incluía ciertos
códigos de sociabilidad local donde la identidad cultural se manifestaba en toda su
magnitud. Según Pujol “el que va a bailar a un club que no es el propio deberá aceptar que
su técnica no puede ser superior a la del rey de la zona, el caudillo, la autoridad dancística
del lugar. Son muchas las cosas que hay que saber. Que las mejores bailarinas son para los
muchachos del barrio. Que no se puede salir a bailar antes de que lo hagan los huéspedes.
Que después de bailar con una dama, hay que acompañarla hasta la silla, a la vista de todos
(…) Es claro: está prohibido brillar en otra tierra sin la autorización del jefe de la zona”
(Pujol, 1999, p.200-201)
Los códigos parecen no tener discusión, menos aún lo que es socialmente aceptado, incluso
desconociendo si las normas de comportamiento decoroso tenían algún mecanismo de
difusión entre quienes asistían a los bailes, hay registros de que el Estado peronista intentó
llevar adelante la creación de una especie de red de instituciones semioficiales reguladoras
de los patrones de conducta social, una intervención que confunde el alcance de lo público
y lo privado. Entre las normas morales impuestas a la sociedad, la principal tiene que ver
con la asistencia de mujeres solteras al baile. Todas ellas debían estar acompañadas de sus
madres o en su defecto de sus hermanas mayores, quienes ocuparían las sillas ubicadas en
el perímetro de la pista de baile hasta que la noche terminara o las venciera el sueño. Había
que comportarse como toda una dama.
Estas normas estaban tan internalizadas y aceptadas socialmente que se reflejan en los
testimonios del corpus de entrevistas.
“Había muchos bailes en los barrios, pero muy diferente a lo de hoy, había mucha
supervisión de padres (…) Recuerdo que en muchos casos los mismos padres de las
mujeres nos llevaban y para que un chico sacara a bailar a la chica, tenía que hablar con
la mamá que estaba ahí y si ella decía que sí recién ahí se bailaba con muy buena música,
Tecnicatura Universitaria en Producción Digital Historia de los Medios de Comunicación Mg. Daniel Badenes
Lucas Acosta 7
que también era un entretenimiento, sobre todo lo que se escuchaba en la radio.” (Nélida
Páez, 77 años)
“(…) mi señora venía con la madre y yo iba con ellos, tenías que cabecear a las chicas (…)
para invitarlas a bailar, antes era un respeto total (…) las chicas iban a los bailes con la
madre, iban acompañadas, nunca solas.” (Rubén Martínez, 75 años)
“Por empezar, iba con mi mamá, porque se usaba. Mi mamá y la mamá de otra amiga. Yo
empecé a ir a bailar a los 14 años a los clubes cercanos del barrio. Íbamos prácticamente
todos los sábados, pero mi mamá no me dejaba sola ni a sol ni sombra, siempre con ella.
Mi mamá y la mamá de mi amiga se sentaban las dos juntas en una mesa y se bancaban
toda la noche hasta que nos volvíamos.” (Julia Teresa Xanco, 73 años)
Los carnavales marcaron el ritmo de dicha época y el rol del Estado en la difusión y armado
de estas fiestas populares fue determinante, ya que la construcción del aparato peronista
estaba ligado a los actos políticos, festivales y bailes, conquistas sociales como las
vacaciones pagas, feriados nacionales y el legendario “San Perón” 2 eran motivo para
festejar. En ocasiones particulares, la intervención estatal ejecutó medidas mucho más
sustanciales. Por ejemplo, cuando en 1953 el presidente Juan Domingo Perón cedió 17
hectáreas de terrenos en el barrio de Agronomía para la creación de un club deportivo y
social de los trabajadores de Correos y Telégrafos. El club Comunicaciones ganará
notoriedad con el correr de los años por ser la sede de los míticos carnavales de “Radio
Mitre” que se celebraron en su sede social. Quizás el hecho de que perdure en el recuerdo
se deba a que la gente se divertía mucho en carnaval, porque lo esperaba y se preparaba
especialmente para ese momento.
2 Fue en 1949, pero hay diferencias acerca de si se trató del 1º de mayo o el 17 de octubre. Una transcripción del discurso de aquel día del trabajador incluye la frase presidencial, en respuesta al pedido de la muchedumbre concentrada en la Plaza de Mayo, “Estoy de acuerdo, mañana es san Perón”.
Tecnicatura Universitaria en Producción Digital Historia de los Medios de Comunicación Mg. Daniel Badenes
Lucas Acosta 8
“Y estaban los carnavales. Entonces las hermanas (de Amalio) me invitan a ir a un club
(…) el baile. Y yo voy (…) era la primera vez que me invitaban y que iba. Y ahí Amalio se
disfraza (...) y estaba bien disfrazado de mamarracho” (Alicia Inés Sellanes, 82 años)
“Después cuando llegaban los carnavales siempre había máscaras, lugares para bailar y
divertirse (…) cuando yo era más chica se jugaba al agua, eran baldazos de agua desde la
mañana hasta la noche y yo después no salía porque era chica. Pero después siendo más
grade empecé ir a bailar, ósea terminábamos con el agua nos cambiábamos e íbamos a los
bailes. Nos divertíamos mucho.” (Julia Teresa Xanco, 73 años)
Con el tiempo se genera una nueva práctica en la organización de bailes y reuniones, que
según este análisis puede estar atravesada por dos cuestiones: la búsqueda de nuevos
patrones de comportamiento social y por otro lado la invención de nuevos aparatos
reproductores de música.
La primera visión supone un cambio en el paradigma sobre el comportamiento de la
juventud frente a las convenciones sociales de regulación de la conducta, el hecho de que
los eventos no sean organizados por ninguna asociación o institución del ocio, propicia
nuevas atmósferas de socialización y entretenimiento.
Es así como a fines de los ’40 aparecen en escena los “asaltos”: reuniones organizadas por
jóvenes, generalmente, por la tarde/noche, en la casa de algún afortunado, que contando
con un espacio acorde para oficiar de pista de baile. El acuerdo es clave, ellos traen algo
para tomar y ellas algo para comer, tal como se desprende de los siguientes testimonios.
“Íbamos a bailar a asaltos. El famoso asalto, en casas de familia, los varones llevaban la
coca cola y las mujeres llevaban algo para comer y ahí nos encontrábamos.” (Noemí
Larrouyet, 68 años)
Tecnicatura Universitaria en Producción Digital Historia de los Medios de Comunicación Mg. Daniel Badenes
Lucas Acosta 9
“(…) nos juntábamos, las chicas con los muchachos, hacíamos bailes, en una casa (…) un
patio grande, y bueno, se juntaban, ponían un poquito cada uno, ponían gaseosa (…) Era
una reunión de chicos, pero sanamente. Vos, terminabas la música, te sentabas, ponían
otra música, te levantabas, y te ibas a bailar de vuelta.” (Cacho, 72 años)
“Una cosa que se usaba antes (…) era juntarse en las casas (…) se hacía en la casa de
alguien y nos quedábamos ahí, bailábamos entre las chicas y los chicos (…)” (Ricardo
Palavechino, 66 años)
La última interpretación posible tiene relación con los avances que dieron un mejor
aprovechamiento de la tecnología en materia de reproducción musical. La llegada al
mercado de nuevos y compactos equipos tocadiscos, facilitaron el traslado de la música de
los clubes sociales de barrio a las casas.
La tecnología de la música
Pues claro, la verdadera relación entre el baile y la música tiene su sentido en la tecnología.
Los avances tecnológicos en materia musical fueron permitiendo distintos comportamientos
a la hora de fomentar el baile, ya que “para la cultura adolescente que está naciendo, el
disco es la llave de la diversión y el goce musicales. En la medida que progresa el diseño y
aumenta la producción, la industria del tocadiscos se hace más competitiva y los equipos
más accesibles al bolsillo de la clase media. Todos los años aparece un nuevo modelo de
“fonógrafo eléctrico para animar sus bailes”, con parlantes autodinámicos y, por supuesto,
pick up de cerámica, con púas de zafiro. Es la época de la high fidelity y nadie quiere
perdérsela.” (Pujol, 1999, p.262)
De las entrevistas surgen diferentes alusiones a modelos y formatos de soportes de
reproducción musical.
Tecnicatura Universitaria en Producción Digital Historia de los Medios de Comunicación Mg. Daniel Badenes
Lucas Acosta 10
“Era en un, un tocadiscos (…) Que ponían un disco long play, o un disco long play
chiquitos.” (Cacho, 72 años)
La industria y el consumo va modificando el modo de reproducción de la música, en los
cincuenta aparece un aparato que va a quedar grabado en el inconsciente colectivo por
haber marcado toda una época, “el Wincofón” que, de alguna manera, paso a ocupar “el
punto intermedio entre el viejo receptor de radio doméstico y la rocola del bar o del
restorán: es un pasadiscos sencillo y accesible, un verdadero amigo de la chica y el chico
que se preparan para el coqueteo del sábado a la noche.” (Pujol, 1999, p.278)
El Winco (como lo llamaban los más jóvenes) revoluciona la industria de la música. Hace
su primera aparición hacia el año 1957 y el interés del mercado es que se encuentre al
alcance de casi todos, la clase media no tarda en adoptarlo. El Wincofón tiene
funcionalidades novedosas, ya que permite escuchar hasta 6 long plays seguidos (o 12
simples), con el implemento de un cambiador automático. Diferencia notable entre el
afianzado “combinado”3 que era común encontrar en el living comedor y era de dominio
personal de los adultos de la casa, el Winco pasa directamente al monopolio de los jóvenes.
El hecho de que éste último fuera fácil de transportar, lo convirtió en un equipo de uso
personal, conquistando las habitaciones de chicas y chicos por igual.
“(…) sí, claro. Era el Winco o Wincofón, que es un aparato que pasaban discos (…) había
tres tipos de discos (…) simple de 45 revoluciones por minuto, creo que era, no sé; uno de
78 que eran viejísimos pero había todavía y el llamado long play, el long play era un disco
así bastante grande, de 30 o 40 cm de diámetro que tenía por lo menos 6 temas de un lado
y seis temas del otro, la púa había que conservarla buena porque si no te arruinaba los
discos…” (Noemí Larrouyet, 68 años)
3 Generalmente tocadiscos con radio.
Tecnicatura Universitaria en Producción Digital Historia de los Medios de Comunicación Mg. Daniel Badenes
Lucas Acosta 11
“(…) he visto cómo utilizaban un Wincofón, con los discos de pasta, que seguramente era
de alguno de los padres. A veces el que organizaba tenía acceso a un equipo un poco mejor
y traían más parlantes y hasta iluminación funcional.” (Adriana, 65 años)
“Teníamos el Wincofón que era un tocadiscos donde vos tenías enganchados en una cosita
los discos e iban cayendo.” (Ricardo Palavechino, 66 años)
Pero llevado a la realidad de otras zonas del país, nos da la pauta de que no todos gozaban
de los mismos beneficios, ni de la misma realidad. La vida rural se torna muy diferente al
panorama que muestran las grandes ciudades.
Anterior al combinado o al propio Wincofón, otro equipo de reproducción muy utilizado
fue la Victrola4. Como se puede apreciar en el siguiente testimonio, dicho aparato era lo
más accesible para las clases menos atravesadas por el consumo en el interior del país.
¿Y aparatos de música había? “No. No había. (…) en el campo mi papá llegó a tener una
vitrola creo que era, que después fue modernizándose (…) La vitrola era a cuerda, tenías
que darle cuerda (…) venían unos discos (…) como yo tenía varias hermanas siempre
había un motivo para escuchar música y aparecían los chicos y bueno…se bailaba. A papá
le gustaba. (…) le gustaba que estuviéramos entretenidos, él la manejaba, (…) y bueno la
vitrola era el medio para pasar música (…)” –y las familias de la zona también tenían
esto o eran contados, así…“(…) mi papá siempre fue muy inquieto en eso, siempre andaba
detrás de algo que podría…traer a la casa como el caso de la vitrola…no era muy común
en la zona que pudieras ver esto (…) Como el caso de la radio. (…) no se veía. La gente de
campo no tiene mucho acceso a nada (…) era una novedad (…)” (José Báez, 75 años)
Como dice Raymond Williams “cuando pensamos en las comunicaciones modernas,
pensamos de inmediato en ciertas tecnologías. Una serie de inventos eficaces parece haber
4 La Victrola fue un aparato reproductor de música fabricado hasta 1930 por Victor Talking Machine Company, una compañía líder en la industria del gramófono y grabaciones en disco en Estados Unidos y una de las dominantes en el resto del mundo.
Tecnicatura Universitaria en Producción Digital Historia de los Medios de Comunicación Mg. Daniel Badenes
Lucas Acosta 12
cambiado, permanentemente, la forma en que debemos pensar en la comunicación. Sin
embargo, al mismo tiempo, las comunicaciones son siempre una forma de relación social, y
los sistemas de comunicación deben considerarse siempre instituciones sociales. Es
necesario, por consiguiente, pensar, tanto en términos generales como de forma precisa, en
las verdaderas relaciones entre las tecnologías de la comunicación y las instituciones
sociales” (Williams, 1992, p.183)
Si bien en el ámbito del baile, el elemento de comunicación no es propiamente la música,
ésta se convierte en una gran excusa para socializar y entretenerse, aunque las instituciones
culturales que mencionaba Williams, en este caso los clubes sociales de barrio o los patios
de las casas particulares convertidas en pistas de baile ocasionales, conforman el poder
simbólico del que John B. Thompson hace referencia al decir que “en todas las sociedades,
los seres humanos se dedican a la producción e intercambio de información y contenido
simbólico. Desde las más tempranas formas de gestualidad y uso de lenguaje hasta los
desarrollos más recientes de la tecnología informática, la producción, almacenamiento y
circulación de información y contenido simbólico ha constituido una característica central
de la vida social.” (Thompson, 1998, p.25)
Esta producción simbólica claramente atraviesa el recorte histórico propuesto y las líneas
de análisis trabajadas, haciéndose presente en la identificación cultural entre el folklore y
las migraciones internas, el tango y la vida en la ciudad, las normas y patrones sociales
sugeridos para el adecuado desarrollo de la relaciones en el los bailes y el auge de las
fiestas populares propiciadas por el gobierno peronista.
Tecnicatura Universitaria en Producción Digital Historia de los Medios de Comunicación Mg. Daniel Badenes
Lucas Acosta 13
Conclusión
Con el desarrollo de este trabajo, la intensión fue recrear vívidamente los usos y
costumbres, códigos y comportamientos de una sociedad, que probablemente encontremos,
hoy en día, muy extraña y lejana.
No fueron tiempos fáciles. El mundo se hallaba convulsionado. Las guerras y la crisis
económica dominaron los ánimos sociales, llenando de tristeza y amargura las vidas y los
corazones de hombres y mujeres por igual.
Particularmente, la argentina tuvo un fuerte desarrollo económico durante los años ’40 y
’50, permitiendo un crecimiento a nivel social y cultural impensado en un país dónde sólo
parecía que podían divertirse quienes tenían un mejor nivel de vida.
El argentino de ayer, no sólo trabaja, además goza de vacaciones, feriados y fines de
semana y elige “bailar y vivir”. Porque encuentra que el baile no sólo lo identifica, también
le permite encontrarse y comunicarse, con el barrio, con sus compañeros de trabajo, con sus
amigos. El baile les devuelve la ilusión de una sociedad dónde todos son iguales frente a los
demás, dónde la cultura es parte de ellos y generan ese sentimiento de pertenencia con su
condición social, de la que sienten pleno orgullo. Porque además bailar es económico,
accesible para todos y sobre todo popular.
Tecnicatura Universitaria en Producción Digital Historia de los Medios de Comunicación Mg. Daniel Badenes
Lucas Acosta 14
BIBLIOGRAFÍA
Compendio de entrevistas realizadas por los estudiantes de la materia “Historia de
los medios de comunicación” para el proyecto Biografías tecnológicas. Hacia una
historia oral de los medios de comunicación, dictada por el Prof. Daniel Badenes.
Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Mayo de 2015.
GOLDAR, Ernesto (1980) “Buenos Aires: Vida Cotidiana en la década del 50”.
Buenos Aires: Editorial Plus Ultra.
PUJOL, Sergio (1999) “Historia del Baile. De la milonga a la disco”. Buenos Aires:
Editorial EMECÉ.
PUJOL, Sergio (2013) “Cien años de música argentina. Desde 1910 a nuestros
días.” Buenos Aires: Editorial Biblios.
THOMPSON, John B. [1997] (1998) “Los media y la modernidad. Una teoría de
los medios de comunicación” Buenos Aires: Editorial Paidós
VILA, Pablo (1987) “Tango, folklore y rock: apuntes sobre música, política y
sociedad en Argentina” Centro de Estudios de Estado y Sociedad, [En línea]
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/carav_0008-
0152_1987_num_48_1_2303> [Consulta: 22 de junio de 2015]
VARELA, Mirta (2004) “Medios de comunicación e Historia: apuntes para una
historiografía en construcción”. Revista Tram(p)as de la Comunicación, UNLP,
Año 2, N°. 22, 8-17. La Plata.
WILLIAMS, Raymond (1992) “Historia de la comunicación” Vol. 2 Cap. 4
“Tecnologías de la comunicación e Instituciones Sociales” Barcelona: Bosch