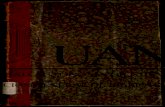ASPECTOS SOCIOLÓGICOS, POLÍTICOS Y JURÍDICOS EN TORNO A LA SANCIÓN DE LA LEY N°26.854
Transcript of ASPECTOS SOCIOLÓGICOS, POLÍTICOS Y JURÍDICOS EN TORNO A LA SANCIÓN DE LA LEY N°26.854
1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
SEMINARIO: COMPETENCIA FEDERAL: ANÁLISIS Y
DESARROLLO DE PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS EN
MATERIA FEDERAL
“ASPECTOS SOCIOLÓGICOS, POLÍTICOS Y
JURÍDICOS EN TORNO A LA SANCIÓN DE LA LEY N°26.854”
ALUMNA: Ana Julia CORREA FIGUEROA
LEG. Nº113621/0
DIRECTOR: Abog. Hernán Rodolfo GÓMEZ.
CONTACTO: [email protected]
2
“ASPECTOS SOCIOLÓGICOS, POLÍTICOS Y JURÍDICOS EN
TORNO A LA SANCIÓN DE LA LEY N°26.854”
ÌNDICE
-I.INTRODUCCION
-II.PANORAMA SOCIOLÓGICO
-III.CONFLICTO POLÍTICO SUBYACENTE
-IV.ASPECTOS JURÍDICOS PARTICULARES (INTRODUCCIÓN)
-V.REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES FRENTE AL ESTADO
-VI.EL INTERÉS PÚBLICO COMPROMETIDO, FRENTE A LOS
INTERESES DEL ADMINISTRADO.
-VII.TUTELA AMBIENTAL
-VIII.OPERATIVIDAD DESDE LA PERSECTIVA PROCESAL
TRIBUTARIA
-IX.CRITICAS MÁS RELEVANTES A LA NUEVA LEY Y
REPERCUSIÒN EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
-X.CONCLUSIONES
-XI.BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA
3
“ASPECTOS SOCIOLÓGICOS, POLÍTICOS Y JURÍDICOS EN
TORNO A LA SANCIÓN DE LA LEY N°26.854”
I.INTRODUCCION
En el presente trabajo propongo abordar una de las más
recientes problemáticas de competencia federal contemporáneas a la
luz de los aspectos jurídico, político y sociológico: La ley Nº 26.85 que
limita las medidas cautelares a dictarse contra el Estado Nacional y sus
entes descentralizados.
He decidido no hacer un análisis meramente jurídico y abarcar
otras aristas del tema a tratar, porque después de investigar y abordar
el mismo, he llegado a la conclusión de que no se trata de una cuestión
puramente jurídica y que tanto las criticas como los elogios provienen
de muchos actores sociales más allá del ámbito académico. Para ello
me propuse tratar de depurar la problemática en cuestión de aquellos
aspectos sociológicos y políticos, hasta detenerme en lo estrictamente
jurídico, para recién allí poder dilucidar las ventajas y desventajas del
nuevo marco normativo en lo procesal cautelar a nivel de Federal.
Asimismo en el aspecto jurídico, si bien es interesante y
apasionante a mí entender, el capítulo de las medidas cautelares en el
derecho procesal, no hubiese resultado fructífero abordar temas
básicos de las medidas precautorias, tales como sus orígenes, la visión
de los autores clásicos, sus aspectos en el ámbito civil y comercial,
naturaleza jurídica y demás. Ello se debe a que se trata de un tema
ampliamente tratado por los autores, y que fácilmente puede obtener
respuesta en la lectura de doctrina sobre el tema. En la misma línea,
han quedado fuera de análisis incluso algunos aspectos de la nueva
ley, porque no lo he considerado de relevancia suficiente, o de posible
foco de conflicto.
Por las razones expuestas me detuve en análisis de la nueva
normativa, dejando de lado los clásicos aspectos del CPCCN, e
indagando en el nuevo panorama jurídico. Ya que por el contrario, no
4
existen en este tema, referencia de gran cantidad de autores ni
jurisprudencia específica. Por lo que ha devenido en un esfuerzo de
investigación, interpretativo y de análisis.
II.PANORAMA SOCIOLÓGICO
Desde este aspecto, me ha generado mucha curiosidad el hecho
de poder determinar si el impulso de la ley en cuestión ha pretendido
utilizarse como herramienta de cambio social. Es decir si acaso desde
la estructura de poder se ha intentado introducir cambios sociales con
una herramienta legislativa, o si en realidad se trata de una cuestión de
poder mucho más simplista.
Ensayando un análisis al respecto, encuentro como herramienta
inmediata para dilucidar la cuestión las “Condiciones” de William Evan
para determinar las posibilidades de cambio social; partiendo de ello
me he tomado el atrevimiento de someter la Ley Nº 26.854 a un
exhaustivo análisis, pero el cual solo expondré someramente para no
atentar contra la extensión del presente trabajo.
La norma formal tiene una función pasiva de control social,
dirigida a codificar usos, reglas morales y costumbres ya existentes y
como contratara una función activa como instrumento destinado a
modificar los comportamientos y valores ya existentes en determinada
sociedad. Ahora bien el autor indica una serie de siete condiciones que
permiten establecer la posibilidad de que la normativa jurídica, en
nuestro análisis la citada ley, se constituya en una herramienta idónea
para lograr ciertos y determinados objetivos.1
1 William Evan (1980) indica varios factores que permiten ese proceso: 1) Que la fuente de la nueva norma esté dotada de autoridad y prestigio. 2) La racionalidad de dicha norma debe ser compatible y coherentes con los principios culturales y jurídicos establecidos. 3) La necesaria especificación de los fundamentos que tiene la reforma para el sistema social, clarificando la naturaleza y el significado de las nuevas pautas de conducta. 4) El uso consciente del elemento tiempo en la estrategia legislativa y parlamentaria, dependiendo ello de la complejidad de las nuevas instituciones, evitando una dilación excesiva en el periodo de transición. 5) La organización como agente que impone la aplicación de la norma debe estar comprometida con el cumplimiento de las normas jurídicas y aun con los valores implícitos en ella. 6) La existencia de sanciones legales positivas, no solo las negativas, donde el castigo y la compensación
5
Entiendo que sería más integral y traería más luz a la cuestión
efectuar el mismo análisis pero respecto a todo el paquete legislativo
denominado “Democratización de la justicia” o de “Reforma judicial”,
pero reitero que sería demasiado complejo y extenso2 para los
objetivos del presente trabajo.
Me limitaré a mencionar que varias de las razones que expondré
son aplicables a todo el paquete legislativo, pero que en nuestro caso
en particular se torna más complejo, al ser la presente ley de índole
procesal y no una cuestión de fondo y que atento a ello afectará solo a
aquellos que intenten hacer valer su pretensión frente al Estado
Nacional o estén interesados en tener conocimiento, y que gran parte
de la población permanecerá ajena a ella, y ni siquiera le interesará
saber de su operatividad.
En lo que a respecta a las “condiciones” de Evan como óptica de
la norma, respecto a la primera entiendo que si bien la norma emana
del poder legislativo, y que institucionalmente este posee de autoridad y
prestigio, si nos detenemos en la óptica de la sociedad como actor
social, para un sector amplio de esta, tal autoridad y prestigio se
desvanece y no lo valoran positivamente. Es decir que existe una
ambigüedad institucional y lo socialmente aceptado.
En cuanto a la compatibilidad de la norma con los principios
jurídicos y culturales establecidos, a los que se refiere la segunda
condición, creo que en ambos aspectos la nueva normativa sale
desfavorecida. Dado que existe una larga tradición jurisprudencial
contraria a las disposiciones de la nueva ley, pero sin embargo y como
indemnizatoria sean acompañados de garantías, subvenciones y excepciones fiscales, todo ello para lograr la aceptación de las nuevas reglas. Por último, 7) debe existir la presencia de una protección efectiva para los actores que consideren que la nueva norma los perjudica, o que su incumplimiento los lesiona. Fucito Felipe “Sociología jurídica“En base a EVAN, William (Comp.), 1962: Law & Sociology. Exploratory Essays, The Free Press, Glencoe, Illinois, EE. UU.
2 Dado se trata de un conjunto normativo extremadamente heterogéneo, a saber: 1) La ley de reforma del Consejo de la Magistratura; 2) La ley de Ingreso Democrático al Poder Judicial, al ministerio Público Fiscal y a la Defensa; 3) La ley de publicidad de los actos del Poder Judicial; 4) La ley de Publicidad y de Acceso a las Declaraciones Juradas de los tres Poderes del Estado; 5) La ley de Creación de las Cámaras de Casación; 6) La ley de Regulación de las Medidas Cautelares contra el Estado y los Entes Descentralizado, ley objeto del presente trabajo.
6
contracara, a nivel local, casi todas las provincias poseen normativa
específica a nivel cautelar plasmadas en sus respectivos códigos
contenciosos administrativos.
En lo que respecta a “La necesaria especificación de los
fundamentos que tiene la reforma para el sistema social, clarificando la
naturaleza y el significado de las nuevas pautas de conducta” creo que
existe una gran falla; en este sentido mediáticamente ha existido, (y
aún hoy existe) una gran puja entre diversos focos de intereses, tanto
públicos como privados y personales; y esta situación ha repercutido
socialmente y provocado descontento social, reflejado en la falta de
interés ante lo público y la faz normativa.
En lo que atañe al factor tiempo, creo que parlamentariamente se
ha tenido la “habilidad”3 de dotar a la reforma de una rapidez
excepcional. Pereciera ser que de la noche a la mañana hemos
amanecido con un nuevo marco legislativo. Si bien el debate existió,
este ha sido breve a nivel parlamentario y largo a nivel mediático.
Entiendo que ello le ha dado éxito a la reforma, más allá de las
mayorías parlamentarias, dado que, a mi parecer, si se hubiera
efectuado un debate legislativo exhaustivo, ello podría haber atentado
contra la rápida promulgación de la misma.
En lo que hace a la aceptación de la nueva norma, a mi parecer
existen graves carencias, ya que la norma parece más una imposición
o imperio de autoridad, que puede llevar a que cierta parte de la
sociedad, extremadamente sensibilizada producto de los medios de
comunicación, así también como grandes actores económicos
desfavorecidos, caigan en disconformidad, al no existir “la presencia de
una protección efectiva para los actores que consideren que la nueva
norma los perjudica, o que su incumplimiento los lesiona”, como menta
la última condición de Evans.
A pesar de lo expuesto he dejado para o última la quinta
condición que expresa que “La organización como agente que impone
3 Digo “Habilidad”, pero no dotando al término de connotación negativa ni de genialidad, sino simplemente como una estrategia legislativa, en miras a la sanción exitosa de la ley.
7
la aplicación de la norma debe estar comprometida con el cumplimiento
de las normas jurídicas y aun con los valores implícitos en ella”, dado
que al decir de otro de los autores que han analizado la teoría de
Evan4, si se cumple esta condición el programa va a terminar
resultando efectivo. Está condición pasaría a ser primaria y las demás
accesorias En la práctica, noto que efectivamente, desde el Poder
Ejecutivo Nacional se han destinado recursos suficientes, publicidad,
compromiso para poder llevar a cabo la reformulación normativa.
Desde esta óptica, si bien en la generalidad de las condiciones la
normativa no resultaría favorecida5, a razón del último aspecto sin
embargo la Ley pasaría a tener éxito, es decir vigencia en términos
jurídicos, como efectivamente ocurrió en la realidad. Bastaría ver como
dentro de un tiempo, si se mantiene es status quo, las críticas se
reducen, y la nueva realidad cautelar pasa a formar parte de nuestra
cultura jurídica federal; o si en el caso de que existan cambios al
mismo, se proceda a reformarla.
III.CONFLICTO POLÍTICO SUBYACENTE
La raíz de la ley ha sido, sin dudas (entre otros factores)
disparada por el conflicto existente entre el Poder Ejecutivo Nacional y
algunos medios hegemónicos de comunicación audiovisual; al igual
que las otras cinco leyes que conformaban el paquete de la
denominada “democratización de la justicia”.6
4 Gerlero, Mario s. “Introducción a la sociología jurídica”. Ed. David Grinberg-Libros jurídicos. Año 2006
5 Cuanto mayor sea el número de estos factores que se encuentren en un caso determinado, mayores son las posibilidades para la efectividad de las nuevas normas jurídicas. Teniéndolas presente se puede, a partir de la experiencia jurídica y de investigaciones concretas, poner un justo límite a la actitud de pasividad sin límite atribuida a la ley por el historicismo extremo y por alguna sociología jurídica. Por otra parte se señala de ese modo que no es posible suponer un sistema legal aislado y autosuficiente, ya que, aunque resulte afirmación trivial, se debe repetir que es un instrumento humano que unas personas aplican a otras y utilizan como modelo propio de conducta”. Fucito, Felipe “Sociología del derecho” Ed. Universidad. Año 2007.
6A tono anecdótico e ilustrativo cabe mencionar críticas tales al poder judicial como la referencia a, por ejemplo la “expropiación” del predio en manos de la SRA por parte de nuestra presidenta como "lo paró una cautelar de la Cámara Federal en lo Clarín y Rural,
8
Es notoria la polarización de opiniones que divergen
simétricamente en los siguientes puntos:
La creencia sostenida por parte del poder del ejecutivo de la
existencia de “falta de justicia legítima”, situación expresada
reiteradamente, en frases como que “la iniciativa contempla la
regulación para aplicar medidas cautelares contra el Estado y entes
descentralizados y apunta a preservar el derecho del Estado a
defenderse y ser oído ante planteos de intereses económicos privados
(…) existiendo (previo al dictado de la ley) una formidable distorsión en
la aplicación de medidas cautelares".7
También es harto conocida la contracara de esta historia en los
argumentos por parte de la oposición: “Este proyecto sólo busca
someter al Poder Judicial a los designios del Poder Ejecutivo”8,
tomando como fundamento el acatamiento al retomen político y
constitucional vigente, y la afectación de la división de poderes por la
supuesta supremacía del poder legislativo y del ejecutivo sobre el
poder judicial.
Cabe recordar que no se trata de la primera oportunidad en que
debido a los intereses del Estado Nacional se han dictado leyes o DNU
para limitar o modificar la operatividad de las medidas cautelares, basta
recordar como claro ejemplo, a finales del año 2001 la restricción a la
libre disposición de los depósitos bancarios (corralito financiero), el
dictado de la ley N° 25.4539; mientras que como rol adoptado por el
haciendo referencia de manera peyorativa a la Cámara Federal en lo civil y comercial (http://www.ambito.com/noticia.asp?id=693578); así también como la “justicia delivery” (http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/nuevas-criticas-cristina-fernandez-hacia-justicia); La (in)justicia (http://twitter.com/CFK); “tanto camarista suelto, tanto juez titular, tanto subrogante revoleando medidas cautelares (http://www.infobae.com/2013/04/11/705441-cristina-reaparecio-criticas-al-poder-judicial); la existencia de “una suerte de gueto judicial” e “impunidad judicial” (http://www.clarin.com/politica/Justicia-Cristina-defendio-judicial-congreso_0_903509865.html.
7http://www.infobae.com/2013/04/07/704741-cristina-kirchner-presento-seis-proyectos-reformar-la-justicia
8http://tn.com.ar/opinion/joaquin-morales-sola/la-reforma-judicial-cambia-un-mandato-constitucional_384377
9 Ley Nº 25.453 año 2001, por la que se sustituyó el último párrafo del art. 195 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al disponerse: “Los jueces no podrán decretar
9
Poder Judicial, la ambivalencia de la CSJN al decidir los casos “Kiper”10
y posteriormente “Smith”11; ambivalencia que tiene su origen,
claramente en la conocida crisis económica y específicamente en el
cambio de circunstancias fácticas durante la feria judicial que existió
entre los dos pronunciamientos.
Con la descripción emanada de las transcripciones anteriores
entiendo que queda lo suficientemente ilustrado el panorama político y
mediático contemporáneo en que se ven sumidos los conflictos
institucionales. Restaría hacer una depuración de todo ese contenido
político de manera crítica, para lograr abordar el verdadero impacto y
efecto netamente jurídico de la ley en cuestión. Pero ello solo a la luz
de efectuar un análisis doctrinario, dado que entiendo que la realidad
económica y social (además de las circunstancias particulares de cada
caso) no deben ser ajenas a la valoración que se realice a tratar cada
caso en particular.
En mi humilde opinión entiendo que el posible marco de
operatividad de la nueva ley es mucho mas acotado que el impacto
mediático que ha ocasionado. Dado que la facultad de dictar normas de
fondo ha sido reservada y no delegada por las provincias, y por ello la
mentada ley no rige en las pretensiones provinciales o municipales e
interjurisdiccionales, pero que aun en el caso de llegar estas a la CSJN
(más allá de la reiterada doctrina de su rechazo, ya que no se trata de
sentencias definitivas), no entraría en juego el nuevo régimen, de
acuerdo al artículo 1° de la ley (solo se refiere al estado Nacional).12
ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”, precepto reiteradamente declarado inconstitucional.
10 Fallo: “Kiper Claudio M. y otros c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) Decreto N° 1570/01 s/ medida cautelar autónoma” 28/12/2001
11 Fallo: “Smith, Carlos Antonio c/Poder Ejecutivo Nacional o Estado Nacional sobre sumarísimo”, 01/02/2002.
12 Ley N°26.854 Art. 1° “Las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas por éstos, se rigen por las disposiciones de la presente ley”.
10
En conformidad a ello, además la Ley prevé la exclusión del
proceso de amparo del régimen cautelar13 regulando solamente
cuestiones de plazos, como lo es el que determina para producir el
informe previo por parte del estado14; y en establecimiento un plazo de
vigencia de tres meses de la medida cautelar otorgada15. Instituye
también el plazo de tres días para el traslado previo al dictado de la
resolución acerca del pedido de modificación de la medida cautelar
otorgada16; y por último el tratamiento de la inhibitoria17.
IV.ASPECTOS JURÍDICOS PARTICULARES, INTRODUCCIÓN
El basamento de la tutela judicial cautelar descansa en una
situación de urgencia que requiere una pronta respuesta a los efectos
de resguardar los derechos de los particulares respecto al proceso
judicial en curso, de tal manera que en caso de no resolverse, y ello no
pueda ser preservado torne irrisorio el cumplimiento de una ulterior
sentencia favorable.18
Las medidas cautelares satisfacen una necesidad inmediata en
la urgencia del caso concreto, no pudiendo hacerlo respecto la cuestión
de fondo. Son esencialmente dinámicas, modificables y no hacen cosa
juzgada material.
13 Ley Nº26.854 Art 19 “La presente ley no será de aplicación a los procesos regidos por la ley 16.986, salvo respecto de lo establecido en los artículos 4° inciso 2, 5°, 7° y 20 de la presente.”
14 Ley Nº26.854 Art. 4. ap. 2.
15 Ley Nº26.854 Art. 5 primer párrafo.
16 Ley Nº26.854 Art. 7.
17 Ley Nº26.854 Art. 20.
18 El régimen cautelar es aquél que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva” Palacio, Lino E., “Manual de Derecho Procesal Civil”, 14° Ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998,
11
La sanción de la Ley N°26.854 viene a dar regulación al régimen
cautelar, cuando están en juego los intereses del estado nacional o sus
entes descentralizados, tal como lo recepta el primer artículo.
En lo que concierne a los estados locales, en las provincias se
rigen códigos específicos en lo que se refiere al fuero contencioso
administrativo, y a grandes rasgos el régimen cautelar es similar entre
ellas y con respecto a la ley Nº 26.854.
A nivel federal no ha existido un código específico en lo
contencioso administrativo, es por ello que se ha recurrido a la
regulación de las medidas cautelares por vía de analogía gracias a lo
existente en lo civil y comercial del CPCCN.
Pero este último no se adecua a una regulación propia del
derecho público ya que no tiene noción de el principio de ejecutoriedad
de los actos administrativos o de la protección del interés publico.
Además hay que tener presente de la mentada normativa civil y
comercial repercute en lo que hace al régimen del amparo en base a su
complementariedad.
En otras palabras, al no existir en la esfera federal regulación
específica en lo que se refiere a la intervención estatal en los procesos
contenciosos administrativos, la vía judicial queda sometida en lo que
respecta a los requisitos de habilitación de instancia, en la Ley Nacional
de procedimientos Administrativos19, y en cuanto al proceso en sí, en el
mencionado Código Procesal Civil y Comercial de la Nación20.
19 Cassagne, Juan Carlos, "Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Comentada y anotada", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009;
20 Rejtman Farah, Mario, "Impugnación judicial de la actividad administrativa", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2000.
12
V.REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES FRENTE AL ESTADO
En cuanto a los requisitos clásicos de la tutela cautelar:
(Verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela) en lo
que respecta a la administración publica, la jurisprudencia a sentado
como doctrina legal que el dictado de una determinada medida
cautelar no vulnere el interés público y que se plantee la suspensión del
acto administrativo en sede administrativa previo al pedido de
suspensión en sede judicial.
Dada la conflictividad que pueda llevar la ejecutoriedad de un
acto administrativo supuestamente ilegitimo sobre el particular, y la
posibilidad que posee el magistrado de suspender de manera
preventiva ese acto, ya sea por vía de amparo y por medida cautelar,
se abren una amplia gama de interrogantes clásicos del derecho
administrativo.
Adelanto mi posición contraria a las ilimitadas facultades del juez
de suspender los efectos del acto, en tanto ello no sea analizado con
suma cautela. Entiendo que además de afectarse el “interés público”
(principio jurídico indeterminado21 por excelencia, si los hay en el
derecho administrativo), se afecta algo no tan difuso como lo es el
principio de separación de poderes.
La situación se agrava a la hora de evaluar las mal denominadas
“medidas cautelares autónomas” (léase precautelares), a las cuales la
21 “Aquí está· lo peculiar del concepto jurídico indeterminado frente a lo que es propio de las potestades discrecionales, pues lo que caracteriza a estas es justamente la pluralidad de soluciones justas posibles como consecuencia de su ejercicio. Justamente por esto, el proceso de aplicación de conceptos jurídicos indeterminados es un proceso reglado, podemos decir, utilizando el par de conceptos reglado-discrecional, porque no admite más que una solución justa, es un proceso de aplicación e interpretación de la Ley, de subsunción en sus categorías de un supuesto dado, no es un proceso de libertad de elección entre alternativas igualmente justas, o de decisión entre indiferentes jurídicos en virtud de criterios extrajurídicos, como es, en definitiva, lo propio de las facultades discrecionales” .García de Enterría “La Lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho administrativo” Ed. Cívitas, 1989
13
nueva ley pone tope a las dudas22, estableciendo la necesidad del
irremediable agotamiento de la vía administrativa, y como excepción
que el particular demuestre que ha solicitado la suspensión en sede
administrativa cuya respuesta no hubiese sido favorable, o la falta de
respuesta por el plazo de cinco días.
Como corolario de ello además se establece un plazo de diez
días de caducidad, ante el caso de que agotada la vía en esos días no
se presente la demanda, acotando notoriamente el plazo previsto en la
Ley N°19.54923.
Jurisprudencialmente también se ha introducido el requisito de
falta de identidad entre el objeto de la pretensión cautelar y la
pretensión de fondo, tal es el caso del famoso precedente “Camacho
Acosta”24, ello encuentra raigambre en evitar la falta de prejuzgamiento,
ya que para el dictado de una sentencia definitiva se requiere certeza
judicial, mientras que para el de una medida cautelar simplemente
verosimilitud del derecho. Pero a su vez, la Cámara ha entendido que
ello debe ponderarse de acuerdo a los perjuicios irreparables que
pueda ocasionar la falta de la medida25.
22 Ley N°26.854 Art 13 ap. 2.” El pedido de suspensión judicial de un reglamento o de un acto general o particular, mientras está pendiente el agotamiento de la vía administrativa, sólo será admisible si el particular demuestra que ha solicitado la suspensión de los efectos del acto ante la Administración y que la decisión de ésta fue adversa a su petición, o que han transcurrido cinco (5) días desde la presentación de la solicitud sin que ésta hubiera sido respondida” (…).
23 Ley N°19549 Art. 25 “La acción contra el Estado o sus entes autárquicos deberá deducirse dentro del plazo perentorio de noventa (90) días hábiles judiciales (…).
24 Fallos: CCiv, Sala J, in re “Camacho Acosta, Mariano c. Grafo Graf SRL y otros”; 07/08/1997.
25(…) “la alzada no podía desatenderse del tratamiento concreto de las alegaciones formuladas so color de incurrir en prejuzgamiento, pues en ciertas ocasiones –como ocurre en la medida de no innovar y en la medida cautelar innovativa- existen fundamentos de hecho y de derecho que imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada; es de la esencia de esos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones –en tanto dure el litigio- sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva” (…) Fallos: CCiv, Sala J, in re “Camacho Acosta, Mariano c. Grafo Graf SRL y otros”; 07/08/1997.
14
Nos estamos refiriendo al caso de las medidas denominadas
“autosatisfactivas”, entiendo que no se trata de medidas cautelares
propiamente dichas, ya que pretenden una solución autónoma, sin
tener en cuenta la instrumentalidad y accesoriedad a un proceso
principal, propia de las providencias cautelares.
No obstante ello, previo al dictado de la Ley N°26.85426, y
cuando el requisito estaba consagrado (como fundamento en el
principio de igualdad) solamente como doctrina legal27, los abogados
peticionantes han intentado dar una vuelta de rosca al asunto, pidiendo
siempre “un poco más allá”, ya sea ficticiamente el plano fáctico, como
para evitar la coincidencia del pedido con la pretensión de fondo,
evitando que sea notorio el agotamiento en si mismo por el dictado de
la medida.
Párrafo aparte merece contemplar el requisito de la no alteración
del interés público. Ya que la ley viene a dar reconocimiento normativo
a un requisito jurisprudencial clásico de la no afectación del interés
público, que ya poseía vigencia normativa en varios estados locales.
VI.EL INTERÉS PÚBLICO COMPROMETIDO, FRENTE A LOS
INTERESES DEL ADMINISTRADO.
Jurisprudencialmente, en lo que refiere al derecho procesal
administrativo hemos dicho que se ha sentado como requisito ineludible
para que proceda una medida cautelar contra el Estado, que su
procedencia no afecte el interés público.28
Como lo expresa Cassagne “Las medidas cautelares despliegan
todas las posibilidades que brinda el principio de la tutela judicial
efectiva a fin de compensar el peso de las prerrogativas de poder
26 El art. 3º, inc. 4º elimina la posibilidad de requerir medidas autosatisfactivas en tanto la cautelar no puede coincidir con el objeto de la demanda principal
27 Fallo: CSJN “Alberto Roque Bustos y Otros v. Nación Argentina y Otros” 26/10/2004.
28 Fallo: CSJN, Astilleros Alianza S.A., 08/10/1991.
15
público”29, es decir que están vistas desde la perspectiva de otorgarle
una garantía al administrado, por lo que se tratan de una gran
herramienta a la hora de proteger el aseguramiento de sus derechos.
Es Ineludible plantear la directa proporcionalidad que existe entre
los perjuicios que pueda sufrir el administrado durante la vigencia del
acto administrativo, hasta que finalmente se pueda dar fin y solución a
la controversia planteada, tras el planteo de ilegitimidad de dicho acto.
A mi entender, y quizás sea uno de los puntos que han
desencadenado la sanción de la ley en cuestión, se ha tratado el tema
de la alteración del interés público con cierta liviandad por parte de los
jueces encargados de decidir la suspensión de un acto administrativo.
No he encontrado explicación científica a la intolerable actitud de
inmiscuirse entre si irrazonablemente por parte de los poderes
constituidos.
Digo entre si, ya que no es una constante del poder judicial, sino
también por parte del Poder Ejecutivo, al tratar temas de magnitud y
reservados a la esfera del poder legislativo decididos con anterioridad a
darle intervención; así como también por parte de las directrices
públicas y mediáticas del PE hacia el PJ, en la futura decisión de
causas encomendadas a este último. El Poder Legislativo no es ajeno a
críticas, dado que en múltiples normas puede verse como afecta las
potestades del PJ, decidiendo de antemano y vulnerando el principio
del juez Natural.
Más allá del conflicto institucional señalado, la nueva ley añade
al panorama antes vigente a la hora de suspender los efectos del acto
administrativo impugnado, además de la verosimilitud del derecho, el
peligro en la demora y no afectación del interés público; que la pedida
suspensión del acto o norma “no produzca efectos jurídicos o
29 Cassagne, Juan Carlos, “Las medidas cautelares en el contencioso administrativo”, LL, 2001-B, 1090.
16
materiales irreversibles”30, como novedad. Dejando en las manos del
juez la ponderación de tal circunstancia.
En consonancia con lo expuesto al final del párrafo anterior y
más allá de las ilimitadas críticas por parte de la opinión mediática y
académica sobre el aspecto clásico de la falta de bilateralidad31 de las
medidas cautelares. Califico positivamente la intromisión de la
exigencia de que el juez solicite un informe previo al Estado nacional32.
Entiendo es un aspecto favorable a la hora de que le juez puede tener
un a cabal ponderación de todas las circunstancias fácticas y jurídicas
que dan origen a la actitud estatal y a la del particular; y que en base a
ello pueda valorar el interés público comprometido y las posibles
implicancias de la medida a dictarse de manera seria.
Como necesidad para el aseguramiento de la tutela judicial
efectiva, estimo necesario que exista efectividad en sede administrativa
y sensatez a la hora de elaborar el informe, de manera tal de no
obstaculizar la labor judicial y de dar pronto solución a la necesidad de
justicia del administrado.
Disiento con la opinión de distinguidos autores de que “el único
interés contemplado en la norma es el circunstancial del Estado
30 Ley N°26.854 Art. 13: “Suspensión de los efectos de un acto estatal. 1. La suspensión de los efectos de una ley, un reglamento, un acto general o particular podrá ser ordenada a pedido de parte cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; b) La verosimilitud del derecho invocado; c) La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; d) La no afectación del interés público; e) Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles(…)”.
31 En principio, el juez dicta las medidas cautelares valorando los hechos y el derecho que presenta el peticionante, sin intervención de la otra parte o terceros que puedan llegar a verse afectados por el otorgamiento de tal medida, difiriéndose la sustanciación con el afectado de las mismas para el momento en que la misma se encuentre producida. Se prescinde de dicha intervención previa pues de lo contrario podría frustrarse la finalidad del instituto cautelar, esto es, preservar en forma urgente el derecho de la parte. Sin embargo, si las circunstancias del caso lo requieren, se puede correr un breve traslado a la contraria a los efectos de que el juez pueda tener un mayor conocimiento de las implicancias del caso, siempre que la urgencia no determine su inmediata resolución. Palacio, Lino E., “Manual de Derecho Procesal Civil”, 14° ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998.
32 Ley N°26.854 Art. 4 ap. 1“Solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”(…).
17
Nacional”33, o que “el requisito de interés público hará que el juez la
niegue (la medida) en todos los casos”34. Es justamente una exigencia
plasmada y vigente en muchos códigos contenciosos administrativos
provinciales, como el de la provincia de Buenos aires35.
Es justamente, desde una perspectiva propia y contraria, una
potestad dada al juez, a tal punto que pueda ponderar, a la hora de
decidir, si efectivamente esa afectación al interés público reviste de
magnitud suficiente como para no dar cabida a la medida. O si por el
contrario, persiste en grave perjuicio para la administración.
El juez frente a sus ojos tendrá los informes del Estado y del
particular como objeto de su valoración, pero al mismo tiempo estará
presente la situación económica estatal y la necesidad de esta de
satisfacer necesidades públicas y sociales, que no podrían ser factibles
en caso de afectar gravemente la financiación estatal. En síntesis,
quedará en manos del juez la última palabra.
VII.TUTELA AMBIENTAL
Entiendo que en lo que re refiere a la cuestión ambiental, la
tutela cautelar cobra gran relevancia, por la especial característica de
irreversibilidad de daño causado en el ecosistema. Como bien jurídico
protegido, el ambiente se caracteriza por su vulnerabilidad extrema, y la
imposibilidad fáctica de “recomponer” el estado de cosas dañado a su
situación exactamente anterior, a pesar de que preceptos
33 Oteiza Eduardo “El cercenamiento de la garantía de la protección cautelar en los procesos contra el Estado por la ley 26.854” Sup. Esp. Cámaras Federales de Casación 23/05/2013,95
34 Arazi, Roland “El Estado y las medidas cautelares (Ley 26.854)” SJA 2013/06/12; JA 2013-II.
35 Ley N°12.008 (Sg. Ley N°13.101) Art. 22 Principio general. 1. Podrán disponerse medidas cautelares siempre que: a) Se invocare un derecho verosímil en relación al objeto del proceso. b) Existiere la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho. c) La medida requerida no afectare gravemente el interés público (…).
18
constitucionales establezcan tal obligatoriedad a partir de la última
reforma de nuestra Carta Magna36.
Es por la dificultad de reparación y el alto impacto que puede
generar, que va a ser indispensable acudir a la tutela cautelar
inmediata para su protección. En este caso, el derecho procesal va a
venir a asegurar, además de a la C.N., normas de fondo tales como la
Ley General del Ambiente37 y los principios en ella establecidos,
especialmente el de prevención y precautorio, así como operar para
coaccionar al cumplimiento del principio de equidad intergeneracional.38
Resulta interesante destacar la modificación introducida al
proyecto original tras la crítica del CELS39, ya que el artículo segundo
36 “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley” (…). Constitución de la Nación argentina. 15/12/1994.
37 Ley N°25.675 27/11/2002. Art. N°32 (…) La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración por las partes.
38 Ley N°25.675 27/11/2002. Art. 4º “ La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:
(…)Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. .
Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.
Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.
Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales (…).
39 Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) encabezado por Horacio Verbitsky.
19
original establecía que las cautelares contra el Estado dictadas por un
juez incompetente -es decir, de un fuero ajeno a la causa en curso-
"sólo tendrá eficacia cuando se encuentre comprometida la vida o la
salud de una persona o un derecho de naturaleza alimentaria"40; sin
tener en cuenta otra excepción, situación que fue tachada
inmediatamente de conflicto constitucional y por ello fue modificada en
las sesiones del Congreso.
En la misma suerte ha caído el artículo N°4, incluyendo al
derecho de carácter ambiental en las excepciones en las que no se
requiere informe previo por parte del Estado demandado41, e
incorporado como excepción a la obligatoriedad de prestar caución real
o personal como contracautela, reemplazándola por caución juratoria42.
.Asimismo, también ha tenido preferencia este tipo de derechos a
los dos aspectos mas cuestionados de la ley: cuestionado límite
temporal objetivo de seis meses a la vigencia de las providencias
cautelares, receptado en el artículo N°5 de la norma43 y frente al efecto
suspensivo de un eventual recurso de apelación, dándole la posibilidad
de que este último sea otorgado con efecto devolutivo44.
40 La norma finalmente promulgada y actualmente en vigencia menta en su artículo N°2 (…) “La providencia cautelar dictada contra el Estado nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental (…).”
41Ley N°26.854 Art. 3 ap. 3. “Las medidas cautelares que tengan por finalidad la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2, podrán tramitar y decidirse sin informe previo de la demandada”.
42 Ley N°26.854 Art. 10 Ap. 2. “La caución juratoria sólo será admisible cuando el objeto de la pretensión concierna a la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2”.
43Ley N°26.854 Art. 5 “Al otorgar una medida cautelar el juez deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor a los seis (6) meses. En los procesos de conocimiento que tramiten por el procedimiento sumarísimo y en los juicios de amparo, el plazo razonable de vigencia no podrá exceder de los tres (3) meses. No procederá el deber previsto en el párrafo anterior, cuando la medida tenga por finalidad la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2” (…).
44 Ley N°26.854 Art.13 ap. 3. (…)El recurso de apelación interpuesto contra la providencia cautelar que suspenda, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico, tendrá efecto suspensivo, salvo que se
20
VIII.OPERATIVIDAD DESDE LA PERSECTIVA PROCESAL
TRIBUTARIA
Es tal vez el aspecto tributario, uno de los sectores donde más
incidencia tendrá la reforma legislativa. A mi entender en este sentido
es donde la nueva ley viene llenar el vacío del plexo procesal nacional,
y a intentar dar un tope legislativo a una infinidad de artilugios
procesales tales como la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación
las caducidades de los planes de pago, queriendo entender
maliciosamente la caducidad del determinado plazo como una
“sanción” apelable en virtud del artículo N°74 del Decreto
Reglamentario de la Ley N°11.683, y con los argumentos de que no es
cierta la falta de pago.
En la realidad cotidiana este y otros planteos de la misma índole,
en los que en su fuero interno el contribuyente sabía que ocasionaban
solamente la dilatación de los plazos para aquellos particulares
buscando, con malicia procesal "ganar" un poco mas de tiempo, tras el
incumplimiento de sus obligaciones fiscales.
En pocas palabras la ley N°26.854 pone límite al abuso de
medidas cautelares que tornaban el proceso prolongado y estático,
estableciendo, con acierto o no en la apreciación de cada caso
concreto, el plazo de seis meses de duración. También prohibiendo que
el juez incompetente dicte medidas cautelares para evitar la
connivencia con el administrado; además sabido es, el artilugio de
intentar por medio de recusaciones que el caso caiga ante un juez
determinado sabiendo que es proclive al dictado de tales medidas.
La obtención de una medida cautelar era el medio más idóneo
para postergar el cumplimiento de los deberes fiscales, pero ahora la
introducción del informe previo hace estragos en la actitud maliciosa de
ciertos contribuyentes, requiriendo la intervención del Fisco, ello
repercute en la exigencia de una doble carga probatoria, a la que se
añade la verosimilitud de legitimidad ante la posible nulidad del acto
encontrare comprometida la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2.
21
que se impugna. Otro dato de interés que opaca el objetivo
mencionado al inicio de este párrafo es la característica del efecto
suspensivo del recurso de apelación y ya no devolutivo.
Como corolario cabe mencionar la creación de un “tribunal de
casación que entienda en lo contencioso administrativo”, como una
nueva instancia revisora que, si bien integra el paquete de “reforma
judicial” solo lo menciono, al ser ajeno al análisis de este trabajo.
El texto de la nueva norma no importa entender a rajatabla, como
se ha entendido una categórica prohibición del dictado de medidas
cautelares. Y si de aspectos fiscales hablamos, la ley no tiene cabida
en el juicio de ejecución fiscal, el cual además se ha atenuado tras la
doctrina del fallo “Intercorp” al establecerse la inconstitucionalidad del
artículo 92 de la Ley Nº 11.683 de Procedimientos Tributarios45.
Además si bien el mentado artículo 92 se relaciona a las
medidas cautelares ejecutivas, respecto a las anticipadas, no estaban
en ningún lado reguladas las de los contribuyentes, por ello
jurisprudencialmente se recurría al CPCCN.
De acuerdo a la ley objeto de nuestro análisis en Art.9 establece
que “Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte,
obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma
perturbe los bienes o recursos del Estado, ni imponer a los funcionarios
cargas personales pecuniarias”.
Estimo que será necesaria una buena interpretación judicial para
no ocasionar obstrucción absoluta a la tutela cautelar en materia
tributaria, dado que siempre existirá una repercusión a la percepción de
la renta pública, por lo que deberían revestir una magnitud relevante.
Sostengo que la reforma introducida por la norma, viene a poner
fin a una situación de abuso de “artilugios procesales” por parte de
ciertos contribuyentes, que afectaban gravemente el erario público.
45 Fallo: CSJN “Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Intercorp S.R.L.”, 15/06/2010.
22
Jurisprudencialmente se ha sentado la necesidad de una apreciación
crítica y estricta de los recaudos de las medidas cautelares46, y la
CSJN, en su competencia originaria, frente a la impugnación de tributos
provinciales, decretó un número importante de medidas cautelares, en
tanto los planteos se vieran respaldados por argumentos prima facie,
verosímiles reiterados en famosa y reciente jurisprudencia.47
La restricción a las autosatisfactivas no es ajena a las
limitaciones ya que son múltiples los supuestos en materia tributaria
que aconsejarían el dictado de medidas cautelares de este tipo, como
la baja de una CUIT.
IX.CRITICAS MÁS RELEVANTES A LA NUEVA LEY Y
REPERCUSIÒN EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
Después del extenso análisis encuentro dos críticas que
merecen un pronunciamiento sobre ellas: El plazo de vigencia de las
medidas cautelares frente al estado (artículo 5) y el efecto suspensivo
respecto al recurso de apelación interpuesto contra la providencia
cautelar que suspenda los efectos de una disposición legal o un
reglamento del mismo rango, con excepción de los supuestos
establecidos en el ya citado artículo 2 inciso 2º.
Habría que evaluar en cada caso concreto si Se torna totalmente
irrazonable la limitación de la vigencia temporal de las medidas
cautelares a seis meses y tres meses, según se trate de procesos
ordinarios o sumarísimos respectivamente, haciendo jugar esta
disposición con lo establecido en el CPCCN referente a la posibilidad
por parte del Estado de contestar las demandas en el plazo de 60 días
hábiles48.
46 Como por ejemplo el Fallo: CSJN “Firestone de la Argentina S.A.I.C.” 22/06/1989
47Fallo: CSJN “Logística La Serenísima S.A. y Otros c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” 14/02/2012.
48 Art. 338 del Código Civil y Comercial de la Nación.
23
Si bien la nueva norma permite la posibilidad de prorrogar tal
plazo por seis meses más, la actual duración que pueden llegar a
alcanzar los procesos judiciales, que suele extenderse mucho más allá
de un año calendario por ejemplo por el abarrotamiento de expedientes
(entre otros), puede ocasionar la desprotección del administrado y la
vulneración de sus derechos:
El derecho del administrado a que su pretensión sea resuelta en
un plazo razonable se encuentra consagrado a nivel Convencional en
los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos49, debiendo guardar relación el plazo de la tutela cautelar con
la duración del proceso de fondo. Debemos tener en cuenta que desde
esta perspectiva de protección de los DDHH, el plazo está pensado a
favor del particular y no del Estado; dado que es este último el sujeto
activo en la vulneración de estos derechos.
Es por ello que debe tenerse en cuanta la naturaleza y
complejidad de la causa, la actividad de las partes en el proceso y la
actuación del órgano jurisdiccional, como para poder cumplir con los
estándares establecidos internacionalmente, y a los que el Estado se
ha comprometido a cumplir.
En este sentido, entiendo que tal vez la ley ha tratado de
recoger, con otros matices, el pronunciamiento de la CSJN en la causa
Clarín50 en mayo del 2012 fijando un plazo objetivo de 36 meses
49 Convención Americana de derechos Humanos: Art 8 ap. 1.” Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (…). Art. 25 Protección Judicial 1. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”
50Fallo: CSJN "Grupo Clarín SA y otros sobre medidas cautelares"; 22/05/2012
24
ponderando la conducta procesal del Grupo Clarín, y otras
particularidades del caso (como por ejemplo producción de la prueba).
Pero resulta lógico que si la duración del proceso dura más del
plazo objetivamente establecido (sin ponderar situaciones particulares)
y las causas que motivaron el pedido de la cautelar subsisten el “plazo
razonable” que establece la ley se desvanece y se torna altamente
perjudicial. Entiendo que la norma podría haber tenido una redacción
más feliz en este aspecto, haciendo referencia a la subsistencia o no de
la situación de vulnerabilidad del administrado, como contrapeso a la
caducidad establecida.
El establecimiento de este plazo por parte del legislador, además
vulnera el principio del Juez Natural, ya que quien debe ponderar la
duración de la medida es el juez que entiende en el asunto, y no el
legislador de manera anticipada.
En lo que hace al segundo aspecto a tratar, el efecto suspensivo
de la apelación, interpuesta contra la resolución que decreta la medida,
más allá de las excepciones previstas, entiendo que son casi
inaplicables a la materia tributaria, porque entiendo que se ha tratado
efectivamente que tal exclusión sea de esta manera, como lo he
explicado en el capítulo anterior. Entiendo que las excepciones
previstas en referencia a los grupos del Art. 2 ap. 2 no son suficiente
garantía en este caso. Por lo que podría devenir un posible planteo de
inconstitucionalidad, en caso de tratarse de una causa en la que se
vulnere la situación de sujetos no contemplados.
25
X.CONCLUSIONES
Si bien he adelantado mi opinión a lo largo del presente trabajo,
entiendo que las leyes en general, pueden ser producto de la
necesidad de seguridad jurídica, de la cristalización de situaciones de
hecho, tales como aquellas en que la jurisprudencia se adelanta a la
voluntad del poder legislativo, sentando con sus precedentes
interpretaciones y requisitos dadas las lagunas o vacíos legislativos. Y
por último la ley puede, conjuntamente o no con los fines anteriormente
expuestos, ser utilizada como herramienta de cambio,
Es la Ley N° 26.854 partidaria de todas las situaciones
explicadas, por un lado viene a dar presencia normativa al requisito ya
existente Jurisprudencialmente denominado “no afectación del interés
público”, plazo de vigencia de las medidas cautelares, si bien no ha
sido interpretado en los mismos términos que la CSJN (como ha sido
establecido en la causa “Clarín”).
A su vez viene a llenar una necesidad propia del Poder Ejecutivo
nacional y su rol administrador frente a una difícil tarea de gestionar
políticas para cubrir necesidades públicas y no ver comprometidos sus
recursos destinados a tales fines. Pero también sirve como un
elemento destinado al cambio social, al cambio de una cultura jurídica-
judicial, introduciendo novedades como la explicada necesidad del
dictado de un informe previo estatal o el requisito de que no se
produzca un perjuicio irremediable para la administración.
Es sin dudas una tarea difícil la que efectúan cada uno de los
poderes del Estado, pero entiendo que las pretensiones que puedan
sostener cada uno de ellos por medio de sus representantes debe
encontrar un punto de armonización en el cual los administrados que
efectivamente actúen de buena fe y necesiten ser amparados por una
26
tutela judicial efectiva no vean vulnerados sus derechos constitucional y
convencionalmente reconocidos.
No entiendo que se trate de una situación tan critica tal como es
abordada mediáticamente, ya que el texto de la norma en si mismo, no
es a mi punto de vista, atacable de inconstitucionalidad. Sino que el
problema podría a surgir a la hora de ponderar situaciones específicas,
tales como el caso de que transcurrido el plazo de vigencia de la
medida cautelar y su prórroga, aún continúe amenazado un legítimo
derecho del particular por parte de la administración.
Pero aún en ese caso la última palabra la posee el magistrado
competente, y cabe recordar que si se llegase a producir una
ilegitimidad de gravedad tal que sea incompatible con los derechos
reconocidos a nivel del bloque e constitucionalidad, tal funcionario se
haya facultado para establecer la inconstitucionalidad de la norma en
esas circunstancias. Ello se debe a una gran válvula de escape que
posee nuestro sistema de justicia, tal es la existencia de un control
difuso de constitucionalidad en cabeza de cada uno de los jueces.
27
XI. BIBLIOGRAFÌA UTILIZADA
DOCTRINA
Gerlero, Mario s. “Introducción a la sociología jurídica”. Ed. David
Grinberg-Libros jurídicos. Año 2006.
Fucito, Felipe “Sociología del derecho” Ed. Universidad. Año 2007.
Palacio, Lino E., “Manual de Derecho Procesal Civil”, 14° ed., Buenos
Aires, Abeledo Perrot, 1998.
Cassagne, Juan Carlos, "Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos. Comentada y anotada", Ed. La Ley, Buenos Aires,
2009.
Comadira, Julio R., "Procedimientos administrativos. Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos, anotada y comentada", Ed. La Ley,
Buenos Aires, 2003.
Rejtman Farah, Mario, "Impugnación judicial de la actividad
administrativa", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2000.
García de Enterría “La Lucha contra las inmunidades del poder en el
Derecho administrativo” Ed. Cívitas, 1989.
Cassagne, Juan Carlos, “Las medidas cautelares en el contencioso
administrativo”, LL.
Oteiza Eduardo “El cercenamiento de la garantía de la protección
cautelar en los procesos contra el Estado por la ley 26.854” Sup. Esp.
Cámaras Federales de Casación 23/05/2013,95.
28
Arazi, Roland “El Estado y las medidas cautelares (Ley 26.854)” SJA
2013/06/12; JA 2013-II.
JURISPRUDENCIA
CSJN, “Kiper Claudio M. y otros c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo
Nacional) Decreto N° 1570/01 s/ medida cautelar autónoma”
28/12/2001.
CSJN, “Smith, Carlos Antonio c/Poder Ejecutivo Nacional o Estado
Nacional sobre sumarísimo”, 01/02/2002.
CCiv, Sala J, in re “Camacho Acosta, Mariano c. Grafo Graf SRL y
otros”. 07/08/1997.
CSJN, Astilleros Alianza S.A., 08/101991.
CSJN, “Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Intercorp
S.R.L.”, 15/06/2010
CSJN, “Firestone de la Argentina S.A.I.C.” 22/06/1989
CSJN, “Logística La Serenísima S.A. y Otros c/ Mendoza, Provincia de
s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” 14/02/2012.
CSJN, "Grupo Clarín SA y otros sobre medidas cautelares";
22/05/2012
PÁGINAS WEB
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=693578
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/nuevas-criticas-cristina-
fernandez-hacia-justicia
http://twitter.com/CFK
http://www.infobae.com/2013/04/11/705441-cristina-reaparecio-criticas-
al-poder-judicial
29
http://www.clarin.com/politica/Justicia-Cristina-defendio-judicial-
congreso_0_903509865.html.
http://www.infobae.com/2013/04/07/704741-cristina-kirchner-presento-
seis-proyectos-reformar-la-justicia
http://tn.com.ar/opinion/joaquin-morales-sola/la-reforma-judicial-cambia-
un-mandato-constitucional_384377
LEGISLACIÓN
Ley N°26.854
Ley N°26.853
Ley Nº 25.453
Ley N°19549
Ley N°12.008
Constitución de la Nación argentina.
Ley N°25.675
Ley N°11.683
Código procesal Civil y Comercial de la nación
Convención Americana de derechos Humanos.