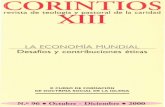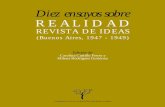Artículo: “De la finca a la comunidad: historia e identidad tojolabal en el Suroeste de Chiapas...
Transcript of Artículo: “De la finca a la comunidad: historia e identidad tojolabal en el Suroeste de Chiapas...
3VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
ÍNDICE
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
¿En busca de la interdisciplina? El caso de la antropología política y la ciencia políticaRoberto Varela 5La aculturación dirigida: Aguirre Beltrán y la teoría del indi-genismo mexicanoRodolfo Stavenhagen 14De la finca a la comunidad: historia e identidad tojolabal en el Suroeste de Chiapas en la segunda mitad del siglo XXGuillermo Castillo Ramírez 22Organización y participación para el ecoturismo: implicacio-nes socioculturales en el ejido Chacchoben, Quintana RooMaricela Sauri Palma, Birgit Schmook, Fernando Limón Aguirre y Antonio Saldívar Moreno 34 Migración familiar y crecimiento infantil en una zona urbana pobre de Mérida, YucatánHugo Azcorra Pérez y Federico Dickinson 45
RESEÑAS CRÍTICAS
Reseñas de libros, revistas, artículos y capí-tulos
Baklanoff, Eric. N., y Edward. H. Moseley, eds. Yucatán in an era of globalization (Raúl Mesa) 56Cahuich, Martha y Alberto del Castillo, coords., Conceptos, imágenes y representaciones de la salud y la enfermedad en México: siglos XIX y XX (Berenise Bravo Rubio) 57Grobet, Lourdes, Espectacular de lucha libre (Raúl Nivón Ramírez) 59Hernández, Natalio, El despertar de nuestras lenguas: que-man tlachixque totlahtolhuan (Fidencio Briceño Chel) 60Hernández Díaz, Jorge, coord., Ciudadanías diferenciadas en un estado multicultural: los usos y costumbres en Oaxaca (Olga J. Montes García) 62Hernández Díaz, Jorge, coord., Ciudadanías diferenciadas en un estado multicultural: los usos y costumbres en Oaxaca (Orlando Aragón Andrade) 64Moreno Andrade, Saúl Horacio, Dilemas petroleros: cultura, poder y trabajo en el Golfo de México (Víctor Manuel An-drade Guevara) 66
Legorreta Díaz, María del Carmen, Desafíos de la emanci-pación indígena: organización señorial y modernización en Ocosingo, Chiapas (1930-1994) (Gabriel Ascencio Franco) 68Robichaux, David, comp., Familia y diversidad en América Latina (Rosario Esteinou) 70Rodríguez Gómez, Guadalupe, El frijol en México: elementos para una agenda de soberanía alimentaria (Cynthia Hewitt de Alcántara) 74Vargas Cetina, Gabriela, coord., La antropología en cues-tión: cinco ensayos temáticos y un estudio de caso (Francis-co Fernández Repetto) 76Wells, Allen y Gilbert M. Joseph, Summer of discontent, sea-sons of upheaval: elite politics and rural insurgency in Yu-catan, 1876-1915 (Piedad Rivero Peniche) 79
Reseñas de materiales audiovisuales
Dehouve, Danièle, La politique en terres indiennes – Crónica política de un municipio indígena (Marguerite Bey) 82
Reseñas de recursos electrónicos
La biblioteca electrónica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Esteban Krotz) 83 LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y HUMANÍSTICA EN LA REGIÓN SUR SURESTE DE MEXICO: INSTITU-CIONES (MUSEOS, INSTITUCIONES DE INVESTIG-ACIÓN Y DOCENCIA, PROGRAMAS DE ESTUDIO) EVENTOS, TESIS PRESENTADAS, PUBLICACIO-NES, AVISOS Y ANUNCIOS
Instituciones y eventos vinculados con y/o de interés para la investigación en ciencias socia-les y humanas en el SurSureste de México
Museos
El Museo de la Guerra de Castas en Tihosuco, Quintana RooTeresa Quiñones Vega 85
Instituciones
Instantáneas del Instituto de Artes Gráficas de OaxacaLuis Manuel Amador 89 Eventos
REVISTA SUR DE MÉXICO4
111 El Sur desde El Sur: reflexiones de un SimposiumAndrés Fábregas Puig 91El IV Foro Académico del INAH VeracruzDaniel Nahmad Molinari 93
Tesis de grado y de posgrado en ciencias so-ciales presentadas recientemente en o sobre la región
Tesis de posgrado en ciencias sociales presentadas recientemente en instituciones académicas del Sur-Sureste de México 95
Publicaciones en ciencias sociales y humanas relacionadas con la región SurSureste de Mé-xico
Libros de ciencias sociales y humanas editados en el SurSureste de México 99Tablas de contenido de publicaciones periódicas es-pecializadas en ciencias sociales y humanas edita-das en el SurSureste de México 100Textos de ciencias sociales y humanas contenidos en publicaciones periódicas diversas, editadas en el SurSureste de México 109Libros, artículos y capítulos de interés para la in-vestigación en ciencias sociales y humanas sobre el SurSureste de México, editados en otras partes del mundo 110 DATOS BÁSICOS DE LAS AUTORAS Y LOS AU-TORES DE ESTE NÚMERO 111 RESÚMENES DE LOS ARTÍCULOS DE INVES-TIGACIÓN EN INGLÉS Y EN LENGUAS INDÍ-
GENAS DE LA REGIÓN 112
5VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
El proyecto general de la nueva revista
SurdeMéxico es una revista científica multi-disciplinaria centrada en el análisis de los procesos sociales y culturales actuales y recientes del Sur-Sureste mexicano.
Su objetivo es dar a conocer y discutir la investigación en ciencias sociales y humanas generada en la región Sur-Sureste de México (ocasionalmente, también en las regiones adyacentes) y la elaborada en diferentes partes del mundo sobre la región.
SurdeMéxico es una revista con decidido enfoque regional, pero no limitada a la región, ya que aborda también temas de alcance nacional y latinoamericano-caribeño así como cuestiones generales de las ciencias sociales y humanas. Por lo general, no tiene núme-ros temáticos, pero en ocasiones publica dossiers compuestos por varios textos dedicados a un mismo tema.
A este objetivo están dedicadas sus dos secciones principales: la sección de artículos de investigación empírica y de debate teórico y metodológico, y la sección de reseñas críticas.
En su tercera sección, la revista SurdeMéxico difunde información sobre eventos y nuevas publicaciones, instituciones y progra-mas de estudio generados y ubicados en la región, promoviendo así la visibilidad de las ciencias sociales y humanas en la región y el intercambio de ideas entre instituciones, especialistas y estudiantes.
SurdeMéxico es un proyecto multi-institucional patrocinado por una amplia gama de instituciones y dependencias académicas ubicadas, ante todo, en las entidades federativas del SurSureste de México, y por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Coordi-nación SurSureste). Cada una de las instituciones patrocinadoras designará un enlace académico. Se espera que crezca el número de instituciones patrocinadoras durante los próximos meses.
En su primera etapa, la edición de SurdeMéxico está a cargo de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regio-nales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán. Posteriormente se hará cargo otra institución patrocinadora. Los diferentes consejos y comités están en proceso de formación y consolidación. La revista cuenta con el patrocinio del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso), en especial de su Coordinación para la región SurSureste. En su etapa inicial, la edición de SurdeMéxico está hospedada en y cuenta con apoyo especial de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (Mérida, Yuc.); dado su carácter multi-disciplinario y multi-institucional es de esperar que posteriormente otra institución patrocinadora se haga cargo de la edición.
La revista aparece tres veces al año, impresa en papel y, posteriormente, también en forma electrónica. Se reciben permanentemente propuestas de textos para ser publicados (que son sometidos a dictamen anónimo por parte de especialistas).
Antecentes y agradecimientos
El proyecto de la revista SurdeMéxico tiene varios años de gestarse. Por ello, se agradece de manera muy especial su paciencia a toda/os la/os autora/es que desde hace tiempo están aguardando la publicación de sus textos.
Aparte de la/os autora/es de este primer y los siguientes dos números, hay una larga lista de personas a quienes se debe que finalmente esté saliendo el primer número de la imprenta. Entre ellas hay que mencionar ante todo las subsiguientes autoridades académicas de la Unidad de Ciencias Sociales (Efraín Poot Capetillo, Beatriz Torres Góngora y Miguel Güémez Pineda) y del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (Judith Ortega Canto y Jorge Zavala Castro), quienes apo-yaron y acompañaron el proyecto desde su inicio. También es menester agradecer al rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Alfredo Dájer Abimehri, su apoyo a las actividades de la Coordinación Regional del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y el proyecto de la revista SurdeMéxico.
En diferentes etapas del proyecto se contó con la colaboración de Irving Berlin Villafaña, Myriam Estrada Castillo, Isela González Ma-rín, José Jesús Lizama Quijano, Manyari López Bracamonte, Jimena Pavón y May Wejebe; fue importante también el apoyo recibido de parte de Carmita Carrillo y de Virginia May. Igualmente se agradece la colaboración vigente hasta ahora de Yamili Chan Dzul, Elsy Flores y Martha Alicia López Villanueva.
Hubiera sido imposible el arranque de la revista sin la labor eficiente y desinteresada del Comité de Redacción, ubicado en la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, cuyos integrantes laboran casi todos en diferentes instituciones académicas de la Ciudad de Mérida. Lo mismo vale para el Consejo Editorial; sus miembros fundadores, que cubren una amplia gama de disciplinas sociales y humanas, están laborando en diferentes partes del país y del extranjero, pero cuentan todos con vínculos con la región. El Consejo Asesor está todavía en formación.
Un agradecimiento especial se dirige a toda/os la/os colegas que aceptaron elaborar dictámenes sobre textos propuestos para su pu-blicación a SurdeMéxico, y que fueron sumamente importantes para la toma de decisiones. En cada tercer número se dará a conocer sus nombres.
PRESENTACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO6
Clave han sido los apoyos académicos y financieros de las autoridades de las diferentes instituciones patrocinadoras de la revista, cuyo número seguramente aumentará en el futuro. En estos meses está completándose el conjunto de corresponsales institucionales, cuyos nombres serán consignados en los números futuros de la revista y consolidándose el mecanismo de apoyo financiero.
Con respecto al trabajo técnico-editorial se agradece a su comprensión y paciencia a la Lic. Gabriela Castilla de Gómez (CEPSA Edi-torial) y, con respecto a la propuesta de diseño, al LDG Jorge Méndez Arceo.
El contenido del número 1
Los cinco artículos de investigación de este primer número abarcan una amplia gama temática. La sección abre con un texto de Ro-berto Varela, fallecido en 2005 como profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (Ciudad de México), quien inició su vida profesional como antropólogo en Chiapas. Su análisis de la relación entre la antropología política y la ciencia política constituye un examen de aspectos de la interdisciplinariedad que es de interés también para otros cruces de disciplinas y campos fenoménicos. Rodolfo Stavenhagen, hasta hace poco Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Hu-manos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, estudia los más importantes aspectos de la obra del antropólogo veracruzano Gonzalo Aguirre Beltrán, que ha tenido importantes consecuencias para la conformación de las relaciones interétnicas e intercul-turales en México. En “De la finca a la comunidad”, Guillermo Castillo Ramírez aborda la conformación y los cambios identitarios de un grupo de chiapanecos tojolabales durante la segunda mitad del siglo pasado y contribuye de esta manera a la comprensión de las relaciones interétnicas e interculturales actuales. El tema cada vez más importante del ecoturismo es estudiado por un equipo formado por Maricela Sauri Palma, Birgit Schmook, Fernando Limón Aguirre y Antonio Saldívar Moreno con referencia al caso con-creto del ejido Chacchoben, en Quintana Roo. Cierra la sección con una investigación sobre las relaciones entre migración familiar y crecimiento infantil en una zona urbana pobre de la Ciudad de Mérida, llevado al cabo por dos autores ampliamente experimentados en esta temática, Hugo Azcorra Pérez y Federico Dickinson. La sección de reseñas, que SurdeMéxico considera especialmente importante para el examen y la circulación de ideas teóricas, aproximaciones metodológicas, estudios empíricos y propuestas prácticas, contiene doce reseñas de once obras impresas (la mitad referida específicamente a la región), una reseña de un video y una más, referida a una biblioteca virtual.
En la tercera sección de la revista SurdeMéxico se ha reunido información sobre una amplia gama de actividades e instituciones relacionadas con la generación y circulación del conocimiento sociocientífico y humanístico en y sobre la región. Como primera de una serie de reseñas de museos, importantes lugares de sistematización y difusión de conocimientos sociales, Teresa Quiñones reseña historia y actualidad del Museo de la Guerra de Castas en Tihosuco, Quintana Roo. Por su parte, Luis Manuel Amador presenta con el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca la primera de una serie de instituciones importantes en la región, donde se combinan distintos aspectos de la generación, la discusión y la difusión del conocimiento social, cultural, histórico y político sobre la región. Cierra esta subsección con dos reseñas de eventos académicos de interés más allá de los participantes en ellos: un simposium centrado precisa-mente en examinar la conformación y las perspectivas de la región y un examen al interior de una institución dedicada desde hace mucho tiempo al estudio de la misma.
En la siguiente subsección, cuyo tamaño seguramente aumentará en el futuro, se informa sobre tesis de posgrado en ciencias sociales presentadas recientemente en y sobre la región, porque se considera que las tesis de posgrado contienen información actualizada y participan en la discusión teórica más reciente.
La última subsección constituye el inicio de un inventario sistemático de publicaciones de todo tipo sobre la región, tanto la generada en ella como fuera de ella.
Invitación
Se invita a investigadores y docentes académicos, profesionales y estudiantes (especialmente recién graduados y de posgrado) de todos los campos de las ciencias sociales y humanas, a enviar sus textos para las primeras dos secciones (artículos de investigación y reseñas) y a proponer a la Redacción instituciones, eventos y publicaciones para ser incluidas en la tercera sección de la revista. No hay fechas periódicas para la recepción de materiales y propuestas, sino que se reciben todo el tiempo.
En el portal electrónico de la revista, se publica desde hace algún tiempo un listado de textos propuestos para su reseña; en la mayoría de los casos, la revista puede proporcionar a posibles reseñadora/es copia del texto en cuestión, por lo que se invita especialmente a posibles interesados/a comunicarse con la Redacción. Finalmente, la revista SurdeMéxico hace un llamado a los artistas gráficos de la región, poniendo a su disposición las partes libres de texto para la publicación gratuita de sus obras (blanco y negro): interesada/os favor de comunicarse con la Redacción.
Esteban Krotz
7VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
¿EN BUSCA DE LA INTERDISCIPLINA?EL CASO DE LA ANTROPOLOGÍA POLÍTICA Y LA CIENCIA POLÍTICA
Roberto Varela*
El artículo examina las definiciones de lo político generadas durante la segunda mitad del siglo pasado por diversos autores clásicos de la ciencia política o politología, por una parte, y la antropología política, por la otra; es importante considerar que varios de los autores escogidos estaban involucrados en aquel tiempo en una polémica sobre la existencia o no de la antropología política. La determinación precisa de la especi-ficidad de ambas tradiciones investigativas –la primera, una disciplina considerada “completa”, con intereses prácticos y centrada en las sociedades occidentales moder-nas, la segunda, una subdisciplina poco consolidada de la antropología, con intereses más bien teóricos y abocada al examen de la más amplia gama de formas de lo político en todos los lugares y tiempos– se revela como la precondición para considerar las posibilidades de una auténtica interdisciplina. El desarrollo de cualquiera de las di-ferentes modalidades lógicamente posibles de ésta última, plantearán nuevamente el problema de la definición del concepto del fenómeno político.Palabras clave: interdisciplina; antropología política y politología; definición de lo po-lítico.
* Roberto Varela Velázquez (Guadalajara 1934-Ciudad de México 2005) inició su labor docente en 1972-1973 en la Escuela de Desarrollo Regional en San Cris-tóbal de las Casas. Posteriormente trabajó en la Universidad Iberoamericana y en el entonces Centro de Investigaciones Superiores del INAH (hoy CIESAS), instituciones capitalinas con las que permaneció estrechamente vinculado (la segunda le otorgó en 1983 el doctorado en antropología por su tesis Expansión de sistemas y relaciones de poder: antropología política del Estado de Morelos). Desde 1975 hasta su repentina muerte hace seis años, fue profesor-investigador fundador del Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde ocupó también los cargos de Jefe de Departamento y Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y fundó el Doctorado en Ciencias Antropológicas. Fue Miembro de la Junta Directiva de la UAM y en 1995 fue designado “Profesor Distinguido”; todavía en el año de su muerte se creó en la UAM-Iztapalapa la “Cátedra Roberto Varela”. Sus principales intereses de investigación eran la teoría antropológica (que enseñó varios años también en la Universidad Autónoma de Yucatán) y la epistemología de la antropología, por un lado, y, por el otro, la antropología política. Sus últimos dos libros aparecieron póstumamente: Los trabajos y los días del antropólogo: ensayos sobre educación, cultura, poder y religión (UAM, México, 2005) y Cultura y poder: una visión antropológica para el análisis de la cultura política (Anthropos/UAM-I, Barcelona/México, 2005). Sobre su vida y obra informan la sección “In memorian Roberto Varela” (en: Alteridades, v. 15, 2005, n. 29, pp. 125-140) y la sección “Homenaje a Roberto Varela por sus 70 años” (en el primer libro mencionado, pp. 243-279). El artículo es una versión revisada de una ponencia presen-tada en octubre de 2002 en el Encuentro “Pueblos y Fronteras”, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Cuando yo era joven –muchos, muchos años atrás–, lleno del fervor filosófico de la escolástica y de las ideas claras y distintas cartesianas, pretendía poder encontrar definiciones precisas en las ciencias sociales. Había apren-dido entonces que una ciencia, para constituirse como tal, debería (De Vries en Brugger 1988:398-399) definir:
el objeto material, es decir, el ente concreto total al que se dirige el sujeto, y el objeto formal, o sea, la característica particular, el aspecto especial (“for-ma”) que en ese todo se considera. Objeto formal de [...] una ciencia [...] es aquel aspecto común a todos sus objetos y aprehendido, por lo menos im-plícitamente, en cada una de las participaciones individuales de dicho aspecto.
Aunque ya no soy tan joven y he perdido mucho de aquel fervor, sigo afirmando que no podemos seguir avanzando en nuestras “ciencias sociales” mientras no
sometamos a nuestras disciplinas a una rigurosa revi-sión de los conceptos que utilizan.
El intento que comparto de Lévi-Strauss (1965:30) para resolver con brillantez y contundencia el problema del totemismo me parece que viene de la misma preocu-pación y nos proporciona un método adecuado para re-solverlo:
En efecto, tanto en este caso como en otros, el méto-do que pensamos utilizar consiste en:
1. Definir el fenómeno que vamos a estudiar como una relación entre dos o más términos reales o virtuales.2. Construir el cuadro de permutaciones posibles entre estos términos.3. Tomar este cuadro como objeto general de un análisis que, a este nivel solamente, puede llegar a establecer conexiones necesarias, puesto que el
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO8
fenómeno empírico contemplado al momento de partir no era sino una combinación posible entre otras, cuyo sistema total debe ser previamente re-construido.
Reduzco aquí el problema de la interdisciplina a la relación entre sólo dos disciplinas, antropología política y ciencia política. ¿Quién es el valiente que nos defina con precisión la una y la otra o al menos uno de sus com-ponentes que entraría como el término medio de la com-paración? ¿Cómo establecer un posible puente interdis-ciplinario cuando no sabemos con la suficiente claridad dónde están y cómo son las pretendidas columnas que le darán sustento?
POLITOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA: DEfINICIONES DE LO POLÍTICO
Encuentro como constante común en ambas discipli-nas o la indefinición de lo que se entiende por política o elaboraciones insuficientes que no logran ni dentro de su respectiva disciplina consenso. Vayamos a los hechos.
En 1970, por ejemplo, W. J. M. Mackenzie, en su pe-queño y, por otro lado, excelente libro The Study of Poli-tical Science Today, afirmaba:
La definición de la materia de una ciencia viene normalmente al final, no al comienzo, de su in-vestigación […] Esos ejemplos [Parsons, Easton, Duverger, Oakeshott] son suficientes para de-mostrar que si intentamos definir la política de-bemos aceptar un compromiso ya sea al comien-zo del argumento o debemos participar en toda la investigación de la ciencia política, normativa y descriptiva. Parece más sabio adoptar el dictum de MacIntyre, formulado en relación con la éti-ca: “Por esto sería peligroso y no sólo sin sentido, comenzar estos estudios con una definición que delimitara cuidadosamente el campo de investi-gación” (Mackenzie 1970:14).
Sin embargo, Mackenzie tomó tanta precaución que ni al final del libro llega a una definición.
En The Social Science Encyclopedia (1999 [1996]) aparece en un artículo sobre la ciencia política:
La ciencia política es una disciplina académica, dedicada a la descripción sistemática, explicación y evaluación de la política y del poder… Los ma-yores subcampos de la investigación incluyen el pensamiento político, la teoría política, la historia política, las instituciones políticas, análisis políti-co comparativo, administración pública, política pública, selección racional, sociología política, re-laciones internacionales, y las teorías del estado (O’Leary 1999:632).
Excelente ejemplo de una definición tautológica: la
ciencia política estudia la política. El lector tendrá que
adivinar o inventar qué es política y qué es poder, pues éstos no son definidos en el cuerpo del artículo.
La antropología política, por su parte, no se queda a la zaga. Lewellen, en su libro Political Anthropology (1992), confiesa:
Sin embargo, la antropología política, como la an-tropología en general, permanece inmune a una definición precisa […] El resultado es que la antro-pología política existe en gran parte a través de un popurrí de los estudios que pueden ser clasificados en unos pocos temas amplios sólo con un poco de esfuerzo y bastante artificio (Lewellen 1992:2).
La Encyclopedia of Social and Cultural Anthropolo-gy (2001 [1996]), en su artículo dedicado a la antropolo-gía política afirma que:
La antropología política ha resultado un subcam-po especializado dentro de la antropología social y cultural. Entre la década de los cuarenta y media-dos de la de los sesenta hubo una generación de antropólogos políticos excepcionalmente cohesi-va, que estableció un canon y un programa que se desarrolló tarde y duró poco. Pero, aparte de ese corto periodo, la definición antropológica de la política y su contenido político ha sido tan amplia que se puede encontrar en todas partes formando la base de casi todas las preocupaciones de la dis-ciplina en sus aproximadamente cien años de his-toria profesional. En 1950 [sic], el politólogo Da-vid Easton criticó a los antropólogos políticos por ver a la política simplemente como un asunto de relaciones de poder y desigualdad; actualmente, la sensibilidad antropológica a la omnipresencia del poder y de lo político es considerada una de sus fortalezas (Vincent 2001:428).
Creo que es de utilidad revisar la crítica que hizo Eas-ton en 1959 a la antropología política y las respuestas que se le hicieron, pues nos podrá servir como guía para la comprensión de ambas disciplinas:
Los antropólogos están preocupados por asuntos políticos tales como las fuentes del conflicto so-cial y los mecanismos integrativos para acallarlos; la naturaleza y función de la ley y del proceso le-gal; el impacto de las sociedades complejas sobre las primitivas, con atención especial a las conse-cuencias para la estructura política; las transfor-maciones de las élites políticas; la aplicación de datos antropológicos existentes para la solución de asuntos urgentes de planeación política; y la introducción de conceptos y métodos antropoló-gicos en el estudio de las sociedades modernas complejas. Al cubrir la reciente literatura en este campo, he elegido concentrarme en unos pocos asuntos centrales, y dos docenas de monografías y artículos que me parecen de interés excepcional…La esencia de mi argumento será que, aunque el
ROBERTO VARELA
9VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
titulo de este ensayo es “antropología política”, tal subcampo no existe y no existirá hasta que un buen número de problemas sean resueltos. La in-vestigación ad hoc es valiosa y se necesita todavía más; pero la necesidad central de los antropólo-gos políticos hoy en día es una amplia orientación teórica hacia lo político. En el pasado se han dado básicamente dos acercamientos diferentes en el estudio de la política en sistemas primitivos. Por una parte, pocos académicos han dirigido su aten-ción a fenómenos estrictamente políticos, bus-cando entenderlos en sí mismos. Originalmente suscitada por Sir Henry Maine y Louis H. Mor-gan, esta ambiciosa, aunque escasa, tradición se refleja en el trabajo de Franz Oppenheimer, W. C. MacLeod, y R. H. Lowie, y más recientemente en Sistemas Políticos Africanos [1940] y en el libro de I. Schapera [1956]. Los autores de tales estu-dios en su mayor parte no han llevado a cabo la recolección directa de datos políticos; más bien, han buscado darle un sentido teórico a la investi-gación de otros. Han sido teóricos que se han es-forzado por proporcionar una especie de matriz teórica para el ulterior desarrollo de esta área de la antropología.Por otro parte, se encuentran los trabajadores de campo, los recolectores de datos, muchos de ellos preocupados por los fenómenos políticos como un asunto de interés más bien indirecto que cen-tral. Desde la publicación de Sistemas Políticos Africanos ha habido mucha más investigación en asuntos políticos; pero aparte de descripcio-nes etnográficas de la vida política […], o estudios de algún aspecto especial de la vida política […], este volumen creciente refleja los esfuerzos para determinar el efecto de la vida política en otros as-pectos de las sociedades primitivas, con los otros aspectos normalmente como el punto de interés (Easton 1959:210-211).Para poner la cuestión en términos formales, las instituciones y las prácticas políticas tien-den a ser vistas en la investigación antropológica como variables independientes, de interés prima-riamente por sus efectos en otras instituciones y prácticas de la sociedad de la cual forman parte.A primera vista puede parecer que alguna obje-ción a esta apreciación es justo partir pelos en el aire. Si los datos obtenidos son relevantes y las hipótesis deducidas de ellos son sólidas, ¿qué diferencia puede tener para nuestro cono-cimiento primordial sobre las sociedades si lo político es visto como una consideración prima-ria o como secundaria?El hecho es que sí hace una diferencia muy impor-tante. Una de las mayores consecuencias de rele-gar los datos políticos al status accesorio ha sido que la ambigüedad, por no decir la confusión, continúa en obscurecer la distinción analítica entre el comportamiento político y otras formas sociales de comportamiento. Y esto ha significa-
do a su vez que, a pesar del volumen creciente de investigación sobre la vida política primitiva, nos quedamos sin una prueba confiable que nos indi-que lo que debe incluirse o excluirse del conjunto de relaciones políticas que llamamos un sistema político. Por el momento, no se trata de si la des-cripción de tales relaciones es útil para propósitos de la investigación, sino sólo de si siquiera existe una definición razonablemente bien articulada (Easton 1959:212-213).
¿Qué proponía, en cambio, él?
Para descubrir diferentes significados entre los sistemas políticos, será necesario desarrollar una conceptualización alternativa a la propuesta por Smith. Algunas consideraciones amplias ya se han propuesto en otra parte [Easton 1953, 1957] de tal manera que aquí necesito referirme sólo a unos pocos de sus elementos mayores.Para propósitos de claridad, he encontrado útil evitar caracterizar los aspectos políticos de la so-ciedad como gubernamentales. En las sociedades complejas modernas, el término “gobierno” está cargado con tal variedad de connotaciones estruc-turales específicas que lo reservaré para referir a aquellos roles sociales que están dedicados a la tarea de tomar y ejecutar día a día decisiones polí-ticas. En su lugar prefiero el término más familiar de sistema político. Usaré esta frase para identifi-car el conjunto más inclusivo de acciones políticas en un sistema socialLa acción política será vista como un aspecto de la acción social en general. Un acto será político en cuanto diferente a uno económico, religioso o de parentesco, por ejemplo, cuando es más o menos relacionado con la formulación y ejecución de de-cisiones vinculantes o autoritativas para un siste-ma social [Easton 1953]. Una decisión es un acto que adjudica cosas valiosas entre dos o más per-sonas o grupos, ya sea por proporcionarles algo o por negárselos. Una decisión es autoritativa cuan-do las personas a las que afecta se consideran a sí mismas ligadas por ella. Para los limitados propó-sitos de este escrito, no importa por qué una deci-sión es aceptada o qué consecuencias tiene para el sistema social como un todo.Desde este punto de vista, las decisiones políticas se toman en toda clase de sistemas sociales con-cretos: familias, grupos de parentesco extensos, grupos de edad, asociaciones, linajes corporados, negocios familiares, sindicatos, partidos político, etc. Cada una de estas unidades sociales tiene conjuntos de actividades que podemos designar como sus sistemas políticos, en tanto se tomen decisiones vinculantes y se pongan en efecto. Pero en la ciencia política y en otras disciplinas sociales, estamos preocupados esencialmente con el funcionamiento, mantenimiento y cambio de la sociedad como un todo, el sistema social más in-
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO10
clusivo. De aquí, a menos que el contexto indique lo contrario, confinaré la idea de sistema político a aquellas actividades más o menos relacionadas directamente con las decisiones vinculantes para una sociedad y sus mayores subdivisiones.Para proporcionar algunos puntos convenientes de referencia para el análisis de los sistemas polí-ticos, es útil proponer la siguiente pregunta: ¿qué clases de actividades se necesitan llevar a cabo si una sociedad es capaz de tomar e implementar tales decisiones vinculantes? Como hemos visto, Smith ha aislado dos clases de actividades, las administrativas y las “políticas” o las orientadas por el poder. Mi crítica no es que esta especifi-cación sea errónea, sino que es demasiado gene-ral para ser útil. En vez de ello, sugiero que hay básicamente al menos cinco clases diferentes de actividades en que los miembros de una sociedad deben involucrarse si se toman y llevan a efecto decisiones vinculantes: (1) la formulación de de-mandas, (2) legislación, (3) administración, (4) adjudicación, y (5) el acopio de apoyo o solidari-dad. Para nuestros presentes propósitos la última actividad es la más importante. Primero, si se tiene que tomar una decisión, debe ser posible para al menos algunos de los miem-bros de la sociedad ejercer presión sobre deman-das que piensan deben tomarse. Sin la existencia de demandas potencialmente conflictivas no ha-bría necesidad de hacer elecciones entre cursos alternativos de acciones. Y especialmente cuando la población aumenta, es necesario tener una ac-tividad dedicada a la formulación de demandas de tal manera que puedan tomarse decisiones. En algunas sociedades complejas, por ejemplo, la opinión de los líderes, los medios masivos de comunicación, los grupos de interés, y otros se-mejantes presentan una multitud de demandas heterogéneas; es parte de la función de los parti-dos políticos recolectarlas, sintetizarlas, ordenar las que vistas como alternativas realistas o desea-bles, formularlas en asuntos impugnables relativa-mente homogéneas y, entonces, buscar decisiones basadas en la aceptación de una u otra alternativa. Sin la reducción de muchas demandas a unas rela-tivamente pocas, sería imposible para los tomado-res de decisiones habérselas con ellas.Segundo, deben existir procesos que permitan que se actúe sobre estas alternativas y se conviertan en reglas vinculantes que validen el comportamien-to. Esto es lo que concebimos generalmente como legislación. Puede comprender estructuralmente desde el consenso informal por los ancianos de una pequeña banda de bosquimanos hasta las le-yes plenamente deliberadas de una legislatura mo-derna. Tercero, debe haber procesos administrativos o ac-tividades que lleven a efecto las decisiones. Se nece-sita inicialmente que personal e instalaciones sean organizados y canalizados hacia la consecución de
los objetivos definidos por el proceso legislativo. Cuarto, en cada sistema debe haber actividades decisorias que invoquen las reglas obligatorias, ya sea en la forma de decisiones hechas delibera-damente o leyes consuetudinarias que se activen cuando la ocasión lo requiera, y que se apliquen frente a presuntos rompimientos.Y quinto, debe haber también actividades que ten-gan como resultado el acopio de apoyo y el desa-rrollo de solidaridad. Existen tres niveles o focos alrededor de los cuales se moviliza típicamente en cada sistema político: el gobierno, el régimen, y la comunidad política (Easton 1959:226-228).
Años después (Easton 1965b:153) volvía enfática-mente a reconfirmar su posición:
[…] Por razones elaboradas en otra parte, en el nivel más general es altamente útil representar un sistema político como un conjunto de inte-racciones a través de las cuales se adjudican autoritativamente cosas valiosas para una so-ciedad…
LA ANTROPOLOGÍA POLÍTICA fRENTE A LA CRÍTICA POLITOLÓGICA
Aunque la escuela procesualista tomó algunas ideas de Easton, su concepción de la política fue rechazada. En Political Anthropology (1966) escribieron:
David Easton está cercano a las realidades empí-ricas de lo político cuando define la vida política como “un conjunto de interacciones sociales de parte de individuos o grupos” (1955:49), [me pa-rece que aquí hay un error de transcripción, pues en realidad citan su libro de 1965a] pero parece que cae de nuevo en la trampa estructuralista cuando continúa distinguiendo las interacciones políticas de todas las otras clases de interacciones sociales, “en que éstas están predominantemen-te orientadas hacia la adjudicación autoritativa [énfasis de los autores] de valores para una socie-dad” (Easton 1965:50). Muchos campos políticos se extienden más allá de las fronteras de “una so-ciedad”; y las luchas de las sociedades por el po-der se libran entre grupos que no reconocen una autoridad común y tienen poco o nulo consenso normativo. Más aún, el igualar lo político con la política intrasocial [societal politics] es privarnos de un medio crucial para entender aún la espe-cificación morfológica distintiva de la política in-trasocial. A menudo es a través de su comembre-sía en un campo político intersociedades que los componentes, en siempre cambiantes relaciones de conflicto y alianza, sumen su forma política es-pecífica” (Swartz, Turner y Tuden 1994:118).
Dos años después, en Local-Level Politics, escribe Swartz:
ROBERTO VARELA
11VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
Sin asumir un positivismo radical decimonónico parece defendible mantener que una definición de lo político basada en objetivos públicos más que en el gobierno, o en sus equivalentes funcio-nales, nos permitirá observar mejor lo que real-mente sucede. Si no vemos lo político como un asunto de “adjudicaciones autoritativas” (Easton 1959, Southall 1965), probablemente veremos actividades que no son aún o ya no son “autori-tativas” (brotando de “autoridades”, que significa posiciones en una estructura) y esto obviamente es útil cuando mucho del trabajo que ahora ha-cemos se refiere a situaciones donde hay al me-nos alguna duda de quienes sean las autoridades y/o qué áreas continúan siendo autoritativas. No hay nada en nuestra definición de “lo político” que desaliente, o aun prevenga que la atención se dirija a los planes estructurales en curso, pero tampoco que automáticamente le conceda a éstos una posición especial. La visión estructuralista, por otra parte, dirige la investigación fuera de cualquier actividad centrada alrededor de los ob-jetivos públicos (y algunas veces los objetivos pú-blicos no sólo están fuera sino son violentamente antitéticos a la estructura en proceso y su distri-bución de autoridad). Por lo tanto, me parece que una visión de lo político centrada en los objetivos públicos comprende lo que tiene de valioso una visión centrada en la estructura y, al mismo tiem-po, llama la atención a tipos cruciales de actividad que no se incluyen en esa visión (Swartz 1968:4).
La definición que en 1966 propuso la escuela proce-sualista pretendía ser especialmente útil: por una parte, al no partir de supuestos apriorísticos cuasi filosóficos, trataban dejar abierto el lente para captar todo el espec-tro del fenómeno político; por otra, aunque era atracti-vamente amplia, también creían que era lo suficiente-mente precisa para permitirnos diferenciar “lo político” de otros hechos sociales. Swartz formulaba así la defini-ción:
El estudio de la política, entonces, es el estudio de los procesos implicados en la determinación e instrumentación de las metas públicas y en el lo-gro diferenciado y el uso del poder por los miem-bros del grupo respecto de esas metas (Swartz 1968a:7).
El concepto clave en esta definición, como nos lo ex-plicaban los autores de Political Anthropology, era el de objetivos públicos, es decir, de objetivos deseados por un grupo en cuanto grupo. Estos objetivos incluirían: a) El establecimiento de una nueva relación con otro grupo o grupos. b) Un cambio en la relación con el medio am-biente para todos o la mayoría de los miembros del gru-po. c) El otorgamiento de cargos, títulos y otros bienes escasos por los que existe una competencia a nivel gru-pal, es decir, la posesión de estos bienes escasos depende del consentimiento del grupo para otorgarlos.
Hay que aclarar, sin embargo, que cuando trataban de objetivos de un grupo no estaban afirmando que éste fuera la sociedad total o un sector mayor de ella, ni que necesariamente los medios que utilizara el grupo para lo-grar estos objetivos fueran institucionalizados. Por otra parte, aunque es cierto que gran parte de la actividad política tiene que ver con la competencia por el poder, lo político no se reduciría a ésta: puede haber objetivos públicos sobre los que existe un acuerdo universal sobre su implementación y que no conllevan necesariamente una lucha por el poder. Más aún, como Swartz (1968b) convincentemente lo mostraba, la distinción ya clásica establecida por Smith (1960) entre acción política (que tiene que ver con el sistema de poder) y la acción ad-ministrativa (que se refiere al sistema de autoridad), es decir, que lo político y lo administrativo son dos fenóme-nos diferentes, el primero centrado en la competencia por el poder y el segundo en su uso, era una distinción poco útil que limitaba innecesariamente el campo de lo político. En efecto, los procesos políticos que se encami-nan, por ejemplo, a ganar la sumisión del “público” tanto en la situación de conflicto por el poder como en la de su uso, no parece que sean distintos. Por último, hay que señalar que en la definición dada se hacía explícita mención de una distribución y uso diferencial del poder en función de los objetivos públicos.
Por último, siguiendo muy de cerca a Parsons y Eas-ton, trataban el problema de la legitimidad de los siste-mas políticos. Swartz, Turner y Tuden definían y distin-guían seis niveles diferentes:
La legitimidad deriva de valores que proceden del establecimiento de una conexión positiva entre la entidad o el proceso que tiene legitimidad y tales va-lores. Puede establecerse esta conexión de diferentes maneras […] pero en todos los casos incluye a un conjunto de expectativas en las mentes de quienes aceptan la legitimidad. Estas expectativas están en función de que la entidad o el proceso legítimos, bajo determinadas circunstancias, satisfagan ciertas obli-gaciones que deben cumplir quienes ven esto como legítimo. […] La legitimidad es un tipo de evaluación que imputa una conducta futura de un tipo esperado y deseado (Swartz, Turner y Tuden 1994:106-107).
Más adelante introducían el término de “poder con-sensual […] como el aspecto dinámico de la legitimidad, una legitimidad que la acción social pone a prueba” (Swartz, Turner y Tuden 1994:109), y que lo distinguían de la fuerza y coerción
La obediencia basada en el poder consensual es motivada por la creencia […] de que en algún mo-mento en el futuro el funcionario, la agencia, el gobierno, etcétera, a quienes obedecen los indi-viduos, satisfacerán sus expectativas de manera positiva. […] Sin embargo, si el poder consensual está presente como un atributo del origen de las órdenes, la obediencia resultará de la creencia de que, tarde o temprano, en su operación general,
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO12
el funcionario, la agencia, o el gobierno cumpli-rán los resultados deseados o continuarán man-teniendo algún estado de cosas deseado (Swartz, Turner y Tuden 1994:109).
Los 6 niveles que examinaban eran:
1. Comunidad política: “Ésta es el grupo más grande dentro del cual pueden arreglarse las diferencias y promover-se las decisiones mediante acciones específicas” (Swartz, Turner y Tuden 1994:107).
2. Régimen: Se trata de las “reglas del juego” con que hay que jugar. ¡Hasta los miles de millones de aficionados del juego más pedestre y, por lo mismo, más po-pular en el mundo entero –como es el fútbol– lo saben! Nos proporciona únicamente el estándar de la legalidad y nos dejaría sin saber si tales re-glas se derivan de la legitimidad o de alguna otra fuente (la fuerza, por ejemplo). Es especialmen-te engañoso aplicar el concepto de legitimidad al régimen: si hay algo especialmente refractario al análisis racionalista e individualista de la teoría de juegos es justamente lo político, ya que la posi-bilidad misma de la teoría es que los actores sigan las mismas reglas (véase Turner 1974:140-142). Lo que “norma”, sin embargo, lo político no son reglas sino las relaciones de poder.
3. Gobierno: “Las series interconectadas de status, cuyos ro-les están relacionados básicamente con la toma e instrumentación de decisiones políticas” (Swartz, Turner y Tuden 1994:107). El gobierno no nece-sariamente existe en todas las sociedades.
4. Status político:“Una posición cuyo rol es principalmente aquel de tomar y/o instrumentar decisiones políticas” (Swartz, Turner y Tuden 1994:107).
5. Funcionario político: Es simplemente el ocupante de un status político.
6. Decisión política: “Un pronunciamiento que tiene que ver con metas, asignaciones o acuerdos que, en última instancia, se originan a partir de una entidad en el sistema político” (Swartz, Turner y Tuden 1994:108).
El punto central estaría en que la legitimidad o la fal-ta de legitimidad de un nivel no conlleva necesariamente la legitimidad o falta de legitimidad de los otros.
En 1969 Abner Cohen publicó un artículo, “Antropo-logía política: el análisis del simbolismo en las relaciones de poder”, que despertó gran expectativa en el medio an-tropológico. En México se hizo sentir hasta 1979 cuan-do se tradujo al español (Llobera 1979). Por una parte, porque fue una respuesta a la revisión crítica de Easton (1959) sobre la antropología política; por la otra, porque trató de definir el campo de la antropología política.
La crítica a Easton la formuló así:
A parte de algunas observaciones breves, caústi-cas hechas por Bailey (1968:281) contra él, el ve-redicto de Easton ha permanecido incontestado. Sin embargo, no puedo pensar de ningún otro co-mentario sobre la antropología social tan dañino y académicamente tan irresponsable como éste. Es dañino, primero, porque Easton es una de las fi-guras más destacadas en la ciencia política de hoy en día y sus opiniones tienen una amplia repercu-sión en las ciencias sociales. En segundo lugar, su artículo sobre la antropología política (1959) y su preocupación con el concepto de “sistema políti-co” lo han hecho popular entre los antropólogos sociales (Gluckman y Eggan 1965), algunos de los cuales parece que le dan mucho peso a su juicio. Aun antropólogos del calibre de Southall parece que han aceptado la visión de Easton, y con ob-servaciones apologéticas para prevenir posibles acusaciones tipo Leach de recolectar mariposas, han insistido que deberíamos superar nuestra debilidad al embarcarnos en nuevas y más sofis-ticadas clasificaciones “unidimensionales” de los sistemas políticos (Southall 1965). El comentario de Easton es irresponsable porque se basa en lo que parece una lectura apresurada de unas cuan-tas monografías que dio la casualidad que se ha-bían publicado poco antes de que lo hiciera. Como lo indico más abajo, descuida corrientes enteras de pensamiento dentro de la antropología, cuya contribución al estudio de lo político ha sido in-mensa. Todavía peor, interpreta en forma com-pletamente equivocada la naturaleza de los pro-blemas teóricos centrales con los que se trata la antropología social (Cohen 1979:55-56).
Su propuesta sobre la antropología política la resu-mió de esta manera:
La antropología política difiere de la ciencia polí-tica en dos aspectos: teoría y escala. La ciencia po-lítica es esencialmente unidimensional, preocu-pada principalmente con el estudio del poder: su distribución, organización, ejercicio y la lucha por él. Como trata sólo de una variable, la ciencia po-lítica es descriptiva […] Su universo de referencia es el estado moderno. La antropología política, por otra parte, trata con áreas de la vida política mucho más pequeñas, pero compensa su limita-ción de escala con mayor profundidad de análisis. Se ocupa, como lo he sugerido, del análisis de la interacción dialéctica entre dos variables prin-cipales: las relaciones de poder y el simbolismo (Cohen 1979:77-78).
Habría que advertir que la crítica de Cohen a la cien-cia política no toca a Easton, pues éste explícitamente había rechazado desde 1953 en su Political System que la idea del poder fuera una descripción completa de lo
ROBERTO VARELA
13VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
que se debería ocupar la ciencia política. Por otra parte, me parece que Cohen confunde la ‘antropología’ con la ‘antropología política’. El poder y la cultura —simbolis-mo en Cohen— son dos dimensiones de toda interacción social. En su posición, se podría eliminar sin más la an-tropología política como subdisciplina pues se confun-diría con la antropología. Cohen confunde la parte con el todo.
¿Qué podríamos añadir a más de cuarenta años en que Easton hizo la crítica a la antropología política? Qui-zá unas cuantas notas sean todavía de interés.
1. Easton, desde su libro de 1953, ya comenzaba a leer la obra de los antropólogos. Ahí cita expresamente el African Political Systems, en la nota 9 del capítulo V, al que considera de valor excepcional. No es de extra-ñar, entonces, que los editores del Biannual Review of Anthropology le hubieran encargado una reseña sobre el tema. No trató de hacer una revisión exhaustiva, pues no era antropólogo, pero me parece que tomó en cuenta los trabajos más significativos, con la excepción del libro de Leach (1954) sobre los kachins y la incipiente escuela neoevolucionista de White y Steward.
2. Me parece que Easton, aunque no lo quiera e in-clusive lo rechace, tiene que hacer intervenir al poder en su misma concepción del sistema político, pues el “conjunto de las interacciones a través de las cuales las cosas valiosas son asignadas autoritativamente para una sociedad” supone que una unidad operante imponga esos valores, es decir, una unidad dotada con el poder de tomar una decisión.
En 1967 Balandier, aunque no definió lo político, sí propuso los objetivos y metas de la antropología política:
a) Una determinación de lo político que no lo vin-cule necesariamente ni con las sociedades llama-das históricas, ni con la existencia de un aparato estatal.b) Una dilucidación de los procesos de formación y transformación de los sistemas políticos con la ayuda de una búsqueda paralela a aquella del his-toriador; aún cuando la confusión de lo “primiti-vo” y de lo “primigenio” es generalmente evitada, se privilegia el exámen de los testimonios que nos remiten a los comienzos (de la “verdadera juven-tud del mundo”, según la formulación de Rous-seau) o que dan cuenta de las transiciones. c) Un estudio comparativo, que conciba las dife-rentes expresiones de la realidad política, ya no solo dentro de los límites de una historia particu-lar, aquella de Europa, sino en toda su extensión histórica y geográfica. En este sentido, la antropo-logía política pretende ser antropología en el sen-tido pleno del término. Así contribuye a reducir el ‘provincianismo’ de los politólogos denunciado por R. Aron, para poder construir “la historia mundial del pensamiento político” deseado por C. N. Parkinson (Balandier 1967:9).
Treinta años después, M. Abélès y H.P. Jeudy hacían un recuento del estado de la cuestión:
Dentro de la diversidad de investigaciones antro-pológicas a lo político, se distinguen tres grandes orientaciones que permiten, situar mejor la apor-tación de ese tipo de trabajos. La primera se ocu-pa de inventariar la diversidad de las institucio-nes que gobiernan las sociedades humanas: allí se encuentra la influencia de la tradición humanista de la época de las luces y de la perspectiva evo-lucionista. El estudio de la acción política, de las tensiones y de los conflictos, constituye un segun-do aspecto de la investigación antropológica. La tercera orientación significativa se concreta en la propensión de analizar la imbricación de la polí-tica y de las otras dimensiones de lo social: en el centro de esta problemática se encuentra un cues-tionamiento del proceso político y de los simbolis-mos del poder (Abélès y Jeudy 1997:5-6).
Me parece que a partir de los años ochenta las inves-tigaciones de los antropólogos se fueron centrando más en las relaciones de poder. El mismo nombre de antro-pología política fue cayendo en desuso y aparecieron temas del poder sin que los autores estuvieran preocu-pados de si hacían o no antropología política. Por ejem-plo, Fogelson y Adams editan en 1977 su The Anthropo-logy of Power. Angela Cheater edita en 1999 otra The Anthropology of Power.
Esta tendencia la detecta con claridad Joan Vincent en su artículo mencionado con anterioridad:
Una preocupación con la mecánica del poder y la relación del poder con el conocimiento […] frenó la involución de la especialización disciplinaria y de sus subcampos. Dentro de la antropología de lo político, emergió un nuevo paradigma post-Fou-caultiano, micro-político […] al mismo tiempo que movimientos transdisciplinarios —estudios subalternos, de negros y feministas— hicieron fa-miliares conceptos como poder, historia y la pro-blemática clasista (Vincent 2001:433).
Del mismo modo, la antropología política de Abélès y Jeudy se concentra en el poder, ya no meramente en un campo poco definido y muy confuso sobre lo “polí-tico”. En efecto, van a insistir en la heterogeneidad del poder:
Es la heterogeneidad misma de las formas de po-der que sigue constituyendo objeto principal de las investigaciones de la antropología política, frente a la supremacía de una homogeneización de los modelos de gestión política, provocada por la tendencia dominante del neoliberalismo. No hay que confundir la diversidad de los campos y de los objetos de la antropología con la heteroge-neidad que los caracteriza; ésta es constitutiva de su enfoque y no se reduce al objeto que se atribu-ye. Mientras que los sociólogos han cristalizado una buena parte de sus debates sobre la moder-nidad alrededor de la noción de complejidad, los
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO14
antropólogos no tienen necesidad de enunciar un «estado» de la sociedad: ellos rechazan rea-lizar un diagnóstico y trabajan con la heteroge-neidad como un reflejo de la diversidad de la cultura de los modos de funcionamiento de las sociedades, sin jamás perder de vista que su des-cripción no legitima el reconocimiento de cual-quier síndrome de la modernidad. En esencia, la antropología puede muy bien prescindir de la misma noción de modernidad, no por razones de puro conservatismo, sino para evitar caer en la trampa de otorgar una finalidad gestora a sus objetos de investigación (Abélès y Jeudy 1997:17).
Me parece que aquí está el meollo de la distinción
de las dos disciplinas que nos hemos propuesto anali-zar para discernir su especificidad y, por tanto, la posi-bilidad de una posible interdisciplina. Si la antropolo-gía en general y la antropología política en particular no buscan una “finalidad gestora”, la ciencia política sí lo hace. Mackenzie, en el libro citado, establecía con toda claridad la finalidad normativa de su disciplina:
La ciencia política también puede ser normativa en el sentido de que ofrece asesoramiento a los gobernantes y a los ciudadanos sobre su conduc-ta. Esto no quiere decir que todos los científicos políticos individuales ofrezcan consejos, pero muchos de ellos sí lo hacen, e incluso las inves-tigaciones que a primera vista son descriptivas, pueden ser realizadas ante todo porque están relacionadas con asuntos de política pública. En tales casos, puede resultar muy difícil identificar el elemento normativo y definir sus efectos; a me-nudo el propio autor no es plenamente conscien-te de las recomendaciones latentes de su investi-gación (Mackenzie 1970:24).
Habría que recordar que desde la publicación del African Political Systems en 1940, Fortes y Evans-Pritchard eran tajantes respecto al carácter no nor-mativo de la antropología. En la “Introducción”, apar-tado III, “Filosofía política y política comparada”, escribieron:
No hemos encontrado que las teorías de los fi-lósofos políticos nos han ayudado a compren-der las sociedades que hemos investigado, y las consideramos de escaso valor científico. Esto se debe a que sus conclusiones no acostumbran a estar formuladas en base al comportamiento observado, ni son susceptibles de ser probadas mediante este criterio. La filosofía política se ha ocupado fundamentalmente del deber ser, es decir, de cómo deberían vivir los hombres y de qué tipo de gobierno deberían tener, y no de cuáles son sus costumbres e instituciones polí-ticas (Fortes y Evans-Pritchard 1979:87).
PERSPECTIVAS PARA LA INTERDISCIPLINA-RIEDAD
Si comparara uno los artículos o temas de los libros sobre antropología política y ciencia política, se sor-prendería uno de la enorme coincidencia de las preocu-paciones de estudio de ambas disciplinas. Sin embargo, la mayor parte de los antropólogos y de los libros de an-tropología política no se ocupan del tema normativo. La escuela procesualista, es cierto, tomó como un elemento de su definición de “política” las “metas públicas”, pero no en el sentido normativo, sino como objeto de estudio (ver supra). En la ciencia política, por el contrario, se debate sobre las formas de gobierno que mejor garan-tizan la estabilidad democrática. Un tema central tanto en el currículo de la licenciatura como en las discusiones e investigaciones que llevan a cabo sus estudiosos, se re-fiere a las políticas públicas. En el temario, por ejemplo, de un Congreso Latinoamericano sobre ciencia política que se celebró en 2002 en Salamanca, aparece:
Temario 12 “Políticas Públicas y Administración Pública”Enfoques, instrumentos y resultados de las re-formas de la presupuestación pública. Enfo-ques, instrumentos y resultados de las reformas del control interno de los gobiernos. Enfoques, programas y resultados de la reestructuración organizativa de las administraciones públicas. Modelos, programas y resultados de la profesio-nalización del servicio público. Criterios, méto-dos, prácticas y resultados de la evaluación de la política social I: educación, salud, infraestructu-ra... Criterios, métodos, prácticas y resultados de la evaluación de la política social II: superación de la pobreza. La recepción académica de las teorías y tecnologías de la Nueva Gestión Públi-ca (<http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/information.htm>).
Pero conviene poner en su justa dimensión las dos disciplinas. Siendo estrictos y sin pecar de falsa modes-tia, podríamos afirmar que mientras la ciencia política es una disciplina completa, la antropología política, si es que todavía existe, es a lo más una subdisciplina, una especialización dentro de la antropología: la antropolo-gía política se reduce en el currículo ordinario de la an-tropología a uno o dos cursos. Cierto que antropólogos particulares, en su formación de autodidactas, abarcan muchos temas semejantes a los politólogos, pero no por su formación en la subdisciplina.
¿Interdisciplina? Individuos aislados la podrán ha-cer, pero veo en el futuro próximo pocas probabilidades que surja una interdisciplina cuando no están definidas las disciplinas respectivas, aun concediéndole a la antro-pología política el status de disciplina.
Las posibilidades lógicas de la interdisciplina entre dos disciplinas son cuatro: 1. La disciplina A se reformula –ésta sería una nueva disciplina–, y B permanece igual.
ROBERTO VARELA
15VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
2. Las disciplinas A y B permanecen, y se crea la disciplina C. 3. Las disciplinas A y B desaparecen, y se crea la disciplina C. 4. Las disciplinas A y B se reformulan, y no se crea una nueva disciplina.
Me parece que la cuarta alternativa es la que podrá darse en un futuro, pues ambas disciplinas comparten un interés común en el poder. Ambas, mientras no se pongan de acuerdo en un tratamiento a fondo del poder, seguirán con sus múltiples ambigüedades, estériles ge-neralizaciones y recopilación de datos y datos usque ad nauseam irrevelantes o revelantes hasta que algo les dé sentido. Es posible que antropólogos estudiosos de lo po-lítico se integren en equipos de investigación con politó-logos, pero me parece que lo inverso sería poco realista.
BiBliografía citada
Abélès, Marc y Henri-Pierre Jeudy, eds.1997 Anthropologie du politique. París: Armand Colin.
Bailey, F. G. 1968 “Parapolitical Systems”. En: Marc Swartz, ed., Local-Level Politics, pp. 291-294. Chicago: Aldine.
Balandier, Georges 1969 Antropología política. Barcelona: Península.
Barnard, Alan y Jonathan Spencer, eds.2001 [1996]Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Londres: Routledge.
Brugger, Walter, ed.1988 [1976]Diccionario de filosofía. Barcelona: Herder.
Cheater, Angela, ed.1999 The Anthropology of Power. Londres: Routledge.
Cohen, Abner1979 “Antropología política: el análisis del simbolismo en las relaciones de poder”. En: José R. Llobera, ed., Antropología política, pp. 55-82. Barcelona: Anagrama.
Easton, David 1953 The political system. Nueva York: Knopf. 1959 “Political Anthropology”. En: B. J. Siegel, ed., Biennial Review of Anthropology, pp. 210-262. Stanford: Stanford University Press.1965a Framework for political analysis. New Jersey: Prentice Hall. 1965b A systems analysis of political life. Nueva York: John Wiley.1968 [1953]Política moderna. México: Letras.
1969 [1965a]Esquema para el análisis político. Buenos Aires: Amorrortu.
Easton, David, comp. 1967 Varieties of political theory. Nueva Jersey: Prentice Hall. 1969 [1967]Enfoques sobre teoría política. Buenos Aires: Amorrortu.
Fogelson, Raymond y Richard Adams, eds. 1977 The Anthropology of Power. Nueva York: Academic Press.
Fortes, Meyer y Edward E. Evans-Pritchard, eds.
1940 African Political Systems. Londres: Oxford University Press.1979 “Sistemas políticos africanos”. En: José R. Llobera, ed., Antropología política, pp. 85-105. Barcelona: Anagrama.
Gluckman, Max y Fred Eggan1965 “Introduction”. En: M. Banton, ed., The relevance of models for Social Anthropology, pp. IX-XL. Londres: Tavistock.
Kuper, Adam y Jessica Kuper, eds.1999 [1996]The Social Science Encyclopedia. Londres: Routledge.
Leach, Edmund1976 Sistemas políticos de la Alta Birmania. Barcelona: Anagrama.
Lévi-Strauss, Claude 1965 El totemismo en la actualidad. México: Fondo de Cultura Económica.
Lewellen, Ted1992 Political Anthropology: an introduction. Westport: Bergin and Garvey (2ª ed.).
Llobera, José R., comp. 1979 Antropología Política. Barcelona: Anagrama.
Mackenzie, W. J. M.1970 The Study of Political Science Today. Londres: Macmillan.
O’Leary, Brendan1999 [1996]“Political Science”. En: Adam Kuper y Jessica Kuper, eds., The Social Science Encyclopedia, pp. 632-638. Londres: Routledge.
Schapera, Isaac 1956 Government and politics in tribal societies. Londres: Watts.
Smith, G. M. 1960 Government in Zazzau. Londres: Oxford University Press.
Southall, Aidan1965 “A critique of the typology of states and political systems”. En: M. Banton, ed., Political systems and the distribution of power, pp. 115-140. Londres: Tavistock.
Swartz, Marc J., Víctor W. Turner y Arthur Tuden1994[1966]“Antropología política: una introducción”. En: Alteridades, año 4, n. 8, pp. 101-126.
Swartz, Marc, ed. 1968 Local-Level Politics. Chicago: Aldine.
Swartz, Marc1968a “Introduction”. En: Marc Swartz, ed., Local-Level Politics, pp. 1-46. Chicago: Aldine.1968b “Process in administrative and political action”. En: Marc Swartz, ed., Local-Level Politics, pp. 227-242. Chicago: Aldine.
Turner, Victor 1974 Dramas, fields, and metaphors. Ithaca: Cornell University Press.
Vincent, Joan2001 “Political Anthropology”. En: Alan Barnard y Jonathan Spencer, eds., Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, pp. 428-434. Londres: Routledge.
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO16
LA ACULTURACIÓN DIRIGIDA: AGUIRRE BELTRÁN Y LA TEORÍA DEL INDIGENISMO MEXICANO
Rodolfo Stavenhagen*
La obra del antropólogo veracruzano Gonzalo Aguirre Beltrán sigue siendo un elemen-to importante para comprender la historia de las relaciones interétnicas e intercultu-rales del México de la segunda mitad del siglo XX, y su análisis crítico un punto de partida relevante para los debates sobre las posibilidades de un estado nacional plural. El artículo reseña primero la biografía de Aguirre Beltrán y examina luego sus prime-ras grandes obras sobre el tema. En seguida se detiene en la revisión de sus conceptos “región de refugio” y “proceso dominical”. En su parte final, el texto reflexiona sobre las perspectivas del indigenismo aguirrebeltraniano a la luz de las recientes transfor-maciones político-culturales en México y otras partes de América Latina.Palabras clave: indigenismo; antropología aplicada; Gonzalo Aguirre Beltrán.
* Rodolfo Stavenhagen se graduó en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (1956) y en sociología en Paris (1965). Desde 1965 es profesor en el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Ha combinado su fructífera carrera académica –libros recientes relacionados con la temática de este artículo son Conflictos étnicos y estado nacional (Siglo Veintiuno, México, 2000) y La cuestión étnica (2001)– con el desempeño de importantes cargos públicos, entre ellos, la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Educación Pública y la Subdirección de la UNESCO; en 2001 fue nombrado primer Relator Especial para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas por la Organización de las Naciones Unidas. Resultado de ese tiempo es el volumen Los pueblos indígenas y sus derechos (UNESCO, México, 2008 accesible en <http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2008/Indigenas/libro%20pdf/Libro%20Stavenhagen%20UNESCO.pdf>). El artículo es la versión revisada y ampliada de una conferencia pronunciada en enero de 2009 en la Cátedra Interinstitucional Arturo Warman.
INTRODUCCIÓN
La prolífica obra y actividad de Gonzalo Aguirre Bel-trán (1908-1996) abarcó más de medio siglo en la vida pública de México. Tuvo una larga y productiva carre-ra como médico, investigador, académico, funcionario público y político. En este ensayo sobre una parte de su amplísima obra concentraré mi atención en su contri-bución al indigenismo y a la antropología social, áreas en las cuales me tocó conocerlo más de cerca y en las que tuve el privilegio de colaborar con él durante algu-nos años. Fue sin duda durante este periodo el princi-pal teórico de la antropología social y ciertamente del indigenismo en México. La obra teórica y práctica del Dr. Aguirre es referencia obligada para entender la re-lación entre el estado mexicano y los pueblos indígenas durante las décadas que van desde el gobierno carde-nista hasta el fin de siglo.
LA VIDA Y OBRA DE GONzALO AGUIRRE BELTRÁN
Recordemos brevemente algunos hitos de su fecun-da vida. De origen veracruzano, fue a estudiar medi-cina en la Universidad Nacional Autónoma de México en donde se recibió de médico-cirujano. Mientras co-menzaba a practicar la profesión en su estado natal, se interesó en la etnohistoria de Huatusco, realizó inves-
tigaciones en el archivo de documentos coloniales y escribió un estudio sobre las luchas por la tenencia de la tierra de los indígenas de la región, cuyo resultado fue su primera publicación importante en el área de las ciencias sociales, El señorío de Cuauhtochco: luchas agrarias en México durante el Virreinato (Aguirre Beltrán 1991 [1940]). Pronto ingresó a trabajar a la Se-cretaría de Gobernación en el área de población.
En Gobernación continuó con su vocación por los datos de los archivos históricos de la nación y persiguió su interés por la historia de la población de origen afri-cano en México. Su investigación pionera sobre este tema se publicó como La población negra en Méxi-co: un estudio etnohistórico, en 1946 (Aguirre Beltrán 1990 [1946]). Allí también conoció a Manuel Gamio con el cual trabó amistad y quien ejerció vital influen-cia en su orientación y vocación por la antropología. Obtuvo una beca que le permitió pasar un año en 1945 en la Northwestern University en donde realizó estu-dios bajo la dirección de Melville J. Herskovits (1895-1963), antropólogo cultural especialista en África y la población negra de Estados Unidos.
De vuelta en México, pasó al Departamento de Asuntos Indígenas, creado durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, y cuando se estableció el Instituto Nacional Indigenista (INI) en 1948 como organismo coordinador de la política del gobierno en materia de las poblaciones indígenas, Aguirre Beltrán fue nom-
17VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
brado para representar a la Secretaría de Gobernación en esta institución en donde comienza su larga colabo-ración con Alfonso Caso, el fundador y primer director del Instituto. En el INI llevó a cabo las primeras inves-tigaciones socio-económicas regionales en zonas indí-genas, que habrían de servir para orientar la política indigenista en la práctica. Así pasó algunos meses en la Cuenca del Tepalcatepec, Estado de Michoacán, zona en la cual se había interesado el general Cárdenas des-de el gobierno estatal como posteriormente en el go-bierno federal (Cárdenas, ya ex presidente, sería luego nombrado vocal ejecutivo de la Comisión del Balsas, que incluía la cuenca del Tepalcatepec). Estos estudios fueron posteriormente publicados por el INI. Aguirre Beltrán luego realizó estudios semejantes en la región de los Altos de Chiapas, en donde se establecería a prin-cipios de los cincuentas el primer Centro Coordinador Indigenista Tzeltal-Tzotzil del INI, siendo nombrado el Dr. Aguirre Beltrán su primer director.
A partir de esa experiencia, durante las siguien-tes tres décadas, Aguirre Beltrán ocupa numerosos cargos públicos.1 Después de Chiapas, fue nombrado sub-director general del INI (1952), luego rector de la Universidad Veracruzana (1956-1961) en donde fun-dó la Escuela de Antropología, y diputado federal por Veracruz (1961-1964). En 1966 fue nombrado director del Instituto Indigenista Interamericano que tenía su sede en la Ciudad de México, y posteriormente ocupó simultáneamente la Sub-secretaría de Cultura Popular y Educación Extraescolar de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General del INI (1971-1976).
Fue sobre todo en el INI que desarrolló su prolí-fica actividad de investigador y teórico de la proble-mática antropológica como disciplina al servicio de un ideal social y político, que para Aguirre Beltrán era la ideología de la Revolución Mexicana. Yo lo conocí en 1954, cuando entré como becario al INI junto con otros compañeros de mi generación. Aunque no fue mi maestro (debido a sus diversas ocupaciones, no daba entonces clases), cada conversación con él ter-minaba siendo una cátedra de antropología, y mantu-ve con él durante más de tres décadas una fructífera relación profesional e intelectual. Las lecturas de sus obras siempre fueron, y siguen siendo todavía, prove-chosas y estimulantes.
No se puede entender el importante papel de Gon-zalo Aguirre Beltrán en la historia de las ideas contem-poráneas en México sin abordar aunque sea brevemen-te el contexto de lo que durante años (cuando menos desde el siglo diecinueve) se ha llamado el “problema indígena.” A partir de la Independencia, y sobre todo con el triunfo del liberalismo a mediados del siglo dieci-nueve, el Estado Mexicano emprendió una feroz lucha -como la ha caracterizado Enrique Florescano- contra los pueblos indígenas2. Sus principales características han sido ampliamente estudiadas y pueden resumirse en unas pocas frases: el despojo de las tierras y terri-torios de los pueblos indígenas y la violencia ejercida por las autoridades contra los que se resistían, como ocurrió, entre otros, con los yaquis en el norte y los ma-
yas en el sur. Ese siglo de ignominia terminaría en la Revolución Mexicana.
Fieles a la perspectiva racista que dominaba en el mundo occidental a lo largo del siglo diecinueve, las élites dominantes consideraban a los indígenas como bárbaros, salvajes y primitivos, negando en los hechos la igualdad formal que las leyes fundadoras de la Repú-blica les habían reconocido. Hacia la segunda mitad del siglo, la ideología positivista, expresada a través de un darwinismo social importado, consideraba a los indios como un obstáculo insuperable a la emergencia de una nación fuerte y auténticamente independiente. Así na-ció el “problema indígena” que debía ser resuelto para que México pudiera acceder al rango de las naciones modernas y civilizadas.
En 1916 Manuel Gamio publicó Forjando Patria en donde propone que la antropología sirva al buen go-bierno, y que los indios deben ser integrados a la nación mexicana (Gamio 1982 [1916]). Gamio luego realizó un amplio estudio sobre La población del Valle de Teoti-huacán (1922), en el cual desarrolla por primera vez un enfoque regional integral (Gamio 1922), que sería retomado posteriormente por Aguirre Beltrán en los estudios regionales previos al establecimiento de los diversos centros coordinadores indigenistas del INI.
Manuel Gamio había estudiado con Franz Boas en la Universidad de Columbia. Boas, originario de Alema-nia, fue un perspicaz investigador de campo, uno de los fundadores del relativismo cultural como nueva pers-pectiva antropológica y crítico consistente de las diver-sas teorías evolucionistas que abundaban por aquellos años entre los estudiosos de los “pueblos primitivos” (recuérdese la influencia que tuvieron las teorías de la evolución cultural de Lewis H. Morgan en los estudios sobre los indígenas norteamericanos, y que fueron re-tomados por los fundadores del marxismo científico). Con la ayuda de su maestro Boas, de quien luego se distanciaría, Gamio participó en la creación de la Es-cuela Internacional de Arqueología y Etnología Ameri-canas en México (1911)3. Tanto las ideas de Franz Boas como las de Manuel Gamio penetran posteriormente en la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán.
La revolución mexicana tiene que enfrentar tarde o temprano la contradicción entre los ideales demo-cráticos proclamados por sus principales dirigentes políticos (Madero, Carranza) y la cruda realidad que expresan los movimientos campesinos a través de sus líderes populares (Zapata, Villa). Las reivindicacio-nes agrarias que pronto se manifiestan sobre todo en el centro y sur del país surgen de las demandas por la tierra generadas en torno a la situación de las co-munidades indígenas. Aunque la terminología que se cristaliza en las leyes agrarias no refleja adecuadamen-te toda la problemática que enfrentan estos pueblos –
1 Más información sobre su vida y obra se encuentra en la semblanza de Guillermo de la Peña (1988). 2 Ver para esto E. Florescano (1998) y la reseña de Fernando Escalante Gon-zalbo (1998). 3 Ver García (1988) y Rutsch (2007:253-401).
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO18
principalmente porque los autores de la Constitución del ’17 asumieron un lenguaje clasista al ocuparse de la situación en el medio rural—, “el problema indígena” persiste en los debates sobre el futuro de la nación.
En los años veinte se fue perfilando en el sector de izquierda del mundo intelectual y profesional una vi-sión “revolucionaria” de la política social del nuevo ré-gimen, basado principalmente en las ideas de Ricardo Flores Magón (1874-1922) y algunos constitucionalis-tas del ’17. Entre sus primeras preocupaciones resalta la necesidad de impulsar la educación en el campo, ya que la principal causa del “atraso” de los campesinos se atribuía a la falta de escuelas. Pronto se promueve desde el gobierno central la educación rural, sin duda una novedad en el país que hasta entonces había care-cido de una política gubernamental en este renglón. La escuela rural, sin embargo, ignora durante su primera etapa a los indígenas y sus necesidades específicas.
No fue sino hasta la presidencia de Cárdenas, quien asume el gobierno en 1934, que se abren dos nuevas líneas de política gubernamental que afectan direc-tamente a los pueblos indígenas: la escuela rural que ahora presta especial atención a las comunidades indí-genas, y la aceleración de la reforma agraria mediante la cual el gobierno quiere atender directamente la de-manda acumulada por la tierra de los pueblos indíge-nas del país.
Aguirre Beltrán se nutre directamente de esta co-rriente, y a lo largo de los años escribió numerosos en-sayos y tratados para justificar y legitimar la acción de los gobiernos emanados de la Revolución en torno de la problemática indígena. Como otros intelectuales de la época reconoció en el experimento cardenista un im-pulso innovador y nacionalista que debía ser apoyado desde las trincheras de la actividad pública. Para Agui-rre Beltrán esta trinchera sería la política indigenista a la cual se entregó plenamente a lo largo de las siguien-tes décadas. Aguirre fue un activo participante en este proceso de cambio, a la vez que un agudo observador, su cronista cuidadoso y su analista acucioso y sereno. De allí su importancia en la historia del pensamiento social contemporáneo en México y su contribución al desarrollo de la antropología en el país. En las páginas que siguen discutiré sus principales aportes al tema in-dicado.
PRIMER ACERCAMIENTO A LA RELACIÓN NACIÓN-ETNIAS
En 1953 la Universidad Nacional Autónoma de Mé-xico publicó su Formas de Gobierno Indígena, que puede ser considerado como el primer estudio compa-rativo general de antropología política en el país. Basa-do en experiencias de campo en la zona tarasca (purhé-pecha), tzeltal-tzotzil y tarahumara, Aguirre considera estos estudios necesarios para orientar la acción del Instituto Nacional Indigenista. Ya en la Introducción (fechada en 1952) establece su postulado teórico fun-damental, del que no desviaría más en el resto de su carrera intelectual.
México es un país que lucha por alcanzar el grado de homogeneidad que le permita fundar los cimientos sólidos de una nacionalidad. Dos obstáculos se oponen a este objetivo: la geografía hostil y una diversidad os-tensible entre sus grupos de población carentes de un medio de relación común —posesión de un idioma ha-blado por todos sus habitantes— que facilite la integra-ción de una cultura nacional básica (Aguirre Beltrán 1991a [1953]:15).
Aquí Aguirre Beltrán ya esboza una teoría de la na-ción, elementos de una teoría sociológica del lenguaje, una teoría ecológica de la integración nacional y del de-sarrollo, y también, implícitamente, un objetivo políti-co. Es decir, aborda su estudio con una visión de país que mantendría a lo largo de su posterior carrera. Esta orientación se aclara cuando afirma: que los mestizos son el “único sector de población alrededor del cual podía realmente crearse la nacionalidad mexicana… Se llegará a esta meta cuando las comunidades indí-genas que aún persisten en el país sean positivamente integradas a la vida nacional…” (Aguirre Beltrán 1991a [1953]:17). Como se ve enseguida, a lo anterior se agre-ga una teoría étnica de la nacionalidad. De hecho, afir-ma: “Esta integración ha sido una de las motivaciones vehementes de la Revolución” (Aguirre Beltrán 1991a [1953]:17). Y también, por lo visto, una teoría nacional de la evolución cultural expresada cuando lamenta im-plícitamente la existencia de comunidades indígenas que “aún persisten en el país” (Aguirre Beltrán 1991a [1953]:17).
Para lograr esta anhelada integración, aporta una interesante interpretación del municipio libre, al afir-mar que “una de las medidas de mayor trascendencia fue la de otorgar a las comunidades una autonomía de gobierno dentro de los módulos generales fijados por la Constitución al erigir el municipio libre” (Aguirre Bel-trán 1991a [1953]:17). La idea del municipio libre es un viejo anhelo que proviene de las comunidades ibéricas prácticamente desde la época feudal, y desde luego es importante que haya sido rescatada en los principios constitucionales mexicanos. Podríamos decir que se aplica a las comunidades indígenas cuando éstas se eri-gen en municipios (como ha sucedido en Oaxaca), pero no cuando las comunidades indígenas están incorpora-das a estructuras municipales en las cuales no gozan de autonomía alguna.
El municipio libre sólo funcionó en comunidades indígenas aculturadas, nos dice Aguirre Beltrán, “mas en aquellas otras donde el proceso de cambio no ha logrado modificar realmente los viejos patrones tra-dicionales su funcionamiento es precario o nulo” (Aguirre Beltrán 1991a [1953]:55). La Revolución “negó a dichas comunidades el derecho a gobernarse conforme a sus patrones tradicionales” (Aguirre Bel-trán 1991a [1953]: 55). Aguirre Beltrán reconoce que “la Revolución sacrificó el principio de la libre deter-minación de los pueblos para regirse conforme a sus propios patrones, pues consideró más valiosa meta la consecución de la unidad nacional” (Aguirre Beltrán 1991a [1953]:56).
RODOLFO STAVENHAGEN
19VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
¿Qué pensaría Aguirre Beltrán de los debates en torno a la autonomía indígena que han planteado en la actualidad los movimientos indígenas, particularmente a raíz del levantamiento zapatista en Chiapas?
Aquí surge un nuevo concepto al que el indigenis-mo da mucha importancia: el de la comunidad. En la acción integral de “la Revolución” hacia las comuni-dades indígenas, dice Aguirre Beltrán, “se consideró a la comunidad como un todo indivisible, poseedora de una cultura cuyas constelaciones están interrelaciona-das en forma tal que la modificación armónica, el mejo-ramiento y la modernización sólo pueden conseguirse si se atacan conjuntamente los ángulos importantes” (Aguirre Beltrán 1991a [1953]:18-9).
Basado en el enfoque de Robert Redfield (1897-1958), quien desarrolló una teoría de la sociedad folk a raíz de sus estudios de campo en Tepoztlán y en Yucatán en los años treinta, y quien se inspiró en las concepcio-nes del sociólogo alemán Ferdinand Tönnies y otros4, Aguirre toma el concepto de comunidad como la piedra angular de la política indigenista. Para lograr sus ob-jetivos, la Revolución tuvo que recurrir, dice Aguirre, a dos fuerzas contradictorias. Por una parte, la idea-lización del pasado indígena “como reacción contra el extranjerismo de la antigua casta dominante y, positi-vamente, como punto de apoyo en qué fundamentar un nacionalismo que diferenciara a México en el concierto de las naciones” (Aguirre Beltrán 1991a [1953]:56) y, por la otra, la aculturación dirigida, ya que “la Revolu-ción pretende que esas comunidades reinterpreten sus viejas formas tradicionales dentro del nuevo molde… para lograr en ellas un nivel de aculturación que las fa-culte para participar en los beneficios que la reforma social ha conseguido para la mayoría de la población nacional” (Aguirre Beltrán 1991a [1953]:56).
Este enfoque lo desarrolla Aguirre Beltrán amplia-mente en escritos posteriores y lo retoma con alguna frecuencia, por ejemplo en un estudio que escribe con Ri-cardo Pozas, Instituciones indígenas en el México actual (Aguirre y Pozas 1954), el cual, junto con otros ensayos de orientación más histórica, es presentado por el INI a la UNESCO como un aporte del gobierno de México.
Aguirre se lanza a una exploración más teórica de sus ideas en un estudio preparado para el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM, coordinado por el filósofo Eli de Gortari (1918-1991), publicado en 1957 con el título El proceso de acultura-ción. En este texto pasa revista a numerosos aportes de la antropología cultural norteamericana reciente y los aplica a la situación de los pueblos indígenas en la so-ciedad nacional mexicana. Si en sus escritos anteriores había esbozado apenas la idea de distintos “niveles de aculturación” de las comunidades indígenas, aquí toma como su marco analítico la aculturación como un pro-ceso resultante del contacto cultural y el préstamo cul-tural entre culturas diferentes, enfoque que en aquellos años estaba siendo ampliamente utilizado en la antro-pología cultural norteamericana.
Para aproximarse a la situación mexicana, utili-za el enfoque metodológico dialéctico de inspiración marxista. En México, dice, “la pugna entre las culturas europea colonial e indígena hizo posible la emergencia de una cultura nueva -la cultura mestiza o mexicana- como consecuencia de la interpenetración y conjuga-ción de los opuestos… Su actual dominancia determi-na la muerte y el total acabamiento de los remanentes de las viejas culturas, indígena y europea colonial, que representan lo viejo que fatalmente debe ser substitui-do.” En suma, enriquece el enfoque culturalista con un toque de dialéctica marxista: tesis, antítesis, síntesis.
Volviendo a su principal preocupación, que es la política indigenista de la Revolución, afirma que el in-digenismo es la expresión cultural del mestizaje y escri-be: “La base orgánica de la ideología del indigenismo no es el indio sino el mestizo” (Aguirre Beltrán 1992 [1957]:113). Cosa que para entonces los que estábamos haciendo nuestros pininos en el INI, ya nos sospechá-bamos…
Aguirre retoma de sus escritos anteriores varios conceptos importantes para el análisis del proceso de aculturación. En el caso de México, nos dice Aguirre, la dirección de este proceso de aculturación es esen-cialmente unidimensional porque conduce de la co-munidad indígena tradicional a la sociedad mestiza nacional. Si en principio la aculturación puede mani-festarse como un proceso bidireccional, para Aguirre Beltrán esto no tiene importancia porque en la diná-mica de “la Revolución” (que es lo que le preocupa) es la unidireccionalidad mencionada la que importa. Así las comunidades pueden ser caracterizadas según sus “niveles de aculturación” y “niveles de integración” que a su vez son significativos para orientar y evaluar la acción indigenista. Este esquema recuerda la teo-ría del “continuo folk-urbano” que había desarrollado Robert Redfield veinte años antes en sus estudios de diversas comunidades en Yucatán, y que tuvo gran in-fluencia en los “estudios de comunidad” que realiza-ba la antropología social en aquella época en distintas partes del mundo.
Aguirre introduce aquí dos nuevos postulados im-portantes a la concepción de la acción indigenista. En primer lugar, enfatiza el concepto de “región intercul-tural” que sería el foco del proceso de elevación de los “niveles de integración socio-cultural.” Si el ámbito de acción de los centros coordinadores indigenistas es la región intercultural, es allí también en donde se podrán advertir los progresos alcanzados mediante la acultu-ración inducida por el Estado de la Revolución. Esta visión abre el camino a los posteriores esfuerzos por establecer indicadores válidos del cambio económico y social, tarea a la que se abocó durante algún tiempo el INI en sus etapas posteriores, y que todavía hoy sigue ocupando la atención de funcionarios y estudiosos.
En segundo lugar, los organismos indigenistas que trabajan en las regiones interculturales promueven “meditados programas de aculturación inducida” me-diante el uso de “agentes del cambio cultural” que pro-vienen del interior de las comunidades indígenas. La 4 Un resumen de su concepción fue publicado en 1942 en la Revista Mexica-
na de Sociología (ver Redfield 1942).
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO20
nueva categoría de los “promotores culturales” como agentes de la acción indigenista, es decir, como nuevos agentes del Estado, fue en efecto un rompimiento re-volucionario con la visión anterior. Una de las razones del fracaso de la escuela rural en las comunidades in-dígenas había sido, en la década de los treinta y poste-riormente, el hecho que los maestros rurales provenían de otras partes, desconocían la cultura y la lengua de la comunidad en la que trabajaban, y salvo contadas ex-cepciones de maestros realmente excepcionales, tenían la tendencia de imponer sus propios valores cultura-les a los niños. Los promotores culturales (que eran reclutados y capacitados para trabajar en las áreas de educación, salud, producción agrícola, etc.) serían los indicados para elevar los niveles de integración socio-cultural de las comunidades y regiones, después de ha-ber sido ellos mismos aculturados por la acción del INI. En otras palabras, el indigenismo de la Revolución se asemejaba a los experimentos de ingeniería social que habían estado de moda durante varias décadas en los países socialistas y también en la economía urbano-industrial de algunos países capitalistas avanzados. A lo largo de los años, los promotores culturales del INI participaron activamente en la dinámica de los cam-bios socio-culturales en sus regiones, tal vez no siem-pre en el sentido previsto por Gonzalo Aguirre Beltrán, pero esto tendría que ser objeto de otro análisis.
LA REGIÓN DE REfUGIO Y EL PROCESO DOMINICAL
La versión más sofisticada y acabada de la argumen-tación teórica de Aguirre Beltrán en apoyo del indige-nismo de la Revolución la encontramos en lo que es probablemente su obra maestra, Regiones de refugio: el desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en Mestizoamérica, editado por el Instituto Indigenis-ta Interamericano en 1967. Las regiones de refugio son las áreas en las que hay mayor densidad de población indígena, a las que no ha llegado la modernización eco-nómica y social. Se caracterizan por la coexistencia de una población ladina (no indígena) dominante y una población indígena dominada, a través de lo que Agui-rre denomina el proceso dominical.
Los ladinos ejercen su dominio desde su sede en la ciudad regional primada, sobre una constelación de comunidades indígenas fragmentadas que dependen económicamente de este centro rector, cuya población, compuesta principalmente por ladinos, depende a su vez económicamente de los indígenas. El sistema ha sido descrito alguna vez como un “sistema solar.” En Chiapas, San Cristóbal las Casas constituye el ejemplo más nítido de una ciudad primada regional, pero los an-tropólogos han identificado numerosas otras regiones en el país en que puede aplicarse el esquema, así como otras regiones indígenas en donde el esquema no fun-ciona.
La ciudad primada como centro rector regional ejerce su papel fundamentalmente a través del merca-do regional, que juega un papel esencial en el proceso
dominical. Pero también reúne la ciudad primada un conjunto de instituciones fundamentales para la polí-tica indigenista y para la dinámica política de la región como un todo. En ella tienen su sede los principales organismos públicos del poder ejecutivo federal y esta-tal y del poder judicial, cuya presencia es clave para el control del proceso de cambio y el ejercicio de las fun-ciones gubernamentales. También opera allí general-mente el obispado católico, el cual, cuando menos en el caso de San Cristóbal, ha tenido un papel importan-te en la relación entre la ciudad y las comunidades. Fue por ello que, siguiendo las recomendaciones de Agui-rre Beltrán, el primer centro coordinador indigenista fue establecido en San Cristóbal las Casas, Chiapas, y no en alguna comunidad indígena cercana, como ha-bían sugerido otros antropólogos, alegando que preci-samente la institución indigenista debía desligarse de las instituciones asociadas tradicionalmente al ejerci-cio del poder regional. Para el INI, por el contrario, esa cercanía era importante para el desempeño de su labor indigenista.
Si bien el proceso dominical gira esencialmente alrededor del mercado y la dependencia económica creada en torno a su funcionamiento, otros factores influyen asimismo en la dinámica del poder ladino sobre la población indígena, como son la segregación racial, el control político, la discriminación y los tratos desiguales a los indígenas por parte de los ladinos, la distancia social, y la acción evangélica. Este conjunto de elementos, cada uno con su dinámica propia, han dado sustento al proceso dominical en las regiones de refugio.
Nuevamente, basándose principalmente en sus lec-turas de los antropólogos culturales norteamericanos, Aguirre Beltrán propone un enfoque teórico sugesti-vo. En las regiones interculturales de refugio existe entre los ladinos y los indígenas un sistema de castas, rígido, adscriptivo, y no un sistema de clases abierto, dinámico, basado en la movilidad social de sus miem-bros. Generalizando al respecto, nos dice: “Los me-canismos dominicales tienen la función de mantener la estructura de castas de las colonias de explotación, para obstruir la emergencia de sociedades clasistas que representan un paso adelante en la evolución de la humanidad” (Aguirre Beltrán 1991b [1967]:53). El concepto de castas proviene, desde luego, de la Colo-nia, y la idea de un sistema de castas estratificado para contraponerlo a un sistema de clases, es retomado por la sociología contemporánea.
Aunque están vinculados estrechamente por el pro-ceso dominical, Aguirre afirma que “las comunidades indias, no obstante su pluralidad cultural, constituyen —tomadas en su conjunto— un universo social único, el indio, en confrontación con las sociedades ladinas… que constituyen otro universo social único, el ladino… En la posición subordinada de población dependiente se encuentran los grupos étnicos nativos organizados como sociedades parroquiales” (Aguirre Beltrán 1991b [1967]:208-9). De allí la necesidad de la acción indige-nista, para liberar a los indios del proceso dominical, integrarlos a la estructura de clases y a la nación.
RODOLFO STAVENHAGEN
21VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
Para Aguirre, la transformación de los indios de castas a clases es un paso esencial en la transforma-ción de las regiones interculturales de refugio. En di-versos pasajes propone la “proletarización del indio” como una salida al atraso tan criticado. Aquí, como en otras partes, Aguirre parece adoptar una perspectiva marxista de las clases sociales: el indio ha de transfor-marse en proletario. Pero en otras partes emplea el con-cepto de clase en su sentido funcionalista no marxista, como una categoría social no rígida —en contraposición a la casta— integrada a un sistema de estratificación so-cial (visión que de la clase social tiene la sociología nor-teamericana de la época a diferencia del enfoque marxis-ta de la lucha de clases, ver Stavenhagen 1969).
No cabe duda que para Aguirre Beltrán el “universo social” de los ladinos dominantes es un vestigio de épo-cas coloniales anteriores, y no representa a la sociedad nacional. El Estado de la Revolución, a través de la ac-ción indigenista, hará lo que “los indios deberían hacer pero no han podido hacer”: desmantelar el sistema co-lonial regional, la estructura de castas, el proceso domi-nical del cual son víctimas. En este proceso, dejarán de ser indios y serán integrados plenamente a la sociedad nacional. La política indigenista del Estado de la Revolu-ción tiene, según Aguirre, un papel modernizador, pro-gresista y nacionalista. Agrega claramente que si bien en la región de refugio, el grupo ladino superior se identi-fica con la nación, de hecho los elementos progresistas de la nación no se pueden identificar con este grupo re-trógrado. Es preciso reconocer que la ideología del ladi-no no es ya un código legal, pero sigue siendo un credo, parte de la moral y de la religión del pueblo. Del análisis se desprende que la estructura de la región de refugio intercultural y sobre todo el proceso dominical que en ella impera, justifican plenamente la acción integral in-digenista del Estado.
PERSPECTIVAS DEL INDIGENISMO DE GONzALO AGUIRRE BELTRÁN
Las tesis del autor del libro citado Regiones de re-fugio, que fue presentado por la delegación de México en un Congreso Indigenista Interamericano, fueron ampliamente debatidas en la época, y también incorpo-radas al pensamiento indigenista de algunos países la-tinoamericanos. El concepto Mestizoamérica, que em-plea Aguirre en este texto, se justifica porque México es visto por el autor como una nación mestiza, y así lo son también otros países semejantes. Sin embargo, el término no parece haber corrido con fortuna ni en las ciencias sociales ni en la acción política y no ha despla-zado al concepto América Indígena, que así se llamaba la revista del Instituto Indigenista Interamericano que fue publicada durante más de medio siglo.
En cambio, el concepto de “regiones de refugio” ha sido ampliamente debatido entre los especialistas a lo largo de los años y continúa siendo utilizado en algu-nos textos, aunque se cuestiona su relevancia actual-mente. Algunos estudiosos afirman que este concepto es inadecuado por dar una idea equivocada de la situa-
ción real en las zonas de alta densidad de población indígena. Asimismo el concepto de “ciudad primada” sólo parece aplicarse a unas cuantas regiones en Méxi-co y no se puede extender para clasificar las relaciones urbano-rurales y ladino-indígenas en todas partes del país. Sin embargo, ambos términos han sido retoma-dos una y otra vez en la literatura y continúan siendo referencias obligadas en los análisis contemporáneos sobre la situación de los pueblos y comunidades indí-genas.
Tal vez haya sido más problemático el intento por catalogar a la población ladina como una casta aparte del resto de la sociedad nacional. Los estudios realiza-dos en años recientes sugieren, por el contrario, que la población ladina se encuentra estructuralmente inte-grada a la sociedad nacional mediante múltiples ligas y vínculos y que el poder económico y político que le sirven de sustento como “casta superior” proviene fun-damentalmente del apoyo que reciben de las instan-cias superiores en los centros de poder que operan a nivel estatal y nacional. Es muy probable que así haya sido también en la década de los cincuenta y sesenta, y que la perspectiva teórica adoptada por Aguirre Bel-trán, para no mencionar su compromiso político con el Estado de la Revolución, no le permitió profundizar en estos aspectos.
A principios de los años sesenta, el autor de estas líneas y Pablo González Casanova, por separado, utili-zaron en algunos escritos el concepto de “colonialismo interno,” para analizar las relaciones entre indígenas y ladinos en México y en Guatemala, concepto que luego fue desarrollado también por otros autores en otros contextos nacionales. Aguirre Beltrán prefirió no tomar en cuenta en esa época esta posibilidad analítica distinta, aunque tampoco se declaró, según tengo co-nocimientos, en oposición abierta a ella.
En resumen, Gonzalo Aguirre Beltrán no solamente proporcionó al indigenismo de la Revolución (es decir al Estado Mexicano) un fundamento teórico coheren-te, claro y sumamente atractivo; también aportó un es-quema analítico que se mantuvo sólido durante varias décadas. Este enfoque le permitió asimismo producir contribuciones fundamentales en áreas especiales que enriquecieron sus planteamientos de análisis político, como los que presentó en Formas de gobierno indíge-na. Me refiero sobre todo, pero no exclusivamente, al campo de la educación indígena y la política lingüísti-ca del Estado Mexicano. Uno de sus múltiples aportes brillantes y ponderados se encuentra en su obra Teoría y práctica de la educación indígena, que presentó por primera vez como ponencia en un congreso de educa-ción en 1957, y que fue publicado posteriormente con re-visiones y adiciones en la colección SepSetentas en 1973 (Aguirre 1992a [1973]).
Allí comienza diciendo claramente que “En la situa-ción intercultural la socialización es el proceso de inte-gración de la comunidad indígena dentro de la sociedad nacional y la escolarización el difícil proceso de la reno-vación cultural” (Aguirre Beltrán 1992a [1973]:13). Lue-go pasa en revista las distintas etapas de la educación
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO22
indígena en México, la educación rural directa, las mi-siones culturales, la alfabetización en lenguas indígenas, la castellanización, la educación bilingüe e intercultu-ral, para legitimar el enfoque indigenista en el que par-ticipó directamente durante tantos años. Nos recuerda las discusiones y las controversias, los enfrentamien-tos ideológicos de los distintos actores en torno a la educación, los bandazos que daban en un plazo de po-cos años los distintos gobernantes, los conflictos en los que el propio Aguirre participó siendo alto funcionario del gobierno, incluso dejando escapar algunas críticas veladas e implícitas a algunos gobernantes de la época que no apoyaron como debieron haberlo hecho los es-fuerzos por erigir un sistema congruente de educación indígena en el país.
Aguirre nunca ha dejado de pugnar por la escue-la como instrumento de integración de los indígenas a la nación mestiza, pero también defendió el uso de las lenguas indígenas en el proceso de escolarización y al-fabetización como una modalidad para acelerar precisa-mente este proceso de integración. Esta postura produjo fuertes discusiones dentro del propio indigenismo, en que se discutían (sin resolver aún hasta la fecha) los mé-ritos relativos de la enseñanza en lengua indígena y la castellanización directa. Aguirre Beltrán personalmen-te como estudioso y funcionario estaba profundamente involucrado en estas controversias. Otro de sus grandes méritos fue haber podido contribuir un texto científico en el cual profundizó en esta problemática varios años después, con el título Lenguas vernáculas: su uso y des-uso en la enseñanza: la experiencia de México (Aguirre Beltrán 1983).
Según su apreciación, después de una etapa en que se ignoró totalmente a los indígenas en materia educativa, y otra de escolarización en la lengua oficial sin tomar en cuenta sus características culturales, en los años treinta es difundida en México por algunos estudiosos la teoría marxista de las “nacionalidades oprimidas” que revalo-riza las lenguas indígenas. Al mismo tiempo se hizo pre-sente en México el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), una organización misionera evangélica norteamericana, que estudia, traduce y alfabetiza en lenguas indígenas… con el objeto de evangelizar a los indios. Su método con-venció al presidente Cárdenas, y el gobierno firmó un convenio con el ILV para que le preste asesoría. Buena parte del conocimiento lingüístico de las lenguas indí-genas en México, que sirvió de base para la escritura de estas lenguas y la posterior producción de cartillas para la alfabetización, fue proporcionado por los lingüistas del ILV. Años después el ILV fue acusado de servir a la CIA, el convenio entre el gobierno mexicano y el Ins-tituto fue anulado, y éste se vio obligado a reducir sus actividades pero sin retirarse del país5. No fue así en otros países donde operaba el Instituto, en los cuales también prosperaron estas acusaciones, y de los cuales fue expulsado.
A lo largo de tantos años de productiva labor teóri-ca y práctica, es natural que surgieran discrepancias y
críticas a las posturas de Aguirre Beltrán entre distin-tos miembros de la comunidad académica. En diversos artículos, reunidos en un pequeño volumen prologado por Ángel Palerm, y publicado bajo el título Obra po-lémica (Aguirre Beltrán 1976a), Aguirre retoma algu-nas de sus respuestas a diversas críticas de las que fue objeto.
No cabe duda que a raíz del movimiento político-es-tudiantil del ’68, Aguirre se sintió personalmente agre-dido por una nueva generación de antropólogos, los lla-mados “antropólogos críticos” o “etno-populistas” que desde diversas tribunas descalificaban el “indigenismo de la Revolución.” Aguirre Beltrán reconoce y respeta a sus contrincantes, los refuta pero nunca los descalifica, acepta la crítica y tolera —a veces con sentido del hu-mor— la disidencia y la divergencia, pero no retrocede de sus principales argumentos y convicciones. Reivindi-ca el indigenismo revolucionario “que promueve la ele-vación del indio y su integración a la sociedad nacional, con su cultura y su identidad étnica, para que ingrese a la lucha de clases con plena conciencia de su responsa-bilidad…” e insiste de nueva cuenta que “el indigenismo no es una política formulada por indios para la solución de sus problemas sino la de los no-indios respecto a los grupos étnicos heterogéneos que reciben la general de-signación de indígenas” (Aguirre Beltrán 1976b:24-5).
En más de medio siglo, los tiempos han cambiado, y más pronto de lo que seguramente se lo imaginaba el Dr. Aguirre Beltrán. En 1994 se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El movimiento indígena tuvo un periodo de alta movilización aunque deficiente organi-zación. En 2001 fue modificado el artículo 2 de la Cons-titución y el país ahora reconoce el derecho de los pue-blos indígenas a la libre determinación y la autonomía (aunque aún no se practique). México se reconoce como país multicultural y las lenguas indígenas son reconoci-das como lenguas nacionales. En 2007 la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que México promo-vió y firmó. En 2006 un líder indígena aymara fue electo presidente en Bolivia y una nueva Constitución fue apro-bada en 2009 con la que se refunda la nación boliviana.
¿Qué diría a todo esto el Dr. Gonzalo Aguirre Bel-trán?
BiBliografía citada
Aguirre Beltrán, Gonzalo1976a Aguirre Beltrán: obra polémica. México: Secretaría de Educación Pública / Instituto Nacional de
Antropología e Historia.1976b “Un postulado de política indigenista”. En: Aguirre Beltrán: obra polémica, pp. 21-28. México: Secretaría de Educación Pública / Instituto Nacional de
Antropología e Historia.1983 Lenguas vernáculas: su uso y desuso en la
enseñanza: la experiencia de México. México: Cen- tro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social. 1990 [1946]La población negra en México: un estudio
etnohistórico. México: Fondo de Cultura Económica /
RODOLFO STAVENHAGEN
5 Ver Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (1979).
23VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
Universidad Veracruzana / Instituto Nacional Indigenista / Gobierno del Estado de Veracruz.
1991 [1940]El señorío de Cuauhtochco: luchas agrarias en México durante el Virreinato. México: Fondo de Cultura Económica / Universidad Veracruzana / Instituto Nacional Indigenista / Gobierno del Estado de Veracruz.1991a [1953]Formas de gobierno indígena. México: Fondo de Cultura Económica / Universidad Veracruzana / Instituto Nacional Indigenista / Gobierno del Estado de Veracruz.1991b [1967 Regiones de refugio: el desarrollo de la comunidad
y el proceso dominical en Mestizoamérica. México: Fondo de Cultura Económica / Universidad Veracruzana /
Instituto Nacional Indigenista / Gobierno del Estado de Veracruz.1992 [1957] El proceso de aculturación y el cambio socio-cultural en México. México: Fondo de Cultura Económica / Universidad Veracruzana / Instituto Nacional Indigenista / Gobierno del Estado de Veracruz.1992a [1973] Teoría y práctica de la educación indígena. México: Fondo de Cultura Económica / Universidad Veracruzana / Instituto Nacional Indigenista / Gobierno del Estado de Veracruz.
Aguirre Beltrán, Gonzalo y Ricardo Pozas1954 Instituciones indígenas en el México actual. México: Instituto Nacional Indigenista.
Colegio de Etnólogos y Antropólogos, A. C. 1979 “Declaración José C. Mariátegui”. Dominación ideológica y ciencia social: el ILV en México. México: Nueva Lectura.
De la Peña, Guillermo1988 “Gonzalo Aguirre Beltrán”. En: Instituto Nacional Indigenista, Instituto Nacional Indigenista, 40 años, pp. 355-382. México: Instituto Nacional Indigenista.
Escalante Gonzalbo, Fernando1998 “Enrique Florescano, ‘Etnia, Estado y nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México’”. [Reseña]. En: Revista Internacional de Filosofía Política, núm. 12, pp. 185-188. Disponible en línea:<http://e-spacio.uned.es/fez/eserv. php?pid=bibliuned:filopoli-1998-12-4444&dsID=pdf>.
Florescano, Enrique1998 Etnia, estado y nación: ensayo sobre las identidades colectivas en México. México: Aguilar.
Gamio, Manuel1922 La población del Valle de Teotihuacán. México: Secretaría de Educación Pública / Dirección de Talleres Gráficos.1982 [1916] Forjando Patria. México: Porrúa.
García del Cueto, Haydée1988 “Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas”. En: Carlos García Mora y Mercedes Mejía Sánchez, coords., La antropología en México: panorama histórico, vol. 7: las instituciones, pp. 371-382. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Redfield, Robert1942 “La sociedad folk”. En: Revista Mexicana de Sociología, vol. 6, n. 4, pp. 13-42.
Rutsch, Mechthild2007 Entre el campo y el gabinete: nacionales y extranjeros en la profesionalización de la antropología mexicana (1877- 1920). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia / Universidad Nacional Autónoma de México.
Stavenhagen, Rodolfo1969 Las clases sociales en las sociedades agrarias. México: Siglo Veintiuno.
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO24
DE LA fINCA A LA COMUNIDAD: HISTORIA E IDENTIDAD TOjO-LABAL EN EL SUROESTE DE CHIAPAS EN LA SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XX
Guillermo Castillo Ramírez*Este texto aborda la identidad étnica de un poblado de ascendencia tojolabal fundado en el año 2000, en Las Margaritas, en el Suroeste de Chiapas. La identidad es enten-dida como una articulación compleja entre el pasado del grupo -cuando los miembros del poblado eran peones en una finca- y las prácticas comunitarias actuales que definen su imagen grupal. De esta manera, este proceso es observado a través de la historia colectiva del grupo y de su historia de opresión en la finca, pero también, se describe y analiza la forma en que la comunidad retoma su adscripción étnica a través de la conciencia de su historia y de la vida social del grupo. La línea que guía el texto es la cambiante genealogía de su imagen como grupo -identidad étnica- desde su vida en la finca pasando por su liberación y hasta la vida comunitaria actual.Palabras clave: comunidad; historia; identidad tojolabal; Chiapas.
* Guillermo Castillo Ramírez, Maestro en Antropología (Instituto de Investigaciones Antropológicas-Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autó-noma de México). Actualmente es alumno de Doctorado en Antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. 1 A petición de los miembros de la comunidad, tanto el nombre del poblado como sus integrantes han sido cambiados. 2Las Margaritas, municipio fronterizo del suroeste, tiene una población de 98,374 habitantes según el último censo del INEGI. La mayoría de ellos se encuentran en el área rural y es uno de los principales municipios, junto con Altamirano, donde se concentran los hablantes de tojolabal, que acorde con los último datos del último censo del INEGI asciende a 42,798 (www.inegi.gob.mx) [20/septiembre/2006]. 3 La mayoría de los personas de El Zapotal procede de San Juan, comunidad fundada a inicios de los ochenta por personas que fueron peones en la finca El Chico Zapote y tienen ascendencia tojolabal directa o indirecta.4 Para elaborar una definición de identidad étnica se recurrió a los siguientes autores: Barth (1969), D’Andrea (2000), Epstein (1973), Poutignat y Streiff-Fernat (1995).
introducción
Este texto trata la identidad étnica en El Zapotal,1 pequeño poblado del municipio fronterizo de Las Mar-garitas,2 Chiapas. El poblado se fundó en mayo del 2000 en tierras liberadas por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y antes eran una finca ganadera y cafetalera;3 la totalidad de los miem-bros de El Zapotal tiene antepasados del grupo étnico tojolabal que procedían de las comunidades vecinas, además todos los miembros del poblado son católicos practicantes de la diócesis de San Cristóbal y son bases de apoyo del EZLN. El texto se divide en los siguientes apartados: (1) el marco interpretativo, donde se mues-tra el andamiaje teórico utilizado para tratar el tema en este poblado y además se describe el abordaje metodo-lógico; (2) en la finca y la identidad del acasillado, se describe cuál fue el origen de este proceso histórico en la comunidad y los referentes simbólicos que delinea-ban la identidad de los miembros del poblado mientras vivieron en la finca y eran peones y que los hacían mi-nusvalorar su diferencia cultural; en esta parte también se muestra cómo salieron de la finca y sus posteriores condiciones de vida; (3) después, en la identidad co-munitaria en los embates del pasado, se describe el
proceso de la reconfiguración de la identidad étnica de los miembros del poblado a través de una dinámica de cambio y permanencia de la tradición de sus antepasa-dos tojolabales así como de ciertas prácticas culturales; (4) casi al final, en los procesos de reconocimiento (la Palabra de Dios), se destaca cuál ha sido uno de los pro-cesos sociales de carácter regional y de larga duración que de alguna manera estimuló la reconfiguración de su identidad étnica y, (5) por último, se cierra con las conclusiones.
EL MARCO INTERPRETATIVO Y ABORDAjE METODOLÓGICO: DESDE DONDE SE LEE “EL SER COMUNIDAD”
La identidad étnica como proceso social tiene varias dimensiones que terminan articulándose en la ima-gen de un “nosotros”, por una parte una perspectiva relacional que nos remite a las alteridades circundan-tes en el entorno social y al sí mismo grupal, lo que, por otro lado, implica rastrear la biografía social para ver cómo se ha conformado este sujeto colectivo, pero también ver, en el presente, sobre qué organización so-cial y prácticas comunitarias se basa la imagen de la comunidad.4 Por lo que respecta a la dimensión rela-
25VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
cional del problema y retomando a Barth (1969:12-20) no sólo nos limitamos a una perspectiva que se fija en la posesión de rasgos culturales diferenciadores com-partidos por un grupo étnico, sino que también se opta por una óptica de carácter relacional, en donde el “nosotros” se define en relación con alguna alteridad o alteridades próximas. Esto se da a dos niveles, uno de carácter externo, con aquellas alteridades diver-sas con que se vinculan a la comunidad, y para ello es útil la noción de “límite” pues la referencia al “otro” fomenta aquel contraste que ayuda definir al grupo. Por otra parte está el nivel interno, representado por los diversos subgrupos -niños, mujeres, hombres- del interior de la comunidad, así como las variadas acti-vidades que se asignan y desempeñan según criterios de diferenciación social -edad, género, estado civil-. No obstante, esta doble dinámica no agota el fenómeno en su totalidad, falta indagar de qué manera los miembros sienten pertenecer a una colectividad. En este sentido y acorde con Epstein (1963:95), previo a la adscripción e identificación -consciente- de los miembros de la colec-tividad, las personas de la comunidad experimentan un sentimiento de pertenencia al grupo, un “formar par-te de” que surge de la participación en las actividades comunitarias y que puede remontarse a la infancia y adolescencia. La identidad étnica es más que el recono-cimiento de rasgos culturales compartidos que delimi-tan una unidad social, y que se basan en la emergencia de la conciencia del límite, incluso si estos rasgos son señalados por los miembros. Surge además de formas de organización intracomunitarias y de prácticas colec-tivas que crean un proceso de autoidentificación como grupo. Dicho proceso no es dado de una vez, ni de ma-nera innata, esta imagen de sí mismos como grupo no permanece inmóvil ni está exenta de las transformacio-nes sociales, políticas y económicas propias de su vida social. Hay un constante rejuego de factores internos y externos en los que se asienta el carácter de cambio histórico de este proceso psicosocial de identificación. Hay que rastrear en la historia del grupo, cómo se ha ido creando y modificando el proceso identitario co-munitario. Al igual que Epstein, pensamos que sin la biografía social de la comunidad no puede entenderse la manera en que se ha creado una imagen del sí mis-mo grupal y las relaciones que con las alteridades cir-cundantes se han establecido. Lo cual plantea la cues-tión de la permanencia en el proceso de identificación ¿cómo se logra y se constituye la continuidad en un proceso de cambio histórico como éste? Por ello una tarea pendiente sería indagar las áreas y actividades de contacto entre las diversas generaciones, pero también en la formación e inserción de las nuevas generaciones en la vida comunitaria, en las actividades laborales y de responsabilidad, la incorporación de nuevos miembros en las instituciones comunitarias. 5
La comunidad como forma de organización social está basada, en cierta medida, en la atribución catego-rial (adscripción), pero también en procesos de orga-nización internos correspondientes a diversos órdenes
comunitarios: autoridades comunales, asambleas, fies-tas, prácticas e instituciones comunitarias que ordenan y trazan la vida socialmente compartida de la comuni-dad.6 La identidad étnica es una manera de ordenar el mundo social por colectividades humanas, pero tam-bién es la configuración de la comunidad como un es-pacio social propio y diferenciado, la reconstrucción de un grupo por individuos que comparten una vida en co-mún en ciertas actividades comunitarias, así como una visión del mundo socialmente semejante, no obstante la diversidad social y de puntos de vista que caracte-riza a los diversos sectores internos de la comunidad. La identidad étnica como proceso histórico de la vida comunitaria se proyecta hacia el presente en la reali-zación periódica y actual de las prácticas e institucio-nes comunitarias donde se producen y recrean los re-ferentes para la imagen de sí mismos que como grupo tienen los diferentes miembros de la comunidad. Así, y no obstante que el parentesco juega un papel impor-tante en la cohesión de la comunidad, la pertenencia a la comunidad no está dada de un modo definitivo por un origen común; tiene que actualizarse y convalidarse mediante la participación en las labores que demanda la comunidad.7 Así, más que sólo una autodefinición o exodefinición discursiva con base en rasgos culturales, la identidad étnica es también un proceso que refleja la articulación de diversas prácticas sociales sobre todo comunitarias,8 aunque también familiares,9 encami-nadas a la reproducción de las condiciones sociales de
5 Más allá de la detección de las prácticas y rasgos culturales conservados, habría que ver qué significados les atribuyen las personas y grupos de la co-munidad. Debido a que la identidad comunitaria es un concepto que integra diversas prácticas comunitarias, relaciones internas y externas, vivencias, rasgos culturales y por la diversidad de ámbitos que toca, sería inadecuado plantear una dicotomía entre conciencia e inconsciencia, que sólo permitiría considerar aquellos actos motivados voluntaria y conscientemente; el afecto y las emociones tiene un papel muy destacado en este tipo de procesos socia-les, como en el caso de la pertenencia, donde los miembros antes de saberse “parte de”, se sienten que son parte de la comunidad.6 Aquí no se plantea disociar la atribución categorial y los procesos de orga-nización internos de la comunidad, que van entrelazados y se determinan mutuamente, pero si se quiere arrojar más luz sobre estos últimos. 7 De hecho hay gente que sin haber nacido ahí, forma parte de la comunidad y cumple con los deberes comunitarios, pero de alguien que nació ahí y no cumple con los deberes comunitarios no puede decirse lo mismo.8 En este sentido, la identidad étnica también puede ser considerada como la conciencia de la constitución de un espacio social formado colectivamente por un grupo de individuos en el transcurso de la vida en común y al que no necesariamente corresponde un territorio geográfico definido. Dicha di-námica de identificación en tanto práctica social autodefinitoria se sustenta en otras prácticas sociales colectivas como los discursos en las instituciones comunitarias: iglesia, asamblea, autoridades y las acciones sociales que po-sibilitan la existencia social del grupo. La identidad como autodefinición se encarna en un “modo de vida” -que se lleva al cabo cotidianamente- , decir que soy “X” -si soy “X”- implica no sólo autodefinirse mediante un discurso, sino vivir como “X”, lo cual equivale a realizar el universo de actividades y poseer una visión del mundo semejante a “X”. 9Como referente directo de la construcción de la identidad comunitaria es-tarían las prácticas sociales comunitarias –todas aquellas labores o deberes de carácter comunitario-, y como referente indirecto las prácticas sociales familiares e individuales.
REVISTA SUR DE MÉXICO26
vida del grupo -desde las básicas (materiales) hasta las culturales o religiosas- y que en su conjunto constituyen un modo de vida.10
En resumen la identidad étnica incorpora los ni-veles previamente descritos en una compleja articu-lación, una lógica relacional con la alteridad, pero que nos remite a la historia del grupo y a su vez a las actividades y vida comunitaria presentes. (1) Si bien por una parte nos remite a una doble dinámica de endo y exodefinición basada en el límite étnico y la relación “nosotros-otros”, lo que en el texto nos lleva a rastrear los diversos vínculos de los miembros de El Zapotal con las diversas alteridades -finqueros, los capataces, otras comunidades, el caxlán- y ver de qué manera en esto se conforma el “nosotros” de la comunidad, (2) pero también nos remite a hurgar en la historia del grupo y ver su constitución como sujeto social y los avatares históricos que han delineado su imagen grupal, de ahí la necesidad de reconstruir su vida en la finca y la ma-nera en que han elaborado su imaginario de sí mismos y trazar una línea de continuidad hasta la actualidad y, (3) finalmente, descifrar cuáles son las formas de or-ganización, estructuras comunitarias y prácticas que permiten a la comunidad diferenciarse de otros, pero al mismo tiempo generar coherencia interna.
Abordaje Metodológico. Por lo que respecta a la re-copilación del material etnográfico, si bien una parte importante del trabajo se realizó a través de la obser-vación participante del método etnográfico, mediante diversas temporadas de campo, se recurrió, principal-mente, a la historia oral como un procedimiento de nuevas fuentes establecido para la investigación histó-rica con base en testimonios orales obtenidos en inves-tigaciones específicas (Aceves 1996:18)11; se trata de un campo de métodos específicos para un tiempo deter-minado y apoyado en un trabajo interdisciplinario, que posibilita la ampliación de la tradición y la percepción histórica y se diferencia de otros campos de heurística histórica por el hecho de que las fuentes no son direc-tamente accesibles -no son textos escritos- y la forma de explorarlos determina su carácter (Niethammer 1989:3-25)12. La historia oral a través de la entrevis-ta del recuerdo enriquece la perspectiva histórica de la investigación, con las perspectivas de la experiencia subjetiva de un espectro variado de sujetos sociales. No sólo el entrevistado juega un papel activo sino también el investigador, pues es él quién formula las preguntas
y define el grupo de personas, es también quien con-juntamente con el sujeto define la construcción de la fuente oral. Thomson señala esto al resaltar que los historiadores orales pueden escoger a quienes entre-vistar y qué preguntarles, lo cual les permite buscar la evidencia que necesitan (Thompson 1998); este autor piensa que la historia oral tiene el mérito, a diferen-cia de otras fuentes, de permitir la reconstrucción de la multiplicidad de puntos de vista de los actores sociales, lo cual refleja el carácter complejo y plurisémico de la realidad social acontecida y estudiada.13 Durante la in-vestigación etnográfica llevada a cabo en El Zapotal en diversas temporadas de campo, entre agosto de 2004 y julio de 2006 -que permitió la redacción de este tex-to- se realizaron entrevistas semiestructuradas (abier-tas) y estructuradas (cerradas) según ejes temáticos a informantes clave, se trabajó con relatos de vida que se articulaban en torno a los siguientes procesos sociales: vida y trabajo en la finca, la salida de la finca y, la for-mación de la comunidad y la vida comunitaria actual. Así, a través de las entrevistas realizadas, se contó con los testimonios de las autoridades civiles -el responsa-ble de la comunidad- y religiosas -los catequistas y el diácono-, ancianos que habían vivido y trabajado en la finca, el comisariado municipal y ejidal, curanderos y médicos tradicionales. Dentro del espectro de los suje-tos entrevistados destaca que la mayoría eran hombres adultos -mayores de cuarenta años-, esto con el propó-sito de recoger el proceso de cambio socio histórico que ha delineado el proceso de identidad étnica. También se entrevistaron mujeres mayores -esposas de quienes fueron peones- y jóvenes de la comunidad.
LA fINCA. EL ACASILLADO Y EL PATRÓN: DE LA EXPLOTACIÓN Y LA IDENTIDAD NEGADA A LA COMUNIDAD
En este apartado se narran las condiciones socio históricas que dieron origen al poblado de El Zapotal y se muestra la explotación que vivieron los miem-bros de esta comunidad en la finca, que delinearon la identidad que por aquel tiempo asumían estos sujetos, que negaba y estigmatizaba su diferencia cultural. Los miembros mayores y fundadores de El Zapotal fueron peones acasillados de la finca El Chico Zapote, inclu-so algunos de ellos nacieron ahí.14 Esta propiedad de aproximadamente 650 hectáreas se encuentra cerca del ejido Vicente Guerrero, sus principales actividades económicas fueron la producción de café y la crianza de
GUILLERMO CASTILLO RAMÍREZ
10 Como se mencionaba previamente, detrás de dichas actividades comunita-rias hay una serie de motivaciones, sentidos y significados que el grupo atri-buye y asigna a dichas labores, y que constituyen elementos imprescindibles mediante los cuales los miembros de la comunidad edifican la imagen de sí mismos como grupo.11 Según este autor, una vez obtenidos los testimonios, terminada la fase inicial, pues a semejanza de las fuentes escritas, faltaría la crítica y aná-lisis de la fuente -quién es el entrevistado, a qué grupo pertenece, cuál es su posición ideológica y socioeconómica-, la interpretación y ubicación histórica de los testimonios y las evidencias orales.12 Acorde con el autor, esta técnica específica de investigación actual es un instrumento metodológico que posibilita un entendimiento más amplio del pasado inmediato y de su conformación sociocultural como historia.
13 Parte frecuente del trabajo de historia oral es la elaboración de una “historia de vida” que, en sentido estricto, es la narración autobiográ-fica del sujeto entrevistado o informante clave, además del trabajo de investigación y análisis por parte del investigador: contextualización de la entrevista, recreación del marco histórico social de los acontecimien-tos de la vida del sujeto.14 Alrededor de ocho de los diecisiete padres de familia de San Juan trabajaron como peones acasillados en El Chico Zapote: Don José, Ber-nardo, Emiliano, Don Jacinto, Don Rubencio, José Alfredo, Don Israel, Don Lupe, de los cuales Bernardo, Emiliano, José Alfredo nacieron y pasaron su niñez y adolescencia ahí.
27VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
ganado vacuno para su venta en la cabecera municipal de Las Margaritas. Entre 1952 y 1983, la finca tuvo su etapa más productiva y cambió varias veces de propie-tario. A principios de este periodo, José Villa Toro fue el “patrón” de El Chico Zapote, después pasó a manos de su hijo Antonio Villa Toro y, entre 1978 y 1979, compró la propiedad -con todo y peones- Augusto Altusser.
Mientras los peones vivieron y trabajaron en la finca estuvieron sometidos a varios mecanismos de explota-ción que no variaron mucho de un propietario a otro,15 y de los que surgieron los referentes simbólico-socia-les con base en los cuales se construía la identidad de los peones. Los mecanismos fueron los siguientes: (1) El patrón les permitía a los peones sembrar un peda-zo de tierra en una suerte de compensación salarial y les pagaba un sueldo. Sin embargo, el sueldo era muy bajo y el monto económico que recibían por el traba-jo no cubría el costo de los productos para satisfacer las necesidades. Tampoco el dejarles cultivar algunos productos en su tierra tenía un carácter compensatorio real, pues las faenas del patrón dejaban a los peones muy poco tiempo libre para sembrar y cosechar culti-vos propios.16 (2) Además, cuando los peones fatigados de las condiciones de trabajo se iban a vivir y traba-jar a otra finca, dejaban las huertas frutales, cafetales, cañaverales que habían labrado para beneficio de ellos en las parcelas prestadas por el patrón. No tenían de-recho sobre esos bienes, tampoco podían venderlos, simplemente se iban y el dueño se apropiaba del valor agregado a su tierra y de los cultivos.17 (3) Otra situa-ción común era que tras años de arduo trabajo el peón envejecía y no podía hacer más las faenas de la finca a cabalidad. Entonces el patrón lo dejaba de contratar y no se hacía responsable de su manutención, el peón te-nía que arreglárselas por sí sólo.18 El trato que recibían por parte del finquero era similar al de un utensilio de labranza o animal de trabajo, una vez que dejaba de ser productivo y generar ganancias lo tiraba o se deshacía de él. (4) Por lo que respecta al maíz que los acasillados cultivaban para el patrón, sucedía que luego el finquero les vendía el mismo maíz que ellos habían producido a precio de mercado en la tienda de raya. A causa del poco tiempo que les dejaba para trabajar en los cultivos propios los peones no alcanzaban a cosechar suficien-
te productos para el gasto en las parcelas prestadas,19 por ello tenían que comprar el maíz, pero sólo con el patrón, pues nadie más les fiaría o daría crédito. (5) Finalmente, la tienda de raya era donde el círculo vi-cioso se cerraba. El patrón no sólo explotaba con los bajos salarios, además era el vendedor de los bienes de consumo que necesitaban los peones. Al endeudar a los trabajadores a través de fiarles o darles a cuenta -pro-ceso que el mismo patrón generaba al no pagarles por día o cuando necesitaban el dinero- los tenía sujetos y para fin de mes ya debían buena parte o la totalidad del salario duramente ganado. 20
Debajo de estos mecanismos subyace una relación de constricción y opresión más básica, sobre la que se sustenta este control permanente de las condiciones de trabajo que imponía el patrón. Es el hecho de que los peones por carecer de tierra y propiedad, estaban en la necesidad de vender su fuerza de trabajo para sub-sistir. La condición del finquero, de propietario y po-seedor del capital, le daba la posibilidad de contratar a los peones según las condiciones que él determinaba. En cambio, el carácter de desposeídos de los peones los hacía sujetos de explotación.
Sin embargo, tampoco puede omitirse que los peo-nes acasillados generaban sus propios procesos de re-sistencia para contrarrestar este estado de cosas y ma-nifestar su inconformidad. Fue el caso de los peones que se desplazaban de una finca a otra, los que no eran eventos aislados, sino prácticas frecuentes en las que los peones manifestaban su repudio a la explotación de que eran objeto; y si bien no recibían un mejor sueldo,21 por lo menos las condiciones de trabajo y de vida po-dían ser menos agobiantes.
Otro escenario similar ocurría en el caso de la solida-ridad familiar cuando un peón ya no podía trabajar o el patrón se desentendía. La familia se hacía cargo de apo-yar al peón, las redes de parentesco funcionaban como una alternativa para contrarrestar la miseria a la que lo condenaba el patrón. En este sentido se encuentra la salida de los peones de El Chico Zapote, propiedad de Augusto Altusser, así como la formación y fundación de la comunidad de San Juan en las tierras que compraron con su trabajo. En las relaciones sociales y familiares entre los acasillados hay una serie de recursos basados en gestos de mutuo apoyo que les permitieron revertir una condición de franca explotación y discriminación. La construcción de la identidad de los acasillados en la Finca. A partir de lo anterior se puede trazar una se-
15 Aunque los testimonios revelan que la situación se recrudeció con Augusto Altusser. Es en las relaciones de poder y subordinación de los mecanismos de explotación donde encontramos trazas de la identidad grupal negada de los peones. Es en el trato discriminatorio y desigual donde se funda el estig-ma con que se identificaban los peones.16 El patrón les exigía jornales de trabajo como requisito para que pudieran labrar su tierra. Este era el trabajo de balde o baldío que se imponía en la fincas a los acasillados y que está por demás planteado para el caso de otras fincas de Las Margaritas en Memoria baldía. Los tojolabales y las fincas: tes-timonios (Gómez Hernández y otros 1992).17 “Pero cuando se aburrían los trabajadores se iban a otra finca, entonces esos trabajos (los de ellos) ahí se quedaban y eso era para beneficio del mis-mo patrón, porque no, él no compraba nada.” Entrevista a don José, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.18 “Y ya cuando uno se hace viejo, pues ya de planos el patrón ya no tiene nada que ver, uno se lo arregla, no hay ayuda pues.” Entrevista a don José, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.
19 “Entonces él hacía suficiente (maíz) para venderle a los muchachos que a veces ya no podían hacer suficiente milpa pues para ellos, porque era tam-bién muy limitado el tiempo.” Entrevista a don José, julio 2005, el Zapotal, Las Margaritas, Chiapas. Entrevista con Bernardo, julio 2005, el Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.20 El patrón podía determinar los precios de las mercancías a su antojo y los peones no tenían posibilidad de ir a otro lado pues carecían de dinero y de crédito. 21 Recuérdese que los patrones estaban de acuerdo respecto a el precio del jornal. “Los patrones estaban de acuerdo entre ellos, si te ibas a otra finca te pagaban lo mismo.” Entrevista con Bernardo, julio 2005, el Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.
REVISTA SUR DE MÉXICO28
rie de oposiciones que definen el tipo de vínculos que había entre el finquero y los peones así como la imagen que cada uno se formaba del otro; así la identidad ét-nica de los acasillados se daba en la articulación entre las imágenes que el patrón les atribuía a ellos y las que ellos mismos se asignaban como sujetos sociales. Ha-bía múltiples relaciones asimétricas de poder donde el patrón estaba en el polo que detentaba mayor fuerza, lo cual no supone que los peones carecieran de capacidad de acción y respuesta, como se ha demostrado. En el proceso de construcción de la identidad mientras vi-vieron en la finca, el acasillado aparecía, según el fin-quero, como aquel que no tenía propiedad ni bienes y por ello tenía necesidad de trabajar; la falta de tierra los obligaba a laborar para alguien más y vivir aca-sillados, su carencia los condenaba a trabajar para un propietario.22 El único recurso con el que contaban era su fuerza de trabajo, su saber labrar la tierra, no sabían hacer otra cosa.23 El patrón, por el contrario, era él que tiene propiedades, “no tenía necesidad de trabajar -como ellos- porque tiene”; sólo supervisaba y no trabajaba, pasaba temporadas en la finca y se iba a Comitán.24 El finquero por ser el dueño de la tierra que se cultivaba y de los bienes25 definía el tipo de re-lación económica que se establecía entre él y el peón.
En la estructura agraria regional también encon-tramos el par de opuestos acasillado (indígena) y fin-quero-caxlán.26 Los peones, originarios de la zona, indígenas algunos y la mayoría con ascendencia indígena directa eran los que carecían de educación y salud, no sabían hacer otra cosa que trabajar en el campo, mal hablaban “el castilla.” En cambio los finqueros eran “caxlanes”27 y venían y vivían en la ciudad, tenían educación y estaban bien alimentados, se sentían superiores a los peones y los trataban con discriminación.28 Ser indígena o tener ascendencia indígena tenía una carga peyorativa, los acasillados no recuerdan que reconocieran entre sí su herencia indígena de manera positiva. El proceso de reconoci-miento y valoración de su pasado y raíces étnicas fue paulatino e inició mucho después.
La libertad de los trabajadores estaba constreñida por la voluntad del finquero y su tiempo sujeto a su disposición, éste podía incrementar las labores según lo deseará y ejercía control sobre la gente a través de los caporales.29 Él determinaba si los peones harían milpa en su tierra, y sí la hacían, él decidía de cuánto tiempo dispondrían y cómo le retribuirían por darles permiso de sembrar.30 Incluso cuando querían salir para asistir a alguna ceremonia religiosa, comenta Bernardo, no los dejaba. Para muchos de los peones, la imagen que de sí mismos tenían, estaba muy de-teriorada, eran hombres que estaban condenados a trabajar y a depender de la voluntad de alguien más para cualquier actividad, estaban incompletos y eran vistos con desprecio y de poca valía. Principalmente a través de la violencia verbal, el último dueño se en-cargaba de degradar cotidianamente a los peones me-diante regaños desmesurados y ofensivos;31 junto con los caporales, los humillaba, los hacía sentirse menos, los trataba de manera agresiva e indigna, faltándoles al respeto.32 A los ojos del patrón, el acasillado era al-guien inferior, que no merecía un trato de igual a igual debido a su condición de pobreza y por su necesidad de trabajar para poder sobrevivir, por su ascendencia indígena y por ser originario de aquellas tierras.
Para el acasillado, el patrón era el propietario, no era procedente de ahí sino de la ciudad, era un “caxlán”, era quien les daba trabajo. Un sujeto que te-nía de todo y no pasaba carencias, tenía salud, casa, educación, sustento, a diferencia de ellos que vivían en la miseria y padecían enfermedades. Pero también era un agresor que podía hacer uso de la violencia con impunidad, un sujeto que infligía sufrimiento y explo-tación. De esta relación deriva una alteridad que traía la castellanización y negaba sus raíces étnicas. Era una concepción contradictoria, pues lo que consideraban plenitud, poseer bienes y tierras, estar bien alimenta-do, tener educación, era la causa de la opresión y las carencias que constantemente los peones sufrían.33
GUILLERMO CASTILLO RAMÍREZ
22 Pero hay que dimensionar esto en su justa medida, la falta de tierra no sólo implica que no hay un capital ni sitio para trabajar, sino que tampoco hay un lugar donde vivir.23“... y los trabajos de por sí, no podíamos hacer otro trabajo más que puro machete pues, hacha, era lo que podíamos desempeñar, desgraciadamen-te como no tuvimos escuela en esos tiempos.” Entrevista a don José, enero 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.24Bernardo comenta sobre Augusto Altusser, “el patrón nada más venía en las vacaciones de sus hijos”.25Ganado, bestias de carga, café, maíz, huertas.26Con este término se designa todo aquel que viene de afuera y no es indíge-na, se refiere a la gente blanca de la ciudad. 27Con el término “caxlán” los miembros de El Zapotal, pero también en ge-neral los tojolabales de la montaña de Las Margaritas, designan a quien no pertenece a las comunidades y a la región, generalmente se le asocia con aquellas personas que provienen de la ciudad. Parece que este término tam-bién lo usan otros grupos étnicos en otras regiones del estado de Chiapas, es el caso de los choles por ejemplo. 28 “Los patrones eran caxlanes, te trataban con discriminación, te maltrata-ban y te decían ‘pinche indio tú no sabes nada’”. Entrevista con Bernardo, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas. Esto fue en el periodo en que Augusto Altusser era dueño de la finca.
29 “Las tareas eran más grandes, más vigilada la gente por el caporal.” En-trevista don José, julio 2005, Las Margaritas, Chiapas. Bernardo añade “la jornada de trabajo era más dura y el salario era el mismo cinco pesos.”30 “(Augusto Altusser) les pedía una semana sin que les paguen, una semana de rosar la milpa de él sin que les paguen un peso, era como pagando el alquiler de su tierra,” Entrevista a don Pedro, Julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas. Poco más adelante se aclara que el patrón anterior no les pedía como pago una semana de trabajo gratis.31 “Porque trataba muy mal pues, o sea, regañaba pues, así como si fuera uno un animal de plano, ya no tenía nada de conciencia, de consideración”; “Augusto, ese si se portó de lo peor de la vida, porque ese sí maltrato a la gente, que ya no soportó más la gente” Entrevista con don José, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas. Y Bernardo dice “No podías hablar, si (en) algo fallaste te regañaba, (te la) mentaba e incluso hasta con la soga te va dar, incluso traía pistola.” 32 “Maltrataba a los trabajadores porque no le podías faltar ni un día de tra-bajo”; “(nuestro padres) estaban sometidos a una esclavitud, no te respeta-ban, no respetaban su dignidad, los capataces eran muy duros.” Entrevista con Bernardo, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.33 Esta concepción está influida por la imagen estigmatizada de sí mismos que intentaban imponerles el dueño de la tierra y las instituciones. A raíz de la asimilación positiva de su pasado y de las diferencias constitutivas, se resignifica su identidad y toma un giro distinto.
29VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
Si bien la identidad se daba en el re-juego de la re-lación con el finquero y los caporales, debemos subra-yar que el acasillado también construía una imagen de sí a partir de las acciones que le permitían modifi-car el entorno adverso, ya fuera a través de las redes familiares, así como de la búsqueda de otros espacios laborales y la solidaridad grupal. De entre otras signi-ficativas muestras de agencia de parte de los trabajado-res,34 está precisamente el que algunas de las personas que trabajaron en la finca,35 hartos de una situación de onerosa explotación y de velada esclavitud, rompieran el mecanismo de explotación representado por la finca y la oposición finquero-peón al comprar tierras para sí mismos mediante su único recurso disponible, el traba-jo. Así formaron una comunidad, donde no hubiera ni propietarios ni acasillados, sino propietarios comuni-tarios de la tierra; ahí no tendrían que obedecer el man-dato de nadie y trabajarían libremente compartiendo la tierra. Ser indígena era también tener la posibilidad de elegir un presente y futuro diferentes; las acciones antes descritas permitieron que se valoraran a sí mis-mos y se supieran capaces de una acción que les saca-ra de tal situación.
Tras el arribo del último propietario y el recrudeci-miento de las condiciones de explotación en la finca de El Chico Zapote, un grupo de peones decidieron salirse de la finca y fundar un poblado; sin duda, en este proceso tuvo un lugar destacado el papel de reflexión crítica de la “Palabra de Dios”, como llamaban y llaman a la práctica de la religión católica en la región por parte de los cate-quistas de las comunidades vecinas y los agentes de pas-toral de la diócesis de San Cristóbal de las Casas que, en aquel tiempo, encabezaba el señor obispo don Samuel Ruiz. Este grupo de aproximadamente diez individuos compraron mediante trabajo unas escarpadas tierras ejidales a unos pequeños propietarios vecinos y en 1983 fundaron la comunidad de San Juan que contaba con al-rededor de 150 hectáreas de tierras en laderas rocosas. Después, una vez que se instalaron en sus tierras y junto con sus familias, los ex peones de la finca comenzaron a trabajar en un proyecto de vida comunitaria. Dadas las condiciones de la tierra que poseían, los habitantes de San Juan optaron por el cultivo de café para venta como su principal actividad productiva; complementaban dicha actividad con la siembra de otros cultivos como caña, ciertos cítricos y diversas variedades de plátano -el cual también se vendía-, por último estaba el frijol y el maíz que estaban destinados al autoconsumo. No obs-tante que la tierra, si bien daba para vivir, nunca fue su-ficiente y menos cuando la comunidad se expandió de-mográficamente con el nacimiento y crecimiento de los hijos de las familias iniciales; esta situación era común a varias de las comunidades vecinas. Por ello la carencia de más y mejores tierras fue una necesidad de varias co-munidades desde finales de la década de los ochenta y principios de los noventa del siglo XX.
Si bien no queda del todo claro, para inicios de la década de 1990, varios de los miembros de la comu-nidad de San Juan se incorporan como bases de apo-yo del EZLN en el marco de un vasto proceso regional que venía de las comunidades más adentradas en las cañadas, hacia el sur; posteriormente la totalidad de los miembros de la comunidad se incorporaría a esta or-ganización política. Después del levantamiento armado de 1994, varias tierras pertenecientes a finqueros, entre ellas la deteriorada y prácticamente olvidada finca de El Chico Zapote, fueron abandonadas por sus dueños quienes no volvieron más. En este contexto y debido a la falta de mejores tierras, así como a las condiciones de opresión que habían vivido los miembros de San Juan mientras fueron peones en la finca, los comuneros de-cidieron recuperar esas tierras que habían ganado con años de trabajo y explotación; y fue en estas tierras don-de, posterior y aproximadamente la mitad de los miem-bros de San Juan, se fundó El Zapotal en el año 2000.
LA IDENTIDAD COMUNITARIA EN LOS EM-BATES DEL PASADO, ENTRE EL CAMBIO Y LA PERMANENCIA: RETOjOLABALIzACIÓN, SÍ SOMOS TOjOLABALES, AUNqUE NO “MEROS TOjOLABALES”
En esta parte se aborda el complejo proceso social mediante el cual los miembros de El Zapotal, en el pro-ceso de reconstitución de su identidad étnica, se ads-criben como “cierto tipo de tojolabales” en tanto indivi-duos insertos en la comunidad y con una historia común compartida entre ellos, pero también con sus ancestros que vivieron en condiciones similares; se saben y sien-ten tojolabales pero de un modo peculiar, pues también está muy presente la brecha cultural que los separa de los “tojolabales tradicionales.”36 Se trata la manera en que el actual imaginario de la comunidad rehabilita su pertenencia étnica, pero en el diálogo del proceso his-tórico y de carácter sociocultural que ha constituido al poblado y a su sí mismo grupal. Se recurre al término de “retojolabalización” para hacer alusión a la recupe-ración e incorporación de la “tradición”37 en la cons-trucción de la imagen comunitaria de sí mismos como colectividad humana.
La retojolabalización atraviesa por la toma de con-ciencia y valoración de su diferencia cultural, dinámica a la que ha contribuido el proceso religioso del caminar de la Palabra de Dios y la militancia en la organización po-lítica a la que pertenecen. A pesar del redescubrimiento de un nexo directo con las comunidades que hablan to-jolabal y de que conservan ciertas prácticas culturales de
34 Recuérdese la referida movilidad de peones a causa de su inconformidad con las condiciones de trabajo y vida de la finca.35Recuérdese las diez personas, entre ellas don Jacinto y don Rubencio, que compraron las tierras.
36 Los testimonios de varias de las personas de más edad de la comunidad coinci-den en señalar que los “meros tojolabales” o “tojolabales tradicionales” son aque-llos que aún conservan ciertos rasgos culturales más visibles como la lengua, el vestido, pero también formas de organización como el trabajo de las mujeres en el campo, entre otras. 37 Aquí por tradición se entiende el marco referencial simbólico cultural de cierta sociedad desde el cual se interpreta el mundo social y los hechos, en el sentido gadameriano. Ver Verdad y método (Gadamer 1992).
REVISTA SUR DE MÉXICO30
sus ancestros, los habitantes de El Zapotal no afirman que exista una semejanza absoluta con ellas. Saben que hay diferencias visibles como el vestido y la lengua, por mencionar dos de las más inmediatas. “Somos tojola-bales, pero no meros tojolabales” afirman, sin que esto signifique que sean un punto intermedio en una gradua-ción jerárquica donde en un extremo está el “mero tojo-labal”38 y en el polo opuesto está el “caxlán,” el citadino, el de afuera que no pertenece a las comunidades.
Esto supuso una recuperación de su pasado y el de sus ancestros, un “reconocimiento” de su raíz que atra-vesó por la revaloración y el resaltar ciertas condiciones sociales de vida así como ciertas prácticas culturales específicas.39 En la reconfiguración de su identidad ét-nica, todos estos rasgos que antes estaban ahí pero se minusvaloraban, se resignificaron y aparecen como el legado cultural que los une con otras comunidades tojolabales. Esto marcó una línea de continuidad re-gional e histórica con los poblados vecinos. Su historia y presente se reviste de nuevos sentidos dignificándose y posibilitándoles construir una imagen de sí mismos como grupo hecha por ellos mismos, que ni les es ajena ni les es impuesta.
(a) La pérdida de la adscripción, la “destojolaba-lización”: el estigma de ser peón en una finca. Hubo un proceso de pérdida de ciertas prácticas culturales durante su estancia en la finca mientras fueron peones, fue el caso de las festividades, el uso del vestido y de la lengua así como de la adscripción tojolabal; esto minó la identidad étnica que tenían sus antepasados remotos. Esta dinámica involucró el contacto irregular con una variedad de alteridades dispares como los gobiernos municipales, la radio, la entrada de la religión protes-tante (en sus diversas variantes), el trato frecuente con otros peones acasillados, rancheros, finqueros. Entre ellos había una permanente relación de desigualdad social y económica40 donde ellos estaban en una posi-ción desfavorecida e internalizaban como propias las valoraciones que sobre ellos tenían los agentes exterio-res y a partir de esto se formaba una imagen deteriora-da de sí mismo, una “identidad [étnica] negativa”, diría Epstein (1973:125).
La noción de “destojolabalización” permite enten-der, en cierta medida, por qué la generación mayor de
El Zapotal no se sentía ni se adscribía como tojolabal en su infancia y juventud y se inclinaban más a una iden-tificación como mestizos y campesinos.41 Don Pedro comenta que, treinta y cinco años atrás, hubo un go-bierno municipal o estatal que les dijo “ya esa lengua (la tojolabal), esas costumbres ya no sirven” y simul-táneamente se introdujo la idea de que “todos tenía-mos que saber hablar la lengua (castilla).”42 Por esas mismas fechas entró a las comunidades de la montaña de Las Margaritas la religión protestante en sus diver-sas modalidades. Por su parte, el diácono asocia a la entrada de la nueva religión la pérdida de ciertas prác-ticas culturales comunitarias, algunas relacionadas a la vieja tradición católica cuyas raíces se trazan hasta la Colonia: las fiestas comunitarias y religiosas patro-nales y las actividades que en ellas se realizaban, “se fue perdiendo las costumbres, de no tocar el tambor, de no quemar cohetes, de no hacer romerías, de no ir por agua en los cerros y ríos.”43 Debido a los cáno-nes normativos de las religiones protestantes que no permitían la adoración de los íconos y la devoción a las imágenes, se prohibieron las fiestas al santo patro-no, las romerías y todas aquellas prácticas religiosas mediante las cuales las comunidades manifestaban su fervor.
Otro hecho adicional en esa región fueron los matri-monios mixtos, generalmente entre ranchero mestizo con una tojolabal, en donde el modo de vida y la cul-tura del mestizo se imponía sobre la de la tojolabal, lo cual era posible a causa del trato desigual y la sujeción que había e iba desde la imposición del español como lengua, hasta la modificación de la manera de vestir y la forma de profesar la religión o educar y reproducir la familia.44 Los acasillados de El Chico Zapote, por vivir en la propiedad del patrón, se veían en la necesidad de hablar español con el patrón y el capataz; la “castilla” era la lengua de las fincas. Se desarrolló la tendencia de ocultar y deshacerse de aquellos rasgos culturales por los que se les identificaba y se les hacía acreedores de un trato discriminatorio por parte de esa alteridad externa. Probablemente uno de los factores que contri-buyó a que los padres de los miembros más viejos de El Zapotal minusvaloraran los rasgos culturales propios de su modo de vida fue el trato inequitativo y la subor-
GUILLERMO CASTILLO RAMÍREZ
38 Que es el término que ellos utilizan para denominar a los tojolabales que sí conservan los rasgos culturales de su tradición.39 (1) La ascendencia indígena, la posesión de la “sangre” y “raza tojolabal”; (2) la pertenencia a la comunidad; (3) la vinculación al territorio donde cre-cieron y trabajaron y donde sus padres y abuelos nacieron y vivieron; (4) el llevar a cabo para subsistir un modo de vida parecido al de sus ancestros, basado en el trabajo de la tierra para el autoconsumo; (5) en la forma pecu-liar de crear, mantener y educar la familia y recrear los lazos de parentesco; (6) en el modo de alimentación basado en el cultivo de maíz y del frijol; (7) además del ejercicio de los valores sociales como el compartir comunitaria-mente, convivir o hacer las cosas juntos por grupos de género, edad, el vivir en comunidad.40 En los intercambios económicos con las alteridades previamente mencio-nadas quienes definían sobre todo las condiciones del intercambio eran los otros y no ellos. Los rancheros y finqueros definían los precios de compra o el salario. Y por otro lado, en el trato social los otros hacían ver y marcaban su supuesta condición de superioridad recalcando su condición de propieta-rios, su procedencia del exterior y el no tener ascendencia indígena.
41Esto es una parte clave para comprender por qué, de hace aproximadamen-te unos veinte años a la fecha, inicia paulatinamente un proceso de adscrip-ción como tojolables siendo que ahora realizan menos prácticas culturales que ellos consideran tojolabales, esto no es útil para indagar porque toma una vertiente étnica la identidad comunitaria. Por otro lado a partir de su adscripción como tojolabales se reconfigura el orden social según lo con-ciben ellos y en el cual estaban inmersos, ahora se sienten más próximos y cercanos con los meros tojolabales y la distancia de por sí existente con las alteridades exteriores -ciertos rancheros y caxlanes- se dibuja más clara e infranqueable, cosa que antaño era diferente.42 Entrevista con don Pedro, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.43 Entrevista con el diácono, enero de 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chia-pas.44 Algo semejante ocurría en las fincas y ranchos entre los peones acasillados y el patrón, el cual al tenerlos confinados y sujetos a su control le imponía una serie de normas y condiciones de vida que no eran las propias y de paso coartaba su modo de vida.
31VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
dinación a una alteridad opresora, “el dueño o patrón.” (b) La lógica de la semejanza y la diferencia, to-
jolabales pero no meros tojolabales. En esta parte se resaltan las prácticas culturales que, a juicio de sus po-bladores mayores, aún siguen vigentes y los vinculan con los meros tojolabales; esto además los hace adscri-birse como tojolabales. La articulación de dichas prác-ticas conforma un modo de vida propio que les permite crearse una imagen de sí mismos basada principalmen-te en sus propias valoraciones que los define en oposi-ción al caxlán.
En la reconstrucción de su identidad étnica, la adscripción de sí mismos como tojolabales se en-tiende como una construcción propia basada en las actividades comunitarias, en la valoración de su pasado como grupo social que se autoconserva y reproduce a través de los procesos de concienti-zación social de diversa índole en los que han par-ticipado y de los que al mismo tiempo han sido ges-tores; dichos procesos son la Palabra de Dios y su militancia política.
Aquello que se perdió, las prácticas culturales que reconocen ya no realizan, pero que, según ellos no los distancian mucho de los “meros tojolabales”, son: la lengua, su “modo de vestir”, que implicaba no sólo el hábito de usar cierto traje sino cierto pro-ceso de manufactura;45 la música, los tambores de diferentes tamaños, tonos y melodías, la flauta de carrizo y la marimba,46 este último instrumento aún no se extingue del todo en El Zapotal. En el proceso de desgaste de la tradición, según lo entienden ellos, reconocen la pérdida de ciertas fiestas religiosas y otras ceremonias vinculadas al cultivo de la tierra como la fiesta de las cruces, la de la tapisca, las ro-merías y la modificación -a veces significativa- de otras celebraciones como la fiesta de Todos los San-tos o la del Santo Patrono de la comunidad. Estas últimas ceremonias aún mantienen su carácter co-munitario, pero no conservan la fastuosidad de pre-parativos ni la estructura organizativa del sistema de cargos de antaño.
Antes había más prácticas culturales y rasgos de identificación entre los miembros de mayor edad en El Zapotal y los “meros tojolabales” o tojolaba-les tradicionales. Sin embargo, por la presión de los caxlanes ellos no se asumían como tojolabales. En la actualidad, ellos sí se reconocen y valoran como tojolabales aún si hay menos cosas en común entre ellos y los meros tojolabales que en el pasado.
También es significativo señalar que, mientras antes “ser tojolabal” tenía una carga estigmatizan-te creada por la alteridad de los caxlanes, ahora la identidad étnica tiene un polo positivo y el carácter de ser una construcción desde sí mismos. El proceso de identidad se asocia con una serie de valores que
reivindican y ejercen, entre ellos destacan la pri-macía del interés grupal sobre el individual, la pro-piedad social o comunitaria sobre la pertenencia individual, la autosatisfacción de las necesidades de educación, religión, salud, su estrecha relación con la naturaleza a través del cultivo de la tierra y de su habitar la comunidad, la actividad conjunta y comunitaria, todas estas prácticas se articulan en la vida social conformándolos de facto como grupo y a su vez les permite crear la imagen de sí mismos como comunidad.
Pero también dentro del reflejo del sí mismo gru-pal se marca una oposición con la “alteridad exte-rior” que refuerza en un límite difícil de pasar: el “caxlán” es quien carece de los valores previos y tie-ne un modo de vida centrado en el individuo y la satisfacción personal de sus necesidades y así, mien-tras la diferencia con los meros tojolabales no pare-ce ser tan significativa, la brecha con los caxlanes aparece como un muro insalvable que los distancia.
Ahora bien, para hablar de las semejanzas es necesario destacar que los miembros de El Zapotal han ido valorando, apropiando y resignificando una serie de atributos que comparten con los meros to-jolabales; hecho que los hace re-adscribirse como tojolabales. Antes la significación de su pasado era ambigua. Las prácticas culturales que se tratan a continuación se entienden también como estruc-turas simbólicas que permiten la comprensión que les ha posibilitado rehabilitar su historia y su nexo con sus antepasados y la articulación de éstas en un modo de vida que los remite a un pasado en común. Lo anterior les posibilita incorporar esa carga de la tradición en la imagen que de sí mismos como grupo están construyendo actualmente.47
La primera de estas prácticas es la manera de trabajar la tierra, determinada por la división de gé-nero y de edad. Al género masculino conciernen las bregas del campo y al femenino las labores domésti-cas del hogar. Don Pedro asegura que la manera en que trabajan la tierra, los ritmos y procedimientos son muy similares a la forma en que lo realizan los meros tojolabales, “en donde vivimos nosotros tra-bajamos (la parcela) con machete, rosando monte y sembrando, igual todos, no hay diferencias.”48 De lo anterior se infiere que ambos, ellos y los tojolabales
tradicionales, mantienen una relación estrecha con la tierra, la cual, lejos de ser sólo un capital, es un símbolo de vida y uno de los ejes fundamentales de su modo de vivir. Resalta la identificación tanto con sus ancestros tojolabales y su tradición como con los meros tojolabales contemporáneos, lo que, en buena medida, ayuda a consolidar entre otras prácticas su
45 En los hombres era un calzón largo y una camisa de manta, para las mu-jeres era una falda de enaguas plisadas poco más abajo de las rodillas con encajes blancos y listones de colores, una blusa de colores con listones y un paliacate amarrado a modo de paño sobre el cabello. 46 Que se utilizaban en las festividades religiosas.
47 Como se reitera constantemente en los testimonios, la realización de las prácticas culturales los hace “sentirse tojolabales” y reubicarse en su propia configuración del mundo social, crearse un lugar propio en el complejo en-tramado de alteridades en que se encuentran inmersos y que van desde las comunidades vecinas tojolabales y mestizas, hasta los caxlanes de Las Mar-garitas o Comitán y pasando por la red de filiaciones políticas o religiosas.48 Entrevista con don Pedro, enero 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.
REVISTA SUR DE MÉXICO32
adscripción como tojolabales.49 Así el vínculo de san-gre manifiesto en el hecho de descender de tojolaba-les reviste, además de una condición biológica, una cultural; el ser herederos de una tradición de antaño que se encarna en su modo de vida.50
La otra práctica es el modo de alimentación que tiene por base el consumo de maíz, principalmente en forma de tortilla, aunque también está el pozol y otros alimentos menos frecuentes elaborados a par-tir del nixtamal: tostadas, tamales entre otros; el frí-jol que consumen abundantemente varias veces al día y se complementa casi cotidianamente con caña, frutas de temporada, sobre todo algunas variedades de plátano y ciertos cítricos como naranja, limón, lima; también consumen calabaza, xilacayota, chile, huevos y con menor frecuencia, una vez a la semana o menos, carne de gallina en caldo. La cultura ali-menticia se vincula directamente al modo de produc-ción en tanto se consume lo que se cultiva y cosecha en mayor cantidad. El maíz es el alimento que ellos consideran fundamental.
Otro rasgo es la integración e interconexión de las diversas acciones de la producción y el autoconsu-mo formando una red articulada de actividades; así la actividad alimentaria se vincula con la del cultivo pero ésta a su vez con la organización y composición familiar; y en una relación de mutua determinación, de la conformación del núcleo familiar dependen los satisfactores a consumir. El maíz funge como un símbolo que representa su modo de vivir de la tie-rra, con la cual se entabla una larga relación través de las generaciones pero también es legado de sus ancestros. Es el recuerdo de un pasado de autosu-ficiencia y relativa autonomía. Implica también la herencia cultural de siglos de los saberes necesarios para cuidar la tierra y cosechar el maíz, del trabajo que requiere y los ritmos que se necesitan; sin duda alguna este saber cultivar maíz es un legado cultural de la tradición tojolabal.51 A semejanza del maíz, a la
tierra le asocian múltiples significados, más que un patrimonio económico o capital, es el espacio carga-do de recuerdos, de explotación y de dolor donde se padeció por generaciones cuando eran peones de la finca, pero también es donde actualmente se vive y de donde surge la posibilidad de tener un modo de vida propio y digno basado en la autoproducción de sus condiciones sociales de existencia (los alimentos, la educación, la salud, las autoridades).52
Para los habitantes de El Zapotal la tierra está do-tada de cierta vitalidad, es un ente vivo, la fuente de la vida y no sólo un artículo inerte que se puede intercam-biar según convenga. La tierra es el espacio geográfico, social y simbólico sobre el que se funda la comunidad, es la posibilidad de existencia del grupo y un bien para compartir con la familia y la comunidad, no para aca-parar. Es en este sentido que don Pedro dice “la tierra significa que es como tu casa... es la casa donde debes vivir... la tierra debe tener un respeto y un cuidado y luego darle sus valores, de vivirla pues de alguna mane-ra comunitaria para darle el verdadero sentido.53
La tierra permite llevar a cabo una vida conjunta a través de la propiedad social, con esto el grupo se re-genera como una colectividad social en movimiento y sujeta al cambio. Dentro del espectro de sentidos men-cionados la tierra también alude a una relación más amplia y de inclusión con el entorno natural, pero tam-bién refiere al vínculo histórico consigo mismos y con sus antepasados.
Sin estar desligada de lo anterior, está también la vida comunitaria que se manifiesta a través de ciertas prácticas. Las fiestas, asambleas, servicios religiosos, trabajos ejidales realizados en un territorio preciso son varios de los rasgos más importantes que posibili-tan tanto adscribirse como tojolabales como tender un nexo de semejanza y parentesco sociocultural con los meros tojolabales, “lo más importante en la forma de vivir como indígena es la vida comunitaria.”54 El vivir en comunidad a través de sus prácticas comunitarias55 no es únicamente un legado de la tradición tojolabal,56 sino una manera de organizarse en la que han vivido y
GUILLERMO CASTILLO RAMÍREZ
49 El cultivo del maíz y del fríjol como principal actividad productiva supone una relación de cercanía, respeto y dependencia con su parcela, el entorno natural y los ritmos de la naturaleza. Los saberes y la realización de la vida agraria contri-buyen a configurar y consolidar las relaciones familiares entre los padres y los hijos varones en edad de trabajar, a través de la convivencia cotidiana y de la ac-tividad conjunta en la parcela, creando así un referente común entre las familias de la comunidad por ser una actividad que todos los hombres mayores de quince años realizan y comparten esa experiencia laboral, lo cual contribuye a reforzar la cohesión social del poblado por ser la tierra una propiedad social. “Somos iguales, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, en los trabajos que hacemos, la cocina (para la mujer) y el (cultivo del) maíz (para el hombre).” Entrevista con la esposa del hermanito de la autoridad ejidal, julio 2006, El Zapotal, Las Margari-tas, Chiapas. Este testimonio muestra que las similitudes con los meros tojola-bales son de diversa índole tanto culturales y de rasgos biológicos compartidos como ancestros comunes y la misma sangre.50 Don José, a manera de síntesis, concluye: “yo creo que trabajamos las mismas cosas. Los ‘meros tojolabales’ se dedican a la producción del milpa y del fríjol, lo mismo que nosotros es lo que hacemos... ellos se dedican a trabajar la tierra y producir, igual nosotros... igual que ellos aportan lo que consumen y lo que sobra es para vender”. Entrevista con don José, julio 2006, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas. Al recalcar el testimonio que su principal actividad laboral es para el autosustento y no para ganar dinero, evidencia con contundencia que su modo de vida es distinto y se rige por otras normas y principios.51 La tierra es un elemento relacionado con la cultura alimenticia, es a su vez, un
referente simbólico antiquísimo que los ancla a su pasado, el saber que vienen y son gente de la montaña y de comunidad, pero también los hermana con los me-ros tojolabales que también viven de la tierra.52 Esto se opone a la percepción del ranchero y del caxlán, de la tierra como una mercancía o un negocio potencial cuyo valor se mide en función del beneficio económico que pueda generar; todo lo cual está inserto dentro de la lógica de la propiedad personal y el interés individual, y donde no hay otro tipo de vínculo con la tierra que el del propietario con una mercancía de su propiedad; “el sentido de la tierra para unos se ha convertido en un negocio, que no ha habido un respecto... precisamente en la ciudad es lo que pasa, en la ciudad compras un pedazo de terre-no e igual puedes venderlo al rato, entonces no tienes como el sentido de hacer co-munidad”. Entrevista con Pedro, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas. 53 Entrevista con Pedro, enero 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas. Y más adelante continua: “vivamos de la tierra y que la cuidemos como si fuéramos no-sotros mismos o sea como un ser, un ser vivo que merece cuidado y respecto.” 54 Entrevista con el diácono, enero 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.55 Los trabajos ejidales, las asambleas comunitarias, las festividades religiosas, por nombrar algunas de las más representativas. 56 “Las tradiciones de nuestros antepasados han servido, (asambleas) han servido mucho porque tienen grandes valores tanto en su convivencia como en el com-partir, en el distribuirse o sea hay una colaboración mutua.” Entrevista con don Pedro, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.
33VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
crecido, la comunidad, como grupo activo dentro del cual se existe, ha sido uno de los referentes prima-rios57 -junto con la familia- en la construcción de la identidad comunitaria. En este sentido, sin duda una práctica de antaño y heredada por sus antepasados es la utilización de instancias comunitarias de decisión y deliberación a través de las asambleas comunitarias, aunque cabe resaltar que el criterio de participación ha variado a lo largo del tiempo. Esta instancia comu-nitaria sirve de facto para planear y resolver proble-mas y actividades del orden de la vida cotidiana co-munitaria, aunque también para eventos religiosos o sociales importantes como las fiestas.
La idea de la vida comunitaria resume con fuerza su propio modo de vida centrado en el beneficio colectivo y en la inclusión y participación de los diversos secto-res sociales dentro de la comunidad. “La comunidad” no sólo tiene el significado de diversos actores sociales actuando conjuntamente y de manera articulada, sino que se construye con la participación y el trabajo de todos sus miembros. La acción y programación comu-nitaria de su vida grupal: las fiestas comunitarias, tra-bajos ejidales, las asambleas, la escuela comunitaria, la casa de salud, el manejo de las tierras, las autoridades comunitarias, en no pocas ocasiones les ha permitido una mejor y más participativa resolución de sus nece-sidades (como la educación y la salud, por citar dos de las más apremiantes). Esto ha significado transformar las relaciones de subordinación que antes padecían con los agentes del exterior: los gobiernos municipales y es-tatales, rancheros y caxlanes.
Otra práctica fundamental de la comunidad es la forma de crear y constituir la familia, la forma de esta-blecer y conservar los lazos de parentesco. El padre es la cabeza de familia y la última instancia de autoridad, aunque junto con la esposa y conforme crecen los hi-jos las decisiones se consultan y asumen por todos; la instancia de decisión familiar son los padres y los hijos mayores que aún vivan con ellos. Por lo regular los hi-jos varones adultos permanecen más cercanos y al pen-diente de sus padres que las hijas, pues éstas, una vez que se casan, se incorporan a la familia de su esposo y suegro; una vez que salen de su casa, las mujeres pasan a formar parte de la unidad de parentesco de su pareja. A semejanza de los meros tojolabales hay dos maneras de iniciar una nueva familia; una es la boda o la entrega formal,58 la otra opción es “el robo de la muchacha,” en el cual los novios se ponen de acuerdo para huir juntos a casa de la familia del novio.
Todo lo anterior ayuda a entender como esta re-ciente dinámica de proximidad y lejanía respecto a los meros tojolabales y otras alteridades les da una forma de adscripción propia a los habitantes de El Zapotal
que les permite adscribirse como tojolabales aunque “no meros tojolabales”. Esta lógica de la diferencia y la semejanza que se asienta y refleja en el modo de vida previamente descrito les da una identidad comu-nitaria propia con una vertiente étnica tojolabal.
LOS PROCESOS DE RECONOCIMIENTO: LA PALABRA DE DIOS 59
Son dos principalmente las dinámicas que han con-tribuido a la creación del peculiar sí mismo grupal del poblado, ambas de un doble carácter intra y extraco-munitario en el ámbito regional; una es la Palabra de Dios, y la otra, es la militancia política. Por razones de espacio, aquí sólo se tocará la primera. La mayoría de los miembros adultos de la comunidad recuerdan que empezaron a reconocerse como indígenas tojolabales con el caminar de la Palabra de Dios. Rememoran que, a nivel de varias regiones y durante la última parte de la segunda mitad del siglo pasado, en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, el obispo Samuel Ruiz resaltó la significación de un modo de vida comunitario y otorgó valor al aporte cultural y a la diferencia social propia de los diversos grupos indígenas de esa macro-región del Estado de Chiapas.60
Precisaron que este sentirse y saberse tojolabales no fue algo que aprendieron en la escuela, pues no ha-bía centros de educación “por culpa del mal gobierno”, pero tampoco les vino de sus progenitores,61 sino que este proceso de reconocimiento y recreación de la ads-cripción étnica fue a través de la Palabra de Dios y del ejercicio de su militancia política.
Aparejadas a esta retojolabalización se dan una se-rie de modificaciones de diversa índole en la vida social e historia de la comunidad que van delineando la con-formación de la imagen grupal que de sí misma tiene la comunidad: la experiencia comunitaria del colectivo, la recuperación de las tierras de El Chico Zapote, la esci-sión del poblado San Juan que dio lugar a la formación de El Zapotal, la educación y salud comunitarias, la creación y consolidación de los municipios autónomos. Paralelo a este proceso de readscripción étnica y de cier-to rescate de la tradición para constituirse en un sujeto social y culturalmente diferente y consciente de su pe-culiaridad se da un paulatino proceso de apropiación del control de algunas relaciones y circunstancias de su vida comunitaria: el manejo de las tierras, el segui-miento y conducción del proceso educativo y de salud, nuevos intercambios económicos favorables a través de la diversas instancias del municipio autónomo. La práctica religiosa comunitaria jugó un papel destaca-
57 “Nosotros consideramos que lo más lógico es que haiga convivencia… que realmente nos podamos amarrar en las cosas y que realmente veamos buenas.” Entrevista con la autoridad ejidal, julio 2005, El Zapotal, Las Mar-garitas, Chiapas. 58 Doña María señala que hay dos variantes dentro de esta opción: “a veces que es juntamiento en la casa, se entrega y de ahí se va la muchacha y se hace la fiesta y a veces que en la iglesia, pues sí por la iglesia, en la iglesia se
entrega y se hace la fiesta.” Entrevista con doña María, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.59 Con el término “la Palabra de Dios” se designa el proceso religioso de las comunidades.60 Los tzotziles de los Altos de Chiapas, los tzeltales de Ocosingo, los Altos y la zona Norte, los tojolabales de Altamirano y Las Margaritas entre otros. Diario de campo, enero 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.61 “Nuestros padres no nos enseñaron mucho de donde dependíamos.” En-trevista con Don José, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.
REVISTA SUR DE MÉXICO34
do en todo lo anterior. La Palabra de Dios estimuló la idea de que la diferencia cultural propia de su modo de vida no tenía un carácter peyorativo y denigrante como su relación con ciertos “otros”, los mestizos, pa-recía suponerlo en el pasado. Por el contrario, tenía relevancia y en modo alguno implicaba per se un trato desigual y discriminatorio como antes lo ejercían y lo naturalizaban algunos caxlanes, especialmente bajo la representación específica del patrón.
Pero a su vez también permitió un reencuentro con su origen y su pasado reciente y lejano en la medida en que su historia individual, grupal y regional dejó de ser negada y cargada con valoraciones negativas por parte de agentes externos y se descubrió en ella una línea de continuidad con las generaciones que los precedieron. La relevancia social que se adjudicaban como grupo dependía de la posesión y reconocimiento de aquello que los particularizaba: “la sangre”, la organización fa-miliar, la organización e instituciones comunitarias, las redes regionales religiosas y políticas. Esto atravesó por cuestionar y minusvalorar ciertas exodefiniciones de sí, que otros tenían y que claramente los influenciaban en el pasado, en esta línea reflexiva es que el diácono afir-ma: “antes como que el ser indígena era muy aislado de la sociedad, como que no tenía valor.”62
La Palabra de Dios promovió la idea del valor in-trínseco a cualquier ser humano y la igualdad frente a la degradación y subordinación, pero sin soslayar las particularidades propias de su vida social.63 Este pro-ceso comunitario y regional del cual ellos eran gestores les mostró que sus relaciones con los actores sociales circundantes no tenían porque ser forzosamente des-iguales y jerárquicas.64
La Palabra de Dios les permitió explorar como gru-po la reflexión sobre el lugar social y el valor que se le había otorgado a su tradición y a las prácticas culturales propias y de sus padres;65 en ese espacio se generó un cuestionamiento a los valores y significados que tanto ellos como los agentes externos les habían atribuído. Así, su modo de vida surgió a través del diálogo grupal y de la crítica de sus condiciones sociales de existencia como grupo, con valores autónomos y factibles. La comunidad se volvió el espacio y figura de referencia y el esfuerzo en común fue la vía para mejorar el nivel de vida a través de la solidaridad comunal y grupal; el fomentar estos valo-res comunitarios les permitía crear un espacio propio y acorde con el sentido de vida que perseguían.
CONCLUSIONES
La construcción social de la identidad étnica en la comunidad supuso dinámicas de conservación, reno-
vación y transformación de la imagen del sí mismo, así este proceso de identificación se entiende como un pro-ceso simbólico de adscripción grupal local y regional y de delimitación frente a grupos sociales circundantes: las comunidades aledañas con los que tienen diversos vínculos -políticos, religiosos o familiares-, los pobla-dos aledaños contiguos pero sin relaciones con El Za-potal, la cabecera municipal, el finquero, los caxlanes, sólo por citar los más importantes. Esta dinámica tiene por base (1) una dinámica doble de endo y exodefini-ción que, (2) se sustenta en un entramado de prácticas culturales de índole grupal: los trabajos comunitarios aquí tratados. Estas actividades definen el carácter so-cial del gremio y, (3) permiten ordenar y catalogar las alteridades próximas, los “otros” sociales circundantes, en función del sitio y actividad social que el grupo re-conoce, atribuye y asume, es decir, provee una ordena-ción del mundo social circundante.
En la realización de esta investigación se planteó una doble perspectiva antropológica: una de corte his-tórico y otra de carácter sincrónico o actual. Dentro de la óptica sincrónica hubo dos ejes; por un lado, las re-laciones sociales, culturales, políticas y económicas con los grupos aledaños que juegan algún papel en la con-formación de la identidad grupal, ese “nosotros” que se demarca frente a los “otros”, es decir, esas alteridades múltiples y diferenciadas que circundan al grupo y que van desde los blancos y mestizos hasta otros cercanos como los tojolabales, con quienes tienen relaciones de semejanza y parentesco cultural y sanguíneo. El otro eje serían las prácticas culturales de carácter comu-nitario actuales, las fiestas comunitarias, la organiza-ción social, las instituciones comunitarias: asambleas, autoridades, además de las actividades comunitarias de conservación del poblado, las labores de manteni-mientos de la comunidad o trabajos ejidales; también forman parte de este eje las redes familiares y la mane-ra de conformar nuevos núcleos familiares, el modo de vida o subsistencia como el trabajo de la tierra en una economía de autosubsistencia, las prácticas religiosas comunitarias.
Desde una perspectiva diacrónica, se indagó la con-formación de la identidad grupal en el proceso históri-co reciente y de duración media, a través de puntos de anclaje. Por una parte, el territorio entendido como el espacio geográfico donde se habita, así como el lugar de procedencia y nacimiento, pero también como el sitio social que está cargado de marcas simbólicas que con-tienen los hechos, significados de una historia grupal re-ciente y remota, por ejemplo; la finca, las tierras, la casa grande, los caminos entre otros. La relación simbólica social con un entorno natural que está significado en tér-minos de las vivencias y las creencias del grupo, en dicho entorno anida la historia social del grupo. Aunado a lo anterior están el parentesco lejano y las redes familia-res extensas y cronológicamente remotas, que más allá del hecho biológico de tener cierta genealogía aluden a la significación cultural de ser heredero y depositario de la tradición de un grupo social distante. El saberse den-tro de la línea de continuidad cultural de cierto modo
62Entrevista con el diácono, enero 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.63 Entrevista con el Hermano Marista Jorge Carrasco, julio 2005, Comitán, Chiapas.64Entrevista con N. Borrallas, agente pastoral de la diócesis de San Cristóbal, julio 2005, Comitán, Chiapas.65Las fiestas comunitarias, un modo de vida basado en la el autoconsumo y la siembra y con fuerte base comunitaria, la idea de la genealogía ancestral, la lengua, el vestido, etc.
GUILLERMO CASTILLO RAMÍREZ
35VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
de vida que particulariza a un gremio social específico, que se ha perpetuado a través del tiempo. Dentro de esto se recalcó someramente el uso que el grupo hace de su genealogía social y origen, de saberse depositarios parciales de los tojolabales y valorar positivamente esto. Este mecanismo social e histórico les permitió reconfi-gurarse como grupo; en la actualidad ser miembro de la comunidad atraviesa por adscribirse como tojolabal. Se registraron parcialmente los procesos sociales orales donde la historia en común y la vida compartida se retie-nen y transmiten, como en el caso de las asambleas, en el servicio religioso, en las pláticas familiares. Sin duda, la identidad grupal atraviesa, entre otros aspectos, por el proceso mediante el cual la memoria colectiva se mani-fiesta de manera oral y en las prácticas sociales de reno-vación de la vida comunitaria para crear un sentido de pertenencia al grupo (Pérez Taylor 1996:14).
BiBliografía citada
Aceves Lozano, Jorge1996 Historia oral e historias de vida. Teoría, métodos y técnicas. Una bibliografía comentada. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, (Colección Miguel Othón de Mendizábal).
Barth, Frederick 1976 Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales. México: Fondo de Cultura Económica.
D’Andrea, Dimitri2000 “Las razones de la etnicidad entre globalización y eclipse de la política”. En: Furio Cerutti y Dimitri D’ Andrea, Identidad y conflictos, pp. 83-91. Milán: Franco Angeli.
Epstein, Arnold Leonard1973 Ethos and Identity: three studies in ethnicity. Londres: Tavistock.
Gadamer, Hans George1992 Verdad y método. Salamanca: Sígueme.
Gómez Hernández, Antonio y Mario Humberto Ruz1992 Memoria baldía. Los tojolabales y las fincas: testimonios. México: Universidad Nacional Autónoma de México / Universidad Autónoma de Chiapas.
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).2006 Referencia electrónica: <www.inegi.gob.mx>.
Niethammer, Lutz1989 “¿Para qué sirve la historia oral?”. En: Historia y Fuente Oral, n. 2, pp. 3-25.
Pérez Taylor, Rafael 1996 Entre la tradición y la modernidad: antropología de la memoria colectiva. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Antropológicas.
Poutignat, Philippe y Jocelyne Streiff-Fernat 1995 Théories de l’ éthinicité. París: Presses Universitaires de France.
Thompson, Paul1998 “The voice of the past: oral history”. En: Robert Perks y Alistair Thomson, eds., The oral history reader, pp. 21-28. Londres y Nueva York: Routledge.
Materiales etnográficos y entrevistas.
–Entrevista con el diácono, enero 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.–Entrevista con Don Pedro, enero 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.–Entrevista con Antonio, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.–Entrevista con Don Pedro, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.–Entrevista con Don José, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.–Entrevista con Bernardo, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.–Entrevista con el catequista, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.–Entrevista con la autoridad ejidal, julio, 2005, El Zapotal, Las Mar-garitas, Chiapas.–Entrevista con el diácono, julio 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.–Entrevista con Doña María, julio, 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.–Entrevista con la esposa de Don Pedro, el catequista, julio de 2005, El Zapotal, Las Margaritas, Chiapas.–Entrevista con el Hermano Marista Jorge Carrasco, julio 2005, Co-mitán, Chiapas.–Entrevista con N. Borrallas, julio 2005, Comitán, Chiapas.
REVISTA SUR DE MÉXICO36
INTRODUCCIÓN
México se encuentra entre los diez primeros des-tinos turísticos del mundo (OMT 2005). En la zona norte de Quintana Roo se localiza Cancún, principal destino turístico del país. Cancún como centro turís-tico se planeó y desarrolló en un área donde prácti-camente no había asentamientos humanos (Arnaiz 1992), fue impulsado a fines de 1960 por el gobierno
federal, a partir del Plan Integral de Desarrollo Turísti-co (Fernández 2003).
Actualmente el turismo es la base de la economía del Estado de Quintana Roo (Méndez 2005), aportan-do casi el 75% del Producto Interno Bruto (Panorama Quintana Roo 2008). Este éxito económico ha llevado al gobierno a querer expandir el turismo en todo el Es-tado; la cualidad de este planteamiento, en el discurso, es que sea sustentable, con la pretensión de evitar los
ORGANIzACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL ECOTURISMO: IMPLICACIONES SOCIOCULTURALES EN EL EjIDO CHACCHOBEN,
qUINTANA ROO
Maricela Sauri Palma*,Birgit Schmook**, fernando Limón Aguirre***, Antonio Saldívar Moreno****
Este artículo examina un caso concreto del ecoturismo en el Sur del Estado de Quinta-na Roo. 1 Se pone al descubierto la situación en la que queda la organización y partici-pación de los pobladores del ejido Chacchoben. Se plantea cómo el proyecto es parte de las políticas de desarrollo, cuyas concreciones son la sustitución de la forma de organi-zación ejidal así como de la autoridad depositada en la Asamblea General, por nuevas estructuras excluyentes y de intereses particulares que no corresponden a la intención original de toma de decisiones y participación de la mayoría de los ejidatarios para la búsqueda del bienestar colectivo. Palabras clave: ecoturismo; asamblea ejidal; participación; sustentabilidad; desarro-llo sustentable.
* Maricela Sauri Palma es antropóloga social (Universidad de Quintana Roo, 2003) y Maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural (ECOSUR-Chetumal, 2008). Sus investigaciones se han enfocado a la búsqueda de soluciones a las problemáticas que enfrentan las comunidades campesinas y mayas en el contexto del modelo de desarrollo vigente en el ámbito internacional. Ha laborado en el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, el Centro Quintana Roo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Actualmente es profesora-investi-gadora de carrera de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO).**Birgit Schmook es Maestra en Ciencias egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Hohenheim (Alemania) y Doctora en Geografía (de la Universidad de Clark, EEUU). Desde 1996 labora en el ECOSUR-Chetumal realizando investigaciones sobre los cambios en el uso del suelo en Quintana Roo y Campeche. Actualmente está participando en un proyecto sobre el impacto de desastres naturales en las economías y estrategias de las familias campesinas en Quintana Roo y Campeche. Entre sus publicaciones recientes están los artículos en co-autoría “Fuentes de ingreso y empoderamiento de las mujeres campesinas en el municipio de Calakmul” (en: Política y Cultura, n. 28, 2007, pp. 71-95) y “Distribución espacio-temporal de las actividades extractivas en los bosques del ejido Caoba, Quintana Roo” (en: Investigaciones Geográficas, n. 62, 2007, pp. 69-86).***Fernando Limón Aguirre es sociólogo (UNAM, 1991), Maestro en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural (ECOSUR-San Cristóbal, 1995) y Doctor en Sociología (BUAP, 2007). Sus estudios se han centrado en los pueblos mayas de Chiapas, abordando temas relacionados con el conocimiento cultural de los pueblos y su modo de vida como alternativos al modelo hegemónico de desarrollo, así como en la interacción de los pueblos mayas con la naturaleza, particular-mente en áreas naturales protegidas. Actualmente es Investigador de ECOSUR-San Cristóbal. Ha publicado recientemente los artículos “La ciudadanía del pueblo chuj en México: una dialéctica negativa de identidades” (en: Alteridades, n. 18, 2008, pp. 85-98) y, en coautoría, “Participación campesina para la generación de tecnología alternativa” (en: Nueva Antropología, v. XXI, 2008, n. 68, pp. 113-129).****Antonio Saldívar Moreno es Licenciado en Geografía (UNAM, 1998) y Maestro en Desarrollo Rural (Universidad Autónoma Chapingo), y es doctorante en el área de comunicación, cultura y educación (Universidad de Salamanca). Ha trabajado en diferentes zonas indígenas y rurales del país sobre los temas de educa-ción, desarrollo comunitario y regional y educación intercultural. Actualmente es Investigador Asociado y Docente en el ECOSUR-San Cristóbal. Ha publicado recientemente, en coautoría, “Retos de la orientación vocacional en contextos indígenas: análisis de caso del COBACH 59 en Pantelhó, Chiapas, México” (en: Revista Mexicana de Orientación Educativa, n. 11, 2007, pp. 2-11) y “Entre lo territorial y lo sectorial: la experiencia de las microrregiones en la Selva Lacandona, Chiapas” (en: Revista de Geografía Agrícola, n. 37, 2006, pp. 57-78).1Se agradece la beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y los recursos del Programa de Apoyo para la Realización de Tesis de Maestría (PATM) de El Colegio de la Frontera Sur.
37VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
problemas ecológicos y socioculturales que se han pre-sentado en el norte.
Las condiciones socioeconómicas del Centro y Sur del Estado de Quintana Roo son muy diferentes a las del Norte. Tienen múltiples ejidos con importantes riquezas naturales y culturales, potenciales atractivos para el turismo. La zona centro es predominantemente agropecuaria y tiene el mayor rezago socioeconómico. En tanto en la zona sur, además de las actividades agro-pecuarias, hay una fuerte presencia del sector terciario, comercio y servicios privados y públicos concentrados en la capital Chetumal. Estas dos zonas se diferencian también entre sí ya que en los ejidos del centro radi-can campesinos indígenas mayas, mientras que los del Sur son campesinos no indígenas originarios principal-mente de la región del Golfo de México.
El análisis del caso de Chacchoben en el Sur del es-tado permite reconocer la manera cómo participa un ejido en el desarrollo turístico a través del ecoturismo. El presente artículo da a conocer los resultados de la in-vestigación realizada en el ejido Chacchoben, que abar-có las dos comunidades que lo conforman, una maya y otra mestiza: Chacchoben y Lázaro Cárdenas, con un total aproximado de 1,140 habitantes (INEGI 2000) y 309 familias2.
Específicamente se muestran los factores econó-micos y sociales que inhiben la participación en el ecoturismo de las estructuras ejidales y las personas de Chacchoben. El artículo expone elementos que ponen en evidencia la lógica imperante con que se imponen este tipo de proyectos que no consideran los recursos y circunstancias socioculturales de la comunidad para beneficiar equitativamente a la po-blación local.
La pregunta central que guió la investigación fue: ¿cuáles son los factores económicos y sociales que in-hiben la organización y participación ejidal en el ecotu-rismo? Con esta pregunta se pretendía lograr: 1) cono-cer la forma de organización y participación ejidal para el ecoturismo y 2) identificar las implicaciones socio-culturales de la forma de organización y participación ejidal para el ecoturismo.
Previo a la investigación en el ejido, se contaba con información de un primer trabajo de campo de dos meses realizado en el año de 1998, por la primera au-tora del presente texto. En los años subsiguientes se continuó visitando el ejido para dar seguimiento a los cambios que se presentaban. Asimismo, se había rea-lizado una estancia de tres meses en el año 2004, en el área del muelle Puerta Maya concesionada al prin-cipal inversionista que promueve y dirige la llegada de cruceros turísticos internacionales al sur del estado. Por otro lado, se recopiló información documental del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informá-tica (INEGI) y del Registro Agrario Nacional (RAN), información hemerográfica de los diarios estatales e información bibliográfica diversa referente al ejido y al ecoturismo.
Durante el periodo de investigación de campo de enero a mayo de 2006, el ejido se encontraba en un torbellino de cambios con el desarrollo del ecoturismo como nueva actividad económica, lo que hacía perti-nente el empleo de técnicas e instrumentos cualitativos de investigación, de la tradición de estudios antropo-lógicos, que permitían profundizar en temas y aspec-tos emergentes. El trabajo implicó mucho diálogo y reflexión compartida cotidianamente con la población del ejido. Adicionalmente, se aplicó una encuesta al 25% de los padres de familia. Ambas técnicas, cuali-tativas y cuantitativas, resultaron complementarias y permitieron cruzar, comparar, confirmar o descartar datos de una forma más sustentada.
Las técnicas e instrumentos utilizados para la bús-queda y recopilación de información en el ejido fueron:
Observación participante en asambleas, reuniones y actividades cotidianas de los ejidatarios sobre todo en torno al ecoturismo. La atención principal se dirigió a la forma de participación, interacción y toma de deci-siones de los diferentes actores. Esta técnica fue de uti-lidad para registrar y reconocer las relaciones sociales en el contexto del ecoturismo. Fue soportada con una guía de observación, una libreta de anotaciones, una cámara fotográfica y, eventualmente por una grabadora. Los da-tos obtenidos fueron transcritos en un diario de campo.
Entrevistas abiertas a personas del ejido seleccio-nadas por su relación directa con el inicio y desarrollo de las actividades ecoturísticas y por resultar infor-mantes clave: integrantes del Comisariado y de las di-rectivas, trabajadores del ejido en el módulo de la zona arqueológica, representantes de grupos organizados, etc. Las entrevistas fueron realizadas con base en una guía y con grabadora.
La encuesta se aplicó a 78 padres de familias elegi-dos al azar que representan el 25% del total de familias de cada comunidad (Chacchoben y Lázaro Cárdenas).
El análisis de todos los datos obtenidos fue realiza-do a la luz de las aportaciones teóricas de la literatura especializada en el tema. Ello es considerado un pro-cedimiento de verificación por medio de contrastar la información emergente con los hallazgos de investiga-ción encontrados por otros investigadores.
El artículo primeramente da a conocer el estado de la investigación respecto al ecoturismo y ofrece una descripción general del ejido Chacchoben. Posterior-mente se presentan los datos obtenidos sobre la orga-nización ejidal y las implicaciones socioculturales de la forma de organización y participación ejidal para el ecoturismo. Para finalizar, se realiza una discusión de los resultados de la investigación con los aportes de los diferentes autores que tratan el tema.
LA ORGANIzACIÓN Y PARTICIPACIÓN LO-CAL COMO BASE DEL ECOTURISMO
El ecoturismo como modalidad turística denomi-nada sustentable, pretende ser puente entre la con-servación de los recursos naturales y la obtención de beneficios socioeconómicos. Para esto, un aspecto bá-2El total de familias se obtuvo del censo realizado en el mes de enero de 2006
por personal del Centro de Salud de ambas comunidades.
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO38
sico es la participación y ejecución del proyecto por las poblaciones locales donde se implementa (Groom y otros 1991, Azócar 1995, Daltabuit y otros 2000, Kru-ger 2004, Moreno 2005).
En países de Centro y Norteamérica (Belice, El Sal-vador, Guatemala, Honduras y México), existe ecotu-rismo frecuentemente en áreas rurales. No obstante, los gobiernos antes que impulsar la participación de las comunidades, otorgan preferencia a los inversionistas privados, con el fin de obtener ayuda técnica y financie-ra (Moreno 2005). Muchos proyectos son dirigidos por inversionistas quienes desplazan a las comunidades de su ejecución y administración, decidiendo su forma de participación y el uso de los recursos (Azócar 1995 y Contreras 2000).
Los inversionistas o sector empresarial basan su operación en la obtención de las mayores ganancias posibles. Por ello, promueven sus ofertas de bienes y servicios hacia las diferentes zonas naturales y cul-turales, atrayendo a un creciente número de turistas. Generalmente realizan también inversiones en infraes-tructura más adecuada al turismo masivo (Groom y otros 1991, Azócar 1995, Kirstges 2002, Moreno 2005). Asimismo, retoman y resignifican desde una posición mercantilista elementos culturales locales y actividades tradicionales, descontextualizados del entorno particu-lar. Azócar (1995) dice que se les asigna un significado monetario y se ofertan como productos consumibles.
Así, en el ecoturismo lo ecológico se integra como parte de la publicidad o la mercadotecnia, cuando lo que impera es la idea de ganancias económicas. Para Daltabuit (2000), la mayoría de los proyectos de eco-turismo son sólo versiones a menor escala del turismo tradicional. Esto constituye una forma de concreción del concepto de desarrollo sustentable entendido por Leff (1998) y Rioja (1999), como un discurso ambiental configurado y adaptado como estrategia política al pro-ceso de la globalización económica por los organismos y grupos de poder. De este modo, se forja una nueva ideología que legitima nuevas formas de apropiación de recursos naturales y culturales. Lo cual corrobora que aún cuando al desarrollo se le vista de sustentable, sigue siendo parte de ese mismo planteamiento polí-tico, económico y programático que se universaliza e impone como sinónimo de progreso, crecimiento, evo-lución o mejoría, bajo la lógica del interés por el creci-miento económico (ver Limón 2005).
Debido a esta situación resulta particularmente necesario y hasta urgente el énfasis en la organización local, bajo criterios culturales propios, que estimule la capacidad de intervención, acción y decisión colectiva de los actores en el lugar (Contreras 2000). Al par-ticipar colectivamente, muchas comunidades podrían contribuir a construir alternativas realmente susten-tables, alternativas al desarrollo que vayan más allá del modelo hegemónico entendido como civilización occidental-capitalista. Ello debido a que en los ámbi-tos locales, particularmente los rurales, generalmente se mantiene una significación y prácticas culturales distintas a la occidental sobre lo que es la naturaleza,
la economía, la vida, el alimento y las relaciones socia-les (Escobar 2002).
En el caso de las comunidades rurales en México su organización como ejidos está basada en el interés del bienestar colectivo, a través de la participación y la decisión colectivas. La organización ejidal está repre-sentada por la Asamblea General que es el órgano su-premo o máxima autoridad, compuesta por todos los ejidatarios quienes deben tomar las decisiones por el voto de la mayoría. El Comisariado Ejidal debe encar-garse de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea y de la representación y gestión administrativa del eji-do. El Consejo de Vigilancia debe vigilar que los actos del Comisariado se ajusten a la ley y al reglamento interno del ejido. Las elecciones para Comisariado y Consejo son por mayoría de votos de la Asamblea. La duración del cargo es de tres años y pueden ser reelec-tos los miembros salientes después de transcurrido un lapso igual al que estuvieron en ejercicio. Pueden ser removidos por la Asamblea cuando no realicen sus funciones acorde a lo establecido en la ley o regla-mento interno (Procuraduría Agraria 1994 y Delgado 2005).
En muchos casos la organización ejidal puede coadyuvar al buen funcionamiento de un proyec-to ecoturístico, donde sean los mismos ejidatarios quienes lo definan, lo organicen y lo manejen. Pero algunos autores externan que en la práctica y a través de la historia, los ejidos y su forma de organización han sido intervenidos e influidos constantemente por políticas de desarrollo, respaldadas por leyes e insti-tuciones que regulan todos los asuntos agrarios (Flo-rescano 1986, Morales 1987, Warman 2001, Delgado 2005, Rodríguez 2006). Los efectos de las políticas di-rigidas hacia aspectos estrictamente productivos y de rentabilidad económica, han sido el individualismo, la competencia, la desigualdad socioeconómica y la concentración de la tierra y los medios de producción. Esto ha constreñido en muchos ejidos la posibilidad de participación, acción y decisión colectiva campesi-na en los proyectos en general.
Concretamente, los puestos en las jerarquías de poder locales, generan relaciones de poder que influ-yen en la toma de decisiones y genera resultados ne-gociados (Stephen 1998). Como resultado, el absten-cionismo y la falta de participación en muchos casos se han convertido en elementos recurrentes en el proceso de toma de decisiones (Baitenmann 1998).
Por otro lado, la reforma al artículo 27 constitucio-nal en 1992 impulsa políticas dirigidas a reestructurar la tenencia de la tierra y la organización ejidal. Según Rodríguez (2006), los aspectos centrales de la reforma son: brindar certidumbre jurídica de la tierra, el fin del reparto agrario, participación legal de las sociedades ci-viles y mercantiles en el campo mexicano, entre otros. La Procuraduría Agraria (1994) apunta que se pretende que el ejido funja como una empresa y que se asocie con inversionistas privados. Para ello la ley agraria es-pecífica formas de asociación rural que pueden llevar a cabo los ejidatarios.
MARICELA SAURI PALMA, BIRGIT SCHMOOK, FERNANDO LIMÓN AGUIRRE, ANTONIO SALDÍVAR MORENO
39VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
Los efectos de la reforma y las políticas agrarias que de ella derivan, son contrarios a los que promul-gan; por ejemplo, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) ha favorecido en muchos ejidos la venta de tierras y la sustitución de antiguos ejidatarios por nuevos (Zafra y González 1998). Antes la libre circu-lación de la propiedad social era ilegal y la titularidad como ejidatario sólo podía derivarse de la herencia o por decisiones de la autoridad ejecutiva (Warman 2001). Por lo tanto, muchas Asambleas Ejidales prác-ticamente han perdido el derecho a la toma de deci-siones y a la reglamentación de las transacciones in-dividuales, el uso de la tierra y los derechos ejidales (Baitenmann 1998).
De este modo, el estado ha centralizado el poder político y desvirtuado las formas de participación de las sociedades locales y culturales; ha ido sistemática-mente sustituyendo sus formas de organización para resolver diferentes problemas y los grupos sociales han ido perdiendo la capacidad para organizarse. La participación se establece entonces como formas de relación, dependientes de las decisiones del estado (Saldívar 1999).
El estado no ha dado participación a las comunida-des en la planeación de los proyectos, ni la oportunidad de demostrar sus conocimientos, de decidir y dirigir su propio destino (Masri y Robles 1997 y Leff 1998). El tipo de participación local que se presenta en la mayoría de las experiencias ecoturísticas es el involucramiento de la comunidad en proyectos decididos y dirigidos por agentes externos (Azócar 1995). La presión que siente la gente ante la vorágine de cambios externos inducidos les crea un sentimiento de inevitabilidad e insignifican-cia en relación a su involucramiento (Moreno 2005).
Ante esta problemática es necesario que las diver-sas sociedades fortalezcan sus capacidades mediante su organización y acción colectiva, para la solución a sus propios problemas y la obtención de fines comu-nes (Rello 2001). Por ello, es relevante la constitución de nuevos sujetos sociales, actores colectivos con reco-nocimiento de sus potencialidades, como base para la reivindicación de sus derechos, para la transformación de la sociedad y para la conformación de futuros posi-bles (Saldívar 1999). En este sentido, la construcción de alternativas al desarrollo deben plantearse no desde el interior mismo de las propuestas y programas del de-sarrollo, sino desde dentro de las raíces más profundas de los conocimientos culturales, las espiritualidades y las filosofías de los diversos pueblos (Limón 2005).
EL EjIDO CHACCHOBEN
El ejido Chacchoben se localiza en el municipio de Othón P. Blanco, al sur del estado de Quintana Roo, a 80 kilómetros al noroeste de la capital Chetumal.3
El ejido ha pasado por dos grandes etapas históricas de impulso estatal económico y productivo que a largo plazo no resultaron sostenibles:
a) la explotación forestal (1900-1950),4 que se ca-
racterizó por la extracción de la resina de chicozapote y corte de maderas preciosas de demanda internacional. A partir de esta etapa se conformó la comunidad maya yucateca de Chacchoben, fundadora del ejido en 1941.5
b) las agroindustrias (1970), que impulsaron mo-nocultivos comerciales, como el arroz y la caña de azúcar con tecnología moderna. Las agroindustrias formaron parte del Programa Estatal de Colonización Dirigida, en cuyo contexto se formó Lázaro Cárdenas,6 como comunidad anexa en el ejido y con población pro-veniente principalmente del Estado de Michoacán. Se destaca que las relaciones entre las dos comunidades que conforman el ejido se establecieron desde un prin-cipio entre desacuerdos y conflictos. Los pobladores de Chacchoben señalan su inconformidad de que los colo-nos llegaran a ocupar tierras del ejido que fundaron y que el gobierno los haya apoyado con los recursos ne-cesarios. Los conflictos por los recursos que se asignan a uno y otro poblado van a persistir a lo largo de la his-toria del ejido, así como por los cargos ejidales que son ocupados por personas de una u otra comunidad, pues los ejidatarios de la comunidad de Chacchoben consi-deran tener mayor derecho. Sin embargo, legalmente cualquier ejidatario de ambas comunidades puede par-ticipar como candidato para los cargos ejidales. Otras problemáticas surgen también de las diferencias socio-culturales que existen entre las dos comunidades.
Ante el declive del auge forestal y agroindustrial los campesinos del ejido han subsistido de programas y apoyos gubernamentales como el PROCAMPO7 y OPORTUNIDADES y de la realización de diversas ac-tividades económicas. La comunidad de Chacchoben, trabaja principalmente la agricultura de temporal, ge-neralmente con el sistema tradicional de roza, tumba y quema, mientras que la comunidad de Lázaro Cárde-nas con un sistema de agricultura mecanizado. Los cul-tivos son principalmente maíz y fríjol. Lázaro Cárdenas practica en mayor escala la ganadería, mientras que Chacchoben apenas empieza a incursionar en esta acti-vidad. Todos los ejidatarios se ayudan económicamen-te con las utilidades8 obtenidas del aprovechamiento forestal del ejido que se distribuyen entre todos.
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
3Véase figura 1. 4La producción chiclera de Quintana Roo convirtió a México en uno de los primeros productores mundiales del látex, pero al participar en los mercados internacionales se vio necesariamente afectado por la crisis económica mun-dial de 1929. En 1942, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la producción chiclera volvió a aumentar, alcanzando niveles aún más altos que en 1929 y llevando a Quintana Roo a un nuevo auge económico (Careaga 1990).5Acerca de la época forestal en el estado de Quintana Roo y en el ejido Chac-choben en particular véase Rosado (1940), Chenaut (1989), Careaga (1990), Galletti (1992), César Dachary (1993), Beteta (1999).6Acerca del impulso de agroindustrias véase Fort (1979), Rosales (1980), Cé-sar Dachary y otros (1993).7El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) consiste bási-camente en un apoyo económico que se entrega a los productores rurales del país por superficie elegible, registrada y sembrada con los cultivos au-torizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-MARNAT).8Las utilidades son las ganancias económicas que se obtienen por la explo-tación y comercialización de los recursos forestales de uso común de cada ejido y que se distribuyen o reparten entre todos los ejidatarios pertenecien-tes al núcleo ejidal.
REVISTA SUR DE MÉXICO40
Otra actividad que contribuye a la economía cam-pesina es la migración laboral. La gente de Chaccho-ben migra principalmente al norte del estado (Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum), unos pocos ha-cia Estados Unidos y Canadá. Mientras que la gente de Lázaro Cárdenas migra hacia Estados Unidos, donde ya tienen una historia migratoria desde sus orígenes en Michoacán. No obstante, también han comenzado a migrar hacia el norte del estado, generalmente Playa del Carmen. Los trabajos que desempeñan en el norte del Estado de Quintana Roo son: construcción de pala-pas, carpinteros, operadores de maquinaria, cargado-res, albañiles. En Estados Unidos se emplean de mese-ros, cocineros, vigilantes, lavaplatos, etc.
A partir del año 2000 se identifica una nueva etapa económica en el ejido, la cual gira alrededor del eco-turismo. Surge con la promoción estatal (1993-1999) en el sur de Quintana Roo, del proyecto Corredor Tu-rístico Costa Maya que considera entre los atractivos algunas zonas arqueológicas ubicadas en áreas ejidales o cercanas a ellas.
ORGANIzACIÓN EjIDAL PARA EL ECOTURISMO: ¿COLECTIVISMO O INDIVIDUALISMO?
El proyecto Corredor Turístico Costa Maya en el sur de Quintana Roo, del cual procede el ecoturismo de Chacchoben, plantea armonizar beneficio social y económico con la integridad y estabilidad de los eco-sistemas. El planteamiento base es impulsar la parti-cipación de los diferentes actores: gobierno del estado, comunidades, inversionistas, etc., involucrados dentro del área (Campos s/f).
Pero la forma en que opera la actividad turística li-mita la participación de las comunidades locales. Cru-ceros internacionales llegan al muelle Puerta Maya, ubicado en el poblado de Mahahual (a 145 km de Che-tumal),9 concesionado a un empresario quien dirige la promoción turística. Los turistas desembarcan con paquetes turísticos adquiridos antes y durante el viaje, o al llegar al muelle los seleccionan a través de varios operadores de viajes.10 Los operadores, comerciantes y empresarios negocian y/o pagan al concesionario del muelle para vender sus paquetes turísticos o estable-cer algún negocio comercial dentro del área. Así, los turistas son conducidos del muelle hacia las diferentes áreas comerciales, naturales y culturales seleccionadas para tal fin.
La actividad turística se presenta en el ejido Chac-choben a partir de que el Instituto Nacional de Antro-pología e Historia (INAH) restauró (1994-1998) y plan-teó la expropiación de un conjunto de vestigios arqueo-lógicos mayas localizados en el ejido, pero sin propo-ner a los ejidatarios ningún tipo de participación en el
desarrollo turístico. Con este acontecimiento lo que se empieza a marcar al interior del ejido es una diversidad de opiniones y posiciones que comienzan a tejer una cierta conflictividad. A nivel de las dos comunidades también se marcan las divisiones que históricamente han prevalecido.
La decisión de que el ejido participara en el desa-rrollo turístico se presentó a través de un líder de la comunidad de Chacchoben. Este líder cuenta con cier-to poder e influencia basados en su pertenencia a una familia antigua y la experiencia desarrollada por la ocu-pación de anteriores cargos administrativos. También, ha sido influido de manera importante por la visión del desarrollo económico que prioriza la producción mate-rial y el consumo como sinónimo de calidad de vida, lo que lo hace un interlocutor aceptable para realizar ne-gociaciones con instituciones públicas y privadas. Sin embargo, la visión del líder contrasta con el sentido de vida y bienestar compartido como común denomina-dor entre las familias de Chacchoben que reivindican los vínculos sociales característicos de sus sociedades. A pesar de que las concepciones de la gente del ejido han sufrido cambios radicales a partir de la expansión del modelo de desarrollo, la combinación de lo particu-lar, culturalmente hablando, con lo general, como lógi-ca del sistema imperante, han generado nuevas com-binaciones de significados que mantienen su contexto cultural distintivo.11
El líder referido consigue la presidencia del Comi-sariado Ejidal y genera estrategias arduas de presión y negociación con el gobierno del estado, principalmente con el INAH. Una de ellas fue condicionar la expropia-ción y apertura de la zona arqueológica a cambio de in-cluir al ejido en el desarrollo turístico. El líder planteó en Chacchoben, en marzo de 2006, al INAH:
… nosotros no queremos dinero, lo que quere-mos es participar en lo que va a ser el desarrollo, que es otra cosa. No es posible que haiga esa ri-queza y lo aprovechen otras gentes y a nosotros no nos toque nada. No es posible que nuestra gente tenga que emigrar porque no hay de donde agarrarse y otras gentes vengan porque tienen seguro lo que es de nosotros…
Finalmente, el Comisariado Ejidal llegó a un con-venio con el gobernador del estado quien otorgó al eji-do exclusividad para manejar el área de servicios de la zona arqueológica, así como apoyo, asesoría y capaci-tación para el desarrollo ecoturístico del ejido. Adicio-nalmente, las empresas turísticas privadas acordaron pagar al ejido una tarifa de dos dólares por cada turista que llevaran a visitar la zona arqueológica. Así como una donación económica para obras de infraestructura y programas de promoción comunitaria.
MARICELA SAURI PALMA, BIRGIT SCHMOOK, FERNANDO LIMÓN AGUIRRE, ANTONIO SALDÍVAR MORENO
9Véase figura 1.10 Los operadores de viajes turísticos son los denominados mayoristas que compran transporte, hospedaje, comidas y otros servicios para estructurar-los y venderlos en un paquete vacacional.
11Acerca de la visión y significación del mundo de los pueblos agrarios en contraposición con la visión occidental, véase Levine y White (1986).
41VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
La organización para actividades ecoturísticas está actualmente encabezada por los órganos de represen-tación ejidal tradicionales: Asamblea Ejidal, Comisa-riado y el Consejo de Vigilancia. Bajo esta representa-ción se encuentran conformados comités a cargo del manejo y administración de los diferentes proyectos: servicios de la zona arqueológica y cabañas ecológicas.12 Los comités y sus integrantes son elegidos y regidos por la Asamblea Ejidal y es a ella a quien se deben dar a conocer mensualmente las actividades y movimientos administrativos correspondientes, incluyendo el repar-to de utilidades.13
Concomitantemente se comenzó otro proyecto turístico denominado Pueblo Chiclero, para el cual se conformó una Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada (SPR de RI). Su organiza-ción la integra una Asamblea General de Socios como máxima autoridad, un Consejo de Administración o representante legal y un Consejo de Vigilancia. Esta organización no representa a todos los ejidatarios que conforman la Asamblea Ejidal por no cumplir con los requisitos para ser socios: acta de nacimiento original o copia notariada, copia de credencial de elector, copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP), copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), constancia de soltería (expedida por el subdelegado de la comunidad) o acta de matrimonio, comprobante de domicilio (recibo de luz o agua) y copia del certificado agrario actualizado. Los obstáculos fueron: documen-tos incompletos y fechas de nacimiento, nombres y di-recciones no coincidentes.
Así quedaron fuera de la sociedad, sin voz ni voto, una gran mayoría de ejidatarios, aún cuando fue la misma Asamblea Ejidal quien otorgó su anuencia para la conformación de la sociedad. Al estar la SPR legalmente constituida (ante fedatario público y el Registro Agrario Nacional), permite y facilita la ne-gociación y asociación del ejido con inversionistas privados. Por esta causa, representa al ejido en las actividades turísticas en lugar de los órganos de eji-dales tradicionales.
Asimismo se han conformado grupos para activida-des teatrales y de elaboración de artesanías, así como la empresa transportadora Turismo Chacchoben, S. de R. de C.V; todos ellos fuera del ámbito ejidal, pues se conforman por iniciativas particulares, sean o no ejida-tarios. Sin embargo, en el caso de los grupos de teatro y de artesanías, el Comisariado Ejidal los respalda ante los trámites necesarios.
Respecto a la percepción local sobre la organización ejidal para el ecoturismo, de 78 ejidatarios y residentes encuestados, el 88.5% considera que el ejido no tiene buena organización; el 47% señaló que la causa es el
mal desempeño de funciones de las directivas, especí-ficamente: desacuerdos, envidias, pleitos y falta de ho-nestidad entre los integrantes de las directivas debido al manejo del dinero y la búsqueda de beneficios per-sonales. Esto incluye señalamiento de mala adminis-tración y falta de claridad en el manejo de los recursos y la información. El 19.2%, un tanto más autocrítico, indica que la mala organización del ejido se debe prin-cipalmente a la falta de unión, comunicación y acuer-dos conjuntos entre los ejidatarios y otro el 17.9% dice que se debe a la falta de preparación y conocimientos de los ejidatarios, tanto a nivel escolar como de la acti-vidad ecoturística. Todas estas perspectivas se reflejan en las asambleas ejidales donde la mayoría de los ejida-tarios no opina ni se involucra en la planeación y toma de decisiones para los proyectos, así como tampoco da seguimiento a los acuerdos establecidos.
La percepción más generalizada es que los conflic-tos y la exigua participación en el desarrollo turístico están relacionados principalmente con la desconfianza que se les tiene a los dirigentes del Comisariado Ejidal. Habitualmente se trata de líderes que han ocupado cargos en diversas ocasiones, cuentan con cierto poder e influencia basados en su pertenencia a familias anti-guas y algunos tienen estudios profesionales y empleos en el exterior de la comunidad. Uno de los ejidatarios expresó:
… la gente ya está cansada de cómo se han hecho las cosas, aguanta pero ya está cansada. Se ne-cesitan personas que no hayan estado en algún cargo… Ya la gente no confía y va a las asambleas y ni caso hacen, se necesita a alguien que haga recuperar la confianza de la gente en sus auto-ridades y en las cosas que se hacen, alguien que en las asambleas haga que la gente participe, que se dejen de comportar como si estuvieran en un mercado, que se pidan opiniones (Chacchoben, marzo de 2006).
Se identifica a un líder, quien principalmente ha di-rigido el desarrollo turístico, como aquel que toma las principales decisiones y controla la información. Otro ejidatario opinó:
… aquí en el ejido, las cosas nunca se han ventila-do, este señor…, siempre ha manejado las cosas a su criterio y como si fueran de él… le podrás preguntar a mucha gente… y te ignoran las co-sas, porque el señor nunca ha hecho las negocia-ciones abiertamente, como las debía de hacer. Incluso creo que hay hasta convenios, creo que están hechos y la mayor parte del ejido no lo sabe. Tiene mucha labia y ha estado involucrado en muchos de estos asuntos… Desde esa fecha hasta ahorita, él es el mismo, él es el que mani-pula todo eso (Chacchoben, marzo de 2006).
De este modo, se señala a los líderes como manipu-ladores de las asambleas ejidales a favor de sus intere-
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
12Acerca de los diferentes proyectos y actividades ecoturísticas que en ade-lante se mencionen véase cuadro 1. 13Las utilidades son las ganancias económicas que se obtienen por la explo-tación y comercialización de los recursos forestales de uso común de cada ejido y que se distribuyen o reparten entre todos los ejidatarios pertenecien-tes al núcleo ejidal.
REVISTA SUR DE MÉXICO42
ses. A través de ello también consiguen legitimar a los integrantes de los comités de los diferentes proyectos y los cambios que en ellos se presentan. Las pugnas internas entre estos líderes exteriorizan diversas caras de las problemáticas y los ejidatarios de la Asamblea Ejidal toman partido por lo que escuchan de ellos, sin estar suficientemente informados.
Una de las concreciones de esta forma de operar del desarrollo turístico ha sido la venta de derechos ejida-les a personas del mismo núcleo ejidal con posibilida-des económicas y/o poder político, a personas que vi-vían en el ejido pero que habían migrado por trabajo, e incluso, a gente externa al ejido. Algunos ejidatarios se ven compelidos a vender sus derechos por alguna nece-sidad económica, presentándose un desplazamiento de antiguos ejidatarios por nuevos. De los 310 ejidatarios de Chacchoben, se dice que alrededor de 100 han ven-dido sus derechos ejidales.
IMPLICACIONES SOCIOCULTURALES DE LA fORMA DE ORGANIzACIÓN Y PARTICIPACIÓN EjIDAL PARA EL ECOTURISMO
Derivado de la organización y participación ejidal para el ecoturismo, se generan conflictos internos en el ejido, éstos inhiben la acción y decisión colectiva para hacer frente apropiadamente a los diferentes actores e intereses externos (guías de turistas, empresarios, etc.) que intervienen y compiten en la actividad turís-tica. Muchos de estos actores externos no han estado de acuerdo con el manejo ejidal del área de servicios de la zona arqueológica, por lo que infringen la normati-vidad establecida por el ejido e influyen adversamen-te en su imagen y promoción. Además, los conflictos internos ejidales provocan que los agentes externos busquen aliados, incluso entre las directivas ejidales, a cambio de beneficios personales. Un ejidatario señala en una entrevista:
… muchas gentes, por ejemplo, los administra-tivos del ejido apoyan esta corrupción mala… Todos los del puerto [los empresarios concesio-narios del área del muelle de cruceros] vienen e involucran al ejido, a los dirigentes, y les dicen: “te voy a dar esto, te voy a dar el otro; tú ayúda-me, apóyame para que yo mande acá, yo mane-je esto”. [Así] apoyan a todos los que vienen de afuera, cuando que deberían apoyar a su pueblo, a su gente. Nuestras autoridades a veces en lugar de que ayuden, ahora sí al pueblo para que salga para adelante y que guarden al menos un patri-monio para los hijos, para los que están crecien-do, lo regalan o lo convienen con otras cosas… (Chacchoben, marzo de 2006).
La alianza de empresarios con las directivas ejidales genera que los proyectos sean determinados, establecidos y dirigidos desde la visión de los agentes externos, afín al modelo económico de desarrollo, hegemónico y extractivo.
Otros efectos del ecoturismo son las restricciones que se están aplicando a las actividades tradicionales de los ejidatarios: agricultura, ganadería, venta de ma-dera y cacería de subsistencia, con el supuesto fin de conservar el medio ambiente. No obstante, los campe-sinos están conscientes que su decisión de conserva-ción ambiental, incluyendo el dejar de realizar sus acti-vidades tradicionales, va a depender de las alternativas reales que tengan de satisfacer sus necesidades básicas. Hasta ahora los recursos monetarios generados por el turismo ejidal son apenas para unas pocas personas y los conflictos no han dado certeza de que todos po-drán participar y beneficiarse, por lo que la mayoría en el ejido continúa realizando sus prácticas económicas tradicionales.
Por otro lado, los ingresos económicos que identi-fican los campesinos como importantes para el desa-rrollo del ecoturismo y la conservación de los recursos naturales que conlleva, es también lo que los inquie-ta a hacer esfuerzos por participar en las diferentes actividades, aun manifestando que no les gusta. Esto debido a que los dirigentes del ecoturismo deciden las actividades a realizar; retoman y refuncionalizan ele-mentos culturales, descontextualizándolos del entor-no socio-cultural particular por lo que la gente local no se identifica con ellos. Un caso específico es el del H-meen o sacerdote maya de la comunidad de Chac-choben. Él explica que en la representación de la ce-remonia maya contemplada para el proyecto Pueblo Chiclero, donde participa, descontextualizaron mu-cho la ceremonia real que realiza en los espacios co-munitarios y tradicionales14; comenta que no le gusta realizar el trabajo para los turistas porque no es un juego, es una ceremonia sagrada, pero lo hace sólo por ganar dinero.
Asimismo, algunas de las actividades turísticas se contraponen a las tradicionales causando conflictos fa-miliares y personales. Las mujeres, permanecen más tiempo fuera de sus hogares y “descuidan sus activida-des hogareñas” como la cría de animales domésticos, la atención a sus esposos e hijos, entre otras.
Finalmente, otro efecto del ecoturismo es el regreso de familias que habían emigrado definitivamente del ejido para establecerse principalmente en el norte del estado, para mayores oportunidades de empleo. Estas familias traen ya ciertos conocimientos y experiencia en turismo, así como recursos económicos que les dan ventaja para insertarse o iniciar alguna actividad tu-rística. De igual forma existe inmigración de algunas personas externas al ejido, con experiencia en turis-mo que establecen algún negocio. Ante esta dinámica, muchos ejidatarios que normalmente han vivido en el ejido y han migrado por temporadas cortas, siguen en-contrando en la migración la forma más inmediata de obtención de recursos al tener pocas oportunidades de participar en el turismo ejidal.
MARICELA SAURI PALMA, BIRGIT SCHMOOK, FERNANDO LIMÓN AGUIRRE, ANTONIO SALDÍVAR MORENO
14Realiza la ceremonia llamada Jeet’s Lu’um para pedir permiso al dios del monte para cuidar las milpas.
43VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
DISCUSIÓN
La actividad turística se presenta al ejido Chaccho-ben no como producto de una decisión dialogada, re-flexionada y consensuada por los ejidatarios, sino como la opción económica en turno propagada por el modelo de desarrollo e impulsada por el estado.
Esto de inicio lleva a reflexionar sobre la universa-lización e imposición del desarrollo como sistema que penetra y busca arraigarse en los espacios rurales y tradicionales y en actividades emergentes, como el de-nominado ecoturismo, bajo la lógica del interés por el crecimiento económico (ver Limón 2005).
Por otro lado, la inclusión de la zona arqueológica del ejido en el desarrollo turístico del sur del estado, no fue coherente en la práctica con el discurso de par-ticipación de las comunidades, pues se pretendía su expropiación sin proponerle a los ejidatarios ningún tipo de participación en el turismo. Esto demuestra, de acuerdo con Leff (1998) y Rioja (1999), que con el concepto de desarrollo sustentable el discurso ambien-tal es adaptado como estrategia política al proceso de globalización económica por los organismos y grupos de poder. Con ello se forja una nueva ideología que le-gitima nuevas formas de apropiación de recursos natu-rales y culturales.
El ejido no ha podido hacer frente colectivamente a los intereses externos en torno a su patrimonio arqueo-lógico, sus terrenos, su patrimonio cultural y sus recur-sos naturales; debido a que en la organización ejidal priva el individualismo, la competencia, la desigualdad socioeconómica y la intervención e influencia histórica de las políticas de desarrollo (ver Florescano 1986, Mo-rales 1987, Warman 2001, Delgado 2005, Rodríguez 2006). El ecoturismo, como concreción de las políticas de desarrollo, ha constreñido a este ejido como a mu-chos otros, en cuanto a la participación, acción y deci-sión colectiva con criterios culturales en la búsqueda del bienestar común.
En Chacchoben, la decisión y búsqueda de inclu-sión del ejido en el desarrollo turístico a partir de su zona arqueológica, se presenta a través de un líder que ocupa la presidencia del Comisariado Ejidal. Así se manifiesta que el Comisariado Ejidal suplanta las atribuciones de máxima autoridad y toma de decisio-nes que debiera corresponder a la Asamblea General del ejido.
En este caso, la organización para el ecoturismo re-produce y hasta consolida la corrupción que ha existido históricamente en el ejido a través de la fuerza políti-ca que ejerce el Comisariado Ejidal. Se prolongan así, manejos fraudulentos y enriquecimientos a costa de los intereses de los miembros del ejido. Como señala Stephen (1998), los puestos particulares en las jerar-quías de poder locales generan relaciones de poder que influyen en la toma de decisiones y generan resultados negociados. El ambiente que priva en el ejido Chaccho-ben y principalmente en las asambleas son desacuer-dos, conflictos y falta de claridad en la información y el manejo financiero.
De acuerdo con Leff (1998) y Daltabuit (2000) para que el ecoturismo sea realmente una alternativa sus-tentable, debiera conllevar una reubicación del poder y de la toma de decisiones que impulsen la autonomía local para la definición y manejo de su proyecto. Sin embargo, en Chacchoben se identifican dos principa-les acontecimientos que pudieran ir contrarios a esta propuesta: uno de ellos es la conformación legal de la Sociedad de Producción Rural (SPR) que comienza a suplantar a los órganos ejidales en los proyectos turís-ticos; la SPR no integró como socios a todos los ejida-tarios que conforman la Asamblea Ejidal, por lo que no todos tienen derecho a la toma de decisiones ni a los beneficios, restringiéndose aún más la autoridad de la Asamblea y el manejo colectivo del ecoturismo.
El segundo acontecimiento es la venta de derechos ejidales que ha ido en aumento y ha generado un des-plazamiento o sustitución de antiguos ejidatarios por nuevos elementos. En este caso, Baitenmann (1998) in-dica que la Asamblea Ejidal prácticamente ha perdido el derecho a la toma de decisiones y a la reglamentación de las transacciones individuales, el uso de la tierra y los derechos ejidales.
Tanto las problemáticas que genera la SPR como la venta de derechos ejidales, son consecuencias de la Re-forma al artículo 27 constitucional y la creación de la ley agraria en 1992 que impulsaron la reestructuración de la tenencia de la tierra y la organización ejidal. El discurso fue que se propiciaría mejor uso y mayor di-namismo de los recursos del sector agropecuario para impulsar su desarrollo. Con estas políticas el estado ha ido sistemáticamente sustituyendo las formas de orga-nización propias de las sociedades locales y los grupos sociales han ido perdiendo la capacidad para organi-zarse y resolver sus problemas (ver Saldívar 1999). La participación se establece entonces como una relación dependiente de las decisiones del estado.
Los efectos socioculturales locales que se están pre-sentando, derivados de la organización ejidal, empie-zan a ser similares a los del turismo tradicional, aunque en menor escala, como lo plantea Daltabuit (2000). Los conflictos internos en el ejido dificultan hacer fren-te apropiadamente a los diferentes actores e intereses externos que intervienen y compiten por beneficios en la actividad turística. Esto consolida la tendencia de que los proyectos sean dirigidos por los agentes exter-nos y su particular visión de los recursos, la historia y el patrimonio locales.
Esta situación corrobora lo que Azócar (1995) men-ciona respecto al tipo de participación local que se pre-senta en la mayoría de los casos de ecoturismo, y que consiste en el involucramiento de los miembros de la comunidad en proyectos dirigidos por agentes exter-nos, quienes toman la mayor parte de las decisiones. La única forma de hacer frente a estas problemáticas es que el ejido Chacchoben decida frenar la tendencia actual y como colectivo constituirse como nuevo sujeto social, actor colectivo con reconocimiento de sus po-tencialidades, como base para la reivindicación de sus derechos y obtención de fines de beneficio común.
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO44
Esta perspectiva reafirma la sugerencia de Escobar (2002), en cuanto a la reafirmación de lo local para ha-cer frente a las tendencias del sistema, manteniendo la significación y prácticas culturales que no sólo resultan ser distintas a la occidental sino que pueden contribuir a construir alternativas realmente sustentables, alter-nativas al desarrollo.
CONCLUSIONES
La organización ejidal para el ecoturismo en Chac-choben es la que ha existido en el ejido desde su confor-mación. En esta forma de organización, históricamente se han generado jerarquías y relaciones de poder. Los dirigentes del Comisariado ejidal son líderes políticos que han ocupado más de una vez cargos y que han su-plantado las atribuciones de máxima autoridad de la Asamblea General compuesta por todos los ejidatarios. En este sentido, la organización ejidal no corresponde a la intención original de trabajar y buscar el bienestar colectivo, a través de la participación y toma de decisio-nes de la mayoría de los ejidatarios. En su interior reina el individualismo, la competencia y la desigualdad que generan conflictos.
La organización ejidal para el ecoturismo reproduce y hasta consolida la corrupción histórica en el ejido. La opinión local generalizada es que no existe una buena organización para el manejo del ecoturismo. Los resul-tados son que la Asamblea General prácticamente ha perdido el derecho como máxima autoridad a la toma de decisiones, a la reglamentación de las transacciones individuales, el uso de la tierra y los derechos ejidales. No existe un manejo colectivo del ecoturismo, por lo que se presenta una desigual participación y beneficios en las actividades turísticas.
Se plantea que las problemáticas de la organización ejidal son consecuencia de la intervención e influencia constante de las políticas estatales de desarrollo diri-gidas hacia aspectos esencialmente económicos. Para el caso del ecoturismo influye la reforma al artículo 27 constitucional y la creación de la ley agraria en 1992 que han ido sistemáticamente sustituyendo la forma de organización local propia.
Las implicaciones socioculturales locales derivadas de la organización ejidal para el ecoturismo, empiezan a ser similares a las del turismo tradicional. Los conflic-tos internos en el ejido dificultan hacer frente colectiva y apropiadamente a los diferentes actores e intereses externos que intervienen y compiten por beneficios en la actividad turística. Esto consolida la tendencia de que los proyectos sean dirigidos por los agentes ex-ternos, quienes deciden las actividades a realizar y descontextualizan elementos culturales del entor-no particular. Por ello, el ecoturismo y el desarrollo sustentable que lo envuelve se manifiestan en Chac-choben como una práctica más del desarrollo econó-mico dominante.
Proyectos y actividades caracterÍsticas ForMa de
organización
Manejo del área de servicios de la zona arqueológica
Mantenimiento y limpieza del módulo
Manejo de cafetería
renta de espacios a personas del ejido para la venta de artesanías, comida regional, cocos, helados, etc.
cobro de derecho de entrada a empresas transportadoras de turistas
cobro de comisión a guías de turistas que prestan sus servicios de forma independiente
ejidal administrado por un comité
Cabañas Ecológicas construcción de dos cabañas y
un restaurante ecológico
ejidaladministrado por un comité
Pueblo Chiclero
representaciones de la época histórica del ejido como campamento chiclero: ceremonia maya; sendero interpretativo de árboles y plantas medicinales; extracción y cocimiento del chicle; leyenda de la Xtabay; apiario de abejas meliponas; orquidiario; ballet folklórico, etc.
sociedad de Producción rural de responsabilidad ilimitada (sPr de ri)
Teatro bilingüe “Xiímbal Kaj” (Recorriendo Pueblos)
representaciones teatrales
grupo organizado del ejido con una representante. registrado ante la dirección estatal de culturas Populares
Taller de artesanías “Fuerza Creativa”
Producción de artesanías: velas aromáticas, tallado de madera, bordados y costura, etc.
grupo organizado representado por una Presidenta, secretaría y tesorera
Turismo Chacchoben
recorrido turístico para conocer la comunidad de chacchoben, las tradiciones de una familia maya tradicional y la selva
sociedad de responsabilidad de capital variable (s. de r. de c.v.)
Cuadro 1. Proyectos y actividades
ecoturísticas del ejido Chacchoben
MARICELA SAURI PALMA, BIRGIT SCHMOOK, FERNANDO LIMÓN AGUIRRE, ANTONIO SALDÍVAR MORENO
Fuente: Base de datos geográficos del Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y Estadística (LAIGE), del Colegio de la Frontera sur. emmanuel valencia B.
45VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
BIBLIOGRAfÍA CITADA
Arnaiz, Stella 1992 “El turismo y los cambios de la globalización”. En: Alfre-
do César Dachary, D. Navarro y Stella Arnaiz, coords., Quintana Roo: los retos del fin de siglo, pp. 75-99. Che-tumal: Centro de Investigaciones de Quintana Roo.
Azócar, Leida 1995 “Ecoturismo: ¿una alternativa de desarrollo sosteni-
ble?”. En: Leida Azócar, comp., Ecoturismo en el Ecua-dor: trayectorias y desafíos en el Ecuador, pp. 9-53. Quito: DIGICOM.
Baitenmann, Helga 1998 “Las reformas al artículo 27 y la promesa de la demo-
cratización local: el sector ejidal en la región central de Veracruz”. En: Julio Moguel y José Antonio Romero, coords., Propiedad y organización rural en el México moderno, pp. 11-39. México: Juan Pablos.
Beteta, Ramón1999 Tierra del chicle. Cancún: Gobierno del Estado de Quin-
tana Roo.
Campos Cámara, Bonnie Lucías/f Proyecto Ordenamiento Ecológico Territorial Costa
Maya. [<http://cecadesu.semarnat.gob.mx/bibliote-ca_digital/educadores_ambientales/edu_amb_03.sht-ml>; (consulta: 20-11-2005)].
Careaga, Lorena1990 Quintana Roo: una historia compartida. México: Insti-
tuto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
César Dachary Alfredo, Stella Arnaiz, Arelino Miranda y otros 1993 Estudio integral de la frontera México-Belice: análisis
socioeconómico. Chetumal: Centro de Investigaciones de Quintana Roo.
Contreras, Rodrigo 2000 “Empoderamiento campesino y desarrollo local”. En:
Revista Austral de Ciencias Sociales, n. 4, pp. 56-68. [<http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-17952000000100003&lng=es&nrm=iso>].
Chenaut, Victoria1989 Migrantes y aventureros en la frontera sur. México:
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en An-tropología Social.
Daltabuit Magali, Héctor Cisneros, L. M. Vázquez y otros2000 Ecoturismo y desarrollo sustentable: impacto en co-
munidades rurales de la selva maya. Cuernavaca: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-Universidad Nacional Autónoma de México.
Delgado Moya, Rubén 2005 Derecho Agrario. México: SISTA.
Escobar, Arturo2002 “Globalización, desarrollo y modernidad”. En: Corpora-
ción Región, ed., Planeación, participación y desarro-llo, pp. 9-32. Medellín: Corporación Región.
Fernández, A. E. 2003 Cancún: las contradicciones socio-ambientales de un
desarrollo turístico integralmente planeado 1970-2000. Chetumal: Universidad de Quintana Roo (tesis de licenciatura).
Florescano, Enrique1986 Origen y desarrollo de los problemas agrarios de Mé-
xico. México: Era / Secretaría de Educación Pública / Consejo Nacional de Fomento Educativo.
Fort, Odile1979 La colonización ejidal en Quintana Roo (estudios de ca-
sos). México: Instituto Nacional Indigenista.
Galletti, Hugo Alfredo1992 “Aprovechamiento e industrialización forestal desarro-
llo y perspectivas”. En: Alfredo César Dachary, D. Nava-rro y Stella Arnaiz, coords., Quintana Roo: los retos del fin de siglo, pp. 101-152. Chetumal: Centro de Investiga-ciones de Quintana Roo.
Groom Martha J., Robert D. Podolsky y Charles A. Munn 1991 “Tourism as a sustained use of wildlife: a case study of
Madre de Dios, Southeastern Peru”. En: John G. Rob-inson y Kent H. Redford, eds., Neotropical wildlife use and conservation, pp. 393-412. Chicago: The University of Chicago Press.
Kirstges, Torsten 2002 “Basic questions of ‘Sustainable Tourism’: does ecologi-
cal and socially acceptable tourism have a chance?” En: Current Issues in Tourism, n. 5, pp. 172-192.
Krüger, Oliver 2004 “The role of ecotourism in conservation: panacea or
Pandora’s Box?” En: Biodiversity and Conservation, n. 00, pp. 1-22.
Leff, Enrique 1998 Ecología y capital: racionalidad ambiental, democra-
cia participativa y desarrollo sustentable. México: Si-glo Veintiuno.
Levine Robert y Merry I. White 1986 El hecho humano: las bases culturales del desarrollo
educativo. Madrid: Aprendizaje Visor.
Limón, Fernando2005 “El fenómeno del desarrollo: aproximaciones a la ilusión
de mayor dominio en nuestro tiempo”. En: A. Nazar, Eduardo Bello y H. Morales, eds., Sociedad y entorno en la frontera sur de México, pp. 261-238. San Cristóbal de las Casas: El Colegio de la Frontera Sur-Red de Estudios Poblacionales de la Frontera Sur.
Masri, Sofía y Luisa Robles1997 La industria turística hacia la sustentabilidad. México:
Diana.
Méndez, C. Rodrigo 2005 Gestiona el gobernador ante diputados más recursos
para Quintana Roo. [<http://www.larevista.com.mx/ver_nota.php?id=478>; (consulta: 10-11-2005)].
Morales Valderrama, Carmen1987 Ocupación y sobrevivencia campesina en la zona citrí-
cola de Yucatán. México: Instituto Nacional de Antro-pología e Historia.
Moreno, Peter 2005 “Ecotourism along the Meso-American Caribbean Reef:
the impacts of foreign investment”. En: Human Ecolo-gy, n. 2, pp. 217-244.
Organización Mundial del Turismo (OMT) 2005 Los destinos asiáticos suben en el ranking turístico
mundial.[<http://www.world-tourism.org/espanol/newsroo.m/Releases/2005/mayo/asia.htm>; (consul-tado 10 de noviembre de 2005)].
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO46
Panorama Quintana Roo2008 Asiste la Secretaria a la inauguración del seminario de
cruceros de México y Centroamérica. [<http://www.pa-noramaquintanaroo.com/veamos.php?idnew=14900; (consulta: 31-07-2008)].
Procuraduría Agraria1994 Guías Agrarias. México: Procuraduría Agraria.
Rello, Fernando 2001 “Pobreza e instituciones rurales: un enfoque para anali-
zar sus vínculos”. En: Tercer Congreso, Los actores so-ciales frente al desarrollo. Zacatecas: Asociación Mexi-cana de Estudios Rurales.
Rioja P., Leonardo H. 1999 “Consideraciones en torno a la adopción del término
‘desarrollo sustentable’ en América Latina”. En: Johan-nes Maerk y Magali Cabrolié, coords., ¿Existe una epis-temología latinoamericana?, pp. 89-109. México: Plaza y Valdés.
Rodríguez, Gonzalo2006 Derecho agrario y desarrollo rural. México: Trillas.
Rosado Vega, Luis 1940 Un pueblo y un hombre. México: Talleres Gráficos de A.
Mijares y Hno.
Rosales, Margarita1980 “En busca de nuevas tierras: colonización espontánea
en Quintana Roo”. En: Quintana Roo: problemáticas y perspectivas. Quintana Roo: Memorias de Simposio.
Saldívar, Antonio1999 “Sujetos sociales, capacitación y viabilidad del desarro-
llo”. En: Gerardo Ávalos Cacho, coord., Cambio tecno-lógico y desarrollo sostenible en la Selva Lacandona, Chiapas, pp. 77-98. Chapingo: Universidad Autónoma de Chapingo/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Stephen, Lynn 1998 “Interpretación de la Reforma Agraria en dos ejidos de
Oaxaca: diferenciación, historia e identidades”. En: Ju-lio Moguel y José Antonio Romero, coords., Propiedad y organización rural en el México moderno, pp. 73-100. México: Juan Pablos.
Warman, Arturo 2001 El campo mexicano en el siglo XX. México: Fondo de
Cultura Económica.
Zafra, Gloria y E. Salomón González1998 “La reforma del ejido Tuxtepec: campo y campesinos en
San José Chiltepec, San Bartola y Santa Catarina”. En: Julio Moguel y José Antonio Romero, coords., Propie-dad y organización rural en el México moderno, pp. 149-177. México: Juan Pablos.
MARICELA SAURI PALMA, BIRGIT SCHMOOK, FERNANDO LIMÓN AGUIRRE, ANTONIO SALDÍVAR MORENO
Figura 1. Mapa de ubicación del ejido Chacchoben y principales localidades
47VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
MIGRACIÓN fAMILIAR Y CRECIMIENTO INfANTIL EN UNA zONA URBANA POBRE DE MÉRIDA, YUCATÁN
Hugo Azcorra* y federico Dickinson**
Buscamos identificar y medir efectos de la inmigración familiar sobre el crecimiento de 445 niños de 4-6 años de edad [228 nativos (112 ♂, 116 ♀), 217 inmigrantes (99 ♂, 118 ♀)] residentes en el sur de Mérida, Yucatán, medidos en 2006 y 2007. No encon-tramos diferencias significativas (p<0.05, t de Student) en medidas de crecimiento y variables socioeconómicas entre grupos. Las familias estudiadas tienen bajos ingresos y ocupan un área urbana segregada, con poco equipamiento e infraestructura urbanos. Los niños presentan déficit de talla y peso (13% con <2 desviaciones estándar [DE] Ta-lla/Edad, 6% con <2 DE Peso/Edad [P/E]) y evidencia de encontrarse en un proceso obesogénico (5% con >2 DE P/E, 32% con >2 DE índice de masa corporal).Palabras clave: migración; crecimiento infantil; Ciudad de Mérida; Yucatán.
1. INTRODUCCIÓN
Este artículo estudia las posibles consecuencias de la inmigración familiar sobre el crecimiento infantil en familias que residen en el sur de la ciudad de Mérida. Es decir, indagamos los posibles efectos de un proceso –la migración– inmerso en un sistema sociocultural, sobre otro proceso -el crecimiento físico- igualmente comple-jo, que es objeto de estudio de la biología humana; en esta indagación utilizamos elementos teóricos y metodo-lógicos de varias disciplinas: antropología, sociología y biología humana, y empleamos la estadística como prin-cipal herramienta en el manejo y análisis de los datos.1
El artículo se divide en tres secciones: antecedentes, metodología y técnicas, resultados y discusión. En los antecedentes argumentamos la relevancia del estudio de los efectos de la migración sobre el crecimiento in-fantil y presentamos el lugar de estudio; en la sección de metodología y técnicas explicamos el diseño del es-tudio e indicamos las técnicas de obtención y análisis
de los datos; finalmente, en el último apartado ana-lizamos nuestros principales resultados a la luz de la literatura especializada y argumentaremos nuestras conclusiones.
2. ANTECEDENTES
Nuestros tres ejes teóricos son, en primer término, la migración, el segundo, el crecimiento infantil y, el tercero, la ciudad, este último como sistema ecológico y social resultado de intereses económicos, sociales y culturales en el cual ocurre la migración.
2.1 LA MIGRACIÓN
Molinari (1979) define la migración como un cam-bio de residencia permanente o semipermanente, im-plicando un lugar de origen y uno de destino, en el cual el o los individuos traspasan las líneas divisorias de su territorio nativo. Por su parte, Pimienta (2002:19),
* Hugo Azcorra es Licenciado en Nutrición (Universidad Autónoma de Yucatán) y Maestro en Ciencias en Ecología Humana (CINVESTAV); actualmente cursa estudios de doctorado en antropología biológica en la Universidad de Loughborough (Reino Unido). Su tesis de maestría Migración familiar y crecimiento infantil en Mérida, Yucatán, México (2007) puede consultarse en: <http://www.mda.cinvestav.mx/Tesis%20HAzcorra.pdf>. Se ha desempeñado como docente en la Universidad del Valle de México-Campus Mérida y ha colaborado en el proyecto “Ecología humana de la migración en Yucatán” del Laboratorio de Somatología del Departamento de Ecología Humana del CINVESTAV-Unidad Mérida.** Federico Dickinson obtuvo la Licenciatura en Antropología Física en la ENAH, la Maestría en Antropología Física en la UNAM y el Doctorado en Ecología Humana en el Instituto de Ecología de la Academia Polaca de Ciencias. Desde 1985 labora en el Departamento de Ecología Humana del CINVESTAV-Unidad Mérida, cuya jefatura ocupa desde 2003. Sus líneas de investigación son ecología humana de la migración, crecimiento infantil y juvenil, y procesos comunitarios participativos y desarrollo rural. Recientemente ha publicado sobre el tema en coautoría con otros, entre ellos con el primer autor del presente artículo, “Family migration and physical growth in Merida, Yucatan, Mexico” (en: American Journal of Human Biology, v. 21, 2009, n. 3) e “Influence of maternal stature, pregnancy age, and infant birth weight on growth during childhood in Yucatan, Mexico” (en: American Journal of Human Biology, 21, 2009, n. 5). 1Agradecemos el apoyo prestado a la realización de este trabajo por el Dr. Stephen Rothenberg, la Biól. Graciela Valentín Rojas y la Br. Paloma Pérez Solís.
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO48
quien concibe a la migración como todo movimiento espacial que implica un cambio de residencia que tie-ne como resultado la permanencia continua en el lugar de destino, señala dos aspectos a tener en cuenta ante la dificultad de medir la idea de cambio: la distancia recorrida, pues sólo podrían ser considerados como migratorios los movimientos que cubren una distancia mínima razonable que coincide, en muchas ocasiones, con divisiones de tipo político administrativo, y la du-ración del desplazamiento al lugar de destino. En tér-minos operativos, consideraremos migración a aquel movimiento geográfico que traspase límites de regio-nes definidas, es decir, divisiones de tipo político admi-nistrativo, sea del orden estatal o municipal.
La relevancia biológica de la migración reside en que es uno de los cuatro procesos más importantes para la evolución biológica (los otros tres son selección natural, mutación y deriva génica). La migración, que permite introducir nuevos elementos a un conjunto de genes y expone a individuos con genotipos similares a diferentes presiones selectivas al colocarlos en distintos ambientes (Dickinson 2004), ha caracterizado a nuestra especie y a nuestros ancestros por más de dos millones de años. En los últimos dos mil años los humanos han colonizado, a través de la migración, vastas áreas a través de la ex-ploración, invasión, guerra, conquista y asentamientos involuntarios (Mascie-Taylor y Lasker 1988:3).
2.1.1 LA MIGRACIÓN BAjO UNA VISIÓN ECOLÓGICA
El enfoque ecológico de la migración sugerido por Lomnitz (1975:48) considera a las sociedades o grupos humanos dentro de un sistema complejo de factores geográficos, climáticos, sociales, culturales, entre otros, propios de una región dada, es decir, un sistema ecoló-gico o ecosistema y concibe la migración como el des-plazamiento de un grupo humano de un nicho ecológi-co a otro, distinguiendo tres etapas: a) desequilibrio, referido a la saturación temporal o permanente de un nicho ecológico, comprometiendo la subsistencia o se-guridad del grupo; b) traslado, que incluye numerosas variables que pueden afectar la migración como distan-cia de traslado, medios de transporte, algunas caracte-rísticas de los emigrantes (edad, estado civil, composi-ción étnica, escolaridad, etc.) además de aspectos tem-porales y espaciales, y c) estabilización, que implica un acomodo del grupo a su nuevo nicho e incluye tanto la posibilidad de cambios en el grupo, estructura familiar, economía, idioma, religión, estructuras de apoyo, como la posible formación gradual de un nuevo ambiente so-cial y de una nueva visión del mundo; la estabilización no necesariamente se alcanza, un posible resultado de la migración es una nueva migración o, en un caso ex-tremo, la extinción del grupo.
2.2. EL CRECIMIENTO
El crecimiento es definido como el incremento en el tamaño o masa del cuerpo o de sus partes (Ulijas-
zek, Johnston y otros 1998:15, Bogin 2001:64, Came-ron 2002:10) y, si bien está determinado de manera importante por las características genéticas del indivi-duo, la regulación de su velocidad, ritmo y momento dependen de condiciones ambientales adecuadas para su acción (Hidalgo, Vázquez y otros 2001) entre ellas diversos factores socioeconómicos que, el caso de los niños, operan básicamente a través de sus familias. De esos factores, en este trabajo incluimos los que se consideran más relevantes: ingreso monetario familiar, ocupación, educación y posición laboral de los padres y disponibilidad y acceso a servicios de salud.
El ingreso está fuertemente relacionado con la ca-pacidad de adquisición de alimentos y la accesibilidad a los servicios de salud; se ha reportado una estrecha correlación positiva entre la variación en el crecimiento en talla y la ocupación de los padres (Kromeyer, Haus-pie y otros 1997, Crooks 1999, Gultekin, Hauspie y otros 2006) que guarda, a su vez, estrecha relación con su ingreso monetario (Bogin 1999). La educación pa-rental, especialmente la materna, es importante para el crecimiento de los niños por su relación con el cuidado y alimentación de los hijos (Roche y Sun 2003, Bogin 1999). Otros factores ambientales relevantes para el crecimiento son la alimentación y la nutrición porque la multiplicación de las células o su aumento de tama-ño, dependen en buena medida de una adecuada inges-ta de nutrimentos. Todo evento (enfermedad, escasez de alimentos, trastornos alimenticios, etc.) que provo-que una menor ingesta y aprovechamiento de energía y se prolongue demasiado, afectará negativamente el peso y la talla de los niños.
2.2.1 EfECTOS DE LA MIGRACIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO
Franz Boas demostró, en la primera década del siglo XX, que hijos de inmigrantes italianos en los Estados Unidos resultaron más altos que sus padres y que el resto de la población de origen (Lasker y Mascie-Taylor 1988), es decir, que el crecimiento de los seres huma-nos es plástico, lo que permite hacer frente exitosa-mente a cambios ambientales (Mascie-Taylor y Bogin 1995), resultados que han sido ampliamente confir-mados en distintas condiciones ambientales y para grupos de edad diversos (Komlos y Kriwy 2002, Pak 2004, Bogin y Loucky 1997, Mofat 1998, Moffat, Ga-lloway y otros 2005). En México se cuenta con pocos estudios del efecto de la migración sobre el crecimien-to físico (Dickinson 2004), midiendo la prevalencia de desnutrición en población infantil y juvenil cuyas familias han experimentado migración rural à urba-na; Salcedo y Prado (1992) estimaron la influencia de los factores de riesgo de la migración familiar perma-nente procedente de sitios con un índice de margina-ción alto sobre el estado de nutrición (Peso/Talla) de preescolares inmigrantes de 12 a 60 meses de edad, en albergues cañeros del estado mexicano de Jalis-co, encontrando una clara asociación (OR>1) entre la desnutrición crónica y ser inmigrantes permanentes
HUGO AZCORRA, FEDERICO DICKINSON
49VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
y diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en hijos de padres desocupados al migrar. Núñez y colaboradores (1998) compararon la prevalencia de desnutrición (-2 DE Talla/Edad) entre preescolares inmigrantes y nativos en una muestra de 160 niños de 1 a 6 años de edad de parvularios clasificados como de muy alta marginación en Monterrey, Nuevo León, en-contrando que dicha prevalencia en niños de familias inmigrantes y nativas fue de 51.3% y 28.8%, respecti-vamente (RP= 2.6, IC 95%= 1.2, 5.2, p= 0.006) y que sólo las características socioeconómicas relacionadas con la migración, como el lugar de origen, grado de marginación de éste y dirección del desplazamiento (rural à urbano) influyeron en el estado de nutrición. Ortiz y García (2002) analizaron los cambios en el ín-dice talla para la edad (T/E) que ocurrieron entre la etapa escolar y la pubertad en una muestra de 303 ni-ños de la delegación Milpa Alta, en México D. F., me-didos en centros de educación primaria y secundaria, encontrando que tanto en ambos niveles educativos los hijos de inmigrantes tuvieron valores más bajos en ese índice. Los estudios citados muestran que la mi-gración rural-urbana conduce, bajo ciertas condicio-nes, a que la población infantil inmigrante presente un crecimiento inadecuado y que las características socioeconómicas del lugar de origen y las oportuni-dades de acceder al mercado laboral en el lugar de in-serción juegan un papel importante en el patrón del crecimiento.
2.3 LA CIUDAD
En términos geográficos, la ciudad es considerada como un núcleo de población de ciertas dimensiones y funciones especializadas en un territorio amplio (Zoi-do, De la Vega y otros 2000). En un contexto socioeco-lógico, Folch (1999) señala que debe ser considerada como un sistema ecológico y social que constituye el ámbito existencial de buena parte de la especie huma-na. En un sentido sociológico, Schell (2002) señala que para describir a la ciudad se debe tomar en cuenta: a) el tamaño de la población, b) su densidad y c) la he-terogeneidad existente entre sus habitantes. Bajo una perspectiva social, Fuentes (2005) concibe a la ciudad como “un tipo de organización espacial, producto so-cial y cultural resultado de intereses y valores sociales en contradicción estructural”, en construcción perma-nente por diversidad de actores sociales, heterogénea y en la cual las relaciones entre los grupos y el espacio están determinadas por la posición social de estos.
En muchas ciudades de los llamados países en de-sarrollo existen hoy áreas urbanas carentes de una ade-cuada infraestructura y dotación de servicios básicos para sus pobladores, con diversas formas de ocupación del suelo (Zoido 2000) a las cuales suelen llegar inmi-grantes, predominantemente de origen rural, que esta-blecen estrategias sociales para enfrentar las dificulta-des de un ambiente cuyas condiciones son adversas o diferentes a las del lugar de origen (Brockerhoff 1994, Dofour y Piperata 2004).
2.4 LA zONA DE ESTUDIO
Realizamos este estudio en el sur de Mérida, Méxi-co, ciudad que, a partir de la segunda mitad del siglo XX experimentó un notable crecimiento que la llevó, de 1950 a 2005, de 142,828 a 734,153 habitantes (INEGI 2006). Mérida es una ciudad fuertemente segregada en términos urbanos, socioeconómicos y culturales, con una fuerte concentración de las clases sociales más ri-cas en el Norte y las más pobres en el Sur. Buena parte de la población del sur de Mérida es de origen maya, resultado de la inmigración de campesinos desemplea-dos por el colapso de la industria henequenera en Yu-catán que culminó en la década de 1990.
Las familias estudiadas viven en el distrito V de Mé-rida que ocupa 4,130 hectáreas (23% del total del área urbana) y lo conforman 69 asentamientos de los cuales el 36% son clasificados como de alta marginación. Esta zona muestra una alta densidad demográfica por hec-tárea y la menor dotación de soportes urbanos de toda la ciudad (Fuentes 2005) y ha sido equipada con sopor-tes destinados al funcionamiento regional, tales como el aeropuerto internacional de Mérida, una prisión (el Centro de Readaptación Social), instalaciones militares (el cuartel de la X Región Militar y la base militar aérea) y cementerios, lo que ha determinado un bajo precio del suelo (Fuentes 2005). Los pobladores de esta zona contribuyen mayormente, con su fuerza de trabajo, al funcionamiento de otras partes de la ciudad (Fuentes 2005), de manera que sin ellos ninguna empresa o in-dustria podría obtener las cuantiosas ganancias produ-cidas en la actualidad (García y Bolio 2007).
Los datos que reportamos aquí provienen de 445 fa-milias que habitan en 15 colonias ubicadas entre el aero-puerto de Mérida y la sección sur del periférico de la ciu-dad, zona muy pobre, habitada por inmigrantes rurales y familias pobres natas de Mérida (Tabla 1).
Zona 1 Zona 2 Zona 3cinco colonias san antonio X’luch i, iisan Jose tecoh iemiliano zapata sur ivalle doradosan arturo X’luch
san Jose tecoh ii emiliano zapata sur ii Frac. san José tecoh
nuevo renacimientoemiliano zapata sur iiisan antonio X’luch iii guadalupanasan Luis sur dzununcán
38% (170) 33% (145) 29% (130)
Tabla 1. Colonias contenidas en el área de estudio, por zona
La mayoría de las colonias de la zona 1 iniciaron su formación en la década de 1970, cuando el henequén estaba en franca decadencia, lo que generó que miles de campesinos emigraran a Mérida, propiciando que el suelo ejidal fuera invadido. Las colonias de la zona 2, se formaron aproximadamente en la siguiente década, cuando el estado decidió expropiar tierras ejidales de la periferia de la ciudad para constituir la reserva territo-rial del municipio y más tarde liberarlas al mercado y permitir que fuese éste quien determinara el crecimien-to de la ciudad. En relación a la zona 3, específicamente las colonias San Antonio X´luch III y Emiliano Zapa-
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO50
ta Sur III, su formación se inició en la década de 1990 (Lara 2000), mientras que Nuevo Renacimiento, San Luis Sur Dzununcan y Guadalupana son más recien-tes, pues su formación se inició hace poco menos de 10 años. Hasta 2000 en estas 15 colonias vivían 41,142 habitantes (INEGI 2001), casi el 6% del total de la po-blación urbana de Mérida.
En estas 15 colonias hay jardines de niños y escuelas primarias públicas pero sólo hay una escuela secunda-ria estatal y carece por completo de bibliotecas o algún otro espacio de consulta o fuente de información aca-démica, cultural, histórica u otra. En términos de ser-vicios de salud hay tres unidades de servicios del pri-mer nivel de atención, es decir, cuyo funcionamiento se basa en la implementación de estrategias preventivas y atención médica básica y, si bien en la colonia San José Tecoh II existe un hospital que dispone de área de con-sulta externa especializada, quirófano y laboratorio, para febrero de 2007, el costo de la consulta médica oscilaba entre $50 y $60 pesos cantidad que, teniendo en cuenta el bajo ingreso monetario de las familias, era elevado.
Para 2007 la zona no disponía de plazas comercia-les, restaurantes, cafés, salones de baile, espacios cul-turales, entre otros y los escasos parques con áreas ver-des y espacios de juego para niños estaban descuidados y en la noche se convertían en lugares peligrosos por la presencia de pandillas que se reunían ahí a consu-mir alcohol y otras drogas. Buen número de las calles carecían de pavimento y alumbrado, en su mayoría en la zona 3 y muchas de las viviendas son resultado de la autoconstrucción. 3. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS
Éste es un estudio no experimental y exploratorio, de casos y controles, que investiga el efecto de la inmigra-ción familiar sobre el crecimiento físico de niños y niñas de 4 a 6 años de edad para lo cual se midió estatura, peso, longitud y perímetro del brazo y pliegue tricipital, para obtener área muscular y grasa del brazo (AMB y AGB) como medidas de composición corporal. Además, se obtuvieron datos biológicos de niños y padres: peso al nacer, edad de gestación, orden de nacimiento, edad de los padres, edad de la madre al embarazo del niño es-tudiado y estatura de la madre y se recabó información dietética de cada niño, si hubo o no lactancia y, en su caso, su duración y enfermedades cursadas por el niño durante el mes anterior a la medición antropométrica. Se obtuvo información sobre el proceso migratorio fa-miliar incluyendo tipo y dirección del desplazamiento, miembro de la familia quien determina la condición mi-gratoria, el o los lugares de origen y tiempo de estancia en Mérida. En relación al componente socioeconómico se utilizó el Índice de Nivel Socioeconómico y de Con-diciones de la Vivienda (Bronfman, Guiscafre y otros 1998) que incluye: material del piso de la vivienda, dis-ponibilidad de agua potable, forma de eliminación de excretas, número de personas y cuartos en la vivienda y escolaridad del jefe de familia. Además se exploró el
ingreso monetario, ocupación y posición laboral del jefe de familia y el aporte familiar total.
La unidad de análisis fue la familia porque: 1) los niños migran como parte de un núcleo familiar, 2) tra-bajar a nivel de la familia permite identificar las estra-tegias de subsistencia en el marco de las fuerzas econó-micas y políticas, y 3) el análisis de la familia permite la identificación de los factores estructurales y de com-portamiento que intervienen en la decisión de migrar, que suele ser tomada en el contexto familiar (Brettell 2003, Trager 2005).
Para establecer el número de familias a estudiar se realizó un análisis de poder en el que se obtuvo que, para un modelo de regresión múltiple con 15 variables y una r2=0.100, una muestra de 450 sujetos tendría un poder o eficiencia del 89% para detectar, a una p=0.05, un incremento en r2 de 0.020 al incluir una variable adicional (migración).
Se seleccionaron niños que pertenecieran a familias inmigrantes y nativas mediante visitas a escuelas pri-marias y jardines de niños de la zona que permitieron obtener nombre, dirección y lugar de nacimiento de los niños y padres; se consideró como inmigrante a toda madre o padre que hubiese nacido fuera de Mérida y llegado a ésta a los 18 años de edad o más porque asu-mimos que a esta edad los individuos han cubierto en buena medida su proceso de socialización y conforma-ción de rasgos culturales y patrones de conducta, por ejemplo la alimentaria, acorde a sus lugares de origen. Por cada niño inmigrante se seleccionó otro nativo (cu-yos padres hubieran nacido en Mérida o llegado a ésta a una edad inferior a los 18 años) en igualdad de edad y sexo.
3.1 RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
Los niños fueron medidos en los jardines y escuelas primarias, previo permiso de los padres de familia y la Secretaría de Educación de Yucatán. La antropometría fue hecha por profesionales con experiencia previa. Para la toma de mediciones antropométricas se siguie-ron los métodos convencionales sugeridos por Cameron (2002) y Comas (1976). La información socioeconómi-ca, sobre proceso migratorio, componente biológico e instrumentos dietéticos se obtuvo de la madre de familia en su vivienda. El recordatorio de 24 horas se aplicó en tres ocasiones y la frecuencia de alimentos en una. To-dos estos instrumentos fueron adaptados de versiones previas utilizadas en el Laboratorio de Somatología de Cinvestav-Mérida y, antes de su aplicación definitiva en las familias estudiadas, fueron aplicados de manera pi-loto en aproximadamente 40 casos no incluidos poste-riormente en el estudio y modificados en lo necesario2.
3.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS DATOS
El procesamiento estadístico de los datos y la elabo-ración de gráficas se realizaron mediante el paquete Sta-
2Los instrumentos utilizados pueden ser consultados con el segundo autor.
HUGO AZCORRA, FEDERICO DICKINSON
51VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
ta 9.1 y se centró en la búsqueda y explicación de las po-sibles diferencias entre inmigrantes y nativos en relación a variables somáticas, socioeconómicas y biológicas.
Se ubicaron a los niños estudiados en relación a la referencia de crecimiento del Centro de Control y Pre-vención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC 2000) en términos de desviaciones estándar de estatura y peso (principales medidas de crecimiento) respecto a la media de la referencia. Una vez analizadas las diferencias entre inmigrantes y nativos se identificó aquellas variables bio-lógicas, socioeconómicas o de migración que explican el comportamiento de las medidas de crecimiento mediante la obtención de modelos de regresión múltiple. Las me-didas de crecimiento seleccionadas fueron: estatura, peso, área muscular y grasa del brazo, las dos primeras como medidas de crecimiento y, las otras, de composición cor-poral. Se elaboraron modelos para cada medida, para los cuales la selección e inclusión de las variables respondió a hipótesis que incluyeron únicamente factores que pre-dicen la variabilidad observada en cada medida de creci-miento (Pagano y Gavreau 2001).
Entre las variables incluidas en los modelos de re-gresión distinguimos dos grupos: 1) las incluidas en to-dos los modelos: edad, sexo y condición migratoria, las dos primeras con la finalidad de controlar su efecto ya conocido y la tercera como parte central de la investi-gación y 2) variables socioeconómicas y biológicas cuya capacidad de influir en las medidas de crecimiento se-leccionadas es conocida: aporte familiar, nivel socioeco-nómico, zona de estudio, estatura de la madre, peso al nacer, orden de nacimiento, edad de gestación, ingesta de lípidos, proteínas e hidratos de carbono, así como los componentes generados a partir de estas tres últimas.
Para evaluar los modelos de regresión, se verificó la presencia de una relación lineal entre cada variable in-troducida al modelo y la medida de crecimiento, se co-rroboró y corrigió la presencia de no-colinealidad entre las variables explicativas y se construyeron gráficas de dispersión de los residuales para detectar posibles ob-servaciones atípicas en la muestra. Para cada modelo de regresión se presentan los coeficientes de β genera-dos por cada variable, los valores de p y los intervalos de confianza 95%.
4. RESULTADOS
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Entre septiembre de 2006 y febrero de 2007 se mi-dieron 445 sujetos, 47% niños (211) y 53% niñas (234),
217 de los cuales fueron inmigrantes (Tabla 2) en 5 jar-dines de niños (72%) y 8 escuelas primarias (28%).
El área donde se recolectó información fue dividi-da en tres zonas, encontrando una disminución de ca-sos (Zona 1: 170; zona 2: 145; zona 3: 130) debido a un descenso de la densidad demográfica en un gradiente norte à sur.
4.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES fAMILIARES ESTUDIADAS
La mayoría de las familias (72%) posee de 2 a 5 miembros (Tabla 3); en general, los padres de familia estudiados forman un grupo relativamente joven: 83% de las madres nativas se ubica entre los 20 y 34 años y 82% de las inmigrantes entre los 25 y 39 años (Tabla 4), es decir, el segundo grupo se concentra en rangos de edad más avanzados. Al comparar las medias resul-ta que las nativas e inmigrantes tienen 29.04 y 30.98 años respectivamente, una diferencia estadísticamente significativa (p=0.003, IC 1.03, 1.10). Para los padres se observa la misma tendencia, 81% de los nativos se ubica entre los 25 y 39 años y 86% de los inmigrantes entre los 25 y 44 años; 10% de estos últimos tiene 45 años o más (Tabla 4). Las medias para los nativos e in-migrantes son de 31.42 y 33.75 años respectivamente, diferencia estadísticamente significativa (p=0.002, IC 1.03, 1.12); es decir, los padres inmigrantes son ligera-mente más viejos. La edad constituye la primera carac-terística selectiva de la sub muestra inmigrante.
EdadInmigrantes Nativos
TotalNiños Niñas Niños Niñas
4 29 28 29 35 1215 36 53 37 43 1696 34 37 46 38 155subtotal 99 118 112 116
445Total 217 228
Tabla 2. Conformación de la muestra por edad, condición migratoria y sexo
Fuente: datos propios
Los jefes de familias poseen bajo nivel educativo: 47% tiene primaria completa o menos; 39% adicional tiene secundaria incompleta y completa y sólo 2% cur-só estudios superiores a secundaria. En general, es-
Tabla 3. Tamaño de las familias
Número de personas Fr %2 – 5 320 726 – 10 117 26≥ 11 8 2
Total 445 100
Sin diferencias significativas por migración (p=0.295, t de Student)
Tabla 4. Edad de los padres
Nativos InmigrantesGrupos de
edadMadre♀ Padre♂ Madre♀ Padre♂
Fr % Fr % Fr % Fr %15 – 19 - - - - 1 1 - -20 – 24 50 22 17 8 16 7 9 425 – 29 66 30 69 32 74 34 42 2030 – 34 70 31 68 32 72 33 74 3635 – 39 23 10 36 17 33 15 38 1840 – 44 12 5 16 7 18 8 25 1245 – 49 3 1 3 1 2 1 10 5
≥ 50 1 1 6 3 1 1 11 5Total 225 100 215 100 217 100 209 100♀ p=0.003, IC 1.03, 1.10 (t de Student); ♂p=0.002, IC 1.03, 1.12 (t de student).
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO52
tamos ante individuos que desempeñan ocupaciones poco calificadas, pues tan sólo el grupo de artesanos, obreros, ayudantes y peones representa el 37% del to-tal, en tanto que el grupo de empleados de comercio, operadores de transporte, trabajadores en protección y trabajadores en servicios personales representa el 44%. En contraste, ocupaciones que exigen mayor capacita-ción, como los profesionales, técnicos, funcionarios o directivos del sector público o social constituyen el 3%. Por otro lado, la mayoría (79%) de los padres de familia son empleados u obreros, es decir, asalariados, y otra proporción considerable (14%) se desempeña como trabajadores por su cuenta.
Con respecto al ingreso se obtuvo información sólo en el 85% de la muestra pues en el resto de los casos las madres, quienes fueron nuestras informantes, des-conocen el ingreso de su pareja (14%) o no quisieron dar esa información (1%). El 89% de las familias para las cuales tenemos información, reportaron ingresos de 4 salarios mínimos mensuales o inferiores. No en-contramos diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre los grupos de inmigrantes y nativos, lo que no es raro ante la similitud de ocupaciones, posi-ción laboral y educación formal entre ambos grupos.
4.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO MIGRATORIO
La condición migratoria de las familias inmigran-tes estuvo determinada, en proporciones similares, por la madre (33%), el padre (34%) y ambos (33%), lo que pone de relieve la complejidad del proceso. En general se está ante migración directa, que tiene un lugar de origen y uno de llegada, únicamente en 17% de los ca-sos se reportaron lugares intermedios antes del arribo a Mérida. En relación al tiempo de estancia en Mérida presentamos datos cuando la condición fue determi-nada por uno de los padres y cuando la condición fue determinada por ambos padres, migración en pareja y madre y padre migrando de manera independiente (Tabla 5).
po de estancia, el 56% de ellas ha vivido <10 años en Mérida, porcentaje superior al 39% registrado por los padres en este mismo rango. Al compararlos en un rango mayor, el 54% de los padres y el 38% de las ma-dreas han vivido entre 11 y 20 años en la ciudad, lo que de nueva cuenta indica que los padres han vivido más tiempo en la ciudad. Cuando ambos padres migraron en pareja, las familias poseen poco tiempo de estancia: el 32% y 52% de éstas ha vivido <5 y entre 6 y 10 años en Mérida, respectivamente. En los casos en donde am-bos migraron de manera independiente, se observa de nuevo que las madres poseen menor tiempo de estan-cia, el 39% de ellas ha vivido en la ciudad <10 años, en comparación con el 30% de los padres. En general, ma-dres y padres que migraron de manera independiente tienen un mayor tiempo de estancia: 19% y 20% de ma-dres y padres respectivamente ha vivido entre 21 y 30 años en Mérida, porcentajes superiores al resto de los grupos inmigrantes en este rango (Tabla 5).
Respecto a los lugares de origen de las madres, poco más de la mitad (58%) proviene del interior del estado, el 15% son inmigrantes peninsulares (Campe-che y Quintana Roo), figurando Campeche con el 13% del aporte migratorio. Una de cada cinco inmigrantes procede del Sureste de México, destacando Tabasco y Chiapas (Tabla 6). En relación a los padres se observa la misma tendencia con ligeras diferencias.
Tabla 5. Tiempo de estancia en Mérida según el miembro que determinó la condición migratoria
Tiempo(años)
Madre Padre Ambos
En parejaPor separado
Madre PadreFr % Fr % Fr % Fr % Fr %
>0 – 5 010 14 6 8 13 32 2 6 1 3 6 – 10 30 42 23 31 21 52 10 33 8 2711 – 15 19 26 27 37 2 5 7 23 8 2716 – 20 9 12 12 17 3 8 6 19 6 2021 – 25 2 3 3 4 - - 5 16 5 1726 – 30 2 3 1 1 1 3 1 3 1 331 – 40 - - 2 2 - - - - 1 3Total 72 100 74 100 40 100 31 100 30 100
Fuente: datos propios
En los casos en los que la migración fue efectuada por uno de los padres, las madres tienen menor tiem-
En cuanto a los inmigrantes intraestatales, desta-can municipios como Tizimín, Maxcanú, Tekax, Peto, Tekit, Sotuta, Hocaba, Yaxcaba, Temax, Cansahacab, Muna, Tecoh, Acanceh y Progreso (Figura 1). Más de la mitad de los padres (64%) proviene de la antigua región henequenera, zona centro y este del estado; le sigue la región maicera (18%) y, con porcentajes si-milares, las regiones frutícola y ganadera (9% y 7% respectivamente). No obstante su cercanía con Méri-da, la región metropolitana muestra un menor aporte migratorio (2%); es posible que la gente que vive en municipios de esa región trabaje en Mérida y resida en su lugar de origen.
4.4. EfECTO DE DIVERSAS VARIABLES SO-BRE EL CRECIMIENTO
Según el indicador estatura para la edad, que refleja la historia nutricional del sujeto y cuyo déficit se rela-ciona con el efecto acumulado de la desnutrición cró-
Tabla 6. Lugar de origen de los padres inmigrantes
Lugar de origenMadres PadresFr % Fr %
interior del estado 99 58 105 57Peninsulares 27 15 28 16del sureste 37 22 40 20otros estados 9 5 12 7Total 172 100 185 100
HUGO AZCORRA, FEDERICO DICKINSON
Fuente: datos propios; los lugares de origen peninsulares incluyen los estados de campeche y Quintana roo; los lugares de origen del sureste incluyen los estados de chiapas, oaxaca, tabasco y veracruz. Los datos desglosados están a disposición solicitándolos a los autores.
53VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
nica, cerca de la mitad de los niños estudiados (48%) presenta algún déficit (<-1 desviación estándar [de]). En relación al indicador peso para la edad, el cual re-fiere desnutrición actual o de tipo agudo, el 24% de los niños presenta algún grado de desnutrición (<-1 de) y el 14% muestra sobrepeso u obesidad (>1 de). Esto es, se está ante sujetos con un claro déficit de crecimiento lineal, pero que además inician un proceso “obesogé-nico”3 situación que pone en claro riesgo su salud en etapas de vida futuras.
4.5. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO
Dado que no encontramos diferencias estadística-mente significativas (Tabla 8) en variable antropomé-trica alguna entre inmigrantes y nativos, procedimos a identificar las variables que contribuyen a la explica-ción del comportamiento de las medidas de crecimien-to mediante la construcción de modelos de regresión múltiple para cada una de estas.
de explicación de la varianza de la estatura de cada variable introducida.
En el modelo de estatura destacan la edad de los niños, la estatura de la madre, el aporte familiar y el número de procesos febriles cursados por los niños. La estatura de la madre contribuye con poco más de 3 cm a la estatura de los niños. Otras dos variables con simi-lar tamaño de efecto son el aporte familiar total y fie-bre. Para el primero, tenemos que a través del rango de 1,500–4,700 pesos la estatura registra un incremento de 1.12 cm. La presencia de procesos febriles durante el mes anterior a la medición contribuye a la reducción de la estatura en 1.46 cm.
En tanto que la distribución del peso no es normal, lo transformamos a su logaritmo natural y reportamos los coeficientes de β como porcentaje. De nuevo des-taca la edad, el orden de nacimiento y aporte familiar total y, a diferencia de la talla, el peso al nacer aparece como una variable importante pues a través de su ran-go 2.4-3.8 kg genera un incremento en el peso medi-do por nosotros del 10.4%. El orden de nacimiento y aporte familiar registran efectos en diferentes sentidos, para el primero se tiene que a través del rango de 1 a 3 hijos el peso del niño decrece 3.8% y para la segunda a través del rango 1.5-4.7 miles de pesos el peso incre-menta del 4.6%.
Para el área muscular del brazo (AMB), la edad de los niños ejerce un papel menos relevante, únicamen-te genera un incremento del 2.6%. Resalta el papel del sexo y de la zona en la que habita el niño y su familia: los niños tuvieron 8% más de área muscular que las ni-ñas; la zona 2 y 3 contribuyen a una disminución en el AMB en un 4% y 7.8% respectivamente. Es decir, el hecho de que los niños vivan en cualquiera de estas dos zonas genera una evidente disminución en esta medi-da. Le sigue en importancia el peso al nacer, que con-tribuye a un incremento del 4% aproximadamente. Con un efecto mucho menor aparece la edad de gestación, que contribuye con una disminución del 2% en la va-riable dependiente. Las variables condición migratoria y dieta tienen efectos mínimos sobre el AMB, sin llegar a ser estadísticamente significativos (p<0.05).
Como se espera el sexo determina un incremento de poco más del 9% en el área grasa del brazo (AGB) a favor de las niñas y el peso al nacer jugó un papel más importante que en el AMB según el porcentaje de
Tabla 7. Condición de acuerdo a la estatura y peso para la edad
Estatura/Edad Fr % Peso/Edad Fr %alta (+2 a +3) 1 - obesidad (+2 a +3) 21 5Ligeramente alta
(+1 a +1.99) 9 2 sobrepeso (+1 a +1.99) 43 9
estatura normal (± 1) 222 50 Peso normal (± 1) 276 62Ligeramente baja
(-1 a -1.99) 154 35 desnutrición leve (-1 a -1.99) 80 18
Baja (-2 y menos) 59 13 desnutrición moderada (-2 a -2.99) 21 5desnutrición grave (-3 y menos) 4 1
Total 445 100 445
( ) Desviaciones estándar con relación a la mediana. Norma Oficial Mexicana, NOM-031-SSA2-1999 (SSA 1999).
Tabla 8. Diferencias en crecimiento según condición migratoria
Medida de crecimiento
Inmigrante Sedente p*diferencia
Media DE∂ Media DE∂
estatura (cm) 107.56 6.27 107.46 6.23 0.86Peso (kg) 19.19 1.21 19.03 1.22 0.94iMcφ 16.61 1.13 16.53 1.13 0.69aMBξ (cm2) 16.87 2.11 17.1 2.26 0.49agBω (mm2) 6.78 2.60 6.69 2.41 0.70
∂desviación estándar, φÍndice de masa corporal = Pso(kg)/(estatura m)2, ξÁrea muscular del brazo = Pb – π (Pt)2/4π, ωÁrea grasa del brazo = Pb(Pt)/2–π (Pt)2/4 (Faulhaber 1989), *t de Studen
La Tabla 9 presenta las variables introducidas en cada modelo, los coeficientes de regresión generados por cada variable y la probabilidad y el intervalo de confianza 95% del coeficiente de regresión. Para iden-tificar con mayor claridad cuáles son las variables que influyen más en el crecimiento lineal, realizamos un análisis a través del tamaño del efecto de cada varia-ble, medido en cm, sobre la talla a través del rango percentilar 10%-90% de cada variable y el porcentaje
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
3Por proceso obesogénico nos referimos al conjunto de eventos crónicos y factores que conducen a la acumulación excesiva de tejido adiposo en el organismo humano, debido a la interacción de factores conductuales, metabólicos, sociales y psicológicos.
REVISTA SUR DE MÉXICO54
incremento registrado (8.2%). Si bien la edad juega un papel notorio en la mayoría de las medidas de creci-miento, el registrado en el modelo de AGB es mucho menor. El orden de nacimiento juega, en este modelo, el papel más relevante sobre todas las medidas de cre-cimiento analizadas (4%). En relación al aporte fami-liar y nivel socioeconómico, se tiene que a través del uso de la variable dicotómica que agrupa a las familias en niveles socioeconómicos medio-bajo y alto, el AGB registra un incremento de poco más del 8.6%. El apor-te familiar total muestra un efecto mucho menor. Cabe señalar que estas dos variables son independientes y poseen una relación lineal con el AGB. De nueva cuen-ta la variable puesta a prueba, la migración, mostró insignificancia estadística (p<0.05) y el porcentaje de respuesta más bajo.
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Nuestros resultados manifiestan las condiciones desfavorables en las que las familias inmigrantes se in-sertan al ambiente urbano y se reproducen socialmen-te: bajo nivel de escolaridad, ocupaciones poco califica-das, ingreso monetario bajo y una posición laboral en su mayoría subordinada. En general encontramos muy pocas diferencias entre inmigrantes y nativos, no sólo en crecimiento infantil, sino también en sus condicio-nes de vida.
En nuestra opinión las escasas diferencias entre inmigrantes y nativos del sur de Mérida se deben en
buena medida a que, en su conjunto, constituyen un grupo que guarda características similares y que, en términos económicos, ha sido marginado del desarro-llo mostrado por otras partes de la ciudad. Esta escasez de diferencias sociales y económicas ha generado poca diferenciación en el crecimiento infantil, aunque por sí mismas las condiciones adversas a las que se someten inmigrantes y nativos han afectado el proceso de cre-cimiento, manifestando un claro déficit de estatura y peso.
El tiempo juega un papel importante, pues si bien entre 1960 y 1970 las principales ciudades de México habían recibido una cantidad considerable de pobla-ción procedente de áreas rurales; según Arizpe (1985), estos inmigrantes pioneros pertenecían a niveles socia-les medios de sus lugares de origen, lo que mantuvo cierta homogeneidad en los sitios receptores. Sin em-bargo, el éxodo migratorio posterior (en el que se ubica a las familias estudiadas) consistió, según esta misma autora, en una huída de las condiciones precarias del campo y sus contingentes encontraron con cada vez menores oportunidades en las ciudades, lo que generó que los sitios receptores tendieran hacia la heteroge-neidad social.
CONCLUSIONES
Encontramos que el Sur de Mérida constituye un sitio importante de alojamiento para inmigrantes in-traestatales (58%), procedentes principalmente de la
Figura 1. Municipios y regiones de procedencia de los padres inmigrantes
Fuente: elaboración con datos propios
HUGO AZCORRA, FEDERICO DICKINSON
55VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
Variables Coeficiente P>|t| CI 95%
Estatura
ingreso familiar (miles de $) 0.351 0.008 0.092 0.609
condición migratoria (inmigrante) 0.283 0.489 -0.520 1.086
sexo (hombre) -0.632 0.120 -1.429 0.166
edad (años) 5.564 0.000 5.060 6.067
estatura de la madre (cm) 0.231 0.000 0.159 0.303
orden de nacimiento -0.220 0.212 -0.565 0.126
Fiebre (presencia) -1.457 0.029 -2.766 -0.149
ingesta de lípidos 0.021 0.083 -0.003 0.046
constante 40.947 0.000 29.409 52.485
Peso
ingreso familiar (miles de $) 1.430 0.005 0.430 2.430
Migratory status (inmigrante) 0.283 0.859 -2.801 3.465
sexo (hombre) -2.912 0.065 -5.912 0.184
edad (años) 9.729 0.000 6.592 12.865
Peso al nacer (kg) 7.735 0.000 4.909 10.562
orden de nacimniento -1.886 0.004 -3.171 -0.601
ingesta elevada de carbohidratos 3.700 0.083 -0.488 7.867
constante 2.664 0.000 2.544 2.785
Área muscular del brazo*
condición migratoria (inmigrante) 0.996 0.372 -1.197 3.189
sexo (hombre) -7.990 0.000 -10.202 -5.778
edad (años) 2.623 0.000 1.287 3.960
Peso al nacer (kg) 3.742 0.001 1.561 5.923
edad de gestación (meses) -1.961 0.076 -4.126 0.204
zona 2 -4.006 0.002 -6.561 -1.451
zona 3 -7.788 0.000 -10.433 -5.143
ingesta elevada de proteínas -0.012 0.244 -0.032 0.0082
constante 2.826 0.000 2.637 3.014
Área grasa del brazo*
condición migratoria (inmigrante) 0.646 0.838 -5.577 6.870
sexo (hombre) 9.071 0.004 2.844 15.297
edad (años) 5.973 0.004 1.973 9.973
Peso al nacer (kg) 8.165 0.008 2.148 14.183
orden de nacimiento -3.868 0.001 -6.154 -1.582
ingreso familiar (miles de $) 2.360 0.032 0.208 4.500
estatus socioeconómico 8.640 0.011 1.967 15.313
ingesta de lípidos 0.242 0.018 0.041 0.441
constante 1.032 0.000 0.698 1.366
Tabla 9. Modelos de regresión múltiple para mediciones de crecimiento
Estatura: n = 423, R2 = 0.56; Peso: n = 411, R2 = 0.30; AMB: n = 416, R2 = 0.24; AGB: n = 410, R2 = 0.12; *CI 95% calculado con ajuste de los errores estándares para heterocedasticidad.
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO56
ing in the United States”. En: American Journal of Physical Anthropology, v. 102, pp. 17-32.
Brettell, Caroline2003 Anthropology and migration: essays on trans-
nationalism, ethnicity, and identity. Oxford: Rowman and Littlefield.
Brockerhoff, Martin1994 “The impact of rural-urban migration on child
survival”. En: Health Transition Review, v. 4, pp. 127-149.
Bronfman, Mario, Hector Guiscafre y otros1998 “La medición de la desigualdad: una estrategia
metodológica, análisis de las características socioeconómicas de la muestra”. En: Archivos de Investigación Médica, v. 19, pp. 351-360.
Cameron, Noëll2002 Human growth and development. San Diego:
Academic Press.
Center for Disease Control 2007 Center for Disease Control Growth Charts.
Atlanta: Department of Health and Human Services, National Center for Health Statistics.
Comas, Juan1976 Manual de antropología física. México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.
Crooks, Deborah L.1999 “Child growth and nutritional status in a high
poverty community in Eastern Kentucky”. En: American Journal of Human Biology, v. 109, pp. 129-142.
Dickinson, Federico2004 “El panorama de la migración en México visto
por un antropólogo físico”. En: Julieta Aréchiga, ed., Migración, población, territorio y cultura, pp. 49-71. Zacatecas: Sociedad Mexicana de Antropología.
Dofour, Darna L. y Barbara A. Piperata2004 “Rural to urban migration in Latin America: an
update and thoughts on the model”. En: Ameri-can Journal of Human Biology, v. 16, pp. 395-404.
Faulhaber, Johanna1989 Crecimiento: somatometría de la adolescencia.
México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Folch, Ramón1999 Diccionario de socioecología. Barcelona: Pla-
neta.
Fuentes, José H.2005 Espacios, actores, prácticas e imaginarios
urbanos en Mérida, Yucatán, México. Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán.
García, Carmen y Edgardo Bolio, eds.2007 Autoproducción de vivienda en Mérida: zonas
urbanas en proceso de consolidación. Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán.
Gültekin, Timur, Roland Hauspie y otros2006 “Growth of children living in the outskirts of
Ankara: impact of low socioeconomic status”. En: Annals of Human Biology, v. 33, pp. 43-54.
antigua zona henequera (64%) de Yucatán. El proceso migratorio estudiado se caracteriza por desplazamien-tos directos, en su mayoría, (83%), en los que la condi-ción migratoria de la familia es determinada en igual proporción por el padre (34%), la madre (33%) y am-bos (33%). Independientemente de quien determine la condición, la inmigración es relativamente reciente (<15 años), tratándose de parejas jóvenes y familias pe-queñas (x = 4.82).
En general, las familias inmigrantes no difieren, es-tadísticamente hablando, de las nativas en una serie de variables demográficas, sociales y económicas y ambos grupos comparten condiciones socioeconómicas desfa-vorables: baja calidad de la vivienda (en términos de materiales de construcción), hacinamiento, carencias en el tipo de acceso al agua y eliminación de excretas en la vivienda, bajo nivel de escolaridad, ocupaciones poco calificadas, posiciones subordinadas en el proceso productivo e ingresos bajos.
En términos de estatura, peso, área muscular y gra-sa del brazo los niños de familias inmigrantes no di-fieren significativamente de los de familias nativas. No encontramos efecto alguno de variables relacionadas al proceso migratorio sobre las medidas de crecimiento seleccionadas. En contraparte, encontramos que va-riables biológicas (edad, sexo, estatura de la madre, peso al nacer y orden de nacimiento), socioeconómicas (aporte familiar y nivel socioeconómico) y ambienta-les (dieta) explican de mejor forma el comportamien-to de las medidas de crecimiento. Por otra parte, los indicadores Talla/Edad, Peso/Edad e IMC indican que niños inmigrantes y nativos presentan déficit en esta-tura (48%) y peso (24%), pero también inician un claro proceso obesogénico que contribuye a poner en riesgo su salud en etapas posteriores de la vida.
Ante la similitud en sus condiciones de vida, argu-mentamos que las escasas diferencias socioeconómicas y de crecimiento infantil halladas entre nativos e inmi-grantes se deben en buena medida a que ambos perte-necen a un grupo homogéneo que ha sido marginado del desarrollo del resto de la ciudad. Los inmigrantes, independientemente de su lugar de procedencia, se in-sertan en una zona de la ciudad claramente segregada.
Finalmente, podemos también afirmar que el per-tenecer a un grupo social parece ser más importante, en términos biológicos, que formar parte de un grupo caracterizado por alguna cualidad migratoria.
BIBLIOGRAfÍA CITADA
Arizpe, Lourdes.1985 Campesinado en México. México: Secretaría de
Educación Pública.
Bogin, Barry1999 Patterns of human growth. Nueva York: Cam-
bridge University Press.2001 The growth of humanity. Nueva York: Wiley-Liss.Bogin, Barry y J. Loucky1997 “Plasticity, political economy, and physical
growth status of Guatemala maya children liv-
HUGO AZCORRA, FEDERICO DICKINSON
57VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
Hidalgo, A., S. Vázquez y otros2001 “Crecimiento y desarrollo”. En: Roberto Mar-
tínez, ed., La salud del niño y del adolescente, pp. 63-101. México: Manual Moderno.
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)2001 Sistema para la Consulta de Información
Censal por Colonias (SCINCE 2000). Aguas-calientes: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
2006 II Conteo de Población y Vivienda. [<http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sis-temas/conteo2005/localidad/iter/default.asp>] (consulta: 29-05-2007)
Komlos, John y Peter Kriwy2002 “Social status adult heights in the two Germa-
nies”. En: Annals of Human Biology, v. 29, pp. 641-648.
Kromeyer, Katrin, Roland Hauspie y otros1997 “Socioeconomic factors and growth during
childhood an early adolescence in Jena chil-dren”. En: Annals of Human Biology, v. 24, pp. 343-353.
Lara, Ileana2000 “La evolución de las zonas marginales de la ciu-
dad de Mérida”. En: Cuadernos de Arquitectura de Yucatán, v. 13, pp. 30-38.
Lasker, Gabriel W. y C. G. Nicholas Mascie-Taylor1988 “The framework of migration studies”. En: C.
G. Mascie-Taylor and G. W. Lasker, eds., Bio-logical Aspects of Human Migration, pp. 1-13. Nueva York: Cambridge University Press.
Lomnitz, Larissa1975 Cómo sobreviven los marginados. México:
Siglo Veintiuno.
Mascie-Taylor, C. G. Nicholas y Barry Bogin, eds.1995 Human variability and plasticity. Nueva York:
Cambridge University Press.
Mascie-Taylor, C. G. Nicholas y Gabriel W. Lasker, eds.1988 Biological aspects of human migration. Nueva
York: Cambridge University Press.
Moffat, T.1998 “Urbanization and child growth in Nepal”. En:
American Journal of Human Biology, v. 10, pp. 307-315.
Moffat, T., T. Galloway y otros2005 “Stature and adiposity among children in con-
trasting neighborhoods in the city of Hamilton, Ontario Canada”. En: American Journal of Human Biology, v. 17, pp. 355-367.
Molinari, Sara1979 “La migración indígena en México”. En: Marga-
rita Nolasco, ed., Aspectos sociales de la mi-gración en México, vol. II, pp. 29-98. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Núñez, Georgina, Magaly Bullen y otros1998 “Desnutrición en preescolares de familias mi-
grantes”. En: Revista de Salud Pública de Mé-xico, v. 40, n. 3, pp. 248-255.
Ortiz, Luis y Ma. Isabel García2002 “Factores socioeconómicos asociados con la
mejoría en el índice talla para la edad en niños de Milpa Alta, México”. En: Boletín Médico del Hospital Infantil de México, v. 59, n. 12, pp. 753-766.
Pagano, Marcelo y Kimberlee Gauvreau2001 Fundamentos de bioestadística. México: Thom-
son Learning.
Pak, Sunyoung2004 “The biological standard of living in the two
Koreas”. En: Economics and Human Biology, v. 2, pp. 511-521.
Pimienta, Rodrigo2002 Análisis demográfico de la migración interna
en México: 1930-1990. México: Plaza y Valdés.
Roche, Alex y Shumei Sun2003 Human growth: assessment and interpreta-
tion. Cambridge: Cambridge University Press.
Salcedo, Ana L. y Carlos A. Prado1992 “El proceso migratorio como factor de riesgo en
la desnutrición crónica del preescolar migrante cañero de Jalisco”. En: Salud Pública de Mé-xico, v. 34, n. 25, pp. 518-527.
Schell, Lawrence M.2002 “Human Health and the City”. En: G. Gmelch
and W. Zener, eds. Urban life: readings in the anthropology of the city, pp. 33-52. Illinois: Waveland Press.
Trager, Lillian, ed.2005 Migration and economy: global and local
dynamics. Oxford: Altamira.
Ulijaszek, Stanley, Francis E. Johnston y otros, eds.1998 The Cambridge Encyclopedia of Human
Growth and Development. Cambridge: Cam-bridge University Press.
Zoido, Florencio, S. de la Vega y otros2000 Diccionario de geografía urbana, urbanismo y
ordenación del territorio. Barcelona: Ariel.
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
REVISTA SUR DE MÉXICO58
Reseñas de libros, revistas, artículos y capítulos
Baklanoff, Eric N. y Eduard H. Moseley, eds., Yucatán in an era of globalization. Univer-sity of Alabama Press, Tus-caloosa, 2008, 192 pp., ISBN 9780817316037.
En un libro que consta de ciento no-venta y dos páginas, incluido un índice alfabético detallado, de materias y a la vez onomástico, dos autores norteame-ricanos de la Universidad de Alabama (Tuscaloosa), Eric N. Baklanoff (eco-nomista y profesor emérito) y el finado Edgard H. Moseley, quien fuera profe-sor emérito de historia, nos ofrecen un documentado, y al mismo tiempo polé-mico, panorama actual de los cambios acaecidos en los órdenes económico y social en la Península de Yucatán a lo largo de las últimas tres décadas, en el contexto histórico-social de la llamada globalización o mundialización.
La obra, Yucatán in an era of glo-balization, publicada en cooperación con el Centro Alfredo Barrera Vásquez para Estudios Yucatecos, es concebida con un alcance multidisciplinario e in-tegrador que reúne las eruditas contri-buciones de reputados yucatecólogos, especializados no sólo en economía sino también en temas culturales diversos, historia y geografía. Nos permite con-tar, al alcance de nuestra mano, con un pormenorizado recuento evaluativo de las profundas transformaciones aconte-cidas en la sociedad yucateca desde la seria crisis deudora de 1982, que ejer-ció un efecto paralizador momentáneo en la economía mexicana, hasta nues-tros días, bajo la influencia de los pro-cesos transformadores de la economía mundial que actualmente tienen lugar. Como reconoce J. Rifkin: “Las culturas locales están volviendo a despertar en todo el mundo… La globalización está cambiando el paisaje cultural” (citado por Moratalla y otros 2002:335).
Los trabajos de diferentes autores en la obra que aquí se comenta, reco-pilados y sometidos a nuestro juicio crítico por Baklanoff y Moseley, ha-cen énfasis en los acelerados cambios económico-sociales y en el paisaje cultural, ocurridos en Yucatán desde la década del ochenta del pasado siglo XX y hoy. Esto ha sido resaltado por el profesor de Historia y Estudios Inter-nacionales de la Universidad de Yale, Gilbert M. Joseph, citado en la nota de contracubierta de la obra que aquí se reseña, cuando asevera:
En la mejor tradición académica acerca de la región considerada en esta publicación, se recorren varias disciplinas en trabajos bien informados que incluyen el análisis, a diferentes niveles, del sistema mundial… los deter-minantes históricos de la globa-lización, los diversos modos en que los procesos globales son experimentados en los contextos urbanos y rurales y los dilemas y las oportunidades que la globali-zación pronostica a la región.
Se debe destacar que el libro anali-zado incluye además un rico material gráfico, constituido por veintiuna ilustra-ciones, así como una docena de tablas que incrementan su valor informativo, tanto para quienes se interesan en temas estric-tamente yucatecos como para los que, ávi-dos de ejemplificaciones concretas de sus hipótesis y teorías, deseen ahondar, de manera más general, en la problemática de la globalización en el lapso compren-dido entre finales de la vigésima centuria y los albores del siglo XXI de la era cris-tiana.
En el prefacio presentado, de lectura muy conveniente para la mejor interpre-tación del conjunto que se ofrece al pú-blico interesado, se subraya que si bien Yucatán es una tierra de tradiciones en la que, hasta la década del setenta del siglo XX, predominaba, de manera un tanto paralizante, la tendencia hacia una economía de monocultivo y monopro-ducción que se traducía, antropológica-mente enfocada, en la llamada “cultura del henequén”, no es exactamente así en la actual era de globalización, marcada por profundos cambios políticos, eco-nómicos y, de manera prominente, por el vertiginoso desarrollo de las tecnolo-gías de avanzada, factores todos que han conducido desde el localismo y el nacio-nalismo vigentes en decenios anteriores hacia mercados abiertos y creciente-mente hospitalarios, así como a climas de inversión más favorables en la esfera económica y financiera.
Si bien son numerosas las fuentes bibliográficas colaterales y preceden-tes que nos ayudan a contextualizar de un modo más completo la totalidad de lo expresado en la obra reseñada, qui-siera detenerme en una, escrita por el compilador principal, que me parece singularmente interesante, donde se aborda un aspecto particular de la aper-tura de la economía en la Península y
es el referente al éxito comercial alcan-zado en Yucatán por los levantinos (es decir, personas procedentes del Medio Oriente), especialmente libaneses, aun-que se aclara que: “‘Libanés’ designa un concepto que es más étnico-cultural que político-administrativo e incluye al-gunos emigrantes de Siria, así como de Palestina” (Baklanoff 2001:49).
La obra consta, además del ya men-cionado prefacio, de una Introducción, escrita por el Dr. Baklanoff, la cual pre-cede a ocho capítulos, redactados por especialistas tan reconocidos en el tema como los dos compiladores ya mencio-nados, Helen Felpar y Michael S. Yoder, entre otros acreditados conocedores de las cuestiones abordadas.
En la Introducción, el profesor Baklanoff, un avezado experto en te-mas económicos, intenta situarnos en el panorama yucateco en un período que abarca prácticamente tres decenios, es decir desde 1982 hasta hoy. El autor nos ayuda a comprender, mediante un acucioso estudio, los factores contribu-yentes a la declinación y el colapso de la economía de monocultivo henequenero, para lo cual se remite a los necesarios antecedentes desde la primera mitad del siglo XX. Una excelente tabla nos muestra la diversificación ocurrida en el sector agrícola y ganadero entre 1980 y el año 2000. La dimensión demográfica no es omitida por el autor, sumamen-te celoso del carácter fidedigno de las fuentes estadísticas que maneja y, de este modo, nos ofrece en otro ilustrativo cuadro, la distribución de la población económicamente activa entre 1990 y 2000 en la zona geográfica estudiada. Se destaca igualmente el progreso alcanza-do, en la etapa considerada, por Mérida, capital del Estado, calificada por Bakla-noff como ciudad estratégica que ha emergido como un centro metropolita-no regional para las zonas Sur y Sureste de la nación mexicana. Es importante reconocer el inmenso valor informativo de las “vistas previas” que de las seccio-nes subsiguientes de la obra nos brinda su compilador principal en este capítulo introductorio.
Resulta sumamente difícil reseñar de manera detallada en el breve espacio disponible la totalidad del rico honta-nar de datos y resultados concretos que acerca del desarrollo económico, social y cultural de la Península Yucateca pone a nuestro alcance esta interesante obra, escrita en un inglés claro, de modo que –en adición al abundante material gráfi-co– resulta de utilidad no sólo para es-
RESEÑAS
59VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
pecialistas, quienes con toda seguridad se inclinarán hacia el debate en determi-nados puntos específicos, sino también para un público crecientemente culto y, sobre todo, para potenciales inversio-nistas u hombres de negocios que halla-rán en este libro datos muy precisos que les permitirán adoptar decisiones en sus respectivos campos de acción.
Por otra parte, obras que como ésta que enfocan desde distintos puntos de vista un objeto de estudio complejo con-tribuyen a suprimir, o al menos atenuar, barreras innecesarias entre disciplinas afines que, como la geografía, la his-toria, la economía y la antropología se nutren mutuamente de nuevos datos, métodos y enfoques, susceptibles de contribuir, con un alcance cada vez más eficaz, a comprender los efectos de la lla-mada “era de globalización” en nuestro mundo actual.
Bibliografía citada
Baklanoff, Eric N. 2001 “Contra viento y marea: los em-
presarios libaneses y el desarro-llo del Yucatán moderno”. En: Revista de la Universidad Autó-noma de Yucatán, vol. 16, n.18, agosto-septiembre, pp. 49-63.
Moratalla, Agustín D., Tomás D. Mortlla y Lydia Feito Grande2002 Filosofía. Madrid: Ediciones
SM.
Raúl Mesa(Universidad de la Habana)
Cahuich Martha y Alberto Cas-tillo, coords., Conceptos, imá-genes y representaciones de la salud y la enfermedad en México, siglos XIX y XX. Insti-tuto Nacional de Antropología e Historia, México, 2006, 173 pp., ISBN 9789680302208.
La interdisciplinariedad, la perspec-tiva antropológica e histórica y una per-tinente elección y análisis de las fuentes orales y escritas son sin duda las prin-cipales cualidades de los seis capítulos que conforman el libro Conceptos, imá-genes y representaciones de la salud y la enfermedad en México, siglos XIX y XX, coordinado por Martha Cahuich y Alberto del Castillo.
Con respecto a la primera caracterís-tica se ve claramente cómo las autoras, antropólogas, historiadoras y psicólo-gas, se intercomunican, trasforman y plantean varios enfoques con un obje-
tivo específico: explicar y reflexionar (como se expone en el título) sobre los conceptos, imágenes y representaciones que giraron en torno a la salud y la en-fermedad durante la segunda mitad del siglo XIX y XX en este país. Esta comu-nicación interdisciplinaria les permitió, como el lector constatará durante la lec-tura del libro, un “enriquecimiento recí-proco” que es patente en los resultados que presentan en sus trabajos.
La perspectiva antropológica e histó-rica que las autoras dieron a sus investi-gaciones les permitió colocar a la mujer (embarazada o partera), al curandero o huesero, a los investigadores sociales y a los médicos y enfermeros (católicos o protestantes) en su contexto social y cul-tural. Contexto necesario para entender como lector la relación que dichos acto-res guardaron frente a la salud y la en-fermedad. Evidentemente esto se logró por la razón que mencioné al inicio, es decir, por la apropiada elección y análi-sis de sus fuentes.
En el primer capítulo, titulado “La mirada médica acerca del cuerpo feme-nino: estudio historiográfico durante la segunda mitad del siglo XIX mexicano”, Oliva López Sánchez, realiza un análisis de la narrativa empleada por los médi-cos para describir el cuerpo femenino a través de los reportes publicados en La Gaceta Médica de México, órgano de difusión de la Academia de Medici-na. El enfoque de género utilizado por la autora le permitió “hilar ciertos ele-mentos sutiles” y descubrir que en la descripción del cuerpo femenino utili-zada por los galenos a finales del siglo XIX se incluían aspectos morales, éticos e ideológicos. López Sánchez cita algu-nos reportes médicos que ilustran am-pliamente su conclusión. Uno de ellos es el de una mujer atendida de parto en la casa de maternidad Don José Torres Arozena en 1884. En aquella ocasión la mujer fue descrita por el galeno con los siguientes términos: “cabello hirsu-to y desaliñado… frente ruin, antipáti-ca” (porque era sordomuda) y “enorme boca de donde brota inmunda baba”. De hecho, el doctor no habló de una mujer sino de “un bulto que envolvía los plie-gues de un camisón”. Además, el galeno usó términos como prepucio y escroto propios de los órganos sexuales mas-culinos para describir los genitales de aquella mujer lo que muestra una mez-cla de pensamiento entre ciencia médi-ca moderna y un lenguaje extraído de la medicina hipocrática y galénica. Otro dato que revela el análisis de la Gaceta es la discriminación social en la prácti-ca médica en relación con el género y la clase social. Sobre esto último la autora
se percata de que invariablemente se revelaba en el reporte médico la identi-dad, procedencia y oficio de las mujeres si estas eran pobres, pero no si lo eran de otra clase social. Aunque, nos advierte la autora, todas las mujeres fueron con-sideradas en los reportes médicos “mo-ralmente dependientes, volubles o emo-cionalmente inestables, propensas a la enfermedad y descuidadas del cuerpo”. Una parte sumamente interesante del presente capítulo (que también abordan en sus trabajos Consuelo Sosa y Martha Cahuich) es la descripción acerca de la discriminación en la práctica médica de las parteras y la búsqueda de los médicos por imponer un saber médico hegemó-nico. Los médicos de finales del siglo XIX, una “elite de profesionistas perte-necientes a la clase media”, defendieron a toda costa su estatus y aspiraciones de imponerlo, y en busca de ello se ponían en contra de saberes curativos alternos como homeópatas, yerberos y especial-mente contra las parteras. La lucha en contra de estas últimas representó una lucha de clase y género, pero también por el mercado o ingreso económico, a tal punto que en 1870 los médicos re-clamaron su prohibición y, con los años, la regularización de toda actividad cu-rativa. Ambas demandas culminaron finalmente en el reconocimiento del go-bierno de Porfirio Díaz de la Academia de Medicina como un órgano consultivo del Estado.
En “Sanatorio, casa de salud y hos-pitales protestantes”, el segundo capítu-lo de este libro, Elsa Malvido (con base en documentos del archivo de la Iglesia Metodista de la Santísima Trinidad en Guanajuato, del archivo de Zacatecas y del archivo de la Escuela de Enfermería Palmore de Chihuahua) analiza y explo-ra las dos vertientes religiosas (católica y protestante) en torno a la atención de la salud y nos muestra un caso sumamente interesante sobre la incursión de la obra médica de metodistas en la zona del Ba-jío, específicamente Guanajuato, Cue-rámaro, Silao y Pozos. Malvido expone los trabajos emprendidos por el médico protestante Levi Salmans y su esposa en el sanatorio El buen samaritano, que en 1903 contaba con 15 médicos (11 nor-teamericanos y cuatro mexicanos) y que llegó a preparar a 60 mujeres y varios hombres como enfermeros. La autora explica los vericuetos que afrontó Sal-mans con los políticos en turno y la Igle-sia católica para establecerse en México y cómo para este médico “sanar y edu-car” era el mejor sistema para coaptar y expandir su religión.
Consuelo Rosa Sosa López en “La etiología social de la mortalidad prena-
RESEÑAS
REVISTA SUR DE MÉXICO60
tal en México 1870-1930” complementa y enriquece la idea expuesta por López Sánchez en el primer capítulo en el sen-tido de que, hacer del arte de la medici-na una “flamante ciencia” constituyó un proceso complejo de infinitas aristas que significó, entre otras cosas, instituciona-lizar el saber, crear un monopolio de los servicios de salud, establecer centros de asistencia, foros de discusión e inter-cambio de conocimientos. En este pro-ceso la comunidad médica tejió alianzas con el grupo en el poder para procurar el reconocimiento oficial de su profesión y el apoyo financiero del Estado. Para ello se ofreció como una ciencia pragmática para brindar soluciones eficaces a mag-nos problemas de salud pública como la mortalidad infantil. Es precisamente so-bre este tema que Sosa López, con base en artículos, obras médicas y tesis de es-tudiantes de medicina, rastrea las cau-sas alegadas por los galenos en la mor-talidad fetal (que aumentó, según los índices analizados por la autora, de 1.6% por cada cien partos a finales del siglo XIX a 2.20% a principios del siglo XX) y se percata de que las causas expuestas tienen implícita una concepción clasista y sexista que nutrió una diferenciación moral y social del conjunto poblacional. Para los médicos de aquellos años los aspectos de vida social se asociaban con mayor frecuencia al hecho necrológico que a los aspectos orgánicos. Entre la principal causa social que enumeraban se encontraba la ignorancia de las parte-ras y de la madres. A las primeras se les acusaba de “iletradas comadronas” que causaban el creciente número de niños nacidos muertos y a las segundas, de “ig-norantes” por atenderse con ellas. Así, la mortalidad se delineó en el discurso mé-dico como una problemática social y de género arraigado en los juicios de valor acerca de la deficiencia e ignorancia de las mujeres mexicanas: parteras y ma-dres. Otra causa social que enumeraban los médicos era la condición civil de la madre. Una madre soltera (una realidad en el mapa nacional) debía trabajar por su pobreza y las extenuantes jornadas de trabajo podían provocar la muerte prenatal. Otra de las razones orgánicas expuesta por los galenos como determi-nante en dicha muerte, y que muestra evidentemente concepciones sexistas, era que éstos argumentaban que una de las causas del alto índice de muertes pre-natales era porque el “bello sexo nacio-nal” tenia pelvis estrechas y abarrotadas y por lo tanto anormales, irregulares y defectuosas. Estos calificativos estaban sustentados en parámetros normativos regulados por las medidas antropomé-tricas enunciadas por los textos de mé-
dicos europeos. Otras de las causas eran los “rasgos inherentes a la personalidad femenina” como era el temperamento emocional, así como la constitución y la edad de la mujer mexicana.
En el cuarto capítulo de este libro, titulado “Adolescencia: ¿crisis, enfer-medad o realidad?”, Margarita Rivera Mendoza reflexiona en torno a los cam-bios en el concepto de la adolescencia, y para ello estudia el discurso de revis-tas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como El educador (1887), Cosmopolita (1884) y Tiempo de Méxi-co (1810-1910). A través de las mencio-nadas revistas la autora explora cómo se consideró la adolescencia (como en su momento la vejez) “una enfermedad que requería tratamiento”, asistencia y aten-ción por lo que se le abordó como un proceso de “salud-enfermedad” desde el siglo XVI y, más tarde, en el siglo XIX, como un “proceso crítico”. Asimismo, Rivera explica que la adolescencia fue dotada de representaciones negativas y positivas y nos hace saber cómo la edu-cación secundaria se constituyó en una medida de control y de comportamien-tos considerados rebeldes o agresivos (propios de las representaciones con las que se le dotó), pero también de forma-ción y de un espacio para la búsqueda de vocación. Otra de las cosas que analiza Rivera es cómo la escuela secundaria fue creada para sustentar y contribuir a la permanencia del concepto de ado-lescencia. La autora concluye que desde mediados del siglo XX y hasta la actuali-dad se sigue promoviendo la adolescen-cia como una figura ambivalente, difícil y problemática a la cual debe prestársele ayuda para que cada joven se integre en la sociedad.
En “Caídas, golpes y sustos: la aten-ción a la salud de los curanderos, huese-ros y médicos alópatas de Maltrata, Ve-racruz”, penúltimo capítulo de este libro, Laura Huicochea Gómez aborda la per-cepción de la enfermedad y la atención médica en Maltrata, comunidad de mes-tizos y nahuas del Estado de Veracruz. El texto es producto de las entrevistas, observaciones, registro de curaciones y de la reflexión y análisis de las encues-tas aplicadas a 220 personas de aquella comunidad que recibieron consulta de un curandero o huesero entre 1999 y 2001. La autora, al contrastar la base de datos que obtuvo con la de las consultas médicas del Centro de Salud ubicado en dicha población, se percató de que las principales causas por las que acudían a dicho Centro era por enfermedades res-piratorias y en menor medida por golpes o torceduras. Huicochea esgrime tres razones para entender esta conducta. La
primera es que los maltratenses buscan atención con los hueseros por zafaduras, quebraduras y falseaduras porque en su percepción los médicos alópatas no cu-ran estas enfermedades; en segundo lu-gar, porque el alópata, “modifica abrup-tamente un segmento de su cuerpo y no elimina el dolor”, y, en tercer lugar, por-que la gente de Maltrata considera que es competencia de la curandera atender a los problemas de salud tras una caída o golpe, sobre todo porque las lesiones así provocadas son consideradas por al-gunos como sobrenaturales. Huicochea Gómez llama la atención sobre un hecho que Martha Cahuich también percibe en el siglo XX: los sistemas de atención alópata y popular no se contraponen y son, en todo caso, “sistemas médicos de convivencia.”
De hecho, esta última autora expli-ca ampliamente esta idea en el último capítulo de este libro titulado “La insti-tución médica estatal en debate: un diá-logo entre voces críticas y prácticas disi-dentes”. Para ello analiza los disensos y los consensos en el debate que sostuvo Iván Illich (sacerdote croata fundador del Centro Intercultural de Documenta-ción –CIDOC– en Cuernavaca durante la gestión episcopal de Sergio Méndez Arceo) y Michel Foucault en torno a la medicina institucional hegemónica, el papel de dicha disciplina y el constante acceso del poder médico o del monopo-lio médico industrial.
En la primera parte de su capítulo, Cahuich explica cómo en los años seten-ta y ochenta Illich y Foucault entraron en debate a partir de la premisa de que la medicina vivía un tiempo de crisis porque se había medicalizado la vida humana y el especialista tenía un poder demasiado amplio para definir y decidir en torno a la salud, la enfermedad y la muerte. El monopolio por parte del mé-dico había arrebatado al individuo y a las comunidades, según Illich, la capa-cidad de decidir en torno a la vida, sufri-miento y dolor. A pesar del disenso que hubo entre ambos autores en torno al aspecto histórico sobre cuándo los mé-dicos tomaron tal poder (para el sacer-dote este poder hegemónico era propio del siglo XX, y para Foucault surgió en el XVIII), ambos coincidieron en que ha habido una distribución desigual en los servicios de salud y que los galenos se pusieron al servicio de un sector privi-legiado.
Sin embargo, la autora descubre que las consideraciones expuestas por los autores deben matizarse y las razo-nes las ofrece en un segundo apartado basadas en los resultados obtenidos en entrevistas hechas a mujeres dedicadas
RESEÑAS
61VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
a la medicina. Las doctoras Teresa Zo-rrilla y Josefina Matesánz (dos de las entrevistadas), por ejemplo, se perca-taron en su momento, que existía una distribución desigual en los servicios de salud, pero aclaran que no existía en ellas una “ambición por obtener poder médico” sobre los demás, sino de servi-cio. Asimismo expusieron que hubo lu-gares o comunidades en los que se usa-ban formas alternativas de curación ba-sadas en la organización y solidaridad, por ejemplo en grupos como el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indí-genas (CENAMI), que se conformaron para rescatar saberes curativos con el apoyo de profesionistas. Es decir, la me-dicina universitaria dentro del sistema industrial no logró desplazar del todo el saber popular, en parte por la deficiente cobertura del servicio médico oficial.
En conclusión y como hemos men-cionado en el transcurso de esta reseña, los seis capítulos de este libro ofrecen al lector textos con una rica información sustentada documental y etnográfica-mente, que abre, como todo buen traba-jo, nuevos caminos o rutas de investiga-ción, porque precisamente estos ensayos proporcionan a los estudiantes, profeso-res e investigadores modelos de inter-pretación y sistematización de datos.
Berenise Bravo Rubio(Escuela Nacional de Antropología e
Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia)
Grobet, Lourdes, Espectacu-lar de lucha libre. Trilce, Mé-xico, 2006, 320 pp., ISBN 9789686842975.
¡Lucharán, de dos a tres caídas, sin lí-mite de tiempo!
Con el papel casi ritual que juega en el espectáculo, el grito que anuncia la inminente función de lucha libre -de hecho, una parte esencial de ésta— se presenta en esta esquina la obra de la fo-tógrafa Lourdes Grobet, Espectacular de lucha libre que publica Trilce Ediciones.
Precisamente por el despliegue de adrenalina que tensa el ambiente, an-tes de entrar en detalle en la obra en sí, vale la pena advertir al lector que la lucha libre es un tema que despierta pasiones, no sólo entre sus defensores sino también entre sus detractores. Es decir, entre aquellos que se cuestionan si es deporte o espectáculo, farsa o dra-ma, coreografía arreglada o costalazos secos sobre la lona entre unos luchado-res auto-clasificados como rudos y otros
como técnicos. Y si el lector opta por la seguridad de la “neutralidad del réferi”, se encontrará con que incluso éstos to-man partido de tal manera que también se les clasifica como de guante blanco o negro.
Así que lo más recomendable es que si el lector se decide continuar con este texto, será mejor que se haga de un ban-do, tome un asiento ya sea en ring side, en alguna de las porras o en cualquier parte de la arena, y observe el Especta-cular de lucha libre.
Primera Caída
Cuántas veces no se ha preguntado el conocedor o el simple curioso de la lucha libre del por qué de las tres caí-das ¿No es acaso en la tercera cuando se resuelven la gran mayoría de “bata-llas sobre el encordado”? ¿Por qué no arreglar todo de una sola vez tal como lo hacen los estadounidenses en lo que ellos también llaman “lucha libre”? Evidentemente no hay una respuesta tajante que nos permita responder lo anterior. Sin embargo, sí habría que decir que precisamente este tipo de cuestiones es lo que hace que la lucha libre mexicana sobresalga como un fenómeno notable de nuestra socie-dad.
La primera caída es el llamado “ini-cio de las hostilidades”, el momento en que los contrincantes se presentan (después de su correspondiente arribo con bombo y platillo) para mostrar (ya sea arreglado o no) su “llaveo” y “con-trallaveo”. Este primer asalto permite a los luchadores observar el rival al que se van a enfrentar y, al espectador, el tipo de lucha que ha de esperar sobre el “rombo de batalla”.
La obra de Grobet, siendo una bata-lla sobre el ring, no puede ser la excep-ción, y el tipo de lucha que el aficionado observará al comenzar la función será ganada por el bando de los científicos. Carlos Monsiváis abre la obra de Grobet presentando sus mejores llaves con el ensayo “De la Lucha Libre como Olimpo del Enmascarado”. El “Terrible Monsi” (por así bautizarlo como un personaje de los encordados) aplica una implaca-ble reflexión sobre la lucha libre como una “Época de Oro” de la cultura popular de América Latina, no sin antes presentar a Lourdes Grobet como una observadora que “ha intuido, entendido y demostrado la atmósfera unitaria de este deporte (es-pectáculo)”.
Sin duda el lector será el mejor juez de lo dicho por el autor. No obstante, sí adelantaremos que esta primera caída la ganan los técnicos con una llave impla-
cable: “Respetable Público: se le suplica guardar silencio para que se oigan los gol-pes”; la Monsivaisina.
Segunda Caída
En realidad, la primera caída es un momento de incertidumbre en el que no se sabe si ganarán los técnicos o los rudos. Por lo general, en caso de que ganen los “rufianes”, no hay descanso para los luchadores en el intermedio de las caídas. Si salen avante los científicos -como en el caso de la obra de Grobet-, hay un momento de pausa y reflexión para continuar o modificar la estrate-gia. A pesar de estas diferencias, la se-gunda caída guarda una característica especial: es la caída más compleja dado que se debe mostrar el equilibrio entre rudeza y técnica.
Había dicho que después de que Monsiváis dejara al lector sin otra op-ción que la rendición, comienza la se-gunda caída con el cuerpo de imágenes que presenta Grobet. Es, en este sen-tido, cuestión de asombro que la fotó-grafa no entre de lleno en imágenes de luchadores, sino con fotografías de afi-cionados portando las máscaras de sus personajes favoritos. En este sentido, podríamos decir que continúa la lucha a ras de lona, dando la razón a Monsiváis con la indudable “sentencia” de la lucha libre como parte de la cultura popular.
Se observan, pues, como primeras dos imágenes, un cartel local de lucha libre (Zitlala, Guerrero) y dos niños portando, respectivamente, la máscara de uno de los Villanos y de uno de los Brazos, quienes curiosamente fueron rivales irreconciliables hasta la fecha.
De aquí en adelante, se presenta una serie de fotografías de diferentes momentos de la lucha, desde la entrada a la arena (momento en que comienza verdaderamente la lucha libre), hasta las rendiciones. El despliegue de imáge-nes va intercalado con textos extraídos de diferentes publicaciones de lucha libre, donde destacan los artículos de Alfonso Morales. Generalmente éstos son el complemento a las fotografías de personajes legendarios tales como El Solitario, Aníbal o Martha Villalobos.
Pero la obra de Grobet, es decir, la segunda caída, sólo encuentra un rum-bo coherente para el bando de los rudos -equipo, por cierto, al que se adscri-be la fotógrafa (El País, 12 de junio de 2007)- hasta el momento en que se lle-ga a la parte central de la recopilación: la sección dedicada al Enmascarado de Plata. Al igual que en la historia de la lucha libre, la obra de Lourdes Grobet no se explica sin la figura central de El
RESEÑAS
REVISTA SUR DE MÉXICO62
Santo. Parecería ser que lo lógico hubie-ra sido mantener una especie de orden temático o cronológico de las imágenes presentadas. Sin embargo, la fotógrafa opta por seguir la visión que tanto co-nocedores como neófitos comparten y aceptan con respecto a este fenómeno y que es el reconocimiento de que, bien o mal, nos guste o no, el personaje de Rodolfo Guzmán ocupa un lugar central en este espectáculo.
Después de la presentación de El Santo, “la oración cambia por pasiva”, y la rudeza hace de las suyas a través de la “artimaña del montonero”. Se suce-den imágenes de máscaras, cabelleras, mujeres, estrellas mini y de aficionados que dejan sin descanso el ojo del obser-vador y que, más que permitir una defi-nición de lo que es la lucha libre, ponen de manifiesto la complejidad del fenó-meno. Efectivamente, un Espectacular de lucha libre.
Tercera Caída
No hay descanso entre la segunda y la tercera. Si la intermedia es la caída más compleja, la consecuente es la más intensa. En ocasiones se pierden los es-tilos y los rudos se comportan más como técnicos y viceversa. Algunas veces lle-gan a durar hasta 50 minutos, y otras, segundos. Las artimañas, los faules, los hombros sobre la lona, las llaves maes-tras, y hasta los réferis son el clímax y lo que se espera para culminar una bata-lla. Por citar algunos: el faul del Perro Aguayo sobre Máscara Año 2000 quien perdiera la capucha en 1993; El Solita-rio gana la máscara de Dr. Wagner en 1985 con toque de espaldas; la polémica decisión de realizarse una cuarta caída en el duelo de máscaras entre El Mate-mático y Blue Demon, y finalmente la quebradora en todo lo alto (la Atlánti-da) aplicada por Atlantis sobre Villano III en el año 2000 para rendirlo en due-lo de máscaras.
Y así, nos sorprende la pluma de Ga-briel Rodríguez Álvarez con un texto en el que recorre la vida y obra de Grobet. En otras palabras, desenmascara a la fo-tógrafa mostrando no sólo su rostro pro-fesional previo a su obra sobre lucha li-bre, sino que muestra también su pasado familiar, preocupaciones y hasta la ma-nera en la que logra entrar a las arenas.
Ganaron los técnicos. Sin embargo, para los conocedores de la lucha libre, una derrota ruda a veces se convierte en victoria, ya que el abucheo es un aplau-so para estos montoneros del ring; y el abucheo viene no por la buena manu-factura del ensayo final, sino porque, sin duda alguna, el observador mantiene el
ánimo de seguir inmiscuyéndose en las imágenes de los luchadores, su trabajo, y su vida cotidiana. El abucheo es en sí mismo el mejor aplauso que esta ruda puede haber logrado de “el respetable” que espera con impaciencia el próximo reto de esta fotógrafa para ver con qué artimañas saldrá para que su bando sal-ga avante de la próxima lucha.
Los retos y las revanchas en súper libre
Así como la lucha libre comienza desde que se entra a la arena, ésta no termina con la rendición de un bando en la tercera caída. Falta escuchar los retos, las habladurías y el “yo soy tu pa-dre” antes de decir que “este arroz ya se coció”. En este sentido ¿cuáles son los retos que el observador de Espectacular de lucha libre tiene?
El reto más complejo consiste en prestar atención a lo que no es obvio. Efectivamente, la cultura popular, la variedad de colores, diseños y estilos de máscaras, nombres y llaves hablan por sí mismo. Del mismo modo, los rostros de la afición son imágenes que dicen más que mil palabras. Sin embargo, detrás de la imagen del luchador se en-cuentra otra faceta de esa cultura popu-lar y de la personalidad del practicante de este arte que sólo el ojo de Grobet fue capaz de captar: un Solar posando con equipo completo en la portada, en la sala de su casa; La Briosa alimentan-do a su hija; Blue Demon observando al horizonte en una banqueta frente de una cortina de hierro. Sin duda alguna los tinacos de la Coliseo hablan mucho más de la vida del luchador Siglo XXI y resulta más que agradable ver a los enmascarados bailar con sus parejas en una de tantas reuniones que congregan a estos personajes.
En pocas palabras, el reto quizá radi-ca en comprender la lucha libre que ob-serva Grobet: la de la vida cotidiana, la de las cortinas rosas, la que consume quesa-dilla durante la filmación. La de un oficio que guarda plasticidad dentro y fuera del “rombo de batalla de seis por seis”.
Raúl Nivón Ramírez(Programa de Doctorado en Histo-
ria, El Colegio de México)
Hernández, Natalio, El des-pertar de nuestras lenguas: queman tlachixque totlah-tolhuan. Diana / fondo Edi-torial de Culturas Indígenas, México, 2002, 175 pp., ISBN 9681335406.
Este interesante trabajo de Natalio Hernández, veracruzano hablante de ná-huatl, llama la atención sobre la impor-tancia de la diversidad lingüística nacio-nal así como su valoración, respeto y dis-frute por parte de todos los mexicanos para su conservación. Como muestra de esta enorme diversidad y preocupación por el devenir de nuestras lenguas inicia el libro con un fragmento de un poema en maaya t’aan, lengua maya de la Pe-nínsula de Yucatán, con traducción al español:1
u naajil a pixán
A t’ane’ u naajil a pixán.Tumen ti’ kuxa’an a laats’ilo’ob.
Ti’e’ úuchben xa’anilnaaj, u k’a’sal a kaajtalil,ku p’aatal a t’aan. Le beetike’, ma’a wok’tik u kíimil a wíinklil,mix a wok’tik u kíimil a pixán;a wíinklil,máantats’ ku p’aatal ti’ u yich apáalal;a pixane’máantats’ ku léembal ti’ xux éek’ob.
la casa de tu alma Tu idioma es la casa de tu alma.Ahí viven tus padres y tus abuelos.En esa casa milenaria,hogar de tus recuerdos,permanece tu palabra.
Por eso,no llores la muerte de tu cuerpo,ni llores la muerte de tu alma;Tu cuerpo,permanece en el rostro de tus hijos;tu alma enternece en el fulgor de las estrellas
El libro es un conjunto de textos que giran en torno a las lenguas indígenas mexicanas y la importancia de esta di-versidad, por lo que en ocasiones los diversos capítulos no tienen conexión
1Jorge Miguel cocom Pech, fragmento del libro inédito El Chilam Balam de Calkiní.
RESEÑAS
63VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
entre sí, más que el de tratarse de apor-taciones en torno a la diversidad lin-güística mexicana. El trabajo está divi-dido en 17 partes. Las dos primeras son la dedicatoria (:VII) y la presentación (:XIII-XIV); posteriormente contiene un estudio introductorio titulado “El destino de las lenguas indígenas de Mé-xico”, por Miguel León Portilla. Ense-guida se presentan 11 capítulos con dis-tinta temática, para cerrar con un epí-logo escrito también por Miguel León Portilla con el título Cuando muere una lengua: Ihcuac tlahtolli yemiqui, poe-ma bilingüe castellano-náhuatl.
El sentir y el pensamiento de los escritores en lenguas indígenas sobre el devenir de las lenguas y culturas de México se ven reflejados en dos apén-dices: Declaración de los escritores en lenguas indígenas en torno a la di-versidad étnica, lingüística y cultural de México (:149-154) y Declaración de Cancún (:155-160).
El capítulo 1, El despertar de Ma-cuilxóchitl, escrito en forma bilingüe náhuatl-castellano, es un canto de espe-ranza por el renacimiento de nuestras lenguas indígenas que al igual que el despertar de Macuilxóchitl después de más de 400 años, se espera se enriquez-ca con las demás voces, se transforme y se esparza por nuevos pueblos y ciu-dades para convertirse en un canto de unidad y de esperanza.
En el capítulo 2, La nueva palabra florida, Natalio Hernández nos recuer-da que el conocimiento de las culturas indígenas también nos permite tomar conciencia de que la actual cultura mexi-cana tiene un fuerte sustrato cultural indígena que se expresa, por ejemplo, en los nombres de los pueblos. En este apartado nos muestra la nueva palabra florida con dechados en algunas de las lenguas usadas hoy día en la literatura, como por ejemplo, poemas y cantos en náhuatl del propio profesor Natalio, un poema de Gabriel López Chiñas, escri-to en didxazá (zapoteco), un poema de Humberto Ak’abal, escrito en maya qui-ché, que son muestras de esta literatu-ra indígena contemporánea que puede trascender el ámbito comunitario para enriquecer y formar parte de la literatura mexicana, para así dignificar y difundir las lenguas nacionales y lograr un diálo-go intercultural entre la sociedad mexi-cana y los pueblos indígenas.
Los capítulos 3 y 4, Escribo para no morir y México: pueblos del sol, son otras muestras de poemas en náhuatl que buscan ejemplificar el uso de esta lengua para hacer resurgir el orgullo por la lengua. Es interesante ver como ele-mentos de la cosmovisión de los pueblos indígenas, como el maíz y el propio sol-
padre, están presentes también en la li-teratura actual de los pueblos indígenas, que de alguna manera sirve no solo para informar de cómo era sino también para revalorarlos y difundirlos.
En el capítulo 5, El reconocimiento legal del patrimonio lingüístico2, hace un repaso por el sendero de las luchas que los pueblos indígenas han realizado para buscar el reconocimiento consti-tucional de sus lenguas y culturas, pero sobre todo para la protección de nues-tro patrimonio lingüístico nacional.
El capítulo 6, titulado La literatura indígena en Chiapas, es una conferen-cia dictada en la Universidad de la Selva de Ocosingo, pero sin ejemplos en len-guas indígenas, lo cual uno como lector esperaría, sobre todo con un título como el que ofrece. Los capítulos 7, 8 y 9, son comentarios a los libros La visión de los vencidos de Miguel León Portilla en su 15a. edición (1999), La Literatura ac-tual en lenguas indígenas de México de Carlos Montemayor (2001), y Memoria indígena de Enrique Florescano (1999), respectivamente; mismos que a mi pa-recer deberían ser libros de cabecera de todo aquel que se considere interesado en la literatura indígena.
El capítulo 10, La cultura comu-nitaria, base del desarrollo susten-table, está compuesto por una serie de reflexiones sobre cómo se han ido perdiendo las costumbres y con ello la conciencia social comunitaria. Los cam-bios descritos en una comunidad de la Huasteca veracruzana, bien podrían ge-neralizarse para la mayoría de las comu-nidades indígenas, pues factores como la religión, la escuela, la globalización, etc. han cambiado en los últimos treinta años las prácticas sociales comunitarias, y con ello se han ido perdiendo las len-guas indígenas, motor y conducto de es-tos conocimientos.
El capítulo 11 es un pequeño texto de menos de 3 cuartillas, escrito en for-ma bilingüe náhuatl-castellano, donde señala la importancia de que nuestras lenguas indígenas den rostro al español que hablamos en México. Aunque en un pasaje apunta metafóricamente de que el castellano es como un árbol de ahuehuete que nos da sombra, coincido con la idea de que más bien es un árbol que se nutre y se fortalece de las lenguas mexicanas.
Este trabajo muestra que una de las formas de acercarse al mundo cultural
indígena es por medio de la palabra, de la literatura, y en general, del arte de la palabra que los diferentes pueblos de México han preservado por casi cinco siglos y para el cual, afortunadamente, empiezan a encontrar los espacios y las condiciones necesarias para desarrollar-lo y volver a florecer. Asimismo es una invitación y un acicate para revalorar nuestra diversidad lingüística nacional, que hoy se manifiesta a través de 364 variantes lingüísticas3 y que constituyen una riqueza que bien vale la pena pro-teger, respetar y sobre todo disfrutar, y hacer uso de ellas en todas nuestras ma-nifestaciones comunicativas.
Para finalizar, retomo el epílogo a este libro, escrito por el doctor Miguel León Portilla, que es una llamada de atención para no dejar morir nuestras lenguas, por todo lo ya mencionado y por lo que aquí se dice:
Ihcuac tlahtolli ye miqui
Ihcuac tlahtolli ye miquimochi in teoyotl,cicitlaltin, tonatiuh
ihuan metztli,mochi in tlacayotl,neyolnonotzaliztli ihuan huelicamatiliztli,ayocmo neciinon tezcapan.Ihcuac tlahtolli ye miqui,mochi tlamantli in cemanahuac,teoatl, atoyatl,yolcame, cuauhtin ihuan xihuitl,ayocmo nemililoh, ayocmo tenehualoh,tlachializtica ihuan caquilizticaayocmo nemih.
CIhcuac tlahtolli ye miqui,cemihcac motzacuahnohuian Altepepanin tlanexillotl, in quixohuayan,in ye tlamahuizoloocceticain mochi mani ihuan yoli in tlalticpac.
Ihcuac tlahtolli ye miqui,itlazohticatlahtol,imehualizeltemiliztli ihuan tetlazoltlaliztli,ahzo huehueh cuicatl,ahnozo tlahtolli, tlatlauhtiliztli,amaca, in yuh ocatcah,hueliz occepa quintequixtiz.
3dato proporcionado por el instituto nacional de Lenguas indígenas en el catálogo de Lenguas indígenas nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.
2en el texto, presentado en la reunión de análisis en torno a la cultura nacional organizada por la Universidad de colima, en abril de 2000, retoma algunos conceptos e ideas de la declaración de los escritores en lenguas indígenas en torno a la diversidad étnica, lingüística y cultural de México.
RESEÑAS
REVISTA SUR DE MÉXICO64
Ihcuac tlahtolli ye miqui,occequintin ye omiquehihuan miec huel miquizqueh.Tezcatl mianiz puztequi,netzatzililiztli icehuallocemihcac necahualoh:totlacayo motolinia.Cuando muere una lengua Cuando muere una lengua las cosas divinas, estrellas, sol y luna,las cosas humanas,pensar y sentir, no se reflejan en ese espejo. Cuando muere una lengua todo lo que hay en el mundo,mares y ríos,animales y plantas,ni se piensan, ni pronunciancon atisbos y sonidosque no existen ya.
Cuando muere una lengua para siempre se cierrana todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distintoa cuanto es ser y vida en la tierra.
Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie, cual fueron, alcanzará a repetir.
Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir.Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas: la humanidad se empobrece.
Bibliografía citada
Escritores en Lenguas Indígenas1999 Iniciativa de Ley de derechos
lingüísticos de los pueblos y co-munidades indígenas. México: Escritores en Lenguas Indígenas (Documento de Trabajo, 1).
Florescano, Enrique1999 Memoria indígena. México:
Taurus.
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas2008 “Catálogo de las Lenguas In-
dígenas Nacionales: variantes lingüísticas de México con sus
autodenominaciones y refer-encias geoestadísticas.” En: Diario Oficial de la Feder-ación, 14 de enero de 2008.
León Portilla, Miguel 1999 Visión de los vencidos: re-
laciones indígenas de la con-quista. México: Universidad Nacional Autónoma de México (15ª ed.).
Montemayor, Carlos2001 La literatura actual en lenguas
indígenas de México. México: Universidad Iberoamericana-Departamento de Historia.
Fidencio Briceño Chel (Centro Yucatán, Instituto Nacional de
Antropología e Historia)
Hernández Díaz, jorge, coord., Ciudadanías diferenciadas en un estado multicultu al: los usos y costumbres en Oaxaca. Siglo Veintiuno / Universidad Autónoma Benito juárez de Oaxaca (Col. México 2007), México, 2007, 392 pp., ISBN 9789682326271.
El libro Ciudadanías diferenciadas en un estado multicultural: los usos y costumbres en Oaxaca constituye un esfuerzo realizado por un grupo de in-vestigadores, por conocer y explicar la situación de los municipios que en Oaxaca se gobiernan por los usos y cos-tumbres.
El texto es coordinado por Jorge Hernández Díaz. Participan en él tanto investigadores como dirigentes de or-ganizaciones no gubernamentales y periodistas, cuyo interés es conocer y entender la dinámica que viven los mu-nicipios de Oaxaca que se rigen por el sistema indicado, así como el impacto que ha tenido en ellos la legalización de esta forma de elegir a sus autoridades.
El contenido del libro
Víctor Manuel Durand Ponte hace la presentación. Para él la relación entre ciudadanía y derechos comunitarios es compleja y complicada, pues la idea de ciudadanía de la teoría liberal no aplica a países como México, en donde una gran parte de la población vive en la po-breza, que impide, en ocasiones, votar racionalmente, pues su voto puede ser comprado o manipulado por alguna otra persona, llámese cacique, jefe, anciano,
comunidad. Aunado a lo anterior, hay regiones en donde la forma de elegir autoridades es diferente a la occidental. Para él, la existencia de formas diferen-tes de nombrar a las autoridades signifi-ca que hay muchos modos de expresar la ciudadanía y caminos para constru-irla. Para el caso oaxaqueño, que es el abordado en el libro, la cuestión está en conocer “si el sistema de partidos ga-rantiza la autonomía de los individuos, su igualdad o, si por el contrario, es el sistema de usos y costumbres el que garantiza mejor la autonomía de los in-dividuos como parte de la comunidad” (:14). Es en este contexto que Durand define a la ciudadanía como un concep-to que acompaña a la democracia y a un proceso de individualización del elector de su autonomía. La ciudadanía alude a una relación entre el individuo y el Es-tado (:17).
El trabajo de Jorge Hernández Díaz, “Dilemas en la construcción de ciudada-nías diferenciadas en un espacio mul-ticultural: el caso de Oaxaca”, plantea que en Oaxaca la demanda por el respe-to a la diversidad cultural se expresa en el reconocimiento y respeto a las formas propias de elegir a las autoridades que se conocen como “usos y costumbres”. Para entender este fenómeno, hace un apretadísimo resúmen de las propues-tas teóricas sobre el origen y función del sistema de cargos.
Para él, los usos y costumbres son mecanismos para conservar la identi-dad, para mantener la gobernabilidad o para crear mejores condiciones de vida. Mantienen, dice, una constante comu-nicación para alcanzar consensos. Sin embargo sostiene que, en algunos ca-sos, son excluyentes, pues hay muni-cipios en donde las mujeres no votan o bien se castiga a los no católicos con la negación a ejercer su derecho a votar.
Hernández Díaz plantea varios pun-tos interesantes en relación al tema, como son, que la legitimidad del mismo proviene, no de su antigüedad, sino de que son instituciones políticas propias de cada pueblo o el papel tan impor-tante que juegan las autoridades mu-nicipales salientes en la selección de las nuevas autoridades lo cual constituye un vacío de la legislación que regula este tipo de procesos. Un tema más es el de la posición de los partidos políti-cos con relación a la solicitud de cambio en la forma de elección de autoridades que hacen algunos municipios, o bien el peso que en la toma de decisiones tienen determinados personajes. Otros señalamientos en relación al tema con-tradicen algunas de sus afirmaciones, como cuando señala que, a pesar de las
RESEÑAS
65VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
diferentes formas en que se organiza la asamblea y la votación, todos los par-ticipantes tienen el mismo peso y los sufragios son emitidos sin coacción. O bien que esta forma de elección de au-toridades permite la comunicación y el consenso, cuando algunos de los traba-jos presentados en el libro evidencian lo contrario o como él mismo lo dice, algu-nos grupos sociales, como las mujeres, no pueden participar en la elección de autoridades.
No obstante lo anterior, el trabajo proporciona información necesaria para entender el proceso que vive Oax-aca en materia de legislación para los pueblos indios, abre la discusión para el tema y, con ello muestra el abanico de problemas a investigar.
Además del prólogo y del capítulo que se acaba de comentar, el libro con-tiene 11 estudios de caso y un trabajo histórico. Este último, de la autoría de Jaime Bailón, alude a la inserción de los pueblos indios de Oaxaca a la política lo-cal en el siglo XIX, en un medio en donde prevalecía una concepción liberal de la política y del poder, por lo tanto contrar-ia a la que poseían estos pueblos. Plan-tea que en la Oaxaca decimonónica se da un reacomodo y pacto implícito que subsiste hasta nuestros días: el recono-cimiento de las formas de organización política de los pueblos indios.
Los estudios de caso muestran la riqueza del fenómeno en Oaxaca. A ex-cepción del trabajo de Miho Zenno, los trabajos se refieren a los conflictos por el poder municipal que viven y que per-miten observar que en dichos conflictos hay muchas variables. No son producto únicamente de visiones del mundo dife-rentes: una comunitaria y otra individu-al, sino que existen, alrededor de ellos, causas económicas, religiosas, partidis-tas, etc., como bien lo muestra el trabajo de David Recondo quien analiza el con-flicto municipal de Ayutla Mixes. Recon-do observa que las causas del conflicto van más allá de una lucha por preservar los usos y costumbres de la comunidad frente aquellos que quieren imponer otra forma de elección. Es un conflicto atravesado por la inconformidad de las agencias debido a que han estado margi-nadas de la elección de presidentes mu-nicipales, por la presión sobre la tierra debido al crecimiento demográfico y al desarrollo del comercio, por un conflicto entre la población católica y la evangé-lica, y por los cambios que trajo la de-scentralización administrativa que han permitido a los municipios acceder a los llamados fondos del ramo 33.
En la mayor parte de los trabajos se muestra cómo la asamblea comunitaria,
lejos de ser ese ámbito en donde toda la población ejerce libremente su derecho a voto, es el instrumento para que un grupo controle a las autoridades munici-pales. Esta situación es ejemplificada por el caso de Matatlán, en donde los autores muestran los vínculos entre el grupo productores de mezcal que controlan la asamblea comunitaria y, por este medio, designan a los presidentes municipales, que son de su grupo.
En los municipios de Oaxaca, de-sempeñar algún puesto se ha vuelto atractivo por los beneficios económicos que reporta gracias a las aportaciones municipales del ramo 33. Esto ha llevado a conflictos por la rendición de cuentas, como sucedió en Quetzaltepec, caso es-tudiado por Lourdes Morales, pero tam-bién, para complicar más el panorama, en casi todos los casos está la presencia de un nuevo grupo social producto de las políticas indigenistas: los maestros orig-inarios de los pueblos indios. Ellos han buscado acceder al poder municipal para llevar a cabo sus proyectos; en algunos casos se han vinculado con los grupos de poder económico, como sucede en Santi-ago Ixtayutla; en otros buscan recuperar las formas propias de elección de auto-ridades y revalorización de las culturas locales, como sucedió en Yalálag, o bien abanderan las demandas de los grupos marginados.
La presencia de los catequistas y de sacerdotes identificados con la teología de la liberación es otro elemento que ha influido en la dinámica municipal, pues su labor ha hecho que sus adeptos tomen conciencia de sus derechos. En Santiago Ixtayutla jugaron un papel muy impor-tante en la lucha contra el poder caciquil que existía en el lugar.
Los casos estudiados ponen de re-lieve que los municipios de usos y cos-tumbres no gozan de autonomía, pese a que la legislación local quiere dar esa imagen. Demuestran la gran dependen-cia que tienen de las instancias de gobi-erno estatal o federal así como el invo-lucramiento del gobierno estatal en los conflictos. Santiago Ixtayutla es un claro ejemplo de cómo la injerencia de las au-toridades estatales, en vez de ayudar a resolver el problema, lo complica más.
Observaciones críticas
Si bien el libro es rico en información y aborda un tema muy importante y candente en Oaxaca, hay puntos que de-jan al lector con dudas, lo cual es bueno porque las dudas permiten ir más allá, reflexionar sobre el tema tratado y ese es el objetivo de todo libro. Desde mi punto de vista la duda principal que me
queda, después de la lectura, es si es correcto aplicar un término de la teoría política, como es el de la ciudadanía, a los procesos que viven los municipios de Oaxaca. El término ciudadanía surge en la revolución francesa y alude a las libertades individuales cuyo ejercicio era inhibido por el poder real absoluto, las corporaciones religiosas y gremia-les; en ese sentido, ¿podemos hablar de que en los municipios se está construy-endo una ciudadanía cuando, como en el caso de Matatlán, los grupos que bus-can controlar la asamblea comunitaria lo hacen para beneficio de su grupo? ¿Cómo hablar de ciudadanía si en oca-siones los usos y costumbres prohíben la participación de las mujeres en las elecciones? ¿Acaso no se está forzando a la realidad con este concepto, y más bien la tarea que tiene la antropología es buscar una categoría teórica apro-piada que dé cuenta de la riqueza del fenómeno político? En ese sentido, re-tomo lo propuesto por la historia serial francesa que decía que se debe generar tantas teorías como sistemas económi-cos hay.
En el capítulo I, se afirma que en este momento “se están construyendo nuevas relaciones políticas, se están construyendo nuevas reglas del juego y se está reconstruyendo el pacto social” (:85). También se dice que “los prob-lemas políticos que surgen dentro de los municipios son públicos, se pueden discutir abiertamente y, por lo tanto, pueden ser receptivos a las opciones que puedan sugerirse para solucionar-los” (:86). Pienso que son afirmaciones que deben meditarse más. Es cierto, se están construyendo nuevas reglas del juego, hay nuevos actores sociales, pero no necesariamente se dan sobre una base más democrática, y tampoco los problemas se discuten abiertamente. De ser así no habría necesidad del ca-bildeo que se da, como bien lo muestra el texto de Hernández y Ángeles, o no se habría llegado a la confrontación que existe en el municipio de Yalálag, gobernado por la parte defensora de la cultura local. Lo que existe en muchos municipios es el control de poder, y éste es visto como botín.
Hay también una afirmación con la que no estoy totalmente de acuerdo: que los usos y costumbres reafirman la identidad. De ser así, muchos mu-nicipios que se rigen por el sistema de partidos políticos ya hubieran perdido su identidad. Los referentes de la iden-tidad pueden cambiar debido a las cir-cunstancias. También el centrar los usos y costumbres a la elección de las auto-ridades pierde de vista el hecho de que
RESEÑAS
REVISTA SUR DE MÉXICO66
operan en toda la vida comunitaria. En las poblaciones donde funciona el siste-ma de partidos, los usos y costumbres no han desaparecido, se manifiestan en los comités de salud, de educación, de las fiestas patrias. Entender bien la dinámica municipal sin idealizacio-nes puede conducir a resolver muchos conflictos que hoy en día desangran al campo oaxaqueño. Este libro ha inicia-do esta tarea. Finalmente ha cumplido con su objetivo: generar la discusión y señalar los vacíos que existen.
Olga J. Montes García(Instituto de Investigaciones
Sociológicas, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca)
Hernández Díaz, jorge, co-ord., Ciudadanías diferencia-das en un estado multicultu al: los usos y costumbres en Oaxaca. Siglo Veintiuno / Un versidad Autónoma Benito juárez de Oaxaca (Col. México 2007), México, 2007, 392 pp., ISBN 9789682326271.
El contexto teórico
Este libro se inscribe dentro de la literatura que estudia la crisis del es-tado nacional mexicano, las nuevas políticas que se han implementado para atenderla; así como, las trans-formaciones que ha sufrido la orga-nización política del estado en las últi-mas décadas.
El estado nacional surgió y se propagó durante los siglos XVIII, XIX y XX.1 La formula básica de este para-digma político consiste, básicamente, en que a cada nación le corresponde un estado. La nación, en este sistema de or-ganización, tiene contenidos culturales y étnicos homogéneos. De manera que a una nación la conforma una cultura, una lengua, un pasado común, una re-ligión, etcétera.
Sustentado en esta lógica de homo-geneidad el estado nacional se estruc-turó en un marco legal e institucional destinado a ciudadanos iguales y homo-géneos en lo cultural. De esta manera el status de la ciudadanía era igual para todos sus integrantes, puesto que se su-ponía que todos tenían la misma perte-nencia cultural.
Ahora bien, la pretendida homoge-neidad de los estados nacionales era, desde el principio, artificial. Todavía al día de hoy la inmensa mayoría de los estados nacionales contemporáneos son plurales, ya sea por la presencia de población autóctona o por los flujos mi-gratorios que se han intensificado en las postrimerías del siglo XX. Esta realidad se ha manifestado más claramente en nuestros tiempos a causa de dos fenó-menos más o menos recientes que han marcado la crisis de la fórmula básica de los estados nacionales.
Por un lado han surgido en el último tercio del siglo XX una serie de mov-imientos sociales, que han tenido como bandera de lucha, el género, la religión y el origen étnico. Estos nuevos sectores movilizados han cuestionado la preten-dida homogeneidad cultural de los es-tados nacionales, al tiempo que les han exigido una nueva relación en donde se reconozca sus particularidades y dife-rencias. Por otro lado tenemos la nueva etapa del capitalismo global que ha en-trado en conflicto con el poder soberano que los estados tenían sobre la orga-nización política a su interior. La nueva fase transnacional del capitalismo ve al estado nacional como un límite o un obstáculo para su desarrollo. A partir de este momento los estados nacionales empiezan a perder poder, a veces le-galmente y a veces de facto, frente a las entidades supranacionales (Carbonell 2003:12-15).
A raíz de todos estos cambios co-menzó una reflexión en la literatura de las ciencias políticas, particularmente en la liberal, en la que se empezó a hablar de la necesidad de transformar las es-tructuras de los estados, para reconocer e incluir a los grupos diferenciados, que se movilizaban para reclamar derechos particulares (véase Walzer 1997, Taylor 2003, Kymlicka 1996). En este contexto surge la idea del multiculturalismo y su programa reformista, que básicamente consiste en otorgar algunas concesiones a los grupos diferenciados al interior de los estados con la finalidad de mantener la estabilidad y la integridad de éstos.
Varios estados al ver amenazada su estabilidad por este tipo de reivindica-ciones empezaron a tomar en cuenta las propuestas del multiculturalismo. Para el caso particular de México estas medi-das comenzaron a ponerse en práctica, al menos en un sentido formal, a partir de
la reforma del artículo 4º de la Consti-tución Federal en 1992, cuando se recon-oce por primera vez la composición plu-ricultural de la nación mexicana.2
Esta reforma constitucional y el pos-terior levantamiento zapatista en 1994 impulsaron una dinámica de recono-cimientos a los pueblos indígenas, principal actor movilizado en nuestro país, en varias entidades federativas. El caso más paradigmático de la imple-mentación de estas políticas de recono-cimiento en el interior de la República, hasta antes de la reforma en San Luis Potosí, fue el oaxaqueño. En efecto, en 1997 se realizó la reforma constitucio-nal en Oaxaca en donde se reconoció los usos y costumbres de las comunidades indígenas para elegir a sus autoridades municipales.
La obra
La obra coordinada por Jorge Hernández Díaz, que aquí se comen-ta, se dedica a estudiar los efectos de este reconocimiento en los usos y cos-tumbres de las comunidades y muni-cipios indígenas, su impacto en su or-ganización político-social interna, los conflictos que en materia electoral han ocasionado y las formas en que las co-munidades tratan de adaptar sus cos-tumbres a esta nueva realidad.
Las investigaciones que dan forma a esta obra colectiva atacan los lugares comunes y los prejuicios sobre los de-nominados usos y costumbres, tanto de sus promotores como de sus detracto-res en el campo político, y nos muestran un panorama en el que la regla general es la complejidad y la paradoja.
En los diferentes artículos se da cuenta del proceso conflictivo en que se ha construido una especie de ciudada-nía híbrida en la que los ciudadanos que han decidido elegir a sus autori-dades locales por el régimen de usos y costumbres, juegan las reglas de éstos en las elecciones municipales, pero al momento de elegir a sus autoridades estatales y nacionales se adecuan a las normas que rigen la elección basada en los partidos políticos (:14-17).
Ahora bien, la conformación de esta doble ciudadanía se torna más compleja si tomamos en consideración que en el terreno de los hechos no es exclusiva de los indígenas, al menos en el sentido en que oficialmente se les identifica, ya que no todos los municipios que tienen un número significativo de población in-dígena se han adscrito a este sistema. Pero además, varios municipios con po-blación no indígena sí se han acogido a este sistema de elección (:45-46).
RESEÑAS
1según Will Kymlicka, en los 184 estados na-cionales existentes coexisten más de 5000 grupos étnicos y más de 600 grupos de lenguas vivas (Kymlicka 1996:13).
2aunque no hay que olvidar, tal como lo señala el coordinador del libro en la introducción, que en oaxaca ya se había reformado la constitución local para reconocer a los pueblos indígenas des-de 1990 (:48-49).
67VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
Esta complejidad se ve potenciada, además, por la heterogeneidad del siste-ma de los usos y costumbres que no es igual en todos los municipios oaxaque-ños. Así por ejemplo, el procedimiento de elección se puede realizar en los municipios mediante planillas, por aclamación, por mayor número de co-muneros formados atrás de cada candi-dato, por anotación en pizarrones; pero también se hacen con procedimientos más cercanos al sistema de partidos políticos como las votaciones con urnas (:43).
Las mismas particularidades se ob-servan, a partir de la lectura del libro, en el nivel de inclusión de los usos y costumbres respecto de los distintos sectores que integran la población de los municipios que se adscriben a este sistema. Los diferentes trabajos con-tenidos en la obra nos muestran cómo en algunos municipios los usos y cos-tumbres no permiten la participación de las mujeres, de los protestantes, de los avecindados, de los migrantes, entre otros. Pero también cómo en algunos otros municipios estas “exclusiones” no existen (Durand 2007:26-30, Hernán-dez Díaz 2007:45,67-72).
Además de exponernos la comple-jidad del sistema de elección basado en los usos y costumbres, este libro nos dibuja un mapa de los conflictos y contradicciones causados por las difi-cultades de operar, en la práctica, una política multiculturalista en un contex-to político social caracterizado por su autoritarismo, por sus dinámicas anti-democráticas y de dominación.
De esta manera, las doce investiga-ciones sobre los conflictos electorales realizadas en distintos municipios oax-aqueños nos hacen repensar varias cues-tiones relacionadas con la oficialización de los usos y costumbres. Dos son, a nuestro juicio, los asuntos en los que los trabajos realizan una contribución cen-tral a las discusiones en torno al “plural-ismo político” en contextos indígenas. El primero se refiere a los contenidos y a la “naturaleza” de la que comúnmente se dota a la acepción de usos y costum-bres. El segundo, como extensión del primero, se vincula con el debate sobre el conflicto entre el régimen de usos y costumbres con el de partidos políticos.
Pocas cosas nos remiten a un pasa-do tan prístino y puro como la idea de los usos y costumbres de las comuni-dades indígenas. En el leguaje político son referidos como prácticas que se han repetido inmemorialmente y cuya con-tinuidad histórica legitima ciertas insti-tuciones y prácticas culturales. También se les ha concebido como el resultado de
las fuerzas y dinámicas que interactúan en las comunidades, es decir, se les con-sidera como un producto interno de las comunidades indígenas que expresan sus valores y cosmovisiones. Estos son los primeros supuestos que los traba-jos que componen esta obra cuestionan abiertamente.
Varios de los trabajos nos enseñan cómo los usos y costumbres son en real-idad prácticas mucho más recientes de lo que el discurso político nos dice. Por ejemplo, el trabajo titulado “El sistema de usos y costumbres bajo el poder económico y político local en el muni-cipio de Matatlán, Oaxaca” muestra cómo el sistema de cargos en su versión ideal, en que se supone que se accede a los cargos más importantes después de cumplir con todos los inferiores, fue al-terado desde la década de los cincuenta del siglo pasado, por el poder económico y político que empezaron a tener algu-nos productores de mezcal en la región. De esta manera el grupo de mezcaleros en complicidad con el PRI no cumplían con el sistema de cargos tradicional e imponían los presidentes municipales según sus intereses (:137-143).
Otro trabajo que nos ilustra la con-stante transformación de los usos y cos-tumbres, particularmente en los siste-mas de cargos, es de Víctor Leonel Juan Martínez sobre Yalálag. En esta inves-tigación se analiza la evolución reciente que el gobierno local de este municipio ha tenido. En una primera etapa el siste-ma de cargos fue sustituido por el poder de algunos caciques que consolidaron su dominio en la época de la revolución. Posteriormente, en los años setenta, se produce una etapa de reconstitución de la asamblea comunal que fue impulsada por un grupo de profesores que tuvieron un papel muy importante en los mov-imientos indígenas estatales y naciona-les de los ochenta y noventa. Hacia fina-les de la década de los noventa los impul-sores del proyecto comunalista fueron combatidos entre otros sectores por los migrantes de Yalálag, que aunque rei-vindicaban también la asamblea comu-nal postulaban un sistema de cargos más flexible (:199-228).
Además de analizar la flexibilidad de los usos y costumbres, la obra re-señada deja en claro que éstos, en su mayoría, son delineados por la constan-te interacción de fuerzas, dinámicas e intereses locales con externos. Esto significa que los usos y costumbres no son un producto exclusivamente in-terno, sino que son moldeados por el impacto de factores externos. Así en la disputa por el contenido de los usos y costumbres están presentes cuestiones
como la migración en las comunidades indígenas, las políticas descentraliza-doras del Estado, el auge económico de determinadas mercancías, los intereses de la iglesia católica, la incursión de las sectas protestantes, la presencia de los partidos políticos, las autoridades del estado oaxaqueño, las organizaciones sociales, entre otros.
Un ejemplo claro de estas transfor-maciones se describe en el trabajo de Lourdes Morales sobre el conflicto elec-toral y el cambio social en San Miguel Quetzaltepec. Ahí la autora da cuenta de cómo las transformaciones en el gobierno local ocasionadas por la for-mación de nuevos liderazgos como los maestros indígenas, por el activismo de los migrantes y la descentralización económica han repercutido fuerte-mente en la actual conflictividad elec-toral que vive ese municipio (:152-158). De hecho, el cambio de elite en el mu-nicipio, el desplazamiento de los viejos por los indígenas con mayor instrucción académica, se debe en buena medida a la capacidad de los segundos para es-tablecer relaciones y redes con actores externos a las comunidades.
Otro elemento que merece ser destacado es el cuestionamiento de la interpretación dominante respecto a que la modificación de usos y costumbres necesariamente significa la decadencia cultural de la comunidad. Trabajos como el titulado “El sistema de cargo como mecanismo para mejorar la vida rural en la sociedad urbanizada” dejan en claro que los cambios pueden ayudar a aliviar las tensiones sociales y a dar continuidad a la vida comunitaria de la población. Así queda demostrado para el caso que se estudia, el de San Martín Huamelulpan, en donde debido a la migración los cargos más importantes ya no se ocupan por el cumplimiento previo de cargos menores, sino por la posibilidad económica que los migrantes de la comunidad tienen para sostenerlos (:347-367).
Una situación similar se observa en algunas transformaciones de los me-canismos de elección del presidente municipal. Tal es el caso de Chiquihuit-lán de Benito de Juárez donde el cam-bio del voto en asamblea por el uso de urnas y boletas, así como la integración de un gobierno de minorías pudieron aliviar, aunque sea en parte, el encono y la conflictividad reinante en el muni-cipio (:274-275, 291-293).
Las investigaciones contenidas en el libro nos permiten realizar reconsidera-ciones valiosas sobre los conflictos entre el sistema de elección de usos y costum-bres y el sistema de partidos políticos.
RESEÑAS
REVISTA SUR DE MÉXICO68
En el imaginario y en el discurso político tales categorías se manejan, en muchas ocasiones, como excluyentes una de otra, puesto que existe la ten-dencia a dotarlas de contenidos distin-tos. Por ejemplo, a los sistemas de usos y costumbres se les asocia con la con-tinuidad cultural de los indígenas, pero también con la reproducción de prácti-cas políticas excluyentes y autoritarias. Asimismo, al sistema de partidos políti-cos se le iguala, en muchas ocasiones, con la democracia en abstracto y a ésta a su vez se la identifica con el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, los defensores de la tradición suelen asociarlo con un sistema impuesto, in-tegracionista y divisionista de las comu-nidades indígenas.
Sobre esta disputa, entre un sistema particular frente a uno supuestamente universal, se ha escrito bastante.3 La importancia ética y política de este de-bate es mayúscula. No obstante, la dis-cusión a nivel teórico se antoja super-ficial al leer los casos estudiados en los diferentes artículos del libro.
El uso instrumental, estratégico y a veces hasta cínico que las partes en pugna le dan a estos dos discursos nos deja claro que no existe un compromiso ético con alguno de los dos alegatos. Así lo ilustran varios de los casos abordados en el libro. Por ejemplo, en Yalálag el grupo que impulsó la recuperación del poder de la asamblea, cuando perdió una elección en ésta, impugnó la de-cisión de la comunidad aprovechando que sus contrincantes no tuvieron las precauciones necesarias para cumplir con todos los requisitos legales (:116-117). En San Mateo del Mar un grupo de sus ciudadanos cuestionaban la tradición por el hecho de ser miembros de las agencias y verse desfavorecidos en los recursos que recibían de la ca-becera municipal. En ese lugar ganó el grupo opositor al tradicionalista gracias a la participación de los avecindados y de las mujeres. Mientras que los priís-tas se oponían a la participación de ellos porque sabían que se verían desfavore-cidos (:181-191).
Una situación similar se presentó en Santa Catarina Minas, en donde se impugnó en 2001 la participación de las mujeres en la asamblea, pero éstas ya habían participado en seis eleccio-nes anteriores y no se había presentado
ninguna inconformidad por su partici-pación (:326). En esa ocasión el grupo inconforme había ganado la elección.
Lo que nos permite observar el li-bro en términos generales es que estos dos discursos son usados como nuevas armas para conflictos viejos de las pro-pias comunidades. Se emplean nuevas máscaras para disputas reeditadas y avivadas por nuevas circunstancias, así queda plasmado, por ejemplo, en el trabajo de Diego Recondo sobre el con-flicto electoral en Ayutla (:111-130).
Observación final
Este uso pragmático de los discur-sos de la tradición y la democracia nos permiten cuestionar otro de los lugares comunes sobre los usos y costumbres, la supuesta armonía reinante en las co-munidades indígenas bajo sus formas de gobierno tradicional. Las diferentes investigaciones nos dejan claro la con-flictividad intramunicipal en los lugares donde se practican los usos y costum-bres. Estos problemas se dan principal-mente entre las cabeceras y agencias de los municipios.
En resumen, la obra aquí comen-tada nos ofrece un rico panorama de las dificultades que tienen diferentes muni-cipios indígenas para ejercer sus formas de gobierno locales en combinación con las estatales. Este libro se encarga de llamar la atención sobre lo erróneo de las simplificaciones que muy a menudo se cometen cuando se discuten estos temas. Pero más allá de esto el trabajo coordinado por Jorge Hernández Díaz es una valiosa contribución para en-tender las relaciones de poder entre el estado y los pueblos indígenas en una época donde el “reconocimiento” se ha convertido en la nueva lógica de domi-nación.
Bibliografía citada
Beuchot, Mauricio2001 “Los derechos humanos y el fundamento de su universalidad”. En: Javier Saldaña, coord., Problemas actuales sobre derechos humanos: una propuesta filosófica, pp. 51-60. México: Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Carbonell, Miguel 2003 “Estudio introductorio: cos mopolitismo y multicultura- lismo”. En: Will Kymlicka y
Christine Straehle, Cosmopolitismo, estado nación y nacionalismo de las minorías, pp. 8-34. México: Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Ignatieff, Michael2003 Los derechos humanos como política e idolatría. Barcelona: Paidós.
Kymlicka, Will 1996 Ciudadanía multicultural: una teoría liberal de los derechos de las minorías. Barcelona: Paidós.
Santos, Boaventura de Sousa2002 “Hacia una concepción multi- cultural de los derechos humanos”. En: El otro derecho, n. 28, pp. 59-83.
Taylor, Charles2003 El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
Walzer, Michael1997 Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad. México: Fondo de Cultura Económica.
Orlando Aragón Andrade(Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo / Programa de Posgrado en Ciencias Antropológicas
de la Universidad AutónomaMetropolitana-Iztapalapa)
Moreno Andrade, Saúl Ho-racio, Dilemas petroleros: cultura, poder y trabajo en el Golfo de México. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Col. Papeles de la Casa Chata), México, 2007, 413 pp., ISBN 9789684966383.
El libro Dilemas petroleros: cultura poder y trabajo en el Golfo de México es un estudio innovador sobre la forma-ción de la cultura de los trabajadores petroleros, que reconstruye el proceso de formación de las relaciones de po-der y dominación en la sección 22 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Agua Dulce, Veracruz, porque utiliza un
RESEÑAS
3Sobre todo cuando se identifica a la democracia con un derecho humano universal. sobre el deba-te entre la preponderancia de los derechos huma-nos y los sistemas normativos de una comunidad local véase a Beuchot (2001), ignatieff (2003) y santos (2002).
69VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
enfoque histórico-etnográfico y una es-trategia metodológica que parte de una concepción semiótico-hermenéutica de la cultura, a la manera que recomienda Clifford Geertz. Es decir, una concep-ción en la cual se requiere reconstruir la trama de significados que constituyen las formas de interacción y convivencia entre los actores, a partir de una des-cripción densa, que penetra en la pro-fundidad de las construcciones simbó-licas que constituyen a un grupo social.
Sin embargo, esta concepción se-miótico-hermenéutica no deja de lado los procesos materiales y de poder que configuran también a la cultura y, en este caso, a las relaciones laborales. Por otra parte, el autor se vale de la con-cepción que sobre el poder desarrolla-ron Max Weber y Michel Foucault para explorar las relaciones de dominación, estudiando la manera en que los grupos hegemónicos controlan los cuerpos y la mentalidad de los subordinados.
De esta manera, las relaciones entre trabajo, poder y cultura de los trabaja-dores petroleros de Agua Dulce configu-ran una matriz explicativa de un proce-so complejo en el cual los trabajadores, sus familias y todos los sujetos que ha-bitan el entorno de Agua Dulce, viven su vida cotidiana.
El minucioso trabajo etnográfico y de entrevistas a los principales actores de este proceso histórico le permite ha-cer una genealogía de la formación de las elites dominantes en Agua Dulce, de tal manera que propone una perio-dización del proceso de formación de las relaciones de dominación, dividido en tres etapas, a saber: a) La etapa he-róica (1935-1960), b) La etapa dinástica (1961-1990), y c) La etapa de entrega 1991-2000).
Las etapas heroica y dinástica
Así, la primera se refiere al periodo de la nacionalización petrolera y la lu-cha que dio el sindicato para asegurar el control de la empresa y organizar las relaciones de trabajo. Destaca en este proceso el papel de un líder sindical que dejaría una huella profunda por su hon-radez y comportamiento ejemplar como fue don Alberto Woolrich.
La etapa dinástica indica precisa-mente el periodo de consolidación de un corporativismo patrimonialista cuyo principal centro de desarrollo tiene lu-gar en torno a la continuidad de la fami-lia Ricárdez en la secretaría general de la sección 22 del Sindicato de Trabaja-dores Petroleros de la República Mexi-cana. Esta es la etapa que ocupa la ma-yor parte del libro y en ella se describen
los mecanismos a través de los cuales, combinando la coerción y el consenso, se desarrollan las relaciones de domina-ción entre los trabajadores petroleros, a partir del monopolio sobre el control de acceso a las plazas de trabajo y el de-recho que adquieren los trabajadores para heredarlas.
Por tanto, el universo petrolero queda dividido entre quienes son tra-bajadores de planta, y tienen por ello estabilidad laboral, y quienes son traba-jadores eventuales. Esto determinaba simple y sencillamente cuál sería el fu-turo de un joven, en función de si tenía esperanza de acceder algún día a una plaza como trabajador de PEMEX. Ello hacía posible, por ejemplo, la explota-ción de la fuerza de trabajo por parte de los propios dirigentes sindicales en em-presas y ranchos que eran propiedad de la familia Ricárdez, a través del trabajo voluntario, mediante el cual los even-tuales trataban de hacer méritos para acceder a una plaza.
Esta dominación se extendía al ám-bito territorial, configurando un verda-dero cacicazgo que operaba, como dice el historiador Alan Knight, mediante la lógica del pan o palo. Los cacicazgos, como lo han mencionado varios estudio-sos del tema, funcionan no sólo median-te la lógica de la coerción sino también de la aceptación de los dominados a partir de un conjunto de estrategias que procuran extender relaciones a partir de lazos afectivos, de compadrazgo y de re-laciones simbólicas. El cacique fortalece su autoridad mediante la representación dramática de las obras de beneficio so-cial que de cuando en cuando procura llevar a cabo, así como por la actitud paternalista al momento de entregar las plazas de trabajo o beneficios materiales.
En ese uso de los bienes públicos como si fuesen un patrimonio personal, reside precisamente el carácter del cor-porativismo patrimonialista, ejercido sobre todo en el ámbito estatal, pero ex-tendido al ámbito territorial, mediante el control de las autoridades civiles; en esta etapa, sobre todo, de la agencia mu-nicipal, ya que en ese momento, Agua Dulce era aún una congregación de Coatzacoalcos.
Estos mecanismos de dominación se canalizaban a partir de las relaciones sindicales y de trabajo, del control sobre las autoridades territoriales, pero tam-bién, a través de formas de organización y redes de relaciones que operaban en un plano oculto, como es el caso de la lo-gia masónica, cuyos principales dirigen-tes, eran también los líderes sindicales.
De esa manera, la “invasión estatal de la sociedad civil” se materializa en
el ámbito de los trabajadores al quedar excluidos de reclamar un derecho, como sería el poder acceder al trabajo sin la mediación de los caciques y dirigentes sindicales. Como dice en la obra Saúl Moreno:
Como ideología, como sistema de creencias, el trabajo (en la forma del empleo) tiene una utilidad política muy importante. Impli-ca sentimientos que lo definen como un producto legitimador del orden social, como uno de los pilares de las sociedades moder-nas, ya que sin su presencia sis-temática estas no hubieran sido posibles. Esta “función legitima-dora” del trabajo también parti-cipa de las dos dimensiones de este: como producción material y producción simbólica. En el as-pecto material, las posibilidades para buena parte de la población de encontrar empleo contuvieron la declinación del sistema polí-tico mexicano hasta antes de la llamada década perdida, los años ochenta, cuando el Estado perdió la capacidad de ofrecer trabajo de manera creciente y sostenida. Se perdió el poder de dar trabajo y, por lo tanto, gran parte de la le-gitimidad que sostenía al poder político (:65).
Por otra parte, el control de los tra-bajadores quedaba asegurado al institu-cionalizar un sistema electoral interno en el que no se contemplaba el voto se-creto. De esa manera, las inconformida-des y las posibilidades de disentir que-daban reprimidas.
Un elemento que hay que resaltar es que esos aspectos que configuraron la cultura local y laboral, se complementa-ron con la construcción de un naciona-lismo revolucionario en cuya matriz se insertó la dominación corporativa com-plementada con la hegemonía del PRI como partido político.
Además, el dominio ejercido por el grupo que giraba en torno a la familia Ricárdez, se empalmó con el ascenso que a nivel del Sindicato Nacional de los Trabajadores Petroleros tuvo Joaquín Hernández Galicia, líder originario de Ciudad Madero, quien rompió con la tradición de los liderazgos nacionales del sureste.
La etapa de entrega
La tercera etapa, llamada “de la en-trega”, narra el declive del liderazgo de la familia Ricárdez, en la persona del
RESEÑAS
REVISTA SUR DE MÉXICO70
último líder con ese apellido: Hiram Ricárdez, y cómo ese declive se articula con la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari, la implementación del mo-delo neoliberal en PEMEX que significó miles de despedidos en Agua Dulce y en la zona, así como el descabezamien-to del sindicato al ser detenido Joaquín Hernández Galicia.
Cuando se agotó la legitimidad del cacicazgo de la familia Ricárdez, otros movimientos de trabajadores even-tuales, como el movimiento Alberto Woolrich y el movimiento “Primero de Mayo”, algunos de cuyos líderes tenían una formación de izquierda, desplaza-ron a la anterior dirigencia, dando fin con ello a una etapa. Sin embargo, el triunfo de la disidencia, lejos de servir para apuntalar la fuerza del sindicato, fue funcional a los planes del gobierno de Salinas de Gortari para controlar al sindicato e iniciar una serie de reformas que perjudicaban a los trabajadores y, sobre todo, rompían con el antiguo or-den cuyas reglas se habían vuelto una cos-tumbre: el manejo de una gran cantidad de plazas y recursos financieros por parte del sindicato, el dispendio, la permisivi-dad en cuanto a una serie de canonjías con respecto a los establecido legalmente.
El surgimiento de esta etapa, coinci-de con el ascenso de Agua Dulce a muni-cipio, desplazándose en buena medida el conflicto político a la arena municipal y teniendo como actores centrales ahora, a los partidos políticos, combinándose con la disputa por el control del sindica-to, en condiciones ya muy disminuidas. El análisis de los procesos políticos que llevan al PRD a ganar en dos ocasiones la presidencia municipal a partir de 1997, se lleva a cabo articulando las dos arenas: la electoral y la sindical.
Los efectos de las reformas neoli-berales con la crisis que se vivió en los ochenta, así como la llegada de un de-sastre natural, configuraron un cuadro bastante gris que Saúl Moreno trata de reflejar en el capítulo denominado: “Fin, incertidumbre y huída: una etnografía de la devastación” donde reconstruye las mutaciones a que debió enfrentarse el pueblo de Agua Dulce, con la destruc-ción de un mundo de la vida que había durado varias décadas. El trabajo etno-gráfico es bastante detallado, incluyen-do una exploración sobre las formas de interacción y de relación existente fuera del trabajo, la familia y las relaciones de género que hablan de una cultura de subordinación de la mujer, sin fal-tar una exploración de los antros y las variedades de entretenimiento que te-nían los hidrómilos (como se llaman a sí mismos los nativos de Agua Dulce). La
subordinación femenina en Agua Dulce sólo es rota ocasionalmente como ocu-rre con las “cuarentonas”, refiriéndose a la mujeres divorciadas de trabajadores petroleros que los días de catorcena van a cobrar su “cuarenta por ciento” del sueldo del exmarido.
Hacia el estudio de la “cultura petrolera”
Este trabajo etnográfico también registra los mitos y creencias construi-dos localmente; tal es el caso de “la niña milagrosa”, así como el trabajo de los poetas locales, cuya obra, en buena me-dida, se articulaba con el ejercicio del dominio por los Ricárdez. Destaco, por el buen sabor que me dejó su lectura, el “poema del jubilado”, hecho por Ma-nuel Sastré González y que Saúl More-no reproduce atinadamente. Una de sus estrofas dice:
Y con la mirada triste,Ya perdida, casi absorta, Va a su hogar donde subsisteYa ni la esposa lo soporta.
Al hogar vuelve rumiandoTodo su dolor, su penaSu vieja sólo lo besaEl día de la catorcena.
Finalmente, al hacer el estudio de las formas particulares de dominación y hegemonía cultural que surgen a par-tir del control sobre el trabajo en Agua Dulce, con sus características especí-ficas, que no se limitan a reproducir a pequeña escala un fenómeno macro, el autor propone el uso del concepto “cul-turas petroleras” como un elemento que puede utilizarse para el análisis de las relaciones que pueden darse en otras regiones petroleras. Es una especie de tipo ideal, como lo plantea el sociólogo Max Weber, que permite leer la obra no como un estudio de caso, lo cual impli-ca un mérito por sí sólo, sino como una obra que aporta un elemento teórico para el estudio de procesos con caracte-rísticas similares, como afirma el autor:
Las culturas petroleras son re-sultado de la relación entre las culturas locales de los espacios sociales en que se insertan las instalaciones productivas de la industria petrolera, el sistema político, en razón de que el sin-dicato petrolero es un elemento clave para la delineación de las grandes políticas nacionales, y los cambios en la organización y las tecnologías que se producen en el trabajo petrolero dentro de
un proceso de reestructuración productiva. Son la combinación entre las culturas políticas y las culturas laborales de los traba-jadores dedicados a la produc-ción y transformación de los hidrocarburos y sus derivados. Son culturas de clase, pues se definen, materialmente, por la posición de sus miembros en la producción. Por ese motivo, tie-nen un vínculo estrecho con los procesos de cambio en el mundo del trabajo pero, como también están ligadas a la situación que guarden las relaciones entre el sindicalismo y el Estado, tienen un vínculo permanente con el mundo de la política (:346)En conclusión, esta clarificación
conceptual y teórica, combinadas con un registro etnográfico e histórico am-plio, hacen del libro una obra clave para entender las relaciones entre trabajo y poder en las regiones petroleras en Ve-racruz, permitiéndonos comprender, por lo tanto, que el tema del petróleo en México trasciende a los aspectos mera-mente económicos, e incluye cuestiones como la cultura, la afectividad y la iden-tidad histórica, construida en un largo y diversificado proceso entre las dife-rentes regiones del país, que ha llevado décadas. Por todas estas razones, es im-prescindible su lectura a los interesados en el análisis de los procesos que vincu-lan al poder, el trabajo y la cultura.
Víctor Manuel Andrade Guevara(Facultad de Sociología, Universidad
Veracruzana)
Legorreta Díaz, María del Car-men, Desafíos de la eman-cipación indígena: orga-nización señorial y modern-ización en Ocosingo, Chiapas (1930-1994). Universidad Na-cional Autónoma de México-Centro de Investigaciones In-terdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, México, 2008, 400 pp., ISBN 9703240216.
Asesora de la “Unión de Uniones” entre 1986 y 1996, la autora conoce de primera mano la lucha agraria enarbo-lada por la organización campesina más influyente en Las Cañadas de la Selva Lacandona antes del encumbramiento del Ejercito Zapatista de Liberación Na-cional. El presente libro, reelaboración de su disertación doctoral (Universidad de Toulouse Le Mirail), como el publi-
RESEÑAS
71VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
cado en 1998 por Cal y Arena: Religión, política y guerrilla en Las Cañadas de la Selva Lacandona, son resultado de su trabajo político y reflexión académica.
Además de la recuperación de la experiencia política de la autora, con-vertida en observación participante, la investigación se enriqueció con la in-formación recogida en la Secretaría de la Reforma Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Archivo Histórico del Esta-do y el Diocesano; además de las entre-vistas a ex peones y ex mayordomos de las haciendas y comunidades de la re-gión estudiada, cuyos testimonios son la base para afirmar la existencia tardía de relaciones de servidumbre en Ocosingo.
La obra, reiterativa y volumino-sa, recupera para el sureño estado de Chiapas el vocablo hacienda usado en el resto de México, lo cual invita a com-parar el caso con ejemplos de otras re-giones del país. Se pregunta por la per-vivencia del trabajo servil durante gran parte del siglo XX y constata su lenta desaparición y paulatina transforma-ción en relaciones monetarias, salario-trabajo en las haciendas del municipio de Ocosingo entre 1930 y 1994. Muestra que el tamaño de las explotaciones y la disponibilidad de mano de obra en los pueblos indígenas vecinos posibilitaron el mantenimiento de acasillados a pesar de que muchos peones emigraban selva adentro para convertirse en ejidatarios.
También explica la permanencia de la hacienda tradicional durante tanto tiempo y el difícil tránsito a una socie-dad moderna resultado del aislamiento de la región, el desinterés del gobierno federal en la afectación agraria de las haciendas y la protección recibida por los propietarios por parte del gobierno estatal. Llega a tal conclusión luego de analizar la organización del trabajo y las relaciones de producción en las ha-ciendas, las representaciones sociales —percepciones, sentido y significados dados a procesos sociales y contextos—, las relaciones de poder entre hacenda-dos e indígenas, la acción agraria del estado, el desarrollo del mercado y las comunicaciones y, el papel de iglesias y organizaciones de izquierda.
El análisis de estas variables le per-mite caracterizar el periodo 1930-1950 como señorial, dado el predominio de la servidumbre: los años de 1954 a 1970 como de transición o equilibrio entre trabajo servil y asalariado; la época mo-derna de 1970 a 1994 con la eliminación del orden señorial y el advenimiento de otras formas de exclusión, mismas que dieron lugar a la nueva coyuntura, la abierta por el levantamiento zapatista, con la multiplicación de actores que ya
se advierte en la región y los cambios inconclusos aún en espera de ser estu-diados.
La prolongación de la sociedad se-ñorial en la región fue posible por el aislamiento geográfico y social de los peones: los patrones buscaron impedir que éstos tuvieran acceso a la escuela, a los servicios de salud y cualquier ins-tancia de gobierno o persona ajena a la sociedad señorial o fuera del control de los señores. Cuando se hizo la terracería entre San Cristóbal y Ocosingo en 1970, los peones desconocían la ilegalidad de la situación en que se les mantenía. La asimetría en las haciendas se fue ate-nuando a la par del acceso indígena a la información y a otras representaciones sociales, a la tierra en el ejido y a nuevos recursos para aumentar su capacidad de organización que representaron los líderes y funcionarios respaldados por el gobierno federal primero, y después, los agentes de la teología de la libera-ción y de las organizaciones políticas de izquierda quienes impulsaron este pro-ceso de cambio.
El indígena veía el poder como un atributo personal y la desigualdad so-cial como natural. Tal percepción jugó un papel decisivo en la reproducción del sistema, naturalizó las diferencias so-ciales, reforzó la discriminación étnica y racial, identificada con diferencias de cultura, lengua y color de la piel: nacer indígena era nacer para servir al patrón. Naturalizada la inferioridad quedaba el recurso de negociar con el patrón pro-tección para la sobrevivencia; a cambio se tenía mejor condición que los indios de los pueblos de origen colonial veci-nos: el patrón garantizaba protección ante eventualidades del clima y enfer-medades. La servidumbre se basó en un inequitativo sistema de reciprocidades sustentado por percepciones que lo le-gitimaron, condiciones objetivas de des-igualdad política, económica y cultural y sentimientos y estrategias particulares que produjeron una fuerte dependencia material y mental del peón respecto del patrón.
Con todo, el movimiento sindical y campesino hizo ver a los hacendados que no podrían evadir indefinidamente las leyes laborales y agrarias, y obliga-ron a los hacendados a fraccionar y he-redar a todos los hijos dejando atrás la costumbre del heredero único, varón, primogénito. A pesar de fraccionamien-tos simulados, la organización básica señorial fue sustituida por ranchos me-dianos y grandes y relaciones salario-trabajo, reorganización que triplicó la producción y productividad ganadera. Los indígenas en el ejido adquirieron
autonomía económica y política, desa-rrollaron capacidades colectivas para protegerse en sustitución de la tutela patronal.
Sin embargo, la recuperación de tie-rras y la expulsión de los hacendados producto de la insurgencia zapatista era sólo uno de los puntales de la des-igualdad social, la auto-percepción del indígena como igual al ladino queda pendiente, el complejo de inferioridad en que se basó el sistema de domina-ción-subordinación oligárquico queda como herencia psicosocial en proceso de cambio con las nuevas generaciones de indígenas.
Entonces, lo que aparece como mo-dernización regional es la generaliza-ción de las relaciones salario-trabajo, la desaparición a partir de los setenta de la exclusión patrimonialista oligárquica1, pero el cambio en las representaciones sociales, la derrota de la buena dispo-sición de los peones hacia los patrones pareciera seguir pendiente. Máxime que del lado ladino continúa el despre-cio y la discriminación. Sobrevive, dice la autora, la exclusión de derechos y la tendencia a aceptar liderazgos autorita-rios y reglas impuestas aun conociendo su ilegalidad. Continúan abusos de au-toridad, impunidad, prepotencia, clien-telismo y servilismo practicado tanto por ladinos como por líderes indígenas.
Poder y explotación
El acierto principal de la obra, re-marcado por la autora, es ver las rela-ciones de poder a la par de las de ex-plotación. Es decir, plantea la primacía de la dimensión política sin desplazar el lugar del factor económico, lo que le permite mostrar a las representaciones sociales como factor fundamental de la lenta y tardía desaparición de la organi-zación servil del trabajo en las hacien-das de Ocosingo.
Otro aporte significativo del libro es la puntualización del cómo aconteció el reparto agrario por encima de cuándo se distribuyó la tierra y en qué canti-dad. En este renglón la autora advierte contra la distorsión que produce gene-ralizar a partir de medias estadísticas, polemiza con los estudios previos de la
RESEÑAS
1relevada por una exclusión corporativo-cliente-lar del estado manifiesta en las nuevas políticas de protección ambiental y las otras formas de ex-clusión: a las medidas ecológicas autoritarias que frenaron la colonización de la selva —la cons-titución de la comunidad zona Lacandona y la declaración de la reserva de la Biosfera Montes azules— sin alternativas de tierra o empleo, se sumaron la liberalización de los precios del café, las restricciones para la producción de ganado y la construcción de caminos.
REVISTA SUR DE MÉXICO72
estructura agraria estatal (Fernández y Tarrio 1983, Reyes Ramos 1992, 2002; Villafuerte y otros 1999) que ponen én-fasis en el cuándo y cuánta tierra se re-partió en todo Chiapas, en lugar de ana-lizar cómo se dio el reparto región por región. En el caso de Ocosingo muestra que se repartieron tierras marginales; se dejó integra la propiedad y la orga-nización de las haciendas hasta los años setenta cuando a éstas les fue imposible evadir al movimiento social en deman-da de un reparto agrario apegado a de-recho y la presión sindical en busca de salario y condiciones de trabajo legales.
El gobierno federal habría debili-tado la organización señorial, abunda, para impulsar la modernización libe-rando a los acasillados y repartiendo las tierras excedentes e improductivas de las haciendas, sin tierra excedente no habrían podido mantener acasilla-dos, tendrían que haber modernizado su organización económica. Al no afec-tarles sus propiedades, los hacendados simplemente trajeron nuevos acasilla-dos desde los pueblos vecinos. Faltó voluntad política del gobierno federal para enfrentar la asimetría política y desigualdad social de los indígenas. En contraste, “se permitió que los oligarcas desde el gobierno del estado y del mu-nicipio, así como desde sus haciendas, reprodujeran su ineficiencia económi-ca, así como las tradicionales formas de ejercicio del poder” (:347).
Esta afirmación debería susten-tarse en una descripción de las formas de ejercer el control, así como de los miembros de la oligarquía, sus redes y estrategias para monopolizar el poder. Es necesario demostrar la relación de la elite regional con el poder público, lo cual se invoca reiteradamente pero no se documenta a cabalidad. Se presume por ciertos indicios pero sin suficiente respaldo. Por ejemplo, decir que Absa-lón Castellanos, gobernador en los años setenta del siglo XX, es nieto de los her-manos Matías e Isidoro Castellanos, terratenientes y políticos liberales de-cimonónicos, es insuficiente para mos-trar continuidad oligárquica sin prueba alguna de su relación, no es evidente que todos aquellos con un mismo ape-llido estén relacionados por parentesco.
Bibliografía citada
Fernández Ortiz, Luis María y María Tarrio García
1983 Ganadería y estructura agraria en Chiapas. México: Universidad Autónoma Metro-politana-Xochimilco.
Legorreta Díaz, María del Carmen
1998 Religión, política y guerrilla en Las Cañadas de la Selva Lacandona. México: Cal y Are-na.
Reyes Ramos, María Eugenia1992 El reparto de tierras y la políti-
ca agraria en Chiapas, 1914-1988. México: Universidad Na-cional Autónoma de México.
2002 Conflicto agrario en Chiapas: 1934-1964. Tuxtla Gutiérrez: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas.
Villafuerte Solís, Daniel, Salvador Meza-Díaz, Gabriel Ascencio Franco, María del Carmen García Aguilar, Carolina Rivera Farfán, Miguel Lisbona Guillén y Jesús Morales Bermúdez1999 La tierra en Chiapas: viejos
problemas nuevos. México: Plaza y Valdés / Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas.
Gabriel Ascencio Franco(Programa de Investigaciones Multi-
disciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste-Universidad Nacional
Autónoma de México)
Robichaux, David, comp., Familia y diversidad en Amrica Latina. Consejo La-tinoamericano de Ciencias Sociales,Buenos Aires, 2007, 400 pp., ISBN 9789871183746.
El tema de este libro, el de la fami-lia y su diversidad en América Latina, es importante y sugerente, particular-mente en una época en la que se nota la influencia de la pluralidad y diversi-dad de estilos de vida, de patrones de convivencia, de expectativas, de pre-cariedad económica, del derrumbe de las certezas en cuanto a nuestras iden-tidades y grupos de referencia, etc. Por lo anterior, el tema del libro nos invita a pensar en cuál es la diversidad de la realidad familiar en los países latinoa-mericanos, cuáles son sus diferencias y características específicas. Pero al mis-mo tiempo nos convoca a reflexionar respecto de si existen algunos patrones o pautas convergentes entre los distin-tos países que nos permitan establecer especificidades y puntos en común de toda la región en cuanto a la realidad familiar se refiere. En este sentido, los trabajos aquí reunidos constituyen un
aporte que abona elementos para una reflexión más amplia, que rebasa las fronteras nacionales.
No obstante lo anterior, el libro reúne una serie de artículos sobre dis-tintos aspectos de la familia, pero sólo en seis países de América Latina, por lo cual, como nos advierte su compilador, David Robichaux, dista todavía mucho de arrojar una visión amplia que cubra la variedad experimentada en el campo familiar de los países de esta región.
Las cinco secciones de la obra
El presente trabajo se centra en es-tablecer algunas cuestiones acerca de la coherencia, integración y pertinencia de los trabajos reunidos en esta obra. En el primer apartado, referido a los enfoques teórico-conceptuales y me-todologías, se incluyen cinco capítu-los: el de Robichaux sobre los sistemas familiares en culturas subalternas en América Latina; el de Raquel Gil sobre algunos modelos y métodos aplicados en la reconstrucción de la historia de los sistemas familiares; el de Santiago Bastos sobre la dinámica del poder en los hogares populares en Guatemala; el de Díaz, Valdés y Durán sobre la nece-sidad de construir un marco conceptual sociopsicológico para el análisis de la familia cubana; y, el de Guillermo Da-vinson Pacheco sobre las virtudes heu-rísticas del método genealógico para analizar el caso particular de un pueblo de Tlaxcala. Este conjunto de trabajos arroja una serie de conceptos como sis-tema familiar, reproducción social, ho-mogamia, neolocalidad, patrilocalidad, género, cultura, diversidad, etc. Todos estos conceptos son revisados y con-trastados con distintas realidades y, lo más meritorio en todos los casos es que los autores buscan adecuarlos, contras-tarlos y cuestionarlos a la luz de las rea-lidades latinoamericanas. Muchos de estos conceptos y de otras herramien-tas metodológicas han sido elaborados en países occidentales. A través de esta reflexión teórico-conceptual y metodo-lógica, todos los autores establecen un diálogo importante con Occidente pero guardando su distancia, tratando de re-cuperar algunos elementos y desechan-do otros, en suma realizan una tarea de síntesis conceptual que es muy loable. Contra una tendencia bastante común en los países latinoamericanos de cri-ticar -y por ello se entiende a menudo desechar-, es muy refrescante que esta reflexión se realice sobre otras bases más positivas. Considero que esta ac-titud nos permitirá ir construyendo nuestros propios marcos conceptuales
RESEÑAS
73VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
y metodológicos, sin aislarnos de la discusión internacional y, a pesar de ser occidental, incorporar aquellos as-pectos útiles y relevantes para nuestras realidades.
Otro aspecto interesante de los tra-bajos reunidos en esta sección -y en general de todo el libro- es que las re-flexiones son realizadas desde distintos campos, de tal forma que observamos reflexiones desde la antropología, la demografía histórica y la psicología. A pesar de que cada capítulo se ciñe a su propio campo de estudios, reunir en una misma obra estudios provenientes de distintas disciplinas es un primer paso para iniciar, en otras obras futu-ras, trabajos de tipo interdisciplinario, tan necesarios para poder tener una comprensión amplia, y al mismo tiem-po precisa, de las familias en Latinoa-mérica.
El segundo apartado, dedicado a la formación, dinámica y disolución de parejas, contiene dos trabajos, el de Mindek sobre la disolución de parejas en un pueblo mexicano, y el de Valdés sobre el divorcio en Cuba. Esta sección aporta elementos importantes para un tema que ha sido tan descuidado en general en la mayoría de los países lati-noamericanos, esto es, el de las separa-ciones y divorcios. Si bien, en términos generales el fenómeno del divorcio no es muy extendido en los distintos países de la región y no contamos ni con fuen-tes estadísticas consistentes ni con estu-dios sistemáticos sobre este tema, el de la separación parece ser más extendido, aunque este es un tema todavía menos explorado que el del divorcio. Por esta razón, la inclusión, aunque sea menor, de este tema en la obra resulta novedo-so e importante.
El tercer apartado, referido a las di-mensiones de la infancia, es un aparta-do que, hay que señalarlo, está poco lo-grado. En él se incluyen cuatro trabajos: el de Magazine y el de Sandoval versan sobre un mismo tema, el de los niños de la calle en México. Estos trabajos abordan sobre todo el problema de la situación de estos niños en sí, pero real-mente no se puede decir que aborden el tema de su relación con la familia. De hecho, el tratamiento que ofrecen tiene que ver poco con la familia; ésta aparece como un elemento secundario y, en el mejor de los casos, como factor expul-sor de ellos. Estos trabajos realmente contribuyen poco al conocimiento de la relación entre infancia y familia. Igual-mente, el trabajo de Maureira sobre el trabajo infantil en Chile arroja una vi-sión ya muy trillada sobre la creciente incorporación de los niños a la fuerza
laboral. La relación que él establece en-tre niñez y familia es extremadamente economicista. La familia, de nuevo, como lo han querido establecer muchos estudios, no aparece más que como una agencia económica al servicio del mer-cado de trabajo y el capital. Esta es una visión muy reducida y sesgada de lo que da cuerpo a los vínculos familiares pues olvida el carácter intersubjetivo, cultu-ral y de parentesco que lo distingue de otros grupos sociales o corporaciones económicas. El único trabajo de esta sección que realmente aborda la rela-ción entre niñez y familia es el de Durán sobre la visión de los niños y adolescen-tes cubanos sobre sus familias. Se trata de un trabajo que trata de reconstruir sus representaciones y valoraciones. Este trabajo puede contribuir al debate acerca de cómo los miembros particula-res construyen diferencialmente sus vi-siones sobre la familia.
El último apartado, denominado grupos étnicos y sociales: estudios de casos, cuenta con cinco textos. Los dos primeros, el de Odilón sobre cómo fa-milias inmigrantes de origen alemán se aculturan en el contexto brasileño, y el de Andreazza sobre la reproducción de pautas de la vida familiar de migrantes ucranianos al contexto brasileño, abor-dan un tema interesante y de gran inte-rés, esto es, el grado de asimilación de las familias migrantes a nuevos contex-tos socioculturales, no sólo cómo cam-bian o no sus pautas de reproducción y comportamientos sociodemográficos sino también en qué medida reconstru-yen su mundo sociocultural nativo en un contexto nuevo. Mientras en el primer caso las familias parecen haber modifi-cado pautas importantes y en esa medi-da se han asimilado al nuevo contexto, en el segundo caso parece ser que las fa-milias se cierran –por decir así- al nue-vo contexto y reproducen sus pautas de convivencia familiar nativas o de origen. Estos dos textos dan pie para pensar en futuros estudios acerca de qué factores son los que pueden propiciar una mayor o menor asimilación de las familias mi-grantes a nuevos contextos.
Los siguientes dos trabajos, el de Espinoza y el de Álvarez, tratan sobre las especificidades de los patrones de estructuración del parentesco en rela-ción a ciertos contextos socioculturales nicaragüenses. Finalmente, el trabajo de Carrasco vincula la organización del parentesco y de las divisiones genéricas con la producción alfarera en Nicaragua y México. Estos tres estudios arrojan modestos aportes a la reflexión, dado que no realizan un desarrollo detalla-do de sus argumentos. Esta sección, en
suma, presenta una serie de capítulos cuya calidad y solidez de la información y de los argumentos que presentan es muy dispareja y variable.
Comentarios sobre estudios selectos
Por razones de espacio, no puedo desarrollar un comentario sobre cada uno de los trabajos que se presentan en el libro. En cambio, he seleccionado un capítulo de cada sección para hacer al-gunos comentarios sobre ellos.
El trabajo de Robichaux, en la pri-mera sección, trata, como ya he señala-do, sobre los sistemas familiares subal-ternos en América Latina. Representa un aporte importante puesto que se co-loca en un plano que pretende establecer una interpretación conceptual acerca de algunas características que presentan los grupos domésticos de grupos o clases subalternas en distintos países de lati-noamérica. Este esfuerzo, poco común, arroja ideas interesantes acerca de cómo podemos pensar los distintos patrones que se presentan en varias regiones. Esta interpretación se hace tomando como centro de lectura el concepto de sistema familiar. Robichaux propone que tanto en Mesoamérica como en la región andina y en mucho menor grado en el Caribe colombiano, venezolano y centroamericano se presenta un sistema familiar específico caracterizado por la residencia virilocal después de las nup-cias, una tendencia patrilineal en cuanto a la herencia de bienes y la ultimogeni-tura, en la cual el hijo menor heredará la casa cuando partan sus otros hermanos a cambio del cuidado de sus padres ma-yores. Este patrón caracterizaría la re-producción de los grupos domésticos, lo cual, de acuerdo con este autor, expresa una forma de reproducción sociocultural de distintos grupos subalternos. Esta es una idea que ya ha venido manejando en otros trabajos y, con base en la revisión de otra bibliografía latinoamericana, puede decirse que parece ser un patrón mucho más extendido.
Sin embargo, a pesar de que su pro-puesta es sugerente, debemos hacer un cuestionamiento a la tesis de que se trata de un sistema en cuanto tal. En primer lugar, Robichaux no explica por qué esos tres elementos constitu-yen un sistema familiar. Un sistema se constituye en cuanto tal por distintos elementos constitutivos e imperativos para su funcionamiento y existencia; en otras palabras, el sistema para consti-tuirse como tal, selecciona una serie de elementos que son necesarios y funda-mentales para su existencia y funciona-miento. La selección de Robichaux no
RESEÑAS
REVISTA SUR DE MÉXICO74
explica por qué son necesarios estos ele-mentos, ni si son los únicos necesarios para la constitución del sistema. Por ejemplo, el hecho de que los hijos ma-yores se vayan de la casa de los padres y el último herede la casa y se quede al cuidado de sus padres mayores puede ser un elemento que forme parte más bien del ciclo de expulsión de la familia y no tanto un elemento sin el cual el sis-tema se cae o deja de existir. Asimismo, no queda suficientemente sustentado por qué cuando las mujeres heredan, esto es visto como una excepción, lo cual daría un sesgo importante al mo-delo. La explicación de que los hombres más frecuentemente heredan y que lo hacen en cantidades mayores que las mujeres tiende a privilegiar sesgada-mente la patrilinealidad, con lo cual no se resuelve el problema. Por esta razón, la lectura de este autor es sobredimen-sionada. Habría que ser más cautelosos y hablar en vez de sistemas de patrones o reglas de constitución y de reproducción de los grupos domésticos. En segundo lugar, Robichaux parece sustentar su razonamiento de que es un sistema en que dichos rasgos aparecen con cierta recurrencia en familias de ciertos secto-res sociales. Sin embargo, la recurrencia de dichos elementos, su frecuencia ob-servable, no conforma un sistema. Este no se constituye en cuanto tal sólo por la existencia de elementos recurrentes. En tercer término, dicha recurrencia se extiende en el tiempo por lo cual el au-tor sostiene que se trata de un sistema que se reproduce desde la época prehis-pánica hasta nuestros días. Esta es una concepción que tiende a ser estática y ce-rrada, pues no explica cómo después de cinco siglos de cambios fundamentales, el sistema ha logrado persistir intacto, sin admitir nuevos elementos y sin expli-car su adecuación a nuevas condiciones.
El autor no hace propuestas de cómo este sistema ha logrado adecuarse tan exitosamente a lo largo del tiempo. En cuarto lugar, Robichaux sostiene que este sistema tiende a ser característico de los grupos subalternos, en particular de los grupos campesinos e indígenas de Mesoamérica y de otras regiones y, en menor medida, de algunos sectores populares urbanos. Sin embargo, entre estos grupos también se presentan otros patrones de formación de familias por lo que su modelo tendría que explicar por qué dichos sectores también eligen otras formas de reproducción de fami-lias o grupos domésticos y no su sistema familiar propuesto. En quinto lugar, el autor sostiene que dicho sistema contie-ne una lógica sociocultural o ética parti-cular. Esto parecería ser un rasgo más
característico del sistema. Sin embargo, esta ética no es desarrollada y queda solamente sugerida en forma vaga. En síntesis, aunque Robichaux arroja va-rios elementos importantes que con-tribuyen a la reflexión sobre los grupos domésticos de los grupos subalternos, es necesario contar con mayor sustento teórico y con mayores evidencias em-píricas que confirmen la existencia del sistema. Muchas de sus observaciones se basan en estudios etnográficos espe-cíficos que, por lo mismo, no permiten saber qué tan extendido realmente es ese patrón. Aunque él menciona que alrededor de entre 30 y 40 millones de personas viven de acuerdo con él, no existen datos concretos que permitan sustentar dicha afirmación.
De la segunda sección, quisiera hacer unos comentarios del trabajo de Mindek. Este aborda la disolución de parejas conyugales en un pueblo mexicano de la Mixteca, Tehuitzingo. La tesis que presenta la autora estable-ce que las disoluciones en este pueblo no son un fenómeno reciente, como lo han querido sugerir las teorías gene-rales que abordan este problema. En ellas se ha sostenido que el divorcio y las disoluciones se van incrementando conforme se desarrollan los procesos de modernización de las sociedades, de tal forma que se ha convertido en un fenó-meno no sólo frecuente sino también reciente. Estas teorías suponen que el fenómeno de las disoluciones era poco frecuente en el pasado y en las socieda-des tradicionales, lo cual supone que la familia desarrollaba en esos contextos altos niveles de estabilidad. De ello se deduce que las sociedades rurales con un alto contenido indígena tendían en el pasado a ser muy estables en lo que se refiere a la realidad familiar. Otro supuesto de dichas teorías es que el di-vorcio y otro tipo de disolución se incre-mentan en las sociedades modernas en gran medida por la creciente inserción de las mujeres casadas en el mercado de trabajo. De acuerdo con estas teorías, esta situación les brinda mayor inde-pendencia y libertad y propicia que las mujeres luchen por una mayor igualdad en la pareja. Se sostiene que estos atri-butos llevan a que las mujeres tengan la iniciativa cuando se disuelve la pareja; son ellas –se argumenta- las que solici-tan el divorcio.
Para poder comprender la dinámi-ca de las disoluciones en Tehuitzingo, la autora brinda información sobre los patrones que siguen sus pobladores en la formación de parejas. Asimismo, con-trariamente a lo que postulan las teorías brevemente descritas arriba, la autora
encuentra que el fenómeno de las disolu-ciones es muy frecuente y que no es una tendencia reciente sino que parece ser un fenómeno que también se presentaba con frecuencia en el pasado. En efecto, con base en el análisis de expedientes de testimonios sobre pleitos, quejas, de-mandas y acusaciones relacionados con el matrimonio y la vida en pareja a lo lar-go del siglo XX, la autora encuentra que era un fenómeno frecuente. También en-cuentra ciertos rasgos particulares acer-ca de este fenómeno. Entre ellos, cabe resaltar que la modalidad más frecuente de disolución es el de la separación y el abandono del hogar, lo cual es un dato crucial para comprender la especificidad de las modalidades de ruptura. A dife-rencia de otras modalidades de disolu-ción, el abandono del hogar por parte de los hombres frecuentemente también significa la suspensión de su vínculo con los hijos, lo cual trae importantes conse-cuencias en la reestructuración del nú-cleo familiar. La investigación de Min-dek representa una aportación muy im-portante en el campo de la antropología, ya que este fenómeno ha sido convencio-nalmente poco atendido por los antropó-logos. Asimismo brinda elementos para la comprensión de las dinámicas de las familias, lo cual ha sido también poco estudiado por los antropólogos.
El trabajo de Alberta Durán de la tercera sección sobre la visión de la fa-milia vista por los niños, las niñas y los adolescentes cubanos arroja elementos interesantes para la comprensión de la familia cubana y sus dinámicas familia-res. Su estudio se centra en el análisis de más de 400 cartas y dibujos hechos por niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 15 años sobre las representaciones que éstos tienen acerca de sus familias. Se analizan las representaciones positi-vas y negativas en torno a los siguien-tes aspectos: comunicación, cohesión, comprensión-conflicto, interacción per-sonal, vivencias afectivas, autonomía, laboriosidad, desarrollo intelectual, distracción, desarrollo moral, cualida-des de los miembros de la familia, or-ganización, control, presencia personal y salud. La investigación arroja resulta-dos interesantes, entre los cuales cabe señalar los siguientes. En primer lugar, la autora constata la complejidad es-tructural que posee la familia, lo cual ha sido apuntado por diversas investi-gaciones. En efecto, los datos sugieren una representación estructural de la familia determinada mayoritariamente por la convivencia, pero considerando los lazos consanguíneos. Asimismo, los hermanos y abuelos también constitu-yen miembros importantes, pero no
RESEÑAS
75VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
así otros parientes de segundo y tercer grados de consanguinidad. La incorpo-ración de los abuelos se debe en gran medida a que alrededor del 42% de la población vive en familias extendidas en donde los abuelos tienen una pre-sencia importante.
Un segundo resultado se refiere a las representaciones de lo positivo y nega-tivo que tienen sus familias, lo cual fue detectado a través de las preguntas qué es lo que más les gusta y lo que no les gusta de sus familias. La mayoría de las representaciones de lo positivo y lo ne-gativo, en todas las edades y sexos, se concentra en el clima afectivo-relacio-nal de la familia. En general, lo que más les gusta se expresa en la unidad grupal, en la ayuda entre los miembros como elementos cohesionadores de esas re-laciones; lo que más les disgusta son los conflictos que se generan en ellas. Por otra parte, en las representaciones negativas encuentra que las confronta-ciones y conflictos que se originan en los intercambios familiares tienen, en muchos casos, matices de violencia. En efecto, en sus representaciones afloran la violencia psicológica, la negligencia y el maltrato físico. La importante pre-sencia de estas representaciones nega-tivas indica –de acuerdo con la auto-ra- que en el modo de vida de la familia cubana se mantienen concepciones del control –específicamente del castigo- y otras formas de relación que indican presencia de violencia intrafamiliar. Otra representación negativa presente en los documentos elaborados por los niños y los adolescentes se refiere a la poca presencia de la autonomía de los miembros. Los resultados sugieren que ellos tienen una escasa independencia personal.
El tercer resultado importante se refiere a las representaciones que tie-nen niños y adolescentes respecto de la dinámica de la actividad familiar. Aquí, es interesante observar que la autora detecta dos tipos de representaciones. En la primera, se advierte una diná-mica integradora en una misma acti-vidad entre todos los miembros de la familia. En la segunda, una represen-tación fragmentada de las actividades, atendiendo los roles de los diferentes miembros. Otros aspectos importantes que se observan en las representacio-nes es que están cambiando el desem-peño de los roles de género tradicio-nales en la actividad doméstica; y hay una creciente relajación de la jerarquía de autoridad y poder de tal forma que se percibe una mayor igualdad en las relaciones familiares. Los resultados que arroja la investigación de Durán
nos ayudan a comprender no sólo las representaciones que detentan estos niños y jóvenes sino también algunos aspectos sobre la dinámica familiar que son muy importantes y que han sido escasamente atendidos por los antropólogos. Tal es el caso de la cohe-sión, la comunicación y el análisis de la dimensión afectiva.
El último trabajo que quisiera co-mentar corresponde a la última sec-ción del libro dedicada a estudios de caso de grupos étnicos y sociales. Se trata del trabajo de Guillermo Carras-co sobre “Grupo familiar, género y adiestramiento: la perpetuación del valor artesanal alfarero en Madriz (Nicaragua) y Tlaxcala (México). En él, el autor elabora una comparación de la organización doméstica de la producción alfarera artesanal en estos dos lugares del área mesoamericana. Sostiene que existen diferencias en los patrones socioculturales, lo cual influ-ye en la participación diferencial de los géneros en el proceso productivo ar-tesanal. Asimismo, argumenta que la reproducción del trabajo artesano, es decir, la instrucción y adiestramiento de los géneros, se lleva a cabo especí-ficamente a través de la organización sociocultural del grupo familiar. No obstante que este proceso se da en el grupo familiar en ambos lugares, cada uno de ellos guarda características particulares que influyen en la partici-pación diferencial de los géneros en el proceso alfarero.
En Madriz, por ejemplo, se observa el predominio de las mujeres en esta actividad, mientras que en La Trinidad Tenexyecac de Tlaxcala constituye una actividad lidereada principalmente por los hombres, aunque las mujeres tam-bién participan activamente en ellas, pero de forma secundaria. Además, Madriz es una comunidad rural peque-ña, con pocas comunicaciones hacia el exterior, con una gran escasez de ser-vicios básicos, la población se dedica fundamentalmente a la agricultura y ésta absorbe fundamentalmente el trabajo masculino. Esto propicia una división de roles de género y de orga-nización de parentesco en los cuales el hombre se desempeña como provee-dor principal de la familia y la mujer se avoca, además del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos, al desarro-llo de la actividad alfarera destinada fundamentalmente al autoconsumo y con pocas probabilidades de comercia-lización. Esta forma de organización se ve reforzada por otras pautas socio-culturales como una específica forma de herencia del patrimonio, en el cual
los varones generalmente son los que heredan un pedazo de tierra para su cultivo y ello acentúa la tendencia a que desempeñen un rol de proveedor económico y no de buscar desarrollar la actividad económica alfarera. A las mujeres se les instruye desde pequeñas en los saberes de la actividad alfarera y cuando se unen o se casan, pasan a for-mar parte del grupo familiar de su es-poso y desarrollan esta actividad pero no se configura como una actividad económica orientada al mercado sino básicamente al autoconsumo. De esta forma, a pesar de que las mujeres dedi-can mucho tiempo a este trabajo, esta actividad no está organizada ni orien-tada con el fin de obtener ganancias y desarrollar su comercialización. Estas características hacen que la participa-ción de las mujeres en esta actividad sea más un oficio que una pequeña in-dustria artesanal. En esta comunidad, se da una socialización de género a la actividad alfarera a través de la madre y los patrones socioculturales hacen que esta actividad no sea concebida como una posibilidad para los hom-bres.
En cambio, la comunidad de Tri-nidad Tenexyecac es más desarrolla-da, cuenta con servicios básicos y co-municaciones con otras poblaciones, cuenta con un mercado comercial más desarrollado. Estas condiciones son favorables al desarrollo de la actividad alfarera más que como un oficio, como una pequeña industria artesanal. El varón o el grupo familiar se convierten en el eje medular de la organización de la pequeña producción. Los padres in-cluyen a su grupo familiar en la faena artesanal, especialmente a la mujer, que queda en calidad de ayudante en el proceso productivo. Consecuente-mente, la actividad alfarera recae fun-damentalmente en el rol masculino del padre y es él el encargado de organizar la producción.
En contraste con Madriz, esta di-ferente incorporación de los roles de género se configuró a través de un pro-ceso histórico en el cual la actividad al-farera se constituyó en una alternativa al peonaje en el siglo XIX y lo que en un principio fue una razón económica, se convirtió luego en una tradición cul-tural. No obstante que el hombre espo-so es la figura principal en la actividad alfarera, las mujeres se incorporan a ella desarrollando un papel significati-vo y no secundario. Sin embargo, es el padre el que constituye la figura princi-pal de transmisión de los saberes a los hijos. Como podrá advertirse, este tra-bajo arroja elementos para el análisis
RESEÑAS
REVISTA SUR DE MÉXICO76
sobre la forma en que son socializados los roles de género en la producción al-farera.
En síntesis, el conjunto de trabajos que reúne el libro arrojan una variedad de perspectivas sobre la familia: desde aspectos económicos de su organiza-ción, de formas de estructuración del parentesco, de las dinámicas socio-psicológicas, como de su dimensión sociodemográfica. Unos están más lo-grados que otros. Sin embargo, dicha heterogeneidad en cuanto a su calidad contribuye al debate y al impulso de nuevas investigaciones que profundi-cen dichas temáticas.
Rosario Esteinou (Centro de Investigaciones y Es-
tudios Superiores en Antropología Social-Unidad México D. F.)
Rodríguez Gómez, Guadalupe, El frijol en México: elementos para una agenda de sobe-ranía alimentaria. Universi-dad de Guadalajara, Guada-lajara, 2006, 285 pp., ISBN 9789702711644.
El tema del frijol en las ciencias sociales
En las ciencias sociales existe una larga tradición de estudios orientados por el interés de entender el lugar que tiene un producto agrícola específico en la vida de un grupo social determinado o de una nación. Al tomar como eje de análisis el azúcar, por ejemplo, inves-tigadores como Fernando Ortiz (1963) y Sydney Mintz (1985) desentrañaron las redes de poder que, en su momento, determinaron las opciones de vida de diferentes grupos dentro de sociedades antillanas. Su enfoque fue el de la ma-crohistoria social, como también lo fue el de Arturo Warman en su libro sobre maíz y capitalismo (1988). A la vez, ha habido otras maneras, más acotadas, de emplear un enfoque por producto en el análisis de problemáticas sociales rura-les, como por ejemplo las que guiaron a Luisa Paré (1979) en su estudio del sec-tor cañero mexicano de los años seten-ta o, más recientemente, los análisis de procesos de cambio social asociados con bruscos reacomodos en los sectores del café y del tabaco, así como en zonas de producción hortícola (Paré 1979, Mac-kinlay 1999, Hernández 1992, Gram-mont 1997, Hewitt de Alcántara 1992).
Por tratarse de bienes agrícolas que se producen sobre todo para el merca-do, las investigaciones de este tipo re-
quieren que sus autores entiendan los sistemas comerciales y financieros de gran envergadura y complejidad en que están integrados, a fin de cuentas, los grupos de población rural bajo estudio. Y aquí se incursiona en el terreno tradi-cional de la economía y de la economía política. Por ende el análisis de procesos de cambio rural por rama productiva se refuerza notablemente cuando puede basarse en el trabajo de un equipo mul-tidisciplinario. Se ha reforzado también al incorporar enfoques sistémicos como los que se basan en los conceptos de “cadenas” o “complejos” agroalimen-tarios, en boga desde la década de los setenta, o el de “sistema alimentario” que data de finales de la misma década (Rama y Vigorito 1979, Barkin y Suárez 1980, García 1984, Rodríguez y Chom-bo 1998; para una visión comparativa de estudios a nivel internacional, véase Gereffi y Korzeniewicz 1994).
Características y contenido del estudio
El nuevo libro de Guadalupe Ro-dríguez, El frijol en México, provee un ejemplo de la manera en que puede emplearse el concepto de cadena agroa-limentaria para entender la crisis que afecta a la gran mayoría de los produc-tores nacionales de esa leguminosa en nuestros días. En términos de exten-sión de tierra cultivada y de absorción de mano de obra agrícola, el frijol es el segundo cultivo más importante del país, después del maíz. Sin embargo, se ha estudiado poco la problemática de su producción y de sus productores. Tal vez esto ocurra porque en la men-te de muchos observadores, el cultivo del frijol simplemente se asocia con la agricultura de subsistencia. Se tiende a olvidar que es también un producto de gran importancia comercial, sujeto cada vez más a los vaivenes del merca-do mundial.
En el año 2000, una serie de des-ajustes notables en el sistema de abasto nacional de frijol recalcó la importancia de entender la situación que imperaba a lo largo de esta cadena agroalimentaria, con énfasis especial en sus componen-tes de producción y comercialización. A petición de la Subsecretaría de De-sarrollo Rural, de la Secretaría de Agri-cultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Guadalupe Rodríguez diseñó el estudio en que se basa el presente volumen. Con la participación de otros cinco investi-gadores (antropólogas y sociólogos), formó un equipo que investigó la pro-blemática concreta de la producción y comercialización de frijol en Sinaloa y Zacatecas —los dos estados más impor-
tantes en cuanto al cultivo de esta legu-minosa en el país-.
Si esto fuera uno de los muchos estudios de cadenas agroalimentarios hechos desde el escritorio por econo-mistas que carecen totalmente de ex-periencia e interés en zonas rurales, así como de compromiso con los conciu-dadanos que habitan allí, simplemente se habría producido otra compilación de datos estadísticos con que se pre-tendería reflejar el funcionamiento del “mercado de frijol” en el país. Pero por suerte, lo que llega a nuestras manos es el resultado de siete meses de investi-gación cualitativa, incluyendo 75 días de trabajo de campo hecho por cientí-ficos sociales que hablaron en detalle con gran número de participantes en la cadena de abasto. Estos investigado-res sabían cómo aprender de sus infor-mantes, cómo escuchar sus puntos de vista, y cómo captar la gran variedad de situaciones que existen en un sistema de intercambio que dista mucho de ser homogéneo.
“El mercado”, como se entiende en este estudio, puede definirse como una red de relaciones socioeconómicas y po-líticas que determina las condiciones de producción e intercambio del frijol.1 Es-tas condiciones varían marcadamente, no solamente entre Sinaloa y Zacatecas sino además entre distintos grupos de agricultores e intermediarios dentro de cada entidad. “El mercado” en que par-ticipan los minifundistas de Zacatecas no funciona exactamente de la misma manera como lo hace “el mercado” de frijol para los grandes agricultores de Sinaloa, ni incluso para los pequeños propietarios de ese mismo estado. Si se pretende diseñar políticas públicas con cierto sentido social, es sumamente im-portante entender estas diferencias.
Como es bien sabido, Sinaloa es un emporio de la agricultura moderna; y en los Valles del Fuerte y del Carrizo, Guasave y Culiacán, estudiados por este equipo, se cultivan variedades mejora-das de frijol claro, por lo general en tie-rras de riego y de manera mecanizada. Al aplicar insumos químicos, los pro-ductores obtienen rendimientos pro-medio de dos toneladas por hectárea. En cambio, los rendimientos obtenidos en tierra de temporal en las zonas de
RESEÑAS
1Frente a la conceptualización reduccionista y ahistórica del mercado que predominó en los círculos de poder de muchos países, presos en la ideología neoliberal de los años ochenta en ade-lante, muchos científicos sociales han insistido en emplear definiciones sociopolíticas y antro-pológicas del concepto. ver, por ejemplo, Hewitt de alcántara (1993) White (1993) y gudeman (2001).
77VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
Sombrerete y Fresnillo, Zacatecas, sue-len alcanzar menos de la tercera parte de ese nivel. Las parcelas promedio en estas zonas son pequeñas, el terreno ac-cidentado y el acceso a tractores menos extendido que en Sinaloa. Por su resis-tencia a la sequía y su corto período de maduración, los agricultores zacateca-nos prefieren producir frijol negro, aun-que su precio es menor que el de otras variedades. Utilizan semillas criollas, no mejoradas, y su aplicación de insu-mos químicos es esporádica.
El cultivo del frijol, entonces, se lle-va a cabo en entornos físicos distintos y con tecnologías diferentes. Pero a fin de cuentas este hecho es menos importan-te, en cuanto a la existencia de diferen-tes modelos de producción de frijol en el sistema agroalimentario nacional, que lo ha sido la construcción histórica de contextos socioeconómicos que fomen-tan el desarrollo en algunas regiones y lo impiden en otras. Desde los años cua-renta las familias poderosas de Sinaloa han movilizado cuantiosos recursos pú-blicos -amén de una creciente inversión privada- para crear amplias zonas de riego, bien comunicadas por carretera y por riel con los principales mercados del país, y para promover los organis-mos de servicios técnicos y comercia-les que requiere la empresa moderna. Rodríguez se refiere a este complejo, que con el tiempo genera también una serie de agroindustrias; y señala la falta de este sistema de apoyo en Zacatecas como un elemento clave que impide el desarrollo de una agricultura comercial redituable, basada en el cultivo de frijol para el mercado nacional, en ese estado.
De hecho, la gran mayoría de los pro-ductores de frijol en Zacatecas subsidian su cultivo con el ingreso que perciben de su propio trabajo, o el de familiares, fue-ra de la agricultura, o con remesas que llegan de los Estados Unidos, o con re-cursos que provienen de la pequeña ga-nadería. El bajo precio que reciben por sus cosechas, aunado al costo elevado de insumos agrícolas, reduce de mane-ra notable la posibilidad de contar con ganancias al momento de la cosecha. La escasez de crédito impide a la vez que esos productores inviertan en mejoras como la pequeña irrigación o la compra de maquinaria.
Por el contexto que les rodea, los productores pequeños y medianos de frijol en los distritos de riego de Sinaloa tienen más opciones económicas que sus contrapartes en Zacatecas. En el caso del primer grupo, la calidad de la tierra les permite sustituir cultivos mucho más fácilmente que en el de los productores de temporal del segundo estado, cuya
dependencia del frijol les crea una gran vulnerabilidad frente al mercado. Sin embargo, los agricultores pequeños y medianos de estas dos regiones tan dis-tintas en términos físicos tienen muchos problemas en común, porque padecen de igual manera del trato discrimina-torio que generan sistemas de financia-miento y comercialización agrícolas oli-gopólicos.
El equipo de Rodríguez estuvo en el campo sinaloense y zacatecano cuatro años después de la desincorporación fi-nal de la Compañía Nacional de Subsis-tencias Populares (CONASUPO); y una de las aportaciones más significativas de su investigación es la información que proporciona sobre la manera en que el sistema de producción y comerciali-zación de frijol iba adaptándose en ese momento al nuevo contexto de desregu-lación. En un capítulo medular del libro, esta información se sintetiza en tipolo-gías que permiten entender, de manera esquemática, siete diferentes sistemas de habilitamiento y compra-venta de frijol. Para los grandes agricultores sina-loenses y sus asociados, la desaparición de la paraestatal simplemente aumentó su control sobre el mercado. Desde hace muchos años, estos agentes han operado dentro de “cadenas agroindustriales cor-tas”: sus empresas producen, acopian, maquilan, comercializan y distribuyen el frijol en todo el país, y a veces al exterior. La eliminación de la alternativa de venta a CONASUPO que antes existía para pro-ductores fuera de esta red reforzó la po-sición estratégica de los conglomerados en el sistema. Además, en una variante de este modelo, han aparecido nuevas “parafinancieras” -negocios ligados a los principales proveedores de insumos agrícolas en el estado-, que proveen el crédito con que los agricultores media-nos y pequeños pueden adquirir esos in-sumos a cambio de entregar su cosecha a precios fijados por el habilitador. Es una nueva aplicación, por agentes del sector privado, de métodos de control de una clientela cautiva antes practicado por los bancos agrícolas estatales.
En zonas agrícolas menos tecnifi-cadas y entre agricultores de menores recursos las cadenas agroindustriales de frijol se hacen más largas y comple-jas. Aparece un mayor número de inter-mediarios y los costos de transacción aumentan. La investigación de campo en 2001 comprueba que los “coyotes” o “acaparadores” que tradicionalmen-te compraron la cosecha a pequeños o medianos agricultores, tanto en Sina-loa como en Zacatecas, cuando la pro-ducción de éstos no reunía la calidad o cantidad requerida por CONASUPO,
simplemente llenaron el vacío que la desincorporación de ésta creó. Rodrí-guez destaca los esfuerzos de organi-zación entre productores medianos y pequeños de los dos estados, con el fin de mejorar sus condiciones de crédito, compra de insumos y venta del frijol; pero subraya las dificultades que estas instituciones enfrentan en mercados oligopólicos.
Irónicamente, entonces, la misma retirada del estado del campo mexica-no que se justificó en aras de “liberar el mercado” de trabas impuestas por ins-tituciones públicas, parece haber tenido el efecto contrario. Aumenta el control de unos cuantos grupos poderosos so-bre este segmento del sistema alimen-tario nacional y se limitan cada vez más las opciones de la mayoría de los productores de frijol en el país. Para un número significativo de éstos, el arren-damiento de su tierra parece ahora la mejor alternativa. Los investigadores estiman que alrededor de sesenta por ciento de las parcelas ejidales en los distritos de riego de Sinaloa se rentan a otros agricultores -a veces con el acuer-do de que el ejidatario siga trabajando la tierra como empleado del arrendata-rio, quien provee el crédito-. En muchos otros casos, los agricultores pequeños y medianos logran seguir cultivando su propia tierra sólo porque pueden utili-zar su afiliación al Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) como garantía para obtener crédito agrícola de bancos privados, que cobran veinte por ciento del valor del préstamo en co-misión.
El último factor que complica la si-tuación de los productores nacionales de frijol, sea lo que sea su condición económica y ubicación geográfica, es por supuesto la apertura gradual del mercado mexicano a la competencia extranjera, que culminará en 2008 con su apertura total. Se sostiene con frecuencia que el volumen de importa-ción de frijol ha sido excesivo y que esto ejerce una presión notable a la baja en el precio nacional de esta leguminosa. Al examinar las cifras disponibles (que son de relativamente poca confianza), Rodríguez concluye que la problemáti-ca de precios bajos parece relacionarse menos con el nivel de importaciones que con su periodicidad. Se ha tendido a importar precisamente en época de cosecha, una práctica que redunda en mayores ganancias para los principales compradores y empacadoras de frijol.
La autora considera también el im-pacto que ha tenido la competencia ex-tranjera en las normas de calidad que rigen en el mercado nacional. Sin duda
RESEÑAS
REVISTA SUR DE MÉXICO78
éstas son más estrictas ahora que hace diez años -hecho que beneficia a los con-sumidores y crea nuevas exigencias para los productores-. A la vez, se extiende la cadena agroalimentaria al incluir nue-vos agentes que se dedican a la selec-ción, limpieza y encerado del frijol antes de su venta a la comercializadora rural, mayorista urbano o empacadora. El cos-to que implica esta actividad no incide en las ganancias de los grupos dominan-tes en el sistema, quienes logran distri-buirlo entre intermediarios y producto-res de menor poder de negociación.
Algunas propuestas
El último capítulo del libro contiene diez propuestas para fortalecer la posi-ción de la gran mayoría de los produc-tores de frijol, que participan en condi-ciones muy desfavorables en una cadena agroalimentaria cada vez más polariza-da. La primera constituye una llamada a revalorar la agricultura nacional como eje de una estrategia de soberanía ali-mentaria. Se propone, a continuación, el apoyo sistemático a la organización de los pequeños y medianos producto-res para que se conviertan en socios de empresas que maquilan y comercializan los granos que producen. Esto implicaría la creación de nuevos programas estata-les de crédito, para abrir posibilidades de capitalización y ahorro que ahora no existen. Habría que facilitar además el acceso de grupos de pequeños produc-tores organizados a una infraestructura de almacenamiento y transporte, tras-pasándoles en algunos casos las bodegas antes propiedad de CONASUPO. Y ha-bría que estimular la formación de jóve-nes con vocación para los agro negocios, fortaleciendo la capacidad de gestión de las nuevas generaciones.
Rodríguez incorpora además en sus propuestas una serie de medidas de po-lítica pública que implementan los go-biernos de los países desarrollados para proteger y favorecer a sus agricultores, y que deberían ser reconsiderados por el gobierno de México. Entre ellos están los subsidios a insumos y precios agrí-colas, a la investigación agrícola y a la divulgación de tecnología en el campo, así como los estímulos especiales que se otorgan para premiar actividades que protegen el medio ambiente rural.
Bibliografía citada
Barkin, David y Blanca Suárez1980 El complejo de granos en Mé-
xico. México: Centro de Ecode-sarrollo.
García, Rolando
1984 Food Systems and Society. Gi-nebra: UNRISD.
Gereffi, Gary y Miguel Korzeniewicz, eds.
1994 Commodity chains and global capitalism. Londres: Praeger.
Grammont, Hubert C. de y otros1997 Agricultura de exportación en
tiempos de globalización: el caso de las hortalizas, frutas y flores. México: Juan Pablos.
Gudeman, Stephen2001 The anthropology of economy.
Oxford: Blackwell.
Hernández Navarro, Luis1992 “Cafetaleros: del adelgaza-
miento estatal a la guerra del mercado”. En: Julio Moguel, Carlota Botey y Luis Hernán-dez, coords., Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural, pp. 78-89. México: Siglo Veintiuno.
Hewitt de Alcántara, Cynthia1992 comp., Restructuración eco-
nómica y subsistencia rural: el maíz y la crisis de los ochen-ta. México: El Colegio de Mé-xico.
1993 ed., Real markets: social and political issues of food policy reform. Londres: Frank Cass.
Mackinlay, Horacio 1999 “Nuevas tendencias en la agri-
cultura de contrato: los pro-ductores de tabaco en Nayarit después de la privatización de TABAMEX (1990-1997)”. En: Hubert C. de Grammont, coord., Empresas, restructu-ración productiva y empleo en la agricultura mexicana, pp. 145-204. México: Plaza y Valdés / Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales.
Mintz, Sidney W.1985 Sweetness and power. Nueva
York: Penguin.
Ortiz, Fernando1963 Contrapunteo cubano del ta-
baco y el azúcar. La Habana: Consejo Nacional de Cultura.
Paré, Luisa, coord.1979 Ensayos sobre el problema
cañero. México: Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co-Instituto de Investigaciones Sociales.
Rama, Ruth y Raúl Vigorito1979 El complejo de frutas y legum-
bres en México. México: Nue-va Imagen / ILET.
Rodríguez Gómez, Guadalupe y Patricia Chombo, coords.
1998 Los rejuegos de poder: globa-lización y cadenas agroindus-triales de leche en Occidente. Guadalajara: Centro de Inves-tigaciones y Estudios Superio-res en Antropología Social.
Warman, Arturo1988 La historia de un bastardo:
maíz y capitalismo. México: Fondo de Cultura Económica.
White, Gordon1993 “Towards a political analysis of
markets”. En: IDS Bulletin, v. 24, Julio, n. 3, pp. 4-11.
Cynthia Hewitt de Alcántara (El Colegio de Jalisco)
Varios autores (Gabriela Var-gas Cetina, coord.), “La antro-pología en cuestión: cinco en-sayos temáticos y un estudio de caso”. Número temático de Nueva Antropología, vol. XX, 2007, núm. 67, 182 pp., ISSN 01850636.
Los motivos por los que se escribe un artículo son tan variados y disímiles como las razones por las que a una per-sona puede gustarle o no una película, un libro, un videojuego, o cualquier otra cosa. Razones subjetivas e intersubjeti-vas se amalgaman, se entrecruzan, se amarran y se inscriben en la actuación del investigador que provoca estas ex-presiones de los actos de creación ma-terializados en un producto, que queda fuera de la mente de quien lo escribe y que se constituye ante todo en un acto comunicativo. Una razón de esta índole, o quizás de éstas índoles, es la que se se-ñala en la presentación de este número de Nueva Antropología que, dicho sea de paso, más que nunca pretende seña-lar justamente dónde está la nueva an-tropología: en cinco artículos se ponen al alcance del lector perspectivas sinté-ticas de cinco áreas o subdisciplinas de la antropología para dar cuenta de sus
RESEÑAS
79VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
movimientos antiguos y recientes, de sus avances, no tanto de sus retrocesos, si es que se pudiera hablar en estos tér-minos, pero sí de esas trayectorias que los construyen justamente como sub-disciplinas. Una primera pregunta que pudiera formularse radica precisamen-te en la selección de esos cinco ensayos. La simple lectura de los temas tratados nos permite vislumbrar tanto temas cen-trales como periféricos y cuestionarnos si podemos hacer una distinción como tal sin caer justamente en lo que se in-terroga en la propia revista, como Laca-rrieu (“Una antropología de las ciudades y la ciudad de los antropólogos”) se pre-gunta o pregunta en el primer artículo sobre la antropología y la ciudad: ¿cómo pensar lo urbano en términos de “objeto etnologizable” sin contribuir al fortale-cimiento de preconceptos fuertemente establecidos? Extendiendo esta pregun-ta a un ámbito más amplio, podríamos hacerla de la siguiente manera: ¿son to-dos los fenómenos socioculturales “ob-jetos etnologizables”? ¿Dónde están, si es que existen, los límites de la antropo-logía? ¿Qué propicia u objeta el estudio de ciertos fenómenos? O también: ¿para qué utilizar nuestro tiempo en buscar los límites de la antropología y no “simple-mente” hacer antropología?1
Curiosamente los temas que aparecen en la revista tienen mucho de novedoso y de antiguo. La preocupación por el tiem-po y el cuerpo son dos ejemplos de ello. Gabriela Vargas (“Tiempo y poder: la an-tropología del tiempo”) señala cómo, en dos o tres párrafos, Durkheim indicaba algunas consideraciones que ubicaban al tiempo no solamente como una categoría social sino también como una de las “co-sas” de la sociología. Igor Ayora (“El cuer-po y la naturalización de la diferencia en la sociedad contemporánea”) hace lo pro-pio cuando refiere a las aproximaciones que Mauss hace en torno a las llamadas técnicas del cuerpo y a cómo éste es cons-truido socialmente o al menos transfor-mado socialmente. Sin embargo, es claro que la antropología y otras disciplinas han ido más allá de estas ideas germina-les, como ambos autores lo hacen ver a lo largo de sus respectivos trabajos para con ello dar cuenta de la situación contempo-ránea del tiempo y del cuerpo en el marco de las globalizaciones.
Aunque como subdisciplinas, la an-tropología del tiempo y la antropología del cuerpo no han generado el mismo impacto en el desarrollo de la antropo-logía, como lo ha hecho la antropología
urbana y la antropología de la religión, dos más de los temas tratados en este número, lo cierto es que hoy día signi-fican y manifiestan maneras de pensar y pensarnos desde otras ópticas, con otros ojos y con tecnologías diferentes, y de representarnos por supuesto a través de medios diversos que representan ellos mismos lo representado y viceversa, lo que queda presente en el trabajo de Flo-res sobre la antropología visual (“La an-tropología visual: ¿distancia o cercanía con el sujeto antropológico?”). Se pro-duce una identificación entre el medio y su representación, entre la apropia-ción de ese medio tecnológico y sus re-presentados. Y cuando me refiero a ese medio me refiero justamente a cualquier artefacto que permita relegar, refractar, retratar voz e imagen de otro o del mis-mo. Porque cuando hablamos de tecno-logía y más específicamente del paisaje tecnológico nos estamos refiriendo a la propuesta de Appadurai (2001), a un momento histórico que manifiesta par-ticularidades que marcan la historia y que paulatinamente marcan también las historias, particulares, locales, regiona-les con diferentes rasgos.
Recupero también otro de los con-ceptos que atraviesan los cinco ensayos y el estudio de caso, el poder. Cómo el po-der destruye para construir y construye para destruir, cómo va armando nuevas tácticas y cómo se materializa en indi-viduos, en instituciones, en procesos. Y porque ante todo, poder significa normar y normal, porque la sanción como ejer-cicio del poder, aparece en la violación de lo normal, de la norma. Porque una forma de cuerpo, una forma de vida en la ciudad, una manera nueva de represen-tar a través de la fotografía, un mundo de religiones en una sola, una nueva copa para beber tequila, y tiempo que es nues-tro y no lo es, son espacios de diálogo, de enfrentamiento, de tensión y entre ellos el individuo, la persona, también concre-tiza éstas, se apropia de cuanto puede y lo hace suyo dando y creando sentidos nuevos o los hace ajenos y, verdadera-mente, se desenajena de ellos, y de nuevo dando y creando sentidos nuevos, por-que no olvidemos el poder también viene desde abajo.
En los cinco ensayos y el estudio de caso -y no sé por qué no dejo de pensar en 20 poemas de amor y una canción desesperada-, también abundan en una paradoja interesante de pensar, pero sobre todo de repensar. Sintetizaría ésta en una pregunta ¿Podemos hacer antropología fuera de la antropología? O mejor, en varias preguntas ¿Cómo hacer nuevas antropologías de la “ma-dre” de las antropologías? ¿Hasta dón-
de romper? ¿Qué mantener? ¿No es el libro y las comunicaciones y esta mis-ma presentación otra expresión más de una forma normal y normada de hacer antropología? ¿Hasta dónde podemos desoccidentalizarla o desnoratlantizar-la? Y tal parece que es la ruta que se sigue en algunas de las subdisciplinas de la antropología, en particular la que se señala en el trabajo de Lynne Hume sobre religión o religiones (“Una an-tropología de las religiones emergen-tes”). Bien pudiera su trabajo empezar con una frase de Joaquín Sabina de su canción “Como te digo una ‘co’ te digo la ‘o’” cuando se pregunta y se contesta “¿Y las religiones? Pónme una de cada, que están de rebaja en el Corte Inglés ¿Y cuál es la mejor? Mire Usted, la mía, porque es de cajón que algo tiene que haber. Llámalo equis, me parece bien. Llámalo energía mejor todavía”, pero sobre todo cuando dice “aunque gracias a Dios yo no soy creyente”. El conoci-do y creciente menú de religiones y los nuevos platos de la misma, han sabi-do, siguiendo una analogía culinaria, no solamente fusionarse, sino también con ella misma crear nuevas cartas que permiten articular nuevos sabores, tex-turas, colores, imágenes. Y así como el turista culinario y gastronómico, no puede serlo sin participar de toda esta gama de sensaciones, el antropólogo de la religión no puede serlo sin parti-cipar en toda la gama de experiencias (rituales por lo menos) de la religión que estudia y que ahora experimenta. Y es que ahora no es suficiente con que la etnografía sea polifónica, quizás como las ciudades multiculturales de las que habla Lacarrieu, la antropología deba ser ella misma multicultural para con ello implicar y experimentar nuevas formas de conocimiento no científico, articulando ciencia y experiencias en un trabajo antropológico que aunque no inédito, pues los antecedentes están da-dos con, entre otros, Las enseñanzas de Don Juan (Castaneda 1974), pueda re-dundar en resultados no convenciona-les de investigación antropológica. Y en este sentido, tenemos que pensar que si se proponen alternativas experimen-tales de trabajo de campo debemos es-perar productos no convencionales del mismo para ser mínimamente conse-cuentes con las nuevas propuestas. Otra cosa por ver será si el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) los acepta.
Estas formas experimentales tam-bién refieren al problema de la distan-cia. Lacarrieu señalaba cómo el otro vive ahora al lado del uno o del otro Otro, las experiencias de la ciudad y la manera de vivir la ciudad, sea la
RESEÑAS
1Como ahora será obvio para el/a lector/a, cuando aquí se habla de antropología me estoy refiriendo a la antropología social y/o cultural.
REVISTA SUR DE MÉXICO80
ciudad histérica o insegura o multi-cultural, el uno y el otro, el otro y el otro la viven y conviven en espacios determinados, por los tiempos, por los horarios, los ritmos de la ciudad y el tiempo de la ciudad se compar-te, la distancia con lo ajeno adquiere una dimensión única; cercanía que confunde pero que también aclara; distancia que nos pone momentánea-mente y en determinadas ocasiones en el mismo plano.
Y de la geometría de la ciudad terri-torializada y temporalizada, nos despla-zamos a las figuras del tiempo, a esa geo-metría que pretende representarlo, fo-tografías del tiempo ajeno que también son fotografías de la representación del Otro y de la manera noratlántica de representar al Otro en una o varias versiones particulares, de traducir su tiempo a nuestro tiempo, y con ello me refiero al del antropólogo. La trayecto-ria del tiempo, las medidas del tiempo, la importancia del tiempo, la existencia o no de un tiempo objetivo, la relación del tiempo con el ritmo social, las defi-niciones de lo nuevo y de lo antiguo, y el tiempo ligado al recuerdo y al olvido son parte de los señalamientos de Ga-briela Vargas cuando hace un recuen-to temporal, cronológico de las ideas germinales del tiempo Durkhemiano hasta el presente análisis antropoló-gico del tiempo cuya síntesis, también nos deja mucho tiempo para pensar de nueva cuenta y con miradas diferentes cuánto de social expresan las oraciones que sobre el tiempo, hablan de perder el tiempo, malgastar el tiempo, matar el tiempo, perder un año y de aquel cuento que en algunos de los años de primaria leí sobre un individuo que había perdido una de las cosas más valiosas sobre la tierra, había perdido un día. Así hemos cosificado el tiempo para tenerlo, manipularlo, habituarlo a nuestras costumbres, pero también y el análisis de Gabriela Vargas lo revela para imponerlo, porque el poder tam-bién se expresa en él, es estrategia, ins-trumento y mecanismo de su ejercicio.
Y si el tiempo no pasa en balde tam-poco es el único que transforma y mo-difica al cuerpo, a los cuerpos. Ayora nos acerca al doble juego de las rela-ciones naturaleza-sociedad, sociedad-naturaleza, a la manipulación de la desnaturalización y renaturalización del cuerpo, a la regularización de las diferencias, y al establecimiento de normal y de lo deseable en el cuerpo. ¿Cómo histórica y socialmente se han construido los cuerpos de la mujer y del hombre? Sobre qué parámetros el hombre es hombre y la mujer, mu-
jer, pero también qué es ser un buen hombre y una buena mujer. El recuen-to analítico de las aportaciones antro-pológicas del cuerpo no deja lugar a dudas, las categorías de clasificación de los cuerpos y sus definiciones res-ponden a las cambiantes dinámicas de poder que atraviesan los cuerpos, a la imposición hegemónica de un orden particular, donde el cuerpo es objeto; y manipulando el cuerpo se pretende también manipular el tiempo dentro de ese marco de poder traducido en control del cuerpo, disfrazado de con-trol para el cuerpo.
El cuerpo se aleja del individuo, de la persona, para convertirse en depo-sitario inerte e inerme de políticas de conservación, de transformación, apo-yadas en una supuesta ética, arreligio-sa y desinteresada, natural, científica y objetiva. La definición de los intereses del cuerpo se traslada, se aparta de la persona y se ubica ahora en un lugar inocuo para sí mismo. Y es que ahora somos nosotros los peores enemigos de nuestro cuerpo. Estamos más allá del protagonista de “Boxing Helena” quien eliminando piernas y brazos de su amante no hace otra cosa que sig-nificar su poder y materializar en el cuerpo ajeno sus miedos al abandono y su deseo de posesión del otro; pero seguimos castigando al cuerpo de otras maneras, quizás más sutiles pero igual-mente violentas. O quizás no estamos más allá sino simplemente nuestro repertorio de prácticas sobre nuestros cuerpos es ahora más amplio gracias entre otras cosas al paisaje tecnológico.
Pero también las rebeliones y al-ternativas aparecen ahora con más fuerzas, pretendiendo restaurar cierto control sobre las decisiones de nuestro propio cuerpo. Y los gordos y los ena-nos y los discapacitados y los ciegos se reúnen con las personas con sobrepe-so, con la gente pequeña, con la gen-te con capacidades especiales, con los invidentes para celebrar todos juntos que son iguales y que son diferentes, porque además los límites entre el eu-femismo, los derechos y la condescen-dencia no siempre son festejados, ni entendidos; ni deseados ni queridos.
Y si el cuerpo representa y significa socialmente, la fotografía, representa a éste y lo hace “objetivamente”. Por lo menos esa era la intención de los primeros usos de la cámara fija por la antropología, en particular la referida en los trabajos de Bateson y Margaret Mead, siendo al mismo tiempo uno de los mecanismos para poder resca-tar etnográficamente aquéllos pueblos indios norteamericanos en peligro de
extinción que ya señalaba Boas den-tro de su programa de investigación, y era también una forma a través de la cual se registraría mejor el conjunto de sentimientos que la escuela de cultura y personalidad se había propuesto lle-var a cabo. En contracorriente, Flores apunta cómo ningún medio tecnoló-gico revierte la situación de subjeti-vidad que está presente en todos los contextos y textos etnográficos, sean estos escritos o visuales; simplemente porque las decisiones sobre qué se in-cluye y qué queda fuera de esa realidad que tratamos de capturar, es al final, una decisión subjetiva o si se quiere intersubjetiva. Y recordemos la pelí-cula alemana de 1994 Lisbon Story de Wim Wenders, en la que mientras el ingeniero de sonido se enamora de los sonidos de Lisboa, el fotógrafo carga la cámara en la espalda para ahora sí revelar la realidad y no una represen-tación de ella, pues enfocar ya no será una actividad del fotógrafo. Así, Lisboa será una ciudad real cuando aparen-temente se pierda el control sobre el medio tecnológico y hagamos de él el fin. Pues más ahora que nunca con las rápidas transformaciones de la tecno-logía, la hemos naturalizado, la hemos quizás sobrevaluado, seguimos bus-cando soluciones técnicas a problemas sociales, económicos, ambientales, personales. Lo que me recuerda otra película ahora de 1973, El dormilón, de Woody Allen y sus experiencias en el futuro ahora realidad para él, cuando tiene contacto con una esfera, que con avanzada tecnología produce orgas-mos y elimina las posibilidades del fra-caso para alcanzar el clímax producto del anacrónico contacto entre dos, tres, cuatro o “n” seres humanos.
Pero así como el cuerpo, la ciudad, el tiempo y la fotografía representan campos de expresión de la hegemonía, son también arena de confrontación y apropiación de parte de sectores con-trahegemónicos, para con ello propi-ciar contrasentidos, contrapropuestas y seguir nadando contra mareas.
Este número de la revista Nueva Antropología concluye, como ya se ha señalado antes, con un estudio de caso sobre los avatares de denominación del origen del tequila que, dado el tí-tulo del número de la revista pudiera parecer fuera de lugar. Sin embargo, la complejidad del proceso de “patrimo-nialización” del tequila y de otros pro-ductos está cruzada por todos y cada uno de los temas tratados anterior-mente en mayores y menores medidas -esa es mi lectura al menos-. La reduc-ción del tiempo, el tiempo consumido
RESEÑAS
81VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
e invertido por los productores de te-quila para alcanzar su denominación de origen, la reducción del mismo des-pués del aprendizaje y la percepción de poder lograrlo a tiempo, en tiempo y en forma. La protección de la salud y, por ende, del cuerpo al establecer normas precisas sobre contenidos de alcohol y sobre procesos para evitar daños a la salud. Las campañas de promoción del tequila, donde la fotografía del mismo deberá aparecer ahora con una copa específica para beberse. El desplaza-miento del campo a la ciudad, donde se manifiestan expresiones particulares de consumo de tequila en las manos y en las copas y en “caballitos” de las clases hegemónicas y también se ma-nifiestan de nuevo las tensiones entre el campo y la ciudad, entre productores directos y consumidores y empresas y, por último, cambiemos el vino de con-sagrar por el tequila o consideremos que la experiencia de beberlo es tam-bién “una experiencia religiosa”.
Pero más que nada vemos que con las rápidas transformaciones produc-to de las globalizaciones, se vislumbra como en los casos anteriores una posi-bilidad de competir con mejores armas dentro de otro campo, con mejores es-trategias y tácticas, donde el poder se bifurca, trifurca y multifurca, creando oportunidades y compromisos entre sectores sociales hegemónicos y con-trahegemónicos.
Para terminar me gustaría regresar a la pregunta inicial con la que empecé la presente presentación-reseña. En el mundo de la producción antropológica mexicana encontramos un vacío cu-riosamente significativo: la ausencia de libros de texto. Salvo los trabajos de Palerm sobre los precursores de la antropología, los evolucionistas y los primeros estructural-funcionalistas, la antropología mexicana se ha valido de revisiones críticas como mecanismo di-dáctico para la enseñanza de la misma. Estamos ahora frente a uno de esos re-sultados, conviene seguir en esta direc-ción y aunque explícitamente no haya sido formulado en este sentido, encon-tramos así, una más de las posibles ra-zones de su escritura; y en esta misma dirección encontramos igualmente una más de las posibles razones de su lectu-ra. En fin, les invito a encontrar motivos para leer el número 67 de Nueva Antro-pología, vale la pena.
Bibliografía citada
Appadurai, Arjun2001 La modernidad desbordada:
dimensiones culturales de la
globalización. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económi-ca / Trilce (original en inglés 1996).
Castaneda, Carlos1974 Las enseñanzas de Don Juan:
una forma yaqui de conoci-miento. México: Fondo de Cul-tura Económica.
Francisco Fernández Repetto(Facultad de Ciencias Antropológicas-
Universidad Autónoma de Yucatán)
Wells, Allen y Gilbert M. jo-seph, Summer of discontent, seasons of upheaval: elite politics and rural insurgen-cy in Yucatan, 1876-1915. Stanford University Press, Stanford, 1996, 406 pp., ISBN 0804726566.
Allen Wells y Gilbert M. Joseph, los talentosos historiadores “yucatecólo-gos”, han vuelto a la carga. Su último libro sobre Yucatán estrena el enfoque que integra la dinámica del clientelismo político al nivel local, regional y nacio-nal “tratando de reunir la historia desde arriba con la historia desde abajo” (:4-5). Así, Summer of discontent, seasons of upheaval, que traducimos Verano de descontento, estaciones de sublevación, se divide en dos partes en secuencia cronológica para dar cuenta del depen-diente y monopolístico capitalismo yu-cateco que caracterizó al Porfiriato, y de la transición a la Revolución Mexicana, regímenes de fines del siglo XIX y prin-cipios del XX que presentan “síntomas” igualmente mórbidos y a los que llaman “Viejo” y “Nuevo Régimen”, respectiva-mente.
Sin duda este libro consolida la au-toridad de los autores construida a par-tir del acceso y dominio de las fuentes de numerosos archivos de México y del extranjero, en particular del Archivo General del Estado de Yucatán, cuyo “Fondo Justicia, Serie Penal” es el “pri-mer recurso” de su metodología, más periódicos e historia oral, por supues-to. En efecto, su admirable manejo de cientos de expedientes judiciales sienta precedentes para la investigación de la historia de Yucatán pues revela que los tribunales yucatecos fueron el “foro” donde todas las clases sociales venti-laban sus agravios, lo que hace posible
explorar las “multifacéticas relaciones” entre autoridades del estado, elites re-gionales, “enganchadores” y clases tra-bajadoras del campo, así como la resis-tencia cotidiana y patrones de insurrec-ción campesinos (:14-17).
Más aún, aplicando el enfoque de la escuela de estudios subalternos de Ranajit Guha, que sostiene que el dis-curso de insurgencia de los campesinos se aloja frecuentemente en los docu-mentos oficiales, los autores muestran al sistema judicial no sólo como espejo que reflejaba los antagonismos de cla-se, como dijimos, sino también como el “laboratorio social” de la clase domi-nante para contener el conflicto preci-samente en el lugar donde su legitimi-dad era más seriamente cuestionada, lo que permite recuperar las voces de los “subalternos” que encontraban en los tribunales por lo menos la oportu-nidad de reclamar sus derechos como mexicanos (:13-14). Así, explican que el trabajo ininterrumpido de los mismos fue un importante componente de la estrategia más amplia del Viejo Régi-men para prevenir que las estaciones de insurrección rural de 1911 y 1914 en particular, se volvieran una conflagra-ción. El sistema judicial ilumina más que la resistencia lo ocurrido durante las estaciones de sublevación, nos dicen los autores (:14). El caso fue que mien-tras que México estaba en guerra civil, Yucatán se abría a un período de “por-firiato extendido”, entre 1910-1915, año este último de la llegada de la Revolu-ción Mexicana.
El verano de descontento (1876-1909)
Verano de descontento nos zambu-lle en las escabrosas aguas de la política del Viejo Régimen examinando con gran acierto la formación de las redes cliente-lares de las familias de la elite y sus co-rrespondientes “camarillas” para mos-trar que a pesar de la fabulosa riqueza creada por la exportación de henequén al mercado internacional, la primera déca-da del siglo XX fue un verdadero “verano de descontento” para la mayoría de los hacendados henequeneros, comercian-tes, obreros artesanos y campesinos (:5).
Así, a partir del análisis de las cam-pañas electorales de 1905, 1909, 1911, y la “anatomía del destape” del goberna-dor en 1898, con una narrativa podero-sa y chispeante de anécdotas, los auto-res hacen tal vez su mayor aportación: el examen de las redes que, gracias a la “ideología de jerarquía”, tejían las cama-rillas políticas con mediadores de poder que se movían cómodamente entre el campo y la ciudad. Tales redes se exten-
RESEÑAS
REVISTA SUR DE MÉXICO82
dían hacia abajo, a pueblos, haciendas y barrios de Mérida, reclutando a sus “clientes”, entre campesinos, sirvientes, pequeños comerciantes, intelectuales, obreros y artesanos, y hacia arriba, has-ta Don Porfirio, a través de sus ministros que le hablaban al oído a favor de sus clientes y parentescos locales: Manuel Romero Rubio, Joaquín Baranda, Ma-nuel Sierra Méndez, Ives Limantour.
El carrusel del poder
Justamente, en los “porfiritos” loca-les, el dictador subía y bajaba del carru-sel del poder a la camarilla del goberna-dor Carlos Peón Machado (1894-1897), la que no tuvo continuidad, pues Peón fue “renunciado” por Díaz a consecuen-cia del famoso “tumulto” de agosto de 1897 previo al “destape” que llevó a Can-tón al Palacio de Gobierno en 1898, y la camarilla del general Francisco Cantón, cacique de Valladolid, prócer de la Gue-rra de Castas y gobernador del Estado (1898-1901). Ahora bien, en Yucatán el “carrusel” de Don Porfirio se paró cuan-do subió Olegario Molina (1902-1910), el primer gobernador que se sucedió a sí mismo, comerciante, hacendado y agente local de la Internacional Harves-ter Company, monopolio norteamerica-no que abría (¿y abre?) con los precios el mercado internacional de las fibras duras. La parada se debió al cambio de contenido del poder político que provo-có la exportación de henequén: del gusto por el poder mismo se pasó al gusto por el poder para enriquecerse a través de negocios y especulación por millones de dólares. Así, desde la campaña de 1901, Díaz optó por favorecer a la camarilla molinista en cada elección que siguió, gobernando ésta durante una década con su estilo y despotismo hasta la caída de ambos en 1911, gracias al triunfo de Francisco I. Madero.
Economía política del henequén al re-vés: una crítica
Es sabido que, desde el gran boom del mercado internacional del henequén a fines del siglo XIX, la producción de esta mercancía y el control de su mer-cado, suscitó todos los acontecimien-tos políticos en Yucatán. Por esto nos parece sorprendente que los autores se refieran a “los orígenes económicos de la lucha facciosa de la elite yucateca” hasta el capítulo 4 de su libro, y que los presenten mediante cuatro “episodios” relacionados con el mercado, durante y después del pánico de 1907, sumamen-te interesantes pero sin relación directa con las condiciones sociales de la pro-
ducción (:93-119). Más sorprendente re-sulta que la presentación de éstas tenga que esperar la del capítulo 5, el que hace referencia a cuestiones ideológicas (po-sitivistas) relativas a la transformación de la ciudad de Mérida bajo la impronta de los “científicos” molinistas. Nos pare-ce entonces que, al privilegiar sobre los fenómenos económicos, los políticos, los mercantiles e incluso los ideológi-cos, este Verano de descontento quedó al revés: su contenido no es otro que el funcionamiento de las relaciones socia-les de la producción del henequén, es-pecíficamente la relación de deuda en-tre amos y sirvientes de las haciendas, relegadas al capítulo 6. Solo digamos que sin esa sui géneris relación el siste-ma henequenero sería económicamente impensable, así como sin esclavitud no habría existido la Norteamérica del an-tebellum.
En efecto, los autores ven la rela-ción de deuda entre otros “idiomas del poder” que “hablaba” la hacienda a fin de forzar la residencia de los sirvientes: aislamiento, coerción y seguridad. Pero nosotros sostenemos que la relación de deuda entre amos y sirvientes no sólo era un elemento de control social que mezclaba elementos de violencia y con-sentimiento para forzar la reproducción social de los sirvientes y su residencia, sino la relación que articulaba las rela-ciones de todos los actores del hegemó-nico sistema henequenero: el clero ca-tólico, cobrando a los sirvientes arance-les parroquiales del matrimonio, rite de passage a la relación de deuda, y a los hacendados, diezmos sobre la produc-ción de henequén; el Estado, dictando y aplicando leyes de deudas que forza-ban la residencia de los sirvientes en las haciendas y castigaban a los prófugos; y los banqueros e industriales mono-polistas norteamericanos, quienes fi-nanciando la producción y dictando los precios del henequén a través de comer-ciantes locales, controlaban a todos los actores del sistema. Un sistema global, estructural, tan perfecto, que explicaría la realidad y la posibilidad de la reuni-ficación de las elites disidentes ante la amenaza de las revueltas rurales así como su estrategia de hacer funcionar los tribunales sin cesar, en particular entre 1913-1914.
Del “verano de descontento” al “invier-no de la sublevación”
Otra importante contribución del libro para la historia de Yucatán es el “bautismo político” de las clases popu-lares que efectuó nada menos que la elite con el concurso de intelectuales y
activistas radicales. Para explicar ese “bautismo” hay que tener en cuenta la capacidad de los cantonistas para re-producirse gracias a que Pancho Can-tón, viejo, enfermo, heredó su capital político a su sobrino, el también ex por-firista Delio Moreno Cantón, de confor-midad con la política personalista de la época. Y asimismo, la capacidad de este intelectual, siempre contando con el carismático presidente de su “partido” (CEI), Alfonso Cámara y Cámara, para aliarse con intelectuales “que querían ganar tiempo”. Entre estos aliados “mo-renistas” figuraron Felipe Carrillo Puer-to, Tomás Pérez Ponce, Gervasio Fuen-tes y Carlos Escoffié, editor de la famosa revista satírica anti-molinista El padre Clarencio, todos con varias estancias en la penitenciaría “Juárez”. Por nuestra parte, recientemente descubrimos que Elvia Carrillo Puerto fue correo y espía del “morenismo” y que participó activa-mente en la conspiración y consecuente rebelión de Valladolid de 1910 (Peniche Rivero 2007:30-31).
Estaciones de sublevación (1909-1915)
Las estaciones de sublevación pre-sentan los “mórbidos síntomas” de la transición de régimen para decirlo como Gramsci, que en el caso yucateco fue favorecida por la “apertura maderis-ta”, entre 1909-1913. Aquí, los autores documentan los intentos desesperados de las camarillas disidentes para llegar al poder tratando de atajar, más o me-nos unidas e incluso por las armas, las intenciones del gobierno molinista de volver a reelegirse, en 1909, a través de su hombre de paja, Enrique Muñoz Arístegui (1907-1911), quien actuaba como gobernador suplente de Molina desde que éste había obtenido la carte-ra de Fomento en el gabinete federal en 1906.
Documentan también el papel que jugaron en las estaciones de subleva-ción y en toda negociación política sub-siguiente, ciertos personajes del cam-po conocidos como “cabecillas”. Estos mediadores del poder, entre los que destacaron por sus largas carreras, Pe-dro Crespo y Juan Campos, radicaban en regiones fronterizas a la zona hene-quenera y eran pequeños comerciantes, artesanos y ex militares, todos mestizos y hablantes de castellano fluido. Descu-biertos por los autores en el Archivo Ge-neral del Estado, las historias y “haza-ñas”, a veces ingenuas y otras vengativas y más bien sangrientas, de esos “cabeci-llas” son descritas espléndidamente.
Uno de los principales “síntomas” apareció en abril de 1909, cuando los
RESEÑAS
83VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
cantonistas-morenistas y aliados mo-vilizaron a campesinos y peones de ha-cienda de los alrededores de Valladolid, feudo de los Cantón, tratando de lanzar el plan de “La Candelaria”, abortado por los espías molinistas con saldo de muchos arrestados y arrojados en la penitenciaría de Mérida, incluyendo a Cámara y Cámara (:188-192).
En junio de 1910, los morenis-tas volvieron a la carga conspirando el “Plan de Dzelkoop”, que sí se llevó a efecto y se conoce como “la rebelión de Valladolid”, también mal llama-da “primera chispa de la Revolución Mexicana” pues de revolucionaria no tenía nada: como asientan los autores, aunque Moreno Cantón sí se pronunció públicamente por el desmantelamiento del sistema henequenero, el presidente de su partido sostenía en privado que había que “conservar el orden públi-co” (:197). En este caso, los morenistas tomaron Valladolid durante seis días sin saqueos ni grandes disturbios pero también sin la orden de sus dirigentes para marchar hacia el corazón del po-der, Mérida. Muñoz Arístegui telegrafió entonces a Díaz para organizar el contra ataque: 600 soldados del batallón fede-ral bien pertrechados y 400 de la mili-cia estatal sitiaron la ciudad y después de dos días de intensos combates, la obligaron a rendirse. Varios líderes del movimiento fueron ejecutados, muchos otros enviados a cumplir largas conde-nas o exilados a servicio penal en Quin-tana Roo y Veracruz. No hubo amnistía y Muñoz Arístegui se reeligió.
Pero el vacío político producido por el maderismo aunado a la mala situa-ción económica que atravesaba, una vez más, el mercado henequenero, seguía provocando los mismos síntomas: cam-pesinos libres del sur del Estado que de-fendían sus tierras y, de paso, vengaban viejos agravios de los molinistas, “cabe-cillas” de pueblos limítrofes de la zona henequenera, como Hunucmá, quienes asaltaban haciendas henequeneras, mataban a sus capataces y “liberaban” a los sirvientes amotinados para enton-ces, motines en Mérida y Progreso, etc. El caso fue que esta caótica situación paralizó al gobierno molinista al tiempo que las elites disidentes se preguntaban cómo inmovilizar a sus clientes pues una cosa habían sido los planes de 1909 y 1910 contra el molinismo, bajo su con-trol, y otra la reacción en cadena de los movimientos en el campo que estaban agitando en su conciencia el fantasma de la Guerra de Castas de 1847-1901. Para la elite disidente, sus “revoluciona-rios” de ayer eran los bandidos de hoy, protestando por los abusos del poder,
sin importar quien ocupara el Palacio de Gobierno.
Es muy interesante y novedosa la opinión de los autores respecto de la naturaleza de la participación campesi-na en los movimientos revolucionarios, que comparten con James Scott (1985), Florencia Mallon (1994) y Peter Guardi-no (1996). En efecto, rechazando la opi-nión populista de “una clase campesina unida en la lucha”, y también del punto de vista de una consciencia campesina limitada a agravios sobre sus tierras y subsistencias, sostienen que los insur-gentes campesinos se apropiaron y re-formularon la ideología liberal para dar sentido a esos agravios y para articular sus visiones de un futuro diferente en términos de sus propias tradiciones.
La Revolución que nació prematura-mente
En 1911, con la caída de Díaz y el molinismo político, las camarillas yuca-tecas se reunieron buscando estabilidad en el centro, pero irónicamente la llega-da de Madero a la presidencia y de Pino Suárez al gobierno de Yucatán, no trajo las reformas esperadas sino todo lo con-trario: la elección de 1911 que opuso a Pino y a Moreno Cantón, fue claramen-te robada por los pinistas. Poco des-pués, Moreno Cantón emergería como el perdedor heroico que peleaba contra el centralismo de México mostrando que la Revolución había nacido prema-turamente en Yucatán.
En 1913, después del asesinato de Madero y Pino Suárez por Victoriano Huerta, el general Prisciliano Cortés, enviado a Yucatán como gobernador, fue jubilosamente bienvenido por la elite yucateca. Con él, el ejército fede-ral se presentaba oportunamente como otras veces, para facilitar la reunifica-ción de las camarillas rivales y liquidar las estaciones de sublevación (en 1901, el ejército federal terminó la Guerra de Castas y en 1923, derrocó al gobierno socialista de Carrillo Puerto). Huerta ofreció amnistía a los rebeldes, protegió a las personas y propiedades de la eli-te “más efectivamente que ningún otro régimen de memoria reciente”, y pagó con concesiones de tierra a quienes se aliaron con él, incluyendo a los cuñados de Pino Suárez, alianza innatural que, según los autores, sólo explica el miedo a la insurrección total. Por otra parte, impartiendo “justicia punitiva”, los tri-bunales trabajaban con inusual celeri-dad, apoyando el draconiano régimen huertista, que entre marzo de 1913 y julio de 1914, inmovilizó al campo. Con esto, a pesar de la “Comisión regula-
dora del mercado henequenero” crea-da por los hacendados disidentes para hacer frente el control del mercado por los molinistas, éstos, con los enormes capitales de sus patrones norteameri-canos, siguieron reinando en las esferas política y social (:251-253).
El fin del huertismo trajo de nuevo gran inestabilidad política: en los pri-meros tres meses de 1915 se sucedieron tres gobernadores: Eleuterio Ávila, To-ribio de los Santos y Abel Ortiz Argu-medo, todos cooptados si no impuestos por la elite henequenera. Por fin, a par-tir de marzo de 1915, el sistema hene-quenero comenzó a ser desmantelado gracias a la llegada de la Revolución Mexicana y del general Salvador Alva-rado, el hiperactivo gobernador cons-titucionalista, de honestidad a prueba de cañonazos en dólares. Transitamos entonces al Nuevo Régimen con sus avatares propios.
Bibliografía citada
Guardino Peter1996 Peasants, politics and the for-
mation of Mexico’s national state. Stanford: Stanford Uni-versity Press.
Mallon, Florencia1994 Peasants and nation: the ma-
king of postcolonial Mexico and Peru. Berkeley: University of California.
Peniche Rivero, Piedad2007 “El movimiento feminista de El-
via Carrillo Puerto y las igua-ladas: un liderazgo cultural en Yucatán”. En: Piedad Peniche Rivero y Kathleen R. Martin, eds., Dos mujeres fuera de se-rie, pp. 15-69. Mérida: Institu-to de Cultura de Yucatán.
Scott, James C.1985 Weapons of the weak:
everyday forms of peasant resistance. New Heaven: Yale University.
Piedad Peniche Rivero(Archivo General del Estado
de Yucatán)
RESEÑAS
REVISTA SUR DE MÉXICO84
reseñas de materiales audiovisuales
Dehouve, Danièle, La poli-tique en terres indiennes. Video, 30 min., producido y distribuido por Tonaltepec Production. Versión en caste-llano: Crónica política de un municipio indígena (2006).
Esta Crónica política de un munici-pio indígena se apoya en la experiencia de varios años de Danièle Dehouve en el municipio de Acatepec en la Montaña del Estado de Guerrero. Sin embargo, la autora ha estado investigando en el Es-tado de Guerrero por muchos años en diferentes partes de la montaña y ha po-dido publicar muchos libros importantes para el conocimiento antropológico de la región. Su formación de historiadora y antropóloga le ha llevado a estudiar los temas políticos locales a través de un enfoque en la relación entre lo político y lo religioso. Uno de los aspectos cen-trales de sus investigaciones se centra en la sobrevivencia, hasta nuestros días, de algunas concepciones antiguas que ligan estrechamente el poder con lo sagrado y se manifiestan en rituales. Este tema se presenta en la película que Danièle Dehouve filmó anteriormente, en 2004, con Richard Prost, con el el título Los riesgos del poder, que también está fil-mada en el municipio de Acatepec.
Más recientemente, un amplio pro-grama de investigación franco-mexi-cano que coordinó con Víctor Franco Pellotier (Centro Nacional de la In-vestigación Científica, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos-Fran-cia, Universidad París X, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y Universidad Autónoma de Guerrero), “El municipio frente al sistema electoral y al multi-partidismo: antropología política de las comunidades rurales e indígenas en el Estado de Guerrero”, ha orientado sus investigaciones en el sentido de la an-tropología política. Desde un acerca-miento pluridisciplinario, la pregunta que se plantea es: ¿cómo se hace polí-tica en los municipios indígenas? Para contestar esta pregunta, es necesario analizar a la vez los cambios políticos, tanto en la apertura al multipartidismo
con reformas electorales importantes (LOPPE, etc.), como en el proceso de descentralización mediante reformas constitucionales (art. 115 de la Consti-tución para ampliar las competencias de los municipios), con una perspectiva diacrónica y sincrónica. En el transcur-so de los años, la reflexión colectiva ha ido evolucionando y ahondando en el tema de la transición política de Mé-xico. Diversos estudios de caso fueron alimentando la reflexión a escala local, observando y analizando la manera cómo los cambios nacionales influyen en los municipios, aún los más alejados de los centros de poder, y cómo se tra-ducen en comportamientos electorales y en prácticas de gobierno.
El caso de Acatepec se presentó como una ilustración muy pertinente para mostrar los cambios políticos en el nivel local. El motor de los cambios ya está muy bien descrito en el libro de Danièle Dehouve, Ensayo de geopolí-tica indígena: los municipios tlapane-cos, publicado en 2001, que habla de la geopolítica de los indígenas, “porque en una región indígena, las relaciones de poder no se pueden desligar del territo-rio ni de la tierra”.
El municipio de Acatepec fue creado en 1993, siendo producto de la escisión de parte del municipio de Zapotitlán Tablas. Este caso, que fue el primero de toda una serie en el Estado, proporcionó la materia para los escritos que mencionamos y también para la película que aquí comentamos.
El período de los años noventa pre-senció cambios políticos importantes, en particular en dos ámbitos: las refor-mas electorales y la paulatina descen-tralización de los servicios sociales y de los presupuestos, lo que resultó en una nueva manera de hacer política en los municipios rurales, y en éste en parti-cular: las contiendas políticas se organi-zaron con base en una lucha partidaria. Los defensores de la creación del nuevo municipio se apoyaron en un pequeño partido, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que más que una ideología opuesta al partido he-gemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), apareció como el defensor de los intereses de los habitan-tes del nuevo municipio. Luego ganó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que le siguió el PRI. Detrás de
estos partidos se encuentran persona-lidades que han podido representar un interés más bien localizado e inframu-nicipal y no intereses más globales de-fendidos por una jerarquía partidaria que no se conoce en el nivel local.
Se sobrepone a esta práctica del pluralismo político una descentraliza-ción financiera que si bien se rige con “llaves de atribución”, está aportando una “bonanza” financiera para los mu-nicipios pobres, pero también para las localidades más alejadas de los centros urbanos, lo que es una gran novedad, en comparación con la anterior concentra-ción de recursos y poder en la cabece-ra municipal. La descentralización, en varios aspectos, se limita a una descon-centración administrativa. Sin embar-go, a pesar de tener poco margen de maniobra para decidir sobre la distri-bución del presupuesto, como éste se dedica especialmente a la construcción de obras de infraestructura social (cen-tros de salud, aulas escolares, caminos, desagües, etc.), permite organizar el desarrollo local en forma más armó-nica y participativa. Los pobladores de todo el municipio pueden sancionar una distribución inequitativa con sus votos. ¿Cómo se expresan estos cam-bios en el caso de Acatepec?
En la película que se presenta aquí se puede ver la manera cómo se eligen los presidentes municipales (su origen, su trayectoria profesional y política y su pertenencia a un partido político), la forma de relacionarse con diferentes niveles de responsabilidad, con los dife-rentes pueblos que componen el muni-cipio, así como la forma general en que se administra ahora el municipio. Es muy interesante ver cómo se desempe-ñan los presidentes en turno, llegando uno hasta un nivel anteriormente nunca alcanzado por un indígena, el de dipu-tado local; pero también cómo emergen diferentes actores políticos pertene-cientes a pueblos pequeños, lo que nos permite ver cómo se está creando de manera muy reciente una clase política local, lejos de las jerarquías nacionales de los partidos.1
Así se entretejen actividades sociales de redistribución que alimentan el
1La película se puede conseguir en versión caste-llana, enviando el pedido a Tonaltepec Produc-ciones: <[email protected]>.
85VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
prestigio de uno, con otras directamente relacionadas con la descentralización (distribución de obras a lo largo y ancho del municipio), para darnos a entender una nueva manera de hacer política en municipios indígenas.
Bibliografía citada
Dehouve, Danièle2001 Ensayo de geopolítica indíge-
na: los municipios tlapanecos.
México: Miguel Ángel Porrúa/Centro de Investigaciones Su-periores en Antropología So-cial/Centro de Estudios Mexi-canos y Centroamericanos.
Dehouve, Danièle y Richard Prost2004 Les dangers du pouvoir.
Video, 54 mins., producida para Les Films du Village-Cannes TV-CNRS Images média y distribuida por Ton-altepec Production. (Versión
Reseñas de recursos electrónicos
La biblioteca virtual del Con-sejo Latinoamericano de Cien-cias Sociales
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso; <http://www.clacso.org.ar/>) nació en los años sesenta del siglo pasado, época de emergencia y consolidación de un pen-samiento latinoamericano original en los campos interconectados del análisis social (teoría de la dependencia), de la educación popular (educación libera-dora) y la reflexión filosófico-teológica (teología y filosofía de la liberación). Entre los 38 firmantes del acta consti-tutiva del Clacso figuran 4 mexicanos, a los que se agrega Víctor Urquidi, uno de los tres integrantes del Comité Organi-zador.
Durante más de 40 años el Clacso ha fomentado de diversas maneras la investigación científica, la enseñanza superior y la difusión en todos los cam-pos de las ciencia sociales y promovi-do el intercambio entre los núcleos de investigación en ciencias sociales de la región; actualmente, cuenta con 45 ins-tituciones mexicanas entre sus miem-bros, de las cuales la mitad se ubica en el “interior” del país, pero únicamente tres en el SurSureste mexicano.
Uno de los recursos importantes para la investigación en ciencias socia-les –aparte de muchas otras actividades relevantes tales como el Observatorio Social para América Latina, los cursos virtuales, los grupos de trabajo– es la biblioteca virtual compuesta por varios elementos. Lo importante es que, a dife-
rencia de muchos otros portales-e, aquí se tiene efectivamente acceso gratuito a una enorme cantidad de textos completos.
El primero es el conjunto de casi me-dio millar de textos publicados por el pro-pio Clacso (<http://168.96.200.112/clacso/novedades_editoriales/li-bros_clacso/libros_listado_com-pleto.php>), muchos de los cuales pueden leerse en línea y/o bajarse de modo gratuito.
Entre ellos se hallan trabajos so-bre temas largamente eclipsados en muchas partes, tales como la pobreza persistente en la región (a la que, por cierto, el Clacso dedica el programa Clacso-Crop), pero también temas de interés tales como poder y democracia, desarrollo socioeconómico, cuestiones urbanas, población indígena, relaciones de género, etc. Destacan varios textos referidos a la construcción del conoci-miento social; de sumo interés son las antologías (en algunos casos, varias) de textos de sociólogos, economistas y politólogos latinoamericanos clave ta-les como el ecuatoriano Agustín Cueva, el mexicano Pablo González Casanova, el chileno Enzo Faletto, el colombiano Orlando Fals Borda, los brasileños Flo-restan Fernandes y Ruy Mauro Marini, el centroamericano Edelberto Torres Rivas o el boliviano René Zavaleta. Aquí se encuentran por igual ediciones del mismo Clacso –por ejemplo, los Cua-dernos del Pensamiento Crítico Lati-noamericano (entre cuyas entregas de 2010 destacan el de febrero sobre Haití y el de agosto sobre Honduras)– y tex-tos de Boaventura de Souza Santos o Deslegitimar el capitalismo: recons-truir la esperanza del conocido soció-logo francés François Houtart.
Pero el más impresionante y uti-lísimo canal hacia la información bi-bliográfica, hemerográfica, documental e institucional de la región es la lla-mada Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red Clacso (<http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/>).
En su primera subsección –llama-da Sala de Lectura– se ofrece acceso a, según el propio portal-e, más de once mil textos completos en línea. En esta misma subsección se encuentran tam-bién los “Enlaces a otras colecciones de ciencias sociales en texto comple-to”, que llevan, siempre según el propio portal-e, a 150 mil textos completos. También se encuentran aquí ligas-e ha-cia el Directorio de Revistas de Acceso Libre (DOAJ, por sus siglas en inglés), el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de Amé-rica Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), la muy conocida Red de Re-vistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) y la brasileña Scientific Electronic Library Online (Scielo). También se encuentran ligas hacia diversas bibliotecas virtua-les, colecciones de datos e indicado-res económicos, políticos y sociales de América Latina y el Caribe y portales-e que permiten acceder a libros, docu-mentos de trabajo y tesis en línea.
En la subsección “Portal de Revis-tas” se brinda acceso al “texto comple-to de 97 revistas de la red Clacso en 17 países de América Latina y el Caribe (incluye acceso a los 8.148 artículos del portal Clacso-Redalyc)”. En la sub-sección “Investigaciones” se describen investigaciones desarrolladas en los centros miembros de Clacso, y en “In-
RESEÑAS
en caste-llano: Los peligros del poder).
Marguerite Bey(Instituto de Estudios del
Desarrollo Económico y Social Universidad de Paris I
Panthéon-Sorbonne)
REVISTA SUR DE MÉXICO86
vestigadores” se proporcionan perfiles de especialistas de estas mismas insti-tuciones. Finalmente llama la atención la sección “Multimedia” dedicada a “vi-deos, radios en línea y multimedia de centros miembros de Clacso”.
Aunque la navegación por el portal-e de Clacso resulta a veces un poco con-fusa y aunque hay una serie de accesos duplicados a recursos electrónicos, a lo que se agregan fallas menores típicas de este tipo de portales-e (tales como vínculos “rotos” y lagunas resultantes de las particularidades de las institu-ciones de las que se reunió la informa-ción), se trata de un acervo sumamente
RESEÑAS
útil – tanto como para quienes se están iniciando en la búsqueda de resultados de la investigación latinoamericana en ciencias sociales como para quienes están particularmente interesados en repensar “la problemática de las so-ciedades latinoamericanas y caribeñas desde una perspectiva crítica y plural”. De modo especial, para quienes se sue-len desesperar de la pobreza de las lla-madas “bibliotecas” de ciencias sociales y humanas en las instituciones acadé-micas del SurSureste mexicano y para quienes quieren inducir a sus estudian-tes a aprender a distinguir información sociocientífica valiosa de colecciones
casuales de datos de dudosa validez en la Internet, la biblioteca virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales constituye una invaluable col-ección de excelentes textos completos y de referencias.
Esteban Krotz(Unidad de Ciencias Sociales,
Universidad Autónoma de Yucatán)
87VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
La investigación sociaL y humanística en La Región suRsuReste de méxico: instituciones (museos,
instituciones de investigación y de docencia, pRogRamas de estudio), eventos, tesis pResentadas, pubLicaciones,
avisos y anuncios.
En esta tercera sección de la revista SurdeMéxico se reúne información relevante para la investigación en ciencias sociales y humanas en y sobre la región SurSureste de México – y se invita a la/os es-pecialistas, la/os responsables de las instituciones y la/os estudiantes, especialmente los de posgrado, participar en su alimentación, enviando información y propuestas. Toda la información se refiere a in-stituciones vinculadas con la investigación, la docencia, la difusión y la divulgación del conocimiento generado en y sobre la región SurSureste.
instituciones y eventos vinculados con y/o de interés para la investigación en ciencias sociales y humanas en y sobre la región
sursureste de méxico
En esta sección se presenta a los museos ubicados en la región, en los que se coleccionan y exhiben testimonios históricos y etnográficos relacionados con las sociedades y las culturas de la región y donde casi siempre se realizan constantemente actividades relacionadas con éstas últimas.También se informa sobre instituciones de diverso tipo: instituciones académicas y programas de es-tudio nuevos, instituciones donde se realizan actividades relacionadas con el conocimiento sociocientí-fico y las culturas regionales y locales, así como sobre eventos relacionados con el SurSureste, indepen-dientemente de si se desarrollaron en ella o no.
Museos
EL MUSEO DE LA GUERRA DE CASTAS EN TIHOSUCO, qUINTANA ROO
Introducción
En la parte oriental de la Península de Yucatán se inició en 1847 una de las guerras más largas e importantes en la historia de México, la Guerra de Castas, a consecuencia de ésta se dividió el territorio de la Península en tres estados. Esta guerra está presente en la memoria de los mayas, especialmente de los pueblos de lo que hoy es la zona maya del Estado de Quintana Roo. Justamente en esta región se encuentra el Museo de la Guerra de Castas. Este trabajo pretende mostrar la labor que se desarrolla en el Museo, sitio donde no sólo se difunde lo que fue la Guerra de Castas y las
consecuencias de la misma, sino que también constituye un espacio para promover y difundir la cultura de los mayas contemporáneos, de manera especial la de los mayas de Tihosuco, pueblo que alberga el recinto1.
El escenario y sus actores
Tihosuco se localiza en la zona centro del estado de Quintana Roo conocida también como zona maya. Tiene la categoría de alcaldía y pertenece al municipio de Fe-lipe Carrillo Puerto. Se localiza sobre la carretera federal Valladolid-Carrillo Puerto, y dista 90 km de su cabecera municipal y a 60 km de la ciudad de Valladolid, Yucatán.
Tihosuco significa “lugar de los cinco mansos”, deri-va de ti’ allí o allá, jo’ cinco y suko o sukoob, mansos2. Durante la época prehispánica Tihosuco fue cabecera
1 La información aquí señalada se obtuvo en diferentes visitas a Tihosuco. De 1996 a 1998 desarrollé varias actividades con el Museo a través de la Unidad de Cul-turas Populares de Quintana Roo y desde el 2002 he realizado varias temporadas de trabajo de campo en el marco del proyecto Etnografía de los mayas de la Penín-sula, coordinado por la Mtra. Ella F. Quintal del Centro INAH-Yucatán. También hice entrevistas al personal del Museo, especialmente a Carlos Chan y a Beatriz Poot Chablé, director y promotora del Museo, respectivamente, ambos conocedores de la historia y cultura de su pueblo, a quienes agradezco su colaboración.2 Ver Pacheco Cruz 1953: 202-203.
REVISTA SUR DE MÉXICO88
del cacicazgo Couch-uah. En la época de la Colonia en la región donde se ubica Tihosuco se desarrolló la en-comienda y más tarde la hacienda. La población maya mediante impuestos y otros mecanismos se vio ob-ligada a dejar sus tierras e incorporarse a las planta-ciones de caña. Las imposiciones en trabajo e impues-tos provocó que los mayas se levantaran en armas en 1847, movimiento conocido como la Guerra de Castas3, misma que “oficialmente” se dio por concluida en 1900.
Durante la guerra la gente que vivía en Tihosuco aban-donó el lugar y fue nuevamente repoblada en la década de 1930 por mayas del oriente del estado de Yucatán, más es-pecíficamente de la zona de Valladolid: Dzitnup, Ekpedz, Chichimilá, Tekom, Chikindzonot, entre otros.
Al caminar por las calles de Tihosuco se puede apre-ciar un paisaje distinto de los demás pueblos de la zona maya de Quintana Roo, en tanto que tiene una traza re-ticular al estilo español, con la plaza al centro, la iglesia y sus calles bien trazadas; además se pueden apreciar antiguas casas semidestruidas de la época de la Colonia, donde actualmente viven los descendientes de los repo-bladores. Entre los edificios que destacan está la iglesia del siglo XVIII, cuya fachada está semidestruída como consecuencia de la guerra.
Actualmente tiene una población de 4,607 habi-tantes y más del 80% de ésta habla lengua maya4. Los mayas de Tihosuco se autonombran macehuales y se reconocen como descendientes de los mayas rebeldes de la Guerra de Castas.
Si bien no se cuenta con datos oficiales sobre la población de Tihosuco que sale a trabajar, es a partir de la década de 1970 cuando inicia el polo turístico de Cancún que los mayas de esta localidad comienzan a emigrar. Actualmente se puede considerar que la mi-gración es la actividad económica más importante, aunque el cultivo del maíz sigue siendo relevante y en torno al maíz gira la vida festiva y ritual del pueblo5.
La comunidad tiene servicios públicos de agua po-table, electricidad, centro de salud, teléfono, incluso telefonía celular e internet. Desde 1990 cuenta con un Colegio de Bachilleres, del cual han egresado más de 13 generaciones de jóvenes con educación media superior, que en su mayoría al concluir su bachillerato, se incor-poran a la actividad laboral, básicamente en el sector servicio en el Caribe mexicano.
La creación de Museo
La idea de crear un Museo en la región surgió en el año de 1989 y fue una propuesta del Gobierno del Estado. A finales de la década de 1980, el Gobierno
de Quintana Roo emprende la tarea de abrir bibliote-cas en diferentes localidades de la zona. En Tihosuco se aprovecha la existencia de edificios coloniales y se restaura un edificio para la biblioteca; de allí surge la idea de restaurar otro edificio para establecer un Museo.
Por supuesto el tema central del Museo y que da nombre al recinto, respondió a que en esta región sur-gió el movimiento armado más importante del siglo XIX. Tihosuco fue elegido para establecer el Museo de la Guerra de Castas porque es de las pocas localidades de la región donde se conservaron edificios coloniales; otro aspecto que se consideró fue que cerca de la lo-calidad se ubica el rancho “Culumpich” que fuera de Jacinto Pat, uno de los líderes más importantes de la guerra. También se tomó en cuenta el número de ha-bitantes.
La idea de establecer un Museo fue bien recibida por la población, misma que participó con la donación de algunas piezas, especialmente objetos relacionados con la Guerra de Castas como rifles, balas, etc., objetos que fueron encontrados en las antiguas casas colonia-les o en solares de la localidad. El edificio que alberga el Museo es un edificio del siglo XVIII, ubicado al ponien-te y a media esquina de la plaza central. En el momento en que se decide establecer el Museo, la antigua casa era habitada por don Norberto Poot, hijo de repoblador y a quien el Gobierno del Estado le construyó una nue-va casa para que cediera la casona. El guión museográ-fico estuvo a cargo del antropólogo Margarito Molina. En marzo de 1993 se inauguró el Museo. El recinto re-cibe financiamiento del Instituto Quintanarroense de la Cultura del Gobierno del Estado.
El Museo y sus espacios
El Museo consta de 6 salas de exposición, las cuales se encuentran distribuidas en 528 metros cuadrados de construcción. La primera sala tiene el nombre de “Movimientos socio-religiosos mayas”, en ella se exhi-ben pinturas, fotografías, armas, maqueta y documen-tos relacionados con la Guerra de Castas. Cabe señalar que las pinturas son de Marcelo Jiménez, un pintor maya de la zona y reconocido internacionalmente. La segunda sala, “Yucatán en el siglo XIX”, incluye pintu-ras, fotografías y documentos que dan cuenta de cómo era la población en el siglo XIX y los grupos sociales de esa época en la Península. La tercera sala, “Causa de la Guerra de Castas”, presenta objetos de uso común en el siglo XIX y se señalan los motivos que originaron el movimiento armado. En la sala cuatro, “Desarrollo de la Guerra de Castas”, se exponen fotografías, armas, maquetas y documentos históricos que relatan el inicio, desarrollo y fin de la guerra a mediados del siglo XIX; también incluye documentos que narran la fundación de Chan Santa Cruz, actualmente Felipe Carrillo Puerto (cabecera municipal de Tihosuco) y que fuera la ciu-dad sagrada de los mayas rebeldes durante la guerra. En la quinta sala se exponen objetos diversos donados por miembros de la comunidad, tales como planchas de
3Este movimiento bélico ha sido estudiado por diversos investigadores, véase: González (1970), Bartolomé y Barabas (1981), Sullivan (1991), Reed (1995), entre otros.4Según la información del INEGI: <http://www.inegi.gob.mx/est/conteni-dos/espanol/sistemas/conteo2005/iter2005/filtrarinfo.aspx> [acceso 11-07-2007]5 Véase Quiñones (2005).
REGIÓN SUR DE MÉXICO
89VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
metal, balas, etc. y se expone el cráneo de Bernardino Cen, un líder de la Guerra de Castas.
La sexta sala constituye el espacio de las exposi-ciones temporales, donde se presentan exposiciones diversas, desde pinturas de los mayas actuales de la región hasta resultados o productos que derivan de ta-lleres que se realizan en el Museo, aunque sobre todo es un espacio donde se difunden aspectos de la cultura de los mayas macehuales contemporáneos, especialmen-te de la comunidad. Por ejemplo, en el mes de febrero se presenta una exposición sobre los gremios, forma de organización propia en Tihosuco y entre los mayas peninsulares, para celebrar algún santo o virgen6. Esta exposición se realiza en el marco de la celebración de los “gremios de las 40 horas”, la organización gremial más antigua del pueblo, cuyos integrantes donaron al Museo el primer estandarte del gremio, que data de 1940.
Además de las salas de exposiciones hay un peque-ño espacio destinado a la pieza del mes, donde por lo general se presenta algún aspecto relevante de la cul-tura local; por ejemplo, en Semana Santa se exponen dos piezas de madera que sirven todavía para encender el “fuego nuevo” en la iglesia el Sábado de Gloria, así como un cirio pascual.
El Museo cuenta con otros espacios importantes para el desarrollo de sus actividades. Hay un jardín botánico que contiene plantas de la región, muchas de ellas con propiedades curativas y/o que se usan en ri-tuales, como, por ejemplo, el algodón, el cual es hilado a mano y se usa en ritos funerarios. La visita a este jar-dín donde se muestra cómo se hila el algodón, es parte del recorrido por el Museo. Otro espacio importante es la palapa, que es un corredor muy amplio con te-cho de huano, destinado a usos múltiples tales como auditorio, video sala, biblioteca y para talleres y cursos. También hay una explanada al aire libre acondicionada como teatro, en el cual se llevan a cabo festivales y se presentan obras de teatro, principalmente. Reciente-mente, cerca del jardín se acondicionó un espacio ro-deado de árboles de la región y que llaman “espacio de cuentos y leyendas”, donde algún abuelo de la comuni-dad acude a platicar cuentos y leyendas a un grupo de niños. El Museo funciona de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
El Museo y la comunidad
Tanto el director como todo el personal que labora en el Museo son miembros de la comunidad, son mayahablantes y conocedores de su cultura7.
Desde que surge la idea de establecer el Museo en la comunidad, la población participa y realmente es
la participación de la población la que le da “vida” al recinto. Es permanente la relación que el Museo man-tiene con las escuelas de distintos niveles de la comu-nidad. Por ejemplo, los alumnos de preescolar reciben en el mes de noviembre explicaciones sobre la celebra-ción de los difuntos; a los estudiantes de primaria los vinculan con los hombres y mujeres de mayor edad del pueblo, quienes les cuentan la historia de la localidad, así como cuentos y creencias; los estudiantes del Cole-gio de Bachilleres hacen su servicio social en el Museo donde participan en la escenificación de obras de teatro y apoyan en los talleres de manualidades que el Museo realiza durante el verano y en el mes de diciembre.
Muchas veces las actividades que se realizan en el Museo son a solicitud de los mismos habitantes. Los médicos tradicionales (parteras, curanderos, etc.) son un grupo con una gran participación. Al poco tiempo de haberse inaugurado el Museo se llevó a cabo una ex-posición de plantas medicinales, actividad que generó la creación del jardín botánico mencionado y luego la realización de talleres y cursos para enseñar a los médi-cos a elaborar jabones, jarabes, etc. y que actualmente se venden en el mismo Museo.
Los espacios del Museo son usados por la población, no sólo participando en los talleres, cursos, festivales y ex-posiciones que se realizan, sino también para desarrollar sus propias actividades; por ejemplo, alumnos de diferen-tes grados acuden al museo para ensayar obras de teatro y bailables, grupos de jaraneros y músicos tradicionales también prestan el escenario para practicar. Diferentes sectores e instituciones acuden a solicitar el servicio de “alta voz” o sonido que funciona en el Museo para dar avi-sos a la comunidad: campañas de vacunación, reuniones ejidales, venta de algún producto en el parque, hasta la contratación de personal para el Caribe mexicano como sucedió en el 2005 después del huracán Wilma.
El Museo procura realizar cada mes una actividad donde involucra a la población de diferentes maneras. Por ejemplo en el mes de abril, personal del Museo y en ocasiones con apoyo de alguna instancia gubernamental, imparte pláticas sobre los derechos de los niños y las ni-ñas, culminando el 30 de abril con un festejo, y como parte de éste se realizan juegos tradicionales (carretillas, aros de madera, etc.) y se reparten a todos los y las participantes, dulces tradicionales (de cocoyol, de coco, etc.).
Durante una semana, en el mes de julio se conmemo-ra la Guerra de Castas. A partir del 50ª aniversario de la Guerra de Castas en la comunidad se llevan a cabo con recursos estatales y municipales una serie de actividades para conmemorar ese hecho histórico. El Museo no sólo es el espacio donde se realizan muchas de las actividades que se programan sino, además su personal es promotor fundamental de éstas. Convoca a investigadores y/o es-tudiosos de la Península para que impartan conferencias sobre la guerra y sus líderes, da pláticas a los estudiantes de preescolar y primaria sobre los líderes de la guerra, pre-para alguna obra de teatro con el tema de la guerra (un ejemplo es la puesta en escena de “El fusilamiento de Ma-nuel Antonio Ay” y “La conjura de Xinum”); también es el personal del Museo que se encarga de convocar a artistas
6Con respecto a esta forma de organización puede consultarse: Fernández (1988:26-34), Fernández y Quintal (1992:39-48) y Quintal (1993:10-21).7 El personal del Museo está integrado por: Carlos Chan Espinosa (di-rector), Antonia Poot Tuz, Rosy Pat Puc, Beatriz Poot Chable, Norma Linda Uh Uicab, Silbano Poot Poot, Rufino Canul Catzin, Doroteo Ci-tuk Dzul, Gregorio Manzon Kauil. El teléfono del Museo es el (983) 208 92 03.
REGIÓN SUR DE MÉXICO
REVISTA SUR DE MÉXICO90
de la comunidad (músicos, cantantes, etc.) para que ex-pongan sus creaciones.
En el mes de noviembre, durante la celebración de los fieles difuntos o pixano’ob, se organiza en el Museo un rezo donde se ponen ofrendas, mismas que son elaboradas en el recinto: atole, chachak waajo’ob o ta-males horneados y dulce de calabaza. La gente de la co-munidad lleva maíz o masa, gallinas, manteca, recados, calabaza, etc., y ella misma elabora los tamales, atole, el píib u horno subterráneo donde se cuecen los tamales; un rezador de la localidad realiza el rezo y después se reparten las ofrendas entre todos los participantes.
Esta relación que el Museo mantiene con la comu-nidad ha permitido la creación de grupos de teatro, de danza, de música y recientemente una cooperativa donde participan jóvenes, los cuales están tratando de incursionar en la actividad turística.
Asimismo a través del Museo los grupos artísticos de teatro, músicos jaraneros y de maya pax8, baila-dores de jarana, cuenta-cuentos, etc., se vinculan con otras comunidades de la zona, incluso del oriente de Yucatán y viceversa. Por supuesto el Museo recibe visitas de grupos de mayas de las comunidades de la región, incluyendo del estado de Yucatán y de otras re-giones del Estado de Quintana Roo. El Museo recibe al mes aproximadamente 300 visitas y atiende alrededor de 400 niños y jóvenes.
Comentarios finales
Como se mencionó, la población de Tihosuco lleva más de 30 años emigrando al Caribe mexicano. Mu-chas familias han cambiado de residencia sin que esto signifique su desvinculación con la comunidad y su cul-tura. También hay personas que se han jubilado o por su edad han regresado a la comunidad después de más de 20 años de trabajar fuera del pueblo. Asimismo en-contramos que muchos migrantes que viven en el Caribe mandan a sus hijos a estudiar o en periodos vacacionales para que convivan con sus familiares (los abuelos) que viven en Tihosuco.
Pese a la fuerte y permanente migración, la po-blación sigue conservando el uso de la lengua maya, y las celebraciones y rituales se han fortalecido con los recursos que los migrantes aportan, así también se sigue invirtiendo en el trabajo de la milpa. Sin embar-go, hay un abandono del uso del traje de la mujer maya, el hipil; los jóvenes tienden a usar con mayor frecuen-cia el español para comunicarse, la mayor parte de la población en edad productiva sale a trabajar y cada vez son menos los que se dedican a la milpa.
Desde hace algunos años hay varios actores intere-sados en promover el patrimonio cultural de la zona al turismo: el gobierno, los empresarios, los políticos y los
mayas. Actualmente, algunos mayas motivados por su participación laboral en el complejo Cancún-Riviera Maya, creen que pueden “aprovechar” los recursos de sus comunidades: cenotes, montes y algunos aspectos de su cultura (música, danzas, artesanías) para ofrecer-los al turismo, actividad que ven como una alternativa económica ante la falta de empleos y de apoyos para la actividad agrícola.
En este sentido, el trabajo que desarrolla el Museo parece de suma importancia tanto para difundir la his-toria de la región y mantener en la memoria de sus ha-bitantes un hecho histórico como la Guerra de Castas, como también por el trabajo de promoción que realiza de la cultura de los mayas contemporáneos.
Bibliografía citada
Bartolomé, Miguel y Alicia Barabas1981 La resistencia maya, relaciones interétnicas en el ori-
ente de la Península de Yucatán. México: Instituto Na-cional de Antropología e Historia (Col. Científica, 53).
Fernández, Francisco1988 “Gremios y fiesta en Chuburná de Hidalgo, Mérida,
Yucatán: un esbozo etnográfico. En: Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, v. 3, n. 167, pp. 26-34.
Fernández, Francisco y Ella F. Quintal1992 “Fiestas y fiestas”. En: Revista de la Universidad
Autónoma de Yucatán, v. 7, n. 183, pp. 39-49.
González Navarro, Moisés1970 Raza y tierra: la Guerra de Castas y el henequén.
México: El Colegio de México.
Pacheco Cruz, Santiago1953 Diccionario de etimologías toponímicas mayas.
Mérida: Imprenta Oriente.
Quintal, Ella Fanny1993 Fiestas y gremios en el Oriente de Yucatán. Mérida:
Gobierno del Estado de Yucatán.
Quiñones, Teresa2005 Movilidad y migración entre los mayas macehuales
de Quintana Roo: casos Tihosuco y Señor. Reporte de investigación del Proyecto Etnografía de los Mayas Peninsulares. Mérida: Centro INAH-Yucatán.
Reed, Nelson1995 La Guerra de Castas de Yucatán. México: Era.
Sullivan, Paul1991 Conversaciones inconclusas: mayas y extranjeros
entre dos guerras. México: GEDISA.
Teresa Quiñones Vega(Centro INAH-Yucatán)8 Es el tipo de música que prevalece entre los mayas del centro de Quintana
Roo, especialmente en los santuarios o centros ceremoniales (Xcacal, Tulum, Chumpón, Chancah y la Cruz Parlante); los grupos musicales constan de 3 o 4 elementos que tocan violín, tarola y bombo e interpretan básicamente sones antiguos.
REGIÓN SUR DE MÉXICO
91VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
INSTANTÁNEAS DEL INSTITUTO DE ARTES GRÁfICAS DE OAXACA, (IAGO)
Francisco Toledo (Juchitán, Oaxaca, 17 de julio de 1940), el más importante artista mexicano, cumple 70 años. No tiene oficina, agenda ni teléfono celular, ni credencial de elector. Suele vérsele en el interior o por los alrededores del IAGO (Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca), la mítica institución cultural que fundó en 1988, a su regreso de Francia, para resguardar y com-partir obra de arte y libros que ha ido reuniendo a lo lar-go de toda una vida, de la cual han surgido proyectos di-versos que son instituciones en la vida cultural de Oaxa-ca y de México: una biblioteca especializada en arte, la fonoteca Eduardo Mata, la biblioteca para ciegos Jorge Luis Borges, el Cineclub El Pochote, el Centro Fotográ-fico Manuel Álvarez Bravo, el Taller Arte Papel Oaxaca, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), el Centro de las Artes de San Agustín, el Jardín Etno-botánico de Oaxaca y el Patronato Pro-Defensa y Con-servación del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca, que son sólo algunas de las semillas que ha sembrado, impulsado y financiado no sin sobresaltos.
El punto del que emanan como un nodo todos los demás centros culturales animados por Toledo, es el IAGO, emplazado en el edificio de la calle Macedonio Alcalá marcado con el número 507, donde el artista vi-vió con su familia hace más de veinte años y que ahora alberga la sede principal con su gran biblioteca, salas de exposición, oficinas, una tienda y, recientemente, una cafetería. Inaugurado el 11 de noviembre de 1988 con el objetivo de crear un espacio para difundir el arte y ex-hibir la colección gráfica del acervo (bautizado José F. Gómez por el caudillo juchiteco) conformado por una de las colecciones más importantes de Latinoamérica, con más de cinco mil grabados de maestros universales que van desde el grabador alemán del siglo XVI Alberto Durero, el español Francisco de Goya, Salvador Dalí,
Joan Miró, el expresionista James Ensor, el escandi-navo Asger Jorn e interesantes ejemplares de estam-pa religiosa. Posee una amplia muestra de la gráfica mexicana integrada por obras de artistas como José Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez, Julio Castella-nos, Erasto Cortés Juárez, Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, Rodolfo Nieto, Alfredo Zalce, Vicente Rojo y el mismo Francisco Toledo que de vez en cuando salen a pasear a otros museos de primer orden.
El IAGO como centro
Si uno visita el IAGO en cualquier época del año, las tres salas de exposición siempre lo esperan como una grata sucursal de las mejores salas de gráfica del mun-do. Su biblioteca especializada en arte, con ocho salas (más una extensión con libros de literatura, poesía, filosofía y música, localizada a unas cuantas cuadras, sobre la Avenida Juárez No. 222), y publicaciones de arte de todas las latitudes para ver y consultar como si uno estuviera en casa, siempre al atento cuidado de bi-bliotecarios que conocen cada estante con devoción de geógrafo. La Biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (BIAGO), considerada la mejor en su tipo en todo el país, nació el 3 de julio de 1991 para consulta gratuita de la comunidad y para apoyar las funciones del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca en las nece-sidades de conocimiento, información y recreación de toda persona que se acerque a ella. Abarca temas como pintura, gráfica, dibujo, teoría del arte, fotografía, cine-matografía, textiles, cerámica, escultura, arte popular, bibliofilia, poesía, narrativa, teatro, ensayo, arquitectu-ra, diseño industrial y gráfico. También materias como música y danza (en su complemento de libros que hay en la Fonoteca Eduardo Mata). Su acervo actual es de casi 60 mil volúmenes, además de contar con revistas nacionales y extranjeras. Su crecimiento es, en prome-dio, de cinco mil títulos al año. Apoya, mediante dona-
Instituciones
REGIÓN SUR DE MÉXICO
REVISTA SUR DE MÉXICO92
ciones, a bibliotecas especializadas y tiene contacto con más de ciento cincuenta bibliotecas municipales en el estado de Oaxaca, así como de escuelas, fundaciones, instituciones y reclusorios del estado, a los que cons-tantemente dona libros y revistas de interés para los internos. La BIAGO proporciona servicios de préstamo externo, estantería abierta, consultas especiales, banco de datos, hemeroteca, fotocopiado y cafetería. Organi-za, además, talleres literarios, charlas, ponencias, me-sas redondas; clubes de lectura para niños y adultos; presentaciones de libros y otras publicaciones.
La biblioteca se localiza en las instalaciones del IAGO, en la calle Macedonio Alcalá No. 507, en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca. Se mantiene abierta de lunes a sábado, de 9:30 a 20:00 horas. La entrada es gratuita y cualquier persona puede visitarla.
Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo
Considerado uno de los más grandes fotógrafos del si-glo XX, Manuel Álvarez Bravo donó a su amigo Fran-cisco Toledo una parte de su colección fotográfica que daría origen al centro fotográfico que lleva su nombre. Nacida como una asociación no lucrativa fundada en septiembre de 1996, desde su fundación, este espacio ha ocupado dos inmuebles coloniales del centro histó-rico de Oaxaca. Actualmente se encuentra en la calle de M. Bravo No. 116, esquina con García Vigil. Tiene ocho salas en las cuales se exhiben muestras dedicadas a la fotografía. Abierta a todo el público, dirigido a es-tudiantes, investigadores de las artes del cuarto oscuro y fotógrafos, el Centro cuenta con un laboratorio profe-sional en blanco y negro para la realización de talleres nacionales e internacionales, así como para los fotó-grafos que quieran procesar su trabajo personal pre-via cita. El Centro Fotográfico fomenta el rescate y la conservación de archivos fotográficos. En la actualidad, el acervo integra una nutrida colección que, a través de intercambios y donaciones de los propios autores, conforman alrededor de veinte mil obras fotográficas. Desde su inauguración en septiembre de 1996, el Cen-tro Fotográfico ha albergado una cantidad de muestras individuales y colectivas, entre las que destacan expo-siciones y charlas de los fotógrafos más importantes del mundo. Propicia talleres formativos para aficionados y profesionales de la lente en actividades abiertas, por cuotas accesibles, la mayor parte del año.
Fonoteca Eduardo Mata
Fundada en 1997 gracias a su amigo, el músico y di-rector de orquesta Eduardo Mata, la Fonoteca que lleva su nombre forma parte de la extensión de la Bibliote-ca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (BIAGO). Tiene un acervo con más de 7 mil volúmenes de discos compactos de audio, videos, cassetes, libros, revistas, catálogos y partituras disponibles para todo el públi-co. Fomenta el enriquecimiento musical mediante conciertos, conferencias, talleres, cursos, charlas, pre-sentaciones, recitales de música con entrada libre para
todo público. A ella acuden, con la disponibilidad de escuchar sus miles de horas de acervo de audio, mú-sicos, compositores, profesionales y cualquier persona que lo desee con el simple hecho de entrar y pedir cierta música para escuchar. Aunque es necesario advertir al visitante que seguramente no encontrará grabaciones comerciales de los artistas de moda.
Cineclub El Pochote
El Cineclub del Instituto de Artes Gráficas de Oaxa-ca nació en 1993 en una casa que perteneció a la familia Toledo, donada después para el cineclub que lleva el nombre de una bombácea espinosa del sur mexicano. El Pochote expone de forma gratuita cine y video de todo el mundo. En un principio las funciones se reali-zaron en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y en el Instituto de Artes Gráficas hasta que, en 1998 se inauguró la sede actual, ubicada en García Vigil No. 817 en el Centro Histórico de Oaxaca. La sala de proyeccio-nes tiene capacidad para 110 personas y las condicio-nes para exhibición en video, 16mm y super8, además de un amplio jardín que se utiliza para proyecciones al aire libre, presentaciones de libros y actividades abier-tas diversas como conciertos y charlas. Otrora este gran patio del cineclub dio origen al mercado orgánico que apoyó el comercio justo de productos ecológicos que cambió de sede hacia otra parte de la ciudad y aún con-serva el nombre.
Como cineteca, el Pochote cuenta con un acervo de casi 3 mil títulos de cine clásico, documental, cortometraje, una pequeña sección de cine experimental, musical e infantil.
Una parte fundamental del proyecto El Pochote es la vinculación con instituciones educativas de enseñan-za básica, universidades, centros culturales, galerías, organizaciones no lucrativas y museos de la Ciudad de Oaxaca, así como casas de cultura al interior del Estado y fuera de él, donde apoya la instalación de videotem-poradas de proyecciones cinematográficas relativas a temas o tópicos de actualidad como coartada: viajes al interior de la mente, fechas importantes en la historia de la cultura (la conmemoración de un artista o un su-ceso específicos), el advenimiento de una exposición o temporada con la que se tiende un puente cinemato-gráfico.
Con la misma voluntad de su fundador, cada uno de los espacios del IAGO recibe por igual a visitantes ex-tranjeros y locales, al gremio cultural y a la comunidad abierta, a estudiantes y amas de casa, niños y adultos, viajeros extraviados y visitantes mapa en mano, escrito-res, fotógrafos, adolescentes prestos a sus tareas, univer-sitarios y vendedores ambulantes que lo tienen también por casa, lectores que en su interior encuentran la cali-dez que otorga una pequeña sucursal del paraíso.
Los teléfonos del IAGO son: (951) 516 69 80 y (951) 516 20 45, y la dirección del correo electrónico: <[email protected].>
Luis Manuel Amador(Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca)
REGIÓN SUR DE MÉXICO
93VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
EL SUR DESDE EL SUR: REfLEXIONES DE UN SIMPOSIUM
Los días 27 al 30 de mayo de 2008 se celebró en las instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la Ciudad de Villahermosa, el simposium El Sur desde el Sur, auspiciado en cooperación con la Universidad Intercultural de Chiapas.
La idea de llevar a cabo una reunión en la que los investigadores académicos de las varias instituciones que existen en el Sur de México tuviesen un intercam-bio de opiniones acerca de los problemas más acucian-tes de esta región de regiones, surgió en conversaciones entre académicos de diversos centros de investigación y de educación superior. El planteamiento se conversó con el Gobierno del Estado de Tabasco y con las auto-ridades de la Universidad Juárez (UJAT), lográndose un acuerdo para que el Simposium se desarrollara en Villahermosa, la ciudad capital del Estado de Tabasco. Las Universidades Intercultural de Chiapas y Juárez Autónoma de Tabasco integraron un grupo de trabajo que se encargó de los aspectos organizativos y logísti-cos de la reunión.
El Simposium El Sur desde el Sur se estructuró a través de nueve mesas de discusión, a saber: Mesa 1, ¿Qué define al Sur? ¿Qué es la Frontera Sur?; Mesa 2, La integración nacional desde el Sur; Mesa 3, El Sur en perspectiva histórica; Mesa 4, Integración económica: problemas y perspectivas; Mesa 5, Migración y Dere-chos Humanos; Mesa 6, Energía y Medio Ambiente en el Sur; Mesa 7, Política y Seguridad Nacional en el Sur; Mesa 8, La diversidad cultural del Sur; Mesa 9, Hacia una Agenda del Sur.
Una presencia notable de académicos animó a esta singular conversación: Candita Victoria Gil Jiménez, Gabriel Macías Zapata, Miguel Lisbona, Andrés Fá-bregas Puig, Esteban Krotz, José Alberto Abud Flores, Enrique Chang Hernández, Salomón Nahmad, Anto-nio Mosquera, José Luís Sierra, Guadalupe Vautravers, Miguel Ángel Ramírez, Jan de Vos, Carlos Martínez As-sad, Mario Humberto Ruz, Carlos Ruíz Abreu, Héctor Valencia Reyes, Rodolfo Uribe Iniesta, Esperanza Tu-ñón, Daniel Villafuerte Solís, Juan José Chablé Sanjea-do, Fabianne Venet, Baldemar Hernández, Gloria Lara Pinto, María G. Morfín Otero, Manuel Ángel Castillo, Felipa Nery Sánchez Pérez, Rafael Loyola Díaz, Lilia Gama Campillo, Germán Santacruz, Esther Solano Pa-lacios, Wilfredo M. Contreras, Jorge Chabat, Alfonso Arrivillaga, Jaime Torres Burguete, Miguel Ángel Ruíz Magdónel, Omar López Espinosa, Raúl Armando Her-nández, Rosa María Romo y Tomás Calvillo. Participa-ron los siguientes funcionarios de gobierno: Humberto Mayans Canabal, Secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, Amador Rodríguez Lozano, Ministro de Jus-ticia de Chiapas, Patricio Patiño Arias, Secretaria de Seguridad Pública Federal y la Fiscal Especial María Guadalupe Morfín Otero (FEVIMTRA).
El Simposium fue inaugurado el 27 de mayo por el Químico Andrés Rafael Granier Melo, Gobernador del Estado de Tabasco, ante un repleto Auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la UJAT. La Conferencia Magistral Inaugural la dictó el Dr. Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Su-perior de la Secretaría de Educación Pública.
Las mesas se desarrollaron a través de complejas intervenciones de los ponentes y de la participación de los asistentes. Cada tema mereció una discusión que debió ser más amplia, pero que configuró una reflexión conjunta que se retomará para la publicación de las memorias del Simposium.1 Sin embargo, es posible señalar los elementos más destacados de la reflexión elaborada a partir del enlace de planteamientos, visio-nes y enfoques diferentes desde disciplinas distintas. Se logró el propósito de llevar a cabo una exploración colectiva para responder a la pregunta ¿qué sabemos del Sur desde el Sur? e iniciar el ejercicio de elaborar una Agenda del Sur que exprese el punto de vista aca-démico acerca de la compleja problemática que afron-ta el Sur de México.
Se reconoció la relatividad del concepto “Sur”, pero también los elementos que han conformado una visión que en términos generales asigna al Norte los atributos de progreso de los que carece el Sur. Inclu-so, varios puntos de vista señalaron que esa es la di-visión supuesta del mundo: Sur y Norte, como polos extremos del subdesarrollo y del desarrollo. Se insistió que, en el caso de México, el Sur es más que un rumbo para configurar una región de regiones con identidades complejas, diversidad cultural y lingüística, la mayor biodiversidad del país, abundancia de fuentes de re-cursos y diversidad de sociedades e historias. Se enfa-tizó la singularidad de una frontera que nos vincula a Centroamérica y El Caribe, que se sitúa en un contexto de pluralidad de situaciones y que es un territorio que lleva la añeja marca de las culturas mesoamericanas. La Frontera Sur sigue siendo un entrecruzamiento cultural e histórico que enlaza a todo el país con pueblos afines.
Al discutirse la integración, surgió el planteamiento de que ese concepto nos remite a enfoques equivocados acerca de la diversidad del país y se propuso el uso del concepto de articulación, que permite la convergencia de la diversidad desde las características propias. La pregunta más importante es cómo articular a la nación mexicana en el contexto de la diversidad que la carac-teriza. Asociado a este planteamiento, se discutió la pertinencia de términos como “indígena”, “mestizo” o “criollo” y se puso en duda su actualidad. ¿Por qué no hablar de la población mexicana? ¿Por qué no referirse a los nahuas, purépechas, zapotecos, etc., por su nom-bre? ¿Por qué no articular la ciudadanía mexicana des-de la diversidad? Asociada a esta discusión se planteó la importancia para la vida del país del contexto actual
Eventos
1Ver memoria del simposium (Fábregas y otros 2008).
REGIÓN SUR DE MÉXICO
REVISTA SUR DE MÉXICO94
que implica un momento de cambio que aun no define claramente su dirección y en donde el Estado Nacional debe redefinirse para adecuarlo a las nuevas realidades.
El Sur de México presenta un grave deterioro de sus recursos en medio de realidades demográficas cada vez más complejas. En general, los planes de desarrollo no han tenido éxito, enfrentándose ahora una situación de fragilidad no sólo en los sistemas naturales y en los re-cursos bióticos sino también en los grupos humanos. Sigue siendo el Sur de México el territorio de los índices más graves de marginación en contraste con la riqueza de su entorno. Tal pareciera que la mayor desgracia del Sur son sus enormes recursos, cuyo uso debe pensarse en términos del desarrollo del propio Sur. Un consenso que surgió de esta discusión es que es urgente el cam-bio en los paradigmas del desarrollo aplicados en el Sur de México. Es urgente recuperar el desarrollo regional, incluyendo de manera especial a la Frontera Sur.
La migración, tanto la inmigración como la emigra-ción, es un proceso que se ha profundizado no sólo en el Sur de México sino en Centroamérica y El Caribe. Ahora los Estados de la Federación del Sur Mexicano son terri-torios de expulsión de población, pero también de paso de migrantes que se dirigen al Norte y de grupos que se quedan. Es pues el Sur lugar de expulsión, de paso y de destino. Ello hace del fenómeno migratorio un proceso de gran complejidad que además, hunde sus raíces en el tiempo. Los movimientos migratorios no son nuevos, por supuesto, sino su contexto. Este aspecto está íntima-mente ligado con la cuestión de los derechos humanos en general y en particular de los migrantes. En este sen-tido, es notable el aumento del número de niños y de mujeres que abandonan sus lugares de origen para ca-minar hacia el Norte, pasando por el Sur. Es importante el diagnóstico de los flujos migratorios actuales, el análi-sis de las especificidades de la condición de los migran-tes y combatir a profundidad la violación a los derechos humanos y la impunidad.
Los Estados del Sur de México poseen la mayor can-tidad de agua del país: el 70%. Además, en el Sur se localiza la mayor precipitación pluvial con 2,000 milí-metros cúbicos al año. La preocupación expresada por varios académicos está relacionada con los efectos del cambio climático sobre esta riqueza, la administración de los recursos naturales en general y el mantenimien-to del medio ambiente. Una conclusión general es que existe una vulnerabilidad extrema ante los cambios, y que ello alcanza a la población. Aunque el diagnóstico es abrumador aún es tiempo de actuar y ello reanima la confianza en la posibilidad de revertir y de dirigir los cambios.
En la discusión acerca de las fuentes de energía, es obvio que el mayor interés se centró en el asunto del petróleo y en el actual debate sobre Petróleos Mexica-nos (Pemex). Se afirmó que la discusión acerca de esta empresa emblemática toca en realidad al modelo de empresa pública que funciona en México y la necesidad de readecuarlo a las circunstancias del mundo actual.
La seguridad nacional debe adaptarse a los cam-bios que el país ha experimentado y experimenta. El
concepto mexicano es diferente al de otros países y tie-ne su antecedente en la reorganización del ejército que llevó a cabo el General Joaquín Amaro en 1943. No es lo mismo la seguridad del estado que la del régimen de gobierno. El estado tiene la obligación de garantizar la vida plena del individuo y el respeto a los derechos que le asisten - no solo como ciudadano mexicano, sino como persona. En el Sur se enfrenta actualmente una proble-mática muy compleja relacionada con el tráfico de per-sonas, tráfico de drogas, tráfico de armas y violación de derechos humanos. Es notorio que el Instituto Nacional de Migración ha sido rebasado y urge su reestructura-ción. La profesionalización de las policías es otro punto de urgente resolución. En el Sur de México se viven las causas del crimen organizado en general. Así, la pobreza es la mayor causa de la inseguridad y el problema más urgente a resolver. Ello es cierto también en Centroamé-rica. Ante este panorama, es importante no criminalizar la pobreza, unirse a Centroamérica y fortalecer la Fron-tera Sur integralmente.
Hacia una Agenda del Sur
En forma unánime, los participantes en el Simpo-sium El Sur desde el Sur decidieron exponer las conclu-siones siguientes y llamar la atención de los gobernado-res de los Estados del Sur de México para configurar un trabajo conjunto encaminado a la resolución de la com-pleja problemática detectada:1. Celebrar anualmente el simposium El Sur desde el
Sur, rotando la sede entre los Estados del Sur de Mé-xico. El propósito es contar con un espacio perma-nente de reflexión que alimente —en lo posible— las decisiones de gobierno.
2. Celebrar el próximo simposium El Sur desde el Sur en la Universidad Intercultural de Chiapas, en la Ciu-dad de San Cristóbal, Las Casas.
3. Enfatizar la importancia de las Universidades del Sur de México como las instituciones creadoras de cono-cimiento y recintos de la investigación y el debate. Las universidades deben intervenir en forma desta-cada en el diseño del futuro del sur y en la resolución de los problemas de nuestros pueblos.
4. Establecer una Alianza Universitaria para el Bienes-tar convocada por los gobernadores de los Estados del Sur de México.
Además, se exhortó a los gobernadores de la región a:1. Establecer un organismo de coordinación regional y
un programa de reuniones para discutir, analizar y resolver sobre asuntos de común interés, tales como: frontera sur, seguridad, problemas ambientales, re-cursos, política de derechos humanos, migración.
2. Discusión conjunta de una estrategia para replan-tear la relación con la Federación y establecer pro-yectos comunes. Es urgente dignificar la infraes-tructura de La Frontera Sur.
3. Diseñar un proyecto junto con los pueblos indíge-nas del Sur de México para articular su aporte a la nación en una situación de equidad.
REGIÓN SUR DE MÉXICO
95VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
En síntesis, la reflexión conjunta concluyó en la urgencia de establecer un desarrollo apegado a las ca-racterísticas de la gente y del medio ambiente. Se debe reorientar el esfuerzo educativo para establecer una educación apoyada en la riqueza de la variedad cultural del Sur de México e introducir a las culturas del Sur a las aulas universitarias.
Bibliografía citada
Fábregas, Andrés y otros2008 El sur desde el sur: memorias de un simpo-
sium. Villahermosa: Universidad Intercultural de Chiapas / Gobierno del Estado de Tabasco.
Andrés Fábregas Puig(Universidad Intercultural de Chiapas)
EL IV fORO ACADÉMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, VERACRUz
Los días 4 y 5 de diciembre de 2008, se celebró un evento que se hace ya tradición en la vida académica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Veracruz. El antiguo Hospicio, hoy museo de la ciudad, fue espléndido marco de esta reunión de investigadores que desarrollan sus actividades en este centro de trabajo estatal.
El evento fue inaugurado el día 4 por el Arq. Fernan-do Pérez Vignola, delegado estatal del INAH y la comi-sión organizadora integrada por la Dra. Selene Álvarez Larrauri, el Dr. Pablo Montero y el autor de estas líneas.
Inmediatamente se dio inicio a los trabajos con la Mesa de Avances de investigación con la ponencia del Mtro. Alfredo Calderón sobre el rescate arqueológico en el puerto de Coatzacoalcos, quien mostró que se han descubierto evidencias importantes de la ocupación portuaria prehispánica, desde el período formativo. El propio Delgado, junto con la Mtra. Lourdes Hernán-dez, describieron sus estudios sobre la red de caminos prehispánicos que intercomunican a los asentamientos arqueológicos del sur de Veracruz y que han documen-tado en sus investigaciones. La Mtra. Judith Hernán-dez presentó un importante estudio sobre los contactos coloniales entre Veracruz y la Florida en la época co-lonial, realizado en colaboración con la Universidad de Florida. La Mtra. María de la Luz Aguilar nos hizo ver el desarrollo de Paso de Ovejas, desde la época prehis-pánica hasta nuestros días, a través de la investigación que tiene en marcha. De particular importancia resultó la ponencia de la Mtra. Pilar Ponce en la que da cuenta de los intentos de conservación de las pelotas de hule rescatadas en el Manatí, que tienen una antigüedad de tres mil años, proyecto único en el mundo que además evidencia las dificultades en la materia; la comunidad del centro se manifestó preocupada por la lentitud con que se da respuesta a los proyectos de investigación de esta naturaleza. Finalmente el Mtro. Pablo Valderrama
presento sus resultados de investigación sobre ritos fu-nerarios y concepciones de la muerte entre los toto-nacos, participación en el amplio Proyecto Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México.
Por la tarde se desarrolló la Mesa de Reproducción Social. La Dra. Selene Álvarez abundó sobre la bio-intersubjetividad como concepto para el estudio de la violencia intrafamiliar El Dr. Manuel Uribe nos pre-sentó las estructuras de poder y los sistemas de cargo indígenas en el sur de Veracruz y la forma en que éstas se reproducen en estructuras sociales como el sindi-cato de PEMEX. La Dra. Isabel Lagarriga presentó el interesante estudio sobre los ritos de exorcismo que se realizan en Puente Jula y que son de gran impacto en la sociedad veracruzana. Finalmente la Mtra. Gema Lozano relató el bautizo del hijo de un obrero de la fá-brica de Rio Blanco, Veracruz por el sindicato, en una acción fundamentada en la tradición anarcosindicalis-ta de esta agrupación, historia obtenida de sus trabajos recientes de investigación y conservación del archivo de este sindicato.
Al anochecer, el grupo de trabajo del Proyecto de Registro, Catálogo e Inventario de Colecciones de las bodegas de San Juan de Ulúa, presentó sus avances en una mesa. El Arqlgo. David Morales, coordinador del proyecto, destacó la importante tarea que desarrolla su equipo en el extraordinario universo que representan las colecciones arqueológicas embodegadas durante cerca de tres lustros en San Juan de Ulúa, producto de donaciones, decomisos e investigaciones. La restaura-dora Lourdes Amora describió los métodos de conser-vación y restauración empleados por el proyecto. El Mtro. Luís Heredia ofreció un resultado paralelo con los trabajos de análisis tipológico de las abundantes muestras de dioses narigudos que se hallan en las co-lecciones, y finalmente la Mtra. Jessica Gottfried ofre-ció una aplaudida ponencia de etnomusicología sobre el singular análisis de los silbatos microtonales de las colecciones de Ulúa.
Por la noche, amenizada por la orquesta de la Ar-mada de México, se realizó la presentación de la revis-ta Ollin, en su nueva época; el comunicador Eduardo Sansores del Instituto Veracruzano de la Cultura y el académico Francisco Alavés de la Universidad Vera-cruzana, hicieron elogiosos comentarios a la revista mientras que el Dr. García Valencia y el Mtro. Alfredo Calderón, dos de los autores de los artículos, participa-ron compartiendo con el público su conocimiento y sus experiencias.
El día 5 iniciaron los trabajos con la Mesa de Po-líticas de Conservación del Patrimonio Cultural. La Mtra. Pilar Ponce nos ofreció un panorama de la con-servación de archivos y bibliotecas en el estado, plan-teando la imperiosa necesidad de fortalecer esta tarea. Dos ponencias remitieron al trabajo sobre los monu-mentos históricos, de un lado el Dr. Omar Ruiz habló de la pérdida de valores arquitectónicos en la ciudad de Misantla y los intentos por detenerla, de otra parte el arquitecto Juan José Ramírez hizo una revaloración del centro histórico de Xalapa a 15 años de su declara-
REGIÓN SUR DE MÉXICO
REVISTA SUR DE MÉXICO96
toria federal. El Arqlgo. Nahum Noguera, subdelegado del centro, hizo un balance de los trabajos del INAH a nivel nacional para desarrollar los tan necesarios pla-nes de manejo de las zonas arqueológicas. La Arqlga. Laura Carrillo presentó importantes consideraciones sobre la arqueología subacuática en Veracruz y la im-periosa necesidad de desarrollar esta subdisciplina en el yacimiento más importante de pecios coloniales del país y uno de los más significativos del continente, el Puerto de Veracruz. La Arqlga. Patricia Castillo, el An-trop. Daniel Nahmad y la Lic. Juliana Solís presentaron los avances del Proyecto Integral Tajín, el cual busca consolidar las líneas de arqueología, antropología so-cial, gestión y conservación del patrimonio de la tan importante zona. El Arqlgo. Fernando Miranda presen-tó la propuesta de recuperación del sitio de Toxpan, que realiza el INAH con la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Córdoba y que él coordina. Fuera de programa pero de manera magistral y a petición del colectivo, la Dra. Anick Dannels del Instituto de Inves-tigaciones Antropológicas de la UNAM, quien se en-contraba entre el público asistente, presentó sus traba-jos recientes sobre la arquitectura de tierra del centro de Veracruz, los importantes descubrimientos hechos en los restos de los sitios que han dejado los ladrilleros dejaron admirada a la concurrencia y se generalizó la demanda de que se atienda la terrible destrucción pa-trimonial propiciada por la producción ladrillera. Ce-rró la mesa el Dr. Hugo García quien presentó intere-santes reflexiones sobre el tejido en curva, técnica de larga tradición cultural única en México.
Por la tarde se desarrolló la Mesa Redonda para la discusión y evaluación de las políticas de investi-gación institucionales, las condiciones de trabajo, los procesos de organización y el funcionamiento del área de investigación. Para abrir el diálogo, el Dr. Cuauhté-
moc Velasco, secretario general de la delegación sindi-cal D-II-IA-1 de académicos del INAH, dio a conocer los avances en la negociación del reglamento de la Ley Orgánica del Instituto, importante marco normativo que regula las actividades sustantivas de la institución: investigación, conservación, difusión y docencia. Con-tinuó una intensa discusión sobre la investigación en el centro, su relación con las áreas administrativas, la necesidad de organización interna y una variedad de aspectos que fueron recabados por la relatoría del Dr. Pablo Montero. Se destacó la demanda de atención a los problemas graves de conservación del patrimonio cultural veracruzano, la necesidad de que el área ad-ministrativa apoye al área de investigación, la búsque-da de un órgano rector de la investigación en el centro (quizá un consejo académico), etc.
La asistencia del público externo fue reducida, sin embargo, se contó con estudiantes, organizaciones de defensa del patrimonio cultural y ciudadanos comunes que pudieron conocer el trabajo institucional y opinar libremente sobre él. El Dr. Cuauhtémoc Velasco clau-suró los trabajos para dar pie a la cena de despedida con la que cerró el evento, amenizada por el grupo de jazz de Mabarak. La organización logística corrió a car-go del Departamento de Difusión del Centro, equipo al que se reconoció su trabajo.
La vida académica del Centro INAH Veracruz se en-riqueció con este foro. Lamentamos la ausencia de los compañeros que no pudieron acompañarnos, pero en la próxima reunión esperamos estar todos, los cerca de cua-renta académicos, más los compañeros de otras áreas, para contribuir a partir de la presentación y discusión de las investigaciones, a mejorar la calidad del trabajo que se realiza en uno de los centros de provincia más anti-guos e importantes del INAH en el país y para difundir nuestra labor en la sociedad a la que nos debemos.
Daniel Nahmad MolinariCentro INAH-Veracruz
REGIÓN SUR DE MÉXICO
97VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
CHIAPAS
Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y HumanísticasCentro de Estudios Superiores de México y CentroaméricaUniversidad de Ciencias y Artes de Chiapas(San Cristóbal de las Casas, Chis.)
Gabriela Campos Cortés. Teología Mayense: el discur-so sistemático de lo sagrado. [1/02/2008; Dr. Jesús Morales Bermúdez].
Leonardo V. Sánchez Vergara. Fronteras subjetivas: sujetos de la discursividad y sociabilidad en San Cris-tóbal de Las Casas (el caso del andador eclesiástico). [11/03/2008; Dr. Alain Basail Rodríguez].
Margarita de Jesús Gutiérrez Narváez. Identidad y racismo: un estudio sobre los discursos y prácticas recientes en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. [10/08/2008; Dr. Alain Basail Rodríguez].
Ramón Abraham Mena Farrera. Pasiones e interaccio-nes virtuales: paisajes tecnológicos en Centroamérica y el Caribe a principios del siglo XXI. [19/08/2008; Dr. Alain Basail Rodríguez].
Xóchitl Fabiola Poblete Naredo. Literatura e identidad: la conformación identitaria entre los escritores tzel-tales y tzotziles de los Altos de Chiapas. [6/09/2008; Mtro. Carlos Gutiérrez Alfonso].
María de los Ángeles Salto Argueta. Entre la coyuntura nacional y las circunstancias locales: fundación e ins-titucionalización del PRD en Chiapas. [11/09/2008; Dra. María del Rocío Ortiz Herrera].
tesis de grado y de posgrado en ciencias sociales presentadas recientemente en o sobre la región
En esta subsección, se informará sistemáticamente sobre las tesis de posgrado en ciencias sociales y hu-manas presentadas en las instituciones académicas ubicadas en el SurSureste; además, se publicarán los datos acerca de tesis de posgrado realizadas en otras partes sobre la región.
Jorge Hugo Sarmiento Moreno. Espacio construido e identidad urbana: representaciones y prácticas espa-ciales en el Barrio San Jacinto, Chiapa de Corzo, Chia-pas. [11/09/2008; Dr. Alain Basail Rodríguez].
Gonzalo Cóporo Quintana. Migración internacional, pobreza y desarrollo en dos municipios de los Altos de Chiapas: San Juan Chamula y Santiago el Pinar. [17/09/2008; Dr. Daniel Villafuerte Solís].
Maestría en Antropología Social Centro de Investigaciones Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Occidente-Sureste (San Cristóbal de las Casas, Chis.)
Laura Ketchum Jordan. El problema de la responsabi-lidad social corporativa: la empresa Coca-Cola en los Altos de Chiapas. [18/08/2008; Dr. José Luis Escalo-na Victoria].
Tania Ávalos Placencia. Aquí todos católicos… Entre normas, estrategias y experiencias: religión, comuni-dades y religiosidades en un ejido tojolabal de Chia-pas. [19/08/2008; Dr. José Luis Escalona Victoria].
Ingreet Juliet Cano Castellanos. El valor de la selva: ensayo sobre el acceso a la tierra y la diferenciación social. [25/08/2008; Dr. José Luis Escalona Victoria].
Jaime Roberto Rivas Castillo. Tejiendo redes frente al riesgo y la vulnerabilidad: migrantes centroamerica-nos y organizaciones civiles de apoyo en Tapachula, Chiapas. [27/08/2008; Dra. Carolina Rivera Farfán]
tesis de posgrado en ciencias sociales presentadas recientemente en instituciones académicas del sursureste de méxico
Las fichas están organizadas por orden alfabético de las instituciones que ofrecen los programas de pos-grado correspondientes y por orden cronológico de la presentación de las tesis. Se indica el nombre del/a tesista, el título de la tesis, el número de páginas, la fecha de presentación y el nombre del/a director/a.
REGIÓN SUR DE MÉXICO
REVISTA SUR DE MÉXICO98
María Antonieta Zárate Toledo. Gestión del agua y conflicto en la periferia urbana de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: el caso de Los Alcanfores. [28/08/2008; Dra. Edith Kauffer Michel].
Ariel Enrique Corpus Flores. Jóvenes tseltales presbi-terianos y sus prácticas divergentes: los Mensajeros de Cristo en la iglesia Gólgota de El Corralito, Oxchuc. [27/08/2008; Dra. Carolina Rivera Farfán].
Susana Maybrí Salazar. Redes de los transmigrantes indo-cumentados salvadoreños en la frontera México-Guate-mala. [27/08/2008; Dra. Gabriela Robledo Hernández].
María José Araya Morales. Los conocimientos de las parteras indígenas frente a las políticas de integra-ción/apropiación neoliberales. [22/09/2008; Dra. Aída Hernández Castillo].
Victoria Raquel Rojas Lozano. Los nervios como metá-fora de aflicción: padecimiento y diversidad terapéu-tica entre los choles de Noypac, Tacotalpa, Tabasco. [6/10/2008; Mtra. Gracia Ímberton Deneke].
Efrén Orozco López. Identidades en construcción: et-nicidad y cambio sociopolítico: los keremetik y vinike-tik pertenecientes a la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”, Acteal centro. [10/11/2008; Dra. Xochitl Leyva Solano].
Zulema Gelóver Reyes. Entre hortalizas, salones y fo-gones: keremetic xchiuc tsebetik en el albergue de San Pablo Chalchihuitán. [28/11/2008; Dra. María Bertely Busquets].
Emiliano Sántiz López. Chi’n ach’ixetik sok chi’n kere-metik ta snail nopjun: etnografía del aula en las es-cuelas primarias del municipio de Oxchujk’, Chiapas. [17/12/2008; Dr. Andrés Fábregas Puig].
Rosey Obet Ruíz González. Respuesta a la crisis del campo: prácticas tecnológicas alternativas de familias rurales en la región Fraylesca, Chiapas. [19/12/2008; Dra. María Elena Martínez Torres].
OAXACA
Maestría en Ciencias Sociales y Estudios Polí-ticosInstituto de Investigaciones Sociológicas Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca(Oaxaca, Oax.)
Silvino Villarreal Chacón. La socialización políti-ca del adolescente en contextos multiculturales. [27/02/2008; Dra. Olga J. Montes García].
Maestría en Ciencias Sociales con terminación en Política y EtnicidadInstituto de Investigaciones Sociológicas Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca(Oaxaca, Oax.)
María Elena Ramírez Avendaño. El conflicto social en Oaxaca: un estudio del desarrollo del movimiento ma-gisterial y popular. [23/10/2008; Dr. Eduardo C. Bau-tista Martínez].
Maestría en Ciencias Sociales con terminación en Desarrollo RegionalInstituto de Investigaciones Sociológicas Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca(Oaxaca, Oax.)
Magdalena López Rocha. Desigualdad laboral y segregación ocupacional: periodistas en Oaxaca. [30/07/2008; Mtra. Gloria Zafra].
VERACRUz
Maestría en EducaciónFacultad de PedagogíaUniversidad Veracruzana(Xalapa, Ver.)
María Concepción Sánchez Rovelo. La autoevaluación, como un proceso de mejora del programa académico de la Licenciatura en Nutrición, campus Xalapa, de la Universidad Veracruzana. [28/08/2008; Dr. Francis-co Domingo Vázquez Martínez].
Jessica Badillo Guzmán. La operación de los progra-mas de tutorías de la Universidad Veracruzana y sus efectos en la experiencia escolar. [05/09/2008; Dr. Miguel Ángel Casillas Alvarado].
Esmeralda Alarcón Montiel. Los impactos del MEIF y el PRONABES en las trayectorias escolares de la Fa-cultad de Psicología Xalapa de la Universidad Vera-cruzana. [29/10/2008; Dr. Miguel Ángel Casillas Al-varado].
Doctorado en Historia y Estudios RegionalesInstituto de Investigaciones Histórico-SocialesUniversidad Veracruzana(Xalapa, Ver.)
Juana Martínez Alarcón. De la hacienda azucarera al modelo de ingenios centrales: la transición de la in-dustria azucarera en Córdoba, Veracruz, en el siglo XIX [7/03/2008; Dr. Alfred H. Siemens].
REGIÓN SUR DE MÉXICO
99VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
Francesco Panico. Mesoamérica olmeca: la cosmogo-nía del preclásico medio como código transcultural de comunicación. [24/07/2008; Dr. Joaquín R. González Martínez].
Javier Omar Ruiz Gordillo. Patrón urbanístico de la antigua Veracruz en el siglo XVI. [24 /09/2008; Dr. Pedro Jiménez Lara].
Carmen Hernandez Montejo. La conformación histó-rica regional del Estado de Campeche: los procesos productivos en la transformación de una economía de enclave a un sistema de mercado: el caso de Ciudad del Carmen y su región. [9/10/2008; Dr. Feliciano García Aguirre].
Alida Genoveva Moreno Mar Martínez. La minería en Nueva Galicia. Reales mineros de la sierra occidental de Jalisco: San Sebastián y Guachinango en el periodo virreinal. [25/11/2008; Dr. Feliciano García Aguirre].
Mario Pérez Monterosas. Las redes sociales y migratorias en los procesos de movilidad e interacción de los habitan-tes del Veracruz rural central: el caso de paso mariano, 1920-2002. [28/11/2008; Dr. David Skerritt Gardner].
YUCATÁN
Maestría en Ciencias AntropológicasFacultad de Ciencias AntropológicasUniversidad Autónoma de Yucatán(Mérida, Yuc.)
Claudia Salinas Boldo. Punto de vista de educadores y educadoras sexuales de Mérida, Yucatán sobre el impacto que los procesos de educación sexual formal tienen en la construcción y deconstrucción de repre-sentaciones en torno a la salud sexual masculina. [11/11/2008; Mtra. Georgina Rosado Rosado].
Maestría en Gobierno y Políticas PúblicasFacultad de EconomíaUniversidad Autónoma de Yucatán(Mérida, Yuc.)
Víctor Manuel Alcántara Cárdenas. Aportaciones a la Evaluación del Programa Nacional de Apoyo a la Acuacultura Rural (PRONAR) en las unidades productivas atendidas en Yucatán (2003 y 2004). [7/05/2008; M.C. Francisco J. Roaro Meza].
Claudia Gabriela González Rahal. Evaluación al pro-grama de inspección y vigilancia pesquera en Yuca-tán en el periodo 2004-2006. [9/05/2008; M. E. Era-clio del Jesús Cruz Pacheco].
Elsy Beatriz Poot Canche. La evaluación de la capaci-tación impartida en el marco del servicio profesional
de carrera a los funcionarios de la secretaria de agri-cultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimen-tación delegación Yucatán 2006-2007. [23/07/2008; M. E. Mario Pavía Aguilar].
Flavio Ulises Pérez Chi. Pobreza, políticas públicas, po-líticas sociales en Yucatán, 1995-2007. [11/09/2008; Dr. Sergio Quezada].
María del Carmen Duarte Núñez. Políticas públicas para el fortalecimiento de la organización productivi-dad y competitividad del sistema producto apícola en el Estado de Yucatán. [12/12/2008; Dr. Miguel Ángel Magaña Magaña].
Maestría en Educación SuperiorFacultad de EducaciónUniversidad Autónoma de Yucatán(Mérida, Yuc.)
Humberto José Centurión Cardeña. Efectos de un soft-ware educativo tutorial en el rendimiento académico de los estudiantes [114 pp.; 13/03/2008; Mtra. Ma. Ce-cilia Guillermo y Guillermo].
Maestría en Investigación EducativaFacultad de EducaciónUniversidad Autónoma de Yucatán(Mérida, Yuc.)
Danice Deyanire Cano Barrón. Sistema de gestión del aprendizaje en la enseñanza de programación [21/01/2008; Mtra. Ma. Cecilia Guillermo y Guillermo].
Pedro Josué Sosa Solís. Creencias y estilos de enseñan-za de profesores de matemáticas de bachillerato y su efecto en el rendimiento académico [28/01/2008; Dr. Pedro José Canto Herrera].
Rudesindo Basto Ramayo. Evaluación del Progra-ma de Formación Integral: Impulso Universitario [12/02/2008; Mtro. Geovany Rodríguez Solís].
Marcos Manuel Pool Tamayo. La cultura escolar de una escuela primaria pública de la ciudad de Mérida [11/04/2008; Dr. Pedro Antonio Sánchez Escobedo].
Andrés Alberto Aguilar Guijón. Factores relaciona-dos con el ingreso y la permanencia de estudiantes en el programa de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 31-A, Mérida [23/05/2008; Dra. Silvia J. Pech Campos].
Diany Reyna Góngora Franco. Evaluación del Programa de Escuelas de Calidad de cinco Centros de Atención Múl-tiple [14/07/2008; Dra. Edith Cisneros Chacón].
Reyna Guadalupe Euán Ramírez. Etnoteorías parentales y rezago educativo en una comunidad mayahablante [21/07/2008; Dra. María Dolores Cervera Montejo].
REGIÓN SUR DE MÉXICO
REVISTA SUR DE MÉXICO100
María Estefanía Moreno Acevedo. Participación de los padres en la educación de estudiantes de secundaria de Yucatán [28/07/2008; Dr. Pedro Antonio Sánchez Escobedo].
Teresa del Rosario Góngora Franco. Permanencia y egreso de estudiantes como elementos de la calidad del plan de estudios técnicos superiores universitarios [28/07/2008; Dr. Pedro José Canto Herrera].
Claudia Georgina Avilés Pech. Conceptos, tipos y usos de la evaluación para los directivos de la UADY. [29/07/2008; Dra. Edith Cisneros Chacón].
Febe Eunice Caamal Montejo. Flexibilidad curricular desde la perspectiva de docentes y estudiantes univer-sitarios. [29/07/2008; Dr. Pedro José Canto Herrera].
Cecilia Alejandra Rojas Cáceres. Estrategias meta-cognitivas y comprensión lectora en estudiantes de una secundaria pública de la ciudad de Mérida. [29/09/2008; Dra. Landy Esquivel Alcocer].
María Paula Concepción Cardós Azul. Rezago educa-tivo en Maya hablantes y estrategias de género uti-lizadas para abatirlo. [26/11/2008; Dr. Juan Carlos Mijangos Noh].
Jineth Díaz López. Impacto de una estrategia de inter-vención en el autoconcepto de jóvenes de nivel medio superior. [11/12/2008; Dra. Silvia J. Pech Campos].
Álvaro de Jesús Carcaño Loeza. Necesidades educa-tivas derivadas de la Ley Estatal de Acceso a la In-formación Pública. [16/12/2008; Mtro. Jesús Enrique Pinto Sosa].
Daniel Ernesto Vázquez Hernández. Problemas más frecuentes en estudiantes de bachillerato. [16/12/2008; Dr. Pedro Antonio Sánchez Escobedo].
Juan Carlos Salazar López. Aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico en matemáticas de bachille-rato. [17/12/2008; Mtro. Humberto Salazar Carballo].
Maestría en EducaciónEscuela de PsicologíaUniversidad Marista (Mérida, Yuc.)
Rubí Shantal Torres Cardeña. Valores que se interna-lizan en la vida universitaria un programa de apren-der-haciendo. [26/04/2008; M. C. E. Ivette Marina Lizárraga Castro].
Gabriela de los Ángeles González Navarrete. Factores que influyen en los estudiantes de bachillerato de una escuela pública y una privada al elegir sus asignatu-ras optativas. [07/julio/2008; M.A. Leny Pinzón Liza-rraga].
José Yván Martínez Vera. Elementos que sustentan la disciplina en el salón de clase: diferencias de percep-ción entre alumnos y profesores de una escuela secun-daria. [30/06/2008; M. C. José Luis Gamboa Marru-fo].
Patricia Elena Zapata Villalobos. Causas de la deser-ción escolar entre las alumnas del 3er año de nivel bachillerato del COBAY, planteles: Acanceh, Cacal-chén, Dzemul, Dzilam González, Dzidzantún y Tecoh: Estado de Yucatán. [30/06/2008; Dr. Ricardo López Santillán].
Maestría en Desarrollo HumanoEscuela de PsicologíaUniversidad Marista(Mérida, Yuc.)
Adriana Aguilar Huerta. El sentido de vida de las per-sonas que viven con VIH-SIDA. [06/02/2008; Dra. Graciela Cortés Camarillo].
Mónica Lizzeth Durán Lizama. Planeación de vida y carrera en integrantes del comité sindical de una de-pendencia de gobierno. [11/02/2008; Dra. Graciela Cortés Camarillo].
Maricarmen Monforte García. Significado y emociones vividas durante la experiencia de un embarazo a tér-mino. [05/07/2008; Dra. Graciela Cortés Camarillo].
Roberto Castañeda Sarabia. Estudio cualitativo del proyecto educativo escuela amiga y su impacto en el desarrollo humano comunitario en Yucatán. [12/07/2008; Dra. Graciela Cortés Camarillo].
Maestría en Psicología EducativaEscuela de PsicologíaUniversidad Marista(Mérida, Yuc.)
Teresa de Jesús Sierra Molina. Perfil resiliente del do-cente del nivel primaria: caso Centro Educativo Pia-get. [27/06/2008; M. A. Leny Pinzón Lizarraga].
Patricia Elena Pasos Millán. Una mirada hacia la calidad de los programas Aprender-Sirviendo: la percepción de los alumnos. [11/07/2008; M.A. Leny Pinzón Lizárraga].
REGIÓN SUR DE MÉXICO
101VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
publicaciones en ciencias sociales y humanas relacionadas con la región sur sureste de méxico.
Báez-Jorge, Félix. Olor de santidad. San Rafael Guí-zar y Valencia: articulaciones históricas, políticas y simbólicas de una devoción popular. Universidad Ve-racruzana, Xalapa, 2006.
De Rivas, Manuel Antonio, Sizigias y cuadraturas lunares. Centro de Estudios Peninsulares en Hu-manidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida, 2008.
Juárez Hernández, Yolanda, Persistencias culturales afrocaribeñas en Veracruz. Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa, 2006.
Suárez Martínez, Abel, De hortelanos a piratas: en-sayos sobre la cultura canaria en los entornos de Veracruz y el Gran Caribe (1725-1825). Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa, 2008.
Ladrón de Guevara, Sara, Hombres y dioses de El Tajín. Secretaría de Educación de Veracruz, Xalapa, 2008.
Miranda Ojeda, Pedro, Las comisarías del Santo Ofi-cio de Mérida y Campeche: configuración geodemo-gráfica y sociedad en el prisma inquisitorial, 1571-1820. Gobierno del Estado de Campeche, Campeche, 2007.
Miranda, Raúl y Luz María Espinosa, eds., A propósito de Chiapas: la paz en la guerra. Universidad Nacio-
nal Autónoma de México / El Colegio de la Frontera Sur / Editorial Comuna, México, 2007. Piedrasanta Herrera, Ruth, Los Chuj: unidad y rup-turas en su espacio. Centro de Estudios Peninsulares en Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Na-cional Autónoma de México, Mérida, 2008.
Ramírez Almaraz, Jesús Gerardo, Del exterminio a la marginación: los indígenas del noreste. Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa, 2006.
Rodríguez Balam, Enrique, Pan agrio, maná del cie-lo: etnografía de los pentecostales en una comunidad de Yucatán. Centro de Estudios Peninsulares en Hu-manidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida, 2008.
Ruz, Mario Humberto y Antonio de Paz, eds., Li-bros del cabildo eclesiástico de Guatemala. Libro de posesiones. Centro de Estudios Peninsulares en Hu-manidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida, 2008.
Salas Landa, Mónica, Tierra, agua y poder. Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa, 2007.
Terán, Silvia y Christian Rasmussen, La milpa de los mayas. Centro de Estudios Peninsulares en Hu-manidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida, 2008.
Libros de ciencias sociales y humanas editados en el sursureste de méxico
En esta sección se enlistan por orden alfabético de sus autores, editores o coordinadores, las fichas de libros recientemente publicados en la región SurSureste de México.
Se invita a las instituciones editoras ubicadas en la región SurSureste de México, enviar a la Dirección de SurdeMéxico los listados de sus publicaciones recientes, para darlas a conocer en esta sección. En caso de recibir un ejemplar de dichas publicaciones, SurdeMéxico publicará la ficha correspondiente en su portal-e e intentará gestionar una reseña de la obra.
REGIÓN SUR DE MÉXICO
REVISTA SUR DE MÉXICO102
Anuario Cesmeca–Unicach Ed. Centro de Estudios Superiores de México y Cen-troamérica; Universidad de Ciencias y Artes de Chi-apas; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Año 2008, Nueva Época, ISBN 978 7510-La imaginación utópica: una variante del poderAstrid M. Pinto Durán-De palabras y encantos: distintas perspectivas en la noción “Encanto”, en torno al ritual de Corpus Christi en Suchiapa, ChiapasYolanda Palacios Gama-Formas devocionales y catolicidad San La Muerte (Ar-gentina)Walter Alberto Calzato-Juan Rulfo y la fiesta de los muertosAndrés Medina-Iglesia evangélica y élites indígenas: el caso de Al-molonga, Guatemala. Hugo Rafael López Mazariegos-Jóvenes tseltales presbiterianos y sus prácticas diver-gentes: el caso de Los Mensajeros de Cristo de la Iglesia Gólgota de El Corralito, Oxchuc.Ariel Corpus-Proceso de salud-enfermedad / virtud-pecado: re-ligión, sistemas de creencias, tradiciones y medios de sanación.J. Erik Mendoza Luján-Seguridad pública, estado y participación ciudadana: perspectivas contrastadas ante la inseguridad en Chi-apas. Alain Basail Rodríguez, María del Carmen García Aguilar, Minerva Yoimy Castañeda Seijas-Diversidad cultural y patriotismo constitucional en los libros de civismo.Gabriel Ascencio-Entre el zapatismo y el Estado mexicano: la propuesta educativa de la Universidad de la Montaña (Unimón)Horacio Gómez Lara-La enseñanza de la antropología social en la Univer-sidad Autónoma de Chiapas (entendida desde su plan de estudios)Baltasar Ramos Martínez-Acercamiento a los estudios sobre la población china de Chiapas: problemas de investigación antropológica a la luz de los datos históricos Miguel Lisbona Guillén-La fundación de San Andrés Huista: una nueva luz so-
bre la desaparición del antiguo pueblo maya coxhoMario Tejada-Construcción de una región de itinerancias en territo-rios choleros del norte de ChiapasJairzinho Francisco Panqueba Cifuentes-Las metamorfosis del criolloMarcos Cueva Perus-Población indígena migrante en México 2000-2005Graciela Vázquez Pérez, Nohemí Espinosa García-Una relectura de la etnografía tzotzil: la antropología y la política en Los Altos de Chiapas, 1955-2000Jan Rus-Jóvenes viejos, viejos jóvenes: fronteras etarias y roles socialmente costruidosLaureano Reyes Gómez-La dignidad de los muertos: una construcción desde los derechos humanos. Montserrat Bosch Heras, Pilar Castells Ballarin-Relaciones de género y vulnerabilidad ante el VIH/SIDA en jóvenes rurales: estudio de caso en dos comu-nidades de Las Margaritas, Chiapas. Claudia Luz Jiménez Cruz, Angélica A. Evangelista García-Realidades y mitos sobre la salud y la sexualidad en la madurez femeninaGeorgina Sánchez Ramírez-Maestros bilingües: intermediarios y grupos de poder en el norte de ChiapasRosalva Pérez Vázquez-El barrio Ojo de Agua, festividades y tradición oral: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.Iván Francisco Porraz Gómez, José Daniel Cruz Torres-El tiempo histórico y el actual reloj público de la ciu-dad de San Cristóbal de Las CasasVíctor Manuel Esponda Jimeno-El trono olmeca del sitio arqueológico El Marquesillo, VeracruzLourdes Hernández Jiménez-Rescate del caballito de Ñumbañulí: danza ritual de la cultura de los chiapanecas. Mario Nandayapa-La etnomusicología y las fuentes musicales arque-ológicas: investigaciones recientes en el Istmo de Te-huantepec, MéxicoGonzalo Sánchez Santiago-La canción popular infantil como vehículo ideológico. Anna María Fernández Poncela-Contexto y memoria colectiva en la narrativa ch´ol. Gabriela Eugenia Rodríguez Ceja
tablas de contenido de publicaciones periódicas especializadas en ciencias sociales y humanas editadas en la región sursureste de méxico
En esta sección se publica –en orden alfabético de sus nombres– las tablas de contenido de revistas y boletines de investigación y de divulgación especializadas en ciencias sociales y humanas que se publi-can en la región SurSureste de México. Se agradece a las instituciones editoras proporcionar la infor-mación correspondiente.
REGIÓN SUR DE MÉXICO
103VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
-El festín de Clío y Calíope: literatura, historia y novela histórica. Félix Julio Alfonso López-Disco de Newton (imitación de López Velarde)Carlos Gutiérrez Alfonzo-Tuxtla en rosa perro: invención y práctica en los fan-zinesVladimir González Roblero
Anuario de Estudios Indígenas Ed. Instituto de Estudios Indígenas-Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ISSN 1405-1222.URL: <http://www.iei.unach.mx>.
Vol. XII, 2007Presentación Laureano Reyes GómezSECCIÓN TEMÁTICA-Los caminos hacia una comprensión de la vejez Felipe R. Vázquez Palacios-Diseño, desarrollo y evaluación de un plan piloto para la atención a las personas mayores en una zona rural de Alt empordá (Girona)Pilar Monreal y Antoni Vilá-El grupo operativo gestor multidisciplinario: una es-trategia para el estudio de la vejez en el medio rural-Catalina Cervantes Ortega e Idalia Illescas Nájera-Para una sociología de la viudedad en la vejez: el caso de los adultos mayores viudos en EspañaPedro Sánchez Vera-Historiografía de la vejez maya prehispánica en un contexto mesoamericano y generalRocío García Valgañón-¿Mujeres faltantes en Chiapas?Georgina Sánchez Ramírez y María Eugenia Santana Echegaray-Ancianos indígenas en situación de mendicidad en San Cristóbal de Las Casas, ChiapasLaureano Reyes Gómez y Ruperta Bautista Vázquez-Los viejos en los cuentos indígenas de ChiapasMaría Elena Fernández-Galán Rodríguez-Enfermedades simples y fuertes: representaciones so-ciales en la vejezEnrique Hernández Guerson y Sandra Areli Saldaña IbarraSECCIÓN ABIERTA-La romería en la Frontera SurAntonio Gómez Hernández y Delmi Marcela Pinto López-La romería en un ámbito urbanoIván Francisco Porraz Gómez-Etnografía comparativa en el ámbito educativo de al-gunas escuelas indígenas del estado de Chiapas, MéxicoNancy Ramírez Poloche-Una historia de pastores tzotziles y ovejas antiguaRaúl Perezgrovas Garza
Blanco y NegroEd. Centro INAH-Campeche / Instituto de Cultura de Campeche / Universidad Autónoma de Campeche, Campeche, Campeche.
Núm. 10, agosto de 2007-Escárcega: un camino desde el chicleJorge Luis Cahuich Jesús-Escárcega y la ruta chicleraJuan Carlos Saucedo Villegas-Construcción del Ferrocarril del SuresteLuis Pérez Brito-El progreso de EscárcegaJorge Luis Cahuich Jesús-División del Norte: pueblo sin ley, sin hombresSanta Virgen Domínguez-El Séptimo Arte: entre fiesta, política y tragedia. Cine-mas en Escárcega desde 1940Jorge Luis Cahuich JesúsSUPLEMENTOFuentes vivenciales para escribir la historia de Escárce-ga. TestimoniosAmelio Rodríguez López
CentenariosEd. Secretaría de Educación de Veracruz, Veracruz, Veracruz.
Año 2, núm. 7, noviembre-diciembre de 2008-Manuel Rivera Cambas, académico, intelectual y revo-lucionario xalapeñoJesús Jiménez Castillo-Apuntes sobre el muralismo contemporáneo en VeracruzJulio César Martínez-Costumbres funerarias en XicoÁlvaro Brizuela Absalón-La herencia de Roberto Williams GarcíaRaúl Hernández Viveros-Todo lo que usted quería saber sobre Roberto Wil-liams, pero temía preguntarArmando Ortiz-Roberto Williams, su presenciaArmando Ortiz-Coatzacoalcos: casa de culebras despobladasEsther Mandujano García-El ferrocarril de Veracruz al Istmo y la construcción de los ramales San Cristóbal y los Tuxtlas durante la RevoluciónLuis Alberto Montero García-Santo, tuerto, comunista y religionario: la rebelión de Antonio Díaz Manfort en la región totonaca misantecaRoberto Reyes Landa-Los héroes xalapeños Ambrosio Alcalde y Antonio GarcíaSergio Vásquez Zárate
REGIÓN SUR DE MÉXICO
REVISTA SUR DE MÉXICO104
ContrapuntoEd. Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa,Veracruz.
Vol. 3, núm.7, enero-abril de 2008-¿El pecado de avenir ciencia y política?Gonzalo Aguirre Beltrán -Entre Medea y la Llorona Rosa María Spinoso Arcocha -Gobernabilidad y juicio reflexivoAna Lilia Ulloa Cuéllar-Derechos indígenas en Venezuela Vittoria Aino-Niños a la vera del aguaCarlo Antonio Castro-Propósitos hegemónicos de la inculturación litúrgicaFéliz Báez-Jorge -Así que pasen cinco años, drama surrealistaCelia Vásquez GarcíaPOESÍA, CUENTO, RESEÑAS
Vol. 3, núm. 8, mayo-agosto de 2008-Novela y sociedad en México en el siglo XXMario Muñoz-La refundación de VeracruzLuis Arturo Ramos-El colorido mundo popular de Anselmo MancisidorHoracio Guadarrama Olivera-En torno a la noción de lo sagradoFélix Báez-Jorge-Racionalidad y tradición en Fernando SalmerónAngélica Salmerón Jiménez-Anécdotas y rulfianas y entrevista a KovadloffRegina Garza-Elementos para una teoría estética de la culturaFélix Darío Báez GalvánRESEÑAS
Vol. 3 Núm. 9, septiembre-diciembre de 2008-Los agitados tiempos de la Constitución de 1857Carmen Blázquez Domínguez -Ehécatl en la catedral: una teofanía indígena en México a mediados del siglo XVI, según los Anales de Juan BautistaLeón García Garagarza-Una opalecente claridad de celuloide Elissa Raskin-Claude Levi-Strauss más allá del “nuevo festín de Espo”Félix Báez-Jorge-Ruben Darío en tierras veracruzanasAndrea López Monroy -Una lectura hermenéutica del patrimonio cultural Félix Darío Báez Galván -Reflexiones en torno al museo del EstadoAbner Martínez LandaCUENTO, RESEÑAS
Cuadernos del SurEd. Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social / Instituto Nacional Indigenista / Universidad Autónoma de Benito Juárez Oaxaca / Ccentro INAH-Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca.
Vol. 13, núm. 26, 2008ARTÍCULOS-Vasijas prehispánicas tipo códice del centro y sur de México: una mirada a rituales y cosmovisión antiguos a través de su iconografíaGilda Hernández Sánchez-Acerca del “Estudio craneométrico zapoteca” realiza-do por el doctor Francisco Martínez Baca en la última década del siglo XIXSergio López Alonso-Transformaciones del ciclo ceremonial en un pueblo zapoteco de Veracruz. Trabajamos todos para la misma comunidad: ensayo comparativo sobre la cooperación intra e intercomunitaria en Ixtlán de Juárez y Barrow, AlaskaClaudia Tomic Hernández-¿La domesticación de las renuentes?: cursos institu-cionales de capacitación para parteras indígenas en OaxacaMartina Krause-Confusiones en el patrimonio lingüístico de Oaxaca: la cuestión de la (x) en la toponomia oaxaqueñaSebastián Van DoesburgTESTIMONIO-Yaganiza y sus arrieros: recuerdos de doña Francisca LauraHugo Miranda
Economía HoyEd. Facultad de Economía-Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán.
Año 14, núm. 85, septiembre-octubre de 2008-Yucatán: inversiones en busca del boom turísticoAdriana Graciela Díaz Torres-Campeche: pasos firmes en impulso al turismoLuis Fernando Solís Cruz-Quintana Roo: impulso e inversión en actividades agrícolas y pesquerasKarina Guadalupe Chan González-Comentarios al libro “Multiculturalismo, intercultur-alidad y comunicación”Jorge Luis Canché Escamilla-Medio ambiente y recursos naturalesDirección de Planeación de la Secretaría de Fomento Industrial y Comercial del Gobierno del Estado de Campeche
REGIÓN SUR DE MÉXICO
105VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
-Indicadores económicos para la Península de YucatánFrancisco Herminio Perera Rodríguez
Año 14, núm. 86, noviembre-diciembre de 2008 -Yucatán: cierre positivo en 2008 y expectativa de cri-sis en 2009Adriana Graciela Díaz Torres -Campeche: desaceleración en la actividad económicaLuis Fernando Solís Cruz-Quintana Roo: diversificando sus actividades económi-cas por temporada baja en turismoKarina Guadalupe Chan González-XXVII Runión nacional de directivos de la ANIDIE, sus resultadosJorge Luis Canché Escamilla-Indicadores económicos para la Península de YucatánFrancisco Herminio Perera Rodríguez
ExpediciónEd. Centro INAH-Campeche, Campeche, Campeche.
Año 2, núm. 2, enero-junio de 2008-La superposición cráneo-fotográfica: una técnica para la identificación de personajesJorge Cervantes, José Concepción Jiménez, Francisco Elías Bartola y Albertina Ortega Palma-La importancia de la cera en CampecheMarco Antonio Carvajal-Laguna de Términos (Campeche, México): base secre-ta de la revolución cubanaLuis Fernando Álvarez-La escasez como elemento determinante de las prácti-cas culturales en el Presidio del Carmen, 1766-1811Claudio Vadillo López-La Caña del Timón: un elemento náutico con icono-grafíaFlorentino García Cruz-El salvamento arqueológico del tramo Hopelchén-KomchénAntonio Benavides Castillo-La protección del patrimonio arqueológico en Campeche y la recuperación de su información culturalVicente Suárez Aguilar-La tortuga en el universo maya prehispánicoFernando Rocha Segura-La Reserva de la Biosfera Calakmul: los primeros es-fuerzosWilliam J. Folan y José Manuel García-La asociación estela-altar en el grupo Macanxoc de CobáMaría José Con Uribe y María José Gómez Cobá-Iconografía bélica en sitios arqueológicos de TabascoMiriam Judith Gallegos y Ricardo Armijo Torres-El proyecto político territorial de los hipólitos en el territorio mesoamericano, de los años 1567 a 1640José Fierros Millán
Humanidades. Revista del Instituto de Investi-gaciones en HumanidadesEd. Instituto de Investigaciones en Humanidades-Uni-versidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca.
Núm. 6, julio de 2008-Evolución de la producción y el comercio mundial de la grana cochinilla, siglos XVI-XIXCarlos Sánchez Silva y Miguel Suárez Bosa-Rulfo en el psicoanálisisVictor Hugo Cruz Vargas-Referentes históricos de Jalatlaco y memoria de su proceso de urbanizaciónBenjamín Maldonado Alvarado y Pedro Luis García-El árbol y su sombraManuel Matus Manzano-Los aspectos pedagógicos-administrativos de un pro-grama de español para extranjeros en la ciudad de OaxacaAmalia Cruz Reyes y Ángeles Clemente Olmos-Las lenguas indígenas en Oaxaca: algunas experien-cias de intervenciónJulio Ricardo Méndez García-El español y su enseñanza en San Pablo Paganiza: re-cuerdos de don Francisco LazosHugo Miranda-Los intelectuales indígenas y el movimiento indio: el caso de Tlahuitoltepec MixeCitlali Quecha-El desafío del rescate de la lengua xuani o ixcateca-Margarita M. Cortés Márquez-Reflexiones sobre el coleccionismo arqueológico en Oaxaca, en ocasión del hallazgo de un documento es-crito por Howard LeighNelly M. Robles García-Experiencias exitosas en el desarrollo urbano de Lati-noamérica: reflexiones sobre el caso de Curitiba, BrasilIvani Vassoler
MatacánEd. Centro INAH-Campeche, Campeche / Instituto de Cultura del Gobierno del Estado de Campeche, Campe-che, Campeche.
Núm. 5, julio de 2007-Presentación Michel Antochiw-Transcripción del manuscrito de Rafael de la Luz -Padrón de 1790Rafael de la Luz-Cartografía virreinal de la Laguna de Términos e Isla del Carmen
REGIÓN SUR DE MÉXICO
REVISTA SUR DE MÉXICO106
Oxtotitlán. Itinerancias AntropológicasEd. Universidad Autónoma de Guerrero, Unidad Acadé-mica de Antropología Social, Tixtla, Guerrero. URL:<http://antropologiauaguerreronet/?q=node/20>.
Año 1, núm. 1, agosto de 2007-El Fuego Nuevo: interpretación de una “ofrenda con-tada” tlapanecaDanièle Dehouve-El mito de Petición de lluvias de ZitlalaElías Gómez Avendaño-La muerte y la agricultura entre los pueblos prehispá-nicosRufino Guzmán Hernández-El Códice Techialoyan de San Nicolás TotolapanAlfredo Ramírez Carrillo-En los campos del Sur…Guerrero un díaRicardo Infante Padilla-Cambio social y procesos electorales en Atliaca, GuerreroJosé C. Tapia Gómez-La migración: ¿una forma de sobrevivencia?Antonio Moreno Castañón-Braceros indígenas: la experiencia de los nahuas del Alto Balsas, Guerrero Martha García Ortega-Taller sobre Competencias AntropológicasPrimero Foro Interno de Transformación de la UAAS
Año 1, núm. 2, febrero de 2008-De gemelos, culebras y tesmósforos; mitología en GuerreroSamuel Villela Flores-La montaña de Guerrero: una redefiniciónMario Martínez Rescalvo-Trabajo y tributo en las minas de ZumpangoSantos Herrera de la Rosa-Una lluvia de palabras en la boda, en el Pueblo de la LluviaGaudencio Mejía Morales-Liderazgo y violencia de género en el Guerrero IndígenaGisela Espinoza y Rosalba Díaz-Identidad, migración y globalizaciónAntonio Moreno Castañón-Prolegómenos, origen social y trascendencia política de la revolución de AyutlaJosé C. Tapia Gómez-El municipio como el espacio de disputa por el poder localJosé Jaime Torres Rodríguez
Año 2, núm.3, agosto de 2008
-Vida y obra académico-social del antropólogo Miguel Ángel Gutiérrez Ávila (1955-2008) José C. Tapia Gómez -Aquí no’mas…haciendo utopías…Jorge Raúl Obregón Téllez
-El grafitti estilo olmeca del barigo rocoso de Cauadzidziqui, Ocoapa, GuerreroGerardo Gutiérrez y Mary E. Pye-Nagualismo en el México precolombino: referencias elementalesRufino Guzmán Hernández -Consuegros y compadres: análisis de una diferencia entre el parentesco ritual y por afinidad en comunidades del norte de GuerrreroGerardo Sámano Díaz-Danièle Dehouve, “la dama dorada”: 40 años de estudio etnológico e histórico en la Región de la montaña de GuerreroAlonso Salinas León
PenínsulaEd. Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida, Yucatán. ISSN 1870-5766.
Vol. 2, núm. 1, primavera de 2007-El Museo Yucateco y la reinvención de Yucatán: la prensa y la construcción del regionalismo peninsularArturo Taracena Arriola-Terapeutas mayas: desde El ritual de los Bacabes hasta el presenteRuth Gubler-Los hacendados yucatecos: pequeña propiedad y movilidad social, 1790-1809Laura Machuca Gallegos-Reflexiones en torno al ecoturismo en YucatánMagali Daltabuit, Alejandro Hernández Valderrama, Silvia Barbosa y AlbaValdez Tah-Las letras del barroco hispanoamericano desde la polémica hispano-criollaOlga Beatriz Santiago-Fronteras étnicas, formas de minorización y experiencias de violencia simbólica entre los profesionistas mayas yucatecos residentes en MéridaRicardo López SantillánRESEÑAS
Vol. 2, núm. 2, otoño de 2007-Yucatán: una región socioeconómica en la historia Pedro Bracamonte y Sosa-Red thread of Croatian and Yucatec Maya: what could be common in the two languages?Melita Kovacevic, Barbara Blaha Pfeiler y Marijan Palmovic-U glotalizacionil le káastlan ku t’a’ana’ al Yucatano’: ba’ax yaan u yil yéetel le Maaya t’aano’Antonia Colazo-Simon y Gener Antonio Chan May-Percepciones del discurso publicitario en Chichí Suárez, YucatánLaura Hernández Ruiz-Lecciones del presente para una agenda desde el Sur de México
REGIÓN SUR DE MÉXICO
107VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
Daniel Villafuerte Solís-La embriaguez del poder: los estancos de aguardiente y la penetración ladina en los pueblos mames guatemaltecos: el caso de ColotenangoRosa Torras Conangla-De la perversión a la violencia naturalMaría Noel LapoujadeRESEÑAS
Pueblos y FronterasEd. Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste del Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ISSN 1870-4115.URL: <http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/>.
Núm. 5, junio-noviembre de 2008-PresentaciónJosé Rubén Orantes García-Derechos y libertades religiosas y los pueblos indígenas frente al estado mexicanoArtemia Fabre Zarandona-Utilidades de la antropología jurídica en el campo de los derechos humanos: experiencias recientesDiego Iturralde-Mecanismos de consulta a los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT: el caso mexicanoElisa Cruz Rueda-El problema del otro y la ética: la antropología, los derechos humanos y la políticaMichael W. Chamberlain-La propiedad y las comunidades indígenas en MéxicoÓscar Correas-Nueva reforma agraria neoliberal y multiculturalismo: territorios indígenas, un derecho vuelto a negarMaría del Carmen Ventura Patiño-De los pueblos indios a la ficción antropológica: los sistemas de cargos en la etnografía de los Altos de -Chiapas. Antecedentes, balance y perspectivasJorge Gustavo Paniagua Mijangos
PortalUniversidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo. ISSN 1665-9856.
Año 2, núm. 3, verano de 2006TURISMO Y DESARROLLO-Turismo: dos caras de una moneda en la Riviera MayaDalia Elizabeth Ceh ChanRELIGIÓN Y CULTURA-La guerra de los símbolos en la interacción entre lo religioso y el patriotismo Renée de la Torre -Identidades católicas entre migrantes mexicanos Patricia Fortuny Loret de Mola
-Reformas constitucionales y derecho a la religión de los pueblos indígenas: el caso de las Iglesias Mayas de Quintana RooManuel Buenrostro Alba-Kili’ch Kay Maya Fest: rock cristiano del siglo XXIAntonio Higuera Bonfil-Los cargos religiosos y la identidad étnica en San Francisco OxtotilpanLeif KorsbaekMOVIMIENTOS SOCIALES Y ESPACIOS URBANOS-De fiestas tradicionales e identidades urbanas: la Guelaguetza en Oaxaca.Jesús J. Lizama Quijano -Las mujeres y la flexibilidad laboral en México ¿una nueva forma de exclusión social?María Eugenia de la O. Martínez-Corporativismo y resistencia civil en el sureste petrolero mexicano Saúl Horacio Moreno Andrade-Los retos de la antropología en los espacios urbanos de San Luis PotosíJosé Guadalupe Rivera González-Trabajadores polieconómicos en la economía turística de Playa del CarmenJulio Cesar RobertosIDENTIDAD Y GÉNEROLa identidad de los mayas del posclásico tardíoAlexander W. Voss
Año 2, núm. 4, invierno de 2006FORTALECIEMINTO DE LA CULTURA E IDENTIDAD SOCIAL -La sustentabilidad dentro de la globalización, percepciones y autonomía de los pueblos indiosManuel Buenrostro AlbaMODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS -La influencia del legislativo en la aprobación presupuestaria: testimonio del gobierno dividido en México durante su transición a la democraciaLaura Sour-Evaluación del programa Oportunidades en alimentación, salud y educación en el sur de YucatánEduardo Batllori Sampedro y Maribel Lozano Cortés -La ética como parte de la formación humana: los planes de estudio de la Universidad de Quintana RooJavier Omar España Novelo -La cultura de la legalidad y los conflictos inherentes a los procesos de cambio social: una aproximación teórica. Ignacio Zaragoza ÁngelesDESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL -Crecimiento económico con externalidades del capital humano: un modelo para México René Lozano Cortés y Luis Fernando Cabrera Castellanos -La teoría neoclásica del capital: una crítica y exposición de inconsistencias Sergio Monroy Aguilar
REGIÓN SUR DE MÉXICO
REVISTA SUR DE MÉXICO108
-Federalismo fiscal y descentralización en México y España: un análisis comparativo Luis Fernando Cabrera Castellanos-El federalismo fiscal en México: una revisión teóricaEdith Navarrete Marneou y Edgar Sansores Guerrero-Eficiencia informativa y mercados financieros emergentes: evidencia empírica del mercado accionario en MéxicoEdgar Sansores GuerreroSISTEMAS DE PRODUCCIÓN ALTERNATIVOS -Percepción de los consumidores turistas del mercado de los micronegocios de la Av.Benito Juárez de Felipe Carrillo Puerto, Quintana RooFrancisco J. Güemes Ricalde y Luis Enrique Illescas Ángeles-Un breve ensayo sobre el diseñoHarald Albrecht-Costo de lo vendido como deducción de las personas morales a partir de 2005José Luis Granados Sánchez
Revista de la Facultad de Ciencias SocialesFacultad de Ciencias Sociales-Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias Sociales, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. URL: <http://www.revista-sociales.unach.mx>.
Núm. 1, septiembre de 2007-Competitividad de la cadena mango en MéxicoCaterino Ancheyta Rosales-Consideraciones metodológicas generales acerca de la investigación en las finanzas públicas modernas Salomón Daniel Dardón Monzón-De la enseñanza al aprendizaje mediante el servicio social, Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, UNACHSocorro Fonseca Córdoba-Soberanía nacional y popular y luchas indígenas por la autonomía Alonso Aguilar Monteverde-De la revolución a la transición: la rebelión de Chiapas y los caminos de la democracia en MéxicoAntonio García de León-Imágenes prehispánicas mayas de Chiapas: formación de un banco de datos para su estudio, difusión y conservaciónIsabelle Sophia Pincemin Delliberos, Mauricio Eduardo Rosas y Kifuri y EliasDaniel Vázquez Ballinas-Europa: pasión y razónEnrique Barón Crespo-Ak’otajel, memoria y patrimonioRocío Noemí Martínez González
Revista Liminar Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. URL: <http://www.unicach.edu.mx/cesmeca/rlesh.html>.
Vol. VI, núm. 1, junio de 2008SECCIÓN TEMÁTICA: La Santa Muerte-La Santa Muerte y la cultura de los derechos humanosPilar Castells Ballarin-San La Muerte (Argentina). Devoción y existencia: entre los dioses y el abandonoWalter Alberto Calzado-Santa entre los malditos: culto a la Santa Muerte en el México del siglo XXIFelipe Gaytán Alcalá-Una relación simbiótica entre la Santa Muerte y el Niño de las SuertesJudith Katia Perdigón CastañedaSECCIÓN ABIERTA-La Venus de los NabosNorma Esther García Meza-El paisaje cultural como elemento de patrimonialización: el caso de Vega de Pas, Cantabria, EspañaJorge Magaña Ochoa y Belkis G. Rojas Trejo-Castoriadis y el regreso de lo religioso: auto-alteración de la sociedad y meta-normaRafael Miranda-Apuntes para una necrología de la muerteLuis Antonio Sánchez Trujillo-La relación hombre-naturaleza entre los lacandones de Nahá, Ocosingo, ChiapasMarin Roblero MoralesDOCUMENTOS-El asesinato de Augusto César Sandino en la prensa chiapanecaMiguel Lisbona GuillénRESEÑAS
Vol. VI, núm. 2, diciembre de 2008SECCIÓN TEMÁTICAMUJERES EN LA ESFERA PÚBLICA-Geoffrey Chaucer y el mecenazgo femenino en la corte inglesa bajomedieval María Beatriz Hernández Pérez-La negociación con el estado: las tácticas de las mujeres sauditasAlejandro Galindo Marines-Derechos sexuales y reproductivos: un debate público instalado por mujeresNélida Bonaccorsi y Carmen Reybet-¿Ciudadanía generizada?: alcances y limitaciones de las políticas de género en Sudáfrica postapartheidMónica CejasSECCIÓN ABIERTA-El mártir armenio: la construcción política de una
REGIÓN SUR DE MÉXICO
109VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
figura ejemplar después del genocidio (1915-1918)Carlos Antaranián Salas-La disputa por la homologación de los procesos electorales de ChiapasÁlvaro F. López Lara y María Eugenia Reyes Ramos-Entre las devociones populares y el culto a los muertos en el paisaje ritualRicardo Vidal y María Azucena Colatarci-Imigración, emigración y tránsito migratorio en Chiapas: un bosquejo generalMaría Eugenia Anguiano Téllez-Salvajes, bárbaros y brutos: de la Grecia clásica al México contemporáneoOscar Muñoz Morán-Hobbes en Sinaloa, o del corrido como resolución poética a un orden social marcado por la violenciaMaría Luisa de la Garza Chávez-Pensar la interpretación: la construcción del sentido en ciencias socialesMaría del Carmen Peña CuandaDOCUMENTOS-En la finca el Saúz, jurisdicción de Osumacinta: el 9 de noviembre de 1882, veintiocho personas afirmaron ver un círculo que se aparecióVíctor Manuel Esponda JimenoRESEÑAS
Revista Mexicana del CaribeEd. Universidad de Quintana Roo / Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social / Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, Chetumal, Quintana Roo. ISSN 1405-2962.
Año 10, núm. 19, 2005-El pensamiento de la dependencia en el Caribe anglófonoNorman Girvan-Miradas construidas a tono con los tiempos. Haití como otro en la historiografía estadounidenseWatson R. Denis-The role of the Mexican State in the development of chicle extraction in Yucatán, and the continuing importance of coyotajeOscar A. Forero y Michael R. Redclift-De Jardín del Edén a República Negra: Haití en las primeras miradas del National GeographicLaura Muñoz-La estructura territorial de la economía turística en el litoral de MéxicoValente Vázquez Solís y Óscar Reyes Pérez-Factores que limitan la certificación del café orgánico en el esquema de comercio justoBromio García Sierra, Felipe Gallardo López, Martha Elena Nava Tablada, Octavio Ruiz Rosado y Esteban Escamilla Prado-El evangelio del imperialismoArturo PonceRESEÑAS
Temas AntropológicosEd. Facultad de Ciencias Antropológicas-Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán. ISSN 1405-843X.
Vol. 30, núm. 1, marzo de 2008-El cuerpo reescrito en “Del amor y otros demonios” de Gabriel García MárquezOscar Ortega Arango, Celia Esperanza Rosado Avilés y Silvia Cristina Leirana Alcocer-El triple reto de educar en el contexto indígena: hacia una educación intercultural bilingüe en YucatánMiguel Antonio Güémez Pineda, Gaudencio Herrera Alcocer y Abelardo Canché Xool-Una visión antropológica sobre la discapacidad motriz en el espacio urbanoJaume Amarganti Paniello-Yucatán: los círculos de la marginaciónMariano Báez Landa y José Manuel Flores López-La peregrinación, una práctica religiosa de los mayas máasewáalo’ob para conservar su territorioTeresa Quiñones Vega-Trasformación del ciclo ceremonial en un pueblo zapoteca de VeracruzClaudia Tomic Hernández-Acercamiento a la historiografía del siglo XX en Yucatán: la obra de don Antonio Canto LópezEdgar Santiago PachecoRESEÑAS
Vol. 30, núm. 2, septiembre de 2008-La revaloración de la cultura maya en YucatánNancy Villanueva Villanueva-Kamalkán: “Los que hablan en diálogo”: notas sobre el correo en el Yucatán Colonial Jorge Victoria Ojeda -El tema del sacrificio en el arte y los textos mayas del Posclásico Tardío Gabrielle Vail-La arqueología y la tafonomía humana: dos herra-mientas para el estudio de sacrificio y tratamientos póstumos asociados Andrea Cucina y Vera Tiesler -Esqueletos, huesos y calaveras en el arte de Chichén Itzá Virginia Miller RESEÑAS
Teoría y PraxisEd. División de Desarrollo Sustentable-Universidad de Quintana Roo-,Chetumal, Quintana Roo. ISSN 1870-1582.
Año 4, núm. 5, 2008-El agua, los hoteles Gran Turismo y la ciencia de sistemas
REGIÓN SUR DE MÉXICO
REVISTA SUR DE MÉXICO110
María Luisa Gómez González y Ricardo Tejeida Padilla-La competitividad turística: imperativo para Manzanillo, Colima Carlos Mario Amaya Molinar, Ernesto Manuel CondePérez y Rafael Covarrubias Ramírez-Políticas públicas y ecoturismo en comunidades indígenas de MéxicoGustavo López Pardo y Bertha Palomino Villavicencio-La formación de sistemas productivos locales David Iglesias Piña y Javier Jesús Ramírez Hernández-Planeación estratégica para el desarrollo: el caso de Quintana Roo Juan Boggio Vázquez-Emprendimientos e instituciones: el caso Cancún Juan Boggio Vázquez y Fernando José Vecino Romero-Turismo sexual masculino-masculino en la Ciudad de México Álvaro López López y Rosaura Carmona Mares-Turismo sexual: saunas para varones en la ciudad de PueblaMauricio List Reyes y Alberto Teutle López-¿Etnoturismo o turismo indígena? Magdalena Morales González-Huellas ecológicas y sustentabilidad en la costa norte de Jalisco, MéxicoRosa María Chávez-Dagostino, Juan Luis Cifuentes-Lemus, Edmundo Andrade-Romo, Rodrigo Espinoza-Sánchez, Bryan H. Massam y John Everitt-Comunidades receptoras y percepciones: un estudio sobre turismo y sexualidad J. Carlos Monterrubio Cordero-El Observatorio del Turismo, base para el Centro de Articulación Productiva de Turismo de Quintana Roo Alejandro Palafox Muñoz y Romano GinoSegrado Pavón-Organización espacial del corredor turístico Veracruz–Boca del RíoOswaldo Gallegos Jiménez-Estímulos fiscales en destinos de sol y playa: una propuesta para Quintana RooSergio Lagunas Puls-¿Es posible una teoría hermenéutica dialéctica en el estudio del turismo? Napoleón Conde Gaxiola-¿Conduce la globalización a la pérdida de las costumbres gastronómicas?: análisis del caso Colima-Villa de Álvarez (zona conurbada) Irma Magaña Carrillo y Carmen Padín Fabeiro-Diagnóstico de actividades económicas y producción artesanal en Solidaridad, Quintana Roo Elisa Guillén Argüelles y Arturo Carballo Sandoval-Creación de un mercado de productos tradicionales en la zona maya de Quintana Roo Arturo Carballo Sandoval y Elisa Guillén Argüelles-La industria turística del Distrito Federal: de las debilidades a las fortalezas Maribel Espinosa Castillo-Desarrollo económico y calidad de vida en Cancún a partir del sector hotelero
María del Consuelo Méndez Sosa-Aplicación del Interactive Management en empresas turísticas de alimentos y bebidasElizabeth López Carré-Diagnóstico de posadas en la península de Paraguaná, Venezuela Gladys Reyes-Configuración territorial del turismo en las costas de la isla de Cozumel Claudia Inés Martínez-Estructura territorial del turismo en el corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada Rosaura Carmona Mares y Olga Correa Miranda-El suicidio en un destino turístico: Cozumel Karina Amador Soriano-Potencial turístico del patrimonio cultural de la ciudad de TexcocoMartha Marivel Mendoza Ontiveros, José de Jesús RamírezReyes, María Verónica Ruiz Conde, Pino Rodríguez Huerta, Esther Figueroa Hernández y Vicente Manuel Zapata Hernández
Tohil. Revista JurídicaEd. Facultad de Derecho-Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán. URL: <http://www.derecho.uady.mx/tohil>.
Año 9, núm.23, enero-junio de 2008-Yucatán y el delito de estupro en los últimos 136 añosCarlos Rodríguez Campos-Aspectos legales de los delitos que se encuentran tipificados en nuestra legislación estatal sobre la explotación sexual y comercial de los niños, en relación a la Convención sobre los derechos del niño. Adda Cámara Vallejos-Hacia el sistema de justicia para adolescentes del Estado de Yucatán. Parte II: los paradigmas de justicia para adolecentesJorge Carlos Herrera Lizcano, M.D. P.-Los Sanjuanistas: precursores de la independencia de YucatánJosé Luis Vargas Aguilar
REGIÓN SUR DE MÉXICO
111VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
El Varejón Ed. Equipo Indignación A.C., Mérida, Yucatán.
Núm. 109, agosto de 2008-José Anastasio Euán Romero, Y los cristianos de Izamal ¿están de acuerdo?-Luis Villoro, Sobre la reforma del estado desde el zapatismo-Equipo Indignación, El petróleo, la consulta y el derecho a la participación
Núm. 110, septiembre de 2008-José Anastasio Euán Romero, Otros rostros del crimen organizado-Equipo Indignación y Oasis de San Juan de Dios, El Congreso de la Unión pide investigar discriminación atribuida al párroco de Conkal -Javier Caballero Lendínez, Crece la explotación sexual infantil en Yucatán-Equipo Indignación, Autoridades yucatecas, enjuiciadas en instancia internacional-José Anastasio Euán Romero, Kimbilá más allá de los partidos políticos
Núm. 111, octubre de 2008-Silvia Beatriz Chalé Euán, 12 de octubre: día de la dignidad y resistencia de los pueblos originarios-Daniel E. Benadava, Heridas que desangran a los pueblos originarios
Núm. 112, noviembre/diciembre de 2008-José Anastasio Euán Romero; Las comisarías de Mérida y el derecho a la autodeterminación-Encuentro Ecuménico de Teología India Mayense: caminemos hacia el corazón del agua
Revista de la Universidad Autónoma de YucatánEd. Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán. ISSN 0186-7180.
Vol. 23, núm. 245-246, abril-septiembre de 2008
Geofredo Angulo López Constitución y derechos de la etnia maya en Yucatán
textos de ciencias sociales y humanas contenidos en publicaciones periódicas diversas, editadas en el sursureste de méxico
En esta sección se enlistan en orden alfabético de las revistas y boletines, artículos de interés para las ciencias sociales y humanas contenidos en publicaciones periódicas de diferente tipo publicadas en la región SurSureste de México.
Se invita a la/os lectora/es de SurdeMéxico, enviar a la Dirección de la Revista SurdeMéxico fichas hemerográficas referentes a este tipo de publicaciones.
-Sección especial: Imágenes de un intelectual yucateco [Leopoldo Peniche Vallado]Leopoldo Peniche Vallado, Aciertos y errores del general Salvador Alvarado-Edward D. Ferry, Leopoldo Peniche ValladoJosé Luis Domínguez Castro, Por sus libros los conoceréis…-Alejandrina Garza de León, Leyendo la poesía del siglo XX con Leopoldo Peniche Vallado
Sentido HumanoEd. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Mérida, Yucatán. URL: <http://www.codhey.org/RevistaV.htm>.
Año 2, núm. 8, julio de 2008-María G. Méndez Correa, Preservación y respeto de la cultura maya: la lucha interminable de Maya’on
Año 2, núm. 9, octubre de 2008-Jorge A. Alvarado Mejía y Rosa L. González Navarrete, Plaguicidas agrícolas: graves alteraciones a la salud de campesinos-Gaspar Baquedano López, La incidencia del suicidio en los jóvenes yucatecos-Gilberto Balam Pereira, La salud y la nutrición infantil en Yucatán-Edgardo Jesús Martínez Méndez y Carlos Antonio Rosado Guillermo, La calidad de los servicios médicos en el estado
Yorail MayaNueva Época. Publicación electrónica trimestral. Ed. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A. C., San Cristóbal de las Casas, Chiapas.URL: <http://www.frayba.org.mx/revistas.php>.
Núm. 1, abril-junio de 2008 [<http://www.frayba.org.mx/archivo/revistas/080804_yorail_maya_01_nueva_epoca.pdf>]-Pedro Faro, Impunidad, eventos relacionados con el conflicto armado no resuelto Jorge Hernández, Criminalizar la protesta: una forma de gobernar
REGIÓN SUR DE MÉXICO
REVISTA SUR DE MÉXICO112
Núm. 2, julio-septiembre de 2008< h t t p : / / w w w . f r a y b a . o r g . m x / a r c h i v o /revistas/081028_yorail_maya_02_electronico.pdf>-Michael Chamberlin, La Suprema Corte de Justicia atrae los amparos de los paramilitares
Núm. 3, octubre-diciembre de 2008< h t t p : / / w w w . f r a y b a . o r g . m x / a r c h i v o /revistas/090131_yorail_maya_03_electronico.pdf>-Jorge Hernández, Arraigo: una forma de criminalizar la protesta
Aldana, Gerardo, The Apotheosis of Janaab’ Pakal: science, history and religion at classic maya Palenque. University Press of Colorado, Boulder, 2007.
Barabas, Alicia, Dones, dueños y santos: ensayo sobre religiones, Instituto Nacional de Antropología e Histo-ria, México, 2006.Bassie-Sweet Karen, Maya sacred geography and creator deities. University of Oklahoma Press, Norman, 2008.
Dean, E. Arnold, Social change and evolution of ce-ramic production and distribution in a Maya commu-nity, University Press of Colorado, Boulder, 2008.
Gutmann, Matthew, Fixing men: sex, birth control and AIDS in Mexico. University of California Press, Califor-nia, 2007.
González Jácome, Alba, Silvia del Amo Rodríguez y Fran-cisco D. Gurri García, coords., Los nuevos caminos de la agricultura: procesos de conversión y perspectivas. Uni-versidad Iberoamericana /Plaza y Valdés, México, 2007.
Hunn, Eugene S., A zapotec natural history: trees, herbs and flowers, birds, beasts and bugs in the life of San Juan. University of Arizona Press, Tucson, 2008.
Kyle, Chris, Feeding Chilapa: the birth, life and death of a Mexican region. University of Oklahoma Press, Norman, 2008.
Norget, Kristin, Days of death, days of life: ritual in the popular culture of Oaxaca. Columbia University Press, New York, 2006.
Macip Ríos, Ricardo Francisco, Semos un país de peones: café, crisis y el estado neoliberal en el
centro de Veracruz. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 2005.
McDowell, John H., Poetry and violence:the ballad tradition of Mexico’s Costa Chica. University of Illinois Press, Champaing, 2008.
Robles Silva, Leticia, Felipe Vázquez Palacios, Laureano Reyes Gómez e Imelda Orozco Mares, Miradas sobre la vejez: un enfoque antropológico. El Colegio de la Frontera Norte / Plaza y Valdés, México, 2006.
Rosas, Carolina, Varones al son de la migración: migración internacional y masculinidades de Veracruz a Chicago. El Colegio de México-Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, México, 2008.
Rothstein, Frances Abrahamer, Globalization in a rural Mexico: three decades of change. University of Texas Press, Texas, 2007.
Schulz Christiane, Oaxaca-hat Mexikos Rechtsstaat eine Zukunft?.German Institute of Global and Area Studies (Focus Lateinamerika, n. 2), Hamburgo, 2007.
Shaw, Justine M, White Roads of Yucatán: changing social land-scapes of the yucatec maya. University of Arizona Press, Tucson, 2008.
Stephen, Lynn, Transborders Lives: indigenous Oaxacans in Mexico, California and Oregon. Duke University Press, Durham, 2007.
Walker, Gayle y Kiki Suárez, Every woman is a world: interviews whit woman of Chiapas. University of Texas Press, Texas, 2008.
Libros, artículos y capítulos de interés para la investigación en ciencias sociales y humanas sobre el sursureste de méxico, editados en
otras partes del mundo
En esta sección se enlista –por orden alfabético de sus autores– libros individuales y colectivos, artícu-los de revistas y boletines especializados y capítulos de libros colectivos de interés para la investigación en ciencias sociales y humanas sobre la región SurSureste de México y publicadas fuera de la región.
Se invita a las instituciones editoras, autora/es y la/os lectora/es de SurdeMéxico, enviar a la Dirección de la Revista fichas hemerográficas y bibliográficas referentes a este tipo de publicaciones. En caso de libros y números monográficos de revistas, se invita a las instituciones editoras y la/os autora/es hacer llegar a la Dirección de SurdeMéxico un ejemplar, para que la ficha sea dada a conocer a través del portal-e de SurdeMéxico y la revista pueda tratar de gestionar una reseña de la obra.
REGIÓN SUR DE MÉXICO
113VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
Amador, Luis ManuelInstituto de Artes Gráficas de OaxacaOaxaca, [email protected]
Andrade Guevara, Víctor ManuelFacultad de SociologíaUniversidad VeracruzanaVeracruz, Veracruz
Aragón Andrade, OrlandoUniversidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo /Programa de Posgrado en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana IztapalapaMéxico, [email protected]
Ascencio Franco, GabrielPrograma de Investigaciones Multidisciplinarias de MesoaméricaUniversidad Nacional Autónoma de MéxicoSan Cristóbal de la Casas, [email protected]
Azcorra, HugoCINVESTAV–Unidad MéridaMérida, Yucatá[email protected]
Bravo Rubio, BereniseEscuela Nacional de Antropología e HistoriaInstituto Nacional de Antropología e Historia México, [email protected]
Bey, MargueriteUniversidad de Paris I Panthéon-SorbonneParís, [email protected]
Briceño Chel, FidencioCentro Yucatán-Instituto Nacional de Antropología e HistoriaMérida, Yucatá[email protected]
Castillo Ramírez, GuillermoPrograma de Doctorado en Antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas-Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de MéxicoMéxico, [email protected].
Dickinson FedericoCINVESTAV-Unidad Mérida
Mérida, Yucatá[email protected], RosarioCentro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología SocialMéxico, [email protected]
Fábregas Puig, AndrésUniversidad Intercultural de ChiapasSan Cristóbal de las Casas, Chiapasrectorí[email protected]
Fernández Repetto, FranciscoFacultad de Ciencias AntropológicasUniversidad Autónoma de YucatánMérida, Yucatá[email protected]
González, Jorge A.Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Universidad Nacional Autónoma de MéxicoMéxico, [email protected]
Hewitt de Alcántara, CynthiaEl Colegio de JaliscoGuadalajara, [email protected]
Krotz, EstebanUniversidad Autónoma de YucatánMérida, Yucatá[email protected]
Limón Aguirre, FernandoEl Colegio de la Frontera Sur-San CristóbalSan Cristóbal, Chiapas
Mesa, RaúlUniversidad de la Habana La Habana, [email protected]
Montes García, Olga J. Instituto de investigaciones SociológicasUniversidad Autónoma “Benito Juárez” de OaxacaOaxaca, [email protected]
Nahmad Molinari, DanielCentro Veracruz-Instituto Nacional de Antropología e HistoriaVeracruz, [email protected]
datos básicos de Las autoRas y Los autoRes de este númeRo
REGIÓN SUR DE MÉXICO
REVISTA SUR DE MÉXICO114
Nivón Ramírez, RaúlPrograma de Doctorado en HistoriaEl Colegio de MéxicoMéxico, D.F.
Quiñones, Teresa Centro Yucatán-Instituto Nacional de Antropología e HistoriaMérida, Yucatá[email protected]
Rivero Peniche, PiedadArchivo General del Estado de YucatánMérida, Yucatá[email protected]
Saldívar Moreno, AntonioEl Colegio de la Frontera Sur-San CristóbalSan Cristóbal de las Casas, Chiapas
Sauri Palma, MaricelaUniversidad de Quintana RooChetumal, Quintana [email protected]
Schmook, BirgitEl Colegio de la Frontera Sur-ChetumalChetumal Quintana [email protected]
Stavenhagen, RodolfoEl Colegio de MéxicoMéxico, D.F.
Varela, RobertoAntropólogo mexicano, fallecido en 2005
Roberto Varela¿En busca de la interdisciplina? el caso de la antropología política y la ciencia política
In search of interdisciplinarity? The case of political anthropology and political science
The article examines definitions of politics genera-ted during the second half of the last century by diver-se classical authors from political science, on the one hand, and political anthropology, on the other. It is im-portant to take into account that several of the authors chosen were involved at the time in a controversy over the existence or not of political anthropology. What transpires from the analysis is that before talking about authentic interdisciplinarity it is necessary to precisely determine the specificity of both research traditions –the first one, a respected “complete” discipline, with practical interests, focused on modern western socie-ties, the second, a partially consolidated subdiscipline of anthropology, with theoretical interests directed towards the analysis of a large range of political forms throughout time and space. The development of any of the different logically possible modalities once again poses the problem of the definition of the concept of political phenomena.
¿Ta sleel yolil te sch’unelk’ope?Ta swenta te st’umiltalelil yu’un tsobwanejil sok te binti t’unbilix ta tsobwanejile 2
Komotesbil: Te jtsob-a’yej ya st’unbe slok’ib yu’un te tsobwanejil chiknatesbil k’alalto ta schebal yolil yu’un xk’axemaltal jo’winik ja’wil swenta ta yalelmoeltal jts’ibuwanejetik ta name jk’inal yu’un te binti t’unbilix ta tsowanejile mak jt’untsobwanejil, te yane, sok te st’umiltalelil yu’un tsobwanejile, te yanxane; ja’ ya xtun lek te yich’el ta muk’ te bayelxan jts’ibuwanejetik tsabi-lik te mach’atik yak’o sbaik ta ch’inch’ink’optael yu’un te schiknatesele mak ma ja’uk te st’umiltalelil ta tsobwane-jile. Te bit’il jich la sk’an lajinel yu’un ja’ jich swentail ta junpajalnax taleliletik ta jojk’olael –te sbabiale, ja’ jun sch’unelk’op ich’bil ta muk’ “ts’akal”, ya xtun yu’un ya sna’ sok olintabil yu’un te yajwalel yanlum balami-lal yach’ilike, te schebale, ay jun ta alan te sch’unelk’op ta k’unk’un la yich’ tulantesel yu’un te st’unubiltalelile, yu’un jtunel lek xkaltik te bitik noptiklabile sok xiwtesbil ta tsajel bayel jamal yalelmoel yu’un stalel te tsobwajil ta spisil bayuk jejchukil awilalil sok sk’alelal ta chiknatesel jich bit’il ay jtebuk sk’oplalil ta swenta yich’el ta muk’ te bit’il ya stak’ bats’il ja’uk yolil te sch’unelk’op, te yesmate-sel yu’un biluk yalelmoel taleliletik jich swentail ya stak’ te ja’ini slajibalto, yame schapikxan ta yach’il te wokolil yu’un slok’ib ya’yejul te swokolil yu’un te tsobwanejile.Sk’oplalil yejtal: yolil te sch’unelk’op; st’umiltalil ta tso-bwanejil sok te jt’untsobwanejile; slok’ib ya’yejul te tso-bwanejile.
Resúmenes de los artículos de investigación en inglés1 y lenguas indígenas de la región
1Traducción al inglés: Amarella Eastmond (Unidad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Yucatán).2Traducción al tzeltal: Pedro Hernández Guzmán (Universidad Intercultural de Chiapas).
REGIÓN SUR DE MÉXICO
115VOL. 1, ENERO-ABRIL 2011, N. 1
Rodolfo StavenhagenLa aculturación dirigida: Aguirre Beltrán y la teoría del indigenismo mexicano
Directed acculturation: Aguirre Beltrán and the theory of Mexican indigenism
The work of the anthropologist from Veracruz, Gon-zalo Aguirre Beltrán continues to be an important ele-ment for understanding the history of interethnic and intercultural relations in Mexico during the second half of the 20th century and its critical analysis is still a re-levant starting point for the debates on the possibili-ties of a plural national state. First the article reviews the biography of Aguirre Beltrán and then looks at his first great works on the theme. Secondly, it examines his concepts of “region de refugio” and “proceso do-minical”. Finally, the text reflects on the prospects for Aguirre Beltran´s indigenism in the light of the recent political and cultural transformations in Mexico and other parts of Latin America. Keywords: indigenism, applied anthropology
Nhak chhak chhiyal’lhallchho nhon nhakchho: ki wyajnhiyi benha wsie Aguirre Beltrán3
To chop chhua dill: benhi lhee Gonzalo Aguirre Bel-trán goke ben’ Veracruz, nha dabzeje nhakan dimbje lhawin chhzajnhiyin chho nhakgok kachhidilh chhillag yel mbanche kachho ben’ech mbanhichho yell’lhio gan-hi inzi sit, wde twalj giyua shiyon iz. kadga bzej benhi, len bigak inachho bi inezichho bizejin, lalen kuekan chho xhbab ibejnhiachho shi wakan gakchho toz , la axt naa, labido nhachho sitan lhe ganhi goljchho; bia nlla nhak suachho lhall totochho. Dilli daa leyishi, nhechh chhuen dill gagolj nha bikan bzej’benhi golle Aguirre Beltràn. Nhatechh naa chhzajnhiyin chho bizejin da bsi benhi “ganha bidop billag benka chhnhabia benx-htilhka”, nha “nhakan gok b’lha unhabiaka ullia sagake ben’wlhallka”. Dichhiyollin ganha chhonha xhbab, gatezelho wkonchho llin dabxebsilhe. La nachhan ba-chhen chhliyichho bachhak kadabzejbenhi kanhiyi. Nachh bachhakte bal’ kadika wnhe, agatoz sita, zuachhl ganyoblh gabachhkan , ka’ganha nhee América Latina.Dilla dichhonte: nhak chhilhiyi benhi kachho golj chho nhi; kichhajnhiyi benki bsed kanhi nhak yelm’banchechhonha; Gonzalo Aguirre Beltrán.
Guillermo Castillo RamírezDe la finca a la comunidad: historia e identidad t0jolabalen el suroestede Chiapas en la segun-da mitad del siglo XX
De la finca a la comunidad: historia e identi-dad tojolabal en el Suroeste de Chiapas en la segunda mitad del siglo XX
This study analyzes the ethnic identity of a village of Tojolabal ancestry, founded in 2000 in Las Margari-tas, in the southwest of Chiapas. Identity is understood
as the complex interaction between the group’s past –when the members were tied laborers on a finca- and the present day community practices that defines the group’s image. This process of identity construction is observed throughout the collective history of the group and its history of oppression on the finca. The text also describes and analyzes the way in which the community recreates its ethnic adscription through the consciousness of its history and its history and its so-cial life as a group. The thread that underlies the text is the changing genealogy of the group’s image –its ethnic identity- from its life on the finca, to its liberation and present day community life.Keywords: Community, History, Ethnic identity.
Slu’um ajwalal sb’ajankan komon: Schololab’il sok sak’anil tojol-ab’al b’a sko’el sk’inalil slu-jmal b’a Chiyapas ja b’a chab’il snalan ja siglo jun winike4
Tsa’ub’alxa: Ja sts’ijb’anub’al iti wa xyala jastal ku-jlajel ja schonab’il Margarita ja matik tojol-ab’ali’ ja ilxi b’a sjo’il xa’anil sjab’ilil, b’a sko’elk’inalil, Chiyapas. Ja jastale’i’ jeni yijel wa schikna’ji stojolil b’a jakye’a -Ja yaj-ni swinkil komon jumasa’ kechan wa xnaxi k’eb’ub’al wa x-a’tijiye’ sok ja ajwalali-jaxa b’a yan k’ak’u wa x-ilxiye’ tsoman. Jach jastal iti, wa x-ilxi tsoman wa xyi’a sb’aje’ jaxa b’a slo’iltajel ja b’a ajyiye’i’ yuja ajwalali’, yuxta waj xcha sok wa x-alxi ja jastal wa stsomo sb’aje’ ja b’a nolan aye’. Ja b’a wa sje’a ja ts’ijb’anub’al iti’ ja jastal ch’akel ku-jlajuk ja jujune nole’i’ b’a ch’ak jakuke’i’ man b’a jastale’i’ sok ja ajwalali’ ja chak’ ek’uke’ ja elyekan ja b’ajajeli’ b’a sak’anile’i’ ja b’a yan k’ak’u.Chijkasel k’umal: kujlajel; slo’iltajel; jastalil tojol-ab’al; Chiyapas.
Maricela Sauri Palma, Birgit Schmook, fernan-do Limón Aguirre, Antonio Saldívar MorenoOrganización y participación para el ecoturis-mo: implicaciones socioculturales en el ejido Chacchoben, quintana Roo
Organization and participation in ecotourism: sociocultural implications in the ejido Chac-choben, Quintana Roo
This article examines a specific case of ecotourism in the south of the State of Quintana Roo. It analyzes the project’s organization and how the inhabitants of the Ejido Chacchoben participate in it, while explaining that the project forms part of development policies whose end result is the replacement of the ejido orga-nization and the authority invested in the General As-sembly, with new, excluding structures and particular interests, far removed from the original forms of deci-sion making and participation in which the majority of
3Traducción al tojolabal: José Jiménez Luna (Universidad Intercultural de Chiapas-Unidad Las Margaritas).4Traducción al zapoteco: Hugo Miranda Segura (Colegio Superior para la Edu-cación Integral Intercultural de Oaxaca).
REGIÓN SUR DE MÉXICO
REVISTA SUR DE MÉXICO116
ejidatarios are collectively responsible for ensuring the group´s wellbeing. Keywords: ecotourism, ejido general assembly, parti-cipation, sustainability, sustainable development
Múul meyaj yéetel táakpajal utia’al yóok’kaabilxíimbal: ba’ax ku yúuchul ti’ u múul kuxtal u kajtalil Chacchoben, Quintana Roo5
Le ts’íiba’ ku xak’alxoktik jump’éel meyaj yóo’lal yóok’kaabilxíimbal (ecoturismo) tu Nojolil u Péetlu’umil Quintana Roo. Ku ye’esa’al bix u múul me-yaj yéetel u táakpajal u kajnáalilo’ob u kajtalil Chac-choben. K a’alik le tuukul meyaja’ ku meenta’al yéetel u tuukulil u nojochtal kaaj, tu’ux ku jelbesa’al u suukil u múul meyaj jump’éel ejiidóo je’ex xan le jo’olpóopil ts’aba’an ti’ le Much’táambal kajtalilo’ (Asamblea eji-dal), yéetel túumben much’tal ku p’atik paachil wa máax yéetel xan tu’ux ku kaxta’al u ts’a’abal wa ba’ax chéen ti’ jaytúul máak mina’an ba’ax u yil yéetel je’ex u yúuchul ka’ach tu’ux ku kaxta’al u ma’alob kuxtal tu-láakal le kaajo’.
K’a’ana’ant’aano’ob:Yóok’kaabilxíimbal; Much’táambal kajtalil; táakpajal; juunal tséentajbaj; nojochtal yéetel juunal tséentajbaj
Hugo Azcorra y federico DickinsonMigración familiar y crecimiento infantil en una zona urbana pobre de Mérida, Yucatán
Family migration and infant growth in a poor urban area of Merida, Yucatan
Our aim was to identify and measure, in 2006 and 2007, the effects of family immigration on child growth in a sample of 445 children of 4-6 years old, living in southern neighborhoods of Merida, Yucatan (228 nati-ves [112 m, 116 w)], 217 migrants [99 m, 118 w)].We did not find any significant differences (p<0.05, Student’s t) between the groups in terms of their socioeconomic and biological variables. The families that were studied have low incomes and live in a segregated urban area, with poor infrastructure and facilities. The children showed significant height and weight deficits (13% with <2 standard deviation [SD] for Height/Age, 6% with >2 SD Weight/Age [W/A]), and evidence of an “obe-sogenic” process (5% with >2 SD W/A, 32% with >2SD for the body mass index).
U Bimbal láak’tsilil yéetel u nojochtal mejen paalal ti’ junxóot’il óotsil nojkaajil Jo’, Yuca-tán, México
T kaxtaj k ilik yéetel k p’isik ba’ax ku yúuchul lekéen xi’ik láak’tsilil yóok’ol u nojochtal 445 u túulul mejen paalalo’ob ichil 4 tak 6 u ja’abilo’ob [228 wayilo’obe’ (112 jxiibo’ob, 116 xch’uupo’ob), 217 jtaalo’ob kuxtal waye’ (99 jxiibo’ob, 118 xch’uupo’ob)] kaja’ano’ob tu
nojolil Jo’, Yucatán, p’isa’abo’ob tu ja’abilo’ob 2006 yéetel 2007. Ma’ t kaxtaj u jach jela’anil (p <0.05, t de Student) ichil u p’iisil u nojochtalo’obe’ yéetel u jeje-láasil tu yóok’lal jach ba’ax yaan ti’ob ichil jaatsilo’ob. Le láak’tsililo’ob meyajta’abo’ óotsiltako’ob yéetel kaja’ano’ob ti’ junxóot’ kaaj tu’ubsa’an, yéetel chéen yaan ti’ob jump’íit ti’ ba’ax k’abéet u yantal ti’ le kaajo’obo’. Le mejen paalalo’obo’ ma’ tu chukik u p’iisil yéetel u aalilo’ob (13% yéetel <2 u jela’anil [DE] P’iis/Ja’abil, 6% yéetel 2 DE Aalil/Ja’abil [P/E]) yéetel u chíikulil táan xan u bin u poloktalo’ob (5% yéetel >2 DE P/E, 32% yéetel >2 DE u p’iisil u wíinkilalo’ob.
K’a’ana’an t’aano’ob:U bimbal máak mejen kaaj-noj kaaj; u nojochtal paalal; u jela’anil tu yóok’lal ba’ax yaan ti’ máak; ba’alo’ob k’abéet ti’ kaaj; Jo’.
5Traducción al maya: Fidencio Briceño Chel (Instituto Nacional de Antropología e Historia-Centro Yucatán).6Traducción al maya: Fidencio Briceño Chel (Instituto Nacional de Antropología e Historia-Centro Yucatán).
REGIÓN SUR DE MÉXICO