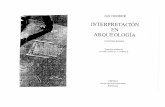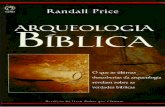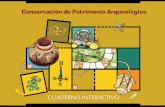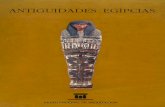Arqueología Suramericana / Arqueologia Sul-Americana 6 (1-2)
Transcript of Arqueología Suramericana / Arqueologia Sul-Americana 6 (1-2)
1
ARQUEOLOGÍASURAMERICANA
ARQUEOLOGIASUL-AMERICANAVolumen/volume 6, Números 1-2, Enero/Janeiro 2013
Editores: Cristóbal Gnecco y Alejandro Haber
Departamento de Antropología, Universidad del CaucaEscuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca
3
EDITORIAL
El primer número de Arqueología Sura-mericana apareció en 2005. En el edi-torial de ese número dejamos clara laintención de la revista, señalando que“pretende promover y difundir la pro-ducción de la arqueología y disciplinasafi nes en Suramérica con énfasis en unaperspectiva crítica que promueva espa-cios dialógicos con representacionessobre el pasado que han estado tradicio-nalmente marginadas de espacios acadé-micos como éste.” También escribimosque esperábamos que ese editorial fuera“leído, a la distancia, como una primerahuella en un sendero cuyas ulteriores di-recciones no hemos alcanzado siquieraa imaginar.” La revista fue publicada,juiciosamente, dos veces anuales duran-te cinco años. A su manera, y pese a losproblemas de distribución, llegó a con-vertirse en un referente de la arqueologíaen esta parte del mundo. Publicó cuaren-ta artículos yochenta reseñas. Cubrióuna gran variedad de temas, tiempos yregiones y quiso posicionar dos seccio-nes, una de lecturas recuperadas y otrade diálogos sur-sur. Se convirtió en unmedio de divulgación que llenaba un va-cío y convocó a toda una generación dearqueólogos, esa misma que ha sosteni-do con ahínco las reuniones de teoría yapor seis ocasiones.
Esto, que parece un obituario, es unobituario. Esa revista, la que publicamosdurante cinco años, ya no apareció en2010. Algo pasó en nosotros, los edito-res, que nos llevó a perder entusiasmo y,fi nalmente, a no seguir con su publica-ción. Eso que nos pasó puede ser diag-nosticado leyendo el editorial del primernúmero: nos perdimos en las “ulterioresdirecciones” que, evidentemente, no al-
canzamos “siquiera a imaginar;” termi-namos promoviendo y difundiendo laarqueología en Suramérica pero el énfa-sis en una “perspectiva crítica” y en “es-pacios dialógicos” quedó poco menosque en declaración de principios. En vezde trazar una política editorial más espe-cífi ca, dejamos que los hechos trazaranesa política: salvo artículos muy des-criptivos y no analíticos, la revista publi-có casi de todo, como en botica. Publicólo que era la arqueología suramericana,no lo que queríamos que fuese. Así lascosas, dejamos que la revista muriera,insatisfechos con su destino.
Ya han pasado tres años desde quedecretamos su muerte y ha llegado lahora de revivirla. Mejor: ha llegado lahora de que viva otra vida. De ahora enadelante, trazaremos una política edito-rial más clara: no publicaremos artículosexclusivamente preocupados por temasdisciplinarios sino sólo aquellos quetambién discutan el contexto contempo-ráneo —ya sea mostrando la relevanciade la refl exión arqueológica para la ac-tualidad, bien sea porque la actualidadse imponga sobre la refl exión arqueoló-gica. Esta vez estaremos seguros de queel énfasis sea crítico (no menos con ladisciplina que con la cosmología de laque tradicionalmente participa) y de quelos espacios dialógicos que tanto promo-cionamos esta vez sí encuentre un lugarcierto en sus páginas. Pero este númeroaún no cumplirá con ese propósito ensu totalidad debido a compromisos quequedaron pendientes. Esperamos que elajuste en la dirección de la política edi-torial se deje ver a partir del próximo nú-mero. Este texto es también una invita-ción a presentar a textos que se escriban
4
en esas direcciones. También convoca-mos potenciales conjuntos de textos ya
compilados, a la manera de dossiers onúmeros temáticos.
5
EL TIEMPO EN LA MURALLA: MARCAS RUPESTRESEN LAS CARCELES SECRETAS
Raúl Molina Otarola1
Este ensayo es un aporte a los estudios de la Arqueología de la Represión, que indaga sobre loslugares de detención utilizados por las dictaduras militares en América Latina, las que especial-mente en las décadas de los setenta y ochenta usurparon el poder civil a través de golpes deEstado, destinados a frenar el movimiento social e implementar un modelo económico neoliberal.Para ello, impusieron la represión colectiva y selectiva, creando centros de detención, interroga-torio, tortura y desaparición de personas. Este escrito transita entre el relato en tercera y primerapersona, relevando la memoria y la refl exión acerca de la experiencia vivida. Es una “arqueologíadel acto” que nos acerca a la comprensión de cómo prisioneros y prisioneras intentaban contarel tiempo en las cárceles secretas y las evidencias que de estos actos quedaron marcadas en lasparedes.
Palabras Claves: Arqueología, represión, cárceles secretas, tiempo.
This paper is a contribution to the Archaeology of Repression´s studies, which explores the placesof detention used by the Latin American military dictatorships who in the 70s and 80s of the lastcentury usurped power through coups d’états, to curb the social movement and implement a neo-liberal economic model. To do this, the dictatorships imposed collective and selective repression,established centers for the detention, interrogation, torture and disappearance of people. This es-say moves between a story in third and fi rst person, revealing memories and refl ections about theseexperiences. This essay is an “archaeology of the act”, that brings us closer to understanding howprisoners tried to count the time in secret prisons and the marked evidence of these events that theyleft on the walls.
Keywords: Archaeology, repression, secret prisons, time.
Este trabalho é uma contribuição para o estudo da arqueologia da repressão, que explora os lo-cais de detenção utilizados pelas ditaduras militares na América Latina, especialmente na décadade setenta e oitenta civil, usurpou o poder através de golpes d ‘Estados, destinada a conter o movi-mento social e implementar um modelo econômico neoliberal. Para isso, impôs repressão coletivae seletiva, a criação de detenção, interrogatório, tortura e desaparecimentos. Este ensaio se moveentre a história em terceira pessoa e primeira, aliviando a memória e refl exão sobre a experiência.“Arqueologia é um ato” que nos leva mais perto de compreender como os prisioneiros e prisio-neiros tentaram contar o tempo em prisões secretas e evidências marcada deixados nas paredes.
Palavras-chave: Arqueologia, repressão, prisões secretas, tempo.
1 Geógrafo, Magíster en Geografía, Diplomado en Investigación Agraria y Doctor en Antropología,Universidad Católica del Norte-Universidad de Tarapacá. Observatorio Ciudadano. [email protected]
ARQUEOLOGÍA SURAMERICANA / ARQUEOLOGÍA SUL-AMERICANA 6, (1,2) Enero/Janeiro 2013
6
La arqueología podría encontrar en las pa-redes de algún sótano marcas con motivosgeométricos, grabados en bajo relieve, muyparecidos a una representación simplifi ca-da de un quipu Inca o semejantes a la escri-tura del alfabeto Ogam de los antiguos ir-landeses. Estas marcas efectuadas sobre laspátinas de cemento, yeso o directamente enun muro de ladrillos, corresponderían a for-mas geométricas abstractas compuestas porvarias líneas pequeñas dibujadas en formavertical, algunas de ellas cruzadas por unalínea oblicua u horizontal, sobre seis o sieterasguños alineados verticalmente, que apa-rece tajándolas a modo de término de un ci-clo. Otras marcas simplemente apareceránen sucesión, sin líneas horizontales que lascrucen, en las que se podrán contar variostrazos que pueden alcanzar a más de unadecena. Otras representaciones rupestresestarán separadas cada cuatro, cinco, seiso siete hendiduras. ¿Qué signifi cado pue-den tener estas líneas?, ¿Quién las hizo?¿Para qué las esculpió?, son preguntas quepretendo responder a modo de lo visto y looído, como diría un cronista español, peroademás como intento de autor de algunasde estas marcas.
1º de Julio de 1985, en el invierno deSantiago de Chile, el día estaba amenazan-te de lluvia. En una esquina agentes de lapolicía secreta de la dictadura del GeneralAugusto Pinochet Ugarte me tienden unaemboscada. Se abalanzan, me lanzan alsuelo y me apuntan con sus armas. Soydetenido y luego de allanar mi casa, me lle-van vendado en una dirección que adivinocorresponde a un cuartel de la Central Na-cional de Informaciones, CNI. Desciendodel vehículo con la cabeza agacha y conunos anteojos a los que le han pegado pa-peles para impedir la visión. Me llevan aun subterráneo del viejo edifi cio. Abajo,soy recibido con el rito de rigor. Me quitanlos anteojos y me piden que con la cabezainclinada extienda las manos a la altura del
pecho y me entregan una venda. Sin po-der levantar la vista, veo en mis manos untrapo verde oliva desteñido, grueso y tie-so, debido a las innumerables manchas desangre seca que contiene. Pienso, no soy elprimero, han pasado muchos por este lugar,y adivino lo que me espera. Vendado y conun nudo atado fuertemente tras mi cabe-za, me conducen por un pasillo a una pe-queña celda con luz artifi cial, cerrada poruna pesada puerta de hierro. Me obligan adesvestirme, quedo desnudo, se llevan miropa y zapatos, y me arrojan un buzo demecánico color azul y unas zapatillas. Esmi uniforme de detenido.
Sentado en el taburete construido enobra y que sirve de litera, miro la ampolletamortecina que protegida tras una pequeñareja alumbra las paredes de la estrecha cel-da de 1.5 por dos metros. Observando lasparedes, me doy cuenta que existe un áreacon innumerables marcas esculpidas sobrela pintura y hundidas en la pátina de yeso.Son líneas cortas dispuestas en forma pa-ralela. Las cuento. El dibujo rupestre conmenos líneas posee cuatro hendiduras, enel más extenso alcanzo a contar 14 trazos yquizás más. Percibo intuitivamente que setrata de un cronómetro de días, que puedeser un calendario, para no perder la nocióndel tiempo, una especie de ayuda memoria.Me pregunto ¿Cuántas líneas deberé mar-car?, e imagino el rango de días que estaréen las sesiones de interrogatorio y tortura, yevito pensar en cuándo saldré de esta situa-ción, ello debilita y desespera. Mi consuelotemporal es el máximo de marcas.
Se me agolpa en la cabeza la idea deque las marcas corresponden al tiempode prisión y que han sido realizadas más omenos calculando 24 horas, pero no sé enqué momento del día o de la noche. Evitopensar en lo que guarda cada uno de esosrasguños cotidianos en la pared de unacelda sin domicilio; sufrimientos, dolor,miedos, maltrato, humillación. Sentado en
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 5-10; 2013
7
la litera, me veo esperando el turno paracontinuar con las sesiones de apremios fí-sicos y sicológicos, algunos sofi sticados ysistemáticos y otros brutales, aplicados casisin tiempo. Imagino también que confun-didos entre esos sentimientos, debe haberestado la tranquilidad y la fortaleza de lasconvicciones de los torturados. Aparecenen mi memoria las numerosas personasque supe pasaron por ahí, pero los alejo demi mente. Solo me preparo para mi turno.Me pregunto ¿Qué objeto usaron para ha-cer esas marcas sobre la pared, algunas deellas profundas? Paso mi mano sobre la pa-red y siento su dureza. Tampoco advierto amí alrededor algún objeto que pueda haberservido para esculpir estas hendiduras.
Después de la larga sesión de interro-gatorios y tortura del primer día, me llevannuevamente a la celda. Allí, con las víasrespiratorias secas y con algunos doloresen mi cuerpo que apenas advierto, alguiengolpea la puerta. Una voz, dice ¡…Amárra-te la venda que voy a entrar! Huelo el olora comida. Me preguntan si tengo sed o sitengo resecas las vías respiratorias. Señaloque si. Y el carcelero contesta,…-entoncesno te dejaré el agua, pues vas a quedar conestertores por varios días producto de la co-rriente eléctrica-. Escucho que la puerta sevuelve a cerrar. Bajo la venda de mis ojos,llevándola hasta el cuello. Observo la ban-deja amarilla que contiene una ración delegumbres, un pan y una cuchara. Tomo elcubierto en mi mano e instintivamente meacerco a la pared para intentar hacer unaprimera marca con el mango de la cuchara,pero me desisto de seguir profundizando lapequeña raspadura. Calculo que ya es denoche. Debo llevar unas cinco o seis horasen el cuartel secreto, y nuevamente intentorealizar el rito de la marca rupestre, lo hagopor impulso, casi sin pensarlo, pero vuelvoa desistir de la idea, me resisto, me debili-ta comprobar que estoy preso, y la marcapara mi es evidencia del encierro. Ya no
escucho voces en los pasillos, no hay gri-tos, está todo tranquilo. Me alimento pararecuperar fuerzas, pero no consumo el pan,lo he transformado en un símbolo de resis-tencia y que luego me servirá para taparla luz de la ampolleta y las rendijas por laque me vigilan. Nuevamente escucho pa-sos que se acercan. En la puerta una vozme dice ¿terminaste? Respondo, sí. Voya entrar, -ponte la venda- dice la voz. Elcarcelero me pide que extienda las manos,me examina la parte inferior del metacar-po, en la eminencia hipotenar y pregunta;¿practicas kárate? Percibo en el carceleroun cierto temor o precaución con los de-tenidos. Al recoger la bandeja, comen-ta ¿No comiste el pan? Le señalo que notengo más apetito, pero deseo conservarlopara después. Se lleva la bandeja, cierra lapuerta y escucho que cruza el pesado pes-tillo. El guardia se ha llevado la cuchara, elinstrumento que a modo de raspador, burilo cincel sirve para efectuar las marcas enla pared. Antes de dormir repaso las pre-guntas del interrogatorio, me imagino quelas harán nuevamente mañana o en los díassiguientes y me preparo para las sucesivassesiones venideras. La luz mortecina no seapaga, y uso el pan para tapar algunas delas rendijas de la plancha de metal que tapauna pequeña ventana ubicada sobre mi ca-beza y que da al pasillo, por la cual, cadacierto tiempo el carcelero viene a observar-me, abriendo una puertecilla de latón, quecierra la conexión con el pasillo.
Avanzan las horas, a veces rápido a ve-ces lento, alcanzan los días, ya comienzoa capturar las regularidades de la cárcelsecreta. En la mañana, muy temprano eledifi cio vibra y se siente el ruido de gran-des camiones que transitan por una callealedaña, debe ser la madrugada. Más tarde,llegan los agentes y torturadores, algunoscantando una especie de canción tropical,tipo merengue, que decía – ¿Mami queserá lo que quiere el negro?... Yo, en silen-
Raúl Molina Otarola
8
cio respondía; ¡Que se vaya Pinochet! Seescuchan voces mañaneras, los sonidos seemiten desde un hall central del cual se dis-tribuyen por los pasillos a las celdas, y lle-gan hasta las habitaciones donde se practi-can los interrogatorios. Calculo que son lassiete, ocho o nueve de la mañana. Antes deiniciar las sesiones de apremios, me sirvenun té. Recostado sobre la litera de cemen-to, adivino cuando vienen a interrogarme.En el piso superior se sienten pasos sobrelo que podría ser un piso de madera, cami-nan resueltos por encima de la celda y a losminutos llegan hasta la puerta de la celdadonde me encuentro. Concluyo que arribaestán los analistas de información que en-tregan las preguntas a los torturadores, losque bajan raudos al sótano donde me en-cuentro. Estos practican los interrogatorioshasta lo que podría ser la hora de almuerzo,y nuevamente reinician los apremios en latarde. Pasadas unas horas se alejan del lu-gar y la cárcel secreta comienza a quedartranquila, sin bullicio. Presumo que son las6, 7 u 8 de la tarde o de la noche. En mediodel ajetreo, el carcelero ha llevado la co-mida en la bandeja. Refl exiono ahora, lasmarcas rupestres en la pared, pudieron sergrabadas en la mañana cuando servían elté o en la tarde cuando llevaban la racióny eventualmente al término del día. Habíaregularidad en el accionar de estos agentesdel Estado, casi se comportaban como fun-cionarios públicos que trabajaban de ochoa seis de la tarde, en labores de interroga-torio, vigilancia, seguimiento y detenciónde personas, o bien realizando allanamien-tos y fabricando montajes de inteligencia.La jornada y las horas extraordinarias, lasocupaban muchas veces en los trabajos deeliminación de compañeros, simulando en-frentamientos armados. Estos generalmen-te ocurrían en las horas del crepúsculo o dela noche, en una calle solitaria o al interiorde alguna vivienda ubicada en un barrioalejado del centro de la ciudad. La televi-
sión ofi cial acudía a estos lugares a repor-tear las muertes con un libreto entregadopor los organismos represivos. ¿Recuerdancuántas veces nos sorprendimos con losextras de los noticiarios, lanzando despa-chos en directo en horas de la noche o deldía, anunciando el montaje de la tragedia?
Desde la celda de la cárcel secreta, todocomenzaba a tener una regularidad en lostiempos y las horas. Cada ruido, cada vi-sita, cada observación a través de la ren-dija, cada bullicio interno o de aquellosque llegaban de más afuera, lo asociabacon un horario. Adivinaba cuando llega-ba la hora del interrogatorio y la tortura,y cuando el descanso. La regularidad mehizo desistirme de mis intentos de ensayaractos rupestres, aunque también fue éstauna decisión conciente para no sentirmepreso, para mantenerme en libertad a pesardel reducido espacio de mi encierro. Con-centré mi atención en descansar pensando.La venda me permitía aislarme de la luz dela ampolleta, mantener los ojos cerradosy repasar una y otra vez el interrogatorio,preparándome para una especie de “diálo-go en desventaja”. Dejaba así que el tiem-po se ausentará, y no dormía hasta haberevaluado todo. Me esforzaba en concen-trarme y no desesperar, para así enfrentar alos interrogadores y ganar tiempo. Me dijeentonces que esa covacha era mi hogar,que la ropa de prisionero eran mis prendasde vestir, que no importaba cuanto tiempopermaneciese en el lugar, solo sabría queestaría fuera de allí cuando las evidenciasfueran las sufi cientes para alcanzar la cer-teza. Pensaba que desesperar mostraba alenemigo mis debilidades, pues las más evi-dentes las había logrado ocultar con éxito.No supe como logré un estado en que solohabía presente, el breve segundo o minu-to, el futuro de las próximas horas solo lasadivinaba y estando en el presente lleguéa adelantarme al interrogatorio, aunque enun par de ocasiones fui sorprendido por el
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 5-10; 2013
9
interrogador y debí echar mano a reaccio-nes instintivas que me permitieron ganartiempo, y de paso, ganarme un paliza extra.Debo decir, que los modos de resistenciaen los interrogatorios fueron diversos yconstituyen un mundo insondable en cadauno de los compañeros y compañeras quepasaron por ese escabroso camino de lascárceles secretas y la experiencia de la tor-tura.
Sin embargo, este relato me permiteaventurarme a decir que las marcas rupes-tres en las celdas secretas poseen muchaslecturas y constituyen un mundo inescru-table de la condición humana y la expe-riencia vivida. Cada marca tiene el selloy la historia de quien la efectuó, posee untiempo de dolor y de esperanza. Cada trazoesculpido en la pared separa el paso de undía a otro, señala una forma de sobrevivir,de seguir vivos. Una forma de dejar atrásun día de prueba, de resistencia, de auto-control, de inteligencia, un día de aciertos yerrores. Constituyen la bisagra que separay une dos tiempos, un pasado y un presen-te, una transición a nuevas horas, a nuevassesiones de apremios, un día más que secontabiliza para estar más cerca de la liber-tad. Quizás también cada marca representael sentido de aferrarse al mundo, al exteriorde la mazmorra, al tratar de mantener la co-nexión con las cotidianidades con los seresqueridos que se ocultaban durante la tortu-ra, y que aparecían levemente en el descan-so solitario, y solo cuando no los habíamoslogrado borrar del todo de nuestra mente.Las marcas rupestres eran una opción, unmodo de manejar y controlar el tiempo,para no perder de vista la cotidianidad. Ensi, constituyen un acto, una acción, una de-cisión de grabar el tiempo cargándolo decontenidos por quien las efectuaba. Tam-bién representan una demarcación en lamemoria, un deslinde a diario. Observadasdesde fuera, son un testimonio de la repre-sión y la tortura, y es probable que muchos
prisioneros las hicieran incorporándoleademás este sentido histórico.
La gráfi ca de estas marcas en las pa-redes de las celdas, acudían a formas ele-mentales de contar. Se expresaban comoun racconto a los tiempos de niñez, cuandoaprendíamos a sumar con palitos o contan-do con los dedos de la mano. Las marcasson un acto simple y primordial, una grá-fi ca rápida, un graffi ti natural colmado decontenidos. Las marcas del tiempo debíanser elementales y sencillas, pero represen-tativas, rápidas de ejecutar en la soledad dela celda y ocultos a los ojos del carcelero.Las marcas en la pared pudieron constituiruna forma de resistencia, de mantener afavor el tiempo de resistencia y esperanza.
Dibujo aproximado de las “Marcas deTiempo” observadas por el autor en lasparedes de una de las cárceles secretas
durante su detención.
Situándonos frente a un panel de mar-cas rupestres de una cárcel secreta, pode-mos pensar que éstas fueron realizadas poralgunos de los prisioneros, pues la cantidadde estas manifestaciones siempre será infe-rior al número de hombres y mujeres quepermanecieron en estas pocilgas esperandolas sesiones de tortura. Enseguida, pode-mos dar cuenta que algunas de ellas estáncompletas y señalan los días efectivos depermanencia en las cárceles, otras fuerondejadas inconclusas y otras nunca se hicie-ron. Es muy probable que muchas de ellas
Raúl Molina Otarola
10
se efectuaran con instrumentos de ocasión,algunas con las uñas o con algún pequeñoobjeto de circunstancia o llevado discreta-mente. Pero todas ellas mantienen un pa-trón de varios trazos cortos sobre el muro,dispuestos de modo vertical y en algunoscasos cruzados por una línea horizontalque cerraba la contabilidad de una semanade encierro. Algunas fi guras efectivamentepodrán representar los días exactos, otrossolo serán aproximaciones más o menoscercanas, en virtud de las percepciones delprisionero. Pero todas ellas, sin excepción,son un testimonio arqueológico-histórico,de profundo contenido humano, repleto desensaciones, pensamientos y resistencia,ocurridos durante los días de prisión y tor-tura.
Santiago de Chile. Cuartel General Borgoño, Calle Borgoño 1470. Desde mayo de 1977 fueconocido por los agentes de la represión con el nombre de “Casa de la Risa”. En este lugar seubicaba la sede central del mando operativo del los servicios de seguridad de la dictadurade Pinochet, usado como centro de detención y tortura. Pasaron por este recinto cientos dehombres y mujeres, dirigentes sociales, de partidos y movimientos políticos clandestinos,trabajadores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, artistas e intelectuales queluchaban contra la dictadura y a favor de la libertad y la democracia. Muchos de ellos se
encuentran hoy desaparecidos.
Este ensayo para una arqueología delacto, de la introspección y la memoria,plantea cuestiones que están indisoluble-mente unidas, como el sentido, el signifi -cado y la expresión humana. Al auscultarlos contenidos más profundos de los textosy lenguajes de estas dicciones “rupestres”en las cárceles secretas establecidas porlas dictaduras militares que han asolado anuestros países en América Latina, no solohacemos ciencia, también un homenaje ala vida, la verdad y la memoria de nuestrosamigos-as y compañeros-as.
Comunidad Ecológica Peñalolén,3 de Septiembre de 2008
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 5-10; 2013
11
CHACHACO’A, HUMITO QUE SE VA PA’L CERRO.Problematizaciones sobre la arquebotánica a partir de un caso de
estudio en la Puna catamarqueña, República Argentina.
Ivana Carina Jofré LunaEscuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca.
El trabajo arqueológico está sujeto a las fragmentaciones propias del pensamiento moderno,por eso refl exionar sobre ellas es necesario para poder generar conocimientos amplios quepuedan involucrar a los signifi cados comprometidos en las relaciones que las sociedadesentablaron con las plantas. Sobre esto mucho nos han enseñado y enseñan las comunidadestradicionales que remiten sus conocimientos a una esfera de subjetividades no racionales entérminos de una lógica moderna, en las cuales las simbolizaciones del entorno natural sonconstitutivas de sus modos de vida e indisolubles de las esferas de lo religioso, económico ypolítico, entre otras. En este espacio refl exionaré sobre algunas de estas implicancias teó-ricas de la práctica arqueobotánica en relación a estudios realizados en la Puna catamar-queña.
Palabras claves: arqueobotánica - Puna catamarqueña - Tebenquiche Chico
Introducción
La elección no es, pues, entre el saberparticular, preciso, limitado y la ideageneral abstracta. Es entre el Due-lo y la búsqueda de un método quepueda articular lo que está separadoy volver a unir lo que está desunido(Morin 1993: 28).
Este trabajo es producto de una refl exiónorientada a desmontar algunos de su-puestos teóricos que subyacen corriente-mente en la arqueología, particularmen-te en aquellas llamadas sub-disciplinasarqueológicas, tales como la arqueobo-tánica, paleoetnobotánica, paleobotá-nica. Con cada vez mayor fre-cuenciamuchos profesionales se defi nen desdeuna especifi cidad técnico-científi ca enalgún campo de conocimiento de la ar-queología, ello nos informa acerca de lasvisiones fragmentarias que asisten en la
construcción del conocimiento científi colocal, lo cual es coherente también conun sistema académico-científi co nacio-nal que estimula las formaciones cadavez más especializadas. En esta oportu-nidad quisiera refl exionar en torno a estetema desde el estudio de las relacionesentre las plantas y los seres humanos enel pasado-presente. Para ello desarrolloalgunas de mis ideas respecto a los pro-blemas teórico-prácticos que acarreanestas abstracciones disciplinares funda-das desde los límites impuestos por ló-gicas de orden colonial. Un caso de es-tudio localizado en la Puna AtacameñaArgentina sirve como encuadre ejempli-fi cador de algunos de estos argumentosen contra del disciplinamiento que operaen un pretendido campo de conocimien-to arqueológico técnico-neutral.
ARQUEOLOGÍA SURAMERICANA / ARQUEOLOGÍA SUL-AMERICANA 2, 2, Mayo 2013
12
El debate
Llama mi atención que más reciente-mente muchos de los/as arqueólogos/assudamericanos/as dedicados/as a los es-tudios arqueobotánicos, paleoetnobotá-nicos y paleobotánicos gastan mucho desu tiempo y esfuerzo intelectual en es-tablecer y defi nir los límites disciplina-res y subdisciplinares de sus campos deestudio. Un ejemplo de ello fue la mesade discusión denominada: “¿Integracióno especifi cidades disciplinarias?: la ar-queobotánica en la encrucijada teóri-ca” en el marco de la IV Reunión deTeoría Arqueológica en América del Sur(4TAAS), llevada a cabo en Catamarca(Argentina) recientemente en Julio de20071. En aquella mesa de discusiónhe propuesto otro modo de enunciaciónde esta problemática, la cual entiendocomo “una discusión acerca del discipli-namiento del conocimiento de las rela-ciones entre las sociedades y las plantasen el pasado”. Creo que su propio plan-teo como tema central de discusión nosadvierte sobre la racionalidad modernaimplicada como elemento fundante deeste debate; por ello considero que seríameritorio tratar de apuntar a la crítica deestos pilares de conocimiento y razón apartir los cuales pensamos y hacemos deforma recursiva el pasado y presente connuestra teoría y práctica arqueológica.Veamos un poco más detenidamente al-gunos supuestos de este debate al interiorde nuestra disciplina de la mano de algu-nos autores ya clásicos en la arqueologíay que usualmente son tomados como re-
1 Gran parte de las ideas vertidas en este trabajoformaron parte de una presentación, con elmismo título, que se realizó en esta mesade discusión. Los tópicos y presentacionesdesarrollados allí pueden consultarse enlas actas de las sesiones y resúmenes del IVTAAS, 2007.
ferentes de las posiciones adoptadas porlos/as arqueólogos/as sudamericanos/asdentro de estudios.
La arqueobotánica y la paleoetnobo-tánica, dentro de la arqueología, son lasramas especializadas en el estudio de losrestos vegetales del pasado. Para algu-nos autores/as la arqueobotánica hacereferencia, más específi camente, al estu-dio de las interrelaciones de las pobla-ciones humanas con el mundo vegetalen la investigación arqueológica (Buxó1997; Ford 1979; Pearsall 1989; Poppery Hastorf 1988). Para Ford (1979), Pop-per y Hastorf (1988), la arqueobotánicaes el estudio de los restos vegetales re-cuperados en contextos arqueológicos.Para ellos, estos restos proporcionaninformación sobre las pautas culturalesdel pasado, aunque también sirven pararesolver problemas inconexos con la ac-tividad humana, como la paleoclimato-logía, la dendrocronología, etc. Su ma-yor tendencia fue la de explotar técnicasespecífi cas que le permitieran abordarel estudio físico de los restos arqueoló-gicos encontrados, ya sea polen, carpo-rrestos, fi bras, carbones, etc.
Por su parte, Archer y Hastorf et al.(2000) señalan que la paleoetnobotáni-ca debiera estudiar el vacío conceptualque existe entre el papel de las plantas enlos grupos sociales actuales y el rol quejugaron estos conocimientos en el pasa-do. La paleoetnobotánica se caracterizapor una marcada disparidad teórica a suinterior, y es conocida por el uso de téc-nicas tomadas de la etnografía y de la et-nohistoria, porque tiende, por ejemplo, arecopilar datos sobre los usos y termino-logías botánicas en grupos etnográfi cose históricos.
En el orden de lo estrictamente téc-nico ambas subdisciplinas hacen alusiónal estudio de los vegetales en el pasa-do humano. Entonces, las diferencias
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 11-28; 2013
13
teórico-metodológicas entre la paleoet-nobotánica y la arqueobotánica no sonmás que el refl ejo de diferentes interesesrespecto al presente-pasado, que no secontraponen, sino que se complemen-tan. Una se preguntó acerca de los usos yprácticas culturales asociadas a las plan-tas en el pasado, mientras que la otra sepreguntó de qué manera los/as arqueó-logos/as podían interpretar las huellase indicios encontradas en los restos ar-queológicos vegetales. Y es aquí dondeestas dos líneas de investigación llegana una encrucijada que une sus caminos,puesto que no es posible entender losrestos materiales vegetales sin hacer in-ferencias más generales de los contextosen los que fueron producidos y, de igualforma, no es posible hacer inferencias delos contextos de producción sin entenderla naturaleza de los restos vegetales en-contrados (Jofré 2004).
De esta forma sostengo que las ra-mifi caciones de estas subdisciplinas dela arqueología, demuestran la compleji-zación de las problemáticas arqueológi-cas a medida que se introducen nuevaspreguntas (que pueden ser producto dela introducción de nuevas técnicas deinvestigación y que a menudo implicancambios sustanciales en los paradigmasde interpretación, o viceversa y en for-ma recursiva) acerca de los restos ve-getales arqueológicos y de las prácticassocioculturales implicadas en su produc-ción, uso, y signifi cación. La inversiónde tiempo y esfuerzo en establecer loslímites disciplinares en el marco de lacreciente complejización de este cono-cimiento arqueológico es infructuosa.Esto no hace otra cosa que reproducir unpensamiento simplifi cante con una ideo-logía que atenta contra cualquier proyec-to de descolonización de las disciplinasque suponga subvertir las relaciones depoder instauradas por la modernidad
neo-colonial.La búsqueda de un cuerpo disciplinar
consensuado forma parte de las lógicasdel pensamiento moderno que estable-cen un “deber ser” en el mundo a partirdel cual se construye el “yo” individua-lista y segmentado que piensa y mira almundo en consecuencia. En contra deesto considero que la militancia por ladescolonización de las disciplinas debeintentar la transformación de las rela-ciones de poder instauradas en y por elconocimiento científi co.
Finalmente me gustaría referirme aun tema relacionado a este pensamientosimplifi cante y disciplinado al que mehe referido. Este es la justifi cación deldesarrollo de la arqueobotánica comoun cuerpo de técnicas independientesdel desarrollo teórico de la arqueología,idea misma que se fundamenta en la se-paración estricta entre ciencia y técnica,y que resulta ser un rasgo característicodel pensamiento racionalista moderno.Estos lastres espistemológicos subya-cen frecuentemente entre quienes pro-mueven el desarrollo de técnicas comola dendronocronología, el análisis defi tolitos y carporrestos, la antracología,paleo-palinología, entre otras, sedimen-tando un visión positivista de la arqueo-logía, en tanto conocimiento del pasadosolamente mediado por la técnica.
Pero para comprender la expansiónde esta racionalidad instrumental2 ennuestra disciplina debemos remontarnos
2 Fue Max Weber quien introdujo el conceptode “racionalidad” para referirse a la activi-dad económica capitalista, diferenciándo-
privado burgués y de la dominación buro-crática (Habermas 1986). Desde entoncesla discusión acerca de la expansión de laracionalidad instrumental como caracte-rística del Occidente moderno se puso enel centro de la discusión entre ciencia y téc-nica.
Ivana Karina Jofré Luna
14
a la década de 1960, ya que fue en esaépoca cuando los aspectos técnicos co-braron mayor relevancia dentro del cam-po disciplinar de la arqueología. Unaconsecuencia directa de la así llamada“Nueva Arqueología” fue la marcada se-paración de la técnica como una esferaautónoma de lo social y la división deltrabajo intelectual al interior de la ar-queología.
Un fenómeno relacionado y relati-vamente reciente en nuestra disciplinaes la proliferación de los llamados es-tudios arqueométricos, o directamente,arqueometría, que introducen a la ar-queobotánica dentro de sus fi las, enten-diendo a esta última como una técnicaanalítica proveniente del modelo de lasCiencias Naturales aplicable al estudiode los materiales arqueológicos y a suscontextos naturales. Es claro que para laarqueometría la técnica está más allá dela teoría, y no sólo en el ámbito social,ya que supone que sus propias técnicasanalíticas pueden ser aplicadas indepen-dientemente de otras consideracionesteóricas. Es decir, esta línea de pensa-miento afi rma que en la medida en quese apliquen correctamente los estándaresque demandan tal o cual técnica analíti-ca se torna innecesaria la refl exión-crí-tica teórica-metodológica. Las técnicassólo son una acción material sobre elmundo. Y fi nalmente, otra consecuenciade la separación entre ciencia y técnicapuede ser traducida como la separaciónentre teoría y praxis (Habermas 1997).Es así como la arqueobotánica, en tantotécnica, para algunos se ha constituidoen nuestro campo disciplinario comouna esfera autónoma de conocimientoabstraída de la refl exión critica de suproducción y consecuencias.
La supuesta autonomía de la técnicapresume la neutralidad en la aplicaciónde la misma. Y del mismo modo la de-
cisión del/la arqueólogo/a de abordar suestudio como algo meramente técnicodesvinculado de la teoría implica unaelección acerca del mundo, habla acercade las formas en que aquel/lla recorta larealidad. Allí radica el carácter peligrosode la separación entre ciencia y técnica,dado que ninguna de ellas está libre deconsecuencias y, por lo tanto, no puedenescapar de una refl exión crítica de su fi -nalidad última.
El caso de estudio: Las prácticas dequema y sahumado de plantas arbus-tivas en grupos sociales collas-ataca-meños de la Puna de Atacama Argen-tina.
Este estudio fue realizado hace algunosaños entre los años 2001 y 2004 en el si-tio arqueológico de Tebenquiche ChicoI, el mismo está ubicado en la quebradahomónima en las adyacencias del Salarde Antofalla en el Departamento de An-tofagasta de la Sierra, Provincia de Cata-marca, República Argentina (Figura 1).
El estudio fue abordado como una“Arqueología del Fuego” orientada a lainterpretación de las prácticas domésti-cas relacionadas al fuego en pequeñosgrupos puneños que habitaron la quebra-da de Tebenquiche Chico entre los siglosIII y XVII de la era cristiana (Jofré 2004,2005, 2007). La breve presentación queaquí realizo sobre un aspecto de aqueltrabajo pretende proporcionar un ejem-plo a partir del cual puedan ensayarsealgunas de las ideas vertidas en el debateinicial planteado en este artículo.
Mi objetivo es poder dar cuenta de unabordaje teórico-metodológico que no seimpone los límites del modelo predicti-vo y que opera en la misma lógica com-pleja ofrecida por las redes de la inte-racción social atacameña. Estas últimas
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 11-28; 2013
15
se presentan como tradicionales, pero ala vez como dinámicas y cambiantes enrelación a sus propios contextos de pro-ducción social. Esta complejidad asu-mida en el propio estudio arqueológicoplanteado busca desmontar los supues-tos que consideran necesario hacer visi-bles los limites disciplinares implicados,en este caso, el análisis antracológico3 yel etnográfi co. Ambos estudios retroali-mentan las interpretaciones puestas enjuego en la investigación y participanactivamente en una cadena de signifi -caciones pasadas-presentes, las cuales
3 La antracología es una técnica por lacual se realizan análisis miscroscópicosde carbones de estructura vegetal yque comprende también su posterior
antracológica se basa en el hecho de quela estructura interna del leño vegetal varíasegún las especies y, además, se conserva apesar de que la madera haya sido sometidaa combustión (Badal García 1994; Piqué iHuerta 1999; Smart y Hoff man 1988).
son articuladas en torno a un argumentocon consecuencias políticas que tambiéninforma las representaciones socialesconstruidas en torno a las sociedadesatacameñas tradicionales. Por su parte,la quema de chachaco’a en estos gru-pos sociales involucra una concepciónintegradora de los diferentes ámbitos dela vida sociopolítica de los grupos cam-pesinos atacameños, esto nos permitetambién vislumbrar los contornos de lasconstrucciones culturales asumidas ennuestro propio pensamiento científi codisciplinado y disciplinante.
AntofallaEl poblado de Antofalla se encuentraubicado sobre la sierra homónima enuna quebrada adyacente a 16 km deTebenquiche Chico, al oeste del De-partamento Antofagasta de la Sierra. Elpoblado se emplaza en el fondo de laquebrada cerca de la ladera occidental,
Figura 1: Mapa geopolítico con la ubicación de la Quebrada de Tebenquiche y Cuenca deAntofalla en la región Atacameña.
Ivana Karina Jofré Luna
16
casi en la desembocadura, muy cerca delcono aluvial4. El actual poblado de An-tofalla cuenta con una población establecercana a las 50 personas.
Los pobladores realizan la ocupa-ción de espacios geográfi cos diferen-ciales, aprovechando la diversifi caciónzonal que ofrece el paisaje atacameñoaltiplánico. El poblado se divide en unaspocas familias que componen cuatro uni-dades domésticas integradas por dos y, aveces, tres generaciones. Pizarro (2002)ha explicado la constitución y los proce-sos de espacialización y pertenencia queestructuran las familias (hogares) y lasunidades domésticas en Antofalla. Paraesclarecer esta distinción, la autora hadefi nido al hogar como el grupo de per-sonas que come de la olla, por lo menosuna vez al día, y a la unidad domésticacomo el grupo que comparte la propie-dad de ciertos rastrojos, corrales, hacien-da y sembradíos pero que no come de lamisma olla.
“Los límites de las unidades domés-ticas estan dados por las actividadesde domesticación de animales, plantas,tierra y agua (que implican la natura-lización de los derechos de acceso, usoy propiedad sobre dichos recursos). Encambio, las pautas de interacción en losgrupos sociales concebidos como ho-gares se basaban en las actividades detransformación de los alimentos y re-producción de la vida familiar” (Pizarro2002: 210).
Esto último signifi ca que existe unasuperposición de derechos y deberes,heredados y adquiridos en las relacionesde parentesco por consanguinidad/ads-cripción y/o alianza. Lo cual dinamizalas estrategias de reproducción social delos grupos sociales en el contexto de lapráctica.
4 Una descripción más amplia puede encontrarseen Haber (2006a).
El derecho a la propiedad de la tie-rra, y por ende, el acceso a los recursosvitales que de ella derivan -agua, culti-vos, animales y leña les fue concedidoa estas familias en virtud del parentescoy se remontan en el tiempo a los prime-ros ocupantes del lugar. Sin embargo, lahegemonía de dicho discurso sobre lalegitimidad de la pertenencia posee unvacío de signifi cados factible de ser dis-putado en las prácticas cotidianas (Piza-rro 2002).
Los criterios locales de diferencia-ción social en Antofalla no residen enuna diferenciación de clase (económico-productiva) ni de legitimidad jurídica(socio-política), sino más bien, residenen el criterio de identifi cación y clasifi -cación (nuestro-de ellos) proporcionadopor las relaciones de parentesco Pizarro(2002). Dentro de este marco de relacio-nes sociales, el paisaje de Antofalla:“(…) es concebido como espacio socialo ambiente natural domesticado a tra-vés de sucesivas prácticas sociales queponen en acto y materializan cierta ar-ticulación de pautas culturales de perte-nencia. Las maneras particulares en queel mundo real ha sido domesticado porsujetos que habitaron la zona anterior-mente mediatizan y, a la vez, son signifi -cadas, transformadas y/o reproducidaspor las prácticas de los Antofalleños enla actualidad. De esta manera, el paisa-je es condicionante y, a la vez, es resul-tado de las prácticas sociales cotidianasde los pobladores de Antofalla” (Pizarro2002: 214).
Es necesario mencionar que, re-cientemente, los pobladores de Antofa-lla se han organizado como ComunidadIndígena bajo la adscripción étnica decollas-atacameños, obteniendo de partedel Estado Nacional Argentino el otor-gamiento legal de su personería jurídi-ca y, con ello, el reconocimiento de su
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 11-28; 2013
17
derecho de propiedad comunal sobre lastierras que tradicionalmente ocupan5.
Mis observaciones etnográfi cas fue-ron realizadas durante prolongadas esta-días en el poblado de Antofalla duranteel periodo 2001-2004. Las mismas fue-ron producto de una relación cercanacon los pobladores, compartiendo losquehaceres diarios en una unidad do-méstica particularmente. Allí pude parti-cipar de faenas tales como la búsqueda,selección y recolección de leñas, plan-tas medicinales y rituales, encierros deovinos, caprinos y camélidos, encendidoy cocinado en hornos de barro, tejidosen telares, etc. Muchas de mis observa-ciones en relación a los signifi cados delas plantas locales provienen de largascharlas mantenidas con Sara Vázquez,la mujer más anciana de la comunidad yquien ofi cia de madrina en la gran mayo-
5 A partir de la reforma de la constituciónargentina llevada a cabo en el año 1994en donde se elaboró el articulo 75 inciso17 en donde el estado nación argentinoreconoció la “prexistencia de los PueblosOriginarios en el territorio”, y luego de lapromulgación de la ley indígena nacionalN° 23.302, en el país se inició un procesomayor alentando la recuperación de tie-rras comunales por parte de comunidadesindígenas que por siglos habían sido des-pojadas de cualquier posibilidad de accióncomo “sujetos de derecho”. En la provinciade Catamarca, la Comunidad Indígena deMorteritos-Las Cuevas fue pionera en estamateria, al iniciar el primer pedido de res-titución de tierras comunales en el Nortedel Departamento Belén, a la cual le siguióaños más tarde en el 2006-2007 la comuni-dad de Antofalla en el Departamento veci-no de Antofasta de la Sierra. Actualmenteotras comunidades en la misma provinciahan iniciado también sus propios recorri-dos políticos para obtener derechos legalessobre sus tierras amenazas por los diferi-mientos impositivos y los megaproyectosmineros, ente otros.
ría de rituales tradicionales que se llevana cabo durante las celebraciones en elpoblado. Sara guarda antiguas memoriasque le fueron transmitidas por sus padresy abuelos, las cuales pone en acto en susenseñanzas cotidianas a sus hijos, nietosy vecinos a través de narraciones de his-torias, adivinanzas, rituales y prácticasartesanales que demuestran un acabadoconocimiento de las relaciones socialespuneñas en el marco de sus vínculos conla naturaleza. Otra buena parte de misinterpretaciones fueron construidas apartir del análisis de los diarios de cam-po confeccionados en la segunda mitadde la década de 1990 por la antropólogaCynthia Pizarro y su equipo de trabajo6.
Chachaco’a, humito que se va pa’l ce-rroEn Antofalla, las prácticas vinculadas ala explotación de plantas arbustivas sonel producto de una sedimentación de sig-nifi cados sociales. Muchas prácticas ex-presan una memoria cultural que se poneen evidencia en algunos criterios de se-lección por sobre algunas plantas (Jofré2004, 2007). Es decir, que en la medidaen que el paisaje natural es signifi cadoen relación a las prácticas de recolec-ción, también refl eja antiguas percepcio-nes heredadas de padres a hijos, de abue-los a nietos, en un continuum temporalque ayuda a comprender la confi gura-ción en el tiempo de este espacio habi-tado. Así, por ejemplo, las explotacionesde leña dependen en gran medida de lascaracterísticas organizativas del gru-po, de sus motivaciones económicas desubsistencia y de sus relaciones socialesintragrupales, las cuales son posibilita-das también por las capacidades técnicas6 Estas investigaciones desarrolladas por Piza-
rro en Antofalla estuvieron orientadas ma-yormente a indagar sobre la organizaciónsocial de la comunidad campesina rural.
Ivana Karina Jofré Luna
18
de las familias y unidades domésticas.Las familias optan por estrategias deexplotación de combustibles asociadasestrechamente a los intereses de su or-ganización campesina, dirigida esta a laproducción de medios de subsistencia enun espacio puneño socializado.
Dentro de la cosmovisión andina lasplantas arbustivas también son agentesactivos en la producción y reproduc-ción de discursos ritualizados. Es decir,las plantas son un vehículo a través delcual se corporizan simbologías en ritosespecífi cos. Los rituales en los que par-ticipan las plantas se relacionan con lapropiciación y festejo de buenos augu-rios y fertilidad sobre los recursos fun-damentales necesarios para la reproduc-ción física del grupo social. “Dentro delas comunidades andinas existe una es-trecha asociación entre las actividadesproductivas y las rituales, vínculo quetransforma a las fi estas y ceremoniascomo extremadamente importantes parala reproducción del sistema comunita-rio...” (Villagrán et al. 1998b:31).
En Antofalla se emplea la plan-ta arbustiva denominada “chacha” o“chachaco’a” (Parastrephia quadrangu-laris [Meyen] Cab.) para la realizaciónde ceremonias rituales. A esta especiese le atribuyen propiedades místico-re-ligiosas, capaces de mediar entre los hu-manos y las divinidades naturales, y suuso ritual esta ampliamente difundido enel área atacameña (Aldunate et al. 1981;Villagrán et. al. 1998a; Villagrán et al.1998b) y en otras áreas de los Andes.
Existe una discusión en torno a la uti-lización ritual de varias especies identi-fi cadas en el área andina como “koa”,“coa”, “q’oa”, “koba”. Según Villagránet al. (1998b), en algunas regiones deChile, Bolivia, Perú y Argentina se iden-tifi can con este nombre a varias especiesdistintas: Parastrephia quadrangularis,
Parastrephia terestuiscula, Fabianasquamata, Fabiana bryoides, tambiénalgunas especies de los géneros Displos-tephium y Borreira. Esta variabilidad detaxones –según la región- es interpretadapor los autores como signifi cativo de laverdadera relación que existe entre unaplanta particular y su nombre. Siguien-do a Munizaga & Gunckel (1958), elnombre otorgado a una planta es el quele otorga verdadero poder, de ahí que sele atribuya el mismo nombre a variasespecies diferentes de un mismo o dediferente género. En relación a esto, lainformación obtenida en Antofalla sobrela combustión de plantas arbustivas enprácticas rituales también coincide conla registrada para la zona atacameña deChile. Allí también se denomina “coa”o “koa” al humo de la planta empleadapara sahumar (Villagrán et al. 1998b).
En Antofalla, Parastrephia quadran-gularis es la planta preferida para sahu-mar los animales durante la señalada ofl oreamiento de animales, también se lautiliza para sahumar las calles durante el1ero. de Agosto, día consagrado a la Pa-chamama y, durante el ritual agrícola delimpieza de canales, entre otros eventosprivados y comunitarios. También pue-de emplearse el humo de “chachaco’a”en algunas ocasiones especiales de cu-ración. Se informó que, en caso de nohaber esta planta a disposición se pue-de utilizar para el sahumado: “pata deperdiz” (Fabiana bryoides [Phil]) y,excepcionalmente, pueden sahumarselos burros y los rincones de la casa, porejemplo, con “lejía” (Baccharis incarum[Wedd.]). A partir de esta información,se puede interpretar que en Antofallatambién existe una idea de reemplazode los elementos botánicos integrantesdel ceremonial, tal como lo menciona-ra otros autores para la región andina-altiplánica (Munizaga & Gunckel 1958;
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 11-28; 2013
19
Villagrán et al. 1998b).El concepto de “transformación” está
implícito en el acto de sahumar, incluso,para algunos autores como Flores Ochoa(citado en Villagrán et al. 1998b), la pa-labra “koa” o “coa” signifi ca: “lo que setransforma en otra cosa”. Parastrephiaquadrangularis sufre una transforma-ción física, que simboliza la transfor-mación ritual. Tal como lo ha señaladoSara: “... la chacha se convierte en co’acuando se quema. Se vuelve humito quese va p’al cerro...”.
El humo se destaca en el ritual an-dino. La acción de sahumar puede re-presentar, según el contexto, un acto delimpieza, una forma de exorcismo espi-ritual y/o curación o, un medio para laelevación de plegarias. Este humo tienepoderes divinos que son capaces de co-municar y unir en el ritual los mundos.No obstante, las prácticas de sahumadocon arbustivas no forman parte de unfenómeno esencialmente vinculado a lareproducción espiritual tradicional deeste grupo social. Es decir que, los sig-nifi cados de estas prácticas tradicionalesno preexisten al grupo social, sino quesolamente tienen sentido en el escenarioen el cual son creadas las relaciones so-ciales.
Las plegarias para la obtención depermisos para la realización de actosde crianza, cuidado y amor expresadosen la siembra de la tierra, la señalada deanimales nacidos, la confección y man-tenimiento de canales, etc., ponen demanifi esto que el ritual del sahumadoacompaña a la construcción de relacio-nes sociales entre los sujetos en el mun-do y, por supuesto, con las divinidadesdel mundo: la Pachamama, los cerros,etc. También, por medio del acto de sa-humado se elevan plegarias de fertilidad,de bonanza para los cultivos y anima-les. Se le pide a la Pachamama que los
pastos reverdezcan para multiplicar losanimales. Esta plegaria no sólo se haceen caso de sequías, sino que también sela realiza para competir con otra unidaddoméstica. Cuando los animales de lafamilia empiezan a disminuir en núme-ro, o están muy delgados para su carneo,o cuando los cultivos sufren heladas, etc.(mientras que los animales o cultivos delvecino no se ven afectados), se realizaun sahumado de estos elementos paraexorcizarlos o limpiarlos y propiciar asísu curación.
Haber ha explicado algunos signifi -cados quechua-aymaras de estas rela-ciones domésticas como alternativa alénfasis indoeuropeo en la domesticacióncomo el control y dominación de la na-turaleza por los humanos:“El término andino que describe lasrelaciones domésticas es uywaña; vie-ne de la raíz uyw- y refi ere a ser dueñode animales, no en el sentido de domi-narlos sino en una relación de cuidado,crianza, respeto y amor (Martínez 1976,1989; Castro 1986; van Kessel y Condo-ri Cruz 1992; Dransart 2002); tambiénse aplica a las relaciones entre padres ehijos y entre la gente y el cerro en cuan-to dueño y criador de la tierra o la tierracomo dueña y criadora. Otros términosrelacionados refi eren a lugares sagra-dos, cultos a los ancestros y a diversosaspectos de la tecnología productivacomo, por ejemplo, hacer que el aguariegue los sembradíos. El mismo tipo derelaciones entre pastores y animales seespera entre aquellos y sus hijos y entreel cerro y la gente; incluso el bienestarde la familia (es decir, la protección quese espera del cerro) es causa y conse-cuencia del bienestar de sus rebaños ysus niños. ¿Cuál es lugar de las vicu-ñas, como “objeto natural sin dueño”,en el marco que ofrece la constelaciónconceptual de uywaña? (…) El cerro es
Ivana Karina Jofré Luna
20
el principal dueño de los seres humanosy no humanos. Pero así como una per-sona es dueña de sus llamas y el cerroes dueño de su gente las vicuñas son elrebaño del cerro. El cerro (o, igualmen-te, la tierra) es considerado un agentecon el cual se espera que los humanosnegocien su producción y reproducción(uywaña) (…) La diferencia entre ambasrelaciones reside en la agencia de apro-piación de la tierra, o propiedad/crian-za, que es, respectivamente, la familia yla gente o el conjunto de familias. Estadiferencia no es de oposición mutua sinode niveles anidados ya que todos los ha-bitantes de la aldea son criaturas delmismo dueño” (Haber 2006b: 97).
Según lo dicho en Antofalla, las prác-ticas socioculturales mencionadas remi-ten a una conciencia de la naturaleza queno es atitética a la sociedad o relacionessociales contruidas en relación y con losseres de la naturaleza. Estos últimos sonobjetivados como sujetos con los cualeshay que entablar relaciones de amor ycariño, tal y como se hace con un hijoo familiar cercano, puesto que estos noson parte de un mundo distinto y sepa-rado del grupo social humano. Las ca-tegorías collas-atacameñas en este casooperan como códigos analógicos antesque como oposiciones binarias7.
La casa de Tebenquiche Chico 1 (TC1)
El estudio realizado en la casa TC1 enel yacimiento arqueológico de la quebra-da de Tebenquiche Chico, en la mismacuenca de Antofalla, proporcionó varia-da información respecto a las prácticasde combustión, prácticas selección de7 Similares interpretaciones, aunque con
variaciones sustanciales, han sido mani-
san sobre sociedades tradicionales de otrasgeografías, tal es el caso de Hviding 2001 yDescola 2001, 2005, entre otros.
combustibles vegetales de la propia que-brada, y sobre las prácticas de limpieza yvaciado de las estructuras de combustióndentro y fuera de la casa, entre otros.Todo esto en las dos habitaciones de lacasa y durante sus diferentes épocas deocupación, desde comienzos del primermilenio de la era hasta el siglo XVII.
No obstante, fue la recurrente “ex-cavación de pozos” en los pisos de lashabitaciones de TC1 lo que proporcionóindicios acerca de los signifi cados impli-cados en la quema de plantas en ciertoscontextos arqueológicos que formaronparte activa del entramado de prácticasdesarrolladas en el ámbito doméstico(Figura 2).
Especialmente cuando la informaciónetnográfi ca de los usos y signifi cados delas plantas locales me proporcionaba unmarco de interpretación que involucraprácticas de recolección selectivas, algu-nas vinculadas a signifi cados religiososestrechamente relacionados a la repro-ducción física y social de las unidadesdomésticas (Jofré 2004, 2007).
Todo indica que la reproducción deesta práctica doméstica -la de excavar
Figura 2: Dibujo en planta de las áreas ex-cavadas del recinto habitacional del com-puesto doméstico TC1, formado por lashabitaciones A1 y A2, un pasillo de comuni-cación entre ambas habitaciones y un patiode entrada a la habitación A1 (en el extremosudeste). (Figura tomada de D’Amore 2002).
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 11-28; 2013
21
pozos dentro de las habitaciones-, a lolargo de todo el 1er. período de ocupaciónde la casa estaba vinculada al manteni-miento de la misma y a la contención debrasas para calefaccionar los ambientesinternos, para cocinar e, inclusive, parasahumar la casa durante la realización deeventos rituales (Figura 3).
Tal como lo sugiere un contexto ri-tual asociado a la construcción de lavivienda de TC1. El mismo fue halladobajo los muros de fundación de la casa yestaba compuesto por un pozo excava-do conteniendo restos de combustionesde Parastrephia sp. (“chachaco’a”) (Jo-fré 2004, 2007), depósitos de cerámicay un neonato humano prematuro (Haber2006a) (Figura 4).
Respecto a esto, Haber ha sugerido lasiguiente interpretación: “Todo esto nosólo refuerza la idea de la importancia
Figura 3: Dibujo en planta pozos excavadosen el piso de ocupación [19] de la casa TC1.El pozo [36] contiene el relleno [19h] inter-pretado como combustión in situ. Los demáspozos contienen rellenos interpretados comorestos de prácticas de vaciado y limpieza decombustiones dentro de la habitación (Figu-
ra tomada de D’Amore 2002).
del ritual colectivo, sino la importanciade la casa en la defi nición de las unida-des sociales de apropiación de los recur-sos productivos” (Haber 2006b: 101).
Figura 4: Parastrephia quadrangularis(Meyen), Cabrera. tr. 100x. Familia Compo-sitae. Nombre vernacular: “chacha”, “cha-chakoa”. Muestra de Herbario N° 65. CorteTransversal: Porosidad difusa. Disposiciónsolitarios y en series radiales. Se observaparénquima asociado a vasos. Corte Tan-gencial: Sistema radial homogéneo. Radiosmultiseriados. Vasos de lumen pequeño, pla-ca de perforación oblicua. Descripción yfotografías de la autora (Jofré 2004, 2007).
Ivana Karina Jofré Luna
A partir de este caso de estudio ar-queológico y su relación con la informa-ción etnográfi ca obtenida de las pobla-ciones actuales de la cuenca de Antofalla,
22
es posible interpretar los usos y signifi -cados asociados a la “chachaco’a”. Qui-zás, como un elemento de la naturalezaque también media en “las relaciones dedomesticidad, es decir en la estructura-ción mutua de las relaciones sociales so-bre la tierra y las relaciones con la tierra”(Haber 2006b: 97). Un elemento princi-pal en la actualización de las tradicionesen el contexto de la práctica. Así mismoexpresa concepciones no dicotómicas, nifragmentarias, en donde las plantas noforman parte de un mundo natural domi-nado a través la recolección programá-tica y estratégica solamente funcional ala supervivencia física del grupo social,sino que integran un mundo de signifi -caciones más amplias y complejas en elcampo de la estructuración social de lassociedades atacameñas del presente ydel pasado.
A modo de refl exiones fi nales
El establecimiento de los límites disci-plinares como forma de ordenación delconocimiento es un problema históricoy cultural (Morin 1995)8, de esta manera8 “En la escuela hemos aprendido a pensar
separado. Aprendimos a separar lasmaterias: la historia, la geografía, lafísica, etc. ¡Muy bien! Pero si miramosmejor, vemos que la química, en un nivelexperimental, está en el campo de lamicrofísica. Y sabemos que la historiasiempre ocurre en un territorio, en unageografía. Y también sabemos que lageografía es toda una historia cósmica através del paisaje, a través de las montañasy llanuras… Está bien distinguir estasmaterias pero no hay que establecerseparaciones absolutas. Aprendimos muybien a separar. Apartamos un objeto de suentorno, aislamos un objeto con respectoal observador que lo observa. Nuestropensamiento es disyuntivo y, además,reductor: buscamos la explicación de untodo a través de la constitución de sus
puede decirse que la delimitación de loscampos disciplinares y subdisciplinarespersigue solamente fi nes pragmáticos.Esto es así porque la investigación cien-tífi ca se organiza alrededor de objetosconstruidos que no tienen relación algu-na con las unidades delimitadas por lapercepción ingenua. Este confl icto delímites entre ciencias vecinas es propiode una epistemología positivista que “seimagina la división científi ca del traba-jo como división real de lo real” (Bou-rdieu, Chamboredon y Passeron 2002:52)
En razón de lo expuesto sostengo quela creciente complejización del conoci-miento arqueológico, manifestada enproliferación de subcampos de estudioo subdisciplinas, es congruente con lacomplejización de los campos de inte-racción social en los que la arqueologíase inscribe actualmente. Allí las pregun-tas ya no son las mismas y se han diversi-fi cado enormemente a partir de la propiadiversifi cación de los procesos de inte-racción, mestizaje y de interdependenciaque actúan en las sociedades complejas(Maffesoli 1995). Esto no implica el in-volucramiento de algún sentido de evo-lución lineal de complejidad en las so-ciedades, me refi ero a un cambio en lasinteracciones sociales locales y globalesque constituyen nuestras propias sub-jetividades a partir de las cuales com-prendemos y percibimos el mundo demanera diferente que hace 20 o 50 añosatrás. Dichos cambios suponen transfor-
partes. Queremos eliminar el problemade la complejidad. Este es un obstáculoprofundo, pues obedece al arraigamiento deuna forma de pensamiento que se imponeen nuestra mente desde la infancia, que sedesarrolla en la escuela, en la universidady se incrusta en la especialización; y elmundo de los expertos y de los especialistasmaneja cada vez más nuestras sociedades”(Morin 1995: 423-424).
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 11-28; 2013
23
maciones de las propias refl exividadesteóricas involucradas en la producciónde conocimiento científi co, es decir, nose trata de una complejización externa anosotros, si no que nos incluye y contie-ne también como sujetos complejos. Deahí que nuestras preguntas por el pasadodeberían también permitirse pensar so-ciedades complejas, con sujetos comple-jos en realidades que involucraron inte-racciones sociales complejas. Esta seríauna forma de poder reconocer de maneraexplícita que nuestro conocimiento delpasado se constituye a partir de nuestraspropias experiencias en el mundo, paradejar así de reproducir los estereotiposdel pensamiento simplifi cante.
En relación a esto, en este trabajohe intentado plantear dos cuestiones, laprimera, que la necesidad del estableci-miento de los límites entre la arqueobo-tánica, la paleoetnobotánica y paleobo-tánica y/o arque-etnobotánica es funcio-nal a una creciente diferenciación pro-fesional acorde con un campo de com-petencia del aparato científi co-técnico.Y la segunda cuestión, relacionada a laprimera, es que esta delimitación discur-siva de los subcampos del conocimientoarqueológico es una batalla librada en elcampo de la razón orientada a fi nes (orazón instrumental o funcional), y quepor eso tiene poco que ver con el cono-cimiento como tal, porque alude princi-palmente al modo en cómo se utiliza elconocimiento, “su dominación” (Haber-mas 1986).
Ahora bien, el caso de estudio pro-porcionado pone de manifi esto la com-plejidad de las lógicas de reproducciónde los grupos sociales collas-atacame-ños. Las mismas integran a los animalesy a las plantas en una metáfora socialinscripta en la tradición y actualizada(signifi cada) en tiempo y espacio por lapráctica social. Esta metáfora copa to-
dos los espacios de las experiencias delos sujetos y grupos sociales puneños, através de las cuales se perciben y cons-truyen las heterogéneas redes de interac-ción social. A partir de esto remarco lamanifestación de un mundo social queno distingue esferas opuestas o separa-das. No existe una limpia separación uoposición entre los dominios cultural ynatural, existen “relaciones anidadasde inclusión mutua de las diversas re-laciones” (Haber 2006b: 97). No existe,por ejemplo, un signifi cado económicoindependiente u opuesto de un signifi ca-do religioso, por el contrario, existe unacomplejidad estructural que opera demanera recursiva en la construcción dela sociedad y la cultura a través de la ex-periencia individual y colectiva con losobjetos y elementos del habitat. De estoúltimo se desprende otro punto a señalar,este alude a la importancia de la prácticasocial en la construcción de los marcosde tradición, los cuales no pueden sernunca soportes rígidos en donde se llevaa cabo la acción de individuos progra-mados para actuar mecánicamente. Elcambio está implícito en la propia repro-ducción, lo que signifi ca la implicaciónde una práctica social rutinaria, peronunca repetitiva (Giddens 1984, 1987).
A partir de este caso es posible re-fl exionar acerca del modelo de cienciaque opera en nuestras propias metodolo-gías e interpretaciones diseccionadorasde las realidades de las cuales pretende-mos dar cuenta. Este modelo de cienciaprivilegia a la racionalidad instrumentalcomo único sistema de conocimiento po-sible y légitimo para explicar el mundo.De ahí que la transformación de los/asarqueólogos/as especialistas en estudiosarqueobotánicos, por ejemplo, postulela necesidad de “especializar” su cono-cimiento para igualarlo a la produccióntécnica de un discurso científi co abstraí-
Ivana Karina Jofré Luna
24
do de las problemáticas socioculturalesdel pasado-presente que se les presentanpara su estudio. Posiblemente la im-portancia del conocimiento etnográfi coen la más reciente producción de la ar-queología sudamericana no sea puestaen duda por los colegas, pero lo ciertoes que con cada vez mayor frecuenciaen nuestro país estamos asistiendo a unaformación académica que nos aleja pro-gresivamente de la mirada etno-gráfi caintegradora y compleja para acercarnosa investigaciones centradas en la identi-fi cación taxonómica, su cuantifi cación yordenación acorde en los contextos ar-queológicos de recuperación. Para darcuenta de ello baste con repasar algunosde títulos de los artículos relacionados altema botánico expuestos en las mesas detrabajo del último XVI Congreso Nacio-nal de Arqueología Argentina (2007).
Aceptar que el modelo de ciencia ytécnica que conocemos es consecuentecon un aparato de dominación de la na-turaleza y la sociedad propio del mun-do occidental moderno es encauzar lacritica refl exiva hacia las formas queempleamos para pensar el mundo. Estoúltimo signifi ca –especialmente en laArqueología Sudamericana- una res-ponsabilidad por sobre la producciónde signifi cados sociales y culturales conuna potencial fuerza de ruptura con unavisión colonialista del mundo.
Finalmente, otro punto importarteque deseo destacar en este trabajo es laimportancia de las plantas en la simbo-logía asociada a la reproducción de losgrupos campesinos de la región. Esto re-sulta especialmente importante de desta-car para un área en la que ha predomina-do por largo tiempo el supuesto preteóri-co de la Puna de Atacama como catego-ría geográfi ca (Haber 2006a, 2000, Jofré2004, 2007), lo cual ha acarreado, entreotras cosas, investigaciones arqueológi-
cas mayormente preocupadas por unaeconomía eminentemente ganadera, endetrimento de otro tipo de recursos, ta-les como los vegetales, consideradosde bajo impacto en la reproducción delos grupos sociales de los oasis pune-ños (Haber 2006b). En consecuencialas escasas investigaciones realizadasen la región sobre la recolección y usode vegetales, mayormente enfocadas encontextos arqueológicos de cazadores–recolectores tempranos, han producidointerpretaciones de sujetos afectados porlas inclemencias del habitat ecológico ymotivados por racionalidades económi-cas que muchas veces son incongruentesdentro de los propios marcos interpreta-tivos planteados, tal como lo ha señala-do Ingold (2001) en su análisis de estetipo de narraciones arqueológicas. Estasinterpretaciones ejemplifi can el tipo deconocimiento de las sociedades del pa-sado imperante en nuestra arqueologíalocal, el cual opera a partir de la dife-rencia ontológica entre sociedad y natu-raleza, entre cultura y biología, etc., enconcordancia con un pensamiento sim-plifi cante que se distancia, secciona yreduce la realidad para poder compren-derla e interpretarla.
Como alternativa, algunos autorestales como Morin han propuesto el cam-bio hacia una “epistemología de la com-plejidad”. Ello implica el abandono denuestras seguridades cartesianas, paraenfrentar, de este modo, las difi cultadesque se nos plantean en la práctica denuestra teoría y en la teoría de nuestrapráctica. Como se ha explicitado aquí, laseparación discursiva de las disciplinases un instrumento de poder erigido en elmismo corazón de la razón instrumentalpara recortar la realidad y forzarla den-tro un modelo establecido a priori “sintomar en cuenta la vida en su comple-jidad, la vida polisémica y plural que
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 11-28; 2013
25
no se acomoda, o apenas lo hace, a lasideas generales y otras abstraccionesde contornos mal defi nidos” (Maffesoli1995: 35). Tal como sostiene Morin, lacaracterística esencial del pensamientoracional occidental es su ineptitud paraintegrar la idea de lo complejo. “Con lapalabra complejo no estamos dando unaexplicación, sino que señalamos una di-fi cultad para explicarlo. Designamosalgo que, no pudiendo realmente expli-car, vamos a llamar complejo” (Morin1995: 421). La complejidad como tal seresiste a ser comprendida por un pen-samiento simple, reduccionista y frag-mentario; se presenta por ello como suantinomia, como su rival. Por que, justa-mente, la complejidad alude a un pensa-miento en el cual estará presente siemprela difi cultad, es decir, es intrínsecamente“indisciplinado”.
Agradecimientos:
Deseo expresar mi inmensa gratitudcon los pobladores de Antofalla, espe-
cialmente quiero retribuir a Sara por laslargas charlas y cariño manifestado. Suamistad me hizo crecer profesionalmen-te y encaminarme hacia los intereses deinvestigación que hoy me ocupan lejosde la Puna Catamarqueña y que repre-sentan mis aspiraciones personales másgenuinas. Un reconocimiento especialmerecen mis compañeros de trabajodurante mi participación en el grupo deinvestigación del Laboratorio 2 de la Es-cuela de Arqueología de la UniversidadNacional de Catamarca. Agradezco asu director el Dr. Alejandro Haber queacompañó el proceso de formulacióny maduración de mi investigación de-venida en tesis de licenciatura, y a miscompañeros de trabajo por aquellas épo-cas: Leandro D´Amore, Marcos Quesa-da, Gabriela Granizo, Marcos Gastaldi,Claudio Revuelta, Enrique Moreno yGuillermina Espósito. También agradez-co las observaciones y correcciones rea-lizadas por los evaluadores de esta revis-ta en el presente trabajo. Por último, lasinterpretaciones vertidas en este trabajoson de mi entera responsabilidad.
Bibliografía
Archer, Steven and Christine a. Hastorf with James Coil, Emily Dean, Rachel Goddard, JulieNear, Michael Robinson, William Whitehead, and Eric Wohlgemuth
2000 Paleoethnobotany and Archaeology 2000 - The State of Paleoethnobotany inscipline. Society for American Archaeology, vol. 18 (3): 33-38.
Badal García, E.1994 L’anthracologie prèhistorique: à propose de certains pròblemes méthodologiques.
Bulletin de la Societé Botanique de France, Tome 139: 167-189.Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron
2002 El ofi cio del sociólogo. Propuestas epistemológicas. Siglo veintiuno editoresArgentina, Buenos Aires.
Buxó, Ramón1997 Arqueología de las plantas. Editorial Crítica, Barcelona.
D’Amore, Leandro2002 Secuencia estratigráfi ca arqueológica y prácticas sociales. Historia de una
unidad doméstica del Oasis de Tebenquiche Chico. Tesis de licenciatura inédita.Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca.
Ivana Karina Jofré Luna
26
Descola, Philippe2001 Construyendo naturalezas. Ecología simbólica y práctica social. En: Naturaleza
y Sociedad. Perspectivas antropológicas, coordinado por Philippe Descola yGísili Pálsson, pp. 101-122. Siglo Veintuno editores, México D.F.
2005 Las lanzas del crepúsculo. Relatos jíbaros Alta Amazonia. Fondo de CulturaEconómica. Buenos Aires.
Ford, Richard1979 Paleoethnobotany in American Archaeology. Advances in Archaeological
Method and Theory, vol. 2: 285-336.Giddens, Anthony
1984 The Construction of Society. Outline of the Theory of Structuration. Universityof California Press, Berkeley, Los Angeles.
1987 Las nuevas reglas del método sociológico. Crítica positiva de las sociologíasinterpretativas. Traducido por S. Merener. Amarrortu editores, Buenos Aires.
Haber, Alejandro2000 La mula y la imaginación en la Arqueología de la Puna de Atacama:Una mirada
indiscreta al paisaje. TAPA 19: 7-20.2006a Una Arqueología de los oasis puneños. Domesticidad, interacción e identidad
en Antofalla, primer y segundo milenio d. C. Universidad del Cauca. JorgeSarmiento Editor, Universitas Libros, Córdoba.
2006b Agrícola est quem domus demonstrat. En Contra la tiranía tipológica enArqueología. Una visión desde Suramérica, editado por Cristóbal Gnecco yCarl H. Langebaek. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales-CESO.
Habermas, Jürgen1986 Ciencia y técnica como ideología. Editorial Tecnos, Madrid.1997 Teoría y praxis. Estudios de fi losofía social. Editorial Tecnos, Madrid. Hastorf,
Christine y Sissel Johannessen1991 Understanding changing people/plant relationships in the Prehispanic Andes. In:
Processual and Postprocessual Archaeologies: Multiples ways of Knowing thePas, edited by R. Preucel, pp.140-157. Center for Archaological Investigations.Southern Illinois University.
Hivding, Edvard2001 Naturaleza, cultura, magia, ciencia. Sobre los metalenguajes de comparación en
la ecología cultural. En: Naturaleza y Sociedad. Perspectivas antropológicas,coordinado por Philippe Descola y Gísili Pálsson, pp. 192-213. Siglo Veintunoeditores, México D.F.
Ingold, Tim2001 El forrajero óptimo y el hombre económico. En: Naturaleza y Sociedad.
Perspectivas antropológicas, coordinado por Philippe Descola y Gísili Pálsson,pp. 37-59. Siglo Veintuno editores, México D.F.
Jofré, Ivana Carina2004 Arqueología del fuego. Tebenquiche Chico. Tesis de Licenciatura inédita.
Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca. Catamarca.2005 La formación del registro antracológico. Estudio estadístico sobre los efectos de
las técnicas arqueológicas de recuperación. La Zaranda de Ideas. Revista de
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 11-28; 2013
27
Jóvenes Investigadores en Arqueología 1 (1): 21-41.2007 Estudio antracológico en Tebenquiche Chico (Dpto. Antofagasta de la Sierra.
Provincia de Catamarca. En: Paleoetnobotánica del Cono Sur: Estudios decasos y propuestas metodológicas, editado por Bernarda Marconetto, NuritOliszewski y Pilar Babot, pp. 153-178. Centro Editorial de la Facultad deFilosofía y Humanidades – Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
Maffesoli, Michel1995 Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo contemporáneo.
En: Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad, compilado por Dora FriedSchnitman, pp. 421-442. Ed. Paidós, Buenos Aires.
Morin, Edgar1993 El Método. La naturaleza de la naturaleza. Ediciones Cátedra, Madrid.1995 Epistemología de la complejidad. En: Nuevos Paradigmas, Cultura y
Subjetividad, compilado por Dora Fried Schnitman, pp. 421-442. Ed. Paidós,Buenos Aires.
2002 El Método III. El conocimiento del conocimiento. Ediciones Cátedra, Madrid.Munizaga, C. & H. Gunkel
1958 Notas etnobotánicas del pueblo atacameño de Socaire. Publicaciones del Centrode Estudios Antropológicos de la Universidad de Chile 5: 9-40.
Pearsall, Deborah1989 Paleoetnobotany. A handbook of procedures. Academic Press. San Diego.
Piqué i Huerta, Raquel1999 Producción y uso del combustible vegetal, una evaluación arqueológica.
Treballs d’Etnoarqueologie 3. Universidad Autónoma de Barcelona, ConsejoSuperior de Investigaciones Científi cas, Madrid.
Pizarro, Cynthia2002 Espacialización y pertenencia en Antofalla, un oásis de la Puna de Atacama.
Revista Pacarina de Arqueología y Etnografía Americana 2: 205-219.Popper, Virginia S. y Christine A. Hastorf
1989 Introducción. En: Current Paleoethnobotany Analytical Methods and CulturalInterpretations of Archaeological Plant Remains, pp: 1-15. Edited by C.Hastorf and V. Popper. The University of Chicago Press Chicago and London.
Smart, Tristine L. y Ellen S. Hoffman1985 Enviromental Interpretation of Archaeological Charcoal. En: Current
Paleoethnobotany Analytical Methods and Cultural Interpretations ofArchaeological Plant Remains, pp. 167-205. Edited by C. Hastorf and V.Popper. The University of Chicago Press Chicago and London.
Villagrán, Carolina, Victoria Castro & Gilberto Sánchez1998a. Etnobotánica y percepción del paisaje en Caspana (Provincia de El Loa,
Región de Antofagasta, Chile): ¿Una cuña atacameña en el Loa superior?Estudios Atacameños 16: 107-170.
Villagrán, Carolina, Victoria Castro, Gilberto Sánchez, Marcelo Romo, Claudio Latorre yLuis Felipe Hinojosa
1998b. Etnobotánica del área del Salar de Atacama (Provincia de El Loa, Región deAntofagasta, Chile). Estudios Atacameños 16: 7-105. IV Reunión de TeoríaArqueológica en América del Sur Inter.-Congreso del WAC.
Ivana Karina Jofré Luna
28
2007 Sesiones y resúmenes. 3 al 7 de Julio de 2007, Universidad Nacional deCatamarca, Catamarca, Argentina. XVI Congreso Nacional de ArqueologíaArgentina
2007 Tras las huellas de la materialidad. Universidad Nacional de Jujuy, Facultad deHumanidades y Ciencias Humanas, San Salvador de Jujuy. Actas de resúmenesampliados. Tomo I, II y III.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 11-28; 2013
29
ANCESTROS, STATUS Y AGENCIA LOCALEN LAS PRÁCTICAS FUNERARIAS
DEL PERÍODO INTERMEDIO TEMPRANOY EL HORIZONTE MEDIO DEL SITIO
DE ÑAWINPUKYO (AYACUCHO, PERÚ)
Juan Bautista LeoniCONICET- Instituto de Arqueología, Universidad de Buenos Aires/Escuela de Antropología,
Universidad Nacional de Rosario
En este trabajo se aborda la cuestión de la variabilidad formal y temporal en las prácticasmortuorias ayacuchanas al discutirse un caso de estudio específi co, un conjunto de enterra-torios del sitio de Ñawinpukyo, que abarca la parte fi nal del Período Intermedio Temprano(ca. 200 a.C.-600 d.C.) y el Horizonte Medio (ca. 600-1000 d.C.). Estos entierros presen-tan similitudes claras con otros sitios contemporáneos de la región pero también muestranespecifi cidades que los diferencian, con variantes no conocidas hasta el momento en otrossitios. Estas características específi cas incluyen un énfasis creciente en la individualidad delas personas fallecidas, una ausencia signifi cativa de evidencia de reapertura frecuente delas tumbas y un foco claro en torno a una peculiar estructura funeraria superfi cial. Si bienlos análisis de la funebria ayacuchana existentes suelen enfatizar las diferencias de statuscomo elemento principal para interpretar la variabilidad formal existente, se argumentaaquí que los entierros de Ñawinpukyo documentarían un proceso diacrónico en el que laagencia de los habitantes del sitio sería fundamental para dar cuenta de las instancias derecombinación y resignifi cación de las formas y prácticas funerarias existentes, refl ejandotal vez maneras locales de construir identidades y subjetividades.
This paper addresses the issue of formal and temporal variability in Ayacucho mortuarypractices by discussing a specifi c local case study, an assemblage of burials from the siteof Ñawinpukyo that spans the late part of the Early Intermediate Period and the MiddleHorizon. This set of burials presents similarities with contemporary sites in Ayacucho butalso peculiarities that set it apart from them. These peculiarities include an emphasis on theindividuality of the deceased, a notorious absence of periodical grave reopening, and a clearfocus around a peculiar above-ground funerary structure. While existing studies of Ayacuchofunerary practices commonly resort to status differences as the main way to interpretvariability in mortuary treatment, it is argued here that the Ñawinpukyo burials discussedwould document a diachronic process in which the agency of the site inhabitants would bekey to account for the instances of rearrangement of existing burial forms and funerarypractices, perhaps refl ecting local ways of constructing social and individual identities andsubjectivities.
Palabras clave: prácticas funerarias, Ayacucho, agencia, ancestros, Período IntermedioTemprano, Horizonte Medio / Palabras clave: práticas funerarias, Ayacucho, agência, an-cestros, Período Intermedio Temprano, Horizonte MedioKeywords: funerary practices, Ayacucho, agency, ancestors, Early Intermediate Period,Middle Horizon.
ARQUEOLOGÍA SURAMERICANA / ARQUEOLOGÍA SUL-AMERICANA 6, (1,2) Enero/Janeiro 2013
30
Introducción
Importantes cambios socioculturales seprodujeron en el valle de Ayacucho ha-cia fi nales del Período Intermedio Tem-prano (PITemp) (ca. 200 a.C.-600 d.C.)y durante el Horizonte Medio (HM)(ca. 600-1000 d.C.),1 con el desarrollo
1 “Período Intermedio Temprano” y “Horizon-te Medio” son dos de las principales unida-des cronológicas del gran esquema de cro-nología relativa de John Rowe (1960) paralos Andes Centrales. La cronología especí-fi ca para el PITemp fi nal y el HM fue ela-borada por Dorothy Menzel (1964, 1968).A pesar de su uso extendido por los arqueó-logos andinos, pueden encontrarse en la li-teratura discrepancias signifi cativas acercade las fechas absolutas de inicio y fi nal decada período, así como de las épocas y fa-ses en que éstos se subdividen. Un punto dedesacuerdo importante se relaciona con elcomienzo del HM, que según Menzel estádado por el arribo de infl uencias estilísti-cas Wari al valle de Ica. La escasez fecha-dos radiocarbónicos le impidió a Menzel(1964) asignar más que fechas tentativas ensu estudio fundacional de la cerámica delHM, y estimó que éste se extendió entre el800 y 1100 d.C. (Menzel 1964:3 y Plate I).En trabajos posteriores estas fechas fueronajustadas, con un inicio hacia 550/600 d.C.,y un fi nal hacia 900/1000 d.C. (e.g. Menzel1977: Chronological Table; Rowe y Men-zel 1967: Chronological Table), y estas sonlas fechas que muchos autores siguen enla actualidad (e.g. Isbell 2000, 2004, interalia; Isbell y Cook 2002; Isbell y Schreiber1978; Tung y Cook 2006). Por otro lado,otros investigadores sitúan los comienzosdel HM hacia 700/750 d.C., basados so-bre todo en fechados radiocarbónicos dela región de Nasca (e.g. Carmichael 1994;Schreiber y Lancho 2003: Table 1.1). A losfi nes de este trabajo, considero los iniciosdel HM hacia 600 d.C., coincidiendo ma-yormente con el presunto surgimiento delestado Wari en Ayacucho
de la compleja sociedad Wari2 sobre labase del sustrato local de la cultura Hua-rpa precedente. Las prácticas funerariasmostraron cambios acordes, con unaproliferación marcada de variedadesformales de entierros cuyos signifi cadose implicancias sociales sólo se compren-den parcialmente en la actualidad. Sibien los análisis sistemáticos y específi -cos de la funebria ayacuchana se hayanrecién en sus comienzos, la mayor partede los trabajos disponibles hasta el mo-mento han enfocado la interpretación dela notoria variabilidad presente en losenterramientos Wari fundamentalmenteen torno a la expresión de diferencias destatus, prestigio y poder político de losfallecidos y los grupos sociales a los quepertenecían. Si bien parece claro que lasdiferencias de status efectivamente in-fl uyeron en las expresiones mortuoriasde los grupos ayacuchanos del PITempy el HM, y que parte de las diferenciasen forma, magnitud, elaboración y con-tenido de las tumbas puede obedecer alas diferencias de rango y status de losfallecidos, también parece claro que es-tas últimas tampoco alcanzan a explicarpor sí mismas todo el rango de variabi-lidad presente en las prácticas funerariasdel valle en esos tiempos.
En este trabajo se aborda laproblemática de la variabilidad y loscambios ocurridos en las prácticas mor-tuorias ayacuchanas, a través de la dis-cusión de un caso de estudio local espe-cífi co, una secuencia de en terramien-tos que se extiende desde la parte fi naldel PITemp hasta bien entrado el HMidentifi cada en el sitio de Ñawinpukyo.Este caso comparte aspectos formalessimilares con otros sitios conocidos pero2 En este trabajo sigo la propuesta de Isbell
(2001a), de emplear el término “Huari”para el sitio arqueológico y “Wari” para lacultura y estilo artístico generales.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 29-56; 2013
31
también presenta especifi cidades que lodiferencian.
Si bien se toma en cuenta la posibleexpresión de aspectos de status y presti-gio en las formas funerarias, la interpre-tación se realiza mayormente en térmi-nos de práctica y agencia, describiendo elcaso de estudio a través de una narrativaque enfatiza la conformación de una ge-nealogía material y el énfasis en formasde subjetividad que contrastan con la delos principales sitios Wari contemporá-neos, tal vez como forma de afi rmaciónde una identidad local frente a la crecien-te centralización y hegemonía presumi-blemente impuestas por el estado Waridurante el HM.
Agencia como herramienta interpre-tativa en arqueología
La aplicación de los conceptos de agen-cia y práctica en la interpretación de ca-sos arqueológicos ha ganado una granrelevancia en los últimos años, aunquesu uso no es siempre inequívoco y nisiquiera existe un consenso general-izado entre quienes lo emplean acercade su signifi cado, alcance e implican-cias teóricos y metodológicas (Dobres yRobb 2000:3; Dornan 2002:304; Hodder2007:32; Pauketat 2001:79). Más alládel intento de rescatar la importancia dela acción humana, individual y colec-tiva, tanto en la reproducción como enel cambio de las estructuras sociales ycondiciones de existencia en las cualesse desarrolla la vida de las personas, y desu inspiración originaria en los desarro-llos teóricos de autores como Bourdieu(1977), Giddens (1979, 1984) y Ortner(1984), entre otros, el uso que se ha dadoa estas categorías en arqueología difi eregrandemente en las maneras en que selas defi ne y aplica a los casos específi -cos. Así, se pueden encontrar desacuer-
dos e incluso contradicciones en torno acuestiones como el grado de constreñi-miento estructural que se atribuye a lossujetos o agentes, la importancia de lamotivación e intencionalidad en la ac-ción humana frente a quienes enfatizanlos aspectos no discursivos y las conse-cuencias no previstas de la acción, la es-cala de análisis apropiada para el análisisde la agencia (individual o grupal), entreotros puntos signifi cativos (ver Dobres yRobb 2000; Dornan 2002; Hodder 2007;Joyce y Lopiparo 2005).
En mayor o menor medida, la apli-cación de la agencia a la interpre-taciónde casos arqueológicos halla su inspi-ración en las teorías de la práctica deBourdieu (1977) y de la estructuraciónde Giddens (1979, 1984). Si bien existenpuntos de divergencia importantes entreambas, así como maneras diferentes deinterpretarlas y aplicarlas a los casos deestudio (Dornan 2002:305-308), ambascoinciden en general en el propósito decontrarrestar modelos deterministas dela acción humana, reconociendo que laspersonas actúan y alteran intencional-mente o no el mundo externo a través desus acciones, jugando un rol importanteen la construcción de las realidades so-ciales en las cuales participan. Sin em-bargo, ésta no es una acción totalmentelibre similar a la acción estratégica deagentes plenamente racionales y con-scientes. Por el contrario, los agentes seencuentran constreñidos en buena me-dida por las estructuras sociales y susexpresiones materiales e ideológicas. Deesta manera, se establece a través de lapráctica una relación dialéctica entre losagentes (sujetos sociales condicionadospero no absolutamente determinados) yla estructura (condiciones y confi gura-ciones perdurables que resultan de la in-teracción entre los individuos y grupos)(Dornan 2002:305).
Juan Bautista Leoni
32
Más allá de cierto consenso generalen torno a las cuestiones básicas arribamencionadas, el uso de la categoría deagencia en arqueología se caracteriza porsu gran diversidad (ver por ejemplo tra-bajos en Dobres y Robb 2000, y revisiónen Dornan 2002:308-314), por lo que sehace necesario intentar defi nir algunosde los puntos básicos que guían su usoen este trabajo. Fundamentalmente, eneste trabajo recurrimos a agencia comoun recurso analítico para reinterpretardatos desde una perspectiva distinta, quepermita en este caso concreto una visiónmenos mecánica de la relación entre lavariabilidad formal y el signifi cado delas prácticas funerarias ayacuchanas.
Un tema de contención principal enlos debates acerca de agencia en arque-ología, y sobre el cual no hay un acuerdogeneralizado es el de la escala de accióny análisis más correcto para el estudio dela agencia. Así, algunos autores han en-fatizado la agencia individual mientrasotros se han inclinado por la agencia col-ectiva o grupal (Dobres y Robb 2000:11;Dornan 2002:315-317). En nuestro casode estudio, si bien se reconoce que laagencia puede ser ejercida tanto por in-dividuos como grupos, en la interpre-tación queda expresada principalmentea un nivel grupal más que individual,como la acción de un grupo específi code habitantes de Ñawinpukyo (tal vezun grupo de descendencia o parentesco),fundamentalmente por las limitacionesque plantea la información empírica dis-ponible, que hace difícil discriminar ac-ciones indivduales con mayor precisión.
Si bien se reconoce que la acción hu-mana está condicionada y constreñidaestructuralmente por la trama de relacio-nes e instituciones en que se insertan losindividuos, se asume que la intencionali-dad y motivación de los agentes es rele-vante para entender dicha acción aunque
esto no los convierta en estrategas racio-nales. En particular, consideramos eneste caso de estudio, la acción intencio-nada como parte de esfuerzos si no deresistencia al menos de diferenciacióny/o negociación de parte de un grupo lo-cal frente a tendencias y presiones ma-yores provenientes del surgimiento yexpansión del estado Wari (e.g. Pauketat2001), por lo cual muchas de las accio-nes descritas se interpretan en funciónde afi rmar y expresar diferencias en elcontexto de negociaciones políticas a es-cala regional, aunque compartiendo unfondo cultural más o menos común u ho-mogéneo. En este sentido, coincidimosen que la meta última de cualquier usode agencia es la de entender la relacióndialéctica a largo plazo entre la acciónhumana y la estructura como parte de unproceso único del que ambas son parteindivisible y por el cual la sociedad serecrea y transforma a través del tiempo(Hodder 2007:34; Joyce y Lopiparo2005:365).
El Período Intermedio Temprano y elHorizonte Medio en Ayacucho
El PITemp en Ayacucho se caracterizópor el desarrollo de la cultura arque-ológica denominada Huarpa, aunque espoco lo que se conoce de ésta al presente.La mayoría de los trabajos disponiblesse refi eren sobre todo a su cerámica, quemuestra típicamente motivos geométri-cos y lineales rojos y negros sobre unfondo blanco mate. Si bien se describióoriginalmente a Huarpa como una socie-dad compleja de nivel estatal con unacapital urbana en el sitio de Ñawinpukyo(Lumbreras 1974), reevaluaciones pos-teriores con-sideran que en esos tiemposexistían en Ayacucho varias entidadespolíticas de pequeña escala, centradas
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 29-56; 2013
33
en torno a uno o varios asentamientos(Isbell 2001b; Isbell y Schreiber 1978;Leoni 2006; Lumbreras 2000; Schreiber1992). Las prácticas mortuorias pare-cen haber incluido principalmente for-mas simples, como entierros primariosindividuales o múltiples en pozos sim-ples con poco o ningún ajuar funerario.Se suele interpretar esto como el cor-relato de la existencia de poca diferen-ciación social y política (Isbell 2000:45;Lumbreras 1974:112-114; Tung y Cook2006:75-77).
El advenimiento del HM en Aya-cucho suele asociarse con el surgimientode la cultura y el estado Wari. Un proce-so de cambio cultural comenzó a desen-volverse en el valle hacia los siglos VI yVII d.C., como resultado tanto de desar-rollos locales como de infl uencias pro-venientes de Nasca y Tiwanaku (Isbell2001b; Lumbreras 2000; Menzel 1964;Schreiber 1992). La cultura Huarpa fuereemplazada por nuevas formas de iden-tidad cultural y política, a medida que seintensifi caban la diferenciación social yla centralización política. Se ha identi-fi cado un desarrollo estilístico gradualen los estilos cerámicos correspondien-tes al PITemp fi nal y al HM que refl ejaeste proceso de cambio cultural (Bena-vides 1965; Knobloch 1983; Lumbreras1974; Menzel 1964), aunque la forma yel ritmo que tomó este proceso en otrasdimensiones sociales y culturales per-manecen aún poco conocidos.
Durante el HM se desarrolló unacompleja jerarquía de asentamientomultinivel en el valle de Ayacucho, querefl ejaría la existencia de una sociedadde nivel estatal (Isbell 2001b; Isbell ySchreiber 1978; Schreiber 1992:85-93)(Figura 1). En esta jerarquía de asen-tamiento los centros urbanos de Hua-ri y Conchopata ocupaban la cima, loscentros administrativos especializados
como Azángaro (valle de Huanta) seubicaban un escalón por debajo, y ungran número de sitios menores, talescomo Aqo Wayqo, Tunasniyoq, MuyuOrqo, entre otros, ocupaban los nivelesinferiores. Ñawinpukyo, por su parte, sehabría ubicado por su tamaño y trazadointerno en una posición intermedia en-tre los grandes centros urbanos y lospequeños asentamientos rurales. Segúnla lógica interpretativa tradicional de losestudios de patrones de asentamiento,esto indicaría que el sitio ocupaba unlugar relativamente bajo en la estructurapolítico-administrativa del estado Wari.
Las investigaciones arqueológicashan revelado una gran variedad de for-mas de enterramiento durante el HM,incluyendo entierros primarios indi-viduales o múltiples en pozos simples,cavidades subterráneas cavadas en laroca con estructuras superfi ciales paraofrendas, así como elaboradas estructu-
Juan Bautista Leoni
Figura 1
34
ras megalíticas y galerías subterráneascomo las halladas en los sectores CheqoWasi y Mongachayoq del sitio de Huari(Isbell 2004). Varios trabajos recienteshan abordado específi camente el estudiode las prácticas funerarias Wari, y estaextensa variabilidad de formas de enter-ratorios ha sido comúnmente interpreta-da en general como un refl ejo de las cre-cientes diferencias sociales y políticas(e.g. Isbell 2004; Isbell y Cook 2002;Milliken 2006; Tung y Cook 2006). Así,William Isbell (2004) ha propuesto unatipología de ocho tipos principales detumbas, en los cuales la forma, elabo-ración y contenido refl ejan más o menosdirectamente el status político y socialde sus ocupantes. Estos tipos son, demenor a mayor status: pozos simples in-dividuales; entierros múltiples en pozos;entierros en cistas; entierros en cavi-dades subterráneas en la roca madre;entierros en cuartos mortuorios; entier-ros en paredes; entierros de grupos sac-rifi ciales; y cámaras megalíticas subter-ráneas reales. Un noveno grupo estaríaconformado por los entierros de niñosen “banquetas” o estructuras funerariassuperfi ciales, sin correlatos aparentes entérminos de status. Los primeros dos ti-pos tendrían sus orígenes en el PITempy corresponderían a individuos de bajostatus que no se convierten en ancestrosvenerados. Las cistas y entierros en pa-redes representarían un escalón superioren la estructura social, correspondiendoa los residentes ordinarios de las ciu-dades Wari. Las cavidades en la rocamadre, por su parte, corresponderían ala sepultura de nobles menores, conte-niendo grupos familiares con variadoajuar funerario y presentando orifi ciospara introducir ofrendas. Finalmente,los cuartos mortuorios especializadosy las cámaras megalíticas subterráneashabrían contenido a la alta nobleza, los
gobernantes y sus familias (Isbell 2004).Enfocándose específi camente en en-
tierros hallados en el sitio de Conchopa-ta, Charlene Milliken (2006) desarrollóun exhaustivo análisis estadístico mul-tidimensional del ajuar funerario con-tenido en los distintos tipos de tumbas,que le permitió identifi car cuatro gruposde entierros que representarían distin-tos niveles de status. Dos de ellos cor-responden a entierros múltiples de per-sonas (adultos y niños) de alto status,poseen orifi cios y estructuras superfi cia-les para ofrendas funerarias. Asociadoscon los restos humanos se hallan objetosconsiderados indicadores de alto status,tales como fragmentos de Spondylus,artefactos de turquesa y metal, fi gurinasy vasijas cerámicas en miniatura, entreotros. Un tercer grupo corresponde a losentierros de bajo status, generalmente deadultos con poco o ningún ajuar funer-ario enterrados en contextos domésticos.Finalmente, el cuarto grupo representaa los niños e infantes, posiblemente dealto status, enterrados en “banquetas” oestructuras superfi ciales. Estos gruposcoinciden mayormente con las conclu-siones propuestas por Isbell en su es-tudio, aunque el análisis estadístico deMilliken no apoya la distinción que haceIsbell entre nobles menores en cavidadesde la roca madre, y gobernantes y noblessuperiores en cuartos y estructuras espe-cializadas.
Tiffi ny Tung y Anita Cook (2006)también analizaron los entierros de Con-chopata, incluyendo tanto informaciónbioarqueológica como aspectos formalesy contenido de las tumbas, discutiendocuestiones de status y género como va-riables relevantes. Las autoras destacanel manifi esto incremento en tipos forma-les de tumbas a partir de la parte fi nal delPITemp y durante el HM, refl ejando unamayor diversidad de estratos sociales.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 29-56; 2013
35
Se concentraron principalmente en lascavidades subterráneas en la roca y enlos cuartos mortuorios especializados,interpretándolos como sepulcros de gru-pos de parentesco de elite en los cualeslas mujeres mayores detentaban un granpoder y prestigio.
Por su parte, Lidio Valdez y colabo-radores (Valdez et al. 2006) han plantea-do que las verdaderas implicancias de laevidente variabilidad formal de las tum-bas Wari son de una naturaleza comple-ja, incluyendo aspectos de género y edadtanto como cuestiones de diferenciaciónsocial y status, así como otras dimensio-nes aún no determinadas. Así, discutenlos los entierros hallados en varios si-tios en Ayacucho (Seqllas, Posoqoypa-ta, Marayniyoq), que incluyen cámarasfunerarias subterráneas de diferente gra-do de elaboración y entierros en cistas,y argumentan que al menos algunas deestas tumbas podían reabrirse periódi-camente para introducir miembros dediferentes generaciones de un grupo deparentesco específi co. Sin embargo, nohan propuesto interpretaciones alterna-tivas específi cas, más allá de reconocerque la variabilidad presente excede lasmeras distinciones de status.
En todo caso, y más allá de las dife-rencias interpretativas entre los distintosautores, suele reconocerse que los an-tiguos Wari interactuaban activamentecon sus muertos, alojándolos dentro delas áreas residenciales, propiciándolosa través de ofrendas e incluso reabrien-do periódicamente sus tumbas, en loque parecen constituir manifestacionesclaras de la existencia de prácticas deveneración de ancestros (Cook 2001;Isbell 2004; Milliken 2006; Tung yCook 2006; Valdez et al. 2006).
Ñawinpukyo en el Período IntermedioTemprano y el Horizonte Medio
El sitio de Ñawinpukyo se ubica sobreuna colina rocosa a unos 5 km al surestedel centro de la ciudad de Ayacucho, enel sector sur del valle (Figura 1). Antesque la reciente construcción de vivien-das sobre el sitio tuviera lugar, una densaconcentración de restos arqueológicosse localizaba sobre la cima de la colina,mientras que restos variados se halla-ban también esparcidos sobre las lade-ras y partes bajas de la colina. Si bienfue mencionado por primera vez en losaños treinta y cuarenta por investigado-res ayacuchanos (Lumbreras 1974:22-23), las investigaciones arqueológicassistemáticas no comenzaron hasta ladécada de 1960, cuando arqueólogos dela Universidad Nacional de San Cris-tóbal de Huamanga efectuaron inves-tigaciones limitadas (González Carré1972). Luis Lumbreras (1974) condujoinvestigaciones más intensivas en 1971,interpretando los restos sobre la cima dela colina como pertenecientes a la cul-tura Huarpa. Investigaciones adicionalestuvieron lugar en los años ochenta y no-venta sobre la ladera oeste y las partesbajas de la colina, revelando diversosrestos de ocupaciones correspondientesal Período Formativo, PITemp y HM(Cabrera 1998; Machaca 1997; Ochato-ma 1992).
Nuestras investigaciones en el sitiose concentraron en la parte este y cen-tral de la cima de la colina, defi niendo32 cuartos y/o estructuras diversas (de-nominados “Espacios Arquitectónicos”)distribuidos en cuatro sectores arquitec-tónicos principales (Figura 2). Las ex-cavaciones permitieron identifi car unasecuencia ininterrumpida de ocupaciónde por lo menos cinco o seis siglos, concomponentes pertenecientes tanto al
Juan Bautista Leoni
36
PITemp como al HM.El centro de la ocupación Huarpa de
la colina era un conjunto ceremonial,denominado Plaza Este, ubicado en laparte más alta de la colina, que conteníavarios edifi cios y estructuras de propósi-to ceremonial que sirvieron al parecercomo escenario de intensas prácticasrituales comunitarias entre los siglos IVy VI d.C. (Leoni 2006). El resto de laocupación Huarpa es menos conocida,en parte porque posteriores conjuntosarquitectónicos del HM se construyeronencima de los restos de las ocupacionesanteriores dejando sólo evidencias muyfragmentarias de los edifi cios más tem-pranos. Existían, al parecer, núcleos deocupación residencial inmediatamenteal norte y sur de la Plaza Este, así comoa corta distancia al oeste (Figura 2).
Tradicionalmente no se había consi-derado a Ñawinpukyo como un sitio im-portante del HM, e incluso se argumentó
que su ocupación cesaba a principiosdel HM (Menzel 1964:69). Las inves-tigaciones, sin embargo, mostraron quela mayoría de los restos de arquitecturasobre la cima de la colina pertenecían alcomponente Wari del sitio y que su ocu-pación se extendió mucho más allá de laparte inicial del HM (Leoni 2008, 2009).
La transición al HM implicó grandestransformaciones en el trazado del asen-tamiento, con la construcción de variosconjuntos de cuartos irregularmenteaglutinados, comenzando tal vez haciacomienzos del siglo VII d.C. Identifi ca-mos por lo menos tres de estos conjun-tos, denominados Grupos Arquitectóni-cos Noreste, Sureste y Central (Figura2). Estos conjuntos se asociaban direc-tamente con terrazas y terrenos de cul-tivo situados a su alrededor, pero no seidentifi caron evidencias de edifi cios ce-remoniales o administrativos, como lostemplos en forma de “D” o la arquitectu-
Figura 2
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 29-56; 2013
37
ra ortogonal que respectivamente carac-terizan a la religión y a la administraciónestatal Wari. Los grupos arquitectónicosde Ñawinpukyo se caracterizaban por ladisposición no simétrica de los cuartosy patios, representando un ejemplo dearquitectura acumulativa semi-planifi ca-da; es decir, que se construían en unaserie de adiciones sucesivas más quesiguiendo un rígido plan previo (Isbell1977:17, 52). Los artefactos y contextoshallados en estos conjuntos arquitectóni-cos indican que la mayoría de los cuartosexcavados correspondían primariamentea espacios residenciales y domésticos,en los que se desarrollaron activida-des cotidianas (preparación y consumode alimentos, confección y reparaciónde herramientas, etc), así como diver-sas prácticas rituales evidenciadas porla presencia de ofrendas de Spondylus,partes de animales (camélidos y cuyes)
y entierros humanos, debajo de pisos yparedes.
El Grupo Arquitectónico Sureste
El Grupo Arquitectónico Sureste(GASE) se localizaba al sur de la Pla-za Este (Figura 2), extendiéndose sobreun área de unos 1700 m², a juzgar porla acumulación de escombros superfi cia-les. Podría haber incluido unos 60 o máscuartos y patios irregularmente aglutina-dos. Un conjunto de seis cuartos inter-conectados (designados EA-10, 11, 17,21, 22, 23) fue completamente excavadodentro de este sector (Figura 3).
La construcción progresó a partir deun número de estructuras centrales entorno a las cuales se construyeron otroscuartos de manera secuencial. Cada es-pacio disponible entre las construccio-nes originales fue ingeniosamente apr-
Figura 3
Juan Bautista Leoni
38
ovechado, creando nuevos cuartos conla sola adición de unas pocas seccionesde muros de piedras adosadas a las es-tructuras preexistentes. Este crecimientoacumulativo fue un proceso complejo,que incluyó tanto el agregado como laclausura de espacios. Se documentaronvarias instancias de bloqueo de puertas,así como de rellenado de cuartos conroca diatomita blanca molida y tierra. Sibien la mayoría de este grupo arquitec-tónico parece haberse construido haciafi nes del PITemp o comienzos del HM,la información estratigráfi ca, artefactualy los fechados radiocarbónicos mues-tran que al menos algunos de los cuar-tos permanecieron en uso hasta bienavanzado el HM, durante unos dos o tressiglos por lo menos.
Los entierros
Se hallaron quince entierros en el GASE,la mayoría de los mismos en el cuartoEA-21, que parece haber funcionadocomo un área funeraria especializada(Figura 3). Estos entie-rros documen-tan una secuencia que se extiende desdefi nes del PITemp y comienzos del HM(ca. siglo VII d.C.) hasta los siglos IX oX d.C., y la cerámica asociada con ellosincluye tanto estilos Huarpa como Wari,mostrando una clara continuidad entreambas ocupaciones del sitio. A contin-uación se los describe brevemente; lascaracterísticas generales de los mismosse han resumido en la Tabla 1 (ver Leoni2009, para más detalles). El análisis delos restos esqueletales humanos fue re-alizado por Marc Lichtenfeld (2002).
Varios de los entierros están relacio-nados con la fase temprana de construc-ción y ocupación del GASE, en tiemposde la transición entre el PITemp y elHM. Se ubican en los cuartos EA-17,EA-11 y EA-23; dos de los entierros en
EA-21 pertenecen también a esta fase.EA-17 era un gran cuarto cuad-
rangular con un único acceso (halladobloqueado) en su esquina noroeste. Sutamaño y la ausencia de un piso bienpreparado podrían indicar que se tratabade un espacio abierto. En él se halló unentierro secundario en un pozo bajo elmuro oeste (Figura 3) conteniendo losrestos desarticulados de tres adultos y unniño,3 cubiertos por varios fragmentosde cántaros estilo Kumunsenqa (un es-tilo típico del PITemp).
EA-11 era un cuarto rectangular queincluía rasgos arquitectónicos como unducto de ventilación a nivel del piso,un nicho y una plataforma elevada quecontenía una ofrenda de camélido. Dosaccesos lo conectaban con un cuarto alnorte y con un pasillo al este; un gran ac-ceso posteriormente bloqueado lo vincu-laba originalmente al área funeraria EA-21. El cuarto parece haberse usado parapropósitos primordialmente domésticosy fue rellenado con diatomita molida ytierra al abandonarse. Un fechado radio-carbónico de un trozo de madera depo-sitado sobre el piso antes del rellenadofi nal brindó una fecha de 886-975 cal.d.C. (calibrado a 1 sigma con el pro-grama CALIB 4.3 [Stuiver et al. 1999]).Se hallaron dos entierros en este cuarto:el entierro primario #11-1, en un pozobajo el piso conteniendo los restos de unniño asociado a un cántaro estilo Huarpa(Figuras 3 y 4a), y el entierro múltiple#11-2 bajo el muro oeste del cuarto (Fig-uras 3 y 5). Este entierro contenía cuatroinfantes/niños y dos adultos depositadosen, al menos, dos fases de inhumacióndiferentes. La primera fase consistió enun entierro secundario de dos adultos y
3 Las categorías de edad son discriminadoscomo sigue: infante 0-3 años; niño 4-14años; juvenil 15-19 años; adulto 20-49años; adulto mayor +50 años.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 29-56; 2013
39
un infante; la segunda fase (separada dela primera por tres grandes lajas) con-tenía un cántaro con dos infantes dentro(Figura 4b izq.). Otro niño fue colocadosentado junto a la vasija asociado conun cuenco (Figura 4b der.), y grandesfragmentos de cántaro cubrían todo elconjunto.
EA-23 era un cuarto cuadrangular,al noroeste de EA-21 (Figura 3). Sóloposeía un acceso y mostraba enlucidosy pisos blancos de buena calidad. Aligual que EA-11 este cuarto también fuerellenado intencionalmente con tierra,piedras y diatomita molida. En él sehallaron dos cistas o pozos cilíndricossubterráneos revestidos con piedras pla-nas, selladas bajo dos niveles de piso.La primera (entierro #23-1) contenía losrestos mal preservados de un adulto yfragmentos de textil. Sobre su tapa esta-ban colocadas las patas traseras y frag-mentos de mandíbula de un camélido asícomo un gran fragmento de Spondylustrabajado, posiblemente ofrendas pues-tas luego del cierre de la tumba. La otracista (entierro #23-2) contenía tambiénlos restos mal preservados de un adultoenvueltos en textil mayormente decom-puesto.
EA-21, por su parte, parece haberfuncionado como cuarto funerario espe-cializado, conteniendo nueve entierrosdepositados a lo largo de un lapso tem-poral extenso, así como evidencias deprácticas relacionadas posiblemente confi estas funerarias. Este cuarto fue unode los primeros en construirse, a juzgarpor la secuencia de adosamiento de lasparedes (Figura 3). Tenía originalmentedos puertas, aunque la que comunicabacon EA-11 fue bloqueada. La presenciade tres niveles sucesivos de piso en estecuarto sugeriría que al menos por untiempo fue utilizado como un espacio dehabitación o doméstico, pero la continua
Figura 4
Figura 5
Figura 6
incorporación de entierros habría termi-nado por transformarlo en un espacioexclusivamente mortuorio. Si bien nin-
Juan Bautista Leoni
40
guno de los entierros estaba perturbado,los restos humanos y orgánicos conteni-dos en ellos no se preservaron bien.
Los entierros más antiguos corre-sponden a una estructura superfi cial(entierro #21-8) ubicada en la esquinasureste (Figura 6) y una cista cilíndricasubterránea (entierro #21-9), similar alas halladas en EA-23. La primera, queera la única tumba claramente visible
para los ocupantes de estos edifi cios, erauna estructura de paredes de piedra deforma semicircular, con una tapa de lajasdispuestas en falsa bóveda.
Contenía los restos muy mal preser-vados de un individuo de sexo y edadno determinados, asociados con un tupude cobre.4 Esta tumba no mostraba evi-4 Este tipo de artefacto es generalmente iden-
tifi cado en los Andes como de uso femeni-no (e.g. Gero 1992:18-19), aunque esto no
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 29-56; 2013
41
dencias de reapertura o algún conductoque permitiera introducir ofrendas alinterior. La cista, por su parte, conteníalos restos de un individuo adulto de sexofemenino asociados con 31 cuentas deturquesa. No pudo determinarse, dada lapobre conservación, si se trataba de unentierro primario o secundario. Sobrela tapa de la tumba, que estaba selladapor los pisos del recinto, se hallaron dospequeños fragmentos de Spondylus de-positados probablemente como ofren-das. El fechado de un fragmento de car-bón hallado en el interior de la cista dio640-670 cal. d.C. (calibrado a 1 sigmacon el programa CALIB 4.3 [(Stuiver etal. 1999]).
Posteriormente, y bien entrado elHM, tres entierros individuales (entier-ros #21-5, #21-6 y #21-7) fueron colo-cados en EA-21, en una gran cavidadsubterránea excavada en la roca madre(Figuras 6 y 7). Esta gran cavidad con-tenía a su vez tres cavidades menores
necesariamente implicaría que la personaen la tumba era una mujer.
en sus lados, en las que se colocaron losrestos humanos consistentes de fardosfunerarios con los huesos envueltos entextiles y cuerdas, asociados con con-juntos de tres pequeñas vasijas cerámi-cas cada uno. Todos los restos óseosde estos enterratorios estaban muy malpreservados. Luego de que las pequeñascavidades individuales fueran cerradascon paredes de piedras, el pozo mayorfue rellenado con tierra y grava. El en-tierro #21-5, que ocupaba una cavidadal noreste del pozo mayor, contenía losrestos de un adulto masculino y algunosde los huesos presentaban pintura roja(Figura 10e). El entierro #21-6, ubicadoal noroeste del pozo mayor contenía losrestos de un niño depositados sobre unasuperfi cie preparada con grava negra ylajas de diatomita blanca (Figura 10d).Un fechado radiocarbónico sobre frag-mentos de textil produjo un resultado de685-780 cal. d.C. (calibrado a 1 sigmacon el programa CALIB 4.3 [Stuiveret al. 1999]). El entierro #21-7, porsu parte, ocupaba la cavidad al sur del
Figura 7
Juan Bautista Leoni
42
pozo mayor (proyectándose por debajode la estructura funeraria superfi cial)(Figuras 7 y 10c) y contenía los restosde un individuo adulto masculino cuyocráneo estaba pintado de rojo. Las tresinhumaciones poseían un ajuar funerariocompuesto por tres vasijas, que corre-spondían en general a cuencos, vasos ypequeños cántaros pertenecientes a vari-antes estilísticas propias del HM épocas1B y 2 según la conocida cronologíacerámica de Menzel (1964) (Figura 9).
Finalmente, una tercera y últimafase de cuatro entierros primarios ocu-rrió algún tiempo después que el granpozo en la roca madre fuera rellenadocompletamente (Figura 8b). De hecho,los entierros #21-2 y #21-4 se deposita-ron directamente en el relleno de dichopozo. Los entierros #21-1 y #21-3, porsu parte, se colocaron en pozos simplesque rompieron los pisos originales delrecinto. El entierro #21-2 contenía unindividuo femenino adulto en posiciónsentada con las piernas fl exionadas mi-rando al noreste (Figuras 8b y 10b).Su brazo derecho se extendía junto alcuerpo mientras que el izquierdo estabafl exionado sobre el pecho con la manoapoyada en el hombro derecho. La basede un cántaro grande cubría la cara, talvez colocada para proteger el rostro dela difunta o para sostener la cabeza enposición erguida. El entierro #21-4 (Fi-gura 8b) contenía un niño sentado conlas rodillas fl exionadas y los brazos cru-zados sobre el pecho, mirando al norte.El entierro #21-1 se ubicaba en un pozode forma oval y contenía un individuoadulto masculino yaciendo sobre su ladoderecho con la cabeza hacia el sur y laspiernas fl exionadas y los brazos cruza-dos sobre el pecho.5 A su lado estaban5 Este individuo es el más completo hallado en el
sitio, con todos sus huesos representados. Esinteresante destacar que presentaba el tercermolar impactado, y fracturas en la tibia y ulna
los restos de un niño (Figuras 8b y 10a),y dos vasijas (un cuenco y un vaso; Fi-gura 9) acompañaban a los cuerpos. Elentierro #21-3 contenía un individuojuvenil en posición sentado con piernasfl exionadas hacia el pecho, mirando alnoreste (Figura 10b). Un cuenco de es-tilo Huamanga se encontró en posicióninvertida a unos 20 cm por encima de lacabeza (Figura 9).
También se encontró en EA-21 evi-dencia de un pequeño festín, tal vez par-
izquierdas, tal vez como resultado de algúntipo de interacción violenta y/o accidente.
Figura 8
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 29-56; 2013
43
te de rituales funerarios asociados con laúltima fase de entierros o con prácticasde veneración de ancestros (Figura 8c).La misma consistía en fragmentos decántaros grandes (incluyendo sus bases)así como cinco cuencos (Figura 9), to-dos pertenecientes a variantes estilísticascomúnmente atribuidas al HM épocas1B y 2 de la seriación de Menzel (1964),así como un pozo en la esquina suroestedel recinto que contenía restos de camé-lidos y cuyes (Figura 8b), representandotal vez restos de comida asociados conlos rituales mencionados. Es interesantedestacar que el pozo contenía también17 dientes humanos, pertenecientes apor lo menos dos adultos.
Por último, otro entierro se localizóen el cuarto EA-10, un recinto rectan-gular con dos accesos (Figura 3) usadoprincipalmente como área doméstica eintencionalmente rellenado cuando suuso cesó. El entierro #10-1 se encontróen la parte sur del cuarto y consistía enun pequeño pozo circular, que se halló
vacío. Los restos de tres niños fueronhallados dispersos a su alrededor sobreel piso del recinto, sugiriendo que el en-tierro fue perturbado poco antes de queel cuarto fuera defi nitivamente abando-nado y rellenado.
Discusión de la evidencia funeraria deÑawinpukyo
Los entierros hallados en el GASEmuestran gran variedad en sus caracte-rísticas constructivas y contenidos, re-fl ejando prácticas funerarias variadas ycomplejas. El conjunto de tumbas per-mite también observar algunas tenden-cias de cambio a través del tiempo. Sinembargo, todos tienen en común el estarintegrados en diferentes espacios arqui-tectónicos que formaban parte de uncomplejo residencial mayor. Casi todaslas tumbas consisten en inhumacionessubterráneas, con la notable excepciónde la inusual estructura superfi cial delcuarto funerario EA-21. Esta última pa-rece haber servido como el foco para laconstrucción de una memoria social, ar-ticulando enterramientos y prácticas fu-nerarias a través del tiempo, conectandoasí diferentes generaciones de habitantesde Ñawinpukyo. Se discuten a continu-ación los entierros hallados según su su-puesta fi liación temporal y comparándo-los con entierros similares de otros sitiosayacuchanos contemporáneos.
Entierros del Período IntermedioTemprano fi nal/Horizonte Medio ini-cial
La información arquitectónica y es-tratigráfi ca indica que los entierros mástempranos en esta secuencia son aquellosubicados bajos los muros de EA-17 y 11(entierros #17-1 y primera fase de en-
Figura 9
Juan Bautista Leoni
44
tierro de #11-2), las cistas subterráneas(entierros #23-1, #23-2 y #21-9), la es-tructura funeraria superfi cial (entierro#21-8), así como el pozo simple en elcuarto EA-11 (entierro #11-1). Todos es-tos casos datarían de fi nes del PITempy/o comienzos del HM.
Los entierros en pozos bajo los mu-ros no tienen paralelos conocidos enotros sitios de Ayacucho y dos aspectoslos diferencian del resto de los entierrostratados aquí. Primero, son entierros se-cundarios múltiples que contienen losrestos mezclados de adultos y subadul-tos. Segundo, el entierro #11-2 constitu-ye el único ejemplo claro de reaperturade tumbas hallado en Ñawinpukyo, conpor lo menos dos fases de inhumacio-nes bien representadas. Es interesanteseñalar que luego de una primera fasede entierros secundarios, en esta mismatumba se incluyeron posteriormente en-tierros primarios de niños, coexistiendoasí diferentes tipos de inhumación enuna misma tumba.
Las cistas (pozos cilíndricos revesti-dos con piedras planas seleccionadas ytapados con lajas), por su parte, repre-sentan las más elaboradas de las tumbassubterráneas halladas, aunque no nece-sariamente las que requirieron mayor es-fuerzo y trabajo. Su construcción pareceser temprana en la historia de uso delGASE. Al haber sido selladas por uno ovarios niveles de pisos y no presentar in-dicadores superfi ciales de su existencia,no parecen haber sido diseñadas parauna reapertura o acceso periódico. To-das contenían los restos de adultos conpoco o ningún ajuar funerario (ver Tabla1), pero dada la pobre preservación esimposible discernir si se trataba de en-tierros primarios o secundarios.
Ejemplos parecidos han sido halla-dos en otros sitios de Ayacucho, comoHuari (Isbell et al. 1991:41), Conchopa-
ta (Isbell 2000:31), Aqo Wayqo (Ocha-toma y Cabrera 2001:82-86) y MuyuOrqo (Berrocal 1991), así como en laparte baja de Ñawinpukyo investigadapor Machaca (1997:70) (ver tambiéndiscusión de las cistas Wari en Cook2001:145-149). Estas cistas muestranuna amplia gama de variabilidad en re-lación tanto a la presencia de ajuar fune-rario y ofrendas como a la edad y sexode los individuos depositados en ellas, yal menos algunas poseían orifi cios pararealizar ofrendas a los difuntos (Cook2001:149; Isbell 2004:8-10). Si bien selas ha interpretado en términos de status,no hay acuerdo acerca de su supuesta co-rrelación con la estructura social. SegúnIsbell (2004:27), representan “typicalresidents of Wari cities, neither powerfulnor impoverished” (“los típicos residen-tes de las ciudades Wari, ni poderososni pobres”; traducción del autor). Por suparte, Ochatoma y Cabrera (2001:82-85)piensan que la cista que hallaron en elpequeño poblado rural de Aqo Wayqorepresenta a un individuo de alto status.A su vez, Anita Cook (2001:149; Tungy Cook 2006:77-78) argumenta que lascistas eran originariamente parte de lasprácticas funerarias de la elite urbanaWari y que fueron luego reproducidas ensitios secundarios y pequeños pobladosrurales, algo que explicaría su ampliadistribución en una gran variedad de si-tios en Ayacucho.
El entierro primario en EA-11 (#11-1) es, por su parte, similar tanto a losentierros pre-Wari como a los entierrosWari más simples (Isbell 2004:8; Tung yCook 2006:76). La presencia de una va-sija Huarpa en este entierro ubicado enun cuarto que permaneció en uso hastamuy tarde en el HM indica una continui-dad bien defi nida entre los componentesHuarpa y Wari del sitio, y parece apoyarla idea de que el surgimiento de la for-
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 29-56; 2013
45
mación social e identidad cultural Warifue un proceso de transformación gra-dual que implicó cierta continuidad conel pasado Huarpa (Lumbreras 2000:21).
Este conjunto de entierros tempra-nos en el GASE muestra un recurrenciaen la inhumación de personas de todoslos sexos y grupos de edad dentro delas habitaciones, lo que indicaría quese trataba de miembros de las unidadessociales que residían en ellas y que per-manecían así en los lugares donde susvidas habían transcurrido. De esta formacoexistían con sus parientes y descendi-entes vivos, aunque con una visibilidadreducida o incluso nula. Sin embargo,no es claro qué implicaban las notoriasdiferencias formales entre estas tumbasy si esta disparidad en el tratamientode los muertos podría explicarse sóloen términos de dimensiones específi cascomo el status de los difuntos. Así, lasdiferencias formales mencionadas po-drían refl ejar tanto diferencias de statusentre las personas como el hecho de quealgunas de ellas fueran consideradascomo ancestros. Esto último podría talvez dar cuenta de la evidente diferen-ciación entre tumbas individuales y gru-pales, quizás más relevante aún que lasdiferencias de forma y contenido de lastumbas, y refl ejar maneras diferentes deconcebir las subjetividades individualesdentro del grupo social.
Así, los entierros múltiples bajo losmuros muestran una afi rmación de locolectivo, tal vez un énfasis en grupos deparentesco y descendencia. Los huesosde individuos diferentes eran mezcla-dos, presumiblemente disolviendo susindividualidades en una clase más anón-ima de ancestros colectivos o miembrosfallecidos del grupo social (Parker Pear-son 2000:105). Signifi cativamente, estu-dios etnográfi cos han mostrado que encomunidades andinas contemporáneas
los miembros del grupo pueden pasar aformar parte de una categoría colectivageneral de ancestros luego de fallecidos.Como Catherine Allen (2002:99) obser-vara en Sonqo, Cuzco, “individuals passthrough their separate lives only to losetheir physical identity in the cemetery’scollective heap of bones, and to mergetheir social identities in the collectiveancestral category of Machula Aulan-chis” (“los individuos pasan por sus vi-das separadas para terminar perdiendosu identidad física en la pila de huesosdel cementerio colectivo, y para fundirsus identidades sociales en la categoríaancestral de Machula Aulanchis”; tra-ducción del autor).
Por otra parte, y contrastando clara-mente con esta supuesta disolución deidentidades individuales en la muerte,ciertas personas recibieron un trata-miento muy distinto al ser colocadasindividualmente en elaboradas tumbassubterráneas, una tendencia que parecevolverse más popular en Ñawinpukyocon el paso del tiempo. En Ñawinpukyolas cistas individuales parecen habersido reservadas para adultos, aunqueesto no necesariamente implica que eranpersonas de alto status. La estructura fu-neraria superfi cial, por su parte, con sualta visibilidad y carácter único, podríahaber contenido los restos de una perso-na más importante o diferente. Se pareceformalmente a una pequeña chullpa,y no tiene paralelos conocidos en Aya-cucho. Si bien se han encontrado estruc-turas de diversas formas asociadas congrandes cámaras subterráneas en sitioscomo Conchopata (Isbell 2004; Milliken2006; Tung y Cook 2006), su propósitoera el de recibir ofrendas y no servíancomo depositarias de los restos humanosmismos. Las chullpas, por otro lado, noson un elemento común en los paisajesfunerarios del HM en Ayacucho (Isbell
Juan Bautista Leoni
46
1997:187-188).6
La estructura funeraria superfi cial deÑawinpukyo es presumiblemente con-temporánea con las cistas subterráneasy los entierros bajo muros, pero a dife-rencia de ellos fue construida con elpropósito específi co de ser visible paralos vivos. Su carácter conspicuo podríainterpretarse como una afi rmación acer-ca de la individualidad de su ocupante,su prestigio o rango social, así como delas diferencias que lo separaban de laspersonas enterradas en cistas y pozos.Todo esto podría indicar que los restosque contenía esta tumba pertenecían no6 Se han reportado chullpas en Hornochayoq y
Piruruyoc, ambos lugares ubicados cerca delsitio de Huari (Pérez 2001:258-261), aunquesu fi liación temporal Wari es aún tentativa.
sólo a una persona respetada o de altostatus, sino también a un ancestro im-portante o al fundador/a de un grupo dedescendencia. Sin embargo, la tumba nopresenta los atributos que los arqueólo-gos típicamente consideran como nece-sarios para defi nir la presencia de prác-ticas de veneración de ancestros en con-textos andinos. Así, no posee orifi cioso conductos que permitieran introducirofrendas al interior y el cerramientode la estructura no habría facilitado unacceso fácil a los restos en su interior,aunque por supuesto esto no excluye queprácticas de veneración de ancestros deotro tipo se hayan desarrollado en tornoa la estructura funeraria y la persona de-positada en ella.
Figura 10
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 29-56; 2013
47
Entierros del Horizonte Medio
Cambios conspicuos ocurrieron en lasprácticas mortuorias en Ñawinpukyo yabien entrado el HM, con la proliferaciónde entierros individuales en un cuar-to mortuorio especializado (EA-21) enclara asociación física con la estructurafuneraria superfi cial. Como se discutióarriba, una sucesión de entierros tuvo lu-gar, con la excavación de una gran cavi-dad subterránea conteniendo tres cáma-ras menores para entierros secundariosindividuales.
Las tumbas en cavidades subte-rráneas cavadas en la roca madre sonbien conocidas en sitios de Ayacucho,más notablemente en Conchopata,donde generalmente contienen los res-tos de grupos de parentesco de elite mul-tigeneracionales asociados con variadosajuares funerarios, y muestran eviden-cias de aperturas periódicas tanto paraintroducir como para retirar cuerpos y/opartes esqueletales (Isbell 2004:10-13;Tung y Cook 2006:78-83). Como en elcaso de las cistas, el ejemplo de Ñawin-pukyo muestra características distinti-vas. Primero, si bien comparten unacavidad mayor, todos los entierros sonindividuales. Segundo, si bien la reaper-tura pudo haber sido posible durante untiempo, el rellenado defi nitivo del granpozo o cavidad habría impedido cual-quier acceso posterior a los difuntos.
Los cuatro entierros fi nales en EA-21tuvieron lugar posteriormente, algunosde hecho siendo enterrados en el rellenode la cavidad anterior. Todos se caracte-rizan por su relativa simplicidad compa-rados con los en-tierros anteriores, tra-tándose de pozos no estructurados, conpoco o ningún ajuar funerario. Como yase señaló, los entierros de este tipo songeneralmente interpretados como perte-necientes a personas de bajo status en los
trabajos existentes (Isbell 2004:26-27;Milliken 2006:282-283; Tung y Cook2006:77). A pesar de su simplicidad,sin embargo, la intención de asociarloscon los entierros previos y especialmen-te con la estructura funeraria superfi cialparece muy evidente.
Prácticas funerarias en Ñawinpukyo:status, ancestros, agencia local
Trabajos previos sobre la funebria Warien Ayacucho han destacado dos ten-dencias principales (Cook 2001; Isbell2004; Isbell y Cook 2002; Milliken2006; Tung y Cook 2006; Valdez et al.2006). Primero, una marcada diversi-fi cación en las prácticas funerarias conrespecto al PITemp precedente, que sesuele in-terpretar como un refl ejo diretodel incremento en la diferenciación so-cial y política durante el HM. Segundo,que los entierros múltiples se vuelvenmás populares durante el HM, posible-mente enfatizando un rol creciente delos grupos de parentesco y descenden-cia en la sociedad ayacuchana, algo quetambién estaría asociado con una mayorpopularidad de las prácticas de venera-ción de ancestros. Esto último pareceindicado por la presencia más común enlas tumbas de elementos que permitenuna comunicación fl uida con los difun-tos. La ubicación de las tumbas dentrode los espacios residenciales y de traba-jo indicaría también que la convivenciade vivos y muertos era un aspecto cen-tral de la vida cotidiana Wari. Esta ubi-cación, por otra parte, implicaba que elacceso a los difuntos estaba restringidomayormente a los miembros de los gru-pos de parentesco más que abierto a undespliegue público ante grandes audien-cias. Finalmente, se suele reconocer queno todos los difuntos eran reverenciados
Juan Bautista Leoni
48
como ancestros, y que la mayor parte dela gente común e incluso algunos miem-bros de los grupos de la elite eran ente-rrados acompañados por pocos o ningúnobjeto y sin marcas especiales para sustumbas. Estas características generalesde las prácticas funerarias Wari se en-tienden generalmente como maneras deenfatizar nuevas formas de afi liación so-cial y política, especialmente por partede los grupos de elite de los sitios prin-cipales de Ayacucho, en un contexto denegociaciones y competencia por el po-der en el marco del desarrollo del nuevoestado Wari (Cook 2001; Isbell 2004;Milliken 2006; Tung y Cook 2006).
Es interesante que la evidencia fu-neraria de Ñawinpukyo documenta unproceso diacrónico con indudables si-militudes formales con respecto a lossitios contemporáneos del valle peroque muestra también diferencias signi-fi cativas, agregando más variabilidadal cuadro conocido e indicando que losprocesos culturales en Ayacucho duranteel HM eran aún más complejos de lo quese reconoce habitualmente. De hecho,algunas de las formas funerarias Wari tí-picas están presentes en Ñawinpukyo asícomo formas no conocidas previamente,en ordenamientos que a la vez se pare-cen y se diferencian de aquellos descrip-tos para sitios contemporáneos como elcercano Conchopata. Tal vez esto ilus-tra instancias de agencia individual y/ogrupal en las cuales prácticas mortuoriascomunes fueron reelaboradas localmen-te, como parte de un proceso de negocia-ción de identidades locales y regionales,donde los habitantes de Ñawinpukyobuscaban posicionarse frente a otros si-tios y a la estructura de poder que ema-naba de los centros principales del nue-vo estado Wari.
A diferencia de lugares como Con-chopata (un centro urbano o semi-urba-
no principal con evidencia de la presen-cia de un signifi cativo sector de elite, yde actividad ceremonial y administrativaestatal Wari), los entierros en Ñawin-pukyo muestran una tendencia desdelos entierros colectivos, en los cualeslos individuos eran presumiblementefusionados en una identidad grupal ge-neralizada, hacia un reemplazo gradualpor un tratamiento más individualizadode los difuntos. La creación de un áreafuneraria especializada, EA-21, que apa-rentemente contenía varias generacionesde un grupo de descendencia, por otraparte, mostraría una intención de afi r-mar materialmente una conexión genea-lógica de algunos de los habitantes delGASE con la persona depositada dentrode la estructura funeraria superfi cial. Laevidencia de probables festines funera-rios en este espacio podría relacionarsecon este proceso de afi rmación de ge-nealogía, resultando ya sea de ritualesmortuorios desarrollados al momento delas inhumaciones, de fi estas en honor delos parientes fallecidos, o de prácticas deveneración de ancestros. En cualquiercaso, representan eventos rituales ínti-mos en los cuales probablemente sóloparticipaban los miembros del grupo deparentesco, de manera similar a las prác-ticas reportadas para Conchopata (Isbell2004:28; Milliken 2006:306, 309). Peropor otro lado también es importanteseñalar que si bien el cuarto EA-21 escomparable por su aspecto multigenera-cional a los típicos entierros colectivosWari en cavidades rocosas subterráneas,cuartos mortuorios especializados y cá-maras subterráneas que se han reportadoen otros sitios ayacuchanos, el énfasis enla individualidad de las personas inhu-madas (con la sola excepción del entie-rro #21-1) se mantuvo a través del tiem-po, en claro contraste con los otros casosconocidos en Ayacucho.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 29-56; 2013
49
Resulta interesante que los entierrosde Ñawinpukyo, y especialmente aque-llos en EA-21, muestran la ocurrencia devariación formal a través del tiempo (entipo y ubicación de entierro, colocacióndel cuerpo, ajuar funerario). Si interpre-táramos esto estrictamente en términosde diferencias de status, ateniéndonospor ejemplo a la tipología de jerarquíade entierros propuesta por Isbell (2004;ver supra), estas variaciones deberíanentonces refl ejar cambios en el nivel so-cial del grupo a través del tiempo, alcan-zando sus miembros un pico de prestigiocon la construcción de la cavidad subte-rránea y luego declinando marcadamen-te en status como indicaría el cambio ha-cia entierros en pozos simples no estruc-turados. Si bien esta es una posibilidadintrigante, es preciso tener en mente lasadvertencias planteadas hace ya muchotiempo por Peter Ucko (1969) acercade la variabilidad formal de prácticasfunerarias y de la posibilidad de queéstas refl ejen una gran cantidad de pro-cesos sociales aparte de las diferenciassociales y/o políticas. Como este autorsostuvo basado en evidencias etnográfi -cas, una sociedad puede no sólo incluirmás de un tipo de tumba sino tambiénpuede ocurrir que sus miembros no lasperciban como diferentes o hagan dis-tinciones signifi cativas entre ellas (Ucko1969:276). De aquí que las diferenciasen forma, elaboración y contenido po-dría no refl ejar directamente la estructu-ra social y política vigente en el momen-to específi co de las inhumaciones.
Asimismo, los ajuares funerariosasociados con estas tumbas de Ñawin-pukyo no son signifi cativamente dife-rentes a aquellos reportados de sitioscontemporáneos como Conchopata,e incluyen vasijas de los estilos Hua-manga, Negro Decorado y Wari Negro,cuentas y otros objetos de turquesa, tu-
pus de cobre y fragmentos de Spondylus,todos atributos generalmente señaladoscomo típicos (aunque no exclusivos) delas tumbas de elite Wari (Isbell 2004;Milliken 2006; Tung y Cook 2006). Porun lado, la relativa ausencia de muchosde estos elementos en la fase fi nal de en-tierros en EA-21, en coincidencia con lasimplicidad de estas tumbas, podría apo-yar una línea interpretativa basada enlas diferencias status y reforzar la ideade que este grupo social particular ex-perimentó un descenso en status y pres-tigio en la parte fi nal del HM. Por otrolado, ajuares funerarios similares hansido hallados en otros sitios menores(poblados rurales) del HM en Ayacucho(Ochatoma y Cabrera 2001:82-98), loque sugiere que muchos de estos ítemseran accesibles fuera de los centros Wariprincipales. Su presencia en los entierrosde Ñawinpukyo, entonces, podría refl e-jar un intento por parte de sus habitantesde legitimarse a sí mismos adoptando eimitando las prácticas de la elite Wari,algo que según Tung y Cook (2006:77-78; Cook 2001:149) hicieron las elitesde Conchopata y otros sitios menores.Asimismo, podría refl ejar simplementeuna amplia distribución de ciertas prácti-cas funerarias enraizadas en tradicionesculturales locales, así como un accesomayormente irrestricto a la mayoría delos artefactos usualmente interpretadoscomo artículo suntuarios de alto status.De nuevo, las clásicas advertencias deUcko (1969:265-266; ver también Par-ker Pearson 2000:11) vienen a la men-te. En su opinión, los ajuares funerariospueden tener signifi cados múltiples y suausencia no refl ejaría automáticamentela pobreza del individuo enterrado: “alltomb offerings are bound to have beensocially selected, according to criteriathat remain unknown today… It followsthat the richness or poverty of offerings
Juan Bautista Leoni
50
may in no real sense refl ect either the ac-tual material conditions of a society orthe actual wealth of any individual, forthese may both be subordinated to socialand ritual sanctions” (Ucko 1969:266).(“todas las ofrendas funerarias habríansido socialmente seleccionadas de acuer-do con criterios que desconocemos hoyen día… Por lo tanto, la riqueza o pobre-za de las ofrendas podría no refl ejar real-mente ya sea las condiciones materialesreales de una sociedad o la riqueza dealgunos individuos, dado que ambas po-drían estar subordinadas a sanciones so-ciales y rituales”; traducción del autor).En todo caso, parece claro que las inter-pretaciones que dan cuenta de las dife-rencias formales y de contenido entre lastumbas como expresión directa de lasdiferencias de status y prestigio de susocupantes ofrecen sólo una explicaciónparcial y algo limitada de la variabilidadformal que observamos en Ñawinpuk-yo y que se debe recurrir a otras líneasinterpretativas para intentar describirlamás adecuadamente.
Consideraciones fi nales
En suma, la evidencia funeraria recupe-rada en Ñawinpukyo presenta una se-cuencia de entierros que tuvieron lugara lo largo de varios siglos en un grupolimitado de cuartos interrelacionados.Los cambios formales en las inhumacio-nes evidentes en esta secuencia proba-blemente expresen un proceso en el cualse habrían manifestado tanto instanciasde continuidad cultural como de cambiosocial, coincidiendo con la transición delPITemp al HM y desarrollándose aúnmás durante este último.
La convivencia con los muertos pare-ce haber sido una costumbre extendida,con el frecuente entierro de las personasfallecidas dentro de habitaciones y luga-
res de trabajo cotidiano, pero la manerade hacerlo parece haber variado con eltiempo, refl ejando aspectos cambiantesen las subjetividades e identidades indi-viduales y grupales. La construcción deun área funeraria especializada dondeciertos miembros del grupo eran ente-rrados y donde se desarrollaban fi estasen su honor marca un punto de infl exiónal respecto. Parece que al menos algu-nos de los habitantes de Ñawinpukyobuscaron afi rmar su afi liación social eidentidad grupal construyendo un espa-cio mortuorio especializado y erigiendouna llamativa estructura funeraria super-fi cial dentro de él, para contener los res-tos de un miembro destacado. Esta per-sona podría tal vez haber sido investidacon la posición de ancestro fundador yla construcción de su peculiar tumbapodría estar marcando materialmente elpunto de origen o de fi sión de un lina-je o grupo de descendencia de un grupomayor (ver Parker Pearson 2000:17). Deallí en más, y aparentemente durante unlargo lapso del HM, más individuos, talvez miembros de distintas generacionesde sus descendientes, fueron enterra-dos en directa asociación física con sutumba. Genealogía y memoria social ha-brían sido afi rmadas de esta manera. Lacontinuidad y perpetuidad del grupo seafi rmaba materialmente, reforzando elsentido de pertenencia de sus miembrosen eventos funerarios que, al recordar yactualizar los lazos con la persona inhu-mada en la estructura funeraria superfi -cial, actuaban como conmemoraciones yjugaban activamente en la construcciónde una memoria social. Contribuían asi-mismo a fortalecer la cohesión del grupoen un contexto local y regional en quelas tendencias centralizantes emanadasdel poderoso estado Wari presumible-mente produjeron un reacomodamientoprofundo de la estructura social y políti-
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 29-56; 2013
51
ca ayacuchana.Los habitantes de Ñawinpukyo po-
drían haber imitado las prácticas fune-rarias de los centros Wari principales ysus respectivas elites, las que refl ejabannuevas formas de organización y afi lia-ción social, así como un nuevo orden depoder en el valle. Pero presumiblemen-te hicieron esto manteniendo, al menoshasta cierto punto intencionalmente, ungrado de autonomía y originalidad quelos diferenciaba de sitios como Huari yConchopata. Por ejemplo, preservar laindividualidad de las personas falleci-das enterrándolas en tumbas individua-les más que en sepulcros colectivos fuejuzgado de gran importancia, y en esterespecto se diferenciaban no sólo de suscontemporáneos en Huari, Conchopata,Marainiyoq y otros sitios, sino tambiénen cierta medida de sus propios predece-sores en Ñawinpukyo. Esto no implicanecesariamente una ruptura completa,ya que la evidencia muestra que los en-tierros anteriores eran invariablementerespetados y los mismos cuartos utiliza-dos durante varios siglos, pero es un in-dicador sugerente de una forma distintade construir la subjetividad individual ygrupal en el sitio durante el HM. Si bienlas razones para estos cambios permane-cen poco conocidas, podrían vincularsecon negociaciones de poder desarro-llándose en el sitio en relación con loscambios generales que tenían lugar en elvalle durante el HM, a medida que losdistintos grupos de descendencia necesi-taban afi rmar su posición en los contex-tos local y regional.
En suma, se ha presentado un caso deestudio específi co y local con el propó-sito de ampliar el conocimiento actualde las prácticas funerarias en Ayacuchodurante el PITemp y el HM. Este casopresenta tanto similitudes como especi-fi cidades formales en relación a otros ca-
sos contemporáneos conocidos del valle.Tradicionalmente se ha recurrido a lasdiferencias de status como vía de inter-pretación principal para la variabilidadfuneraria ayacuchana de estos momen-tos, pero el caso aquí discutido indicaríaque éstas no bastan para dar cuenta delas diferentes maneras de disponer de losmuertos identifi cadas en un lugar comoÑawinpukyo. Una narrativa interpreta-tiva en que se concibe a los habitantesde Ñawinpukyo, o al menos a parte deellos, actuando intencionalmente aun-que constreñidos estructuralmente porsu fi liación cultural, étnica, política, etc,para construir y afi rmar la genealogía deun grupo de parentesco aunque al mis-mo tiempo manteniendo subjetividadese identidades individualizadas, pareceser más adecuado para dar cuenta de loque seguramente fue una compleja diná-mica social y cultural en un período demarcados cambios en el valle de Ayacu-cho. Sin embargo, debemos reconocerque el signifi cado último de estas dife-rencias o maneras de hacer específi casmanifestadas en el registro funerario deÑawinpukyo permanece mayormentedesconocido, más allá de probablementerepresentar instancias de agencia y tra-dición locales. Sólo más investigacio-nes en Ayacucho permitirán determinarsi situaciones comparables a las aquídescriptas ocurrían en otros sitios con-temporáneos así como entender más ple-namente las implicancias sociales de laextensa variabilidad manifestada en lasprácticas mortuorias de Ayacucho.
Agradecimientos
El trabajo de campo en Ñawinpukyo fueautorizado por el Instituto Nacional deCultura del Perú (Resolución Directo-rial Nacional Nro. 781, 31/07/2001). Lainvestigación se fi nanció con una Doc-
Juan Bautista Leoni
52
toral Dissertation Improvement Grant(#BCS-0105252) de la National ScienceFoundation, EEUU. Una beca de Sig-ma-Xi, the Scientifi c Research Society,ayudó a solventar en parte los fechadosradiocarbónicos. El apoyo fi nanciero deBinghamton University (State Univer-sity of New York) y la Fundación An-torchas (Argentina) fue esencial paracompletar la tesis doctoral en la que estetrabajo se basa. Agradezco a AparicioMedina por la autorización para trabajaren su propiedad, y a los participantes delProyecto Arqueológico Ñawinpukyo, enespecial Martha Cabrera (codirectora),
Walter López, Teresa Limaylla, ManuelLizárraga, Irela Vallejo, Ismael Men-doza, Edgar Alarcón, Diana Tamburini,y los trabajadores que participaron enlas excavaciones. Agradezco especial-mente a William Isbell, José Ochatomay Alberto Carbajal por su colaboración yasesoramiento constante a lo largo de to-das las etapas del proyecto. Se agradecenlas observaciones críticas de AlejandroHaber y de dos evaluadores anónimos,a las que se ha intentado responder enlas versiones revisadas de este trabajo,aunque seguramente el producto fi naldiste mucho del por ellos deseado.
Referencias
Allen, Catherine J.2002 The hold life has: coca and cultural identity in an Andean community.
Smithsonian Institution Press, Washington.Benavides, Mario.
1965 Estudio de la cerámica decorada de Qonchopata. Informe de grado académico,Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
Bourdieu, Pierre1977 Outline of a theory of practice. Cambridge University Press, Cambridge.
Berrocal, Marcelina1991 Estudio arqueológico en Muyu Orqo, Ayacucho. Informe de grado académico,
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.Cabrera Romero, Martha
1998 Evaluación arqueológica en el complejo turístico de Ñawinpuquio. Informe alInstituto Nacional de Cultura del Perú, Ayacucho.
Carmichael, Patrick H.1994 Cerámica Nasca: producción y contexto social. En Tecnología y organización
de la producción de cerámica prehispánica en los Andes, editado por IzumiShimada, pp 229-247. Fondo Editorial PUCP, Lima.
Cook, Anita G.2001 Huari D-shaped structures, sacrifi cial offerings, and divine rulership. En Ritual
sacrifi ce in ancient Peru, editado por Elizabeth P. Benson y Anita G. Cook, pp137-163. University of Texas Press, Austin.
Dobres, Marcia-Anne y John E. Robb2000 Agency in archaeology: paradigm or platitude? En Agency in archaeo-logy, ed-
itado por Marcia-Anne Dobres y John E. Robb, pp 3-17. Routledge, Londres.Dornan, Jennifer L.
2002 Agency and archaeology: past, present, and future directions. Journal of
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 29-56; 2013
53
Archaeological Method and Theory 9(4):303-329.Gero, Joan
1992 Feasts and females: gender ideology and political meals in the Andes.Norwegian Archaeological Review 25(1):15-30.
Giddens, Anthony1979 Central problems in social theory: action, structure, and contradiction in social analysis. University of California Press, Berkeley.1984 The constitution of society: outline of a theory of structuration. University of
California Press, Berkeley.González, Enrique
1972 Exploraciones en Ñawinpukio, Ayacucho. Arqueología y Sociedad 7-8:30-58.Hodder, Ian
2007 The “social” in archaeological theory: an historical and contemporary perspective. En A companion to social archaeology, editado por Lynn Meskell
y Robert W. Preucel, pp 23-42. Blackwell Publishing, Malden, USA.Isbell, William H.
1977 The rural foundation for urbanism: a study of economic and stylistic interaction between rural and urban communities in eightcentury Peru. University of Illinois Press, Urbana.1997 Mummies and mortuary monuments: a postprocessual prehistory of central
Andean social organization. University of Texas Press, Austin.2000 Repensando el Horizonte Medio: el caso de Conchopata, Ayacucho, Perú. Bo-
letín de Arqueología PUCP 4:9-68.2001a Refl exiones fi nales. Boletín de Arqueología PUCP 5:455-479.2001b Huari: crecimiento y desarrollo de la capital imperial. En Wari: arte preco-
lombino peruano, editado por Luis Millones, pp 99-172. Fundación El Monte,Sevilla.
2004 Mortuary preferences: a Wari culture case study from Middle Horizon Peru.Latin American Antiquity 15(1):3-32.
Isbell, William H., Christine Brewster-Wray y Lynda E. Spickard1991 Architecture and spatial organization at Huari. En Huari administrative struc-
ture: prehistoric monumental architecture and state government, editadopor William H. Isbell y Gordon F. McEwan, pp 19-53. Dumbarton Oaks,Washington.
Isbell, William H. y Anita G. Cook2002 A new perspective on Conchopata and the Andean Middle Horizon. En Andean
Archaeology. Volume II: art, landscape and society, editado por Helaine Silverman yWilliam H. Isbell, pp 249-305. Plenum, Nueva York.
Isbell, William H. y Katharina J. Schreiber1978 Was Huari a state? American Antiquity 43:372-389.
Joyce, Rosemary A. y Jeanne Lopiparo2005 Postscript: doing agency in archaeology. Journal of Archaeological
Method and Theory 12(4):365-374.Knobloch, Patricia.
1983 A study of the Andean Huari ceramics from the Early Intermediate Period tothe Middle Horizon Epoch 1. Disertación doctoral, Department of
Juan Bautista Leoni
54
Anthropology, State University of New York, Binghamton.Leoni, Juan B.
2006 Ritual and society in Early Intermediate Period Ayacucho: a view from thesite of Ñawinpukyo. En Andean archaeology. Volume III: north and south, ed-itado por William H. Isbell y Helaine Silverman, pp 279-306. Springer, NuevaYork.
2008 La ocupación Wari de Ñawinpukyo: trazado espacial, arquitectura y organi-zación social en una comunidad ayacuchana del Horizonte Medio.
Arqueología y Sociedad 18:191-214.2009 Archaeological investigations at Ñawinpukyo: change and continuity in an Early Intermediate Period and Middle Horizon community in Ayacucho, Peru.
BAR, Oxford.Lichtenfeld, Marc
2002 Ñawinpukyo skeletal remains. Informe inédito.Lumbreras, Luis G.
1974 Las fundaciones de Huamanga: hacia una prehistoria de Ayacucho. EditorialNueva Educación, Lima.
2000 Las formas históricas del Perú, Vol. 8: el imperio Wari. IFEA/Lluvia Editores,Lima.
Machaca, Gudelia1997 Secuencia cultural y nuevas evidencias de formación urbana en Ñawinpuquio.
Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Aya-cucho.
Menzel, Dorothy1964 Style and time in the Middle Horizon. Ñawpa Pacha 2:1-105.1968 New data on Middle Horizon Epoch 2A. Ñawpa Pacha 6:47-114.1977 The archaeology of ancient Peru and the work of Max Uhle. R. H. Lowie Museum of Anthropology, Berkeley.
Milliken, Charlene D.2006 Ritual and status: mortuary display at the household level at the Middle Horizon
Wari site of Conchopata, Perú. Disertación doctoral, Department of Anthropology, University of Pittsburgh, Pittsburgh.
Ochatoma, José1992 Acerca del Formativo en Ayacucho. En Estudios de arqueología peruana, editado por Duccio Bonavia, pp 193-214. FOMCIENCIAS, Lima.
Ochatoma, José y Martha Cabrera2001 Poblados rurales Huari: una visión desde Aqo Wayqo. CANO Asociados, Lima.
Ortner, Sherry B.1984 Theory in anthropology since the sixties. Comparative Studies in Society and
History 26(1):136-166.Parker Pearson, Mike
2000 The archaeology of death and burial. Texas A&M University Press, CollegeStation.
Pauketat, Timothy R.2001 Practice and history in archaeology: an emerging paradigm. Anthropological
Theory 1(1):73-98.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 29-56; 2013
55
Pérez, Ismael2001 Investigaciones en la periferia del complejo Huari. En XII Congreso Peruano
del Hombre y la Cultura Andina “Luis G. Lumbreras.” Tomo II, editado porIsmael Pérez, Walter Aguilar y Medardo Purizaga, pp 246-270. UniversidadNacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
Rowe, John1960 Cultural unity and diversifi cation in Peruvian archaeology. En Selected papers
of the V International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences,pp 627-631. University of Philadelphia Press, Philadelphia.
Rowe, John y Dorothy Menzel1967 Introduction. En Peruvian archaeology: selected readings, editado por John H.
Rowe y Dorothy Menzel, pp v-x. Peek Publications, Palo Alto.Schreiber, Katharina J.
1992 Wari imperialism in Middle Horizon Peru. University of Michigan, Ann Arbor.Schreiber, Katharina J. y Josué Lancho Rojas
2003 Irrigation and society in the Peruvian desert: the puquios of Nasca. LexingtonBooks, Lahnam.
Stuiver, Minze, Paula J. Reimer y Ron Reimer1999 CALIB Radiocarbon Calibration HTML Version 4.3. Quaternary Isotope Laboratory, University of Washington, Seattle.
Tung, Tiffi ny A. y Anita G. Cook2006 Intermediate-elite agency in the Wari empire: the biorchaeological and mortuary evidence. En Intermediate elites in pre-Columbian states and empires, editado por Christina M. Elson y R. Alan Covey, pp 68-93. University
of Arizona Press, Tucson.Ucko, Peter J.
1969 Ethnography and archaeological interpretation of funerary remains. World Archaeology 1(2):262-280.
Valdez, Lidio, Jocelyn S. Williams y Katrina J. Bettcher2006 Prácticas mortuorias Wari en Marayniyoq, valle de Ayacucho, Perú. Chungara
38(1):113-127.
Juan Bautista Leoni
57
EL TIEMPO DE LOS ANCESTROS:TEMPORALIDAD, IDEOLOGÍA SEMIÓTICA YPODER EN CRUZ VINTO (NORTE DE LÍPEZ,
BOLIVIA) DURANTE EL PERIODO DEDESARROLLOS REGIONALES TARDÍO
(1200 – 1450 DC)
José María Vaquer1
CONICET - Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA
En este trabajo interpreto la relación entre la temporalidad y el poder en Cruz Vinto,un pukara del Periodo de Desarrollos Regionales Tardío (1200 – 1450 DC) en elNorte de Lípez (Potosí, Bolivia). Propongo que la ancestralidad, como un conjun-to de prácticas sociales que tiene a los ancestros como referentes, constituyó unaideología semiótica que fi jó ciertos signifi cados en la cultura material. A su vez,esta ideología semiótica decantó a través de las prácticas en un habitus corpora-tivo que constituyó agentes sociales orientados hacia el grupo. Este proceso operóprincipalmente a partir de homologar el tiempo habitual de la vida cotidiana delos agentescon el tiempo público en términos de una estructura referencial para laacción. Al ser Cruz Vinto un asentamiento de principios del Periodo de DesarrollosRegionales Tardío, conformó una de las primeras objetivaciones de la relación entreel tiempo público y el tiempo habitual.
Palabras clave:Cruz Vinto; Temporalidad; Ideología Semiótica; Habitus; Poder.
In this paper I interpret the relationship between temporality and power in CruzVinto, a pukara from the Late Regional Developments Period (1200 – 1450 DC)in Northern Lípez (Potosí, Bolivia). Ancestor worship, as a set of social practicesthat had the ancestors as referents, constituted a semiotic ideology that fi xed certainmeanings in material culture. This semiotic ideology decanted through practice ina corporate habitus that constituted group oriented agents. This process operatedmainly through a homology between habitual time and public time in terms of areferential structure for action. Being Cruz Vinto one of the earliest settlements fromthe Late Regional Development Period, it constituted one of the fi rst objectivationsof the relationship between public and habitual times.
Key Words: Cruz Vinto; Temporality; Semiotic Ideology; Habitus; Power.
1 CONICET - Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.25 de Mayo 217 – 3er Piso.CP (1002 ABE) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Correo: [email protected]
ARQUEOLOGÍA SURAMERICANA / ARQUEOLOGÍA SUL-AMERICANA 6, (1,2) Enero/Janeiro 2013
58
Introducción
Durante los últimos años la semiótica dePeirce fue utilizada por varios autorespara entender las relaciones de signifi ca-ción de la cultura material (Keane 2005;Lele 2006; Nielsen 2007b; Pinney 2005;Preucel 2006). Las ventajas de este en-foque sobre otros que se centran en elsignifi cado (por ejemplo Hodder 1990,1992) es que considera a la signifi caciónun proceso práctico que se desarrolla enlas actividades cotidianas de los agentessociales con el mundo material. De estamanera, la semiótica supera las críticasque recibieron las posturas teóricas ba-sadas en la semiología de Saussure conrespecto a su objetivismo y el énfasisen la estructura (Bourdieu 1991; Preu-cel 2006), dejando poco lugar para lasacciones de los agentes en la interpre-tación de los signos. Otra crítica es quela semiología de Saussure considera allenguaje como el sistema principal de lacomunicación humana, sin considerarque la cultura material posee caracterís-ticas distintivas que operan en niveles designifi cación diferentes que la lengua.
La semiótica de Peirce parte del su-puesto que las relaciones de signifi ca-ción son prácticas e inagotables, ya queun signo puede convertirse a su vez enun signo de otra cosa. Esta propuesta leda importancia a la cultura material, yaque los signos dependen en gran medi-da de las características sensuales de susreferentes. Otra ventaja que ofrece esque considera a la signifi cación como unproceso tríadico compuesto por el obje-to, el signo y el intérprete. Peirce consi-dera a la signifi cación como la relaciónentre estos tres elementos, destacando alintérprete como una respuesta potencial,una capacidad de acción sobre el mun-do. Este último punto implica, comomencioné en el párrafo anterior, que la
signifi cación es un proceso práctico.Por lo tanto, la semiótica provee un
campo fértil para analizar las relacionesentre los sujetos y los objetos a partir dela signifi cación. El proceso mediante elcual se constituyen los sujetos y los ob-jetos es denominado objetivación (Mi-ller 2005; Tilley 2006). La objetivaciónes un proceso que nunca termina, y susresultados son “apariencias” que consi-deramos objetos o sujetos. Los autoresenfatizan que no es posible defi nir unacategoría sin la otra. Para el positivismoque dominó la ciencia occidental, la di-ferencia principal entre los sujetos y losobjetos es que los primeros poseemosagencia – la capacidad de alterar un cur-so de eventos (Giddens 1998) – mientrasque los segundos, no. Por lo tanto, lossujetos son considerados activos mien-tras que los objetos pasivos (sin embar-go, para una postura diferente ver Latour2007). Varios autores han cuestionadoesta división ontológica, ya que es elproducto histórico de la tradición acadé-mica Occidental desde Descartes en ade-lante (por ejemplo Fowler 2004; Mes-kell 2004; Thomas 1996; Tilley 1994).Los autores mencionados sostienen quela división entre sujetos activos y obje-tos pasivos no se sostiene en regímenesde materialidad diferentes al nuestro,por lo que el proceso de objetivación seconstituye en un campo de estudio parala Antropología y para la Arqueología.
En este trabajo interpreto el régimende materialidad que estructura a la cultu-ra material en Cruz Vinto, un pukara lo-calizado en la Península de Colcha “K”(Norte de Lípez, Bolivia) que sostuvoocupaciones durante el Periodo de De-sarrollos Regionales (desde ahora PDR)Tardío (1200 – 1450 DC). Las socieda-des Tardías del Norte de Lípez fueroninterpretadas como sociedades corpora-tivas, donde el grupo se constituyó en la
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
59
unidad básica de apropiación de recur-sos (Nielsen 2001a, 2002, 2006a, 2006b,2008). En otros trabajos interpreté cómolas prácticas sociales y el paisaje de CruzVinto se encuentran referenciando a losancestros en tanto eje focal de los gruposcorporativos (Vaquer 2009, 2010, 2011:Vaquer et al. 2010). En esta oportunidad,me focalizo en los procesos semióticosque estructuran a la cultura material ylas prácticas sociales de los agentes entanto generadoras de poder social. Paraello, utilizo el concepto de “ideologíasemiótica” (Keane 2005, 2007) referidoal contexto cultural de signifi cación delos signos. Este contexto es el productode las luchas de poder donde los dife-rentes grupos sociales intentan imponersu sentido a los objetos para objetivaruna perspectiva particular y convertirlaen general. Por lo tanto, la constituciónde las ideologías semióticas se encuen-tra íntimamente relacionada con lasrelaciones sociales de poder. Son estasideologías las que defi nen los regímenesde materialidad “válidos” y “correctos”para cada momento histórico específi coy por lo tanto determinan las aparienciasresultantes del proceso de objetivaciónmencionado anteriormente.
De acuerdo con lo expuesto ante-riormente, la ideología semiótica domi-nante en cada momento defi ne qué sonsujetos y qué son objetos, y qué gradode agencia les corresponde a cada uno.Las ideologías semióticas, a pesar deque intentan fi jar los signifi cados, siem-pre se encuentran abiertas a discusión ya cambios, debido a que la signifi caciónes un proceso práctico llevado a cabopor agentes entendidos. Independiente-mente de la voluntad o capacidad de losagentes y colectivos para cuestionar unaideología semiótica particular, los mis-mos objetos, referentes de los signos,poseen capacidades que se asocian de
manera contingente y secundaria a aque-llas resaltadas por una signifi cación par-ticular. Esta característica de los ob-jetosdenominada bundling por Keane (2005)es una de las causas por las que las ideo-logías semióticas son siempre inestablesy abiertas a nuevas interpretaciones,conformando un proceso esencialmentedinámico.
Este proceso de confrontación deideologías semióticas puede ser en-tendido como un proceso de lucha porel control del capital simbólico en tér-minos de Bourdieu (1977, 1999). Esteautor considera al poder como podersimbólico, la capacidad de imponer es-quemas de acción, percepción y aprecia-ción (el habitus) propios de un sector oclase de una sociedad como naturales yfuera de cuestionamiento.El habitus seconforma a partir de la incorporación devalores sociales; proceso que se lleva acabo más allá del ámbito consciente delos agentes sociales y, en gran medida,a partir de la interacción corporal de losagentes con el mundo material. La prin-cipal diferencia entre los conceptos dehabitus e ideología semiótica radica enque el primero opera a nivel corporal yconstituye una fuerza altamente conser-vadora en las sociedades, ya que es elproducto de la tradición. Las ideologíassemióticas, producto de los intereses degrupos determinados, son más volátilesy abiertas a cuestionamiento en ciertoscontextos sociales.
A continuación desarrollo los con-ceptos de ideología semiótica, capitalsimbólico y habitus para interpretar laconstrucción del paisaje en Cruz Vinto.Propongo que la ancestralidad funcionócomo una ideología semiótica en el Nor-te de Lípez durante el Periodo de Desa-rrollos Regionales Tardío. Al ser CruzVinto una de las primeras manifestacio-nes del “fenómeno pukara” en la región
José Maria Vaquer
60
(Nielsen 2002; Vaquer 2011), representauna primera objetivación de un paisa-je estructurado en torno a los ancestroscomo referentes de los grupos corpora-tivos. En este paisaje se cruzan signifi -cados materiales que se relacionan conlos ancestros y con la igualdad de losgrupos que conforman la sociedad. Estemecanismo semiótico se refuerza con laincorporación de un habitus corporativoa partir de habitar un espacio domésti-co estructurado en base a los mismosprincipios. Las prácticas sociales desa-rrolladas en el sitio y en el paisaje cir-cundante se encontraban enmarcadaspor la ancestralidad, por lo que los an-tepasados siempre formaban parte de lasmismas, explícita o implícitamente. Deesta manera, se produjo una homologa-ción entre el tiempo público, entendidocomo una fuente grupal de recursividad
que trae rasgos del pasado al presente ycrea proyecciones hacia el futuro (Gos-den 1994) y el tiempo cotidiano de losagentes sociales. Al enfocar este últimohacia el tiempo mítico de los ancestros,el tiempo cotidiano es naturalizado, co-locándolo en una esfera fuera del cues-tionamiento y de las contingencias de laHistoria. Según Gosden:“La creación a largo plazo del tiempoes la más oculta, la más aceptada y porlo tanto la arena social más poderosade todas. El tiempo de larga escala re-presenta un conjunto poderoso de fuer-zas, que, bien manipulado, puede crearaceptación al orden de las cosas, peromal manejado puede iluminar la arbi-trariedad de las fuerzas sociales y lanecesidad del cambio. El largo plazo seencuentra íntimamente conectado con elpoder […]” (Gosden 1994: 138).
Figura 1. Mapa del Norte de Lípez. Modifi cado de Nielsen (1998).
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
61
Cruz Vinto y el Norte de Lípez
El Norte de Lípez es la región com-prendida por la margen Sur del Salarde Uyuni, el Salar de Chiguana, los ríosQuetena y Alota junto con el cauce in-ferior del Río Grande de Lípez (Nielsen1998) (Figura 1). En esta zona, localiza-da entre los 3600 y 4000 metros sobre elnivel del mar en un ambiente de puna,se desarrolló en el pasado y se desarrollaactualmente una agricultura basada en laquinoa (Chenopodium quinoa) y la papa(Solanum sp). En algunas quebradasmás reparadas se cultivan actualmentealgunas hortalizas. Otro recurso impor-tante en la zona son los camélidos. Loscomunarios poseen rebaños de llamas(Lama glama) y también existen tropasde vicuñas (Vicugna vicugna), camélidossilvestres que, aunque actualmente noson cazadas, constituyeron el principalrecurso cárnico antes del advenimientode la domesticación (Yacobaccio 2001).Los salares de la zona proveen la sal quese explota hoy en día y en el pasado através de las caravanas de llamas.
La cultura material más visible ypresente en el paisaje corresponde alPeriodo de Desarrollos Regionales Tar-dío (1200 – 1450 DC), donde surgengrandes asentamientos conglomeradoscon más de 200 unidades habitaciona-les (Bajo Laqaya) y pukaras con más de100 (Alto Laqaya y Cruz Vinto) (Nielsen2006a; Nielsen y Berberián 2008). Otrade las características distintivas de esteperiodo es un estado de confl icto en-démico, indicado por los asentamientosfortifi cados localizados en zonas de-fendibles y el aumento de indicadores deviolencia tanto en el registro bioarque-ológico como en los artefactos líticos(Ávalos 2007; Nielsen 2002; Mercolli ySeldes 2007). Junto con estas evidenciasde confl icto, la cultura material también
permite interpretar una ceremonialidadvinculada al culto de los ancestros, conla presencia de plazas o espacios públi-cos en los sitios principales relacionadoscon torres – chullpas (estructuras circu-lares o rectangulares de piedra con techoen falsa bóveda y un vano que permiteinteractuar con su contenido) que cor-porizan la presencia de los ancestros(Nielsen 2006a, 2008).
La ancestralidad, con las relacionesde parentesco que supone, provee lalógica bajo la cual se entienden las re-laciones entre los grupos sociales e in-cluso entre los grupos y el paisaje, tantoen el pasado como en el presente. Loscerros, las lagunas y los rasgos salientesdel paisaje como formaciones rocosas ycuevas, son interpretados como ances-tros o relacionados con los ancestros,haciéndolos presentes enmarcando lasactividades desarrolladas (ver Bernard2008 para la relación entre cerros, lagu-nas y cuevas). La sacralización de lugar-es “naturales” se relaciona para Tanta-leán (2006) con el concepto de paqari-na, lugar de origen de los seres humanosy al que eventualmente retornarán. Eneste sentido, las paqarinas, en el caso delos Inkas, se encuentran representadaspor cuevas (Urton 1990).
Las relaciones entre el paisaje y laancestralidad se ven reforzadas duranteel PDR Tardío en el Norte de Lípez conla construcción de torres – chullpas enlos campos de cultivo, asociadas a loscursos de agua o dispersas en el en-torno. De esta manera, una sola formaarquitectónica emblemática referenciaa los ancestros y relaciona contextosde prácticas diferentes bajo una mismalógica (Nielsen 2008). Junto con las to-rres – chullpas, la homogeneidad de lacerámica, de los grupos domésticos y elespacio construido en general tambiénestarían creando un discurso material
José Maria Vaquer
62
basado en la igualdad de los grupos, uncódigo cognitivo que coloca al grupo an-tes que al individuo (Blanton et al. 1996;Nielsen 2001a, 2006b).
Cruz Vinto (Figura 2) es un asenta-miento fortifi cado o pukara con fecha-dos que lo ubican en el PDR Tardío.Al tratarse de un periodo de aproxima-damente 200 años de duración, no esposible determinar estadísticamente elmomento preciso de su ocupación. Sinembargo, hay ciertos indicadores mate-riales que la sitúan a inicios del perio-do. Entre ellos puedo mencionar la bajadensidad de cerámica estilo Mallku, lacerámica emblemática del PDR Tardío(Arellano y Berberián 1981; Nielsen yBerberián 2008), la planta de los recin-tos que en su mayoría es circular, lo cuales una característica de las viviendas delPDR Temprano (Nielsen 2001a) y la au-sencia de estilos cerámicos o arquitectu-
ra provenientes de momentos posterio-res (Vaquer 2009, 2010, 2011; Vaquer yPey 2010; Vaquer et al. 2010).
El sitio se encuentra emplazado en unpromontorio rocoso elevado 100 metrosdel terreno circundante, sobre la margendel Salar de Uyuni.
Esta localización permite un ex-celente control visual del Salar y su en-torno, con un ángulo de visión de 180°.Los accesos al sitio son difíciles debidoa la pendiente del promontorio rocoso.En los puntos más vulnerables, los ha-bitantes construyeron una muralla queprotege el acceso. En el acceso Sur, elmás cercano al Salar, la entrada al sitiose encuentra protegida por una murallaque presenta troneras para observación.Una vez franqueada esta primera líneade defensa, los afl oramientos de rocamadre actúan como una segunda mu-ralla. Los recintos comienzan más arriba
Figura 2. Plano de Cruz Vinto.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
63
de los afl oramientos rocosos y las úni-cas estructuras presentes entre ellos sonpuestos de observación.
El asentamiento se desarrolla en dosterrazas, siendo la superior la que poseela mayor densidad edilicia y un espaciocentral abierto a modo de plaza. En laterraza inferior encontramos solamentealgunos recintos que, por sus caracterís-ticas arquitectónicas, debieron funcionarcomo lugares de actividades sin techar,una cantera de andesita explotada comomateria prima de los recintos, y variastorres – chullpas, una de ellas doble. Encambio, la terraza superior comprende140 recintos organizados en 80 Unida-des Arquitectónicas (desde ahora UA).La categoría de Unidad Arquitectóni-ca se refi ere a recintos que compartenal menos un muro en común, pero sinimplicar que se encuentran relaciona-dos funcionalmente (Vaquer 2004). Losrecintos forman grupos de hasta seisunidades, y también hay casos de UAconformadas por un solo recinto. Conrespecto a las plantas, la mayoría co-rresponde a plantas circulares (ver másadelante para las proporciones). En esteasentamiento realizamos varias campa-ñas que comprendieron el relevamientototal del material presente en superfi cie,un relevamiento de la arquitectura y ex-cavaciones en espacios externos y cincorecintos que por sus características ar-quitectónicas no poseían techos (Vaquer2010; Vaquer et al. 2010). El trabajo enel campo se complementó con un aná-lisis de las características sintácticas delos espacios externos (Vaquer 2009; Va-quer y Nielsen 2011).
Herramientas Teórico–Metodológicas
Keane (2007) propone el concepto de“ideología semiótica” como una ex-
pansión del concepto de “ideología dellenguaje” desarrollado por la Antropo-logía Lingüística. Este último se refi erea las creencias que los agentes poseencon respecto al lenguaje. Según Irvine(1989: 255 citada en Keane 2007): “[Laideología del lenguaje] es un sistema deideas culturales sobre las relaciones so-ciales y lingüísticas, junto con su cargade intereses políticos y morales”. Unpunto destacable es que las ideas quela componen responden a las experien-cias del lenguaje que poseen los agentes.Keane (2007) destaca tres aspectos delas ideologías del lenguaje: primero, estacapacidad de los agentes involucra almenos una forma incipiente de objetiva-ción del lenguaje. Segundo, la concien-cia del lenguaje es siempre parcial debi-do a la localización del hablante dentrode campos de diferenciación social. Eneste sentido, las ideologías del lenguajeno solamente expresan las diferenciassociales entre hablantes, sino que jueganun rol crucial en la producción de las ca-tegorías mediante las cuales las diferen-cias sociales son entendidas y evaluadas.Tercero y último, el concepto de ideo-logía no remite a la idea de “falsa con-ciencia”, sino a los productos efectivosde la conciencia refl exiva. Por lo tanto,las ideologías del lenguaje juegan un rolcrucial dentro de las transformacioneshistóricas internas del lenguaje.
Habiendo defi nido el concepto deideología del lenguaje y sus propieda-des, me voy a centrar a continuación enlas ideologías semióticas. Keane (2007)propone que la objetivación es una pre-condición de la conciencia refl exiva, locual implica que no es el fi n de los pro-cesos dinámicos de signifi cación, sinoun momento de los mismos. En una tó-nica similar, Miller (2005) sostiene quelos sujetos y los objetos son aparienciasque surgen del proceso de objetivación,
José Maria Vaquer
64
el cual se encuentra permanentementeen operación.
Las ideologías del lenguaje son unainstancia especial dentro de un principiomás general de refl exividad dentro delproceso de creación y transformación delos fenómenos sociales, donde la refl exi-vidad peculiar del lenguaje tiene un pa-pel principal en la regulación de los de-más dominios semióticos. Sin embargo,un enfoque basado en la materialidad nodebe tomar a los objetos como indicado-res de “algo más” como el lenguaje, sinointentar contar historias a partir de losobjetos mismos (ver Pinney 2005 parauna postura crítica). Por lo tanto, hayque considerar la forma en que la culturamaterial trabaja independientemente, oen contradicción con, el ambiente dis-cursivo que la rodea.
Una de las propuestas de Keane(2007) es que las ideologías semióticassuperan a las ideologías del lengua-je porque la distinción entre lo que seconsidera lenguaje y lo que no, en unasociedad particular, se construye ideoló-gicamente y difi ere entre contextos so-ciales e históricos. De esta manera, lasideologías semióticas se centran en lasrelaciones entre las palabras y las co-sas, teniendo en cuenta que las ideas ylas prácticas que involucran no poseensolamente consecuencias lógicas, sinotambién efectos causales entre sí en unrango amplio de campos sociales apa-rentemente distintos. Para ello, introdu-ce el concepto de “economía de la repre-sentación” (Keane 2007: 18) que impli-ca las prácticas e ideologías asociadas enuna relación dinámica y dialéctica. Esta“economía de la representación” sitúaa las palabras, las cosas y las personas(junto con otros seres con agencia) en elmundo, defi niendo las propiedades decada uno y su relación mutua. En un con-texto social determinado se encuentran
en juego múltiples “economías de repre-sentación”, con sus diferentes elementossujetos a diferentes lógicas y tempora-lidades causales. La ideología semióticaune y alinea las ofertas de las diferenteseconomías, involucrando supuestos bá-sicos sobre qué tipos de seres habitan elmundo, cuáles cuentan como posiblesagentes y cuáles son las precondicionesy las consecuencias de la acción moral.
En resumen, las ideologías semióti-cas son un refl ejo y un intento de orga-nizar la experiencia de los agentes sobrela materialidad de las formas semióticas.
Cualquier elemento que sea incluidoen una práctica semiótica funciona den-tro la experiencia perceptible en virtudde sus propiedades materiales, por loque las ideologías semióticas estabilizanlos signifi cados en formas repetibles queson la condición mínima para su recono-cimiento, su circulación por el espaciosocial y su capacidad de extensión tem-poral. Por lo tanto, la habilidad de losagentes de reconocer estas formas como“lo mismo” y actuar en consecuenciadepende de cómo se encuentran enmar-cadas, ya que la materialidad siemprese encuentra abierta a otras posibilida-des de signifi cación. Este último puntoes importante, ya que es el elemento decambio presente en las ideologías se-mióticas.
De acuerdo con Keane (2005), lascualidades sensuales de los objetos seencuentran asociadas de manera contin-gente, y son las ideologías semióticas lasque enfatizan una cualidad particular.Esta copresencia de características sen-suales o bundling es la que permite quelas cualidades presentes en un mismoobjeto adquieran un valor relativo en re-lación al contexto. En este sentido, cual-quier objeto puede parecerse potencial-mente a otro, es decir, funcionar comosigno, sugiriendo usos o interpretaciones
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
65
futuras que no están contempladas en unestado determinado de las cosas. La de-terminación de los rasgos que se tienenen cuenta en una relación semiótica in-volucra cuestiones de autoridad y valorsocial. Por lo tanto, esta “apertura de lascosas” a futuras consecuencias amena-za permanentemente la estabilidad delas ideologías semióticas. El signifi cadoes dentro de esta propuesta, histórico ycontingente, y funciona en virtud de unameta – semiosis que opera en los proce-sos sociales.
Materialidad, temporalidad y poder
En los últimos años, la relación entre lamaterialidad y la temporalidad se cons-tituyó una línea de investigación dentrode la Antropología y la Arqueología (porejemplo Barrett 1999; Bradley 2002;Gell 1996; Gosden 1994; Ingold 2000;Jones 2007; Lucas 2005). Los autoresproponen interpretar la construcción dela temporalidad en las sociedades del pa-sado a partir de su cultura material. Unade las temáticas más desarrolladas sonlos usos del pasado en el pasado, es de-cir, la manera en que las sociedades delpasado interpretaron los restos arqueo-lógicos de las sociedades preexistentes.
Jones (2007) propone que la materia-lidad de los objetos y la performance delos recuerdos se encuentran íntimamen-te ligados, operando juntos para facilitarlos actos de recuerdo u olvido. La cultu-ra material provee a las personas y a lassociedades de “seguridad ontológica”(Jones 2007: 50), situándolos y organi-zando un orden temporal. De esta mane-ra, a través de las prácticas de recuerdose conforman en algunas sociedades lasidentidades. La objetivación del tiempoestructura recursivamente tanto el am-biente ma-terial como las experienciascorporales.
Según Gosden (1994), el tiempo noes una entidad abstracta, sino una cuali-dad de la relación de los seres humanoscon el mundo. El pasado, el presente yel futuro poseen una relación comple-ja, y el presente es signifi cativo porqueretiene elementos del pasado y anticipael futuro. Propone la existencia de trestemporalidades que se encuentran mez-cladas en las prácticas sociales de losagentes: un tiempo personal, la duraciónde la vida de los agentes sociales; untiempo habitual o de la práctica cotidia-na y el contexto material donde se desa-rrolla; y fi nalmente un tiempo público desímbolos y signifi cados que son manipu-lados conscientemente.
Con respecto a la relación entre elpoder y la temporalidad, para Gosden(1994) uno de los mecanismos de podermás importantes es la manipulación dela temporalidad, la imposición del tiem-po institucional en el tiempo cotidianode los agentes sociales. Según este autor,existe una tensión entre estas dos tem-poralidades, ya que el tiempo cotidianoes el que se experimenta directamente ydepende de las maneras en que se utilizael cuerpo humano y las habilidades in-corporadas a través de la vida. Estas ha-bilidades no se desarrollan aisladas, sinoque dependen de la interacción entre elcuerpo y el mundo. El tiempo institu-cional o tiempo público es una estruc-tura referencial consciente a través de lacual el tiempo y el espacio se crean de-liberadamente. Este tiempo se encuentraabierto a la manipulación, aunque surgea partir del tiempo habitual y debe estaren concordancia con el mismo para serpercibido como natural.
José Maria Vaquer
66
Desarrollo
La Ancestralidad como Tradición enlos Andes Meridionales
Isbell (1997) propone que las manifes-taciones materiales relacionadas con laancestralidad, que para este autor sonlos “sepulcros abiertos”, surgen du-rante el Periodo Intermedio Temprano(200 – 600 DC) en la Sierra Norte delPerú. Según Isbell (1997), la apariciónde los sepulcros abiertos sería un indi-cador material de la presencia de gruposcorporativos tipo ayllu, y el sepulcrorepresentaría el surgimiento del culto alos ancestros en tanto eje de los gruposcorporativos.
En una interpretación sugerente, peroque a mi entender necesita mayor susten-tación empírica, Isbell (1997) sostieneque la ancestralidad, considerada comoun conjunto de prácticas relacionadascon el culto a los ancestros, surge en res-puesta a las tendencias centralizadorasde los estados incipientes como los Mo-che. El culto a los ancestros es, dentrode este marco, la manera de resistir delos grupos familiares ante las imposi-ciones estatales. Durante el HorizonteMedio (600 – 1000 DC) y con la hege-monía Wari – Tiwanaku, las tendenciascentralizadoras tomaron nuevas fuerzashaciendo desaparecer la cultura materialrelacionada con la ancestralidad. Isbell(1997) se aventura un paso más y propo-ne que ignorar la organización en base alparentesco e intentar imponer un gobier-no centralizado fue una de las causas dela caída de Tiwanaku.
Más allá del papel de la ancestra-lidad en la caída de Tiwanaku, a partirdel año 1000 DC contemplamos el augede los sepulcros abiertos en forma detorres – chullpa. Las primeras de ellassurgen en la cuenca del Lago Titicaca,
conformando en algunos casos (porejemplo en Chucuito) verdaderos cen-tros ceremoniales donde las poblacionescircundantes realizaban peregrinacionesy ceremonias vinculadas con el culto alos ancestros (Kesseli y Pärssinen 2005;Stanish 2003).
De acuerdo con Kesseli y Pärssinen(2005), las prácticas funerarias prehis-pánicas de los pueblos andinos teníanun fuerte contenido identitario. Para losautores, las chullpas tenían dos fi nali-dades: como un símbolo del status delpersonaje muerto; y como símbolo enmemoria del muerto constituyéndose unlugar de culto o huaca. De esta manera,la chullpa constituía el lugar donde seinteractúa con los muertos y se los con-servaba presente para las interaccionessociales de la comunidad. Abercrombie(2006) reconoce estos monumentos fu-nerarios como lugares de interacción en-tre el mundo de los hombres y el infra-mundo, y como marcas en el paisaje queconstituyen parte de la memoria socialde los grupos. Junto a las chullpas, iden-tifi ca también la importancia (para elcaso de los Inkas) del sistema de ceques,los quipus y los textiles como soportesde la memoria social, que se entrelaza-ban en ceremonias performativas dondese bailaba, se cantaba, y se challaba alos ancestros. El tipo de ceremonia quese realizaba en las chullpas incluía la in-teracción entre los vivos y las mallquis omomias, a través del compartir alimentoy bebidas. Estas interacciones tenían lu-gar principalmente en las plazas de losasentamientos de primer orden o llactas.Allí, en los eventos de las celebracionescon los antepasados, se negociaba el sta-tus de los grupos de parentesco (Isbell1997; Nielsen 2006b, 2007b; Tantaleán2006).
Retomando la relación entre chullpas eidentidad, Kesseli y Pärssinen (2005) pro-
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
67
ponen que ciertas características de las to-rres se relacionan con rasgos identitarios delos grupos sociales que las construyeron, yde esta manera, operaron también como in-dicadores territoriales. Las chullpas ayma-ra tienen como rasgos principales ser entie-rros múltiples, y tener la abertura orientadahacia el Este, dirección del sol naciente yde la vida. Identifi can un grupo de torres enQiwaya, Isla Cohani, en el Lago Titicacaque no responden a esta característica, enparticular a la orientación de las aberturas.Además, las torres se encuentran disper-sas entre las casas, comparten las mismascaracterísticas arquitectónicas del espaciodoméstico y no confi guran cementeriosseparados. Los autores relacionan estosrasgos con identidad uru o puquina de loshabitantes, que se manifi esta de maneradiferencial a la aymara (ver Wachtel 2001para una situación similar en los Chipaya).Más adelante retomo este punto, porque lasituación de las chullpas en Cruz Vinto esmuy parecida.
Para el año 1200 DC, las torres – chull-pas se encuentran distribuidas por unaamplia zona geográfi ca hacia el sur delLago Titicaca, siendo sus manifestacionesmás australes la Quebrada de Humahuaca(Nielsen 2001b), el Río San Juan Mayo enla frontera argentino – boliviana (Krapovic-kas et al. 1978), el Norte de Lípez (Nielsen2006a; Vaquer 2010) e incluso en algunasquebradas del Norte de Chile (Castro et al.1991, Rivera 2008). A pesar de no existirla torre – chullpa como forma arquitectó-nica en el Valle Calchaquí Norte, Provinciade Salta, Acuto (2007) también propone, apartir de la arquitectura y la organizaciónde los asentamientos, la presencia de socie-dades corporativas o comunales.
La dispersión de esta forma arquitec-tónica nos tienta a interpretar a las socie-dades tardías de la región Circumpuneñaen los mismos términos, pero una de lascaracterísticas más sobresalientes de la
ancestralidad es que toma formas parti-culares en cada contexto. Estas particu-laridades son el producto de las historiaslocales, y de cómo cada sociedad inter-pretó la ancestralidad en función de lastradiciones preexistentes y de las elec-ciones de los agentes sociales que cons-tituyeron los colectivos. En la Quebradade Humahuaca, el culto a los ancestrosestuvo vinculado a las pretensiones deciertos linajes o grupos de posicionarsediferencialmente en las redes de inter-cambio extra locales (Nielsen 2001b),mientras que en el Norte de Lípez cons-tituye una forma material utilizada paranegar u ocultar las diferencias socialesentre los grupos sociales de parentesco oayllus (Nielsen 2001a).
La ancestralidad se encuentra asocia-da en todos los ámbitos a un clima socialde confl icto manifi esto o latente (Arkush2006, 2009; Nielsen 2002). Junto con lastorres – chullpas aparecen en la culturamaterial de las sociedades tardías ele-mentos relacionados con el confl icto,siendo el más notorio de ellos los asen-tamientos fortifi cados o pukaras. En estesentido, el corporativismo y el confl ictopueden ser considerados dos fenómenosrelacionados (Nielsen 2007b; Vaquer2010).
Ahora bien, ¿a qué me refi ero por an-cestralidad? Podemos defi nirla como unconjunto de prácticas sociales que tie-nen a los ancestros como referentes. Lasprácticas vinculadas con la ancestralidadse encuentran, al igual que las torres –chullpas que corporizan al ancestro, endiversos campos sociales, desde cere-monias realizadas en espacios públicos,en el espacio doméstico, en el espacioproductivo y en el paisaje cotidiano(Nielsen 2008). Los ancestros, dentrode esta lógica, son la corporización ylos ejes de los grupos corporativos or-ganizados de acuerdo al parentesco. Es-
José Maria Vaquer
68
tos grupos son denominados ayllus enla literatura etnográfi ca y etnohistórica(por ejemplo Abercrombie 2006; Go-doy 1985; B. Isbell 1978; Urton 1990).Sintetizando, la organización andina enayllus supone la división en segmentoscada vez más inclusivos, teniendo cadauno de ellos una autoridad y un ancestrocomo referente. Los ayllus conforman,en algunos casos, dos mitades (una mi-tad alta o Hanansaya en quechua y unabaja o Hurinsaya) y se encuentran atra-vesados por una división jerárquica tri-partita en Qollana (principal), Payan (ladel medio) y Kayaw (menor). A su vez,las mitades conforman una federación,y varias federaciones pueden confor-mar un grupo étnico (ver Isbell 1997 yNielsen 2006b para una descripción másdetallada).
Por lo tanto, los ancestros aglutinany dan sentido a esta organización seg-mentaria. Cada uno de los segmentosque componen a la sociedad, como men-cioné anteriormente, posee un ancestrocomo referente, y la relación entre losdiferentes ayllus es entendida en térmi-nos de las relaciones de parentesco entrelos ancestros de cada uno. Esta divisióngenealógica también es un principio dejerarquía, ya que los ancestros que se en-cuentran a menor distancia de parentes-co del ancestro principal o wak´a princi-pal del grupo son los de mayor jerarquía.Esta jerarquía se construye y refuerzatambién en el patrón de asentamiento delas sociedades, ya que los poblados prin-cipales o llactas son los lugares de ve-neración de los ancestros principales delos grupos y presentan espacios públicosacordes para desarrollar las ceremonias(Nielsen 2006a, 2007a).
Ancestralidad y Materialidad en elNorte de Lípez
Teniendo en cuenta las características dela ancestralidad descriptas en el apartadoanterior, en esta sección voy a considerarlos referentes materiales de la ancestrali-dad en el Norte de Lípez. Como mencio-né anteriormente, durante el PDR Tardío(1200 – 1450 DC) hacen aparición enla cultura material de las sociedades delNorte de Lípez elementos relacionadoscon la ancestralidad y el confl icto. Conrespecto a los primeros, los más impor-tantes son las torres – chullpas, que eneste caso son estructuras de piedra deplanta circular o rectangular, dependien-do de su cronología, de 1,60 m de alto enpromedio, muros dobles, techo en falsabóveda y una abertura o “ventana” enuno de sus lados que permite interactuarcon el contenido. Más allá de su funciónespecífi ca, la principal característica deestas estructuras es constituir una for-ma arquitectónica emblemática que unecontextos de la práctica diferentes, cor-porizando y haciendo presente a la fi guradel ancestro en ellos (Nielsen 2008). Lapresencia de las torres – chullpas en di-versos contextos homologa las prácticasrealizadas en los mismos y constituye alos ancestros como referentes de todaslas actividades. A través de su presencia,los ancestros se convierten en una fuen-te de recursividad que forma parte delsignifi cado de las prácticas sociales. Lastorres se localizan en los asentamientos,fl anqueando las plazas, sobre y próxi-mas a las murallas de los pukaras y dis-tribuidas entre los conjuntos domésticos.También las hallamos aisladas o en gru-po en los campos de cultivo o dispersasen el paisaje.
Con respecto a la presencia de mo-mias en las torres – chullpas, en el casodel Norte de Lípez es difícil de deter-
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
69
minar. Solamente en una de las másde 300 torres – chullpas de Laqaya seidentifi caron restos humanos. En CruzVinto, de la excavación de una de lastorres – chullpas asociadas a la plaza,se recuperaron fragmentos cerámicosde un contenedor y restos de bolsas delana. Las demás chullpas se encuentranvacías. En la base del promontorio ro-coso donde se emplaza el sitio hay unacueva con chullpas en su interior, quefue saqueada. Los habitantes de Colcha“K” me contaron que había momias enla cueva, pero que “un cura chileno selas llevó y ahora están en el Museo deSan Pedro de Atacama”.
De acuerdo con lo observado en lacueva de Cruz Vinto, y de otras en lazona, parece que los entierros se rea-lizaban en estas oquedades naturales,construyendo chullpas en su interior. Eltipo de entierro era colectivo, y en unade ellas excavada por el equipo en la co-munidad de Atulcha, cercana a Colcha“K”, detectamos la alternancia entre elalmacenaje de quinoa y la función deentierro. Por lo tanto, y de acuerdo conlos contextos excavados y observadosen la región, existen al menos dos mane-ras de enterramiento, siendo la principalo la más extendida el entierro en cuevas.Esta situación podría responder tambiénal vaciamiento de las torres en la épocacolonial y a la extirpación de las idola-trías. La pervivencia de los entierros enlas cuevas se debería, dentro de este es-cenario posible, a la poca visibilidad delas mismas.
A diferencia de otros casos, como enla cuenca del Titicaca (Kesseli y Pärs-sinen 2005; Stanish 2003; Tantaleán2006), no encontramos en el Norte deLípez diferencias sustanciales entre lastorres – chullpas. No existe la voluntadde distinguir materialmente algunas deellas. Tal vez la única diferencia que po-
demos mencionar es el caso de Laqaya,donde Nielsen (2006a) detectó la pre-sencia de tres torres en el lado Este de laplaza, que poseían tres tamaños diferen-tes. El autor remite la situación a la di-visión tripartita de los ayllus en Qoyana,Payan y Kayaw.
En el caso de Cruz Vinto, no haytres chullpas al lado Este de la plaza,sino que detectamos un total de 5 sin unpatrón aparente. En el total del asenta-miento y en los alrededores del promon-torio detectamos un total de 101 torres– chullpas. Otra característica es que lasmismas se encuentran emplazadas entrelos recintos, o formando parte de la Uni-dades Arquitectónicas, y fueron cons-truidas utilizando las mismas técnicasque las viviendas.
La temporalidad de las torres – chull-pas se determinó relativamente en su re-lación con las estructuras de vivienda yel material cerámico relacionado. Niel-sen (2001a) propone una evolución deespacio doméstico desde viviendas conplantas circulares en el PDR Temprano(900 – 1200 d.C.), plantas ovales en elPDR Tardío y plantas rectangulares enel Periodo Inka e Hispano Indígena. Laplanta de las torres – chullpas acompa-ña este proceso, cambiando la forma enrelación con los cambios en la vivienda.
Por lo tanto, resumiendo las carac-terísticas principales de las chullpas deCruz Vinto, las mismas no tienen unaorientación determinada, poseen lasmismas características arquitectónicasque los recintos y se encuentran disper-sas entre ellos, sin formar cementeriosseparados. Las plantas son circulares uovales. Estos rasgos pueden relacionarsecon la situación descripta por Kesseli yPärssinen en Qiwaya, y, a modo de hipó-tesis, podemos sugerir que los habitan-tes del Norte de Lípez pertenecían a unaparcialidad de habla puquina o urus. Sin
José Maria Vaquer
70
embargo, la única fuente de la que dis-ponemos para la zona, la “Carta del fac-tor de Potosí Juan Lozano Machuca (alvirrey del Perú Don Martín Enríquez) enque da cuenta de cosas de aquella villa yde las minas de los Lipes” del año 1581hace alusión a que los habitantes de lazona eran aymara, e identifi ca como“Colcha” a uno de los pueblos principa-les, pero también reconoce la presenciade urus:“El repartimiento de los Lipes que estáen Corona de Su Majestad. Tendrá debox (?) el contorno y término de lo quese intitulan los Lipes trescientas leguas yhabrá como cuatro mil indios aymaraes,antes más que menos, y éstos están porreducir, divididos en muchas partes ypueblos muy distintos y apartados unosde otros en las poblaciones siguientes:Colcha, que es pueblo donde reside elsacerdote, y el pueblo de Chuquilla y deQueme, Cheucha, Becaya, Ojas, Tucas,Pala, Patana, Abana los cuales son lospueblos principales del dicho distrito[…]” (Lozano Machuca 1992 [1581]:30).
“[…] Demás de los cuatro mil indiosreferidos habrá en ese repartimientootros mil indios urus, gente pobre queno siembran ni cogen y se sustentan decaza de guanacos y vicuñas y de pesca-dos y raíces que hay en ciénagas, quelas llama coroma […]” (Lozano Ma-chuca 1992 [1581]: 31).
Más allá de que esta división puederesponder a las etno-categorías aymara,donde los urus representan a los pasto-res y a las sociedades sin agricultura engeneral (Bouysse – Cassagne y Harris1987; Duviols 1973; ver también Mas-ferrer Kan 1984), considerados infrahumanos, la carta citada menciona lapresencia de urus en la región. Esta si-tuación podría responder a la presenciaen el Sur de Lípez de grupos de pastores,
en oposición a los grupos agricultores dela cuenca del Salar. Sin embargo, estasituación todavía debe comprobarse em-píricamente.
Otro problema con que contamoses que la población actual es de hablaquechua, y se reconocen diferentes delos grupos aymara que habitan el Nortedel Salar de Uyuni. Por lo tanto, posi-blemente en épocas inkaicas o españolashubo un movimiento de población queaún no tenemos determinado.
Otro de los elementos vinculados conla ancestralidad en el Norte de Lípez esla cerámica de estilo Mallku. Este estilocerámico, constituido en su mayoría porescudillas con una decoración en formade guirnaldas cerca del borde, era utili-zado para prácticas de consumo (Arella-no y Berberián 1981; Nielsen y Berbe-rián 2008). La distribución de este tipodecorado en los asentamientos es uni-forme, lo que Nielsen (2001a) interpretacomo una homologación entre el ámbitopúblico (las plazas) y el ámbito domésti-co (las casas).
El tercer elemento vinculado con laancestralidad lo constituye la arquitec-tura. En los asentamientos del Norte deLípez, no existen diferencias signifi cati-vas entre la estructura de los grupos re-sidenciales. La forma de los recintos, ladistribución y las técnicas constructivasson homogéneas, lo que crea un “pai-saje corporativo” que objetiva la igual-dad entre los grupos que conforman lasociedad. El efecto de esta objetivaciónes homologar los escenarios donde serealizan las prácticas sociales, y de estamanera, crear una temporalidad similarindependientemente de la actividad quese esté realizando (Ingold 2000). Juntocon este efecto de la arquitectura, la pre-sencia efectiva de las torres – chullpasen el espacio doméstico localiza a losancestros como referentes de las activi-
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
71
dades realizadas.
Paisaje construido y prácticas socialesen Cruz Vinto
Como mencioné anteriormente, ciertosindicadores materiales sitúan la ocupa-ción de Cruz Vinto a inicios del PDRTardío. Entre ellos se encuentra la bajaproporción de cerámica estilo Mallkupresente en el asentamiento tanto en su-perfi cie como en excavaciones. La cerá-mica decorada corresponde en su mayo-ría al estilo Cruz Vinto, representado porescudillas formalmente semejantes a lasde estilo Mallku, pero con decoración enforma de chevrones y una pasta menoscompacta. En las excavaciones llevadasa cabo en el basurero de Laqaya, sitiopróximo a Cruz Vinto, la cerámica CruzVinto aparece en un nivel estratigráfi coanterior a la Mallku. Por lo tanto, el esti-lo Cruz Vinto es anterior al Mallku, aun-que debido a la poca duración del PDRTardío no es posible discriminar esta-dísticamente la diferencia cronológica a
partir de los fechados radiocarbónicos.Otro indicador de la temporalidad de
Cruz Vinto es su arquitectura. De acuer-do con la propuesta de Nielsen (2001a)las plantas de las viviendas del Norte deLípez cambian desde una forma circularen el Periodo de Desarrollos Regiona-les Temprano, a una forma elíptica en elPDR Tardío y a una forma rectangularen el Periodo Inka e Hispano Indíge-na. En el relevamiento de la arquitec-tura que realizamos en el sitio, 83% delos recintos posee planta circular (117:140) seguido por los recintos de planta“herradura” (recintos circulares con unlado recto) con un 9% de la muestra (12:140). También posee recintos con planta“mixta” (recintos rectangulares con losángulos redondeados) en menor propor-ción, con un 5% de la muestra (7: 140).
Finalmente, 3 recintos poseen plantarectangular y uno planta trapezoidal (Va-quer et al. 2010) (Figura 3).
Esta forma de las plantas ubicaría laocupación más densa del asentamientoen la transición entre el PDR Tempra-
José Maria Vaquer
Figura 3. Distribución de las plantas por tipo en Cruz Vinto (n=140)
12
73 1
117
72
no y el PDR Tardío, alrededor del año1200 DC. Finalmente, otros indicadoresde la cronología del sitio son la ausenciade arquitectura y la muy baja frecuen-cia de estilos cerámicos posteriores. Porejemplo, no detectamos la presencia deestructuras con técnicas constructivas defi liación inkaica, y solamente recupera-mos en las excavaciones 29 fragmentosde un total de 4540 pertenecientes al es-tilo Inka Chicha, y todos correspondie-ron a una misma pieza (Vaquer 2011).Por lo tanto, a pesar de no contar confechados precisos que localicen la ocu-pación a principios del PDR Tardío, lacultura material del sitio apunta a quefue construido y ocupado alrededor del1200 DC. En este sentido, representauno de los primeros asentamientos queobjetivan la nueva organización en basea los ancestros. Sin duda, aunque en estemomento no podemos probarlo, la an-cestralidad estuvo presente en el PDRTemprano, pero su visibilidad era mu-cho menor. De acuerdo con lo planteadopor Nielsen (2001b) para la Quebrada deHumahuaca, los sitios conglomeradosdel PDR Tardío fueron organizados so-bre un esquema de parentesco ya exis-tente, pero que tomó, sin embargo, unaescala y unas dimensiones sin preceden-tes.
Con respecto a la arquitectura y el es-pacio construido, a partir de la sintaxisespacial en Cruz Vinto identifi qué unpatrón de circulación con un alto gradode axialidad, es decir, con una facilidadde movimiento dentro del asentamiento.Los espacios externos del asentamientose ordenan formando anillos constitu-yendo un sistema distribuido asimétrico,por lo que no existen espacios externossegregados a la circulación. Esta dispo-sición del espacio enfatiza los encuen-tros entre los habitantes, ya que es po-sible acceder a cualquier punto del sitio
sin restricciones impuestas por la estruc-turación del espacio. A su vez, los patro-nes de circulación también enfatizan losencuentros entre los habitantes y las to-rres – chullpas, debido a que las mismasse encuentran localizadas próximas a lasvías de circulación (Figura 4).
Realizamos también un análisis delas características de performance delespacio construido. Para ello, conside-ramos a todo el asentamiento y su em-plazamiento como un gran “objeto”. De-terminamos, a partir de la generación decoberturas con el alcance de los sentidosen un Sistema de Información Geográfi -ca, las modalidades sensoriales que ac-tuarían en un recorrido hipotético por elasentamiento. Los resultados apuntarona que a lo largo del recorrido se favore-cen los sentidos próximos, como el olfa-to y el oído. Era posible escuchar y olerlas actividades que se desarrollaban enlos distintos sectores del asentamiento,por lo que los habitantes participaban delas mismas de manera directa o indirec-ta. Del mismo modo, la homogeneidadde la arquitectura con respecto a las téc-nicas constructivas, plantas y superfi cie(variables que determinan la forma quelos recintos se presentan ante la visión)también enfatiza una experiencia sincró-nica e indiferenciada del espacio. Por lotanto, desde un punto de vista formal, laarquitectura y el uso del espacio en CruzVinto presentan al sitio como homogé-neo a la percepción visual; y un espaciodonde las actividades desarrolladas porlos habitantes pueden ser percibidas portodos utilizando una combinación demodalidades sensoriales próximas, todoesto enmarcado por la presencia perma-nente de las torres - chullpas (Vaquer2009, 2011; Vaquer et al. 2010).
De acuerdo a lo descripto en el pá-rrafo anterior, caractericé al espacio deCruz Vinto como un “espacio corpora-
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
73
tivo”, donde las actividades llevadas acabo eran percibidas por todos los habi-tantes del asentamiento sin restricciones.Esta percepción crearía en los agentessociales un sentimiento de inclusión queestructuró, desde la infancia, un habituscorporativo que situaba al grupo por en-cima del individuo. Según la propuestade Bourdieu (1977) presentada anterior-mente, el espacio doméstico es al ámbitoprincipal de producción y reproduccióndel habitus a partir de habitar un espa-cio estructurado de acuerdo a principiosmítico rituales que produce y reproducelas lógicas que se construyen y ponen enpráctica en los diferentes campos de lasociedad.
Con respecto a las actividades de-sarrolladas en el asentamiento, Nielsen(2001a) y su equipo excavaron tres re-cintos completos, uno en forma parcial yuna torre – chullpa de la plaza. A partirde las excavaciones, reconocieron que lavivienda se encuentra conformada por
recintos con defl ector para canalizar elfl ujo de humo, un fogón y desechos defacto producto de actividades de con-sumo, almacenamiento y reparación deartefactos. Posteriormente, y en el marcode mi tesis doctoral, excavamos 36 son-deos en los espacios externos del asen-tamiento (Vaquer 2010) y cinco recintosque tenían como característica distintivala carencia de defl ector. El objetivo delas excavaciones fue determinar qué tipode actividades se desarrollaban en losespacios externos (vías de circulación oespacios convexos) y en los recintos queno estaban techados.
En las excavaciones de los espaciosconvexos no detectamos la presenciade actividades. El material recuperadocorrespondió a depósitos secundariosde material rodado de los recintos sindefl ector. Debido a esto último, exca-vamos cinco recintos localizados pen-diente arriba de los espacios externosexcavados previamente. En los mismos
José Maria Vaquer
Figura 4. Vías de circulación de Cruz Vinto y las torres – chullpas asociadas.
74
recuperamos materiales asociados conactividades de consumo, almacenaje yreparación de instrumentos líticos. Laestructura del registro nos permitió in-terpretar que las actividades desarrolla-das en estos recintos eran similares alas realizadas en las viviendas, con laexcepción de la cocción de alimentos yaque no detectamos evidencia de estruc-turas de combustión en los recintos sintechar (Vaquer y Pey 2010). Por lo tanto,propuse que la vivienda se encontrabaconformada por los recintos con techo ydefl ector y los recintos sin techar asocia-dos. Las actividades de cocción se reali-zaban en los recintos techados, mientrasque el consumo, en los recintos sin te-char (Vaquer 2011).
DISCUSIÓN
Ancestralidad y Materialidad en CruzVinto
En las secciones anteriores describí al-gunos elementos de la cultura materialdel Norte de Lípez en general y de CruzVinto en particular que podrían aso-ciarse con la ancestralidad. Ahora bien,¿cómo se relacionan la ancestralidad yla materialidad en Cruz Vinto? En estasección ensayo una interpretación paraesta pregunta.
Uno de los primeros puntos que voya retomar se vincula con la temporalidadde la ocupación del asentamiento. Comoargumenté anteriormente, la ocupacióndel pukara puede ubicarse en los iniciosdel año 1200 DC. Esto es importan-te porque el sitio representa una de lasprimeras objetivaciones de un espacioestructurado en torno a los ancestros, ypor lo tanto, al corporativismo como unconjunto de prácticas sociales. Al situara los ancestros en el espacio, y particu-larmente en el espacio doméstico, los
constructores del sitio los están hacien-do presente en todas las actividades de-sarrolladas en el asentamiento. En últi-ma instancia, observando o participandodirectamente, las torres – chullpas en elpaisaje se constituyen una fuente de re-cursividad para todas las acciones de losagentes sociales. De acuerdo con las ca-racterísticas del emplazamiento de CruzVinto y de la presencia de murallas pe-rimetrales, la función más “obvia” pare-ce ser la defensa. Pero considero que deigual importancia, aunque actuando demanera implícita, corporal, se encuentracomo función objetivar y “dar forma”a un nuevo paisaje social basado en laancestralidad. Como sugerí, el corpora-tivismo y el confl icto representan dos fe-nómenos íntimamente relacionados, porlo que el pukara no solamente objetivala presencia de los ancestros en el paisa-je, sino también la situación de confl ictoen la que se vieron inmersas las socieda-des Tardías del Norte de Lípez.
De esta manera, tenemos un primerconjunto de signifi cados que se asocianmaterialmente ancestralidad y confl icto.Por un lado, tenemos la presencia de lastorres – chullpas localizadas en el es-pacio doméstico. En el caso de Laqaya,donde hay un pukara con un pobladobajo asociado, un conjunto de torres –chullpas se localiza en la barranca quesepara a los dos, formando una “barrerasimbólica” y protegiendo a los habitantesdel asentamiento. También es notoria lapresencia de torres – chullpas formandoparte de las murallas defensivas (Nielsen2002). Por otro lado, tenemos los puka-ras como evidencias físicas y tangiblesdel confl icto. Combinados ambos ele-mentos en el paisaje, se relacionan. In-dependientemente de las explicacionesposibles para esta situación, por ejemploque “los ancestros nos defi enden”, laasociación se realiza de forma material.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
75
Ambos elementos se constituyen comoparte del paisaje, están ahí, presentescomo un recurso del espacio en las inte-racciones de los agentes sociales.
El segundo conjunto de signifi cadosse relaciona específi camente con loselementos que conforman la ancestrali-dad. El más obvio de ellos es la torre –chullpa. No me voy a extender sobre lasmismas, ya que Nielsen (2008) dedicaun trabajo específi camente a ellas. Unode los puntos a destacar es la omnipre-sencia de las torres – chullpas homolo-gando diferentes campos de la práctica,particularmente el espacio público, elespacio doméstico y el espacio produc-tivo. Me voy a detener en la relación conel espacio doméstico. Como mencionéanteriormente, en Cruz Vinto las torres– chullpas se encuentran asociadas a lasprincipales vías de circulación del asen-tamiento, por lo que transitar por el lugarera una experiencia marcada por el en-cuentro con los ancestros.
Otro elemento relacionado es la ar-quitectura. Las técnicas constructivas,las plantas, formas y superfi cies de losrecintos son similares. Esta homoge-neidad de la arquitectura objetiva laigualdad entre los diferentes conjuntosdomésticos y al mismo tiempo niega lasdiferencias jerárquicas entre los grupos.Construye un paisaje similar, donde larepetición de las formas arquitectónicasdomina el recorrido por el asentamiento.Las características visuales de los recin-tos, que son el producto de las técnicasconstructivas, estructuran una percep-ción semejante.
Las evidencias de las prácticas de-sarrolladas en los espacios externos delasentamiento se relacionan con el consu-mo de alimentos, realizado en su mayo-ría en piezas cerámicas con un alto gra-do de estandarización con respecto a suforma y decoración. A título de ejemplo,las escudillas de estilo Cruz Vinto querepresentan la mayor proporción de ce-
José Maria Vaquer
Figura 5. Perfi les de las escudillas Cruz Vinto recuperadas en las excavaciones.
76
rámica decorada en el asentamiento, pre-sentaron un diámetro de boca que oscilaentre los 17 cm y los 21 cm, una alturamáxima entre los 6 cm y los 8,5 cm yun volumen entre los 0,75 l y 1,67 l. Porlo tanto, a nivel formal, las escudillasCruz Vinto son uniformes. Con respectoa la decoración, los patrones decorativosreconocidos se basan principalmente enchevrones formando guirnaldas en elborde. Detectamos cierta variabilidad enla decoración con respecto al número dechevrones que conforman cada guirnal-da, incluso hay variaciones en una mis-ma pieza.
Las escudillas Cruz Vinto se encuen-tran también asociados a escudillas deestilo Alisado, que son semejantes enforma pero carecen de decoración. Noexiste un patrón reconocible en la distri-bución espacial de la cerámica decorada,tanto en la superfi cie como en los recin-tos excavados. Por lo tanto, la decora-ción y la forma de los cuencos tambiénes parte de los elementos que homoge-neízan las actividades desarrolladas enel asentamiento. Estas últimas, comomencioné anteriormente, se encontrabandivididas en los recintos que conforma-ban las viviendas. Los recintos techadoscon defl ector funcionaban como cocinasy lugares de descanso y almacenamien-to, mientras que los recintos sin techareran los lugares de consumo, y según laevidencia recuperada en las excavacio-nes, también de almacenaje (ver Vaquery Pey 2010 y Vaquer 2011 para una des-cripción detallada del conjunto cerámicoy sus asociaciones).
A partir de la evidencia mencionada,podemos establecer un conjunto de aso-ciaciones que operaron materialmente enCruz Vinto.
La arquitectura, distribución de losrecintos y la estructura de las viviendascrean y refuerzan la noción de homoge-
neidad de los habitantes. Esto ocurre enun espacio por el que se circula libre-mente, y donde las actividades realiza-das son perceptibles, por la vista, el oídoy el olfato. El consumo, práctica socialque determina las relaciones de paren-tesco en la Región Andina, es realizadoen recintos sin techar, donde los habitan-tes compartirían directa e indirectamen-te la comida de todos, a la vista de losancestros corporizados en las de torres –chullpas. Las prácticas de consumo sonllevadas a cabo utilizando un conjuntocerámica uniforme, tanto formal comodecorativamente.
Hasta ahora describí mi interpreta-ción de las actividades desarrolladas enel asentamiento y su relación materialcon la ancestralidad. Uno de los objeti-vos de este trabajo es relacionar la ma-terialidad con el poder. En el apartadosiguiente vinculo el escenario interpre-tativo planteado con la ideología semió-tica y el poder social.
La ancestralidad como ideología se-miótica
Como expuse en las secciones de estetrabajo, la ancestralidad como un con-junto de prácticas que tienen a los ances-tros como referentes puede ser rastreadadesde el Periodo Formativo en la RegiónAndina Meridional. Su visibilidad enla cultura material es variable, depen-diendo de cada contexto particular. Esdurante el Periodo Intermedio Tardío,o Periodo de Desarrollos Regionales(1000 – 1450 DC) donde la ancestrali-dad se hace evidente en la Región Andi-na Meridional. Ahora bien, en el Nortede Lípez vimos que alrededor del 1200DC aparecen en la cultura material lastorres – chullpas, las plazas y los esti-los cerámicos emblemáticos, junto conevidencias de confl icto social. Esto no
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
77
implica que la organización familiar nohaya existido previamente, sino que apartir de este momento se conformó enla ideología semiótica dominante.
La ancestralidad determina una seriede relaciones entre los agentes socia-les y entre éstos y los objetos. En estesentido, estructura una serie de campossemánticos alrededor de la fi gura del an-cestro (Nielsen 2007b) y desafía las no-ciones de agencia propias de la Moder-nidad. Dentro de este marco de sentido,los ancestros tienen agencia e infl uyendirectamente en la reproducción de lossistemas sociales. Ellos son los dueñosúltimos de los recursos, que son explo-tados por las comunidades siempre ycuando se cumplan las ceremonias indi-cadas (Nielsen 2006b). Ciertas prácticassociales pueden infl uir en la manera enque los ancestros se comportan con losgrupos. Si se los alimenta y se les de-muestra respeto, los ancestros proveen.En el caso contrario, pueden enviar fe-nómenos climáticos, como heladas ygranizo, que atentan contra las cosechasy también pueden enfermar a los ani-males. Por lo tanto, los ancestros sonconsiderados agentes sociales. Sus ma-nifestaciones materiales son varias: porun lado las torres – chullpas ya mencio-nadas, pero también son de gran impor-tancia los cerros y lagunas. Aún hoy, loscomunarios del Norte de Lípez suben enel mes de Noviembre a pedir por lluviasa los cerros. En el caso de Colcha “K”, laceremonia se realiza en el cerro Lliphi,mientras que en Santiago “K” en el ce-rro Qaral Inka (Gil García 2008). Entreestos cerros existe una rivalidad por elamor del cerro Wawalli, cerro femeninoen cuya falda se asienta Cruz Vinto. Enla cima del Lliphi se guarda el “tesorode la comunidad”, que es contado cadavez que se sube. También hay rocas de-nominadas wak´as que representan a
los ancestros. Algunas de ellas fueronrecuperadas en las excavaciones de lasviviendas de Laqaya, y siguen siendoveneradas por los comunarios como re-presentaciones de los ancestros.
Uno de los componentes principalesde la ancestralidad como marco simbó-lico es entender las relaciones entre losseres que pueblan al mundo en términode relaciones de parentesco. Así, las re-laciones entre los distintos grupos de pa-rentesco o ayllus que conforman los gru-pos sociales dependen de la distancia deparentesco al ancestro común o wak´ade mayor orden o jerarquía. Con el pai-saje ocurre lo mismo: los cerros son ve-nerados de acuerdo a la distancia de pa-rentesco con las comunidades (cada unareconoce uno como el más importante, osea, como el ancestro directo); e inclusolas relaciones entre los cerros tambiénson relaciones de parentesco o afi nidad(tal cerro es el hermano; tal la esposa)(Martínez 1989).
De acuerdo con lo planteado en estetrabajo, esta organización social (y es-quema clasifi catorio) habría tenido suauge en el Norte de Lípez durante elPDR Tardío (1200 – 1450 DC), siendoCruz Vinto una de sus primera manifes-taciones y objetivaciones.
La materialidad de las prácticas pue-de ser entendida en términos de tres ele-mentos relacionados: la temporalidad,la espacialidad y el ser social o agencia.Los tres elementos se encuentran pre-sentes en toda práctica social, ya que lasmismas tienen varias temporalidades (elmomento y la duración de la práctica, lasprácticas pasadas de donde obtienen larecursi-vidad y el signifi cado, y la pro-yección hacia prácticas futuras); variasespacialidades (la extensión espacial dela práctica mientras se desarrolla, la re-ferencia hacia otros espacios) y el sersocial o agencia (por defi nición, para ser
José Maria Vaquer
78
social una práctica debe referirse a otro,presente o ausente). Este último puntoes importante porque los referentes delas prácticas no tienen que ser necesa-riamente humanos, sino cualquier serdotado de agencia. Por lo tanto, al desa-rrollarse las prácticas sociales ponen enpráctica todo el bagaje de conocimien-to social en términos del habitus de losagentes y de las representaciones queconstituyen un régimen de materialidad.La relación entre los tres elementos,además de ser principalmente corporal,se encuentra determinada y es determi-nante de una ideología semiótica y, porlo tanto, se encuentra estructurada deacuerdo a relaciones de poder.
Me voy a focalizar particularmen-te en la temporalidad, ya que conside-ro que la ancestralidad en términos deideología semiótica, sitúa a las prácticassociales de los agentes en un tiempo fue-ra del tiempo, en el tiempo mítico de lacreación dominado por los antepasados.Al situar el accionar de los agentes enun tiempo que se percibe como circular,niega la posibilidad del cambio social yla contingencia de la Historia. A su vez,en la Región Andina, el tiempo y el es-pacio se encuentran ligados de tal mane-ra que no es posible entender uno sin elotro (Bouysse – Cassagne y Harris 1987;Wachtel 2001). Por lo tanto, el espacio yel tiempo refuerzan la idea de un tiempoancestral así como de un “espacio cor-porativo”. Siguiendo a Giddens (1998),el espacio y el tiempo son las principalesfuentes de recursividad de las prácticassociales y funcionan como condicionesestructurantes.
El tiempo de los ancestros: materiali-dad y poder
Cruz Vinto, en tanto “paisaje corpora-tivo”, también creó una temporalidad
orientada hacia el tiempo mítico ances-tral. Como una primera objetivaciónde la ancestralidad, constituyó un lugardonde el tiempo habitual de lo cotidianose fundió con el tiempo público. Las ho-mologías entre el espacio doméstico y elespacio público, la arquitectura y el usodel espacio crearon una estructura derecursividad que referenciaba al tiem-po de los ancestros en las prácticas so-ciales. Al realizar las actividades en unpaisaje homogéneo, generóuna analogíacon las temporalidades de las activida-des. Según Ingold (2000), el taskscapese encuentra compuesto por una serie deactividades que se relacionan entre sí demanera secuencial o en paralelo. Al rea-lizarse las mismas en un marco de refe-rencias presentado como homogéneo, seelimina el efecto secuencial y se “acha-tan” los tiempos de las actividades entresí, enfatizando el paralelismo. Esto noimplica considerar que las actividadesparalelas y las secuenciales representandos polos opuestos, sino que se tratande un continuum donde la temporalidadestaría acentuando la percepción de lasmismas como paralelas independiente-mente de sus características particulares(Vaquer et al. 2010).
En relación con el desarrollo teóricodel trabajo, propongo interpretar a la an-cestralidad como una ideología semió-tica que fue consolidada y objetivadaalrededor del siglo XIII, y que perduraincluso hasta nuestros días. Esta ideolo-gía semiótica reguló las relaciones entrelos agentes sociales y los ancestros, y es-tructuralmente or-ganizó las relacionesde poder entre los diferentes grupos cor-porativos o ayllus que componían a lassociedades tardías del Norte de Lípez.
Proponer que las sociedades tardíasdel Norte de Lípez eran sociedades cor-porativas no implica que en las mismasno existían diferencias de jerarquías,
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
79
sino que las mismas se producían entregrupos y no entre individuos. En estesentido, el punto focal y la representa-ción emblemática de los ayllus eran losancestros, por lo que las jerarquías entreancestros estructuraban diferencias entregrupos.
Ahora bien, a partir de las interpre-taciones presentadas sobre la culturamaterial de Cruz Vinto, propuse que elpaisaje del asentamiento era un “paisajecorporativo”, donde las diferencias entrelos grupos se encontraban encubiertaspor una arquitectura común, por una dis-tribución uniforme de los tipos cerámi-cos emblemáticos y por las característi-cas de performance del espacio construi-do. No encontramos en la plaza del sitiolas tres torres – chullpas orientadas haciael Este, que sí se encuentran presentesen Laqaya o en el sitio próximo Churu-pata (Nielsen 2006a). Tampoco es evi-dente una formalización del espacio. Porlo tanto, y debido a la indeterminaciónde las dataciones comentada más arriba,consideramos que este sitio fue cons-truido y utilizado a principios del PDRTardío. Refuerzan esta interpretaciónla ausencia de cerámica o arquitecturacon posible fi liación inkaica y la bajafrecuencia de cerámica Mallku, estiloemblemático del Norte de Lípez duran-te el PDR Tardío. La arquitectura, conrecintos de planta predominantementecircular (ver Figura 3) también indicaque el sitio pudo ser construido a iniciosdel PDR Tardío (ver Nielsen 2001 parala relación entre cronología y forma delas plantas). Otra característica de CruzVinto que lo separa de los sitios “típi-cos” del PDR Tardío del Norte de Lípezes la ausencia de poblado bajo asociadoal pukara (Nielsen 2002).
Todas estas características permiteninterpretar que Cruz Vinto fue uno de losprimeros pukaras de la región. A título
de hipótesis, podemos aventurar que elpoblado principal se encontraba dondeactualmente está el pueblo de Colcha“K”, que aunque completamente des-mantelado, aún posee material en super-fi cie y restos de algunas torres – chull-pas. Parte de la población se instaló enCruz Vinto, constituyendo una primeralínea de defensa. El sitio se encuentraemplazado junto a una quebrada quepermite el acceso al centro de la penín-sula de Colcha “K”, donde se localizauna amplia vega. Además, es posiblecontrolar visualmente el Salar y detectarla presencia de grupos que se acerquen.Por lo tanto, la funcionalidad defensivadel sitio fue doble: por un lado cubrir elacceso a la vega mediante la quebrada; ypor el otro como puesto de observaciónante potenciales invasiones provenien-tes del Salar. La ausencia de indicado-res materiales de momentos posteriorespodría relacionarse con que el pukaracayó en desuso una vez que las fronterasfueron expandidas hacia el Sur. Este he-cho también explicaría la baja densidadde material recuperado en las excavacio-nes.
Según esta hipótesis, Cruz Vintoconstituyó una de las primeras obje-tivaciones del nuevo orden basado enla ancestralidad que fue plasmado enel paisaje. Como tal, fue construido deacuerdo con la lógica de la ancestralidadpresente en las llactas o centros ceremo-niales de primer orden. Como propusemás arriba, existen una serie de homolo-gías estructurales y estructurantes entreel espacio público, lugar de celebraciónde las ceremonias de comensalidad, conel espacio doméstico. Es en este sentidoque la ideología semiótica basada en laancestralidad produjo relaciones de po-der: el tiempo cotidiano, marcado por elritmo de las actividades diarias, se desa-rrollaba en un espacio estructuralmente
José Maria Vaquer
80
homólogo al espacio público, arena delas negociaciones entre los diferentesgrupos de parentesco. De esta manera,y de acuerdo con la propuesta de Gos-den (1994) explicitada anteriormente, eltiempo institucional se impone dentrodel tiempo biográfi co de los agentes.Este tiempo institucional se encuentrarepresentado por la fi gura de los ances-tros y el tiempo mítico de la creación,por lo que la temporalidad cotidianade los agentes es presentada como unaestructura mítica, la continuación delmito de creación original. Este tiempomítico es un tiempo que se sitúa “fueradel tiempo”, y por lo tanto, fuera de lahistoria y de la contingencia de la acti-vidad humana. Las relaciones de podercontenidas en este tiempo mítico fueronpresentadas como eternas, relacionadascon el origen, y por lo tanto, inmutablesy necesarias.
Lo más importante del proceso de-lineado en el párrafo anterior es que esun proceso que dependió de la materia-lidad y operó de forma no discursiva através de habitar un paisaje estructura-do de manera coherente con el sistemamítico. El poder operó de dos maneras:por un lado, los agentes socializados eneste entorno tienen la disposición de re-producir las mismas estructuras de lasque son producto (el habitus), y por elotro, creando una ideología semióticaque intentó estabilizar los sistemas designifi cados en torno a la ancestralidad.La institucionalización de la ancestrali-dad como ideología semiótica que actuómaterialmente y las estructuras estructu-rantes del habitus se reforzaron mutua-mente para crear una “disciplina corpo-ral” o “tecnología del ser” en términosde Foucault (2004).
CONCLUSIONES
Este trabajo fue un ensayo interpretativode cómo la cultura material se encuentraestructurada a partir de signifi cados queson interpretados corporalmente por losagentes sociales. Más allá de proponerdicotomías como corporal vs mental, otiempo habitual vs tiempo público, elobjetivo fue entender estas categoríascomo complementarias. Parte del cono-cimiento social se encuentra localizadoen una hexis corporal que constituye labase para las acciones y las percepcio-nes. Junto con él, se encuentra el conoci-miento objetivado en diversos soportes,que es traído a la luz en ciertas ocasio-nes sociales. Pero es importante tener encuenta que ambos operan reforzándosemutuamente, y que si existen diferenciasentre ambos se producen cuestionamien-tos del orden social.
El concepto de “ideología semióti-ca” resulta rentable para interpretar laestructuración de los signifi cados en lacultura material, a partir de ciertas ca-racterísticas sensibles de los objetos.Las torres – chullpas, el emplazamientodefensivo, las prácticas sociales desarro-lladas junto con su materialidad en CruzVinto, se encontraban referenciando aun tiempo fuera del tiempo, situándolofuera de cuestionamiento. Este mecanis-mo de poder, que actúo materialmente,se encontraba en sintonía con el habitusde los agentes, por lo que fue sostenidomás allá del PDR Tardío.
Habitar en Cruz Vinto era vivir enun paisaje marcado por la presencia delos ancestros y de los grupos corporati-vos que representaban. La arquitecturadoméstica homogénea, la presencia delas torres – chullpas en el espacio do-méstico, el espacio público y el espacioproductivo; el consumir alimentos en ti-pos de vasijas similares; el circular por
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
81
un asentamiento sin restricciones a lossentidos, estructuraron corporalmen-te un habitus corporativo. A su vez, laparticipación en ceremonias en los espa-cios públicos, y las ceremonias llevadasa cabo en distintas ocasiones de la vidade los agentes objetivaron la presenciade los ancestros como un punto focalen la vida social de los colectivos. Losagentes se encontraban inmersos en esteuniverso material de los ancestros des-de la infancia, criándose en un espaciodoméstico estructurado de acuerdo alos mismos principios que fueron obje-tivados en las ceremonias públicas. Porlo tanto, podemos considerar que exis-tió una continuidad y coherencia entrela esfera pública y la esfera privada, eltiempo habitual y el tiempo público. Yesta continuidad fue creada y reforzadaa través de los signifi cados de la culturamaterial. Propuse que el principal meca-nismo que produjo esta continuidad fuela homologación de la temporalidad, apartir de realizar las prácticas en un pai-saje homogéneo, y a través de estructu-rar el tiempo habitual de manera similaral tiempo público.
Como mencioné anteriormente, nocreo posible interpretar las percepcio-nes particulares de los agentes. Las he-rramientas teórico – metodológicas conque contamos nos permiten interpretar
una sola cara de la moneda, los signifi ca-dos que son objetivados y perduran en eltiempo. Si consideramos que las prácti-cas son recursivas, y que en ellas se pro-duce y reproduce la estructura, entoncesal acceder a la estructuración de la cul-tura material estamos viendo el produc-to de esas prácticas y cómo las mismascambiaron o perduraron en el tiempo.
AGRADECIMIENTOS
Los trabajos de campo en Cruz Vintofueron posibles gracias a un conveniocon el Vice Ministerio de Cultura deBolivia, y, principalmente, por la ayuday colaboración brindada por la Honora-ble Alcaldía Municipal de Colcha “K”;así como la Comunidad de Colcha “K”.Don Andrés Basilio y Doña Santusa noshospedaron y nos hicieron sentir comoen nuestra casa.
Las campañas fueron fi nanciadas conuna beca doctoral del Consejo Nacionalde Ciencia y Tecnología (CONICET) deArgentina, y con un subsidio de la Agen-cia Nacional de Promoción Científi ca.
Finalmente, quiero agradecer a to-dos los que participaron en los trabajosde campo y laboratorio, y a los dos eva-luadores anónimos que contribuyeron amejorar sustancialmente el trabajo.
Referencias Citadas
Abercrombie, Thomas2006 Caminos de la Memoria y el Poder. Etnografía e Historia de una Comunidad
Andina. IEB – IFEA, La Paz.Acuto, Félix
2007 Fragmentación versus integración comunal: Repensando el Periodo Tardío delNoroeste Argentino. Estudios Atacameños 34: 71 – 95.
Arellano, Joséy Eduardo Berberián1981 Mallku: El Señorío Post – Tiwanaku del Altiplano Sur de Bolivia (provincias
de Nor y Sur Lípez – Departamento Potosí). Bulletin de l´Institut Francaisd´Etudes Andines10 (1 – 2): 51 – 84.
José Maria Vaquer
82
Arkush, Elizabeth2006 Collapse, Confl ict, Conquest. The Transformation of Warfare in the
Late Prehispanic Andean Highlands. En The Archaeology of Warfare.Prehistories of Raiding and Conquest, editado por Elizabeth Arkushand Mark Allen, pp. 286 – 335. University of Florida, Florida.
2009 Warfare, Space and Identity in South Central Andes: Constraints and Choices.En Warfare in Cultural Context. Practice, Agency and the Archaeology ofViolence, editado por Axel Nielsen and William Walker,pp. 190 – 217. TheUniversity of Arizona Press, Tucson.
Ávalos, Julio2007 Defensa y Ataque. Las dos caras del confl icto. Trabajo presentado en el XVI
Congreso Nacional de Arqueología Argentina, San Salvador de Jujuy. MS.Barrett, John
1999 The Mythical Landscapes of the British Iron Age. En Archaeologies ofLandscape. Contemporary Perspectives, editado por Wendy Ashmore andBernard Knapp, pp. 253 – 265. Blackwell Publishers, Oxford.
Bernard, Carmen2008 Cerros, nevados y páramos: un intento de arqueología etnográfi ca. Revista Es-
pañola de Antropología Americana 38 (1): 167 – 189.Blanton, Richard, Gary Feinman, Steve Kowlewski y Peter Peregrine
1996 A Dual – Processual Theory for the evolution of Mesoamerican civilization.Current Anthropology 37 (1): 1-14.
Bourdieu, Pierre1977 Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press, Cambridge.1991 Language and Symbolic Power. Polity Press, Cambridge.1999 The Logic of Practice. Routledge, London.
Bouysse – Cassagne, Therese y Olivia Harris1987 Pacha: en torno al pensamiento Aymara. En Tres Refl exiones sobre el Pensa-
miento Andino, editado por Therese Bouysse – Cassagne, Olivia Harris, Tris-tan Plat y Verónica Cereceda, pp. 11 – 60. HISBOL, La Paz.
Bradley, Richard2002 The Past in Prehistoric Societies. Routledge, London and New York.
Castro, Victoria, Francisco Maldonado y Mario Vásquez1991 Arquitectura del “Pukara” de Turi. Actas del XII Congreso Nacional de Arqueo-
logía Chilena, pp. 79 – 102. Temuco.Duviols, Pierre
1973 Huari y Llacuaz: Agricultores y Pastores. Un dualismo prehispánico de opo-sición y complementariedad. Revista del Museo Nacional de Lima XXXIX:153 – 191.
Fowler, Chris2004 The Archaeology of Personhood. Routledge, London.
Gell, Alfred1996 The anthropology of time. Cultural constructions of temporal maps and images.
Berg, Oxford.Giddens, Anthony
1998 La Constitución de la Sociedad. Bases para la Teoría de la Estructuración.Amorrortu Editores, Buenos Aires.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
83
Gil García, Francisco2008 A la sombra de los mallkus. Tradición oral, ritualidad y ordenamiento del paisaje
en una comunidad de Nor Lípez (Potosí, Bolivia). Revista Española de Antro-pología Americana 38 (1): 217 – 238.
Godoy, Ricardo1985 State, Ayllu and Ethnicity in Northern Potosí, Bolivia. Anthropos 80: 53 – 65.
Gosden, Chris1994 Social Being and Time. Blackwell, London.
Hodder, Ian1990 The Domestication of Europe. Structure and Contingency in Neolithic Societies.
Basil Blackwell, Oxford.1992 Reading the past. Current approaches to interpretation in archaeology. Second
Edition. Cambridge University Press, Cambridge.Ingold, Tim
2000 The Perception of the Environment. Essays on livelihood, dwelling and skills.Routledge, Londonand New York.
Isbell, Billie Jean1978 To Defend Ourselves. Ecology and Ritual in an Andean Village. University of
Texas Press, Austin.Isbell, William
1997 Mummies and Mortuary Monuments. University of Texas Press, Austin.Jones, Andy
2007 Memory and Material Culture. Cambridge University Press, Cambridge.Keane, Webb
2005 Signs Are Not the Garb of Meaning: On the Social Analysis of Material Things.En Materiality, editado por Daniel Miller, pp. 182 – 205. Duke UniversityPress, Durham y London.
2007 Christian Moderns. Freedom and Fetish in the Mission Encounter. University ofCalifornia Press, Berkeley, Los Angeles and London.
Kesseli, Risto y Martt i Pärssinen2005 Identidad étnica y muerte: torres funerarias (chullpas) como símbolos de poder
étnico en el altiplano boliviano de Pakasa (1250 – 1600 d. C.). Bulletin del´Institut Français d´Études Andines 34 (3): 379 – 410.
Krapovickas, Pedro, Alicia Castro y Mario Pérez Meroni1978 La Agricultura Prehispánica en la Puna. Actas del V Congreso Nacional de Ar-
queología Argentina, pp. 139 – 156. San Juan.Foucault, Michel
2004 [1975] Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión. Siglo XXI Editores. BuenosAires.
Latour, Bruno2007 Nunca fuimos modernos. Ensayo de Antropología Simétrica. Siglo XXI Edito-
res. Buenos Aires.Lele, Vendeera
2006 Material habits, identity, semeiotic. Journal of Social Archaeology 6 (1): 48 –70.
José Maria Vaquer
84
Lozano Machuca, Juan1992 [1581] Carta del factor de Potosí Juan Lozano Machuca (al virrey del Perú Don
Martín Enríquez) en que da cuenta de cosas de aquella villa y de las minas delos Lipes. Estudios Atacameños 10: 30 – 34.
Lucas, Gavin2005 The Archaeology of Time. Routledge, Londres y New York.
Masferrer Kan, Elio1984 Criterios de organización andina Recuay Siglo XVII. Bulletin de l´Institut
Français d´Études Andines 13 (1 - 2): 47 – 61.Martínez, Gabriel
1989 Espacio y Pensamiento I. Andes meridionales. HISBOL, La Paz.Mercolli, Pablo y Verónica Seldes
2007 Las sociedades del Tardío de la Quebrada de Humahuaca. Perspectivas desdelos registros bioarqueológico y zooarqueológico. En Producción y circulaciónprehispánicas de bienes en el Sur Andino, Editado por Axel Nielsen, MaríaRivolta, Verónica Seldes, María Vázquez and Pablo Mercolli, pp. 259 – 276.Editorial Brujas, Córdoba.
Meskell, Lynn2004 Objects Worlds in Ancient Egypt. Material Biographies Past and Present. Berg,
London y New York.Miller, Daniel
2005 Materiality. An Introduction. En Materiality, Editado por Daniel Miller, pp. 1 –50. Duke University Press, Durham and London.
Nielsen, Axel1998 Tendencias de larga duración en la ocupación humana del Altiplano de Lípez
(Potosí, Bolivia). En Los Desarrollos Locales y sus Territorios, Editado porBeatriz Cremonte, pp. 65 – 102. Universidad Nacional de Jujuy, San Salvadorde Jujuy.
2001a Evolución del espacio doméstico en el norte de Lípez (Potosí, Bolivia): ca. 900– 1700 DC. Estudios Atacameños 21: 41 – 61.
2001b Evolución social en la Quebrada de Humahuaca (AD 700 – 1536).En HistoriaArgentina Prehispánica, Editado por Eduardo Berberián y Axel Nielsen, pp.171 – 264. Editorial Brujas, Córdoba.
2002 Asentamientos, confl icto y cambio social en el Altiplano de Lípez (Potosí). Re-vista Española de Antropología Americana 32: 179 – 205.
2006a Plazas para los antepasados. Descentralización y poder corporativo en las for-maciones sociales preinkaicas en los Andes Circumpuneños. Estudios Ataca-meños 31: 63 – 89.
2006b Pobres jefes. Aspectos corporativos en las formaciones sociales preinkaicas delos Andes Circumpuneños. En Contra la tiranía tipológica en arqueología:una visión desde Sudamérica, Editado por Cristóbal Gnecco y Carl Lange-baek, pp. 121 – 150. Universidad de los Andes - CESO, Bogotá.
2007a Celebrando con los Antepasados. Arqueología del espacio público en LosAmarillos, Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina. Mallku Ediciones,Buenos Aires.
2007b Armas Signifi cantes: Tramas Culturales, Guerra y Cambio Social en el Sur
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
85
Andino Prehispánico. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 12(1): 9 – 41.
2008 The Materiality of Ancestors. Chullpas and Social Memory in the LatePrehispanic History of the South Andes. En Memory Work. Archaeologies ofMaterial Practices, Editado por Barbara Mills y William Walker, pp. 207 –231. School for Advanced Research, Santa Fe.
Nielsen, Axel y Eduardo Berberián2008 El Señorío Mallku Revisitado: Aportes al Conocimiento de laHistoria Prehispá-
nica Tardía de Lípez (Potosí, Bolivia). Arqueología de las Tierras Altas, VallesInterandinos y Tierras Bajas de Bolivia. Memorias del I Congreso de Arqueo-logía de Bolivia, pp. 145 – 166. Universidad Mayor de San Andrés, La Paz.
Pinney, Christopher2005 Things Happen: Or, From Which Moment Does That Object Come? En
Materiality, Editado por Daniel Miller, pp. 256 – 272. Duke University Press,Durham y Londres..
Preucel, Robert2006 Archaeological Semiotics. Blackwell, Oxford.
Rivera, Mario2008 The Archaeology of Northern Chile. En The Handbook of South American
Archaeology, Editado por Elaine Silverman y William Isbell, pp. 963 – 977.Springer, Nueva York.
Stanish, Charles2003 Ancient Titicaca. The Evolution of Complex Society in Southern Peru and
Northern Bolivia. University of California Press, Berkeley and Los Ángeles.Tantaleán, Henry
2006 Regresar para construir: Prácticas Funerarias e Ideología (s) durante la ocupa-ción Inka de Cutimbo, Puno - Perú. Chungara 38 (1): 129 – 143.
Thomas, Julian1996 Time, Culture and Identity. An interpretive archaeology. Routledge, London and
New York.Tilley, Christopher
1994 A Phenomenology of Landscape. Place, Paths and Monuments. Berg. Oxford.2006 Objectifi cation. En Handbook of Material Culture, Editado por Christopher
Tilley, Webb Keane, Susan Küchler, Michael Rowlands y Patricia Spyer, pp.60 – 73.Sage Publications, Londres.
Urton, Gary1990 The History of a Mith. Pacariqtambo and the Origin of the Inkas. University of
Texas Press, Austin.Vaquer, José María
2004 Modelo de Análisis Espacial en Tolombón, Salta. Una aproximación a la rela-ción Arquitectura / Poder en el Periodo de Desarrollos Regionales. Tesis de Li-cenciatura en Ciencias Antropológicas, orientación Arqueología. Universidadde Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. MS.
2007 De vuelta a la casa. Algunas consideraciones sobre el espacio domestico desdela Arqueología de la Práctica. En Procesos Sociales Prehispánicos en el surAndino: perspectivas desde la casa, la comunidad y el territorio, Editado por
José Maria Vaquer
86
Axel Nielsen, Clara Rivolta, Verónica Seldes, María Vázquez y Pablo Merco-lli, pp. 11 – 37. Editorial Brujas, Córdoba.
2009 Análisis de planos como primera etapa de un proyecto de Investigación. Unejemplo de Cruz Vinto (Norte de Lípez, Bolivia) durante el Periodo de Desa-rrollos Regionales Tardío (ca. 1200 – 1450 AD). En Entre Pasados y PresentesII. Estudios contemporáneos en Ciencias Antropológicas, Editado por TirsoBourlot, Damián Bozzuto, Carolina Crespo, Ana Hetch y Nora Kuperszmit,pp. 425 – 442. Editorial Fundación Azara, Buenos Aires.
2010 Personas corporativas, sociedades corporativas: confl icto, prácticas sociales eincorporación en Cruz Vinto (Norte de Lípez, Potosí, Bolivia) durante el Pe-riodo de Desarrollos Regionales Tardío (1200 – 1450 DC). Intersecciones enAntropología 11: 199 – 213.
2011 Habitando Cruz Vinto (Norte de Lípez, Bolivia) durante el Periodo de Desa-rrollos Regionales Tardío (1200 – 1450 DC). Una interpretación desde los es-pacios domésticos externos. Tesis Doctoral en Arqueología. Universidad deBuenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. MS.
Vaquer, José María y Pey, Laura2010 Cerámica y Comensalidad en Cruz Vinto, un pukara del Periodo de Desarrollos
Regionales Tardío (1200 – 1450 DC) en el Norte de Lípez (Potosí, Bolivia).En Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Editado porJorge Bárcena y Horacio Chiavazza, Tomo I, pp. 151 - 156. Mendoza.
Vaquer, José María, Eva Calomino y Verónica Zuccarelli2010 Habitando Cruz Vinto: Temporalidad y Espacialidad en un pukara del Periodo
de Desarrollos Regionales Tardío (1200 – 1450 DC) en el Norte de Lípez (Po-tosí, Bolivia). Arqueología 16: 13 – 34.
Vaquer, José María y Axel E. Nielsen2011 Cruz Vinto desde la superfi cie: alcances y limitaciones de la sintaxis espacial en
un sitio del Periodo de Desarrollos Regionales Tardío (ca. 1200 – 1450 d.C.)en el Norte de Lípez, Potosí, Bolivia. Revista Española de Antropología Ame-ricana 41 (2): 303 – 326.
Wachtel, Nathan2001 El regreso de los antepasados. Los indios urus de Bolivia, del siglo XX al XVI.
Ensayo de Historia Regresiva. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de Mé-xico.
Yacobaccio, Hugo2001 La domesticación de camélidos en el Noroeste Argentino. En Historia Argentina
Prehispánica, Editado por Eduardo Berberián and Axel E. Nielsen, pp. 7 – 40.Editorial Brujas, Córdoba.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 57-86; 2013
87
LA ARQUEOLOGÍA EN EL RELATO OFICIAL DELESTADO NACIONAL. EL CASO DEL PUCARÁ DE
TILCARA (JUJUY, ARGENTINA)
Clarisa OteroInstituto Interdisciplinario Tilcara, FFyL –UBA
En este artículo se analiza el discurso y la acción profesional de los primeros arqueólogosque llegaron a la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina. Para ello se haseleccionado el lapso temporal en el que transcurre el desarrollo de las investigaciones pro-movidas por la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) en el Pucará de Tilcara, a partir de lostrabajos de los Dres. Ambrosetti, Debenedetti y Casanova. A través de la lectura y la revisióncrítica de sus publicaciones y manuscritos, sumadas al análisis de sus intervenciones en estesitio, en este trabajo se discute la manera en que la práctica profesional de estos dos últimosinvestigadores, particularmente de Casanova, respondió al complejo proceso de construc-ción de la identidad nacional, en el cual el conocimiento arqueológico se constituyó en partecomo una fuente de inspiración para el desarrollo cultural y económico de la región.
Palabras Claves: Estado nacional - Pucará de Tilcara
Las últimas décadas del Siglo XIX ylas primeras del XX representan parala antropología argentina un momentohistórico cargado de matices ideológicosque desembocaron en la constitución dela disciplina al servicio de la política es-tatal tendiente a la transformación de lasociedad nacional. En el terreno fértil,legado por los ideales nacionalistas dela generación de los ´801, se generaron
1 Se denominó generación del ´80 a un conjuntode personalidades que se destacaron porcompartir una misma ideología. Si bien se losconsideró como una generación en realidadse trató de no más de 200 o 300 hombres quecondujeron y respaldaron un proyecto depaís basado en políticas civilizadoras a partirde 1880. Quizás una de las más destacadas,más allá de la consolidación del EstadoNacional, fue la apertura de las fronteras paraque llegasen hombres de trabajo, capitales eincluso ideas desde el exterior. Para lograresta apertura y garantizar las inversiones, estos
una serie de programas que incluían laerradicación de la pobreza nacional y lasupuesta integración de los grupos in-dígenas (Lagos 1998; Trinchero 1998).Para ello se implementaron políticaseducativas las cuales tenián por objetivola formación del ciudadano estatal mo-derno (Montenegro 2010), a través de lasupresión de las lenguas y las formas devestir nativas, y en algunos casos, de laimposición de la formación religiosa o
hombres consideraban que debían resolver lacuestión indígena dadas sus implicancias en lainestabilidad del amplio territorio argentino.Una de las medidas para erradicar los malonesindígenas que, arrasaban las poblacionesinstaladas en las zonas periféricas parapromover la producción agropecuaria fue laCampaña al Desierto. Así se exterminarony desplazaron gran parte de las poblacionesnativas, ganando a su vez miles de leguas detierra que fueron repartidas entre los allegadosal gobierno (Romero 1987).
ARQUEOLOGÍA SURAMERICANA / ARQUEOLOGÍA SUL-AMERICANA 6, (1,2) Enero/Janeiro 2013
88
del servicio militar como obligatorios enpos de la civilización y el progreso.
Las investigaciones sociales forma-ron parte del aparato ideológico nacionalimplementado para erradicar los rasgosculturales que defi nían la marginalidadde estas poblaciones. De allí que paraeste período se destaque el trabajo de losviajeros y folkloristas, y se creen diversasinstituciones nacionales de antropologíay etnografía (Fernández 1979/1980). Noobstante, en ningún caso los resultadosde estas primeras investigaciones fueronutilizados para transformar las relacio-nes entre los pueblos originarios y elEstado con el propósito de lograr su in-tegración en un plano de igualdad. Lejosde esto, al desposeerlos de sus medios desubsistencia se mantuvo su condición demarginales.
A diferencia de otros países latinoa-mericanos, como México o Perú dondeel indigenismo cobró fuerza propia tem-pranamente (Stavenhagen 2002), en laArgentina no existió una política estataldonde se considerara al indio como unaparte integrante de la identidad nacio-nal. Concluida la Campaña al Desiertoy por lo tanto considerándose resuelto elproblema indígena en el sur, en las déca-das siguientes para la clase dirigente laexistencia de estos grupos pasó a ser untema desconocido o un asunto que debíatratarse de forma secundaria, como algoexótico y anacrónico (Lagos 1998). Eneste contexto la antropología argentina,como parte del conjunto de la intelectua-lidad moderna de la época, colaboró engran medida con esta visibilización ne-gativa.
A su vez, la arqueología solo se con-solidó como una fuente proveedora devestigios culturales indígenas que erannecesarios para conformar los grandesmuseos nacionales (Tarragó 2003). Talcomo plantea Pérez Gollán (1995), para
fi nes del Siglo XIX, estos museos repre-sentaban ser un importante elemento delegitimidad dentro del proyecto liberaldel Estado Nacional. Si bien las grandesexploraciones extranjeras o las fi nancia-das por capitales privados continuaron,desde el Estado se promovieron nume-rosas expediciones a diferentes puntosdel país. El Museo Etnográfi co, creadoen 1904, destinó sucesivas campañas alos yacimientos arqueológicos de mayorenvergadura ubicados en el Noroeste ar-gentino (NOA), mientras que el MuseoNacional de La Plata dirigió sus investi-gaciones a las exploraciones de la Pam-pa y la Patagonia (Ramundo 2008).
La gran mayoría de los arqueólogos,que regenteaban estas campañas, forma-ban parte del grupo de intelectuales quese involucró con la elite política y social,principalmente radicada en Buenos Ai-res. De allí que en las distintas esferas depensadores se compartiera una ideologíacomún útil para el desarrollo y la promo-ción del Estado Nacional. Partícipe deeste momento, Juan Bautista Ambrosetti(1865-1917) fue uno de los representan-tes más destacados de la arqueología ar-gentina. Su desempeño en el mundo delas ciencias hizo que su reconocimientotraspasara los límites de la Academia. Eneste sentido, la labor de este investigadorresulta ser uno de los puntos de partidapara el análisis histórico contextual deldesarrollo de la arqueología como dis-ciplina en las primeras décadas del sigloXX. En el caso del sitio arqueológicoconocido como Pucará de Tilcara (Pro-vincia de Jujuy, Argentina), las tareas ar-queológicas que allí desempeñó dieronpaso a una diversidad de actividades yhechos históricos de los que fueron par-tícipes sus discípulos, los Dres. SalvadorDebenedetti (1884-1930) y Eduardo Ca-sanova (1903-1977).
Con el propósito de demostrar la
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 87-112; 2013
89
manera en que el conjunto de tareasque realizaron estos dos últimos inves-tigadores fue el resultado de una fuerteidiosincrasia nacionalista se realizó unadetallada lectura de sus publicaciones ymanuscritos referidos a sus trabajos en elPucará de Tilcara. Para ello se revisaronlas libretas de campo de Debenedetti2,conservadas en el Archivo Fotográfi coy Documental del Museo Etnográfi co“Juan B. Ambrosetti” (FFyL, UBA) y elmaterial de archivo inédito de Casanovaque se encuentra en las Bibliotecas dela Facultad de Humanidades y CienciasSociales (UNJU) y del Instituto Interdis-ciplinario Tilcara (FFyL, UBA). A travésde la revisión de este material fue posibleanalizar la forma en que la difusión de laidentidad nacional no solo se plasmó enlos intereses de sus proyectos de inves-tigación sino que también se materializóen los proyectos de restauración del Pu-cará y, con Casanova, en la construcciónde dos monumentos conmemorativos enla cima de este poblado y del Museo Ar-queológico. Si bien en este trabajo pre-valece la mirada de este último investi-gador, el relevamiento conjunto de estoshechos permitió dar cuenta, por un lado,de las formas de apropiación y uso noacadémico del discurso arqueológico endiversos momentos del Siglo XX, y porel otro, del proceso de consolidación dela autoridad científi ca, considerando lascaracterísticas del programa de desarro-llo y divulgación de las ciencias socialesque llevó a cabo la Facultad de Filosofíay Letras (UBA) en un enclave instala-do a más de 1700 km de distancia de lamisma.
2 Debido a la escueta descripción de su trabajoen el Pucará de Tilcara no se ha podidoincluir información extraída de los registrosde campo de Ambrosetti.
El Pucará de Tilcara y su puesta envalor
Las primeras excavaciones arqueológi-cas en el Pucará de Tilcara comenzaronen 1908, cuando desde el Museo Et-nográfi co de la Facultad de Filosofía yLetras (UBA) se impulsaron las investi-gaciones en la región. Estos trabajos es-tuvieron dirigidos por Ambrosetti, quienen aquel momento era el Director delMuseo. Debenedetti participó en ellasal igual que lo había hecho en las cam-pañas arqueológicas al sitio de La Paya(Salta)3, también dirigidas por Ambro-setti.
No obstante estas investigaciones,las primeras referencias sobre el Pucaráse deben al arqueólogo sueco Eric Bo-man (1868-1924). En su viaje de 1903,el cual tenía por objetivo describir lastradiciones culturales de la región, re-corrió diversos destinos, entre ellos laPuna Jujeña y la Quebrada de Huma-huaca. En 1908, año en que publicó losresultados de esta expedición, mencionóbrevemente al Pucará de Tilcara, al quedescribió como “antiguas construccio-nes de formas y dimensiones variadas”ubicadas en una “montaña, por encimadel poblado de ese nombre” (Boman1908: 779). Pese a lo señalado por Bo-man, en la revista científi ca Antiquitasde 1965, Casanova remarcó que el méri-to por el descubrimiento real del Pucaráse debía a Ambrosetti, ya que había sidoel primero en explorar y estudiar de for-ma sistemática el yacimiento.
3 En ese año, Debendetti logró la designación de
más tarde obtuvo un cargo en la Secretaría deesa misma institución. Este último cargo y suconstante presencia en el Museo hicieron quesuceda a su maestro en la dirección.
Clarisa Otero
90
Con la simple atribución a Ambroset-ti del descubrimiento de este sitio se pue-den comenzar a desentramar ciertas dis-putas que concuerdan con lo que ocurríaal interior de la arqueología argentinaen sus inicios. Un ejemplo de ello es larecurrencia con la cual los investigado-res argentinos resaltaban la labor de suscompatriotas sobre la de los extranjeros.De allí que Casanova, a pesar que habíanpasado más de seis décadas desde el pasode Boman por la Quebrada, sostuvierareiteradamente en sus escritos que el ha-llazgo del Pucará se debía a su maestro,nacido en la Argentina. De esta manerarestaba importancia a las exploracionesfrancesas en la región, fortaleciendo lafi gura de Ambrosetti ante la de Boman,quienes durante años habían mantenidomarcadas diferencias en la controverti-da disputa sobre la dominación incaicadel Noroeste argentino (Podgorny 2004b). Tal como señala Haber (2007), estedebate quizás respondió a la necesidadde no claudicar ante la idea de un su-puesto origen peruano de ciertas eviden-cias arqueológicas. De este modo se leotorgaba un fuerte sentido nacionalistaa la ciencia, quizás alejado de la propianacionalidad de los investigadores. Peroen términos generales, tanto la culturamaterial como los arqueólogos debíanser argentinos. Es posible que Casanovahaya sostenido esta idea sintiéndose par-te de una genealogía de arqueólogos quetrabajaron en la Quebrada de Humahua-ca, y más específi camente en el Pucaráde Tilcara.
En relación a la restauración de estesitio, durante el desarrollo de la terce-ra campaña arqueológica en 1910, De-benedetti propuso a Ambrosetti iniciarestas tareas. Para Debenedetti, ademásde ser las primeras ruinas restauradasen la Argentina, este emprendimientoproduciría una importante impresión en
los visitantes, principalmente en los in-vestigadores que concurrieran al XVIICongreso Internacional de Americanis-tas, que se realizaría ese año en BuenosAires. Desde allí se había planifi cado unviaje a Bolivia para recorrer las ruinasde Tiwanaku, pasando por la Quebradade Humahuaca (Debenedetti 1930). Paraese Congreso se esperaba la presenciade numerosos americanistas, como MaxUhle, Franz Heger y Eduardo Seler, en-tre otros, pertenecientes a los más desta-cados centros internacionales de inves-tigación. En este contexto, el Pucará deTilcara se exhibiría como una muestrade la riqueza arqueológica nacional. Deallí que, posiblemente, la intención prin-cipal de Ambrosetti y Debenedetti pordesarrollar la restauración parcial delsitio fuera la de enmarcar a la arqueo-logía argentina dentro de los estándaresinternacionales.
Debenedetti menciona en su publica-ción que, aunque no pudieron recorrerel Pucará, desde la base del poblado losparticipantes del viaje a Bolivia pudie-ron comprender la posición estratégicade este yacimiento ya que “en los tiem-pos prehispánicos estuvo en los deslin-des de culturas distintas y encontradas”(Debenedetti 1930: 137). Esta expresiónresulta acorde a uno de los principalesobjetivos nacionales de la época: la deli-mitación del territorio. Tal como lo seña-la Zaburlín (2006), no es casual que lastradiciones culturales prehispánicas dela Argentina se delimitaran de la mismaforma en que se demarcaban las fronte-ras políticas. Estas tradiciones, concebi-das como locales por estar circunscritasal territorio nacional, dieron sustento alimaginario de una historia con profun-das raíces americanas, que aunque pocotenían que ver con el presente indígenajustifi caban el trazado de dichas fronte-ras.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 87-112; 2013
91
Retomando la idea de restauracióndel sitio, para Debenedetti también re-presentaba otros benefi cios. Sumadoa su importancia como yacimiento ar-queológico debido a su riqueza material,el Pucará se valorizaría ampliamentecon estas tareas ya que serían útiles a losfi nes didácticos de la disciplina (Debe-nedetti 1930: 142). Asimismo se gene-raría un importante aporte al desarrolloeconómico de la localidad de Tilcara.Para Debenedetti, el Pucará se converti-ría en un atractivo espacio de recreaciónpara los numerosos turistas, que año trasaño, llegaban en mayores proporcionesaprovechando el ferrocarril4. A pesarde esta afl uencia turística durante losmeses de verano, en este punto es váli-do considerar las impresiones que esteautor tenía acerca de esta localidad y enespecial de su gente. En sus diarios decampo de 1929, tras años de no visitarla Quebrada de Humahuaca, afi rmó queal llegar a la región notó que Tilcara nohabía perdido su “fi sonomía de pobla-ción indecisa”. Estas impresiones lo lle-varon a refl exionar sobre su desempeñocomo intelectual de la época, haciendoque una de sus principales preocupacio-nes fuera qué medida debía tomar ante laidea de impulsar el progreso que, segúnsus propios términos, aunque Tilcara nolo esquivaba sí lo contenía. Acorde a
4 Tilcara, junto a los poblados vecinosde Maimará y Humahuaca, desdeprincipios del siglo XX, funcionó comovilla veraniega de las numerosas familiasacaudaladas pertenecientes a los sectoresdominantes de las provincias de Jujuy,Salta y Tucumán (Karasik 2007). Al igualque en otros sectores del país (Podgorny2004 a), para esta época la arqueologíaregional comienza a cobrar peso en laindustria del turismo. Las antigüedadespasan a ser importantes objetos deconsumo en la promoción de la identidadnacional.
la retórica que se observa en todos susescritos5, en el siguiente párrafo extrac-tado de una de sus libretas de campo,se expresa este parecer que claramentecoincidía con la ideología dominante deaquellos tiempos:
“Yo, en esta soledad augusta de mi cam-pamento, la comparo con el Pucará ydeduzco que los tiempos tienen pocainfl uencia en los avances de la civiliza-ción. Son los hombres de pensamientolos que dan impulso a las cosas. Lasmasas de por sí son estériles. La exclu-siva acción material detiene y estanca;la idea, el espíritu fomentan el desarro-llo de la vida de todos. Tilcara vegetasosteniendo un deseo que no concreta yen una aspiración que no puede precisarporque no sabe, precisamente, puntuali-zar…” (Debenedetti 1928: 4)
En este relato, que resulta ser tan ex-plícito, las percepciones de la realidadque ofrece Debenedetti no sólo refi erena la necesidad de promover el avancey la civilización de un pueblo que pa-rece sostenido en el tiempo, sino queademás se orientan a rescatar el valorpreciso de los intelectuales de la épocacomo responsables y gobernantes delsaber necesario para instalar el progre-so. Siguiendo estos propósitos, Debe-nedetti, en 1928, al continuar la obrade reconstrucción del Pucará, logró que
5 Debenedetti, además de arqueólogo, fuepoeta y periodista. Antes de inclinarsepor completo a la arqueología fueredactor de la “Tribuna” y otros órganosperiodísticos de la provincia de BuenosAires y la Capital Federal. Por otro lado,según menciona Casanova en uno delos numerosos homenajes a su maestro,en su juventud Debenedetti fue unmiembro activo del Partido Radical. Loque implicó que en 1909 le negaran ladesignación de una cátedra dentro de laFacultad de Filosofía y Letras.
Clarisa Otero
92
el carácter científi co de la arqueologíatrascendiera los límites de la disciplinapara ser en parte generadora de recursosmateriales ostensibles que enaltecieranel pasado histórico de la Nación. Con-vencido que esta era una “ruina argenti-na de indiscutible importancia e interés”(Debenedetti 1930: 141), estaba fi rme-mente decidido a completar la obra derestauración que había planifi cado conAmbrosetti. En sus escritos señala quesu maestro consideraba a la restauracióndel Pucará como una “iniciativa fecundade lo que habrá que hacerse en pro denuestras ruinas, al igual que se hace enotras partes del mundo civilizado” (De-benedetti 1930: 138). Es notorio comoambos investigadores, aprovechando lapropuesta de restauración del sitio, re-crearon un fuerte espíritu nacionalista alremarcar el sentido de pertenencia de lossitios, que a su vez daba pie al valor de laarqueología en la construcción del pasa-do. Por otro lado, si se considera que elauge de la restauración de los sitios y suexplotación turística en México, recono-cido como uno de los centros arqueoló-gicos más importantes a nivel mundial,transcurrió entre fi nes de la década de1920 y 1950 (Schávelzon 1990), conesta propuesta iban a la vanguardia delos planteos generados en el interior dela disciplina.
La repercusión de la restauración fuetan grande que incluso Debenedetti lo-gró que se presentara un proyecto de leypara su fi nanciación en la Cámara de Di-putados de la Nación (Casanova 1968).Con su fallecimiento en 1930, el carác-ter de esta empresa se trasmitió marca-damente a Casanova. Como parte delhomenaje que años más tarde rindió asus antecesores, además de reanudar lastareas de restauración del sitio, comenzócon su reconstrucción. Asimismo llevó acabo una diversidad de actividades que
hicieron que su proyecto se volvieramucho más ambicioso que el hecho delograr la reconstrucción parcial del an-tiguo poblado. Así en el plazo de cuatrodécadas consiguió alcanzar su principalobjetivo, el de generar un importantecentro de estudios regionales en Tilcara.A continuación se desarrolla parte de suobra, la cual estuvo impregnada por unafuerte ideología nacionalista y fue am-pliamente respaldada por los sectoresdominantes del gobierno nacional y pro-vincial de Jujuy.
El Pucará como retrato nacionalista
En las décadas de 1920 y 1930 aún re-sonaban los ecos de ciertos interesesnacionalistas por crear una cultura pro-pia que diferenciara a la Argentina desus países vecinos y que, a la vez, dieracuerpo a la integración de un territoriosumamente amplio y regionalmente di-símil. A las identidades regionales se lessumaba la difi cultad de “nacionalizar”política y culturalmente a las grandesmasas de inmigrantes que, lentamente,eran despojadas de su idiosincrasia eidentidad de origen para ser trituradaspor la maquinaria estatal de homoge-neización y construcción de ciudadanía(Puiggrós 2006). En este contexto sedestacaron numerosos personajes queformaron parte del mundo intelectual dela época y brindaron el soporte ideoló-gico a un país que acentuaba su interésen la consolidación de una identidadnacional homogénea y única. Algunosarqueólogos de la época colaboraron enesa empresa y, a pesar de que un grannúmero de ellos desarrolló su prácticacientífi ca desde instituciones estatales,debieron contar con el respaldo de susvínculos de parentesco, grupos políticosy clubes de elite para concretar sus ac-ciones (Podgorny 2004 a).
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 87-112; 2013
93
Ese fue el caso de Eduardo Casano-va, quien luego del fallecimiento de De-benedetti, presidió una Comisión de Ho-menaje orientada a perpetuar la memoriade sus maestros mediante la creación deun monumento en la cima del Pucará,inaugurado en 1935 con la ayuda del go-bierno de Jujuy (Casanova 1968). Con elpropósito de concretar estas tareas apelóa la participación y apoyo de distintaspersonalidades e instituciones reconoci-das a nivel nacional. De la informaciónescrita y de lo que se logró materializarde este proyecto se desprenden nume-rosos aspectos históricos e ideológicosque resultan de interés explicar más quedescribir, para reconocer las formas me-diante las cuales Casanova concretó susobjetivos vinculándose con los sectoressociales más infl uyentes de la época.
En primera instancia, uno de los pun-tos más sobresalientes quizás sea el delos actores sociales que intervinieron enlas tareas de homenaje. Karasik (2007)ha descrito en profundidad las personase instituciones provinciales y nacionalesque participaron en las distintas celebra-ciones y actos conmemorativos tantoen 1935 como en 1945. En su trabajose plasma el carácter político de la par-ticipación de los grupos dirigentes y laelite jujeña, quienes buscaban la conso-lidación de su tradición para la construc-ción de un relato provincial en el cual sedestacara el rol de Jujuy en el pasado dela Patria. Es por ello que los diversos ac-tos realizados durantes los homenajes alos pioneros de la arqueología resultaranútiles para la constitución de ese relato yla reafi rmación de la memoria nacional.
Junto a la participación de la elitejujeña, quizás uno de los puntos más so-bresalientes haya sido la intervención deMartín Noel para el diseño y construc-ción del monumento. Noel (1888-1963)fue un destacado arquitecto e historiador
argentino, pionero en la creación del artenacional. Junto a Ángel Guido y HéctorGreslebin buscaron un estilo arquitectó-nico que fuera característico de nuestropaís, apuntando como fuente de inspi-ración a la revisión de los estilos pre-colombinos y del pasado colonial o delrenacimiento español (Tomasi 2006).Dentro de este movimiento, caracteriza-do por un espíritu modernizador, MartínNoel se inclinó en un primer momento,entre 1914 y 1930, hacia la corrienteneocolonial (Gutman 1987). En su obradesarrollada en el Pucará, que es poste-rior a ese período, parecieran convergerdiversos rasgos arquitectónicos prehis-pánicos.
Con el propósito de homenajear aAmbrosetti y Debenedetti, en la cimadel poblado, a manera de monumento,se construyó una pirámide trunca degrandes dimensiones (Figuras 1 y 2 a/b).Al levantar esta pirámide se destruyeronnumerosas viviendas y talleres arqueo-lógicos (Zaburlín 2006), que en un eufe-mismo Casanova describió como “esca-sos restos de construcciones antiguas”(Casanova 1950: 41). Esta pirámide fueconfeccionada en grandes rocas y ce-mento. El alto total del monumento al-canza los cuatro metros, lo que permiteque se vea notoriamente desde diversospuntos del Pucará así como desde el piedel poblado y de la Ruta Nacional quecircunda el sitio. Lamentablemente, nofue posible contar con los planos elabo-rados por Noel ni con el proyecto y lasanotaciones registradas por Casanova enlos momentos previos a la construcciónde este monumento. Hasta el presentese desconoce el paradero de estos docu-mentos que podrían dar cuenta del mo-tivo por el cual se seleccionaron deter-minadas características estéticas para suconstrucción. Sin embargo, a partir de laindividualización de algunos rasgos ar-
Clarisa Otero
94
quitectónicos es posible suponer que enella se pretendió materializar al nuevoestilo arquitectónico nacional.
Posiblemente, emulando a los tem-plos mesoamericanos, Martín Noelconstruyó a la pirámide de cuatro carassobre una gran plataforma, que a su vezpresenta una importante escalinata paraacceder a la cara frontal de este monu-mento. Allí se encuentra ubicada unaplaca recordatoria de la labor de Am-brosetti y Debenedetti. Esta gran placase sostiene en un marco en sobrerrelievetrabajado en piedra, creando así la ima-gen de un portal que pareciera simularlos ingresos de los grandes templos ma-yas. Este tipo de sobrerrelieve, de líneasrectas, también se registra en algunaspuertas incaicas como las que presentanvarios recintos del sitio arqueológico deOllantaytambo en Perú. Asimismo, lasventanas ubicadas en el frente de estemonumento, sin llegar a ser trapezoida-les, recuerdan a las aberturas y nichosque se encuentran en numerosos de losgrandes poblados incaicos de los Andescentrales.
Siguiendo las propuestas de su movi-miento, Noel priorizó en esta obra la uti-lización de las características artísticasy arquitectónicas de las grandes civili-zaciones precolombinas, como la maya,azteca e inca. De esta manera, y tal comolo expresó en el Congreso de America-nistas de 1922, en el cual participó comodelegado de la Argentina, la arqueologíadebía trascender su carácter científi copara vivifi car el valor de las “edadesfenecidas […] despertando su propiaesencia como una promesa del porve-nir” (Citado en Podgorny 2004 a: 162).Por ello, en estos términos, no resultaabsurdo como homenaje a los pionerosde la arqueología la selección y el diseñode una pirámide que presentara una mix-tura de rasgos de la América precolom-
bina. En esta obra se resumen algunosaspectos del buscado nuevo estilo de laépoca, concretando las ideas de creaciónde una estética particular que contribu-yera a la restauración nacionalista, queen este caso nada tenía que ver con lascaracterísticas constructivas prehispáni-cas de la Quebrada de Humahuaca.
En los aspectos de índole cultural,quizás el principal protagonista de larestauración nacionalista haya sido Ri-cardo Rojas (1882-1957). A un siglo dela Revolución de Mayo, Rojas proponíarevalorizar y defender la especifi cidadcultural argentina que zozobraba antelas oleadas de inmigrantes y el crecientecosmopolitismo (Romero 1987). Para unpaís que aún no estaba fuertemente con-solidado, este literato infl uenciado porla obra de Rodó, defensor de la Histo-ria como formadora de conciencia, de laeducación nacionalista y de una estéticamoderna, dio las bases fundamentales adicho movimiento a través de diversasobras como La Restauración Naciona-lista de 1909 y Eurindia de 1924 (Toma-si 2006). En esta última, Rojas presentónumerosos aspectos e ideas que posible-mente, años más tarde, resultaron ser deinspiración para Martín Noel al momen-to de diseñar el monumento en el Pucará.
Rojas defi nió al término Eurindiacomo la expresión de una ambición ori-ginada en el deseo de crear una culturanacional que fuera a su vez fuente de ci-vilización. Para este autor, Eurindia erael resultado de la amalgama entre Europay las Indias Occidentales. Así se creabauna entidad única con la refundición dedos corrientes espirituales (Rojas 1951).A diferencia de los aspectos políticos,en los cuales prevalecían los valoresdel “exotismo” propios de Europa, enlo referente a la estética el “indianismo”proveía la cuota necesaria para el creci-miento de un arte nacional en el cual no
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 87-112; 2013
95
Figura 1. Plano del Pucará de Tilcara (Modifi cado de Zaburlín, 2009).
se resaltaba ni a la barbarie gauchescani a la cosmopolita (Rojas 1951). A suentender se podía lograr una unidad de
todas las artes y, a su vez, extender esearte a todo lo americano (Schávelzon yTomasi 2005). Con respecto al naciona-
Clarisa Otero
96
lismo en la arquitectura proponía que nose debía simplemente copiar las decora-ciones incaicas, aztecas o calchaquíes,entre otras, sino que se debía “crear, sindesdeñar la arqueología, pero sin olvi-dar la naturaleza” (Rojas 1951: 204).Para ello indicaba que la solución sehallaba bajo las normas de Eurindia,“en una colaboración de todas las artessintetizadas por la conciencia total de lavida americana” (Rojas 1951: 204).
Para Rojas, como para otros intelec-tuales de la época, el Imperio Incaico erala máxima expresión y el referente dela “tradición primitiva”. Precisamentecomparaba a los incas con las raíces deun árbol por haberse nutrido de la tierranativa. Esta necesidad de buscar antece-
dentes históricos profundos, “dignos deuna Nación”, llevó a que los arqueólo-gos tuvieran un lugar destacado en suobra. En su alegoría simbólica, en la quenarró el desarrollo de la formación cul-tural argentina mediante la metáfora deun árbol, él consideraba que las raícesrepresentaban a los “primitivos”, los quehabían alcanzado “el subsuelo de la másprofunda tradición local” (Rojas 1951:112). Los coloniales conformaban eltronco; los patricios las ramas y los mo-dernos la fronda de hojas. Dentro de losmodernos incluía a los intelectuales, des-tacando la obra literaria de historiadoresy arqueólogos, como Ambrosetti, ya quea través de ella la sociedad argentina ad-quiría conciencia de sí misma. Asimis-
Figura 2 a y b. Vista de la pirámide construida en 1935 en homenaje a los arqueólogosAmbrosetti y Debendetti.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 87-112; 2013
97
mo subrayaba la acción profesional deMartín Noel al considerarlo como unode los forjadores de la escuela argentinade arquitectura. Además de estas refe-rencias, que demuestran el alto grado deestima que Rojas tenía por la labor de es-tos intelectuales, se debe mencionar queentre los mismos existía un estrecho lazoprofesional. Tanto Ambrosetti como Ro-jas y Noel participaron en el primer nú-mero de la Revista de Arquitectura delCentro de Estudiantes de la Universidadde Buenos Aires. Esta revista, editadaen 1915, tenía la intención de difundirlas ideas de creación de un nuevo estiloarquitectónico nacional (Tomasi 2006).En esta publicación, Ambrosetti ofrecíaal Museo Etnográfi co como fuente deinformación e inspiración para la crea-ción de elementos decorativos que im-primieran un sello americano (Ambro-setti 1915). Este trabajo también poseeun fuerte tinte nacionalista que revelaclaramente su visión como miembrode la generación del´80, distinta quizásdel espíritu que por entonces promovíaRojas. Su devoción patriótica lo llevóa expresar, al describir el diseño de losponchos pampas que se conservabanen el Museo, que eran “los mismos queusaban y fabricaban los indios que nohace muchos años habitaban el sur de laProvincia de Buenos Aires, y que tantotrabajo dieron que hacer al país hastaque el General Roca con su Campañadel Desierto concluyó con esa verdade-ra pesadilla” (Ambrosetti 1915: 16).
Por otro lado, Ricardo Rojas fueDecano de la Facultad de Filosofía yLetras entre 1921 y 1924, y Rector dela Universidad de Buenos Aires entre1926 y 1930. Resulta plausible, pues,que sus ideas se hayan difundido en elámbito académico de la arqueología. Enla actualidad resulta sumamente com-plejo establecer las causas que llevaron
a Casanova a erigir este monumento enla cima del Pucará, para lo cual destru-yó una gran parte del poblado. A pesarde ello, es posible imaginar que su obrarespondió a los parámetros de aquellaideología fuertemente instalada para laconstitución del ser nacional y la erradi-cación de toda diversidad cultural. Esti-mulado por las ideas de la época, pare-ciera que esta primera obra de Casanovaen el sitio, considerando que la desarro-lló en la década de 1930, respondió a lapropuesta utópica de Rojas de construirun gran templo, el Templo de Eurindia,en el que todos los grandes protagonistasde la historia tuvieran un lugar. En estesentido y tal vez de modo conjetural,posiblemente concibió al Pucará comoparte de la “fábrica espiritual de la pa-tria”, parafraseando la idea de Rojas desimbolizar mediante este Templo la for-mación artística del país, que concebíacomo el corazón de la historia social.
Rojas imaginaba que este templo, elcual se componía por numerosas naves,presentaba “reminiscencias de todos losestilos; pero nada hay allí que no seaalusión a las tradiciones de América”(Rojas 1951: 267) (Figura 3).
En la nave de los “primitivos” ubi-caba a las fi guras de los incas peruanos,los caciques indios y los caudillos gau-chescos, por ser quienes habían confor-mado las raíces de su simbólico árbol.Mencionaba como sus representantes aViracocha, Atahualpa, Viltipoco, Obe-rá, Facundo y Rosas. En la nave de loscoloniales incluía a los conquistadoresespañoles, los evangelistas cristianos ylos fundadores de las ciudades; repre-sentados por Almagro, Caboto, Aguirre,Garay Solano y Bolaños. En la nave delos patricios ubicaba a los héroes liber-tadores, los tribunos revolucionarios ylos organizadores de la República, comoSan Martín, Belgrano, Moreno, Gorriti,
Clarisa Otero
98
ampliar las obras en la cima y construirun ancho camino de vehículos para ac-ceder a esta área (Figura 1). En la revis-ta Antiquitas de 1969 fi gura una brevemención de este proyecto. Se describe ala estatua como un símbolo para Tilcaraen el que se representaría a la “raza au-tóctona” de los que poblaron el Pucará.Casanova deja por escrito en distintasnotas personales que para lograr estarepresentación “autóctona” su intenciónera que el indio vistiera un uncu, unavincha con un tocado de plumas y lleva-ra ojotas como calzado (Figura 4).
Figura 4. En un principio, el diseño de Ca-sanova contemplaba la estatua de un indiode cuatro metros de alto que sostenía en unade sus manos un arco y fl echa, mientras quecon la otra, apoyada en la frente, avizorabael horizonte. Cuando el escultor Vergottinise encarga del proyecto, por falta de recur-sos diseña una fi gura de solo dos metros dealtura. Tal como se ve en esta fotografía dela revista Antiquitas de 1969, y según comolo describe Casanova, fi nalmente el indiopresentó los brazos levantados al cielo enseñal de invocación a los dioses o adoración
al sol.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 87-112; 20133
Figura 3. El templo de Eurindia segúnRicardo Rojas (1951). Ilustración de Alfredo
Guido.
Urquiza y Mitre. La última nave perte-necía a los modernos, constituida porlos gobernantes, los sabios y los artistas.A pesar de los “muchos hombres repre-sentativos de la raza” (Rojas 1951: 269)solo incluyó en esta nave a Avellaneda,Roca, Ameghino, Ambrosetti, Andradey Obligado.
Al igual que Rojas, quien considera-ba a su templo como un lugar de con-templación, como un “monumento dearmonías morales, simbolizadas por lasartes plásticas” (Rojas 1951: 269), laobra de Casanova no sólo tuvo por obje-tivo homenajear a Ambrosetti y Deben-detti. Casi veinte años más tarde de laconstrucción del monumento, al oeste dela pirámide, realizó otra gran plataformacomo basamento para sostener una im-ponente estatua de bronce de un indio, elcual iba a estar intensamente iluminado,para que también se lo contemplara des-de distintos puntos, incluso por la noche.Lamentablemente, en esta ocasión nue-vamente destruyó parte del poblado al
99
Luego de casi una década de gestio-nes, fi nalmente no logró concretar esteproyecto por falta de recursos. Para1975 sólo se había fundido la mitadsuperior de esta fi gura6. En su registroepistolar son notorias las múltiples trata-tivas que realizó para intentar concluir-la. Por ejemplo, a fi nes de la década del´60 acudió al gobierno de la Nación7. Elgeneral Juan Carlos Onganía, quien erapresidente de facto, después de una visi-ta al Pucará dispuso por Decreto del Eje-cutivo tomar las medidas necesarias paraerigir el “Monumento al Indio” (Figura5). En este decreto se afi rmaba que:“el Pucará de Tilcara-Jujuy, es un mo-numento histórico que atesora valiososelementos antropológicos que docu-mentan la vida y evolución de la sufridaraza americana que pobló los macizosandinos, estimándose en consecuenciaque constituye el lugar adecuado parala erección de un monumento destinadoa su homenaje y recordación”8
6 En la actualidad se desconoce el paraderode esta parte de la escultura ya que, conla muerte de Casanova, nunca se llegó acolocar en el Pucará. No obstante, algunospobladores de Tilcara mencionaronque esta pieza se conserva en el tallerartesanal de un familiar de Vergottini,ubicado en el Gran Buenos Aires (WalterApaza, comp. pers.)
7 Debido a su orientación política, afín a laextrema derecha, por décadas sostuvo
tanto del gobierno nacional comoprovincial y de las Fuerzas Armadas.Estos vínculos lo respaldaron antediversas peticiones y momentoshistóricos disruptivos. Así, haciendo usode sus amistades, en varias oportunidades
el desarrollo de numerosos proyectos.8 Decreto n° 6517 del Poder Ejecutivo de la
Nación, 1968.
Figura 5. Fotografía registrada en 1967,durante la visita de Onganía al Pucará deTilcara. En la imagen, Casanova apareceinclinado sobre el vano del edifi cio incaicoreconstruido que tradicionalmente se cono-ce como “La Iglesia”.
En todas las manifestaciones que an-teriormente se han descrito es notoriala concepción que se tenía del Pucará.Desde el momento en que Casanovaorganizó la construcción de la pirámidey décadas más tarde del Monumento alIndio, este antiguo poblado, a pesar deser uno de los sitios arqueológicos másestudiados del Noroeste argentino, pasóa tener mayor relevancia como escenariode distintos homenajes. Esta concepciónquedó claramente plasmada en uno desus escritos inéditos en el que recordabaa Ambrosetti. Allí expresó: “sin duda es-tas venerables ruinas restauradas sirvenpara ser testimonio perenne de su gloriacientífi ca, prestando el adecuado marcoal monumento que perpetúa su memo-ria”. Abruptamente dejó de manifestarsela riqueza científi ca del Pucará para darpaso a la valorización del sitio como unespacio de carácter sagrado, evocativode importantes fi guras. Al parecer nobastó con que los restos arqueológicos
Clarisa Otero
100
fueran testimonio de los antiguos habi-tantes o que los trabajos arqueológicosrealizados por Ambrosetti y Debenedettidieran cuenta de su accionar profesio-nal. Para Casanova fue más importantey necesario materializar estas fi guras,inmortalizarlas espacialmente de mane-ra signifi cativa, logrando de una manerau otra preterizarlas mediante un gestosimbólico que a su vez construyera y re-forzara su propio linaje científi co.
De allí que la construcción de estosmonumentos pareciera responder a laidea de Rojas de edifi car el Templo deEurindia. Tal como en este Templo, Ca-sanova hizo visible la presencia de Am-brosetti y de la fi gura de un Indio pararepresentar con ella el tiempo de losprimitivos, de los caciques, particular-mente de Viltipoco. Incluso, sobre esteúltimo, durante la obra teatral y ballettitulada Viltipoco, es crita por el poetajujeño Marcos Paz, y que se presentó enel Pucará en 1970, Casanova mencionóen el discurso inaugural:“este viejo pueblo indígena, hoy en par-te restaurado para hacerlo revivir comoera en sus días de esplendor cuando Vil-tipoco, el gran último de los caciques delos Omahuacas, tenía en él uno de susprincipales reductos. La historia de losúltimos tiempos del Pucará está muy li-gada a la del cacique: los estudios ar-queológicos han demostrado que estuvohabitado hasta los primeros días de laconquista y que fue abandonado des-pués de la desaparición del gran jefe dela Quebrada”.
Si bien se podría decir que el nacio-nalismo que promulgaba Casanova sediferenciaba del de Rojas, o por lo me-nos esto fue así en las décadas posterio-res a la construcción de la pirámide yaque su perspectiva política se refugió enel nacionalismo franco-fascista, pare-ciera que en toda su obra en el Pucará
no hizo más que plasmar las ideas quepromovieron éste y otros intelectualesde comienzos del Siglo XX. De allí queconsagrara y rindiera culto a aquellosinvestigadores de forma continua, quetal como afi rmó con la placa ubicada enla pirámide dieron “eco al silencio” “deun pueblo muerto” (Figura 6). A su en-tender un pueblo desaparecido que sóloresucitaba con el trabajo de los arqueó-logos, tal como también lo mencionaraRojas (1951) “con la exhumación de sushuesos y de sus artes”. Este tipo de afi r-maciones dieron fuerza a que, a lo largode casi todo el Siglo XX, se sostuvierala discontinuidad de los derechos delos pueblos indígenas contemporáneos,resolviéndole con su negación a las cla-ses dominantes una importante cuestión(Karasik 1994).
En este sentido, la obra de Casanovaes el fi el refl ejo de aquella ideología na-cionalista en que el pasado sólo se recu-peraba para dar fuerza a las bases patrió-ticas y construir una memoria común. Atal punto perduró su espíritu patrióticoa través del tiempo que en el verano de1952 realizó un gran acto cívico en lacima del Pucará para inaugurar un más-til que enarbolaba la bandera argentina.Como era costumbre en dichos actosparticiparon el gobernador de la pro-vincia de Jujuy y la guardia de honor desoldados, entre otras fi guras. En esta ins-tancia nuevamente el Pucará se cargó desímbolos propios de la idea de Nación.Así se sumaba a la pirámide la “enseñapatria fl ameando en el mástil del monu-mento” (Casanova 1968: 45).
El resultado de estos proyectos hizoque en sólo una pequeña fracción de sulargo tiempo de existencia el Pucará su-friera una gran transformación, con laque se logró hacer del sitio arqueológicoun retrato nacionalista. A través de susintervenciones, Casanova posiblemente
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 87-112; 2013
101
pretendió refl ejar su propia visión de laNación y de la arqueología. Por esta ra-zón, en la actualidad ya no sólo es fuentede información del pasado prehispánicosino que también es el refl ejo del desa-rrollo de esta disciplina, que como cien-cia se fortaleció con el servicio al Esta-do. El Pucará no sólo sufrió incontablessaqueos durante el período en que Debe-nedetti falleció y Casanova reorganizólas reconstrucciones, sino que tambiénsufrió el despojo y la usurpación porparte de los arqueólogos que hicierondel poblado un verdadero Mausoleo; nosólo porque albergaba los restos de susantiguos pobladores sino porque tam-bién en 1968, en la pirámide, se incluyóuna urna con las cenizas de Debenedettimediante una ceremonia celebrada porun Obispo de la Prelatura de Jujuy (Fi-gura 7).
Es por este tipo de intervencionesque este sitio arqueológico se diferenciade otros sitios argentinos también su-
mamente investigados. En el Pucará sedieron sucesivos eventos para enaltecera los pioneros de la arqueología, que a suvez sirvieron para consolidar la autori-dad científi ca de los mismos y en últimainstancia la de Casanova. En incontablesactos conmemorativos éste exaltó laacción profesional de sus maestros, ha-
Clarisa Otero
Figura 6. Placa colocada en homenaje a Ambrosetti y Debenedetti.
Figura 7. Placa ubicada en uno delos laterales de la Pirámide al momentode depositar los restos de Debenedetti.
102
ciendo que en defi nitiva también se con-sagrara su labor por tener una fi liacióndirecta con ellos. A manera de ejemplodecía: “pieza descripta por Ambrosetties pieza salvada al porvenir”. Pero másallá de su práctica arqueológica tambiénen sus discursos destacaba su fi guracomo prototipo patriótico de la genera-ción del ´80, por el modo en que habíaimpulsado el progreso científi co, inte-lectual y cultural en el país. Incluso enel homenaje con motivo del centenariode su nacimiento, demostró el contactoque Ambrosetti tuvo con los intelectua-les de aquella época, haciendo énfasis enque su mujer había sido la hija del na-turalista Holmberg. También la destacóal decir que “fue la esposa ideal para unhombre de ciencia” y que gracias a ellapudo “efectuar la extraordinaria obraque enorgullece a la Argentina”. Porotro lado, en relación a Debenedetti, enun importante homenaje que se realizódécadas después de su muerte en el Ins-tituto Nacional de Antropología, señalóla trascendencia internacional que tuvoeste arqueólogo como representante dela Argentina. Para ello hizo referencia alprólogo escrito por Paul Rivet en la obrapóstuma de Debenedetti, “La antigua ci-vilización de los Barreales del Noroesteargentino”, quien allí había expresadoque su prematuro fallecimiento resulta-ba ser una grave pérdida para los ame-ricanistas.
No obstante los diferentes recono-cimientos que Casanova realizó a susantecesores, acerca de Debenedetti, aquien consideraba su amigo personal,expresó: “creo que el homenaje que másgrato debe haber sido a su espíritu es elhaber restaurado el Pucará de Tilcara,proyecto que él acariciara durante tan-tos años y que se proponía iniciar a lavuelta de lo que fue su último viaje”.
La segunda etapa de reconstruccióndel Pucará y la creación del Museo
Casanova retoma la iniciativa de res-tauración de Debenedetti poco tiempodespués que la actividad privada en laarqueología fi nalizara para dar paso alapoyo científi co a través del sector pú-blico, en algunos casos mediante la in-tervención de las universidades estatales(Bonnin 2008; Ramundo 2008). Si bienen 1948 gestionó satisfactoriamente ladonación a la Facultad de Filosofía yLetras de la Universidad de Buenos Ai-res de las tierras del Pucará por parte delgobierno provincial de Jujuy, es en 1949cuando el rector de la Universidad de-signó una Comisión para la toma de po-sesión de las tierras, en la que participa-ba Casanova. Mediante un acto frente ala pirámide del Pucará, el gobernador deJujuy entregó el acta de transmisión deldominio (Casanova 1950). A partir deese momento se comenzaron a desarro-llar diferentes actividades para lograr lareconstrucción del sitio, la creación delMuseo Arqueológico y la habilitación deuna residencia universitaria.
Las gestiones de Casanova fueronconstantes. Tal es así que previo al iniciode la reconstrucción del poblado, pidióla colaboración del Instituto Geográfi coMilitar para relevar la zona medianteaerofotografía. Asimismo logró que laDirección de Industria Minera enviaraun topógrafo para levantar un plano par-cial del poblado. Convencido de tener elconocimiento certero sobre las caracte-rísticas que habían tenido las antiguasviviendas, desarrolló de manera siste-mática lo que para él resultaba ser unareconstrucción fi dedigna de los distintossectores del Pucará (Casanova 1950).Para ello focalizó la reconstrucción envarios sectores del poblado, techandomás de cincuenta recintos, recuperandocien sepulcros del cementerio este, más
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 87-112; 2013
103
de 2000 metros de caminos y casi unadocena de grandes corrales. No confor-me con la reconstrucción de los recintos,sus planes incluyeron la instalación endistintos lugares del sitio de esculturasde indígenas a tamaño natural, represen-tando tareas de la vida cotidiana. En susdistintos escritos repitió su interés deconvertir al Pucará no sólo en un foco deatracción para especialistas y estudian-tes sino también en un centro culturalpara personas de todas clases (Casanova1950).
A pesar que a mediados de la décadade 1950 se produjo una apertura teóri-ca en el campo de las ciencias socialesy de la disciplina arqueológica (Tarragó2003), Casanova continuó ejerciendo supráctica profesional bajo los lineamien-tos de la Escuela Histórico Cultural9.Al igual que otros colegas de su épocaprincipalmente siguió interesado en elacopio de grandes cantidades de obje-tos completos que servían para defi nirlas distintas culturas prehispánicas de laregión y, a la vez, para ampliar las co-lecciones de los museos nacionales. Deallí que durante la reconstrucción del po-blado realizara una amplia “limpieza” denumerosas viviendas y talleres arqueo-lógicos (Casanova 1970). Las piezas quede allí extrajo, años más tarde formaron
9 En el ámbito académico se alineó coninvestigadores como José Imbelloniy Marcelo Bórmida, quienes eninnumerables ocasiones respaldaronsus proyectos. Incluso en el expedienteen que se registra la donación de lastierras por parte de la provincia de Jujuya la Facultad de Filosofía y Letras, allí
arquitecto Mario Buschiazzo, comouno de los responsables de la ComisiónEspecial conformada para el estudio dela reconstrucción del Pucará (Archivo
UBA).
parte del Museo Arqueológico Regionalde Tilcara, al que consideraba como el“lógico complemento de la restauracióndel Pucará” (Casanova 1950: 44).
Para lograr la creación de este Mu-seo, el Decano de la Facultad de Filoso-fía y Letras (UBA) designó a Casanovacomo asesor de todas las actividades. Enun primer momento se había conside-rado construirlo al pie del Pucará, jun-to a una residencia que albergara a losdocentes y estudiantes que llegaran a laQuebrada de Humahuaca para realizarsus investigaciones. En 1952 se comen-zó la construcción de esta residencia y asu vez se habilitó una casa en la entradadel sitio para instalar a un cuidador y asíevitar los saqueos. Finalmente, el Museono se pudo construir, pese a los reclamosdel gobierno de Jujuy a la Facultad deFilosofía y Letras para que cumplieracon el compromiso asumido en ocasiónde serle donadas las tierras.
Sin embargo, catorce años después,la señora Carlota Aparicio de Colombodona una antigua casona para su armadofrente a la plaza principal del pueblo deTilcara (Casanova 1968). Para obtenerlos fondos necesarios para acondicionareste edifi cio y ampliarlo, Casanova de-bió recurrir a sus vínculos sociales másestrechos de la elite jujeña y porteña.Así obtuvo importantes sumas de dine-ro del Gobierno Provincial, la DirecciónNacional de Turismo, la Universidadde Buenos Aires y de Rebeca MolinelliWells, mujer del arqueólogo FernandoMárquez Miranda, quien trabajara en laregión.
Asimismo logró que el gobierno Pro-vincial proporcionara los fondos necesa-rios para armar las vitrinas y traer desdeel Museo Etnográfi co de Buenos Airestres mil piezas arqueológicas que com-pondrían al nuevo Museo. Una comisióncompuesta por Casanova como futuro
Clarisa Otero
104
Director de este museo, Difrieri comodelegado de la Facultad, y Bórmida, enaquel momento Director del Instituto deAntropología, seleccionó la gran mayo-ría de estos objetos (Casanova 1971).Lamentablemente dividieron numero-sas colecciones del Noroeste argentinoy Andes Centrales y Meridionales lascuales quedaron repartidas entre BuenosAires y Tilcara10. En la inauguración delMuseo, en 1968, participaron el Secreta-rio de Cultura y Educación de la Nación,el Gobernador de la provincia, el Rec-tor de la Universidad de Buenos Aires,el Decano de la Facultad de Filosofía yLetras, varios representantes del Ejér-cito Nacional, directores e integrantesde distintos centros científi cos del país,miembros de las Secretarías de TurismoNacional y Provincial y el Obispo Dio-cesano de Jujuy, entre otros.
La presencia de estas personalidadesen la inauguración y la forma como serecaudaron los fondos para crear el Mu-seo demuestran dos aspectos de aquellarealidad histórica. Por un lado, la maneraen que Casanova estaba involucrado conciertos círculos de la elite política y so-cial, tanto a nivel nacional como provin-cial11. Por otro lado, la trascendencia deestas actividades, que da cuenta del lugarque ocupaba la arqueología como cien-cia al servicio del desarrollo cultural y
tual contextualización de las piezas recu-peradas en las numerosas excavacionesde distintos sitios del NOA, ya que, ade-más de los materiales que durante añossalieron del país mediante canje a Mu-seos Internacionales, este nuevo trasladode objetos representa hasta el presenteun entorpecimiento más para la identi-
originales.11 Vale mencionar que Casanova se casó con
una distinguida mujer de la alta sociedadjujeña, la señora Elvira Helguera Graz.
sobre todo turístico de la región. InclusoCasanova lo expresa en una de sus notas,para él la creación del Museo represen-taría otro importante atractivo que ofre-cerles a los visitantes de la Quebrada deHumahuaca. Asimismo, el alcance quetenía este tipo de práctica arqueológicase vuelve evidente con la declaratoriade Tilcara como Capital Arqueológicade Jujuy en 1967, también promulgadamediante decreto provincial. Ante estamención, Casanova elaboró un largodiscurso para expresar su gratitud, a lavez que justifi có tal designación por serel “Pucará de Tilcara la más preciadajoya de nuestro patrimonio prehistóri-co”. Incluso en esa misma oportunidad,como plantea Achúgar (2001), no faltóel elemento imprescindible del discursode la memoria nacional, es decir la men-ción del carácter liberador de las guerrasde independencia. En una breve descrip-ción histórica de la Provincia de Jujuyplanteó lo siguiente:“transcurrieron apacibles los largosaños de la colonia y luego vinieron lastempestuosas décadas de la lucha porla Independencia en las que indígenas ycriollos lucharon juntos, heroicamente,para crear la Patria nueva y consoli-darla. A principios de este siglo, cuan-do la ciencia procura revivir el pasadode los pueblos desaparecidos se inicianlos estudios arqueológicos en Jujuy. EnTilcara está la única ruina prehispánicareconstruida de todo el país”.
En esta cita también se destacan va-rios argumentos que dan cuenta de lapostura ideológica de Casanova. A partirde su mención sobre los años de la co-lonia, descritos como pacífi cos, se com-prende como su imaginario del mundomoderno/colonial respondía a una vi-sión romántica y negadora de todo tipode confl icto al interior de una sociedaddonde, en lo particular, se reconoce que
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 87-112; 2013
105
existieron rebeliones y confrontacionesindígenas que llegaron a involucrar alos criollos (Mignolo 2005). Asimismoresulta llamativo el uso de la presencia/ausencia de los pueblos indígenas enel derrotero histórico. Primero aclamasu valor en la lucha junto a los criollospara constituir la tan preciada “Patrianueva”, aunque luego sostiene que sólola arqueología podía revivirlos, dandoa entender que con el surgimiento de laRepública súbitamente habían desapa-recido. En este sentido, también con suproyecto en el Pucará, sostuvo esta ne-gación de la existencia de los pueblosindígenas en el presente al inmortalizarsu presencia sólo a través de lo que seríael Monumento al Indio. Pero esta visi-bilización negativa no sólo se mantuvoen el discurso de Casanova a lo largo detoda su trayectoria. Si bien a mediadosde la década de 1940, el nacionalismo-popular del peronismo, con la afi rma-ción de la Nación ante el Imperialismo,consideraba la revisión de la historiaofi cial y la incorporación de la culturapopular y de los grupos indígenas en lasprácticas educativas (Márquez 1995), esnecesario resaltar que en realidad desdetoda la práctica de las ciencias sociales,al igual que desde dichas políticas po-pulistas gestadas para la erradicaciónde la exclusión, no se llegó a incluirlas necesidades del indígena12. Tanto la
General Perón, quien en 1945 por mediode la Secretaría de Trabajo y Previsión lo-gra obtener del Poder Ejecutivo el Decre-to-Ley 9658 mediante el cual se prohibíael desalojo de las comunidades indígenas
ejemplo de las limitaciones de estas po-líticas fue el caso del “Malón de la Paz”.En 1946, desde la Puna Jujeña partieroncientos de campesinos, que caminarondurante dos meses hasta Buenos Aires,con el propósito de reclamar ante Perón
antropología como la arqueología, has-ta varias décadas después, continuarondesarrollándose sin un compromiso so-cial con su “objeto de estudio”. De allíque durante años, el hecho de que no sepresentaran críticas al sistema permitióque muchos trabajos de investigacióncontinuaran con los pocos fondos quegeneralmente se destinaban desde el go-bierno.
En el caso de Casanova, para el de-sarrollo de todos sus proyectos, aunquecontaba con el respaldo de la Facultadde Filosofía y Letras, en ciertas ocasio-nes le valieron más sus vínculos y amis-tades que el apoyo de la universidad. Atal punto que gran parte de la reconstruc-ción del Pucará la hizo con la ayuda delEjército, quien brindó mano de obra, yde sus contactos con el gobierno de Jujuyel cual otorgó numerosos subsidios parael desarrollo de distintas investigacio-nes. También, a manera de ejemplo, en1973, cuando en Tilcara prácticamenteno había calles asfaltadas, logra median-te otro decreto del gobierno provincial lapavimentación del camino que conducea este sitio. En este sentido y retomandolo propuesto por Karasik (2007) acercade los propósitos de los sectores domi-nantes de Jujuy de construir su propiamemoria y tradición, Casanova perma-neció comprometido por décadas conestos grupos; lo que quizás signifi có laclave del éxito de su proyecto.
Asimismo respaldó el accionar de lossectores dirigentes más fuertes de estaprovincia, inclusive el de los militares
la tenencia de tierras, que aunque des-de siglos ocupaban sus familias, debíanmensualmente pagar costosos arrenda-
gobierno de Perón no respondió favora-blemente a este pedido. Incluso, paradó-jicamente, hospedó a aquellos jujeños enel “Hotel de los Inmigrantes” de la Capi-tal Federal.
Clarisa Otero
106
durante los tiempos de la más extremadictadura en el país. En sus archivosqueda el precedente de la copia de unacarta escrita al Coronel Bulacios, Jefe dela Guarnición de Jujuy, meses antes delinicio del llamado “Proceso de Reorga-nización Nacional”. En esa misiva hacellegar su pésame por los soldados juje-ños caídos en “defensa de la Patria”. Asu vez concluye diciendo: “con plena so-lidaridad con la obra que realiza el Ejér-cito reciba las expresiones de mi másalta estima”. Esta postura de extremaderecha llevó a Casanova a enfrentarsecon diversos investigadores que llegarona radicar sus investigaciones en el Insti-tuto Interdisciplinario Tilcara. A su vez,en 1974, por un breve lapso, presentó larenuncia a su cargo como director, cuan-do en la Facultad de Filosofía y Letrasasumieron nuevas autoridades afi nes alíneas políticas distintas de las que él se-guía. No obstante esta breve suspensión,mantuvo su cargo hasta su fallecimientoen 1977.
Al revisar su gestión en Tilcara es no-table como, en pocas décadas a partir deaquel proyecto que aparentaba ser soloun simple homenaje a sus maestros ycontinuar su obra en el Pucará, Casano-va logró concretar un plan de múltiplesambiciones. Así, a más de 1700 kilóme-tros de Buenos Aires, generó la estructu-ra necesaria para desarrollar un enclaveuniversitario a la distancia. Un espacioinstitucional que trascendió la investiga-ción arqueológica y su divulgación paraconvertirse además en un centro de pro-ducción científi ca de diversas discipli-nas. Hacia 1971, cuando existían desdehacía tiempo las secciones de Restaura-ción del Pucará, Museo Arqueológico yResidencia Universitaria, se les sumaronel Centro de Estudios Regionales Tilca-ra y el Jardín Botánico, construido al piedel Pucará. Todas estas secciones y la
Biblioteca se agruparon bajo el Institu-to Interdisciplinario Tilcara en 1972. Deesta manera, la Facultad de Filosofía yLetras cohesionó y formalizó legalmen-te los trabajos que se venían desarrollan-do en Tilcara bajo la mirada atenta deCasanova13.
A pesar del paso del tiempo, como di-rector del nuevo Instituto, continuó sos-teniendo el valor de las ciencias socialesen la construcción de la identidad nacio-nal. Iniciados los ´70, en las memoriasinstitucionales y en sus propuestas deinvestigación dejó plasmados estos in-tereses. En sus escritos propuso que lostrabajos desarrollados en Tilcara debíanenmarcarse bajo la fi gura de un proyec-to que tuviera por objetivo el estudiointegral de la Quebrada de Humahuaca.Así consideraba que se debían abordardiversos aspectos históricos, geográfi cosy folklóricos, además de arqueológicos,con el propósito de generar el conoci-miento necesario para el desarrollo de laregión y para lograr “elevar el nivel debienestar social que la zona reclama eneste momento de reconstrucción generaly liberación nacional”.
Como si fuera parte de una tradición,al igual que para sus maestros despuésde su fallecimiento uno de los aspectosde su obra que más se destacó fue el es-píritu nacionalista. El profesor eméritoFederico Daus, quien era el Decano dela Facultad de Filosofía y Letras, resaltóeste aspecto en su discurso fúnebre, di-
13 Incluso, a partir del testimonio de algu-nos empleados del Instituto Interdisci-plinario que trabajaron con él, se podríacomparar su desempeño como directorcon el de un estricto patrón de Estan-cia o de Ingenio azucarero y tabacalero,tan extendidos en la zona. Esto le dio unfuerte carácter colonialista a dicha insti-tución que durante décadas impactó ne-gativamente en la comunidad local.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 87-112; 2013
107
ciendo que todos sus ideales habían sidopor “el bien de la Patria, el progreso dela ciencia y la elevación de los valoresculturales de los pueblos”. Una vez másen la historia de la ciencia, se repetía eldeseo de consagrar a la personalidad delos arqueólogos por ser un ejemplo dela lucha y trabajo para el benefi cio de laNación. Una Nación que sólo requeríade la arqueología para dar sustento a lasrazones que mantuvieran inconclusa unaproblemática social que venía siendopostergada por siglos. Así, la arqueolo-gía, por tener que revivirlo y exhumarlo,daba cuenta de la inexistencia de aquel“objeto de estudio”, que solo se traía alpresente como testimonio del pasadopero no del presente indígena.
Refl exiones fi nales
La trascendencia del trabajo de Ambro-setti, Debenedetti y Casanova, en dife-rente medida, lleva más a la refl exión delproceso de producción histórica que dela naturaleza propia de las representacio-nes del pasado (Gnecco 2009). Esta ideaencuentra un espacio argumentativo enla apropiación del discurso arqueológicopara un uso no académico por parte dela clase dirigente jujeña. En este caso suuso claramente no fue descolonizador,sino que sirvió para legitimar los espa-cios de poder de los grupos dominan-tes y, de manera simbiótica, reforzar laautoridad científi ca a través de diversoseventos académicos (Angelo 2009) yfrecuentes actos cívicos. La construccióndel discurso acerca de la arqueología lo-cal estuvo fuertemente mediada por re-laciones diferenciales que establecieronlos arqueólogos con los diversos actoressociales según los sucesivos contextossociopolíticos ocurridos en la región ya nivel nacional. De allí que se podríaplantear que la llegada de los primeros
arqueólogos y su forma de desarrollar lapráctica profesional en la Quebrada deHumahuaca no fue ingenua, ya que estu-vo fuertemente estimulada por las ideasde constitución de la identidad nacionaly la delimitación de las fronteras. Es porello que en este trabajo, además de resal-tar el cariz nacionalista de los proyectosarqueológicos e institucionales llevadosa cabo en Tilcara, se pretendió, por unlado, ilustrar cómo fue parte de este pro-ceso y, por otro lado, lograr un antece-dente para futuras propuestas de análisisy prácticas de trabajo.
Es de esperar que el estudio profundode la comunidad académica que se insta-ló en Tilcara después del fallecimientode Casanova, permita comprender en re-trospectiva la forma en que los arqueó-logos se vincularon con la comunidadlocal, particularmente con los gruposoriginarios. De esta manera, en el mar-co regional, se podría contribuir desdeuna línea de trabajo a la resolución delas fuertes tensiones que existen entre ladisciplina y los diversos miembros delas comunidades indígenas. Quizás, estodemuestre que es hora de romper con laclave de lo que fue el éxito de Casanova;ya no hay espacio para una arqueologíatradicional, en el sentido de la prácticaprofesional clásica. El desafío parte engran medida en hallar la forma de arti-cular la amplia pluralidad de discursosque se plantean en torno a la práctica ar-queológica y, en este caso, en relación ala puesta en valor y manejo del Pucaráde Tilcara, ya que se balancean distin-tos aspectos que hacen que este antiguopoblado se reposicione como un puntode interés para distintos sectores, por suvalor como espacio de referencia iden-titaria o por sus posibilidades económi-cas, como destino de interés turístico. Enla actualidad, tal como lo plantea Ende-re (2007) acerca de la realidad de este
Clarisa Otero
108
sitio arqueológico, desde los distintosactores locales se escuchan una diversi-dad de voces que se entrecruzan. Anteesta pluralidad de discursos, en ocasio-nes enfrentados, desde la arqueologíade hoy nos interesa contribuir a generarun espacio multivocal, donde los diver-sos actores puedan sentirse parte de laconstrucción del pasado, y donde las in-vestigaciones arqueológicas representenser sólo una de las numerosas vías deldesarrollo participativo de dicho pasado.
Agradecimientos
A Marisa Scaraffoni, del Archivo Fo-tográfi co y Documental del Museo Et-nográfi co “Juan B. Ambrosetti” (FFyL,UBA), por enviarme copias del expe-diente sobre la donación de las tierrasdel Pucará a la Universidad de BuenosAires. Al personal de la Biblioteca dela Facultad de Humanidades y CienciasSociales de la Universidad Nacional deJujuy, Rubén Adi, Alicia Tolay y Mó-
nica Zalazar, y a los compañeros de laBiblioteca del Instituto Interdisciplina-rio Tilcara, Mónica Giménez y SantosAramayo, por permitirme la completarevisión del material de archivo inéditode la Colección Casanova. A GabrielaKarasik y María Amalia Zaburlín porbrindarme bibliografía y diferentes pun-tos de vista sobre esta problemática. ACristóbal Gnecco por sus comentarios,y por incentivarme a publicar este tra-bajo; el cual fue elaborado en el marcodel seminario de doctorado “Arqueolo-gías Latinoamericanas”, que él dictaraen el Instituto Interdisciplinario Tilca-ra (FFyL-UBA). A los evaluadores y aAlejandro Haber por sus acertadas su-gerencias. Por último, especialmente aMónica Montenegro y Jorge Tomasi, porresponder a mis reiteradas consultas ypor proporcionarme muchísimo materialbibliográfi co que resultó ser indispensa-ble para el desarrollo de este trabajo. Noobstante, lo vertido en este manuscritoes de mi entera responsabilidad.
Referencias:
Achúgar, Hugo2001 Ensayo sobre la nación a comienzos del Siglo XXi. En Imaginarios de nación.
Pensar en medio de la tormenta, editado por Jesús Martín-Barbero, pp 75-92.Ministerio de Cultura, Bogotá.
Ambrosetti, Juan Bautista1915 El Museo Etnográfi co de la Facultad de Filosofía y Letras como auxiliar de los
estudios de ornamentación aplicables al arte en general. Revista de Arquitec-tura.
Angelo, Dante2009 Espacios indiscretos: reposicionando la mesa de la arqueología académica. En
Pueblos indígenas y arqueología en América Latina, editado por CristóbalGnecco y Patricia Ayala. Universidad de los Andes-FIAN, Bogotá. En prensa.
Boman, Eric[1908] 1992. Antigüedades de la región Andina de la República Argentina y del de-
sierto de Atacama. Tomo II. Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador de
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 87-112; 2013
109
Jujuy.Bonnin, Mirta
2008 Arqueólogos y afi cionados en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina):décadas de 1940 y 1950. Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en Internet10.
Casanova, Eduardo1950 Restauración del Pucará. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires.1968 El Pucará de Tilcara (antecedentes, reconstrucción, guía). Publicación nº 1.
FFyL. Museo del Pucará de Tilcara, Universidad de Buenos Aires.1971 El Museo Arqueológico de Tilcara (antecedentes, funciones, guía). Publicación
nº 2. FFyL. Museo del Pucará de Tilcara, Universidad de Buenos Aires.Debenedetti, Salvador
1930 Las Ruinas del Pucará de Tilcara, Tilcara, Quebrada de Humahuaca (Pcia. DeJujuy). Archivos del Museo Etnográfi co II, Primera Parte. Facultad de Filoso-fía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Fernández, Jorge1979/1980 Historia de la Arqueología Argentina. Anales de Arqueología y Etnología
de Cuyo, Tomo XXXIV-XXXV. Mendoza.Endere, María Luz
2007 Managment of Archaeological Sites and the Public in Argentina. BARInternational Series 1708, Oxford.
Gnecco, Cristóbal2009 ¿Existe una arqueología multicultural? En Arqueología y política, editado por
Dante Angelo. En prensa.Gutman, Margarita
1987 Noel: ese desconocido. Anales del instituto de Arte Americano e InvestigacionesEstéticas “Mario J. Buschiazzo”, N° 25, pp. 48-58. Facultad de Arquitectura,Diseño y Urbanismo - UBA. Buenos Aires.
Haber, Alejandro2007 Comentarios marginales. En Sociedades Precolombinas Surandinas. Tempo-
ralidad, interacción y dinámica cultural del NOA en el ámbito de los AndesCentro-Sur. Editores V. Williams; B. Ventura; A. Callegari y H. Yacobaccio, pp59-72. Buenos Aires.
Karasik, Gabriela Alejandra1994 Plaza Grande y Plaza Chica: etnicidad y poder en la Quebrada de Humahuaca.
En Cultura e Identidad en el Norte Argentino, editado por Gabriela Karasik, pp35-76. Centro Editor de América Latina.
2007 Celebraciones y colonialidad: investigadores y nativos en el extremo NoroesteArgentino en la primera mitad del Siglo XX. Trabajo presentado en las “XI°Jornadas Interescuelas - Departamento de Historia”. Tucumán.
Kindgard, Adriana2002 Procesos sociopolíticos nacionales y confl ictividad regional. Una mirada alter-
nativa a las formas de acción colectiva en Jujuy en la transición al peronismo.Entrepasados 22: 67-87. Buenos Aires.
Clarisa Otero
110
Lagos, Marcelo1998 Problemática del aborigen chaqueño. El discurso de la “integración”. 1870-
1920. En Pasado y presente de un mundo postergado. Estudios de antropolo-gía, historia y arqueología del Chaco y Pedemonte Surandino, compilado porAna Teruel y Omar Jerez, pp. 57-101. Ediciones de la Universidad Nacionalde Jujuy, Jujuy.
Márquez, Ángel Diego1995 La quiebra del sistema educativo argentino: política educacional del neocon-
servadurismo. Libros del Quirquincho, Buenos Aires.Mignolo, Walter
2005 The idea of Latin America. Blackwell, Oxford.Montenegro, Mónica
2010 Patrimonio arqueológico en el sector septentrional del Noroeste argentino. Pro-puestas pedagógicas para su preservación. Tesis para optar al grado de Doctoraen Antropología. Universidad Católica del Norte y Universidad de Tarapacá.Chile.
Navarrete, Federico2009 Ruinas y Estado: arqueología de una simbiosis mexicana. En Arqueología y
pueblos indígenas en América Latina, editado por Cristóbal Gnecco y PatriciaAyala. Universidad de los Andes-FIAN, Bogotá. En prensa.
Pérez Gollán, José Antonio1995 Míster Ward en Buenos Aires: Los museos y el proyecto de nación a fi nes del
siglo XIX. Ciencia Hoy 28. Pp. 52-58. Buenos Aires.Podgorny, Irina
2004 a Antigüedades incontroladas. La arqueología en la Argentina, 1910-1940. EnIntelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argen-tina, compilado por Federico Neiburg y Mariano Plotkin, pp 147-174. Paidós,Buenos Aires.
2004 b “Tocar para creer”. La arqueología en la Argentina. 1910-1940. Anales delMuseo de América 12: 147-182. Madrid.
Puiggrós, Adriana2006 Sujetos, disciplina y currículo en los orígenes del sistema educativo argentino
(1885-1916). Tomo I de Historia de la Educación en la Argentina. Galerna,Buenos Aires.
Ramundo, Paola Silvia2008 Estudio historiográfi co de las investigaciones sobre cerámica arqueológica en
el Noroeste Argentino. BAR International Series 1840. Oxford.Rojas, Ricardo
1951 [1924] Eurindia. Ensayo de estética sobre las Culturas Americanas. EditorialLosada. Buenos Aires.
Romero, José Luis1987 Las ideas en la Argentina del Siglo XX. Biblioteca Actual, Ediciones Nuevo
País. Buenos Aires.Schávelzon, Daniel
1990 La conservación del Patrimonio Cultural en América Latina. Restauración deedifi cios prehispánicos en Mesomérica: 1750-1980. Instituto de Arte America-
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 87-112; 2013
111
no e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”. Facultad de Arquitectu-ra, Diseño y Urbanismo - UBA. Buenos Aires.
Schávelzon, Daniel y Jorge Tomasi2005 La imagen de América. Los dibujos de arqueología americana de Francisco
Mújica Diez de Bonilla. Ediciones Fundación CEPPA. Buenos Aires.Stavenhagen, Rodolfo
2002 Indigenous peoples and the State in Latin America: an ongoing debate. EnMulticulturalism in Latin America. Indigenous rights, diversity and democra-cy, editado por Rachel Sieder, pp 24-44. Palgrave Macmillan, Nueva York.
Tarragó, Myriam Noemí2003 La Arqueología de los valles Calchaquíes en perspectiva histórica. Anales, Nue-
va Época “Local, Regional, Global: prehistoria etnohistoria en los Valles Cal-chaquíes”, 6: 13-42. Instituto Iberomaericano, Universidad de Göteborg.
Tomasi, Jorge2006 Los españoles en los múltiples caminos hacia un arte “nacional”. El neocolonial
y el neoprehispánico en la arquitectura argentina. En Españoles en la arquitec-tura rioplatense: Siglos XIX y XX, coordinado por Patricia Méndez, pp 51-56.CEDODAL. Buenos Aires.
Trinchero, Héctor Hugo1998 Identidad, visibilidad y formación de sujetos colectivos. Relaciones interétnicas
y demandas territoriales en el Chaco Central. En Pasado y presente de un mun-do postergado. Estudios de antropología, historia y arqueología del Chaco yPedemonte Surandino, compilado por Ana Teruel y Omar Jerez, pp. 179-220.Ediciones de la Universidad Nacional de Jujuy, Jujuy.
Von Rosen, Eric[1903] 1990 Un mundo que se va. Exploraciones y aventuras entre las Altas Cumbres
de la Cordillera de los Andes. Universidad Nacional de Jujuy. San Salvadorde Jujuy.
Zaburlín, María Amalia2006 El proceso de activación patrimonial del Pucará de Tilcara. Tesis de Maestría.
Universidad Internacional de Andalucía. España. Ms.2009 Historia de ocupación del Pucará de Tilcara (Jujuy, Argentina). Intersecciones
en Antropología 10: 89-103. Olavarría.
Clarisa Otero
113
LA POÉTICA DEL EXTRAÑAMIENTO: EL DOMINIOINCAICO COMO DELEGACIÓN, PÉRDIDA,
CAPTURA, ENTREGA Y NEGACIÓN DEL SER. UNREPASO DE LA ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA
SURANDINA.
Pablo MignoneBecario doctoral CONICET. Centro Promocional de Investigaciones en Historia y Antropo-
logía, Universidad Nacional de Salta.
Amar es ser para dejar de serlo,pues se pierde el ser al entregarlo,y a aquél perdido ser, recuperarlo,
con aquél ser que nos llevó a perderlo.
Clara Saravia Linares de Arias
Introducción
Salvando la distancia de la analogía,aunque poniendo en peligro las reglas dela métrica, cambie el lector el verbo eninfi nitivo por un adjetivo en voz pasivaa elección, tomado de la adjetivación delotro dentro del discurso arqueológico dealta montaña en Argentina (ser domina-do, ser esclavo, ser obrero, ser trabaja-
dor, ser constructor, ser campesino, servencido, etcétera), y logrará compendiaren un verso gran parte de las proposicio-nes teóricas sobre la presencia incaicaen los Andes Meridionales y la invisibi-lidad del ámbito local dentro de los es-critos respectivos.
Una vez hecho esto, considere quemuchos estudios se centran en el domi-nio Inca y la variedad de matices quetoma en el sur andino, dejando de ladola capacidad de acción del dominado anivel teórico (1ª negación), la falta deimportancia del registro material que décuenta de ella (2ª negación) y la relativaa la ontología del mundo material-mon-taña y paisaje, tomados como productos
La arqueología de alta montaña busca perfi larse como una disciplina autónoma con suspropias metodologías, aproximaciones teóricas y técnicas. Para ello ha creado una formade estudiarel pasado incaico descuidando las relaciones interétnicas suscitadas durante suexpansionismo y el rol de las comunidades no estatales.La arqueología a secas es entendida por esta corriente como una actividad cómoda y fácil,mientras que la especialidad de montaña, a fuerza de piernas, es la única cuyo desarrolloaporta no al estudio del pasado en sí, sino a la relación entre los “incas y la montaña”, de lamisma forma en que se suceden uno a uno escritos donde lo que resalta es la relación íntimaque se establece entre “el arqueólogo con la montaña”, el “arqueólogo con el inca” y, enconclusión necesaria, “del arqueólogo consigo mismo”.Planteamos luego de un estudio de las principales obras de referencia de esta especialidaden Argentina, que la “arqueología de alta montaña” es, en algunos casos, antes que unestudio del pasado, un refl ejo del exitismo del montañismo del presente, situando la temáticadentro del campo de los deportes extremos antes que de los desafíos intelectuales de laarqueología o de la antropología.
Palabras claves: Incas - Alta montaña
ARQUEOLOGÍA SURAMERICANA / ARQUEOLOGÍA SUL-AMERICANA 6, (1,2) Enero/Janeiro 2013
114
de una construcción social (3ª nega-ción). En consecuencia necesaria, unarevisión del discurso científi co arqueo-lógico muestra que lo local no existepor su propio valor, sino porque el Incallegó, conquistó y el arqueólogo estimóconveniente su estudio.
Este vacío ha sido ocupado por unagran producción escrita sobre objetos,patrones arquitectónicos y momias in-cas, de proferida-preferida suntuosidady de férrea salvaguarda en el ámbito pa-trimonial, mientras que, provenientes delos mismos contextos y más numerosos,la evidencia de la presencia de gruposautóctonos se vuelve alóctona en el dis-curso Cuzco-céntrico y se pierde en laintemperie de sitios saqueados y en loshumedales de las colecciones ignotas.
El repaso tomará en cuenta el discur-so científi co desde fi nes del siglo XIXhasta la actualidad, evaluando la maneraen que la matriz explicativa tradicionalen arqueología de alta montaña ha es-tado centrada en la monumentalidad, elexitismo deportivo y la valorización es-tética de los objetos materiales.
Arqueología de alta montaña en Ar-gentina. Clave crítica.
Con respecto al paisaje arqueológico, lahistoria de la arqueología de alta monta-ña muestra un predominio (salvo excep-ciones que marcaremos) de estudios enlas cumbres; en lo que respecta al marcohistórico-temporal, su visión es predo-minantemente sincrónica, centrada enel Estado incaico, aunque hace uso deestudios etnográfi cos, pero para señalarlas reminiscencias de las prácticas cul-turales introducidas por los cuzqueños.En cuanto a la teoría social, se sostieneel predominio del poder desde el Estadohacia las comunidades locales, matizadocon interpretaciones sobre experiencias
de resistencia a la dominación. La evi-dencia arqueológica que se interpretacomo diagnóstica, es el resultado de ex-cavaciones de tumbas (cuerpos humanosy objetos suntuarios).
Los inicios de esta historia, se carac-terizan por escritos centrados en la des-cripción de la arquitectura y los objetosencontrados, acompañados de algunasinterpretaciones sobre el origen culturalde estas manifestaciones.
Pertenecen a estos momentos lascontribuciones de San Román en sus ta-reas de peritaje para establecer las fron-teras entre Chile y Argentina. Si bien suformación de geógrafo y sus disquisicio-nes sobre geología, recursos naturales yambiente forman el grueso de su obra de1896, relata un ascenso a la cumbre delcerro Chuculai (5.420 m.), ubicado en laPuna de Salta, a 10 kilómetros al nortede Llullaillaco, donde encuentra un cu-chillo de cobre, relatando su hallazgo dela siguiente manera:Larga i penosa fue la ascensión, i unavez mas, al llegar a la cumbre, tuve oca-sión de comprobar lo ántes dicho res-pecto de lo frecuente que es encontrarsignos de la presencia del hombre indí-gena aun en las mas inesperadas altu-ras, siendo, en esta ocasión, un cuchillode cobre el objeto encontrado (San Ro-mán 1896: 145).
Seis años más tarde, Eric Boman pu-blica un artículo llamado “Hallazgo ar-queológico á 6100 metros de altura” quetrata sobre el Nevado de Chañi (Salta-Jujuy, Argentina), en donde relata los re-sultados alcanzados por sus compañerosde la expedición sueca en su ascensióna dicho cerro y el hallazgo de materialcerámico decorado que lo lleva a afi rmarsin lugar a dudas la fi liación precolom-bina de las construcciones de su cima,realizadas para adoración del sol (Bo-man 1903, en Vitry 2003). Sobre esta
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 113-136; 2013
115
expedición Eric von Rosen publicará en1916 “En förgangen värld” (Un mundoque se va), relatando el ascenso al Chañipor parte de algunos miembros de la ex-pedición sueca (Rosen 1957).
Podemos situar en este último el co-mienzo de los lugares comunes del dis-curso académico sobre la arqueologíade alta montaña, remarcando ante todaposibilidad, el carácter “supersticioso”aborigen y la rígida estructuración so-cial sobre la cual aparenta asentarse elritual:Es posible que la cima más elevada delChañi haya sido un lugar de sacrifi cios,ya que tanto los muros de piedra, comola leña de cardón, los fragmentos de al-farería y la cuenta así lo indican. Tam-bién el miedo supersticioso con que lapoblación actual mira a esta cumbre,es un indicio que habla a favor de estasuposición. Pero un lugar de sacrifi ciosubicado a tal altura y de tan difícil acce-so no debe haber sido destinado a todoel pueblo. Seguramente ascendieron hastaallí solamente los miembros principales dela tribu para hacer sus ofrendas y sus roga-tivas en fechas memorables (Rosen 1957:143).
Otro elemento de interés que acom-paña a lo largo de la historia de la dis-ciplina es el exitismo deportivo, por elcual el meritorio aporte del hallazgo essu originalidad: el haber sido el resulta-do de la primera vez en que un cerro esascendido por un explorador europeo oeuropeizado, en contraste con la supers-tición de los lugareños:Antes de la llegada de nuestra expedi-ción ningún explorador europeo habíalogrado llegar hasta la cumbre del al-tísimo cerro de Chañi. Algunas tenta-tivas habían fracasado y se considerabaque el aire muy enrarecido en las altascimas del mismo, sería un obstáculoinvencible para quien tratara de llegar
hasta la cumbre. Los indios del lugaraseguraron, además, que la poderosadiosa Pachamama tiraba bloques depiedra sobre el que trataba de subir…(Rosen 1957: 134).
Los aportes a la disciplina se sucede-rán por las excavaciones de afi cionadosen las cumbres. Durante la misma épocaFederico Reichert descubre en las lade-ras del volcán Socompa (en 1905 a 6.031m. en Salta) “una gran pila de maderadura”. En el mismo año, en el Nevadode Chañi, el Teniente Coronel E. Pérez,ubica un enterratorio con el cuerpo mo-mifi cado de un niño de aproximadamen-te 5 años, junto a piezas textiles (dosponchos, dos fajas tejidas en colores,una bolsa adornada con plumas) un pei-ne de caña, un tubo de madera con deco-ración pirograbada y un disco de barrococido (Beorchia Nigris 1984: 210).
A comienzos de los años 1920 se pro-duce en Salta, en el Nevado de Chuscha,el hallazgo de un enterratorio demarcadopor muros en la cima. Tras dinamitar elespacio, lugareños descubrieron el cuer-po de una niña junto a piezas de cestería,textiles, plumas, colgantes de caracoles,peines y piezas de oro, plata y bronce(Schobinger 2004).
Volveremos a ver las consideracionesvertidas por los autores de los hallazgoscomo resultado de la expedición al CerroMorado de Iruya realizada por EduardoCasanova, dirigiendo a su vez la exca-vación a 5.200 msnm de construccionesque presentaron asociados fragmentosde cerámica y piezas incaicas, ademásde láminas de oro y plata y 30 cuentas decollar de malaquita y lapislázuli. Aunquesomera lo más interesante de su obra es,según nuestra perspectiva, su inferenciasobre el origen local de la evidencia ar-queológica:“Dejando sentada nuestra opinión deque la cima del Cerro Morado, ha sido
Pablo Mignone
116
utilizada para rendir culto a dioses pri-mitivos y celebrar ceremonias religio-sas, agregamos que, a través del mate-rial extraído y de su comparación conel de los yacimientos de la Quebradade Humahuaca, surge la idea de que setrata de culturas muy semejantes –qui-zá idénticas- especialmente con el tipoPucará; probablemente, (dados los ha-llazgos en Titiconte, que ya tienen otrascaracterísticas), esta zona del Moradomarca el límite oriental de las civiliza-ciones de la Quebrada de Humahuaca”(Casanova 1930: 40).
Muy posteriormente, en 1966 se pu-blica un resumen de las expedicionesrealizadas por Mathias Rebitsch, mon-tañista austríaco, desde 1956 hasta 1965en montañas de Argentina como Llullai-llaco, Gallan, Ojos del Salado. Tambiénrelata hallazgos arqueológicos en elcerro Azufre o Copiapó, éste último enChile.
Es este autor quien rompe con la “tra-dición” localista cuando ésta se encon-traba en su estado germinal e infl uenciade ahí en más la construcción discursivaacerca de la preeminencia incaica en laorganización y realización del culto a loscerros.
Vemos en sus consideraciones sobrelos restos materiales cumbreros y pre-cumbreros de las montañas en cuestión,la certeza de su origen estatal, reforzadapor la consulta que realiza a especialis-tas de esa época: María Delia Millán dePalavecino, quien además publica en elmismo volumen que Rebitsch sus im-presiones sobre el origen de los textilesencontrados, y Osvaldo Menghin, quiencaracteriza como cuzqueña la cerámicaque este afi cionado le entrega.
Nuestra tarea está cumplida; en elestado en que fueron encontradas, lasconstrucciones fueron, según todos losindicios, un santuario sencillo y local de
los incas. Quizá superpuesto a un san-tuario prehistórico, mucho más antiguo.Con fuegos de sacrifi cio, con animalessacrifi cados, “Intis”, más cercanos aldios Sol (Rebitsch 1966: 58).
Es también notable en él la génesisdel pensamiento contemporáneo sobrelos santuarios de altura, en lo que res-pecta a la asociación entre lo “histórico”con lo Inca y lo “prehistórico” con lo noInca, independientemente de su contem-poraneidad. Es de pensar que la ausenciade escritura en ambos mundos no es óbi-ce para negar, en el autor, la inclusión dela capacidad organizativa del estado enla historia:…¿Qué llevó al Indio a estas alturas,donde la respiración se hace casi im-posible y el frío casi nunca sobrepasalos cero grados? ¿La fuerza religiosa,o también razones militares? ¿Transmi-sión de noticias?¿La inapelable ordendel Inca? (Rebitsch 1966: 63-64).Para su erección eran necesarios -¿jun-to a las fuerzas de la fe?- también un or-den infl exible y una organización, de lascuales suponemos que solamente los In-cas había sido capaces (Rebitsch 1966:77).
Remarcaremos algo que también,adelantamos, podrá leerse de aquí enmás en el discurso académico como ape-lación a lo extraordinario para valorar lacultura material cuzqueña:
Después del regreso, las fi guras fue-ron examinadas por destacados científi -cos. Los hallazgos fueron considerados,entre otras cosas, como “extraordinaria-mente valiosos para la historia de la cul-tura”, y su origen incaico y mi hipótesisde un lugar de sacrifi cio fueron confi r-mados (Rebitsch 1966: 58).
Comienza aquí el mito del estadofundacional, quien inaugura una nuevaépoca del mundo andino: una culturaextraordinaria, de arte valioso, de orde-
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 113-136; 2013
117
namiento político infl exible y de organi-zación efectiva; fundamento de un linajede hombres que anteceden, incluso, a loseuropeos en sus escaladas de altura:En realidad, se ha iniciado un nuevo ca-pítulo en la historia del andinismo. ¡Lasaltas cumbres de la Puna de Atacamafueron escaladas ya siglos antes de quedespertara el alpinismo entre los euro-peos! (Rebitsch 1966: 65).
Nos han hecho notar1 certeramente larelación entre este discurso y el llamado“racismo cultural involuntario” que Cur-toni y Politis (2006: 99-100) identifi cancomo característico de la mayor parte dela arqueología americana del siglo vein-te, llegando incluso hasta los años de1960 y 1970.
Caracteriza esta postura la dicotomíaentre el centro y la periferia o el áreamarginal. El centro o núcleo cultural fuevisto como el origen de toda innovacióngracias al mayor desarrollo social y eco-nómico de las culturas superiores y máscivilizadas de los Andes, en oposición alas tribus marginales y rudimentarias:The technological and material cultureof the marginal people was rudimen-tary and ‘generally lacked the deve-loped agriculture, building arts, andmanufacturing processes found amongother South American Indians’ (Steward1949: 672). On the contrary, the cen-tral Andean people (‘civilized’) had themost developed agriculture systems, thedensest population, most effi cient trans-portation, true urban centres, metallur-gy: ‘excellence of its products, and fi nergoods were produced by special cra-ftsmen for the upper classes’ (Steward1949: 674). This form of organizing ar-
1 Agradecemos la recomendación de unevaluador anónimo de incluir la lecturadel artículo de Curtoni y Politis, errónea-mente obviado en la versión original deeste escrito.
chaeological material culture followed,used as late as the 1960s and 1970s2
(Curtoni y Politis 2006: 100).La dicotomía centro-periferia tras-
cenderá pero con altibajos. Por ejemplo,matizará esta postura la labor del Dr.Juan Schobinger, quien interpretará loshallazgos desde su trasfondo fi losófi co,buscando la noción de regularidad y uni-versalidad del fenómeno religioso.
Pone entre paréntesis el desarrolloanterior para inaugurar un nuevo girodiscursivo donde incluirá a las comuni-dades locales como forma plausible dela explicación del hallazgo, gracias alhallazgo y estudio de la momia del Ce-rro El Toro en 1964 y su publicación enconjunto. En la obra actuaron por igualestudios textiles, fi losófi co-culturales ybiomédicos (Schobinger comp. [1966]2008), como antecedentes metodoló-gicos y teóricos más relevantes para eldesarrollo posterior.
La participación de Schobinger enel estudio de los hallazgos del Toro, delAconcagua y del Chuscha, le permitiráencontrar entre ellos cierta variabili-dad material difícilmente atribuible a2 La cultura material y tecnológica de los
pueblos marginales era rudimentaria y“carecía generalmente de agricultura de-sarrollada, arte constructivo y procesosde manufactura encontrados entre otrosindios sudamericanos” (Steward 1949:672). Por el contrario, las poblacionesandinas centrales (“civilizadas”) tuvieronlos más desarrollados sistemas agrícolas,la población más densa, los transportes
nos, metalurgia: “los artesanos especia-lizados produjeron para las clases altas
para las clases altas” (Steward 1949: 674).Esta forma de organizar la cultura mate-rial fue continuó siendo usada tan tar-díamente como los años de 1960 y 1970.Traducción nuestra.
Pablo Mignone
118
la usanza cuzqueña, como la edad demuerte de los individuos (joven adultoen el caso del cerro El Toro), los textilescon motivos Chancay (presentes en lamomia del Aconcagua) y los artefactosde difícil adscripción incaica (momia delChuscha), guiándolo inicialmente a defi -nir los dominios de lo local dentro de laexpansión estatal.
Sin embargo, queda esta esfera sub-sumida a lo estatal y el eje centrado enlas momias, siendo el ritual concebidocomo una imposición incaica, signo re-ligioso de la apropiación espacial quereproduce costumbres estatales:…se escogió a un andino para revestirlode galas de origen costeño, con algunosagregados selváticos (material pluma-rio) y altiplánicos (piedras del collar),acompañado de estatuillas de facturatípicamente cuzqueña, y luego llevarloal extremo sur del Imperio para ser sa-crifi cado en la contraparte montañosadel santuario colla-incaico del Accon-cahua… (Schobinger 2001: 415).
Por eso también es que, a fi nes delsiglo XV, la extensión del Imperio hacianuestras regiones meridionales relativa-mente “subdesarrolladas” era considera-da como la toma de posesión de las mis-mas por parte de la divinidad solar (porintermedio de sus “hijos”), trayendo conello ese nuevo orden socio-económico yreligioso califi cado a veces como la paxincaica. Como signo visible de ellos esque se erigían los santuarios de altura,en particular aquellos que coronaban susritos con el sacrifi cio de un “elegido”…Dicho brevemente, se trataría de un sig-no visible de la presencia efectiva deldios imperial, quien para cumplir plena-mente con su función protectora, orde-nadora y fecundadora, debe recibir lasofrendas más valiosas de los hombres enlos lugares más altos accesibles por és-tos (Schobinger 2001: 431-432).
Debemos hacer un alto en este re-cuento, y remontarnos hacia el pasadonuevamente para estudiar otra fi gura dela arqueología de alta montaña, el mon-tañista italiano naturalizado argentinoAntonio Beorchia Nigris.
Uno de sus aportes más conocidos esla excavación y posterior publicación dehallazgos del “cementerio”, un conjuntode construcciones cercanas a la base delvolcán Llullaillaco (4910 m snm) halla-das en el año 1972 por una expedicióndel Club Andino Tucumán.
Beorchia excava el lugar en 1974junto a otros miembros del CIADAM(Centro de Investigación de Alta Monta-ña, San Juan), exhumando 16 individuosjunto a piezas textiles, cerámica y made-ra (Beorchia 1984).
De este y otros estudios, en los quese conjugan experiencias personales,publicaciones de otros investigadores ycomunicaciones personales, Beorchia(1984) reúne en una sola fuente (poseeotras publicaciones, aunque esta es lamás completa sobre santuarios de altura)la información relativa a 113 montañasde todo el ámbito andino, convirtiéndoseen una fuente de consulta ineludible.
De su lectura se desprende que, sibien no podemos negar la presencia es-tatal en la evidencia material en monta-ña, existe una gran variabilidad en ella,que debiera llamarnos la atención sobrela inclusión de poblaciones autóctonasen los rituales.
Así, por ejemplo, su obra nos muestraque de casi 70 santuarios de altura quefl anquean el límite occidental de nuestropaís ni siquiera el 10 por ciento presen-ta cuerpos humanos entre sus ofrendas.Presentan, sin embargo estatuillas antro-pomorfas y zoomorfas, atados de tron-cos, roedores, (cuya presencia en esoscontextos es difícil de dilucidar), ties-tos cerámicos, textiles y demás. A los
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 113-136; 2013
119
ojos de los investigadores, todos estoshallazgos han presentado determinadascaracterísticas distintivas (como los rec-tángulos ceremoniales del cerro el Toro,Llullaillaco, Misti, el Plomo, Quimal,Nevado Tambillos, cerro Tórtolas, entreotros) además de objetos de neta fi lia-ción incaica como miniaturas y sus fi nosatavíos, prendas textiles cumbi, que per-mitieron corroborar los escritos de lasfuentes históricas y su directa relacióncon las prácticas religiosas del Inca.
Sin embargo, no existió una únicamanera de disponer los objetos en lastumbas, algunas de las construccionesno siguen los llamados patrones arqui-tectónicos típicos (plataforma o “expla-zo” ceremonial) e incluso es numerosala presencia de objetos no incas dentrode esta, paradójicamente considerada,“ceremonia totalmente regulada por elestado inca” (Ceruti 2003).
Es así como la niña encontrada en elNevado de Chuscha (Salta-Argentina)contaba con una vincha y penacho nadafemeninos (según la indumentaria incai-ca) de plumas multicolores, un collar concuentas de malaquita, ónix y rodocrosi-ta, bolsas pendiendo de su cuello conte-niendo hojas de coca y trozos de peines,cañas atadas en cruz, un cesto tejido defi bras vegetales, una pinza de depilar demetal, 28 caracoles marinos en un puco,restos de un tejido Chimú de algodón,con restos de un bordado de monos enlana animal (Schobinger 2004).
Este cuerpo, junto con las ofrendasfue encontrado dentro de un espacio pir-cado semicircular de 6 m de diámetro.A diferencia de los niños del Llullailla-co, ésta niña murió de una herida frutode punción en el tórax que pudo haberprovocado la fractura de costillas (Cruz2004: 96).
Junto con los objetos mencionados,se pusieron textiles y materiales cerámi-
cos que sí encontramos en otros eventosceremoniales como los del Llullaillaco ySara-Sara.
En 1985, en Aconcagua, es excava-do un semicírculo del que se extrae elcuerpo de un niño, junto a él dos bolsastejidas conteniendo leguminosas, másseis estatuillas incas, envuelto el cuerpoen textiles de lana y algodón; calzabasandalias (no mocasines como en Plo-mo, Llullaillaco y Ampato) y tenía en sucuello dos collares, uno de semillas y elotro de malaquita (Gentile 1999).
El conjunto fue terminado con lostextiles cubriendo el cuerpo a modo defardo, siendo cubierto por dos camisetas,mantos lisos y con guardas, tres uncu ra-yados, dos taparrabos, un segundo parde sandalias y dos cordones, uno de elloscon una borla de pelo humano; todo ellocubierto con un manto de plumas rojas yamarillas (Gentile op. cit.).
Dicho niño presentaba un golpe yfractura de sus costillas, probable cau-sa de muerte. Su cuerpo fue pintado derojo y estuvo más de un día sin probaralimento (a diferencia de los niños delLlullaillaco que comieron hasta un pocoantes de su muerte). Lo único que ingi-rió fue una sustancia roja, preparada conachiote (Bixa orellana L.) (Gentile op.Cit.).
El volcán Galán (Catamarca-Argen-tina) presentaba en su cima, además detumbas sobreelevadas de 1,3 m x 1,6 m y1 m de altura, 3 estatuillas antropomor-fas, 1 zoomorfa de spondylus y 3 hachaslíticas, similares a las que Grete Mostnyrelaciona con la propiciación de la ferti-lidad en campos de cultivo de Atacama(1958 en Beorchia Nigris 1984).
El típico “explazo” ceremonial estáausente en Guana Guane (5050 m, Ata-cama-Chile), y en su lugar se encontróuna plataforma elíptica artifi cial de 9,3m x 5,8 m. También en Illakata (4327 m,
Pablo Mignone
120
Nazca-Perú), la cima fue coronada poruna plataforma circular, y un triánguloceremonial, de 3,8 m dos de sus ladosy 4,1 su base, en el volcán Isluga (5530m, Atacama-Chile) (Beorchia Nigris op.Cit.).
Tampoco se lo encuentra en el cerroJanatalla (4700 m, Iquique-Chile), don-de fue hallada una pirca circular de 0,65m de altura y 2,4 m de diámetro, ademásde una pirca de una sola hilera de piedrasy una rectangular con una roca afi laday recta dispuesta de manera vertical alcentro de la construcción. Brilla por suausencia en el volcán Pili (6060 m, Ata-cama-Chile) por ejemplo, y no presentauna plataforma sino cuatro unidas entresí a modo de trébol. Presenta también,maderas, restos de postes, mechones depelo, mariposas y dos estatuillas antro-pomorfas, una femenina de plata y unamasculina de Spondylus (Beorchia Ni-gris op. Cit.).
Volviendo a las piedras centrales er-guidas, lejos de ser excepcionales, serepiten también en el volcán Licancabur(5921 m, Atacama-Chile), donde tam-bién fue hallada una piedra volcánicapulida similar a la del volcán Galán, in-terpretada como deidad de los cultivos;en el Paniri (5946 m, Atacama-Chile),de 11 estructuras de la cumbre, una te-nía en su centro una roca de río; en elnevado Tambillos, en san Juan (5747m), un círculo de la cumbre presentabatambién en su centro una roca, cubrien-do una camiseta andina, la cual envolvíaplumas blancas atadas a sogas vegetalesy sustancias aromáticas de color oscurosin identifi car. Muy cerca de dicho con-junto, una pirca elíptica, de 5 m x 6 mposeía otra piedra central (Beorchia Ni-gris op. Cit.).
A estos conjuntos se le suman unaplataforma a 60 m de la cumbre, de 7 x12 m, un idolito antropomorfo de piedra,
de 0,2 m, un paralelepípedo de piedra de0,18 m (similar a las deidades de los cul-tivos ya mencionadas) y un cuchillón demadera (Beorchia Nigris op. Cit.).
Algo semejante presenta el Neva-do Mercedario (6770 m, San Juan-Ar-gentina) a 6500 m, en el extremo E deuna plataforma. Un pequeño monolitode piedra blanda, rojiza, clavada en elsuelo y pintada de blanco. Posee desdesu base un torzal lana que se extiende almuro que forma la contención. A él sele adosan 2 círculos ceremoniales. Enestos conjuntos fueron hallados tambiénplumas, pasto y totora (Beorchia Nigrisop. Cit.).
La piedra parada central de los espa-cios ceremoniales vuelve a repetirse enel cerro Tórtolas (6323 m, San Juan-Ar-gentina), de la cual se desprendían treshiladas de piedra hasta dividir la plata-forma en tres sectores; también coronala cima del volcán Antofalla (6100 m,Salta- Argentina), en una plataforma ar-tifi cial elíptica, de 6 m de diámetro, conun centro formado por tres piedras ver-ticales yuxtapuestas, y sobre el conjuntoun “menhir” (Beorchia Nigris op. Cit.).
Por su parte, el cerro Huanacauri(4089 m), en Cuzco, presentaba cerá-mica Chanapata, pre-Inca, en su cumbre(Reinhard 2005).
Hacia el Este del anterior, en Arequi-pa, Perú (5596 m), la cima presentabauna cuenta de jade, una piedra blancaalisada, de río con trazos de ocre y unenvoltorio de tela fi na con hojas de cocapicada, además de una estatuilla antro-pomorfa femenina de oro (Beorchia Ni-gris op. Cit.).
También en Arequipa, del Misti, de5596 m, junto a los rectángulos ceremo-niales, se recuperó una piedra volcánica,rojiza y cilíndrica, de 15,5 x 9 x 7 m,similar a las propiciadoras de cultivo an-teriores. Reinhard (2005) destaca también
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 113-136; 2013
121
la presencia de objetos “amontonados” alcostado de un fardo funerario: dos minia-turas de camélidos, de plata y oro, ademásde proyectiles de cuarzo y piedras redon-das. Fueron ofrecidos en su cima un niñoy una persona mayor. Por encima de ellosuna mujer, un adulto y un bebé (ReinhardNigris 1984).
Ya en Chile, en el Plomo (5425 m,Santiago), al célebre hallazgo del niño ylos objetos “claramente incaicos” se lesuma un petroglifo dispuesto sobre sucabeza cuyo análisis no ha trascendidopor lo que desconocemos mayores de-talles del mismo (Beorchia Nigris op.Cit.).
En el mismo país, en el cerro LosPuntiudos (2000 m, La Serena) fue recu-perado un collar de 36 láminas discoida-les de plata, de 15 mm de diámetro, conagujeros de suspensión, cuyo origen esincierto, junto a estatuillas de valva, dosfemeninas y masculina la tercera (Beor-chia Nigris op. Cit.).
También en Chile, el cerro Quimal(4300 m, San Pedro de Atacama), pre-sentaba en su cumbre pircas, miniaturasde camélidos de plata, 6, 7 de valva y 2antropomorfas masculina y femenina, devalva también, junto a una “petaquita”de cuero de 0,1 x 0,01 x 0,04 m y 6 pe-queños envases de piedra blanca, identi-fi cada como liparita, con tapas del mis-mo material (Beorchia Nigris op. Cit.).
El cerro Toro (6380 m, San Juan-Argentina), lugar del hallazgo de uncuerpo humano en los años 1960, poseíala característica de un pircado rectan-gular de 7 x 12 pasos y 0,5 m de alto,con sus lados mayores con orientaciónnorte-sur. En la esquina norte, un círculode piedras contenía el cuerpo en su cen-tro. Este hallazgo se aleja de la norma,debido a las características mismas delacompañamiento mortuorio con ausen-cia de cualquier elemento vinculante al
Estado Inca (Beorchia Nigris op. Cit.;Schobinger 2008).
Continuando con la lista de objetosrecuperados de santuarios de altura, unallamativa alineación de piedras esféricas,de distinto tamaño, fueron encontradasen la cima del cerro Académico, situadoen Chile. Estas piedras se encontrabanalineadas en orden decreciente según susdiámetros (Beorchia Nigris 1984).
Lo mismo fue visto en el cerro Bis-marck (4670 m, Santiago-Chile): esfe-ras de piedra de diferente diámetro, 9en total, puestas en orden decreciente,encontradas muy cerca de la cima, enuna pirquita de 0,3 x 0,4 m. Fueron in-terpretadas como posibles bolas de caza(Beorchia Nigris op. Cit.).
Por su parte, el Nevado de Acay(5950 m, Salta- Argentina), presentabapuntas de proyectil en superfi cie, sobresu ladera oriental (Beorchia Nigris op.Cit.).
En Perú, el Nevado Ampay (5224m) tenía al borde de una morrena (5000m) un hacha de piedra, en ausencia deotras evidencias, lo que lleva a Beorchiaa dudar en califi carlo como santuariode altura. El Quéhuar (6130 m, Salta-Argentina) contaba, en construccionescercanas a la plataforma de la cima, conestatuillas antropomorfas de cerámica,una roja y otra negra; un paralelepípedode arenisca (0,15 x 0,1 x 0,07 m) de baseplana, similar usado en los sembradospara ritos propiciatorios; un grano demaíz y espigas de trigo (Beorchia Nigrisop. Cit.).
En una estructura oval cercana a di-cha construcción, fueron enterrados dosfardos, uno contenía el cuerpo de unaniña, y otro contenía 2 pares de sanda-lias, 2 pequeñas bolsas de tela, 1 vasijacon pedestal con restos de alimentos co-cinados, 1 jarra pequeña, 1 par de platosde cerámica, 1 plato de madera y una cu-
Pablo Mignone
122
chara de madera, 1 peine, carbón, maíz ychile (Beorchia Nigris op. Cit.).
El cerro Morado (5130 m, Salta-Argentina), poseía en los conjuntos deconstrucciones de la cima, 8 vasos decerámica, de forma globular con asas la-terales, junto a 40 fragmentos del mismomaterial. Estos conjuntos muestran lapredominante presencia de estilos de laQuebrada de Humahuaca, del tipo reti-culado. Algunos fragmentos correspon-den a aríbalos. También campanitas deoro y fragmentos de vinchas metálicas(Casanova 1930).
El cerro Huaracante (5360 m, Are-quipa-Perú) continúa la lista con 12piedras de río subidas hasta la cumbre.Reinhard (2005), menciona la presenciade un mazo estrellado de bronce, al cualse lo relaciona con la forma de ultimar agolpes a las personas ofrecidas.
En el Nevado Hualca Hualca (6025m, Arequipa-Perú), cien metros antes dela cima se encontró un cuero de pumacon tres garras y sus uñas adheridas,cosido a modo de bolsa conteniendosemillas de coca. Reinhard (op. cit.) noregistra construcciones notables, solopedazos de madera, una piedra de mor-tero, pedazos de huesos y alineacionesrústicas de piedras.
El Chañi (6060 m Salta-Argentina)fue conocido por el hallazgo de un indi-viduo infantil acompañado de dos “pon-chitos”, uno rojo y otro claro, dos fajasde colores, un peine de caña, una bolsacon coca engarzada en plumas, un canu-to de caña con decoración pirograbada,un disco de barro cocido y fragmentosde tejido. En construcciones cumbreras,cerámica Inca, Isla y Saxámar (Reinhard2005).
El hallazgo cumbrero de una láminade cobre en forma de cuchillo (tumi) enel cerro Chuculai (5420 m, Salta-Argen-tina), termina con la lista de los hallaz-
gos no-incas y de difícil adscripción rea-lizados en el marco de expediciones nocientífi cas (San Román 1896).
Existe por tanto una amplia variabi-lidad de objetos y espacios elegidos: enrelación a la forma de disponerlos dentroy fuera de los fardos; las construccionesde diverso tipo conteniendo ofrendas,no todas ellas son la clásica plataformarectangular (esta incluso no albergaba enalgunos casos las ofrendas); a veces enla cima, otras veces en las laderas y pre-cumbres, otra en una cueva; la formade terminar con la vida de los ofrecidostampoco es homogénea, ahorcamiento,golpes, laceraciones, embriaguez y po-sible entierro en vida y demás.
Tal diversidad, es para Beorchia Ni-gris, un factor desconcertante en ciertogrado porque le induce a suponer que lascomunidades aborígenes locales tuvie-ron un rol fundacional en los rituales demontaña:
¿Podemos afi rmar que los santua-rios de altura se construyeron todos entiempos del incanato?...Afi rmarlo seríatemeridad.
De allí que el título de este libro diga“…santuarios indígenas de alta mon-taña” y no “incaicos”…Si los Incasordenaron o nó la construcción de losprimeros santuarios de altura, como losugiere Reinhard, es un detalle que pasaa segundo plano. Lo que interesa es dedónde y cuando surgió la idea del cultoa las montañas.
Ciertamente no fueron los Incasquienes las veneraron por primera vez,pues, como muchos han demostrado, fueuna costumbre anterior a ellos (BeorchiaNigris 1984: 408).
Un año después a la publicación deeste libro, en 1985, se produjo en el Con-trafuerte Pirámide de Aconcagua el ha-llazgo de un niño de aproximadamente8 años acompañado por tres estatuillas
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 113-136; 2013
123
antropomorfas, conjuntamente con otrastres de llamas sin carga (Schobinger,Ampuero y Guercio 1985; Gentile 1999;Schobinger y Ceruti 2002). De su recu-peración y estudio participó Schobingery un equipo interdisciplinario cuyosresultados se plasmaron en una publi-cación de conjunto (Schobinger comp.2001).
Se incorporan a partir de este hallaz-go técnicas específi cas de análisis de ob-jetos materiales como metalografía, mi-neralogía y espectrometría, entre otros.
Ejemplo de ellos son los trabajos deBárcena (Bárcena 2001 a, b y c), don-de se plantea una visión contextual dela montaña en relación a su marco geo-gráfi co. El culto también es integradodentro de la lógica expansiva estatal yse señala la necesidad de trabajos siste-máticos de excavación en los contextosrituales (Bárcena 2001 d):
La composición del collar, cuya dis-posición de cuentas excede la intencio-nalidad estética, ha seguido un patrón,observándose regularidades según unordenamiento que atiende a la cantidad,al volumen y al tipo de materiales de lascuentas. Posiblemente esta selección yordenamiento estuviera también infl uidapor el uso ritual y la signifi cación de lostres materiales, o de dos de ellos fren-te al tercero: piedra/concha (Bárcena2001c: 320).
Los indicadores, variados y com-plejos, permiten diversas conclusionessegún que atendamos (en un marcoteórico-metodológico siguiendo las ver-tientes arqueológica y etnohistórica-Bárcena 1988a) la perspectiva del ajuaren su conjunto- tipo de vestimenta queimplica; la preparación mortuoria, tan-to en relación con la disposición de lasprendas como con la pose y aderezos delsacrifi cado; los motivos decorativos dealgunas telas, como por ejemplo los or-
nitomorfos; los objetos anexos, metáli-cos o en valvas de molusco; entre otros;la situación geográfi ca del cerro del ha-llazgo en relación con los otros “santua-rios” y relictos similares de este sectordel Collasuyo; entre otros (ibid., 1988b)(Bárcena 2001a: 118).
La peculiaridad del hallazgo, un sa-crifi cio ritual humano en una “huaca” dealtura –“santuario de altura”, y de la ce-remonia cuyos vestigios reputamos rele-vantes para la interpretación contextual,permiten avanzar explicaciones más alláde las concernientes a la época y marcoglobal cultural de la ofrenda –incaicos,y de la apreciación del signifi cado gene-ral de ésta. Es así como inscribimos lostrabajos en una línea concordante connuestra hipótesis sobre la procedencia–o “representatividad”- del sacrifi cio yrespecto del marco socio-político-reli-gioso de la ceremonia en la organizaciónestatal incaica (Bárcena 2001a: 159).
En este nuevo momento, se abandonaprogresivamente el estudio del trasfondoreligioso y fi losófi co común para las Al-tas Culturas Americanas para acceder ala particularidad de la formación social,económica y política del Tawantinsuyu,dejándose de lado también las conside-raciones particularistas de las momias yla atención centrada en las cimas, enfa-tizando en su lugar en la interdisciplinapara lograr una visión de conjunto quepermita la inclusión de estos estudios enun marco regional:
Los lugares ceremoniales enclavadosen altos cerros, por encima de los 4300m en nuestra área, adquieren importan-cia en el registro arqueológico dada laconcentración de rasgos y su signifi cadoen el marco institucional estatal incaico,sobre todo cuando se trata del hallazgo,como es el caso que abordamos, de unfardo funerario en uno de los contrafuer-tes del Cerro Aconcagua, y de las esta-
Pablo Mignone
124
tuillas antropo y zoomorfas asociadas,que abrió un campo de investigaciónfecundo, explorado en este trabajo en al-gunos de sus aspectos que, siendo de porsí muy particulares, adquieren un sig-nifi cado mayor, contextual, a poco queen el análisis confl uyan las indagacionesdesde la Arqueología y la Etnohistoria(Bárcena 2001a: 158).
En el caso particular de los vestigiosde la presencia incaica develados en lasalturas de los Andes, se muestran ade-más con fuerza no sólo las característi-cas de la religiosidad andina, que en estaoportunidad particular registra antece-dentes regionales y supervivencias pos-incaicas, sino también las propias de laorganización estatal incaica, que hace delos altos cerros lugar de culto con una ar-quitectura y ceremonial ad hoc (Bárcena2001d: 362).
La historia de la arqueología de altamontaña evidenciará en su época másreciente, una amalgama heterogénea detodas las posturas interpretativas antesvista, a lo que se suma la adopción de al-gunas consideraciones teóricas surgidasen el seno de la sociología contemporá-nea, como la teoría de la estructuración,la teoría del confl icto o bien, la lecturaestructuralista dentro de la arqueologíadel paisaje.
Pero, como veremos, el componentefuncionalista no abandonó del todo la ar-queología de alta montaña, al predomi-nar consideraciones volcadas exclusiva-mente sobre el orden social de los Incasy sus intereses, cosmovisión, política,economía y cultura material, mientrasse mantienen en la oscuridad los gruposcon los cuales interactuaron. No se man-tiene ya el enfoque espacial-regional ydiacrónico que lo antecediera con losescritos pioneros de principios de sigloXX y sobre todo, con los aportes deSchobinger y Beorchia Nigris.
Así se observa por ejemplo, la ads-cripción al “enfoque teórico del confl ic-to” (Ceruti 1997 y ss.), concebido comoheredero del “modelo de estructuraciónde Giddens”, de los aportes de Bourdieu,en relación a la violencia simbólica y dela contribución de Foucault, “al estudiode la disciplina en la creación de sub-jetividades normales” (Ceruti 1997: 19).
Sin embargo, deja entrever un acer-camiento más a la “teoría del confl icto”de la sociología norteamericana de losaños 1970, la cual representó un intentodesde el materialismo histórico de des-prenderse de la idea de orden del funcio-nalismo estructural (aunque sin éxito),acentuando al fi nal el énfasis sobre lasestructuras sociales, sin ahondar en losactores, sus pensamientos y sus acciones(Ritzer 1993: 72).
La teoría del confl icto en arqueolo-gía de alta montaña, entonces, y como severá en adelante, no se fundamenta en la“teoría de la estructuración” de Giddens,porque no da cuenta de la agencia, tam-poco de Foucault, ya que entiende alpoder como un instrumento usado desdeuna clase hacia otra en asimetría insalva-ble, ni de Bourdieu, al negar el principiorelacional del análisis social.
Podemos partir de la idea de que elpensar la arqueología de alta monta-ña como el estudio exclusivo del mun-do incaico es una limitación al estudiode las relaciones sociales (que siempreincluyen por lo menos dos individuoso grupos en interacción), es además lasimplifi cación de las relaciones políticasy de la complejidad de las relaciones hu-manas, al reducir la experiencia social ala oposición binaria dominación-resis-tencia, defi niendo el poder monolíticode un extremo, que pone al ruedo unaideología dominante para legitimar suposición ante la masa, y al otro extremo,una masa indiferenciada sin capacidad
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 113-136; 2013
125
de agencia o acción (Given 2004).El lugar donde las relaciones huma-
nas se desarrollan, lejos de ser el esce-nario donde la opresión toma lugar (lacumbre de la montaña en este caso), esen realidad un paisaje, una “arena” don-de puede haber actores y espectadores,pero a pesar de la posición social queocupen, su participación se manifi estamaterialmente (Given 2004: 18).
En oposición a ello los grupos noincaicos van a ser mostrados como ca-rentes de capacidad de acción o reacciónante la inefable dominación cuzqueña;sin ser considerados tampoco como su-jetos, como se observa en Human Bodiesas Objects of Dedication (Ceruti 2004),el cual asimila en título y contenidolos cuerpos momifi cados de los miem-bros de comunidades étnicas a objetosmateriales, de la misma manera en quese enlistan para el sacrifi cio por Cobo[1653] 1964) en un mismo conjunto concamélidos, hojas de coca, cuyes, ropaen miniatura, fi gurillas humanas de oroy plata, maíz, plumas, conchas de marenteras, en fi gurillas o molidas, cumbi,madera y demás:The most important mountains in theseterritories were selected to be scenes forthe ritual performance of human sacrifi -ces and their burials, together with tex-tile and ceramic offerings in distinctiveInca style. The extraordinary preserva-tion of the bodies and organic mate-rials in the cold, dry environment of thehigh-altitude shrines provides excellentbioanthropological and artefactual evi-dence for the study of Inca offering as-semblages. In addition, they are amongthe few pieces of material evidence ofthe Inca religion that have survived thegreed of the Spanish conquerors anddestruction by the Catholic extirpatorsof idolatries (Ceruti 2004).3
3 Las montañas más importantes en estos
La proposición del otro como objetodesconoce en el mundo de lo local la po-sibilidad de acción y su natural capaci-dad de socialización, de un ser social enlucha por sus propios intereses o en re-sistencia a los poderes internos y exter-nos que lo constriñen. Esta “derogacióndel actor lego” (sensu Giddens 2005),inhibe al objeto de discernir situacionesde violencia y subyugación, mientrasque, al mismo tiempo, se remarca el ac-tivo, consciente y efectivo dominio ejer-cido por el Inca
Desde una perspectiva del “confl ictosocial”, como la anteriormente reseñada, seasume que el ritual puede ser una instanciaen la que se materialicen estrategias de do-minación y resistencia. Se puede legitimarla dominación, contribuyendo a la acepta-ción de la posesión de bienes costosos y delmonopolio de la violencia física por partedel grupo dominante, a través de la mani-pulación y exhibición de esos bienes, y me-diante la ejecución de sacrifi cios humanos,en el ámbito sacralizado del ritual; dondeel sentido de participación generado en-tre los asistentes (dominados) actúa comomecanismo ideológico, promoviendo laaceptación de dichas asimetrías. Además,la instancia del culto permite encubrir las
territorios fueron seleccionadas para serescenas del despliegue ritual de sacrifi -cios humanos y su enterramiento, junto atextiles y ofrendas cerámicas en un estiloInca distintivo. La extraordinaria preser-vación de los cuerpos y los materialesorgánicos en el frío y seco ambiente delos santuarios de altura proveen exce-lente evidencia bio-antropológica y ar-tefactual para el estudio de las ofrendasIncas. En adición, se encuentran entre laspocas piezas de evidencia material de lareligión Inca que sobrevivió la codiciade los conquistadores españoles y la des-trucción de los extirpadores de idolatríascatólicos. Traducción nuestra.
Pablo Mignone
126
desigualdades de poder que allí se reprodu-cen, representándolas como relaciones conlo sobrenatural (Ceruti 1997: 21).…el análisis de los atributos relevantes dela evidencia (funcionalidad y capacidadde los sitios, visibilidad y perdurabilidadde las estructuras, costo de los artefactos,transportabilidad de los ecofactos, causade muerte en los individuos sacrifi cados) ala luz del marco teórico explicitado, permi-te inferir distintas estrategias sociales dedominación, tales como el disciplinamien-to de mano de obra en la construcción delos santuarios, la eliminación ritual de susbienes suntuarios, el control del accesofísico y visual de los asistentes a la cere-monia, o el encubrimiento ideológico de laviolencia sacrifi cial (Ceruti 1997: 14).
Ignorar al dominado trae aparejadoobviar un principio sociológico fun-da-mental: “la realidad es relacional” (sen-su Bourdieu 1997), es decir que la vidasocial humana es inherentemente rela-cional (Thomas 2005: 17), por lo tantose debe abandonar la “realidad” sustan-cial de individuos o grupos (Bourdieu1997: 3), favoreciendo el estudio de lasrelaciones humanas. Al buscar estudiarrelaciones sociales de dominación mien-tras se niega la existencia social de unmiembro, lógicamente derivará la nece-sidad de suplantarlo por otro: el rol va-cante es ocupado por el Inca, el arqueó-logo y la montaña…Teniendo en cuenta su aislamiento y lafalta de evidencia de la presencia pre-incaica en Llullaillaco, las ruinas pro-porcionan una oportunidad única paraexaminar las formas en que los Incasconcebían e interactuaban con una mon-taña sagrada (Reinhard y Ceruti 2000:11, resaltado nuestro).
Debido a que nadie más llegó a lascimas antes o durante la época incaica,la relación social transmutada involucraahora dos agentes en pugna por sus in-
tereses, el Inca y la montaña; el primerotoma posesión de ella a partir de un actofundacional, la construcción y la ofrendaritual, la segunda, resiste con su impron-ta, aunque al fi nal de la contienda, sólouno predomina: decidido, deportista, há-bil, trabajador y bien organizado…
Parece que la mayor parte de las cul-turas pre-Incas se conformaban con adorarlas montañas altas desde lejos, no sola-mente por las difi cultades de escalarlas yel temor a los lugares que creían estabanhabitados por dioses. La construcción desitios sobre las cimas y su uso continuoimplicaba un trabajo considerable y habi-lidades logísticas y de montañismo, única-mente alcanzables por pueblos decididos ybien organizados (Reinhard y Ceruti 2000:80).
Las montañas que rodean a la LagunaBrava no quedaron fuera de las hazañasandinísticas y ceremoniales con las quelos Incas plasmaron el avance de su do-minio en los territorios meridionales delCollasuyu… La construcción de un san-tuario de altura pudo haber sido presen-tada ideológicamente como un gesto dehomenaje del emperador inca hacia lashuacas locales y como parte del culto alSol (Ceruti 1999).
El otro es supersticioso, inhábil, in-genuo y se amedrenta por su propio há-bitat. Es tal el dominio del medio am-biente natural (la montaña y las tierrasaltas inhóspitas) y social (el Inca y suinefable control), sobre él que no tienemayor escapatoria que la muerte, o vo-cación para otra cosa:
Hace cinco siglos, los Incas fueronel primer grupo humano en atrever-se a escalar las cumbres más altas dela cordillera de los Andes, enfrentandolos rigores extremos del entorno de altamontaña y trasponiendo la barrera psi-cológica del temor a las colosales cimas,que hasta entonces habían sido adoradas
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 113-136; 2013
127
por los pueblos andinos desde prudentedistancia (Reinhard 1983). Su hazaña nologró ser repetida sino hasta medio mi-lenio después, con el desarrollo del mo-derno montañismo (Ceruti 2003b: 69).
Los individuos enterrados en el ce-menterio podrían ser trabajadores quemurieron por alguna de estas causas [en-fermedades de montaña], en el cumpli-miento de sus tareas de construcción oabastecimiento de las instalaciones delcomplejo ceremonial (Reinhard y Ceruti2000: 69).
En consecuencia, se desprende quelos únicos que mueren en esta tragediaandina son los individuos sacrifi cados,los trabajadores y el ambiente. Restantres únicos sobrevivientes: el arqueólo-go por su capacidad de someter el me-dio físico para descubrir los misteriosdel pasado, la montaña, por fuerza desu egregia constitución telúrica y porsobresalir en el paisaje, y los Incas, porla capacidad organizativa para construiren él.
Se ha buscado, a veces como reac-ción a esta postura, romper con la con-cepción occidental del espacio y de lacultura material, vistos como pasivosy externos al individuo, como marco ylímite de su acción, mientras que unaperspectiva desde el actor y sus expe-riencias próximas (Geertz 1994) permiteacceder a distintos contenidos de con-ciencia que otorgan vida al mundo físicoy a la cultura material, con sus propiasbiografías y de una gran participación enla vida social (Acuto 2005).
Se introduce así, idealmente al me-nos, una visión dialéctica en cuanto a quelas espacialidades son creadas por lasacciones sociales, pero al mismo tiempolas acciones son constituidas y construi-das por las espacialidades. A esta línease adscribe parcialmente Ceruti (2007),Christian Vitry (2000 y ss.), Félix Acuto
(2005), Cristian Jacob e Iván Leibowicz(2007), por citar algunos.
El mérito de descentralizar el espec-tro desde el cual se analiza la realidaddel pasado, desde la visión occidentalsesgada hacia una comprensión localno cartesiana (Acuto y Zarankin 2008),pronto cosifi ca la naturaleza, la someteal predominio de una elite y atiende mása su estudio que a cualquier referenciasobre las poblaciones locales. Se hacehincapié pronto en la transformacióndel mundo físico y social por los Incas,como expondremos en detalle más aba-jo. Entonces, la ontología del objeto (elmundo físico en este caso), desaparececomo idea y como materia, cambiadassus facciones en la mente y en las accio-nes humanas.
Se lleva a cabo una enajenación delmundo material y del campesino local,análogo a la alienación que Thomas(2005) identifi ca en la Ilustración, conla separación por ella producida entre eltrabajador y el producto de su trabajo, yentre los seres humanos con el mundode los objetos materiales (Thomas 2005:12).
El peso de la dominación y del podercuzqueño recae sobre la geología, trans-formándola desde su rol inicial de mar-co material; la naturaleza es modifi cadaen el paisaje donde los Incas despliegansu poder, es reconstruida y resignifi ca-da a guisa del Cuzco, dependiente enconse-cuencia del poder absoluto delTawan-tinsuyu. Esta visión de una geo-grafía vencida y creada, suplanta el rolde las comunidades locales; su carácterinexpugnable, su impronta intemporales, de suyo, mayor que el alcance de lono-incaico, dimensión invisible empíri-camente antes, durante y después de laceremonia incaica.
La emancipación propugnada por laarqueología del paisaje, queda trunca
Pablo Mignone
128
en su vuelta a la mente de un construc-tor, de un ideólogo, o varios, que actúanconscientemente en esta modifi caciónsustancial del mundo. El espacio prís-tino es para dejar de ser, delegando suexistencia al Inca y su poder, como seobserva en Acuto (2005):Through the formal conquest of the-se sacred mountains, the Inka claimeda monopoly over the connection withthe supernatural world, the appropria-ted local gods and mythic history, andclaimed a direct association with localancestors. Now the Inka themselves di-rected ceremonies to and worshipped themountains, and their connection withthese places was even better than thatestablished by local groups. The Inkacould reach the sacred summits, mate-rially formalize their rituals, and feedthe mountains with the greatest offe-ring possible, children of the Sun. Theancestors and the mountain gods belon-ged now to the Inka. Furthermore theInka became the ancestors themselves,they now lived and emerged from thesame places as the ancestors and gods. Iwould say that through the symbolic andmaterial appropriation of these sacredplaces, mythical histories and pacari-nas, the Inka claimed they had alwaysbeen there, that they were part of the na-tural order of things, part of nature andthe supernatural order. They positionedthemselves as the natural continuum bet-ween the past and the present, seekingto transform local beliefs and history(Acuto 2005: 229, resaltado nuestro).4
4 A través de la conquista formal de es-tas montañas sagradas, el inca reclamóun monopolio sobre la conexión con elmundo sobrenatural, los dioses locales ymitos históricos apropiados, y reclamóuna directa asociación con los ancestroslocales. Ahora los Incas personalmentedirigirían ceremonias y adorarían a lasmontañas, y su conexión con estos luga-
El Inca despliega su poder sin visadel hombre ni del ambiente. La resisten-cia queda anulada teóricamente, anulan-do también los fundamentos de la liber-tad: la acción dentro de una situación deopresión. Como las montañas, las comu-nidades locales son observadores pasi-vos sin capacidad de veto, ajenas inclusoa una comprensión propia de la situaciónde dominación a la que están sometidas.
La geografía reluctante por orgulloinvencible de centurias es sojuzgadapor los Incas, cambiada su fi sonomía,resignifi cada, reconstruida, reinterpre-tada. No queda entonces nada más porser vencido: el natural oponente humanono existe ya, tampoco la prístina confi -guración de los Andes. Un triunfo polí-tico, moral y físico del Inca al trasponerlos linderos del sur andino, de la tierraindómita y de la Historia, para otros es-quiva y mezquina. Se asimila la monta-ña con lo no-Inca y ambos desaparecen,el dominado bajo el dominante y en lapluma del arqueólogo, la montaña como
res fue aún mejor que la establecida porlos grupos locales. Los Incas podían ac-ceder a las cumbres sagradas, formalizarmaterialmente sus rituales, y alimentar alas montañas con la mayor ofrenda posi-ble, los hijos del Sol.
Los ancestros y los dioses de la monta-ña pertenecen ahora al Inca. Más aún,los Incas se convierten en los ancestros,ahora viven y emergen desde los mismoslugares que los ancestros y los dioses. Yodiría que a través de la apropiación sim-bólica y material de estos lugares sagra-dos, las historias míticas y pacarinas, losIncas sostuvieron que siempre estuvieronallí, que siempre fueron parte del ordennatural de las cosas, parte del orden na-tural y sobrenatural. Se posicionaron asímismos como el continuum natural entreel pasado y el presente, buscando trans-formar las creencias y la historia local.Traducción nuestra.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 113-136; 2013
129
limitante física y espiritual por accióndel Inca y del alpinista-científi co.Cons-trucciones humanas ambas que caen porla voluntad de su misma causa efi ciente.
Lo local deja una imagen de sí en lamemoria, falible y mutable, a dife-renciade la roca perenne, donde el Inca escri-be su paso. Los dominios de la oralidad,fundamento de la memoria colectiva,son llevados por el viento, el tiempo yel olvido, mientras que el testimonio delEstado sobrevive 400 años:Desde que se extinguieron las últimas ho-gueras encendidas por los incas en las al-tas cumbres de los Andes, aquel sagradomundo de las cimas no volvió a ser visi-tado por seres humanos sino hasta cuatrosiglos después, cuando geógrafos y alpi-nistas extranjeros comenzaron a desa-fi arnuevamente las grandes alturas (Ceruti1999:13).
Ni siquiera el cambio de marco físicopara las investigaciones lleva a la inclusióndel vencido. Jacob y Leibowicz, (2007) le-gítimamente preocupados por el excesivoénfasis de la arqueología de montaña enlas cimas, el exitismo del hito andinistay las momias, centran su atención en lasbases, en este caso, la base del Nevado deCachi, Salta:Debemos destacar que salvo aisladasexcepciones no se ha trabajado en lossitios que se encuentran a alturas me-nores que los santuarios…Es por elloque la idea que nos guía es la de no sóloregistrar los sitios de altura, sino obte-ner datos de cómo vivían las personasa 4800 metros, como era su vida coti-diana, cuales eran sus percepciones delpaisaje. Conocer sobre las personas quehabitaron estas alturas y entender la di-námica de estos asentamientos (Jacob yLeibowicz 2007: 539)
Más adelante, sin embargo, la monta-ña vuelve a ser a la vez marco y testigodel encuentro de los dos únicos seres ca-
paces de someterla, el Inca y el arqueó-logo:Las ideas que los inkas traían consigo,las nuevas relaciones sociales, políticasy económicas que promovían, su cos-mología, eran impuestas sobre las po-blaciones locales y se comienzan a vercomo naturales. Así prácticas socialesvinculadas al poder e ideología impe-riales obtienen su correlato material enestos nuevos espacios, rituales y edifi ca-ciones (Jacob y Leibowicz 2007: 543).
Por lo anterior, se deduce que el paisa-je visto de esta forma es una imagen delInca sin el otro, del Inca y la montaña, delarqueólogo con el Inca y, en el fondo, delarqueólogo consigo mismo. La relaciónentre la montaña y el Inca se convierteen una parábola (o expresión psicológicade la proyección, quizás), una historia sintiempo, del vínculo entre el macizo inex-pugnable y el arqueólogo que lo enfrentahábil, bien preparado, decidido, organi-zado, como fueron sus antepasados en laaventura.
Es, por tanto, una triple conquista:moral, física e intelectual, por parte delcientífi co. El arqueólogo de alta monta-ña llega adonde sus colegas no llegan,adonde sólo los incas llegaron y, en usode técnicas y métodos que sólo él ma-neja. Además, y en virtud de lo anterior,entiende la historia como nadie antesque él. No son los incas los que reinter-pretan, resignifi can, reconstruyen y to-man posesión del espacio, sino que es elarqueólogo quien lo hace:[La arqueología de alta montaña] ha co-brado un fuerte impulso en los últimosaños, habiendo llegado a convertirse enuna de las ramas de investigación máspromisorias de la antropología. Enfo-ques interdisciplinarios, técnicas espe-cialmente desarrolladas, mayor rigor enlas excavaciones, sistematicidad en lasprospecciones, cuidadosos estudios de
Pablo Mignone
130
laboratorio y procedimientos de con-servación, han permitido realizar infe-rencias más profundas y exactas acercade la naturaleza de los rituales que serealizaban en las cimas (Ceruti 1999:11,resaltado nuestro).
En detrimento de sus adelantos, acce-der a una historia “secreta” durante casimedio milenio sin incluir en ella la his-toria local, debería hacer de la arqueolo-gía de alta montaña una sub-disciplinaen formación más que una especialidadacabada. Sin embargo, la infravalora-ción del dominado no es por limitaciónde la técnica, sino por demérito del obje-to de investigación. Sus limitaciones envida justifi can su desaparición a partir desu muerte, cuando no su asesinato.
La sucesión de eventos desde el he-cho histórico en la montaña, hasta suestudio científi co, tiene la gran ausenciadel dominado y la gran presencia de latécnica y de quien la posee. Dominarla,permitió a los Incas conquistar la monta-ña y, al científi co, conocer las caracterís-ticas de esa dominación.
La técnica es, por último, la fronte-ra entre lo propio y lo ajeno. Lo local-propio (el campesino, el obrero, el otro)en el pasado no la tuvo, por lo que nopudo dejar su impronta en las cimas delos macizos andinos. Lo local-propio(el poblador actual, baquiano, colla, lu-gareño) en el presente no la posee, porlo tanto, en 400 años no llegó a dar conla verdad de la conquista ritual Inca. Enconsecuencia, la técnica es prerrogativade lo local-ajeno (el Inca) y de lo ajeno(el arqueólogo), ambos descubridoresy conquistadores de lo único desafi antedel Kollasuyu: la montaña5.5 Paradoja o contradicción lógica del em-
pleo hasta el hartazgo del término Kolla-suyu, que es menos un topónimo que unantropónimo, como muchas de las cate-gorías incaicas que designaban gruposhumanos más que geografía.
Por último, citamos a Vitry (2000,2004 y 2007), adscrito a la tendenciainterpretativa que concibe el espaciocomo construido subjetiva e inter-subje-tivamente, que limita a la vez que es do-minado, dejando en claro el concepto depaisaje como resultado de interaccionessociales, incluyendo en el análisis a losmitmacquna a partir de la identifi caciónde patrones arquitectónicos.
Al respecto pensamos que las dife-rencias constructivas pueden estar rela-cionadas con una diferenciación socialy/o jerárquica, entre los inkas y los posi-bles mitayos encargados de la construc-ción, mantenimiento y abastecimientode edifi cios y caminos en momentos pre-vios a las peregrinaciones y durante eldesarrollo de las ceremonias de ofrendasen el volcán (Vitry 2004: 15).
La reconstrucción e interpretaciónde los paisajes arqueológicos a partirde la descripción de los procesos socio-culturales, busca descubrir los procesoshistóricos que conformaron las diversasdimensiones del entorno socio-cultural ylas interrelaciones ambientales, socialesy simbólicas (Criado Boado, 1993). Estainterpretación de los paisajes no puedeprescindir de la historia reciente ni delpresente en cada uno de los lugares pordonde atraviesa el Qhapaq Ñan, ya queexisten numerosas comunidades que aúnle rinden tributo a los apus de las mon-tañas ya sea desde la base o bien ascen-diendo hasta la cima de los montes. Lostrabajos etnográfi cos e históricos sonfundamentales para poder comprenderla complejidad de los paisajes culturalesandinos enmarcados en la geografía sa-grada del pasado (Vitry 2007:22).
El estudio sobre el Nevado del Chañi(zona limítrofe Salta-Jujuy, Argentina)evidencia esta perspectiva, ubicándo-se en él más de 10 sitios arqueológicosrelacionados a través de un camino an-
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 113-136; 2013
131
tiguo, cubriendo un desnivel de 2000m y un proceso histórico que atraviesamomentos precerámicos, incaicos, jesui-tas, con la explotación minera modernade corolario, complejidad que no puedetomarse de soslayo (Vitry 2007).
Palabras fi nales
Este recuento nos ha servido para esbo-zar el génesis y desarrollo de las prin-cipales ideas que pueblan la arqueolo-gía de alta montaña en Argentina. Unahistoria donde los “estamentos negati-vamente privilegiados”, en términos deWeber, y su “lógica de existencia pordelegación”, ahora con Bourdieu, estáa merced de tres fuerzas combinadas: lahistoria estatal cuzqueña, el arqueólogomontañista y la montaña.
Vimos de qué manera se produjo laconstrucción de la fi gura del otro, enoposición a la identifi cación entre elmontañista y el Inca. La forma en que ellugareño, el local, el extraño, por sí solono sobrevive la geología, el clima, la his-toria (como paso del tiempo) o la His-toria (como estudio del pasado). Todasu participación en esta obra pasa a undifuso no lugar de la memoria colectiva.
La obviedad del elemento autóctonoen esta historia es el resultado de su in-capacidad de ser a pesar de las circuns-tancias. No subió a las montañas antes,durante o después que los Incas por sersupersticioso y poco dado a superar losconstreñimientos ambientales. Ante estaausencia solo pueden encontrarse en lamontaña el Inca y el arqueólogo.
La montaña es así el espacio físico ysimbólico donde se relacionan dos mo-mentos de la historia de la humanidad:la época de las grandes civilizacionesperdidas y la era del conocimiento, conel Inca como arquetipo del primero y elarqueólogo como modelo del segundo.
Se olvida que puede discutirse aúnla presencia tajante del estado comoórgano rector de las vidas y muertesocurridas a más de 4.000 m.snm y quela evidencia también nos habla de unaparticipación local, de otros actores so-ciales igualmente visibles en el registroarqueológico.
Creemos que mientras el objeto deestudio esté circunspecto geográfi ca-mente a la cima de las montañas y re-dunde en objetos suntuarios y momiasvistosamente ataviadas, “el vencido” nopodrá hacer su merecida entrada en la li-teratura científi ca.
Mientras la ciencia arqueológicamantenga sus gustos de anticuario y selimite a resaltar la belleza, perfección,preservación y originalidad de la culturamaterial incaica, limitada de por ciertoen su número y extensión, estará impe-dida de dar cuenta de la norma dentro detodo registro arqueológico: lo fragmen-tario, escueto, común y normal depósitomaterial con el cual todo arqueólogo serelaciona.
Si el arqueólogo debe ser conscienteque su visión del mundo afecta su visióndel pasado e infl uye sobre el conoci-miento que la sociedad tiene de ese pa-sado. Si la práctica arqueológica no so-lamente responde a una particular ideo-logía, refuerza una ideología dominanteo la confronta, sino que además produceideología, debemos preguntarnos comoprofesionales ¿qué ideología debemoscrear? (Mc Guire 2008: 16).
Seguramente, no será aquella quese sustente en la prescindencia de la in-formación sustantiva que nutre nuestrodiscurso, ni en el abandono del pasado yla negación del presente o su sustituciónpor el predominio de la tecnología parala exhumación y conservación de obje-tos atractivos y exóticos sin historia.
Pablo Mignone
132
Agradecimientos
Quiero agradecer al Dr. Cristóbal Gne-cco por las valiosas sugerencias vertidasa la versión original de este escrito. A losdos evaluadores anónimos de este escri-to, quienes con agudeza notable y nomenor indulgencia dotaron gentilmentede los medios necesarios para mejorar eltrabajo.
Al Consejo Nacional de Investiga-ciones Científi cas y Tecnológicas deArgentina por el fi nanciamiento deldoctorado al cual estas investigaciones
corresponden, también al Dr. J. RobertoBárcena por aceptar ser el director delmismo y por su apoyo constante parasu avance, al Lic. Christian Vitry, poraceptar la codirección de la propuesta dedoctorado, a los miembros de la Unidadde Antropología del Centro Científi co yTecnológico de Mendoza, a la directo-ra del Museo de Antropología de Salta,Lic. Mirta Santoni, al director del Mu-seo de Arqueología de Alta Montaña deSalta, Miguel Xamena y al personal delaboratorio y conservación de la mismainstitución.
Bibliografía
Abal, C.2001 Descripción y estudio del material textil. En J. Schobinger (comp.) El Santuario
Incaico del Cerro Aconcagua, 191-244. Editorial de la Universidad Nacionalde Cuyo, Mendoza.
Acuto, F.2005 The Materiality of Inka Domination: Landscape, Spectacle, Memory, and An-
cestors. En P. Funari, A. Zarankin y E. Stovel. Global Archaeology Theory:Contextual Voices and Contemporary Thoughts, 211-235. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.
Acuto, F. y A. Zarankin.2008 Introducción. En: F. Acuto y A. Zarankin (comp.). Sed Non Satiata II. Acer-
camientos sociales en la arqueología latinoamericana, 9-34. Colección Con-textos Humanos. Serie Intercultura-Memoria y Patrimonio. Editorial Brujas,Córdoba, Argentina.
Bárcena, J. R.1988 Investigación de la Dominación Incaica en Mendoza. El Tambo de Tambillos,
la Vialidad Anexa y los Altos Cerros Cercanos. En Espacio, Tiempo y Forma,Serie I, Prehistoria, T. 1, 397-426. UNED, Madrid.
2001a Pigmentos en el ritual funerario de la momia del cerro Aconcagua. En J. R.Bárcena. Estudios sobre el Santuario incaico del cerro Aconcagua, 117-170.Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
2001b Los objetos metálicos de la ofrenda ritual. En J. R. Bárcena. Estudios sobre elSantuario incaico del cerro Aconcagua, 281-302. Editorial de la UniversidadNacional de Cuyo, Mendoza.
2001c El collar de la Momia. En J. R. Bárcena. Estudios sobre el Santuario incaicodel cerro Aconcagua, 303-361. Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo,Mendoza.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 113-136; 2013
133
2001d La infraestructura arquitectónica incaica en relación con el sitio ceremonialde altura del Cerro Aconcagua: el caso de las estructuras de pirca del CerroPenitentes y de Confl uencia. En J. R. Bárcena. Estudios sobre el Santuarioincaico del cerro Aconcagua, 361-375. Editorial de la Universidad Nacionalde Cuyo, Mendoza.
Beorchia Nigris, A.1984 El enigma de los santuarios indígenas de Alta montaña’. En Revista del Centro
de Investigaciones arqueológicas de Alta Montaña Nº 5. Universidad Nacionalde San Juan.
Bourdieu, P.1997 Razones Prácticas. Sobre la Teoría de la Acción. Editorial Anagrama, Barce-
lona.Casanova, E.
1930 Excursión Arqueológica al Cerro Morado (Departamento de Iruya, provinciade Salta). Notas del Museo Etnográfi co, Nº 3. Facultad de Filosofía y Letras dela Universidad de Buenos Aires. Imprenta de la Universidad.
Ceruti, C.1997 Arqueología de Alta Montaña. Editorial Milor. Salta.1999 Cumbres Sagradas del Noroeste Argentino. Avances en Arqueología de Alta
Montaña y Etnoarqueología de Santuarios de Altura Andinos. Editorial de laUniversidad de Buenos Aires.
2003a Llullaillaco. Sacrifi cio y ofrendas en un santuario Inca de Alta Montaña. Pu-blicación del Instituto de Investigaciones de Alta Montaña. Universidad Cató-lica de Salta. Salta.
2003b Cerro Ilanco: sacralidad del espacio en un santuario de alta montaña inca.Scripta Ethonologica, vol. XXV, número 025, pp. 69-82, CONICET, BuenosAires.
2004 Human Bodies as Objects of Dedication at Inca Mountain Shrines (North-Western Argentina). World Archaeology, The Object of Dedication, Vol. 36,No. 1, pp. 103-122. Taylor & Francis, Ltd.
2007 Qoyllur Riti: etnografía de un peregrinaje ritual de raíz incaica por las altasmontañas del sur de Perú. Scripta Ethonologca. Vol XXIX, pp. 9-35. CONI-CET, Argentina.
Cobo, B.[1653] 1964 Historia del Nuevo Mundo. Libros I y II, Biblioteca de autores españoles,
Tomo XVI y XCII. Colección Rivadeneira. Ediciones Atlas, Madrid.Cruz, J. C.
2004 Momia del cerro “Nevado de Chuscha”: estudios por imágenes. 93-98. J. Scho-binger (comp.) El Santuario Incaico del Nevado de Chuscha (Zona limítrofeSalta-Catamarca). Fundación CEPPA, Buenos Aires.
Geertz, C.1994 Conocimiento Local. Ed. Paidós. Buenos Aires.
Gentile L., M.1999 Huacca Muchay. Religión indígena. Páginas 37-116. Instituto Nacional Supe-
rior del Profesorado de Folklore. Buenos Aires.
Pablo Mignone
134
Giddens, A.2005 La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Amo-
rrortu Editores, Buenos Aires.Jacob, C. e I. Leibowicz.
2007 Historias de Altura. Un poco más cerca del Cuzco. Libro de Resúmenes delXVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, 539-548. Editorial de laUniversidad Nacional de Jujuy.
Mac Guire. R.2008 Archaeology as Political Action. California Series in Public Anthropology. Uni-
versity of California Press.Rebitsch, M.
1966 Santuarios indígenas en altas cumbres de la puna de Atacama. Informe sobrecuatro expediciones argentino-austríacas 1956-1965. Anales de Arqueología yEtnología. Tomo XXI. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacionalde Cuyo, Mendoza.
Reinhard, J.1993-1994 Llullaillaco: investigación del yacimiento arqueológico más alto del mun-
do. Anales de arqueología y etnología 48/49, Universidad Nacional de Cuyo,Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Arqueología y Etnología, Mendoza.
2002 A high altitude archaeological survey in northern Chile. Chunagará. Revistade Antropología Chilena, vol. 34, nº 001, pp.85-99, Universidad de Tarapacá,Arica, Chile.
2005 The Ice Maiden. Inca mummies, mountain gods, and sacred sites in the Andes.Publicación de National Geographic Society. Washington.
Reinhard, J. y C. Ceruti.2000 Investigaciones arqueológicas en el volcán Llullaillaco. Complejo ceremonial
incaico de alta montaña. Editorial de la Universidad Católica de Salta.Ritzer, G.
1993 Teoría Sociológica Clásica. McGraw-Hill, España.San Román, F.
1896 Desierto y Cordilleras de Atacama T. 1. Imprenta Nacional, Santiago de Chile.
Schobinger, J. (comp.).2001 El santuario incaico del cerro Aconcagua. EDIUNC (Editorial de la Universi-
dad Nacional de Cuyo). Mendoza.Schobinger, J.
2001 Los santuarios de altura y el Aconcagua: aspectos generales e interpretativos.J. Schobinger (comp.). El santuario incaico del cerro Aconcagua. EDIUNC(Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo). Mendoza.
2004 El Santuario Incaico del nevado de Chuscha (zona limítrofe Salta-Catamarca).Fundación CEPPA. Buenos Aires.
2004 Resultados de la investigación sobre la momia del Nevado de Chuscha y sucontexto cultural. J. Schobinger (comp.) El Santuario Incaico del nevado deChuscha (zona limítrofe Salta-Catamarca), 291-303. Fundación CEPPA. Bue-nos Aires.
2008. La momia del cerro El Toro. Colección Cumbre Andina. Editorial de la Facul-
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 113-136; 2013
135
tad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.2009 Las Religiones Precolombinas. En: J. Schobinger y C. Abal. Las Religiones
Precolombinas y la Cultura de Chavín. Editorial de la Facultad de Filosofía yLetras, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza.
Schobinger, J; M. Ampuero y E. Guercio.1984-1985 Estatuillas del ajuar del fardo funerario hallado en el cerro Aconcagua .
Revista Relaciones. T. XVI. Nueva Serie: 175-190. Sociedad Argentina de An-tropología, Buenos Aires.
Schobinger, J.; Ceruti, C.2002 Arqueología de Alta Montaña en los Andes Argentinos. En: E. Berberián y A.
Nielsen (ed.). Historia Argentina Prehispánica. T 2, 523-560. Editorial Brujas.Buenos Aires.
Thomas, J.2005 Materiality and the Social. En: P. P. Funari, A. Zarankin y E. Stovel. Global
Archaeological Theory. Contextual Voices and Contemporary Thoughts, 11-18. Kluwer Academics / Plenum Publishers.
Vitry, C. F.2000 Aportes para el estudio de caminos incaicos. Tramo Morohuasi-Incahuasi.
Salta-Argentina. Gófi ca editora, Salta.2003 La expedición sueca y los primeros capítulos de la historia de la Arqueología
de alta montaña. Revista Pacarina Nº 3: 337-344. Facultad de Humanidades yCiencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy.
2004 m. s. “Contribución al estudio de caminos de sitios arqueológicos de altura.Volcán Llullaillaco (6.739 m). Salta – Argentina”. Trabajo presentado en el XVCongreso Nacional de Arqueología Argentina. Río Cuarto, Córdoba. Gentilezadel autor.
2007 Apus y Qhapaq Ñan. El paisaje sagrado de los incas. Artículo presentado a laUNESCO, Proyecto Qhapaq Ñan – Camino Principal Andino. Gentileza delautor.
Wilson, A; T. Taylor; M. C. Ceruti; J. A. Chávez, J. Reinhard; V. Grimes; W. Meier-Augenstein; L. Cartmell; B. Stern; M. Richards; M. Worobey; I. Barnes y T. Gilbert.
2007 Stable isotope and DNA evidence for ritual sequences in Inca child sacrifi ce.PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA), Vol 104,Nº 42: 16456-16461.
Pablo Mignone
137
DIACRONÍAS EN NEGATIVOS DE CAMPAÑA:UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA
ARQUEOLOGÍA ARGENTINA DEL NOROESTEARGENTINO A TRAVÉS DE SUS FOTOGRAFÍAS DE
TRABAJO DE CAMPO ENTRE LOS AÑOS 1905 A 1930
María José SalettaAIA-CONICET
Este artículo se propone indagar el proceso de conformación de la arqueología argentina,como disciplina así como de su objeto de estudio, mediante el análisis de su desarrollo his-tórico en el Noroeste argentino (en adelante NOA) entre 1905 y 1930, a partir de las foto-grafías que registraron el trabajo de campo de trece expediciones organizadas por el MuseoEtnográfi co de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En ellasse busca rastrear si, durante el período relevado, hubo variaciones en las prácticas de losinvestigadores que indiquen el inicio de la aplicación de principios derivados del positivismoy del razonamiento inductivo. En trabajos previos (Saletta 2010, 2011) se presentó un análi-sis del total de la muestra de imágenes de trabajo de campo de las expediciones organizadaspor el Museo Etnográfi co durante ese mismo período. En ambos artículos se buscó rastrearla existencia de un habitus de visión disciplinar y, de existir, si éste refl ejaba la objetivacióndel artefacto arqueológico por sobre sus relaciones contextuales. En cambio, en la presenteinvestigación el objetivo consiste en analizar si durante los veinticinco años analizados seinició el proceso de sistematización -el disciplinamiento de la arqueología- en los métodosde trabajo de campo registrados en las fotografías y en el uso de la misma como registro“objetivo” de ese trabajo de campo.
El objetivo de este artículo es indagarsobre proceso de conformación de laarqueología argentina como disciplina asícomo también la de su objeto de estudio,en la región del Noroeste argentino (enadelante NOA) entre los años 1905 y1930. Para ello se analizaron, cuantitativay cualitativamente,165 fotografías quefueron tomadas en trece expedicionesorganizadas por el Museo Etnográfi code la Facultad de Filosofía y Letras dela Universidad de Buenos Aires en eselapso a dicha región. Las 165 imágenesde trabajo de campo arqueológico fueronanalizadas utilizando 18 variables a
través de las cuales se buscó identifi carsidurante el período relevado se produjoel iniciodel proceso de disciplinamientode la arqueología. Como indicador dedicho disciplinamiento se consideróque se evidenciaría diacrónicamenteun aumento en la estandarización ysistematicidad del trabajo de campoarqueológico - el qué se registraba- y delregistro visual de dicho trabajo- el cómose registraba-. Los resultados indicanque solo puede corroborarse, para eseperiodo,el inicio de estandarizaciónde la toma fotográfi ca arqueológicaevidenciado por la menor variabilidad
ARQUEOLOGÍA SURAMERICANA / ARQUEOLOGÍA SUL-AMERICANA 6, (1,2) Enero/Janeiro 2013
138
e) prolegómenos de la arqueología cien-tífi ca (1949-1960) y f) la arqueologíacientífi ca o profesional (de 1961 en ade-lante). La etapa relevante para nuestroartículo es la denominada arqueologíaen la universidad (1901-1925). Ésta secaracterizó por: (a) la creación de mate-rias relacionadas con la arqueología -engeneral, dentro de la carrera de Historia,(b) la formación de institutos y museosde antropología y arqueología depen-dientes de universidades, (c) investiga-dores mayoritariamente argentinos, y (d)fi nanciación estatal de las instituciones,investigaciones y campañas (Fernández1982).
Fernández también articuló cada unade las etapas mencionadas con el pesorelativo que las corrientes de pensamien-to “historicista o papelista” y “naturalis-ta” habían tenido en cada una de ellas(Fernández 1982: 48). Según el autor, lacorriente historicista o papelista pusomás énfasis sobre el estudio de las cróni-cas como apoyo de los estudios arqueo-lógicos. En cambio, la corriente natura-lista dirigió su atención a los métodosderivados de las ciencias naturales, enparticular la geología y la estratigrafíay, según Fernández, partía de postula-dos evolucionistas. De manera acertada,Fernández no realizó un corte deter-minante entre las corrientes de pensa-miento de cada etapa, sino que marcó lacontinuidad entre algunas de ellas y lasarticuló como períodos o modalidadesque permiten observar los matices quecada uno de los autores presenta en suproducción arqueológica. Pero, tal comoexplicó Fernández -y cómo se verá en elcaso bajo análisis- la separación entreetapas no es neta o absoluta sino que loslímites pueden ser superpuestos, difusosy las características de una etapa pue-den continuar en la próxima (1982:16).Es por esto que, cuando sea necesario,
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
de tipos de toma registrados - el cómodel registro visual del trabajo decampo-. Sin embargo, no se demostróuna mayor sistematización del métodode excavación arqueológico -qué era loregistrado- ya que no se evidenció unaumento de imágenes que registrasencontextos y métodos de excavación.Tomado en conjunto, esto sería unindicador de que la discusión teórico-metodológica aun no había llegado aimponer criterios de disciplinamientoque fueran registrados en la fotografía.
Antecedentes y conceptos teóricos
Historia de la arqueología argentina
Varios autores han examinado la historiade la arqueología argentina en el NOA(Fernández 1982, Madrazo 1985, Ha-ber 1994, Olivera 1994, Nastri 2004ay 2004b, Ramundo 2007). Cada uno deellos se ha concentrado en ciertos as-pectos del desarrollo de la arqueologíacomo disciplina científi ca (cronología,producción académica, publicaciones,inserción institucional, contexto socio-político, desarrollos teóricos, etc.). Dadaesta pluralidad de intereses, al analizarla historia de la arqueología estos apor-tes pueden considerarse como comple-mentarios.
Fernández (1982) distinguió seisetapas de desarrollo a partir de: (a) lasprácticas de los propios investigadores,lo que el autor denominó “la suma me-todológica” (Fernández 1982:15) y (b)el tipo de organismo o institución -si lohubo- en el que se desarrolló la investiga-ción arqueológica. Dichas etapas son: a)arcaica o documentativa (1516-1871),b) la arqueología heroica (1872-1900),c) la arqueología en la universidad(1901-1925), d) de consolidación uni-versitaria o transicional (1925-1949),
139
nos referiremos a la continuidad de fac-tores desde las etapas anteriores y hacialas etapas posteriores. A los efectos decircunscribir el período estudiado, Fer-nández resulta, pues, pertinente sobretodo por la importancia que le otorga alos ámbitos académicos (universitarios)para el disciplinamiento de la arqueolo-gía argentina.
En su trabajo, Fernández no tomó encuenta las condiciones sociales, políticase ideológicas imperantes en Argentinaen cada una de las etapas, lo que impidesituar el desarrollo científi co como partedel avance de la sociedad en su conjun-to (Bourdieu 1990). En nuestro país lacreación de disciplinas científi cas –entreellas la antropología y la arqueología-tuvo una estrecha relación con el pro-ceso de formación del Estado–nación,ya que el contexto de generación de sucampo de conocimiento era político eideológico, además de científi co. Erapolítico porque respondía a intereses delas elites nacionales sobre el poder y laapropiación de un espacio físico, en estecaso el del NOA. Era ideológico, porqueesa apropiación física contemporánea alas expediciones científi cas tenía su co-rrelato de justifi cación en la apropiaciónsimbólica del pasado que se debía asen-tar sobre bases científi cas y de progresoacumulativo de conocimiento (Podgor-ny 1999, Pegoraro 2005).
Otro autor que incorporó la dimen-sión política, ideológica y económica asu estudio de la historia de la arqueolo-gía argentina es Madrazo (1985). En él,Madrazo presentó una articulación de lapráctica arqueológica vinculada direc-tamente con los avatares de la historiapolítica, social e ideológica de nuestropaís. En su disección de la historia dela arqueología argentina analizó las si-guientes etapas: a) de signo positivista(1865-1930), b) de orientación histó-
rica (1930-1955), c) de modernizaciónuniversitaria y creciente apertura teó-rica (1955-1966), d) de censura (1966-1972), e) de subordinación a la prácticapolítica (1973-1974), f) de ataque fron-tal a las ciencias sociales (1975-1983).
Para caracterizar la primera etapa-que toma un rango temporal muy am-plio-, Madrazo analizó la parte teórico-práctica y el sustrato político, ideológicoy social que hicieron posible el desarro-llo de la antropología y la arqueologíacomo disciplinas científi cas. Respectode esta etapa, que incluye el periodotratado en este artículo, Madrazo seña-ló que las perspectivas ideológicas de laépoca respondieron a los lineamientosliberales e individualistas enrolados enla concepción de progreso cultural unili-neal y que consideraban a Europa y Oc-cidente como la culminación más exito-sa de ese proceso. Para este autor, la faltade un desarrollo teórico explícitamentearqueológico fue suplida con el uso delas ciencias naturales en su variante po-sitivista más ingenua, como modelo delmétodo científi co. Fue este método, enconjunción con la aplicación de la teoríade la evolución, lo que le confi rió un es-queleto teórico-metodo-lógico a la prác-tica de la arqueología (Madrazo1985). Elautor insiste en señalar que en un principiola práctica de la antropología y la arqueo-logía se produjo dentro del campo de lasciencias naturales, regidas en ese entoncespor una concepción epistemológica empi-rista en la que primaba la observación delo concreto y la descripción minuciosa delmundo “real”. Sin embargo, como tam-bién señalan Haber (1994) y Fernández(1982), tales principios epistemológicosempiristas y positivistas no fueron aplica-dos homogéneamente por todos los inves-tigadores de la etapa, sino que fueron partede un proceso lento de sedimentación delos límites disciplinarios; como veremos
María José Saletta
140
en este trabajo, la fotografía fue en parteprotagonista de este proceso.
Sucesos de la arqueología argentina
La mayoría de los autores que han hechoperiodizaciones de la historia de la arqueo-logía argentina establecen el carácter mu-cho más científi co de la disciplina recién apartir de la década de 1950, con la intro-ducción del carbono 14 como método dedatación (Fernández 1982, Madrazo 1985,Haber 1994, Olivera 1994, Nastri 2004ay 2004b, Ramundo 2007). Sin embargo,los primeros investigadores argentinos afi nes del siglo XIX y principios del XXhacían ciencia según los cánones de laépoca y su método se reducía a realizarobservaciones rigurosas sobre el mundoreal guiados por una epistemología decarácter inductivo, empirista e interpre-tativo. Por otra parte, en ese momento laformación científi ca no estaba unida in-eludiblemente a la formación universita-ria. Un científi co no debía ser, de maneraobligatoria, un graduado universitario deuna carrera afín al tema de investigacióny se podían encontrar científi cos autodi-dactas (como lo fue Florentino Ameghi-no a fi nes del siglo XIX). De hecho, lacarrera de antropología no se fundaríaen la Facultad de Filosofía y Letras dela Universidad de Buenos Aires y en laUniversidad de la Plata hasta cincuentaaños después (1958).
Como otros autores ya han señalado(Ramenofky y Steffen 1998) la delimi-tación del objeto de estudio es uno de loprimeros pasos en la constitución de unadisciplina científi ca, aunque este no esun hecho que suceda repentinamente yde una vez para siempre sino que formaparte de un continuo dentro del transcu-rrir de la ciencia. Sin embargo, es posibleestablecer dentro de este proceso ciertoslímites analíticos que nos permitan abor-
darlo de manera comprensible. Dichoslímites pueden tener cierto grado de arbi-trariedad pero necesariamente deben tenerun anclaje empírico sostenido por la infor-mación bajo estudio (Kuhn 1971; Hempel1978).
En consonancia con lo arriba expuesto,consideramos –junto a otros autores– quela creación del Museo Etnográfi co de laFacultad de Filosofía y Letras de la Uni-versidad de Buenos Aires marcó el iniciode una etapa diferente (Haber 1994, 1999,Podgorny 1999, Pegoraro 2005). Despuésde su fundación en 1904, ordenada porNorberto Piñero, entonces decano dela Facultad de Filosofía y Letras de laUniversidad de Buenos Aires, el MuseoEtnográfi co comenzó a organizar las pri-meras expediciones arqueológicas. JuanBautista Ambrosetti fue nombrado sudirector y dirigió las primeras ocho cam-pañas. A su muerte en 1917, su únicodiscípulo directo Salvador Debenedettiasumió la dirección del museo y de lasexpediciones hasta su repentino falleci-miento en 1930. Ambrosetti dirigió ochoy Debenedetti diecisiete, lo que sumaveinticinco expediciones en el lapso deveintiséis años. Las expediciones fueronintegradas, con preferencia, por profe-sores y estudiantes de la Facultad, quecursaban materias de arqueología (Pod-gorny 1999). Además, sus expedicionestuvieron la particularidad de estar abo-cadas exclusivamente a la arqueología(excavar sitios, recolectar artefactos yrestos humanos) sin conjugarlas con in-tereses geológicos o paleontológicos. Lameta de estas expediciones arqueológi-cas era el conocimiento de las poblacio-nes indígenas anteriores a la llegada delos europeos (Pegoraro 2005).
La elección de los sitios donde serealizaban las expediciones estaba suje-ta a una serie de factores entre los quese pueden enumerar: las noticias de
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
141
descubrimientos de sitios y/o objetosarqueológicos, información provenientede fuentes históricas y fi nanciamientoexterno a la universidad -mecenazgo depersonajes políticos o coleccionistas pri-vados- (Podgorny 1999). Por ejemplo,la primera expedición a Pampa Grande(1906) se realizó luego de que IndalecioGómez, un político y diplomático ar-gentino, donara al Museo una colecciónde objetos que habían sido extraídos deese sitio que se encontraba dentro de supropiedad. La expedición fue promovi-da por este mismo coleccionista, quientambién brindó parte de los recursos ne-cesarios para el fi nanciamiento de dichaexpedición (Fernández 1982; Podgorny1999, Pegoraro 2005).
Las expediciones realizadas por elmuseo tenían como objetivo principalla recolección de objetos arqueológicos(Fernández 1982, Podgorny, 1999). Es-tos objetos servían a dos fi nes. El prime-ro era científi co y académico: conocermás sobre el pasado prehispánico. El se-gundo, de carácter más político y social,tenía que ver con el prestigio del MuseoEtnográfi co y con la posibilidad de inter-cambio institucional con otros museos.En efecto, el tamaño de la colección delmuseo estaba en directa asociación consu prestigio y el de sus miembros (Pe-goraro 2005). Además, poseer gran can-tidad de piezas arqueológicas permitíaintercambiar con otros museos del mun-do y así lograr la exhibición de la his-toria humana en toda su extensión “uni-versal”. Así mismo, el tamaño de estascolecciones no sólo aumentaba con lasexpediciones y el intercambio de piezascon otros museos, también se adquiríanpiezas mediante la compra a coleccio-nistas y la donación de colecciones porparte de privados. Algunas de estas co-lecciones eran provistas al museo poralgunos autores (Haber 1994; Podgor-
ny 1999) han llamado los naturalistasviajeros, entre ellos Carlos Ameghino yAntonio Pozzi o, en tiempos anteriores,Francisco Moreno o Estanislao Zeba-llos. Se denominó así a los investiga-dores que eran enviados por los museospara recolectar piezas o fósiles sólo conel fi n de aumentar las colecciones. Estosucedió sobre todo en los museos dedi-cados en gran parte a las ciencias natu-rales, como el Museo de La Plata y el deHistoria Natural de Buenos Aires. Otrascolecciones se integraban a los museospor medio de mecenas que fi nanciabanexpediciones y donaban parte de sus co-lecciones a los museos, como el mencio-nado Gómez o Benjamín Muñiz Barreto,otro conocido coleccionista (Fernández1982, Haber 1999, Podgorny 1999).
Podemos establecer entonces una re-lación entre la creación del Museo Etno-gráfi co, el inicio del proceso de delimita-ción de un campo de trabajo disciplinar,la necesidad de conocimiento científi codel pasado precolombino, la gestión delas expediciones dirigidas hacia dondeese pasado se hacía más tangible paralos observadores de ese periodo históri-co (1900-1930) y la necesidad de recu-perar ese pasado en la forma de objetosarqueológicos, que además justifi caranla existencia del museo recién creado.En la práctica de las expediciones,“…lo que a nosotros nos importa esconsiderar la vida extinguida en esacomarca apartada, detenernos cuida-dosamente sobre sus ruinas, extraer lostesoros de sus ciudades muertas, sacara la luz del día sus yacimientos funera-rios y, procediendo á su estudio, desen-trañar entre sus confusiones caóticas elalma de sus pueblos que, como nido decóndores, se asentaron un día sobre lacumbre de los cerros fragosos cuyas la-deras carcome y derrumba en constantetrabajo el Río Grande de Jujuy.” (Debe-
María José Saletta
142
nedetti, 1910:5).Tal era la función de los arqueólogos:desentrañar lo que ya no estaba median-te el estudio de los objetos y llegar al“alma” de unos pueblos que, supuesta-mente, ya se habían extinguido en esatierra.
Nos proponemos analizar las varia-ciones diacrónicas y el proceso de dis-ciplinamiento de la arqueología argenti-na durante ese período entre 1904 conla fundación del Museo Etnográfi co dela Facultad de Filosofía y Letras y lamuerte de su segundo director SalvadorDebenedetti en 1930. Durante este lap-so el museo realizó 25 expediciones ar-queológicas a diferentes partes del país,de la cuales hemos podido relevar lasfotografías de 13 de ellas (ver apartadoMetodología). Si bien estos 26 años sonsólo un fragmento menor dentro de unproceso más largo, consideramos quedichos años conforman el período de laconstitución inicial de la arqueología enel ámbito académico y universitario. Asu vez, pensamos que es posible, duranteeste lapso, observar en las fotografías elinicio de un proceso de delimitación dela arqueología como disciplina científi -ca.
Conceptos teóricos desde de la foto-grafía
La fotografía es un artefacto de culturamaterial (Ruby 1996; Fiore 2002; Al-varado 2007) y, en cuanto producto delquehacer humano, se la puede analizardesde una perspectiva arqueológica.Como todo producto humano, la fo-tografía no es ingenua ni se encuentradespojada de intencionalidad y signifi -cado, por lo que para su análisis nece-sariamente se debe adoptar una posturacrítica. En otras palabras, no se la debeconsiderar una tecnología libre de posi-
ciones subjetivas, tal como fue conce-bida en sus inicios, cuando se la creíacapaz de representar objetivamente larealidad (Gernsheim 1986). La evalua-ción crítica de la fotografía debe pasarpor contemplar a todos los actores rela-cionados con la toma de una fotografía:quien la toma, qué o a quién/es se retra-ta, así como la situación de retrato y paraquiénes/qué público se la realiza; de otromodo se corre el riesgo de caer en unainterpretación de la fotografía que consi-dere a los sujetos (fotógrafos, retratadosy público) como pasivos y a quienes seles niegue su capacidad de acción (Fiore2002, 2005; Kossoy 2001).
Varios autores han trabajado con lateoría de la fotografía (Barthes 1995,Bourdieu 1998, Kossoy 2001, Fiore2002); sin embargo, a los fi nes de esteartículo mencionaremos sólo a Bourdieu(1994, 1998, 2007), quien se ocupó deexaminar especialmente la relación entreobjetividad y realidad en la fotografía ylos usos sociales de las visiones fotográ-fi cas (Bourdieu 1998). Según este autor,una primera aproximación revela que“…la fotografía fi ja un aspecto de lo realque nunca es el resultado de una rela-ción arbitraria y, por ello mismo, de unatrascripción: entre todas las cualidadesdel objeto, sólo son retenidas aquellas[cualidades] visuales que se dan en elmomento y a partir de un punto de vistaúnico; estas son transcriptas en blancoy negro [sic] generalmente reducidas ysiempre proyectadas en el plano.” (Bou-rdieu 1998: 135).
Es decir, el carácter “verdadero” y“real” atribuido a la fotografía en sus co-mienzos se debe a la manera de encua-drar las imágenes según las normas dela perspectiva renacentista, que emplealas leyes tradicionales de la ortometría.Para Bourdieu, las imágenes que no res-ponden a esta lógica son generalmente
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
143
descartadas por la mayoría de los fotó-grafos, no porque no sean menos “rea-les” que las otras, sino porque no con-cuerdan con las reglas tradicionales derepresentación visual de Occidente. Asípues, la visión plasmada en la fotografíaresponde a la visión clásica y hegemóni-ca del mundo.
Según Bourdieu, de acuerdo con lasnormas sociales que orientan la prácticafotográfi ca, la mayoría de los fotógrafoscapta el mundo del modo en que lo ve.El carácter de “objetivo” que el realismoingenuo otorgó a la fotografía provienede que las reglas mismas de composi-ción fi jadas en las tomas correspondena una defi nición social de cómo deberíaser la visión “objetiva” del mundo (Bou-rdieu 1998). A ello se suma su génesismecánica, el otro aspecto de este acuer-do social sobre la supuesta objetividadatribuida a la fotografía en sus inicios.
La defi nición social de la visión ob-jetiva del mundo es parte de lo que Bou-rdieu (2007) denomina habitus (esto es,el conjunto de prácticas estructuradas yestructurantes de una sociedad). El pro-pio autor utiliza este concepto (Bourdieu1994) para referirse al campo científi co.Según Bourdieu, cada campo cientí-fi co/disciplinar genera sus principiosorganizadores de representación de susprácticas, según aquello que el consensoentre científi cos considera pertinente re-presentar. Por lo tanto, a medida que laconstitución de una disciplina se va tor-nando más estructurada, sus participan-tes consensúan y legitiman ciertas for-mas de representación de la práctica porsobre otras. En la fotografía científi ca,esta legitimación se expresa en lo quedenominamos aquí habitus de visión –una amalgama del habitus de Bourdieu yla noción de visión del mundo– de deter-minado campo disciplinar. Este habitusde visión se puede defi nir como el modo
consensuado de representación fotográ-fi ca de la evidencia material arqueoló-gica. Implica todas aquellas maneras,tácitas y explícitas, de capturar en unaimagen el proceso de trabajo arqueoló-gico en el campo y en el laboratorio, ydetermina qué se debe mostrar y cómo.En arqueología, el habitus de visión con-solidado pasa a formar parte del métododel registro arqueológico.
Para este autor, “el análisis estéticode la gran mayoría de obras fotográfi -cas puede legítimamente reducirse, sincaer en el reduccionismo, a la sociologíade los grupos que las producen, de lasfunciones que les asignan y de las sig-nifi caciones que les confi eren, explícitay, sobre todo, implícitamente.” (Bour-dieu 1998: 23). De esta manera, en esteartículo se analizará de qué manera sepuede observar la incipiente formacióndisciplinar en el modo en que los inves-tigadores decidían representar el trabajode campo científi co a través de un ha-bitus de visión, identifi cable a partir delanálisis de sus fotografías de campo. Almismo tiempo, se indagará cuáles de loselementos de la epistemología positi-vista/empirista y de la base de su razo-namiento inductivo se tradujeron en lasimágenes tomadas del trabajo de campo,y si es posible rastrear la variación dia-crónica producto de la discusión entrelos investigadores.
Conceptos teóricos desde la arqueo-logía
Para Haber (1994), el carácter máspalpable del comienzo del autorrecono-cimiento de la arqueología como disci-plina científi ca sucedió en 1905, cuandoel Museo Etnográfi co (dependiente de laFacultad de Filosofía y Letras de la Uni-versidad de Buenos Aires) condujo laprimera de las expediciones a la región
María José Saletta
144
del Noroeste dirigida por su director,Juan Bautista Ambrossetti. Este museofue el primero dedicado únicamente acolecciones etnográfi cas y arqueológi-cas y funcionó, además, como un centrode formación universitaria en antropo-logía (Podgorny 1999). Se diferenciabaasí de otros de los museos de la época(el Museo de La Plata y el de HistoriaNatural de Buenos Aires), pues separabael estudio de materiales culturales del demateriales naturales y se dedicaba conexclusividad al estudio y exhibición delos “objetos etnográfi cos”, según constaen el decreto del decano Norberto Piñerode la Facultad de Filosofía y Letras (pu-blicado en Podgorny 1999).
Esta institucionalización de los sabe-res es una de las maneras de rastrear laformación de los límites entre discipli-nas (Foucault 2000). El Museo Etnográ-fi co representaría así el primer paso en laconstrucción institucional de la discipli-na arqueológica, tanto en sus prácticasde exhibición de objetos como en susprácticas de campo, orientadas a la ad-quisición de estos.
En otro trabajo, Haber (1999) analizótambién la construcción epistemológica dela arqueología argentina y su ruptura meta-física entre la arqueología y la historia. Elautor postuló que la arqueología defi niósu objeto de estudio como si su natura-leza estuviera dada por la “la completaautonomía de objeto respecto del sujetocognoscente” (Haber 1999:130), lo quedenominó la externalidad del objeto.Esto se complementa con lo menciona-do anteriormente por Madrazo (1985)para la misma época, sobre el empleo deuna epistemología empirista-objetivista.
Esta epistemología presuponía que lacuidadosa descripción, medición y ob-servación del objeto en su realidad ma-terial externa al investigador, era lo quepermitiría “descubrir” lo que éste tiene
para decir. Este enfoque empirista ibaacompañado por una postura que iden-tifi caba, de manera exclusiva, al hechoque produjo al objeto con su realidadmaterial y no se cuestionaba la valora-ción ontológica que se encuentra implí-cita en cualquier afi rmación científi ca(Clark 1993). Es nuestro objetivo deter-minar si durante el período analizado eneste artículo la fotografía del trabajo decampo fue capaz de registrar esta exter-nalidad del objeto y cuál fue el papel quejugó la imagen fotográfi ca dentro de esteproceso de consolidación de los límitesdisciplinares.
Juan Bautista Ambrosetti poseía unaformación científi ca general habiendoabrevado del método de las ciencias na-turales pero también del estudio del fo-lklore (Ambrosetti 2005 [1893], Haber1999, Nastri 2003). Por lo tanto, en supráctica arqueológica Ambrosetti tuvouna base epistemológica empirista einductiva que conservaba de su brevecontacto con la botánica. Considerabaque los patrones observados en la evi-dencia arqueológica eran intrínsecos aella misma y que sólo a través de unacuidadosa observación por parte de losinvestigadores estos podrían ser deve-lados (Ambrosetti 1906). Por lo tanto,metodológicamente, Ambrosetti era unarqueólogo de la observación. Esto sepuede corroborar en sus publicaciones,marcadamente descriptivas, sobre Pam-pa Grande (Ambrosetti 1906) y La Paya(Ambrosetti 1907), sitios ubicados en laprovincia de Salta. Estas publicacionesconstituyen inventarios de objetos ar-queológicos encontrados durante la ex-cavación.
La marcada presencia de la descrip-ción no le restó lugar a la interpretaciónde esos hallazgos, basada en ideas implí-citas y aplicación de fuentes históricas;sin embargo, primó siempre la idea de
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
145
que una mayor cantidad de información-traducida en mayor cantidad de obje-tos- permitiría aumentar el conocimien-to. Los objetos se clasifi caban sobre labase de atributos estilísticos y morfoló-gicos, realizando valoraciones estéticasancladas en las tradiciones europeas. Laausencia de formulación de hipótesis acontrastar también da cuenta de un em-pirismo ingenuo. La inducción operabaal considerar que los datos obtenidoseran inherentes a los objetos en sí, locual les permitía “hablar” por sí mismos.
De esta manera, la base epistemoló-gica positivista, empirista y la utiliza-ción de un razonamiento inductivo delprimer director del Museo Etnográfi co ledebió haber impreso a las expedicionesy al registro de imágenes del trabajo decampo los principios derivados de estascorrientes de pensamiento. Entre ellos,se debe haber destacado la preeminenciadel registro de los materiales arqueológi-cos (artefactos, ecofactos y estructuras)y la realización de excavaciones siste-máticas acordes con los más avanzadosmétodos de excavación utilizados hastael momento. De hecho, la utilización delsistema de seriación de Petrie –utilizadopara la datación relativa de tumbas enEgipto y considerado entonces como elmás confi able– le permitió a Ambrosettirealizar la primera seriación de la ce-rá-mica del NOA (Fernández 1982).
Sin embargo, al igual que cualquierprogreso en las ciencias, el proceso dedisciplinamiento no debe ser analizadocomo producto de un quiebre instantá-neo, sino que debe haber tenido su dia-cronía. Lo propuesto por Haber (1994)para la arqueología de Catamarca en elperíodo 1875-1900 (previo al que abar-ca este trabajo) puede otorgar una herra-mienta conceptual más para analizar lapreeminencia del empirismo/positivis-mo en las expediciones del Museo Etno-
gráfi co. Haber, para quien se trata de unaetapa predisciplinar o liminar (entendi-do este último término como sinónimode prólogo de la formación disciplinariade la arqueología), analizó los supuestosteóricos y metodológicos de entonces,así como la demarcación del objeto deestudio de la disciplina en formación(1994: 31). Según este autor, hubo unabaja autorrepresentación de los investi-gadores, fenómeno evidenciado por lapoca discusión sobre los diversos enfo-ques teóricos propuestos por cada unode los ellos en sus producciones acadé-micas escritas. Esto sería el resultado deuna disciplina en estado de génesis en laque todo, o casi todo, podía ser admitido(Haber 1994: 33).
Más allá de la época contempladapor el autor –previa, como ya dijimos, ala analizada aquí- cabe retomar su pro-puesta para comprobar si el corte entrelo predisciplinar y lo disciplinar fue tanabrupto como pareciera indicar el co-mienzo de la institucionalización, o sihubo elementos que permanecieron (y,en ese caso, cuáles fueron relevantespara el período 1905-1930).
Mirando el tiempo pasar. Expectativase indicadores de los procesos de forma-ción de un habitus de visión
Teniendo en cuenta lo arriba planteado,durante los veinticinco años de expedi-ciones del Museo Etnográfi co al NOAconsideramos que se habría producido elinicio hacia una delimitación disciplinar,producto de un aumento de la discusiónmetodológica entre los investigadores.Dicha discusión habría implicado la pro-moción hacia una mayor sistematizaciónen la aplicación de los métodos de tra-bajo de campo. Este proceso pudo haberinfl uido en el uso de la fotografía en dosaspectos complementarios (Fiore 2007):
María José Saletta
146
(a) qué es lo que se registraba en las fo-tografías de trabajo de campo (específi -camente, la excavación), y (b) cómo sehacía ese registro, es decir, la estandari-zación de las tomas fotográfi cas hechasdurante dicho trabajo.
Se plantean las siguientes expectati-vas:
a) Inicio de una estandarización dela fotografía como herramienta del mé-todo de registro del proceso de trabajode campo.
Indicadores de estandarización de latoma fotográfi ca:
a1) disminución progresiva de lacantidad de tipos de situaciones docu-mentadas por expedición: pasando dedocumentar situaciones cotidianas y ac-cesorias al proceso de trabajo en el cam-po a registrar los sitios, excavaciones yla ubicación del sitio en el paisaje. Estoimplica la limitación concreta del regis-tro visual del trabajo de campo arqueo-lógico al método de excavación:
a2) aumento del uso de los planosenteros y primeros planos con objeto deregistrar el proceso de excavación en de-talle;
a3) aumento de la explicitación vi-sual de las técnicas y métodos de exca-vación: presencia de escalas (me-tros,regletas), fl echas de posición, delimi-tación de cuadrículas, etc. Esto implicael registro fotográfi co de la rigurosidadempleada en el contexto de excavación.
b) Inicio de sistematización de losmétodos de excavación registrados enlas fotografías.
b1) inicio/aumento de artefactos yestructuras fotografi ados in situ. Esto seencuentra relacionado con la necesidadde dar a conocer cómo fue el proceso deexcavación y permite someter la eviden-cia a otros investigadores;
b2) aumento de primeros planos yplanos enteros a artefactos excavados.
Esto permite registrar fotográfi camenteel estado de los restos arqueológicos enel estado en el que se encontraron origi-nalmente;
b3) y en sentido inverso, la explicita-ción visual de la superfi cie total excava-da y de la delimitación de la excavación.Esto implica un reconocimiento de laimportancia de la superfi cie total exca-vada con respecto al total del sitio lo quepermite registrar visualmente el contex-to elegido para excavar en su posiciónoriginal respecto del sitio.
Muestra y métodoLa muestra
Se ha podido relevar las fotografías detrece expediciones que con seguridadfueron al NOA de las veinticinco que sellevaron a cabo durante la etapa analiza-da. En la tabla 1 se presenta un listadode los números de campaña, año, sitiosvisitados y cantidad de fotografías toma-das.
Las fotografías fueron relevadas en elArchivo Fotográfi co y Documental delMuseo Etnográfi co (en adelante AFyD-ME) y la Biblioteca “Augusto Cortazar”(en adelante BAC), ambos dependientesdel Museo Etnográfi co de la Facultad deFilosofía y Letras de la Universidad deBuenos Aires. La creación del AFyDMEdata del año 1994 (Spoliansky, Pegora-ro, Piaggio s/f) y el corpus fotográfi coy documental fue hallado en 1988 en unaltillo del edifi cio del museo. Estas fo-tografías se encontraban referenciadas aun catálogo que nunca fue encontrado,por lo que en la actualidad no se sabela pertenencia precisa de cada una delas imágenes. Es a partir del trabajo delAFyDME que muchas de ellas pudieronser recatalogadas como pertenecientes aexpediciones del Museo o a investiga-dores que trabajaron para la institución.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
147
Sin embargo, debido a la antigüedad demuchas fotografías, algunas de ellas nopudieron ser adscriptas a ningún inves-tigador particular o pertenecientes alMuseo. Como se muestra en el próximoapartado, este hecho constituyó un desa-fío al momento de armar la muestra bajoanálisis.
Tareas en archivo
Las tareas realizadas para la obten-ción de la muestra consistieron en visitasal AFyDME para consultar las fotogra-fías, primero las digitalizadas, luego lascopias en papel y los negativos en vi-drio. Los criterios de investigación en elarchivo incluyeron el relevamiento delcatálogo del AFyDME de aquellas foto-grafías que pudieran pertenecer al perío-do bajo estudio. Para ello se precisaronlos siguientes criterios de selección:
● Fotografías de campaña o trabajode campo;
● Fotografías de paisajes del NOA;● Mención de Ambrosetti, Debene-
detti, o algún otro investigador relacio-nado con el Museo Etnográfi co de laFacultad de Filosofía y Letras durante elperíodo bajo estudio;
●Mención del período 1905 - 1930;●Mención de alguno de los sitios vi-
sitados durante las 25 expediciones.Se examinaron las fotografías ya di-
gitalizadas por el archivo y se fotografi a-ron los negativos que aún no habían sidodigitalizados, a los cuales luego se lostransformó a positivo mediante el uso deprogramas de manejo de imágenes digi-tales (Adobe Photoshop 7.0).
Al mismo tiempo, se relevaron todaslas publicaciones referidas a las expedi-ciones del Museo entre 1905 y 1930. Secopiaron digitalmente todas las fotogra-fías que estuvieran en ellas publicadasy se las comparó con las halladas en el
AFyDME para hallar las coincidenciasy evitar las repeticiones. Esta compara-ción también permitió localizar fotogra-fías inéditas comprobando las similitu-des (una misma escena fotografi ada dedistintos ángulos o con ligeras variacio-nes) con las imágenes publicadas, en loscasos en los que no se conocía exacta-mente la procedencia concreta por me-dio de los datos del catálogo del archivo.
De esta manera, se creó una serieinicial de 297 fotografías de trabajo decampo obtenidas en el Museo Etnográfi -co halladas en el AFyDME y en la BAC,de la que se seleccionó una muestra de165 tomas para ser analizadas en estetrabajo. Esta selección fue el resultadode la aplicación de criterios más estric-tos que los de la muestra inicial. Cadauna de las fotografías debía responder alos siguientes criterios1:1 Si bien no son variables que han sido con-
sideradas relevantes para contrastar lahipótesis propuesta, se debe mencionarque Debenedetti -a partir de la Expedi-ción de 1906- fue el autor de 34 fotogra-fías del total de 165, Cervini lo fue de 5y Enrique Holmberg (h) de 2 imágenes.Del resto de las fotografías se desconoceel autor. En cuanto a los tipos de cáma-
se conoce que 21 de las 165 fotografíasfueron hechas con una cámara estereos-cópica. Dicha cámara posee unos lentesduales separados a igual distancia quelos ojos humanos, logrando que las dosimágenes resultantes posean una ligeravariación. Cuando se ve estas fotografíascon un visor especial, este tipo de técni-ca le otorga un aspecto tridimensional ala imagen. Debenedetti es el autor de 17de este tipo de fotografías, todas pertene-cientes a las expediciones de 1906 y 1907.En ambas expediciones se ha detectadoel uso de al menos dos tipos de cáma-ras: una estereoscópica y otra de un soloobjetivo. Se podría suponer, aunque no
de esa cámara, ya que es a partir de suMaría José Saletta
148
Pertenecer al período bajo estu-dio Pertenecer a alguna de las expe-
diciones del Museo Etnográfi co Representar imágenes de traba-
jo de campo o tareas relacionadas conlos trabajos de campo en arqueologíaMétodo de laboratorio: variables deanálisis
Para analizar las fotografías se selec-cionaron 18 variables2 siguiendo algu-nos de los criterios mencionados en Fio-re (2002b, 2006). Estas variables fueronincluidas en una base de datos Excelgeneral por fotografía (Fiore 2002b, Sa-letta 2008 ms). También se crearon otrasbases de datos para recoger la informa-ción pertinente a los sujetos y objetosfotografi ados, indicando las característi-cas de cada uno de los artefactos, restoshumanos, estructuras, personas e imple-
ingreso a las expediciones que apareceneste tipo de negativos y la mayoría de lasvistas estereoscópicas son de su autoría.Esta suposición obtiene un refuerzo adi-cional si se considera que la cámara devistas estereoscópicas fue muy popular
y principios del XX (Gernsheim 1986), ala cual pertenecía la familia del investi-gador.
2 Las 18 variables seleccionadas son: nú-mero de fotografía de registro en base dedatos (Nº RBD); número de fotografíadel archivo (Nº AFyDME); nombre delfotógrafo; fecha de la fotografía; núme-
y/o soporte utilizado; ubicación geográ-
documentada en la fotografía; presenciade personas en la fotografía; cantidad depersonas en la fotografía; presencia deartefactos arqueológicos en la fotografía;presencia de implementos de campo ar-queológicos: presencia/ausencia de im-plementos de campo; estructuras; proce-dencia de la fotografía; lugar y fecha depublicación; epígrafes; comentarios (Sa-letta 2008 ms).
mentos retratados. Estas bases de datosregistraban variables relativas a, porejemplo, la materia prima de los artefac-tos (cerámica, óseo o lítico), su estado(fragmento, fracturado o entero), etc.Este tipo de bases de datos (que registraninformación sobre distintas unidades deanálisis a distintas escalas y posibilitanla “relación uno a varios” porque a unregistro de una escala mayor puedencorresponderle varios registros de unaescala menor, Fiore 2002) permite reca-bar información tanto sobre los aspec-tos generales de la fotografía completa(donde la foto es la unidad de análisis deescala mayor) como sobre los múltipleselementos (tales como los artefactos, losimplementos de trabajo arqueológico,las estructuras y las personas retratadasen las fotos) que la componen (y que sonunidades de análisis de menor escala):por lo tanto al registro de datos genera-les de una foto le corresponden variosregistros de menor escala.
En ciertos casos -las II-III, las IV-V-VI-XXIV y las XI-XII expediciones- nofue posible distinguir a qué año en par-ticular pertenecía cada una de las foto-grafías, pero sí fue posible adscribirla aesas expediciones y a un sitio en particu-lar. Esto sucede, por ejemplo, en el casode las fotografías pertenecientes a lasIV-V-VI-XXIV expediciones. Como lapublicación respectiva a ese sitio -el Pu-cará de Tilcara- toma los resultados detodas las expediciones realizadas y en elAFyDME no se contaba con la informa-ción sobre el año o la expedición precisaa la que cada fotografía correspondía, selas analizó sin poder disociarlas. En elcaso de las 2 fotografías publicadas dela expedición II a Kipón (Figura 1) seagrupan en el análisis junto con las 29imágenes de las expediciones II-III a LaPaya. Kipón fue un sitio visitado de ma-nera anexa durante la expedición II de
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
149
1906 a La Paya. Debido a que en estetrabajo lo que se presenta es un análi-sis diacrónico, la unidad de análisis es elaño de la expedición y no el sitio visita-do. Lo mismo ocurre con las 6 imágenesde la expedición IV a La Isla (Figura 1)que quedan agrupadas en el análisis conlas de la expediciones IV-V-VI-XXIV al
Pucará de Tilcara.
Análisis de las principales variablespor expedición3 (Figura 2)
Estas variables son:1) Tipos de planos utilizados: tipo de
toma que encuadra a la fotografía. Los
María José Saletta
Figura 1: Cantidad de fotografías por expedición
3 Referencias de tabla: PP: primer plano;PE: plano entero; PG: plano general; Pan:panorámica; Sitio: localidad arqueológica;Cotex: contexto de excavación; Cul:
cultivos, campos de cultivos; Pa: paisajes;Tradsc: trabajadores descansando en unalto de la excavación; Coti: situacionescotidianas del campamento arqueológico.
Figura 2. Cantidad de fotografías según las variables de análisis
150
estados pueden ser: primer plano (PP),plano entero (PE), plano general (PG) ypanorámica (Pan);
2) Situaciones documentadas en lasfotografías: implica el tipo de actividaddocumentada. Presenta los siguientesestados: trabajadores descansando, cam-pos de cultivo, cotidianas, sitio, contextode excavación y paisaje;
3) Presencia de personas: si hay o nopersonas en la fotografía. El estado pue-de ser sí o no;
4) Presencia de artefactos arqueoló-gicos: si hay artefactos arqueológicosfotografi ados. El estado puede ser sí ono. Si por estado de la fotografía hay al-guna duda, se coloca indeterminado;
6) Presencia de estructuras arqueoló-gicas: presencia o ausencia de estructu-ras arqueológicas en la imagen. Su es-tado puede ser: sí, no o indeterminado(esto último si no se puede determinarcon exactitud si se tratan de estructuraspor el estado de la fotografía);
7) Presencia de implementos de tra-bajo arqueológico: su estado es sí o no.
Tabla 2. Cantidad de fotografías se-gún las variables de análisis
Expedición I ,1905: Pampa Grande,Salta Tipo de tomas: predominan los
planos generales (58%). Situación documentada: mayoría
de contextos de excavación (45%) Presencia de personas en las foto-
grafías: mayor cantidad de foto-grafías con personas (55%)
Presencia de artefactos arqueoló-gicos en las fotografías: poca re-presentación (35%)
Presencia de estructuras arqueo-lógicas en las fotografías: pocarepresentación (41%)
Presencia de implementos de tra-bajo arqueológico: baja frecuen-
cia (27%) La similitud entre la frecuencia de
fotografías con presencia de artefactos,estructuras e implementos de trabajoimplica que se le otorgaba gran impor-tancia a estos tres elementos al momen-to de componer una fotografía. La altafrecuencia de contextos de excavaciónindica un interés de los investigadorespor registrar todo el proceso de trabajode campo, implicando que la fotografíafuncionaba tanto como parte del pro-ceso de registro de procedencia de losartefactos hallados y legitimadora de suorigen como de la probidad de los inves-tigadores.
Expediciones II-III, 1906-1907: La Payay Kipon 1906-1907
Tipo de tomas: predominan losplanos generales (49%).
Situación documentada: mayoríade imágenes de sitios (35%) y decontextos de excavación (34%)
Presencia de personas en las foto-grafías: menor cantidad de foto-grafías con personas (26%)
Presencia de artefactos arqueoló-gicos en las fotografías: poca re-presentación (13%)
Presencia de estructuras arqueo-lógicas en las fotografías: pocarepresentación (71%)
Presencia de implementos de tra-bajo arqueológico: baja frecuen-cia (13%)
El predominio de imágenes de si-tios, de contextos de excavación, la pocapresencia de artefactos y el uso planosgenerales por parte de los investigado-res indica que había cierto interés en elregistro del trabajo de excavación peroseleccionando tomas con poco detalle.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
151
Expediciones IV-V-VI-XXIV, 1908-1909-1910-1929: La Isla de Tilcara y Pucaráde Tilcara
Tipo de tomas: predominan losplanos generales (66%).
Situación documentada: mayoríade imágenes de sitios (53%)
Presencia de personas en las foto-grafías: menor cantidad de foto-grafías con personas (32%)
Presencia de artefactos arqueoló-gicos en las fotografías: poca re-presentación (14%)
Presencia de estructuras arqueo-lógicas en las fotografías: pocarepresentación (85%)
Presencia de implementos de tra-bajo arqueológico: baja frecuen-cia (21%)
Dado el predominio del registro desituaciones de sitio y paisaje y la pre-sencia de estructuras, podemos inferirque los investigadores estaban interesa-dos en registrar el sitio y sus entornosasí como la distribución de estructurasantes que otros materiales arqueológicoshallados.
Expediciones XI-XII, 1914-1916. Vallede Calingasta, San Juan
Tipo de tomas: predominan losplanos generales (56%).
Situación documentada: mayoríade imágenes de paisajes (56%) ysitios (31%)
Presencia de personas en las fo-tografías: no hay fotografías conpersonas
Presencia de artefactos arqueoló-gicos en las fotografías: poca re-presentación (12%)
Presencia de estructuras arqueo-lógicas en las fotografías: pocarepresentación (37%)
Presencia de implementos de tra-bajo arqueológico: nula frecuen-cia (0%)
El predominio de fotografías de pla-nos generales, de paisajes y de estructu-ras (aunque en bajo porcentaje) implicaque estas imágenes registran los lugaresen donde se realizaron las expediciones,pero no dan detalles de los sitios que seexcavaron sino únicamente de lugar adonde se dirigieron los investigadores.
Expedición XIII, 1917: El Alfarcito, Ju-juy
Tipo de tomas: predominan losplanos generales (80%).
Situación documentada: mayoríade imágenes de paisajes (80%)
Presencia de personas en las foto-grafías: poca cantidad de fotogra-fías con personas (20%)
Presencia de artefactos arqueoló-gicos en las fotografías: nula re-presentación (0%)
Presencia de estructuras arqueo-lógicas en las fotografías: alta re-presentación (60%)
Presencia de implementos de tra-bajo arqueológico: no hay foto-grafías con artefactos.
Por las tendencias observadas en lasfotografías la intención denotada por losinvestigadores era registrar en imágenesla ubicación geográfi ca y parte del rele-vamiento del sitio, con muy poco deta-lle.
Expedición XIV, 1918: Perchel, CampoMorado y La Huerta.
Tipo de tomas: predominan losplanos generales (83%).
Situación documentada: mayoríade imágenes de paisajes (83%)
Presencia de personas en las fo-
María José Saletta
152
tografías: no hay fotografías conpersonas
Presencia de artefactos arqueoló-gicos en las fotografías: no hay
Presencia de estructuras arqueo-lógicas en las fotografías: alta re-presentación (67%)
Presencia de implementos de tra-bajo arqueológico: no hay
Las tendencias muestran una reduc-ción en la cantidad de tipos de planosusados y en la cantidad de tipos de si-tuaciones documentadas que puede estarimplicando el inicio hacia una estan-darización de la toma de fotografías.Sin embargo, en éstas sólo se incluyenestructuras. La ausencia de personas eimplementos de trabajo arqueológico in-dica una mayor prolijidad en las tomaspero también marca la falta de de escalasque expliciten la dimensión de los obje-tos fotografi ados.
Expedición XVIII, 1922: San JuanMayo, Jujuy
Tipo de tomas: predominan losplanos enteros (56%).
Situación documentada: mayoríade imágenes de sitios (56%)
Presencia de personas en las fo-tografías: poca presencia de foto-grafías con personas (11%)
Presencia de artefactos arqueoló-gicos en las fotografías: no hay
Presencia de estructuras arqueo-lógicas en las fotografías: menorrepresentación (44%)
Presencia de implementos de tra-bajo arqueológico: no hay
En esta expedición se muestra unpredominio de fotografías de planos en-teros y de situaciones de sitio que retra-tan estructuras. El uso de planos enterosimplica una mayor atención a los deta-lles de los objetos de la fotografía.
Expedición XXV, 1929-1930: Titiconte,Salta
Tipo de tomas: predominan losplanos enteros (55%) y los planosgenerales (45%)
Situación documentada: mayoríade imágenes de sitios (36%) ypaisajes (36%)
Presencia de personas en las foto-grafías: poca cantidad (18%)
Presencia de artefactos arqueoló-gicos en las fotografías: no hay
Presencia de estructuras arqueo-lógicas en las fotografías: alta re-presentación (80%)
Presencia de implementos de tra-bajo arqueológico: baja frecuen-cia (18%)
En esta expedición hay una tendenciaa fotografi ar los sitios y los contextos deexcavación con planos más de detalle.La ausencia de implementos de trabajoque pudieran haber servido de escalahace que las composiciones sean másprolijas pero que los objetos pierdan di-mensionalidad.
En la siguiente sección discutiremoslas variaciones de estas variables a medi-da que transcurrieron las expediciones.
Variación cronológica en las expedi-ciones
En esta sección compararemos cronoló-gicamente las expediciones a partir delas variables mencionadas en el aparta-do anterior.
Estas siete variables (tipo de toma,situación documentada, presencia deartefactos, presencia de estructuras,presencia de personas y presencia deimplementos) se consideran diagnósticaspara evaluar el inicio hacia el proceso deestandarización de la fotografía comoparte del método de registro visual del
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
153
trabajo arqueológico y de la sistematiza-ción de los métodos de trabajo de cam-po. Ambos procesos son parte del disci-plinamiento científi co de la arqueología.Algunas de estas variables evalúan lascaracterísticas de ciertos elementos decomposición de la fotografía (sujetosy objetos retratados) que pueden darcuenta de una mayor representaciónde los métodos de trabajo en el campo(presencia de personas y presencia deimplementos de trabajo, tipo de situa-ciones fotografi adas, presencia de ar-tefactos o estructuras). Las otras varia-bles empleadas en este trabajo (tipo detoma empleada y cantidad de situacio-nes documentadas) permiten evaluar loscambios en el uso de la fotografía comoparte del registro visual estandarizado yque remiten al proceso de creación de unhabitus de visión y de una metodologíadisciplinar.
Variación diacrónica del uso de planos
Las expediciones I, II-III y IV-V-VI-XXIV presentan la mayor diversidad enel uso de planos (Figura 3). Ellas con-centran el uso de los planos enteros(PE), de los planos generales (PG) y delos primeros planos (PP). En las prime-
ras expediciones hubo preferencia por eluso de planos generales, lo cual marcauna tendencia a la utilización de planoscon poco detalle. Este dominio se man-tiene en una proporción constante, conligeras variaciones diacrónicas hasta lasexpediciones XVIII y la XXV en las queel predominio pasa a los planos enteros.
De los diez primeros planos de todala muestra, la expedición I concentra el40% de ellos, siendo la campaña conmás cantidad de fotografías de gran de-talle. A partir de ese momento se eviden-cia un descenso diacrónico en el uso deprimeros planos, lo que implica que losinvestigadores perdieron interés en to-mar imágenes en donde los elementosde la composición fotográfi ca (sean ma-teriales arqueológicos o implementos detrabajo) se encontraban en el centro dela escena. A partir de la expedición XIVya no se usan más los primeros planos.Esta tendencia contradice las expectati-vas generales de cambio hacia una ma-yor utilización de los primeros planos enel registro visual del trabajo de campo.Pese a esto, se debe examinar la varia-ción en el uso de las demás tomas en eltranscurso del tiempo y, de esta manera,explicar cómo esta disminución en eluso de los primeros planos se encuentra
María José Saletta
Figura 3 Variación del uso de planos entre expediciones
154
relacionada con la utilización de otrostipos de tomas.
En las dos últimas expediciones -laXVIII y la XXV- predominan los pla-nos enteros (55,5% y 54,5%, respecti-vamente). Podemos interpretar esta ten-dencia al aumento de los planos enterospor sobre los generales como un mayorinterés de los investigadores en seleccio-nar planos que mostraran las estructurascon un poco más de detalle.
Variación diacrónica de las situacionesfotografi adas (Figura 4)Las situaciones de sitio y de paisaje sonlas más representadas a lo largo del pe-ríodo analizado y ambas se encuentran
representadas en todas las expedicionesbajo estudio. La situación de paisajees la que se mantiene más estable dia-crónicamente en todas las expedicionesindicando que el interés por fotografi arlos alrededores de los sitios para deno-tar su posición geográfi ca permanecióconstante a lo largo del tiempo. El regis-tro visual de sitio muestra un aumentodurante las primeras seis expediciones yluego decae para estabilizarse en las dosúltimas campañas.
Respecto de los contextos de exca-vación, las primeras expediciones con-centran este tipo de situaciones. Luegodel interés inicial en fotografi arlo en la Iexpedición, este tipo de situaciones fue
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
cada vez menos registrada hasta que suuso desaparece luego de la expediciónXI-XII y no fue vuelto a utilizar hasta laexpedición XXV. Esta disminución en lafrecuencia de contextos de excavaciónregistrados contradice nuestras expecta-tivas y pudo haber estado estar vincula-do con el mantenimiento de la tendenciaa fotografi ar situaciones de sitios queparecerían haber compensado parcial-mente la ausencia de fotos de contextode excavación. Pareciera que la alta fre-cuencia de primeros planos en la expe-dición I se encontraría relacionada con
la necesidad de que la fotografía actuaracomo un juez que legitimase la proce-dencia de los artefactos arqueológicos.En los siguientes acápites veremos larelación de esta inferencia con las otrasvariables.
La expedición XXV continuó con latendencia a fotografi ar situaciones de si-tio, pero experimenta una leve disminu-ción que puede ser explicada si se tomanen cuenta el 27,2% de sus fotografías decontexto de excavación, situación queno fue registrada en la XVIII expedición.Esto fortalece la idea de que la elección
Figura 4 Variación de situaciones documentadas
155
entre las situaciones de contexto y de si-tio era inversamente proporcional y queposiblemente eran tomadas como equi-valentes. Esto puede estar justifi cadopor el hecho de que ambas situacionespueden refl ejar el trabajo de campo,con la diferencia de que en el contextode excavación éste es el tema principalde la fotografía y que en la situación desitio el trabajo de excavación quedabamás diluido y se convertía en uno másde los varios temas de la composición dela imagen. Esto implica que, si bien seregistró una baja en el registro de imá-genes de las excavaciones per se, dichadisminución puede ser explicada si se laanaliza en conjunto con el aumento dela importancia de retratar el lugar de laexcavación dentro de la localidad ar-queológica -situación que correspondea sitio-. En este sentido, se puede in-terpretar que en el primer momento deconsolidación de la arqueología comodisciplina científi ca ambas situacionespueden haber tenido igual importancia ypor lo tanto, deberían ser analizadas demanera conjunta.
Por otra parte, a medida que trans-curren las expediciones la variedad desituaciones documentadas fue cada vezmenor: se partió de seis tipos de situa-ciones en la primera expedición y se re-dujo a tres tipos en la última expedición.Como al mismo tiempo se disminuyó la
cantidad de fotografías por expediciónse evaluó la posibilidad de que esta re-ducción fuera efecto del tamaño de lamuestra. Sin embargo, el descenso en lacantidad de tipos sigue un patrón deter-minado, ya que los tres tipos de situacio-nes documentadas en cada expediciónno presentan un patrón azaroso: siempreaparecen las mismas tres situaciones-sitio, contexto de excavación y paisaje-sin importar la cantidad de tomas regis-tradas en cada campaña. Esto puede seranalizado como parte del proceso, lentopero continuo, hacia la estandarizacióndel registro de aquellas situaciones quehubieran refl ejado el lugar donde serealizaba el trabajo de campo haciendoque se privilegiara la representación delos sitios y los paisajes por sobre el res-to de las situaciones3. La fl uctuación enla frecuencia de imágenes de contextosde excavación (que implica altibajos ensu selección positiva) puede explicarsedebido a la indeterminación disciplinarpropia del período bajo estudio.
Variación diacrónica de la presencia depersonas en las fotografías (Figura 5)
De las 47 fotografías que retratan indivi-duos de las 165 que componen la mues-3 Tal vez el repertorio de situaciones docu-
mentadas hubiese sido mayor si se conta-ra con las fotografías que no fueron selec-cionadas para ser publicadas.
María José Saletta
Figura 5 Variación presencia de personas en las fotografías
156
tra, el 91% de ellas se concentra en lasexpediciones I (16 imágenes, el 34%),II-III (8 imágenes, el 17%) y IV-V-VI-XXIV (19 imágenes, el 40%). Es decirque durante los primeros cinco años decampañas hubo un claro interés por fo-tografi ar personas durante las expedicio-nes, interés que fue decreciendo con elcorrer del tiempo. Las expediciones XI-XII y XIV no tienen ninguna imagen queregistre la presencia de personas.
Aunque la expediciones IV-V-VI-XXIV concentren la mayor cantidad defotos con personas (19 del total de 47fotografías con personas de la muestra),es la I expedición la cuenta con la mayorproporción de fotografías con personaspor expedición, con 16 imágenes conpersonas por sobre el total de 29 para esacampaña (el 55,1%). Esto muestra quela expedición I se interesó mucho másen tomar imágenes en cuya composiciónse encontraran personas, lo que podríainterpretarse en principio como que las
personas estarían cumpliendo una fun-ción de escala en las fotografías y queluego habrían dejado de cumplirla. Deser así, otros elementos de la composi-ción fotográfi ca deberían haber reempla-zado esta función de escala potencial-mente cumplida por las personas: en elapartado donde analizamos la presenciade implementos de trabajo veremos sihubo o no un reemplazo en ese sentido.
Respecto de la cantidad de individuospor fotografía (Figura 6), de las 23 foto-grafías con un solo individuo de toda lamuestra, 10 son de la expedición I (43%de las 23). De manera insólita, las ex-pediciones II-III no tienen fotografías deindividuos únicos y sólo presentan foto-grafías grupales. Las expediciones IV-V-VI-XXIV siguen a la expedición I enorden decreciente, con 9 (39,1%) de las23 fotografías de la muestra que retratanun solo individuo.Le siguen la expedición XIII con una fo-tografía, la expedición XVIII con una y
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
la expedición XXV con dos imágenes,el resto de las expediciones (salvo la XI-XII y la XIV, ver arriba) tienen sólo fo-tografías grupales. Sin embargo, a partirde las expediciones XI-XII desaparecenlas imágenes que retratan a grupos depersonas. Entonces, si las personas fun-cionaron como escala, esto sucedió enmenos de la mitad de los casos y sobre
todo en las primeras expediciones, locual sería esperable en un contexto deformación disciplinar en donde no sehan establecido aun los parámetros derepresentación visual de la evidencia yse los copia de otras disciplinas (en estecaso, la geología). Sin embargo, aún eneste momento la baja proporción de imá-genes con una sola persona confi rmaría
Figura 6 Variación cantidad de personas por fotografía
157
que su uso como escala de dimensión noera positivamente seleccionado. En vistade estos resultados podemos pensar quelas fotografías con un solo individuo lohabrían incluido como escala en la pri-mera expedición, pero que esa funcióndecayó en las subsiguientes expedicio-nes. Se corroboraría así la expectati-va sobre la desaparición gradual de laspersonas en las fotografías, ya sea parasu uso como escala o para registro deltrabajo de campo grupal, en pos de unaimagen en la que se registre sólo el sitio,los materiales arqueológicos y el uso deescalas de medida apropiadas -metros,reglas, regletas, etc.-. Esto lo veremos enlos siguientes apartados sobre presenciade artefactos, estructuras e implementos.
Variación diacrónica de la presencia deartefactos (Figura 7)
De las trece expediciones analizadas,
sólo en nueve de ellas se fotografi aronartefactos arqueológicos, sumando untotal de sólo 20 tomas con artefactos enlas 165 imágenes de toda la muestra yque se dividen de la siguiente manera:la expedición I (50%), las expedicionesII-III (20%), las IV-V-VI-XXIV (20%)y las XI-XII (10%).
Al analizar la cantidad de imágenescon artefactos por campaña se eviden-cia que la I expedición tiene la mayorproporción de sus fotografías con arte-factos (34%), seguida por la expediciónII-III (13%) y las expediciones IV-V-VI-XXIV (7%). Se observa que luegode un fuerte impulso inicial se produjoun descenso en la frecuencia en la quelos artefactos eran fotografi ados. Estadisminución es aún más marcada si setiene en cuenta que las expedicionesIV-V-VI-XXIV representan las fotos decuatro campañas en una misma muestra,con lo cual su desagregación individual,
María José Saletta
Figura 7 Variación en la presencia de artefactos en las fotografías
de ser posible, indicaría un descenso aúnmayor de frecuencias de fotografías deartefactos por expedición.
Estos valores contrastan notable-mente con la cantidad de artefactos real-
mente recuperados en cada una de lascampañas. Cuando el Museo Etnográfi -co se fundó en 1904, su colección ini-cial constaba de 359 piezas. Para 1910,es decir para el término de las primeras
158
seis expediciones, el museo contaba con8000 objetos y para 1912 había subido a12556; la mayor parte de estos materia-les había sido obtenida durante el trans-curso de las campañas (idem: 72). Salvola expedición I, en donde el 34% de sus29 fotografías tiene artefactos arqueoló-gicos, es llamativa la posterior falta deinterés de registrarlos en los contextos(lato sensu) en que fueron hallados. Estafalta de interés puede estar mostrandoque para los investigadores, luego de laexpedición I, fotografi ar los artefactosen el momento en que eran recuperadosno aportaba ningún tipo de informaciónni constituía parte del trabajo de campoa registrar fotográfi camente. Es decir,hubo una selección negativa en elegirdocumentar visualmente el momento dela extracción de un artefacto de su ma-
triz sedimentaria. Más aún, esta falta deinterés aumentó con el tiempo a medidaque se sucedían las expediciones, mos-trando la inexistencia de un protocolo defotografías de campo relativo a los arte-factos a lo largo de todo el período ana-lizado. Pareciera como si el registro deltrabajo de campo durante estos 25 añosanalizados estuviera en un proceso deconstitución del método y que la expe-dición I hubiera registrado los artefactosarqueológicos no por un afán de “riguro-sidad contextual” sino por una necesidadde legitimar el origen de los objetos y lapericia de los excavadores.
Variación diacrónica en la presencia deestructuras arqueológicas (Figura 8)
A diferencia de lo que sucede con los
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
artefactos, todas las expediciones foto-grafi aron estructuras: 108 fotografías detoda la muestra retratan estructuras (el65,4%), siendo las expediciones II-III(22 casos, el 20,3% de las 108) y las ex-pediciones IV-V-VI-XXIV (49 casos, el
45,3% de las 108) las que más cantidadde fotografías de estructuras presentan.
Cuando analizamos la proporción deimágenes con o sin estructuras por ex-pedición vemos que en la expedición Ihay una relativa paridad entre fotogra-
Figura 8 Variación de presencia de estructuras arqueológicas en las fotografías
159
fías con y sin estructuras. Es a partir dela II-III expedición que se observa unaumento en la proporción de fotografíascon estructuras.
Las expediciones IV-V-VI-XXIV sonlas que tienen más cantidad (49 casos)y las que tienen la mayor proporción(84,4% de sus 58 imágenes) de fotogra-fías de estructuras4. La expedición quele sigue en proporción es la XXV, quecuenta con que el 81,8% de sus 11 tomastienen estructuras en su composición.
De todos estos datos surgen dos im-plicancias:
a) el interés por fotografi ar estructu-ras, a diferencia de lo que sucede con los
artefactos, puede considerarse como re-lativamente constante durante todas lascampañas revisadas, evidenciando unaselección positiva de estos rasgos del re-gistro arqueológico, y
b) la diferencia entre las proporcio-nes de fotografías con y sin estructurasentre las diferentes expediciones podríahaberse debido a la naturaleza de los si-tios visitados (que tuvieran más cantidady/o mayor variedad de estructuras).
Variación diacrónica en la presencia deimplementos de trabajo arqueológico(Figura 9)
Del total de 165 fotografías, las tomas
María José Saletta
Figura 9 Variación de presencia de implementos de trabajo arqueológico en las fotografías
4 Recuérdese que estos son los datos per-tenecientes a cuatro diferentes expedicio-nes, por lo tanto la alta frecuencia puedeestar aumentada por dicha sumatoria.
que tienen implementos de trabajo ar-queológico representan el 15,7% dela muestra y fueron obtenidas sólo encuatro de las trece expediciones: la ex-pedición I (30,7%), las expediciones
II-III (15,3%), las expediciones IV-V-VI-XXIV (46,1%) y la expedición XXV(7%). Los instrumentos que aparecenen las imágenes son mayormente picosy palas, no apareciendo nunca regletas,metros o escalas. Esto implica que apa-recen sólo aquellos implementos de tra-bajo dedicados a la excavación propia-mente dicha y no hay representación deaquellos que sirven a la medición.
160
La tendencia a fotografi ar implemen-tos de trabajo arqueológico -sobre tododentro de las primeras campañas- decre-ce en proporción a lo largo de las expe-diciones. En la expedición I el 27,5%de sus 29 tomas tienen implementos, enlas II-III hay un 12,9% de 29 casos y enlas expediciones IV-V-VI-XXIV hay un20,6% de 58 casos. En las posterioresexpediciones investigadas no se vuelvena fotografi ar implementos hasta que vol-vieron en la expedición XXV, en el totalde 11 fotografías apareció un 18,1% conimplementos.
Este descenso diacrónico de la pro-porción de implementos de trabajo enla composición fotográfi ca podría serconsiderado como un índice de que elregistro visual del trabajo de campoestaba adquiriendo rigurosidad meto-dológica y, por lo tanto, se eliminabanlos implementos de la composición fo-tográfi ca para aumentar la prolijidad. Ladisminución de implementos de trabajoarqueológico en las fotografías de lasexcavaciones podría interpretarse comoun indicio de que los investigadores enel trabajo de campo eran cada vez mássistemáticos y metódicos en el intento deregistrar contextos arqueológicos “lim-pios” de implementos foráneos a ellos.
No obstante, debemos recordar quedentro de la categoría implementos detrabajo se encuentran las escalas, los me-tros y otros elementos de medición. Laausencia de estos instrumentos en las fo-tografías no debe ser interpretada comoun índice de que los investigadores nolos utilizaban, ya que otros tipos de re-gistros (las publicaciones, las libretas decampo) dan cuenta del uso de escalas ymetros. El problema es que simplementeno los fotografi aban. ¿Por qué? Porqueaparentemente no interesaba que en lafotografía apareciera ese dato. Este he-cho contradice la idea arriba sugerida
sobre la disminución de la presencia deinstrumentos de trabajo arqueológico enlas fotografías como un paso más en elcamino hacia el disciplinamiento me-todológico del registro del trabajo decampo. Si así fuera, el porcentaje de im-plementos de medición o escala deberíahaber permanecido constante o aumen-tar a lo largo de las expediciones. Esto esprecisamente lo que no sucedió.
La ausencia de escalas, fl echas indi-cadoras del Norte, regletas, metros, etc.en las fotografías no debe ser interpreta-da como una falta de sistematicidad enel trabajo científi co de campo, dado quealgunas de ellas sí eran usadas aunqueno fueron registradas visualmente. Laausencia de tales elementos en las tomasimplica que en la imagen fotográfi ca quese tomaba del trabajo de campo no im-portaba registrar el método con que losobjetos arqueológicos eran recuperados.De hecho, que nosotros observemos enlas fotografías la falta de estos instru-mentos de trabajo es la consecuenciadirecta de la discusión que se tiene en laactualidad sobre la rigurosidad que debetener el registro del método de recupe-ración de las evidencias arqueológicas.Los investigadores en las primeras eta-pas del siglo XX no ponían en discusiónsu método de excavación y, por lo tanto,no lo registraban en las fotografías. En elcontexto de un campo científi co en for-mación, no tenían que mostrar –visual-mente– ninguna justifi cación de cómo sutrabajo era científi co. Así como no habíauna discusión metodológica en la pro-ducción escrita, tampoco había un con-senso sobre el método de registro visualdel trabajo de campo. En este momentopredisciplinar (sensu Haber 1994), losmétodos de excavación, recuperación yla situación del material arqueológico almomento del hallazgo no eran discutidosni en los textos (sin embargo, ver Haber
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
161
1999) ni en las fotografías tomadas pararegistro del trabajo de campo.
Artefactos, estructuras, implementosde trabajo y personas ¿Cuáles de ellosaparecen juntos?
En la Figura 10 podemos ver cómo encada expedición se combina la presenciade artefactos, estructuras, implementosde trabajo arqueológico y personas. Estacomparación permite ver cuántas de lasfotografías en las expediciones presen-tan estos elementos en la composiciónde la imagen fotográfi ca para analizarcuándo aparecen juntos o separados, sies que lo hacen y si hay algunos de ellosque se combinen con más frecuencia.
En la expedición I las 10 fotografías
con artefactos están acompañadas, opor implementos o por personas. De las11 fotografías con estructuras hay 9 deellas que se encuentran acompañadas poralguno de estos elementos. Esto implicaque se incluyeron elementos que puedenofi ciar de escala en las fotografías.
En las expediciones II-III a La Paya,de las 4 fotografías con artefactos, 3 seencuentran acompañadas por implemen-tos y/o personas. En cambio, de 22 foto-grafías con estructuras sólo 4 de ellas seencuentran acompañadas por personasy/o implementos. Esto indica que en estacampaña ya comienza a decaer el uso delas personas y/o implementos como ele-mentos que otorguen una escala en la fo-tografía cuando el objetivo principal erafotografi ar una estructura.
María José Saletta
Figura 10 Cantidad de fotografías que presentan artefactos, estructuras, implementos detrabajo y personas en una misma composición fotográfi ca
Nºexpedición
Presenciade
artefactosPresencia
de personas
Presenciade
Estructuras
Presenciade
Implementos Total Parcial Total general
I
SI SI NO NO 3
29
SI NO SI NO 1SI NO NO SI 2SI NO NO NO 2SI SI NO SI 2
NO SI SI NO 5NO SI SI SI 3
II-III
SI SI SI SI 1
31
SI SI NO SI 1SI NO SI NO 1
NO SI SI SI 2
IV-V-VI-XXIV
SI SI SI SI 1
58
SI NO SI SI 2SI NO SI NO 1
NO NO SI SI 10NO SI SI NO 12NO SI SI SI 7
XI-XII SI NO SI NO 1 16XIII NO SI SI NO 1 5XIV NO NO NO NO 0 6
XVIII NO NO NO NO 0 9
XXV NO NO SI SI 1 11NO SI SI SI 1
162
En las expediciones IV-V-VI-XXIV,de las 4 fotografías con artefactos en 3hay personas y/o implementos. De las49 fotografías con estructuras, en 33de ellas se encuentran personas y/o im-plementos de trabajo. Las restantes 16aparecen en solitario. En este caso, po-demos deducir un interés activo en fo-tografi ar a las estructuras acompañadaspor algún elemento que pudiera haberofi ciado de escala.
La única fotografía de la expediciónXIII que combina personas y estructu-ras no responde a la tendencia de usarpersonas como escalas, ya que la estruc-tura se encuentra en un tercer plano, porlo que no es el objetivo central de la fo-tografía.
Por último, en la expedición XXVde 9 fotografías con estructuras hay 5de ellas en las que se observan personasy/o implementos, sugiriendo que las es-tructuras se fotografi aron con elementosque permiten aportar una escala de di-mensión.
Como pudimos ver, los artefactos enla mayor cantidad de los casos no se fo-tografi aban aislados sino que siempre seincluyó algún otro elemento en su com-posición. Esto es similar en todas las ex-pediciones, por lo que podemos inferirque este criterio de cómo fotografi ar losartefactos no varió con el tiempo y tuvoun cierto criterio de estandarización.
Las estructuras, en cambio, han sidofotografi adas de manera aislada o com-binadas con otros elementos. De las 13expediciones relevadas, en 4 de ellas(XI-XII, XIV, XVIII) no se las fotogra-fi ó junto con personas, implementos,artefactos. En las expediciones I, II-III,IV-V-VI-XXIV, XIII y XXV se las foto-grafi ó con personas y/o implementos. Lapresencia de personas o implementos nofue un prerrequisito cuando se fotogra-fi aba una estructura. Esta baja estanda-
rización en la toma de fotografías de lasestructuras implica una falta de discu-sión sobre cómo registrar el método deexcavación en las fotografías del trabajode campo.
Estos indicios son claros tanto si semuestra la presencia de personas e im-plementos (siempre y cuando éstos seanlas palas y los picos como en estos ca-sos) como si se registra su ausencia. Silas personas y los implementos formanparte de la composición de la fotografíade manera aleatoria y sin ningún tipo depatrón que explique su presencia, enton-ces responden más a una falta de riguro-sidad en la presentación de la evidenciaarqueológica en su contexto de hallazgo.La ausencia de personas en este caso esmucho más proclive a ser interpretadacomo el intento de mostrar la evidencialibre de la intervención del investigador.De la misma manera, la presencia de im-plementos de trabajo de excavación, sinun patrón de frecuencia que los muestresiempre junto a estructuras y/o artefac-tos, puede ser interpretada más como re-sultado de cierta desprolijidad a la horade preparar la composición de los ele-mentos de la fotografía que como su pre-sencia en ella sirviendo de escalas. Estees, por consiguiente, un indicio de que laarqueología argentina en el período bajoanálisis se encontraba aún en una etapapredisciplinar y que en el transcurso delos 25 años analizados existió una muyleve tendencia a registrar visualmente lametodología de campo y a estandarizarel modo de presentación de la evidenciaarqueológica en las fotografías.
Discusión
La hipótesis propuesta en este artículopartía de la posibilidad de detectar enlas fotografías tomadas en el campo elinicio de un progresivo aumento de la
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
163
discusión metodológica que, de existir,se vería refl ejado en la estandarizaciónen la toma fotográfi ca y en el registro vi-sual intencional de los métodos de exca-vación. La fotografía formaría parte deldesarrollo hacia la sistematización y larigurosidad de la disciplina, producto dela discusión teórico-metodológica másamplia entre los investigadores sobrecómo se debía representar visualmentela evidencia arqueológica y los métodosde trabajo de campo.
Los cambios a lo largo del tiemporeferidos al uso de la fotografía comoparte del método de registro del traba-jo de campo se encuentran relacionadoscon la expectativa de estandarización dela toma fotográfi ca que incluyen variosindicadores:
El primero de ellos sería la disminu-ción de la diversidad de tipos de situa-ciones documentadas por expedición:pasándose de documentar situacionescotidianas y accesorias al proceso detrabajo en el campo a registrar exclusi-vamente el sitio, excavaciones y la ubi-cación del sitio en el paisaje.
Este indicador se corrobora parcial-mente para el caso de la disminución dela diversidad de situaciones documen-tadas. Durante las expediciones I a IVse registraron la mayor diversidad desituaciones documentadas, seis en to-tal. A partir de las expediciones XI-XIIse observa un descenso drástico en estadiversidad, pasando a documentar sólotres situaciones: paisaje, sitio y contex-to de excavación, en orden decrecientede frecuencia. Como se mencionó ante-riormente, si bien es coincidente la re-ducción en la diversidad de situacionesdocumentadas con una baja en la canti-dad de fotografías por expedición estono puede ser interpretado como el re-sultado de la representación diferencialde la cantidad de fotografías entre cada
una de las expediciones. La cantidad defotografías por expedición es menor a lolargo del tiempo, pero la disminución enla diversidad de tipos de situaciones do-cumentadas no responde a cuestiones deazar. Cuando comienza a decaer la can-tidad de situaciones documentadas, lostipos que se encuentran representadosson los mismos, implicando una selec-ción diferencial a favor de registrar pre-cisamente esas situaciones y no otras enlas fotografías: sitio, paisaje y, en menormedida, contexto de excavación. Estabaja paulatina en la diversidad de situa-ciones documentadas se relaciona conun patrón que se hace explícito a partirde la XI-XII expediciones. Esto puedeser producto de un proceso lento perocontinuo de estandarización del registrovisual de ciertas situaciones por sobreotras que pudieran refl ejar todo el tra-bajo de campo privilegiándose a la largalos sitios y los paisajes por sobre el res-to de las situaciones. Al mismo tiempo,muestra la importancia de la fotografíacomo parte del método de registro deltrabajo de campo.
La expectativa marcaba un aumen-to en el detalle del registro del trabajode campo, lo cual se habría expresadoen mayor cantidad de las fotografías decontextos de excavación. Lo que sucedees lo contrario, ya que la I expediciónes la que mayor cantidad y proporciónde contextos de excavación tiene (13fotografías de 29 totales, 44%). Este esel porcentaje más alto de fotografías decontextos de excavación para todas lasexpediciones. Siendo una expediciónque documentó una gran variedad desituaciones, la alta frecuencia de con-textos de excavación denota un interésexplícito en los mismos. Desde la expe-dición XIII a la expedición XVIII vemosque los contextos de excavación desapa-recieron y que recién en la última expe-
María José Saletta
164
dición (la XXV) volvieron a aparecer enlas fotografías (Figura 4). Consecuente-mente puede inferirse que en la primeraexpedición organizada por el Museo Et-nográfi co hubo un interés explícito porregistrar visualmente los contextos deexcavación, lo que puede ser explicadopor un interés por parte de los investi-gadores de demostrar que el trabajo decampo arqueológico se realizaba y cómose realizaba. Cuando ya no fue necesarioque las expediciones se afi rmaran insti-tucional y académicamente, los inves-tigadores dejaron de registrar fotográfi -camente cómo se realizaba el trabajo decampo (contextos de excavación) y pri-vilegiaron el registro del lugar en dóndeser trabajaba (situaciones de sitio y depaisaje).
Por ende, la presencia del elevadonúmero de fotografías de contexto de ex-cavación en la I expedición puede expli-carse sin que se invalide este indicadorde manera total. Hay dos razones plau-sibles para el elevado número de contex-tos de excavación en la I expedición. Laprimera es que hayan sido producto dela falta de estandarización del registrovisual de la evidencia arqueológica. Deesta manera, la gran cantidad de contex-tos de excavación estaría sustentada porla gran diversidad de situaciones docu-mentadas en dicha expedición productode la falta de protocolo de fotografía, yaque al no tener una pauta clara de quésituaciones fotografi ar se fotografía todoy en gran cantidad. La segunda razónse acercaría a lo expuesto en el párrafoanterior: institucional, disciplinaria yacadémicamente, los investigadores ne-cesitaban demostrar en la primera cam-paña el origen arqueológico de los arte-factos. En esta ocasión, la cámara parecehaber funcionado del mismo modo queel juez que en 1877 llevó Inocencio Li-berani para notariar los hallazgos y los
dibujos de Hernández en Santa María5.Una vez establecida la probidad de losinvestigadores, la necesidad de legitima-ción visual (el registro fotográfi co de loscontextos de excavación) desapareció(Haber 1994: 36) y no volvió a ser intro-ducida hasta mucho después del períodobajo estudio (González 1985).
Un segundo indicador es el aumentodel uso de los planos enteros y primerosplanos con objeto de registrar el proce-so de excavación en detalle. Lo que co-rroborado por lo datos presentados en elFigura 3.
En las primeras expediciones vemosuna neta predominancia de planos ge-nerales sobre enteros. Sin embargo, apartir de la expedición XVIII se produjouna inversión de la relación y pasaron apredominar los planos enteros (56%) porsobre los generales (44%). Esta tenden-cia se mantuvo en la última expedición,la XXV. Esta inversión diacrónica de laproporción entre planos generales y pla-nos enteros, a favor de los segundos ha-cia el fi nal de las expediciones, implicaque los investigadores mostraron interésen aumentar el grado de detalle y reso-lución de las fotografías del trabajo decampo. Al mismo tiempo, esta tendenciaimplica también una estandarización dela variedad de planos utilizados a partirde las expediciones XI-XII, que dismi-nuye hasta usar dos de los tres principa-les de la fotografía: el plano general y elplano entero.
En el paulatino aumento del uso deprimeros planos se observa lo contrarioa lo esperado: su uso está casi restringi-do a la I expedición (que tiene el 80% deprimeros planos de toda la muestra). Enlas últimas dos expediciones que pueden5 Debo agradecer profundamente al
evaluador tres por haber sugerido la
manera de juez que legitimase el trabajode los arqueólogos.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
165
ser analizadas individualmente, la XVIIIy la XXV, no quedaron registrados. Esdecir, que mientras se obtenía un gradode detalle más alto aumentando la fre-cuencia de los planos enteros por sobrelos generales, no se consideró necesarioaumentar la cantidad de primeros pla-nos y por ende de la resolución de lasfotografías. Esto puede deberse -comomencionamos en el apartado Variacióndiacrónica del uso de tomas fotográfi -cas- a que los investigadores considera-ron intercambiables los primeros planoscon los planos enteros en la fotografíaen el terreno, y por ende seleccionaronlos segundos porque les otorgaban ma-yor profundidad de campo que los pri-meros. En este sentido, se puede consi-derar que la expectativa ha sido corro-borada parcialmente: el grado de detallevarió positivamente en el transcurrir delas expediciones, pasándose de registrarplanos generales a enteros. Sin embargo,no se consideró necesario registrar vi-sualmente mucho más detalle por lo quelos primeros planos dejaron de usarse,así cómo se dejan de registrar los con-textos de excavación y los artefactos insitu.
Un tercer indicador sería el aumentode la explicitación visual de las técnicasy métodos de excavación: presencia deescalas (metros, regletas), fl echas deposición, delimitación de cuadrículas,etc. Esta expectativa no se corrobora.Como se puede observar en el Figura 9,la presencia de implementos de trabajoarqueológico, sin bien con ligeras va-riaciones inter-expediciones, desapare-ció a partir de las expediciones XI-XIIy recién volvió a aparecer en la XXV.Sin embargo, como ya se ha señalado,estos artefactos no eran reglas, regletas,escalas ni fl echas de posición sino im-plementos para excavar, como palas ypicos; por lo tanto su presencia no puede
ser interpretada como un proceso de es-tandarización de la toma de una fotogra-fía con fi nes científi cos.
Los cambios en la metodología deexcavación registrada en la fotografía seencuentran relacionados con el inicio desu sistematización y disciplinamiento enlas expediciones y la necesidad de quela fotografía funcione como parte delmétodo de registro visual del trabajo decampo.
Los indicadores que responden a estaexpectativa son:
● Inicio/aumento de artefactos y es-tructuras fotografi ados in situ.
● Aumento de primeros planos a ar-tefactos excavados.
● Explicitación visual de la superfi -cie total excavada y de la delimitaciónde la excavación.
● Inicio/aumento de fotografías quemuestren perfi les de excavación y meto-dología estratigráfi ca.
La expectativa sobre el cambio en lametodología de excavación no se corro-bora con los datos obtenidos.
La mayor cantidad de artefactos fo-tografi ados y de contextos de excavaciónse produce en la I expedición. De 10 fo-tografías con artefactos sobre 29 foto-grafías de la expedición I (34%) se pasaa 4 fotografías sobre 29 totales (13%) enlas expediciones II-III, todas primerosplanos. Pero si bien en estas expedicio-nes el artefacto se encuentra en el lugaren el que fue hallado, aparece desvincu-lado de otras posibles asociaciones conotros materiales arqueológicos, que po-drían aportarle una mayor signifi cacióncontextual a la composición fotográfi ca.Es signifi cativo que sea la expedición Ique aporte la mayor cantidad de prime-ros planos de artefactos. Como mencio-namos anteriormente, esto parece estarrelacionado con una tendencia a la uti-lización de la fotografía como registro
María José Saletta
166
de la veracidad del trabajo arqueológicode recuperación de los artefactos, fun-cionando en este caso como notaria dela evidencia (más allá de su contexto,que también era altamente fotografi adoen esta campaña). La última expedicióncon un artefacto fotografi ado in situ yque usó un primer plano fue la XI-XII (2casos con artefactos de 16 totales, 10%),luego no se volvieron a fotografi ar arte-factos in situ en el campo ni tampoco ausar primeros planos. Como se evaluócuando analizamos la posibilidad de uncambio hacia la estandarización de latoma fotográfi ca, los primeros planos noaparecieron después de la XI-XII expe-dición. Por lo tanto no se evidenciaríaun cambio hacia el registro fotográfi code la metodología de excavación en lasúltimas expediciones.
La explicitación visual de la super-fi cie excavada y de la delimitación dela excavación y el inicio/aumento defotografías que muestren perfi les de ex-cavación y metodología estratigráfi ca nose encuentra corroborada en la muestra.Las expediciones XVIII y XXV, no po-seen ningún tipo de fotografía que de-muestre la demarcación del área a exca-var y de la metodología de excavación.Si bien predominan los planos enteros ysituaciones de sitio documentados paraestas dos expediciones lo que puedeestar indicando un interés de los inves-tigadores por registrar visualmente ellugar físico en donde se realizaban lasexcavaciones, no hay fotografías en nin-guna de las expediciones que indiquenun cambio hacia el registro visual de lasistematización y rigurosidad de la me-todología de excavación. Todo pareceapuntar entonces a que la fotografía sehabría constituido en un registro de laexperiencia de campo y no del métodode la excavación.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
Conclusión
La hipótesis de este trabajo planteabaque a lo largo de los veinticinco añosdel período en estudio habría ocurridoun inicio de proceso hacia la sistemati-cidad tanto en el disciplinamiento de losmétodos de trabajo de campo como ensu registro visual fotográfi co. Esto sólopudo ser corroborado en lo referido alos cambios relacionados con la estan-darización de la fotografía como registrodel proceso de trabajo de campo, estan-darización evidenciada por la disminu-ción de tipos de planos registrados conpredominio del uso de planos enteros ygenerales, y por la disminución de si-tuaciones representadas, predominandolas que denotaban el lugar en donde serealiza el trabajo de campo, como sonlas fotografías de sitios y paisajes. Sinembargo, no fue posible corroborar en elregistro fotográfi co el cambio hacia unamayor sistematización en el re-gistro delmétodo de excavación.
En otros trabajos (Saletta 2010,2011) hemos analizado la ausencia du-rante estos veinticinco años de un ha-bitus de visión propio de la disciplinaque se encuentra expresado en la bajasistematización y estandarización de latoma fotográfi ca: no se observan patro-nes específi cos de representación visualde contextos, actividades de excavaciónni artefactos. La fotografía como mé-todo del registro del trabajo de campoarqueológico parece haber estado rele-gada a documentar dónde se trabajabay no cómo trabajaban los investigadores(Saletta 2011). Sin embargo, el análisisdiacrónico de las fotografías a lo largode los veinticinco años denota que haciael fi nal del período estudiado se comien-za a notar un cambio, que implicaría elcomienzo del disciplinamiento de la ar-queología en lo que se refi ere al cómo
167María José Saletta
se registraba visualmente el trabajo decampo: Esto se evidenciaría en la in-cipiente estandarización de las tomasfotográfi cas como parte del inicio de laformación de un protocolo regulado yreproducible de registro visual de la ex-periencia de campo.
Dado que cada paradigma científi co(Kuhn 1972) establece sus propios cri-terios de rigurosidad y sistematicidadpara organizar y representar el trabajocientífi co, identifi car el comienzo de es-tandarización de la toma fotográfi ca esimportante ya que puede marcar el iniciode un cambio en el habitus de visión delos investigadores al interior de su cam-po disciplinario. Dicho cambio se puedeencontrar refl ejado en la aparición denuevos criterios de registro del trabajocientífi co que se llevaba a cabo en elcampo (Kossoy 2001).
De esta manera, discutir con nuevasevidencias el posicionamiento metodo-lógico de los investigadores en las pri-meras tres décadas del siglo XX respec-to al trabajo de campo constituye unavía de acercamiento a la problemáticasobre cuándo y por qué los nuevos mé-todos fueron introducidos y si existióconcomitancia con un desarrollo teóricoy metodológico de la arqueología. Lasfotografías tomadas en el campo tienenla ventaja de hacer explícita la forma enque se realiza el trabajo de campo pro-piamente dicho y, por lo tanto, son unexcelente material de análisis alternativoa la producción escrita de los investiga-dores (sean libretas de campo, informesmanuscritos o trabajos publicados).
El estudio de la historia de la arqueo-logía como disciplina científi ca puedegenerar nuevo conocimiento a partir
de un análisis que incluya otro de susproductos de su proceso de formación.Si por un lado los textos científi cos sonanalizados por los interesados en diluci-dar su epistemología, por el otro, incor-porar un artefacto cultural como lo es lafotografía de campañas en el estudio deldevenir la arqueología, puede otorgar uncampo de visión mucho más amplio ala hora de generar conocimiento sobrela ciencia que se dedica precisamente alestudio de los artefactos culturales y suscontextos sociales de producción.
Agradecimientos
Este artículo no hubiera sido posiblesin la inestimable guía, dedicación, con-tinua enseñanza y apoyo de mi directo-ra Dánae Fiore. También hemos conta-do con los sabios y oportunos consejosde Luis Orquera, quien también nos habrindado la Asociación de Investigacio-nes Arqueológicas (AIA) como lugar detrabajo. Al AFyDME y Biblioteca delMuseo Etnográfi co en donde accedí almaterial que me permitió hacer la tesisde Licenciatura de la cual se desprendeéste artículo. A CONICET. A los eva-luadores, en especial al evaluador tres,quien hizo sensibles comentarios en di-versas secciones que mejoraron el tra-bajo notablemente. A mis padres, Aliciay Rubén, y a mi hermano Juan Manuel,por su cariño y apoyo continuo. A misamigas y amigos que han sido mi familiaen Buenos Aires. A Mariela. A FedericoRubí, que hizo una corrección del ma-nuscrito. A mis compañeras Pili y Mer-cedes por su compañía de todos los díasen la AIA.
168 Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
Bibliografía
Ambrosetti, Juan Bautista1906 Exploraciones arqueológicas en la Pampa Grande. Publicaciones de la Sección
Antropológica 1. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad deBuenos Aires.
1907 Exploraciones arqueológicas en la ciudad prehistórica de La Paya (valle Cal-chaqui, Prov. de Salta). Publicaciones de la Sección Antropológica 1. BuenosAires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Barthes, Roland1995 El mensaje fotográfi co. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. Barce-
lona. Paidos.Bourdieu, Pierre
1994 El campo científi co. Redes. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia Nº 2, vol.1, pp. 131-160
1998 Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Barcelona, Edi-torial Gustavo Gili S.A..
2007 El sentido práctico. Buenos Aires, Siglo XXI.Fernández, Jorge
1982 Historia de la Arqueología Argentina. Mendoza, Asociación Cuyana de Antro-pología.
Fiore, Danae.2002 Body-Painting in Tierra del Fuego. The Power of Images in the Uttermost Part
of the World. Tesis Doctoral Inédita, University of London, UCL, Londres.2005 Fotografía y pintura corporal en Tierra del Fuego: un encuentro de subjetivida-
des. Revista Chilena de Antropología Visual 6: 55-73.2007 Arqueología con fotografías: el registro fotográfi co en la investigación arqueo-
lógica y el caso de Tierra del Fuego. Arqueología de Fuego-Patagonia. Levan-tando piedras, desenterrando huesos… y develando arcanos. F. Morello, M.Martinic, A. Prieto y G. Bahamonde (eds.). Ediciones CQUA. Punta Arenas.767-778.
Foucault, Michel2000 Los anormales. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.
Gernsheim, Helmut1986 A Concise History of Photography. Nueva York, Dover Publications.
Haber, Alejandro1994 Supuestos teórico-metodológicos de la etapa formativa de la arqueología de
Catamarca (1875-1900). Publicaciones del CIFFYH 47: 31-54. Córdoba.1999 Caspichango, la ruptura metafísica y la cuestión colonial en la arqueología sud-
americana: el caso del noroeste argentino. Revista do Museu de Arqueologia eEtnologia 3: 129-141. San Pablo.
Hempel, Carl1978. Filosofía de la Ciencia Natural. Madrid, Alianza.
Kossoy, Boris2001 Fotografía e historia. Buenos Aires, La Marca.
169
Kuhn, Thomas1971 [1969]. La estructura de las revoluciones científi cas. Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica.Madrazo, Guillermo
1985 Determinantes y orientaciones en la antropología argentina. Boletín del InstitutoInterdisciplinario de Tilcara 1: 13-56.
Nastri, Javier2003 Aproximaciones al espacio calchaquí (Noroeste argentino). Anales 6: 99-125.
Universidad de Gotemburgo.2004a. La arqueología argentina y la primacía del objeto. Teoría arqueológica en
América del Sur 3: 213-231. G. Politis y R. Peretti (eds.) Olavarría, Incuapa,FACSO, UNICEN.
2004b. Los primeros americanistas (1876-1900) y la construcción arqueológica delpasado de los Valles Calchaquíes (Noroeste argentino). En A. F. Haber (ed.),Hacia una arqueología de las arqueologías sudamericanas: 91-114. Bogotá,Universidad de los Andes.
Olivera, Daniel1994. A corazón abierto: refl exiones de un arqueólogo del NOA. Rumitacana 1: 7-12.
Pegoraro, Andrea2005 “Instrucciones” y colecciones en viaje: redes de recolección entre el Museo Et-
nográfi co y los territorios nacionales. Anuario en antropología social: 49-69.Buenos Aires. CAS-IDES.
Podgorny, Irina1999 El argentino despertar de las faunas y de las gentes prehistóricas. Buenos Aires.
EUDEBA.Ramundo, Paola S.
2007 Los aportes de los investigadores pioneros a la arqueología del Noroeste argen-tino. Temas de historia Argentina y Americana, XI (Julio-Diciembre). pp 179-218. Facultad de Filosofía y Letras. Pontifi cia Universidad Católica Argentina.
Ruby, Jay1996 Visual Anthropology. En D. Levinson y M. Ember (eds.), Encyclopedia of Cul-
tural Anthropology 4: 1345-1351. Nueva York, H. Holt and Co.Ramenofky, Ann and Anastacia Steffen.
1998. Units as tools of measurement. En Unit issues in archaeology: Mesasuringtime, place and material. Ramenofky and Steffen (eds.) pp. 3-17. Universityof Utah Press. Utah.
Saletta, Maria José2008. La cámara discreta. La historia del desarrollo de la arqueología como disciplina
científi ca en el NOA entre 1905 y 1930 vista a través de las fotografías toma-das en el campo. Tesis de Licenciatura inédita. Facultad de Filosofía y Letras,Universidad de Buenos Aires.
2010 La primacía del objeto en la práctica arqueológica en las fotografías tomadasdurante los trabajos de campo en el NOA (1905 a 1930). Relaciones de la So-ciedad Argentina de antropología. XXV. Pp XX-XXX
Schiffer, Michael1972. Archaeology context and systemic context. American Antiquity 37 (2): 156-165.
170
Spoliansky, Vivían; Pegoraro, Andrea y Laura Piaggio.s/f. Arcos fl echas y cartas. Un patrimonio en proceso de recuperación. http://www.
naya.org.ar/articulos/museologia07.htm. Artículo sin fecha de publicación eninternet: consultado en el mes de Julio del año 2005.
Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana 6, (1,2), 137-170; 2013
171
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍAResolución Resolución 5291 de 2005del Ministerio de Educación Nacional
Informes:Instituto de Posgrados en Ciencias Sociales
Universidad del CaucaCalle 4 No 3 - 56, Popayán, Cauca (Colombia)
Telfax: 57 + 2 8244656 / 8240050 Ext. 118.Correo Electronico: [email protected]
Página web: www.unicauca.edu.co
172
Secretaría de Ciencia y TecnologíaUniversidad Nacional de Catamarca
con un tiraje de 50 ejemplaresJunio de 2014