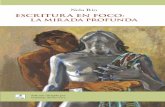Argentina en la Postconvertibilidad. Entre la nostalgia de los buenos tiempos de la...
Transcript of Argentina en la Postconvertibilidad. Entre la nostalgia de los buenos tiempos de la...
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
Fecha de entrega: 2 de diciembre de 2013Nombres: Mansilla, Marina y Schegtel Torres, TefaComisión: Mónica Sterki
Argentina en la Postconvertibilidad. Entre la nostalgia de los buenos tiempos de la industrialización
y los resabios de la herida más profunda
CONSIGNA: Analizar las continuidades y rupturas operadas en la estructura industrial argentina, entre el régimen de acumulación financiera (1976-2001) y la denominada Post Convertibilidad a partir de 2003.
La política y la economía argentinas han tenido una interrelación por demás estrecha a lo largo de su historia.
También es cierto que durante buena parte de sus diversas etapas de desarrollo, la política ha estado profundamente
subordinada al aparato económico. Y así como esto ha sido un denominador común, también lo es el hecho de que
las historias política, social y económica de nuestro país coinciden en sus momentos de crisis, rupturas y cambios,
así como también son correlato y reflejo de los procesos que se han dado a nivel internacional.
El año 1976 significó un tajante antes y después en la sociedad argentina en todas sus dimensiones que hasta el
día de hoy, luego de 37 años, nos sigue atravesando vertebralmente. La dictadura militar, que se instaló a sangre y
fuego (como bien remarca Eduardo Basualdo) “oficialmente” el 24 de marzo de 1976, puso en práctica un
mecanismo represivo sin precedentes en nuestra historia argentina. Última dictadura (cívico, eclesiástica, militar y
empresarial) que aplicó la desaparición y muerte de militantes, periodistas y, obreros (hasta gente cuyo “pecado” fue
aparecer en agendas personales), la apropiación de bienes materiales de estos secuestrados, detenidos y
desaparecidos, y el tratamiento como botines de guerra de sus bebés. Tamaño accionar e implantación del terror
durante siete años, y aún en los siguientes gobiernos constitucionales, tuvieron por objetivo la implementación y
consolidación, respectivamente, de un modelo de acumulación del capital que destruyó desde la base al modelo que
se había desarrollado décadas previas a 1976: la industrialización por sustitución de importaciones. Así se
desembocó en un feroz modelo donde la valorización financiera arrasó con las alianzas sectoriales, las conquistas
sociales y la industrialización logradas.
Durante el siglo XX, nuestro país tuvo varios momentos de ruptura social y política con los modelos de
acumulación y desarrollo; modelos dictados por los países centrales a la hora de la ubicación de estos lares en el
mercado mundial y, a fin de cuentas, en la lógica del sistema capitalista. Los primeros tiempos de la década de 1930
significaron el agotamiento del modelo agro-exportador, instaurado por la generación de 1880 y para beneficio del
conservadurismo y su statu quo. A la espera de su “reemplazo”, se fueron dando las condiciones para el desarrollo
de la primera etapa del modelo de sustitución de importaciones, mediante el impulso y desarrollo de la industria
nacional (principalmente la relacionada con la metalmecánica, la metalúrgica liviana y la producción de artefactos
eléctricos) y del mercado interno. Esto no podría haber sido posible sin el marco de un modelo como el del Estado de
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 1 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
Bienestar, como tampoco sin el acompañamiento de: una redistribución del ingreso y del poder adquisitivo a favor
de los trabajadores (así se aumentó el consumo y la demanda), un buen nivel de empleo (lo que mejoró las
condiciones de vida y de trabajo de los obreros) y la intervención estatal para regulación del comercio exterior. Si
bien se produjo una inevitable inflación, no “atentó” contra las ganancias empresariales, ya que se seguían
beneficiando por la suba en el consumo de la clase trabajadora. Sin embargo, había otro factor por el que trabajar: la
importación de bienes de capital (maquinarias, herramientas, insumos), requeridos para el aumento de la
productividad del ámbito industrial.
Una de las soluciones para ese aprovisionamiento, necesario para el buen desarrollo y funcionamiento
productivo de la industria nacional, se encontró en las divisas provenientes de las exportaciones de la llamada
burguesía agraria. Pero el golpe de Estado de 1955 le puso fin a esta primera etapa de la sustitución de importaciones
e industrialización. De hecho, se marcó una acentuada subordinación hacia la política liberal, donde se volvió hacia
la promoción de las actividades que habían “comandado” al modelo agroexportador, mientras simultáneamente se
eliminaron los subsidios estatales a los sectores de la naciente y precozmente abortada industria nacional. En ese
contexto, los empresarios industriales consideraron “de necesidad y urgencia” una modernización de la economía
con la transformación del aparato productivo. Fieles a la lógica empresaria capitalista, entre las decisiones que se
tomaron a tales fines no se podían obviar las que redujeran la participación de la clase trabajadora en el ingreso
nacional y, al mismo tiempo, aumentaran la productividad de sus emprendimientos: racionalización de tareas,
despidos numerosos y restricción de la acción y alcance de la presión sindical.
La industrialización volvió a encarrilarse y comenzó su segunda etapa la sustitución de importaciones, en
tiempos de la presidencia de Frondizi, hacia 1958. Con su manifiesta promoción mediante ley (en el combo legal
también se incluyó la radicación de capitales extranjeros), se impulsaron las industrias “pesadas” argentinas, es decir,
la metalurgia, la siderurgia y la química-petroquímica, así como también la mecanización llegó al campo para su
modernización y aumento de la productividad. Pero la “primavera desarrollista” tuvo su invierno: la inflación que se
generó y dificultades varias en la balanza de pagos, hicieron subir a escena a un Plan de Estabilización que dio por
tierra todo posible resabio que hubiera quedado en pie del Estado de Bienestar. Congelamiento de salarios,
eliminación de la regulación estatal y la apertura a las inversiones extranjeras directas (con igualación de derechos
entre los autóctonos y los foráneos) fueron algunos de esos puntos accionados por Álvaro Alsogaray, férreo
integrante (y representante) de los intereses liberales ortodoxos, al mando de la cartera económica nacional.
El patrón de acumulación de capital que se instaló desde la dictadura iniciada en marzo de 1976 no fue obra ni
gracia de la espontaneidad, sino que respondió a la coyuntura nacional, como regional e internacional. Los intentos,
por mínimos que hayan sido, de reponer aspectos del Estado de Bienestar durante las décadas del ’60 y el ’70, fueron
depuestos por el actor político que mayor protagonismo tuvo en esos tiempos: las fuerzas armadas. Fuerzas que,
luego de reiterados golpes de Estado, desembocaron en la dictadura más sangrienta, la de los 30 mil desaparecidos y
la que instauró el terror como mecanismo. Buena parte de sus consecuencias todavía no logran torcerse. Así se
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 2 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
decretó el fin de la intervención del Estado en la economía, junto a un ajuste estructural que se alzó con la bandera
de la valorización financiera como nuevo modelo de acumulación, en pos del intencionado desmantelamiento de la
industria nacional. En este sentido, si bien la reestructuración económica estuvo en consonancia con las condiciones
socioeconómicas ahora dictadas por la economía mundial, nunca se hubiera llevado a cabo sin la participación de los
protagonistas internos.
Hasta 1974, el segundo momento de la sustitución de importaciones registró el mayor éxito en materia de
crecimiento industrial. Tuvo, entre sus aciertos, a la producción industrial (principalmente, las dinámicas
producciones automotriz, metalúrgica y química-petroquímica, elaboradoras de bienes de consumo durable y
materiales intermedios de uso difundido) como eje fundamental, articulador y ordenador de la economía y de las
relaciones socioeconómicas y políticas, es decir, al sector manufacturero como eje neurálgico del patrón de
acumulación; al mercado interno como norte de su brújula; al salario como elemento dinamizador; y a los
trabajadores industriales como núcleo central de la clase trabajadora. Zonas como el Gran Buenos Aires, Rosario y
Córdoba representaban los centros industriales más significativos de esta etapa. Las Fuerzas Armadas que se
hicieron del sillón de Rivadavia, de facto, y se instauraron en 1976, “abandonaron la concepción de que el
crecimiento económico y la inclusión social constituían pilares básicos para superar los conflictos sociales, y la
reemplazaron por otra, encaminada a disciplinar y controlar a los sectores populares mediante la
desindustrialización, la concentración del ingreso y la represión” (Basualdo, 2011, p. 57).
La valorización financiera implicó mucho más que el nuevo comportamiento económico y social instaurado por
la dictadura iniciada en 1976, incluso significó una exacerbación de lo financiero, tan inusual en el país como en la
región. No sólo se relacionó con la gran rentabilidad obtenida por bancos y por el sistema financiero en general, la
renta financiera percibida por los capitales oligopólicos líderes y la producción industrial agropecuaria, el
exponencial desarrollo del endeudamiento externo, la enorme concentración del ingreso, y centralización económica
y del capital de un reducido número de grupos económicos nacionales y extranjeros. “Redefinir el papel del Estado
en la captación y orientación de los recursos y restringir drásticamente el poder de negociación que poseían los
trabajadores en el marco de un régimen de acumulación como el sustitutivo” (Azpiazu y Schorr, 2010, p. 20) fueron
algunos de los objetivos principales de las fuerzas armadas que detentaron el poder desde 1976. Esto trajo aparejado,
como indica Basualdo (2011), un claro “predominio del capital sobre el trabajo, que se expresó en una manifiesta
regresividad de la distribución del ingreso y en un nivel de exclusión social que implicó un retroceso sin
precedentes” (p. 42). El incremento en la explotación de los trabajadores y la reducción del salario real, sumados a la
sostenida expulsión de mano de obra, resultó una tasa de desocupación, un alza en la explotación de la reducida
mano de obra (en pos del aumento del volumen de la producción industrial) y una gran subocupación, inéditas en la
historia argentina hasta aquel entonces. Se apuntó, como subrayan Azpiazu y Schorr (2010), a
alterar de manera radical la relación de fuerzas sociales derivada de la presencia de una clase obrera
industrial muy organizada y movilizada en términos políticos-ideológicos, cuya fortaleza se potenciaba por
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 3 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
su alianza histórica con ciertos estamentos del empresariado local estrechamente vinculados a la expansión
del mercado con eje en la industria, esto es (…) la ‘burguesía nacional’. (p. 20-21)
Si se ahonda más en el análisis de lo sucedido a nivel social y político, la dictadura cívico-eclesiástico-militar
que se extendió hasta 1983, para muchos significó “la mayor derrota popular de siglo XX” y un “intento de
refundación de la sociedad sobre nuevas y muy diferentes bases de sustentación” (Azpiazu y Schorr, 2010, p. 14).
Esa creciente participación económica y política de los trabajadores se percibió como una amenaza por los sectores
dominantes. Por esta razón, afirma Basualdo (2011), “el aporte fundamental que realizó la dictadura militar a los
sectores dominantes” fue “el ‘aniquilamiento’ de buena parte de los cuadros políticos que hacían posible la
organización y la movilización de los sectores populares” (p. 43). La metodología de los militares golpistas para el
aborto de la lucha social estuvo suscrita al asesinato, el terror, el secuestro, presos gremiales y políticos, la
proliferación de centros clandestinos de detención a lo largo y ancho del país, y la desaparición de personas; es decir,
“el aniquilamiento de los cuadros políticos (intelectuales orgánicos) del campo popular” (Basualdo, 2011, p. 53).
Con el disciplinamiento represivo de los sectores populares (más específicamente de la clase trabajadora), e
incluso de estamentos empresarios de menores dimensiones, actuó la revancha clasista, gestada en la congregación
y el apoyo conjunto de las fracciones del gran capital, para arrasar con “la alianza social policlasista que se había
conformado durante la sustitución de importaciones” (Basualdo, 2011, p. 54), y la pérdida de las conquistas
laborales y sociales logradas (luego de años de lucha ininterrumpida) hasta ese momento. La complicidad
empresarial se hizo expresa a la hora de la represión en lugares de trabajo (como los casos de Mercedes Benz,
Acindar, Ledesma, Ford, Loma Negra, entre otros), y en la “participación de importantes funcionarios de muchas
empresas de mayor envergadura del país en ámbitos estratégicos del aparato estatal, en la intervención de los
sindicatos y en el cercenamiento de conquistas laborales de larga data” (Azpiazu y Schorr, 2010, p. 21).
Asimismo, esa revancha clasista se reflejó claramente en las primeras políticas económicas implementadas por la
dictadura: congelamiento salarial por tres meses, supresión del control de precios (que generó una inflación casi del
90% a mediados de 1976), reducción del salario real de más del 30% y devaluación cambiaria. El objetivo básico de
los grupos dominantes se centró así en establecer, desde ese momento, “un nuevo y mucho más bajo punto de
partida para la discusión respecto del nivel del salario real de los trabajadores y de la distribución funcional del
ingreso” (Azpiazu y Schorr, 2010, p. 22).
La valorización financiera tomó cuerpo y forma con la convergencia de: la Reforma Financiera de 1977 (que
colocó al sector financiero y a la actividad especulativa como núcleo organizador y dinamizador de la economía, y
con un rol hegemónico en la absorción y la reasignación de recursos); la interrupción de la vigencia de tasas de
interés reales negativas para los sectores productivos (con el encarecimiento simultáneo del crédito interno para el
sector industrial); la adopción del enfoque monetario de balanza de pagos (con la reducción sustancial de los
márgenes de protección arancelaria a las importaciones, supuestamente como política de estabilización de precios);
la sanción del nuevo régimen de inversiones extranjeras (que implicó la desregulación generalizada del accionar de
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 4 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
las empresas de capital extranjero, a las que se les brindó igualdad de derechos respecto al capital nacional y hasta
una figura legal especial); la “tablita”, hacia fines de 1978 (que anunció la devaluación del tipo de cambio, para que
los precios relativos internos tendieran a converger con los internacionales); la apertura (asimétrica) en el mercado
de bienes y capitales (con creciente retraso cambiario desde 1979); la reasignación de recursos, favorable a los
sectores económicos con ventajas comparativas (los asociados directamente con la dotación de recursos naturales,
como el agropecuario) en detrimento de los industriales (a los que se les eliminaron los reintegros a las exportaciones
y las ventajas crediticias para actividades manufactureras); y el endeudamiento externo (y la inherente fuga de
capitales locales al exterior), no sólo del sector público, sino principalmente del sector privado (el capital
oligopólico). Esto dio lugar a la erosión, contracción regresiva y desplazamiento de la industria nacional y su
producción (enfocada hacia el mercado interno), ante la “invasión” de los productos importados y sus abaratados
precios relativos.
La confluencia de estas medidas y factores no sólo afectaron profundamente a los sectores trabajadores (con la
brutal transferencia de recursos para la redistribución del ingreso, en contra absolutamente de los asalariados y como
apropiación del excedente por parte del empresariado), sino que se trató de mecanismos de agresión manifiestos
contra el sector manufacturero. Por ello, tampoco los beneficiarios fueron todos los empresarios, sino un número
muy reducido y con creciente poder, que desplazó la inversión hacia la valorización financiera de los recursos. Así se
conformó una asimetría entre las empresas oligopólicas (con capacidad de presión y determinación sobre los precios
y las leyes político-económicas), respecto de las desfavorecidas pequeñas y medianas industrias. Además, como
indica Basualdo (2011), “los grupos económicos locales y las empresas transnacionales no se endeudaron para
realizar inversiones productivas, sino para obtener renta mediante colocaciones financieras, en tanto la tasa de
interés interna superaba largamente la tasa de interés internacional” (p. 54), aportando a la alimentación del círculo
vicioso, remitiendo los recursos al exterior y reiniciando el ciclo. De ahí que “la otra cara de la deuda externa fue la
fuga de capitales locales al exterior” (Basualdo, 2011, p. 54).
Durante los siete años de duración de la dictadura, se registró “el cierre de más de veinte mil establecimientos
fabriles (…) y se redujo el peso relativo de la actividad en el conjunto de la economía” (Azpiazu y Schorr, 2010, p.
30). En lo concerniente al accionar de los grupos que verdaderamente concentraron el poder económico, se infiere
que “el empresariado industrial, esencialmente el segmento oligopólico, adoptó una política disciplinadora tanto o
más intensa que la propuesta por las autoridades, desoyendo incluso los consejos ministeriales” (Azpiazu y Schorr,
2010, p. 38). En cuanto a la destrucción y desmembramiento físico-territorial de los centros industriales que se
conformaron durante la segunda etapa de la sustitución de importaciones, como lo fueron el Gran Buenos Aires, el
Gran Rosario y Córdoba, los grandes grupos económicos locales cerraron algunas de sus plantas, con sus
consiguientes despidos masivos, para mudarse e instalarse en distintas provincias. En esas reinstalaciones jugaron un
fuerte papel los subsidios y la complicidad del Estado, “los recursos estatales canalizados hacia el capital
oligopólico a través de los distintos regímenes de promoción industrial” (Basualdo, 2011, p. 56), y que hicieron a la
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 5 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
ruptura de los eslabonamientos locales y a las articulaciones intra e inter industriales. Básicamente, se aprovecharon
del hecho estructural de que, al interior de esas provincias en las que se radicaron, se ocupó mano de obra no
sindicalizada, aportando al nivel de subocupación y explotación, y a la desarticulación del movimiento obrero y el
poder sindical.
En este contexto, el Estado argentino redefinió su papel y, en su acción como en su omisión, jugó un rol
importante en la implantación del patrón de acumulación de capital mediante la valorización financiera. En esta
dirección, como señala Basualdo (2011), el Estado, “a través del endeudamiento interno mantuvo una elevadísima
tasa de interés en el sistema financiero local respecto a la vigente en el mercado internacional”, así como también
fue quien, “mediante la deuda externa, proveyó las divisas que hicieron posible la fuga de capitales”. Este
comportamiento de la estructura estatal se completó con el hecho de que “asumió como propia la deuda externa del
sector privado a través de los regímenes de seguro de cambio, incorporando una nueva transferencia de recursos a
las existentes” (p. 55).
Incluso a las Fuerzas Armadas mismas se les trastocó la esencia: como indica Basualdo (2011), pasaron a ser
fuerzas represoras con un alto grado de corrupción interna (por el manejo de los recursos estatales y los “botines de
guerra”) y con una diluida verticalidad del mando, por adopción de un comportamiento deliberativo que trastocó esa
jerarquía interna. Pensándose en el momento de la transición (al menos, en las formalidades) hacia la democracia, se
abrieron pugnas al interior de las fuerzas y entre ellas, por la fuerte competencia (principalmente entre Ejército y
Marina) para “definir la conducción del partido político militar en ciernes” (Basualdo, 2011, p. 58). Partido político
militar cuyo intento por constituirse estaría guiado con el objetivo de seguir subordinando (bajo una máscara
constitucional y democrática) al propio sistema político; estrategia que incluiría la cooptación de dirigentes del
bipartidismo tradicional (peronismo y radicalismo) y con la que se buscaría una “creciente autonomía respecto a la
‘conducción estratégica’ real que detentaban los países centrales y los sectores dominantes” (Basualdo, 2011, p.
58), tarea indispensable para la imposición del nuevo régimen de acumulación de capital. Sin embargo, la derrota en
la Guerra de Malvinas dio por tierra ese intento de conformación partidaria y de continuidad en el poder. Sumada a
esta derrota, como indican Azpiazu y Schorr (2010), “la realidad de los mercados se encargó de disciplinar a las
autoridades económicas, que ya a comienzos de la década de 1980 habían perdido gran parte del apoyo de las
principales centrales empresarias, a un altísimo costo social y con la destrucción de una porción importante del
tejido manufacturero” (p. 29).
En la carrera por el triunfo en la transición democrática, ante la falta de un partido orgánico que representara sus
intereses (y objetivos), fueron los propios sectores dominantes (especialmente la fracción de los grupos económicos
locales y conglomerados extranjeros, concentradores del capital y propietarios de múltiples firmas oligopólicas
localizadas en diversas actividades de la economía) los que asumieron la tarea de la cooptación del partido político
con más posibilidades de acceder al gobierno luego de las elecciones de 1983, así como también a integrantes del
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 6 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
partido opositor y a las conducciones de las diversas organizaciones de la sociedad civil. El objetivo: a pesar del
agotamiento de la dictadura militar, continuar con el proceso de profundización de la valorización financiera
Lo llamativo del caso argentino residió (y reside), sin embargo, en que, finalizada la dictadura militar, la
valorización financiera no sólo no se revirtió en los posteriores gobiernos institucionales, sino que se consolidó, con
la maquinaria estatal a su favor. Los sectores dominantes, surgidos de la dictadura, consolidaron ese nuevo patrón de
acumulación, con la garantía del control político y social sobre los sectores populares y el sistema bipartidista, lo que
acentuó la concentración del ingreso y la exclusión social. Se trató, en esta nueva etapa (que llevó dos décadas),
ahora bajo un régimen constitucional, de garantizar el “control político que posibilitara el nuevo patrón de
acumulación” (Basualdo, 2011, p. 43), crucial para el afianzamiento de los sectores dominantes. Por ende, agotada la
represión e interrumpida la industrialización sustitutiva, la opción se enfocó hacia la redefinición del sistema político
y de la sociedad civil, como tarea continuadora de lo detentado en las últimas épocas dictatoriales.
En tiempos de la dictadura, ya se había comenzado a gestar una suerte de “transformismo político”, tal como
menciona Basualdo (2011), regido por el concepto de Antonio Gramsci. Transformismo que formó parte de un
mecanismo más “edulcorado” de esa revancha clasista, para la articulación del sistema político con la valorización
financiera. Este mecanismo se consolidó a lo largo de los gobiernos democráticos que tuvieron por presidentes al
radical Raúl Alfonsín, al peronista Carlos Saúl Menem (por partida doble) y a Fernando De La Rúa (de la Alianza).
Transformismo necesario para profundizar el patrón de acumulación por la valorización financiera, mediante la
integración pacífica de los cuadros dirigentes de las diversas fracciones de los sectores populares. El objetivo siguió
por la misma senda que en tiempos de la dictadura: “inhibir toda reacción que impidiese la consolidación
estructural del nuevo patrón de acumulación” (Basualdo, 2011, p. 53). De ahí resultó que la desocupación, durante
los gobiernos constitucionales posteriores a la última dictadura, cumplió una función de sometimiento, similar a la
represión durante los tiempos del terror dictatorial.
En el plano estrictamente económico, el radicalismo comenzó su gestión con un diagnóstico estructural con más
fallas que aciertos: para los economistas radicales, luego de los siete años de dictadura, aún “seguía vigente
estructuralmente la sustitución de importaciones, pero con un notorio agravamiento de la situación de balanza de
pagos, debido a las transferencias que exigía el endeudamiento externo” (Basualdo, 2011, p. 62). Tamaño error,
entre otras limitaciones, conllevó a la imposibilidad del gobierno y de sus políticas para constituir una alianza social
que le hubiera permitido modificar el patrón de acumulación en marcha.
El primer gobierno constitucional luego de la dictadura, presidido por Raúl Alfonsín, inserto en el contexto
latinoamericano, tuvo que hacerle frente a la década de la “crisis de la deuda externa”, en la que los países de la
región sufrieron una etapa de estancamiento y de sistemática escasez de financiamiento externo. A ello se le sumó el
derrumbe de la inversión, que, según Basualdo (2011), no alcanzó ni para “cubrir las necesidades de reposición de
capital”. Se trató de una etapa de consolidación estructural de la valorización financiera, dirigida por los grupos
económicos locales, los conglomerados extranjeros y la banca acreedora, en la que el gobierno radical tuvo una
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 7 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
actitud “ambigua” para con la dictadura (en un plano más privado que público), lo que aportó a la compatibilización
de ambos regímenes en la continuidad y despliegue del mismo patrón de acumulación (crecientemente desigual y
excluyente): el avance de la desindustrialización y la postergación de los sectores populares, ya bajo el “escudo” de
la constitucionalidad. Nuevamente, en la redistribución de ingresos de esos años, quienes nuevamente perdieron
fueron los asalariados, con nuevas reducciones de sus salarios reales. Esas fracciones internas del capital dominante
(el establishment) acentuaron la fuga de capitales, desviando los capitales locales (léase, los recursos económicos
“sustraídos” a los sectores populares y que podrían haberse destinado a la inversión) al exterior, constatándose un
predominio de esos capitales fugados por sobre los intereses pagados a los acreedores de la deuda externa. Esto llevó
a una parálisis económica y a la ya mencionada crisis de la inversión, consecuencia, entre otros factores, de ese
predominio de los grupos dominantes (locales y extranjeros) en detrimento de los acreedores externos, sobre el
funcionamiento del Estado y el destino del excedente. Ahí residió parte de la táctica y estrategia de los empresarios
para con el gobierno radical y con los gobiernos posteriores: la subordinación del Estado a los intereses de los
grandes grupos económicos, mediante agrupamientos informales, negociaciones directas para el planteo de
exigencias y el negociado eventual de “acuerdos particulares entre el grupo empresario específico y el partido de
gobierno” (Basualdo, 2011, p. 66). Esto se graficó en los “nuevos” grupos privilegiados: los grupos económicos
locales y algunos conglomerados extranjeros mantuvieron las prebendas obtenidas durante la dictadura militar
(promoción industrial, transferencia estatal de su deuda externa y su mantenimiento mediante las compras que le
realizaba el Estado) y nuevos incentivos, propios de la nueva etapa (desde adjudicaciones de las licitaciones de las
obras públicas, con aval estatal, hasta incentivos a sus exportaciones).
El transformismo político tomó variadas formas, rumbos y sentidos, en ese primer momento constitucional post-
dictatorial, siempre manteniendo su esencia, su denominador común: el proceso de cooptación ideológica, junto a los
negocios políticos y económicos, en el que “el negocio del acuerdismo no implicó sólo poder político, sino también
beneficios económicos”, como subrayara el periodista Horacio Verbitsky. Una de esas formas del transformismo se
registró en las reuniones que la CGT mantuvo con organizaciones empresariales de la industria, el agro, la
construcción, el comercio y las finanzas, conformando una convergencia intersectorial que intentó enfrentar
conjuntamente a la política económica, ante el avance de la concentración del poder económico, vinculado a la
valorización financiera. También se dieron otros tipos de relaciones entre el heterogéneo sector empresarial y el
gobierno, en la estrecha vinculación entre los principales referentes (propietarios) de los grandes grupos económicos,
concentradores de poder, y un conjunto de funcionarios de importancia en la estructura gubernamental y partidaria.
Asimismo, el afianzamiento de las relaciones del sistema político con empresarios locales no integrantes de la
“cúpula” les permitió a estos últimos expandir sus negocios sobre la base de prebendas estatales. Acercamientos que
tuvieron por eje de negociación “la instrumentación de una reforma constitucional encaminada a reformular el
formato de la estructura estatal y la reelección presidencial” (Basualdo, 2011, p. 66).
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 8 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
En el terreno del transformismo político, tanto en el sistema político como en el resto de la sociedad civil, se dio
una etapa de absorción gradual (pero continua) de los intelectuales orgánicos de los demás sectores sociales. Esto
significó, ni más ni menos, la esencia misma del transformismo: la decapitación e inmovilización de los sectores
populares. A esta situación se sumó la aparición y trascendencia de los operadores políticos, que rompieron
drásticamente con las concepciones, reclamos y “con la historia misma de los grupos sociales a los cuales
supuestamente representaban, subordinándose al poder establecido” (Basualdo, 2011, p. 68). Sin pesarles esta
suerte de “traición” en sus conciencias, como depositarios de esos negocios políticos y económicos se ubicaron
progresivamente en posiciones decisivas de la vida partidaria.
Hacia mediados de 1987, aquel primer diagnóstico con el que asumió el radicalismo en 1983 dio un giro
copernicano y advinieron nuevos tiempos y una nueva década: la de los ‘90. Desde la nueva perspectiva del
Ministerio de Economía, ante la “crisis de un modelo populista y facilista, cerrado, centralizado y estatista”, la
solución que vislumbró fue una reestructuración del Estado mediante una reforma constitucional, la privatización de
las empresas públicas y, al mismo tiempo, el permiso para la apertura importadora de la economía nacional. Políticas
claramente impulsadas (hasta escritas) por la poderosa cúpula de los grandes grupos económicos, canalizadas
mediante la nombrada articulación con el sistema político (más allá del coyuntural partido gobernante). Sin embargo,
paradojalmente y como un chiste jugado por la Historia, en el recinto de sesiones del Congreso Nacional, el
peronismo (opositor al radicalismo) se encargó de rechazar y no poner en funcionamiento (sólo en ese momento) la
serie de medidas a llevar a cabo con su respectivo marco legal y constitucional.
A fines de la década de 1980, esta situación no era exclusiva de nuestro país. Ya en 1985, la puesta en marcha
del Plan Baker dictó las reformas estructurales que debían efectuar los países deudores. Ante la imposibilidad de que
los Estados latinoamericanos pagaran en efectivo los intereses devengados y el propio capital adeudado (derivado
del endeudamiento externo), la propuesta del Plan Baker se impuso con la aplicación de los programas de
conversión de deuda externa, consistentes en el rescate de los bonos de la deuda externa a cambio de activos físicos
y no de divisas. Su traducción, por ende, fue la privatización de las empresas públicas de los países latinoamericanos.
Sin embargo, en Argentina, entre el veto del peronismo a esa privatización, las presiones de los acreedores externos
(a través de los organismos internacionales de crédito), que exigían la normalización de los pagos y la realización de
esas reformas estructurales, y la corrida cambiaria iniciada por los bancos extranjeros, se desató una hiperinflación.
Esta crisis hiperinflacionaria de 1989 evidenció las pugnas dentro del bloque de poder del nuevo patrón de
acumulación. Disputas entre los deudores con los acreedores que encontrarían su solución no sólo en la redefinición
del carácter estatal, sino también en la modificación drástica de la distribución del ingreso, en la relación entre
capital y trabajo, y en el “avasallamiento de los derechos adquiridos por los trabajadores” (Basualdo, 2011, p. 72).
Precisamente, uno de los escollos coyunturales para el desarrollo del transformismo como núcleo del sistema político
y para la consolidación de la valorización financiera (con la convalidación de las reformas estructurales) fue la figura
misma del Estado, resultante del propio patrón de acumulación, moldeado por el capital concentrado interno, con
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 9 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
relego sistemático de los acreedores externos, incluso a la hora de transferir recursos: desde el Estado se potenció la
expansión de los grupos económicos locales y los conglomerados extranjeros, mientras que los dirigidos a los
acreedores externos disminuyeron. Por esta razón, el aparato estatal argentino se convirtió en un “lastre que debía
ser redefinido para poder cobrar lo adeudado y garantizar sus beneficios futuros” (Basualdo, 2011, p. 72).
La solución para los acreedores externos también implicaría un paso más: la homogeneización del sistema
bipartidista para convalidar las modificaciones estructurales planteadas, en vistas de que su logro por la vía pacífica
no iba a ser posible. Pero ante esta situación, la salida no podía ser un nuevo y “tradicional” golpe de Estado, sino
una profunda convulsión social. La crisis hiperinflacionaria de 1989 implicó una crisis de gobierno muy aguda
(provocó la salida anticipada del gobierno radical) y una crisis de régimen (ya que “una de las fracciones
dominantes pretendió reemplazar los criterios de representación establecidos” -Basualdo, 2011, p. 75- ). Tanto la
hiperinflación como la desocupación inauguraron una nueva modalidad para la inmovilización y el descabezamiento
de los sectores populares, para implantación (más “camuflada”) del miedo y con efecto disciplinador, como los
mecanismos del aniquilamiento físico y el terror, utilizados durante y después de la última dictadura militar.
En ese escenario se dio el ascenso del menemismo al gobierno, en pleno contexto de desigualdad, de agitación, y
de crisis socioeconómica y de la revancha clasista: al interior del bloque dominante, se estaba dando un conflicto
agudo por la contradicción que atravesaban el capital concentrado interno y los acreedores externos. Pero el
menemismo, oficialmente en el poder, siguió subordinado a los grupos económicos locales, como muestra cabal de
la profundización alcanzada por el transformismo. Poco tiempo después de la asunción, la persistente presión de los
acreedores externos, expresa en tiempos de Alfonsín, empujó a la efectiva realización de las reformas para el cambio
drástico de “la estructura del sector público y la orientación de las transferencias de los recursos estatales”
(Basualdo, 2011, p. 76). Así aparecieron en la escena económica nacional la Ley de Emergencia Económica (para
reestructuración del “gasto” estatal, que implicó la eliminación de subsidios y reintegros impositivos), la Ley de
Reforma del Estado (dispuso la intervención de las empresas estatales y la transferencia de los activos al sector
privado), la liberalización de los flujos de capital y una reforma tributaria. Reformas que incrementaron el tipo de
cambio y las tarifas públicas, y llevaron a la irrupción de una nueva hiperinflación, aplacada hacia 1991 con el
lanzamiento del Plan de Convertibilidad del ministro de Economía, Domingo Cavallo. En el plano político se
acentuó marcadamente el transformismo político mediante la Reforma de la Corte Suprema, que concentró la suma
del poder público en manos del Poder Ejecutivo.
En el mientras tanto, se reiniciaron las negociaciones para reparar la cesación de pagos de la deuda externa. Se
firmó el Plan Brady, digitado desde Estados Unidos, con el que se saldó el capital y los intereses adeudados por el
sector público, al tiempo que se garantizó la no repetición de incumplimientos. Pero el círculo vicioso no se cerró:
ante un panorama de liquidez internacional, nuevamente se accedió a abundantes créditos externos, que nuevamente
acrecentaron el endeudamiento de los sectores público y privado argentinos con el exterior. La firma de este Plan,
además, implicó un acuerdo entre los enfrentados integrantes del bloque de poder, por el que se implementó otra
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 10 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
modificación estructural, que había sido “exigencia innegociable de los acreedores externos” para el cobro del
capital comprometido en el endeudamiento externo: la transferencia de los activos públicos al sector privado; es
decir, la privatización de las empresas y servicios públicos, esta vez sí, con la iniciativa del peronismo devenido en
menemismo. De aquellos tiempos quedó la inefable frase que hasta recibió aplausos: “Nada de lo que deba ser
estatal permanecerá en manos del Estado”, sentenció el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos
(paradójicamente desde allí se manifestó), Roberto Dromi, tratándose del primer mandamiento del decálogo
menemista. Sin embargo, esta decisión no dejó de alimentar discrepancias de las fracciones al interior del capital
concentrado. La fracción “hegemónica” se opuso a las privatizaciones, ya que muchos de sus integrantes eran
principales proveedores de esas empresas estatales; de hecho, significaba “un vuelco decisivo en términos del
predominio económico” (Basualdo, 2011, p. 78). De todas maneras, el estado de crisis que se estaba atravesando
hizo declinar a la oposición y estos grupos accedieron a la implementación de la reforma, ya que no podían doblegar
a los acreedores, por lo que les pidieron una asociación en la propiedad de los activos. Postal y paradoja de esos
tiempos: el Estado cedió hasta sus propios espacios de apropiación de renta, llegando los “tentáculos” privatizadores
a YPF, mientras los demás países latinoamericanos mantuvieron sobre esos emprendimientos la propiedad estatal.
Las privatizaciones tuvieron varios efectos: “la consolidación y preservación de mercados mono u oligopólicos
(…); la transferencia de activos –subvaluados- y de un poder regulatorio decisivo en la configuración de la
estructura de precios y rentabilidades; la profundización del proceso de concentración y centralización del capital,
y la consiguiente reconfiguración del poder económico local” (Basualdo, 2011, p. 78). Las restricciones en las
licitaciones de las empresas estatales a privatizar “marginaron a la mayoría de las empresas nacionales y le
allanaron el camino a los grandes grupos económicos y empresas extranjeras para apropiarse de esos activos”
(Basualdo, 2011, p. 84). Estas medidas estuvieron acompañadas, en el marco de la Convertibilidad (tiempos más
conocidos como del “uno a uno”, un peso por un dólar), de desregulaciones económicas que implicaron la apertura
comercial y financiera, la liberalización de algunos mercados y la remoción de barreras arancelarias a la importación
(la invasión de los “Made in China”), así como también la apertura del flujo de capitales con un sistema aduanero
permeable. Se trató de un momento sin igual para los sectores dominantes, ya que se concretaron avances
impensables en la remoción de esos escollos estructurales que impedían la consolidación de la valorización
financiera. “Avances” que no se animaron a implementar ni aún en tiempos de la última dictadura militar.
Mientras la revancha clasista entraba en crisis (sólo interna, ya que se profundizó la flexibilización laboral, la
pérdida de conquistas sociales y laborales, el agudo deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares y
el aumento de la base del ejército industrial de reserva), el carril del transformismo político llegaba a uno de sus
niveles más consagrados en el descabezamiento (casi completo) del resto de los sectores sociales y en la inhibición
de su reacción, sin concesiones. A la “presencia de los representantes directos (intelectuales orgánicos) de los
sectores sociales que sustentaron la valorización financiera”, se sumó “la incorporación del sistema bipartidista en
su conjunto” (Basualdo, 2011, p. 79). Este proceso provocó la pérdida de las respectivas identidades partidarias
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 11 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
sociales históricas, la disolución de la militancia y la desvinculación con los intereses de las bases sociales que, se
suponía, decían representar; es decir, se dio el vaciamiento político-ideológico de estas tradicionales experiencias
partidarias. Aunque, como señala Basualdo (2011), “a medida que se profundizó el sistema de dominación, se hizo
cada vez más nítida la existencia de un partido político principal –el peronismo- y de otro auxiliar –el radicalismo-”
(p. 82). Sin embargo, los partidos tomaron un “aporte” del transformismo a su nueva situación: se los dotó de un
formato “empresarial”, coherente con la ideología de la clase dominante que ahora representaban abiertamente. Su
organización se estableció sobre la verticalidad del mando y a través de relaciones contractuales, que reemplazaron a
los antiguos lazos ideológicos y políticos que supieron ser la esencia del funcionamiento partidario. Este fenómeno
hasta atravesó y estructuró al sindicalismo. En estas nuevas condiciones del sistema político, los operadores se
convirtieron en los personajes clave a la hora de las decisiones partidarias y del destino de los recursos de las “cajas
partidarias”. En ese funcionamiento empresarial, “los mayores ingresos, el nivel de consumo y la ‘capacidad de
ahorro’” (Basualdo, 2011, p. 86) se concentraron en los principales dirigentes, en las cúpulas partidarias.
Se trasladó el espíritu de competencia del mercado al terreno político, en el que los salarios vinculados al empleo
estatal (como contratados, primer nivel de estructuración de la verticalidad política) comenzaron a disputarse con los
propios trabajadores estatales de las plantas permanentes. Salarios que no importaban tanto en lo cuantitativo, sino
en lo simbólico, como mecanismo de cohesión para el funcionamiento vertical del sistema político en general.
Alcanzó tanto al partido de gobierno como a la oposición, tanto para el financiamiento de sus cuadros políticos, para
el logro de nuevas adhesiones, para evitar las deserciones y disgregaciones, y para la “compra del silencio” de los
sectores críticos. Como bien subraya Basualdo (2011), se trató de “los elevados salarios relativos que perciben los
cuadros orgánicos al servicio del poder establecido” (p. 51).
En medio de los negocios comunes entre clase dominante/sectores oligopólicos y sistema político (a costa de los
intereses públicos y en detrimento del conjunto social), irrumpieron ciertos “retornos”, “peajes” y “comisiones”, que
también fueron sustanciales en esos salarios partidarios: la corrupción, expresada en sobornos y coimas, actuó como
factor orgánico y de articulación en el sistema de poder. La corrupción se mostró como fenómeno estructural,
permanente e intrínseco al sistema de dominación y al patrón de acumulación de capital de la valorización
financiera, que atravesó todos y cada uno de los diferentes niveles institucionales.
La revancha clasista y el transformismo, hacia mediados de la década de 1990, se fusionaron. Fue la etapa más
“brillante” del nuevo patrón de acumulación, en la que los sectores dominantes superaron sus contradicciones, y el
establishment económico adquirió una homogeneidad inédita (grupos económicos, empresas extranjeras y la banca
transnacional formaron una “comunidad de negocios”, por la propiedad compartida de los consorcios que
adquirieron las empresas estatales privatizadas). La superación de la inflación, del nuevo ciclo de endeudamiento
externo y de la expansión del crédito interno, generó un ciclo expansivo del consumo interno, que logró la
incorporación de varios sectores sociales. Con ello se llegó “a la etapa de mayor consenso social del nuevo patrón
de acumulación” (Basualdo, 2011, p. 82). En el campo político, esta fusión y el consenso obtenido tuvieron su
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 12 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
correlato e institucionalización en la firma del Pacto de Olivos, “trámite” en el que se gestó una reforma
constitucional que permitió la reelección de Menem.
El crecimiento económico, ilustrado en la expansión del consumo interno y en el nivel de ventas de la cúpula
empresarial, encontró su fin a fines de 1994. Mientras el PBI se contrajo (en detrimento de los grupos económicos
que se habían consolidado en años anteriores), las ventas y facturación de las cúpulas (principalmente, empresas
transnacionales y conglomerados extranjeros) crecieron acentuadamente. Así se reflejó claramente la independencia
de las grandes firmas frente a las circunstancias del ciclo económico, de la crisis que sí se descargó sobre el resto de
la sociedad y que hizo irreversible el deterioro de las ya comprometidas condiciones de vida de los asalariados,
profundizó la regresividad distributiva y la reversión de las conquistas sociales. Se modificaron cualitativamente las
condiciones de explotación de la clase trabajadora (absoluta precarización laboral), al tiempo que se agudizaron
críticamente la desocupación, la subocupación y la marginalidad social. Su correlato en lo productivo se vio en el
agravamiento del proceso de destrucción de la industria, con expulsión de numerosa mano de obra, producto de la
“profunda y asimétrica apertura comercial” (Basualdo, 2011, p. 89).
En esos años, también se inició la fase de declinación de las privatizaciones, y con ella se reavivó la fuga de
capitales locales al exterior, encontrando su causa en la elevada rentabilidad de las grandes empresas y en “la venta
de emprendimientos y/o participaciones accionarias de parte de la fracción local del capital concentrado”
(Basualdo, 2011, p. 90). El nuevo escenario empresarial estuvo marcado por un incremento sostenido del poder, pero
con la disminución relativa en importancia de los activos fijos, al tiempo que la incidencia relativa de los activos
financieros aumentó (principalmente, la de los “fugados” y radicados en el exterior). La nueva estrategia productiva
concentró capital fijo en las actividades con demostradas ventajas comparativas, actividades agropecuarias y
agroindustriales. El capital extranjero, por su parte, experimentó un enorme avance, convirtiéndose en principales
compradores de activos, incorporando nuevas empresas y adquiriendo firmas ya instaladas y por situarse en la
producción automotriz, único sector industrial que gozó de proteccionismo en ese tiempo.
Por ese entonces, las clases subalternas intentaron alternativas para enfrentar al acorazado del transformismo en
su base (el bipartidismo neutralizador, que absorbió a las conducciones políticas y sociales) y cuestionarlo “desde
afuera”. La irrupción de una nueva fuerza política, cuestionadora y contestataria del régimen imperante, con
posibilidades de avanzar en la organización de los sectores populares desplazados, expresó una crisis de expansión
de la arena política. Sin embargo, varios errores en la praxis hicieron que el mismo transformismo diera por
terminada esa experiencia, ya que se aliaron al partido auxiliar (el radicalismo) del sistema político vigente.
De todas formas, la aparición de este grupo evidenció una grieta que empezó a profundizarse, en medio del
sistema del patrón de acumulación de la valorización financiera. Nuevas contradicciones alimentaron una crisis al
interior del transformismo, que llevó al principio del fin que se hizo realidad en 2001. Una de ellas fue la “búsqueda
de una creciente autonomía relativa por parte del sistema político, respecto a los verdaderos dueños del poder: el
establishment económico” (Basualdo, 2011, p. 93). Esto llevó al avance del sistema político sobre espacios de
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 13 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
acumulación privativos de los sectores dominantes, para comienzo de la “acumulación ampliada”, una vez cumplida
la etapa de “acumulación originaria”. La respuesta de esos sectores dominantes fue el autoconvencimiento de que
“debían disciplinar y subordinar a un sistema político que (…) estaba afectando los intereses específicos del
establishment económico al incursionar y disputar los espacios de acumulación de capital que ellos consideraban
propios” (Basualdo, 2011, p. 93-94). Este último resquemor al seno del poder también alimentó la simbiosis del
sistema político con una de las fracciones dominantes, la local, la hegemónica, con su conducción estratégica del
proceso, la que moldeó a imagen y semejanza al transformismo político. Influencia definitoria y gran capacidad de
lobby fueron las ganancias de quienes jugaron de local, aún en tiempos de la aplicación de medidas ideadas por los
acreedores externos, quienes a mediados de los ’90 se sintieron relegados de las operaciones e imposición de los
grandes lineamientos de las políticas socioeconómicas.
Las nuevas elecciones presidenciales celebradas en 1998 dieron por ganador a Fernando De La Rúa,
representante de la Alianza, partido compuesto, en cierta medida, por sectores del radicalismo. Una gestión que ya
tuvo por situación previa la desindustrialización más fuerte de la historia, la marcada disminución de la producción,
hiperinflaciones varias, la baja en las asociaciones de capital nacional (ni hablar de pymes duraderas) y la expansión
sostenida de las firmas extranjeras alimentando la fuga de capitales al exterior. Mientras, la renovada presión de los
organismos internacionales de crédito fue in crescendo, con la pretensión de que la economía argentina se dolarizara
o se devaluara. Asimismo, desde esos organismos como desde algunos pasillos del Ministerio de Economía, invadió
la idea de ajustar los presupuestos de la administración nacional (léase, eliminar y/o disminuir algunos “vicios
populistas” y “gastos estatales”, como los destinados a salud, educación y obras públicas). Esto se estrelló contra el
proyecto del nuevo gobierno por democratizar e intentar un combate a la pobreza; más aún, tratándose de un
contexto de acentuada desocupación, niveles inéditos de indigencia y un deterioro grave de la situación de los
trabajadores, en el que el salario ya no se trató como elemento dinamizador de la demanda interna, sino que fue
crudamente visto como “un costo productivo” que debía reducirse hasta el extremo. Simultáneamente, se concentró
y centralizó cada vez más el poder político y económico. Fotos de la acentuación del patrón de acumulación de la
valorización financiera, encargada de impulsar y planificar la economía, para garantizar el flujo financiero de
capitales y asegurar la salida de dichos capitales al exterior. El nuevo gobierno de la Alianza, en la práctica, no
activó ningún plan para solucionar el estado de situación que se vivía en el país. Se implementó la mayor
devaluación del tipo de cambio real y este colapso económico profundizó la crisis del país.
A fines de 2001, la clase media y los sectores populares argentinos salieron a las calles, golpeando cacerolas y al
grito de “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Se reclamaron cambios estructurales de modelo, vitales
para el país y su organización, en el marco de una crisis profunda que se vivía desde hacía años. Se trató de la
respuesta instantánea al llamado “Corralito”, medida económica implementada con el objetivo de limitar el retiro de
efectivo y la disponibilidad de los depósitos bancarios. La reacción inmediata fue una ola de saqueos, movilizaciones
que unieron a las franjas sociales en el mismo reclamo, violencia en las calles, represión que dejó un saldo de 40
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 14 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
muertos y el gusto amargo del vívido fantasma de las peores épocas de nuestra historia reciente. Para coronar el
momento, el presidente De La Rúa, en un intento desesperado por calmar tamaña agitación social, decretó un Estado
de sitio nunca cumplido, que terminó por incitar a la desobediencia civil. De La Rúa renunció, y alrededor de cinco
personas pasaron en apenas diez días por el Sillón de Rivadavia.
Una situación no menos caótica se vivió a metros de la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía. En ese
contexto de tragedia, a principios del 2002, se aprobaron la Ley de Emergencia Pública y la Reforma del Régimen
Cambiario, por la cual se derogó la Convertibilidad, se pesificaron los créditos y se declaró la cesación de pagos de
la deuda externa, no sin afectar la estructura de los precios relativos, el tipo de cambio, los ínfimos ingresos de los
trabajadores, junto a convulsionados reacomodamientos en diferentes sectores productivos (reordenamiento entre los
“ganadores”). El debate se centró en la forma de salir de la crisis terminal desembocada por la Convertibilidad. A
pesar de cierto ortodoxismo neoliberal reinante, dos eran las alternativas, anteriormente planteadas por los
organismos internacionales de crédito: la devaluación o la dolarización. La salida devaluatoria fue postulada y
apoyada por los grandes monopolios que se beneficiarían en términos del tipo de cambio, en el marco de la apertura
total del comercio orientado al exterior y sus ventajas comparativas en base a los recursos naturales. Por otra parte, la
salida a través de la dolarización de la economía argentina se traduciría en apoyo a los intereses de los grandes
capitales transnacionales, y garantizaría al sector financiero que sus deudas no aumentarían, así como también a los
capitales extranjeros la mantención del valor del dólar de sus activos y la devaluación de la moneda, lo que
implicaría grandes ganancias en pesos y dólares y la rentabilidad de la producción interna y de las exportaciones.
Una u otra postura, más allá de la riña interna en el bloque de poder, tendría un denominador común: la caída salarial
de los trabajadores (los sectores siempre perdedores), un recorte del “gasto público” y el ajuste de los presupuestos
de la Nación y de las provincias. Dos proyectos, impulsados por distintos grupos del establishment para su beneficio,
en detrimento del otro y de la población asalariada. Los organismos internacionales cumplieron un rol importante en
influenciar al poder político de turno en pos de la implementación de la dolarización y para la imposición de
“recetas” de rescate de la economía del país.
Finalmente, se optó por la salida devaluatoria. Devaluación que devendría en la vigencia de un “dólar alto” o
“competitivo”, que permitiría la estimulación, crecimiento y reactivación industrial junto a un aumento de las
exportaciones y cierta sustitución de importaciones. Con esa sola medida, se encauzaría nuevamente a la economía
argentina, “rompiendo cadenas con la hegemonía de la valorización financiera y el ajuste estructural”, en
detrimento de los sectores productores de bienes, transitando “hacia un nuevo, impreciso y aún incierto régimen de
acumulación que hasta el momento ha tenido en el llamado dólar ‘alto’ o ‘competitivo su pilar constitutivo
esencial” (Azpiazu y Schorr, 2010, p. 229).
Luego de la salida de la convertibilidad, según Eduardo Basualdo, entre los años 2002 y 2010 se produjo un
importante crecimiento de la economía que, junto a una nueva definición del patrón de acumulación de capital,
permitió superar el golpe de la crisis internacional. Con el nuevo gobierno de Néstor Kirchner (que asumió en 2003),
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 15 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
se implementaron medidas para el mayor crecimiento económico posible con la producción de bienes y servicios,
superando la desocupación, mejorando la distribución de los ingresos y beneficiando a los sectores menos
favorecidos por las anteriores políticas económicas. Esto fue posible porque la economía interna dejó de estar sujeta
a los poderes financieros internacionales, así como también porque se incrementó la demanda de productos primarios
para el mercado chino; periodo que se destacó por una expansión económica resultante del consumo privado, la
inversión y las exportaciones, para aseguramiento de un superávit fiscal y una reserva de divisas para afrontar
maniobras desestabilizadoras a partir de la demanda de divisas. Hasta el 2009, la economía argentina tuvo un
incremento considerable del PBI (en 2005, el PBI alcanzó el valor más alto registrado desde 2002, en medio de un
crecimiento elevado, sostenido e ininterrumpido). Esto trajo aparejado una disminución de la desocupación, una
reducción del “ejército industrial de reserva” y el aumento de reivindicaciones salariales que se habían perdido a lo
largo y ancho de las décadas anteriores. Hubo un reposicionamiento de las fracciones del capital nacional vinculadas
hacia los servicios y ya no hacia la industria, como en tiempos de la antigua sustitución de importaciones.
En 2008 se produjo una crisis internacional por la quiebra de Lehman Brothers, en Estados Unidos, lo que
significó un colapso inmobiliario. Colapso de la banca que afectó principalmente a los países desarrollados, pero sus
efectos se sintieron en toda América Latina. A partir de esta crisis, en la Argentina se conjugaron dos factores: se
detuvo el crecimiento económico y una grave sequía afectó a la producción agropecuaria; situaciones que redujeron
el consumo privado y las inversiones. Para paliar este cuadro, se implementaron políticas para mantener la inversión
pública, la producción y demanda de automotores y de artículos domésticos, junto al impulso del turismo nacional y
la importancia de la re-estatización del Sistema Integrado Previsional Argentino (jubilaciones y pensiones, antes
absorbidas y dependientes de organismos privados), del Correo Argentino y de Aguas Argentinas, entre otras.
Con las asunciones de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner, comenzó a evidenciarse una
recomposición de los salarios y de la redistribución de los ingresos en los sectores más vulnerables de la sociedad
(con medidas tales como la Asignación Universal por Hijo). Redistribución no menos compleja, ya que aludió al
reparto del valor agregado entre las clases sociales del capitalismo. Al registrarse un aumento en la participación de
los asalariados, las grandes empresas monopólicas impulsaron un proceso inflacionario para erosionar ese
crecimiento y fijar un límite a los ingresos de la clase trabajadora. Grandes empresas monopólicas con la capacidad
de ser formadoras de precios en varias ramas de la industria. Así generaron un mecanismo para intentar neutralizar
los esfuerzos del Gobierno por una redistribución equitativa de los ingresos.
Para reactivar la industrialización (que durante décadas sufrió procesos intencionados para su destrucción), se
comenzó con la reapertura de plantas industriales (que habían cerrado por no poder competir con los productos
importados), la instalación de nuevas plantas para la producción de bienes (que habían dejado de producirse en el
país durante el régimen de convertibilidad), el incremento de la rentabilidad de las grandes empresas y la expansión
de la producción de los sectores del establishment de la demanda interna y externa.
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 16 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
En 2002, se dio un giro copernicano en la economía, ya que la producción de bienes superó en importancia a los
servicios; tendencia que desapareció en los años siguientes. Sin embargo, en 2009, los servicios volvieron a tener
mayor injerencia que la producción de bienes industriales. El factor determinante de esa pérdida del liderazgo de la
producción industrial fue el debilitamiento de las políticas económicas que se implementaron con el agotamiento de
la valorización financiera. Dichas políticas, que permitieron el paso de un patrón de acumulación hacia otro, se
sostuvieron en un elevado tipo de cambio real, fundamental para el crecimiento económico mediante exportaciones.
Para impulsar la expansión de las actividades industriales (para implicar mayor contratación de mano de obra), y que
ésta pudiera abastecer el mercado interno (y así mejorar la participación de los asalariados en el ingreso), se requirió
una mejora en las políticas de desarrollo, una redefinición del rol del Estado para incluir su participación directa en
términos productivos, y reformas impositivas.
La industrialización fue y es una característica muy importante en el nuevo patrón de acumulación de capital,
donde se reconoce a la clase trabajadora, a las empresas estatales y a la burguesía nacional; donde debe fomentarse el
empleo y retener, dentro de sus límites, el excedente. Las pruebas demuestran que las firmas extranjeras, que poseían
el control de la estructura de producción, con el golpe de la crisis de 2008, tendieron a reducir las exportaciones pero
mantuvieron las importaciones, garantizando el comercio con sus países de origen. También redujeron notablemente
sus ventas relativas para achicar el capital de trabajo y la inversión local, girando esos recursos al exterior. Desde la
crisis mundial, comenzó a experimentarse un agotamiento del liderazgo que ejercía la producción de bienes en el
proceso económico. La lucha social por la redistribución del ingreso y un nuevo patrón de acumulación, generaron
un conflicto entre los precios internos (con los que se controla la inflación) y el tipo de cambio.
Para Azpiazu y Schorr, el período denominado “Postconvertibilidad”, contrariamente a Basualdo, no significa
otra cosa que la continuidad de las políticas neoliberales surgidas desde 1976 hasta 2001. Más allá de las políticas
macroeconómicas implementadas por el kirchnerismo y el desempeño industrial, el proceso de reindustrialización
fue débil y acotado. Las políticas generadas desde los tiempos de la dictadura militar en adelante hicieron que
nuestro país no pudiera desarrollar una economía de acumulación inclusiva. De hecho, para Azpiazu y Schorr, las
políticas actuales no presentan un proyecto sustentable para incrementar la industrialización. Según los autores de
Hecho en Argentina, existe una relación entre la regresividad en la dinámica industrial y la baja de los salarios de la
mano de obra que desde la salida de la convertibilidad y hasta la finalización del mandato de Néstor Kirchner no ha
encontrado solución. La explotación de los trabajadores en estos años generó únicamente una mayor plusvalía para
los grandes monopolios fabriles y un importante excedente, apropiado para su venta al exterior. Con el fin de la
convertibilidad se resquebrajó la hegemonía de la especulación financiera, que afectó seriamente a la producción de
bienes. A su vez, activó una recesión económica y una terrible crisis política y social, que afectó a la mayoría de los
argentinos. Un grupo pequeño de grandes empresas monopólicas se situaron del lado ganador en la economía. Desde
la salida de la convertibilidad hasta el 2007, la industria se recuperó, con independencia del ‘dólar alto’ y sustentada
en la ayuda de las exportaciones, ya que “el alza generalizada de los precios internacionales de las principales
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 17 de 18)
Facultad de Ciencias SocialesUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
ECONOMÍA POLÍTICA
exportaciones manufactureras así lo garantizaba” (Azpiazu y Schorr, 2010, p. 284). Eso igualmente llevó a un
“estadio superior de concentración económica” y a la consolidación de poderes oligopólicos, a costa de la “vigencia
de salarios deprimidos para las actividades y/o actores exportadores” (Azpiazu y Schorr, 2010, p. 285).
Entre otras críticas desplegadas por Azpiazu y Schorr (2010), se encuentra que “las exportaciones
agroindustriales fueron las que permitieron compensar los desequilibrios crecientes en materia de insumos
intermedios, durables de consumo y bienes de capital” (p. 285), por desatención de la rama elaboradora de
maquinaria y equipos, y otras industrias complejas (como la electrónica de consumo e industrial). En este sentido,
los autores subrayan que “la profundización de un perfil de especialización fabril y de inserción internacional,
estructurado en torno a ventajas comparativas asociadas a los recursos naturales y a algunas industrias maduras,
productoras de commodities, evidencia muchas más continuidades que rupturas respecto al legado del modelo
financiero y de ajuste estructural” (Azpiazu y Schorr, 2010, p. 286). Junto a ello, también vislumbran una
continuidad respecto de “la problemática distributiva en el interior de la industria”. Si bien, luego de 2002, la
recuperación de los salarios y del empleo permitió a los trabajadores la recomposición de parte de sus ingresos,
según Azpiazu y Schorr (2010), no implicó “modificación alguna en la extraordinaria apropiación del excedente
por parte de los capitalistas industriales, en especial por las fracciones más concentradas” (p. 286).
El cuestionamiento principal reside en que, prácticamente, no se avanzó en la definición ni en la instrumentación
de políticas públicas tendientes a sustentar una reindustrialización del país, ligada a una considerable redefinición del
perfil de especialización productiva. “Prueba de todo lo que no se ha hecho”, concluyen los autores de Hecho en
Argentina, “es que la expansión reciente del sector manufacturero derivó (…) en la consolidación de dos legados
críticos del ‘modelo financiero y de ajuste estructural’: una estructura fabril desarticulada y trunca, y una
redistribución de ingresos en detrimento de los trabajadores y en favor de las fracciones más concentradas y
transnacionalizadas del capital” (Azpiazu y Schorr, 2010, p. 287).
BIBLIOGRAFÍA
- Azpiazu, D. y Schorr, M. Hecho en Argentina. Industria y economía 1976 – 2007. Siglo XXI Editores, Buenos
Aires, 2010.
- Basualdo, E. Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual. Cara o ceca,
Buenos Aires, 2011.
Mansilla, Marina – Schegtel Torres, Tefa //Trabajo Final// (Página 18 de 18)