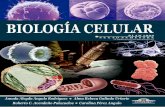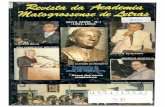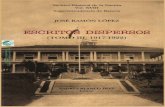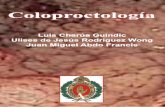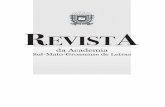ARGEN·TINA - Academia Argentina de Letras
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of ARGEN·TINA - Academia Argentina de Letras
BOLETIN
DE .LA
ACADEMIA· ARGEN·TINA
DE LETRAS
-,. TOMO XIV. - •• 58. i
Ootubra-dioJ.emllre de 1945
-.-.
. BUENOS.UJlES
194 5 ~
.. ,
BOLETIN DE LA ACADEMIA ARGEN'rlNA DE IJE'rRA.s
Direotor: Académico ARTURO lIIIARASSO
SUMARIO
DiscUI'so de don Carlos Ibargure" en la recepción de don Jaeínlo Benavellte. • • • • • • • •••••••..••.••... "' •••••.••••.•••••
/Jiscurso de don José .4. Oda -en la recepción de don Jacinlo Bena-vente.: • •••. -:. . • . • . . . • . . . • • •• . ••••••••.•..••.•••••••
Discurso de don Jacinto Benaoenle ..••..••..••••••.•••.••.•. MAMSSO, ARTURO, Aspectos del lirismo de San Juan de la Cru: .• ACEVEDO DIAZ, EDUARDO, Voc", y giro. de la pampa argentina ••• AliADO, MIGUEL, El lenguaje en Panamá .•..••• • , ..•.••.••••••
'CARILLA, E.nLlo, La p;osá' éle José Marí~ H~redia . •.• ',' ••••••• CARPEftA. ELlAs, 00$ n~eM •• er.ioue. del romance de Deigadina .••
'MUZEI. Á.GEL, El domingo.en la poesía española •.•••••..••.•.
ROI'ICHI MARCH. CARLOS A •• Osualdo Magnasco .••..• • , ••..••... SPITZER, LEO, Debailadas-bailar .•••• •. , ••••.•.•..•.•••.•.••
Acuerdos .......••....•.......•••••••.....•....•••.•.•.
Indice, del lomo .... ......••••...•.•..•.•.•.•....•..•••••.
PRECIOS
Subscripci6n anual (4 n6meroB). • m/n 5.00 Ntlmero suelto .... ,............. » 1.50
NIlMEROS ATRASADOS
Un año (4 n¡¡meros) '. . .•. .. . •. .. 8 mln 7.00 Mtlmero suelto .....•........ ··•. . 2.00
BOLETíN
DE LA.
ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS TOllo XIV OCTUBRE-DICIEMBRE DE 1945
DISCURSO DE DON CARLOS IBARGUREN -EN LA RECEPCIÓN DE DON JA{:INTO BENA VENTE
Señoras, señores:
La Academia Argentina de Letras se honra al recibir en esta sesiÓD a don Jacinto Benavente. Este acto, celebrado la víspera del Día de la Raza, que commemora una de las glorias inmortales de ~Espaiia, es también un homenaje a la madre patria que tributamos en la persona del más ilustre de sus actuales· dramaturgos. Y es bien oportuna en los días que vivimos, esta demostración por parte de nuestra entidad, que custodia la pureza del idioma español y rinde culto a la tradiCión argentina, que es hispánica en su abolengoy en su raigambre histórica y espiritual.
La obra de Benavente es admirable por la hermosura de su estilo, -que es gala de nuestro lenguaje, y por su médula que le ex.tiende mucho más allá de las vastas regio~es en que ~te le habla; ella es universal y perdurará a través de los -siglos, porque sus personajes expresan las pasiones, .los afanes, los dolores, el amor, las esperanzas y los desencantos de la gente .. Como Shakespeare en el teatro, como Velázquez
ti
550 DllCoalO BAAL, XIV, 1945
en la pintura, cOmo Cervantes en la novela, 8enavente muestra en sus creaciones al hombre tal cual es, en todas sus faces, las más divergentes, las más complejas y las más simples,las más amargas y las más risueñas. Su fantasía, nutrida de una observacióñ profunda de la naturaleza humana. no se aparta de la verdad, ni se deforma con artificios, ni procura demostrar tesis o ideologías, ni se sujeta a las escuelas literarias que pasan y se suceden con sus mold~s efímeros y convencionales. Aflora en sus comedias y dramas ese rico filón iñesperado de contrastes que ofrece el mundo; de noblezas y de m·iserias, de bondades y de perversidad, de amor y de odio, de franqueza y de hipocresía, de farsa y de sinceridad, de cuitas y de alegrías, de circunspección y de ridículo que lleva consigo la existencia humana. Un leve soplo de escepticismo fluye de la pluma de Benavente ; pero hay siempre en sus comedias, como en la vida, un rayo de ideal, de bondad, de amor o de virtudes morales que nos consuela de las ruindades y de las flaquezas; 11 hasta cuando el arte parece más ·pesimista - lo ha escrito _ cuando maldice de todo, al decimoscque todo está mal, ya nos dice quesu ideal ·es el bien ll.
Señor Benavente:
Nos es muy grata vuestra visita a los argentinos; en esta hora de tormenta. universal en la que, al escuchar vuestras comedias, olvidamos por un momento los horizontes sombríos p~ra . deleitamos con la belleza que ~s fruto de vuestl·Oo pródigo ingenio. Y es precioso el regalo que nos brindaréis hoy: poder oír de labios de quien en la escena nos ha mos-
IUL ......... ...... • • ............ 3 s .J .... .w. ............ ...... ....... , te rh ................... ... ..... 11' •• ' • __ • ;. aa .... hur .. ~ ... ...... ., .. _ ..... --.............. .............. __ . .. " .................................. . ... .... _ e. nti' .... Ax' Kil Aa; ,¡,.. •
.......... ""'.'. 'xl' ·",,111,.111 .11, , ... ..
........... 0.. ...... , ........... ....... CA. r ...
DISCURSO DE DON JOSÉ A. ORíA
EN LA. RECEPCIÓN DE DON JA.CINTO BEN.'-VENTE
Señor Presidente dela Academia Argentina de Letras, señOrel! académicos, egregio maestro, señoras y
- . señores :
En su madurez mental sin fatigas ni vislumbres de invierno, . rebasado el medio siglo de fecunda e ininterrumpida labor escénica ha retornado a nuestro país el príncipe de lós ingenios de la dramaturgia castellana. Había sido ya nuestro huésped en 11}O6, un año antes de estrenar Los Intereses Creados; y estuvo de nuevo entre nosotros, en 191~, cuando le llegó la merecidaconsagpación mundial del premio Nóbel de Literatura.
Quedan así vinculados a la presencia de BenaveDf.e en nuestro país acontecimientos- cenitales de su carrera gloriosa, enrifiuecida por nuevos éxitos logrados por él en estas tierras, donde acaba de estrenar con .el triunfo de quien tal acostumbra esa Titania que es por el momento la última manifestación del inagotable ingenio benaventino.
Por todo ello, el acto que hoy celebn la Academia Argentí.na de Letras en homenaje al ilustre dramaklrgo, asume.
\
554 DllCualO B ...... L, XIV, 1945
caracteres de una de esas fiestas familiares congregadas en torno al huésped patriarcal de 'que se enorgullece la estirpe. . Ya a fines del siglo pasarlo, entre las siluetas trazadas pOI" RuMn Darío en sus crónicas enviadas a La Nación, desde Madrid, figuraba ésta: « Jacinto ~enavente es aquel que sonríe. Dicen que es mefistofélico ... 'Es el que sonríe: ¡temible! Se teme su critica florentina más que los pesados mandobles de los magullado res diplomados; fino y cruel ha llegado a ser en poco tiempo príncipe de su península artística. Se ba dedicado especialmente al teatro, y ha impuesto su lección objetiva de belleza 'a la generalidad desconcertada. Algunas de sus obras, al ser 'representadas ban dejado suponer la existencia de una clave; y tales,o cuales personajes se han creído reconocer en tales o cuales tipos de la corte 1I.
Era ése el Benavente que avanzaba, con la lentitud de quienes desdeñan los éxitos fáciles, que iba agrandando su reputación, ,de ingenio chispeante y de autor que aspira (la fórmula es suya): 11 a hacer público para sus obras y no obras para el público 11.
Llevaba publicados cuatro libroa, estrenadas varias comedias y colaboraba en revistas de vanguardia.
Pasaron injustamente inadvePlidos los libros, incluso las admi rabIes Cartas de Mujeres y ese sorprendente Teatro Fantástico en que se dan no pocos esbozos escénicos de la obra futora.
Thuillier, López-Ballesteros, Buiz Contreras y Benavente mismo han recordado la multiplicidad de obstáculos opuestos al novato, el cual confiesa: 11 desde el apagador siseo hasta el silbido aullador, no hay forma de protesta que' no haya llegado a mis oídos Q.
Prevalecía aún el romanticismo desembozado en la escena
BAAL. XIV, 1945 IÍ.ICIIIlIO 555
española y, aunque vestido de blusa, el Juan José de Dicenta distaba de' concordar con el realismo ya impuesto en el relato
por Galdós, Pereda y doña Emilia Pardo Bazán. Faltaba un teatro más conforme con las tendencias triun
fantes en la novela, y a ello impulsaban con su, ejemplo las compañías extranjeras visitantes y las realizaciones escénicas de Emilio Maris, en el Teatro de la Comedia.
En aquel joven autor atraído por el teatro desde sus años infantiles, todas las formas de arte escénico dejaban semilla: desde el circo, del que ha hecho elogios magníficos, hasta los conciertos y los dramas musicales de que era auditor
asiduo. Adviértese pronto en él una precoz madurez, sorprendente
por la amplitud de la cultura reunida y de las miras estéticas abarcadas. Ya en aquel Teatro Fantástico, declara, antes de estrenar obra alguna: (( ridículo es hablar de moldes rotos en el teatro español, donde desde La Celestina a Calderón en los Autos sacramentales hay moldes para todo lo real y 10 ideal n. Aquel representante de la después llamada generación de 1898, afirma en la misma obra: «( La cuestión del modernismo es viejísima. En cualquier momento hay modernism<,), como hay vejez y juventud en el mundo; que ia juventud esté en oposición de ideas con la vejez, no quiere decir que las ideas de la juventud sean nuevas, basta con que sean otras: .. Es el eterno espiritu de rebeldía. Pero enarte ríase usted de nombres y'de escuelas, todos los géneros son buenos ... jI.
Así como había pasado anteriormente el público de la poesía de Los Gritos del combate y de la fluencia musiCal de Zo",illa a la media voz emocionada y a la concentración de Bécquer, iba pasando poco a poco de la retórica ululante de
liliS DllCua80 BAAL, XIV, '94li
Echegarayy dEdos dramones de Cano y SeHés a la manera matizada e in~sa de Benavenle. . • Tanto desconcertaba elll nuevo arte de hacer comedias ", que Se le buscaban modelos en el elttranjero, sin ..menir, en los primeros tiempos, que los supuestos inspiradores de la novedad eran inferiores ea jerarquía y estaban menos dotados de originalidad que el autor local cOn el oual se les comparaba.
Hasta el mismo interesado, COD. su afabilidad y ellC8pLi':' cillDio habituales, colaboraba en la tarea de señalar posibles Il fuentes JI de insplraciÓD para Gente Conocida o los ribetes de Il ibsenismo II que podían despuntar en su obra, sin que el análisis más atento pudiera corroborarlos.
Insensible, inexorablemente, el recién llegado iba apoderándose del cetro de la monarqUía cómica, tal como tres siglos antes había ocurrido con Lope de Vega.
Resultado inccimprensible : en tiempos de Echegaray y de Sardou, 'cuando' comienza la difusión avasalladora del cinematógrafo, la mariera benaventina desdeña las añagazas téc
nicas de la Il pieza habiHdosa" y el explosivo central, COD
que en' Cierto célebre soneto resume su manera' dramática don José de Echegaray.
Al final de su autocrítica de Gente Conocida, anunciaba el autor: 11 Sé lo que debo al público, a quien sólo le impOrta la obra, y lci que debo a cariñÓlOs amigos, que sólo deseaban una ocasión de demostrarme que son muchos y buenos ..• A. ellos como alplÍblico, y a la crítica, y a los artistas, que de modo admirable interpretaron la 'Obra. procuraré responder con oms ... que son los amores de cuántos escribimos ".
Cumplió su palabra haslli nuestros días, con una producción no menos admirable pOI' lo caudalosa que por el nivel
BAAL, XIV, .,4S D.ouualO
artístico en· que ha sabido mantenerla. Criticos extranjeros como Bradley Watson y Ben6.eld Pressey llaman trem.n
dously prodlJCtioe ; lo cual no impide que compatriotas, amigos de la paradoja, le hayan hecho fama de perezoso ... No ha sido en esto en lo único en que connacional es Y.l!xtraiiOs han solido diferir respecto de la personalidad del gran dramaturgo.
Ningún autOr moderno de igual categoría ha escrito tanto, dentro ni fuera de España. Para hallar parangón a tal fecundidad, hay que recurrir al recuerdo de los grandes dramaturgos de la Edad de Oro espaiiola, de esos grandes del espíritu de los cuales procede y con los que se le puede hermanar desde ya sin vacilaciones.
Reduciendo el teatro a una sencillez lineal raciniana, eliminando de la obra todo lo que puede haber en ella de exterior y de cubileteó argumental, Benavente ha labrado un repertorio que, desde hace medio siglo, ha triunfado ante los públicos más diversos, que es ya objeto de estudiosuniversilari08 y que lferá motivo de pasmo admirativo en el porva-· Dir.
Todos los géueros teatrales están allí representados. Desde 108 cuadros de costumbres, o (1 escenas de la vida
moderna )), como el. maestro prefiere llamarlas, hasta el drama histórico, el sainete y la zarzuela.
Cuadros de costumbres o esrenas de la vida modema son,. sin duda, Gente Conocida. El Marido d.la Téllez. La Farándula, Por las Nubes, Una Pobre Muje,.. Memorias de unMa-drileño y tantas otras. . .
Teatro de amor pudieran llamarse obras como Lq Gata de A.ngora, Sacrificios, Amor de Amar, Una Señora, ¡Si creeNÚ tú q~ es por mi gwto !. o Ni al Amor ni al Mar,
558 Dl'ICua80 BAAL, XIV, 194'5
Teatro, no pedagógico, pero si de trascendencia moral, de signifiCado humano rezu~ante, el compuesto por obras tales como De cerca, El Collar de las Estrella., La Propia Estimación, Campo de A rm!~o, El M al que nos hacen, La Ley de los Hijos, Por ser con todos leal, ser para todos traidor, La Honra de los Hombres; La Virtud Sospechosa, etc. ;
Teatro para niños: El prlncipe que todo lo-aprendió en los
libros, G6narse la Vida, El Nietecito, La Señorita se aburre ... Obras históricas: La Vestal de Occidente, El Audaz ... Teatro fantáStico, teatro en libertad, hecho a la vez de
observación cáustica y de poesia transfiguradora : Los Intereses Creados, La Ciudad Alegre y Confiada, El Hijo de polichinela ...
y é en qué categoiia o casillero colocar a obras a: la vez de costumbres y de pasión, como Señora Ama "= que es asimismo comedia de carácter - o La Malquerida ~ I! Novelas escénicas como La Noche del sdbado, El. Dragón de Fuego
o Para el Cielo y los Altares?
A decir verdad, y por poco que se estudie' la producción benaventina se la ve desBordar los casilleros y romper los marcos antes aceptados. Tenía razón el principiante de Teatro Fantdstico : todos los géneros son buenos, cultivados por maestros capaces de renovarlos.
Pueden las obras mencionadas contener en mayor o menor ~roporción -tal o cual de -los elementos escéniCos retenidos para clasificarlas, paro no carecen por ello, en la medida querida por el auto1'; de los componentes característicos de las otras.
y esa ,dosificación sutil, 'a la que tanto se ha acostumbrado el público, constituye unas de las fórmulas drámáticas más originales y desconcertantes en la historia del teatro -universal.
BAAL, XIV, '9~S
Desde las primeras palabras aparece el acento humano inconfundible, la modalidad a la que el personaje permanecerá fiel hasta el ú.1timo momento, se va creando por toques sucesivos la atmósfera correspondiente a la obra, se va sugiriendo lo que el espectador puede sentir o pensar de los personajes; hasta el punto de que, al final del d¡'ama o de la comedia, el espectador vive la acción escénica por la propia cuenta, siente y goza con los que en ella intervienen, comprende cabalmente lo que dicen y hacen y hasta adivina lo que piensan a través de palabras destinadas a embozar·ese pensamiento.
Muestra ya la vitalidad perdurable de ese teatro una piedra de toque infalible hasta el presente: no es tan sólo. de los que se representan, sino de los que se leen. Teatro exclusivamente representado e impreso para los cómicos, es teatro que muere con los intérpretes que lo estrenaron.
Los grandes trágicos griegos, Shakespeare, Moliere. viven tanto o más por la lectura que por la representación.
Del teatro completo de 8enavente se han hecho varias ediciones, y se lo lee con la misma o mayor fruición con que se lo ve representar.
Si el arte consiste en la u acción sencilla )), con escasos elementos materiales, preconizada por Racine, en el prefacio de Británico. no contiene la escena espafíola dramaturgo más artista que Jacinto Benavente.
Lo cual no le impide, si le place, complicar el juego escénico, cambiar de u manera» y hacer comedias de intriga, como El Tren de lo. Marido. o El Automóuil; y pasar de la visión naturalistad~ UTUl. Pobre Mujer al superrealismo de Vidas Cruzadas o de Aues y Pájaros.
y así como no se ha dejado encerrar ·en una fórmula
560 DJ8CualO BAAL, XIV, 194&
dramática, tampoco Da consentido en quedar encerrado en una capilla estética o resultar seide de URa tendencia política . • Ha querido, son palabras' suyas, mareJ:.¡ar siempre por el medio de la calle, con Jesús, nunca con Tartufo.
Ya en obras juveniles,--como por ejemplo, Vilanos, la interpretación de relatos vecinos, como La loma de la Bastilla y El cantor de la miseria, de haber sido hecha con espíritu banderizo, habría supuesto en el autor preferencias sociales contradictorias.
La tal contradicción no era sino consecuencia de la independencia mental en que el genial dramaturgo ha 'querido mantenerse siempre.
Ya en La Gata de Angora dialogan dos personajes, y dicen: (( - e De modo que el artista no debe vivir ep sociedad? « - En sociedad. sí; en una sociedad, no. Juzga por ti ;
cuando veías de lejos a esas mujeres elegantes, las pintabas mejor. Ahora, te amaneras, Adulas sin darte cuenta, has dejado de ver artísticamente. Es natural,buscas ante todo el aplauso más directo, el más cercano, el del círculo qU!l te rodea; sacrificas tu sentitniento sincero del arte, a ese rell.ldtado más inmediato, más fácil)).
Tiene derecho Benavente a que no se confunda 10 que él piensa con la ideología correspondiente a los caraetsre.s de uus personajes.
Comenzóse a raíz del estreno. de Los Malhechores del Bien
a alistar a Benavente entre los escritores izquierdistas o, como entonces seAecía, radicales, librepensadores. Refiérese que. habría hecho esta advertencia: ti Que RO me pongan motes, pues el día menos pensado saldrP con una obra que les pare~erá clerical)).
Los que tachan a Benavente _ de reaccionaria, 11 tienen en
BA..U, XIV, '9~5 D'BCUIlSO 56.
cuenta, ademés de aquellos (1 malhechores )), obras comq
A~fittrazos, La Fa/~ndllla y Pepa DonceH Los que le hallan demasiado izquierdista, el recuerdan sufi
cientemente La Ciudad Alegre y Confiada, No jl'9uéis con
esas cosas y A vp8 y Pdjaros ? Su independencia mental está claramente afirmada en
opiniones como éstas :' t( Se quejan los partidos políticos del desvío de los escritores, de los artistas. Pero el estiman en algo a los escritores, a los artistas? Lo que ellos estiman ¡m el escrito no es la inteligencia; es la'sumisión'de la inteligencia .. Lo mejor es ,echar por la calle-de en medio, ~unque uno se exponga a que lo miren de mala manera los de una acera y los de otra ... 11.
Este retraimiento de las palliones partidarias, no ha supuesto nunca en Benavente falta de comprension de Jos nuevos ideales, ni carencia de simpatía por las causas generosas.
Hace més de treinta años, en el capítulo 11 de Acotaciones, encaraba Benavente, sin temores ni mezquindades, las posibilidades del socialismo en España, y'ponia fin a sus comentarios con estas' palabras que podrían rubricar' casi todos sus escritos de índole doctrinaria: ti A.hora, después de todo esto, no sé si me tendrán los socialistas por amigo' o por enemigo. De lo que pueden. estar seguros, enemigo o amigo, es de que no tendrán ninguno más desinteresado 11.
Desinterés partidario, desin'terés perllonal, he aquí una' de las características más indudables de Benaventeescritor y hombre privado. ; .
Por ser tan dificil de embauder8l', ha sido sucesivamente ensalzado y agredido por Jos mismos partidos. Homenajes fervorosOs y cordialmente populares, a raíz de la prohibición de Para clCielo y los Altares; agrias censuras, cuando
50. DJICUBIO BUL, XIV, 1965
no odios cavernarios, las veces que se ha mostrado demasiado artista para poder encuadrar su ideal en las limitacioqes forzosas de los partidos políticos.
Por eso llevan acento inconfundible de sinceridad y de experiencia vivida las palamas finales del héroe de Por ,er con todos leal, ser para todos traidor; (( Los hombres piden más lealtad para sus odios que para sus amores ... Así fuí traidor· para todos los hombres, por ser leal a todos los amores 11.
Su desinterés no puede ser puesto en duda. Antes de las guerras que tantO han separado a los hom
hres, aun en los países que no eran escenarios de ellas, cuando el metal de las obras artísticas y literararias contenía menos impurezas de pasión militante, se pensó en rendirle diversos homenajes.
He áquí cómo los declinó: (( Sería falsa modestia hacerme el desenten4ido. Amigos cariñosos pretenden obsequiarme y, con el mejor deseo, acaso no aciertan con el obsequio de mi gusto. I! Queréis saber lo que más pudiera satisfacerme ~ Nada de banquetes, nada.::de exhibiciones; podéis suponer que por grande que fuera mi vaJlidad personal, estaría ya bien satisfecha.
Empieza el invierno; hay una obra meritoria que no con·sigue prosperar; en lucha con la indiferencia : la obra del Desayúno escolar. Yo os agradecería con toda mi alma que ése fuera el obsequio·: contribuir a ella en lo que habíais de contribuir a obsequiarme en otra forma ... Si me creéis capaz de una .gran vanidád, permitidme que me envanezca de este modo; si me estimáis lo bastante para creer que llevo mas alto el corazón que la inteligencia, ya que por amigos os estimo más que por admiradores, sea el obsequio de corazón
MAL. XIV, 196!i 563
a corazón 11. Así el día que me sienta vanidoso podré decir: \\ I Gracias a mi talento, be procurado el desayuno a muchos pobres niños! )1. Y el día que me sienta modesto, 'por lo menos tendré el consuelo de pensar: \\ ¡Yo no tendré mucho talento; pero los pobres niños de las escuelas ti~nen su buen desayuno en las mañanas de invierno! 11.
Se ha dicho que (( los grandes pensamientos proceden del corazón 11. Ya sabéis, como lo saben cuántos le han tratado y cuántos hemos leído atentamente la obra del maestro, por qué abundan tanto en ella los pensamientos profundos y las ideas generosas.
Nadie ha elogiado con mayor reverencia que Benavente a los maestros o estimulado a los autores otrora noveles, ~lamáranse aquéllos Galdós, Pardo Bazán o Echegaray; llámense éstos Martinez Sierra; VaUe-Inclán, Marquina o Casona.
Que en las tertulias de café o de camarín, que en las guerrillas verbales el gran escritor haya hecho pedana de ingenio y justificado la siloota trazada por Darío, mostrando que conserva siempre a su lado, como buen príncipe del Renacimiento, (( un puñal y un bufón n, no es ciertamente lo que mejor puede contl'ibuir a definirlo.
En esos casos, como lo decía Becque de si mismo, para explicar por qué habia escrito La Parisiense, sólo se trata de demostrar a los graciosos que tino no es (\ más estúpido que ellos 11 ; pero no es en torneos de dicacidad e!l los que pone uno lo mejor de si mismo, si algo vale el que así se ve obli-gado a pagar su escote. .
El acento de profunda y generosa humanidad, la lucidez psicológica, la fantasía poética, la variedad insuperada de enfQques, de argumentQs y de personajes abarcados por
&64 o..all1llO BAAL, XIV, 1946
el teatro de Denavente, no pueden engañar: sólo UD gran espíritu, uno de los más grandes espíritus dramáticos de todos los tiempos podía conCebirlo y realizarlo.
Con ese noble espíritu tiene nuestro país contraída deuda pet"enne de gratitud. La Argentina ocupa un lugar en la obra y en la vida del maestro.
Aun antes de visitarla por primera vez, -ya figura como sitio de procedencia del Paco de La Gobernadora y del Hipólito de La Comida de las Fieras. De esas tierras.de ,América hace el último este elogio: (1 En América el hombre significa algo; es una fuerza, una garantía ... se lucha, sí, pero con primitiva fiereza; cae unO y puede volver. a levantarse; pero en esta sociedad vieja,. la posición es todo, el hombre nada .. , Aquí la riqueza es un fin. no ún. medio para realizar grandes empresas. La riqueza es el ocio; allí la actividad. Por eso allí el dinero da triunfos, y aquí desastres ll.
Tambi~1!- a Buenos Aires venía elJulio de Por las Nubes
para escapar a URa medianía social asfixiante, « para no llegar a ser el señorito intelectual que sólo emplea su intelectuali.smo en criticar a loa que trabajan JI.
Pudieron ser éstas providencias. discrecionales de autor dramático, en trance de resolver cómodamente situaciones imaginarias o de justificar antecedentes hipotéticos.
Pero don Jacinto ~enavente nos ha dado a los argentinos otraspntebas de interes. Por tres veces ha honrlldo a nuestro 'país con su pr~Dcia, y dos de ellas ha residido entre nosotros, no en calidad de· transeúnte, sino de autor y de director teatral que estrena y actúa en nuestro medio como lo ha hecho por tantos años en la propia patria.
Ya de su primer viaje llevaba y publicaba recu~rdos sobre « el teatro argentino 11, desbordantes de simpatía estim!lla-
&65
dora. Decía en ellos: «La nación asgentina, joven y vigorosa, no está en el caso de inspirar un arte de tradiciones; allí no hay ruinas que llorar ... Su arte va al compás de la vida, y el Teatro moderno .rgentino procura DO quedar a la zaga ... Obras muy estimables sostienen de continuo )a -aten-ción del público ... Entre esas obras figura Los Muertos; de Florencio 3ánchez ... Gregorio Laferrere ... es maestro en e) diálogo y en la pintura de costumbres de -sociedad. León Pagano, Garcia VellosO, Giménez Pastor han escrito obras muy estimables, y es de esperar que muy pronto el Teatro Argentino contará eon obras suficientes para no ser tributario de la producción extranjera 11.
No se -ha limitado el maestro a estos elogios. sino que J¡a dado consejos a autores nuestros iI. cuyas representaciones tuvo lugar de concurrir y ha puesto en escena obras de ellos, entre otros, de Martinez Cuitiño.
e Ignora alguien la función directiva y )a producción escénica enaltecedora que lo une a la ilustre actriz Lo)a Membrives, nacida y formada en. nuestro suelo, y para )a cual ha escrito Benavente vari~ de sus obras maestras?
No; permítanos el maestro. este orgullo actual yeste-crédito ante el porvenir: no ha sido sólo el acaso de posibilidades escénicas ni el consorcio de los inlereseslo que vincula a la Argentina con la obra y la personalidad del geni~l dramaturgo.Y él se ha encargado de demostrarlo una vez más, cuando hace de. esto más de treinta afios se negó a contestar a UDa circular argentina redactada en idioma extranjero. He. aquí cómo explicó su actitud :« La circular viene en francés. Ya sabemos que por ser el idioma usual en relaciones diplomáticas universales, puede serlo tambi~n en las litel"8rias. Pero en este caso, y. tratándose de una República en
"
566 DIICURIO
que nuestro idioma es '! será por mucho tiempo el oficial, el literario y el vulgar, e no hubiera estado mejor en castellan() la circnlar dirigida a Españ~' ~ Yo por mí sé decir que nunca entendí peor un idioma ex~~anjero. y no sabré contestar a l() que sé me pregunta )).
y afiadia noblemente:, « No ya consolamos, enorgullecernos debemos de la independencia de todas' las Repúblicas americanas que fueron colonias españolas, mientras en ellas impere nuestra lengua, y con ella mucb~ de nuestro espíritu. Coniunicarnos en lsnguajll extraijo, más queindepllndencia nos dice desvío. Nuestras relaciones dében ser más qua diplomáticas.:. )).
Lo son, egregio maestro. ' Vuestro HeTnáll criollo de Por sel' con todos le(ll, ser para
todos traidor, confiesa antes de morir su mayor aspiración: « Bandera de España, bandera de mi Patria ... Envolvedme en ellas y' al dar tierra a mi cuerpo, sean mi sudario ... y () soñé verlas en un día, glorioso juntas las ,dos acariciarse al viento, no como dos banderas di ¡¡tintas, sino como vivos colores de una sola bandtlra, que es el azul del cielo, que dice: amor para todos los hombres )).
Bien sabéis, maestro, que ese dia hace tiempo que ha llegado y que alli donde se habla la lengua castellana tremola. la bandera U'Bificadora de los pueblos hispanoamericanos, levantándose por encima de los odios y de las incomprensio-:
nes. Porque es al aIllpaoo de esa insignia que hoy celebramos
este 'homenaje, es la de hoy una fiesta de familia. y p<?rque más que nadie habéis contribuido en nuestros
tiempos a ma~tener en alto la bandera que nos congrega J nos blasona, sois el huésped de honor de nuestra fiesta.
DISCURSO DE DON JACINTO BENA VENTE
Señores Académicos, Sefior Embajador de España, Señoras y Señores:
Ante todo, el testimonio de mi gratitud a esta Academia de Letras Argentina que. al nombrarme· Académico HonorlR'io viene a confirmar el titulo qpe yo anticipadamente y por dictado de mi corazón ya ine h!lbíaadjudicado: el de Ciudadano Honorario argentino, distinción y honor que esta Academia me otorga, no diré por falsa modestia inmerecidos, seria ofensa a la rectitUd de esta· Academia, pero sé bien lo que por mí "fale y mejor lo que significa el haber hallado vosotros ocasión propicia para mostrar una vez más vuestro arecto y vuestra consideración a España; así lo estimo y as~ lo agradezco doblemente, por mí, como escritor, como escritor español por Espafi.a. Y nadie se preocupe por mi ideología política que tanto parece preocupar a otras entidades literarias que con ello más pretenden parecer comités políticos. Ni derechas ni izquierdas, en el centro siempre y el centro para mí es España. De donde venga, de donde proceda lo mejor para España, allí estare yo mismo en cuerpo y alma. y hago extensible este deseo a la noble, a la gran Nación A.t:gentina, hija predilecta de Espafia, de la que siempre quisiera ser amada y. comprendjda.
liG8 BAAL, XIV, '94&
Yo no pretendo traer conmigo la. verdad de España, pero traigo por lo menos el desinterés y creedme, dentro del error que es ·tan humano, el desinterés en el amor es lo que está más cerca de la verdad. Y empiezan mis .Vemoria. : las empecé a escribir en el año 37 :-1 Año 37 I en plena guerra civil. En estas grandes conmociones sociales es. difícil salvar la vida, es difícil salvar la Bacienda, pero es mAs difícil todav~a salvar el corazón y el entendimiento; el corazón de odios, de engaños el entendimiento.
En Madrid, 'a 12 de agosto de 1~6,6, entre dQmingo y lunes, esto es, de once y media a doce de la noche; me entré por el mundo: el menor de tres hermanos, varones los tres, nueve afio!! mayor que yo el primogénito y ocho el segundo. Por esta diferencia de edad mis hermanos me acogieron con regocija, sin la. natural envidia o pell1silla que un hermano menor despierta siempre en los mayores !;uando al llegar el menor, ello.s son muy Dilios todavía y el menor llega pisándole los talones COI;110 ellos de buena gana le pisarían la cabeza, si fuera posible. Mis herQlanos han recordado ~da su vida y por ellos he tenide cabal noticia de los tI'amites de mi na~imiento. por caer en domingo como dije, en que mi padre los mandase al circo po~ la tarde acompaiiados del criado; como al volver a casa yo aun no hubiera tenido a bien presentarme en el mundo, al circo volvieron por la noche, cosa inusitada que no sé cómo ellos se explicarían y aunque supongo que a su edad y aux.iliados por las malicias del criado se darían cUenta cabal del caso y del motivo. Mi bautizo fué también para ellos' suceso memorable. Mi hermano Mariano, el segundo, más goloso qu~ yo (yo tengo bien sentada mi reputacibn en este respecto), todavía, muchos afio's después, recordaba con fruición los dulces y quesitos helados, parte
B!AL, XIV, '945 D.ICDIO 569
sustancial del festejo para mi herm~no Mariano, de perdurable memoria.
Mi c~sa natal fué la señalada con el nO 27 en la calle del León, en 'su piso segundo, casa de apariencia modestísima y por esta vez no engañaban las apariencias. Todavía existe con el mismo aspecto y hasta hará' muy poco tiempo, con la misma cancela en el portal de vidrios blancos con cenefa de vidrios azules. Con ocasión de mi bautizo, mis hel'manos, que lo hubieran querido con todo aquel lucimiento, lamentaron que mi padre no aceptara y despidiera el coche de gala que la Marqueaa de Villalea} que tenía veneración por mi padre había dispuesto que estuviera a nuestra puerta para "Conducirme a la parroquia de San Sebastián, en donde iba a ser bauti7.ado.
La Condesa de Lombillo, de opulenta familia cubana (de ella se hablará más adelante en estas Memorias), se brindó para ser mi madrina y también mi padre, enemigo siempre de toda ostentación y que r,unca pretendió salirse de su esfera, rechazó el ofrecimiento .. La Condesa me regaló el faldón y la capa de cristianar, prendas de gran lujo que bien hubiera- podido lucir al cristianarse cualquier infante de regia estirpe ... Todavía las he lucido yo mayorcito como atavíos teatrales en representaciones de que luego se hablará para no salirme de un relativo orden cronológico, aunque al 'agolparse los recuerdos alguna vez, a pesar mío, se atropellan y quieren anticiparse unos a otros como si temieran per-derse en el olvido. . .
. Si, como afirman los desmemoriados, la memoria es la inteligencia de los tontos, yo he debido de ser muy poco inteligente porque la precocidad de mi memoria fué 'extraordinaria. Sólo durante cuatro o cinco años habité en aque-
DlICu • ., BAAL, XIV, 194&
l/a modestísima 'fivienda y son innumerables los recuerdos de aquellos primeros años de mi vida en ella transcurridos. Mis lugares preferidos en la casa eran la cocina, en mis relaciones domésticas, y. el q~cón, en mis relaciones con el mundo exterior. No hay idea del espectáculo tan vario y pintoresco que proporcionaba un balcón de Madrid en aquellos tiempos. Muy temprano, las burras de leche con su ufano trotador campanilleo y sus vistosos jaeces de madroños y el buñolero, con su larga caña en ristre y en ella ensartados los buñuelos como aj9rcas de oro. Más tarde, el tintorero, al que todos conocían por el tío de las tintas, de Catadura espantable, por llevar en su cara, visible todo el muestrario de sus tintas, y el lañador, no menos espantable porque .su pregón era sólo un ronquido de garganta apretada, como un estertor de agonía. Decían por Madrid que al ide a dar garrote, el mecanismo no había funcionado con precisión y ante el clamor público indignado, se le indultó de la pena de muerte y poco después de toda pena, dándose con razón por satisfecha y bien cumplida la justicia humana. Nunca he tenido ocasión de c5mprobar la veracidad del aserto; dejémosle su aroma de leyenda, esas leyendas que en el albor de nuestra vida tienen por narradoras a las criadas, nuestras sultanas Sheherezadas a una edad en que aun no puede uno corresponder como sultán al encanto de sus Da
~"faciones. El hombre de las tintas y el tío ahorcado, como llamaban al lañador, eran la visión trágica del pregoneo callejero.
Con menor dramatismo pero también interesante, pasaba todos 10.11 días un trapero conocido por el hombre de las barbas. A éste ya no le llamaban tío, sin duda porque sus barbas blanquísimas, que le daban un aspecto venerable y patriar-
UAAL. XIV, 1945 DIICUBIO
cal, infundían respeto.· Hubiera .sido uil buen modelo para Ribera y para una caracterización del Rey !.ear.
Muchos más ~ran los que alegraban la callé de voces y colores, calendario y horario vivientes, nuncios de las es&adones y meses del año y hasta de las horas del día.
En los primeros días de primavera, el burriquillo, cargado de macetas con sus plantas florecidas de rosas, claveles, alelies y pensamiee&os. liero el pregón que todo lo compendiaba, ~ siempre I La buena plAnta de claveles dobles! Y al paso del· pensil burriquesco, como Don C~rlos de Quirós en el trágico drama de Echegaray, La Esposa del Vengador, la calle toda parecía sentir con el galán del drama
que hay más luz im los espacios, más aromas en el cielo, más frescura en el ambiente y que están los aires llenos de divinas arillonfas y celestiales conciertos.
Junto. la vida, pobre cosa es el arto. Nunca, ante la pri-- mavera de Botticelli, sentiríamos entrársenos por los sentidos,
el corazón y el alma, la alegría yla luz primaverales, co~o al pasar: cansino del asnillo cargado de plantas florecidas y al preg6n callejero. I La buenaplan&a de· claveles dobles! Como éste podía ser altar ofrecido a Flora, otros burriquitos podían serlo de Pomona con ~u carga de fruta, rica tambi6n en colores y aromas. Todas las frutas primaverales, cerezas, guindas, peritas de San Juan y 108 albar:i~oques de Toledo, los del hueso dulce. Y si la venta de cada producto parecía monopolizada por individuos de uno ode otro 18][0, sólo por excepción, la fresa se pregonaba por hombres o mujeres : i La fresa de Aranjuez, la fresa I Porque eso sí, de cada
57" DIIQUBIO DAAL, XIV, '9&&
produ.cto UDa sola región se llevaba la fama con menosprecio de las demás regiones pr?ductoras. Vulgares, pero expresivos símbolos de cada estación en el año, pasabaB también, la rabanera, cuyo nombre sin alcanzar las razones, es todavía pa¡'angón peyorativo de m~eres bravías j :con 8U gran cesta al brazo donde entre el fresco verdor de las hojas, los rábanos en apretados manojos, con su vivo color de rosa, afrentaban
claveles y corales: como diria Lope de Vega. Y el pregón al comenzar, desgarrado, hiriente, casi provocativo: i R~ban06! era luego suave,· acariciador como promesa -de delicias ... i Rabanitos ... como el agua frescos!
y en primavera, también. i El buen requesón de Miraflores .y a prueba! y de mayo a septiem~re el valenciano, con su carretón de mano, portador en sendos garrafones de la horchata, el limón y la cebada j y alrededor los vasos, y bajo fanal los barquillos y el pregón de todo ello, tal vez con su intención maliciosa: ¡Al helao, al helao.! Y los melones y sandías en grandes serones, a lomos de borrico, coronada la carga, como imperial corona por el globo terráqueo, de una gran sandía que por cimete. ostentaba un rojo triángulo, ape-" titosa garantín del sazonado fruto.
Con tono humilde, sin aparato de presentación, una pobre ,cestilla al brazo, ·una pobre mujer pregonaba: ¡Moras, moritas, moras! Y entre octubre y noviembre, las nueces y castañas acarreadas 60stal al hombro, por rústicos jayanes; y el melero: I Miel de la alcarria, miel! y el del arrope:.J Al buen arrope manchego, .al- buen arrope! Y muchos otros con su típico traje; vendedores y mercancías de genuina }lrocedencia y cada pregón con su ritmo y cadencia inconfundibles y a cada ~so, de vendedor a compradores tratos y regateos en donosa pugna de lugareñas cuurrerias con los donaires ma-
BUL, XIV, 1945 573
drileiios. También pua divertimiento.de vecinos y tran8l\úntes, como en regio alcázar o señorial morada de ~tros tiempos, bullían por la calle juglares y bufones chocarreros, sin contar músicos y cantores. De. éstos, era el más popular y acreditado, Perico el Ciego, con sus romances liberalescos de Mariana Pineda y los Comuneros, sin faltar los de Riego y Torrijos, sazonados de coplas alusivas a los sucesos políticos del día. Romances y coplas que más de una vez eran interrumpidos por los guindillas (así se llamaba entonce!! a los de policía) para dar con la persona y las coplas del ciego en la Prevención y después en la cárcel. Con esto aumentaba su popularidad, tanto, que del numeroso auditorio que siempre rodeaba a Perico el Ciego, muchos se cODsideraban defraudados si la audición no terminaba con la detención del artista entre protesias del auditorio y silbidos de los guindillas. Por todo lo cual casi siempre iba Peric2 el Ciego a la Prevención muy bien acompañado, en ocasiones, de personas encopetadas.
De músicll, sin letra que lamentar, teníamos a los murguistas, apostados de ordiaario en el atrio de San Sebastián, a la espera de bodas y bautizos, pero prontos a irrumpir pOI' cualquier calle o casa del barrio en cuanto hubiera santo de vecino o apertura de establecimiento que festejar. Sin decir va, que tan admirable música.no pertenecía al arte deshuma:nizado; a sus sones, se bailaba con toda la humanidad posible, entre apreturas y empujones. El programa musical se componía de polkas, habaneras, Vals de las olas, jota, aragonesas, y para remate, los himnos entonces más populares, el de Riego, el de Garibaldi, la Piti.ta, todos ellos coreados pOI' la multitud con la letra que la mUIIII: popular había adaptado, a los himnos, para aumentar su eficacia revolucionaria.
Dlleu.so BAAL, XIV, 1945
Recién importado de Francia de donde no ha desaparecido todavía, el organillo (L'org"e de Bal'barie, de los franceses) ton reperlorio más delicado, dejábase oír de calle en calle, la pesada armazón del i~~trumento colgado al cuello del organista que, con a~uda de un bastón para aliviar la carga, se veía obligado a caminar como si cojeara. Yo no sé si, en ófecto, eran franceses todos los organilleros.!e entonces pero los madrilefios así los llamaban a todos, despectivamente (tfranchutes 11. El pueblo de Mad~id no había olvidado tan pronto su :1 de mayo, al punto que en esa fecha memorable ningún (1 franchute )) del organillo se atrevía a aparecer por la calle, mucho menos con el instrumento delator de su presunta nacionalidad. Al pausado ,girar del manubrio, el organillo.lloriqueaba quejumbroso las melod.ías más sentimentales, el Miserere del Trovador, el dúo final de la Traviata al que el vulgo babía puesto letra... Traviata, ertira la pata ...
etc. Y otras más picarescas por este estilo: ... e Te acuerdas cuando en la escalera, si nos descuidamos, nos vé la portera ~ ... I! Te acuerdas cuando en el sofá, si nos descuidamos, nos pesca papá ~. . . ~
y como chiquillos y mozalbetes entonaban a toda voz la letra, las honestas damas y damiselas que se habían asomado a los balcones para orear Sil espíritu de melodías sentimentales, retirábanse al interior presurosas para no desc~nder tan de golpe y porrazo del empíreo melódico sentimental a ía realidad impura de una letra desvergonzada.
Pero de estas letras, ninguna comparable a la que una criada de nuestra vecindad babia adaptado a la Donna é mobile de !ligoleto. Sin duda ella lo había oído cantar en italiano, pero al filtrarse P9r'sn memoria y sus entendederas, el resultado había sido el siguiente: ... La doña inm6vil,
BA.o\L, XIV, 1945 D .... u.to
alza y qué viento, muda de asiento, Don Montpansier. 0011
Montpansier como ella decía, era entonces muy popular por Sil desdichado desafio con el infante Don Enrique por su intervención en li' revolución del 68 y por sus pretensiones a la corona de Espafia. Pero estamos en ~is -Memorias de niño y es pronto para enfrascarnos en política.
Mi precocidad ya se daba cuenta de algunas picardehuelas, como habéis advertido, pero aún no podía explicarse ni las grandes pilladas ni las grandes sandeces, por lo tanto, de política 'aun no entendía nada. Como la palabra « franchutes 11 era el común denominador de los organilleros, casi todos de edad madura, la de (l saboyanos 11, era el de unos muchachitos que tocaban el arpa; unas arpas de redm:ido tamai'io somo las que vemos mauejadas por ángeles en pinturas de glorias celestialeS. Estos « saboyanitos 1I eran los aristócratas del arte filarmónico y así no callejeaban como los ciegos de los romances, los murguistas y los organilleros. Preferían más sBlecto auditorio y tocaban en el Salón dei Prado a la hora dei ~seo a la moda. Todavía, en un sainete de Ramos Carrión con música de Chueca, Agua, Azucarillos y Aguardiente, por disculpable anacronismo, figur~ba uno de ellos, aunque en realidad hacía muchos afios que habían destparecido de Madrid y al estrenarse el sainete, contados seríamos los que pudiéramos recordarlos.
De los bufones democráticos al servicio del pueblo, diríamos hoy, y éstos en parDcular al servicio de nuestra calle como los antiguos al servicio de los reyes, y grandes de la tierra, he de recordar en primer término el más legítimo heredero de los antiguos bufones,por su persona y su traza: el Enano' de Belén, con este nombre conocido porque la tienda de mercería situada en la casa contigua ii la nuestra y
DllCualO BAAL, XIV, '94&
de la cual era orilamento principal el enano, se rotulaba así: (( El Belén)). No sabría dec;~r si por significar humildad o desbarajuste, lo que sí puede asegurarse es que el dueño, anticipándose a su tiempC?J conocía muy bien el arte del reclamo porque,el enano era singular atractivo.con sus jocosas alocuciones a la puer-ta del establecimiento que era, en su género de comercio, el mejor aparroquiado del barrio. Parecidísimo en rostro y cuerpo al enanO pintado por Velázquez en el cuadro de (( Las Meninas n, vestido con túnica de colorines que Yaria~a con frecuencia, a la cabeza un'cucurucho puntiagudo a guisa de astróloga o nigromante :i en la mano una vara de medir por cetro, que más de cuatro veces de símbolo del Poder moderador, pasaba a ,ser un instrumento del poder ejecutivo cuando la maleante chiquillería acusaba al eDano DO sólo con ofensas de palabra sino con agresiones de obra.
CeI'áge est sans pitié ...
dijo La Fontaine; yen verdad qu~.el enano se las tenía con entereza contra los chiquiflos desmandados, todo para mayor divertimiento callejero. Yo, por mi parte, también he de acusarme de alguna pequeña maldad con el enano. Alguna
, vez, desde el balcón, le tiraba pelotitas de papel, judías blan-cas y hasta algún garbanzo de pega. A pesar de esto, cultivábamos muy buena amistad y del balcón a la calle dialogábamos con frecuencia. Mala reputación ha tenido siempre la gl'ey liliputie~se, de mal carácter y aviesas intenciones, pero a lo que yo podía juzgar entonces, tengo para mí que el enano del Belén era buena persona.
En el ~asto cementerio que es nuestro ,corazón al cabo de los años, todavía hay para él en el mío un rinconCillo, y ...
BUL. XIV, 1945 DIICUIlIO
acaso sea de mis alucinaciones. Al escribir de su recuerdo, me ha parecido sentirle cerca, verle sonreír con su bocaza desproporcionada y decirme con su vocecita' chillona ... j También yo, también yo me acuerdo y mucbas gracias!... De nada, j pobre enano l. .. j Hasta muy pront~ ! y ese día, verás cómo ~os conocemos aunque yo no seré ya aquel niño ni tú serás ya eilano !
Predestinado a la gran pasión de oii vida que ha. sido la lectura, aprendí a leer sin darme yo mismo cuenta, sin dificultad ni esfuerzo por mi parte, con algunas lecciones de mis hermanos y mi amor a los libros. En vista de tan felices disposiciones mi padre decidió que ya podía ir al colegio. El colegio elegido fué una escuela municipal frontera a n1,lestra casa, una humilde escuela regentada por un simpático maestro, cariñoso con sus discípulos, a los que jamás di,ó palmeta ,ni reprendió con desabrimiento. Se llamaba don Juan Galán y nombre y apellido le caían dI' perlas: porque no hubieran sido más apropiados a su figura y su carácter, de haber sido invención de novelista. Cuántas veces al recordarle he dudado si su co~ocimienio había sido en la vida o en las páginas de la Dovela galdosiana. Estaba casado con UDa mujer de dulce y delicadábelleza, cariñosísima también con los ni'ños que asistían a la escW!la. Debía de estar enferma del pecho y su padecimiento, tal vez, añadía espiritualidad a su delicada: belleza. Murió al poco tiempo de asistir yo a la escuela, con ~raD sentimiento de toda la vecindad, que la estimaba y la quería mucho. Por primera vez me enfrenté con la muerte y por primera vez en la vida pensé que así morirían algún día mis padres y desde aquel día, al acostarme, yo que no fuí nunca gran rezador, rezaba siempre pidiendo a Dios que mis padres DO se murieran nunca. Yo
'78 DIICUBIO BAAL, XIV, 19o1r.
no podía cGncebir que los seres queridos, los que le rodean a uno, a los que uno ve todos los días, a cada ~or., pudier¡ln desaparecer así para siempre de nuestra vida. Sólo pensarlo, me acongojaba el corazón. Para mi, la muerte no tenia entonces más importancia,-érll la que podía quit¡¡rme • mis padres. El que fuera yo el que pudiera morir, nO lo pensaba nunca de niño. En nuestra muerte no se piensa hasta que &e quiere de otro m040 de como ae quiere a los padres y a los hermanos. Por algo la muerte se.eqtró en el Plun4Q por l.s puertas del pecado. .
Fral.elli R un 18mi» 'sIBIlO amore 8 morlB iragellRero la ,orle
dijo Leopardi, el poeta místico sensual; que no implica eontradicción. Hay un mistieismo. de la camecomo hay ulla sensúalidarl del espí~tu. Que el fuego sea luz o la luz fuego, ésa es la diferencia, pero luz y calm- proceden de un sol mismo que. si es sol de esta parte visible a nuestros ojos, 6S
Dios de la otra parte que no vemos.
(( I Oh I Lámparas de fuego a cuyos resplandores Las profundas CllvernllS del sentido que estaba torpe, y ciego con extraños colores color y luz clara, junto a 8U querido))
j
como decía SaR Juan de la Cruz otro místico &ensual como todos los místicos y todos los sensuales.
y esta confusión de misticismo y sensualidad es la tragedia úe muchas "idas de grandes santos y de grandes enamorados. En los santos; porque la sensualidad _puede parecerles tentación demoníaca y e~ duda y es tormento; en los enamorados porque el misticismo puede parecer viciosa depravación del sentimiento amoroso, cuando es sólo ansia de amor inextinguible, y por amarlo todo, parecerá que no han amado nunca. i Horrible tragedia la que uno solo vive y nadie entiende!
ASPECTOS DEL liRISMO DE SAN JUAN DE' LA CRUZ
El paso sUcelli vo hacia estados ascendentils crea en Sao Juan de la Cruz el claroscuro en el esplendor que va de las tinieblas a los levantes de la aurora, a la noche lumin08ll ; poeta de la alborada llega a expresarla con melodí. inex,plicable; un delicioso sentido de la música, música interior, pausa, at'.ento, donde la condición inefable del lenguaje místico queda detrás de la letra, y lleg. a ella inextinguiblemente; estamos en el secreto universo de las correspondencias y los símbolos, 'allí los seres y las cosas o adquieren el lenguaje que les pide el alma enamorada y vienen en una ,fluidez de palOs apenas posados, criaturas animadas, partes de un coro que se desprenden para comunicarnos noticias con la dulce voz del que sabe su dicha y la vela en el te~ue acorde melodioso; se preguntan en la ausencia y en la angustia, se elevan victoriosas, se abandonan estremecidas, en los brazos amados, enmudecen en el último límite, en el callado sonido eterno, en la hermosura. La palabra elemental se llena, adquiere faz de espejo, de hijo, de mediador, de guía, esplendor de presencia, de padre, sitio de encuenl,ro, memoria inenarrable, voz de cántica amorosa. ¡Qué deliciosa~ente canta I c Qué dedos embriagados en la cuerda, ensayan el son que transfigura el instrumento? Oc Qué oído se
580 A.TUBO MAB.&IIO BAAL, XIV,Ig45
inclina para hallar en la fugacidad la voz perenne ~ La voz perenne nos lleva tras la huella de los pies preciosos, al espejo donde la interior mirada ve unos ansiados ojos q!le con tanto bello brillo hieren. Fué un tentar hasta dar con esa pauta donde las silabas su;;nan desnudas de su contingencia en un éter de ritllio puro. Ritmo simple, ¡·epetido·y nunca igual, por las variaciones de los estados; una estrofa que suena en otra grada, en otro espacio, en un ámbito que ~ descubre sucesivamente; también la mano tañedora adquiere otra experiencIa y nos habla en un lugar superado, vuelo de mlÍsica que va alzándose a regiones de esplendor sorprendido. Ritmo simple: « El silbo de los aires amorosos)) ... (1 En par de los levantes de la aurora))... San Juan de la Cruz, como España entera, estuvo penetrado por un ritmo; la lengua adquiere un valor de armonía; el poeta místico mide e~a unión de las voces y descubre su entera vibración de canto. El « ·manso ruido 11 de las hojas, equivale ya a la más perfecta música·; ese rumor se transforma en el místico en "silbo)), en el Sibilus Austri de Virgilio (Egl. V, 8:1); en los sil~os del viento de liucrecio (zephyri sibila, V, 138:1);. también el pastor silba a su rebaño, el silbo de los pastores vig~la la majada; uno de los nombres de Cristo, es el de Pastol". Lope .de Vega lo invoca así: « Pastor que con tus silbos amorosos / me despertaste del profundo sueño 11. La imagen del Pastor tiene no sé qué de retórica eclesiástica, de poesía devota, en cambio San Juan de la Cruz deja este silbo en su puro es~do de sensación delicada « de aire que se gusta en el sentido del tacto y .el silbo del mismo aire en el oído 11, Y dedica ~n la explicación bellas líneasa este recreo del aire para llevarlo después, como alegoría « a las virtudes y gracias del Amado ", expresión de su experienciá en la vía
BAAL, XIV, '945 EL LIBI8110 ... S ... Ju~. DE Lo. Caul 58.
i1umiaativa. El endecasílabo del poeta descansa, generalmente en la segunda sílaba para pasar a la sexta y décima, brisa que se levanla y cae suavemente, o 'mejor, oleada que tres veces resuena en la rama. Así templó su verso con armonía de letras que imitan a las cosas: "el silbo' de los aires amorosos)), con la doble impresión conjunta de roce y de sonido. A esta ciencia del verso, en oído tan afinado, no la aprendió de pronto. Ayudado por el canto, por la atracciÓn de las voces, imantó las palabras; de a~lí . que sus estudios de poelica - ya que es poeta, sumo poeta de la emoción pura- requieran algunas hipótesis de anteriores 1Il0delQs. <Qué supo de Petrarca ~ El ardiente verso de la Noche obscura, .cima de su exaltación: (( Amada en el Amado· transformada »,
aparece ya en Petearca (Triunfo del amor, 3): lo' amante nell' amato si transforme. Le había precedido Dante en el comentario de la cancióncu8l'ta del Convivio. Esta doctrina transformativa no sólo. la vió en versos de Petrarca, en Castiglione, en Fernando' .de Herrera, sino pudo hallarla tam-:bién en las Églogas y farsas de Lucas Fernández (Madrid, p. 102): "Es Amor transformación / del que ama en lo amado; I do lo amado es transformado /al·amante ». Lugar muy repetido también en la literatura contemplativa del 1Iiglo IVI. En el Cántico, escribe una égloga, teniendo por -materia inspiradora el Cantar de los cantares; no obstante, (luando en la canción 19 de vía iluminativa, e~clama : &cdn-dele, Carillo, nombre que le da a Dios, como él explica ': ~I como si dijera: Querido Esposo mio», COn este diminu· tivo de caro, querido, nos ofrece un sabor de preciosismo rustico, de viejas églogas de nacimiento de Lucas Fernández : «Di, carillo»; "dinoslo. ya, carillo»·, y de Juan del Encina, ~Déjllte deso, carillo», "Nuevas te trayo, carillo» ... que
6S. ARTuao MAB,UIO BAAL, XIV, '94!'.
quizá el santo haya oído en Salamanca. Esta elaborada rusti~idad pastoril parece asomarse también en la canción 2 dd Cántico: (l Pastores los que fuerdes - allá por las majadas. al otero)), tiene en la letI:a su no sé qué de Encina: II Un pastor ... que aprisca en aquella a!tur8ll. En la invocacióD a los elementos y a sus habitantes, San Juan de la Cruz toca el tema de la creación, y se inspira en las Confesiones de San Agustín (X, VI, 9). La eslr1lctura poética está en la poesía bucólic,a de ~a escuela italiana. San Agustín pregunta a la tierra si ella es Dios y le responden la tien-a y·cuanto vive en ella; pregun)a al mar y a sus abismos y a todas 10& animales que pueblan el agua; pregunta al aire y a sus. habitantes, al cielo, al sol; a la luna y a las estrellas .. La mente ordenadora y sintética de San Juan de la Cruz funde tierra, mar y abismos, aire, sol, luna, estrellas en el denominador II elementos)) a los que llama « bosques)) y a los habitantes de la tierra, del mar y del aire en el de «espesuras ,) : (1 I oh bosques y espesuras 1)) A los astros, o sea el fuego. San Agustín no. les da habitantes. En San Juan es el fuego el que alimenta a los ob:os tres elementos. Llama « espesuras ,) a las criaturas de los elementos (l por el grande número y mucha difere!1cia que hay de ellas en cada elemento 11. Se dirige como San Agu~tín a los elementos y a sns habitantes; a todo lo que toca sus sentidos; es decir lo que produce una sensación, tierra,. agua, aire, con sus habitantes; los astroscon sus· lumbres. «Decidme, algo de Él,), les pideSaD Agustín, lo que da ·en San Juan de la Cruz: II Decid si por vosotros~ba pasadoll. El poeta español acota en el Cantico: « Respuesta de las criaturas 11. En San Agustín la tierra y sus. habitantes, el aire y sus habitantes, etc., con u~a gran ·voz exclamaron: « Es Él quien nos hizo ,) .. Este 1 pse fecit nos da
BAAL, XIV, 19&5 EL LllII8lIO DB SAlo lOAl Da ... Cauz
origen a la otra lirll: del Cdntico; las criaturas responden a San Agustín con su hermosura (et responsio eorllm species eorl&m) ; lo que da en San Juan: (1 vestidos los dejó de hermosura)J. San Agustín preguntaba a lo visible, al universo sensible; San Juan agrega el mundo' invisible; 'creado también por quien hizo los elementos y sus criaturas: (( oh prado de verduras - de flores esmaltado )J, es decir á las almas bienaventuradas y a los ángeles.
Cuando San Juan interroga a los elementos y a sus habitantes: 11 i oh bosques y espesuras 1) !, agrega a la pregunta lo que ya involucra la certidumbre de la respuesta (1 plantadas por la mano del Amado 1). Escribe en el comentario: (( dice por la mano del Amado, porque aunque otras mucbas cosas hace Dios por mano ajena, como de los ángeles o de los hombres, esta que es criar nunca la hizo ni hace por otra que por la suya propia 1). En San Juan de la Cruz es siempre muy importante lo que calla. Cita ángeles y hombres y no la naturaleza. Se opon~ al poder demiúrgico, desconoce la autonomía creadora de la naturaleza: criar nunca se hizo por mano ajena. Se opone así terminantemente a la filosofía universal del Renacimiento y no sólo en esta colaboración con Dios,· de la naturaleza; afirma la no eternidad del universo puesto que rué creado de la náda. Santo Tomás comentando a Aristóteles, dejó también aquí su doctrina; San Juan de la Cruz opina con San Buenaventura, dentro del agustinismo, .con parecer definitivo. Quizá deba también a San Buenaventura un antecedente en la doctrina de la creación de los ángeles y almas santas, para preguntarles (( decid si por vosotros ha pasado)J. Ni los elementos y sus habitantes, ni los ángeles y bienaventurados son· Dios, pues son obra de sus malio.s. Y aquí se acentúa un aspecto del misticismo
584 AftTUao M ...... 8o BAAL, XIV, 1945
cuyo origen no indagamos: En la Sabida del Monte Sión de Laredo, 1535, se repite iD;sistentemente: (1 lo que no l'S
Dios)), quizá por cierto terror al pan~ísmo y se vuelve a
Dios solo, en soledad que _~ significa desechamiento de todo
lo que no es Dios ll, para llegar a ese acercamiento u a Dios
solo II en abstracción de sus criaturas. Después de la afirma
ción absoluta de la creación que hace de lo creado obra de
su creador si~ ningún elemento e)!:istenlll antes de I~ creación,
explica el sentido del endecasílabo: u decid si por vosotros
ha pasado )), por u .decid qué excelencias en. vosotros ha cria
do)). y se encuentra quizá de n~vo con las opiniones diver
gentes de los ~aestro~ Santo Tomás y San Buenaventura.
Dante tt:a.ta en el Paraíso el complejo tema de la continua
creación por la materia y de la causa de la designal perfección
de las cosas. Es Santo Tomás quien habla en el poema (XIII, 76-78) al referirse platónicamente a la idea divina y a su ejecución por el instrumento de Ja naturaleza :
ma la natura la dá sempre scema sirnilemente.operando a/f' artista, c'ka ¡'abitfIJ'·dell'a,.te e man che trema; .
(1 pero la naturaleza la da siempre imperfecta, obrando con
semejanza al artista que tiene la ciencia del arte y una mano
que tiembla)). y en el comienzo del Paraíso donde con tan
pocas palabras conglomera tanta ciencia:
. De la gloria de Aquél que todo mueve lleno elitá el Universo, donde esplende en una parte más 'J en otras leve,
según la noble y meditada traducción de Mitre. San Juan de
la CrulI dice lo mismo, pero invariablemente vuelto al sim-
BAAL, XIV, 1965 E •• ,.,00 DB S ... JOI.. DE LA C.ua 585
pIe II.gustinismo. San Juan no cita aquí ningún autor, no menciona ninguna doctrina, fuera de las citas bíblicas que interp¡'eta alegóricamente, expon~ la propia de su ceñida ortodoxia, con toda ellclusión posible de la doctrina de los filósofos, sin detenerse en la escala de hermosura; remitiéndose a la bondad de las criaturas : el (( pasó por estos sotos con presura )), dice que «Dios las hizo comQ de paso)), q.uizá por no tocar la naturaleza agente qúe crea también lo imperfecto, perfecto si se compara en el Renacimiento con la creación humana, la responsabilidad de la imperfección recae aquí no en la naturaleza demiúrgica sino en el creador directo, y se pensaría en el tema del mal; de lo que no anda bien en el mundo, por eso los elementos 'J sus criaturas Son obras menores, « y en las mayores en que más se mostró eran las de la Encarnación del Verbo y misterios de J.a fe cristiana, en cuya comparación todas las demás eran hechas como de paso, con apresur~miento", sin negarles las gracias con que' fueron dotadas. En San Agustín, aunque San Juan no lo cite al comentar estas estrofas, está la fuente de la inspiración poética y de la doctrina. Hay un retorno anterior a Santo Tomás, en lo que 86 refiere al testimonio aristotélico y la fusión renacentista. Basta ahora comparar estas estrofas del Cántico, poema que es égloga con todos los elementos de la égloga, con cualquier obra pastoril de su tiempo para percibir las diferencias. En la traducción de la Arcadia de Sannazaro, edición de Salamal1ca de 1573, se dice: (llos altos espaciosos árboles, en los espesos montes de,la naturaleia producidos n , que hasta sugiere: « bosques y espesuras )), .la naturaleza es el creador intermediario. En El Paslor de Fílida, 1582, de Gálvez Montalvo, por ejemplo:
6S6 A.TUBO MAa,u1O
Floridos campos, llenos de belleza, ,en cuya hermosura, sitio y traza gran estudio Riostro Naturaleza,
BAAL, XIV, 1945
salvando la calidad de IOjl versos, la visión estética es la misma. En Gálvez Montalvo como en toda la escuela renacentista el instrumento' creador, es la naturaleza. 'En San Juan de la .Cruz este colaborador que tantos poderes tiene desaparece. La creación es directa.
Los elementos tradicionales de la poesia pastoril entran en la composición. de estas liras. Lo más impresionante por el lugar en que se encuentra es la .exclamación de Fileno en la égloga de Enzina de este nombre: (1 Oh bosques, oh prados, oh fuentes, oh ríos I oh yerbas, oh flores, oh frescos rocíos, / oh moradore~ del cielo superno. / oíd mis dolores ... 11
Para valorar una obra se desea saber quién la hizo, quién fué su artífice; nada la realza tanto como venir de manOs amadas. Estos 11 bosques y espesuras 11, fueron 11 plantadas por la mano del Amado 11; 11 la obra de sus manos 11 del Salmo X VIII. Cuando Luis de León escribe: It plantado por mi mano tengo un hueito 11 deScubre un aspecto horaciano, latino, de quien se recoge en la labor de la tierra. Es el huerto de las Geórgicas.o si se quiere un huerto estoico. Hasta los' objetos caseros desCubren delicadamente la obra de unas manos; ya Virgilio dió a esta labor su afectuoso precio en el regalo de le la obra de' sus manos» que hace Andrómaca a Ascanio .;. así en Góngora unos manteles son nieve hilada a telas reducida por las 11 manos bellas \l. De allí que. resalte en la hermosura de estos bosqueS su origen, que sean más herm~sos aún por la virtud y el amor de Sil
artífice. Falta saber ahora por qué invoca a los bosques, y no a las
IIAA,L, XIV, 19.5 EL LI.""O DB SAR lOAR DB ~" Ca.z
montañas, a los campos, para convertirlos en símbolo del universo. En primer lugar, quizá, por el titmo común de 0« i oh bosques ! II de Juan del Enzina; en segundo porque San Agustín en las Confesiones, 35, 56, le llama al mundo metafóricamente, aunque no con carácter poét!~o: « inmensa -selva II ; yen tercer lugar, como hyle, selva en griego, signiiica también en griego materia, materia primera en Aristóteles con tantas derivaciones filosóficas renacentistas, DO es ~xtraño que esta innegable coincidencia sea meditada. Probablemente el primero que tradujo del griego hyle por selva, para designar la materia, fué Calcidio, en su versión comentada del Timeo en lengua latina, del siglo VI, ta~ . leída en la Edad Media. Era común en el Renacimiento llamar .,selva a la materia. La materia, escribe Giordano Bruno en el diálogo IV de su obra Causa, Principio y Unidad,. « fué llamada ~aos, o hyle o selva» '. Por eso San Juan de la Cruz. llama ho!iiJues a los cuatro elementos. .
Garcilaso fué la u.orma de la poesía ~spafiola del siglo ·XVI.
San Juan le aprendió el vocabulario, la modernidad, el pai-. saje, el arte. Agregaré por mi cuenta algunos ejemplos, qu~ a mi mo~o de ver, significan un trabajo de estilo sobre el texto de Garcilaso, maestro de Juan de la Cruz, no sólo· en el verso .. si 00 también en la prosa, donde parece recordarlo, a veces, por ejemplo en la Elegía primera, en la reflexión sobre la suerte humana: « i Oh miserables hados! i Ohmezquina / suerte la del estado humano, y dura, / do por tantos trabajos se camina!» Y en el libro 11 de .Ia Noche obscura, .cap. XV: u i Oh miserable suerte la de nuestra vida, donde
• 610IlD .... O BIlV80, Cau,~. Principe el Uriill, Trad. de E. Na~er, Paris,19So. p. 159.
588 ARTUBO MAR ,AlBO BAAL, XIV, 1965
con tanto peligro'se vive!l, resonancia natural, ya que Garcilaso poblaba el ámbito con una voz que era también la de 8US lectores. Creo que Juan' de la Cruz trató de superar la armonía de Garcilno, dar a la estrofa, a la lira, un ímpetu musical, una dulzura mayór que la lograda poi" el insigne poeta. Véase en la ÉglogCl segunda los versos (6391143): (1 Adiós, cOlTientes ríos espumosos . .-. / iréis 'al mar a daUe su tribüto, / corriendo por los valles pedregollos!l. San Juan retiene el acento de estos versos para forjar los endecasílabos de sus liras. Los 1\ valles pedregosos JI se convierten; por inOuencia de la n'aturaleza que circunda a Sao Juan en Andalucía, en (( los valles solitarios nemorosos)); los 1\ ríos espumosos)) se transforman en « ríos sonorosos n.La impresión visual se convierte en auditi'va ; oye aún de lejos el poeta el río. j El rumor remoto del río montañés cómo se acerca al oído! Al comentar, en esta geografía poética, el simbolismo de los ríos, ,escribe: 11 Los ríos tienen tres propiedades. La primera que todo lo que encuentran lo embisten y anegan)). Si oontemplamos los ríos que van permanentemente por IIU cauce tendriamo&t(Ue remontarnos al momento gené7
sico, imaginarlos que n~eo y embisten y amigan. San Juan "ió el río con mirada de poeta; lit acción ya realizada continúa realizándose; sigue el río embistiendo y anegando lo que ya estaba embestido y anegado; el río vivo, creador de un acto que no tiene limite en el Hllir eterno: Así vió Virgilio el Timavo, (( el río sonoroso )) ; río que se precipita por la m01ltaría con potente murmullo y con la violencia de un mar cubre los campos con ondas resonantes. El epíteto (( nemoroso)), como decía Baruzi. puede venir del mismo Garcil.;o, por el u Nemoroso)) de la primera y segunda Egloga. El epíteto (( nemoroso)) viene seguramente de Ovidio
BAAL, XIV, 1945 E •••• ,8 .... DB S ... JO'" DB LJ. Cauo
(Heroidas, XVI, 53) : Est locas in mediae nemorosis vallibas
ldae; éste es el texto tradicional; la edición de Bómecque trae :Est locas in mediis nemorosae vallibas ¡dae. Esta imagen es familiar en Ovidio(Arte de amar, 1, 289): umbrosis nemorosae vallibas ¡dae. El epíteto (( sonorollo 11 si no lo tomó de la lengua común puilo encontrarlo en Boscán, a quien leía: 11 Ni el tañer de instrumentos sonorosos ) (Histo·
ria de Leandro '1 Hero). (1 Sonorosos, solitarios, nemorosos 11,
adquieren en San Juan una plenitud interior que sólo en él trasciende en el misterio inagotable. Él dió el son a la palabra que vivirá en constante nietamorfosis de sensibidad y de sentido. El verso de Garcilaso llega ·en él a una plenitud de canto. Cuando, después de la pl'isión, oye en el monasterio 8eas aquella lira que le cantal·on para darle gUtito y que lo lleva violentamente al éxtasis, el ritmo de esos :humiides vel·sos, tenía implicito aunque inhábil el acento que él prefería: 11 Quien no sabe de penas / en este triste valle de dolores, / no sabe de . buenas / Di ha gnstado de amores, / pues penas es el traje de amadoreS ,,: Versos que uo'son dellllundo alegórico ni poético de Sau Juan, pero que han sido labrados por la entonacilm del canto. Adviértase la sonoridad ascenden.le de vocales; el ritmo se acentúa con la irrupción triunfal del énfasis victorioso: (1 amada en el Amado transformada 11.
El heptasílabo de la rira generll:hnente se apoya para avanzar hacia el endecasílabo en la segunda sílaba; el dinamismo poético avanza con el poeta, pues los poemas de San Juan son el relato del itinerario del alma hasta. el ansiado estado beatífico. Si Gal"cil~so se le descubre en la naturaleza ovidiana y virgiliana de las transformaciones y las églogas, no es difícil que el santo deba a Boscán, y casualmente en Leandro y Hero, alguna de sus expresiones que él transfigura con
\ ABTUBO M ... BUIO BAAL, XIV, 1945
la música de la palabra infinitamente gustada. Así la descripción de Bero en B08cán: (( Entraba con SIlS rayos de hermosura I aquí y allá mít gracias descubriendo ",: abre un paso para que pueda escribirse la gran estrofa del coro de las criaturas del Cánticóílonde se lee: (( Mil gracias derramando ..• vestidos los dej.ó de hermosura )1 •.
El « un no sé qué tan admirable JI y (( un no sé qué le puso de hermosura )1 de la belleza de BerQ, en Boscán, parece ser recordada en la intimidad del incierto verso tembloroso: « y un no sé qué que quedan balbllciendo JI. Yen esta psicología erótica, traduce Boscán: « porque él era en quien ella a sí misma contemplaba)l, que nos recuerda la estrofa 32, de vía unitiva del Cálltico: .(( Cuando tú iDe mirabas)I. En Boscán y Garcilaso recoge San Juan un vocabulario poético de palabras comunes que ya habían experimentado la nueva vida que le! da el verso. La naturaleza entera ,penetra en el Cántico; .IDs elementos y los seres, en deslumbramiento renacentista. Y caso natural, ese mundo de selvas, de fuentes, de égloga: enamorada. se asoma con el insondable mito de Narciso que nos trasmite Ovidio; casualmente está allí el paisaje de naturaleza del Cántico (Met. 1I1), Ergo "bi Narcissam per devia rara vagantem. A (( zaga de tu huella lI, sequitar vestigia fartim; la fuente de Narciso, sagrada fuente incontaminada, en donde él se mira, 'y empit.zael brillo de sus ojos, se descubre en la lira de nuestro poeta, en el trán·sito a la vía iluminativa:
i Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujadoS !
BAAL, XIV, 19~5 EL LI .... O DB SA. JU'" DE LA Ca ••
Fuente ovidiana, incontaminada, intocada, con cierta semejanza al prado también intocado del Hipó/ito de Eurípides, es a esta sagrada fuente, que simboliza la fe, para el santo. a la que pide el poder ver los (1 ojos deseados 11. El Cántico,
que tiene tantos modelos inspiradores, sin parecerse a ninguno, recibe este dOI) del paisaje de la fábula de Narciso de Ovidio. Garcilaso aludi6 con fiel inteligencia a este episodio de las Metamorfosis en varios pasajes la Égloga segunda. Es probable que San Juan de la Cruz haya llegado a conocer la traducción de Sánchez de Viana, 1589, de la que toma más de una sugestion de vocabulario.
os comentarios de San Juan del Cántico nos dan un delicioso tratado de Cuestiones natw'ales donde no está iljena la ciencia de Séneca con sus preclaras citas de poetas. Podríamos acopiar más elementos que el poeta llevó a sus versos para darles riqueza de vocabulario; la erudición y el modo de los comentarios le acercan a los de San Agustín que es en cierto límite su maestro de toda ciencia. Así el comienzo mismo del Ciíntico ya es· fusión de varios elementos: (( e A dónde te escondiste, / Amado, y me dejaste con gemido ~ ll. Este· « con gemidQ 11 que hace recordar a Garcilaso: (1 un agua clara coI! sonido», es agustiniano: cUIfIgemitu (Confesiones, VII, 17); en la traducción de Toscano de 1555, se vierte así este pasaje: (( era arrebatado para ti de tu hermosura ..• y caía con gemido 11. Este apartainiento de Dios entrevisto, dejaba a San Agustín (( con gemido II como a la Esposa del Cántico. Expresión virgiliana, del último.v.erso de la Eneida: cum gemitufugit ... La intluencia bíblica él mismo la desc11-bre_ Y en el texto del Cántico el Cantar de los cantares, tan leído y comentado, en la interpretación alegórica, esparce su aroma oriental, su desmayo erótico, volatilizados por el co-
ARTURO M"a .. .., BAAL, XIV, 1046
mentario, por el ardor sacro "y por la· platónica hermosura que lo invade e ilumina. A ~t8:S nociones, de la belleza espifÍtual y natural, de lo espiritual que viste lo natural, las en~ contró nuestro poeta en el ~Jre de sus años; en su educación filosófica, en su lectura que fué varia, en un paisaje de esplendor arcádico, en su sensibilidad milagn)sa J en el donc! cómo he de decirlo ~ - de su inteligencia lúcida y aristotélica y de aquella experiencia de impresionantes·y sobrenaturates descubrimientos. San Juan de la Cruz leyó a dos maestros del paisaje vestido de hermosura, a Fr. Luis de Granada y a {1'r. Luis de León. A esta hermosura en sus escalas, esencialmente platónica, debió verla en Adiciones al memorial de la vida cristiana·deLuis de Grana.t&, obra universahilente conocida en la segunda mitad del siglo XVI. En la: doctrina de la hermosura, Granada lo adv-ierte que casi todo lo que él ha dicho (i dice maravillosamente Platón ••. Este capítu10 de las Adicione. (Biblioteca' de· Autores Españoles, t. VIII, p. 481) perfila una época. Obra sintética del renacimiento español, de estética paisajista, con arranque en la Introducción tll símboltfde ¡e, de Granada, que debió conocer San Juan, como la Gaía de PecadO/'ell, que podemos considerar como esbozo ascético y estético del Cántico, obra de ·intimo platonismo de la belleza, es la De los Nombrell /le
Cristo, de Luis de LeOn. cLa leyó San Juan de la Cruz~ Pudo l~erla cuando escribía la proY. del Cántico y aun las tíltimas estrofas; Midamos el temple del sentimiento que se refina en IdS Nombres en puro' esplendor de espíritu (Pastor): (1 Vive en los campos Cristo, y goza del cielo libre, y ama la soledad y el sosie,gó, yen el silencio de todo aquello que pone en en alboroto la vi~a 11 ••• , II el campo es lo más pur~ de lo visible,,; (( campos de flor eterna vestidos 11. Todo esto toca
BAAL, XIV, 11145 EL L,.,111O DI S ... JU'" DJ ..... Cauz 593
li. universalidad, tafie en la secreta aspiración a un mundo que copia el divino. Mucho de este convivir con esa soledad hace eséribir a San Juan: ce Estas montafias es mi Amado para mi n, «estos valles es mi Amado para.mí 11, después de describirlos con abundancia de acariciados epitetos~ Vuelve los ojos a « las insulas extratias 11, en ellas, dice, «se crían y nacen cosas muy diferentes de las de por acá, de muy e1'-trotias maneras y virtudes nunca vistas de los hombl'8s 11. Se refiere· probablemente a las 'O« ínsulas 1) de las Indias, de la Oceanía, a quienes les correspo~dió el calificativo de !lldrafias; así su contemporáneo Acosta, al describir el Nuevo Mundo y sus islas, habla «de costumbres y hechos extraños D, ce de las cosas nuevas ~ extrañas 11. en fin, de.loque fué asombro en la fauna y la Bora; el santo repite en otra lira otra especie de C\ insulas extraiias 11: En los libros de caballerías, en los poemas caballerescos italianos, aparecen estas Insolas como lugares. remotos y extraños; ínsulas de peregrinación, odiseanas. Así nacen· las estrofas de resonancia inolvidable:
Mi Amado las montañas, los valles solitarios nemorosos, las insulas extrañas, los rías sonorosos, . el silbo de los aiJ'llS amorosos.
Dos poetas diferentes, ¡'ray Luis Y San Juan, ofrecen curiosas afinidades, en sus versos; ce vestidos, los dejó. de hel" mosora IJ, en el Cántico; ce y viste 4e hermosura 11 en la Oda a Salinas; este ce vestir)) irradia contenido poético. La música ha vestido el aire de luz y de hermosul'a ; Dios al crear el mundo lo dejó vestido de hermosura. En L~is de León
.94 AaTaBO LB.&.UO BAAL, XIV, 194&
aparece este veri:io en gloria de apoteosis, de Campos Elíseos (Eneida, VI, 640): Largior hj¡; campo. aetheret luminevestit: vestigio virgiliano que renace y crece en la mejor poesía castellana; Versos tan nobles_~merecen estudiarse letra a letra. Señalaré alguna misteriosa coincidencia; en la Oda a Grial: u y s610 gana / la cumbre del collado; y do más pura mana / la fuente)) ... ; en el Cántico: u al mont~ y al collado / do mana el agua pura)). Hay heptasílallos con unidad de alejandrino de Garcilaso, ~e l,nguido ritmo: u Las fieras que reclinan / su cUE!rpo fatigado 11, ritmo que San Juan alarga en versos de delicia inenarrable, y transparentan en una pintura de perfecciones sobrehumanas la luminosidad interior, los pies errantes en el apremio del encuentro enternecido que suspende en el éxtasis dichoso la pobre alma vencedora ya de tanta fatiga: II el cuello reclinado / sobre los dulces brazos del Amado )).
Con rápida transición de repentino rayo, al ver los ojos deseados, en la fuente cristalina, el alma herida exclama: II Apártalos, Amado / que voy de vuelo )), u que voy en vuelo de la carne, comenla, para que me los comuniques fuera de ella ", arrebatado, en el vuelo del espíritu u que destruye el cuerpo.)). En el comentario de esta suprema exclamaci6n, San Juan nombra a Santa Teresa y recuerda las obras que dej6, u las cuales, espero en Dios, saldrán presto impresas 3, luz". Conmueve esta· cita. Al recordar el altísimo vacío del vuelo, fuera del sentido, el ala « en la visitaci6n del espíritu divino)), pens6,. al.vólver, « en ella )), en la santa, en la experiencia de ella; en ella, en su humildad transida y anhelante; parece que en la inaccesible cima al fin por él tocada quedara una noticia de aquellos pies de azucena. En las Moradas S~ptimas late un misterio que no llega al ritmo, que
BAAL, XIV, '94S EL L'.'."O ulÍ S~. JUD UI U CRUa 595
no va arrebatado en·la vorágine sonora. (( El Selior la junta consigo; mas es haciéndola ciega y muda ... Cuando la junta consigo ninguna cosa entiende 1). Experiencia quizá idéntica en los dos, que San Juan expresa en versos de insondable lirismo de la Noche obscura: «Quedéme, y 'ólvidéme, / el rostro recliné sobre el Amado 1).
En las ocho ascendentes liras de esta Noche obscuratriple noche hallada más allá de nuestra noche corporalnoche que en la Subida del. monte es camino y activa, y penetrada de Dios, el santo la interpreta camino y pasiva y la ilustra en la didáctica Noche obscura del sentido. Sabiamente se ha estudiado el metafísico aspecto nocturno del misticismo de San Jua~ de la Cruz, que se extiende por toda su obra. San J~an pudo conocer en sus años de estudio de Salamanca a Ovidio. En 1567, cuando San Juan de la Cruz estudiaba en Salamanca, el Brocense, dice Urbano González de la Calle, leyó en marzo el li~ro tercero de las Metamorfosis de Ovidio; pudo también le~r el cuarto libro, de estos dos hay vestigios en la Noche obscura y en el Cdntico. Nada se opone, según Baruzi; a que San Juan da la Gruz haya seguido al Brocense en las explicaciones de textos de S1l cátedra de retórica. La salida de Tisbe, en las tinieblas de la noche, disfrazada, debió contribuir a crear en él el mito dttla aventura nocturna que después, con la experiencia, llevó a la· alegoria mística. Cna canción de Arioslo Quando'l sol parte, traducida al castellano por Gutierrede Cetina - ella leyó elsanto ~-, pudo contribuir también al argumento externo de la Noche obscura, y de tal manera la noche obscura está escrita con apariencia profana, dentro del slmil del sileno de Aleibíades, que aun Góngora se encuentra en este lugar pastoril con San Juan de la Cruz que tan delicadam~nte le aventaja: (( Dejando
5g6 A.TOBO M .... 1.l1IO BAAL, XIV, 194&
ml cuidado I entre las azucenas olvidado ", y Góngora en. la Soledad primera: II Depo~iendo amante / en las vestidas rosas su cuidado n.
Esta poesía, en cualquier~Jorma ip.terpretada, por él o sus cxégetas, trasciende de su ciclo, de sus vías cumplidas, con la entera vida espiritual del poeLa. pasiva o activa, pasiva desde la tercera estrofa, hasta la unión estática. Poesía formularia, de repeticiones de noche, d~ n.oches. superadas, «noch~ obscura n, II noche dichosa n, «I;!oche que guiaste ", no se contiene ya y eñ la ~uarta lira, al'tono menor se agrega una sonoridad de coro o de órgano, en la .afirmacióD ya desveJada: II Aquesta me guiaba / más cierto que la luz del.mediodía n, para estallar en la exclamac~ón de '1reciente intensidad a la que parece unirse la voz del qniverso visible e invisible:
i Oh noche que guiasté, oh noche amable más que el alb'lrada, oh noche que juntaste Amado con amada, amada en efAmado tra~8formada!
Gradas, círculos aséendente~, las noches sucesivas penetran enl~ obscuridad más lJ1minosa que el mediodía y la alborada; .el Amado dormido en el pecho de la amada, y ella el rostr~ reclinó sobre el Amado; 11 quedéme y. olvldéme n, dice. En la guiadora noche sosegada, el secreto silencio divino, e qué dedos rozan las cuerdas sonorosas?
La realidad simbólica de la noche y del alba en la iluminación y la ~ontemplación se encuentra en la literatura mística de Laredo en la Subida deL Monte Sión. 1535, cap. XVIII: «( Que el crecimiento de la intelectual comprensión 'sefigura
BAAL, XIV, '965 EL "R'S"O DE SAK Juu DE LA CRUI 597
en la claridad del alba ll, donde al parecer sigue a Herp en su Directorio áureo que San Juan de la Cruz conocía. Dite Laredo: {( Es así que al principio del alba se comienza a es
clarecer la parte orientalll . . La cita que hace de Boscán vuelto a lo divirio, - es decir
de una parte de estrofa de canción de Garcilaso que tomó de las obras de Boscán y Garci~aso ((Vueltas a lo divino)); probablemente por esquivar el nombre del poeta toledano-, demuestra cuid~do atento en la creación de una estrofa, puesto que la elige para convertirla en el instrumento lírico de- la Llama. Un escritor monástico tan ceñido a su mística teología, hallaba quizá reparos en sí mismo para citar a Gar-. dlaso, flor del' Renacimient9 de España. Se llamaba comtnmente B05cán al volumen' de Boscán y Garcilaso: « Un Guzmán, ·un Boscán y un Juan de Mena )), en Juan de la Cueya, Gallardo 11, 704. El Guzmán debe ser en esta trinidad poética, un tanto burlesca, el imitador de Petraréa, Francisco Guzmán, y. el libro Triumphos morales, 1557. No quiere decir que no' lo haya leído a Garciiaso en su verdadero texto. Casi tenía obligación de hacerlo en su calidad de confesor. que debía vigilar las lecturas. Garcilaso fué en parte su maestro del idioma y la armonía, del paisaje de la égloga; nada dice de la lira, de donde la tomó, porque nadie ignoraba su procedencia. garcilacista ;sí tiene qué decir cuando aparece una forma fragmentaria, que está . fuera del arte, una mutilación de una estrofa, y aunque a estos "ersos les llama « liras ll, explica cómo están compuestos. Esta estrofa de la Canci6n segundll de Garcilaso se encuentra también en su Égloga segunda (38-76); la trajo de Petrarca deJa ca~ción que empieza Se'[ pensier che mi stru9ge; la .encontró también en la Arcadia de Sannazaro., Sovra una
11
A.TUIO M'Aa ... S.O BAAL, XIV, '9~!>
verde riva. La empleó Gil Polo en la Diana, Gálvez Montalvo en el l'astor de Fílida, y después, repetidamente la traen casi todos los poetas iiustres de fines de siglo. El corte violento de estrofa tan consagrada saltaría a la vista sin necesidad de la nota aclaratóiia de la métrica de la Llama ql!e quizá San Juan de la ,Cruz no haya escrito.
En la Diana de Gil Polo, en.el Pastor de Fílida, obras quizá leídas con otros fines, pudo adquirir naturalmente vocabulario pastoril y mayor conocimien:to de. la modernidad poética, castellana. En esta Diana y en el Pastor de Fílida la lira se cuenta entré los instrumentos pastoriles, lo que hace pensar en (( las amenas liras)l del Cántico, aunque aquí signifique música, con sabia anotación aristotélica, refol'zada con el (( canto de SerenaS)1 por los efectos de la. armonía. Escribe « serena n con cierto fino efecto arcaico, aunque se encuentre en Garcilaso, vacilante en Luis de León, d~nde conviene·las Sirenas a Cherinro; las « serenaS)1 traen el dulzor antiguo del Marqués de Santillana. (( las serenas plañen )1 (soneto X), y el del (( cantar de las Serenas n, de la traducción de la Odisea <de Gonzalo Pérez que seguramente leyó en Salamanca nuestro poeta. Las dos bel!~a estrofas hepitalámicas, donde se pide silencio a las cosas, para que, el ser amado duerma; (( por las amenas liras 11, encierran. una estudiada reminiscencia de Garcilaso, del comienzo de la oda A la flor del Gnido, con una enumeración bucólica: « A las aves ligeras, leones, ciervos. gamos 11 ...• común eD las églogas desde Teócrito. El vocabulario muestra seleccióD admirable. « Suave espil·a el fresCo viento n. dice Gil Polo. y el Cántico: (( aspira por mi huerto 11, con referencia bíblica de (( s~plar n. y prefiere ((aspira n a "« espira n dos sinónimos de bella trascendencia virgiliana. aspirant aurea' in noctem;
BAAL, XIV, 19&5 EL LIII •• O pB S ... Ju ... DB LA. Cava 599
Petrarca le-da en el encasílabO'nnevo abolengo lírico: L'riura
celdte che'n quel verde lauro-spira. Co~ estos antecedentes toma Fernandp de Herrera el espira, su mejor forma verbal
y la convierte en una de sus palabras preferidas: « Ni Euro espira,' ni Austro suena ardiente », « donde la· sonora lira de Tracia espira ll. « Aspira ,), en Herrera, significa « desear ll,
(( querer ll: (1 al alto Olimpo levantarse aspira ll. Algu~as
formas de erótica mística por ejemplo de la lira' « Descubre
tu presencia ll, donde « mira que la dolencia / de amor, que no se cura / sino C~)D la presencia y la figura ll, participa de una especie de Arte amatoria; ya Osuna en el Cuarto abe
cedario (1535, f. 114) dice: . « el dolor del amor no puede ser curado sino por el que .fué causa dél,).
Ciertas formas elementales de la primitiva égloga española parecen haber llegado a San Juan de la Cruz; en la tercera
Farsa de Lucas Fernández, dice Prabos con su lenguaje de apariencia rústica: « Que Bras-Gil por Beringuella / pasó un
montón de quejumbres/por montes, valles y cumbres/hasta que topó con ella. ll. Lo que da en el Cdnttco (estrofa 111) : « Buscando mis amores I iré por esos montes y riberas» .... El mismo sapientísimo Prabo,s - docto en aq.orosas desvent~ras ~ cQntinúa diciendo: (( Envióle mensajera / muy artera / que le tentase de amor)). En el Cdntico (estrofa VI) exclama la Esposa: «( No quieras envi~rme / de hoy más ya mensajero)) ..•
La bella estrofa donde tan delicadamente se enamora'y quizá se previene : (( Pues ya si en el ejido, / de hoy más no fuese vista ni hallada ll, recuerda también .el religioso Auto de Nacimiento donde Lucas Femández pinta los ángeles: « ./e estado casi embebido / mira:ndo que van volando / zagales, y van cantando / por en lomo del ejido ... / y no sé por donde se han ido ». .
600 BAAL, XIV, '9~5
La historia de la interpr~tación simbólica de los textos, de Homero, por ej~mplo, abarca un vasto espacio der período romano y. alejandrino. En la época de San Juan de la Cruz, casi no hay obra erudita en España donde ho se haga referencia a la significación -;imbólica de los mitos y a sus moralidades ; Sa~.Juan sigue las interpretaciones de los Salmos de 'San Agustín; el Cantar de los Cantares comentado siuj.bplicamente forma una literatura copiosa; la primera interpretación es la literal, la segunda la~imbólica,; Luis de León estudia la ·primera, el texto; cualquiera obra, sea la que fuere, puede ser' interpretada eIi su sentido oculto, todo se .convierte en símbolo y todo es símbolo en la naturaleza, el agua, la piedra, el monte, el valle, el ciervo, el ave; una escuela medieval, en lugar de comentar así lás Metamorfo~is, las volvió a lo diviuo,' es el Ovidio moralizado d.e Chrétien Legouais, su Ars amatoria estudiada en la Edad Media, debíó crear escuelas y doctri.nas; el' Convivio y la 'Vita Nova donde Dante explica en prosa el contenido de sus versos se Pllrece al método-de nuestro poeta. En la Noche, en el Cán
tico, ~ada debe tener exle!'Íor aparienf(ia religiosa; un poema de amor, Una égloga, con' el más descubierto aparato profano, ocultan su oiro sentido simbólico. Tampoco el Cantar
,de los Cantares tiene apariencia religiosa; tampoco la tienen las Eglogas de Virgilio; cuando en ascético rigor devoto se vuelven a lo divino los poemas., siguiendo una tradición medieval, como Las obras de Borcán y Garcilaso a lo divino, o en.\atentativa anter~~t de López de Ubeda, que San Juan de la Cruz también debió conocer, no se forma escuela. El mismo S~n Jua~ de la Cruz debió sonreírse d~ esta inocencia y solre todo de la irreverencia, de transformar obl'as ajenas, Más recto hubiera sido declarar simbólicas las Églogas 'de GlIrci-
BAAL. XIV, 194& EL "'811"0 DE SAB JUAB DB ... Cauo 601
laso y explicarlas. San Juan rehuye toda apariencia religiosa en la Noche y en el Cántico. Hace aparentemente poesía prorana; tan profana como Boscán y Garcilaso. Por eso, en l!l Noche, la. historia de una joven que sale sin ser notada, debe documentarse, como él tan cuidadosamente hace, con todos los usos'y costumbres que a esta circunstancia corresponde. De allí que se acerque a la fábula de Píramo y Tisbe del libro III de las Metamorfosis que' él oyó explicar al Brocense, y si no lo oyó, la fábula estaba en todas ~li.rtes donde hubiera estudiantes, y él lo era. Cómo basta 1eer la salida de Tisbe en las Metamorfosis para convencerse que aquí e~ el modelo de San Juan. -Sólo en el comienzo, porque Tisbe halla]a muerte y la Amada la unión con el Amado. Voy a referirme al lugar en que- Góngora posteriormente toca a lo burlesco, en su Píramo y Tisbe, la salida y a sU'comentario por Salazar Mardones comparándola con la de nuestro poeta (Salazar Mardones, p. 117 Y siguientes). Véase antes, ]a salida,' en la traduccibn de las Metamorfosis deSánohez de Villl:la(1589): (1 Salióse Thysbeastuta, disfrazada, / sin que ningún portero se lo sienta, / y de amor y tinieblas rodeada n. San Juan toma literalmente los móviles y circunstancias:
En una noche obsCura con ansias en amores innamada, j ob dichosa ventura!· salí sin ser not.ad~, est.ando ya mi casa sosegada.. . ... Pgr la secreta escala disfrazada.
. Por las tinieblas, per tenebraS, va Tis~e a donde la espera Píramo'; ~ri tinieblas (( a oscuras n, va la Amada,
60. A.Tuao M ... B .. I.o BAAL, XIV, '9~5
sin otra luz ni guía , sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía a donde me esperaba quien yo bien me sabía ...
En estas tinieblas San Juan insiste con la. repetición de luz ,; esta luminosidad interior parece que alwnbra la noche. Tisbe no llevab~ luz. c·Fué un descuido de Ovidio ~ Advertirá después a la leoo.a por la claridad de la luna; probablemente de la luna menguante, todavía muy luminosa que aparecería pasada la medianoche. Este punt~ de la luz, que los comentaristas explican satisfactoriamente, debió preocupar, para no hacer de la l:una un Deus ex machina. La tiniebla absoluta que tanto estudió San Juan de la Cruz, sobrepasala noche, (( rayo de tiniebla ,l, alumbra, se transforma, en la luz guiadora que contiene, (( en par de .los levantes de la aurora ». El poema burlesco de Góngora, en otro sentido, resolverá ingeniosamente estas dificoltades. Ovidio no da luz ninguna a Tisbe, "ni San juan a la Amada, pero la menta negativamente: !l sin otra luz». No podía mostrarla quien sale a escondidas y va escondida. N.o podía llevarla . en esta soledad del invisible himeneo. No iría las encendidas lámparas como en Catulo. Las estrofas siguie'ntes tienen también su apariencia de hepitalamio profano.
San Agustín e.s maestro de San Juan de la Cruz, un Agustín co.ntenido en el "siglo XIII por la exposición escolástica; las il!-terpretaciones bíblicas y el arte simbólico, toda cosa es símbo-lo, y puede dar origen a varios símbolos, constituye el !'ecreto de Juan de la Cruz. Así una palabra « m~ntañas», en la lira 14 : (( esas montañas es mi Amado para mí » en la
BAAL, XIV, 1945 EL "81 •• 0 DE SA. lUAB DE LA Cau. 60S
(9: « y las montañas son las potencias del alma n, en la 20 :
el montes n, «por los montes, que son muy altos son dignificados, los actos extrflmados en demasía desordenada 1) •••
Todo ello en nada quita el sentido literal de égloga del Cdntico, el lector se deleita con la simple belleza de las imágenes de una realidad poética admirable.
El epíteto .antitético que usa tan esmeradamente San Juan de la Cruz: (1 la música callada, la soledad sonora 11, « ¡Oh cauterio suave! ! Oh regalada llaga! 11, debió encontrarlo con sensibilidad poética en Herrera. Algunas obras de Fernando de Herrera, 1582 (cito por la edición de Coster) (1 sabrosos daños D, p. 59; (1 oh cara perdición, oh dulce engaoo 11,
p. 65; (( peligroso puerto », p. 66; (1 tan dulce es el'dolor de esta mi llaga 11, p. 118; esta insistencia quizá venga en parte de Ausias MallCh y, sobre todo, de Petrarea :
Dol.ci ire, do/ci sdegni e dol.ci paci, ,do/ce mal, do/c~ affanno e do/ce peso ...
Cervantes en La Galalea, que pudo leer San Juan de la Cruz, se complace con este juego antitético: (e i Oh amarga dulzura, oh venenosa medicina! 1) ...
La fuente más segura de San Juan de la Cruz es la de San A.gustín. Basta abrir las Confesiónes, traducción de Toscano, 1555: (1 las insaciables codicias de la necesitada abundancia 11 de este mundo y de tu (e ignominiosa gloria 11, f. 1, 10;
en latín: copiosae inopiae el. ignominiosae gloriae; misericorditer saeviens 11, 3; (e oh enemiga amistad .11, 11, 9; en latín . inimica amicitia; etc. En la estrofa de la Llama de (e cauterio suave 11, la~expresión antitética': (( matando muerte en vida "la has trocado 1), está en las Confesiones: \1 y bieres para sanarnos, y matas porque no muramos a ti 11, ed. de 1555,
ABTURO MARA.SO BAAL, XIV, '9450
11, 2; yen 6ste'iugar agus,tiniano de las Adiciones al memorial, de Luiscle Granada: (( j, Oh vida de mi ánima, que por darme vida padecistes muerte, y muriendo mataste la muerte.,) '.
Las repeticiones de la Noche y del Cántico, tienen una intensión musica~ y oratoria; en la de ,(( oh noche que guiaste, oh noche amable más que el alborada / oh noche que juntaste ... », siendo cada noche una experiencia distinta, de vía iluminativa, de paso de la vía iluminativa a la unitiva y de vía unitiva al es[ad~ beatifico, forman un claroscuro que va de la noche sensitiva a la noc~e,c;livina y más que repetición S011 un, climax, una gradacióJ;l. Podríase pensar que tuvo presente la repetición de Virgilio (GEORG. 1, :&89): Nocte leves melius stipulae, nocte arida prata / londelar j noctes ..• Pero donde la repetición de (1 noche» en (orma -de aspiración profalla tiene el mismo sentido que la alegoría mística de San Juan de la Cruz y el mismo énfasis melodioso, es en el Ragazzo de Ludovico Dolce: (( O notte da me disiata si luogo tempo, o notte a me piú che tuui i giorni lucente e chiara, notte dolce, notte beata, g'iá sei pur finalmente venuta dopo tanti amori. Chi 6a, notte, piú avventul'OSO di me~» Este entra,r apasionado en la noche que conduce al encuentro ·vibra en la afinidad de una época. En el himno simbólico de San Ambrosio sobre el gallo que expr-esa el gozo del paso de l~s ~inieblas a la alborada que San Juan de la Cruz habrá ca~tado y oído cantar muchas veces, 'está también la sonoridad insistente de esta palabra:' Noclis profandae pervigil, NoctUrna lu:x; vidntibus A nocte noclem segregans, (( velador
• « Biblioteca,de Autores E&,palloles lO, Obra, de Fray Lllis ~e Granada,
11, p. 443.
BAAL, XIV, '9~S EL LI.,DO Da SA. Ju..1 DB LA CauI 60S
en la noche profunda! luz nocturna de los viajeros que separa de la noche la noche 11.
Esta repetición tan hora.ciana: Otium divos ... , otium
bello ... , otium Medi, abunda en San Agustín, pertenece a la retórica de Gorgias, según el libro de Balmlis Étude SUI" le
strle de Saint Augastin, París, 1930, que nos ha servido en alguna cita de este trabajo. Teodoro Gomperz (Les Penseurs
de la Gr~ce, ·trad. de Reymond, t. J, p. 5:n), acepta el parecido de la retórica de Guevara y de sus influencias europeas con la de Gorgias. Guevara lo seguía indirectameute en el abuso premeditado de una técnica que encontró en el estilo de San Agustín. La vasta influencia retórica del autor de las Confesiones pertenece a todos los tiempos. Basta: empezar por las primeras líneas de las Confesiones: Magnas es, dO/nine, et laudabilis valde : magna ... , que Toscano traduce: 11 Grande eres tú, oh señor, y muy digno de ser loado, y grande 11 •••. En las primeras diez líneas de las Con
fesio.TW se repiten: inagnas,· magna; laudare, laudare, laudare, homo, homo, homo. Si se leen las obras de San Agustín, como lo hacía San Juan de la Cruz, la cosecha de repeticiones artísticas (traductio, poliptoton), colmará .la medida.· La repetición de las palabras tenían en el tono melódico de la frase y en la in~istencia apasionada una ·atracción en la que repara Fr.. AlonsO de Cabrera, en uno de sus sermones al comentar un versículo del Salmo Ciento dos de David: Miseralor et misericol"s Dominas; longiJ.nimis et multum misericors, que traduce: «Hacedor de misericordias y misericordioso es el Señor, largo de ánimo y muy misericordioso 11, con este significativo comentario: l\ j Qué linda repetición de palabras y qué bien e~carecidas 111.
Encarecidas van también en escritores latinos, baste citar
606 ARTUBO M ..... IIO BAAL, XIV, 194&
a Plino de Joven (11, .,> : Verginiam c.ogitu, Verginiam video,· Verginiam ... , '! en el arte de San Juan de la Cruz las ausiosas progresiones de la ·m\Í.sica española que oía; estas repeticiones victoriosas del J;anto infunden el ardor que lleva· al acercamiento y al éxtasis:
La aliteración la debe "también nuestro poeta a esta influencia agustiniana; (1 Amado con amada - Amada en el Amado transformada)), hace recor4ar a .Dante :. Amor che a
nullo amato amar perdona; en la obra de San Agustín la aliteración es uno de los recursos más continuamente usados. La mezcla de al~teración y de repeticibn :
y en soledad la guía a solas· su querido también en soledad de amor herido,
está también en el repertorio caudaloso de la retórica del obispo de HipaDa. Con abrir cualquier Iib¡'o de su discípulo castellano el Obispo de Mondoñedo se las encuentra en cualquier página: (( Oh triste del cortesano. el cual .se levanta tarde, despacha tarde, visita taNÍe, l~ oyen tarde, se confiesa tarde, reza tard~, se retrae tarde, se enmienda tarde, le conocen tarde y aun medra tarde)), Menosprecio de carie, IX.· De 'Guevara debió leer San J~an de la Cruz el Oratorio de religiosos y ejercicio de virtuosos, con rima interna agustiniana, I~bro que su autor confiesa en la explanación del título: « es obra pn que el autor más tiempo ha gastado,· más libros ha revuelto, más sudores ha pasado ... )) y continúan los (( más)). Escribe Laredo en la Subida del Monte Sión, ed. de Ith7, p. 306: u aqueHo que entiende no entiende cómo lo entiende; sábelo sin saber como lo sabe)) ; la acumulación, ~ menudo antitética: luz, sombra, tinieblas, es común en Laredo. La
BAAL, XIV, 19~5 EL URI8MO DI SAii JUA' D' LA Cauo 607
repetición con carácter efectivo se encuentra en cualquier autor de la época, en la Diana de Montemayor, por ejemplo: 1I Celos me hacen la guerra. / con celos"" voy ·al ganado, / con celos a la majada," y con celos me levanto.:., con celos corro a su mesa )) ... , le si le pido de qué ha" telos, no sabe responder nada 11. No era casual capricho lIla raz~n de la sinrazón que a mi raZÓn)) ... Otra cosa es la (( soledad))" repetida de nuestro místico poeta. San Juau de la Cruz llegó al arte puro. con la ternura en que el aire, e1 cabello, el cue-110, los ojos, participan de la hermosura con que fueron vestido~, y se junta este volar del cabello en la caricia del aura a las reminiscencias bíblicas, latinas, en la descripción venusina, italianas, g~rcilacistas : en tanto que ~l cahello dé oro, por el hermoso cuello blanco, (( el viento" mueve, esparce y desordena)), en que (( los aires amorosos)) tienen su adorable encanto como en Poli:¡¡iano : e lasua chioma schiolta A zefiri amorosi ventilare. La música, la pintura, la gracia que no teme al tiempo dan il San Juan de la Cruz la inspiración que brota de su persona ascética, vencedora de los terribles combates, c~minante de las noches abismal~s, de la noche guiadora, olvidado dichosamente en la noche unitiva; esa armonía de canto viene de su alma con la perennidad de su ser ~e alcanzó el triunfo de" la mirada del Amado.
ARTURO MARASSO.
VOCES Y GIROS DE LA PAMPA ARGENTINA
y NOTAS SOBRI Sil PAUIU !LUDID! HN LAS LOClIClONES
(DB L~ 1I0VBU ce.II".ÓII B.t.uil.t. »)
ABOMBA.O; El insolado. La palabra alude al embotamiento cerebral causado por el calor ardiente.
AGABBADEU DE LA CBlI.'f. Al ser tusada la crin del pescuezo del caballo (corte efectuado ha,sta muy cerca de.su raíz), .déjase un mechón junto a la cruz. De él se toma el jinete al montar.
AGARRA1l. Agarrar caballo. Traerlo del campo. 11 Pararlo para colocarle el bozaL 11 Agarrar pa dent"ro .. Entrar. En esta acepción: encaminarS4:1 hacia un lugar.
j ABuul.'fA! Contracción de las ·p!llabras ¡Ah hijo de una ! Es una expresión demostrativa de sorpresa o desagrado ..
ALAMBUDO. CerCo de alambres afianzado en postes que rodea y delimita un campo·y sus potreros. La subdivisión en potreros no existía en la (( estancia antigua ll, Y ~n muchas de ellas faltaba el alambrado perimetral (Cancha Larga, novela del autor, tiene por escenario esta estancia). Pocos eran IO!5 potreros en la (( estancia. media )) . En la (( estancia moderna II abundan y llámanse «(.cuadros».
610 EDU".DO Ac"'DO Di ... (B.) BAAL, XIV, 194&
ALFILERILLO. Grámínea pampean_a que debe su nombre a 8US delgados tallos.
h!.PARGATA. Calzado de cáña~o, en forma de sandalia, que
se asegura con cintas a la garganta del pie y con el cual el peóu de la (( estanci; media ,) reemplazó la bota de potro.
ALUNA.O. Caballo afectado de meningitis cerebroespinal. ALVERTEIICIA .. Advertencia.
AMADRlIlARSE. Se dice de los caballos cpando forman tropi
lla en torno a la yegua madrina que los guia; y por
extensión, de la persona atraída por la simpatía de otra.
AIIDÁTE A. LA. PORRA.. Expresión vulgar usada para -apartar a
la persena que molesta, señalándole como destino, un
mal lugar. 11 Porra es la crin enmarañada, empolvada,
de desmesurado largo, repleta de residuos vegetales; la lana con grasitud, restos de boñiga y abrojos, conjunto
llamado, también, cascarria. En castellano cazcarria
ti es el lodo o barro que se coge y seca en la parle de la
ropa que va cerca det-suelo 11. Diccionario de la Acade
mia. 11 La cabellera sucia, que no es peinada y"forma
maraña .
. ,\,IISIlU. Así.
Allt:EBRAZO DEL CABALLO. El gaucho le llama (( mano 11.
APARCERO. Amigo, compañero. Es voz castellana anticuada.
APRET~BSS EL GORRO. Huir.
AQURSIICIADO. QU!l~ncia es el sitio donde viven a solaz los
animales y del cual no se separan. Es el lugar donde
está~ aquerenciados. Esta últiOla palabra se usa para
denotar la atracción que siente una persona hacia otra.
Aquerenciarse y querencia son voces castellanas.
BAAL, XIV, 19~5 VOCEO T GIB08 D .............. ABGUTI ... 611
ÁRGAlUS. Alforjas que se .;:olocan sobre el cab,lIo. Árganas es voz castellana de distinta acepción.
ABUSTBADA. Mujer perdida. En otra acepción: mal eiltrazada por exceso de abandono en el cuidado de su persona.
AUDoR. Varilla de hierro donde se ensarta. la carne desti-nada a ser asada. Este asado lIámase asado al asador.
ASIÉNTESE. Siéntese. Asentarse es voz castellana,
AsIGÚ\". Según. ASUlETAR. Sujetar. AT~ACA.B. (( Atracar un pell~o», dar un pellizco. Otra acep
ción: acercarse. En castellano,' arrimarse una emharcación a tierra.
Auu. Ahora. AVESTRUZ' MACHO. Es el macho Y. no la hembra el que empo
lla los huevosoy atiende ala prole. Las hembras de su manada llamada u cuadrilla >l. aovan en el mismo nidal. El huevo puesto en el campo y abandonado es el güevo guaoh) . . u'Guacho 1) es el animal de tierna edad, sin
madre. ¡AvIs!! Es una interjección de advertencia, incitadora a la.
contención de quien se desmanda en sus actos o pala. bras. Deriva del castellano: una de las acepciones de avisar es advertir.
AzoTEBA o SOTERA. La lonja con que finaliza el látigo. Aplí-. case, también, a la del rebenque.
BACHICHA.. Denomjnación da~a al turco y al italiano demodesla condición. Gringo lláinase al. italiano y llamóse en época pasada al inglés;. y nación, a cualquier.extranjero dedicado a las tareas del campo.
BÁGuu. Potro, caballo no amansado. Potro, en el sentido
6 .. EDU"'DO A.naDO DI .. (a.) BAAL, XIV, 1946
argentino' de la palabra: caballo joven no domado. Por extensión, aplicase al individuo rústico, insociable.
&ÑADÓ. Laguna temporaria"de ,aguas pluviales, de fondo arcilloso, poco permeable y cenagoso, con vegetación de tipo nayadeo y paí~doso, tecnicismos de la botánica, los dos últimos., que faltan en el Diccionario de la Academia.
BA.B.BIJo. Cinta con que ¡¡e aseguraba el sombrero por debajo de la barba, de uso abandonarlo. En castellano barboquejo.
BARRiAL. Ceuagal. En castellano, barreal,. BUllA. Público que asiste a las sesiones de los cuerpos deli
berantes. En castellano es la barandilla que separa la sala de.sesiones delln~ar destinado al público.
BUTOS. Parte del recado. Éste es 'la' re1Jllión de las piezas, prendas o « pilchas 11. que sirven de montura al gaucho. Son, enumeradas de la inferiot, en contacto con el lomo del caballo, a la superior: la sudadera, la bajera, el mandil, la carona; los bastos, la encimera (parte superior de la cincha), la ,!batra, el oojinillo, el sobrepuesto,
. el cinchón o en su lugar la sobrecincha o {( pegual ». El apero es el recado más el lazo, las boleadoras, el bozal, el freno, la manea, el reb~nque. En castellano dícese, basto.
BAYO. El caballo de pelo amarillento. Es voz castellana. BÉLLAco. Caballo con resabios de potro, que acostumbra a
corcovear (bella,quear). BBLLAQUBADAS. Véase Bellaco. BBlITBVBO. Pájaro perteneciente al suborden de los denti
rrost;os por poseer un diente en el maxilar superi?r. Su nombre científico - pitangus sulphuratiu - se
BAAL, XIV, ;945 VOCES T GII08 DE LA P .......... G ..... ,n 6.3
refiere al color azufrado del plumaje de su pecho, recor~ dado en la novela con la imagen «( una mancha de azufre 11. Es pájaro astuto, receloso del hombre, del que se aleja frecuentando las más altas ramas de los árboles, en las que construye un nido de gran tamafto hecho con paja y lana, recogida esta última en los corrales de las ovejas. Es bullicioso, especialmente cuando acude al monte a la puesta del sol, a juntarse con su pareja para dormir. Su grito ha sido traducido como la expresión onomatopéyica de bienteveo, bicho/ea y en las provincias del centro y oeste del país, de pitojuan, nombres por los cuales es conocido. Per'! su bullicio cesa durante ·su asalto a los frulales de la estancia, rasgo de su ~stucia. Camina poco, a la inversa del hornero; está dotado de vuelo ágil y 'teloz y raramente se estaciona en el suelo. Suele alimentarse de los huevos y los pichones de los pájaros más pequefíos.
BroBOPBO. Véase: beltteveo. ~OC.&. BOT.&.. Deslenguado. Boc.&.o (poner un bocao). Bocado es la hilaza que en lugar de
freno se pone a los potros y caballos recién domados con el fin de no lastimarles la bota. Poner un boooo, vale decir, sellarle la boca a un deslenguado, sujetar su demasía de palabra. En castellano bocado es parte del freno.
8ocB.\s. Juego de las bochas. La bocha. señalada llamábase a herrada)) por oposición a la lisa u «( orejana )), es decir, sin marca.
BoLAZO •. Dicho disparatado. Bolacear, disparatar. BoLB&.DOau. Son tres bolas unidas por lonjas llamadas (( ra
malesll. La más pequeña que se toma para arrojarlas, es la u manija 11.
EDUARDO AC'''DO Diu (8.) BAAL, XIV, .g45o
BOLEAR LA. PIE.U. Pasarla por encima de la cruz del caballo para desmontar en casQ de rodada.
BoLEARSE. Caer el caballo sobre el lomo, girando sobre sí. BOIlBEGO. El animal 0~i1!9 macho de tierna edad. Es voz.
castellana. BoTA. DE POTRO. Dice el Diccionario de la Ácademia: A"gent.
Bota de montar hecha de una pieza 'con la piel de la pierna de un caballo. Debe agregar:se: (; o de una vaca" • Generalment.e etl una bota sin' puntera, abierta en el sitio correspondieJ.lte a los dedos.
BOTÓN PAMPA.. Botán hecho con una lonja. Se usaba a guisa de estribo en el ex~remo de la estribera, palabra sinónima de la castellaJ;l.a «" ación". Los dedos asomaban de la bota de. potro, y el gaucho metía la estribera en el primer espacio interdigital para asentu las caras plantares de los dedO!! en el botón. Por eso, en la novela se dice':' (1 que encallecieron los dedos en el botón pampa".
BOzuóN. Palabra derivada de bozal, usada para calificar a quien por su condición de extranjero no domina eridioma castellano.~
CABEZo\DE VACA. El cráneo del bovino usado como asiento. CABRESTIAR. De cabestro. El gaucho dice « cabresto", (( Ca
brestea)) el caballo que sigue a quien lo couduce de a
pie sin la tracción del cabestro. CACAGCESAL. Terreno pisoteado por el ganado en tanto es
tuvo cubierto 'por el agua y que al.desecarse conse"a las hu~llas filosas de las pezuñas. Está constituídopol' tierra poco· permeable, blanquecina, de vegetación pobre, generalmente formada por el duro (( pasto de:
bafíado jI.
BAAL. XIV, 1945 Voc .... auGO DR LA ... IIP ..... a ........
CACBA1.f.\Z. Pícaro. C.lCBILA. También cachi,.[a. Pájaro del campo de color par
do, de cuerpo más largo .que el del chingolo. Sirve de guión al jinete .. (( Parecía invitarlos a galopar hacia ese mismo rumbo; el pájaro emblemático de la pampa, solitario,alejado del árbol, inocente como el campo, a diferencia del chingolo, pampeano, y, a la vez, amigodel monte y de las casas. En su vuelQ a remesones, posándose en el medio de su única defensa - el pajaly remontándose, sin desviarse de la línea de la marcha de los caballos, alargaba la distancia, alejaba el horizonte. Manso, .de llano carácter y simple en su expresión, como la pampa, en cada uno de sus bajos y c8rtos vuelos, emitía un pío casi imperceptible, signo de su modestia 1). (De Cancha Larga).
C.lDER'BaOS. Caballos que marchan en la avanzada, delante de los atados a la lanza.
CUUDR1.&.. La extensión del registro de canto de este pájaro es extraordinaria·. Sus notas de barítono de agradable resonancia gutural contrastan con sus agudas de tiple. Canta poco y sin persistencia. A veces - como en .el cas9 de esta novela - lo hace en los peores momentos. No es raro oírlo cantar largamente bajo la·llovima fría, como si quisiera impregnarse de la tristeza del paisaje. Es pájaro insectívoro y frugívoro, de genio alegre. V ésele volar sobre lu culebritas pampeanas, amenazándolas con su largo pico. Su nído, de. construcción deficiente, está casi siempre al alcance de la mano. Su vuelo no es tan ágil como lo hace suponer el largo de las pl~mas remeras, que forman, cuando está en reposo, un ángulo agudo con la línea que une cabeza y cola.
& .... 00 Ac& .. oo Di .. ( •• ) BAAL, XIV, 1966
No se posa fácilmente. "La calandria, con el abanico despleg~do de su, cola, al posarse sobre el chañar, la echaba hacia arriba en movimiento de avizorar el peli,gro, acompadado de la ronca voz de prudencia, áspera como la fricción del Pedernal 11. (De Cancha Larga).
C.\NCHA.B. Ejercitarse en la esgrima del cuchillo sin usarlo. Es juego de manos, llamado, también; vistear porque requiere agudeza de vista para percibir los movimientos y los quites del contrincante,' apenas iniciados.
i C.UIIUO! Interjección. Voz sinónima de una palabra soez. No tiene el sentido de " caramba 11 ni de (l caray 11 que le es atribuído. '
CA.Ñ& FVERTB. Bebida fuerte,.hecha con aguardiente, alcohol de melaza producto de la' destilación de la caña de azúcar. De ahi su nombre.
CAPÓlI. El ovino macho castrado; Espalabr-. castellana. CAR.\NCBO. ,Ave rapaz del tamado de un gallo y de hermosa
presencia. Devora la carroña, y caza pefdices y roedores. Es astuta, se aleja del hombre y a la· vista de sus congéneres muertos p~ el tósigo puesto en los cadáveres, emigra a otros campos. Su nido se caracterila por el desorden imperante en los elementos constitutivos. u A su impulso columpiábase la copa del álamo, y en este vaivén sus altas varillas deshojadas rayaban el crisial Hui de la mafiana y mecían entre sus ramas secas los vellones de lana del antig\l() y desastrado nido de los caranchos 11. ,(De Cancha Larga). Construye su nido ~n, los árboles de las 'taperas,c en parajes alejados de las rutas habituales de la gente del campo y vive en pa-
o •
reja. CARDAL. Cardizal, en castellano.
BUL, XIV. 1945 Voc .... GIROI DE'" PAIIPA J.BanTIIA
CARDA.DA.. Carnear es sacrificar las reses para el con8umo~ Carneada es el efecto de carnear.
CBIICBRRO. Pequeña campana que cuelga del col~ar ceñido al pescuezo del animal !Dadrina o conductor. El tintín del. cencerro de la yegua madrina es pa¡'a los caballos de su tropilla la voz de llamada, excitante en ellos del impulso sociable que los mantiene unidos como·animales gregarios.
CIMA.RRÓIl. Animal chúc~ro, poco habituado al trato con el hombre.
COLORADOS. Milicia policial de los campos .antes y durante el gobierno de Rosas, cuyo nombre derivaba del predominio del color rojo en su uniforme.
CÓllU.DREJA.. Mamífero del orden de los marsupiales, carnívoro. Se alimenta de aves. Ataca a las gallinas en las horas del sueño. Vive sobre los árboles y su cola es prensil. Los hij!ls terminan de desarrollarse en la bolsa o marsupio abierta en la parte posterior del abdomen. La comadreja pampeana de inayor tamaño es la u picaza 11, de cuarenta centímetros de largo. Más pequefla es la (\ colorada 11. Ambas son de hábito nocturno, y. a causa de su hedor nauseabundo los perros venteros señalan de noche su presencia en los árboles del monte de la estancia. Comadrejs es voz castellana.
COMITÉ. Conjunto de personas dirigentes de un partido político.
COMPADBlTO. Pendenciero de los pueblos, jactancioso, valentón y mujeriego.
COPAS. La bebida alcohólica: caña, ginebra, guindado, escanciada en copas o vasos.
CORTADBRA.. Alta gramínea de sedoso penacho blanco.
EDa •• DO Ac."DO DI ... (B.) BAAL. XIV, ".5
CORTARSE. Se (e corta 11 el animal que se separa del grupo
a que pertenece. En lenguaje figurado significa alejarse del lugar de su habitación.
CRÉDITO riEL PAGO. El caballo afamado por sus excelsas con
diciones para la carrera, que inspira fe y confianza a . sus partidarios.
CUADRILLA. Ver: Avestruz macho.
CUATRERO. Ladrón de ganado. Es voz castellana.
CUlS. Este ro~dor desprovisto de cola· pertenece, como el
conejillo de la India o cobayo, a la familia de los Cávi
dos. Por eso la especie pampeana lleva el nombre cien
tifico de Cavia pamparum. Está dotado de una confianza
casi de entrega respecto de su priocipal enemigo, el
[echazón o buho pampeano.
CURAR A 11.\110. Cura de la .sarna de los ovinos reventando
las ampollas para introducir el samífugo.
CURAR LA ·MAIADA. Bailarla con el sarnífugo para extirpar el
parásito de la sarna.
Cusco. Perro pequeño. CIIZCO, según el Diccionario de la Academia. ..'
CUAPALOTA. Persona negligente y desordenada en la atención
de las cosas a su cuidado.
CUAJÁ. Ave perteneciente al orden de las zancudas. Es migra
toria en la pampa de Ruenos Aires. Acude en primavera
y retorna al nor", principios del otoño. Habita en el
campo o con· preferencia en las zonas lacustres. Es del
tp.maño aparente de un pavo de mediana talla. Decimos
(( aparente 11 porque las células neuo;¡áticas le dan más
corpulencia de la real. De ahí el dicho: (e Pura espuma
como el chajá 1) para denotar el intlado valor de una
IIAAL, XIV, '9~5 Voca '[' 6IBOS"DE LA P.A..'A AaGD1'IIA 8'9
cosa. El aire almacenado en estas células favorece el vuelo de ave tan pesada como ésta. A la par del tero, el chajá es guardián del campo. Su grito de alarma i chajd, chajarl! acusa la presencia del hombre o un movimiento anormal, del ganado y es bien comprendido por las palmípedas y zancudas que pueblan las lagunas. En muchas de nuestras aves' falta el disformismo sexual que sirva de indicio para distinguir los gritos o cantos propios del ~acho y de la hembra. Es más difícil la observación cuando los sonidos son replicados como en los casos de la perdiz chica y del chajá. He aquí en la notación mnsicallos gritos del último • :
Chajª- ¿Hácho? ¿lIemhra'? f-66 .. J) ,
I~:~b( ~I~@ ~ J.fa?{1 , Del artículo publicado por el autOr en la revista Preludio. de la
Asociación Argentina de Musica de Cámara, agoslo-octubre de . 1940; página 350, titulado El cunto de las Me. nativa. en la mú.ica argentina. síntesis, de otro aparecido en la revilta El Hogar el 9 de dicie.:nbre de 1938, En ambos llamábamos .la atención sobre una de las omisiones de nuestra música folilórica: « No e:opresar el canto de las aves nativas es presentar a media. el paisaje de nuestra tierra, prescindir de uno de sus rasgos más caracterizados. Por eso, en las novelas del autor el canto de las aves forma parte de sus paisajesfisiográficos y anímicos: « Estuvo oyendo las dos notas del crespín (si-do), su semitono diatónico Tepetido con paciencia ilimitada duranle toda la noche; después de un silencio de dos tiempos. El pájaro alivió su inquietud: paciencia, paciencia, . paciencia", « Puesta al diapasón de las inquietudes de los enfermos, tomó pronto sus supersticiones. El pequefio buho llamado alilicuco se posaba, en las noches de luna, sobre los árboles más pró:oimos al edificIo '! la empavorecía crispándola con el timbre humano de su arrullo, 8gi-
6.0 EDu .. 1IDO AcBVBDO Dio. (B.) BAAL, XIV, 19450
CHALA. Bolsa que cubre la espiga del maíz. CHAMBERGO. Sombrero de fieltro. La palabra figura en el . • Diccionario de la Academia. CBAPALBOPÚ. Arroyo que desciende de la sietTa de Tandil. CH.UllTA. El polluelo del avestruz. D.e mayor edad recibe
los nombres de chal'~ y charabón:
CHASQUB. Es ~l chasqui. Persona que sirve de correo o mensajllro,
tador fatídico del silencio de la noche ». (De Eternidad). «A suello suelto pasaba Ponciana las no~hes, transida por el trastorno emocional. Sedábase al ~abo de largas horas al sentir la presencia de «alguiea»: el suave rumor de agua que· cae, el de la fronda estremecida por el soplo intermitente de la brisa, y el solitario canto del chingolo, melancólica expresi6n de .quién sabe qué ensBello de esperanza no lograda cemo la suya. Sentíase meno~ s~la '1 se dormía >l. (De Cancha Larga).
Los músioos argenliDos - decíamos - deben aproximarse a esta expresi6n de la poesía de la tierra, . con la seguridad de hallar en ella un significado estétiCo 1 emocional más alín al paisaje de almas que el
·canlo de los hombres, '1, al mismo tiempo, temude inspiraci6n:Es el caso del canto nocturno del cuclillo conocido 'por el nombre de su vOz onomatopé'lica, «cucú " (sol-mi, en una tercera descendente), tan tratado en 1 .. composiciones de 1'l1' músicos europeos, entre olros, Daquin. En la 6pera Hansa 1 Gret.l. forma el aire espiritual del bosque,! la emoci6n correlativa de los pequeíios protagonistas extraviados en él.
En el canto de algunos de nuestros pájaros se hallarán sugestiones de acabada elocuencia. La 6rmeza de la entonaci6n del cucú. es 18m&-
• jante a la de nuestro crespín, con algo a favor ile éste: la dualidad de la e"Presi6n que es como un llamado enérgico unido a un persistente ruego, sin caer en el lamento. Este pájaro enigmático no necesita más que dos notas para expresar sentimientos de gran· 6ilura '1, al parecer. contrapuestos •. En el silencio del monte de las sierras de C6rdoba, es .. potas parten veloxmenle penetrandD el ámbito como dos agujas sonoras. Tal expresi6n y el hábito de hurRllía del pájaro han dado origen a las conocidas le'lendas.
El canta de nuestras aves es maleria virgen. Nuestros músicos debieran recogerlo .para aproximar a los argentinos al paisaje de 'a tiern en una de sus manifestaciones desconocidas».
6 ..
CHlCÓ:!f. Chicuelo. CHIFLE. El cuerno del animal vacun9, cerrado en su base y
agujereado en el pitón, donde se ajustaba la tapa. Servía de recipiente al agua y"sobre todo, a la bebida alcohólica. Chifle es vo¡ castellana.
CHIIIAlIGO. Ave rapaz. Los chimangos, como los cllranchos, se asemejan en sus hábitos a los buitres y a los halcones. Como los primeros, se alimentan de carroña, de (( osamentas 11; Y como los segundos, de presas vivas. El vuelo torpe del chimango lo inhabilita para la caz~ eficiente. Los huevos son blancos pintados de rojo: (( overos coloraos 1) •
CHIl'IG~LO. Es un pájaro conirrostro, adornado con airoso copete pardo, cuyos movimientos expresan sus impresiones, sobre todo la presagiante del peligro ante el cual desaparece por completo. Vive tanto {ln los cardales del
" campo (cardizales) como en los árboles de los montes de las estancias. " Manso y pacífi?o, permite aovar a los tordos en su nido y cría sus" pichones en perjuicio de los suyos, más' pequeños e imposibilitados de recibir con comodidad el alimento. El chingolo es el úni<;o pájaro que no enmudece en los días de recio viento. Su modesto canto está formado· por una escala cromática de cuartos de tono, irreproducible en el piano. Más eficiente es la guitarra (u arrastre 11) Y en mayor grado el violín (11 portamento 11). Puede ser escrito así:
6 .. EDUAIlDO Ac ... _ Dí.u (a.) BAAL, XIV, 1945
CBIQt'ILfN. Chicuelo.
CHIRLO. Golpe dellátjgo ~do con suavidad. En castellano tiene otra acepción.
CHucEAa. Dar lanzadas con la chuza.
CHURRASQUEAR. Comer el asado llamado churrasco, generalmente en compaiiía. El verbo expresa el acto de comer con otros.
CHUZA. Lanza toscamente construida .. En castellano es chuzo. CRUZADA. Burla cruel, hiriente, hecha a mansalva.
DARLE LAZO. En el animal enlazado, dejar correr el lazo,
hasta que convenga sujetarlo. En lenguaje figurado,
simular que se consiente la pretensión ajena para contrariarla con más éxito.
DENANTES. Antes. Es palabra castellana.
DE 1'10. Y si no.
DElITaAa,· Entrar.
DESJusTO. Disgusto. DESIERTO. El despoblado donde habitaban los indios pam-
pas y ranqueles, l6s araucanos argentinos. DESPORRAR. Quitar la porra. (Véase esta palabra).
DUUIITOS. Difuntos.
DIIIIDAD. Dignidad.
DIRME. Irme. DORADILLO. ' Llámase asi al caballo de capa de color colorado
desteñido, casi leonada, listada de negro de la cruz a la
cola, y viso.de tornasol. DORMIR LA. MONA. Dormir ,el sueño de la embriaguez.
EM'BICBADO. «Terhero embichado 11. Aquejado de disen
tería.
BAAL, XIV, 1945 VOCES l' .moo DE L,\ .'\11." "'8D1"'"
EIIDIlCSl\DO. El pensamiento que se oculta, móvil de una acción preparada o de una omisión.
EIIPú.cBA.BSB. Procurarse las (( pilchas )), prendas del apero o del vestir. Vestirse con las mejores prendas.
EIIPRBTIIlADO. En la pampa del sur de Buenos Aires, en
greído. EIICIlIIBBIICU. Incumbencia. EIIRa.IIA.Da.. Cubierta o techo rústico de ramas o de pajas,
sin paredes, que reposa sobre troncos bifurcados (horquetas) llamados (( horcones 11. Enramada es palabra castellana.
EIIRAIIU. Congestión producida en los ojos por la aéción irritante del humo.
EIITBCa.DO. Enteque o lombriz llámase a la gastroenteritis verminosa del ganado. Entecado significa consumido, macilento, extremadamente enflaquecido por el morbo. Es palabra castellana.
ENTRBPBLADO. Antes,llamábase así al caballo de la capa del zaino con manchas obscuras de forma irregular (del color de la base del pelo) con apariencia de haber sido causadas p~r la tijera. Es el pelo a que alude el te1;to. En el presente se denomina (( entrepelado 11 al caballo cuyo pelo es una, mezcla de varios otros. Entrepelado es palabra castellana.
ENTROMETIDO. Forma anticuada de entremetido. ESQUIIIA. Almacén del caJJ?po pampeano para la venta de
bebidas, tabaco, comestibles, prendas de vestir y las integrantes del apero. Cuando es de menor entidad, llámasele (( boliche 11.
'ESTAl'CIA. Gran extensión de campo de pradera dedicado a la cría de equinos, bovinos y ovinos. El nombre de
6.4 EDUARDO AC.UDO Di .. (a.) BAAL, XIV, 194&
ce estancia 11 le da al campo y, también, a los.edificios que sirven de habitación al dueño, o a su administrador denominado « mayordomo» o a encargado ». Al conjunto de estos edificiQ§ llámaseles (( las casas J, o ce las poblaciones 11. Estancia de adentro es la situada al ~orte de la cuenca del río- Salado de la provincia de Buenos Aires.
EIITBELLERO. Caballo habituado a levantar el hocico mientras galopa ce apuntando a las estrellas JI. Generalmente adquiere est~ hápito por el vicio de su jinete de sentarse sobre el extremo posterior del recado,.es decir, sobre los riñones del animal.
F ACfLITAR. Dar ventaja. en perjuicio del propio interés en alguna acción o negocio.
FACÓIl. Cuchillo de peléa, largo yde doble filo en su punta. En castellano, facón es aumen~ativo de faca.
FIERO. Palabra de múltiples acepciones: feo, malo. En el texto está usada como hosco. Es voz castellana de iguales acepciones.
FLOR. « De mi flor l); « tan flor l). Expresiones de significado tan espiritual que no es posible definirlas. Se refieren a excelencia, donaire, prestancia, calidad suma.
FRUNCIR. ce <! Qué se te frunce? JI. Interrogación equivalente a: ce e qué se te antoja? J}
GULARETA. Palmípeda que habita en las lagunas; vuela a ras del agua, y es vocinglera en extremo. Vive en sociedad~s de muchos individuos. Su parpar en voz baja, cuando no se siente observada, parece ocasi~nado por la necesidad de transmitir sus impresiones a las compa-
BAAL. XIV. '94S VOC.I T B •• OIU L.l n ...... UIIIIT.'"
ñeras y se asemeja a una interminable conversación. La -gallareta es la presa del carancho. Gallareta es palabra
castellana. GUARLE EL L&DO DE LAS CUS&!. Conquistar la simpatía de
alguno usando el ardid de adaptarse a sus g¡;astos e ideas. GUÁllSELE BAlO EL AL&. Entrar en la simpatía más íntima de
alguno. GARIFO. Forma anticuada r'Jeja,·ifo. GATEADO. Caballo de pelo bayo muy obscuro, listado de
negro desde la cruz a la cola. Este pelo negro forma anillos en las patas y las manos desde el galTón y la rodilla, respectivamente. Es también el color de la crin,
de la cola y de la punta de las orejas. GAUCRO. Esta palabra está usada para designar a los paisa
nos pastores de a caballo representantes de una cultura y no de una raza'; a la gente igualada por "ef mismo sen:": lir y pensar : ricos y pobres, blancos y ,mestizos y algunos negros como el que figura en el relato en acción con un rubio para demostrar que los gaucho" no formaron un grupo racial, más sí, una sociedad. 11 (1 Tan poco gaucho '1, es decir, tan poco servicial. .
GAUCHO lULO. El vago, facineroso. GOLOIIDRÍU DE LU VIZCACRERU .. Pequefia golondrina que
anida en cuevas abiertas en los sitios altos donde tienen su guarida las vizcachas ..
GRUO lULO. Carbunclo. GRINGO. Ver: Bachicha. G.UACRO. Animal de tierna edad, huérfano. GUAPO. Valiente. GU"'DI~ DE CÁIlCELES. Antiguo bAtallón militar de veteranos
de la provincia de Buenos Aires.
EDUUDO AC"'DO DI" (a.)
GUATAIIA. Aturdido, atropellado. GilELVO. Vuelvo.
BAAL, XIV, 194&
GilEVO GUACHO DE AVESTRuz."Ver : Avestruz maclto.
Gtln TROMPETA. Buey rebelde, mañoso, que necesita el castigo de la (C picana 1I. -Picana, caña armada de una puya en su extremidad, con la cual se hostiga a los bueyes tardos.
HUUELO. La habitación agregada" al edificio de la estancia antigua; es de menor altura y tamaño que los aposentos comunes.
HINCHAR BJ. LOIIO. Contracción de los músculos del lomo del caballo dispuesto a corcovear. Dícese de la persona que entra en enojo. "
HOC~QUERA. El travesaño inferior del bozal.
HORCÓN. Véase: Enramada. Horcón es palabra castellana. HORNBBO. Pájaro insectívoro. Construye su nido de barro y
pajuelas conglutinadas. Su forma hemisférica aseméjase a la del horno del pan de las antiguas estancias. Es gran caminador, de porte y andar airosos, confiado en el hombre, fiel al co~pañero, vigilante, alegre hasta el alboroto. En su interminable bullir, la pareja se reúne continuamente y en esos momentos canta a dúo. El que recibe al que llega emite las notas transcriptas en el primer pentagrama, y el último, las del segundo. La falta de disformismo sexual impide jndividuar los sexos
en el momento del canto, cuya notación es la siguiente:
Horneros ¿Hacho?" ¡Hemj¡,4.:J
.... .. .. ~ #;~R» #~ktr' 1~~5't I~~I
BAAL, XIV, '945 Vacu .. 8.aOI DB LA ............ DT .. .. 6'7
Hosco~ Y no «( OSCO ".como escrib~n algunos. Dícese de los
pelos obscuros de los caballos. Es palabra castellana.
HuIl'ICA.. En lengua araucana, el cristiano O extranjero. HURCAL. Juncal.
loo. Loco.
bOlos PA.IIPAS y I\ARQUBLIIS. Los Ilraueanos argentinos, dife
renciados de sus hermanos de allende. los Andes por el cabalgar y el hábito de la guerra de depredación. Valerosos, hábiles ainansadores de -caballos destinados a
recorrer largas jornadas y al fragor del combate, enfren
taban a los regimienios de caballería de línea sin más armas que la bola'y la lanza. La vida social de los pampas y 8U influencia retardadora del progreso están narra
das en Cancha Larga.
I JUBI\A! Voz de coIitención dada a los perros que salen al encuentro del vísitante en actitud de ataque.
JUlR. Huir. JUlSTB. Fuiste. JULBPE. Susto. JUYA.. Huya (Váyase).
LAOBA.JlSB. Desviarse del bue~ camino. 11 Apartarse. L.&.oBBo. Caballo de tiro, atado a un costado de los que-for-
man el 11 tronco 11. •
LilDo. Leído. Instruído. L.&.IIIIBIl. Lamer. Es palabra castellana arcaica. MS CASA.8. Véase: Estancia. LECHUZA. OB LA.8 VIZCACRBRAS. Es una pequeña rapaz de hábito
tanto diurno como nocturno. Vive encuevas abiertas en
6.8 EDU&JIDO Acn.DO Diü (a.) BAAL, XIV, .g41i
los sitios más altos de la llan~ra, donde, a menudo, tienen las suyas las vizcachas. Al atardeéer vuela en busca de sus presas," pequeños roedores (ratones del campo), culebras e insectos. Se asienta en los postes del alambrado esperáñdo su oportunidad. u Anochecía. Dos lechuzas vigilaban al lado de su cueva, antigua habitación de un peludo., Repetían su señal de defensa, compuesta de un chillido largo y cinco más COl"tos. Con la llegada de la sombra cohraróJi' valor. Levantaron el vuelo amenazando coléricamenle a Mauro desde lo altO, con su golpé de, pioo, señal de ataque: tac-tac-tac. Próxima ya la él'0ca del celo, volaron hasta el rancho ,para arrullarse sobre sú &echo con la voz gutural y pas~osa de su lenguaje ,erótico, considerada' por los supersticiosos como el anuncio de hondas cavilaciones agoreras')): (De Cancha Larga). Se expresa, también, de otro m,odQ ,: u Desde la orilla una lechuza, fijó en ella sus ojos de esmeralda y la lIam" coli la voz grave, la de cautelosa confidencia que alimenta la superstición 4e la gente del campo 11. (De Argentina te llamas, novela del autor).
LEÑA DE OVEJA.. Manto de estiércol que cubre el piso del corral. Se corta en trozos cuadrados, se deja secar y se utiliza cómo combustible.
LIBEUL. Decidido, trabajador sin necesidad d~ instancia. LIGEaO DE ES1'8.IBO. Caballo que se pone en movimiento antes
de ser montado. ,. LIMPIO. Es el terreno sin vegetación por efecto deJ. pisoteo. LoBUlfO. La capa del caballo lobuno está formada por una
mezcla de pel.os amarillentos (bayo) y obscuros. El color resultante es semejante al del lobo. Generalmentees u raya de mula 11, es decir: una lista obscura se,extiende
BAAL, XIV, 19&& Voc •• y 01800.D' LA .... u nOEIITI'"
sobre la .columna vertebral desde la cruz. hasta la coia .
. La cara y las patas son negtas. LOl'luzo~ Golpe dado con la lonja, que es la tira.de cuero
• estaqueado y remojado, sacada, .. generalmente, de la
parte correspondiente al costillar del vaCUDO.
Lul.'Iuco. Denominación q~e recibe el caballo cuando una de
sus ancas es más alta que la otra. Es palabra castella~a.
MolcBTA .. Caballo insenible, enfermo crónico de los nudos
por el maltrato o a consecuencia de la. vejez 11 LaslU"tí~
, culaciones de la pierna del bombre viejo.
MÁISTB.O. Maestro. MUolDol. Rebaiio de ganado ovino. En castellano es ellusar
o paraje donde se recoge de noche el ganadoh
MA.LBT.lS DE TURCO. «Las piernas,< como maletas de turco 11.
Sirios o turcos llevaban a caballo, en bolsas. (maletas)
los artículos de su comercio. Su balanceo compárase,
en el texto, con el- de las piernas de quien no es « de a
caballo 11.
Mol1.'I.lDA. Rebaiio de yeguas donde padrea un caballo llamado padrillo. Maaada es voz castellana.
MU.lTB. Magnate.
M.l1.'ICol.B.l\ÓIl: Caballo inutilizado por los trabajoso la vejez. Es expresión despectiva. 1) I Mancarrón!. Calificativo que se da al caballo útil cuando dificulta la acción del dueño. 11 Mancarrón lQro : caballo bellaco.
MAIIB.lDOB.. Soga usada para trabar las patas o (e las manos ))
(antebrazos) del caballo. Soga, es decir, piezahecha.de cuero.
I\I.t,KGA. Brete o pasadizo cercado de postes de madera que une .el corraí, donde. se encierran los animales, con el
ti
630 EDUARDO AcnaDo Di .. (a.) BAAL, XIV, 19450
llamado'« de aparte )1. En la manga se les cura. Este procedimiento ha sub~tituído al de derribarlos con los lazos.
M6.IIGAIIGÁ.. El abejorro~ __ _ • M6.NQUERA DE LOS IIERlIlOS. La manquera causada por el
suelo húmedo de la pampa y una de las razones por las cuales este ovinofué reemplnado por el de raza Lincoln.
Mu.c.... La señal estampada, como un signo de propiedad. en el cuero del animal con un hierro candente.
Muoa..... Loñja o alambre trenzado que une los dos altos maderos colocados a la entrada del corral de yeguas. Estos maderos sirven de sostén a las palmas (troncos de palmera) destinadas a cerrarla.
MAUDUBA. Erosión producida en el lomo de los caballos por el roce del recado. Es el resultado de la dejadez del jinete. Conviértese en ulceración por efecto de las picadura -de los tordos. Llámase ti mataO)1 al caballo eón
mataduras. 11 Dar en la matadura equivale a decir ~ acertar en el punto sensible del que sufre un mal moral oculto. .,
MAUIIBRE. Carne que recubre las costillas. MUE. La infusión de la yerba-mate y, también, la calabaza
que le sirve de recipiente. El líquido se sorbe con una bombilla. 11 El cerebro. 11 El cráneo.
MATRERO. Pícaro. 11 Inconsecuente en el afecto. MAULA. Cobarde. MEDIO DURO. Semiembriagado. MELlco. El agente depolicia y, también, el soldado.
MESIII.... Misma. MOllTE. Arbolado del lugar . en que se levanta el edificio de
la estancia. Se compone de árboles puestos por el hom-
BAAL, XIV, '9&5 Vacu·y ... R08 D. LA PA .... AR .... T .... 63.
breo La pampa no los tiene propios. 11 Un juego de naipes, así llamado.
MULlTA. Desdentado con caparazón óseo. Debe su nombre a la forma de las orejas y a su largo !wcico. El del pelado es corto. Se singulariza este otro desdentado por estar dotado de pelos que asoman por entre las placas del caparazón. Ambos se alimentan de cadáveres, pero el peludo ataca a las gallinas para devorarles el cerebro. Son" de hábito nocturno y viven en cuevás. Perseguidos lejos de ellas, sólo emplean tres minutos en excavar la q~e les sirve de refugio. 11 Mulita, el flojo, cobarde.
MúsIco. El tordo pardo.
NA.Cló:,. Véase: Bachicha. NOMÁs. Y no, (1 no más l) (basta de, hasta tailto). Se refiere
a la intención oculta de fingimiento. Cuando se le antepone el adverbio. II así D, denota la poca suficiencia o valer de una pers~na y (1 un así nomás 11 equivale a (1 un cualquiera ll. 11 Equivale a (1 sin duda l): (1 Se agarran nomás, los bachichasl!. \1 A" consentimiento: (1 Vaya, nomás ll. 11 A (1 en seguida l): «Aura nomás yamo a tata '1.
NOVILLO. Dice el Diccionario de "la Academia: (1 Toro o vaca de dos a tres años, en.especial cuando están domados 'l. En la Argentina es el bovino macho castrado y no amansado. Amansado, es el buey. La vaca joven no es novilla; es vaquillona.
NUTRIA. Da~ este nombre impropio a la rata de agua.
Ruoo. «Es al ñudo ll, es en vano.
63. EDUAODO Acuno DiAl (a.) BAAL, XIV,I~S
OBSCURO ·LUcERo. Caballo de esta capa con una .mancha blanca . redonda en la frente.
·OPA .. Tilingo. . _
OOIAIIO .. Res sin marca ~~e dueño. Es sustantivo castellano. ORBUlIA.. Véase: Bocha. OUMEIlTA. El cadáver del animal. \1 El esqueleto del ani
mal. UEI cuerpo del hombre. OVBU. Mujer liviana.
PACHucno. 151 p~isano aporreado por el trabajo y venido a . menos .en. su vigor ..
PADRILLO. Ver: Manada. PAGO. Campaña singularizada por algún rasgo geográfico o
de vecindad.
P.USA.l'fO. El hombre.de campo.. JlUA BUVA. Gramínea xeró6\a, de tallos filosos, incomes
tiJ:¡le ..
PALEIIQUB. Atadero de los caballos, hecho, generalmente. de postes unidos por barras de hierro.
PALMA. Ver: Maroma.,"" P.ALOMO. « Blanco palomo 1). El caballo blanco de. ojos
rojizos. PAMBUO. La persona de cara redonda y llena .. PU.MUSE·. Pasmo es la congestión producida por el agua
bebida cuando el animal está .,un agitado. Seguramente la origina un aumento brusco de la presión sanguínea.
P UA R • RODEO. R~unir a los II:niinales bovinos en el. lugar llamado 11 rodeo " ...
PUEJE.RO. Caballo adiestrado para la carrera. PARTIDA. Pelotón formad~ por gente de guerra o cuadri~i.
compuesta por individuos de la policía.
BAAL, XIV, ·'965 VOC.I y 8'BOI DE L.l .......... C •• T'U 653
PünDO. Una de las divisiones· territoriales y administrativas de lap¡'ovincia pampeana de Buenos Aires.
PAVA. Caldero de forma globosa con pico y tapa donde se hierve el agua generalmente destinada a la infusión del mate.
PELUDO. Véase: Muliia. PERDIZ. Las perdices americanas no son verdaderas perdices.
Éstas, las europeas, pertenecen al orden de las « galliformes ,i, del que son representantes las gallinas y los pavos. Tres· variedades de perdices se conocen en la pampa: la copetona, la colorada y la chica. La de más expresiva voz es la úllima. He aquí cómo puede expresarse:
PEIUlO CIIUIlIlÓlf. Perros de la pampa antigua, con hábito de animales selváticos. Reuníanse en manada para atacar a las ovejas, terneros y potrillos.
PERRO OVE1ERO. El perro pastor de-ovejas. PETISO. Caballo perteneciente a una raza de animales de
alzada pequefia. PICUO. Es el caballo de pelo· hosco con manchas blancas
en la cara y en las patas. PILA DE POSTES. Los postes de madera dura del árbol fían
dubay, que crece en las provincias de Entre Rí~s y de Corrientes (monte llamado « mesopotámico 11), se utilizan en el alambrado de los campos, sobre todo, como (C esquineros" (postes colocados en la intersección de
636 EDUARDO Ac.uDO Dí .. (R.) BAAL. XIV, 194.
dDS líneas de alambradDs). Antes de usarlDs, y para que
se « estaciDnen 1) se lDS CDnserva a la intemperie agrn
padDs y fDrmandD un CDnD al que Ilámase imprDpiamente (( pila de pDstes ...
Punzo.. GDlpe dado. c¿;n la parte plana de la hDja del cuchillo. cuando. no. se desea abrir.
PDRB..\. Véase: Andate a la porra. Po.SH.\. ImpDrtunD. En castellano. tiene Dtra acepción.
PDSTA. La casa dDnde esperaban el paso. de las galeras las
pDstas o. cDnjuntD de caballDs para la muda· de IDS de su tiro.. PDsta es palabra castellana.
Po.STE DE ACACiA. PDr ser muy resistente la madera de este árbDI es usada en el alambrado..
PDTRERD. Una de las parcelas del campo. CDn alambrado. perimetral.
PDTRo.. En la Argentina es el caballo. no. amansado..
PUESTERO. .. Puesto es la babitación del que cuida una ZDna
del campo. y su ganado.. Este pastDr es llamado. (t pues
tero. ...
RABIC.\ND. Es el caballo. CDn cerdas blancas en la CDla, acep
ción castellana de la palabra.
RUI.\LEs. Las IDnjas que unen las bDlas de las bDleado.ras.
RA.NCRD. Cabaña del campo., de paredes de barro. y paja
cDnglutinada. y techo. de paja.
RHO"~. PequeiíD pájaro. insectivDro., del co.lo.r del ratón.
Anida bajo. Io.S 'alerDs y trepa ágilmente a las plantas en
búsca de la presa. Llega a la pampa en primavera y la
ab~ndDna a principio del DtDñD. Suele llamársele, tam
bién, ratonera. REDEPE:oITE. De repente.
8.-\AL. XIV, 19~5 Voc .. y GIROI DB .l P .... lROIIITI" 61S
RBDOKÓll. Caballo arisco, en el período de amansamiento o
doma. REFAU):.'. Resbal6n. REFUClLO o REJUClLO. El relámpago.
RBJUIITAR. Juntar. RBMPUJAR. Empujar. Es su acepción castellana. RBSlaVADO. Caballo indomable, con resabios de potro,
habituado a corcovear. Se le destina a quien debe mostrar su habilidad de jinete. De ahí el nombre con que
se le conoce. RETOBA.DO. El que guarda su resentimiento. RETRucn. Responder con argumentos, redargüir. Es regio
nalismo esp~ñol. ROllCrA,R. Roncear, halagar con acciones y palabras para
lograr un fin (Diccionarió de la Academia). En la pampa, para 'lograr el amor.
RoS[L[.o. Caballo de pelos blancos y colorados uniformemente mezcladOs. Ésta es su acepción éastellana.
RUANO. En castellanó, roano. Caballo de pelo entre alazán y tostado, con la cola y la crin de color más claro.
RUBMP.l. Rompa.
S.lBA.L.lIE. De sábalo, pez incomestible, de eScaso valor. Sabalaje: la gente menuda, por lo abundante y poco útil.
SUANDlJA. Los iusectos parásitos (mosquito, jején, mosca brava, tábano) y los pequeños perseguidores de las aves caseras (comadreja, lorrino, peludo). Úsase pa;a denominar a la muchachería qne causa daño.
SOBRBPUESTO. Véase: Recado. SOLTAR PRIBt'lDA. Decir lo que se guarda en secreto.
636 EDU,.ao' Ae.vallO Di .. (B,) B:"L, XIV, 196&
SOT.E'¡'A. 'Caballo' tardo, inútil.' SUDADE ..... Véase: Recado."
T ... B .... El astrágalo, hueli'c!~ def tarso de la pata del bovino, usado en el juego de este hombre conocido en España. Si al ser arrojado su parte cóncava queda hacia arriba, el tirador gana la apuesta. Es ti su.e~'te 1) (en Espafia,
• ti carne 11). La pal'te contraria es la perdidosa a la cual se alude en el texto (nombrada con la misma palabra en Espaí'ia). !aba es voz castellana.
T.\LBRAzo. Golpe dado con el talero, pesado cabo de mi rellenque, asi llamado.
T .... LMEIITB. Exactamente, cabalmente. T AIIDlLEOI'Ú. Nombre' del arroyo que baja de la sierra de
Tandíl. TAPERA. Rancho desmantelado; también, rancho deshabi
tadó'; ,
TERO. Ave zlmcuda, de rápido y elegante 'vuelo, guardiana , 'de'l campo. Dimuncia la presencia del ,hombre y' de
,animales en los sidos de su querencia, lÍon el grito: tero-lera-tero. Comunicase con sus congéneres: ti Los teros se pasaban la voz te-te-te ... en cadena sin fin, tl'ansmitiéndose una alarma no disipada 11.' (Caneha Larga).' Sil voz es vibrante, voluminosa, de clarísima emisión y expresiva energía, perceptible desd~' muy lejos. Sus 'movimieiitos llenos de gracia y 611 donosa traza lo hacen 'simpático a algunos. En cambio, otros 'detestan su algareo, peligroso cuando en agresivo vuelo aCQmete al jinete dé caballo asustadi;¡;o, tratando de apartarlo de la parcela de campo donde está su nido. Suele enfrentar a las ovejas para alejarlas, teinerosodcl
BAAL, XIV, '9&/i VOCBl y ... 101 DI .& ............ Uy .. ..
dado que puedan causarle pisándolo. Sus desaf~rados gritos cesan cuando el jinete está muy próximo.Entonces la hembra lo abandona en silencio para no llamar la alención, ((para esconderlo)), como se dice. El autor ha observado que el grito del tero de la Patagonia andina y de los valles andinos chilenos es débil, destemplado y rODCO, es decir, fáltale lo más resaltante. y personal del tero pampeano. El de éste se ha adecuado, seguramente, a la vastedad_de la llan~ra, para ser oído desde larga distancia, y a la necesidad de defender sus nidos de las pisadas delos miles de animales que pueblan la pampa.
TIRO DE BOLA.!. El lanzamiento de las boleadoras. TOLDERfA. El asiento de las .choZas o toldos de los indios
pampas. TOP.lNDo. Pujanza.en el arranque dei caballo para la embes-
tida o la carga a lanza. .
TORCAZA. Paloma de menor tamaño que la común, del color de la canela. Construye con descuido su nido, formado
. de varias pajas y ramitas, en los árboles del monte de la estancia. Sus huevos y pichones tiernos quedan. expuestos al embate del viento y con frecuencia son arrojados al suelo. En buen castellano dícese .torcaz·y torcaces y no torcaza y toroazas. Su arrullo es de expresión lúgubre como puede leerse :
{-S6.J} (can sorr/inH)
*iiJt'l I TORDILLO RODADO. El caballo. de pelaje tordo,. mezcla de
pelos blancos y negros. Cuando predominan los pelos negros formando círcu10s, lIámasele (1 rodado)l.
638 EDUARDO AC""BDO Di ... (B.) BAAL, XIV, 1965
TOIlD,? Este pájaro es u parasitario », denominación que los ornitólogos dan a los que aonn en nidos de otros, a cuyo cuidado quedan los pichones. La víctima es el chingolo. Se asegura q~e el cincuenta por ciento de sus crías procede del tordo.
TOIlEAR. Atacar los perros sin intención de hacer presa, ladrando. .
TOllo DE PASTOREO. il toro padre retirado de la hacienda después de la época del procreo. Se le aísla en potreros empradizados, para descanso y engorde.
TÓRTOLA. Pequeña 'paloma, d~ color gris plomizo. Su simpático arrullo es la nota poética del monte de la estan
cia. He aquí su notación·:
TOSTADO QUEMADO. Caballo que tiene la capa del color del
café tostado. "" TRE:'IURSE. Trabarse en pelea. TROMPA. Estiramiento del labio inferior en señal de enojo.
J'ROIIPETA. Pícaro. TROMPETA DA.. Canallada. TROPA.. Recua de ganado en marcha. TaoPERo. Uno de los hombres que arrean la tropa. En la
pampa del sur .1;10 'se dice II resero ».
_TulIIB.L Alimento del preso. TusE COY IIIARTII.LO. Llámase u martillo» a la pequeña grada
que ~e deja al cortar la crin del caballo. En lenguaje vulgar del campo u tuse II es (( luso ll, como testuz, u tUStUSll.
BAAL, XIV, 1945 Voca .. CIBOIIIB U P&IlP& &IIGUTIU 630
VBMB. AL BUllO. Acometer con bríos como el valiente bajo
el humo del arma de fuego. VBl.'fTA1UB. Sacar ventaja, manera dolosa, sobre todo en la
pelea a cuchillo. VBl.'fTAlERO. Véase la palabra anterior. VIAlE. Acción de herir en el duelo a cuchillo.
VICBAR. Espiar. VICBADERO. Sitio desde donde se espía encubiertamente. VISTEAR. Véase: canchar.
VIZCACBA. Véase: Vizcachera. VIZCACREBA. La vivienda delchinchíllido pampeano llamado
vizcacha. Se compone de varias cuevas comunicadas por galerías. Habitan las independientes los individuos viejos llamados (( vizcachones )), expulsados de la vivienda común por los machos jóvenes. A la puesta del sol, las vizcachas salen de sus cuevas. Antes de alimentarse en la pradera circundante, comienza el parloteo. Sus voces parecen transmitir impresiones. Su instinto social ha dado·a este roedor el hábito singular del visiteo. Es así como va de madriguera en madriguera, I!
solaz. Al regresar a la suya, transporta los objetos que halla a su paso: huesos, boñiga seca,· tallos de cardo, y los acumula en torno a las cuevas~
VOLUU. Coche con larga vara, rueda de gran diámetro y cuyo techo no es plegable.
YA LE PEGABOlf. Expresión que significa.: (( ya comenzó la carrera 11.
YAPA.. Lo entregado por añadidura y como obsequio en la venta de comestibles.
YEGU!.BIZO. Yegüerizo.
G~o EoUüDO AcuBDO Dí ... (R.) BUL, XIV, '94ft
YBGUA MADRIllA;' La yegila conductora del conjunto de caballos llamado « tropilla '!: La tropilla forma una sacie-
. dad. La madFioa no solamente guía a lO! animales, sIDo que también representa algo así como' el imán que los atrae y junta. Su cenc~rro, colgado del cuello, es la voz de llamada;
YERB.\. La yerba-mate. Hojas trituradas y' desecadas dél árbol iteX paragooriensis con las cuales se hace la infusión llamada « mate 1), rica en 'vitamina A.
y ERR.t.. En castellano « herradero i, o acto ,de marcar a fuego el'ganado equino y el bovino ..
ZAINO PICO DE PLAn: El caballo de esta capa cOn el hocico blanco.
ZORBO DE AGUA. Garza pequeña que se asienta en los árboles, a orillas de las corrientes de agua.
EDUARDO ACBVEDO Dfu (HUO).
EL LENGUAJE EN PANAMÁ
Del lenguaje én Panamá Ije ha escrito poco; y lo poco que hay no siempre inspira fe por el rigor del método, o por la seguridad de las fuentes o por la solidez de la doctrina. La clasificación de panameñismos que aparece en este ttabajo contiene mil doscientos vocablos y giros, que he . reunido a través de algunos años de investigación. Al vocabulario he prefeJ:ido remitir también los orígenes, ya etimológicos, ya históricos (por el estilo de Frederici o de Malaret) de las voces menos usuales. Temiendo que una presentación esquemática diese sólo una impresjón parcial del idioma, me he valido de la obra de don Pt:dro Benríquez Ureña, especial~ mente del .volumen sobre el Español en, Santo Domingo, para extraer, además de abuadaBte¡! nociones y datos, la estructuración de cinco capítulos sobre .el lenguaje en mi país; cada uno de los ~ales.colTesponde a un siglo, a partir del siglo XVI.
Panamá no ha.teniclo únicam."nte un problema indígena, que todavía subsiste en el diez por cien,to de su población .
. El "lenguaje ha. sufrido la' perturbación ling~ística de los negros, pu~ si duranty-~ co~onia difundieron afroportu
• ,guesismo~s,~#SigIO ,XIX aportar~n y aportan cor. ~p-telas, del m , . .' tampOCo hablan bien. Rasgo, pecuhar
64. MlGu •• AMADO BAAL, XIV, 196&
del espafiol que hoy se habla en el istmo es la conservación de giros arcaizantes en las cO:Qlarcas rurales; y de dicciones adtiguas no sólo en el interior del país sino en sus ciudades y puertos. En éstos ellengu~je se ha enriquecido con matices escuetamente panameños, gracias, en parte, a la adopción de vocablos indígenas, y, en parte, a la. adaptación de palabras cuya procedencia se remonta a los ingleses, a los franceses, a los portugueses y a los. esclavos africanos que llegan al istmo desde los albores de la colonización.
Si es interesante la conservación del idioma en circunstancias tan desfavorables, hay hechos que contribuyen a su explicación. Literariamente Panamá estuvo bajo el influjo de Santo Domingo y de México en la primera mitad del siglo XVI. Enla cultura istmeña predominó después el Virreinato del Perú hacia el siglo XIX. Característico es el empleo del tú pronominal y de las inflexiones del verbo que le corresponden; tal como en Perú, en Santo Domingo y en México, mientras en las regiones de América más apartadas de los centros de cultura se impone el vos con el consiguiente desgreño de las formas vefbales. Perdura entre nosotros el futuro del subjuntivo, a que alude Henríquez Ureña, como habla/'e y hubiere; y 11 se emplea sin esfuerzo, particularmente al escribir)).
A su vez, como centro de dispersió~ de las más importanles. entradas y expediciones hispánicas, como sede que fué de la primera Real Audiencia en Tierra Firme, Panamá ejerció ciertos influjos,. que de ordinario no se advierten, en otras naciones. Constantes son, sin embargo, las referencias de los e~critores de la época al contigente humano que se pedía a Panamá, dondé estaba radicado. Éste era, en utl
principio, casi" exclusivamente andaluz. Nuestra fonética.
BAAL, XIV, 1946 E •• _vu ... P ....... , 643
aunque revela por ciertas combinaciones predilectas algún influjo de los aborígenes, pregona su ascendencia sevillana, que da el toDO y el tempo al habla general. La morfología y la sintaxis conservan, en cambio, su carácter castellano.
Para las investigaciones sobre el idioma, es posible establecer en el istmo de Panamá seis zonas hien definidas. La primera es la costa atlántica oriental, desde Portobelo y Nombre de Dios hasta nuestros linderos con Colombia en el Darién. La segunda se extiende por el litoral atlántico hacia el occidente, desde la ciudad de Colón hasta Bocas del Toro y los confines con Costa Rica. La tercera es la costa pacífico oriental desde Chepo hasta Juradó. La cuarta comprende las poblaciones pana menas que están dentro de la ZODa del Canal, Panamá y Colón inclusive. La quinta abarca las provincias centrales, que son Coclé, Herrera, Los Santos y Yeraguas. La sexta es la provincia de Chiriquí, en la cual caben cinco subdivisiones: las reglones urbanas; las regiones fronterizas; las grandes haciendas y plantaciones con obreros centroameric~nos y personal foráneo; los indígenas; y, por fin, la serranía hasta .su penetración en Bocas del Toro. El capítulo V, dedicado al siglo xx, contiene !ln pequeño. mapa que ilustra estas zonas.
Agradezco al distinguido pr.ofesor don Arturo Marasso los elevados consejos y la generosa acogida con que ha querido honrarme; y a los señores miembros del Instituto de Filo~ logia, en la Facultad de Filosofía y Letras .de la Universidad de Buenos Aires, particularmente a don Pedro Henríquez Ureña y a don Ángel Rosenblat, . las indicaciones preciosas, ·las pacientes audiencias y, sobre todo, las rectificaciones que por su obligante interés han sido posibles.
644 M .. o .... AliADO BAAL, XIV, 1945
1
SIGLO XVI
Geografía. - El istmo panameño eS, ge~lógicameDte, la prplongación d.e ta cordillera de los Andes. La 'geografía. lo enclava entre Colombia al este y Costa Rica al oeste; pero de ambos paises lo separan collfines, que' haBta ,hOYSOD infranqueables. Los contrafuertes bccidentales hicieron pre· carias las sendás de mula que a principios de siglo se ilusionó con estableCer Pedrarias con el fm de llegar hasta Nicaragua. Jamás se ha establecido UDa vía terrestre qne paSe por el río Six~ola desdo Bocas del Toro a Costa Rica. J:>ronto el camino de mulas se abandonó también en la sección meridion~l de la frontera del oeste, de D;lodo que nuestras relaciones con Centroamérica quedan reducida!!, a partir de este siglo, a las vías m,arítimal¡. Según el oidor Alonso Criado de Castilla, quien escribe en 1575, a Panamá «vienen ~ Perú y Nicaragua más de,cua~enta navíos cada año 11. La r~gión del Darién, que nes, separa de Colombia por el este, ha sido tan insalubre y azarosa, que a~n en nuestros, dí~s no se ha logrado establecer por ella comunicación terrestre con
. Colombia. Los ingenieros consideran que el pr?yecto necesitará para realizarse, e~?gaciones casi fabulosas. Los do~men~os históricos acreditan que nuestras comunicaciones ion la zona lltlántica ,de Colombia - Cartagena de Ind~asy con la zoua pací~ca -'- Buenaventura -:- siempre han sido marítimas; p!lro desde el siglo XVI no sólo ~esultan peligr<r ,sas por los corsarios que merodeaf:l eg la: d~mbocadura :del río Cha~,s, sino por los hura~nl!S·d~I'Caribe. En I565 naufragó - d~ce el oidor ya ci\!t40; ~ unoa flo'la !lDte~a,
BAAL, XIV, 19U EL LDGDAI •• a P.A..AIIÁ. 645
siendo general de la flota Aguayo; y de un año a esta parté ( 1575), tres galeones y un navío 11. Quien.habla pues de un istmo panameño que perteneció a países limítrofes olvida; para comenzar, la geografía.
Luchas. - La sangre corre por el istmo durante todo el siglo. A raíz del Descubrimiento se desencadenan cuatro eontiendas de carácter general, que se extienden a través de trescientos años: primera, la lucha contra las bravías tribulI de Urraca, Caracuá; Comagre, Panquiaco, etc. Hacia las postrimerías del siglo los españoles logran asentarse en una faja que tiene por límites Belén y Nombre de Dios en elli~oral atlántico; Panamá y la Villa de Los Santos en el litoral pacífico: (1 la demás tierra que. con esta confina está por eonquistar de los yndios de guerra que la avitil.D)) (Alonso Criado de Castilla). Segunda, las reyertas entre los españoles: Enciso, Nicuesa, Hojeda, Balboa, Pedrarias, Pizarro. Vasco Núñez de Balboa es el primer ajusticiado en el Nuevo Múndo. 'Tercera, los alzamientos de los negros, que hacen estragos y mantienen un estado de alarma casi· constante. Cuarta, las eorrerías de los piratas ingleses y franceses.· Nombre de Dios .arde en··¡595.
Poblaciones. - El litoral atlántico del istmo es la primera porción de Tierra Firme que remontan Cristóbal Colón, Martín Femández de Enciso, Diego de Nicuesa, Rodrigo de Bastidas· y Alonso de H..?jeda. El Ahnirante furida Belén < 1502) en la desembocadura del río del mismo J;lombre, en lo que es hoy provÍncia de VeragUas. Pronto surgen Santa 1tIaríala Antigua del Darién (Martín Fernández ·de Enciso, ,arito), Nombre de Dios (Diego de N icuesa , 1510), Acla ..
646 MIAD" A .... DO BAAL, XIV, 19450
(Pedro Arias de Ávila, 1515), Panamá (Gaspat de Espinosa, .1519), Natá (Gaspar de Espinosa, 15:10). Por real cédula del 21 de enero de 1557 se concede a Natá la facultad de poblar el Ducado de Veragua ", cuyas minas funcionan desde los albores del siglo; y dan oro escaso, pero muy fino. Ya en 1575, en la desembocadura del río Belén se hallan las poblaciones de Meriato y Llerena. Diez leguas adentro está Santa Fe (Francisco V ásquez de Badajo7., 1532) «pueblo que tiene Obrll de cincuenta casas y al presente hay diez o doce vezinos casados y treinta solteros» (1575). La Concepción (Felipe Gutiéfl,"ez, 1535) (( que es la más principal &
tiene «treinta vezinos cuyas haciendas son negros que les sacan oro ». En· Santiago del Turluri (Francisco V ásquez, 1532), donde u dichos negros mineros están» hay (( treinta o ·cuarenta casas, tienen yglesias y clérigo para decir mis811 •
• Cerca de Natá están Olá y el Pueblo Nuevo del Chirú. La Villa de Los Santos u ha poco se pobló»; pero sus moradores (( cogen cada año más de treinta mil anegas de maíz». En la Sumaria Descripc~ón que he venido citando ", apareceel primer panameño, qliees fundador de ciudades. (( Veinte leguas adelante de Santa Fé, la Philipina, que pobló Alonso Vaca, nacido en estas partes». Panamá cuenta con 400 ~asas en 1575 y alrededor de 800 vecinos blancos. Cerca de Panamá están Pacora yChepo; se han establecido también Taboga y Oloque. Entre Panamá y Nombre de Dios está Juananga (( que 'también llaman Capira» (Oviedo, Sumario de l". Natural Historia, capitulo LXXXV).
Los'-aborígenes - El interés que despierta el istmo panameño paralas investigaciones indigenistas no deriva únicamente de las hermosas culturas que en él florecían a raíz del
BUL, XIV, 1945
Descubrimiento. Siglos antes de la llegada. de los españoles, el istmo de Panamá había sido tierra de convivencia para los pueblos que bajaban del norte -los mayas y sus descendencias - y para los pueblos que subían del sur - los chibchas y sus relacionados. De Venezuela, de las Guayanas y quizás del Brasil llegaron también las tribus karibes, que no sólo ocuparon porciones del litoral atlántico, sino que se internaron en correrías por el istmo. A partir del siglo XII, ia gran meseta central de México difundió elementos étnicos, genuina'mente civilizadores, que se extendieron y radic,aron por la mayor parte de Centroamérica. Si acaso penetraron en el istmo, no trascendieron probablemente los confines occidentales de lo, que es C.hiriquí. Después, cuandO' los aztecas se impusieron en ,el Anáhuac, nuevas tribus descendieron, recorrieron las comarcas cent~9americanas, desalojaron a las existentes, de modo que algunas se internaron en Bocas del Toro, en Chiriquí y quizás en partes de Veraguas y aun de Coclé. Del Ecuador y de Colombia habían avanzado también tribus de legítimo abolengo chibcha, en movimientos seculares y lentos, que no sólo dejan sus huellas en el Darién, donde se arraigan las tribus, sino que se dispersa,n por las provincias hoy llamadas centrales de Panamá. Gonzalo Fernández de Oviedo destaca, como pasión favorita de estos indios, la danza al son de ,tambores primitivos. Ensalza la fidelidad de las mujeres, virtud de la cual Anayansi nos dará, en su liaison con Balboa, legendario ejemplo. Todos se hallan concordes en proclamar la limpieza de los aborígenes del istmo. Gomara, traza además un rasgo psicológico: 11 no hay espía que descubra el secreto, por más tormento que les den JJ. Para la época precolombina, las culturas de los aborígenes pueden encuadrarse en cuatro zonas, cuyas
648 BAAL. XIV. 19'&
características· so\l""'bien definidas. LOI influjos mayoides, que penetraron por la regió~ occidental en Chiriquí y Bocas 1:Iel Toro, se manifiestan en ocho tipos de cerámica, de 101
cuales conviene tnencion~~ sobre todo el que tiene motivos de armadillo. La cultura deCoclé prosperó especialmente en el siglo xv. Ha merecido los comentarios más elogiosos por el alto grado de su desarrollo. De origen sudamericano, revela, sin embargo, cierta fusión con la técnica de los mayu. La COIla del Pacífico, inclusive efDarién meridional con los indios chocóes, se .caracteriza por IUS matices chibchu. En la costa atlántica, sobre todo en el archipiélago de las Mula'as o de San BIas, los yacimientos arqueológicos pregonan la~ ascendencias bribes, tal como en el idioma. Sin embargo, aquí las inflnencias centro y ludamericanas están bien maTCadas. En el istmo no prevaleció unidad lingüística; pero Oviedo nos dice que la lengua cueva se extendía por el este, desde el archipiélago de San BIas y la comarca del Darién. hasta Chame. En esta región se recurre con frecuencia al fuego para preservar 10:1 cadáveres y para endurecer las flechas y lanzas. .;.
Toponimia. - La toponimia del istmo es netamente indígena. Los españoles conservan muchas designaciones de los indios; pero las adaptan a su fonética. Parece establecido que los aborígenes denominaban los lugares según el nom·bre del jefe o de la tribu: tal es el origen de Chame, Otoque, Pacora, Natd, CQtJM, Panonomé; o según ciertas ca~terislicas del sitio, como Panamd, Chiriquí, Chachama, Pinogana. Itas voces llanas derivan, principalmente, del dialecto karibe-cuna. Las·alteraciones, lo mismo que las analogías, que· la toponimia indígena snfre en castenano· son pura-
BUL, XIV, 19~5 6hg
mente fortuitas. La toponimia hispánica es de índole marítima o por lo menos costanera. Es escasa en este siglo y. ofrece de ordinario un carácter religioso, como Santa María la Anti9ua, Nombre de Dios, Santa Fe, Belé~, Concepción, Villa de Lo. Santos, etc.
Onomdstica. ~ Los nombres son tradicionalmente hispánicos: A9ustín, Alonso, Álvaro, Andrés, Antonio, Ballasar, Bartolomé, Bernal, Bernardo, Bernardino, Bias; COlme, Cristóbal, Diego, Domin90' Duarte, Facundo, Felipe, Félix, Francisco, Gabriel, Gaspar, Gil, Gonzalo, Gre90rio, Hernando ° Fernando, Jacinto, Jerónimo, Joaquín, Jorge, Juan,
• Julián, Lope, Lorenzo, Locas, Luis, Marcos, Martín, Mateo, Matías, Melchor, Mi9uel, Nicolás. Pablo, Pascual, Pedro, &ncho, Vasco, Vicente, Zoilo. Se emplea un solo nombre: Alonso Vaca. Los indígenas adoptan hispánicos que les resulten eufónicos, eu. las zonas sometidas.
Como en la época en España, los apellidos no se bel·edan uniformemente. Hay hijos depadi-e y madre por matrimonio eclesiástico que llevan apellidos diferentes. Desde el principio, sin embargo, prevalece la tendencia de la derivación paterna. Para distinguirse entre si, algunas familias añaden un locativo, según la tradición española: Pedro Arias de Ávila. En las clases humildes; la costumbre se generaliza y el locativo acaba por convertirse en apellido: del Rosario, del Hi90. La preposición d~ carece~ de valor nobiliario. Se emplea un solo apellido. Aparecen radicados en Panamá, entre otros, los siguientes: Acevedo, Arias, Espinosa, Gatiérrez, lllUtado de Mendoza, Pinzón, Pizarra, Robles, Sosa, Vaca, Vásquez.
650 MIGUEL A.ADO BAAL, XIV, 1945
Los negros. - En 1575, según la obra citada de Alonso :'criado de Castilla 11, dispersos por las escasas poblaciones del istmo hay alrededor de nueve mil africanos, de los cuales más de la mitad se encué"l1tran en las inmediaciones de la ciudad de Panamá. La población blanca viene a ser aproximadamente un sexto de la negra. Es natural que los esclavos ejerzan su influjo, como elemento de perturbación, en el vocabulario. Hemos visto que trabajaban en las minas de Vera guas para extraer oro. En la antigua ciudad de Panamá, arrasada por Morgan en 1672, había un edificio destinad!) a la trata de esclavos: al principio se denominó Casa de los Portugueses, después Casa de los Genoveses. Pero no todos los esclavos venían directamente del Congo o de las islas Guineas. Cuenta Las Casas que en la Península los españo¡es solían comprarlos a los portugueses. No siempre eran Itrasladad9s a América en seguida, de modo que cierto porcentaje de esclavos llegaba, en todo o en parte, hispanizado. También los portugueses solían desembarcar\os en Portugal, donde permanecían un Ileriodo de tiempo más o menos largo antes de su traslado al Nuevo Mundo. Es a través de los negros esclavos cómo se incorporan en el lenguaje de Panamá ciertos portuguesismos: ingrimo, cachimba, guineo, macaco. La literatura castellana-de los siglos XVI y XVll alude con frecuencia a la manera aportuguesada de los negros africanos cuando hablan. Pedro Heririqllez Ureña ha estudiado las características que se atribuyen a los negros en pronunciación; y demuestra que de las cuatro más importantes, ninguna es definitiva. El canje de la 1 en r y viceversa no era desconocido en León. En Andalucía se da la confusión de
y r en fonemas intermedios. La nasalización _de.la 'Y o de a II en ñ tampoco es proceso necesariamente africano. A
8AAL, XIV, 19'1i 651
partir del siglo XVIl, la caida de la d es fenómeno general en el idioma, como usté, Madrí, etc. La supresión de la s al fin de sílaba ocurre a menudo en Andalucía. Quizás sea la acumulación de tales rasgos en un individuo Jldo, la uniformidad de su manifestación y la ubicación de la zona lingüística lo que permita resolver en definitiva. En los refraneros y en las obras de teatro, los Jiteratos españoles de los .siglos XVi y XVII solían hacer hincapié, como rasgo característico de Juan Blanco, en la eliminacíóude las s finales ..
La lJida colonial. - En su Historia de las Indias, que comenzó a escribir en 1527, se refiere Las Casas (capítulo XL, página 74) a una obra que habría de revelarnos mucho: « deste caso abominable y salida del Darién para robar'e inquietar aquellas gentes, hace mención en su segunda Década, Capítulo 111, Pedro Mártir, en mucha parte; y la traición de Juan Alonso, de la manera que está certificada, escribió Tobilla en'su Historia, que llamó Barbárica)). El mismo Las Casas lo'cita en los últimos capítulos de su Apologética, cuando Diego de la Tobilla describe las borracheras' de chicha fuerte Con que solían recrearse los istmeños .. Ya en 1575 la capital cuenta con 400 casas que están (( aunque de madera, muy perfiQionadas 11. La gente vive bien: (( Es por la mayor parte gente rica, aunque de poco acá an venido en necesidad a causa de los excesivos gastos y precios que las cosas valen y la calidad del buen tratamiento de sus personas y hórden de sus casas )). Hay un hospital, de San Juan de Dios, que se sostiene de la caridad pública; tres conventos; el más antiguo La Merced; luego el de San Francisco;
. después el de Santo Domingo: Como en un fondo hosCo se percibe el sentido violento de la vida, que imponen los pira-
taso En la ciudad se recurre al mercantilismo, al nepotismo y a la intriga política. HerIJ,~n Sáilchez de Badajoz contrae tnatrimonio en Panamá con doña María de Robles, hija del doctor Roblel, primer oi«!gr de la Audiencia. en julio de 1539~ y el doctor Robles se apresura en conceder al yerno ilícitas capitulaciones para poblar en Veraguas y en escribir a España para que se las aprueben. Carlos V disiente.
lncorporaciones lingülsticas. - En el castellano como idioma dominante,. se incorporan los ·aportes indígenas y lo alteran también las perturbaciones afl·icanas. La ciudad de Panamá es la que impone su lengua al país. De ella y de las ·otras poblaciones importantes - Nombre de Dios primero. Portobelo después- desaparece, hacia el año de 1550, el influjo directo de los aborígenes. (( En el término desta ciudad ~ dice Cieza de León - hay muy poca geute de los natltrales, porque todas se han consumido por malos tratamientos que recibieron de los españoles y con enfermedades que tuvieron >l. Mientras en otros países los indígenas sobreviven a la conquista y a"'la colonización con una pujanza relativa, de modo que aportan y reciben, durante un período más o menos prolongado, elementos lingüísticos, en· la ciu-
. dad de Panamá y en SIlS alrededores, así como en las otras ciudades del istmo, fueron pronto diezmados. Se repite el ~ismo proceso que describe Henríquez. Ureña en Santo Domingo. Desde entonces los sobrevivientes quedan reducidos a verdaderos oasis . lingüísticos, sobre todo en Chiriquí, en Dari6n y en San Bias, pues los indios de Coclé se someten, se bautil,/ln y se incorporan a la vida colectiva. Tal como en la isla dominicana, las palaLras que el indio panameño ha de contribuir al idioma. de sus éonquistadores se- incorporap
B~L. XIV, 1945 EtLUGU ..... P ...... l 653
en la primera mitad del siglo .XVI. No consisten en verbos ni en adjetivos sino en nombres: de cosas,. de -árboles, de pueblos, de instituciones que revelan a los peninsulares realidades para ellos nuevas. Desde la segunda mitad del siglo XVI, en el istmo el intlujode los aborígenes queda relegado al eventual traslado de una palabra que los españoles traigan de sus sangrientas entradas, a menos que se trate, como ha de ocurrir con frecuencia, de vocablos más o menos alterados que los conquistadores iniportan de distantes comarcas. Aliado, pues, de una toponimia abundante ·contrasta la penuria del léxico que en Panamá aportan los indios. Hasta donde he logrado investigar, las palabras de origen istmeño, incorporadas en la primera mitad del siglo 'XVI,
son: chicha, chichetne, .machete, guayacán, chilale, jabalí, barbacoa y guaro. Probablemente panameñas son también capacho, corozo, cají'- chamico, cayuco, guarapo y saba~a.
De las palabras que los españoles recogen en las Antillas, especialmente en Santo Domingo, donde hacen escala y se establece la primera Audiencia de América, todas o casi todas se domicilian en Panamá. Voces taínas de empleo corriente en el istmo, desde los albores de la colonia, son las que enumera don Pedro Henríquez Ureña en su obra: aje, ajl, bohío, caciqu.e, canoa, carey, caribe, hamaca, iguana, icotea, tabaco, henequén, bejuco. cabuya, caimito, ceiba, hobo, maíz, mamey, mangle, mani, papaya,.yuca, cocayo,'CQmején, nigua, jaiba, batea, guaba, guásima, majagua, pitahaya. yarumo o guarumo y coa. Curiosa acepción es tibarán, que en Panamá sólo se emplea literariamente. El animal es atlántico. Nosotros siempre hemos dicho tintorera al macho y a la hembra; cazones a la cría. Del.caribe-curia heows derivado pocas. Conozco cuatro, dos que siempre
6&4 M18UEL AliADO BAAL, XIV, '94&
han tenido en Panamá un carácter literario, butaca y cai,mán; dos de uso corriente, totuma y piragua.
, De Yucatán nos llega huracán, quizás por vía peninsular; y cutarra. (Ver Georg Erederici, Hilf.wiJrterbuch far del'
Amerilranisten t Halle, 1926). Nahuatlismos' son n, achote, aguacate, cacao, copal, 'chayote, chichigU4 -<dinero menudo, ,entre nosotros), gualc (trabajado, uso), hule, petaca, petate, y tamal. No todos estos vocablos nos vienen, .sin embargo, en el siglo XVI. Sólo a partir del siglo XVII hallo la voz peta. te. Los cuentos .del siglo XVllI y del siglo XIX comienzan: Est'era, est'era y no era petate.
Los quechismos que tenemos desde los primeros tiempos son : cancha, chácara, chirimoya, fututo, ñapa, papa,. pi
rú y piruco, que ya se ha perdi4o. Estas voces pasan al resto de América a través de Panamá .
. Guaranismos que se nos incorporan desde muy temprano, quizás por vía peninsular en parte, son: ipecacuana, maraca, poroto y zapallo.
Las voces de ascendencia africana llegan con los primeros esclavos; pero como ~tos introdujeron también portuguesismos, parece licito hablar de afroportuguesismos en Panamá :bemba, bongo, cachimba, call1Jlgo, congo, cambia, guineo, ingrimo, macaco, mandinga, qaimbol o quimbo y tebu
jo. Casi podría decirse que los disílabos son escuetamente africanos. Nótese la preponderancia de la combinación an,
en, in, on, ano Sin embargo,·11i predilección fonética que en Panamá se
destaca puede representarse por los fomenas cha, che, chi, cho, cAa que a menudo se repiten en una palabra. Me parece influjo indígena. Nótese Chepo, chicheme, chilate; chuchama, machigua. Oviedo dice en el Samario (página 489 de la
BUL, XIV, 1965 655
colección citada) que los indios panameños llaman al puerco chuche. Esta predilección fonética se conserva hasta nuestros días: chichipati, chumeca, machin, machigu.a, pichicuma.
El istmo sirvió para difundir voces que provenían de ]asAntillas, de México, de Centroamérica y del Perú., Tanto o más que de Costa Rica, de Panamá puede decirse son Rufino José Cuervo: « En. cuanto a voces americanas, las hay en esta República de muy diversas prQcedencias, llevadas como a otros países por los españoles mismos)). Expresamente del proceso istmeño observa hacia mediados del siglo XVI Agustín de Zárate (en el capítulo 10 del libro primero a) : « En todas las provincias del Perú había señores principales, que llamaban en su lengua curacas, que es lo mismo que en las islas solían llamar caciques; porque los españoles que fueron a conquistar el Perú, como en todas las palabras y cosas generales iban amostrados de los nombres en que las llamaban en las. islas de Santo Domingo y San Juan y Cuba y Tierra Firme, donde habían vivido, y ellos no sabían los nombres en la lengua del Perú, nombrábanlas con los vocablos que de las tales cosas traían 'aprendidos; y esto se . ha conservado de tal manera, que los mismos indios del Perú cuando hablan con los españoles nombran estas cosas generales por los vocablos que han oído, dellos, como al cacique, que ellos llaman curaca, -nunca lo nombran sino cacicua ; y aquel su pan, de que está dicbo, le llaman maíz, con nombrarse en su lengua zara; y al brebaje llaman chicha, y en su lengua azúa ; y así de otras 'lilUchail cosas )).
Cultura literaria. - Nuestros literatos hao. querido ver . en Vasco Núñez de Balboa una especie de Bayardo, no sé bien si extremeño o tropical. Dejemos a fray Bartolomé
606 MI.DBL A..&OO BAAL, XIV, '96&
de Las Casas y a Pedro Már~ir de Anglerfa la tarea de dilllcidar la culpabilidad que le-incumba en el Darién. El 20 de Junio de 15 [3, seis años antes que se funde la ciudad antigua de Panamá" capital qtle fué de la Castilla del Oro, 8alboa así ,escribe desde el istmo al Rey de Espllña: u Una merced quiet·o suplicar a Vuestra Alteza me haga porque cumple a su servicio i es que Vuestra Alteza mande que ningund bachiller en Leyes ni otro ninguno' si no fUf)re de medecina pase a estas partes de la Tierra Firme so nna grand pena que Vuestt'a Alteza para ello mande proveer" ". Como sucesor de Pedrarias 88 designa a Lope de Sosa, quien expira al llegar a nuestras playas el año de 1520, Le ha de suceder don Pedro de los Ríos, cuyas instrucciones reales acaban las recomendaciones de Balboa, ya decapitado. Es así cómo desde el primer momento procuradores y letr~dos, intelectuales en general, no disfrutan de lo que llamamos favor oficial en 'Panamá. Oficialmente la cultura no sólo no se fomenta: se la antagoniza.
Sin embargo, en su aspecto vital, la cultura es creación propia y no acumul:Ció; ni asimilación. La cultura panameña tendrá que ser elaborada por sus hijos a través de una gestación penosa y prolongada, que habrá de imprimirle un carácter nacional. Panamá, istmQ adonde convergen todos los hombres de Europa- como clave de la conquista y de la colonización, está por ello desde un principio hajo el influjo del Virreinato de México, del Virreinato del Perú y del gobie~no de Santo 'Domingo. España e Inglaterra se hacen sentir también, desde la remota Europa, a través de sus hombreS'; (( Pues quedándose el marqués don Francisco de Pizarro en la isla ya dicha con doce' hombres.,...... escribe Francisco de Jérez su C,.ónica • - el uno dellos escribió una
BAAL, XIV, 1965 EL L.IIGU"'." P ....... ,
carta metida en un ovillo de algodón para el Gobernador de los Ríos que le decía.
Muy Magnifico Señor; Sabedlo bien por entero ; Que alU va el recogedor y !'oCÁ queda el caJ'nicero.
Gomara, en Hispania Viclrix' da en la página 225 a '{\ un Sarabia, de Trujillo 11 como autor, quien la remite al pie de una carta, que muchos otros firmaron también, a don Pascual de Andagoya en Panamá, sin saber que ya el gobernador de los Ríos había arribado. La versión de Gomara denota 'rasgos populares en América, como el uso del pues expl!ltivo, la omisión del tratamiento cortesano y el empleo de la tercera persona en singular:
Pues, señor Gobernador, Mírelo bien por entero ; Que allá vá el recogedor, y acá queda el carnicero.
Cieza de León deja una versión más en el cápítulo CXIX de su ob.ra ' :
Ah señor Gobernador 1 Miraldo bien por entero, Allá va el recogedor, Acá queda el caFnicero.
Alrededor de.1538 se traslada a Panamá, con la Real Audiencia, parte de las funciones jurÍdicas hasta entonces ejercidas en Santo Domi.ngo. El isimo relaja más los vínculos que lo unían con las Antillas y asume funciones continentales, que son de carácter procesal. La Real Audiencia de Panamá abarca, en sus' primeros tiempos,' además de
659 BAAL, XIV, '945
Castilla del Oro, Nicaragua, Cartagena, Carabaro, Nueva Castilla y Nueva Toledo, e •. Río de la Plata y el estrecho de Magallanes, como puede verse en las Reales Cédulas expedidas por Carlos V, la PE mera el 30 de febl·ero de 1535 (calendario) en Madrid y la segunda el 2 d~ marzo de 1537 en Valladolid. Voces pues de procedeucia panameña han tenido que trascender en los legajos y ex·pedientes - por la vía escrita - a otras regiones de América. El trabajo de la Real Audiencia no fué sólo extenso sino intenso.
Sin embar~, l~ que en Panamá prevalece es la economía, dirigida especialmente hacia las exigencias de la colonización; y de manera muy especial hacia el Perú. « Toda la más desta ciudad está poblada, como ya dije, de muchos y muy honrados mercaderes de todas partes; tratan en ella y en el Nombre de Dios; porque el trato es tan grande, que casi se puede comparar con la ciudad de Venecia 11 (Cieza de León, "Crónica del Perú, cap. 11). Y aunque Panamá no es la ciudad más principal, Cieza de León comienza su Crónica del Perú por ella: « hágoloporque el tiempo que él se comenzó a conquistir salieron della los capitanes que fueron a descubrir al Perú, y los primeros caballos y lenguas y otras cosas 1) (Ídem, cap. 11). Los jovenes istmeños no irán a estudiar pues a Santo Domingo de preferencia, aunque quizás algunos fueron a México. Desde este siglo irán a Lima, cuya universidad de San Marcos aparece fundada en 1581, e inconformes con el ambiente de Panamá, se radicarán en el Perú o. en ·el Ecuador, raramente en Colombia.
Las autoridades, apercibidas a la magna empresa de la conqnis.la y de la colonización, enfrentan trabajos abrull)adores. « Por derramar la gente qne sobrada había en Panamá, Pedrarias envió a Hurtado· de Mendo:ia con della 1)
BAAL, XIV, 194& 659
(Fray Bart~lomé de las Casas, Historia de las Indias; tomo V, cap. 164, pág. 218). Los tratantes del istmo se enl'iquecen; pero suplen las exigencias, a veces angustiosas, en hombres, animales, bastimentos y equipos para la colonización. El rey de España estimula la extracción de oro en Veraguas, que pone en manos de los natariegos; y por los primeros cuatro años se contenta con el 20·/. « y no más 11.
Los alcaldes y regidores se vuelven amarillos, como el oro, que en España creen se pesca con redes. Los negros se alzan. Los ~idores de la Real Audiencia juzgan y sentencian ~os asuntos del Continente. No hay imprenta, no hay universidad, no hay más enseñanza que la precaria del convento o la abundante y rica del oído y de la vida. El7 de may'o de 1575 Alonso Criado de Castilla escribirá: «es la gente muy política, todos espaíioles y gran parte dellos originarios de la ciudad de Sevilla. Es gente de mucho entendimiento 11.
Por el año de 1561 estuvo varios meses en el itsmo el 'futuro cantor del Arauco, Alonso de Ercilla. Juan de Miramonte intitula su poema Armas Antárticas y describe la campaña contra los indios alzados de Panamá, en la cual participa. Merodean desde Nombre de Dios y Cruces hasta Panamá; asaltan haciendas, roban negras y cometen toda suerte de desafueros. «Quando se juntan con franceses e ynglases, con quien tienen amistad, son muy daii.osos 11 11.
En .58. observa Alonso Palomeras un eclipse lunar en la ciudad, y a fines de si'glo desembarca en el Nombre de Dios - nombre bueno y tierra mala- un versificador que algunos investigadores quieren identificar en Rosas de Oquendo. Los octosilabos que se observan' dicen de un lance de amor entre un boticario y una mulata panameña, quien no resulti. insensible a las Musas de Castalia.
060 MIGVBL AIIA.DO
Al fin llegué a Panamá, Sive Los Diablos deHlanca, Tanto que' por no tenella Era mi cama unas tablas.
Pero la necesidad Como el ynxenio adelgaza. Balióme la poesía . Con que comy dos semanas.
Porque hallé un boticario Tan rrendido a una mulata Que volví la nieve fuego Con hazelle dos otabas.
, BAA.L, XIV, 1965
E 1 versificador aspira la h procedente de f latiDa - obsérvese el verso noveno. Entre los poetas castellanos, a partir de 1573, comienza a hacerse sinalefa en.,stos casos.
Cantares y danzas. - Que a mediados del siglo xVJ.pueda hablarse en Panamá de UDa poesía popular o lo que es lo mismo, de una tradición de cantares y de bailes colectivos, es verdad que los Ifocumentos de la época atestiguan. Los elementos '~icos deUstmo se plasman pronto en'dos realidades estéticas: una es fusión de lo ibérico y lo africano ; otra de lo ibérico y lo indígena. Sólo en los siglos por venir ocurrirá la conjunción de ambas, que aun en la prime~a mitad del siglo xx no será cabal. La primera fusión nos da la cumbia; la segunda, la mejorana. El socabón, que es la mejorana instrumental, no surgirá sino después. En el siglo 'XVI el baile será diversión de negros ala que concur~n los espaijoles ocasionalmente; el canto será exigencia de los peninsulares, que los indios -las indias - aeompadarán.
El aporte africano se caracteriza por el compá~ musical
8AAL, XIV, '9~5 EL LIIGUUE.R P.IAM1
binario, por el sentido irreverente, a menudo obsceno, de. la letra y por el rijoso contorneo de la danza. E~ un género salaz. No existe sensibilidad. Hay emotividad, que, salvo raras excepciones, es casi bestial. Se dan casos, sin eQlbargo, de una dolorosa nostalgia en los siglos postétiores, como habremos de ver.
En )a música indígena de todo el Continente debe destacarse, ante todo, la uniformidad de ciertas caídas melódicas, que parecen puntualizar un sentimiento de resignación. La t~isteza·del indio no es como la del africano .. La del negro se hace cínica, la del indio desconsolada, En el primero bubo,. sobre todo, captura; fué privado de su libertad, que era externa; la protesta es también exterior. En el indiO el ~iaje interior de su civilización continúa ;se encierra en sí mismo; y asume así un carácter de resignación silenciosa.
De los ~borígenes del Darién dice Las Casas que (( hacían . grandes meneos y cantos pr9porcionados a los muertos, y
tristes, como acá hacer.n0s las honras a10s que se nos mueren. En aquellos cantos refieren con lástima los esfuerzos y valentías que habían hecho en las guerras, y buenas obras en la paz ... Estas obsequias, o cantares lúgubres, u honras ..• por todo un año dizque hacían)) (Oviedo, Historia GelUl
ralo cap. CCXLU). y en términos más generales. añade: (\ toda materia que a ellos es trist!l, la encarecen y amargan )). Solían acompañarse, según Oviedo, con, tambores de dos tipos: unQs tenían la cabeza cubierta por ~na piel de venado ; otr.os era~ de madera por entero.
En los cantaros españoles de este siglo en Panamá no puede esperarse un instrumental completo y no debe creerse en acompañamiento vocal femenino. Mujeres hispánicas no había o había pocas.· La mejorana es el canto panameño de
511
. 66. MtG UEL AliADO BAAL, XIV, '9~~
hombres sólo. Por su división ternaria de tiempo, ella pro.clama su abolengo, que es indoeuropeo. Literariamente, noes una novedad. Se parece a las porfías dominicanas, a las. cuartetas de México y a ciertos pasajes del poema criollo deMartín Fierro (XXIX y XXX) que recuerda José Hemández:
. en la Argentina. Su estructura es la d~c¡ma. creada por Vicente Espinel hacia fines del siglo XVI. Suele iniciarsecon una redondilla de cuatro versos en· el orden ceceo Sigueuna de las cUlltro glosas, que consta de nueve versos más el que le corresponda de la redondilla. Ejemplo: redondilla. cece; primera glosa, abba accd de; segunda glosa, abba. aeed de; y así sucesivamente. Debe observarse que en este sistema de connotación, los· versos a b y d de una glosa nocorresponden por rima con los mismos versos de otra glosa.
Si en la mejorana la estruCtura prosódica ·es pues castellana, la música vocal o canto es de A.ndalucía. COl1l"espondea las saetas del siglo. En Panamá, pues; la forma literaria de Castilla se complementó con la canción andaluza para crear nuestra mejorana cantada o vocal. Los poetas que llegaban al istmo han debido traernos la décima como una novedad madrileña y los sevillanos que constituían casi toda la ciudad han debido adaptarle, con gusto, el canto de Sil
tierra. Es natural que los esclavos africanos no participasen. pero las indias y naborias de la época se sumaron al canto·de los ~olonizadorlls. Han recalcado sn aporte, bien colectivo o bien canturreado por su cuenta, con las caídas melódicas de una tercera, cuarta o quinta 111 final del tema musi· cal. Es· así cómo nace la mejorana del istmo, que en. estesiglo carece de forma instrumental. Se trata de un canto, DO.
de un baile. La letra será siempre distinguida, casi señorial; pero no carecerá de brotes irónicos. La mejorana nunea mo-
BAAL, XIV, Ig65 663
¡'aliza ; comienza en el último acto del asunto o °del drama que tr!!ta y procede a su c1imax sin sentimentalismos, Desdeña lo patético, lo trágico y lo enfático,
El instrumental del siglo es primitivo. Co~~iste esencialmente de cajas de resonancia, de tambores españoles y de formas más rudimentarias que aportan los indios y los esclavos. Hacia las postrimerías del siglo aplrece el rilbel, violín panamello!l usanza andaluza, de tres cuerdas también. En la mejorana bailada, que también se Uama socabón, el rabel habrá de ser el instrumento cantante ti. En documentos de la época se mencionan las fiesta~ en que el espiritu del vino se ° impone ; se hace referencia a toscas Oautas y a ~hirimias por el estilo indigena. Los bailes no eran promiscuos; Los españoles bailan entre si con mujeres indias. Los negros, alzados y esclavos, danzan por sil cuenta. No ha de faltar en ellos, desde luego, la presencia trasnochada de algún hijodalgo.
En la cumbia las parejas se contornean lascivamente alrededor del núcleo, integrado por los tambores, Sus características imponen la necesidad de concebirla como danza de carácter clandestino o por lo menos al margen de la ley. Es probable que se llevase a cabo en un paraje reducido de la selva, seguramente de noche. La voz blanca en que se canta, propia de los espacios ° abiertos; la iluminación de ritual, que las mujeres llevan consigo en forma de velas encendidas; la trayectoria limitada alrededor de la música; las contorsiones pornográficas y el carácter; ora cínico, ora crudo, de la letra, 10 confirman.
No es la cumbia, sin embargo; como no es la mejorana lc, que caracteriza nuestra nacionalidad, sino el tamborito. En él pueden desentrañarse los elementos ibéricos, negro e
664 MIGUEL AlUDO BAAL, XIV, 1945
indígena. Dice don Narciso Garay que el tamborito no es sólo un canto ni sólo un baile, sino un arte. Sin duda los "aportes coreográficos, los refinamientos de su técnica, la vistosidad del conjunto le dan, desde las postrimerías del siglo XIX, esa jerarquía; pero esta culminación de tres o cuatro siglos tiene sus orígenes en la primera época de nuelJtra vida colonial ;: y fueron populares. Originalmente la pollera fué librea de las casas patricias, cuyos dibujos o temas de bordado pllrmitían distinguirlas. El baile en sí conserva un carácter popular basta mediados del siglo XIX. El padre Las Casas nos relal,a un incidente (Historia de las Indias, cap. CXXXlII) que ocurrió a Cristóbal Colón cuando recorría el litoral atlántico der istmo.: (1 mandó el Almirante subir al castillo de popa un tamborino, y a los ~ancebos de la nao que bailasen, creyendo agradarles, pel'O no lo sintieron así, antes como vieron tañer y bailar, tomáronlo por señal de guerra, y como si fuera a desafiarlos; dejaron todos los remos y echaron mano a sus arcos y flechas, embrazó cada uno su tablanchina, y comenzaron a tirarle una buena nubada de flechas. Vis~ estopor el Almirante, mandó cesar
la fiesta de tañer y bailar ».
BAAL, XIV, 1945 665
BIBLIOGRAFíA.
Prod~cción en Panam': Correspondencia de Vasco Núlíe:: de Bal60a (Anderson;, Altolaguirre y Duvale); Fray Juan de Quevedo (Anderson ; Altol&f!UÍrre y Duvale); Diego de la Tobilla (HiBloria Bql;lHfrica ; Las Casas,' HiBloria 1 Apalogélica); Pedro de Gasea (para la gesLión IObre el Perú, Agustín de Zirate; para la de Contreral, Vida del ,egouiano .Rodrigo de Contreras, en Loaoya); Gupar de Espinosa y,Pueual d" ~ndagoya (Colecci6n de Documenlos lruldilo. so6re ,la Geografía 1 la HiBloria de Colombia, Bogoti, 1882); Alonso Criado de CasLilla(Sumaria Descripci6n del Reino de Tierra Firme, en Casio Rica, Nicaragua 1 Panam6 de Manuel M. Peralta); Juan de Miramontes (ArlM8 Anl6rticOJ, ver Luis Alberto S'nehez en Los Poelos de la Colonia).
Autores que tratan sobre Panam' en el siglo: Oviado, Las Casas, Agus~n'de Z'rate, Francisco de Jérez, López de Gómara, Cieza de León, Pedro M'rtir de Anglerí., Martín Fem'ndez de Enciso (Suma de' Geografía, aun delCOnocida), Bemal Díaz del Castillo.
Obras de consulta y referencia para este capítulo:
I G081&1.O FB .. mBz DB OVIBDO T V ALD'S, Sumario de la Hisloria Natural de IOJ Indias (1526). BAE, XXII.
I OVIBDO, Hisloria General 1 Natural de /al Indias (1535-1557). I FBn 8UTOLOd DB La.s CASAS, Hisloria de IOJ Indias (1527-1552-
1553). • LAs C"IWI, Apologlltica Historia d. IOJ Indias. Nueua BAE, XIII. I PBDBO CIIIZ& DB LBÓ8, Crónica del Perú, Sevilla, 1553. BAR. XXII. I AGulITfB DB Z.í.aATB, Hisloria del Ducu6rimienlo ,1 Conquista del Perú.
BAE, XXVI. , FBUCISCO LÓPBI DB GÓMAB", Hispania Victri3: (1552). BAE. XXII. I BBDAL DiAl DBL CASTILLO. Verdadera 1 nolo6le relaci6n del descubri-
miento 1 conquista de la NueuiJH.pañay Gualemala. BAR, XXVI. I FBUClSCO DB H .... Crónica. BAH, XXII.
,. A8DBBSOII, Vida de Balboa. Buenos Aires, 19~3. " Á8GBL ALTOLAGUIBBB ,. DUVALB, Vida de' Ba160a., , ti MUIlBL M. PaBALTA, CÓlIo Rica, NicaragUG 1 Panamlf, en el siglo X V l.
Madrid,1883. " 'NARCISO Gun, Tradiciones y Canlares de Panamlf, 1930. ", hGBL RUBIO, Indios 1 Cullural Indígenas PanameñOJ. Panamá, 1940. ti RODIUSO M,Bó, De la Vida lnteleclual en la Colonia Panameña. Pana-
mi, 19~4.
666 M .. "".Aluuo BUL, XIV, J94~
lO Boletín del ,";titulo de lnuediga.ione. Folkl6ricaa, yol. 1, nO 1, Panam',lg44 .
• " PIIDao H"~(QUBZ Uallil~, 81 8.pallol en 8anlo Domingo, Instituto de Filología, BuenoB Aires, Ig40 •
.. ROPlllo Joó COIIBVO, Apuntg!ion~ Críticaa ao6re el Lenguaje Bogota-no, Bop', Ig3g, séptima edición •
.. W. KBIII8TOII, The 8ynta:e o/ Caatilian Proae. Chicago, Ig3,. "' GBoaa FaBDIIBJCI, HilJ.wiirler6uch/lir der Amerikanillm, Halle, Ig26 .. "' P~OL SeBBID, 81udien zunupanilc"en 8prm:hgul im Deu/sch~n. Greif ....
wald,lg34. l. MIGOBL AliADO, Precuraore, y Bebeldu. E~ioa, Buenos Aires, Ig43.
BAE es la Bi-'Iioleco tU Autores &pañole. impresa por. Bivadeneyra en Madrid en '1 yol6menes, de 1846 a 1880. Nueua BA8. 15 yolúmenes, Madrid, 19°5-1919"-
MIGUEL AMADO.
LA PROSA DE JOSÉ MARíA HEREDIA
Mucho es lo que se ha escrito sobre José Maria Heredia. Rn 1939, al cumplirse el centenario de su muerte, eft toda América surgieron páginas que contaron su vida, analizaron sus versos y loaron sus afanes por]a independencia de Cuba: Se acrecentóa5Í la ya amplia bibliografía existente acerca de Heredia. El'poeta y patriota cubano une al interés que despierta su obra literaria ]a importancia simbólica que reviste su figura de revolucionario: su personalidad recuerd~ la de otros americanos que en el pasado siglo combatieron - sangre y tinta - por la. libertad de la p~tria.
Su breve vida es rica en incidentes. Fué la suya vida de luchador infatigable, aun contra la salud delicada. Sus obras' en verso, no muy numerosas pero de amplias resonancias, han sida frecuentemente repetidas, comentadas, estudiadas. A todo esto, apenas si al pasar se ha hablado de la prosa de Heredia, fuera de su epistolario, y aquí flobre todo por lo que sus cartas tienen de valor biográfico.
e Justifican los escritos en prosa de Heredia este olvido? Creo que no. Más aún, me parece que el'poco conocimiento
que se tiene de sus artículos periodísticos, no reeditados sino excepcionalmente, y las dificultades con que se tropillZa en México para poder leer los números de El Iris, La Misceldnea, El Conservador, El Diario del Gobierno de la República
668 EMILIO CAI.U., BAAL, XIV, 'gl,1>
Mexicana, El Renacimiento y otros periódicos donde dejó muestras de su actividad de escritor, ha conspirado contra ~n conocimiento más completo de la producción herediana. Hace algunos años, Amado Alonso y Julio Caillet-Bois " sobre la base de un fragmento crítico de Heredia publicado por Allison Peers', llamaron la atención sobre los niéritos de Heredia como crítico, y de la necesidad que había de publicar sus juicios literarios. Esta consideración puede extenderse a la restante y disRersa labor en prosa: a la rotunda de SUB discursos y articulos políticos; a la sencilla de sus cartas familiares; a la cuidada de sus cartas de viaje '. (Las Lecciones de
• A ... no ALOIlSO, y JULIO C.ULLBT-BoIS, Her.dia como crítico literario,
en la nevista Cabana, de La Habana, 1941, XV, págs. 54-62. Véasetambión Amado Alonso, En,ayo sobre la Novela Histórica rEI Modernismo en
La Gloria de Don Ramiro, Buenos Aires. 1942, págs. 75-78 .
• E. ALLI&OII PEBRS, Scoll in Spain, en la Revue lIispanique. de Nueva York-Parí., .1936. LX VIII. pág. 147.
• La Colección de libro. cubanos dirigida por Fernando Orliz publicó ell 1939 dos volúmenes cOn el título de Poesías. Discul"os y Carlas de José María Her.dia. edición prol"(!'da por Maria Lacoste de AruCe. Es, natu, ralmenle. una selección, aunque - como el nombre lo da a enlender -no se reduce a sus poesías. Recogen también diversos escritos en prosa de Heredia los siguientes libros: HBRBD .... Prédica. de 1.iberlad (La Habana. 1936), "cuaderno de cultura» preparado por Francisco González del Valle; FRAnCISCO GOI .. ÁLEZ DBL VALLE. Cronología Herediana (La Habana, 1938). Esta obra del destacado crítico cubano trae breves fragmen~os de artículos periodísticos de Heredia; Anlología Herodiana (La Habana. 1939), selección de Emilio Valdés y de la Torre; MUVEL GABela. GAB6-PALO MESA. Jasé María Hor.día en Méxíco (México. 1945). Trabajo farragoso; .tiene. sin embargo. utilidad por las numerosas transcripciones de la prosa herediana. Las citas están tomadas de la edición de Fernando Ortiz - ipdicadas por el número romano del tomo - y de la Cronología H.r.diana de González del Valle - indicadas con las iniciales G. del V. - El fragmento del Ensayo sobro la Novola lo copio de Allíson Peers. obra citada.
BAAL, XIV, '9~5 L .. PROI.\ DB Jod Mur .. Hu ...... 669
Historia Universal bien poco agregan, en cambio, a su prestigio).
En una ocasión, ya propósito de la Hisloria Universal que estaba escribiendo, Heredia afirma que aspira para su prosa un lugar lio inferior a sus versos:
Ella pondrá silencio a 108 que dicen que sólo sé hacer ver-808, y será la base más sólida de mi fama '.
Es ésta - claro se ve - una declaración juvenil, no tanlo si consideramos la precocidad de Heredia, .y que sirve· para mostrar una faceta de su carácter. La 11 base más sólida )) de su fama es su obra en verso, pero mucho gana su nombre con la obra en prosa. (Paradójicamente, ~as Lecciones de" Historia Universal, en la cual cifraba tantas' esperanzas, es un trabajo endeble).
A menudo juicios de hombres famosos, aceptados sin análisis, hacen perdura~ ligerezas o equivocaciones. No es exactamente éste el caso de ]a prosa de Heredia juzgada por José Maní en el celebrado discurso de 1889, pero es indudable que ]a cita repetida de ese juicio ha evitado més de un buceo directo en ese ámbito de la obra herediana. Dice Marli :
En su prosa misma, resonante y libre, es continuo. ese vuelo de alas anchas y movimiento a la par rítmico y desenfrenado. Su prosa tiene galicismos frecuentes, como su época; y en sus Hesíodo hay sus tantos del Alfredo, y muchos versos pudieran ser mejores d.e lo que son; lo mismo que en el águila, que vuela juntO al sol y tiene una que otra pluma fea. Para lunares están las peluquerías; peEO cquién, cuan-
. • Carta a su madre, fechada en México, is de septiembre de IS26. El galiciam,o «pondnl. silencio" no puede sorprender en Heredia (11, pág. 119).
67° EIIIJ,lO C.&BILU B.AAL, XIV, 19~5
do no esti de cAtedra forzosa, empleará el tiempo en ir de garfio y pinza por la ob~~ admirable, vibrante de angustia, cuando falta de veras el tiempo para la piedad y la admiración ~ l.
Siempre se ha elogiado (olvidémonos de Rafael Esténger) la fina crítica de Martí, ~xcélente catador; las escasas fallas que pueden descubrirse en sus juicios provienen, no hay duda, de su mirada demasiado amplia, de sus generalizaciones atrevidas. En compllnsación ¡ cuántos rincones vírgenes nos muestra la perspicaz mirada de Martí! Hay mucho de verdad en el juicio de Martí acerca de la prosa de Heredia. No se puede, en menos palabras, analizarla mejor. Pero es insuficiente para abarcar toda la prosa del cantor del Niágara, con provincias claramente deslindadas en el lenguaje como su oratoria; su epistolario y su labor crítica. Si penetramos en las distintas regiones vemos que el parecer de Martí peca de muy general y no las °distingue. Adivinamos que Martí - cuya vida y obra tienen más de una concomitancia °con las de Herediano pudo conocer sino raramente artículos periodísticos de nuestro poeta. Además':~o hay que olvidar que el prestigio que aureoló a Heredia patriota y versificador hizo desvanecer otros aspectos de su pel·sonalidad.
Tentemos, con los materiales a nuestro alcance, de estu
diar su prosa.
:DISCURSOS y ESCRITOS POLfTICOS
La vida de Heredia fué una continua prédica contra la tiranía: A nadie puede asombrar la dimensión que, dentro
1 JosJ! MABTI, Pdgina. Escogidas. París, o. a., págs. 140-14 ..
BAAL, XIV, 1945 L ... 0aA DB Joú Muí .. H' •• D'.
de su obra, tienen los escritos políticos. Sin e~bargo, apenas se refiere a su amada Cuba en las páginas periodísticas publicadas en México. Las cartas revelan, sí, que no la olvidaba, y la exaltó, además, en los versos:
1 Cuba! al fin te veris libre y pura como el aire de luz que respiras, cual las ondas hirvientes que miras de tus playas la arena besar ...
Entre los periódicos mexicanos que lo cootaron como colaborador se encuentran algunos de índole marcadamente política (El Fanal, El Reformador, etc.). Para ellos escribió Heredia numerosos artículos sobre episodios contemporáneos de la que él llamó « patria adoptiva ll. Como es sabido, Heredia llegó a alcanzar en México altos cargos, y su actuación pública está jalonada por varios discursos. Son, como podrá suponerse, de carácter político. Los más importantes los pronunció en 1831 yen 1834, en Toluca, con motivo de sendos homenajes a]a independencia mexicana. La frase es amplia y rítmica, el vocabulario sonoro, con tantos adjetivos como sustantivos:
A los déspotas aztecas y a sus sátrapas salvajes sucedieron procónaules ávidos y tiranos, jueces arbitrarios y estúpidos, que compraban con insoiencia inaudita la facultad infame de oprimir y saquear a los·pueblos. (1, pág. 142).
Ya Alberto Lista seiialaba, en 1828, galicismos en los versos de Heredia (aparte de afearle algunas . expresiones como desprovistas de valor poético), pero subía posteriormente en su j~icio al apuntar a las (( muchas bellezas 11 que encontraba en ellos. Muchos años después es Martí - tal. como hemos V\sto - el que subraya (( galicismos frecuentes 11 en la prosa
UAAL, XIV, 194&
herediana. No puede negarse que Lista y Marti tienen razón.
Son galicismos derivados de, la formación intelectual de He
redia y de la falta de un aprendizaje a fondo del idioma: en los discursos es donde más--nbundan.
Cuando la paz huye del antiguo mundo, eternicemos sus altares en Anáhuac, y ella 'J la libertad nOll atraerán población, ilustraci6n y riquezas. (1, pág. 138).
Sí, todavía estamos lejos, en los disc~rsos de Heredia, del
tiempo de la ií gente nueva)J, aquella que pide (.peso a la
prosa )J. Sí, lejos de los discursos de Martí, aunque, sin duda,
hemos elegido alto el modelo. La pasión sanguíneá, enarde
cida, de Heredia es muy distinta de la pasión contenida -
pero no menos céntellante - de Martí. De ahí los párrafos
amplios, encendidos, de Heredia; los breves, precisos" de Martí.
En los ,discursos de Heredia' trabaja más el hombre de
acción que el artista: no es por ellos un orador superior a su
época. c! Supone esto afirmar que Heredia orador carece de
relieve~ No tanto. Sus piezas oratorias mostrarán cómo el ardor, disparado en imágenes sonoras, levanta muchos pá
rrafos a gran altura. Pero con todo no alcanzan sus discursos
- escasos, por otra parte - la importancia de otras fases de
su labor. Veamos fragmentos afortunados:
La fama de la agresión y el aplauso del triunfo llegaron juntos a las playas de Europa, enseñando a los reyes atónitos que la indepen4encia perecerá con los Andes, que son sus eternos altares; y el genio de la historia, que vela sobre el universo, tras las épocas de Dolores e Iguala, grab6 en' sus tablils de diamante el nombre de Tampico. (1, págS. 137-138).
Y a pesar de obstáculos tan formidables, pudQ el espíritu de libertad e ilustración destrozar aquellas cadénas, reivin-
BAAL, XIV, 19~5 LA .BOIA DE JootI MARI .. H •• ED'"
dicar los derechos del hombre. Lección terrible que no deben olvidar los oscurantistas mezquinos de nuestra época. Las semillas imperfectas de civilización que trajo' la conquista, germinaron lentamen~, hasta que su desarrollo irresistible produjo la insurrección de 1810 y la restaul"II:~ión gloriosa de 182 •. Así los volcanes, que inundan los campos en torrentes destructores de fuego, se apagan y dejan al agricultor un suelo fecund¡¡do por las convulsiones más terribles, de la naturaleza. (1, pág. 143).
Sobre la armazón retórica, sobre el tropel de adjetivos y lugares comunes, brilla con frecuencia la palabra enérgica
de Heredia. No es, lo vemos claramente, un gran orador; al menos en cuanto al valor conceptual y literario del dis~urso se refiere. Lo demás tiene mucha menor importancia, yel propio testimonio de los contemporáneos silencia sus condi
ciones fíSIcas para la oratoria. En varios números de El Conservador de Toluca se publicó
un interesante artículo de Heredia titulado Patriotismo. Sin ser propiamente un discurso puede vincularse, por su asunto, a ese casillero de la producción herediana. Difícilmente escri-bió el poeta cubano una pieza política de mayor valor social y li,.terario que ésta. La frase se hace aquí IQás breve yel pensamientó corre por vías más cuidadas: hay firme unidad de raciocinio y exposición. Heredia trata en él de males de ayer y de siempre: el artículo tiene por lo tanto perman,ente actualidad.
[Pa~riotismo] Esta virtud divina, creadora de tantos hechos ruidosos y acciones prodigiosas que honran a la humanidad desde los mis remotos siglos, ha sido también el pretexto engañoso, bajo del cual [sic] se ha cometido en todos países multitud de crímenes y desaciertos ... (1, pág. -172).
674 EMILIO c.a..ILL'" BAAL. XIV. '9~¡;
Todo el articulo podría copiarse. Pintura al desnudo de !lnas vísperas de elecciones' en México. vemos allí personas y procedimientos que todavía viven. males que aun subsisten, por desgracia sin miras' de--acabar '.
Hasta aquí es perfectamente válido el juicio de Martí. La prosa oratoria de Heredia- tiene las virtudes y. los defectos que aquél apuntaba.
EL EPISTOLARIO
Se han publicado en Cuba numerosas cartas de Heredia. en su mayor parte cartas fainiliares que han servido para ilustrar momentos de su vida o para explicar la elaboración de sus poemas. Hay que agregar que también nos sirven para conocer más íntimamente al hombre. sus reacciones ante sucesos que ve de cerca y le apasionan. y. sobre todo. porque muestran un aspecto descuidado en el estudio de su prosa : el estilo que podrlamos llamar familiar. directo. casero. sin ~dornos retóricos. Se e~,lica aSí que sea distinto al de sus poesías y discursos.
En las cartas. Heredia baja el tono - cosa explicable -. y obtiene en compensación .frecuentes aciertos expresivos. El
vocabulario, sin mayores pretensiones. rilramenle sorprende con los galicismos que empailan sus discursos; aquí y allá, álgunos regionalismos dan un sabor particular a los párrafos. En general. el ePistolario de Herec:lia tiene el mérito de la concisión; el lenguaje nervioso y la frase breve: parece ha-
I Tambi4n en El Conseruador. de Toluea (S de diciembre de 18S.). se lee un noLablealegato de Heredia contra la tiranía y la demagogia. cr. G ... cl ... G"'ÓPALO M ...... JO$I Maria Heredia ell Jlizico. p6gs. 41g-bo.
BAAL, XIV, 194& L" ....... DE Joó Mul" UaJlbl"
blado más que escrito. Sin las preocupaciones «literarias,. de su tiempo, sorprende, en cambio,' con rasgos felices.
Al escribir lo que ailtecede no pienso tanto en sus cartas de viaje (publicadas en La Moda - 1829 ~ yen la Revista de Cuba - .878 -) como en las dirigidas a su familia y a su amigo Silvestre Alfonso. Según Domingo Delmonte, Heredia no escribió esas cartas de viaje para que se publicaran; sin embargo, cuesta aceptar tal idea al conocer la prolija des· cripción y el cuidado con que están elaboradas. Me reduzco a las otras cartas, que lo muestran más al desnudo.
Son peculiares en el epistolario familiar de Heredia los diminutivos y superlativos con valor expresivo, los giros del pueblo, los refranes: "
Ignacia de mi vida: aunque siento que las muelas te fatiguen tanto, he leído con mucho gusto. tu cartica. (11, p. :124) •
... la hija menor de Yiñez, de quien estoy enamoriscado y que me quiere c;iegamente. (11, pig. 231).
Pero como he es'!ldo tan fatal y tan flaca mente flaco hallta ahora, no he querido entristecerte con una copia nel de mi tristísima figura. (G. del V., pág. 164).
En dicha carta de ayer le digo que es falsísimo que yo haya escrito versos de independencia ni enviado a Cuba un solo "renglón sobre asuntos públicos; J afe que no soJ de los que tiran la piedra y esconden la mano. (lI, pig. 137).
Cuando se refiere a sus pequeñós, Heredia aguza los adjetivos en una búsqueda con frecuencia feliz.
Merced, cada día más gorda, tragona:;perra y graciosa. Ya empieza a bablar y dice mil desatinos, pero anuncia una viveza extraordinaria. Tiene unos colores como inglesa: ¡qué diera yo pOrque BU md.la conociese I (1I, pág.·261).
Loreto muy gorda y graciosísima con los dísparates que dice, pues empieza a hablar. (1I, pág. 267).
676 EMILIO CARILLA BAAL, XIV, '945
No abundan tantó los regionalismos, pero se enOllentran algunos en las cartas de' Her.edia. Hay que distinguir los qUIl ·se refieren a especies vegetales (Ajiaquito, ñame, quimbombó, tejocote) de los 'lue se refiyen a nombres y expresiones típicas (zaragate, gachupín, monifato).
Las cartas constituyen documentos importantes para la vida del poeta cubano; muchos años de su "breve vida se rastrean en ellas. Su deambular por los, Estados Unidos y la época afortunada de México están minuciosamente descritos en las carta~ de H!lrediaa su madre. Pero también las líneas epistolares muestran, como un diario íntimo., reflexiones, dudas,' temores, alegrías. Así registran, aunque extrañan por lo persistentes, las referencia:s al invierno de los Estados Unidos. Mucho debía de sufrir el frío aquel hijo de la tropical Cuba, cuando vuelve con tanta' frecuencia en sus cartas al mismo tema '. Recuerdo aquí, a propósito del Crío, a Ql1evedo. Al Quevedo de los últimos años, aterrorizado por las enfermedades y el invierno, lo mismo que el joven Heredia.
• El periodista cubano Jd'é de Armas y Cárdenas (Justo de Lara) escribió un artículo titulado Inflo.neia d.1 clima sobre los escritores Cubll
nos, y en él pretende demostrar que el calor de Cuba es contrario a la producción intelectual. Cita, entre otroo, el caso de Heredia:
Lejos de Cuba produjo Heredia sus mejo ..... <RDIeo 1 .Dió ... IIOIIIbre al del Niágara lID medio de UD clima que liempre coDJideró como enemigo, añadieado a 101 iDclelD8llCias, para hacerlo máa antipático lID ... mimo, la DOStalgia del deoterrado por id palo de 8U amor 1 de la DacimillDte. (35 Trabajo. P.,.¡od¡IIie .. , La Habaaa, '935, ¡.g. 8.).
Estas lineas bien poco,tienen que ver con el asunto del artículo: el caso de H~redia, por otra parte, nada ayuda a IUS Cundamentoo. El lrabajo de Justo de Lara, de raigambre positivista, el de endeble consistencia. Recordemos mejor los interesantes párraCos de André Gide (Prele:J1l.s, París, 1919, págs. II-U). Algunos escritores son edenu,ados; Olrol,
euItados por el calor ...
IIAAL, XIV, '9~r. LA PIOI .. I>I! Jooi M ... ¡,. H.R_" 611
Después, fuera de los mil problemas d~mésticos, nos
atraen sus aficiones literarias, su pasi6n por Ossián, su re
cuerdo emocionado del argentino Miralla, y algunos párrafos
felices entre muchos que se encuentran en el eJiistolario :
Adiós Silvio; mi cabeza está muy caliente, como lo verás por la letra, y no puedo más. (II, pág. 112). .
AqilÍ bace abora un calor furioso. (U, pág. 136). Mucho be sentido el trágico fin del pobre Carriea; pero
es preciso que los miserilbles..negros se acuerden alguna Tez de que sOn hombres. (II, pág. 300) .
. Carece el epistolario de Heredia de la pulcritud n~cesaria como para que pueda tomarse de modelo. Las ,incorrecciooes,
las formas desmañadas están a tono con la. obra total. Pero
no se les negará a sus cartas, fuera del reconocido valor auto
biográfico, la importancia que tienen de mostrar nuevas pro
yecciones. de su estilo en una obra de tono menor, no d!'ldi
cada -en su mayor·.parte - a la imprenta.
e
ESTUDIOS CÚTIeos
Por desgracia, los estudios literarios de Heredia sOn menos
conocidos que sus discursos y escritos políticós, y su epistolario. Su labor crítica duerme todavía en los periódicos de la
-época, salvo algunos trabajos que aparecieron en la Revista .de Cuba, a fines del siglo pasado, los fragmeIitos que han
publicado posteriormente Allison Peers y González del Valle, y los artículos recogidos por García Garófli.lo Mesa, Fernando Ortiz y Valdés y de la Tone. Son escasas páginas - yen su mayor parte repetidas - si tenemos en cuenta' la fecunda producci6n periodística de Heredia. La verdad es que lo poco
51
EIIILIO CABILLA BAAL, XIV, 19450
que se conoce hoy de su labor en ese sentido nos hace lamentar la: .tardanza que se obseo:a en la reedición de sus criticas. "No han de faltar en México (ni en Cuba, imaginamos), ejemplares de los periódicos el!Jos cuales colaboró el poeta. Hay. pues, un vacio sensible que remediar en la bibliografía herediana.
Amado Alonso y Julio Cai'let-Bois consideraron ji. Heredia « el primer critico de nuestra lengua en el siglo XIX, hasta la aparición de Menéndez y Pelayo» '. Juicio que les dicta la lectura de un fragwento acerca de la novela histórica, lúcido trabajo del cubano. Sin duda alguna se trata de un ejemplo de alta critica que, sin embargo; no veo confirmada en otros estudios que conozco (Libros judaicos, Biografía de Juan Bautista Casti, Biografía de Me/chal' Cesarottij, aunque también puede preguntarse si estos trabajos de vulgarización daban para más . . . Hay ·otros asuntos interesantes y sugestivos que, probablemente, ratificarán la impresión que produce el fragmento citado. Son ellos los articulos titulados Byr0'lt Literatw'a
francesa moderna, Origen del placer que nos causan la., tra
gediaJ (en El Iris); Ensayo sobre la poesía jI'ancesa, Ensayo sobre el carácter de J. J. ROlusea", S" « Julia ), y sus (1 Confesiones )), los otros artículos de su Enlayo sobre la novela (en. La Miscelánea); diversos estudios, en fin, en el· Diario. del
Gobierno de la República Mexicana •. El número de los trabajos indica con elocuencia en qué medida atraía la critica al
poeta cubano.
• ÁlI&DO ·A.LOII80 "1 JULIO CAILLBT-BOIS, Heredia como critico literario.
pág. 63: • La biografia de Meléndez Valde. "1 el estudio Sobre la rima., el uer~
suelto son -segó,n González del Valle - de Quintana.
BAAL, XIV, 194& LA. PROBA. DH JOSÉ M"'RiA. HUEDU. 679
Reduciéndome a los elementos de que dispongo sólo me corresponde subrayar y citar algunos, muestras acertadas y de distintos matices en la crítica de Heredia. Antes de seguir adelante es preciso destacar que dentro de las preocupaciones literarias que caracterizan a los periódicos que Heredia dirigió (El Iris, La Miscelánea ... ) si bien hay una marcada preferencia por las letras europeas - los títulos citados lo demuestran -, no por eso olvidó las cosas de América. Aun más, en vari~s oportunidades se refirió a problemas culturales del continente, señalando sobre todo el desconocimiento en que vivían unas regiones con respecto a otras, a pesar de su origen común. Así, se duele en unas lineas destinadas al comentario de una traducción:
Los habaneros nos parecemos a aquel filósofo que mirando a los astros cayó en un pozo. Ansiamos continuamente saber lo que pasa a millares de leguas de nosotros, nos interesamos en la suerte de pueblos distantes y extraños, al paso que nada nos importa la nuestra. Los·diarios nos anuncian que un lord se cortó el pescuezo -y este acontecimiento es el objeto de todas las conversaciones, y se extiende su. noticia a todas partes. Mientras tanto vemos con indiferencia que nuestro suelo empieza a verse agitado por oscilaciones políticas y ningún periódico habla de asunto tan importante. Pasado el miedo de los primeros momentos, todo se olvida, y nadie piensa en los medios que pueden asegurar nuestra futura tranquilidad. Lo mismo sucede con las novedades literarias. Se publica una ohra en cualquier país de Europa. Al punto nuestros periódicos la anuncian con énfasis, y se apresuran a copiar los juicios que de ella han hecho los periódiCos peninsulares; pero aquí puede cualquiera imprimir cuantos desatinos se le vengan a las mientes, sin temor de que ningún osado crítico le saque los colores a la cara. Sí, la crítica aun no ha extendido su imperio en'La Habana literaria, pues la mayor parte de 1011 escritores que se llaman críticos no son más que
680 EIIII.IO C.A..'U.&. BAAL, XIV, '946
un hacinamierito de insultos, desvergiienzas y persOnalidades que ningún hombre imparcial y de sano juicio puede leer sin hastío. (G. del V .• págs. 125-126).
Quiso ir más lejos en l~~prédica y suyo es el intento de publicar una antología con.el título de Lírica Mexicana. Reunió poesías de autores mexicanos conteinporáneos y escribió el prólogo de la obra. pero el volumen no' llegó a verse i~preso. Eltaminando el prólogo de Ileredia ~salta su buen gusto y certeza en los"breves juicios críticos que emite acerca de los poetas que pensaba incluir en la selección. Y es de destacar que casi todos ellos' quedaron como figuras representativas de la lírica mexicana en el siglo XIX: Francisco Manuel Sánchez de Tagle (quizás el juicio encomiástico más exagerado de la antología), Anastasia de Ochoa «( El Iglesia mexicano 11). Francisco Ortega. José Bernardo Couto. Fernando Calderón. José Joaquín Pesado «( digno imitador del contelJlplativo y místico Lamarune»). Luis An'tepara. Malluel Carpio y Andrés Quintana Roo (amigo de Herediay, según éste. « acaso el primer literato de México))) '.
En los estudios literarios de Heredia. insisto. deben distinguirse aquellos que únicamente se proponen un fin vulgarizador - tales. por ejemplo. los dedicados a Casti y Cesarotti-. y los que revelan más altas miras críticas -.verbigracia. el Ensayo sobre la novela. En la biografía de Cesarotti. si bien lo que pretende es contaren forma suscinta la vida del poeta italiano. le basta,n 'pocos párraros para lucir un buen juicio. Sin duda tiene mucho que ver en el respeto d~ Heredia hacia Cesar<?Ui la común admiración de ambos por los poemas de Ossián. Conocido es el fervor de ~eredia por los amaños de
• G.nci .. Gn6vALo MB .... JOId Maria Heredia eA Mé:t:ico. págs. 649-650.
BAAL, XIV, '9~S 68.
Macpherson 1; no puede extrañarnos, pues, que se detenga
en ellos al analizar la obra de Cesarotti. Se trata de un análisis gen·eral que, por· otra parte, no muestra un estudio a
landa: lile han imputado·". » dice en una oportunidad. pero
no examina la acusación. Expone y no discUte, aunque no puede tachársele de inexacto. Conciso, seguro, el artículo
cumple su fin de informar al gran público en pocos renglones. Sin embargo, todavía estamos lejos de su Ensayo sobre la
novela, o, mejor, del tercer artículo que con ese nombre publicó dedicado a la novela histórica; En efecto, mucho
adelanta aquí, en lo que conocemos, el don estimativo de Heredia, y nos da, también en breves páginas un digno ante
cedente del famoso estudio que Manzoni .publicó años'después. Así expuso Heredia·el conflicto entre historia y novela:
Walte!;' Scott no sabe inventar figuras, revestirlas de celestial belleza, ni comuni~arles una vida sobrehumana; en una palabra, le falta la facuhadde crear, que han poseído las grandes poetas. ES:cribi6 lo que le dictaban sus recuerdos,·y después de haber hojeado crónicas antiguas copi6 de ellas lo que le pareció curioso. y capaz de excitar. asombro y maravilla. Para dar algu.na consistencia a sus narraciones, invent6 fechas, se apoy6 ligeramente en la historia y public6 voliímenes y volúmenes. Como su talento consiste en resucitar a nuestra vista los porrnenoresde su pasado, no quiso tomarse· el trabajo de formar un plan ni dar un héroe a sus obras; casi todas se reducen a pormenores expresados con felicidad.
El gusto y l~ exactitud de los pintores holandeses se hallan en sus cuadros, y éstos sólo tienen dos defectos notables, llamarse históricos y carecer de orden, reguiaridad y filosofía,
• Heredia tradujo varios poemas: La hatalla de Lora, dedicado al poeta a~geolino José Aotc;mio Miralla; [mgtona (hoy 00 se. conoce esla traducción); y diversos fragmenlos (A la woo, Morar, Al 101). Ce. GOxz.I.LEZ DEL
V.lLLB, Cronología Herediana. pág. 250. .
68. EIIILIO C..IL .... BAAL, XIV, .g45
de modo que, en vez de presentarunacomposici6n perfecta, aparecen como una meecolanza de objetos acumulados a la ventura, aunque copiados con admirable fidelidad. Sus novelas son de nueva esp~ie, y se ha creido definirlas bien con llamarlas hislóricas; -aefinici6n falsa, como. casi todas las voces nuevas con que se quiere suplir la pobreza de las lenguas. La noyela es 'una ficci6n y toda ficci6n es mentira. \! Llamaremos mentira, hid6rictu las obras de Walter SllÓtt ~ Hariaseles una injuria que no. merecen, y sí nuestl"Oll elogios
.. por más de un motivo; pero su autor no debe colocarse entre los Tácitos, Maquiavelos, Hume y Gibbon,. y el último compilador de anécdotas tiene más derecho al títul~ de his-toriador '.' .
Heredia no escatima elogios a Walter Scott: la traducción
que hizo del Waverley (México, iS33) ea una pnIeba clara
de su admiración, pero no es obstáculo para. impedirle que
seiiale los defectos de las novelas scottianas. Y a fe que con
sigue probar con fundamentos la óposición. entre historia y ficción l.
Este fragmento del Ensayo sobre la novela habla de la nece
sidad de conocer otrosCestudlos críticos de Heredia. En caso
de corroborar las excelencias del~itado Ensayo - Cosa posi-
. I ALLIIO.. PRB'RS. Seotl in Spain, p6g. 148; AII&DO ALOalO, ERlayo sob,.e la Novela Hút6,.;ea,· págs. 75-'76.
I Creo de interés transcribir unas líneas de E,teban EcheverrÍR acerca del novelista escocés, y aunque no lea" más que comenlario a una Crale de Byron, que. glosa en el estudio Fandoy forma e/l !aBo;"'u de imaginaci6n:
ByroD, allear:a1guaas "giDaS d. Wallor ScoI&, a&elamaba: Imhlimo! I maravilloso I I pero todo 18 ha dicho ya l. ..
e Qué baIlaba el Lord ea la. Dovel.. dal eococéo 'I"e taato l. beCbiuba? L_ 'forma, •• decir, el ootilo, el lougnaje, la eotractura, la upOIieióD _ei_lmeDt. dramática y aaimada d •. 1110 ideao, 'Ia poe.la y la erndiciÓD .. bumando y .aimaado el polvo cad'¡Y~rico de bomt; ... y.igicio que.e fueroa. (06 ..... Complet ... , V, Bu_ Air .. , .8,., pág. 80). .
BAAL, XIV, 19~& La. .001 .. DB Joó M ... I .. Haul .. 683
ble -, será ocasión de colocar también al poeta' cubano en un lugar privilegiadísimo' entre los críticos del siglo XIX.
(Sabemos que 108 verdaderos críticos pueden contarse con
los dedos de una mano). '. En el examen de su obra crítica he debido reducirme a
escasos elementos, inconveniente que impide juicios más rotundos. Además de sus discursos, sus cartas y sus críticas literarias, la prosa de Heredia comprende varios estudios ·históricos y crónicas de viaje, que me parecen menos interesantes l. Completan, sin embargo, el ámbito de sus prodoociones en prosa.
• Domingo Delmonte publicó en La Moda o Recreo semanal d~l be/lo .e:IW, de La Habana (1829), una serie de cartas de Heredia con el título de Fragmentos descriptivos extractados de algunas cartas de José María Heredia. Corresponden a su viaje a los Estados Uuidos (1823-1824) y si .bien, al decir de Delmonte; Heredia "no las escribiÓ para que se imprimiesen ,) hay que reconocer que tienen un lenguaje y una extensión que DO concuerdan con las éarlas dirigidas a sus familiares y a Silvestre Alfonlo. Como lo fUlldamental en aquéllas es la descripción minuciosa de ciudades y regiones pintorescas de Estados Unidos, el titulo de Carlas de ui4j. está bien aplicado. Por otra parte, no carecen de valor y en ellas' abundan los rasgo~ sutiles o ingeniosos. As(, por ejemplo, nos dice :.
Cuando llegamos al pueblo no babia carruaje li.io basta .1 dio siguiente, y ~ vimos condenados a aguantar ea ua indigao mOlÓD, doade tenlamo. libertad para abarrimos a nueotro .. bor. (11, pAgo. 6 .. -6~) •
... CODSidera qué voluptuoso movimieato llevará el cocbe aebre tal pilO. Yo aguuté un rato, aunque 101 saltos' impelíau mi cabeza c\irectamente huta el ingléo que estaba enfronte de mi, y cuyoo besos DO podlan .erme agradables. Viendo al liu que la fieota iha larga, me r_lví a andar .1 trecho a pie, y aoí lo bice d Creeré que 101 ingle ... jurabau y maldeclan .•. ~ No ooñor: permanecieron impertérritos, y sólo uno de .1101 dijo que DO lO precia aquel camino al de Londreo a Liverpool. (11, pág. 64).
'Encontramos entre esas carlas largas' descripciones de las cataralas del .Ni6gara y del Nevado de Toluca. Algunas de ellas pueden utilizarse como anteCedentes o glosas de sus composiciones poélicas. C'on todo, prefiero la. carta. Camiliares, de mayor riqueza expresiva.
6114 BUL, XIV, 19450
Después de nuestro examen es preciso 'decir que mucho queda en pie dell;lrillante juicio "de Martí (sobre todo si pell,
'samos en sus discursos), pero ello no quita que sea insuficiente y aun inexacto para..abarcar otras regiones de la poco conocida personalidad de Heredia prosista.
El estudio de Heredia, y·ersificador y trad_uctor, debecompletarse con los ~tanles aspectos de su obra: la prosa es rica I:In matices y digna.de conocerse ... Muchas lineas de su prosa aparecen másJimadas, más cuidadas que las de sus versos. y con menos galicismos: esos (1 lunares 11 - a veces, nada más que fantasmas -,- que enturbian tanta~ páginas de los escritores del pasado siglo. Sólo así será posible un conocimiento integral de esta figura señera de las letras americanas.
EIIIlLlO CABILLA..
DOS NUEVAS VERSIONES DEL ROMANCE DE DELGADlNA
Ningún rQmance caste]]ano alcanzó tantas variantes ni fué sometido a más distintas interpretaciones que el de Delgadina. Méjico solo ofrece diez versiones ricas y substanciales. é. Qué menos podría Qbtenerse de otros paises ele América, donde la tragedia de la desgraciada Delgadina se ha.hecho canción familiar? El nuestro no estaria ausente en prolija enumeración.
La anécdota de el!te romance es desgarradora; cohibe, mortifica y deja el alma plenaria de melancolía. Es que nada "fu abrumador se ha descripto. Tampoco compQsición poética· alguna apasionó tanto ni conservó a través de las generaciones su prístina emoción. No escaparon de entristecerse los viejos; se alarmaron los aduÜos, y los niños se sobrecogieron de espanto. Despierta la imaginación a los niños y se la toma vivaz e inquieta; vuélvense inquisidores y cavilosos porq)1e llevan el espiritudesgarrado y presa del tema hOfnmdo. Piensan lOs adultos en esa madre que aborrece a la propia
. hija tan luego porque se niega a ser la enamorada del padre. Es el amor del monstr)1o, un ·amor contra natura. Barro
.hediondo le hacen pisar a Delgadina, la,flor del martirio. Los mozos alientan el deseo de sosLener·colJ: sus fuerzas a la
686 ELí". C.A •• "" BAAL. XIV, 196&
hija sin mácula que muere de sed y de hambre en la torte del castillo. Los que ya pisan en la curva de la senectud se ahogan en repugnancia y se auscultan temerosos, se aprietan el alma y escrutan sus pasadas emociones: desean saberse distintos de ese padre que horripila y cuya infaJ;llia se vuelca en su propio hogar. Yen todos se ·esclarece la irreprimible simpatía por esa niña que, como la flor de la caña, creció
. pura y lozana sobre el limo y las aguas pútridas. Muchas leyendas tejidas por la fantasía popular giran en
torno de este suceso y se extienden largamente. Se repite en cada una de ellas el interrogante supremo' y nunca está ausente el tormento de la du~a. Por eso, las leyendas son varias y dispares. Yen todas cae, pesado y definitivo, el anatema, bajo distintas formas. Nadie quiere que tan monstruosO personaje pertenezca a la sociedad en que actúa, o siquiera a la de sus antepasados. Así, el padre es alejado o desterrado por los romanceros, hasta donde puede hacerlo la i'magina-
· ción. Los cristianos dieron en decir que este hombre de acción horrenda era un rey moro. c! Por qué no ~ Que sea un extraño, o mejor todavía: un enemigo.
Sin embargo, también anda en boca de la tradición una vieja historia que parece intentar la piadosa defensa del padre
· de Delgadina.
Era, dicen, un señor acaudillado, poderoso lugarteniente morador de un castillo que admiraba y desasosegaba por igú.al a los arquitectos. El castillo, emplazado en la flOt" de un cerro, dominaba la tierra, el cielo y el aire. Allí sólo lIegabalHos pájaros de largo alienLo. Era la envidia de la her-
· mosa Iberia. Un día el señor, dejando familia, castillo y hacienda, partié con hombres armados a dal'les guerra a los
HAAL, XIV, J9~S ROII.A.ICE DB DILG.A.D1WA 687
moros. Pasados tres lustI·os, regresó. De hombre dócil y caballero leal que era, la guerra lo hizo altivo y feroz, lleno de rencores y de envidias. Por desdeiioso y malo, se le achicó el corazOn al tamaño de una avellana y se le secó como la corteza de los árboles. En el castillo amunlÍlado y de profundo foso, dejó en dulce soledad, al irse, a' la esposa, dos hijas morenas como él y dos !:lijos menores que anunciaban su propia estampa. Nadie, viendo los cuatro vástagos, aventurara duda sobre su linaje. Al tornar, dejando tras la grupa de su cabalgadura más moros muertos que estrellas muestran los cielos en noches de ausencia, halló que el caudal de hijos había: sido prospero.
De pronto; el señor se puso hosco, caviloso e inquieto. Sentía una comezón en las entraiias. Suspiraba, casi gemía.
- i Albricias, albricias! -llegó diciendo la esposa cuando le presentó una joven garrida, de altos pechos y cara hermosa.
Su pelo, en largas ondas, tenía el rübio reverbero dé las estrellas descubiertas en vísperas guerreras, cuando aguardaba la aurora para entrar en lá lid. Nunca ojos humanos vieran más levantada belleza. -
El señor no despegó los labios prietos, ho dijo la alabanza de la propia hija. Se tornó triste. Confinóse en sus habitaciones y pasó las horas solitario. Contaba días, meses yaños .
. y al cabo de cuentas y de cavilaciones asumió la certeza de que Delgadina no era de su sangre.
- No .puede serlo - rugía. Y daba con los puños en la . mesa de roble, atestada de infolios. Torturábase las carnes en voluntario cilicio y mesábase los cabellos desesperado.
Durante la primera comida de medio día, el seiior mira y .. remira a los hijos, lf las hijas. Todos se le atan por el dibujo del rostro, por los ojos, la nariz, la boc!l y el bronceado
688 ELi.1 C.a. ...... BAAL, XIV, '941;
color de la tez: Todos; menos Delgadina. i Delgadina! (Qué hay en esa criatura que tiene su aire y no parece su hija ~ La
'tortura que sufre lo abate y lo exalta a la vez, extrafíamente. Su meditar es liígubre. PD..f fin, a los post,res, habla. Babia y dice con voz severa:
- Delgadina, serás mi enamorada. Las flamígeras palabras han cundido rudas y opacas por
la espaciosa sala. A todos estremecieron; pero lodos acataD lo dicho. Ni Jlrotesta tímida ni airada porfía. Tampoco el clamor de la mad¡;e ha surgido. Cuando ~asta las torres del palacio, las almenas, los muros, las piedras del suelo y el viento lóbrego y ululan te que atraviesa el castillo volando hacia el valle, debieron gritar: u¡ No, no, no 111.
No hubo en el mundo silencio de mayor angustia que el habido en aquel instante. ,
-Delgadina, serás mi enamorada. Delgadííl.a agrupa en su pecho toda la fuerza de su,cuerpo
vigoroso y todo el valor de su pureza. La sangre in.surgente hace bi'iosa su palabra. Altiva y enérgica, ha respondido.
- ¡ No lo quiera Di~! - Y en seguida le reproch8. : -Padre: me afrentan sus palaI!ras. i Cuánto más me valie¡'a el no haberle conocido!
Cuenla otra leyenda que un Marqués, renegado y mata,moros, tenía guardada, bajo, siete llaves, y asegurada con candados, a una hija suya de men.or edad, llamada D.eJgadina. H;abíala soli<litado con amor incestuQsO; pero la nifla. decorosa, !lO cedió. Tal desobediencia le trajo lóbrego el,lcieno. Tan lóbrego, que finó en él.
-'- Delgadina ~ díjole el Marqués - si consi~ntes en ser mi enamorada, los mejores frutos del huerto serán tuyos y
BUL, XIV, 1945 68g
tendrás los más hermosos paseos por tierras extranjeras. Será de plata tu cama, con ornamentoR de oro ,y pedrerías. La blancura de las sábanas vendrá de Holanda y los tapices serán de la mejor seda de' Oriente. Cien criados te servirán, It quienes p~drás mandar con la mirada. Delgadina: esto que te ofrezco lo quisieran para sí todas las muJeres del mundo. Pídelo, y serán esclavas tuyas tu madre y tus hermanas, y tus hermanos serán tus criados. i Yo mismo seré tu esclavo! Limpiaré el polvo que al pisar' dejen tus pies, que son dos armiños. A tu llamado, si lo quieres, mis guerreros" hartos de matar moros, vendrán a pedirte órdenes. Verás cuánhonroso es mandar. Hasta los ríos cambiarán su curso si tú lo quieres. Si ambicionas ser reina, pídelo, que mis gue~rc.>s irán contr~ el rey y sus huestes. El reino conquistarán para ti, Delgadina. Óyelo bien: serás reina.
Delgadina se ha tornada triste, pero no cobarde. Ha respondido con energía, que nada de eso desea; y menos, pero mucho menos, ser su enamorada. Antes verse muerta que consentirlo.
El marqués dió un grito de furia, semejante al rayo, que hizo retemblar los cimientos del castillo.
- i Te encerraré en la torre sombría, por malmandada! -mgió-. Te pondré sedienta con la cal1le salada y te ato-sigaré con el zumo de la retama.
- Padre, si Dios lo quiere así, déme usted el martirioha contestado fríamente Delgadina.
Aquel cielo azul del castillo, que era signo de concordia y de paz, fuése poniendo negro y macabro. Apenas entrada la noche, altas siluetas de fantasmil~ se perfilaban en las sombras. Comenzaron a subir al castillo los duendes. Las brujas arrastraban cadenas por los patios y por las azoteas. Noches
690 ELIA,I CA.P"~ BAAL, XIV, 194&
de horrendo aquelarre, de pesadillas, de mal dormir y de peor soñar. Al tercer día, las gentes del castillo lo abandoñaron ; y al cuarto, partier.on en mulos, camiDo del valle, hacia Castilla, la mujer y los hijos.
'Con la soledad, el castillo se ha tornado más lúgubre. El-Marqués oye ruidos que provienen de t04.05 los rincones en sombras: risas, burlas y carcajadas. Le persiguen por los patios, por las torres y por las almenas. Hasta le parece percibir su corretjlo por las salas y el retemblar pavoroso de los pisos. El Marqués .va en !lusca de los ruidos que le torturan; pero al llegar, nada existe. Los ruidos han mudado prestamente de lugar .
. La soledad es mala consejera para espíritus perversos. Pensamientos siniestros asaltan al Marqués. La soledad le pone aún más salvaje: renueva su bajo instinto y recobra vigor su deseo incenstuoso. Irá a la torre, p~epotente, y forzará a Delgadina •.. En su marchll, libidinoso, se asombra de no haber acometido antes semejante empresa. Ruge, descontrolado, por los sombríos corredores donde su paso
<resuena:
- i Delgadina, serás mi enamorada I i Quiéraslo o no, vendrás a mi lecho!
Al abrirse, chirriando, la puerta de la torre, los murciégas huyen y le rozan la obscurecida frente con s.us alas frías. . Pero el Marqués enloquece de pronto con lo que ha visto: en lecho de plata·, con adornos de oro y fina pedrería, yace muerta Delgadiila,· Las sábanas son de Holanda 'y los ricos tapices son del Ori'eDte. Las luciérnagas del valle forman veloDes y se.encienden en luces de oro. Nunca tuvo un aposento más rica iluminación. Nubes de luciérnagas entrab~n volando por las "entaDRS para renovar y prolongar las luces. Iban a
BAAL, XIV,.lg4á
incrustarse en las paredes y en el techo y de esa manera la sala parecía de oro.
Piel y huesos tan sólo quedaban de Delgadina. El padre tuvo en ese cuarto una alucinación: resquebrajóse el techo y volvió el castillo a tener, como en sus días de paz y de gloria, un cielo limpio y azul. Y quedó flojo de espanto, cuando vió que Delgadina, abandonando el rico lecho, subía al cielo plena de bizarría y de hermosura, como si el encierro y ayuno hubieran dejado intactos cuerpo y alma.
El miedo hizo presa del Marqués, que atinó a huir. Pero, c!adónde iría en la noche? Todos eran muros contra su cuerpo. Debía escapar. sin embargo. Se daba de golpes Contra las paredes. Caía y, 'maltrecho, se incorporaba para de nuevo intentar la fuga. La negra sangre del Marqués, neg·ra como la brea, ensucia las paredes y ~l piso del aposento que ahora le aprisiona.
Asomado a la tone. más alta, el desdichado ve relumbrar las aguas del profund~ foso. Todavía quiere hui~, pero se resiste a desandar el camino hecho. 'Algo superior a su voluntad lo retiene, impidiéndole el regreso. Ha perdido la razón. Se lanza, como en vuelo de pájaro, torre abajo. La ciénaga del foso lo recibe y lo .sorbe como si fuera un batracio. Lo aprieta y lo .esconde en su seno. La superficie, I"ota por la zambullida, a poco queda soldada. Si a.caso se escucha algo, es el ruido de los gorgoritos producidos por el postrero jadear del que agoniza en el foD(l.o.
Después de siete semanas, la luna vuelve'a su espléndido señorío. Por el castillo, dulcemente. iluminado por la luna invasora, se diría que no ha pasado el soplo de tragedia que acabamos de relatar.
BLI .. C ........ BA.u.. XIV, 19&&
y ahora traiga mi contribución al tema. Aportaré dos versiones nuevas del 'áspero romance, tal como lo prom'eli en el ·título. Anduvo una en la voz cantada de unas mozas espaiiolas, y la otra en labios de~J1n 'criollo, don Cirilo Acufía, avezado cazador de nutrias. Y ambas han sido recogidas en el bafi.ado portelio de Floresta, donde se radicllban.
En la primera de esas versiones, el corazón encogidoballa merecido contento porque en ell.a' el, amor de madre, tan desgraciado, e:'l las otras, aparece socorridQ por ingenioaa variante. Aquí, en efecto, el amor Dl8terno conserva íntegras sus nobles virtudes. No se resigna al drama planteado por la exigencia incestuosa, ni abandona a su hija. Acude presurosa al clamor de ésta, y reclama a voces la ayuda de cuantos la rodean para salvarla. No tiene éxito en su humana empresa. Pero su figura recobra alta nobleza; (( Por 108 negros corredores, iba su voz desgarrada JI. Así, como deseamos y necesitamos que la voz de una madre busque salvación de su propia hija, ofreciendo su vida a cambio de la que está en peligro.
Aquí está el romance ~
aOMANca DB DBLGADINA
Tres hijas teitra el Rey Moro, más bonitas que la plata, y la más peqf1eña en años Delgadina se llamab~ DesCansando de la guerra el Rey Moro la miraba. - 4! Qué me miras, padre mío, comO un amador"la cara ~ - Te miro porque en la noche te he de hacer mi enamorada.
• - No lo hade qaer'" mi Dioa ni la VirgenlObenna, aer espoM de mi paciFe, madrastra lIe mis hennan •..• A la pobre de mi madre l. haria muy desgraciada.
El Rey Moro que esto'oyera le da eocien-o en una .Ia. El R4!)'Moro con _linea ' las euatro puertas canda". Llamó a lOO .. 1 .. criad .. y les dijo ~tal palabra.; -DelsadiDa no r.oDaiente , lo qüe BU padre le manda. ' Cuando pida de comer' le dan,lacame ialada; cuando pida de beber dénle wi8 esponja mojada. y en lecho de dura piedra deacanle BU Carne mala.
PuaroocUaa,y nochee, paRmo siete aema...-. ' Un día .. lió por aire Delsadina a la ventlna., Por aIU miró a BU padre que un caballo le enja .. ban. Eleaballo "! rOl halcon81 porque Be ilill de caza; , _ - Padre, si 81 usted. mi padré.' -déme una jaITa eJe agué, que tengo mi cuerpo, seco y a Dioa voy a dar mi alma. - <ABate, 1181'1'& maldita. oegra .. ngnt '1 lengua mala.
•
que no quisiste haa;er lo que el pad.re Rey mandara.
Pasaron dÍas y noches, pasaron siete semanal. Un día salió por aire Delgadina a la ventana. Por allí vió que corrían bulliciosas las hermanas,
, jugando al juego del arro .. en el jardín se encontraban. ~ Hermanas, si son las mías, denme un poquito de agua, que tengo mi'cuerpo seco ya Dios,voy a dar el alma. - Sal de ahí, perra maldita. sal de ahí, perra ma~vada, que no quisiste hacer lo que el padre Rey m~ndara.
Pasaron días y noches, pasaron siete semanas. Un día lilllió por aire 'Delgadina a la ventana. Allí miró los hermanos jugando al juegO de cañas. - Hermanos, hermanos míos. denm~ una jarra de agua, que tengo mi cuel]lO seco, ' y a Dios voy a dar mi alma. - I)elgadina, si pudiéramos. no una sino cien jarras ; pero el Rey M.oro tu padre de la torre no se aparta.
Pasaron dfas "f noches, pasaron siete semanas.
BAAL, XIV, '9410
B.\AL, XIV, 1946 a-.. ...... D ...........
Un día tlBl~r aire Delgamna a la Yantana. Por aili miró a su madre, viérala viejita y Daca. - Madre, ai es usted mi madre, .. déme una jarra de agua, que tengo mi cuerpo seco y a -Dios voy a dar el alma. La madre ofrece la vida ai Delgadiaa Be .. In; por 108 negros cori-edores iba su voz desgarrada : - Venid·todos mis criados y a mi hija dadle agua: Unos en jarras de oro;' . otros en jarras de plata; aquel que primero llegue recibirá buena paga.
Cuando iban los cria~ Delgadina muerta estaba. En la ~a de IIU rostro el dolor Be reflejaba. Con el oro de las trenzo el ancho piso alfombraba. Cuando entraron los criados 1011 ángeles la llevaban: desde eléastillo hllsta el cielo tu trompetas resonaban.
En la versión criolla que recogí, como he dicho, de labios
de don Cirilo Acufla, la madre no tiene presencia. Ello cons
titu)'e a mi juicio, una sanción definitiva sobre el par&i.cular.
La madre, para el criollo, DO Puedll'ser co~p1icada en tamaría ignominia. Por eso, el criollo opta por excluirla &1 romance.
La repugnancia es substancial, y por esO insanable.
6g6 BAAL, XIV, '94'
El suceso acusa eu esta versióu otras variantes. Me parece significativa, entl·e ellas, la que otorga el triunfo terrenal a la virtud amenazada y descarga el máXimo castigo sobre el' incestuoso. Mientras el padre muere lanceado por los indios, la nifia encuentra en el peón Santos - nombre seguramente colocado con in~epción simbólica -:-, la recuperáción de su destino. Por eso, u con ,su amor y su 'persona, lo hizo dueño d~ la estáncia 11 •••
Se trata, «<pmo se verá en seguida, de una adaptación a nuestro ambiente campe.sino. La adaptació'ii comienza con el título:
ROIIUICS DS D.ELGI!DI1A
, , '
Un estanciero tenía tres hijas como la' malva. A. la menor y más buena Delgadita la: apodaban. Un día tomando mate debajo de un sauce andaban. DelgadYa c!lba el mate ya su 'padre se lo alcanza. Cuando Il~gll junto a él ll! soba las carnes blancas y le dice;: Delgadita, te quiero para la cama. Delgadita, qu!, es decente, se encocora y se le aparta. - Gu,arde respeto a.su hija, que es lo que al padre le cuadra ,; no haga lo que el chivo negro ,que está manchando su casta'.
Se puso a llamara gritos a un peón de su 'confi¡¡nza.
!SAAI., xi v, J 945
-Mirá, Santo!!: me enoerm,< en un cwilrlo a eata muchacha, que duerma entre jergas vieját, piojos y agarrapatas. Le butcás charque salido pe: que Be Uene la panza, <
pa'que se la lleve el diablo ~e das jugo de biznaga.
Un día la Delgadita se asomó por la ventana y vió debajo del sauce al padre 'J a las hermanas. - Hermanas, me estoy muriendo sin un poquito de agua. , Mi padre vaya hasta -el pozo y lléneme un jarro de agua, que tengo el corazón seco y abatida y seca el alma. - SaIíte, yegua maldita, Balíte, yegua malvada, que no entrastes en razones cuando tu padre te amaba.
El peón Santos, que ~ra buene, mazamorra le alcanzaba. Hizo un aujero en el techo y le obsequió un 'balde de agua. Satisfecha Delgadita se asomó por lb ventana. Iban llegando los indios J a su padre lanceaban. Sobre potros se llevaron cautivas a las hermanas, El peón Santos del pueblo en el rosillo llegaba.
ELl ... CA •• ln
Se hincó y le rez6 un bendito al ver tamaña matanza. Después sacó a Delgadita y se acabó la desgracia. Con su amor y su persona lo hizo dueño de la estancia.
BAAL, XIV, 19~5
EL(&8 CABPEIIA.
EL DOMINGO EN LA POEsíA ESPAÑOLA
. El tema del día domingo entra contemporáneamente en la poesía española. Es verdad que la primera referencia im la lengua, con algún valor lírico, al menos,la hallamos,en el libro de emperadores y de santos, en el tradicional Amadís. Una bella mañana de un domingo de abril, el Doncel del Mar y el leal Gandalín entraron en una floresta llena de pájaros y flores. pero allí el descubrimiento del día festivo está contenido dentro de los rasgos escuetos, sobrios y vivaces de la novela. Hay que esperar hasta los Siglos de Oro para encontI'arlo nuevamente, soslayado en los cantareillos de bodas o de fiestas de Lope que parecen miniaturas de esmaltados colores, con la villión del domingo en los prados, bajo los verdes árboles,' cerca de las aguas puras, Acaso por influencia directa defRomancero, el domingo está postergado ante otros días de fiesta, el tan repetido y enigmático de la mañana de. San Juan, por ejemplo. GÓJl8Ol"a, en cambio, alcanza a darle en el romancillo de !.auta fama, UD tono distinto de zampoña y de aire nuevo.
Hermana Marica, mañana que es fiesta, no irás tú a la amiga ni yo iré a la escuela,
700 A.GBL MAUEJ BAAL, XIV, '94ft
Pero después el tema se piel'de en algunas imágenes almibaradas del siglo nUl. En]a pI'osa, salvo la ingenua exaltación
• de Antonio de Guevara en el Menosprecio de Corte y Alabanza
de Aldea, el tema sólo es...1omado de un ~odo episódico y cil'c~nstancial '. .
Son tres poetas y un prosista contemp~r~neos, los que le dan su definida línea lírica en la poesía española: antonio Machado, Juan Ramón Jiménez,. Ramón Pérez de Ayala y Gabriel Miró.
Antonio Mach~o lo vincula a la Pascua, a la amistad y al amor, siguiendo,4e ese modo las características francesas del tema. Es el domingo priniavel·al en Soria o en el pl~no pa.isaje de Castilla, la ma.ñaila de luz l'ecién descubierta bajo el velo dorado de las horas:
:Mirad : 'el arco de la vida traza el iris sobre el campo que verdea. Buscad vu~stros ámorcs, doncellilas, donde brota la fuente de la piedra. En donde el agua ríe y sueña y pasa, ~llí el romance del amor se cuenta. c!.No han dl'mirar un día, en vuestros braZos, atónitos, el sol de primavera, ojos que vienen a la luz .cerrados, y que al partirse de la vi<Ja ciegan ~ c! No beberé.n un día en vuestros senos los que mañana labrarán la tierra ~ ¡ Oh,celebrad este domingo claro, madrecitas en flor, vuestras entrañas nuevas! Gozad esta ~nri$a de vuestra ruda madre. Ya sus bermosos nidos habitan las cigüeñas,
• y escriben en las torres sus blancos garabatos. Como esmeraldas lucen los musgos de las peñas.
I Salvo en la vivaz apología de Juan de Zabalela.
BAAL, XIV, 19&5 Ijol
Entre los 'robles muerden los negros toros la menuda hierba, y el pastor que apacien\a los merinos su pardo sayo en la montafia deja .
. La poesía de Antonio Machado, mirador . perenne de lo
estoico, se desapodera de sus imágenes habituales, las pardas
eS\amelias, el olivar, los bosques de encinas, lOs caseríos mí
nimos y ennegre~~dos, los roídOli murallones de Soria y salu
da, entonces, a Xavier Valcarce en el intermedio de la prima-vera:
Valcarce, dulce amigo, ,si tuviera la voz que tuve antafio, cantaría ' el intermedio de tu primavera' - porque aprendiz he sido de ru_fior un día -, y el rumor de tu huerto - entre las flores el agua oculta corre, pasa y suena pOI' 'acequias, regatos y atanores. ~, y el inquieto bullir de tu colmena, y esa dQliente juventud ~ue tiene ardores de faunalias, y que pisando viene la huella a niis sandalias.
M.as ,hoy ... Sérá porque el enigma grave me tentó en la desierta galería, y abrí con una diminuta llave el ventanal del fOtldo que da a la mar sombría ~ ~ Será porque se ha ido quien asentó mis pasos en la tierra, y en este nuevo ejido ' sin rubia mies, la 'soledail me aterra ~
No sé, Valcarce, mas can:tar no puedo'; se h~ dormido la voz en mi garganta, y tiene el corazón un salmo quedo, ' Ya sólo reza el corazón, no canta
A.GEL M.\ZZEl O.tiL, XIV, 1946
Mas hoy, Valcarce como un fraile viejo puedo hacer C<lnfesión, que es dar consejo.
En este día claro, en que descansa tu carne de qJlimeras y amoríos - así en amplio silencio se remansa el agua bullidora dI! los ríos -, no guardes en tu cofre la galana veste dominical, el limpio traje, para llenar de lágrimas mañana
,la mustia seda y el marchito encaje, sino viste, Valcarce, dulce amigo, gala de fiesta para andar contigo.
y ·dñete la espada rutilante, y lleva tu armadura, el peto de diamante debajo de la blanca vestidura.
i Quién sabe! Acaso tu domingo sea la jornada guerrera y laboriosa, el día del Señor, que no reposa, el claro día en que el Señor pelea.
Esa visión desacostu&brada del día festivo, esa militancia del silencio nublado por la tristeza de la filosofía moral, heredera dilectísima de la del siglo XVII, se resuelve en Juan Ramón Jiménez en acentos de melancolía contenida, deliberadamente postergada en el pormenor, en la exaltación de lo musical y pictórico. En )a primera parte de su obra, tan rica y suntuosa de elementos sensoriales, pero filtrados con maestría a través de un espíritu lírico, se hallan las mejores exaltaciones del domingo. En esa lírica de cordial aproximación, con palabras simplísimas que se organizan en anécdotas imprevisibles, el tema del domingo, d~ esencial intimidad, logra esta perfecta expresión de tono menor poético:
BAAL. XIV, 1946 E~ DO,11I80 D LA. lOuiA ••• &OJ.l.
I Tardes de los domin,~s de invierno cuando todos se Iuln ido I El sol yerdeamarillo llega, puro, hasta ·105 riDcoDes fríos; y en las rosas, cuidadas. la mañana, COD limpio amor, se oye a luz. Parece
la hora ideal un libro mío y aDdo soDriendo solo por la casa toda, oliendo con el alina, recogiendo y besando el pan. caído.
(El Corazón en la Mano).
y la sensación de la nostalgia como el caudal conte~ido y piadoso de la tristeza, transfigura y vela las imágenes de este
poema. No se sabe bien por qué en el domingo parecen depu
rarse todos los sentimientos hasta mostrarnos nada más que
su pura esencia.
Así en Pirineos:
(NOSTALGIA DEL DOIIOlGO)
Al entrar en España, ya cayeDdo la tarde ... ED los picos, el sol se eleva eternameDte El mUDdo se abre. Y los techos de pizarra se quedaD en el foro d.e los pueblos franceses. La torre de SalleDt repica allá en el fODdo. Es domingo. La brisa juega en las peñas verdes. El ocaso es más puro cada vez. Huele el sur más. Es más claro el ondear de las mieses. Por los prados COD flor, I'D UDa paz de idilio, mugeD, echadas, maDsas vacas rosas de leche. El habla del zagal DOI toca el coraZÓD. La patria ya alejando. maternal, a la muerte ...
i 04 ARGIL MAZlBI BAAL, XIV, .g!ÍÓ
Ventara', 801edad, "ilencio. Las esquilas llenan, cual las estrellas el cielo, el campo alegre. Silencio, soledad, ventura. El agua, en todo Canta entre el descendente reír de los cascabeles.
y esa visión densamente ,impresionista, armoniza con la Fiesta del Pueblo, del mismo libro, Domingos. Sueña el campo solo, suenan lejos las horas como en el poema de Samain, el cielo está herido todavía de ro idos , y eo esa quietud mágica el casel'6n ante la fiesta pobre, parece llenarse de sueños infinitos. EI'poeta que en la primera época ha tomado el tema, de modo tan feliz, no lo abandona aún en su etapa posterior de reelaboración lírica, de abandono sistemático de lo sensorial, lo anecdótico o' io simplemente decorativo.
y .así en Ellos, libro de 1919, el Domingo Señala el hallazgo de la unión del cielo y de la tierra:
Confusione~ de acentos en el cariño de las cosas del cielo y de la tierra.
Esa poesía que p8l'ece.fnirar el cielo azul, desde un lecho de convaleciente, poesía de fluir interno, melodiosa y persistente en su tono lírico, conviene bien a las líneas simples
. y a la gracia estática que tiene el día en la pintura de intimidad. La prosa tornasolada y abierta de Platero 'y Yo, refleja las mismas virtudes; en t:sta elegía andaluza el domingo tiene dos planos, uno el del día de fiest~ en las callejas del pueblo, cuando Platero, a~!-,o Y plata de luna, pasa frente a los absortos cainpesinos vestidos de limpio, y el del reposo, de la pausa total baj? el cielo cristalino, en el otoño del sur:
Domingo. u La pregonera vocinglería de la esquila de vuelta, cer-
."""L,.XIV, '945. EL DOIIJ.Ó .. LA JIOUíl EIPA¡OLA,
cana ya, ya 'distante, reauena' en el cielo de la mañana de fiesta comO si todo el azul fuera de cristal. Y el ca~po, un poco enfermo ya, pil.I~ce que se dora de las notas caídas del alegre revuelo Oorido ..
Todos, hasta el guarda, se han ido al pmWlo para ver la procesi6n. Nos hemos quedado solos Platero y yo: ¡Qué paz! . ¡Qué 'pureza !. ¡Qué . ~ienestar! Dejo a Platero en el pr.adoalto y yo me echo, bajo un pino lleno de pájaros que no se van, a leer Omar Khayyan )). . .
Todo.esesilencio, que se ex.tiende comoun hilo de agua, fren\e al rumor crecien~ de las campanas,. multiplica la intensidad de cada sonido. Las avi!lPas eclógicas,: las IQari
posas'lD torno de los. racimos. moscateles. la presencia intensa de la claridad, se resumen en este sjm~l.de Jiménez, v'alido para toda esta ,zona de interpretapión del·.domingo: «( E,s la soledad como un granpeD.lIIlmiento de luz)).:
Ramón Pérez de Ayala,por cuya poe~a pasa tantas veces el 8C!lnto de yiril tri~teza de Antonio Machado, junto con. la tradicional interpre~.ción del paisaje del 98, elige la prosa
para dar su imagen .. Es en Luz del domingo, una de sus ~rraciones breves mejor logradas. La atmosf~ra del día parece orientar el codicto dr!lmlitico, la huida de Castilla, la eter~a disputa del amor y de la muerte. _
El poema viejo iftterc¡¡lado en la m_rración y poblado de VQCes concretas, dice :
. Mañanas de abril y mayo, galanas y con amor
. Cantan'las aves del )tuerto" desde que amanece Dios El verderon canta aína. Canta aína el 'Verderon, Por gozar de tanta gloria, sale madruguero el sol. 'Pero ya estaba mi niña, asomada en el balcón, . que anoche no durmi6, ni t~mpoco dormí JO. i Lilanas de' abril J mayo, gaianas y con amor!' La ~s galana de todas; la maña·nita de hoy.
BAAL, XIV, '9~5
El de hoy, el sol más galano que es el día del Señor. La campana de la Igl~~a, a ti y a mí nos llamó. Cual repica la campana, dentro de mi corazón. Con mi mocina a la Iglesia a tomar los dichos Yoy. I Mañanas de abril y mayo, galanas y con amor I
y a través de toda esta novela poemática de la vida española, como el autor las define, se ve surgir al domingo, humanizado por la verdad de la definición·.
(1 La luz de,domingo era luz distinta de los demás días entre semana. La luz de domingo era luz patética, en tanto la luz de los otros días era luz apática ... Pero hay muy pocos que distingan la luz del domingo de]a del viernes o miércoles ~Te figuras que dividir el tiempo en siete días de la semana rué un capricho de quienes hacen almanaques ~ Nada de eso. No más capricho que dividir en siete colores el arco iris. Las cosas son como son, sólo que los hombres tardamos en verlas. El liól de entre semana tiene una l·uz que alumbra y aun calienta; pero no anima. Entre semana parece que el sol está mirando a la tierra; pero mira mucho más lejos. Acaso cada día mira a un planeta distinto. Para el resto de los planetas es una mirada v~cía, sin alma. Pero el domingo, el sol mira a la ti~rra, su mirada se mete por los poro,s de la tierra, la baña de luz y todo se estremece.).
Esa luz, llena de" alma, toda espíritu, penetrante como uua
mirada, toma inolvidable el día. No es 5610 la tregua de las tareas, la certidumbre de la paz, el amparo de lil fe, lo que él nos trae. Es todo ehueño de la infancia, todas sus voces múl~
tiples, sus c.olores, sus miedos, sus pequeñas derrotas. Bien lo dice el personaje de Pérez de Ayala: « Esa impresión de la luz de domingo la he senLido ya desde niño. i Se m{l bacía tan dolorosa la tarde del domingo ! Má~ dolorosa que p,ara nadie.
BAAL, XIV, 1965 EL 00111.80 EX LA POllfA. • ••• ROLA
porque otros despiden el 801 ese día, como todos, hasta el día sigüiente, y yo lo despedía hasta ocho días después, hasta el próximo domingo. Uno advierte cuán distinto es el atardecer de ese día, no solamente por la zozobra del lUDes, sino por el fondo de apatía, de desgano, de melancólico balance que el ocaso deja. El sol va envejeciendo en cada cosa. Las flores del manzano se enrojecen sorpresivamente. El haz de los rayos, como menudas, astillas de luz, parecen entre los troncos lanzas de cobre bruñido. La primera estrella de la noche, hace guiños a la lucecita de la ermita, que parece haber asomado a lapuerta~ La luz se va y todas las cosas adivinan que se'u para no volver más. No ya el domingo que viene, jamás,. jamás volverá. Para las flores de estos manzanos es el último domingo porque el que viene ya no habrá flores. Para las aguas de ese río, el último domingo, porque el que viene.seTán otras aguas. Otra será la luz de la ermita. Otros seremos nosotros. Es nuestro último domingo ». La sensación de la absoluta ifidi,.idualidad d~ cada iilstante tan bellamente expresada, en el estilo fuerte y concentrado de Pérez de Ayala es recogida también en las afiligranadas miniaturas líticas de Gabriel Miró. Hay una acorde nota de desaliento, apenas perceptible en el castigado ejercicio de ja palabra justa, de la metáfora.
En la historia del Caballero Sigüenza, auto-retrato estilizado y lírico de Gabriel Miró, el dia domingo, pura jornada del campo, tiene 110 sé qué pesadumbre infinita. La tristeza corre por él como una veq.a indeleble. La figura de la ermitaña, silenciosa y pacífica bajo el peso de su desgracia sin remedio, es la que da el tono de la hora. Gabriel Miró lo capta, con la virtud fundamental de su prosa de artista puro ~ su penetrante análisis.
708 ARGEL MAUEI BAAI,., XIV, '9~S
Todo lo q~esea. olvido del tiempo, visió'n morosa de lo arcaico, recreación constanf.e del pasado vital iZándolo, tíene
'en Miró un hondo intérprete. Sil paisajede.tierraslevantinas adquiere en su prosa descriptiva a fuerza de un análisis S08te~ nido,extenuador, de minuciosa contemplación, gravedad honda, perfil humano. Estilo de « tempo 11. lento, de. ajustadísima concertación sinfónica, toda Ja obra de Miró parece un'largo poema, de unidad perfecta, escrita en la prosa más artíst,aa y auténticamente Dmsical, con la del, Valle Inelán, que tiene el idiom.a. ~n (1 UIi domingo. 11, del libro de Sigüenza todas ias dimeD~
sionesdel día están e)[&!iltas .. · Pero pocas veces podrá haberse dado una uni~d ta.n armónica dealmós{era y de historia como en ese pequeño poema.
Gerardo Diego y Enrique de Me8ll)o tocan también, alguna vez, finamente. Y esa proyección tan reiterada yen espíritus de lanrara: calidad lírica, nos demuestran, quiZá,la induda,. ble juventud poéti~ del tema. Sil raíz puede estar mur bien en el sueño y en la esperanZJl del hombre.
La honda mirada delÓestilista.de Levante lo ha visto así cuando dice:
,« I! Qué tiene, Señor, el domingo, de irremediable, de evocación, de horizonte callado, infinito, de soririsa resignada de madre? 11 ••
·ÁIIGEL MUZEI.
- - -OSVALDO MAGNASCO
ASPECTOS DE SU VIDA. Y DE SU CULTURA. CLÁSICA.
Desde hace tiempo se ha dicho que lo que hay de más típico y más noble en cierto aspecto de la oratoria arg~ntina moderna podria tal vez compendiarse eñ cinco nombres: Avellaneda, Estrada, Pellegrilli, del Vane y Magnasco; y de estos dos últimos eh particular se ha afirmado también .que fueron « glori~sos en el foro, en la cátedra, en el congreso, en 1a pl8la, en el teatro, en el club - en donde quiera que hablaran'~, por la pasión, el gesto, la voz, el ritmo, .el coraje, la inspiración, la sinceridad y la doctrina)) "
o Si por tales méritos no le correspondiera a Osvaldo Magnasco - a pesar de que suele recordársele sólo como políti~o - un lugar en la historia de la literatura argentina, le ~rrespondería de igual modQ por otra faz no meno~ intere:sante de su personalidad: su amor a las letras antiguas, y la contribución a los eswdios _ clásicos en nuestro país que ~nstituyen sus traducciones de los poetas·latinos.
En efecto, ese fruto que no~·. h~ dejado Magnasco de su -desg.raciadamente fragmentaria .labor de humanista, aparte
I RICA.DO ROUI, Hiatoria de Ir l.ileraluro Argenlina; IV, 1921, p'g. -'h8.
58
CARLOS A. ROReal MARCD BAAL, XIV, 19650
del juicio que desde un puntO de vista literario objetivo pue.da merecer al critico.', interesa hasta como etapa que vincula esta época nuestra con otras en que los clásicos _ Horacio. por ejemplo - gozaban eft la América latina de igualo mayor predicamento que en la propia España. ' Por o.tra parte. ya es de por sí ejemplar el caso de este hombre que, semejante también en esto a célebres estadistas europeo.s, en medio de las fatigas y los sinsabores de' la vida pública releía siempre a Demóstenes y Cicerón para que su oratoria se fortaleciera en el trato con los grandes mo.d~los, y que en sus pocos momento.s de solaz se daba al estudio de Virgilio. Catulo tI Ovidio..
Todo. ello me ha inducido. a consagrarle el ensayo que va a leerse. Como es ésta la primera vez que se intenta delinear su biografía en fo.rma un poco más detallada y sobre base documen.t¡ll, pues hasta el presente sóio le habían sido. dedicados comentarios periodísticos o estudios breves, no ha de sorprender que el relato haya resultado' un tanto extenso. No obstante, me ha si~o imposible aludir en él, según seadvertirá; a muchos hechos y libros suyos que se relacionan exclusivamente con su actividad política o con sus estudios. jurídicos, porque aquí me interesa más bien en cuanto culL')r de las humanidades.
En atención a esto último, he compuesto además una bibliografía de sus traducciones clásicas, la mayor partedispersas en revisb!.s o. todavía inéditas. Con el deseo de queella fuera lo menos imperfecta posible - aunque ya se sabeque en estos casos es grande la posibilidad de omitir algoimportante - he revisado. numerosas colecciones de periódicos y revistas literarias de aquellos años, como así también los manuscritos de Magnasco, cuya consulta me ha 'Sido-
BAAL, XIV, 1945 O' .... LDO M .. aulCo 7"
posible merced a la exquisita atcm.ción que me ha dispenslldo la familia del ilustre parlamentario.
1
Al promediar el siglo XIX, la aldea marítima de Portofino, situada unas cuatro leguas al sudeste de Génova, donde los altos ribazos de la peninsula de Rapallo, poblados de pinos, abetos, castaños y olivos, se hunden en las aguas del mar de Liguria, debía su existencia casi por entero a la cultura forestal y a las ártes de la pesca. ..
La ·apretada hilera de casas, dispuesta en forma de herradura; parecía surgir verticalmente del mar en algunos puntos de la costa, yen los días muy borrascosos el roción de las olas amenazaba llegar a veces hasta las altas ventanas. De este modo, sus habitantes, desde que asomaban a la vida, aprendían a recono.cer y a amar, en ese· incesante y lejano bramido del oleaje que se oía desde las callejuelas interiores dela población, la presencia de un inmenso ser, poderoso y fascinante, alternativamente manso y trágico, que parecía haber estado eternamente allí para regir sus vidas.
A la ·navegación y a la artesanía naval se dedicaban y se dedican todavía buena parte de sus gentes, y casi toda la riviera di pone1/.te. como la de levante, ofrecía el abigarrado aspecto de un caserío de pescadores. Una antigua familia de la comarca, la de Magnasco, se había distinguido siempre 'en esos viejos y nobles oficios del mar.· De ella provino, andando las décadas, Osvaldo Magnasco '.
.. I Debo gran parte de los datos que componen elte capílulo, poco menos que inhallables en olras Cuente., a 108 genliles inFormes del doctor don Virgilio Magnasco, a quien repito aquí mi agradecimiento.
'lO CULOS A. ROIICR. Muc. BAAL, XIV, .gt¡5
Muchos de sus ascendientes, como queda dicho, fueron .maeslri d'ascia, es decir, artesanos navales y calafatesmaestros de aja se les ha llamado asimismo en nuestra lengua -, y muchos tambiéa, entre ellos su padre, avezados marinos. En cambio, un primo d'3 este último, monseñor Salvatore Magnasco, que había consagrado.su vida a la religión, fué arzobispo de Génova desde 1871 basta 1892, Y por sus muchas virtudes y doctrina mereció unelltudio biográfico que le dedil:ó en 1899 el sacerdote Giambattista Graziani.
El padre de nuestro futuro hombre público, que más tarde llegaría a ser el popular capitán Benito Magnasco, llegó a B~nos Aires en febrero de 1845, a bordo del buque de guerra italiano Erídano. Comenzó aquí sn carrera de marino al mando de una goleta que realizaba la travesía entre Buenos Aires y Montevideo,y fué sucesivamenle comandante de los paquebotes Pampero, Río de la Plata, Villa del Salto, Satiu-no y Olimpo. De este modo, con el correr del tiempo fué creciendo su popularidad hasta el punto de que - según lo veremos .co~6.rmado más adelante por el propio vencedor de Pavón - llegó a ser uno de los personajes más conocidos y estimados en todo el litoral de nuestros grandes ríos.
Dos grandes devociones tuvo el capitán Magnasco: los generales Flores y Mitre. Al primero lo acompañó en la Cruzada Libertadora uruguaya; apoyó al segundo, abandonando para ello todos sus inlereses, en la. revolución de 1874, ya bordo d~ la cañonera. Paraná enarboló en célebre momento una bandera que conservaron luego con justificado orgullo sus hijos '.
I Véase El Di~ (Rosario), III de junio de 1899.
BAAL, XI V, 1945 o.VALDO M.t.GWUCO
Falleció en Buenos Aires el 26 de setiembre de 1890' Sus restos, a los que en nombre de ia Nación despidió Bartolomé Mitre y Vedia, el chispeante Bartolito, fueron conducidos en el vapor Minerva·hasta el pueblo de Gualeguaychú, donde, según su expresa voluntad, recibierOli'sepultura junto a los de su padre.
A esa bella población, cuna del altísono Olegario Andrade y del taciturno Gervasio Méndez, había ido a vivir el capitán en 1860, y allí había nacido Osvaldo Magnasco, el 4 de julio de 1864. Su señora madre, doña Adelaida Raffo de Magnasco, era también oriunda de Génova.
La casa natal estaba en la esquina de las calles Bartolomé Mitre y Bolívar - Bolívar 511, para decirlo con ~ayor precisión I -, Y en su frente puede verse hoy una placa conmemoratoria. Lit infancia del niño transcurrió, no obstante, en Buenos Aires, adonde sus padres 10 trajeron ]uego; pero en lo sucesivo tornó más de una vez a Gualeguaychú, ya menudo las .verdes cuchillas y ]os arroyos entl'erriano~, a la hora del crepúSculo, vieron pa:ar al fornido muchacho, que se dirigía en su bote a algún Jugar próximo, como él mismO Jo reeordó, muchos años después, enuna nostálgica evocación literaria ~. .
Tenia aún corta edad cuando inició sus estudios en el colegio (1 San I.uis Il, y sin embargo ya empezaban a despuntar en él cualidades que causaron la admiración de sus maestros • .
I Nueua Época (Gualeguaychú), 1\ de júlio de 19111 . . • OIlV.t.LDO MAG .... sco, Descansando. El arroyo de mi tierra, en La Quin-una, 1, pigs. 1.\3-165. . . • En alguna" noücias biogrMica. se ha afirllllldo que Q"valdo Mag
nuco estudió en el Colegio del Uruguayo en una escuela del Salio oriental. El error ha de provenir tal vea de que un hermano suyo, don Ovidio Magoasco, había nacido en esa ciudad. uruguaya.
7" C •• LOe A. RO'ICBl MAaca BAAL, XIV, '945
Un veintiunO de junio, aniversario de San Luis Gonza.Ra, todos los alumnos, seg\Ín era costumbre en el instituto, fueron en peregrinación a la Catedral. Terminado el oficio religioso, alguno!r~de los circunstantes tuvieron la ocurrencia de pedir al pequeño que hablara; y éste, encaramándose sin cortedad en un banco para que-lo ayeran mejor, improvisó un breve discurso que concluyó entre los abrazos de los concurrentes'. Tenía entonces "Siete años: poco más d-e tres lustros después, eran sus· colegas de la éámara de diputados quienes se ponían de pie para felicitar al orador.
Estuvo luego brevemente en el Colegio (1 del Parque.ll y en el 11 GenetalBelgrano 11 ',- Y en 1876 p'asó al (( San José 11
para cursar sus estudios secundarios_ Uno de sus profesores de esa época nos explicará, con palabra desaliñada pero velI'az, cómo nació en el jovencito el amor por las lenguas clásicas:
11 Nos parece ver todavía cuando su señor padre, el capitán Magnasco, lo trajq por primera vez a.este colegio uSan JOsé.l, de Buenos Aires, en I87P, en donde estaba ya uno de sus hermanos_ Era un niño de doce años, cuya fisonomía:, a pesar de la vaguedad de los rasgos infantiles, denotaba vivaz inteligencia, carácter fuerte y espíritu serio y reflexivo_ El plan de enseñanza del colegiocom prendía entonces dos ciclos: el comercial y el universitario. El capitán, como hombre que tenía, ya en aquella época, la intuición de los inconvenientes que resultaban de la plétQra de profesionales, optó por el curso comercial, y he aquí cómo nuestro Osvaldito se iniciara engol-
• Sobre 8$tos estudio. iniéiales y los maestros que éntonces tuvo, véase Algunos upectos de una ami.lad illle!.clual. Milre 1 Magnuco, por Leopoldo A_ Kanner, en el Bolelin de la Academia Argentina de Letras, XIII (1944), págs_ 8'79-881-
O .... LDO M .. c .... co
fándose .~ el estudio de la aritm,ética mercantil y de la con
tabilidad. Hubo error, sin duda, en forzar la vocación del nifio, que
aburrido pronto entre . los números, borroneaba '!lovelas y ap"endí~ con asombrosa facilidad las lenguas vivas. Así lo comprendió su padre~ convencido además por las observaciones de los maestros; en virtud de ello el joven Osvaldo e.mprendió el curso del bachillerato con un éxito que no hi~ zo más que afirmarse en los años sucesivos.
Las lenguas antiguas y modernas constituían las asignaturas donde más descollaba) obteniendo en 1878 el premio de griego; en cuanto al latín, llegó a traducir con facilidad los autores clásicos, y aÚJ;lse conserva entre nuestroa viejos papeles, una traducción en verso de la elegía de Ovidio : Cam sabit ¿Ilias tristissima noctis imago, etc. Cuántas veces en nuestras conversaciones hemos hecho reminiscencia de los trozos de aut~res estudiados entonc.es en las clases, y hoy ~talmente dé~onocidos de las generaciones actuales·, volvien~o con fruición sobre citas de Horacio y de Virgilio.
Salió, después de cursar basta tercer aao de nuestro.colégio, par~ ingresar al Colegio Nacional, dirigido en aquella época- por José Mapuel Estrada, y recordamos que se nos .informara por aquel entonces que cuando se ofrecía una dificultad sobre el comentario IJ explicación de autores, el viejo Lewis apelaba al (( alumno de los frailes» para resolver el punto)) '.
• F. V. D. (Revista del Colegio (C San José >1, de Buenos Aires), mayo de 1910. Como curiosidad traoscribo las cali6cacioaes que obtuvo Magnuco en 101 exámenes de .878; los· últimos que dió ¡m el colegio (C San José»: religión, ocho puntos; historia, ocho; aritmética y ügebra, .iele 'J ocho; literatura castellana, nueve; francés, -diez; inglés, diez; latin, diez; griego, diez. -
C.RLOS A. ROlIeol 'M.BCB BAAL, XIV, 194&
En efecto, el capitán Magnasco se habia presentado con su hijo en 1879 ante José Manuel Estrada, a fin de solicitarle la inscripción del muchacho en el Colegio. El austero rector examinó esa misma-.1arde al estudiante, y, sorprendido por la exactitud con que éste respondió a sus preguntas sobre temas de instruccilin cívica, historia y filosofía, ordenó su inmediata inscripción '.
En el histórico Colegio, por lo tanto, terminó Magnasco sus estudios se.cundarios. Ya en vísperas de conCluirlos, y urgido tal vez por dejar los viejos claustros en busca de las nuevas experiencias que prometía la vida universitaria, acaso le parecerían demasiado largas las horas. que señalaba con sus campanadas la vecina iglesia de San Ignacio. En 1882, pues, apenas graduado de bachiller; se matriculó sin pérdida de tiempo en la facultad de Derecho; pero pronto debió de caer en la cuenta de la honda verdad, no por sabida menos dolorosa, que pocos años después iba a decir Miguel Cané en Juvenilia :
(( Y .sin embargo, i cuántas cosas dejaba allí dentro! Dejaba mi infancia entera, con 1:S profundas ignorancias de la vida, con los exquisitos entusiasmos de I!sa edad sin igual, en la que las alegrías explosivas, el movimiento nervioso, los pe
. queños éxitos reemplazan la felicidad, que más tarde se sueña en vailo )1.
• En el archivo del Colegio Nacional de Buenos Aires se consena un certificado expedido por. el colegio" San José" el 17 de Cebrero de 1879, en el que consta que el alumno Osvaldo Magnasco ha pasado su examen de tercer año con l. calificaci6n de distinguido. (Dato obtenido por gentileza del .,1I0r Director del Colegio Nacional de Buenos Aires, proCesor don Ricardo Caillel Bois).
BAAL, XIV, Ig45 o •• "LDO M .. s .... co 717
11
El 20 de setiembre de 1880 la ciudad de Buenos Aires se erigió en capital de la· República, y estil. anh'eiada conquista política era tal vez el legado que con mayor satisfacción dejaba el presidente Avellaneda a su sucesor, el general· Julio A. Roca, al entregarle un mes después 1\1 primera magistratura del país.
Costosa había sido la consecución de ese anhelo, y de ello ..... daban testimonio los centenares de argentinos muertos en San José de Flores, en Puente Alsina, en los Corrales; .. pero, a pesar de todo, sin duda muchos de los antecesores de Avellaneda habrían aceptado con gusto tal responsabilidad a trueque de resolver el arduo problema, planteado ya definitivamente por Rivadavia cincuenta y cuatro años antes. Es que la lucha entre el gobernador Tejedor y el poder ejecutivo constituído en Belgrano representaba algo más que una importanLe cuestión institucional: eran - como se ha dicho con verdad - dos caudalosas corrientes de disensiones y de enconos que chocaron allí una vez más, y que sólo el triunfo del poder nacional sobre. el provincial logró reducir a un solo cauce.
El aco~tecimiento conmovió a todo el país, y, por lo que hace a nuestro caso, también tuvo repercusiones en la organización universitaria. Como precisamente en esos moment.os iniciaba Osvaldo Magnasco sus estudios superiores, será necesario recordar en· qué consistieron esas alteraciones . . Desde 1875 regía en la facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de Buenos Aires -llamada hasta entonces Departamento de Jurisprudencia - un Reglamento que, alterado
7,8 C.RLOI A. R OIC8. Moac. BAAL, XIV, '94&
levemente en las revisiones de 1878-1879, perduró en lo esencial por espacio de varios años. La enseñanza, según ese
'plan, se efectuaba en seis cursos; pero ésta y airas disposiciones quedaron de hecb.9 sin cumplimiento: los cursos eran prácticamente cinco, los títulos de abogado y doctor se obtenían simultáneamente, la medicina legal, la legislación comparada, y la filosofía del derecho no se dictaron por el momento, y los diplomas de licenciado nunca se expidieron '.
Cuando selederalizó la ciudad de Huenos Aires, la Universidad fué entregada al gobierno nacional por los acuerdos del 9 de diciembre ,de 1880,y del 18 de enero de 188!; mas, hasta tanto dictase el Congreso una ley que organizara la enseñanza súperior, ésta' se rigió por el decreto del 7 de .febrero de 188., que mantenía, en líneas generales, el régimen de años anteriores, y por el Estatuto Provisorio del 1° de marzo de .883.
, I<'inahnente, el senador Avellaneda, ala sazón rector de la Universidad, presentó ell,O de may!> de .883 un proyecto de ley para las universidades nacionales, que fué aprobado el 3 dejulio de .885 y.~stuvo en vigor desde entonces. El programa de la facultad de Derecho sufrió pocas alteraciones:
• Bisloria d. la Unive;'~idad de Buenos Aires, por Norberto Piilero y Eduardo L. Bidau, en Anal" de la Universidad d~' Buellos Aire., 111 (1888), pág. 250. Las materias que se dictaban en los seis cursos eran
. .las siguientes : ~n primer afio, introducción general al estudio del derecho o enciclopedia jU,rídica, derecho civil, derecho romano, derecho 'internacional. En segundo ailo, derecho' civil, derecho comercial o ,'penll.l, derec~o' romano, derecho internacioDal. En tercer afto, derecho ci vil" derecho comercial o penal, derecho canónico. ED cuarto afill, derecho civil, derecho constitucional, derecho, penal o comercial, procedimientos"civiles y peDales. En quiDto año~ procedimientos civiles y penale., medicina legal, derecho administrativo. 'En se~to' al\o, economía política. legislación comparada, filosefía del derecho!
BAAL, XIV, '9~5 OIY.l.LDO M&aRUCO 7' 9
el derecho intemacional privado rué separado del derecho Í'n
ternacional público, y pasó a ser materia de quinto año; también se escindieron el derecho comercial y el penal, y la filosofía del de:recho, por último, comenzó a ser dictada en 1884 '.
Tal fué la evolución de la Universidad d~ Buenos Aires, y, en particular, la de la facultad de Derecho, durante el lapso en que Osvaldo Magnasco cursó sus estudios jurídicos. Nuestro bachiller entraba en la carrera' universitaria con mus pujantes bríos, su presta inteligencia y su bien aprendido latín,. como joven guerrero impaciente por probar sus armas. 'Ya fe que entre los que fueron entonces sus profesores, si bien no todos merecían tal vez enteramente ese título, pues -eran épocas en que la cátedra solía improvisarse, muchos estaban én condiciones de desempeñarla con dignidad, y algunos, sobre todo por su autoridad moral,' podían ser llamados sin exageración maestros.
Entre estos últimos se contaba - así lo estima, por ejemplo, Martín García·Mérouen sus Confidencias literariasdon Pédro Goyena, catedrático de derecho romano desde -1874. El derecho internacional era explicado por don Ainmcio Alcorta ; la cátedra de filosofía 'del derecho, provista en 1884, "fué desempeiíada en esos años por don Juan Carlos Gómez • y don Wenceslao -Escalante: la de derecho comer.cial y pena1-, por don Manuel Obarrio, cuyas enseñanzas, como comprobaremos más adelante, siempre recordó con gratitud Osvaldo Magnasco, y la de derecho constitucional y administrativo, desde la ruidosa separación de don José
I ¡"íd •• págs. 259 Y 287'
• El 30 de setiembre de 1892 Magnasco recordó a Juan Carlos Gómez, eon palabra eonmovida, -en un discurso parlamentario. Puede verse en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1891. 1, 983.
CAaLOl A, Renoe., M .... c. BAAL, XIV, '94&
Manuel Estrada; en junio de 1884, estuvo a cargo de dOD Lucio V. López, el elegante y escéptico autor de La gran "aldea, a quien su alumno de entonces había de interpelar, pasados los años, en un célebre debate parlamentario.
Pero este inquieto alumno de entonces iba a descollar desde temprano: una discusión con un condiscípulo acerca del carácter científico de la filosofía cobra vigor merced a la expectativa yel estímulo de los compañeros, y termina en una serie de artículos polémicos que los casi imberbes adversarios se asestan por ,medio del periódico El Estudiante. Uno de ellos, en ese mismo año de 1882, reúne sus argumentaciones y las publica: La Filosofía. Opiniones vertidas en una discusión. Publicadas en (( El Estudiante JI por Osva/do Magnasco. Buenos Aire., Imprenta del' Porvenir, 1882. En su Anuario bibliogrdjico, Alberto Navarro Violaformilló exce· lentes auspicios sobre el autor del folleto " y La Nación le dedicó un 'éomentario, atribuíble a Bartolomé Mil.1'e, que concluía con estas palabras augurales: (( El trabajo del joven Magnasco, que revelJ un pensador, da pruebas de una inteligencia robusta y de un espiritu claro. Es hijo del popular capitán Magnasco, a 'quien conocen bien las ondas del Plata y sus habitantes en ambas márgenes y a 10 largo de
'sus ríos superiores. Su hijo, navegando como el padre en otras aguas más profundas, luchando con otras tempestades, llegará algún día a buen puerto, ,tal vez en playas desconocidas cuya existencia hoy se niega 11.
Y, ,en efecto, por' aguas más profundas navegaba ya el muchacho. Dos años despu~s, en 1884, publica un artículo
• Anuario bi6liogrdjico de la República ArgenliAa. afio 188,. BUIIDos
Aires, 1883, p6g, 3n, nO 5.5. ,
BAAL, XIV, 194& o.""'DO M ....... oco 721
en La ]Va<;Wn sobre prAvención del crimen, y un libro titulado Fundamental del derecho penal. Justicia 1 utilidad; en el cual examina y acepta los principios de Bentham sobre la facultad" de castigar t. En mayo de 1885 coinbate en la Revista Jurídica las opiniones sobre sistemas penitenciarios que babia expuesto el doctor Argentino R. Quevedo, semejantes a las que más tarde sustentará el estudiante Juan Cousleau, su opositor para el premio Valera, y prepara, en colaboración con Luis Goeuaga, dos. volúmenes destinados a sus condíscípulos, sobre derecho internacional privado y público respectivamente. Además, según testimonio de Luis BeriSlo,· varios artículos de divulgación sobre temas jurídicos: Prevención del c,.imen, El error y la ignorancia, El It!atrimanía de los romano., Viabilidad y disposiciones de Ulpiano t. Desde setiembre de 1886, ya en vísperas. de terminar sus estudios, es redactor de Sud A mérica, y aun halla tiempo para traducir y publicar allí nada menos que un inquietante novelón de Jul~s Mary, titulado El amigo del marido l •
. Pero la pluma dellaborio80 estudiante se habia detenido, estremecida de dolor, a fines de 1884. La muerte injusta, la que sella con eternidad las voces juveniles, había arrebatado a Adolfo Mitre, en el atardecer del 21 de octubre. '
Parpureui veluti cum flos suCcislU aratro lsnguescit mo-
I Fué dedicado a Alberlo Nav¡rro Viola,quion lo comentó en su Anuario bi.b/iogrdjico, afio 1884. Bueno$ Aires, 1885, pág. 28, nO 49.
• 1.1118 BS1US80, PoeltJ!l y prosi.ltJ!I americano ••. Osualdo MagntJ!lco. Esta noticia biográfica está fechada el 12 de febrero de 1892,"1 apareció en ·el diario 8/ NaCional. Los otros dalos han sido lomados del artículo Si/uela. Osua/do Magnasco, por Benigno T. Martine., La Opinmn (Para-ná), 28 de enero de 1890. .
• Véase el A_io 6i6/iogrdfico de ,. República Al"genlino, afto 1886. BueDos Aires, 1887, pág. u3, nO 5~6.
7"· C •• tOS A. ROIfCBI M •• CB BAAL, XIV, 1946
riens ... 1 Ah, qué plenitud cobraban los versos de Virgilio, tantas veces repetidos en las. aulas, cuando la vida les ponía su doloroso escolio! Así su hermano Jorge Mariano Mitre, que a los dieciocho año~ .babía muerto en Río de 'Janeiro u sin saber por qué ,), así también Alberto Navarro Viola y Adolfo Lamarque callaron cuando Jle ap~staban a hablar.
El presagio funesto que escuchaba el personaje de Mille.., voye pareció instar a Adolfo Mitre a producir febrilmente antes de marcharse. Se graduó de abogado a los veintiún años, escribió una tesis de inspiración generosa, ocupó dos cátedras en el Colegio Nacional de Buenos Aires, compuso en colaboración tratados jurídicos, ejerció el periodismo, fué miembro de importantes instituciones históricas y literarias, publicó en 1882 un libro de .poemas, viajó a Francia, casó en París, tornó enfermo a Buenos Aires, y murió tres meses después. a los veinticinco años.
La inesperada intromisión de la muerte en el bullicio juvenil causó horrible estupor a los amigos y conocidos del poeta. Su ausencia se sentía como algo corpóreo : tal era la suma de bondad y de ilesinterés que atesoraba su alma.
Ante su tumba, donde hablaron Amancio Alcorta, Gabriel Cantilo y Mariano Varela, hizo oír también su palabra Osval do Magnasco. No fué ésta, ciertamente, una elegía de circunstancias: un testigo, Mariano de Vedia, cuenta que ~I había oído a Magnasco llorar, inás que hablar, sobre la tumba de Adolfo Mitre, El Benjamín del general 11, y añade que recordaba u el. decir quejumbroso, la cabeza echada hacia atrás, la doliente expresión del oradorll '.
• MARI;.O DB VBDIA, De mis recuerdo. parlamenlarios. OSI'aldo Magnasco, en La Razón, 14 de oetubre de 1923. También habló Magoaseo en el sepelio de su amigo Alberto. Navarro Viola, eli! de agosto de 1885.
BAAL, XIV, 1945 O ..... LDO M .. a ... oco
Tres años después, en 1887, Osvaldo Magnasco presentabasutesis. El trabajo, apadrinado por el general Bartolomé Mitre, tenía por título Sistema del derecho penal actual', y su autor, que no solia repetir por inercia opiniones añejas, combatía en él las tendencias idealistas del derecho penal, y se mostraba partidario de Lombroso y de la escuela positivista italiana. No obstante, nuestro joven jurista, sin·incurrir en apasionamientos que hubieran sido explicables por su edad y por la moda de qu~ entonces gozaban las ideas lonbrosianas- recuérdese que L'aomo delinquen te había sido publicado en 1876 -, distinguía mesuradamente lo que en la teoría era su juicio aceptable, de lo que debía desecharse en razón de ser generalizaciones prematuras o exage~aciones de epígonos. Años máG tarde, en susCránicas de viaje, José Ingen.ieros, que había presidido una de las sesiones parciales del Quinto Congreso Internacional de Psicología desde el mismo sitiel de Lontbroso y Ferri, se expresaba en términos sumamente parecidos sobre el fu~uro de la escuela antropo.lógica italiana.
Don Luis V. Varela había comunicado al rector de la Universidad de Buenos· Aires, el 4 de octubre de 1886, que tenía el·propósito de instituir" un· premio con el nombre de ti Florencio Varela 11. Habría de. otorgarse anualmente al autor de la mejor tesis· sobre- un tema de derecho penal, e iba a consistir en las rentas de una sumlt que con e~e fin donaba. La ocasión era excepcionalmente propicia para .quien, como Magnasco, preparaba ya uila tesis sobre esa misma materia : se presentó, pues, ante el jurado con la
, 8ia~ma d.l d .. ·.cho p.nal a.lual, por Osvaldo Magnasco, Buenos Aires, Imprenta de c< Sud América n, 1887. Los puntos de vista del autor pueden verse resumidos, principall;Dente, en las p6gs. 106 J s.igs.
CA.BLOI A. RORO! M.BCB BAAL, XLV, 'g4!i
fe que le infundía su reconocida vocación por el tema '. Parece ser., sin embargo •. que el tribunal estaba influido
'Con exceso por prllconceptos o dogmatismos, pues diarios como La Prensa y El Siglo le pidieron - no sabría decir si con motivo - imparcialidad en el dictamen. Poco tiempo después, los aspirantes se enteraban, desalentados, del sorprendente "fallo : el premio habia sid~ declarado desierto.
Pero MagnaS(:o tenia ya conciencia suficientemente clara de sus defectos y ~e sus méritos, como para dejarse abatir por la peregrina sentencia. La conducta de toda su vida de-
• La casualidad quiso que también fuera tesligo de esta justa don Mariano de Vedia. Después de reconocer que la exposici6n de Magn;isco fué ce un elocuenLe discurso, de doctrina "1 de polémica », el ameno escrilor noo relata el lance de este modo: ce Fué su contricante en esa ocasión· - de la que me he ocupado alguna olra vez - el doclor Juan Cousteau, quien debe llevar·por lo tanlo, si no lo loma iI mal, unos treinta y cinco allos·largos de vida forense. Ambos habían escrilo sobre el mismo tema, optando al premio para el mejor estudio de derecho penal, que iba a discernirse por primera vel. Recuerdo que se presenLaron numerosos competidores, aLra!!l0s por la coincidencia de dos novedades: el propio premio y las teoríu de Lonibroso, que este ilustre proCesor acababa de exponer, adquiriendo sus ideas una gran difusión en el mundo y apasionando si·ngularmente a los estudiantes de Buenos Aires. Magnasco se alisló entre los partidarios y discípulos del gran innovador
• italiano, mientras Cou.teau sQstenía los principios de la vieja escuela espiritualisLa. Los adversarios se correspondían en inteligencia y saber.
ce Yo estaba en la barra como e/.menlo de C;ousteau, amigo "1 compallero lIlío en el ministerio del inlerior, a cargo, por ese tiempo - primera presidencia de Roca -. del doclor Bernardo de Yrigo"1en, cuya candidatura presidencial sOlltuvimos luego, Cousteau y yo, en un periódico diminúLo que se convirtió en diario, y que se llamaba Gil Bla.
ce Pero no esloy escribiendo memorias, y sólo quería decir que, aun así, desde :Ji/as opueslas, pude apreciar la maestría oraloria y la elegancia verbal del joven entrerriano >l. M . .auJlo DB V BDIA, D. IIJU recurdos par/amenlarios. Orua/do Magnosco, en La Razón, 14 de ocLubre de 1923.
BAAL, XIV, 1945 O.Ui:.DO !.lAá.ueo
mostró que, como a Nietzsche. también a él los golpes dé la adversidad, si no lo mataban, lo fortalecían.
En efecto, el 24 de mayo de 1887 obtuvo su tít,?lo de abogado 1, y se lanzó, confiado en sus fuerzas, al incierto combate diario. Nadie mejor que él mismo puede relatarnos los comienzos de su vida forense. Oigamos cómo refirió el episodio,. veinticinco años después, 'a un periodista qu~ lo en_O trevistó en nombre de la entonces difundida revista P."iJ. r .. :
(( - Sí, seño~'; más o menos la dA todos ... fAlude a su iniciaciónj.Unos cuantos generosos nombramientos de 06.~io; un pleito del fuero, naturalmente, .. criminal, ácogido con tanto entusiasmo como Cicerón acogió el famoso de su estreno' Pr) ROBeio; extraordinarias dificultades en el procedimiento práctico, mucha doctrina en la cabeza y difusión en los escritos y un temor indescriptible de errar, La leclura asidua de los fallos de nuestros tribunales me hizo mucho bien. A cada rato recordaba lo q!le a este respecto nos habia referido nuestro viejo y sabio maestro el doctor Obarrio. Decía 'él que en los pl'imeros años de su débllt, siempre dejaba el sombrero yel bastón ~obre la mesa de trabajo', Cuando lo venía a consultar algún cliente, lo escuchaba, y po:niéndose el sombrero le decía: (C Mire, ahora estoy muy ocupado, tengo una audiencia de testigos y no puedo atenderlo. Pase mañana !l. No había tal audiencia ni talestesti-gas: el hombre S$ tomaba tiempo para estudiar y: contestar cantina ... Mis dos 'primeros pleitos, realmente difíciles, fueron uno ruidoso de reivindicación y ot~o de filiación natu-
• Arehivo.de la Universidad de Buenos Aires. Libro de t(tuloÍl de .b~ ~adOl, 1886-1901. La n6mina de 10R cuarenta y tres estudiantes que con él se graduaron en 1887, puede verse en los ya citados Anales de la Uni~eNidad de Buenos Aire., 111 (1888), pág. 415,
CA.RLOS A. BOIIe_1 MoA.ell BAAL, XIV, 19650
ral. El gobierno nacional me nombró su abogado en una causa contra cargadores clandestinos de guano patagónico, y liamado por un delicado asunto a Entre Ríos, pronunciéalli mi primer informe in voce,.. el que, desgraciadamente, mevalió una diputación al Congreso, lo cual me obligó a desatender mi estudio, pues la' época de excepcio~ales agitaciones. en que me tocó actuar, no me dió tiempo para consagrarme
a él" '. Cuando así ~e iniciaba esta vida pública, concluía en el
Paraguay otra gigantesca carrera política:' él 11 de setiembre de 1888 moría Sarmiento, y antes de penetr~r en las sombras dejaba, como en el símil de Lucrecio, la antorcha flamígera a un tropel de esCoriados corredores. Osvaldo Magnasco era uno de ellos.
Al inhumarse en Buenos Aires, diez día.s más tardet los restos del prócer, entre los treinta y un oradores que hicieron su apología se alzó, en representación del Centro J/lrídi
co, la enérgica figura de nuestro joven abogado. Por sobre' la inmensa muchedumbre volaron sus palabras,· un . tanto.
c. enfáticas, pero rotundas y emocionantes. Y la multitud que oyó esos retóricos períodos, bella muestra ,de cúmo aprovechaba al orador el asiduo trato de Cicerón, se alejó de alli
. con el conv.encimiento de que ese. joven iba a atraer pront(> sobre sí la atención de la ciudad . . 'No se equivocó. Un año después, Lombroso envió a Luis Berisso, cOn motivo de un artículo que eSte último había publi.cado en La Perseveranza, de 'Milán, una carta en la que le decía que apreciaba a Magnasco como a (( un viejo· hermano " y; junto con ella, un retrato suyo para ambos,.
• Revista P. B. T., 25 de mayo de 1912.
BAAL, XIV, '945 7'7
el primero, según es fama, que.del sabio italiano llegaba a América '.
Sólo le faltaba a Magnasco ocupar la cátedra, como se ve, para completar su iniCiación en todos los órdenes a que le predestinaban sus aptitudes. También eÜo hubo de serie concedido, yen febrero de 1891, después de cuatro meses de interinidad, fué designado profesor de derecho constitucional e internacional en el Colegio Militar de Palermo ".
CARLOS A. ROKCBI Muca.
• El artículo de Luis Berisso había aparecido el 17 de julio de 18811' J,a carla de Lombroso fué publicada en Sud A mlrica el 2lI de octubre de ese año, y reza así, con 8US abundanles solecismos:
HODorable I.ñor :
Le agradeseo la .. timacla carta y 101 Crapenlos publicados y manulIcrilos ; ellOl mo ha.... apreciar y querer al Dr. Mapw:o como liD viejo hermaDo. Lo miiau> digo de BU beWsimo retralo. Yo le endo en este momenlo el mio para 101 dOl, '1"0 ya es demuiado, tratándose de una cara tan Coa, que .. mejor diYidir quo mnltiplicar. Hace pocos díaa hablaba con nno de nD8llroo grandea hombreo (grandes por modo de decir), que me decia como argumenlo capital contra de noeotroo : Ob, paro Uds. IOD sectarios I Yo lo .,01.,1 1.. ..palclal, Y hoy le mando la beHlsimo a~lo. Vea qué rala de sectarios _os DOSOtros qua tonomos compañeros de "armas como Uds. b .. ta 01 otro lado dil Ooéano.
Sahideme calu_te al Dr. Magnasco y creamo su aCmo.
C.,ar Lo .. 6,...". TuriD; s, seto .88g.
• La Nación; 5 de febrero de 1891.
DEBAILADAS-BAILAR
Menéndez Pidal, en Poesía Juglare6ca y Juglares (1924) pp. 56 Y 57, cita te~tos antiguos españoles en que se halla la palabra debailadas :
Libro de ApolOllio : (la princella Luciana tocando la vihue
la) fazia fermosos sones.e fermosas- debailadas, (Apolonio tocando el mismo instrumen~o) jue levantando uno. tan dul
~es sones,/ dobla. e d~bailada.s temblantes semitonos.
Alez(Jndre:_ Allí era la música cantada por razón,l Las do
ble. que reJiere~ coy las del corar;6n,/ Las dulces deballadas.
el plorant semitón.
Arcipreste de Hita: (la vihuela de arco haz) las dulces
debailadas, adormiendo a veces; muy ailo a las vegadas ..
El-sabio erudito añade esta explicación: {( En lugar de las siete notas naturales, únicas que usaba la Iglesia, usaba mucho los semitonos, propios entonCes de la llamada 'música ficta', esto es, cromática, por oposición al, canto llano; estas notas.intermedias daban mayor delicadeza.a la melo.día, y más, ejecutadas trémulamente; ·los temblantes semitonos, que dice el Apolonio, son calificados de llorones o plañideros por el Ale:J;andre; Las {( dulces deballadas'l de que habla también el Arcipreste de Hita, como muy propias de la vihuela, debían ser codas cadenciales: {( deballar ,t
LBO S •• TZB. BAAL, XIV, 1945
significaba 'bajar', como (( cadencia 11 dellatin cadhe 11.
E;;ta etimología ha sido repetida por la señora María Rosa Lida en su edición del Libro del Buen Amor (Buenos Aires, 1941), p. 137'
El sefior J. Briicb, ZRPh LV (1955), p. 654, evidentemente sin conocer la página del maestro español, en un articulo referente al origen de la palabra baila/', cita los casos en que se da la palabra debailadas . como las primeras muestras documentadas de la familia de este verbo que, según él, sólo ha dc·apareceren el siglo XlV con Juan Ruiz. El sefior. Brüch traduce la debailada del siglo XlIl como (( Tanzlied,) (canciónile danza) y explica el prefijo de· de debaylada con la frase andar de bailada. en un auto del siglo XVI, ell decir, como aglutinación de la preposición de (andar
de baylada, cf. anda/' de calda> andardebaylada > debaylada: ésta parece ser su idea). Para el sefior Brüch el espafiol bailar es' el latín bailare, el cual habiendo penetrado con -ll- (1 palatalizada) en territorio árabe, se habria pronnnciado bailar, puesto que los áralJes-no tenian 1 palatal (cf. • sarra
lla > xarrayla, • caralla> carail) y m,ás tarde habría venido a España bajo su forma arabizada. El sedor Brüch explica el debaiLadas del MS. P (de tendencia aragoniZante) de "Alexandre, en vez del debailadas de los otros textos, por la influencia del catalán bailar 'danzar'. No hay duda de que el. autor de dicho ~rtículo tiene razón en este detalle, aunque el resto del artiCldo debe estar sujeto a precauciones: en efecto, no está dichó'en absoluto que en los pasajes que con· tienen debaylada, se trate de una canción de danza. Asimismo, 1111a forma • bailar 'bailar', anterior il bailar, no se encuentra documentada. Además, la forma bailar se encuentra en el siglo 1UlI, lo mismo que debayladas, cf, Cuervo
BAAL, XIV, 19&5 DED.&.lL.A.DAI-B.A.ILA.B
s. v. danzar (en un pasaje donde aparece el grupo bailnr y danzar y que Cuervo parece haber hallado después de haber redactado su artículo sobre bailar) l.
Por otra parte, Meriéndez Pidal no da cuenta de laevolu.ción fonética ·de-vall-are> debaílada, 'toda vez que los representantes devallis en espafiol muestran siempre ~ll- en posición intervocálica (valle, avallar) : es más fácil explicar una -ll- dando la norma a un -il-, que un -il- proveniente de una -11-. Es preciso, en todo caso, partir de la leelio difficilior.
Ahora bien, yo supongo que debaylada no tiene nada que 'Ver con la danza y que solamente significa (1 mane~o de las .cuerdas para producir acordes; acorde doble cuerda)) (yen efecto, las doblas, las octavas están mencionadas en un texto al lado de debayladss), lo que se llama en alemán Doppel-griffe, en franCés double-corde y en inglés double-stepping notes) : los acordes cromáticos, « llorones)), están mencionados aparte en los textos. Es 'verdad que me baso en una sola prueba, bien que me parece suficientemente sólida;· ésta es el ant.
• En cuanto al portugués, bailamos la familia de' bailar en uña poesía de Don Dino (XlII c. l.), n° '116 de la edici6n H. R. Lang, en un pasaje que, a decir verdad, no es del. lodo claro, aunque 108 comentadores con su mulismo confiesan su propio embarazo: « Mha madre velidal/ Vou-m'a la bailía/do amor. I/Mha·madreloadal/Vou-m'a la b¡¡ilada/ do -amor. IIVou-m'a la bailia/que fazem em vila/do amor." « La. 'palabns bailía; lioilada IOn segurlilDente varianles debidas a la vari¡u:i6n musical, aunque la. primera de ellas no es una forma~i~n racional la menos que se admita bailía < fr. baillie 'domaine' : «je me rends dansle domaine de l'amour N, lo que ofrecería un juego de palabras con bailada 'danza'"pero la a bailia que !aum em vila do amor.. parece moy bien indic1ir una luJilia 'danza'): sería preciso lener al menos * bailida, Y esla forma sería lIna pura varianle Conétiea (cC. tornido en vez de tornado en una .. lrora j-() de un romance espatlol; ZRPlI XXXV, 299). .
Lao S.IT&aR BAAL, XIV, '941'>
francés debaillier mencionado en el diccionario de ToblerLommatzschpon los signifi.,?ados de 'anfassen,. erg~eifen, batasten', es decir, 'palpar, tocar' (p. e. una rosa, UDa llaga, el seno de una ~ujer), y lu~~o 'ha~dhaben, führen' es de~ cir, . 'manejar' (armas, instrumentos de música) :. para este último uso véase .el pasaje de G'uillermo Guiart (menestral de fines del siglo XIIl y de comienzos del XIV, 'nativo de Orléans) : Entr'eus ont tabours et trompet~/ Men~terie:x; qui les debaillent «t qu~ manejan los tambores y las trompetas •• ). El español debe haber tomado este verbo al francés (n9 exis,ten ejemplos en pro~enzal) en el sentido de (( manejar o tocar un instrumento de música 11, formando después un sustantivo postverbal que por su' parte .~o existe en francés; deba.,lada 'manejo' . (maniement) > 'acorde, doble-cuerda'. ,El antiguo francés debaillier 'manejar las armas o un instrumentó' (que no se halla mencionado en el FEW s.v. baja
lare, donde DO aparece más que el medio francés debailler
,'maltraiter') es evidentemente un compuesto de baillier
.< < lat.bajula,.e), verbo bien conocido en el auto francés con los significados variados de~ 'porter', 'saisir', 'prendre', 'empoigner', 'gouve.rner', 'tAter', 'caresser' (véanse los ej~mplos en'Tobler~Lommatzsch de baillier les a,.mes 'empuñarlas' 'i son ventre el ses costez bailla, 'tocó'). En provenzal hay sentidC?s similares:~ ant. prove~zal baila,. (hapaxno del todo ~eguro) '~triJler'. (almohazar), en ga~ón bailá 'fricciQnar', bearnés baila"frotamiento suave, caricia de la man·o'. Puesto que otros miembros de la familia galo-romana baillier
/yJilar han sido adoptados por el español antiguo (bailiIJ
'territorio sometido a la autoridad de alguien', Berceo < ant. fr. baillie; barlido. 'valido, favorecido', Berceo<ant. fr. bailli; barle, vario 'el que cogía a los malhechores y
BAAL, XIV, 1945 DDAILAD.A. ...... ILA.
~gía las rentas reales', Juan Ruiz, v. Cejador,! Frauca en IIU comentario a la estrofa 1406.::< ant. fr . . baille; compárese, el antiguo portugués bailio en c:::ortesao), é por qué no ~ria podido penetrar a España un, debaillier, término musical, ya que de la misma manera oikuela,. violar son probablemente galicismos (véase Arch. romo ~, 291 ~ < prov. viala(r» ?
En este estado de cosas· uno podría preguntarse si la crU3: etymologica que presenta siempre el español bailar 'danzar', no podría resolver~e en elsentiao de la idea dudosam~nte expresada. por Meyer-Lübke (REW S. v,. bajulare): ~n el sentido de la identidad de bailar co~ bajalare. Puesto que todas las tentativas de buscar elongende bailar en bdllf,lre « gr. ~:z).I..(lt)al", esdecir, en relación cOn el ailt. francés bal(oi)er, el italiano bailare, etc., han' fracasiuJo' (y 09 ve:; mos cómo la posición del señor Brüch mejora la situación :. un • bailare con -ll- palatal, ,anterior a un .• bailar con consonantismo arabizattte, no se encuentra documentado en español), y puesto que, por otra parte, la identidad de debayladas y .del antiguo francés debaillier parece segura, I! por qué no derivar bailar de bajulare? El señorF. Aeppli en Die wichtigsten' Ansdrücke far das Tanzen in den romano Sprachen (ZRPh, Beiheft 75. 1925), ha discutido con mucho cuidado la hipótesis de Meyer-Lübke: se siente tentado a derivarla palabra'española con.el .. significado de 'danzar' del significado de 'mimar, acariciar, mecer' que' tiene bajlt'lare ~n ellatiri medioeval ('llevar a niiios; dicho respecto de la nodriza')y enóertos d!alectos románicos (prov; bajoula", ital. dial. baggiolare 'mecer'; francés dialectal baile 'cuna de nifi.o, cesto de mimbre' ; quizá el portugués .bajouja,· 'lisonjear, acariciar, adular" n:-imar> etc.) - el español bailar
BAAL, XIV, '945
habria desarrollado los sentidos de •• mecer (una cuna)' > 'oscilar, agitar, flotar' > 'danzar', y la forma con -ai- trai
. cional'Ía una influencia provenzal (cf. prov. ¡raire> esp. fraile), comprensible en lUla palabra que ha sustituido a la autóctona sotar « lat. saltare) - pero, al final de cuentas, el señor Aeppli deja la cuestión en suspe~so y considera la posibilidad de una contaminación de· bailar y bailar desde el antiguo provenzal: él no ha. tenido el valor de acercar bailar directamente al sentido de 'mecer' del galo-romano, a causa de que no e.stá directllmente documentado en las dos lenguas antiguas, aunque los reflejos dialectales citados lo convierten en probable.
A mi parecer, la situacibn ha cambiado de ahora en adelante : si debayladas 'acordes, doble-cuerdas' debe agruparse con el antiguo francés debailler' 'manejar un instrumento', \! por qué no derivar el verbo l'imple bailar 'danzar' de otro miembro' de la misma familia, de un galo-romano baillier o bailar en el sentido de • 'mecer', que podría muy bien aparecer algún día: después de todo, mi texto sacado de Guillermo Guiart no es más que :n hapa:x: ~ un hapa:x: paralelo quizá nos mostraría el sentido de 'mecer' que lios es necesario '.
En la hipótesis bailar < bajulare se ~xplicaría el sentido transitivo o factitivo a través de la palabra española ('hacer danzar' : bailar el trompo, el bailador que baila a una mujer,
,Cuervo), que no parece hallafse con danzar (peto que se
j Es precísamenl.e parLiendo del sentido 'mecer, 'oscilar' de 6aJu/a,·., qlle yo he de explicar en olro siLio las palabras italianas n6baglin'·. 'de.lllmbra~', 6agliore 'radiaci6n, deslllmbramiento', sbagliare 'comel.er lI'Da lall,.' (cr. el lrancé' UDue y l6er/u4) : e. el oKilamiento de la IUI o de 101 ojos lo que consLiluye el vínculo que une a hiiJu/are 'bercer' y las palabras ilalianas en cuesli6n. Nuevo argumento para la e"isl.encia de 6~j,dare en el senLido de * 'mecer'.
BAAL, XIV, '945 I>BIU.1LA.D" ..... IL.&.B
halla en el antiguo fl'ancés, Aeppli, p. 95) : bailar a alguien o algo era en su origen 'mecer a alguien o mecer alguna
,cosa'. Se debe notar, asimismo, que según Vuillier, La
dame a tralJers les Q.ges (citado por el señor ~eppli, p. 67), las danzas se distinguían también de los bailes en la Espafia del siglo XVI : (( Las primeras consistían en pasos graves y mesurados, en tanto que los bailes admitían los más libres movimientos de las piernas, de los brazos y del cuerpo. Las danzas eran, muy seguramente, las danzas nobles que ya no se practican desde hace mucJto tiempo, y los bailes representan los que actualmente se practican en nuestros días en Europa )1. Es ésta la misma distinción que hace el I?iccionarro de Sinónimos de 'don P. M. de Olive. j Desde luego que uno no.se imagina un • Baile de la Muerte! La distinción entre la danza cortés con pasos mesurados y el baile popular Qon sacudimientos vivaces, sería, según mi parecer, el último eco de In etimologías de estas palabras: baile < ~ailar < bajlúare 'mecer, oscilar'; danza < ant. fr. dance < • dantia 'paso mesurado', de dare 'hacer un movimiento' ('dar un paso'), cf. ZRPh LVI, 6~3 (explicación que ha publicado independientemente de mí el seiior Migliorini' en una revista italiana qne no tengo a mano) '.
LEO SPITZEI\.
• Ignoro cómo el sellor R. A. Hall en su Bi6liograph:r 01 l/alian ,Linglli./ÍCI (1941) puede atribuir esta explicaci6n' al sellor Aeppli, que en realidad es'" en favor de la elimologíll germ'nica de Kluge : * danezzan, de • llanea "rea, espacio' y que no podla conocer en '925, mi
. ,artículo de '936, articulo que, por otra parte, elledor Hall no ha citado m," que bajo la forma de la atribución errónea a Aeppli. 1 He aquí un bello ejemplo de mirajes que se producen entre los 'bibliógrafos' I
ACUERDOS
Cone.lta aceroa dil nOMllre lleana. - En sesión del 8 .de no· viembre, la Academia considero una consulta acerca del nombre lreana y resolvi6 contestar en los siguientes términos :
« II:eana es nombre rumano. En los cuentos populares rumanos se menciona frecuentemente a lreana Cosínzeana, joven que se presenta ·como la encarnación de la belleza. (( Los personaje! de estos relatos, ha escrito Léo Claretie, no varían, como .en los antiquísimos espectáculos de títeres de tipos legendarios e inmutables. Se encuentran siempre el campesino pobre, la hija de los sauces, el terrible jeduque, el viejo .emperador, cuya presencia es un homenaje al reCuerdo de Trajano, la bella lleana, el Hijo Encantador (fat Frumos), hermanQ de todos los Príncipes Encantadores de los cuentos de hadas II (Feuillell de Route en Roumanie, 11&). .
No podían faltar, en lo que concierne a las leyendas de lleana, las interpretaciones de los que, siguiendo las huellas de Max Müller, creen descubrir en ellas el inevitable mito solar; así en algunos casos, Illlana sería la personificllci6n de ~a luna (tdem, 183), en otros, la de la aurora y la primnera (188).
niana corresponde al griego Helena, que se usa también en ~umania, donde se emplean tanto Elena, como los diminutivos Elenuta, Ilenuta, llininca, Ilincuta e lleanca:Illlanca-Briiileana es el hada malhechora ·de la mitología popular '. Quizá no seá desacertado suponer, aunque no .pueda afirmárselo ·categ6rica-
• Fú»'alC D.lIó, NOlluea!l Dictionnaire ROllma~¡"rilR~a¡' (Bucaresl, 'mprimorio do l'Élat, 18g4), n, lud y IV, 252-253.
ACUUDOI BAAL, XIV, 1945
mente por careCerse en este momento de la documentación necesaria, que hay en l/eana inn~~ncia del húngaro, lengua que ha
.convertido a Helena en llona. lleana ha empezado a difundirse en 1!>8 países de habla espa
·ñola. Una prueba reciente~la suministra la novela publicada a. fines del año pasado por la sefiorita Juana Cáputo Gioia, a la que sirve de título ei nombre de 8U protagonista: lleana. No es difícil predecir que su empleo aumentará coli el tiempo. Dicho nombre tiene indudablemente cierta exótica belleza. La armo. niosa combinaci6n de los sonidos que lo' fqrman, en especial de la líquida y la nasal, así cQmo la extenia sonoridad con que termina 'hacen de él un vocablo musical 'J poético ll.
FeJlcltacl6n a la aellora Gabriela Mistral. - Con motivo de haberse otorgado el Premio ·Nóbel de Literatura a la sei'lora
, Gabriela Mistral, la Academia Agentina de Letras, en junta del 22 de novieinbre, acord6 enviarle un oficio de felicitaci6n por conducto de la Embajada Chilena en Buenos Aires, así como también una comunicaci6n a la Academia Chilena correspondiente de Ji¡ Española ..
Felicitaci6n al seilor acadélllco don 'Bemanlo A. NOIIalay. -f La Academia, en junta del 22 de noviembre, acord6 enviar un
oficio de felicitaci6n al señOl" académico. de número don Bernardo A. ~oussay con motivo de haber sido elegido Académico correspondiente de la Real Academia Sueca.
Consulta acerca de la palabra maehaza. - En junta del 6 de diciembre se considero una consulta acerca de si era correcta la forma Cemenina machaza, se aprob6 el informe presentado por el señor Luis Alfonso y :resolvi6 contestar en los términos del mismo:
(( La voz machazo, -a, con los significados de 'Cuerte' y 'muy grande' , .es de uso común en la lengua hablada en nuestro país, especialmente en la campesina, y ha pasado a las obras literarias de carácter regional o costumbrista. Con la acepci6n de
BAAL, XIV, .g/I& AcuuDOll
'enorme', se emplea también en C~lombia (Francisco J. Santamaría, Diccionario General de Americanil",os, 11, 209 a). Es un vocablo bien formado, mediante la adición a Ja' voz primitiva del sufijo aumentativo -azoo Formaciones análogas son frecuentes en español: baquianazo, buenazo, criol/azo, ,uper~~o, etc. Podría objetarse que machaza es un 'derivado ilógico porque macho del'igna únicamente a seres del sexo masculino. Este contrasentido no es raro en las creaciones populares. Concolorco¡:vo, en El lAzarillo de Ciegos Caminanle., atestigua que en la provincia de Tucumán, a lu mozas se les llamaba macha,: u Aunque los mozos unos á otros se dicen machos, como asimismo á cualquiera pasajero, no I!-OS hizo mucha fuerza, pero nos pareció mal, que a las mozas llamasen machas; pero el visitador nos dijo que en este modo de explicarse imitaban al insigne Quevedo, que dijo con mucha propiedad y gracia: u Pobres y pobras », ast éstos dicen machos y machas, pero IlÓlo. aplican estos dictados á los mozos y mozas» (Ed: de la Junta de Historia: y Numismática, .37)' En varias provincias, madrina, masculino creado sobre la palabra femenina correspondiente, se aplica al caballo yal buey: (1 Llámase así (madr!no) entre nOllOtros al caballo ó yegua qué lleva el cencerro en 'una tropa de arria ó tropilla de caballos y al cual se acostumbrim á seguir los demás, tanto que en una disparada 6 dispersión de la tropa 6 tropilla, basta sacar el madrino, hacerles sonar el cencerro, que dé algunos relinchos, para que toda la tropa lo busque al momento y se le reuna ». (Grégorio AráÓE de Lamadrid, Memoria., ed.'de 18g5, 1, 475). (( Si mal no recuerdo, dice don Juan A.lfonso' Carrizo, en los bosques I,I.e Salta, especialmente, en La F~ntera (Anta y Metán), se llama lOOIlrino al buey manso que sirve para acollararle un toro bravo ., bajar a éste del monte a. los corrales sin cansarlo ni estropearlo» (CancwMro Popular de La Rioja, I1I, 291). U De los dos bueyes que tiran el arado o la carreta, el de' la izquierda se llama voltero ., el de la derecba madrino» (tdem, Cancionero Popular de Tucumán, 476). El mismo investigador transcribe estas coplas
, de La Rioja ., de Tucumán respectivamente:
"ACCEBDOS
Tanto tomar este' vino Ya tengo perdido el tino, Tengo pelada 1 .. oreja 'l'Jnto servir de madrina.
(C. m~).
Cuando son mansos los bueyes, El madrina y el vollero,
,'Déjelo agarrar la gñeya Y envuelvalé el orejero.
(C .• 677),
BAAL., XIV, 19&5
Los campesinos de Salta denominan (( magre del monté)) a « un gaucho mitol6gico, protector de los seres salvajes)): (( El hombre de las selvas ha imaginado un dios gaucho, física y moralmente pavoroso, grande y fuerte, como los árboles del bosque nativo. (( Magre del Monte )), se aparece a la oración y es el terrOr de los campeadores rezagados, de los que~ hacháron un laurel centenario por robar una colmena, de tos que matarOn sin objeto algún animalito inofensivo y se gozaron en prodigar el dolor inútil,)). (Juan Carlos Dávalos; Los Gauchos, 20o-~01).
Estos ejemplos comprueban una verdad ya demostrada por los lingüistas contemporáneos: la de que las modificaciones morfológicas y semánticas no o~edecena razonamientos lógicos sino a la analogía. En el caso de machaza, ha desaparecido toda noci9n de género, subsiste sólo la de una cualidad, y como ésta se encuentra tanto en serés humanos (hombres y mujeres).como en cosas, nada impide que el vocablo se use en ambos géneros.
En resumen: la, voz machaza puede consi,derarse como perteneciente a nuestro idioma y tiene las significaciones de 'fuerte' J 'muy grande')).
íNDICE DEL TOMO XlV
ACBVBDO DiA., EDUo\\\DO, La wponimia argentina. Sa contenido espi-rituGlj tradicional.. ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••
ÁC1iUDO DiAl, EDU~RDO, Voce, y giros de ·la pampa argentirul ••• <
ÁLVARBZ, Ju~l'I, Sobre una reconstrucci6n delcasle/lano antiguo he~a en /a Argentina ••••••••••••••••••••••••••••.•••••. ~'.'.:··
.AIUDO, MIG1IBL; El lenguaje en Parulmd ...................... .
ARRIBTA, RAFAEL ALBBRTO, l.a hermandad romdntica: ••••• , •• ;. BAIICRI, EU1QUB, D;'cuno en el sepe/ió de daR 8/eaterio F. Tii-
cornia .. : ..•......... o·, •• 0." •••••••••••••••••••••••• .-.
·BBB&VBKTJI. J~CI.TO; Discurso .••••••••••••••••••••••••. : ••• BibliOgrafía de don BleuteriO F. Ti&cornia . ••••.• ' ••••••••.•••• B01IET, CABllBLO M., Queuedo pI"G$Ília •••••..•.••..••••.••••• -CUILLA, EIIlLlo, La prola de Jo,¿ lIaria He,·edia .•••••••••••• eUP"'A, ELld, Dos flueuGI uersiOne. del romance de Delgadina .•• -G ... RIDO MBRI.O; EDG..abO, La literatura chilena en el siglo XIX: -Go •• iLE. DE LA CALLB, P8DRO U.uilo. De Re L9icographica.
No'las y comentariol ••.••••..•. : •.•••••••••••••••..•••.• "AmUREa, CARLOS, Discurso en .10 recepei6n de don. Jacinto Bena·
venle....... . ................................ , •. o·,.
11I.8114oal, J., La linfa de la « Scienza NuaUG » y '/JI manantiale •• En el segando centenafio *. la muerte de Giamball;'ta Vico (1668-1744) ........................................... .
I~R1ÍI0, FBAIICIBCO {TALO, Homero, T'irgiliO 1 el «Facando » ••••• M""-A.lIlT, AUGUSTO, Gorda ......................... • , ....... . MA~, AIlTUBO, A.pedOl del /iri&mo de San Jua", de la Cruz •• 'H .... BI. ÁIIGBL, 81 domingo en la poeaia eapañDla •••••••••••••• Moú.lGO, lIbRcos A., Arazd ................. : .......... .
&&.
549
740 I.DlCI. DBL TOllO SI'" BAAL, XIV, 'V&r.
OBLlGA.DO, c"'LOi, Palabra. en elaepelio de don Eleulerio F. Tis-cornía • ............................. '. • • • • • • . • • • • • • • • • • 36&
ORlA, José A., Úücu"o .• n la rec.pción de don Jacinto BenaDenl... 553-RORcH' MARCH, CULOS A., o.u~ldo Magno.co .••••••••• ,..... íO~ S,brCBB ... ALBOR.OZ, CLA.ODIO, Ltt..Jucesi6n al lrono .n ./0. reinos de'
León ] Caslilia; •••• I ••• ~ • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3& !lBLVA', Jo ... B., A.ción de 11M prefijos en el crecimienlo del ha6/a. 7 SBLVA, Jo .... B., LIM sufijIM e~ el crecimiento d.1 hablG. • • ••• ••• 387 SPIT.BIII, LBo, Debailadas-bailar.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '711~ T .. OIUo D' ALBUQUBRQUB, A., I Brasileri.mos . o amerÍC4nÜmGs'
ONeruacíanes al " Diccionario >1 de Jlalorel... ••• • •• •.•• •••• 11Ir.
TOUR 'l R., E.IlIQOB D., Tre.~ie;¡1os genlilicios peruanos. • • • • • • 111&
TOUR 'l R., EU'QUB D., JoH de la Riua-Agüero •••.••.•• ~... 45& WILS.BS, J. T., 008 cancio"". palriólic~s an6nimas: "La Jla~ch~
·de la República Argentin. >1 ] (C La Azulada Bandera d~1 Plala >l. 137
AcuardOl :
Consulta acerca de la paIG6ra censo] 'as deriuador.... • • • • .il4S COMulla acerca del nom6re Liliana •••••.••••• '.' •.• ••••••• 343 COMulta acerco de lar e.pre.iones medio] ambiente. • • • • • • 344 COMulla .ollre el .ignificado ] ",o de la e:rpresión idioma na-
cionaL ......... ~ .. • • • • .. ... • .. • .. • .. • • .. • .. .. .. • • 348 COMulta 806re la pala6ra dito. • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • ... • 35. COMulla acerca de la literalura] el lenguaje radiotelefónico. 35& COMulta acerca de la. p."'brar piel] cuero. • • • • • •• • • • • • • 860 CORlulta acerca de la palabra inducia..................... 51& CaRlulta ·aeerca de la orlografía de lar pala6ra. kilogramo,
k.iI6melro] bulet.bol] del DIO de gente] gentes....... 530 CORlulla ace~ de las p,·epIMicione. de] a •.•••••••••••• '. 536 CORlulla a.erca de la palabra amateurismo .•••••••••• '. • • • 536 CORl,dla acerca de las e:epre.ione. atento] atento a. • • • • • • • 537 COMulla acerca de las palabra. inadaptado e inadaptable .• , • 533 Consulta acerca de la palabra payanca.. • • • • • • • • • • • • • • • • • S39 Consulta acerca de l~ palabra textil] de la parlÍcula tell.. • • 54ó CORlulta acerca de 'la palabra ejido..................... 540 C~nsulta acerca del toponímico Ilalí ••••••••••••••• ~ • • • • • !i41) Consulla acerca dei nom6re lIeana.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 737 CORlu"lta acerca de la palabra maebala .•••• ',' •••••• '.' •••• ' 738 Donoci6n del seliar académico don Jla"ülRo de Vedia] Mitre.. 536
BAAL, XIV, 1965 f.DiC. DBL TOMO XIY
Elecci6n de don Jacinlo Benauente como acad.linico cor.ruport-diente ••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••
¡"allecimienlo del señor Rcad.lmico de número don Eieuterio F. Tücornio ••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••
,.'eliciloción al .eñor aca,Úmico de número don J0I4 A. Oria •• Felicilllci611 .l.eñor ~tuUmico '*ni 8ern~rdo,A. HOUl.al ••••
Ji: Felicitación a la señora Gabriela Mülral ••••••••••••••• : • ..., Inauguración de la biblioteca de la Academia ••••••••••••••
Precio de uenld del Boletín ........................... ~ Pu6licación de la Obras Poéticas de JOI4 Mdrmol ••.• ••••• Recepción, del señor acad.lmico doll Jacinlll BeaaVflnte •••••••• R_.io del señor acad.lmico dOIl' Elea/erio F. Tücornia al
cargo de Direclor de Publicacio~ •••••••••••••••• ; •••
••
540