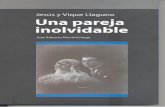APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]
1
HACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA Sergio Bernales Octubre 2005 Resumen Se propone un modelo de observación e intervención en terapia de pareja que responde a tres preguntas clínicas, dos de ellas que se contestan a través de claves que consideran lo que los pacientes dicen y hacen cuando hablan, y la otra, mediante la observación de la pauta interaccional que se despliega mientras interactúan. Para la conceptualización de dicho modelo se ha tomado en cuenta la importancia de vivir en situación, porque es desde allí, que se ejercen las inquietudes y certezas con que cada ser humano se encuentra al compartir su vida con otro en una relación amorosa y existencial. La situación responde a, ¿qué les está pasando que deciden consultar?, y se muestra en un diálogo que es tipificado mediante otra pregunta, ¿cómo se muestra lo que les está pasando? Ambas preguntas nos permiten hacer una tercera, ¿qué se moviliza en sesión y en la historia de convivencia con respecto a su capacidad de acoger y de ejercer el poder?, demostrativas de las estructuras subyacentes de cada uno de ellos. La reflexión teórica que me orientará en la práctica de la terapia se ha efectuado a través de un estudio de tipo fenomenológico y hermenéutico que busca hacer aparecer la tensión, en la pareja, entre realización y finalidad. Se finaliza con una descripción sobre la manera de observarlo en la clínica y una propuesta de investigación. INTRODUCCIÓN Ya no constituye un debate hablar de la importancia de la terapia de pareja. Las investigaciones y el aval de su importancia en el campo de la psiquiatría y la medicina en ciertos cuadros tradicionales, tales como la depresión, el alcoholismo, los trastornos de ansiedad, del comer y de la personalidad, como asimismo en ciertas enfermedades somáticas, la han posicionado como una disciplina relevante. Se trata de un quehacer en evolución que requiere de nuevos desarrollos teóricos y de reflexiones sobre la manera de llevar a cabo la experiencia práctica. Fruto de lo anterior, es corriente observar hoy día una oferta de cursos de formación que buscan la acreditación necesaria de parte de los colegios
2
profesionales y la tendencia a considerar al cónyuge en el quehacer de variados programas de asistencia en salud mental (asistentes sociales, médicos, enfermeras, e incluso en gerentes de recursos humanos), además de los cursos o talleres de formación para parejas que están ligados a diferentes orientaciones religiosas (tanto como parte de la exigencia para casarse como en la resolución de los conflictos matrimoniales). En el pasado, la terapia de pareja pudo ser definida como “una técnica en busca de una teoría” (Jacobson & Gurman, 2002). Hoy es más bien un conjunto de modelos que tienden a ser probados a través de la evidencia empírica y que son vistos como una entidad clínica que se va separando de la terapia familiar clásica (Lambert 2004; Jacobson &Gurman, 2002; Nichols, 2002). Diversos han sido los modelos de abordaje. Algunos han sido particularmente destacados debido al acento que han puesto sobre algún área de la interacción; otros, por la repercusión de las características personales y psicológicas de cada uno en la influencia sobre la relación; o bien, por las consideraciones sobre las formas que toma el estrés en la disfunción; o por la importancia de producir cierto tipo de cambio; otros, al observar la relevancia del terapeuta en la forma de hacer la propuesta de trabajo; o por las consideraciones de la técnica de trabajo. Cada uno de estos modelos puede incluir a más de uno en su concepción teórica. Diversas han sido también las consideraciones sobre lo que serían los problemas y temas que emergen en la vida de pareja. Es así como los temas sexuales, de ciclo de vida, de comienzo y fin de la relación (divorcio) son importantes, lo mismo los temas de género, cultura y orientación sexual caben en su tratamiento. Otro tanto ocurre con los métodos de abordaje para los problemas que surgen en la interacción, sea ésta en una pareja con o sin otro trastorno médico o psiquiátrico en alguno de sus miembros. La propuesta que desarrollaré a continuación se funda en la observación de ciertos conflictos reiterativos en la relación de pareja y que se manifiestan en tres dimensiones: a) cuando en una determinada situación no pueden lidiar con dilemas ligados a ciertas nociones de seguridad y de proximidad debido a que sus necesidades o deseos dejan de estar en sintonía; b) tal situación se muestra en la sesión a través de un tipo de diálogo que suele aumentar el conflicto; c) tanto la situación, como el tipo de diálogo, hacen visible las capacidades y limitaciones de cada uno en la esfera de la autoafirmación y del cuidado1. Estas tres dimensiones constituyen el eje de la exposición, y por ello, serán tratadas con una extensión que permita hacerlas comprensivas.
3
ANTECEDENTES TEÓRICOS Señalar que el estudio tiene una postura fenomenológica y hermenéutica quiere decir dos cosas: a) La primera, busca darle un lugar importante a la relación entre acontecimiento y sentido. Al usar esta dimensión de análisis se quiere decir que todo discurso se concreta como acontecimiento, pero todo discurso se comprende como sentido (Ricoeur). Los Acontecimientos son históricos (lo que les pasó en una determinada situación) y de palabras (lo que cada pareja usa en el discurso -más hirientes, más suaves, más agresivas, más acogedoras- al relacionarse con el otro) para referirse a lo que les pasa en la vida en común. Sentido se refiere a las palabras huidizas que el lenguaje emplea para construir un discurso verbal (en donde lo gestual influye significativamente en el modo) en el cual el acontecimiento aparece y desaparece desbordándose en el sentido que cada miembro de la pareja le da. La palabra como acontecimiento se relaciona a un proceso de comprehensión que al ligarse al sentido testimonia alguna intencionalidad. Este sentido se expresa mediante tres eventos: el discurso está dirigido a alguien presente en la situación y es el fundamento de la comunicación; la interpretación de lo que ha ocurrido muestra a cada participante a través de diversos indicadores de subjetividad y de personalidad; la situación común a los interlocutores enfrentados en el diálogo hace referencia manifiesta a un mundo que es señalado en el espacio y en el tiempo. b) La segunda, se dirige hacia una reflexión que enfatiza la capacidad que tiene el ser humano de comprenderse e interpretarse como parte de su modo de ser (Ricoeur, 2003). 1. La vida en situación y la normalización del deseo El comienzo de una relación está dado por una suerte de blindaje de exclusividad amorosa que cierra su porosidad a las influencias externas –de ahí que una pareja de amantes en un parque suela no ver a su alrededor- hasta el momento en que lo cotidiano sea imposible de negar. Sin embargo, algo esencial queda de esta manifestación primera: un tipo de definición de la relación que les indica lo que está prohibido y lo que hay que mantener y fomentar. Se trata de un criterio para concebir la intimidad a nivel personal, dual y social. Esta intimidad se puede medir como grado de apertura personal al otro, como la búsqueda del conocimiento afectivo y cognitivo de ese otro y
4
como fidelidad a la exclusividad amorosa que se han dado, frente a terceros (Van Den Broucke, 1995). De la lectura anterior es fácil concluir que la relación de pareja está sometida a la vulnerabilidad en el mundo contemporáneo debido a lo voluble del amor, a la necesidad de autorrealización, a las variables de género y a la coacción social que disciplina sobre funciones y roles en vista de una idea de justicia y de derechos. Un concepto clave en la fundamentación del modelo a proponer es la idea de que la vida se vive en situación2. ¿Qué significa esto para el caso de la vida en pareja? Si dejamos de lado el hecho que algunas convivencias sólo muestran características instrumentales3, lo corriente es que la pareja inicie su relación influida por las expresiones que hemos heredado desde los tiempos del romanticismo4 y le agreguemos lo relativo a la búsqueda del consenso, tan enfatizada en estos tiempos de valoración de las ideas de “conciliación” o “mediación”5, hechas desde una condición humana en la que aparecen otros dos valores importantes, el individualismo y el pragmatismo6. En otras palabras, la vida instrumental, la vida romántica, la vida de acuerdos, la vida que enfatiza la autorrealización y la vida en que el sujeto tiene que adaptarse exitosamente a las condiciones sociales imperantes, se desplegará en cada una de las situaciones diarias por las que la pareja tendrá que atravesar y será la fuente de nuestro material de trabajo. De lo expresado anteriormente, es clara la incidencia de tres ejes en la vida de una pareja, el de la legalidad (presencia o ausencia de un contrato matrimonial), el del sentimiento (ligado a lo que comúnmente llamamos amor) y el de la sexualidad (vinculado a la pasión y el erotismo). Desde allí, cada uno revela su mundo propio (y la necesidad de él), del otro (y su búsqueda o rechazo), la intersección (lo que hacen en conjunto) y el contexto en que lo efectúan. Se trata de una configuración que podría representarse, en su forma más elemental7, como sigue: GRÁFICO 1 él
contexto ella
5
En esta relación lo que se juega es, en un nivel, el pacto de confianza (gratuidad)8 y el contrato social (reciprocidad), en el siguiente, la noción de complementación (desarrollo del potencial propio, la respuesta aceptadora o crítica y el honrar al otro) en tensión frente a la autorrealización (lucha entre el altruismo y el egoísmo), a continuación, la incidencia de los roles (funciones diferenciadas) y finalmente, la relación entre elección, circunstancia y conflicto actual. Será desde allí que se mostrará la singularidad de cada una de ellas. Será allí donde tendrán que responder a las preguntas: ¿qué nos está pasando en esta situación?, ¿cómo fue que nuestra convivencia se nos puso conflictiva?, variantes más complejas de: ¿cuál es el problema? Como terapeutas, será a través de la forma como ellos dialoguen sobre el problema que los trae a consultar que observaremos lo que les está pasando en esa situación determinada y cómo esa circunstancia se extiende a otros planos de su relación haciendo visible aspectos de la estructura de cada cual y de la organización social que se han dado, tanto en sus lados firmes como en los frágiles. Se trata de darle, además, un lugar importante a la expresión como fenómeno inseparable de la idea de significación y de soporte, por un lado, y por el otro, ser un emergente para hacer aparecer las diferentes emociones, pensamientos y conductas (que sin las emociones no existirían) de un modo directo y visible en el acto de la consulta a un terapeuta. Mariana y René llevan varias sesiones conjuntas, el motivo de su consulta fue la frialdad y distancia de él. Ella lo convenció para asistir porque su estado de ánimo decayó a un punto que él se preocupó y accedió a acompañarla. Ya en las primeras reuniones, él admitió que se comportaba de un modo tan rígido que ni a él mismo le gustaba, pero que no sabía cómo modificarlo. Ciertas preguntas lo llevaron a evocar el modo en que fue criado y su deseo de no seguir entrampado en ciertas lealtades. René empezó a darse cuenta que sus emociones de miedo no podían ser expresadas con libertad y afectaban la relación con Mariana, es más, sentía que si le decía a ella sobre sus temores, ella lo consideraría una persona mediocre e incapaz de darle un buen sustento, era, en palabras suyas “como si hubiera otro ser dentro de mí que me gobernaba y no me dejaba expresar el miedo”. Para Mariana el sólo hecho de
6
escuchar esa confesión le significó una apertura pues pensaba que él ya no la quería. El cambio de René le fue tan evidente a Mariana que al poder verlo y confiar en su duración, modificó su propia manera de expresarse, le volvió la alegría, sintió ternura por René, el que después de ciertos momentos de vergüenza e incredulidad al ser amado sin tener que demostrar fortaleza y supresión emocional, se mostró capaz de expresar una variada gama de sentimientos, entre ellos, un resentimiento hacia sus padres (que después viró a comprensión), momentos de pánico en situaciones de estrés laboral, capacidad de acoger a Mariana y una curiosidad y ganas de innovar en la vida íntima que fue del agrado de ella. Cuando ambos terminaron su proceso terapéutico, las palabras que emplearon fueron “encontramos otra dimensión en nuestra relación y si no hubiera sido porque Mariana se deprimió, yo no me habría dado cuenta que le estaba prestando algo mío..fue así..¿no?....sí, todavía no lo puedo creer y la verdad es que a veces me asusta que no nos dure” concluyó Mariana. En tal sentido, “algo se expresa cuando se encarna de tal manera que es manifiesto” y “una cosa es manifiesta cuando la posibilidad de verla está directamente al alcance de todos” (no lo es cuando hay meros signos de su presencia)9. Para que esto ocurra, muchas veces es importante articular lo que se expresa, pues así se revela y se despliega el objeto de la expresión, por ejemplo, una emoción. La articulación es un “expresarse más”, en tal sentido es un verbo de resultado (como “encontrar” más que “buscar”) y por eso mismo puede fallar o realizarse. De ahí que cuando un integrante de la pareja logra expresarse como quiso hacerlo se siente bien y en el dominio de sí, en cambio cuando no logra articular lo que quiere expresar, la expresión sigue vías inciertas para sí, y con mayor razón, para el otro. Tal me parece que es la situación actual de Mariana cuando duda sobre los resultados alcanzados. Por eso que articular una emoción, una intención, un pensamiento y un deseo, es crearlos, o al menos, modificarlos. Se trata de situarse en la intersección entre la descripción y la interpretación, clarificación que suele ser muy terapéutica, en el sentido de estar destinada a curar o disolver los falsos problemas10. Una de las tareas del terapeuta es, por lo tanto, ayudar a una mejor articulación de las expresiones de los consultantes. Para la terapia es de la mayor relevancia el hacer distinciones con las nociones de “significación de la expresión”, “soporte de la expresión” y “expresión articulada”. El arte de hacer visible un recurso o un cambio en sintonía con los consultantes, nos habla de resignificar lo que se expresó, dándole un soporte distinto11. El facilitar que cada integrante pueda articular mejor lo que está expresando permite, en presencia del otro, distinguir fenómenos que suelen prestarse a confusión como, por ejemplo, después de darle a la expresión de
7
las emociones el lugar primordial que tienen, cómo ocurre con aquellas que no son coherentes con el estímulo que las desencadena; el enjuiciamiento ante una vivencia expresada por el otro estimulando su defensividad; la prisa en sacar conclusiones sobre una determinada situación sin esperar que se despliegue en sus variadas aristas posibles. En el caso de Mariana todavía está bregando con el reconocimiento de sus estados emocionales y con la forma de regularlos mejor, en este sentido, el cambio experimentado por René está siendo de una gran ayuda para ella. El que la vida se viva en situación, y que en esa situación se pacten criterios de confianza ligados al amor y a la gratuidad, no salva a la pareja de la necesidad de formalizar un contrato en la sociedad en que viven, esta vez más ligado a un tipo de reciprocidad que, a diferencia de la que surge como trascendencia del cariño mutuo, se invoca desde un comienzo. Es en este sentido, en el sentido de la existencia de dos tipos de reciprocidades, que surge una pregunta desde el inicio de la relación, sólo que muchas veces no es hablada: ¿cómo se norma el deseo?12, en el sentido que la vida en pareja protege eventualmente ciertos bienes que van más allá de una mera preferencia de estar con el otro en un momento dado, circunstancialmente, aunque esa preferencia se torne acuciante. En la pareja que consulta se trata más bien de observar cómo se conserva la convivencia o cómo se quiebra. Se trata de algo que va más allá de la mera necesidad de la búsqueda del placer. Es la tarea de buscar en las motivaciones que se encarnan en el deseo, y más allá, en los anhelos vitales, en cómo se manifiesta el querer compartir con el otro y encontrar los modos apropiados. Por ello, incluiré una reflexión sobre el cuerpo y el deseo, noción menos explorada desde la perspectiva sistémica. El hecho de meditar sobre la idea de que se constituyan normas para el deseo hace visible algo que no encaja en una definición del bien que parte de los deseos unilaterales de sólo uno de los integrantes de la pareja, sino de bienes que surgen de las significaciones comunes compartidas que son capaces de construir. 2. La corporeidad Antes de entrar al tema de las situaciones potencialmente conflictivas quisiera hacer una reflexión de tono fenomenológico que parta con la noción de corporeidad. Elegir esta modalidad de análisis se vincula con la importancia que adquiere la ampliación de la experiencia humana en todo lo que se tratará a continuación. Me parece que la fenomenología es la mejor propuesta metodológica para
8
abrirnos a posteriores interpretaciones, al ser ella, la que recapitula sobre todos los grados de la experiencia humana a través del análisis intencional, en el sentido de vernos, como cosa entre las cosas, viviente entre los vivientes, como ser racional que comprende al mundo y actúa sobre él, como ser social y espiritual, como existencia moral (Ricoeur, 2001). Si lo primero es nuestra constitución, quisiera proponer que la veamos como un progresivo trabajo de explicitación13 (neurobiología y trabajo en la conciencia incluidos) de ser “como mío”, de analogía a otro “como yo”, para llegar a la aceptación de “otro que yo” a través de acciones que la hacen visible. Se trata de darle un lugar significativo a la intersubjetividad en términos de acción con el fin de identificar nuestros proyectos, intenciones y la capacidad de hacernos responsables (y en tal sentido imputables) cuando nos vinculamos con nuestros semejantes, y entre ellos, de manera importante, con el otro de la pareja. Por todo ello, quisiera empezar por la noción de “corporeidad”, entendida como fenómeno biológico, psicológico, social y cultural. Es desde el cuerpo, ese objeto que nos es el más próximo, que le damos sentido a la experiencia (Le Blanc, 2004; Canguilhem, 2004)14. La génesis de nuestros proyectos (y entre ellos, los de querer vivir con una pareja) no son más que un momento de la unión del cuerpo con la voluntad (entendida, en este punto, como espíritu). Decidir es orientarse en el vacío hacia una acción futura que depende de mí y que está en mi poder, un poder cargado con la acción a realizar. Es algo que supone fuerza e intención. Lo que quiero, lo puedo. “A realizar” ya supone una alusión a mi capacidad como sujeto de la acción (Ricoeur, 1988). Valga en este punto un ejemplo. Se trata de un hombre de 40 años, divorciado hace 10 años que se interroga su disposición a vivir de nuevo con una pareja. Su experiencia anterior fue dolorosa y le hizo entender sus limitaciones. Se pregunta si sus ganas de estar otra vez con una mujer de un modo más permanente no responde más a ciertas exigencias sociales o a momentos puntuales de soledad que a un genuino interés. Es más, su cuerpo no se interesa por una mayor vida sexual o por acercamientos tiernos duraderos, ya que cuando los ha tenido, suele terminar fastidiado y preferir la comodidad de su vida desplegada a través de otros intereses. La capacidad imputa al yo. La presencia del poder en el seno del querer significa que mis proyectos están en el mundo, en el caso que nos importa en este punto, en la presencia del otro de la pareja que me incita a un tipo de cercanía.
9
En el proyecto de cercanía sólo podemos hacer valer el motivo que queremos si poseemos nuestro cuerpo. El gesto que queremos desplegar hacia el amado o la amada tiene que poder desenvolverse de un modo tal que ella o él, como juez y receptor, lo apruebe y lo reciba. Cuando así ocurre, se trata de un cuerpo quebrantado por la emoción, pero también acomodado por el hábito, es decir, se trata de un momento de sintonía consigo mismo y con el otro que requiere del dominio de sí, de adueñarse del cuerpo propio. Es un momento de amor que considera al otro y a sí mismo. Como es dable de observar, en la vida corriente de las parejas, se trata de algo nada fácil. ¿Qué lo hace difícil? Que el cuerpo es una fuente primordial de motivos, no la única, pero sí una fuente que nos guía en la construcción de un tipo de valor: el de la normatividad vital (Ricoeur, 1988; Le Blanc, 2004; Canguilhem, 2004)15. El cuerpo es el primer existente y de algún modo actúa involuntariamente. Entre el cuerpo y el yo tiene que haber, como ya señalé más arriba, motivos, los que van desde lo más simple, por ejemplo, querer tomar agua, querer alimentarse, hasta querer a esta mujer. Es como si el proyecto se fundara en el cuerpo. Y en el cuerpo están las necesidades, y son ellas, la materia de nuestros motivos. En otras palabras, lo voluntario se selecciona en un mar de necesidades involuntarias, donde lo voluntario se asienta en lo involuntario que incluye a las necesidades como parte de su campo de influencia. Lo primero que pasa es que las necesidades se experimentan y después se significan, lo primero es la dependencia que se tiene con la necesidad (beber cuando se tiene sed, descansar cuando se está fatigado, tomar un medicamento cuando se está enfermo, etc.). Así, el cuerpo, queda situado en la ambigüedad. Por un lado, el sentir lo integra a la subjetividad, por el otro, es la exposición de nuestras necesidades más íntimas al espectáculo de estar entre las cosas del mundo como un objeto no dominado por su dueño. Esclarecer la experiencia de lo involuntario corporal es algo que se hace en el límite de una idea de motivación y en tensión con un tratamiento objetivo de él (Ricoeur, 1986). Para los efectos de mi propósito de explicar mejor la relación entre el cuerpo y la situación problemática que cada miembro de la pareja vive con respecto de la “proximidad” (pero también con la seguridad que brinda disponer del objeto como se desea) en una situación dada, lo anterior es de la máxima importancia debido a que lo corporal (con su carga de elementos involuntarios) es una de las fuentes de motivación más importantes de la necesidad de cercanía y se da
10
en varios niveles: el primero es con el placer y el segundo es con la motivación y la norma vital (Ricoeur, 1986). En términos muy esquemáticos se trata de ver: 1.- En su relación con el placer, la necesidad hace ver su naturaleza (de alimento, de líquido, de sexo) como un complemento de la existencia, como apetito que incorpora lo que le gusta, y como defensa que hace que rechace lo que es extraño a sí. En ambos casos, se trata de verla como el reconocimiento de una indigencia que hay que satisfacer en tanto afección para mantenerse vivo y que lo vuelca hacia “lo otro”. A continuación, la necesidad hace ver sus motivos. Lo que me interesa destacar es que la persona que está librada a su cuerpo, sometida al ritmo de sus necesidades, no deja de ser una persona que tiene la facultad de dominio sobre sí en algunos aspectos. Se trata de encontrar una manera de salir de la encrucijada que se le aparece cuando se ve enfrentada al dilema de elegir entre la voluntad y la necesidad. Hay que afrontar las necesidades, pero también se tiene que poder sacrificarlas llegado el momento. La construcción de una voluntad que tiene al frente a la necesidad debe encontrar un motivo que se revista de una cierta forma que domine la materia afectiva de la necesidad, tal cual se ha presentado en su imperiosidad. Cuando la necesidad está “a la vista” y nos sugiere un goce futuro, lo anterior cobra otra forma, toma la forma de un objeto que nos viene dado desde afuera y nos atrae, algo que en el ser humano incluye a la imaginación. Construimos así objetos perceptibles que nos atraen y en donde la influencias culturales tienen además su lugar. En tanto personas, es la manera como nos caracterizamos, pero para hacerlo tenemos que saber cómo y cuánto es que podemos mantenernos organizados saliéndonos de la norma vital singular, única y propia, aquella que encontramos cuando indagamos sobre nuestras disposiciones o condiciones de posibilidad que nos hace saber hasta donde podemos arriesgarnos sin consecuencias de enfermedad o de dolor (saber, por ejemplo, cuanto tiempo podemos estar sin comer sin padecer ni enfermarnos debido a que estamos enamorados). Cuando aparece en nuestra vida la imaginación, tenemos que observar la relación que establece con el placer y con otro tipo de valor. Aquí lo importante es hacerle un lugar al deseo como una fuente primordial de la imaginación. La imaginación del placer y los medios para alcanzarlo implica algún tipo de experiencia propia del placer. El punto de partida es la sensibilidad, la que cuando produce goce tiende a su experimentación activa y cuando produce dolor tiende a su evitación activa. Es el placer el que consuma el hallazgo de
11
una percepción que nos aproxima al objeto deseado y nos lo disuelve en nuestro interior a través del goce y de la plenitud que nos proporciona. A continuación, la imaginación anticipa lo vivido como si fuera una pre-posesión del objeto deseado a través de los sentidos, sin tener una conciencia previa de su impacto en aquellas zonas del cuerpo que también reciben su consecuencia (hasta sentir, por ejemplo, la taquicardia o la sequedad de boca, sin desmerecer alteraciones más viscerales). El placer mantiene relaciones complejas con los sentidos, una de las cuales es anunciar la cosa deseada como buena y como real. Cuando se llega a este instante, la imaginación despliega su importancia, pues el placer se vincula con la motivación a través de ella y constituye un momento del deseo. El deseo es la experiencia presente de la necesidad como falta o como impulso y es prolongado tanto por la representación de la cosa ausente como por la anticipación del placer (Ricoeur, 1986). ¿El placer puede ser imaginado si no se ha tenido su sabor previo? Es un terreno que nos lleva a las relaciones tempranas por un lado, pero por otro, al anticipo del placer futuro al que nos orientamos por adelantado como quien enfoca un placer irreal y ausente, donde el sentimiento es el representante presente de lo por venir que es deseado como un valor. Ya sabemos que la imaginación nos juega malas pasadas cuando nos fascinamos, nos decepcionamos o nos engañamos, ya sea porque nuestro cuerpo no nos responde como hubiéramos querido llegado el momento (por ejemplo, en la impotencia sexual que sobreviene en una situación de proximidad que se torna deseada, pero consumida por la angustia) o porque el objeto deseado responde con una subjetivación inaprensible (por ejemplo, cuando ella no me responde al requerimiento amoroso o sexual llegado el momento y que había anticipado dichoso). Es fácil inferir como el cuerpo nos hace instrumentos de su esclavitud que es también la nuestra, abriendo las puertas al camino de la psicología de la tentación, donde la imaginación llama a la necesidad para que ésta, a su vez, exija, tiente y seduzca. Por otro lado, el placer como un destino mediado por el cuerpo, se puede convertir en querer a otro que no es sólo un objeto fuente de placer, sino dar nacimiento a una erótica que incorpora al amor por un sujeto igual a mí con el que puedo acordar tipos de aproximaciones corporales, pero no sólo corporales, sino un trato distinto con la necesidad, y en el cual la voluntad podría tener algo que decir si participa relacionándose con el otro como un objeto valioso al que hay que cuidar, y que al hacerlo, lo descubre en una inaprehensibilidad que sólo la caricia aceptada lo acerca, convirtiéndolo en un sujeto tan sujeto como el que yo soy. Así nos lo presentan muchas parejas en
12
terapia cuando nos relatan sus aprendizajes de los ritmos diferentes, de las formas distintas de aproximarse, de la aceptación del cansancio del otro o de su falta circunstancial de deseo sexual. Una antigua película de Erich Rohmer me servirá para ejemplificar todo lo anterior. Se trata de “La rodilla de Clara”. En ella, el protagonista va a un lago a descansar durante el verano. Allí se encuentra con una antigua “amiga”, escritora, que le propone investigar diferentes juegos de seducción con una vecina adolescente a los que él se presta parcialmente, sólo por consideración a la amistad con su antigua enamorada, ya que prefiere mantener una conducta y un discurso de fidelidad hacia su novia, con la que se casará en las próximas semanas. Pero he ahí que se descubre súbitamente interesado en la hermanastra de la vecina. En realidad, dice para sí, engañándose, en un aspecto de ella, sus rodillas. La necesidad hace su entrada como apetito de tocar la rodilla de la joven. Sometido a ella, es capaz sin embargo, de mantener un control sobre sí mismo. Entre la voluntad y la necesidad, el protagonista se retiene, pero calcula la oportunidad de satisfacer su deseo. Fantasea discursos, busca momentos y construye acontecimientos imaginarios que le anuncian la satisfacción de lo que en las noches produce su desvelo. Variados son los acontecimientos reales en que se ve envuelto y que le anticipan el goce. ¿Se podrá mantener fiel a sus postulados o se saldrá de su norma particular y se arriesgará a sufrir las consecuencias? ¿Serán consecuencias que lo llevarán a justificarse o a pasar por un mal momento social y con su conciencia? Pero el hecho es que su cuerpo se ha expresado. Y ha hecho al protagonista esclavo de la tentación. Sólo falta saber si fue capaz de generar el momento propicio o lo dejó pasar. 2.- Si la vida humana no es un sistema simple de motivos de placer que insinuaría que todo lo que da placer es bueno y que todo lo que nos hace sufrir es malo, tendríamos que darle un lugar distinto al dolor, como algo que es heterogéneo con el placer. Estamos en la relación entre los motivos y los valores de nivel vital. ¿Cuál es ese lugar distinto? El de los anhelos vitales, en los que la imaginación anticipante tiene su lugar como el elemento que permite que los motivos del cuerpo sean superados por otros señalados como buenos y malos. Por ejemplo, en el caso de nuestro protagonista, el temor a sufrir, el temor al engaño, huir antes de que el peligro se concrete, aprehender el dolor como un mal, en un sentido simbólico. Se trata de una mayor complejidad de las tendencias vitales en la que la existencia corporal revela otros valores además de los del placer y el dolor, por ejemplo, el goce de lo bello, del gusto por la abstracción, de la vida religiosa.
13
Es un punto de partida más cercano a lo agradable y a lo desagradable. Una consideración que despierta otras zonas de la afectividad ligada a la sensorialidad, la actividad y la inteligencia. Si pensamos el valor de emprender lo fácil y lo difícil como si cada uno de ellos fueran bienes, nos encontraríamos, de un lado, con el valor del hábito, y del otro, con la creación de las tareas que nos desafían, ambas presentes desde el cuerpo y sus movimientos, pero señalando valores que superan la dicotomía placer-dolor. Si existe el anhelo de que cada cual de la pareja responda al cariño del otro fue porque antes se pudieron percibir a través de atributos que los hacen valiosos, y si responden afectivamente y construyen una relación, le darán lugar a un diálogo constructor de ternura y admiración, pero también de roles y funciones dejando además un espacio para la conservación de los respectivos hábitos individuales16. GRÁFICO 2
Necesidad Naturaleza
Experiencia presente Motivos
como falta (afrontar- sacrificar)
como impulso Imaginación Placer Otro Valor Deseo
Experimentación Evitación
Sensibilidad
14
¿Qué es lo que pretendo resaltar al hacer este rodeo por la corporeidad antes de seguir con la situación que se torna conflictiva desde la pérdida de seguridad (con los bienes del mundo, y en él, con el otro) y la proximidad (hacia y con el otro)? Que los modos como cada ser humano se vincula con el mundo y con el otro desde el cuerpo propio supone un aprendizaje que dura toda la vida y está influido, además, por los cambios sociales y culturales que construyen cada estilo de vida. Pronunciarse sobre una conceptualización de la corporeidad incide, desde mi perspectiva, en la manera de concebir al sujeto y a la terapia de pareja, en especial hoy, en que asistimos a un nuevo cambio en relación al cuerpo que transforma nuestra condición de sujetos17. Por eso, lo dicho antes sobre aceptar nociones como las de necesidad experimentada en un cuerpo que encarnamos nos conduce a motivaciones que tenemos que valorar y conducir. Encontrarnos en el medio del camino con el deseo y la sensibilidad de querer experimentarlo o evitarlo, vivir este deseo como falta o como impulso, hacer entrar en todo esto a la imaginación y culminar con el respeto de otro al que no se le puede avasallar o simplemente usarlo como objeto nos pone de cara a nuestra responsabilidad. Y eso es algo que sólo podemos efectuar partiendo del cuerpo propio. Si el cuerpo de cada persona es uno de los límites importantes de la diferencia individual, es más, si se lo supone hoy como el lugar de la reconciliación consigo mismo, se trata de considerar una reflexión que permita incluirlo en vez de excluirlo. En tal sentido, el cuerpo se convierte en un instrumento de conexión y no en uno de separación con la red social. Se trata de no eludir esta relación, tanto consigo mismo (casi como una alter ego) como con la cultura en que nos desenvolvemos, por más problemática que sea. El cuerpo como objeto y el cuerpo que se encarna suelen tener una relación difícil como ya se ha señalado más arriba. Si queremos comprender su estructura simbólica (representaciones, imaginario, conductas y las variaciones de una sociedad a otra), encontraremos que mucho de todo lo anterior permea todavía nuestra mentalidad, la que a pesar de su individualismo, sigue planteando cosas como la fusión en el amor, dos como ser uno o la imperiosidad del orgasmo conjunto. Y es en este sentido que el cuerpo está siempre inserto en la trama del sentido (en la enfermedad, el dolor o incluso en las conductas inexplicables). Por eso es que para nosotros como terapeutas sigue siendo una tarea incluirlo y reflexionar sobre él como lo fue antes para curas, chamanes y curanderos (Le Breton, 2002)18.
15
¿Cuál es el camino que tendría que seguir una reflexión que considere, esta vez, la influencia social y cultural que se ha hecho sobre el cuerpo para que sea un aporte al quehacer del terapeuta de pareja? El conflicto, varias veces señalado, entre tener un cuerpo que sentimos extraño y un cuerpo que encarnamos en nuestro vivenciar, se muestra a través de: darle una gestualidad que nos permita establecer rituales y comunicarnos; movernos en códigos que nos dicen cómo ejercer las acciones con el otro, establecer sistemas de espera y de reciprocidad a las que cada persona se adhiere, a veces a su pesar debido a dificultades en el movimiento voluntario; expresar lo que sentimos pudiéndolo manifestar de un modo que nos entiendan, por lo que muchas veces tenemos que aprender a sintonizar con el otro en la manera como señalamos lo que sentimos, desmintiendo, a ratos, a la espontaneidad; validar percepciones sensoriales de acuerdo a ciertas atribuciones de significado y gustos adquiridos; ocuparnos de él mediante técnicas de manutención diferentes en cada edad (hábitos de sueño, de descanso, de actividad, de cuidado en el tiempo), diferentes para hombres y mujeres (vestimenta, gestos y conductas permitidos o prohibidos), ligadas al rendimiento (destrezas y habilidades), vinculadas a la trasmisión de su importancia (modalidades y ritmos que aprenden o rechazan las nuevas generaciones); cuidarlo mediante ciertas normas de higiene, limpieza, acicale u órdenes que nos son dadas para mantener la salud; tomar decisiones sobre intervenirlo como es el caso de los tatuajes, los piercings, etc., y que marcan la carne cuando es eso lo que elegimos; desconocerlo y en tal caso mostrarlo a través del desamparo y la locura (Le Bretón, 2002). Como se observa, que el cuerpo sea una fuente primordial de motivos y esté condicionado por las influencias culturales de cada época, nos obliga a los terapeutas de pareja a considerarlo en todas y cada una de nuestras intervenciones, pues si no lo hacemos, la comprensión, ya bastante limitada debido al carácter enigmático que envuelve siempre al otro ser humano que se retira en su misterio e inaprehensibilidad, se torna imposible en la dimensión del pedido de ayuda solicitada, dimensión que, como se quiere remarcar, es mejor verla en situación con el fin de evitar cualquier tentación de totalizar a las personas en categorías sicopatológicas. Un breve ejemplo me permitirá ilustrar lo señalado. Felipe y Clara consultan por severas “desavenencias sexuales”. Ella culpa a su infancia, a la separación de sus padres, al abandono prematuro del hogar materno y al aprovechamiento de Felipe de esa situación de menoscabo existencial en aquella época, algo que se manifestó en sentirse obligada a llevar una vida erótica y sexual muy diferente a sus intereses, por lo que al momento de consultar, la vida sexual entre ellos se había terminado. Se mantuvieron así por el lapso de un año,
16
hasta que frente al riesgo de una separación, deciden consultar. En el curso de la terapia, Felipe realizó diversos gestos y acciones reparatorias que aliviaron en parte el conflicto, pero las diferencias de estilos en las formas de buscar la proximidad y de practicar el erotismo y la sexualidad los sigue llevando a preguntarse si no sería mejor separarse de una vez por todas. ¿Cómo es que cada uno vive su corporeidad? Antes de referirme a la unión encarnada de dos cuerpos, uno que busca y otro que rechaza, quisiera detenerme en cada uno de ellos. Cada cuerpo es lo más propio que ellos poseen y su aptitud para sentir se revela desde el tacto, permitiendo que la carne sea el órgano del querer, el soporte del libre movimiento. El cuerpo es aquí lo primero, antes aún de cualquiera intención, por lo que sólo después se podrá reinar sobre él. Que el cuerpo sea lo primero no significa que sea un reino, pues la carne precede a cualquier distinción entre lo voluntario e involuntario, la carne es el origen de cualquier alteración de lo propio (Ricoeur, 1996)19. Ya no se trata de un cuerpo que danza con gracia y levedad frente a la música, más bien se trata de un cuerpo en donde se asienta el bienestar o el malestar y donde se resiste a la presión de los objetos exteriores. “Te presto mi cuerpo si es tanta tu necesidad”, dice Clara. Felipe la mira abatido y contesta: “no entiendes nada, es a ti a quien quiero...y que tú me desees”. Tal es el caso de Clara. Ella quiere la proximidad de Felipe siempre y cuando tenga la certeza de que su carne no será mancillada a través del uso que él hace de su cuerpo, ella quiere conservar para sí los movimientos permitidos de presión en su piel, de las formas de mirar, de acariciarse con la musicalidad de una voz que le habla de los temas que le atraen. Felipe muchas veces lo hace y comparte con ella esos buenos momentos de cercanía, pero otras veces se desespera, como en el diálogo recién relatado, y a pesar que ha aprendido a vincularse gratamente en la forma que Clara le pide, la prolongación de este modo sin que él pueda hacerle modificaciones, lo angustia a un punto que se retira apesadumbrado, situación que es vivida por Clara como un nuevo intento de sometimiento. Para Felipe, la situación es vivida de otra manera, él espera que lo pasado y sus faltas sean perdonadas, y pese a que Clara lo reconoce, el hecho de que ella rechace la forma en que él se aproxima sensualmente lo deja abatido e impotente, y eso es lo que a Clara le cuesta ver. La alteridad del otro en cuanto extraño, otro distinto de mí, revela el tercer momento de la relación con el otro. Para Clara, Felipe tendría que ser como ella (segundo momento de la relación), más romántico, más conversador, más interesado en sus temas, capaz de hablar de sí mismo en lo que siente, pero éste todavía tiene una parte de sí atrapada en el padecimiento de no poder
17
acceder a ella como le gustaría y en donde la naturaleza de su necesidad vuelve a aparecer a través de un deseo en el que su sensibilidad se expresa como impulso de una experiencia presente que se frustra, en donde la carne de su cuerpo no puede ejercer ningún movimiento sin alterarlo en la totalidad de su persona y terminar herido por, lo que él considera, la falta de amor de ella. Vista desde el terapeuta, la relación entre ellos puede parecer una relación entre iguales, dos personas que buscan un tipo de encuentro que les resulte satisfactorio, pero desde adentro de cualquier relación de pareja, es el otro el que me obliga y eso lo pone por encima, lo hace más que mi igual y a eso es a lo que Felipe y Clara no pueden acceder. No pueden acceder a esa aceptación del otro. Eso sería la gratuidad que subyace al pacto de confianza. Para Felipe, sería darse el tiempo que ella necesita para acercarse sin temor, significaría mantener la calma sin desesperarse, ser prudente, una gran lucha con su cuerpo en el lugar de la necesidad (primer momento de la relación: el otro como mío). Para Clara sería aceptar a Felipe en su dolor de no poder amarla en su estilo, pero eso significaría aceptar que la carne tiene un lugar en la vida de relación que también se puede expresar sexualmente, situación muy temida y evitada. Lo que hacen, en cambio, es colocarse desde afuera, imaginándose cada uno a sí mismo como alguien que ocupa una posición de superioridad, fuera de esa relación y obliga al otro a ser parecido a lo que él/ella desea. LAS DIMENSIONES EN JUEGO I Seguridad y Proximidad Hechas estas consideraciones sobre la corporeidad, quisiera ahora, desarrollar lo que puede tornarse difícil en las situaciones que una pareja trae ligadas a su motivo de consulta. La pregunta que la pareja trae a la consulta es: ¿qué nos está pasando ....? Lo que hasta entonces podían resolver por sí mismos, requiere ahora la intervención de un tercero Las situaciones potencialmente conflictivas que una pareja enfrenta son: la incorporación de un tercero a la relación (el cuerpo como objeto, traumas del pasado, hijos, trabajo, amigos, intereses propios, objetos del mundo, eventual presencia de un amante, etc) y el modo de concebir la intimidad (es decir algún tipo de regulación acerca de la proximidad que son capaces de brindarse). Aparecen con nitidez dos elementos: la seguridad y la proximidad. En la dimensión de la seguridad hay que hacer además algunas distinciones. Hay una seguridad ligada al mundo y otra ligada a la relación.
18
La noción de seguridad se manifiesta como la necesidad de acceder o de disponer de ciertos bienes20 que están en el mundo, por ejemplo, bienes materiales (casa, comida, suntuarios) y bienes no materiales (hacer deporte, ir al cine, charlar con amigos, leer un libro, cultivar la amistad, apreciar la benevolencia, actuar con justicia). La noción de seguridad vinculada a la relación con la pareja se manifiesta como la necesidad de resolver la proximidad apropiada a los intereses propios en un eje que va de la fusión a la máxima distancia permitida por el otro. La seguridad usa nociones vinculadas a “estabilidad”. Así, una estabilidad en el mundo se expresa como tener un lugar en él que no se cuestiona, porque se puede disponer de los bienes que esa persona necesita en él, por ejemplo, poder hacer las cosas que desea en ese espacio externo (leer, practicar deportes, ir al cine, dormir, pasear, contemplar la naturaleza, comprar, etc.), mientras una estabilidad relacional se manifiesta como la medida apropiada de cercanía con el otro. Si lo vemos en algunos ejemplos, hay personas que si no tienen ciertas protecciones materiales, si no disponen de los bienes que necesitan, se sienten desvalidas (tener un hogar seguro, tener el dinero suficiente y poder educar a sus hijos, etc.), otras, si no realizan ciertas actividades (consideradas bienes) con su cuerpo (trotar, subir un cerro, hacer gimnasia, cantar, tocar un instrumento musical, pintar, hacer arreglos en la casa, cocinar, tejer, etc.) se frustran al punto de impedirles el buen funcionamiento con ellos mismos y con la pareja. De similar manera, hay personas que quieren estar cercanas a su pareja, tanto en la cercanía física como compartiendo actividades a lo largo del día (regalonear, comer juntos, hablarse por teléfono, etc.) y personas que prefieren conservar espacios propios (trabajar en el computador, jugar al tenis, leer un libro, cocinar a solas, hablar con las amistades, etc.), produciéndoseles un conflicto si no lo satisfacen. Mundo propio, mundo del otro e intersección de esos mundos, en un contexto externo que los limita a los dos, es el espacio en el que vive una pareja y en el que organiza su tiempo. La necesidad de coordinar estas magnitudes de espacio-tiempo se manifiestan como obtención de mayor o menor estabilidad relacional y es una primera variable a tomar en cuenta para los terapeutas de pareja. Lo que se empareja con la noción de estabilidad es la noción de novedad. Es fácil de aceptar, metafóricamente, que los seres humanos vivimos necesitados de techo y abrigo, como también necesitados de explorar y manifestar nuestra curiosidad hasta un punto en el que estar demasiado a la “intemperie” nos recuerda que tenemos que guarecernos de las “inclemencias climáticas”. Sin embargo, hay personas que prefieren una de las dos alternativas como
19
programa oficial de sus vidas y tendrán a la novedad o a la estabilidad como el factor que les otorga el cumplimiento de su necesidad de seguridad. Estabilidad-novedad y deseo-programa21 son los pares que manifiestan el concepto de la seguridad en una situación dada. La novedad es necesaria para operar con la conversión y manutención recursiva, pues potencia la equifinalidad, es decir, trayectorias diversas posibles, y con ello, su capacidad de operar como sistema abierto. Desde otro lenguaje, cuando se toma una iniciativa se traza una línea de discontinuidad en el contexto de tradición en que cada cual vive incorporando novedad a éste de un modo que suele ser un aporte. La novedad se expresa como trastorno cuando cambia constantemente de objeto de interés (es el caso de las personas impulsivas, de las que necesitan exponerse a emociones fuertes, de las que practican deportes de alto riesgo, de las que no pueden estar sin una vida social intensa, etc.); la estabilidad, a su vez, está alterada cuando se fija simbióticamente a un objeto (es el caso de personas muy rutinarias; de las que se aferran a un modo rígido de vivir la relación, etc.). Y si es así como vive la pareja, las nociones anteriores son las que nos van a importar en la terapia cuando hacemos una hipótesis sobre la seguridad. Apelemos de nuevo a la clínica. Cuando la necesidad se torna acuciante, y por lo tanto, angustiosa, muchas veces se llega a querer experimentar acciones que se ligan a emociones y significaciones que inciden en el eje seguridad-proximidad y operan dentro de programas específicos a favor de una sola manera de hacerlo y funciona como una creencia no cuestionable. Cuando se habla de ello, constituye un relato que argumenta justificando dicha acción. Es el caso de un paciente al que le costaba el tipo de contacto que prefería y proponía su esposa, la que al sentirse rechazada lo presionaba al punto de exacerbar la desconexión de él. Ya a punto de separarse debido a esta dificultad, le señaló a ella que él era así, diciéndole, “tómalo o déjalo”, situación que produjo en ella una explosión de ira a la que él respondió, esta vez sin defenderse frente a su vulnerabilidad, “en realidad hoy es ‘déjalo’ ” y creo que siempre ha sido así, pero me ha costado reconocerlo, no sé que voy a hacer, posiblemente encerrarme en mi dolor para ver si desde ahí puedo modificar esto que está tan arraigado en mí”. La proximidad es la manera en que se manifiesta la intimidad y su regulación, pero también el tipo de disponibilidad que se requiere con las cosas del mundo y se expresa a través de preferencias de consumo o de apego a objetos materiales o entretenciones. Por eso ambas nociones (proximidad y seguridad, esta última entendida como disponibilidad con los bienes que nos ofrece el mundo o que necesitamos de él) se correlacionan de un modo en que pueden
20
quedar entrelazadas o aislada de la otra posibilidad. Antes ya señalé que es la apertura al otro, la interdependencia cognitivo-afectiva y la exclusividad frente a terceros las que dan cuenta de su estado. Lo habitual es que la pareja esté permanentemente negociando su grado, tanto de la proximidad con el otro, como la necesidad de disponer de ciertos bienes del mundo, con el fin de que cada uno se sienta estable y querido a la vez. Las diferencias personales y de cada situación son las que se hacen visibles en el proceso de terapia22. Vistas ahora como lo que son, como un par inseparable, seguridad y proximidad suelen tener una relación trabajosa. Hay personas que miden su bienestar por la estabilidad que les proporciona su vivencia de proximidad, mientras que hay otras en las que la estabilidad está dada por la seguridad en el acceso a la disponibilidad de bienes que el otro ayuda a proporcionar o no entorpece. Relación y modo de estar en el mundo se trenzan de una manera que es necesario distinguir en sus dos polos. En la dimensión seguridad-proximidad interesa observar, por ejemplo, las proximidades cruzadas que cuestionan las lealtades, cuando el marido o la mujer no logran resolver si optar por las que vienen de la familia de origen o por las que van adquiriendo con el nuevo cónyuge; o las que aparecen frente a cualquier tercero (real o simbólico) que se hace más relevante, llámese limitación del cuerpo propio, traumas del pasado, pero también cualquier trabajo demandante, alguna entretención apasionante, otra amistad importante, el gusto por el aislamiento, etc. ¿De qué manera el tercero amenaza o acompaña? Hay un tercero que excluye a uno de los miembros de la pareja y éste lo resiente y lo hace saber23 y un tercero, el nosotros, que incluye parcialmente a la identidad personal y totalmente a algún tipo de pertenencia que la pareja logra darse. La consecuencia es una pérdida de la seguridad propia por un lado y la construcción de alguna con el otro, previa referencia a la proximidad tolerada por ese otro. La forma como esta conceptualización del tercero excluye, toma la mayoría de las veces, la expresión de la vulnerabilidad. Es la vulnerabilidad, entendida como la sensibilidad que traen las personas de sus historias pasadas o de contextos actuales, y que se manifiesta en la intimidad de la relación, la que nos conecta con emociones que nos llevan a adoptar posturas de defensividad con el fin de mantener nuestra sobrevivencia como una medida de protección y la que activa ciertos procesos de mutua activación cuando nos sentimos heridos por el otro en las situaciones de mayor intimidad, que es cuando más expuestos estamos (Scheinkman & Dekoven, 2004).
21
Un eje será entonces el de estabilidad y cambio (con su par de deseo y programa) y otro distinto el de la proximidad y distancia. Cada integrante de la pareja vive en períodos de estabilidad y cambio dados por la personalidad y las circunstancias del entorno y es lo que le propone al otro como forma de relación en una situación dada. Muchas veces esta alternancia se liga con los deseos iniciales de complemento del otro en lucha con el programa de vida que tiende a mantenerse en los hábitos, más acá de los deseos. De este modo, la estabilidad estará señalada, para un miembro, por las condiciones materiales que el otro ayuda a proporcionar, mientras que para otro se jugará en la cercanía emocional que el otro le permite. La dimensión antes nombrada expresa, a mi parecer, la situación en que la pareja vive a través de los diferentes eventos en que participan. Cuando acuden a terapia porque la situación se les tornó conflictiva, la dimensión situacional responde a la pregunta “en palabras de ustedes, ¿cuál es el problema que los trae a consultar?, si quieren, pueden hablar ahora entre ustedes sobre eso”. Al formularla, los consultantes inician un diálogo con el terapeuta y entre ellos. Si como terapeutas atendemos a la forma en que ellos lo cuentan se hará visible una forma de llevar a cabo dicho diálogo, el que se podrá observar mediante una dimensión que revela dos polos. Uno ligado a un relato que hace visible el vivenciar que provoca hablar del problema que los trae a consultar en cada uno, y el otro, que devela la fundamentación, juicios y argumentos que se esgrimen para referirse al conflicto. Cada integrante de la pareja puede estar alternativamente en alguno de los dos polos o bien posicionarse en uno solo de ellos. II El diálogo relacional
1. Antecedentes teóricos La pregunta es: ¿Cómo se muestra lo que les pasa en una situación que nombran como problema, conflicto o motivo de consulta? Aparecen varios niveles de distinciones y observaciones. Si miráramos la sesión como si fuera una escena dramática, se desplegará en ella una interesante correlación entre el lenguaje, la expresión que se emplea al usarlo y las significaciones que se hacen a lo acontecido al referirse a ello y las implicancias al decirlo.
22
Antes de referirme al tipo de diálogo que se establece, me gustaría reflexionar sobre la correlación entre lenguaje, expresión y significación como antecedentes de lo que se muestra en la sesión de terapia. Lo primero que quisiera señalar es que cualquiera sea la situación problemática que se está mostrando, en una alta proporción se inscribe en alguna “normalización del deseo”24 como una dimensión necesaria e irreductible de la experiencia humana. Un ejemplo me permitirá ilustrarlo en relación a lo ya dicho en el acápite sobre seguridad y proximidad: si yo deseo seguir con mis costumbres y ser respetado en eso, o si quiero que mi pareja se acerque tal como lo demando, me veré obligado a hacer algo, a tener una conversación con ella, u obligarla sin más, o a luchar verbalmente con ella al tocar el tema, o en el mejor de los casos, a cambiar mi demanda y modificar mis costumbre gracias al amor que siento por ella. Lo segundo, es que al aludir al lenguaje, lo empleamos sin saber en qué lo convertimos. Nos movemos en ese patrón de actividad, y a través de él, expresamos y realizamos una cierta manera de ser en el mundo, la de la conciencia reflexiva, pero un patrón que sólo puede desplegarse contra un telón de fondo que nunca podemos dominar del todo, telón que tampoco nos domina del todo, porque vivimos remodelándolo. En tal sentido, el discurso consciente es la punta del iceberg (Taylor, 1985). Lo tercero es que el lenguaje nos permite ampliar la perspectiva expresiva y profundizar en algo que vaya más allá de sólo designar. Nos da una aptitud para describir las cosas, nuevas maneras de sentir (nos pone más intensos y refinados, más autoconscientes) y nuevas maneras de responder. Nos permite expresar los sentimientos y darles una dimensión reflexiva que los transforma (por ejemplo, no sólo sentimos ira sino indignación, no sólo amor, sino admiración). En este sentido, nos humanizamos mejor al expresar nuestras emociones que al hablar de ellas. Lo cuarto es que la expresión cumple su objetivo: -cuando habla sobre algo -cuando nos muestra como personas -cuando cambia la concepción de uno mismo y del otro a través de las influencias que ejerce el discurso -cuando es el diálogo el que modela el lenguaje y a la persona como parte de él (la invitación al “nuestro” en vez del “mí”). Lo quinto es que una expresión manifiesta algo en un sujeto que la encarna, pero no sirve cualquier tipo de manifestación aunque se encarne, sirve la que ofrece una lectura fisiognómica, pero no sirve cualquier lectura fisiognómica, sino una que pueda atribuir algún verbo de enunciación que se muestra en una
23
manifestación (alegría, pesar, dignidad, cautela, etc.) en el agente que lo emite y crea dicho objeto (de modo que lo que este objeto expresa no suponga sólo lo que pueda leerse fisiognómicamente en el agente), sino que podamos aplicarle adverbios de enunciación (que indican la actitud del hablante ante la enunciación: francamente, dignamente, alegremente, apesadumbradamente, cautelosamente). En otras palabras, si podemos observar la coherencia entre lo que dice y expresa con su rostro y su cuerpo en relación con un contexto (cultura) que nos da claves para verla (Taylor, 1979). Lo sexto es que si nuestra acción es una expresión de deseo para obtener algo (el “intento de obtener” es una expresión del “querer”25), hay que separar, la acción que realiza la persona (por ejemplo, acercarse con seducción), del símil (hacer gestos de un acto de seducción ya conocido por el otro) y la declaración verbal de hacerlo (Taylor, 1979) (¡te voy a conquistar como sea!), dos expresiones en el sentido fuerte (la acción por un lado, y el remedo y la declaración verbal, por el otro), que no se reducen a la lectura fisiognómica de la persona por dos razones: una, porque aparecen como parte de la comunicación (los gestos y las palabras son modelados por ella), y dos, porque muchas veces revelan manifestaciones involuntarias. La acción, en unión con el remedo y la declaración verbal, son expresiones en un sentido fuerte, debido a su cercanía con la expresión natural (menos convencional) que responde al estilo corporal de cada cual como revelador de la coherencia con el modo como la persona habla, camina, fuma, bebe, se dirige a los extraños, pide algo, etc. Es allí donde se ven nuestras vacilaciones, afanes, melindres, caprichos, nuestra aptitud para tomar o dejar algo. Es allí donde modelamos nuestros gestos con el fin de proyectar nuestro estado de ánimo y nuestras características de carácter. El sentido débil de la expresión es aquel que sólo la muestra en lo fisiognómico sin observarse su ligazón a la acción, en tanto no es posible identificarla en torno al acto que tiende a producir (un ejemplo en esta dirección es ver a alguien que se levanta compungido y se acerca al otro que también lo está, pero sigue de largo a tirar un pañuelo al cesto de la basura. Al mirarlo en un video después y congelar la imagen en el momento de la cercanía, es fácil suponer que hará un gesto de cercanía al otro, lo que evidentemente no ocurre si completamos su movimiento, de ahí que la foto puede prestarse a engaño cuando se la interpreta sólo por los detalles fisiognómicos). Lo séptimo es que al hablar de significaciones (Taylor, 1985) estamos aludiendo a varias cosas:
24
que lo es para un determinado sujeto, que la significación siempre es de algo (situación, acción o lo que fuere) y que las cosas sólo tienen significación en un campo, esto es, en relación con las significaciones de otras cosas. Para que ello ocurra, las significaciones deben cumplir algunas condiciones: Que exista un objeto o campo de objetos sobre el que podamos hablar en términos de coherencia o incoherencia, sentido o sinsentido. Hacer una distinción entre coherencia y sentido es constatar que la significación admite, por un lado, más de una expresión y debe ser posible discernir entre ellas, y por el otro, que tiene que haber un sujeto al que van destinadas esas significaciones26. La elección entre las diferentes formas de coherencia se puede identificar en un patrón dado y es posible testimoniar su presencia entre los diferentes campos conceptuales (frente a la ira de la señora que reclama contra la violencia de su marido, no es lo mismo escuchar un relato en que ella es acorralada y arranca en términos literales, que oír a un marido deseando mayor proximidad sexual diciéndole a la esposa que se venga a acostar luego mientras ella dilata la acción quedándose en la cocina diciendo que está preparando el postre del día siguiente). Por lo común, cuando hablamos de la significación de una situación para un agente, la caracterizamos por la finalidad buscada y la explicamos en función de intenciones, deseos, sentimientos y emociones. Pero el lenguaje para hablar de esto último también es una definición de la significación que las cosas tienen para nosotros. Por ejemplo, “aterrador” o “atractivo” se vincula con el que describe ese sentimiento: “temor” o “deseo”; y con el que describe las metas: “seguridad” o “posesión” (como se despliega en la complejidad del ejemplo anterior). Como se observa, es posible distinguir dos tipos de significaciones: las experienciales, que se definen en campos de contrastes (para alguien, de algo y en un contexto), y las verbales, que se definen en campos semánticos. El problema es que ambos campos se correlacionan, pues la gama de sentimientos, deseos, etc., por lo tanto, de significaciones, está ligada al nivel y tipo de cultura, no separables de las distinciones y categorías que se inscriben en el lenguaje hablado por la gente. En buenas cuentas, no es sólo el pensamiento el que determina que la correspondencia sea así, sino también las emociones y los sentimientos, por lo que no existe una correspondencia simple. Parece ser que no tenemos más remedio que ser animales que se interpretan a sí mismos en un contexto en que la estructura de significaciones no existe al margen de la interpretación que se da a éstas. Estructura e interpretación se entrelazan27.
25
Nuestro objetivo es modificar esta auto interpretación confusa e incompleta por una más cercana al modelo teórico al que uno adscribe. Si la nueva explicación es más clara que la interpretación anteriormente vivida, modificará de alguna manera el comportamiento del agente si éste llega a internalizarla como su auto interpretación. Para ello, es necesario entender cómo las personas usan las palabras claves para designar los elogios o las censuras, lo que desean o buscan, lo que aborrecen o temen. Sabremos si pudimos penetrar en su mundo mediante la capacidad de usar sus palabras claves de la misma manera que ellas, pues sólo así captaremos sus “caracterizaciones de deseabilidad”28. Como se ve, inmediatamente entra en juego la tensión entre comprensión y función. Cada persona vive dentro de su sistema de significaciones y desplegará su vida de acuerdo a ellas, exigirá al otro o acordará con él, funciones que reflejen que esa manifestación será comprendida e integrada. Será mediante algún tipo de interpretación sobre las acciones, ideales, creencias, etc., que saldremos del atolladero. Y para que esta interpretación sea persuasiva, será necesario probar que se ha entendido lo que hace y siente la persona en cuestión porque sus acciones, sentimientos, aspiraciones y su perspectiva han sido expresados en los términos que le son propios. ¿Podemos entender a las personas fuera de sus términos? La experiencia nos muestra que si queremos entender a otras personas de manera adecuada, no debemos usar nuestro lenguaje de la comprensión ni el de ella, sino uno de “contrastes transparentes” (Taylor, 1983), un lenguaje en que quepan los dos modos de vida en cuanto posibilidades alternativas, vinculadas a ciertas constantes de lo humano vigentes en uno y en otro. Se trata de un lenguaje en que ambas posturas pudiesen estar sujetas a error y a aciertos. Este lenguaje de contrastes podría mostrar que el lenguaje de la comprensión del otro está distorsionado o es inadecuado en algunos aspectos, lo mismo el propio con el fin de evitar la tesis de la incorregibilidad. La explicación se efectúa en el lenguaje del contraste y el lenguaje de los agentes no se considerará incorregible. Establecidos estos siete puntos a la manera de antecedentes del diálogo que se verificará a continuación y en frente a nuestra presencia, quisiera señalar las características que éste puede tomar.
2. El diálogo propiamente tal Lo primero sobre lo que hablan los consultantes es acerca de la situación que los trae a terapia, sea a la manera de un monólogo o de un diálogo con el terapeuta o entre ellos. Cualquiera sea el modo elegido, lo que siempre está presente es el efecto de esa forma de hacerlo sobre el otro de la pareja (así, el llanto mientras habla de algo, no sólo muestra lo que le está pasando a uno de
26
ellos, sino además está comunicando al otro algún significado al expresarse así). Lo segundo es que aparecen dos polos según enfaticen las vivencias o los juicios (es distinto decir, “me siento herido..”, que decir, “lo que pasa es que tú...”). Lo tercero es que las vivencias al ser contadas adquieren la forma de un relato sobre ellas; los juicios se manifiestan mediante algún tipo de argumentación o fundamentación sobre lo que ha pasado. Lo cuarto es que el relato de las vivencias suele ser sobre sí mismo desplegando una historia de vida que se envuelve en la situación problemática que lo trae a consultar; la argumentación enfatiza un juicio sobre los hechos, la conducta del otro o el ser del otro en esa misma situación.
EL DIÁLOGO RELACIONAL Antecedentes
1. Nos orientamos al interior de una situación limitada por alguna “normalización del deseo”
2. Nos orientamos a través del lenguaje como patrón de actividad 3. Ampliamos nuestra capacidad expresiva a través del uso de un
tipo de lenguaje 4. La expresión es una acción que busca cumplir ciertos propósitos 5. La expresión es medida por su coherencia entre el decir y el hacer 6. La acción como expresión de deseo se vincula con la comunicación,
pero también con lo involuntario 7. A las acciones les damos significaciones: de algo, para alguien y en
un contexto (ojalá con coherencia y sentido, pero no necesariamente)
El diálogo relacional
1. Los consultantes hablan entre ellos o al terapeuta sobre lo que los trae a consultar eligiendo un modo de hacerlo
2. En este diálogo aparecen dos polos: el vivencial y el argumental 3. Las vivencias toman la forma de un relato sobre ellas. El
argumento toma la forma de un juicio o fundamentación sobre lo que ha pasado y los trae a consultar
4. El relato de las vivencias despliega la historia de una vida en la que está contenida la situación que invoca la consulta. El argumento toma la forma de juicios sobre la conducta del otro, sobre el ser del otro, sobre los hechos o sobre sí mismo
27
Se trata de un diálogo entendido como una discusión o trato en busca de avenencia, de una plática entre dos que se turnan para hablar con el fin de intercambiar pensamientos o afectos, de la incorporación del silencio como parte de él y de la posibilidad de establecer una comunicación existencial entre un “yo” y un “tú”29. Vamos a entender por Relato la narración que se hace de los hechos y las vivencias que esos hechos despiertan. Lo consideraremos un instrumento que nos sirve más para encontrarnos con los problemas que para resolverlos. En ese sentido, realizamos un relato para prevenir lo que va a pasar más que para instruir o construir un resultado (Bruner, 2003). Entenderemos por Argumento a la oferta de un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión, pero en el contexto en que estamos, lo extenderemos además a la simple disputa y a la afirmación de ciertas opiniones (Weston, 1995). La tendencia general, como ya vimos al entregar los antecedentes, es apoyar las opiniones con razones con el fin de elegir cual es la mejor, algo que suena lógico, pero que en lo habitual, no se usa para indagar, como sería lo deseable, o para ser convencido de lo contrario, recurso no del todo negativo, sino más bien para defender la idea propia, independiente de la validez que esa idea tenga y pueda sostenerse mediante pruebas. Quién le hizo qué al otro con qué objetivo, con qué resultado, en qué situación, en qué sucesión temporal y con qué medios. Eso es lo que está en juego. Es algo que nos habla de agentes, acción, objeto, dirección y pronunciamiento en términos del discurso que aparece y que puede transformarse en un diálogo o una queja sobre lo acontecido. Pero nos habla también que en la vida de la pareja se juega, la más de las veces, una situación moral, una discusión sobre los bienes que quieren conservar, imponer al otro o se les volvieron conflictivos. Hay dos tipos de situaciones que la pareja puede enfrentar en la vida moral, y lo corriente es que entre ambas fluya una idea de cierta inconmensurabilidad30. La primera se da cuando tienen que hacer una elección entre dos bienes diferentes en juego, bienes tan distintos que les cuesta ponderarlos dentro de una misma deliberación. Es el caso de la defensa de la justicia que choca con la de la piedad o la compasión, o el caso de la benevolencia que choca con la autorrealización, o el caso del acto que con las mejores consecuencias hace peligrar la integridad. La segunda se da en un tipo de contexto en que se comparan las exigencias que surgen de la ética que se da en culturas diferentes y hay que arbitrar entre ellas (Taylor, 1996). Tal es el caso de muchas parejas de cruce cultural o
28
provenientes de familias de origen muy diferentes y las influencias de sus legados. El desafío se plantea a nivel de una adecuada explicación que haga justicia tanto a la unidad que ellos han formado como a la diferencia individual que tienen que poder sostener. Es algo que les obliga a distinguir entre una diversidad de bienes. ¿Cómo no tomar decisiones arbitrarias en ese momento? ¿Cómo no tomar decisiones amparadas en el poder como un supuesto valor de verdad? Al hacernos esta pregunta de inmediato nos surge plantear que la defensa de la unidad es una decisión en nuestra vida moral. Justicia y benevolencia por un lado, integridad y autorrealización por el otro, suelen entrar en conflicto al ser bienes legítimos, pero diferentes. Si nos fijamos con atención, es lo que se juega permanentemente en el pacto de confianza (gratuidad, amor incondicional, sensibilidad) y el contrato social (justicia, derechos y deberes). ¿Cuáles son los bienes de la vida? Las acciones, los modos de ser y las virtudes, pues definen a la vida buena, sin embargo, ¿cómo los detectamos en los diferentes contextos en que vivimos? Una manera es verlos como bienes constitutivos que se vinculan a la relación con un otro (aquel que se distingue como bueno, llámese Dios, naturaleza, amado o amada). Y he aquí un problema. Para muchas personas, la moral está ligada a la justicia o a la conveniencia personal. Pero una moral sólo ligada a la justicia no logra este tipo de bienes, pues se sitúa en un agente destinado a vivir según las exigencias de la racionalidad en el reino de la razón práctica y en condiciones de conseguir el respeto como poseedor de una dignidad que sólo ellos tienen en el mundo. Y una moral ligada al utilitarismo lleva a lo mismo, a buscar la felicidad humana en la búsqueda del placer y la evitación del dolor y el sufrimiento; o en la búsqueda de cualquier preferencia. Pareciera entonces que habría que salirse de la lógica anterior, evitando eso sí, caer en los típicos juegos de poder de aquellos que impugnan la hegemonía de la benevolencia y plantean juicios basados en postulados de poder. El resultado puede ser que unos dictaminen sin discusión una unidad prematura y otros que cuestionen cualquier intento de unidad sometedora como producto de una imposición arbitraria. ¿Qué nos dicen los relatos (la narrativa) al respecto? Los relatos modelan una visión del mundo como una metáfora que nos habla de cómo sucedió la acción y también de cuál fue su repercusión en la conciencia, en los pensamientos y sentimientos, es decir, lo que despertó en
29
esa persona. Son dos paisajes que se entrelazan de un modo tal, que es difícil separar al que conoce y siente, de lo conocido. El relato modela un mundo y además el espíritu de cada uno al querer darle un significado a ese mundo como ya vimos anteriormente. Es común ver cómo cada integrante de una pareja, al igual que cualquier ser humano, es un experto en leer las intenciones y los estados mentales del otro. Hay, a partir de ahí, dos alternativas, una es traer al otro a lo que me está pasando con lo que me ha dicho que sucedió, la otra es perseverar en la interpretación que se da a lo que pasó. Es un punto de inflexión. ¿Qué es lo verosímil? Apuntando al relato ¿Qué es lo verdadero? Señalando el argumento La imaginación juega de nuevo aquí un papel importante y compite con aquello que llamamos realidad. ¿Cuál es el ser del relato entonces? ¿Lo que imaginamos que ocurrió, lo que seleccionamos porque nos hizo sentido o lo que se puede probar como cierto? Cuando estalla un conflicto, lo que los protagonistas construyen en su cabeza es una historia que busca conseguir un fin en una determinada situación usando ciertos medios (lenguaje, expresión y significación, por un lado, juegos de poder, por el otro), pero no les resulta, es más, les provoca un desacuerdo. Este desacuerdo puede ser, por ejemplo, entre el actor y la acción (“me dijo que estaba en la oficina, pero su secretaria me informó que había salido a esa hora”) o entre el objetivo y la situación (“me exigiste que te acompañara al doctor, yo quería acompañarte, pero que culpa tengo que justo me pusieran esa reunión en que me juego el puesto”) . Hay una asimetría entre el hacer y el comprender. Es del imprevisto que aparece que nace el relato. Por eso el relato no es inocente y lleva un mensaje en su interior acerca de cómo deberían ser las cosas. Mientras más implícito sea este mensaje más normativo se vuelve. Que el relato no sea inocente implica que lleva significaciones en su interior. Le imponemos formas a la realidad cuando la narramos, aunque la hacemos pasar por algo muy transparente respecto de esa misma realidad. En ese sentido, la narración modela la experiencia y construye la realidad pudiendo distorsionarla. Sin embargo, el argumento en su afán de explicarlo todo conforme a razones supuestamente objetivas (subjetivas de cada uno, al fin y al cabo) va un poco más allá y pretende algún tipo de objetivación, la que al no ser lograda, termina por enjuiciar lo que el otro es, siente, piensa o hace, sin rescatar las vivencias por las que atravesó, algo que sí tiene la posibilidad de hacer el relato cuando se vuelve experiencia vital que comienza con el vivenciar.
30
Como es dable de observar, no es nada fácil, en este nivel, manejarse en las sutiles distinciones que se dan entre relato y argumento, sin embargo, en la terapia es algo que abre posibilidades de acción permitiendo postergar o anular el juicio sobre el otro y cambiarlo por la comprensión de ese aspecto que todo otro tiene de ser irreductiblemente “otro que yo” y no “otro como yo”, y menos, “otro como mío”. De lo que ninguna pareja se libra es del hecho que en cualquier “darse cuenta” aparece una intencionalidad que evalúa y suele partir desde lo emocional. Lo interesante es que se trata de una intencionalidad que se escapa de la dicotomía interior/exterior añadiendo una significación a lo que está pasando con el otro con el fin de hacerla coexistir con algún tipo de puesta en común (de comunicar). Es un estar en el mundo comprendiéndonos desde el comienzo de la aventura de estar juntos en grados variables de complejidad, jerarquía y apertura31, iluminador de la relación del sí mismo con el otro. Por un lado, actuamos como un observador del otro al que amamos, conocemos y tratamos de controlar, y por el otro, construimos un mundo conjunto. La posibilidad de objetivar esas relaciones donde aparece la vivencia es justamente a través de las nociones de intencionalidad, significación y de puesta en común. Objetivar la vivencia, que es siempre lo que el sujeto siente al estar en un mundo, puede ser tratada como un objeto desapegado de él y del otro que le interpela y del mundo que lo rodea. Se trata de un problema que necesita la coordinación entre la comprensión de lo vivido y la explicación para comprender mejor y por eso se inserta en el proceso de significación. Es como separar el sentido de su blanco (cuando la esposa dice que teme ser maltratada, la noción de lo pavoroso es el objeto de su pavor y es ese objeto el que puede ser comprendido por su marido, más allá de lo que haga con eso, por ejemplo, pervertir la experiencia de la significación en un enjuiciamiento de la vivencia de ella, atribuyéndole un cierto estado mental de paranoia). Es ahí donde la psicología reduce el campo y la fenomenología lo amplía, pero que en conjunto, permiten un diálogo fructífero para la pareja (y también para los que la queremos investigar acerca de su modo de organizarse). Una vez que como terapeutas hemos podido indagar en la situación que los trajo a consultar y la manera en que se ha mostrado la interacción mediante el tipo de diálogo que han sostenido para revelarlo, es posible observar otras dos dimensiones más cercanas a la estructura de las personas involucradas en la medida que muestran las maneras respectivas de su ser cuando enfrentan dicha situación.
31
Se trata del poder y del cuidado. III El poder y el cuidado La estructura personal y dual que subyace a las situaciones en que una pareja participa haciendo de ella un espacio de gozo o de conflicto dan cuenta de disposiciones que pueden o no estar al alcance de cada uno de sus integrantes. Se trata de estructuras vinculadas al desarrollo de potencialidades biológicas, psicológicas y sociales que se revelan a través de dos grandes ejes: el poder y el cuidado. Sobre ellos reflexionaré a continuación. La noción de poder suele prestarse a equívocos pues designa tanto el despliegue de una condición de posibilidad que hace visibles disposiciones singulares de esa capacidad, como del dominio sobre otro, de ahí que en términos corrientes se diga que hay un poder para poder y un poder para someter. Si el poder, por una parte, es ejercicio, ¿en qué consiste dicho ejercicio y cómo funciona? Una primera aproximación está en la observación de las condiciones de posibilidad que hacen de esa persona ser la que es. Eso significa un estudio del despliegue de su conformación como ser biológico y de sus características y limitaciones a ese nivel32; y como un ser que hace suya una historia o queda influido por las condiciones en que se desarrolló en una familia y en un entorno. Es la posibilidad de aceptación de la singularidad y la apertura a un misterio en que la subjetividad nunca se captura y permanece como siendo siempre otra. En la terapia de pareja, la aceptación de esa mirada por parte del terapeuta, permite una intervención respetuosa de la peculiaridad de cada cual cuando surge el malestar que les llevó a consultar. Otra aproximación, completamente distinta, está en el contexto del dominio, y en él, el poder es una lucha por su ejercicio, como también, un mecanismo de represión en variados niveles (Foucault, 1992). Al aplicar estos conceptos al ámbito de la relación de pareja observamos dos manifestaciones del poder: cuando es como lucha, lo hace surgir como un mecanismo que busca imponer algún tipo de dominación; cuando surge de una manifestación de soberanía, actúa como un derecho que se acordó, sin importar si los términos del acuerdo concitó la voluntad libre de las partes. El primero sigue la lógica de la escalada simétrica; el segundo sigue el camino de un contrato que si no se cumple justifica el castigo o la opresión y el sometimiento (rigidez complementaria). El primero es fáctico, el segundo opera apelando a lo “jurídico” de un contrato que surgió del pacto de confianza y no de un contrato social. En aquel hay efectos de verdad
32
(“tenemos que decir la verdad, obligados o condenados a confesar la verdad o a encontrarla”) pues no deja de indagar, de registrar, de profesionalizar y recompensar, como parte del control que tiene que ejercer el que está en la lucha y busca imponer sus términos disfrazados de una supuesta objetividad; en el segundo hay reglas de derecho, un derecho que opera en forma privada y como parte de un acuerdo entre los dos. En suma, mecanismos de poder, efectos de verdad, reglas de derecho33. Veámoslo con un ejemplo: Marcos sedujo a Paula de muchas maneras, una fue la edad (11 años mayor), otra la seguridad para saber hacia donde ir en la vida y una tercera fue la necesidad de ella de arrimarse a un buen árbol que le diera un cobijo diferente al que le proporcionaron sus padres (separados de manera cruenta cuando ella tenía 12 años). Durante más de 10 años se hicieron las cosas al modo de él, ella aceptaba con admiración primero y resignación después el camino que el señalaba. Un desvío de esa definición fue que ella quisiera estudiar después que su hijo menor cumplió 9 años. Se trataba de una iniciativa peculiar para el sistema que habían establecido y al que los dos se habían adaptado con más agrado que dificultades. Cuando Paula planteó sus ganas de probar, Marcos se opuso con argumentos lapidarios acerca de la mejor manera de criar a los hijos, y secundariamente, a la capacidad intelectual de ella. Si lo anterior fallaba, recurría a la promesa inicial de acuerdo que Paula había hecho más con sus conductas que con las palabras. Para justificar su postura daba variados ejemplos del tipo “sé honesta y admite que lo dijiste, que esa era una vida que nos gustaba a los dos,....etc.”. La forma en que Marcos ejerció el poder apeló a un cierto acuerdo inicial que justificaba su proceder con argumentos que recordaban los términos del contrato inicial, pero ante la oposición de Paula, se estableció una lucha que culminó en una escalada simétrica. Queda abierta la cuestión si Paula se mantendrá en esta última postura o aceptará su claudicación, o si en el mejor de los casos, Marcos será capaz de salirse de su forma de dominación y abrirse a una actitud de acogida que la considere en los cambios que ella ha experimentado. A la pregunta, ¿quién detenta el poder y cuál es su intención?, se ha contestado desde prácticas reales y efectivas, pero al hacerlo de ese modo ha dejado oculto el funcionamiento del ejercicio del poder a nivel de los gestos, los cuerpos y los comportamientos, y con ello, la influencia de una idea de sujeto que surge desde ese funcionamiento, pues son esos cuerpos, gestos y comportamientos los que serán identificados y constituidos como individuos como un primer efecto del poder (Foucault, 1992). Si se toma en cuenta esta última observación, se trata de partir al revés, desde lo más pequeño a lo más grande, pues es en este nivel de la relación más
33
pequeña que el poder forma, organiza y pone en circulación un saber, es decir, pone en ejercicio las técnicas y tácticas de dominación que también constituyen al sujeto a través de disciplinas que tienen un discurso acerca de las reglas llamadas normales, las que norman lo que es sano y enfermo, lo bueno y lo malo. Es lo que pasa, me parece, en el ejemplo dado y que se manifiesta a través de juegos que hacen visible el drama relacional que ocurre respecto del poder, y la manera, a través de gestos y palabras, en que se lleva a cabo. Para el terapeuta constituye el material de trabajo que le abre caminos técnicos y de reflexión acerca de cómo se ha construido la “normalización”34 entre ellos y su eventual éxito o fracaso. Lucha, disciplina y soberanía están al centro de un ejercicio fácil de observar en las parejas. Dicho de otro modo, existe una idea de los derechos soberanos en cada integrante de la pareja, pero también, la tentación de un ejercicio en que el otro los cumpla para el primero a través de una serie de exigencias que éste hace, las que en su cumplimiento, disciplinan al segundo integrante. Como el otro muchas veces intenta lo mismo, el resultado es la lucha hasta que acuerdan, tácita o explícitamente, normas de funcionamiento o el simple sometimiento de uno al otro, tal como ocurrió con la pareja del ejemplo. Quisiera iluminar ahora otro ángulo, esta vez para incluir en el poder la importancia de las acciones que ejecutamos los seres humanos. Poder viene originalmente de Potencia y el primero en hablar sobre esto fue Aristóteles y lo relacionó con el concepto de posibilidad (Aristóteles). Las nociones de Potencia y Acto se aplican especialmente a los seres en movimiento. La Potencia es el poder que tiene una cosa de producir un cambio en otra cosa, pero también es la potencialidad de una cosa de pasar a otro estado. La Potencia tiene la capacidad de poder ser actuada. Las verdaderas Potencias no son nunca simples posibilidades, hay en ellas siempre tendencia y acción (Leibniz). La Potencia es la posibilidad de cambio. El cambio es acción en un sujeto y pasión en el otro por lo que habrá dos potencias, una activa y otra pasiva. La activa puede ser llamada Facultad (o Fuerza) y la pasiva Capacidad o Receptividad. De ahí que en la modernidad la noción de Potencia se asemeje a Poder y Capacidad (capaz de... actuar y producir efecto.......capaz de padecer, de contener y recibir). El poder en la pareja opera entonces como la capacidad de ejecutar acciones, de ser competente, además del ejercicio ya señalado de lograr que “el otro haga lo que yo quiero, de dominarlo, aunque a veces ni yo sepa la trascendencia que tal acto pueda desencadenar”, esto último debido a que ambos miembros de la pareja sufren de coacciones sociales que los determinan parcialmente.
34
La acción en este nivel opera como una decisión y una opción que tiene la característica de una apuesta que incluye el riesgo y la incertidumbre, por eso muchas veces se desarrolla una estrategia para llevarla a cabo y la persona se mantiene vigilante e imagina los escenarios en que se efectuará pues sabe que se modificará por la información del curso que toma, pero también del azar. Por eso, una vez efectuada, la acción se escapa de las intenciones y entra al mundo de las interacciones en donde prevalece el clima emocional del ambiente en que se da. Supone, por lo tanto, complejidad, es decir, elementos aleatorios, azar, iniciativa, decisión, conciencia de las derivas y de las transformaciones. La acción es el reino de lo concreto envuelta en su complejidad parcial. Si avanzamos todavía un paso más, nos encontramos con que habría en terapia una manera de relacionar el poder y la acción con la finalidad de reducir el alcance del poder a través de una unión entre acción y experiencia que destaque el sentido de esta última. Para que esto sea así, se pueden establecer algunos supuestos para ser transferidos a la pareja: que la acción sea una conducta selectiva en la interacción con el otro; conversar para averiguar cómo se pasa de una acción seleccionada a otra con el fin de que cada uno se vea como alguien que es capaz de seleccionar esas acciones, es decir que tienen el poder de elegir la acción y así mostrarse autodeterminados; que el poder de esa acción actúe como posibilidad y que como tal funcione; que haya una alternancia de lo positivo y lo negativo para tomar decisiones por tiempos prolongados y evitar la complejidad al que ejerce el poder. Se trata de promover una mayor perspicacia acerca de cómo entender, cómo participar mediante el lenguaje de la palabra o los gestos; cómo cada cual se acerca e interesa (Luhman, 1995), es decir, moverse a nivel de la comunicación y la motivación durante un tiempo del trabajo terapéutico. Para ello hay que establecer un código que homologue símbolos para que los dos entiendan el lenguaje empleado sin desvirtuar las expectativas. Además, la comunicación tendría que ser simple pues importa más que el otro entienda que tener la razón, evento que se da en ciertas condiciones especiales de interacción en las que surge un tema o un problema específico en una particular contingencia.. Por ello, el poder es comunicación guiada por el código aunque se le atribuya al poseedor del ejercicio la motivación, la responsabilidad, el deseo de cambio, etc. Una forma de lograr que el poder sea para ser más competente y menos para el uso de la dominación es normalizarlo por la vía de la institucionalización, situación que contradice lo expuesto por Foucault.
35
Parece una contradicción con lo expuesto antes, sin embargo, la tarea del terapeuta es distinguir el mal que se enclava en los juegos enfermos distinguiéndolos de los de una capacidad a desarrollar como forma de obtener una progresiva diferenciación de la cultura dominante en la que viven, creando así ellos mismos, su propia institucionalidad35. En ambos casos, lo que surge es una reflexión sobre el alcance de la técnica para lograrlo, es decir, como forma de romper las reglas, de transformarlas. Esta pequeña defensa de la técnica tiene su justificación en un momento en que en las investigaciones sobre psicoterapia la sitúan en un rango muy inferior a la hora de medir eficacia, probablemente porque detrás de esas investigaciones ya hay una noción de sujeto preso de las condiciones que el poder impone. Es un punto valórico que no hay que desmerecer en nuestro ejercicio de oficio. Pero si todavía la técnica tiene algo que decirnos a los terapeutas, será a través del empleo de prescripciones paradojales en el caso de juegos destructivos simétricos y de intervenciones de mediación reflexiva en parejas con mayor diferenciación. Los equívocos a los que nos lleva la noción de poder aumentan si lo relacionamos además con la noción de cuidado como un par con el que opera a nivel de la conformación estructural del ser humano. Cuidado es un concepto que podemos hurgar a través de varias fuentes. Una de ellas es la mitológica que nos habla de una Diosa de la inquietud que formó a un hombre de un montón de arcilla y le pidió a Júpiter que le diera vida y le quiso poner un nombre. La Tierra protestó pues la materia era de ella y dijo que le pertenecía. Júpiter reclamó que él había puesto la inteligencia. Cura insistió en su obra. Saturno medió y éste falló a favor de la Tierra pues había proporcionado la materia, pero designó a Cura, diosa de la Inquietud, para que lo poseyera durante toda la vida. Es por ello que una acepción de cura como cuidado se entiende como recelo y temor que convoca a la solicitud y atención para hacer bien alguna cosa. Es así que nociones como solicitud, diligencia, advertencia, recelo y temor son admisibles en relación al cuidado. Se trata de la noción de preocupación, anterior a cualquier relación y que se manifiesta por el hecho de nuestra condición de estar arrojados a un mundo que ya existe cuando entramos en él (Heidegger, 1997). Otra fuente es la que da la psicología y sus explicaciones. El cuidado coloca a la relación afectiva en el centro del desarrollo evolutivo. Asimismo es un concepto importante en distintos modelos de terapia. Es una relación que está influida tanto por la neurobiología, la psicología individual y social, como por la sicopatología. En la terapia se expresa a través de promover el pensamiento reflexivo, de obtener, modificar e integrar
36
modelos operativos internos significativos de sí mismo y del otro en los que se pueda afirmar que el cuidado surge debido a la amenaza, a la novedad y al sufrimiento activo. Gatilla el apego a través de movilizar el sistema simbólico (emoción y cognición). Desde la psicología llegamos entonces a la idea de apego. En su relación con este concepto, el cuidado es una búsqueda de un vínculo fuerte, selectivo y duradero que cuando se altera produce enfermedad. Tres son las ideas en que los investigadores (Fonagy, 2001) se han puesto de acuerdo con respecto del apego como mecanismo psicológico: ciertas señales de los cuidadores a los niños en términos positivos, sonrisas, por ejemplo; o negativas, como el llanto; y la conducta de movimiento que trae al niño hacia el cuidador. Las tres se refieren a algo ligado a la proximidad como elemento que mantiene la organización interna del niño, primero a una calma física, segundo hacia la proximidad con la madre. Lo interesante de todo esto para mi propósito, es que la exposición a lo no protector o campo de seguridad, y el corte abrupto de eso, son dos estresores básicos que dan como resultado una situación de inseguridad. Desde antes sabemos que los tres sistemas conductuales que regulan la vida adaptativa de un niño son las de apego, la de exploración y la de miedo. Los apegos no son hacia una sola figura de cuidado. La jerarquía de influencia de los cuidadores incluye el tiempo, la calidad del cuidado, la cercanía emocional y la frecuencia de estar juntos. Es el niño el que evalúa la ausencia del cuidador (la madre) de acuerdo a sus expectativas de ella. Lo que le importa es la disponibilidad de ella. Se infiere entonces que habrá apegos seguros e inseguros según sea el caso que la dispensadora de cuidados esté disponible a las expectativas del niño o no. Es vivido como grados de aceptación o rechazo por parte de la figura de apego. No es lo mismo autorregularse que tener que evitar, angustiarse o ponerse resistente porque no se ha tenido el apego necesario para lograr seguridad afectiva Sea cualquiera la fuente que da origen al cuidado, han sido la falta de seguridad y la regulación de la distancia las que han estado en el centro del debate. Un paso superior al apego es el vínculo, entendido como involucramiento afectivo no intercambiable con terceros en su especificidad debido a su gran significado emocional para los involucrados en esa pertenencia, pues ambos desean la manutención de la proximidad construida. El vínculo aún no dice nada de simetría o asimetría relacional, sólo de cercanía (ejemplo de esto es
37
una relación sexual mantenida en el tiempo con una persona que sólo es amiga o un matrimonio mantenido en el tiempo sin sexo). En la pareja, creo que hay una mezcla de apego y de vínculo referido a una única persona, la que se ama. Y es allí donde se juega la noción de cuidado. Sin embargo, no es lo anterior lo único que participa en esta noción de cuidado. Hay un par más. Una es la dada por el misterio del amor como donación, largo de desarrollar en este artículo, pero ligado a una idea de constitución de sujeto que es invadido desde la exterioridad produciendo una sensibilidad que detiene el tiempo y lo configura de cara al rostro que lo impactó volcándolo hacia él o ella (Levinas, 1993) (Chalier, 1993). Otra es hacerla derivar de la idea de poder como condición de posibilidad de ser competente no sólo consigo mismo sino también con el otro al que se le brinda. La posibilidad de alterar un buen funcionamiento de la relación poder-cuidado se observa en diferentes situaciones: si lo que se busca desde temprano es seguridad y proximidad, los ostentadores del poder intentarán manejar eso a través de disminuir las alternativas posibles para el sometido. Para ello hay que malignizar el poder, hay que per-vertirlo36. De ahí lo que se señala del doble vínculo (Bateson, 1976) y de la mistificación (Laing, 1974). El poder está al servicio del sometimiento en una versión que juega con la comunicación y la motivación con el fin de legitimarlo en una organización informal que perturba el orden o estado de las cosas. En términos sencillos y como resumen de lo dicho, dos son las formas de expresión del poder: el poder para poder (despliegue de una capacidad que se ejecuta) y el poder para someter (el despliegue de una capacidad que se ejecuta y transgrede el orden moral). Dos son también las expresiones del cuidado: un cuidar a y un cuidarse de, el cuidado al otro y el cuidado de sí mismo como una expresión articulada de acogida. LA APLICACIÓN EN TERAPIA Con el fin de mostrar en la clínica todo lo expuesto antes, expondré las secuencias interaccionales de la reproducción textual de 10 minutos de una primera entrevista. El análisis de ese lapso de tiempo me permitirá mostrar dos tipos de relatos y la aparición de una pauta interaccional. Los relatos se observarán ligados a las dos primeras dimensiones –las de seguridad/proximidad y las del diálogo relacional- mientras que la observación de la pauta se supondrá relevante para la estructura de poder/cuidado que la pareja está desplegando.
38
Caso Clínico Se trata de María37 de 30 años, la segunda de cuatro hermanos, todos los demás hombres, de profesión biotecnóloga y de Roberto de 31 años, mecánico de automóviles. Llevan 2 años de casados después de 3 años de noviazgo. La sesión se inicia con preguntas acerca de sus actividades y datos familiares. Ya en ese momento, ella interviene cuando él informa sobre sus padres y hermanos. Dice: “tus papás de verdad”, él responde: “¿tengo que decirlo?”. El terapeuta lo acoge y no le obliga a responder más allá de lo que desea. Él agrega: “nunca vengo a estos lugares....estuve antes con un especialista a la que me llevó también ella...ella ve toda esa parte, los médicos, los problemas que tengo en la cabeza, yo no me preocupo mucho de esa cosas”. La actitud es de desasosiego, pero hace un esfuerzo por parecer trivial y suelto adoptando una postura de sutil ironía que se confunde con timidez e incomodidad. Ella interviene: “yo me ocupo de su salud y de las relaciones, él ve lo económico y la proyección, lo que vamos a comprar y esas cosas... a partes iguales de aportes, él administra, es muy bueno en eso...generalmente llegamos a acuerdos y yo me acomodo porque él es bien racional en ese sentido, es objetivo, calcula bien, lo más barato y las opciones...yo delego un poquito, descanso en él en eso”. A la pregunta por lo que los trae a consultar, ella toma nuevamente la palabra: “resumiré, nos conocimos, nos pusimos a pele.....a pololear y siempre tuvimos nuestras diferencias, terminamos tres veces y después volvimos...parece que disminuyó la gravedad o nos acostumbramos el uno al otro...hay cosas que me preocupan....por eso insisto en pedir ayuda...porque después de dos años de casados hay cosas que si no las solucionamos no me puedo conformar, hay que remediarlas o aprender a vivir con ellas, no hay terceros, no hay hijos, no he quedado embarazada, estoy en tratamiento, a pesar que los exámenes nos salen a los dos normales...me preocupa tener hijos con las diferencias que tenemos...y el problema es cómo nos llevamos cuando aparecen esas diferencias..pido ayuda para eso”. Roberto asiente y ratifica con movimientos de cabeza lo que María ha dicho. El terapeuta pregunta en qué consisten esas diferencias. María señala: “yo las veo de una manera y no sé cómo las ve Roberto... por ejemplo, yo le digo..puchas, no me gusta que me trates así..me reta porque me equivoqué, me dice tonta o huevona..para él es como decir ‘te equivocaste’, pero a mí me duele..hay cosas que le gatilla eso...a veces los gritos, otras veces, no sé... y es conmigo, con los demás es muy simpático...le gusta el tono bajo”. Roberto contesta: “se pone muy insistente, me jode mucho y no sé qué contestar”. María: “para él, el trabajo es lo más importante, le encanta, es de él, es suyo,
39
su taller, lleva una vida en eso, partió a los 8 años y ahora es de él, hecho por él”. Roberto agrega: “es que ella es muy sensible, demasiado romántica”. María interviene: “me critica a mi familia, los encuentra volados, que nada les importa...dice que sólo se fijan en decirme muchas veces lo tanto que me quieren....yo tengo miedo a tener hijos así, después van a aprender a tratarme como él, me van a descalificar...además ya no tenemos ni sexo”. Él continúa más bien en silencio y sólo responde si le preguntan directamente y no rectifica ni se defiende frente a lo que ella ha denunciado. Cuando el terapeuta le invita a agregar algo sobre lo que ella dice, señala, riéndose de una modo forzado: “es como ella dice”, se produce un silencio, ella lo mira, él dice: “ no sé, no me pasa nada, llego cansado”. Ella interviene: “fuimos a un doctor para que le diera unos remedios, él fue y nada, todo igual”. Él, turbado: “me pongo decaído, me faltan fuerzas, después salgo solo de eso...paso por momentos de que no sé que hacer...y me pasa en el trabajo, después se me va solo”. El terapeuta le pregunta si hay algo en lo que María le podría ayudar, a lo que Roberto responde: “en nada, que me deje tranquilo hasta que se me pase”. Cuando se le pregunta si es desde hace mucho tiempo que le ocurre algo similar, Roberto responde: “hace tiempo (se produce un silencio embarazoso que él mitiga con una risita nerviosa)...como desde los 15 años. Al querer saber algo más se queda en silencio y manifiesta que prefiere no hablar de eso. La sesión transcurre en ese clima inicial hasta que se pregunta por lo que les gustó a cada uno del otro, de allí en adelante él se distiende algo más y el relato que cada uno brinda transita por lo esperado. Han pasado alrededor de diez minutos de sesión y la información que ha aparecido ya nos sirve para evaluar la situación, el tipo de diálogo que ellos tiene y las formas en que se muestra la pauta entre ellos. ¿Qué se puede decir hasta a aquí? ¿Cómo categorizar o dimensionar los distintos aspectos relacionales? Lo situacional, lo estructural y lo dialógico. ¿Cómo comparar fenómenos que vienen de distintos campos de observación? La recursividad nos ha enseñado que se puede empezar por señalar la pauta de interacción, cómo es que ellos atribuyen significados a lo que expresan, cuál es su sistema de creencias, y cómo ha transcurrido el clima emocional hasta este momento de la sesión. ¿Cómo ha ocurrido el proceso relacional a través del cual han hecho visible su organización? ¿Tiempo de no coincidencia en qué? ¿Cómo se pierde la coordinación entre ellos? ¿Con qué lenguaje señalo lo que les está pasando?
40
Pareciera que una combinación entre el lenguaje sistémico y el de la fragilidad humana pudiera servirnos para analizar estos primeros minutos de entrevista. La situación es de una dificultad distinta para cada uno de ellos. María quiere producir un cambio hacia una expresión más articulada de Roberto con respecto a sentirse amada y considerada, situación que supone una mayor proximidad, una mayor apertura en la intimidad entre ambos porque sólo así estaría dispuesta a convivir en el imperio de lo cotidiano, en el sitio en donde el mundo se expresa y pone sus condiciones de pertenencia como espacio más público. Frases como “puchas, no me gusta que me trates así”; “yo tengo miedo a tener hijos así, después van a aprender a tratarme como él, me van a descalificar...además ya no tenemos ni sexo”, son una manifestación de ello. Para Roberto la situación se manifiesta de otro modo, él se ha retraído y la proximidad que le pide María es vivida como algo impuesto por ella (“ella es muy sensible, demasiado romántica”; “se pone muy insistente, me jode mucho y no sé qué contestar”) y que no resuena con lo que él desea, es más, a eso se agrega un episodio que arrastra en su vida desde la adolescencia y se expresa en síntomas de apagamiento anímico (“me pongo decaído, me faltan fuerzas, después salgo solo de eso...paso por momentos de que no sé que hacer” o “que me deje tranquilo hasta que se me pase”). Su refugio es el trabajo y la preparación para los momentos de flaqueza material, señalado, en palabras de María como “para él, el trabajo es lo más importante, le encanta, es de él, es suyo”. En esos primeros minutos ya aparece la fragilidad de él a través de omitir una situación traumática que le ha costado superar, al punto de preferir no hablar de ella. Si quisiéramos intentar una interpretación, pareciera que la tendencia a la aglutinación de la familia de ella es algo penoso para él y se insinúa en la crítica que está constantemente formulando hacia la familia de María (cuando ella denuncia,“dice que sólo se fijan en decirme muchas veces lo tanto que me quieren”), por lo que con razonable probabilidad, Roberto ha querido imponer sus términos a María a lo que ésta pudiera haberse negado y él se habría distanciado y refugiado en su trabajo, tendencia probable, además, al provenir de una familia desligada, como sería dable suponer. Ella es más expresiva, no del todo articulada, a él le cuesta ensamblar la manifestación consciente de sus sentimientos, los que aparecen a pesar de su intento de controlarlos. La estabilidad consiste, para Roberto, en trabajar lo necesario para que las condiciones materiales queden aseguradas, y con ello, buena parte de su seguridad. Quisiera agregar a eso una cercanía a María sólo si está disponible para él, sin la presencia constante y molesta de la familia de ella. Para María, en cambio, el sentido de la relación se juega en la capacidad de acoger y de
41
estar cercanos, de compartir, no sólo los bienes materiales, sino en la capacidad de ser cómplices y de sentir pasión por el otro. El diálogo transcurre a través de la queja de María en que relata su vivencia de malestar por el estado que ha adquirido la situación. Roberto se retrae en el silencio como manifestación de su incomodidad y cuando habla lo hace desde un juicio leve que deja al descubierto su vivencia (“nunca vengo a estos lugares....estuve antes con un especialista a la que me llevó también ella...ella ve toda esa parte”; “es como ella dice.... no sé, no me pasa nada, llego cansado”). Se trata de un tipo de diálogo en el que predomina lo que a cada cual le pasa, se cuidan de no herir al otro en presencia del terapeuta, ella es más explícita y a él se le nota el disgusto de estar ahí. La pauta interaccional se revela a través de la protesta pasiva de Roberto frente a las demandas de mayor cercanía y consideración efectuada por María (“siempre tuvimos nuestras diferencias, terminamos tres veces y después volvimos”; “además ya no tenemos ni sexo”) haciendo visible la regulación emocional deficitaria de él (cuando ella le dice que diga lo de “tus papás de verdad” y él responde “¿tengo que decirlo?” y cuando señala que sus males empezaron “como a los 15 años” y no quiere hablar de eso) y la reactividad emocional de ella que culmina en una vivencia de impotencia de la que salen mediante un gran esfuerzo, visible a través de la observación de sometimientos alternados a las demandas del otro (“nunca vengo a estos lugares” dice Roberto, pero está ahí; “yo me acomodo porque él es bien racional en ese sentido, es objetivo”dice María). El poder para poder está en duda (él: “los problemas que tengo en la cabeza, yo no me preocupo mucho de esa cosas”; ella: “después de dos años de casados hay cosas que si no las solucionamos no me puedo conformar”) y el que ejercen sobre el otro es de una lucha soterrada que resuelven parcialmente (“me dice tonta o huevona..para él es como decir ‘te equivocaste’ ”; “se pone muy insistente, me jode mucho”). Desde mi perspectiva, este ejemplo es una manera de observar e intervenir desde temprano en el proceso que los ha condicionado en el sufrimiento por el que consultan, y a través de él, mostrar la operatividad de un modelo que permita intervenir sólo a partir de lo que despliegan en los primeros minutos de sesión. No menciono el resto de la sesión sólo porque el énfasis está puesto en la mirada temprana de un cierto proceso que puede ser explicitado y para ver lo que había aparecido hasta ese momento. Me interesa destacar, eso sí, que en la continuación de la sesión importará estar atento a ciertos recursos que pudieran aparecer, a los cambios que se han suscitado desde el momento en que decidieron consultar y a la explicitación de
42
momentos en donde cada cual hizo evidente alguna comprensión del otro. La manera de efectuarlo es a través de crear un clima de contención y escucha atenta, de atender en sintonía a cada uno de ellos en su “particular cultura” e ir atesorando momentos de “contrastes transparentes” para ser usados cuando la confianza en el terapeuta se haya consolidado y éste pueda señalarlo como salida posible al atasco que los trajo a consultar. Lo relevante será que al término de la consulta, ambos se sientan comprendidos y con ganas de tener una próxima, algo que en este ejemplo ocurrió, a pesar de la reticencia inicial de Roberto. Con esto no estoy suponiendo que lo que sigue no sea importante, más bien es una propuesta de mirada procesal que permite mantener una conversación sobre aspectos esenciales que ligan al lenguaje con la expresión y el significado, hechas en un clima emocional que respete las respectivas convicciones, habitualmente en discordia al momento de la consulta, ya que es ahí cuando se manifiesta la diferencia entre tener significaciones comunes y tener esas significaciones comunes de un modo que habitualmente no es compartido. De hecho, en lo que siguió, fueron importantes el resto de las nociones tratadas a lo largo del artículo, observación que es más fácil de hacer mirando la filmación de la misma, deteniéndose en las interacciones en donde se muestra lo que se dice desde la teoría. DISCUSIÓN La idea de exponer todo lo anterior es preguntar si esta forma de observar nos permitiría acceder a otro conjunto de preguntas, cuestión que podría ser el motivo de una investigación que buscara probar la aplicabilidad del modelo38. ¿Cuáles son estas preguntas? La primera y más general: ¿Cuáles son las interacciones observables en secuencias de interacción de parejas en una primera entrevista de terapia? A continuación le siguen: ¿Cómo se observan las interacciones ligadas a la obtención de seguridad relacional y de seguridad en el mundo? ¿Cómo se observan las interacciones ligadas al tipo de diálogo entre los actores? ¿Cómo se observan las interacciones ligadas al poder y al cuidado? Al responderlas en términos de una investigación se tendrían que hacer definiciones operacionales de todos los conceptos involucrados para ser vistos en términos de variables operacionales
43
Es así que el “poder y cuidado” se podría operacionalizar en dos niveles de dimensiones: la del poder, como sometimiento/lucha y la del cuidado como acogida. El diálogo relacional como vivencia/juicio expresado en relatos vivenciales y fundamentos argumentales. La situación que alude al problema que los trae respondería a la pregunta, “en palabras de ustedes,¿cuál es el problema que los trae a consultar?¿pueden hablar sobre eso entre ustedes ahora?” Lo que aparece operacionalmente es la proximidad (relacional)//disponibilidad de bienes (mundo). La forma de operacionalizarlo sería a través de relatos sobre necesidad de cercanía y distancia y relatos sobre la necesidad de disponibilidades de bienes en el mundo
Como se dijo, en las dimensiones de Proximidad/Disponibilidad y en la del Diálogo relacional se trabajaría con la categorización de relatos (en la primera son relatos de necesidad de proximidad y de necesidad de disponibilidad de bienes que están en el mundo; en la segunda son relatos de vivencias o de argumentos-juicios) y en la de Poder/Cuidado, con la categorización de la observación de pautas (de sometimiento, lucha o acogida) que pudieran emerger. Luego se procedería, en las tres categorías a definir sus atributos: En las pautas, definir qué es una pauta de sometimiento, de lucha y de acogida. En las de relato de tipo de diálogo, definir vivencia y argumento. En las de relato de proximidad y de disponibilidad, definir cada una de ellas.
proximidad
satisfechos
distancia
Outdoors (puertas afuera)
Indoors (puertas adentro)
insatisfechos
Mayor disponibilidad
Menor disponibilidad
44
Por ejemplo, en el sometimiento hay que considerar a lo menos conducta, actitudes y prosodia Para terminar, algunas observaciones de método: uno empieza con la pregunta inicial, “en palabras de ustedes, ¿cuál es el problema que los trae a consultar?” y después se observan 10 minutos de tape. La finalidad de hacer todo esto es encontrar preguntas e intervenciones apropiadas que ayudarían a romper los conflictos que se presentan en cada una de las dimensiones antes señaladas y extender su eventual aplicación a poblaciones más amplias bajo el formato de terapia breve y con terapeutas entrenados en esta manera de hacerlo. BIBLIOGRAFÍA 1.- Anscombe, Elisabeth, 1991, Intención, Editorial Paidos, Barcelona, España 2.- Aristóteles, Metafísica, 1995, Editorial Espasa Calpe, Madrid, España 3.- Atkinson, Brent, 2005, Advances from Neurobiology and the Sciences of Intimate Relationships, W. W. Norton & Company, Inc., New York, USA. 4.- Bruner, Jerome, 2002, La fábrica de historias, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina 5.-Bateson, Gregory, 1976, Pasos hacia una Ecología de la Mente, Ediciones Carlos Lohlé, Buenos Aires, Argentina. 6.-Bernales, Sergio, 1992, Pautas de funcionamiento de la familia: una manera de observar, una manera de intervenir, capítulo 27 del libro Integraciones en Psicoterapia, Ediciones Cecidep, Santiago de Chile.
7.- Bernales. Sergio, 2002, La noción de sujeto: un recorrido recursivo sobre la identidad, Conferencia en Congreso de Psicoterapia, Reñaca. 8.- Bernales,Sergio, 2005, “Fundamentos de la vida en pareja” cap. 35 de libro “Terapia de familia y Terapia de Pareja, Editorial Mediterráneo, Santiago de Chile (de próxima aparición). 9.-Canguilhem, Georges, 2004, Escritos sobre medicina, 2004, Editorial Amorrortu, B. Aires, Argentina. 10.-Chalier Catherine, 1993, “Levinas: la utopía de lo humano”, Río Piedras Ediciones, Barcelona, España 11.-Critchley, Simon, 2005, Introducción a Levinas en Congreso sobre el pensamiento levinasiano, Octubre, 2005, Santiago, Chile 12.-Fonagy, Peter, 2001, Introduction to Attachment Theory en Attachment Theory and Psychoanalisys, Other Press LLC, New York 13.- Foucault, Michel, 1992, Microfísica del poder, Las Ediciones de La Piqueta, Madrid, España
45
14.- Heidegger, Martín, 1997, Ser y Tiempo, Editorial Universitaria, Santiago de Chile 15.- Jacobson, Neil & Gurman, Alan, 1995, Clinical Handbook of Couple Therapy, The Guilford Press, New York 16.- Laing, Ronald, 1974, El Yo y los Otros, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de Máexico, México. 17.- Lambert, Michael, 2004, Psychotherapy and Behavior Change, John Wiley & Sons, Inc. New York. 18.-Le Blanc, Guillaume, 2004, Canguilhem y las normas, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina. 19.- Le Breton, Andre, 2002, La sociología del cuerpo, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina. 20.- Leibniz, Gottfried Wilhem, 1992, Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, Alianza Editorial, Madrid, España 21.- Levinas, Emanuel, 1987, De otro modo de ser, o más allá de la esencia, Ediciones Sígueme, Salamanca, España
22.- Levinas Emanuel, 1993, “El tiempo y el otro”, Editorial Paidos, Barcelona, España 23.- Luhman, Niklas, 1995, Poder, Anthropos, UIA, México 24.- Márai, Sándor, 2005, La mujer justa., Editorial Salamandra, Barcelona, España. 25.- Nichols, Michael & Schwartz, Richard, (2001), Family Therapy, Concepts and Methods, 2001, Allyn and Bacon, USA 26.- Piglia, Ricardo, 2005, El último lector, Editorial Anagrama, Buenos Aires, Argentina. 27.-Ricoeur, 1986, El proyecto y la motivación, Editorial Docencia, Buenos Aires, Argentina 28.- Ricoeur, 1988, Poder, Necesidad y Consentimiento, Editorial Docencia, Buenos Aires, Argentina. 29.- Ricoeur, Paul, 1996, Sí mismo como otro, Siglo XXI Editores, Madrid, España. 30.- Ricoeur, Paul, capítulo “Hegel y Husserl: sobre la intersubjetividad” en Del texto a la acción, 2001, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina. 31.- Ricoeur, Paul, 2003, El conflicto de las interpretaciones, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina. 32.- Rohmer, Erich, 1970, film La rodilla de Clara, Bazuca, Santiago de Chile. 33.- Scheinkman & Dekoven, 2004, The vulnerability cycle: working with impasses in couple therapy, Family Process, vol. 43, Nª 3, pp 279-299.
46
34.- Silva, Jaime, 2005, Regulación emocional y psicopatología: el modelo de vulnerabilidad/resiliencia, Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, año 59, Nº 3.
35.- Taylor, Charles, 1979, “La acción como expresión”, en “La libertad de los modernos”, 2005, Editorial Amorrortu, Buenos Aires, Argentina. 36.- Taylor, Charles, 1983 “Comprensión y etnocentrismo”, en “La libertad de los modernos”, (op. cit) 37.- Taylor, Charles, 1985,“El lenguaje y la naturaleza humana” en “La libertad de los modernos” (2005), Editorial Amorrortu, Buenos Aires, Argentina. 38.- Taylor, Charles, 1985, “La interpretación y las ciencias del hombre”, en “La libertad de los modernos” (op. cit.) 39.- Taylor, Charles, 1996, Las fuentes del yo, Editorial Paidos, Barcelona, España. 40.- Taylor, Charles, 1996, “La conducción de una vida y el momento del bien”, en “La libertad de los modernos” (2005), Ed. Amorrortu, Buenos Aires 41.- Van Den Broucke, 1995, Marital Intimacy: Conceptualization and Assesment en “Clinical Psychological Revue, vol. 15 42.- Walzer, Michael, 1993, Las esferas de la justicia, una defensa del pluralismo y la igualad, F.C.E., México. 43.- Weston, Anthony, 1994, Las claves de la argumentación, Editorial Ariel, Barcelona, España. 44.- Willi, Jurg, 2004, Psicología del amor, Editorial Herder, Barcelona, España. NOTAS 1 La misma propuesta, pero en un tono más marcado por lo sistémico-clínico, puede leerse en el capítulo “Terapia de pareja: Una forma inicial de observar e intervenir” del libro “Avances en Psicoterapia y Cambio Psíquico” (2005) editado por la Sociedad Chilena de Salud Mental. 2 La vida humana se despliega entre la necesidad y la libertad. Ahí aparece una zona de sentido que revela al sujeto en una existencia que “está en situación”. Es desde ahí que vive momentos límites (dolor, sufrimiento, muerte), despliega su libertad, es radicalmente influido por otros y se comunica con otros (Bernales en La noción de sujeto: un recorrido recursivo sobre la identidad, Reñaca, 2002). La vida humana se vive a través de la experiencia que ella revela y esa experiencia está siempre localizada y situada, se concentra en una escena específica, nunca es abstracta (Piglia, El último lector, 2005, Editorial Anagrama, Buenos Aires)
47
La relación (de pareja) es una relación que se da en la situación concreta del lenguaje. El rostro del otro no es algo que sólo veo, sino algo al que le hablo y cuando lo hago o lo llamo, no me reflejo en él sino que me sumo en una relación no incluyente, converso ( y lo hago verbal y no verbalmente). Estoy en relación como acción o como práctica, como expresión, invocación o rezo (tomado de Introducción a Levinas de Simon Critchley, en Congreso sobre el pensamiento levinasiano, Octubre, 2005, Santiago, Chile) . 3 Son los matrimonios o convivencias que se efectúan por un interés ajeno al amor. Por ejemplo, son los casos de conseguir certificados matrimoniales para acreditar la legalidad de residencia en un cierto país; para abandonar la casa de los padres debido a desavenencias irreconciliables; los matrimonios por mandato como ocurre aún en ciertas tradiciones. 4 No es fácil hablar del romanticismo como corriente de una pensamiento filosófico influyente, pues se suelen confundir conceptos y épocas. El sentido en que está tratado en este texto se acerca más al romanticismo europeo que va de los años 1780 a 1830 por su influencia hasta nuestros días, y no a entender la literatura “al modo de los romances”. Las ideas centrales están referidas al rechazo de proporción y de medida y la acentuación de lo inconmensurable, y hasta un infinito, concebido como desordenado y exaltado; al rompimiento de barreras y límites; a una preferencia por las ciencias del espíritu en oposición a lo empírico; a la preferencia de lo profundo por sobre lo superficial; a lo dinámico por sobre lo estático. En su método prefiere la intuición y el sentimiento al análisis y a la razón, lo multiforme a lo uniforme, lo oculto más que lo presente, lo implícito a lo explícito, lo sublime a lo bello y lo dramático a lo apacible. Si lo ejemplificara, estos versos de W. B.Yeats (Among Schoolchildren, versos 57-64) dan cuenta de la relación de ello: “la obra florece o danza allí donde/ no se magulla al cuerpo para complacer al alma,/ ni la belleza nace de la desesperación, / ni la sabiduría semidormida del aceite de medianoche./ Oh, castaño, de profundas raíces, en flor/ ¿eres hoja, la flor o el tronco?/ Oh, cuerpo que oscila con la música, oh, destello resplandeciente,/ ¿cómo distinguir al danzante de la danza? (versos tomado de “las fuentes del yo” de Ch. Taylor, 1996, Ed. Paidos, Barcelona, España) 5 Valga en este punto el despliegue que han adquirido las técnicas de mediación en el divorcio y de conciliación en distintas áreas de conflicto en las organizaciones o en disputas ciudadanas. 6 La postura de J. Willi la ejemplifica cuando señala: “La persona A actúa desde sus constructos personales mostrando un perfil de potencial que encaja o no con un perfil de valencia que despliega la persona B que responde a la acción de A (por supuesto que esto es de ida y vuelta) proporcionando un encaje (fitness) con más o menos potenciales y valencias libres. Cuando dos amantes se vinculan, cada uno es entorno para el otro, cada uno sondea cuáles de sus disposiciones de crecimiento son respondidas, utilizadas y reafirmadas por el otro en una necesidad conjunta de adaptación”. En otra parte agrega , “...las etapas por las que atraviesa el compromiso de la pareja en la configuración y creación de un mundo común adquiere diferentes formas de acuerdo al país y la cultura en que se vive, pero es seguro que la promesa que se hace al casarse modifica la vida en común..” y continúa, “..las relaciones amorosas, no son armónicas ni altruistas , sino egoístas y tensas...... hoy día las relaciones amorosas vuelven a ser consideradas como un valor insustituible para una vida plena y feliz....no obstante, no se ha retornado al matrimonio estable....pues el amor es caprichoso por naturaleza.... cada uno espera desplegar y realizar en el amor su potencial personal más íntimo y para eso espera una respuesta positiva del otro.....el amor sigue siendo ambivalente en el dilema de cuál situación favorece o impide el despliegue del potencial propio..... el resultado es una escisión entre apego y libertad, proximidad y distancia, cooperación y rivalidad o altruismo y egoísmo....... la definición o caracterización del amor es una base inestable para la unión de pareja y con propiedades tales que no impone ni asegura, como un niño al que hay que cuidar y proteger porque es vulnerable y caprichoso por naturaleza, veleidoso como la figura mítica que lo representa....(por eso) cada vez más personas hacen uso de sus libertades para mantener una relación amorosa según sus propias ideas y normas”, y concluye, “me parece que lo más probable es que la sociedad va a aprender a manejar los divorcios y las separaciones...el problema son los hijos...la separación se puede manejar de maneras muy diferentes....la sociedad va percibiendo el cambio en la situación familiar y ofrece una estructura complementaria a la familia para el cuidado de los hijos y la escuela”. J. Willi, “Psicología del amor”, Editrorial Herder, 2004, Barcelona, España
48
7 Al usar este instrumento conocido como diagrama de Venn, es posible complejizar diferentes modos de estar en el mundo propio, invitar a él, desear ir al mundo del otro o desinteresarse de ese viaje, quedarse sólo en la intersección entre ambos (como ocurre cuando se pactan funciones y se determinan roles). La porosidad de los límites de cada mónada o las puertas batientes dirigidas desde el interior o el exterior dan cuenta de una gran variedad de posibilidades de interacción observables al usar este esquema en la clínica de la pareja. 8 Un desarrollo sobre el pacto de confianza y el contrato social se puede leer en Bernales,S., 2005, “Fundamentos de la vida en pareja” cap. 35 de libro “Terapia de familia y Terapia de Pareja, Editorial Mediterráneo, Santiago de Chile de próxima aparición. El pacto de confianza puede ser mejor entendido en términos de la filosofía de Levinas cuando éste señala que no hay que desestimar la densidad existencial y la raíz histórica de la experiencia vivida. En el caso de la relación con el otro, la fenomenología ya no es lo que nos sirve pues el otro no se da como un tema de pensamiento o de reflexión, no se deja tematizar. El otro no es un fenómeno sino un enigma, refractario a la intencionalidad y opaco al entendimiento. En otro momento parece decir que vista desde afuera, la intersubjetividad puede parecer una relación entre iguales, pero desde adentro de esa relación, tú me obligas y eso te pone arriba de mí, te hace más que mi igual y eso es lo ético. Por eso, la relación ética con el otro describe una curvatura del espacio intersubjetivo, que sólo se puede totalizar falsamente imaginándose a uno mismo como alguien que ocupa una posición semejante a Dios, fuera de esa relación. Lo “mismo” del sí mismo se ve cuestionado por otro que no se deja reducir a lo mismo, por algo que escapa al poder cognitivo del sujeto. Por eso, frente a la pregunta, ¿quién es el sujeto?, la respuesta es “soy yo y nadie más”. Un yo mismo que padece el requerimiento o el llamado del otro. No es el yo, sino yo. Aquí estoy, el sujeto emerge en respuesta al llamado del otro. En la relación con el otro tenemos que aprender a reconocer lo que no podemos saber. El fin de la certeza puede ser el comienzo de la confianza (interpretación libre de dos textos: De otro modo de ser, o más allá de la esencia de E. Levinas, 1987,Ediciones Sígueme, Salamanca, España y e Introducción a Levinas de Simon Critchley, en Congreso sobre el pensamiento levinasiano, Octubre, 2005, Santiago, Chile). 9 Phillipe De Lara en la introducción a la obra “La libertad de los modernos” de Ch. Taylor (op. cit) 10 Me valgo aquí de la descripción del autor recién citado en la nota anterior para situarme en un plano psicológico y no filosófico 11 Las últimas investigaciones sobre la importancia de la regulación emocional apuntan a vincular la vulnerabilidad con los recursos. En ellas destaca la relevancia del conocimiento de los estilos afectivos en la regulación emocional y su influencia en la psicopatología. Todo ello con el fin de mejorar los patrones en la relación vulnerabilidad/recursos (Jaime Silva, Regulación emocional y psicopatología: el modelo de vulnerabilidad/resiliencia, Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, año 59, Nº 3, 2005. 12 Se refiere a que la afirmación de un derecho de X es inseparable de la valorización de X, de su consideración bajo el aspecto de un bien. La filosofía de Charles Taylor acerca de la libertad en la modernidad parte con esta pregunta. Ch. Taylor, La libertad de los modernos”, 2005, Editorial Amorrortu, Buenos Aires. 13 Entenderla como el término alemán Auslegung que además puede entenderse como exégesis en el sentido de explicación e interpretación. Es algo que supone ir descubriendo un movimiento que regula tanto el sentido que se le quiere dar a esa constitución como el hecho de que, al darle sentido, éste regula a la constitución misma, valga la redundancia, constituyéndola. Me refiero a que es también el sentido común que viene desde fuera el que incide retrospectivamente en conciliar el deseo, la lucha con otros, etc. 14 El cuerpo vivo es ese existente singular cuya salud expresa la cualidad de los poderes que lo constituyen en tanto debe vivir con tareas impuestas, y por lo tanto, expuesto a un entorno cuya elección, en primer lugar, él no hace. El cuerpo humano es el conjunto de poderes de un existente que posee la capacidad de evaluar y de representarse a sí mismo tales poderes, su ejercicio y sus límites (tomado de Canguilhem, “Escritos sobre medicina”, 2004, Amorrortu, B. Aires).
49
15 Cada ser humano es la medida de su propia normalidad, la que adquiere sentido en relación con la situación en que la aprehende. Aquello que es normal en una situación puede convertirse en patología en otra. La enfermedad es restricción de alternativas de comportamiento con respecto del medio. La enfermedad es también norma de vida, sólo que una norma inferior porque tolera menos desviación. El énfasis está puesto en: la vida se define por la diversidad de sus formas de individualización, por lo que hay que darle un valor a la singularidad; lo que une a la vida con la individualidad es algún tipo de normatividad; eso es pensar al viviente como potencia y no como mecanismo en su relación con el medio externo; el viviente tiene una actividad reproductora (conservar su potencia intrínseca) y una actividad productora (intenta respuestas inéditas cuando se ve amenazado, es decir, apela a normas). Selecciona lo que le sirve para enfrentar el medio. (Tomado de Guillaume Le Blanc, 2004, “Canguilhem y las normas” , Editorial Nueva Visión, Buenos Aires).
16 Hay una tercera forma que es la de ver la relación del cuerpo con su historia, donde la experiencia límite del sacrificio manifiesta que existen otras motivaciones voluntarias además de la de los anhelos vitales. Es la relación del cuerpo con el campo total de la motivación. De inmediato se observa que estamos en las influencias sociales acerca de las representaciones colectivas sobre el pensamiento abstracto, la memoria e incluso sobre las necesidades orgánicas, todas ellas ligadas a una psicología de lo involuntario que afecta a la conciencia individual en sus decisiones. Sentimientos, representaciones y voluntad son tres elementos que se unen para dar problemas al modo en que un individuo se eleva a la categoría de persona por encima de las coacciones sociales. Es darle un lugar a la consulta por el motivo de aquello que se sufre como sugestión, algo que es todo un reposicionamiento de la reflexión. Es una posibilidad de comprender las relaciones consigo mismo y el cuerpo propio y las relaciones de cada uno con su historia, porque el cuerpo y su historia son los dos planos de la motivación y las dos raíces de lo involuntario. Son perspectivas que tienen una consecuencia política inmediata en todo lo concerniente a las objeciones de conciencia que obligan a un uso perverso del cuerpo o someten al sujeto a una motivación social que no es la de él. Del otro lado, es la posibilidad de ver la obligación como un atractivo que se hace propio, en especial cuando es la valoración del otro la que importa a través del cultivo de la solidaridad y el amor (que explica el donar la vida por salvar la de otro) (Ricoeur, op.cit.) 17 Dentro de una misma comunidad social, todas las manifestaciones corporales de un actor son virtualmente significantes para sus miembros. Se trata de manifestaciones que tienen un especial sentido en relación con el conjunto de los datos de la simbólica propia del grupo social. No existe nada natural en un gesto o en una sensación (tomado de Le Breton, Andre, 2002, La sociología del cuerpo, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina. . 18 El cuerpo es el lugar y el tiempo en el que el mundo se hace hombre inmerso en la singularidad de su historia personal, en un terreno social y cultural en el que abreva la simbólica de su relación con los demás y con lo otro del mundo (Le Breton, op. cit.). 19 En su texto, Sí mismo como otro, Ricoeur apela a Maine de Biran para explicar el rasgo fenomenológico de la carne como paradigma de la alteridad. 20 Los bienes con sus significados son un medio crucial para las relaciones sociales, entran a la mente de las personas antes de llegar a sus manos, por lo que sus formas de distribución se configuran de acuerdo a nociones compartidas acerca “de qué” y “para qué” son esos bienes. La nomenclatura de los bienes, la forma como se establece su significado y el quehacer colectivo que los crea, se sitúan en una suerte de justicia distributiva que: los considera “sociales”, influyen en la “identidad” de las personas que los conciben y crean, son de carácter físico y moral de acuerdo a la jerarquización que se hace de ellos, su significación determina su movimiento, su significación tiene además un carácter histórico y cuando los significados son distintos cambia la manera como se distribuyen. (Tomado de “Las esferas de la justicia, una defensa del pluralismo y la igualad” de Michael Walzer, 1993, F.C.E., México)
50
16 Dicho en breve, se trata de coordinar las expresiones del deseo que se satisfacen al ser correspondido en el momento de la elección con el programa de vida, dado por las costumbres internas y externas en las cuales cada cual ha vivido y que lo anclan a ciertos hábitos difíciles de modificar, situación que se pone de manifiesto cuando, en la vida en común ya establecida, es necesario enfrentar las diferencias que se expresan en la manera como cada uno se aproxima al otro y al mundo, todo ello en un contexto lleno de claves referenciales que les indican las convenciones a las que hay que adaptarse junto a otras que tienen que acordar y definir entre ellos. Para mayor abundamiento del concepto de deseo-programa ver página 321-322 del libro “Integraciones en Psicoterapia” del capítulo 27 escrito por S. Bernales, 1992, Ediciones Cecidep, Santiago de Chile. 22 “Para la mujer, si es verdadera mujer, sólo hay una patria verdadera: el territorio que ocupa en el mundo el hombre al que ella pertenece. Para el hombre en cambio existe también esa otra patria enorme, eterna, impersonal, trágica, con banderas y fronteras. Con esto no quiero decir que las mujeres no sientan apego por la sociedad en la que han nacido, por el idioma en que juran, mienten y hacen la compra, por el paisaje en que han crecido; tampoco quiero decir que ellas no alberguen sentimientos de afecto, abnegación, espíritu de sacrificio y lealtad, quiza a veces incluso de heroísmo hacia esa otra patria, la patria de los hombres” hace decir, el escritor húngaro Sándor Márai, a su protagonista hombre, un burgués centroeuropeo hecho y derecho de la mitad del siglo XX. Sin duda esas consideraciones no están vigentes para las mujeres y hombres de hoy, mucho más polifacéticos en su modo de pronunciarse sobre la seguridad en el acceso a los bienes del mundo y en la forma de demandar proximidad relacional con su pareja (Sándor Márai, (2005) La mujer justa., Editorial Salamandra, Barcelona, España). 23 Suele confundirse en este punto la noción de posesión con la de amor, muchas veces van juntas, pero otras veces están divorciadas la una de la otra. Una manera de distinguirla puede ser a través de lo que queda conservado como subjetivi dad. En la noción de amor, es la acogida y el cuidado del otro lo que queda preservado, en cambio en la posesión, el otro desaparece como sujeto y es más bien un objeto del que se puede disponer. 24 Ya mencionada a través de las citas referidas a Le Blanc, Canguihem y Taylor 25 Elisabeth Anscombe, “Intención”, 1991, Editorial Paidos, Barcelona, España (La frase es “the primitive sign of wanting is trying to get”, pero Taylor la modifica a “the natural expressión of wanting is trying to get”). 26 Es interesante en este punto una reflexión cuando el significado se expresa en el relato mismo, en especial si es una sola palabra la que condensa el sentido aparente o enigmático del relato. Es lo que ocurre muchas veces en la vida de pareja cuando uno de sus integrantes es entendido en la literalidad de una sola palabra pronunciada en el medio de una frase, sin calibrar el efecto que ésta puede tener en su interlocutor, en especial si éste reacciona a ella olvidando el resto de la frase, por ejemplo, el uso de palabras como “siempre”, nunca”, “jamás” si son entendidas en la literalidad de su pronunciamiento. O cuando uno de ellos le dice al otro una palabra difícil de entender a la primera, pero que lo deja conmovido. Es el caso que se da en un par de novelas de esas llamadas de “culto”. En el Ulises de James Joyce, la palabra elegida es “metempsicosis” (pag. 94 de la edición de Santiago Rueda) para significar la “transmutación de las almas”, un verdadero nacimiento de un sentido que permanece oculto en lo inmediato y se va revelando a través de un movimiento de distancia y retraso en relación con el sentido. La famosa palabra que no entiende Molly define una serie de interacciones de ella con Bloom y de éste a lo largo del día con otros y van mostrando de un modo enigmático la situación de infidelidad de ella. En Anna Karenina hay un pasaje en que el enamorado vuelve a intentar una propuesta de matrimonio después de ser rechazado una primera vez. El diálogo es como sigue: “ hace tiempo que quiero preguntarle una cosa.........pregúntela por favor (responde la joven)......... aquí la tiene, y escribe c. d. q. n. p. s. q. d. n. o. s. e. (en letras significaban: cuando dijo que no podía ser, ¿quiso decir nunca, o sólo entonces?). La joven le dice que ha comprendido, poniéndose roja. El joven le pregunta que significa la letra “n”, a lo que ella contesta que representa la palabra nunca, pero no es verdad. (Tomado de las novelas originales y del análisis que hace de ellas Ricardo Piglia en el Último lector)
51
27 Como la mayoría de los lectores ya saben, es común en el modelo sistémico de abordaje que la pareja sea observada, a veces, por otros profesionales detrás de un espejo unidireccional. Es allí donde a menudo los observadores suelen confundir el plano de la descripción con el de la interpretación y en donde las emociones, los sentimientos y la ideología propia tiñe las explicaciones que dan estos terapeutas observadores cuando se les solicita que describan lo que está pasando delante de ellos. Apelar a la adscripción de un modelo que valora el proceso y la observación de pautas interaccionales, como asimismo, los recursos de los consultantes, insertos en una particular cultura que no necesariamente es la del terapeuta, en la sintonía fina que se hace de ella, permite transitar mejor con las ideas de “caracterizaciones de deseabilidad” y de “contrastes trasparentes” que se expresan en el texto. 28 Entendido como la capacidad de entender al otro cuando podemos entender sus emociones, sus aspiraciones, lo que considera admirable o despreciable en sí mismo y en los otros, lo que desea, lo que aborrece. Se trata de un concepto que también está tomado por Taylor de Anscombe. 29 Un complemento a este modo de ver estos 7 antecedentes del diálogo y las 4 características que podría tomar, es lo que señala Brent Atkinson (2005) en su libro Advances from Neurobiology and the Sciences of Intimate Relationships cuando habla de la necesidad de poner el conocimiento neurobiológico en acción a través de: ayudar a los consultantes a cultivar la mayor capacidad de darse cuenta de cómo las emociones influyen en sus reacciones hacia el otro; de tratar a los estados emocionales como si ellos tuvieran un poder propio dentro de la mente de cada cual; de prestar atención a los estados emocionales antes de proponerse otras metas terapéuticas; de focalizar en la postura que los consultantes toman con respecto de sus estados emocionales (hiperreactividad o supresión emocional); de trabajar con los estados emocionales cuando ellos están activos; y de buscar la cooperación de los estados emocionales antes que ejercer un control sobre ellos. Agrega que para ello es importante observar un sistema operativo que toma en consideración la rabia, el miedo, la búsqueda, el deseo sexual, el cuidado, el pánico y el juego. 30En este punto del encuentro de una pareja que vive en situación, y que se visualiza a través del diálogo, quisiera recordar a un autor que profundiza en otra manera de ver la diferencia entre lo que yo señalo como relato y argumento a través de la diferencia entre el decir y lo dicho. Es en su obra, De otro modo de ser, o más allá de la esencia, que E. Levinas acuna la distinción entre el decir y lo dicho. Él dice que el decir es ético y lo dicho es ontológico. El decir es el acto de exponerme, corpórea y sensiblemente al otro hombre, mi incapacidad de resistirme al acercamiento del otro. Es la posición de mi yo que afirma, que propone o que se expresa frente al otro. Lo dicho es una declaración, una afirmación o una proposición cuya verdad o falsedad puede ser demostrada. Lo dicho es el contenido de mis palabras, su significado identificable, mientras que el decir consiste en el hecho de que esa palabras están dirigidas a un interlocutor, a cada uno de ustedes en este preciso instante. El decir es un res iduo ético y no tematizable del lenguaje que escapa a la comprensión, interrumpe la ontología y es la norma misma que rige el movimiento de lo mismo a lo otro. ¿Cómo puede ser dicho el decir? Esforzándose por reducir lo dicho al decir y romper continuamente el límite que separa lo ético de lo ontológico, reconociendo a la vez la inevitabilidad de lo dicho. A la ética no se la puede poner en palabras. 31 Es como lo que pasa con las famosas neuronas en espejo-Rizzolatti, Experimental Brain Research, 1990- en que el mono descarga un grupo de neuronas cuando realiza el acto de comer un maní y descarga el mismo grupo cuando ve al experimentador hacer el gesto de comerse un maní, es decir, participa tanto en la percepción que va del interior al exterior como de la acción que va del exterior al interior. 32 Vale en este punto todo lo dicho en relación al cuerpo. Cabría agregar los aportes de Edelman y su teoría de la selección de grupos neuronales. 33Invirtiendo el orden planteado por Foucault. Los derechos legítimos de la soberanía y la obligación legal de la obediencia se remontan a la época feudal en que se buscaba mantener la tierra y la riqueza dejando a la dominación en esa
52
esfera. Con el tiempo, la mecánica del poder se ha apoyado más sobre los cuerpos y sobre lo que éstos hacen sobre la tierra y sus productos, es decir, sobre el control del trabajo y del tiempo (Foucault, op.cit.). 34 Cuando hablo de “normalización” lo hago para distinguirlo de “normatividad”, pues ésta última se refiere más a la mayor desvi ación o restricción del operar vital de una persona partiendo desde su cuerpo físico, mientras la “normalización” apela a lo arbitrario de una norma que rige lo social. 35 El hombre sano es el que se adapta en silencio a sus tareas, que vive conforme a sus elecciones en relativa verdad y libertad, y está siempre presente en la sociedad que lo ignora (Canguilhem). 36 Perversión: lo que se desvía, lo que se tergiversa. Se trata de hacer una versión per donde “per” es entendido como progresión hacia delante o como con, en, por medio de, mediante, instrumento o medio. La etimología de per es: a través de, duración, pretexto, superlativo. 37 Por razones de confidencialidad, se han omitido los verdaderos nombre y cambiado aspectos menores de la historia 38 La discusión de esta parte ha contado con la valiosa colaboración de Luis Tapia V. y está siendo probado en su aplicabilidad en la Unidad Temática de Terapia de Pareja del ICHTF que este autor coordina.
![Page 1: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: APUNTE SEGUNDO AÑOHACIA UN MODELO SITUACIONAL EN TERAPIA DE PAREJA dic[1]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022021/631fa2783b43b66d3c0fdb88/html5/thumbnails/52.jpg)