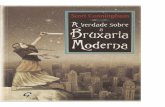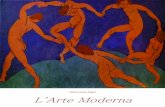“Antofagasta, moderna y multicultural: el patrimonio local como factor de desarrollo en la ciudad...
Transcript of “Antofagasta, moderna y multicultural: el patrimonio local como factor de desarrollo en la ciudad...
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS
DIPLOMADO
“PATRIMONIO CULTURAL, CIUDADANÍA Y DESARROLLO LOCAL”
“Antofagasta, moderna y multicultural: el patrimonio local
como factor de desarrollo en la ciudad de Antofagasta”
Alumno: Camilo Kong Pineda
Fecha: Martes 2 de diciembre de 2014
2
Índice
I. Introducción………………………………………………………..……………
II. Marco teórico.………………………………………………………………….
1. Estudiar el patrimonio y sus resignificaciones…………………….............
2. Los usos sociales del patrimonio………………………………………….
3. Patrimonio e identidad…………………………………………………….
4. Identidad nacional…………………………………………………………
5. Identidad regional y local………………………………………………….
6. El patrimonio a nivel nacional…………………………………………….
7. Gestión del patrimonio…………………………………………………….
8. Patrimonio local…………………………………………………………...
9. La memoria en el patrimonio local: “recursos para vivir”………………...
III. Metodología…………………………………………………………………...
IV. Desarrollo……………………………………………………………………...
Capítulo 1: Antofagasta hoy………………………………………………
Capítulo 2: Inmigrantes actualmente………………………………………
Capítulo 3: Pequeño recorrido histórico por el origen de Antofagasta……
Capítulo 4: Antofagasta y su patrimonio…………………………………..
Capítulo 5: Protección del patrimonio…………………………………….
Capítulo 6: Patrimonio “oficial” de Antofagasta………………………….
Capítulo 7: Patrimonio arquitectónico moderno…………………………..
Capítulo 8: El "otro" patrimonio de Antofagasta…………………………
V. Reflexiones Finales…………………………………………………………….
VI. Bibliografía……………………………………………………………………
Anexo N°1………………………………………………………………………....
3
4
4
7
7
8
10
11
12
13
15
17
19
19
20
21
23
24
26
32
35
38
41
45
3
I. Introducción
Distintos elementos son los que han contribuido a la construcción de identidades
locales, manifestadas a través de distintas expresiones sociales y culturales. Son los mismos
actores locales quienes se identifican, se apropian y van actualizando, a lo largo del tiempo,
los elementos identitarios que los hacen sentir parte de una comunidad. En nuestro país, y
en el contexto de una sociedad donde, por un lado, se plantea una identidad nacional
homogénea y, por otro, el fenómeno de la globalización ha tendido a debilitar las
identidades locales afectando, en consecuencia, las relaciones sociales, se comprende la
necesidad e importancia de poner en valor a las comunidades a escala local.
En este sentido, el tejido social se ha visto cada vez más atomizado en la medida que,
entre otros factores, las fuentes colectivas que tradicionalmente han otorgado significado a
los individuos se ha ido diluyendo. El fenómeno globalizador ha contribuido a conducir al
individuo hacia una búsqueda de identidad de forma independiente, muchas veces
perdiendo el sentido de pertenencia con lo local. Ahora bien, dicho proceso de
individualización podría ser revertido o, al menos, disminuido en sus consecuencias,
rescatando y poniendo en valor las identidades de las comunidades locales. Asimismo, otras
problemáticas actuales, como la creciente inmigración, pueden ser abordadas desde una
mirada más participativa. Así, el patrimonio cultural, definido como una construcción
social que reúne la herencia cultural, tangible e intangible, que configura la identidad de
una comunidad y aporta al arraigo a un territorio y a la cohesión social, es un factor clave
para contribuir al desarrollo local. En este sentido, el concepto de patrimonio y lo que
implica éste ha tomado gran importancia en los últimos años, donde los procesos de
patrimonialización constituyen fenómenos socioculturales necesarios de comprender y
poner en práctica. Esto trae numerosas e importantes oportunidades así como grandes
desafíos para el desarrollo local –en primera instancia-, como para nuestro país.
En el caso de Antofagasta, capital regional y comunal, donde se funde el Desierto de
Atacama con el Océano Pacífico y desde donde se han extraído grandes riquezas, ha visto
pasar a lo largo de su historia a un sinfín de personajes que han echado raíces en sus tierras
y han contribuido a su desarrollo. Entre ellos, inmigrantes desde distintos lugares del
4
mundo, quienes llegaron en busca de oportunidades y que muchos las encontraron. Hoy en
día, las nuevas generaciones también se comprometen a contribuir a la solución de
problemáticas que aquejan a la ciudad. Buscan asumir los desafíos urgentes de una urbe
que crece sostenidamente en términos espaciales y demográficos, y por sobre todo, esperan
ser participantes activos del desarrollo humano, social y cultural de Antofagasta. Lo
anterior hace imperante la necesidad de comprender observar y transformar el presente,
desde nuestra historia, nuestro pasado común, con miras a un futuro esperanzador, con una
sociedad más tolerante, justa y solidaria.
En consecuencia, el presente trabajo expone de forma general cómo se vincula el
patrimonio con la identidad y la memoria, constituyéndose como un factor de desarrollo
local. Del mismo modo, comprende la distinción entre patrimonio nacional y local, en la
medida que el primero se sustenta en una idea de Estado-nación que no es compartida por
el autor. Por el contrario, se propone que a través de la promoción, restauración, defensa y
difusión del patrimonio local y las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, es
posible resignificar la identidad local, comprendiendo que ésta es de raíz multicultural y
constituye la base de la sociedad antofagastina. Dicha comprensión plantea que es
necesario el reconocimiento de este componente identitario común para fortalecer un
sentido de pertenencia, pero que al mismo tiempo promueva el respeto, la tolerancia y la
empatía respecto a la diversidad cultural.
II. Marco teórico
1. Estudiar el patrimonio y sus resignificaciones
En los últimos años, en nuestro país el ámbito patrimonial ha tomado fuerza, tanto
por el creciente trabajo realizado desde diversas disciplinas académicas, a nivel teórico,
metodológico y práctico, como por la importancia que ha tomado para las comunidades la
salvaguarda de su herencia cultural, en cuanto refleja su identidad y las pone en valor. Lo
que tradicionalmente se ha conocido como “patrimonio cultural”, ha sido objeto de
resignificaciones en la medida que se han comprendido nuevos elementos dentro de éste.
En este sentido, el patrimonio cultural ya no se limita a aspectos materiales como
5
monumentos, museos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o
expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros
descendientes, cuya inmaterialidad se vincula a tradiciones orales, artes del
espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la
naturaleza y el universo, así como a saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional.
En otras palabras, se ha desmontado la mirada “tradicional y tradicionalizante de lo
monumental” (Alegría, 2013) para dar paso a un nuevo paradigma sobre el uso social del
patrimonio. Pensar nuevas formas de comprender el patrimonio ha significado considerar
un tránsito hacia un trabajo transdisciplinario, el cual constituye los “estudios
patrimoniales” como aproximación a una teoría social del patrimonio (García Canclini,
1990; García Canclini, 1999; Alegría, 2013). En este sentido, se ha adoptado el patrimonio
ya no como una noción inmóvil, sino más bien se considera como una construcción social,
lo que ha permitido un análisis más global y que se encarga de las transformaciones a nivel
social, político, económico y cultural que ha supuesto el fenómeno globalizador.
Esto ha redundado en la creciente preocupación por el carácter social y simbólico del
patrimonio, producto del alejamiento de los “tradicionalistas sustancialistas”, como diría
García Canclini, preguntándose por el presente y futuro, desde un pasado que se basa en las
huellas, ruinas, marcas, objetos, bienes materiales e inmateriales que persisten al paso del
tiempo (García Canclini, 1990; García Canclini, 1999; Alegría, 2013). Al respecto, se
señala que por mucho tiempo el patrimonio fue campo casi exclusivo de la ideología de los
sectores oligárquicos, al menos en América Latina, desde las independencias nacionales
hasta la década de 1930. Estos grupos hegemónicos, tradicionalmente dueños de la tierra y
la fuerza de trabajo de las otras clases, dispusieron un alto valor de ciertos bienes culturales
y, también, dispusieron de bienes populares, denominándolos “folclor” y diferenciándolos
del arte “culto”.
La propuesta, más crítica y reflexiva, de considerar las nociones vinculadas al
sociólogo francés Pierre Bourdieu, acerca de la reproducción y el capital cultural como ejes
articuladores de lo patrimonial ha sido importante para sostener esta nueva visión. En
efecto, desde la teoría de la reproducción cultural, “los bienes reunidos en la historia por
cada sociedad no pertenecen realmente a todos, aunque formalmente parezcan ser de todos
y estar disponibles para que todos los usen” (García Canclini, 1999, p.18). Esto quiere decir
6
que el saber transmitido de cada sociedad, a través de los museos y las escuelas, han
mostrado que los diversos actores y grupos se apropian de la herencia cultural de forma
diferente y desigual, principalmente originadas por la también desigual participación de los
grupos en su formación, sosteniendo de esta forma una jerarquización de los capitales
culturales o simbólicos. Pensar el patrimonio en términos de capital cultural tiene la ventaja
de presentarlo como una construcción social, en tanto éste se desenvuelve en forma de
disputa de capitales simbólicos activados en el proceso de patrimonialización (Prats, 1997,
Canclini, 1999; Alegría, 2013). Tal disputa se desarrolla en un campo que plantea sus
propios actores y reglas del juego, que bien es un artificio, ideado por una persona o un
grupo, que puede ser cambiante de acuerdo a nuevos criterios o intereses. De esta manera,
se define lo patrimonial como un habitus, es decir, como una estructura estructurante que
manifiesta empíricamente un forma de institucionalización de dichas estructuras (Bourdieu,
2002).
Pese a los avances realizados, aún la jerarquía del tiempo histórico no se ha
transformado significativamente en reemplazo por la jerarquía simbólica del patrimonio,
compartida por diferentes sectores sociales, y por el contrario, se ha institucionalizado y
perpetuado. Esto puede ser motivado por la aún desigual participación de los grupos
sociales en la formación del patrimonio, donde “los grupos subalternos tienen un lugar
subordinado, secundario, dentro de las instituciones y los dispositivos hegemónicos”. Por
ello, se hace necesario reflexionar respecto a la red de conceptos en que se halla envuelto el
ámbito patrimonial. Tradicionalmente se le asocia a la identidad, tradición, historia,
monumentos, nociones que delimitan un lugar en el cual su uso tiene sentido. Esto refleja el
enfoque conservacionista aún presente en el ámbito patrimonial, donde se vincula el trabajo
a los “especialistas en el pasado” (García Canclini, 1990; García Canclini, 1999). No
obstante, en la actualidad –y no exento de críticas por su posible animadversión- se ha
comenzado a relacionar al patrimonio con ámbitos como el turismo, desarrollo urbano,
mercantilización, comunicación masiva. García Canclini señala que esta enemistad
postulada por algunos autores entre ambas redes conceptuales son “síntoma de una relación
fundamental entre el patrimonio y lo que suele considerarse ajeno a su problemática.
Muchas de las dificultades que obstaculizan la teorización y la política cultural en esta área
7
provienen de una inadecuada ubicación del patrimonio en el marco de las relaciones
sociales que efectivamente lo condicionan” (García Canclini, 1999, p.16).
2. Los usos sociales del patrimonio
Este conservacionismo ha sustentado la primacía de la mera protección de los bienes
patrimoniales, situación que ha ido cambiando en la medida que se dan nuevas
interacciones entre capital, Estado y sociedad. Hoy, se considera como desafío la
investigación, reconceptualización y desarrollo de políticas culturales que pongan el foco
en los “usos sociales” del patrimonio, cuestión que en los debates de la modernidad
latinoamericana sigue ausente (García Canclini, 1990, p.150; García Canclini, 1999, p.22).
Ahora bien, dentro de los diversos paradigmas existentes, la perspectiva participacionista es
capaz de superar las dudas sobre los usos sociales otorgados a ciertos bienes patrimoniales,
la que si bien no ofrece respuestas certeras a las problemáticas históricas, sí brinda una
referencia para avanzar en la democratización de la cultura. Como señala Seguel, “la
cultura y el patrimonio cultural promueven la libertad de expresión y el respeto a la
diversidad, impulsan la creatividad e innovación, fortalecen las identidades y el sentido de
pertenencia, impulsan a la participación y a la acción, y contribuyen a mejorar la calidad de
vida de las personas en armonía con su entorno y con los otros” (1999, p.13). En
conformidad con lo anterior, la perspectiva mencionada hace bien en poner énfasis en la
participación ciudadana y la experiencias locales (Lefebvre, 1968), o bien a través de los
movimientos sociales provocar una transformación estructural del sistema urbano,
apuntando a una nueva relación entre sociedad civil y Estado (Castells, 1980), lo cual tiene
repercusiones a nivel identitario.
3. Patrimonio e identidad
En la actualidad, nos encontramos en un momento crucial de la humanidad que
expresa un tránsito hacia una sociedad más conectada, debido a la inmediatez de las
comunicaciones, pero que ha supuesto cierto deterioro de las relaciones humanas a medida
que se ha avanzado en ello. Este paradójico proceso, se ha visto asociado a las diversas
identidades existentes tanto a nivel nacional, regional como local, donde muchas veces su
8
construcción y su utilización responden a aspectos políticos-ideológicos, económicos,
sociales, entre otros. En este sentido, se ha entendido por identidad un “espacio
fundamental para la concreción de la conciencia social de un grupo humano; espacio en el
cual la cultura se despoja de su papel de norma ideal, para pasar o asumirse como
desempeño real; como organizadora y reproductora de la matriz de conductas propias de
una colectividad dada” (Bartolomé, 1997, p.84). En tanto estado de conciencia compartido
por una comunidad, y que supone una selección de rasgos culturales por parte de ésta, la
identidad se relaciona con la memoria, de manera que el recuerdo manifiesta una
apropiación e incorporación de éste como sentimiento de pertenencia al grupo o comunidad
(Bartolomé, 1997; Barrera, 2000; Candau, 2006).
4. Identidad nacional
También, es paradojal lo que ha ocurrido en el caso chileno, con el vínculo entre
identidad, territorio y Estado. Dicha situación podemos observarla respecto al concepto de
Estado-Nación, el cual ha buscado definir y fortalecer una identidad única y homogénea a
lo largo y ancho del territorio. Quisiera ejemplificar lo anterior a través de pasajes del libro
“Conversaciones con Carlos Altamirano. Memorias críticas” de Gabriel Salazar.
Altamirano señala que “… Somos todavía una sociedad tradicionalista, “seria”, fome…
Por eso me preocupa también el problema de cuál es, en definitiva, la identidad de Chile
[…] Todo es importado. Todo es emulación… Por eso, creo, somos un país sin identidad”
(Salazar, 2007, p.568-569).
Al respecto, Salazar, a partir de la historia de un periodista norteamericano que había
visitado nuestro país por motivos de investigación, propone que “…La identidad de los que
dominan aquí no es chilena, la de los dominados sí. La identidad oficial, la que el Estado
tiene que forjar para mostrarse como “chileno”, tiene que echar mano de la cultura popular,
pero la estiliza, hace de ella un estereotipo y un símbolo abstracto que tiene mucho de
falsete…” (Salazar, 2007, p.570). Ello señala que son las élites gobernantes quienes han
escrito la historia oficial del país, al mismo tiempo que han construido una identidad que es
más bien alejada de lo popular, o bien han utilizado dichos elementos ligados al pueblo (al
cual han excluido y ocultado) para luego incluirlos en un discurso “oficial” que tiende a ser
9
una invención. De esta manera, se hablaría de “tradiciones inventadas”, al constituir un
grupo de prácticas que se consideran, se piensan o se reconocen de forma abierta o tácita,
simbólica o ritualmente significativas, dirigidas a inculcar valores o normas de
comportamiento a través de la repetición o emulación (Hobsbawm & Ranger, 2002).
En consecuencia, a través de la historia de nuestro país, hemos observado no sólo
procesos circulares (en tanto en muchos períodos se ha “repetido” la historia) sino que
seguimos bajo lógicas que son comandadas desde las élites dominantes, o bien, los
“vencedores”. Mientras, el “bajo pueblo”, o los vencidos, han sido callados (generalmente
de forma violenta), siendo excluidos del discurso oficial. Esto no ha sido más que el fiel
reflejo de la construcción del Estado-Nación chileno, proceso –que como hemos visto- se
ha sustentado en una construcción hecha por los dominantes ante los dominados, y que ha
buscado fortalecer una identidad única y homogénea a lo largo y ancho del territorio.
En virtud de lo anterior, es menester comprender que la construcción de la historia
chilena y de la identidad nacional se ha constituido como un campo o espacio de disputa,
donde los distintos actores sociales se han ubicado y se han relacionado de cierta forma y
bajo determinadas reglas. Bourdieu (1990), señala que dicha disputa integraría la lucha de
ciertos capitales simbólicos o “capacidad de otorgar un valor especial a ciertos bienes”, que
puede ser objetivado (por el Estado y las leyes) o difuso (perteneciente a las comunidades).
En el caso latinoamericano, y particularmente el chileno, el Estado aristocrático, en sus
múltiples manifestaciones, ha construido la nación mediante distintos mecanismos. La
“identidad chilena” que se ha construido, ha sido precisamente en el espacio de disputa
señalado, pero bajo las lógicas hegemónicas que representa la “victoria” de las clases
dominantes por sobre las clases populares. De esta manera, se sostiene que se “asegura la
hegemonía cuando la cultura dominante utiliza la educación, la filosofía, la religión, la
publicidad y el arte para lograr que su predominio les parezca natural a los grupos
heterogéneos que constituyen la sociedad” (Lloyd & Thomas, 1992, en Miller & Yúdice,
2004). Esto, en definitiva, afirma la manera en que se ha sostenido la construcción
identitaria de nuestro país, es decir, centralizando el concepto y, más aún, ligando y
significando nuestra identidad respecto a la de un grupo específico (clase dominante) de la
sociedad chilena.
10
5. Identidad regional y local
La identidad, en tanto representa elementos comunes integradores –por un lado- y
diferenciadores –por otro- de personas, grupos y comunidades a través de la representación
de objetos, bienes, prácticas y modos de vida, desde el nivel regional también es
comprendida como “forma espuria, pseudodemocrática, de incorporación del pueblo o la
ciudadanía a la institucionalidad política, lo cual, de ser así, haría de ésta una instancia más
representativa que lo que expresa la toma de decisiones de naturaleza elitista y
frecuentemente tecnocrática. Ello puede convertir las identidades regionales en metáforas
de representación, en dispositivos aparentes de inclusión, de los cuales se derivaría, siempre
discursivamente, una política a su servicio” (Méndez & Gayo, en Figueroa, p. 105).
No obstante, se debe comprender que tras esta construcción histórica de Chile, las
realidades locales muchas veces han distado de aquella uniformidad planteada desde el
discurso oficial nacional. Se ha discutido acerca de la instrumentalización y utilización de
las identidades locales y regionales para sostener las bases de un proyecto chileno de
nación, que desde el centro político ha imaginado a las regiones como espacios a su
semejanza. Esto, más que manifestar procesos de mayor autonomía y sentido de
pertenencia con lo local como obstáculos, ha favorecido la gobernabilidad, desde un
enfoque político-administrativo (Méndez & Gayo, en Figueroa, 2013, p. 105). De esta
forma, podemos hablar de un centralismo que impacta en las diferentes políticas, en tanto
ha construido y utilizado como dispositivo o herramienta a las identidades e imaginarios
regionales para engrosar el concepto unitario de Estado-Nación, fortalecer el desarrollo
económico en las regiones, al contrario de otorgar mayor participación de la comunidad en
las decisiones políticas (p.e. políticas culturales relacionadas a la salvaguarda del
patrimonio son dirigidas desde el centro político, delimitando lo llamado “patrimonio
nacional” respecto al “patrimonio local” en cuanto a la injerencia de instituciones como el
Consejo de Monumentos Nacionales).
Ahora bien, como señala Abarzúa, “la afirmación de la identidad local se basa en
reconocerse en una historia colectiva, donde los componentes que integran esa historia
viviente en común, cobran real importancia transformándose en elementos significativos
11
para actuar e innovar. De ahí su estrecha asociación con los caminos de búsqueda para un
desarrollo local” (2004, p.5). Ello lleva a pensar en el ámbito local –municipal, en efecto-
como un lugar primordial para comprender el patrimonio como factor de desarrollo, en
tanto articula lo singular y lo universal, y permite constituir una realidad a escala,
constitutiva como particular frente a la homogeneización que proponen las identidades
nacionales.
6. El patrimonio a nivel nacional
García Canclini señala que “ese conjunto de bienes y prácticas tradicionales que nos
identifican como nación o como pueblo es apreciado como un don, algo que recibimos del
pasado con tal prestigio simbólico que no cabe discutirlo. Las únicas operaciones posibles –
preservarlo, restaurarlo, difundirlo- son la base más secreta de la simulación social que nos
mantiene juntos” (1990, p.150). Esto hace imaginar que su valor es indiscutible y los
considera como factor determinante de integración, sin considerar las divisiones y
diferencias de los actores al apropiarse de los bienes patrimoniales.
El patrimonio cultural no solo identifica, también es un lugar de complicidad social,
al mismo tiempo que constituye un recurso para generar diferenciación entre diferentes
grupos y la hegemonía de unos sobre otros. En las sociedades contemporáneas, el ámbito
patrimonial es primordial para unificar al Estado-nación, aun cuando también exige estudiar
el campo de lucha material y simbólica en que se desenvuelven los diversos agentes. En
este sentido, la gestión del patrimonio es condicionada por las interacciones producidas
entre tres tipos de agentes: el sector privado, el Estado y los movimientos sociales. En
consecuencia, se consideran tres rasgos distintivos de dichas interacciones: lo relativo al
patrimonio no se comprende como responsabilidad exclusiva del gobierno, sin
movilización social no hay vinculación de las necesidades de la población por parte del
gobierno, y la salvaguarda efectiva del patrimonio supone la apropiación colectiva y
democrática de condiciones materiales y simbólicas para que pueda ser significativo para
una amplia comunidad. A juicio personal, según García Canclini, podríamos entender el
patrimonio nacional desde una teatralización de éste, donde se simula una sustancia
12
fundante, es decir, una ritualidad en base a la cual deberíamos actuar para apropiarnos del
patrimonio (García Canclini, 1990)
Como hemos visto, el sector patrimonial, se ha transformado y ha experimentado un
desarrollo aún desconocido en su magnitud, lo que ha significado la necesidad de diseñar e
implementar políticas a nivel patrimonial (Hernández, 2008, p.264). En el caso chileno, la
riqueza de esta nueva concepción, más amplia, y que pone en valor la diversidad cultural en
tiempos de creciente globalización, ha sido considerada por diferentes organizaciones
sociales que de forma articulada han buscado recuperar y defender el patrimonio cultural,
trabajando fundamentalmente desde el nivel local y territorial. Esto ha tenido grandes
repercusiones a nivel de políticas públicas en nuestro país, considerando que recientemente
agrupaciones de la sociedad civil, reunidas en la Asociación Chilena de Barrios y Zonas
Patrimoniales (Comunidades del Patrimonio) no sólo convocaron a una movilización a
nivel nacional –en el marco del Día del Patrimonio 2014- sino también generaron un acta
que ha llegado a manos de diversas autoridades políticas, con el fin de aportar a la creación
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con participación activa y
vinculante de la comunidad (Corporación Santiago Innova, 2014). Si bien dichas
agrupaciones no son las únicas que han velado por la salvaguarda del patrimonio, bien es
cierto que es creciente el número de personas que se está asociando para velar y defender lo
que consideran como elementos comunes, integradores e identitarios.
7. Gestión del patrimonio
No se halla en Chile una visión compartida sobre su patrimonio cultural, ni se cuenta
con directrices que ayuden a gestionar de forma racional las prácticas económico-sociales y
tomar buenas decisiones, menos aún cuando el contexto institucional es impreciso y da
poco espacio a la sostenibilidad del patrimonio (Adán, 2008, p.18). La gestión del
patrimonio en nuestro país se ha considerado en un estado de subdesarrollo, en tanto los
bienes patrimoniales han exhibido un estado de conservación y difusión de beneficios
económicos y sociales para la población bastante despreocupados respecto a las su
potencialidad y oportunidades que representa. Por el escaso desarrollo de la actividad, en la
actualidad, los beneficios sociales que se derivan del uso y goce de los bienes no han
13
ofrecido grandes posibilidades ni espacios de desarrollo de identidades locales y
participación activa de la ciudadanía. La falta de una “política única, coherente y eficiente
hacia el tema” (Adán, 2008, p.14), que considere las dimensiones de conservación,
participación y rentabilización ha redundado en que no se generen grandes expectativas
respecto a los beneficios económicos y sociales derivados de la gestión del patrimonio.
Desde la academia, se comienzan a vislumbrar esfuerzos por contribuir en el
desarrollo de teoría y metodología para la gestión patrimonial en nuestro país. Como señala
Javier Adán, “el patrimonio cultural podrá mejorar su estado de precariedad y deterioro
(conservación), condición elemental de cualquier modelo de manejo del patrimonio
cultural, en la medida que concibamos un uso social y económico que lo inserte
adecuadamente en la trama del sistema mayor donde se sitúa, es decir el territorio y sus
interacciones, cuyo resultado debiera asociarse al nivel de apropiación social por habitantes
y visitantes (participación)” (2008, p.18). Lo anterior, nos regresa a la idea del patrimonio
como un capital simbólico, una construcción social que responde, simultáneamente, a
constituir “espacios de recreación, de generación de sociabilidad, de fomento a la identidad
y de disfrute de la belleza, además de fuentes de oportunidades para transacciones, empleo
y rentas (rentabilización)” (Adán, 2008, p.18).
8. Patrimonio local
Hemos señalado que el patrimonio se considera actualmente como una construcción
social. Al mismo tiempo, se considera que los procesos de patrimonialización obedecen,
por un lado, a una sacralización de la externalidad cultural, es decir, la conservación de los
bienes patrimoniales –objetos, lugares o manifestaciones que proceden de la naturaleza
virgen, o indómita, del pasado, o de la genialidad (Prats, 2005, p.18)- se torna algo absoluto
e indiscutible, a la luz de ser un ideal cultural que desborda la capacidad de explicación
humana –es considerado sobrenatural-. Por otro lado, dichos procesos responden también a
la puesta en valor o activación patrimonial, donde si bien ambos se han entendido como
sinónimos, guardan diferencias entre valorar y activarlos o actuar sobre ellos de alguna
forma. Dicha activación es menester de los poderes políticos, quienes en la medida que
14
negocian con otros poderes fácticos y sociedad misma, adquieren mayor grado de consenso
(Prats, 2005).
Ahora bien, dichos procesos no pueden entenderse sin la existencia de los discursos.
Para ello, se basan en escoger ciertos elementos integrantes de la activación, la
organización de estos y su interpretación. La interpretación utilizada por Prats corresponde
no sólo a bienes patrimoniales considerados individualmente, sino también como sinónimo
de activación, de puesta en valor, o de gestión patrimonial en conjunto. Éste señala que, “si
bien en ambos casos se infiere en la generación de discursos, en la primera se utiliza de
forma instrumental dentro de un discurso preestablecido y en la segunda es la misma
interpretación la generadora del discurso y directriz de la gestión del patrimonio (aunque
los poderes siempre definen el terreno y reglas del juego)” (Prats, 2005, p.20) Dichos
discursos son capitales en las activaciones patrimoniales, ya que tomando en cuenta el
soporte de identidades e ideologías que constituye el sistema de representación patrimonial,
son preponderantes para el poder político, sea a nivel nacional, regional o local.
Prats define como patrimonio local “todos aquellos objetos, lugares y
manifestaciones locales que, en cada caso, guardan una relación metonímica con la
externalidad cultural. Pero precisamente el factor escala introduce variaciones significativas
en la conceptualización y gestión del patrimonio local” (2005, p.23). No obstante, para
mayor claridad, propone distinguir entre el patrimonio localizado y el local, propiamente
tal. El primero de estos, “es aquél cuyo interés trasciende su ubicación y es capaz de
provocar por sí mismo flujos de visitantes con relativa independencia de la misma. Su
capacidad de trascender su ubicación es constitutiva y distintiva, pero no absoluta” (Prats,
2005, p.24) Como tal, forma parte destacada del patrimonio local (pero no en viceversa) ya
que el interés que puede producir hacia el exterior puede contribuir a revalorar
internamente, aunque la interpretación a nivel local no coincide necesariamente con la que
se tenga en general o por parte de los visitantes.
Ahora bien, al hablar de patrimonio local, paradojalmente hacemos referencia a las
localidades “sin patrimonio”, es decir, cuyos referentes patrimoniales tienen escaso interés
más allá de la comunidad local. Lo local es un todo, y se constituye por una delimitación
territorial o administrativa caracterizada por una comunidad personalmente
15
interrelacionada, sin un grado de desconocimiento o anonimato significativo. Al respecto,
cabe recordar lo significativo del factor escala, de manera que entendemos que la
comunidad –escala de una sociedad más amplia, como implicaría considerar un Estado-
nación- es un conjunto de “grupos, unidades y sistemas sociales que organizan el
comportamiento, relaciones y pertenencia de los individuos en patrones que la caracterizan
y en un territorio determinado”, y se delimitan en base a tres criterios: vínculos sociales,
función social y límites territoriales (Munizaga, 2014, p.102). En las comunidades -como la
antofagastina, por ejemplo-, se comparten ciertos rasgos culturales y un estado de
conciencia, el cual se torna identitario en la medida que se liga estrechamente con la
memoria subjetiva e intersubjetiva. La apropiación del pasado y las relaciones sociales
establecidas dentro de la comunidad, se constituyen en una identidad local que comparte
cierto nivel de cohesión a través de normas, costumbres y valores comunes, dentro de un
territorio (Candau, 2006; Munizaga, 2014). Es decir, aquí adquiere valor el significado que
se le da a ciertos objetos, lugares y manifestaciones, patrimoniales o no, ya que estos bienes
se relacionan intensamente con la biografía de los individuos y sus interacciones.
En esta medida, según Prats, “el patrimonio [local] es concebido como una realidad
esencial preexistente, no como una construcción social y, por tanto, las políticas de
conservación y difusión del patrimonio identifican los referentes a partir de esos principios
de legitimación implícitos, pero en ningún caso los cuestionan, ni tan siquiera reflexionan
al respecto” (2005, p.25), al contrario del patrimonio que sustenta la idea del Estado-
nación. Lo que adquiere significado para la comunidad y se constituye como importante a
nivel patrimonial, se desenvuelve como una estrategia eficaz y abierta de preservación.
Aquí, lo ideológico se hace vivencial y responde al campo de interpretación subjetiva e
intersubjetiva, hecho que refleja la naturaleza del patrimonio local ligada a la memoria.
9. La memoria en el patrimonio local: “recursos para vivir”
“La memoria determina los referentes en que la comunidad va a fijar sus discursos
identitarios, con un carácter casi totémico, pero también los contenidos mismos de esos
discursos” (Prats, 2005, p.26). En tanto construcción social, la memoria es compartida antes
que colectiva, constituyendo el discurso que tiene la comunidad sobre sí misma. Como
16
podemos ver, la reproducción social opera en su máxima expresión, ya que dicho discurso o
conjunto de ellos, son un recurso que permite volver al pasado para interpretar el presente y
avanzar hacia el futuro, mediante valores e intereses compartidos. Al operar desde la
reproducción social, los procesos de patrimonialización locales poseen, por un lado, un
potencial de reflexividad y complejidad dialéctica en la formalización de los discursos y,
por otro, un panorama amplio para mostrar la realidad igualmente cambiante y con
múltiples aristas.
El patrimonio local, cuya puesta en valor y activación corresponde a los poderes
locales, no puede desligarse de la participación de la población. En este sentido, las
actuaciones sobre el patrimonio local deben garantizar rentabilidad más o menos inmediata
en su ejecución y en el consenso respecto a la población. Por otra parte, cabe señalar que el
patrimonio a escala local puede significar una desventaja o bien ser conflictivo frente a
problemas como reconversiones económicas, despoblamiento, crecimientos demográficos o
alta presencia de inmigrantes que puedan significar una amenaza a la identidad
preexistente. De esta manera, los discursos patrimoniales locales se constituyen como una
autodefensa donde la comunidad originaria hace el intento de reproducirse a sí misma y
escudarse ante amenazas externas. Prats señala que ello ha dado pie a la “museología de la
frustración”, a una cierta trivialización de la identidad, a legitimar diferencias e imponer
límites a los forasteros, que llegan al extremo de actitudes y prácticas con carácter
xenófobo” (Prats, 2005, p.27).
Así como lo anterior expone amenazas para el desarrollo y bienestar comunitario, el
patrimonio local también presenta oportunidades indiscutibles. Éstas sólo son posibles en la
medida que se priorice el desarrollo capital humano, donde se considere en procesos de
participación activa a toda la población, autóctona o no. Esto se trata de la integración, por
ejemplo, de colectivos de inmigrantes en actividades que permitan la interactividad y
conocimiento mutuo, de forma que aunque no den solución a problemas acuciantes, al
menos avancen en la comprensión de estos. Al respecto, el autor plantea que el patrimonio
local no se considere como “un conjunto de referentes predeterminados por principios
abstractos de legitimación, sino como un foro de la memoria, en toda su complejidad”,
permitiendo reflexionar desde diferentes ángulos, problematizando el presente, mirando
hacia atrás para proyectar de forma participativa el futuro. A esa comprensión del
17
patrimonio, Prats le llama “recursos para vivir” (Prats, 2005, p.32). Dicho de otro modo, el
patrimonio local, al asociarse a la representación de la memoria colectiva, puede
considerarse como un lugar antropológico, en términos de que constituye algo identitario,
relacional e histórico, o en otras palabras, que supone una “identidad y sentido apropiado
por colectividades o grupos que comparten una historia en un territorio determinado”
(Augé, 1994).
III. Metodología
El presente trabajo, consiste en la lectura y análisis de fuentes primarias y
secundarias, lo que ha constituido la elaboración de una reflexión académica sobre la
situación del patrimonio en la ciudad de Antofagasta y una contribución al desarrollo de la
temática patrimonial a nivel local. Aunque de forma humilde, el documento tiene
pretensiones de constituir un análisis del ámbito patrimonial ligado a la identidad local
antofagastina. A partir de éste, se pretende potenciar lo ya existente y crear nuevas
instancias para abordar al patrimonio como una herramienta de transformación social,
enfocado en el fortalecimiento de la identidad local y el respeto por la diversidad, instando
a la formulación de estrategias que favorezcan la participación de la comunidad.
Además de la literatura que ha sido consultada para la elaboración del documento, se
aborda una perspectiva que implica la experiencia personal respecto a los temas de
patrimonio e identidad a nivel local. Al respecto, el autor se encarga de cualquier discusión
respecto a lo que se pueda considerar o no patrimonial, entre otras posibles objeciones o
críticas, debido a que el trabajo sostiene en buena parte una interpretación subjetiva del
tema. En este sentido, se considera la experiencia del autor en tanto observador e
investigador de dichas temáticas a escala local, como un actor que busca generar
conocimiento y masa crítica en ese nivel. Para ello, el autor se sitúa desde una posición que
le permite, como ya señalábamos, observar pero al mismo tiempo tener capacidad de acción
a través de diferentes estrategias y de forma participativa junto a la comunidad. De esta
forma, el autor se acerca al objeto de estudio a través de métodos etnográficos.
18
La etnografía se constituye como un método de investigación basado en la
observación de grupos sociales y la participación –en mayor o menor medida- en estos, con
el fin de recolectar datos y conocer dicha realidad. Entre sus técnicas podemos hallar la
observación participante, el análisis de documentos, entre otros. El etnógrafo debe tener
una participación abierta u oculta durante un tiempo relativo, mientras observa, escucha y
recoge todo tipo de datos sobre el tema a articular (Hammersley & Atkinson, 1994; Aguirre
Baztán, 1997). Ahora bien, la etnografía tiene como técnica asociada la observación
participante. Ésta no puede desentenderse de la etnografía, siendo hoy considerada más
como un método etnográfico clave (Guasch, 1997). Por observación participante se
entiende “la compenetración del investigador en una variedad de actividades durante un
extenso periodo de tiempo que le permita observar a los miembros culturales en sus vidas
diarias y participar en sus actividades para facilitar una mejor comprensión de esos
comportamientos y actividades” (Kawulich, 2006). Taylor y Bogdan (1987) plantean que
toda investigación social se sustenta en la capacidad humana de realizar observación
participante. Dentro de ella, hallamos el enfoque del observador como participante en
donde hay mayor implicancia del investigador en el grupo estudiado, quienes son
conscientes de sus actividades de recolección de datos.
Si bien, el presente trabajo tiene un sello de observador participante, en definitiva se
constituye como una reflexión personal del investigador. Esto también responde a lo que
Prats (2005) considera como procesos de participación activa, en tanto la importancia de la
existencia de técnicos en gestión patrimonial que sean, a la vez, científicos sociales con
formación en trabajo de campo. Estos, junto a agentes culturales locales, deben implicarse
con el devenir de la comunidad y fomentar el desarrollo de capital humano. Para ello, se ha
utilizado la observación realizada a través de redes sociales, principalmente dos, donde se
rescata la visión de parte de la comunidad respecto al patrimonio e identidad de la ciudad
de Antofagasta. La primera de ellas corresponde a las respuestas que tuvieron algunos
adherentes a una causa en contra de la posible demolición de un inmueble de carácter
histórico de dicha ciudad, mientras que la segunda corresponde a las respuestas generadas
tras preguntar sobre el turismo en Antofagasta. Lo planteado por los opinantes, la gran
mayoría de ellos ciudadanos antofagastinos por supuesto, es objeto de un análisis (no
sistemático) e interpretación del autor, ya que refleja posturas y opiniones respecto a la
19
identidad antofagastina. Además, el investigador considera la experiencia adquirida en
distintas instancias y eventos relacionados al ámbito patrimonial, y principalmente la
asistencia a un curso-taller de valor patrimonial del Centro Histórico de Antofagasta,
desarrollado por agrupaciones ligadas al tema.
De esta manera, se buscará establecer el vínculo entre los conceptos de patrimonio,
identidad y memoria. También, se hace la distinción entre el patrimonio nacional y
patrimonio local. Finalmente, se propone que la ciudad de Antofagasta posee un patrimonio
ligado íntimamente a un factor multicultural, el cual distingue una identidad local alejada
del concepto de Estado-nación, por un lado, constituyéndose como una percepción a escala.
En este sentido, se vislumbra que, a través de la conservación y difusión del patrimonio
local es posible resignificar la identidad local con el fin de cohesionar a la sociedad
antofagastina y dialogar con otras culturas que interaccionan con la comunidad originaria,
promoviendo valores como el respeto por la diversidad.
IV. Desarrollo
Capítulo 1: Antofagasta hoy
Antofagasta es una ciudad ubicada en el norte de nuestro país y que se enclava en el
borde costero y a los pies de la Cordillera de la Costa. Consolidada como la ciudad capital
de la región y de la provincia del mismo nombre, Antofagasta concentra el mayor
porcentaje de población y la mayor parte de las actividades a nivel regional, tales como la
económica y comercial, siendo una ciudad tradicionalmente ligada a la industria minera, lo
que le ha valido su reconocimiento, o más bien, una degradación de tipo simbólico al ser
considerada una “ciudad de paso”. En este sentido, se señala que “como muchas ciudades
que se han desarrollado alrededor de una industria que hace uso intensivo de los recursos
naturales, Antofagasta es ampliamente percibida como un lugar para trabajar, antes que, un
lugar para vivir”. Esto, que no ha repercutido negativamente en sus resultados económicos,
si ha constituido una preocupación para las autoridades locales quienes tienen presente que
no se ha potenciado plenamente la calidad de vida ofrecida a sus residentes y la necesidad
20
de una diversificación económica, dentro y fuera de la industria minera (OCDE, 2013, p.
17).
No obstante Antofagasta ha sido desde sus orígenes una ciudad puerto e industrial
ligada a la minería del salitre y del cobre, desde hace unos años se ha vivido una especie de
nuevo “boom” de la minería. Hoy, la ciudad se considera la sexta más poblada de Chile,
representando el 2,1% de la población nacional. Al mismo tiempo, se considera su
importancia en el comercio exterior, contribuyendo con el 5,8% del PIB total del país,
ligado a la industria cuprífera que representa más de la mitad del total de exportaciones
chilenas (OCDE, 2013). Pese a contar con el segundo PIB más alto del país, con
aproximadamente 48.000 dólares per cápita, estando por sobre el promedio nacional y de
algunos países de la OCDE, esto no se ve reflejado en el ingreso per cápita por hogar
promedio. Este último, de casi 9.000 dólares, se eleva producto de la industria minera y, al
mismo tiempo, no se condice con altos estándares en calidad de vida, constituyéndose
además esta ciudad como la ciudad con el costo de vida más alto de Chile.
Esto, sin lugar a dudas, ha atraído población inmigrante proveniente del interior como
del exterior del país, situación que no es desconocida para la ciudad. De hecho, podemos
hablar de una tercera o cuarta oleada de migraciones ya que históricamente la zona del
Norte Grande, ha recibido cantidades importantes de inmigrantes en busca de nuevas
oportunidades ante el desarrollo minero. Lo anterior, ha significado una sostenida
expansión urbana y demográfica ante la falta de mano de obra y la búsqueda de buenos
ingresos, fenómenos que han llevado a cierta transformación de la urbe. Al respecto, el
rápido crecimiento demográfico que ha tenido la ciudad es visiblemente mayor que el de
nuestro país en el mismo período. Mientras en Antofagasta se pasó de 4.670 habitantes en
1875 a 346.126 en 2012, en ese mismo período de 146 años, Chile creció de 2.075.971 a
16.572.475. Dicha alza ha sido sostenida en la última década, en donde el crecimiento anual
de la población ha constituido un 1,8% en el período 2002-2012 (OCDE, 2013)
Capítulo 2: Inmigrantes actualmente
Antofagasta siempre se ha desenvuelto como una ciudad cosmopolita, cuyo desarrollo se ha
dado en el contexto de un mundo globalizado, principalmente por la cantidad de población
21
inmigrante que ha llegado a aportar. No obstante que las distintas oleadas migratorias se
han caracterizado por un factor común –la búsqueda de oportunidades en estas tierras- y
que se considera a las poblaciones inmigrantes como fuente importante para diversificar la
fuerza laboral, la dinámica actual se ha constituido como un problema reconocido para la
ciudad. La inmigración, principalmente de población colombiana, ha generado un claro
impacto –manifestado desde actitudes de racismo y xenofobia, hasta transformaciones en
las actividades económicas-, principalmente en la percepción de los ciudadanos, quienes
consideran a los inmigrantes como competidores por trabajo pese a que estos se
desempeñan preferentemente en sectores no ocupados por los chilenos. Por lo tanto, se ha
hecho necesario apuntar hacia la integración social y económica de los inmigrantes, de
manera que se identifiquen maneras de comunicar las ventajas de la inmigración y crear
conciencia de sus beneficios (OCDE, 2013)
Capítulo 3: Pequeño recorrido histórico por el origen de Antofagasta
La historia de Antofagasta se remite, por un lado, al Tratado de límites entre Bolivia y
Chile de 1866, donde ambos se comprometen a repartir los productos de los depósitos de
guano y los derechos de exportación respecto a los minerales extraídos en la división
territorial estipulada entre el paralelo 23 y 25 latitud sur (el límite lo constituía el paralelo
24). Por otro, a la llegada y poblamiento del lugar por Juan López, proveniente de Copiapó,
y que comienza a explotar mineral de forma precaria. En aquel entonces, Antofagasta era
conocida como Peña Blanca, por las rocas características del litoral que estaban cubiertas
por guano, y también se denominaba La Chimba (Bermúdez, 1966; Recabarren, 2002)
Posteriormente, ocurre un hecho jurídico fundante, constituido por la concesión de la
posesión y goce de depósitos salitre y bórax otorgada a José Santos Ossa y Francisco
Puelma, de parte del gobierno boliviano. Una expedición liderada por el primero de estos,
tiene como resultado el descubrimiento de mineral en el Salar del Carmen por el cateador
Juan Zuleta. Tras dicho hallazgo, Ossa, Puelma y Manuel Antonio de Lama, acuerdan la
constitución de la Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama, siendo el Salar del
Carmen el lugar del que se extrae el salitre que será exportado desde los muelles de
Antofagasta.
22
La explotación del salitre por aquellos años se tornó complicada para los capitales
locales, por lo cual, ante su incapacidad, buscaron inversionistas en Valparaíso. Allí
aparecieron Guillermo Gibbs y Agustín Edwards, quienes junto a Francisco Puelma
constituyeron, el 19 de marzo de 1868, la Compañía Melbourne Clark, de intereses chilenos
e ingleses. El 5 de septiembre del mismo año, dicha sociedad recibe la concesión para
explotar, elaborar y exportar salitre en el Desierto de Atacama por 15 años. Previo a ello, el
terremoto que afectó a Iquique y Cobija el 13 de agosto, instó al reconocimiento de La
Chimba como poblado minero, lo cual desencadena en la fundación de Antofagasta (este
nombre lo recibe posteriormente a su fundación) por la República de Bolivia, el 22 de
octubre de 1868. De esta forma, los terrenos de la ciudad comienzan a ser licitados a los
primeros pobladores de la ciudad. El mismo año, en diciembre, Manuel Antonio de Lama
adquiere terrenos en remate de la Compañía Melbourne Clark. (Olguín, 2008)
El siguiente año, se diseña el primer plano oficial de la población y puerto de
Antofagasta, por José Santos Prada. En dicho plano se delimita el terreno de la Compañía
Melbourne Clark, 17 manzanas y la plaza principal. Posteriormente, en 1972, la Compañía
adquiere la concesión para un ferrocarril hasta el Salar del Carmen -amplía su rubro-,
levanta el Muelle del Salitre y pasa a denominarse Compañía de Salitres y Ferrocarril
Antofagasta. Al año siguiente, ya se había descubierto el mineral de plata de Caracoles y ya
se podían hallar las primeras plantas abastecedoras de agua potable desalada. En 1887, se
produce venta de ferrocarril a la Compañía Huanchaca de Bolivia, del señor Patiño,
constituyéndose al mismo tiempo la Compañía de Salitres de Antofagasta (que
posteriormente será SOQUIMICH). Finalmente, en 1888 The Antofagasta (Chile) and
Bolivia Railway Co. Ltd. compra la Compañía Huanchaca de Bolivia, y se constituye hasta
el día de hoy como el dueño de dichos terrenos (Clunes, 2012).
Con el tiempo, la ciudad se va desarrollando en torno al sector comprendido por los
terrenos donde se encuentran las dependencias de FCAB y la llamada Poza Histórica (ésta
es una construcción, es cultural; lo natural sería la bahía que se forma), donde se hallaban
los muelles que recibían y exportaban productos y materias primas, así como personas que
veían de la ciudad una tierra de oportunidades. En los terrenos de la Compañía Melbourne
Clark (luego FCAB), se daba cuenta de una situación única en el Norte Grande, que era la
existencia de una planta procesadora de salitre en la costa. Esto, sumado a la gran cantidad
23
de muelles (p.e. Barnett, Miraflores, Lihn o Yungay, Fiscal, entre otros) que existía en la
Poza Histórica, y que poseían una tecnología de alto nivel, y además, la presencia de
lugares de esparcimiento como el Hotel y Baños Maury, dan cuenta de una ciudad con una
impronta moderna y de cambios vertiginosos. De hecho, cabe resaltar que en 1879,
prácticamente 10 años después de su fundación, y cuando las tropas chilenas desembarcan
en la Poza Histórica y son recibidos por la gran cantidad de chilenos habitantes de la
ciudad, Antofagasta ya podía considerarse industrializada.
Capítulo 4: Antofagasta y su patrimonio
Muchas veces se ha desconocido la historia de la ciudad de Antofagasta, o bien se ha
considerado escaso o no ha sido muy reconocido su patrimonio local. No obstante, cabe
señalar que el patrimonio antofagastino reúne un gran valor, el cual ha sido históricamente
bien documentado, pero que debe ser revisitado en la medida que avanzan los tiempos. Esto
se vincula a que el patrimonio constituye una noción que no es inmóvil; muy por el
contrario, ésta es una construcción permanente.
En el caso de Antofagasta, es menester tener en cuenta dos situaciones respecto a lo
que se considera patrimonio: por un lado, la existencia de un patrimonio “nacional” y un
patrimonio “local” y, por otro, la mayor vinculación del patrimonio a su dimensión material
(monumentos, edificios, etc.) que a los aspectos inmateriales o intangibles de éste, lo que ha
redundado en la falta de protección y difusión de éste –por lo demás, problemática no
exclusiva del patrimonio local antofagastino-. El patrimonio de la ciudad de Antofagasta es
bastante amplio, no obstante se vea limitado a sus manifestaciones materiales. Para
profundizar lo anterior, a continuación se explica, de forma general, la forma en que se
protege el patrimonio en nuestro país y luego se analiza la situación del patrimonio de la
ciudad de Antofagasta. Esto último, detalla lo que es considerado oficialmente como
herencia cultural antofagastina, lo que es susceptible de reconocerse como tal y la visión
del autor respecto a algunas manifestaciones que podrían tener dicho reconocimiento.
24
Capítulo 5: Protección del patrimonio
El patrimonio en Chile se encuentra resguardado mediante algunas normas legales
que tienen por objeto velar de forma coordinada y complementaria por su protección y
gestión; éstas son la Ley N°17288 de Monumentos Nacionales y la Ley General de
Urbanismo y Construcciones. Esto permite identificar dos tipologías de herencia cultural
dentro de la normativa patrimonial: mientras la primera se enfoca al patrimonio nacional, la
segunda busca proteger el patrimonio local, donde son los Planes Reguladores Comunales
los facultados para identificar su valoración.
a) Patrimonio Nacional
Nuestro país comienza a proteger su patrimonio desde el año 1925, cuando el Decreto
Ley N°651 crea el Consejo de Monumentos Nacionales, cuyo foco estaba puesto en la
protección del patrimonio histórico, arqueológico y monumental (edificios). Dicha
normativa tuvo fuerza hasta 1970, con la promulgación de la Ley N°17.288 de
Monumentos Nacionales. Esta modificación, que introduce el resguardo por el
patrimonio urbano y rural, considera una mirada más integral del patrimonio, lo cual se
ve reflejado en la incorporación de la declaratoria de zonas, sitios, localidades, barrios o
poblaciones. La Ley de Monumentos de 1970 aumentó de manera considerable el
número de bienes protegidos, el cual ya contaba con 50 monumentos declarados desde
la ley anterior. Recién en 1994, con la creación de la Secretaría Ejecutiva, el Consejo de
Monumentos Nacionales comienza a consolidar su labor en la protección del
patrimonio cultural y natural. Nueve años más tarde, inauguran una sede institucional
propia, lo que permite su mejor funcionamiento, sumado al incremento significativo en
su presupuesto, desde el año 2006, teniendo acciones más específicas en la protección
del patrimonio.
El Consejo de Monumentos Nacionales es el organismo encargado de identificar y
proteger el patrimonio nacional, y de supervisar sus intervenciones. Depende del
MINEDUC, aunque no posee recursos asociados. El Consejo se encarga, por tanto, de
la salvaguarda patrimonial a través de las siguientes categorías de protección,
establecidas por la Ley 17.288:
- Monumento Histórico
25
- Zona Típica y Pintoresca
- Santuarios de la Naturaleza (en proceso de traspaso al Ministerio de Medio
Ambiente)
- Sitios Arqueológicos
- Monumentos Públicos
Pese a que el Consejo de Monumentos Nacionales establece sus reglamentos, los Planes
Reguladores Comunales –que se verán más adelante- también regulan las
intervenciones que se realicen en el patrimonio nacional, según las normas urbanísticas
que estos definen.
b) Patrimonio Local
Respecto al patrimonio local, como se señalaba, es la Ley General de Urbanismo y
Construcciones la encargada de prever su resguardo, a través de la denominación de las
Zonas de Conservación Histórica (ZCH) y los Inmuebles de Conservación Histórica
(ICH), contenidos en los Planes Reguladores Comunales. El artículo 1.1.2 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) define a la primera de
estas figuras como el “área o sector identificado como tal en un Instrumento de
Planificación Territorial, conformado por uno o más conjuntos de inmuebles de valor
urbanístico o cultural cuya asociación genera condiciones que se quieren preservar”.
Por otro lado, un Inmueble de Conservación Histórica es “el individualizado como tal
en un Instrumento de Planificación Territorial dadas sus características arquitectónicas,
históricas o de valor cultural, que no cuenta con declaratoria de Monumento Nacional”.
Al respecto, cabe señalar que la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
reglamentada a través de la OGUC, opera a través de los SEREMI del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, quienes son los encargados de autorizar o no, de forma previa,
la demolición o refacción en edificios que se encuentren en la ZCH o bien sean ICH.
En cuanto a los PRC, estos son facultados por el artículo 60, inciso 2° de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones para la identificación del patrimonio local (definiendo
las ZCH y los ICH. La inclusión de estos, corresponde a una norma urbanística más, lo
26
que significa la obligación de realizar estudios donde se identifique o no –con motivos
fundados- del patrimonio local. Definidos los ICH y ZCH, el PRC regula las
intervenciones sobre ellos respecto a usos de suelo, cesiones, sistemas de agrupamiento,
coeficientes de constructibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos
superiores, superficie predial mínima, alturas máximas de edificación, adosamientos,
distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, densidades máximas,
estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública y áreas de riesgo o
de protección. La Dirección de Obras Municipales es la encargada de expedir las
normas que aplican a los ICH o ZCH, tras solicitud de un Certificado de Informaciones
Previas.
Capítulo 6: Patrimonio “oficial” de Antofagasta
Como se señala más arriba, el patrimonio antofagastino ha sido vinculado
principalmente a su dimensión material, lo que se ha expresado en la protección de un
patrimonio considerado “nacional” y uno “local”. Esto está contenido en diferentes normas,
lo que permite establecer que tras su protección legal, se sostiene una especie de patrimonio
“oficial” de la ciudad. Al respecto, cabe decir que, independiente del carácter que se le
otorgue y los organismos que se vinculen a su salvaguarda (me refiero específicamente a la
calidad de patrimonio “nacional”, constituido por la Zona Típica y Monumentos
Históricos), el Plan Regulador Comunal permite vislumbrar la distinción que hacemos entre
los dos tipos de patrimonio protegidos. En este sentido, el PRC de Antofagasta determina,
por un lado, una Zona de Conservación Histórica (ZCH) y, por otra parte, edificios “afectos
a protección”, constituidos tanto por los “Monumentos Históricos” y “Zona Típica”
(afectos a un marco legal definido por la Ley 17.288) como por edificios de “Carácter
Monumental” y de “Primer Orden” (Inmuebles de Conservación Histórica (ICH), afectos a
las disposiciones del PRC). Éste define las categorías antes señaladas de la siguiente
manera:
a) Z
ona de Conservación Histórica
27
No obstante la declaración del Barrio Histórico como Zona Típica de Antofagasta, el
cual podemos comprender como parte del patrimonio nacional, el Plan Regulador
Comunal establece la Zona Centro Cívico (CC) como objeto de preservación. Al mismo
tiempo, el PRC vela por el fortalecimiento del espacio público central característico del
área, su volumetría y equipamiento de valor patrimonial y la reglamentación de las
nuevas edificaciones, con el fin de conservar el carácter original y propio del conjunto.
Para ello, define como principios rectores los siguientes atributos:
a. La Plaza Colón es el espacio público más significativo e importante de la
ciudad, desde el punto de vista histórico, simbólico y urbano.
b. En general los edificios que conforman su entorno poseen interés y
constituyen un conjunto de armonía arquitectónica y urbana, que amerita su
conservación.
c. La existencia del sector de la Poza Histórica y parcialmente la propiedad de
FCAB y
SOQUIMICH, todos ellos incluidos en la Zona Típica.
d. El reconocimiento de un Eje Existencial Histórico, que comienza en la Poza
Histórica, continúa en la Plaza del Registro Civil, Calle Bolívar, calle Sargento
Aldea, Plaza Colón, calle Prat, calle Matta, Plaza y edificio del Mercado y
Parque Brasil.
e. Poseer la calidad de Corazón del Centro de la Ciudad,
f. Ser reconocido como el Centro de actividades institucionales y comerciales y
sede de la autoridad y gobierno regional.
h. Lugar de encuentro social, comercial y de servicios, con alta potencialidad de
constituirse en Mall Abierto del Centro de Antofagasta, cuya primera iniciativa
es la incorporación de vías peatonales, y cuyo futuro es reconquistar para el
centro urbano de Antofagasta toda la fuerza histórica, comercial y de servicios a
disposición del peatón mediante amplias veredas y calles arboladas, asientos y
lugares de conversación; para el vehículo, lugares de estacionamientos cercanos;
y para ambos, seguridad pública, buena atención y ofertas.
28
b) Monumentos Históricos
Son monumentos históricos los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad
fiscal, municipal o particular que por su calidad o interés histórico o artístico o por su
antigüedad, sean declarados tales por Decreto Supremo, dictado a solicitud y previo
acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales (Artículo 9º Ley de Monumentos
Nacionales).
c) Zona Típica
Área de resguardo cuyo objetivo es preservar la edificación y equipamiento de valor
patrimonial y urbano y reglamentar las nuevas edificaciones, de modo de preservar el
carácter original y propio del conjunto, que sean declarados tales por Decreto Supremo,
dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales (Ley de
Monumentos Nacionales). En 1985, se logra la declaración de dicha categoría al
denominado Barrio Histórico de Antofagasta, a través del Decreto 1.170. Allí, se
argumenta “que, este conjunto patrimonial corresponde a un período formativo y de
posterior desarrollo de Antofagasta, desde la creación de la ciudad hasta los albores del
siglo XX, y constituye un valioso marco a los monumentos allí concentrados” y “que,
se tomó este acuerdo a que dicho barrio conforma un conjunto que reúne monumentos
nacionales, casas y edificios de alto interés arquitectónico o de valor ambiental e
instalaciones portuarias y ferroviarias”. Dicha Declaratoria, sin embargo, no posee un
Reglamento asociado que regule las acciones que recaigan sobre la Zona Típica,
reduciéndose a lo que establece el artículo único de dicho Decreto, que establece que
“podrán desarrollarse las faenas de carga y descarga y otras funciones de la estación del
ferrocarril que le son propias y que, quedan autorizadas la construcción de nuevas
bodegas o supresión de otras, derivadas de requerimientos funcionales, debiendo
informar al Consejo de Monumentos Nacionales tales cambios”.
29
d) De Carácter Monumental
Son los edificios, lugares, ruinas u objetos que poseen interés monumental expresado en
un conjunto de aspectos o valores relevantes que ameritan su postulación a Monumento
Nacional.
e) Primer orden
Son aquellos edificios y lugares que poseen interés notable expresado
fundamentalmente en su valor arquitectónico y/o urbanístico, que ameritan su
restauración y puesta en valor como patrimonio comunal.
Ahora que ya se encuentran definidas las categorías establecidas en el Plan Regulador
Comunal de Antofagasta, se detallan las zonas y edificios que están afectos a protección, es
decir, se indica el patrimonio “oficial” de la ciudad (Municipalidad de Antofagasta, 2009):
a) Zona de Conservación Histórica
Como señalábamos, está se constituye por la Zona Centro Cívico de la ciudad. En
consecuencia, el artículo 23 del PRC determina como límites de la ZCH los siguientes:
calle Bolívar, entre Balmaceda y Latorre; calle Latorre, entre Bolívar y Sucre; calle
Sucre, entre Latorre y Matta; calle Matta, entre Sucre y Baquedano; calle Baquedano,
entre Matta y Balmaceda; y calle Balmaceda, entre Baquedano y Bolívar1.
b) Monumentos Históricos
Son considerados como Monumentos Históricos los siguientes inmuebles o edificios:
Nº Monumento histórico Decreto Ficha
registro
1 Antigua Estación de Ferrocarriles
Antofagasta a Bolivia
DS 0074 002A
1 Se presentan los límites de Zona Típica y Zona de Conservación Histórica en el Anexo N°1.
30
2 Ex Gobernación Marítima DS 0980 004
3 Antigua Aduana (Museo Regional de
Antofagasta)
DS 2.017 005
4 Edificio Ex Banco Mercantil de Bolivia DS 0468 008
5 Torre Reloj (Plaza Colón) DS 0151 018B
6 Kiosco de Retreta (Plaza Colón) DE 0512 018 C
7 Casa de La Cultura (Ex Municipalidad
de Antofagasta)
DE 1 045
8 Cuartel General de Bomberos DS 0340 049
9 Escuela Fiscal de Niñas Nº73 (Teatro
Pedro de la Barra)
DS 1.001 062
10 Muelle Salitrero Melbourne Clark DS 0980 145
11 Muelle y Molo Ex Compañía del Salitre
(Terminal Pesquero)
DS 3.803 145A
12 Muelle Miraflores (Club de Yates) DS 3.803 145B
13 Ruinas de la Fundición de Metales de
Huanchaca
DS 0009 146
14 Plaza José Francisco Vergara DS 10.224 148
15 Fundición Orchard DS 0556 S/n
c) Zona Típica
Como señalábamos, la Zona Típica, está declarada a través del Decreto 1.170 del 31 de
Diciembre de 1985. Esta corresponde al denominado Barrio Histórico de Antofagasta,
principalmente a los terrenos del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia (FCAB) y al eje
constituido por la calle Bolívar. De esta forma, dicha zona alberga dentro de sus límites
los siguientes inmuebles
31
Nº Zona Típica Ficha
registro
1 Conjunto de edificios de SOQUIMICH 001
2 Informática y Laboratorio de Análisis de YODO-SOQUIMICH 001-A
3 Conjunto de edificios de FCAB 002
4 Casa Jefe Superior de FCAB 002-B
5 Ex Casa Gibbs & Cía. 007
6 Colegio Antofagasta (Ex Hospital Inglés) 141
7 Edificio Patiño 009
d) De Carácter Monumental
Dentro de la categoría de edificios considerados Monumentales de Antofagasta,
encontramos los siguientes:
Nº Inmueble, lugar, ruina u objeto Ficha
registro
1 Digeder (Ex Resguardo Marítimo) 003
2 Edificio Fiscal de Correos, Telégrafos y Juzgados de Letras 013
3 Plaza Colón 018
4 Monumento Colonia Española (Plaza Colón) 018A
5 Templo Vicarial de Antofagasta (Iglesia Catedral y sus vitrales) 022
6 Casa Jiménez 078
7 Iglesia Corazón de María 120
8 Kiosco de Retreta Orchard (Parque Brasil) 128
9 Casona Regimiento Exploradores 147
32
e) Primer orden
Poseen la categoría de Edificios de Primer Orden de Antofagasta, los siguientes
inmuebles:
Nº Inmueble, lugar, ruina u objeto Ficha registro
1 Hotel Antofagasta 006
2 Banco de Crédito e Inversiones 012
3 Ladeco y Casa Familia Vidal 014
4 Banco BHIF 020
5 Banco de Concepción 021
6 Banco Santander 023
7 Banco del Estado de Chile 024
8 Banco Bice 032
9 Banefe y Servicopy 033
10 Centro Español y Banco del Desarrollo 034
11 Plaza del Mercado 083
12 Obelisco Plaza del Mercado 083A
13 Casa Camus 096
14 Mercado Municipal 103
15 Casas del Ferrocarril (ex Huanchaca) en Avenida Argentina 117
16 Casas del Ferrocarril (ex Huanchaca) en Maipú 118
17 Infoland (ex casa Doctor Rossi) 119
18 Portal y Capilla Hospital El Salvador 121
19 Casa Familia Barrios 127
20 Casa Familia Farandato Politis 130
33
21 Casa Abaroa 131
22 Portal Cementerio General 135
23 Estación Nueva de Ferrocarriles 137
24 Iglesia San Francisco 140
25 Parque Brasil 151
Capítulo 7: Patrimonio arquitectónico moderno
Volviendo a los aspectos históricos de la ciudad, un elemento que es necesario
contemplar es que desde sus orígenes –que se puede observar incluso hasta el día de hoy-,
la composición de la población se involucraba dos fenómenos migratorios, por una parte,
chilenos procedentes del centro y sur del país, ligados al modo de vida agrario y del
inquilinaje y por otra, los inmigrantes europeos y de otros lugares del mundo. Ambos
sectores se ven sorprendidos ante las escasas áreas verdes existentes, lo que les hace
rememorar sus lugares de origen. Antofagasta, en su período formativo, comienza a
dividirse en diferentes quintas, al estilo de la zona centro-sur del país, donde incluso la
ciudad es capaz de abastecerse de variados productos agrícolas. Al mismo tiempo, cabe
recordar que la ciudad nace en el período de la segunda Revolución Industrial, donde el
capitalismo moderno comienza a consolidarse en grandes potencias mundiales como
Inglaterra, país muy ligado a la historia de Antofagasta. Según historiador local, Héctor
Ardiles2, no hay otra ciudad que tenga identidad moderna y cambios tan vertiginosos como
Antofagasta. No es una ciudad colonial, de tiempos lentos; Antofagasta es rápida, es
diversa, hay lucha de clases y es una ciudad burguesa, Además, lo moderno se constituye
como identitario.
Ejemplo de ello, podemos encontrarlo en un hito específico: la Plaza Colón. Ésta
guarda varias particularidades, como por ejemplo su carácter histórico como lugar de
encuentro de la sociedad antofagastina; su relación con la historia y geografía boliviana, al
no definirse como una Plaza de Armas, como solía hacerse en Chile. También, la Matanza
2 Palabras recogidas en el marco del Curso Taller “Valor Patrimonial del Centro Histórico de Antofagasta”,
realizado del 25 al 28 de noviembre en la Biblioteca Regional de Antofagasta.
34
de obreros del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia que se produjo el 6 de febrero de 1906,
en el contexto de la llamada “cuestión social” (Recabarren, 2002). Además, su valor
arquitectónico: es parte central de la Zona de Conservación Histórica, podemos encontrar
importantes monumentos obsequiados por colonias extranjeras y mantiene en su entorno
edificios con características arquitectónicas de distintos estilos. Así, podemos hallar
arquitectura clásica, neogótica, neoclásica, inglesa y moderna, lo cual le otorga un valor
excepcional. Al respecto, cabe señalar que estos estilos se traen a la ciudad de forma
posterior, es decir, llegan transformados o bien no se encuentran en un estado puro.
El ejemplo anterior es presentado para reafirmar la idea de una Antofagasta
progresista, donde las demandas del ciudadano y las ideas visionarias de ciertos personajes
han contribuido a la construcción de una ciudad con impronta moderna. Se argumenta que
ha sido en la arquitectura principalmente donde se ha entendido el progreso de la ciudad,
donde “esa proyección moderna fue promocionada por políticos que incentivaron un
crecimiento basado en la economía, racionalidad y sanidad necesaria en una ciudad
progresista, principalmente como una solución social que había empeorado por la crisis del
nitrato desde el fin de la Primera Guerra Mundial” (Galeno, 2007, p. 12). Al respecto, el
arquitecto local, Claudio Galeno, postula que Antofagasta ha sido una especie de
laboratorio del movimiento moderno en Chile.
Pero, ¿cuál es el objetivo de señalar lo anterior? Sin lugar a dudas, hacer un panorama
de la identidad antofagastina desde la arquitectura. Sin embargo, dicha lectura es ampliada
para considerar la existencia de un patrimonio –al menos desde lo material- ligado a la
arquitectura moderna, cuya protección y difusión no ha sido de mayor preocupación por
parte de las políticas patrimoniales. Como señala Galeno, “a pesar de su potencial interés,
existe desconocimiento y escaso reconocimiento de su valor patrimonial, lo que denota la
fragilidad actual de la memoria, una amnesia simbólica, donde la necesidad e importancia
del reconocimiento del universo simbólico asociado a la modernidad es una meta innegable
en una ciudad que tiene un breve pasado arquitectónico, con sólo 3 etapas, la efímera
arquitectura del nitrato, la reformadora modernidad asociada al cobre, y la amnésica
arquitectura contemporánea. Antofagasta nació de forma artificial, como una ficción de la
vida moderna, donde muchos de sus actores han sido héroes idealistas en la proyección de
35
un artificio en el desierto donde ficción y realidad coexisten junto a la vastedad del sublime
territorio” (2007, p.15).
En cierto modo, la identidad antofagastina se ve reflejada a través de edificios o hitos
patrimoniales “no oficiales” y de arquitectura moderna, que nos legaron personajes como
Luciano Kulczewski, Alfonso Campusano, Jorge Tarbuskovic y Ricardo Pulgar. Algunos
de los edificios que son, a juicio personal, necesarios de proteger (además de otros no
considerados aquí, pero que vale la pena detallar en otra ocasión) son los siguientes:
a) Edificios Colectivos de la Caja del Seguro Obrero
b) Grúa Titán (ubicada en plazoleta del Puerto de Antofagasta)
c) Hospital Regional
d) Aeropuerto Cerro Moreno
e) Edificio Caliche
f) Edificio Huanchaca (conocido como Edificio Curvo)
g) Gimnasio Luis Bisquertt (Universidad Católica del Norte)
h) Edificio Intendencia de Antofagasta
i) Edificio Colón
j) Teatro Municipal
Capítulo 8: El “otro” patrimonio de Antofagasta
En párrafos anteriores, hemos visto lo que hoy en día es indudablemente parte del
patrimonio local antofagastino y, además, hemos hecho referencia a otros edificios que, si
bien no han sido reconocidos oficialmente en su valor patrimonial, perfectamente podrían
formar parte de las categorías mencionadas en el PRC. Al respecto, la historia de la ciudad
ha sido reflejada a través de sus expresiones arquitectónicas, lo cual, entendiendo el
patrimonio como un conjunto de bienes y prácticas sociales cuyo valor puede ser
transmitido y resignificado, nos revela la necesidad de avanzar hacia la protección más
amplia de nuestro patrimonio.
No obstante la importancia de dicho patrimonio, es menester señalar que en
Antofagasta –dentro del discurso oficial- no ha existido mayor preocupación por la
dimensión inmaterial. En este sentido, según la información del Sistema de Información
36
para la Gestión del Patrimonio Inmaterial (SIGPA), la comuna de Antofagasta registra dos
elementos: la Agrupación Luis Tabalí Todo: Baile Religioso Chinos del Carmen de María
Elena (cultores colectivos) y el Restaurante Puerto Viejo (gastronomía). Ahora bien, lo
anterior no quiere decir por ningún motivo que no existan más expresiones de patrimonio
inmaterial. Muy por el contrario, nuestra ciudad es rica en ese tipo de manifestaciones, sin
embargo no ha existido –al menos desde las autoridades- mayor preocupación por
“oficializar” algunas de éstas. Lo importante es que se vislumbra a un grupo de ciudadanos
que ha comenzado a involucrarse en la temática patrimonial, y no sorprendería que en un
corto plazo se empiece a gestar un movimiento ciudadano preocupado de la puesta en valor
y activación del patrimonio “olvidado”. Como no reconocer dentro de éste, a los literatos
Andrés Sabella, Mario Bahamonde, entre otros, cuyas obras dedicadas al mar y el desierto
son de un valor incalculable. El legado de otros grandes personajes que han sido parte de la
historia local constituye también parte importante de nuestro patrimonio.
Sin embargo, también podemos hallar algunas manifestaciones que forjan nuestro
patrimonio inmaterial (Clunes, 2012). Éstas son los siguientes festivales:
a) Feria del Libro ZICOSUR (FILZIC):
Es un encuentro cultural que convoca a expositores literarios nacionales e
internacionales. Durante el mes de mayo, las instalaciones del FCAB y, por
supuesto, la comunidad antofagastina, tienen el privilegio de recibir escritores,
editoriales y agrupaciones de distintas procedencias.
b) Festival de Teatro ZICOSUR (FITZA):
Nace de un esfuerzo que inició el maestro Pedro de la Barra, quien desde 1962
soñaba con la realización del “Festival de Teatro Andino”. No obstante, recién en
1998 se pudo cumplir dicho anhelo, desde que se aprueban recursos para la
realización de dicho festival. Éste, ya ha desarrollado 16 versiones durante la
primera quincena de enero de cada año, reuniendo a compañías nacionales y
extranjeras, provenientes de países como Argentina, Bolivia, Cuba, Paraguay, Perú
y Uruguay, quienes exponen su arte de forma gratuita. Tanto FILZIC como FITZA
reconocidas a nivel latinoamericano, son parte de las iniciativas de la Zona de
Integración del Centro Oeste de América del Sur por apoyar el desarrollo y
37
complementariedad económica, comercial y cultural entre las regiones de los países
aledaños al Trópico de Capricornio
c) Festival Internacional de Cine del Norte (FICNORTE-FICIANT):
En 1927, seis de las nueve películas filmadas en Chile se realizaron en Antofagasta,
lo que produjo la denominación de la ciudad como el “Hollywood de Sudamérica”.
Tal antecedente motivó la realización del Festival Internacional de Chine del Norte,
el cual, durante el mes de agosto de cada año, reúne a la industria cinematográfica y
audiovisual, donde la máxima distinción de la crítica especializada es el premio
Perla del Norte.
d) La Tirana Chica:
Esta celebración es realizada en la Plaza Ana Giglia Zappa, sector centro-norte de la
ciudad, y convoca a las cofradías de bailes religiosos antofagastinas que han
participado de la Fiesta de la Tirana. Esta fiesta es una expresión cultural, social y
religiosa, donde los bailes y procesiones se dedican a la madre de Jesús,
representada por la Virgen del Carmen.
e) Antofagasta BodyBoard Festival:
Este festival, pese a su corta existencia, representa fielmente el respeto y la
conexión con la naturaleza, la cual a través del deporte del bodyboard reúne
exponentes locales, nacionales e internacionales, quienes buscan las olas perfectas
en el sector de playa Llacolén. Diferentes muestras artísticas y culturales se dan
cabida durante el mes de agosto, en este festival que busca consolidarse como el
principal del norte de Chile y que poco a poco comienza a ganar espacio entre los
jóvenes y la comunidad antofagastina en general.
f) Festival de Colectividades Extranjeras:
Esta tradicional fiesta, que en 2014 realizó su XXIX versión, es una muestra de
música, danzas, trajes y gastronomía típica de las distintas colonias extranjeras que
se establecieron en la ciudad, dejando un gran legado cultural. El Parque Croata es
38
testigo año a año de las costumbres de los descendientes de árabes, argentinos,
bolivianos, chinos, croatas, griegos, y de la participación como anfitrión de Chile.
El presente año, se presentaron como países invitados Japón y Ecuador, mientras
que se consolidó la participación de la colectividad colombiana, bastante numerosa
en la ciudad.
Si bien hemos considerado algunas expresiones del patrimonio inmaterial, no
significa la inexistencia de otras que tengan las mismas características. A pesar de ello, las
anteriormente señaladas tienen una gran valoración y son tanto tradicionales como
identitarias de nuestra ciudad. En este sentido, todas ellas manifiestan un vínculo con esta
tierra que las ha visto desarrollarse, algunas con mayor antigüedad que otras. Por lo demás,
cabe señalar que éstas son o no consideradas patrimonio en la medida que la misma
comunidad local se apropie de ellas. Para ello, ya existen instancias que buscan su
reconocimiento.
Finalmente, se pone énfasis en que estas manifestaciones dan muestra de una
Antofagasta con una identidad multicultural, en tanto la ciudad ha sido permanentemente
construida por inmigrantes, tanto extranjeros como nacionales. Además, exponen
claramente la integración no sólo regional sino que en el contexto global que posee esta
ciudad. De manera que la comprensión de Antofagasta como una ciudad cosmopolita, no
sólo permite simbolizar e interpretar la identidad antofagastina desde la multiculturalidad,
sino que a la vez nos permite establecer diferencias respecto a una identidad “nacional”
homogénea. Al respecto, los antofagastinos estamos destinados inexorablemente a nuestro
vínculo con el mar y el desierto, La Portada, los farellones costeros y las hermosas puestas
de sol; a las bellas playas y el Cerro Moreno al que se enfrenta nuestra vista hacia el
horizonte. Si bien no nos detuvimos en analizar el patrimonio natural, o a plantear una
integralidad de nuestro patrimonio (entendido, a juicio personal, como patrimonio cultural
más el natural), sin duda que ello es de un inmenso valor patrimonial y genera sentido de
pertenencia con este hermoso lugar.
39
V. Reflexiones finales
El presente documento ha constituido, como se ha señalado, no sólo la revisión de
literatura para sustentar las ideas plasmadas anteriormente y las siguientes, sino además la
experiencia acumulada sobre el tema, al menos adquirida desde el inicio del diplomado
cursado por el autor. Por consiguiente, estas reflexiones son más bien personales, pero
agrupan un sentimiento en común con los grupos que me he vinculado y, por supuesto, con
la ciudad de Antofagasta.
En primer lugar, hemos visto que los conceptos patrimonio, identidad y memoria
están muy ligados, formando una red conceptual clave para poder, luego, vincularla con
nuevas concepciones. Esto ha permitido no sólo pasar de una noción del patrimonio de lo
material (objeto) a lo inmaterial (sujeto), sino que también considerarlo integral. Al mismo
tiempo, ha dejado de ser una noción estática, por lo que se le ha vinculado a otros
conceptos como turismo, nuevas tecnologías y comunicaciones, entre otros. Esto, que se ha
considerado tanto una amenaza como una oportunidad, está sometido a las dinámicas de
cada caso en particular, debido a que cada espacio o lugar tiene sus propias características,
como mayor sentido de pertenencia, mayor empoderamiento ciudadano, además de
constituir diferentes escalas respecto al patrimonio. Al respecto, en el trabajo se comprende
a Chile como escala nacional y Antofagasta como escala local, la primera en tanto unidad
territorial y administrativa más amplia y la segunda siendo una comuna –importante para
país- que se constituye como una unidad más pequeña que la nacional e incluso que la
regional. Lo anterior responde a que, en el caso de la Región de Antofagasta existe un
amplio patrimonio, pero que puede enriquecerse aún más con la mayor gestión y difusión
de los bienes, prácticas, costumbres y la memoria de cada comuna. En este sentido, tanto el
patrimonio de Antofagasta como comuna y como región, son subescalas de un patrimonio
nacional, el cual pareciera asociarse a una identidad más bien estática y homogeneizante,
sin considerar la diversidad de culturas que interactúan en el país. Esto nos ocupa en
revalorizar el patrimonio a escala local, de manera de contribuir a la recomposición de
tejido social, fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, integrando a la comunidad
en ello.
40
Lo anterior, constituye un fuerte potencial como factor de desarrollo local el que, a mi
juicio, a veces se ve sobrepasado por las lógicas de mercado y la actuación de la
institucionalidad. No obstante ello, ha tomado fuerza dentro de las comunidades y la
sociedad civil, lo que ha posibilitado un gran avance en el ámbito patrimonial, en la medida
que se trabaja por valorizar y activar sus bienes patrimoniales. Esto requiere de una gestión
participativa e integrada que se ocupe en la promoción, restauración, defensa y difusión del
patrimonio local y las diferentes manifestaciones artísticas y culturales que rescatan y
constituyen la identidad local. La comunidad es clave en esta gestión, pero debe estar
organizada. A modo de ejemplo, en Antofagasta se ven grandes oportunidades para actuar,
pero que requieren su participación, como lo constituye la posibilidad de fortalecer la
protección al Centro Histórico, en donde confluyen una Zona Típica y una Zona de
Conservación Histórica, que no se corresponden entre ellas. Al respecto, dicho lugar guarda
la historia, es un espacio de encuentros y relaciones sociales y exhibe lo más puro de la
identidad de Antofagasta, a través de sus edificios, de las prácticas y costumbres, y cada
persona que recorre sus calles; tampoco se puede pasar por alto la presencia del Cerro El
Ancla, que se impone desde las alturas de la ciudad hasta proyectarse en la Poza Histórica.
La historia plasmada por los numerosos extranjeros y sus familias -ingleses,
alemanes, croatas, chinos, griegos, árabes, españoles, en algún momento, colombianos,
peruanos, bolivianos, entre otros, en la actualidad-, no sólo se refleja en manifestaciones
arquitectónicas de distinto tipo, sino que en sus costumbres y culturas que se fueron
entrelazando en este territorio donde el desierto y el mar se funden, junto a nacionales del
centro y sur de Chile. No debemos olvidar tampoco, que la ciudad de Antofagasta se fundó
cuando estas tierras eran bolivianas y que, en la medida que avanzó su desarrollo, siempre
ha estado conectada en el contexto internacional, tanto con los países vecinos como otros
más lejanos. Reflejo de ello son las distintas festividades, que expresan en patrimonio
inmaterial de la ciudad. Es importante también, poner el foco en su rápido crecimiento,
tanto demográfico como urbano, y su desarrollo, ligado a la industria minera
principalmente. Esto ha traído –y traerá- ciertas implicancias, las cuales han constituido
parte de la historia de la ciudad y deben ser revisitadas constantemente para comprender las
nuevas dinámicas y fenómenos sociales. Un botón de ello es la impronta de una ciudad
41
moderna, reflejado a través de su arquitectura, lo cual hemos revisado respecto al
patrimonio arquitectónico no considerado de manera “oficial”.
De esta manera, se sostiene que la identidad de Antofagasta, plasmada en su amplio y
rico patrimonio local, constituye un factor de desarrollo para el futuro. Esto, pensando en
que ésta es una ciudad que no es colonial, que, por el contrario, desde su origen vive
tiempos rápidos y cambios vertiginosos y su desarrollo ha estado ligado a la interacción de
diferentes culturas en el contexto de una industria minera que ha requerido de las más altas
tecnologías, y que muchas veces se enfrenta a la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo
tanto, lo moderno y lo multicultural es la impronta que constituye la identidad
antofagastina, o como se ha comenzado a utilizar recientemente, la “antofagastinidad”.
En definitiva, la comprensión de todo lo anterior, permite distinguir una identidad
local que escapa de una noción ligada a lo “nacional”, lo que no sólo se refleja a través de
diversas manifestaciones sino que al mismo tiempo debe ser un fuerte componente de
cohesión social. Dicho componente constituye un factor de desarrollo que contribuya a dar
respuesta a los conflictos y fenómenos actuales y futuros de la ciudad, es decir, debe, desde
el presente, comprender el pasado y pensar el futuro. Para ello, Antofagasta debiera optar
por ser una comunidad empoderada, que comprenda su pasado y tome lecciones de ello, y
que sean tan visionarios como personajes públicos y anónimos que han forjado la ciudad.
Al mismo tiempo, generar un sentido de pertenencia con el lugar, componente que
permitirá mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esto, tomando en consideración que
–a mi juicio-, muchas veces el Estado sólo se ha interesado en la capacidad productora de la
zona, dejando de lado su preocupación por el desarrollo humano, social y cultural de los
antofagastinos. Esta crítica al marcado centralismo que exhibe el Estado chileno, se
sustenta en la necesidad de la revalorización de nuestra identidad local, para que no
sucumba ante una identidad nacional asociada a un imaginario de un Chile campesino, y
que sea capaz de dialogar con éste en función de construir una sociedad chilena más justa,
solidaria y diversa.
42
VI. Bibliografía
Abarzúa, G. (2004) Participación Ciudadana, Patrimonio Cultural y Desarrollo Local. VI
Seminario Nacional de la Red de Centros Académicos para el Estudio de Gobiernos
Locales. Córdoba, Argentina, 9 y 10 de septiembre
Adán, J. (2008) La gestión del Patrimonio Cultural en Chile: problemas, hipótesis centrales
y metodología de la investigación, en Andueza, P. (Ed.), El Patrimonio Cultural como
factor de Desarrollo. Bases teóricas y metodológicas de una gestión con enfoque sistémico.
Valparaíso: Editorial Universidad de Valparaíso
Aguirre Baztán, A. (1997) Etnografía: metodología cualitativa en la investigación
sociocultural. México: Alfaomega
Alegría, L. (2013) El patrimonio: desde la patrimoniología a los Estudios Patrimoniales.
Revista Alzaprima Nº5 (14-23)
Augé, M. (1994) Los no-lugares: espacios de anonimato. Madrid: Gedisa
Barrera, A. (2000) Identidades, lenguas, ideologías. Una interpretación desde la
antropología. En Lison, C. (ed.) Antropología, horizontes interpretativos. Granada:
Universidad de Granada.
Bartolomé, M. (1997) Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en
México. México: Siglo XXI
Bermúdez, O. (1966) Orígenes Históricos de Antofagasta. Ilustre Municipalidad de
Antofagasta. Santiago: Editorial Universitaria
Bourdieu, P. (1990) Sociología y Cultura. México: Grijalbo
Bourdieu, P. (2002) La distinción: criterios y bases sociales del gusto. México: Taurus
Candau, J. (2006) Antropología de la Memoria. Buenos Aires: Nueva Visión
Castells, M. (1980) La cuestión urbana. México: Siglo XXI
Clunes, J. (2012) Turismo Antofagasta. Antofagasta: Ático Estudio Audiovisual
Corporación PROA (2012) Antofagasta en símbolos. Antofagasta: Emelnor
43
Corporación Santiago Innova (2014) El Barrio Yungay: Historia, Identidad, Patrimonio y
Vida de Barrio. Lecciones para un Turismo Cultural en Barrios Patrimoniales. Santiago:
Mediterráneo Producciones Gráficas
Galeno, C. (2007) Arquitectura moderna para el territorio desértico de Antofagasta-Chile,
en Desafíos de Patrimonio Moderno. 2° Seminario Docomomo_Chile, Edición Especial
Revista cuadernos de Arquitectura, Habitar el Norte. Departamento de Arquitectura,
Facultad de Arquitectura, Construcción e Ingeniería Civil, Universidad Católica del Norte.
Garcia Canclini, N. (1990) Capítulo 4, El Porvenir del pasado, Capítulo 4, en Culturas
hibridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México D.F.: Editorial Grijalbo
García Canclini, N. (1999) Los usos sociales del Patrimonio Cultural, en Aguilar, E.,
Cuadernos de Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de estudio. Consejería de
Cultura. Junta de Andalucía, pp 16-33
Guasch O. (1997) Observación Participante.; Cuadernos metodológicos Nº 20, Madrid: CIS
Hammersley, M. & Atkinson, P. (1994) Etnografía. Barcelona: Paidos
Hernández, E. (2008) Análisis y evaluación de políticas culturales: Las políticas del
patrimonio Histórico, en Revista Anales de Estudios Económicos y Empresariales, Vol.
XVIII, 263-313. España.
Hobsbawm, E. & Ranger, T. (2002) La invención de la tradición. Barcelona: Editorial
Crítica
Kawulich, B. (2006) La observación participante como método de recolección de datos [82
párrafos]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-
line Journal], 6(2), Art. 43, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0502430.
Larraín, J (2001) Identidad Chilena. Santiago: LOM
Lefebvre, H. (1968) El derecho a la ciudad. Barcelona: Península
Méndez, M. L. & Gayo, M. (2013) Descentralización e identidades nacional y regional en
Chile. La búsqueda política de la identidad. En Figueroa, C. (ed.). Chile y América Latina:
democracias, ciudadanías y narrativas históricas. Santiago: RIL Editores
Miller, T. & Yúdice, G. (2004) Política cultural. Barcelona: Gedisa
44
Municipalidad de Antofagasta (2009) Antofagasta Patrimonial. Departamento de Prensa.
Dirección de Turismo y Cultura
Munizaga, G. (2014) Diseño Urbano. Teoría y Método. Santiago: Ediciones Universidad
Católica de Chile. 3ª Edición
OCDE (2013) Estudios Territoriales de la OCDE: Antofagasta, Chile. OCDE-
CREOAntofagasta
Olguín, J. (2008) Luces y sombras en las Ruinas de Huanchaca: reconstrucción de la
memoria histórica y patrimonial de Antofagasta. Santiago: Gobierno de Chile, Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, FONDART
Prats, L. (1997) Antropología y patrimonio. Barcelona: Ariel
Prats, L. (2005) Concepto y gestión del patrimonio local, Cuadernos de Antropología
Social Nº 21, pp. 17-35
Recabarren, F. (2002) Episodios de la Vida Regional. Antofagasta: Ediciones
Universitarias, Universidad Católica del Norte
Salazar, G. (2007) Conversaciones con Carlos Altamirano. Memorias críticas. Santiago:
Debate
Seguel, R. (1999) Patrimonio cultural y sociedades de fin de siglo. Una mirada desde las
nuevas tendencias que marcan los nuevos escenarios socioculturales. Revista Conserva, Nº
3, Chile.
Taylor, SJ. & Bogdan, R. (1987) Introducción a los métodos cualitativos de investigación.
Barcelona: Paidos
Normativa consultada:
Decreto 1.170 de 1985, Declara Zona Típica el Barrio Histórico de Antofagasta
Ley 17.288 de Monumentos Nacionales
Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC)
Plan Regulador Comunal (PRC) de Antofagasta