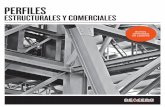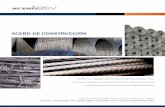Comportamiento estructural de pórticos de acero con uniones ...
Al interior de toda disciplina del conocimiento Astor Acero
Transcript of Al interior de toda disciplina del conocimiento Astor Acero
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
CÁTEDRA: SEMINARIO ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.
TRABAJO FINAL: “LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN TANTO NUEVA
ONTOLOGÍA”
Acero, Astor.
1): INTRODUCCIÓN:
DEBATES Y PROYECTOS.
Al interior de toda disciplina del conocimiento, existen
disputas, controversias, interpretaciones dispares que tienen
intencionalidades encontradas, y que corresponden a distintas
concepciones acerca de lo que esa misma disciplina debe (y
fundamentalmente, puede) hacer en el campo de la construcción
de la realidad. Siguiendo las tesis foucaultianas, tales
luchas por el sentido al interior de los campos científicos,
no son abstractas. Lejos de eso, constituyen una red (micro-
redes, en rigor, que luego conforman instituciones,
edificios, conciencias, etc), y que poseen una materialidad
propia, en relación a la historia de esa misma disciplina,
los sujetos que las encarnan, las prácticas de poder que las
llevaron a cabo, etc. Tales luchas, en definitiva, lejos
están de ser algo abstracto y olvidado en saberes asépticos
guardados por la Academia. Ya vimos en el transcurso del
Seminario que tal visión tiende a reproducir las estructuras
de inercia del statu-quo establecido dentro de las
instituciones sociales, y por añadidura, al seno mismo de las
discusiones que circulan en la Universidad, ya que la misma
no es otra que una red entramada de poderes que devienen de
la misma sociedad. Por tanto, para continuar con el
pensamiento de Foucault (hábil desentreñador de las prácticas
de poderes que se esconden detrás de los “juramentos” y
asepsias sociales), la misma existencia de la materialidad
histórica de poderes sociales, conforman prácticas que por su
propia esencia histórica, pueden ser rastreadas en el pasado
de un discurso concreto. A eso, el francés llamó
“arqueología” del saber: los arqueólogos desenterrando restos
fósiles de especies ya extintas, pueden llegar a reproducir
las formas de vida que se dieron en nuestro planeta hace
miles de años. Del mismo modo, la tarea de la arqueología
social, es demostrar las formas en que las instituciones
sociales por ejemplo, son producto de toda una red de micro-
poderes que circulan en lucha por los campos sociales, y que
unas logran hegemonizar y soterrar a las demás. Pero que no
existió ni existe ningún tipo de “esencialidad”, “necesidad
histórica” o “leyes de la historia” (éste gran error de la
dialéctica marxista), en la imposición de un saber
establecido como statu-quo de una sociedad en un momento
dado. La implantación de tal verdadero stablishment del saber
y conocimiento sociales, devienen de luchas concretas por los
lenguajes que cada sujeto social encarna, en su afán por ser
reconocido en tanto segmento de poder realmente existente al
interior de una formación social. Las prácticas concretas son
las que llevan a que unos sujetos y en consecuencia saberes
se impongan a otras, siendo materializadas en la conciencia y
reproducidas por los sujetos sociales, aún sin darse cuenta,
ya que pertenecen a formas que están inscritas en nuestra
propia existencia en tanto sociedades occidentales. Es que el
llamado en su momento “descubrimiento de América”, por la
España imperial, al imponer la propia cultura católica
occidental a sangre y fuego (y enfermedades) sobre nuestro
Continente, logró así sumergir la riqueza de las culturas
autóctonas. Desde allí, la des-culturación llevó a que
consideremos a esos pueblos como “ab-orígenes” (una de sus
acepciones más en boga por el academicismo resalta su “falta
de origen”, aunque no sea la única). Incluso hoy día se sigue
mentando tal “descubrimiento” o a lo sumo., como se vió en
los actos por los quinientos años del inicio del genocidio,
un “encuentro entre culturas”. La noción de “descubrimiento”
debe llevar a preguntarnos: entonces, ¿qué sucede con las
comunidades que poblaban anteriormente nuestro Continente? A
esto José Pablo Feinmann sabe responder que, cuando el hombre
europeo occidental mira, “descubre” lo que antes estaba, ya
que le entrega conciencia de la existencia. Este fue el
mecanismo, entonces, para justificar teóricamente el
genocidio/conquista, puesto que si los “incivilizados”
animales que vivían en América no tenían conciencia de su
pertenencia a este mundo, pues es imperativo matarlos y
quedarse con sus tierras para una civilización auténticamente
superior.
2): PIERRE BOURDIEU: DERRIBANDO MITOS.
En el apartado anterior me he propuesto la introducción al
presente trabajo, y el ejemplo histórico de la Conquista de
América (el genocidio más grande de la humanidad), nos lleva
a poder ver de qué modo el lenguaje reproduce tal instancia
como un simple “descubrimiento” o “encuentro de mundos”. Es
decir: el lenguaje reproduce las estructuras de pensamiento
de los dominadores por sobre los dominados. De todos modos,
ese mismo “triunfo” conlleva la existencia del vencido, que
queda así silenciado, en tanto otro discurso en lucha. Tal
lucha entre poderes no se puede soslayar de ningún modo. Por
tanto, en el plano conceptual, me parece fundamental retomar
las enseñanzas de otro francés, en este caso, Pierre
Bourdieu. En efecto, dentro del corpus teórico de este
pensador, encontramos la crítica a la noción impuesta por el
neoliberalismo en tanto que la sociedad es sólo una suma de
“homo económicus” que buscan maximizar su ganancia en las
relaciones que traban con otros sujetos, igualmente a-
históricos. Es decir, siguiendo la lógica neoliberal, el
único intercambio racional, tiene que ver con el intercambio
de mercancías en un mercado perfecto, ya que así cada uno de
los individuos puede maximizar su ganancia, obteniendo algo
que le falta y que posee un prójimo. Esto nos dice Pierre,
reflexionando acerca del modo en que la ciencia económica
piensa los sujetos: la economía moderna conlleva… En
consecuencia: hay armonía, no existe la lucha, el conflicto
se ve marginado, la historicidad completamente borrada, etc.
Así, Bourdieu se lanza a la tarea importante que hace a
manifestar las falacias ocultas detrás de ese “homo
económicus” y del intercambio racional de la oferta y demanda
capitalista: la ciencia moderna conlleva… ”la invención de
una visión escolástica del mundo que tiene una de sus
expresiones más perfectas en el mito del horno economicus y la
rational action theory, forma paradigmática de la ilusión
escolástica que lleva al científico a poner su pensamiento
pensante en la cabeza de los agentes actuantes y a situar en
el principio de las prácticas de éstos --es decir, en su
"conciencia"1. Básicamente, el francés nos llama la atención
en señalar que la visión neoliberal es el relato de los
grandes grupos económicos, que sesgan la existencia de la
economía en tanto campo social o arena de lucha entre
sujetos. La economía es cada vez más una ciencia de Estado,
que por esa razón está recorrida por el pensamiento estatal:
constantemente habitada por las preocupaciones normativas de1 Bourdieu, Pierre; “Las estructuras sociales de la economía”, página 21.
una ciencia aplicada, se consagra a responder políticamente a
demandas políticas”2. De modo que la ciencia económica es un
campo de lucha, entre distintas filosofías con proyecciones
políticas de poder concretas. Según la teoría de Bourdieu nos
ha enseñado, cada uno de los sujetos (en rigor, sujetos
sociales, ya que el hombre es por definición social y no
existe de modo solipsista), cuenta con distintos capitales:
culturales, sociales y político además del meramente
económico. Más: tales capitales, tiene que ver con la
herencia que esos sujetos reciben de otros sujetos
anteriores, es decir que contrariamente a ese “homo
económicos” pensado en clave de una “tábula rasa” que puede
generar su propio beneficio sin importar su posición
preexistente, Bourdieu admite (y es un punto crucial en su
corpus), que los capitales vienen heredados, generando
disparidades y conflictos desde el vamos. Esas herencias
funcionan como “hándicaps” al momento de comenzar una
carrera. Otra falacia se ve así derrumbada, la que intenta
imponer el neoliberalismo en tanto patrón único de
pensamiento social, tendiendo a expresar que todos somos
totalmente iguales a los ojos del “Dios Mercado”, ya que
podemos satisfacer nuestras necesidades en el intercambio. El
mercado es según Bourdieu, uno de los campos de lucha y
conflicto entre los capitales, entre los distintos sujetos.
Pero atención: la maniobra tendiente a autonomizar al mercado
de las esferas social, cultural y política, es en sí misma2 Bourdieu, Pierre; “Las estructuras sociales de la economía”, página 23.
una operación con intencionalidad política, que genera un
“fetiche”. Un fetiche que hace ver al mercado en tanto una
institución con vida propia más allá de los sujetos que se
encuentran en pugna en su seno. Bourdieu nos alerta: el
mercado es otra institución eminentemente política, ya que es
una arena donde los capitales se traban en luchas por la
hegemonía y el poder circula constantemente en las jugadas de
los actores. El pensador francés nos llama a estar atentos,
puesto que la academia es un espacio fundamental de disputas,
en el cual se operan muchas de las teorías que ordenan la
disciplina social, como es el caso que nos da el mismo
Bourdieu: “en nombre de la vieja tradición liberal de la self
help (heredada de la creencia calvinista en que Dios ayuda a
quienes se ayudan a sí mismos) y de la exaltación
conservadora de la responsabilidad individual (que lleva, por
ejemplo, a achacar la desocupación o el fracaso económico en
primer lugar a los mismos individuos y no al orden social)”3.
Desde otra perspectiva, autonomizar al mercado, dotarlo de
una presunta vida aislada de las luchas y conflictos socio-
políticos, tiende a generar lo que Bourdieu denomina
“hábitus”, puesto que precisamente esa pretensión de
autonomía es lo que impide a los sujetos en lucha, poder
totalizar al mercado, incluyéndolo dentro de la trama del
drama social. Y si no se visibiliza la inmersión del mercado
en tanto arena de lucha, al lado de otras, se sigue
alimentando esa “violencia simbólica”, que según Bourdieu, es3 Bourdieu, Pierre; “Las estructuras sociales de la economía”, página 24.
el mecanismo por el cual uno de los capitales (en el caso del
sistema capitalista, estamos hablando del capital económico),
logra presentarse a sí mismo como legítimo, algo dotado por
naturaleza para ejercer el poder, de modo universal. De modo
que hay que bucear cuidadosamente dentro de las estructuras
de los poderes sociales, con el fin de demostrar que tal
dominación por el mercado no tiene nada de necesario.
En lo que hace específicamente a la conceptualización y el
por qué hablamos de la Economía social y solidaria, debo
mencionar brevemente los antecedentes históricos de esta
categoría. Rastreando una suerte de “arqueología” de los
términos, tal como antes me refiriera al modelo utilizado por
Foucault, los orígenes de este pensamiento se dan a partir
del avance de la sociedad industrial y el devenir de la
modernidad capitalista. Es entonces, a fines del siglo XVIII
y comienzos del XIX, cuando la vida económica de las
sociedades capitalistas nacientes, con la hegemonía burguesa,
se dividen en dos sectores fundamentales. Por un lado, el
sector agrícola-ganadero, proveedor de materias primas que
luego deben ser manufacturadas en las modernas fábricas y
agregárseles valor. Por el otro lado, el complejo de modernas
fábricas que comienza a surgir con el auge del industrialismo
en las grandes ciudades; con las revoluciones burguesas, éste
sector es el más pujante y confina al primero a mero
proveedor de materias primas y alimentos. Pero tal división
se construye desde categorías de la llamada “economía
formal”, con lo cual se deja por fuera una pléyade de
pequeños tenderos, comerciantes, trabajadores manuales, etc,
que se consideraban atrasados por el avance capitalista, pero
lejos estarían de desaparecer (puesto que hoy en día los
seguimos encontrando). En las conceptualizaciones originales,
se habla de “sector informal” o “tercer sector”, para nominar
de modo global todas aquellas actividades no hegemonizadas
por el mercado moderno. Veamos lo que se dice en el texto de
Mirta Vuotto: “Esas categorías involucran al asalariado, al
indigente, al que quiere devenir productor independiente y al
que ya es artesano o pequeño propietario…”4. Por ende, vemos
que en un principio esta disciplina se conformó para englobar
una vasta categoría de sujetos sociales, desde el indigente
hasta el pequeño artesano, que no entraban en el arquetipo
del proletario y mucho menos el burgués de la sociedad
capitalista. Además, me parece interesante resaltar que la
autora en ese texto, critica la discriminación que lleva a
cabo las nuevas ciencias del espíritu en el siglo XIX, al
considerar que la asociación de esos sujetos se ve
reemplazada por el nuevo individualismo que beneficia a todos
: “(Charles Gide resalta como) ilusorio creer que la
asociación fue más practicada en el Medioevo, y refuta la
creencia en que el siglo XVIII se caracterizó particularmente
por la declinación del espíritu asociativo y el desarrollo
4 Vuotto, Marta; “Charles Gide, una referencia singular para identificar la economía social y definir su identidad”, en libro Economía Social, página 44.
del espíritu individualista”5. Entonces, más adelante ya en
el siglo XX, con las grandes crisis capitalistas del 1930 y
post- segunda guerra mundial, es que se van a empezar a
asociar esos sectores considerados “informales” por la
hegemonía capitalista. Y es allí, que la conceptualización
sobre la Economía social va a ir tomando nuevos bríos, en
función de conceptualizar ese tipo de “otra economía”, en
rigor, proyectos alternativos al del gran capital cartelizado
y la mano de obra asalariada siendo explotada.
3): HACIA LA ECONOMÍA SOCIAL: UNA NUEVA ONTOLOGÍA.
Aquí me parece que lo estudiado en tanto temática de “otra
economía”, va dirigido a desmontar los andamiajes
fundamentales del neoliberalismo, la “ley de la selva”, la
ganancia indiscriminada, el homo económicus y tantos otros.
Hablamos de “otra economía”, para sostener la proyección
política con eficacia real de los relatos y sujetos sociales
que quedan soterrados por las distintas hegemonías de turno.
Es por eso que, diría, se trata de una nueva ontología, ya
que hace a la misma discusión de los parámetros con que la
civilización europeo-occidental se presenta a sí misma en
tanto valores absolutos de la humanidad. Así, es ontológica,
e intenta superar la simple dualidad que se vió durante la
hegemonía de la Unión Soviética, donde el patrón cultural del
imperialismo soviético autoritario, se presentó en tanto
5 Vuotto, Marta; “Charles Gide, una referencia singular para identificar la economía social y definir su identidad”, en libro Economía Social, página 56
única vía alternativa al imperialismo del capitalismo yanqui.
Ya desde los sesenta se emergió toda una cadena de demandas
de las distintas sociedades que no podían ser reducidas en su
complejidad a la única disputa de poder Estados Unidos/Unión
Soviética. De esto nos va a hablar Karl Polanyi, para poner
de manifiesto los modos en que las distintas sociedades, a lo
largo de la historia humana, llevaron a cabo distintas
imbricaciones en sus relaciones mutuas, de las cuales el
mercado es sólo una expresión (e incluso, de las más
recientes). Ni qué habar del mercado todopoderoso de la era
hegemónica neoliberal, puesto que el mercado que existió
durante siglos, realmente lejos está de este modelo del único
asignador de recursos mediante la ley oferta/demanda. Polanyi
apunta a resaltar que durante siglos existieron canales de
intercambio de forma recíproca, y que fueron sometidos por el
mercado en tanto campo de fuerzas. Ahora bien, mantener vivas
esas formas solidarias de intercambio recíproco hace a la
centralidad de la economía social de hoy. “Desde un punto de
vista empírico constatamos que los principales modelos son la
reciprocidad, la redistribución y el intercambio. La
reciprocidad supone movimientos entre puntos de correlación
de grupos simétricos; la redistribución designa movimientos
de apropiación en dirección a un centro, y luego de este
hacia el exterior”6.
6 Polanyi, Karl; “La economía como proceso institucionalizado”, página 5.
Amén de lo anterior, Polanyi al estudiar digamos de forma
antropológica las distintas maneras en las que el intercambio
de todo tipo de bienes materiales y espirituales se llevó a
cabo en la historia, nos instruye de que ya en la Grecia
clásica encontramos la forma mercado como lugar de
compra/venta (incluso de esclavos). Pero que tal institución
solo constituía una forma social más, aunque de ninguna forma
sea la excluyente (se le atribuía mayor jerarquía a las
reuniones de hombres libres, y su deliberación de los temas
de la Polis en el Ágora), y se podría decir que el ámbito por
antonomasia de la reproducción de la vida, pasaba por el
oikos (lo que hoy traducimos como unidad familiar). Nos dice
Polanyi: “Aristóteles enseñaba que a cada tipo de comunidad
(koinônia) correspondía un tipo de buena voluntad (philia)
entre sus miembros, que se expresaba en la reciprocidad
(antipeponthos). Esto se verificaba tanto para las
comunidades permanentes como las familias, tribus o Estado-
Ciudad como para las comunidades de tipo menos permanentes7”.
De allí el origen etimológico de la palabra economía, en
tanto administración del patrimonio, que hace a la
reproducción de la vida en común de los familiares y sus
esclavos en aquel tiempo. Hablando del mercado en la Hélade
clásica, recordemos al respecto que Aristóteles censuraba
como moralmente injusto o desproporcionado, los intercambios
llevados a cabo en el mercado que no conlleven una necesidad
primordial de vida (una carencia en el oikos), sino el afán7 Polanyi, Karl; “La economía como proceso institucionalizado”, página 7.
de acumular riqueza, bajo el nombre de crematística. De lo
anterior se sigue que, primero, el mercado no adquiere su
pretensión de exclusividad en el intercambio de mercancías o
productos, sino hasta lo que llamamos Modernidad, y segundo,
que ya las distintas comunidades clásicas vislumbraban algo
al menos asimétrico entre los sujetos que llevaban a cabo
transacciones en el mercado. Este punto es esencial en los
estudios de Polanyi, puesto que a éste le interesa quitar el
velo a la supuesta neutralidad del mercado, que haría a la
mayor felicidad mediante la mejor asignación de los recursos
(escasos, por cierto). El autor nos pone sobre aviso, que en
la sociedad capitalista/industrial-moderna, al separarse al
productor de sus medios de producción, y consiguientemente,
al productor del fruto directo de su trabajo (que es puesto
en circulación y así aumenta innecesariamente su valor), en
consecuencia lo que existe es una brutal asimetría entre los
individuos que realizar una cierta transacción mercantil.
Incluyendo lo que antes planteara sucintamente de los tópicos
de Pierre Bourdieu, hay que entender al mercado como arena en
constante lucha entre los sujetos, luchas concretas por el
poder, por controlar los capitales con los que se lleva a
cabo esa misma disputa. Yendo aún más profundo: ni siquiera
la arena misma en tanto contorno o espacio inter-relacional
está ausente de una clara intencionalidad. Puesto que según
Bourdieu manifiesta, los contendientes con mayor poder
relativo, además de controlar los capitales y el hábitus,
disponen asimismo de las condiciones o “reglas” mediante las
cuales poner en juego o disputar su hegemonía. En este
sentido, la tarea ardua de disputar los capitales al interior
de un espacio de poder, para los que vienen siendo dominados
y hegemonizados, se duplica: ya no se trata sólo de
conquistar posiciones dentro de una arena “neutra”, al
contrario, hay que “dar vuelta” todo el dispositivo mismo, la
estructura en términos de Bourdieu, con el fin de poner de
manifiesto que esas reglas están hechas a imagen de los
vencedores. Una vez más, vuelvo al inicio del presente
informe, donde expresé la necesidad de trabajar en ámbitos
como la Cátedra de Economía Social y Solidaria de cara a la
totalidad de la comunidad, para así poder desde nuestro
espacio, disputar sentidos y poderes de decisión. El primer
paso, como vengo señalando, es aprender que los términos y
lenguajes en disputa lograr generar sentidos que se diseminan
en el tejido social, reificando la dominación de unos en
desmedro de otros. Nuevamente siguiendo lo explicado por
Polanyi, el discurso neoliberal insiste en que los
intercambios mercantiles están despojados de poder, son
legítimos y justos, son sólo intercambio de mercancías por
otras mercancías; sucede que los productos son escasos, por
eso no todos pueden tener lo mismo, mientras que los deseos
son ilimitados. A tal escueto resumen se reduce, más menos,
el discurso neoliberal acerca de las desigualdades que ese
mismo mercado autorregulado genera, de modo desenfrenadamente
creciente. Y que esas desigualdades se irán corrigiendo
cuando se produzca “el desborde” de la copa: una vez que los
grandes capitales hayan saciado sus apetitos lo suficiente,
como para que la riqueza restante pueda ser distribuía entre
los no-propietarios.
Ahora bien, tal ejemplo de mercado perfecto no existe como
tal, ni existió en ninguna realidad histórica concreta. Es
sólo un modelo teórico, imposible de llevar a la práctica,
pura teoría para esconder la misma ideología neoliberal que
justifica. De ningún modo puede existir además, intercambio
de bienes y servicios, sin mediar poderes inter-subjetivos,
como afirma Polanyi, en cada época la humanidad se dio
distintas esferas de producción, intercambio y consumo,
mediadas por lógicas recíprocas por lo político, cultural,
religioso, comunal, etc. Es el mercado todopoderoso, tomado
por los grandes monopolios que utilizan de rehenes a los
consumidores para sus planes de especulación, el que genera
la ficción de un mercado que debe estar por sobre lo político
y social. Algo más que debe quedar claro, es la completa
insuficiencia de teorías como las del “desborde”
anteriormente señaladas, para hacer frente a los crecientes
problemas sociales, y ayudar en la construcción de otra
economía, solidaria y con sentido comunitario desde las
bases. En efecto, la teoría anteriormente esbozada, se ha ido
tramando al interior mismo del stablishment neoliberal, como
una forma de hacer frente a las injusticias creadas por el
mercado librado a su juego, injusticias que ya no pueden ser
ignoradas siquiera por los propios propulsores del “mercado
libre”. Además, no es con las sobras que los desposeídos van
a lograr construir una nueva legitimidad al seno de prácticas
sociales solidarias en lo económico, ya que esas sobras (que
por otra parte nunca llegamos a ver), están concebidas casi
como un ejercicio altruista, de dar un diezmo para que no se
muera de hambre un inferior. Pues entonces, los autores del
pensamiento “decolonizador” decolonial (esto es, pensarnos a
nosotros mismos como herederos de comunidades asesinadas en
la conquista genocida, desmontando los andamiajes
categoriales que justifican nuestra inclusión en la sociedad
occidental civilizada), estos pensadores, digo, son de
especial importancia para rechazar ese tipo de limosnas. Esa
corriente de pensamiento, con autores como Sousa Santos,
Anibal Quijano, etc, es un ejemplo notable de intención por
crear “otra economía”, comenzando desde el plano de la lucha
simbólica. Echar la mirada a nuestro pasado común y entender
que las comunidades que aquí vivían poseían (y poseen) toda
una cosmología en cuanto a la organización del trabajo
comunitario en hermandades o naciones propias. Reivindicar el
Buen Vivir que se aleja del mero consumo derrochador de
mercancías, para producir lo necesario para la comunidad, en
armonía con el entorno natural, sin pretender destruirlo, es
un gran avance en lo que respecta a impugnar las
desigualdades del capitalismo neoliberal desde sus bases. De
modo que a mi parecer, allí reside un potencial formidable,
en lo que hace a repensar las condiciones bajo las cuales
nuestras sociedades se insertaron en el sistema capitalista
mundial. Es decir, pensarnos en tanto el sujeto que con su
explotación como mano de obra esclava, hizo posible el
surgimiento del mercantilismo mundial luego de la Conquista,
nos puede hacer reflexionar detalladamente en lo que Foucault
denominó la acumulación de cuerpos que antecede a la
acumulación de capital. Experiencias históricas como la de
Bolivia y Ecuador, en las cuales las Constituciones y los
gobiernos reconocen la extraordinaria diversidad de sus
naciones, llegando a considerarse por ende pluri-nacionales,
es un ejemplo notable de que las comunidades sojuzgadas
siguen existiendo y con fuerza. También constituye en sí
mismo un cambio de paradigma sin precedentes en nuestra
región, al tomar el punto de vista de los desplazados por la
mano invisible del mercado y el sentido único del progreso
capitalista. Todo lo cual confluye en la reflexión y el
cuestionamiento a las pretensiones de validez universal de la
cultura occidental/capitalista, que se presenta a sí misma
como la racionalidad encarnada en la historia. Desde el
advenimiento de la Conquista, las posteriores revoluciones
burguesas cuyo sumun encontramos en Francia, la civilización
europea se presenta en tanto la civilización por antonomasia,
relegando a todos los otros pueblos a la barbarie y por ende,
siendo pasibles de ser conquistados y civilizados.
Ahí encontramos el embrión fundamental de la contraposición
civilización/barbarie, que es central al interior del devenir
capitalista. A partir de esas revoluciones, entonces, el ser
humano se coloca en la posición privilegiada, por sobre la
naturaleza, a la que sólo ve como recurso para explotar y
aprovechar los recursos (una vez más, escasos) que ésta le
provee. Así se ingresa en una carrera desenfrenada por el
control de esos recursos, su explotación, sin tener en cuenta
la sustentabilidad del modelo, ya que se trata de recursos de
difícil renovación. Sustentabilidad que se encuentra hoy en
día peligrosamente amenazada, aunque desde los países
centrales no parece haber otra alternativa que continuar el
saqueo de esa naturaleza vista en forma inferior, es decir,
mero recurso. Desde nuestras latitudes, entonces, la
vitalidad nueva que encuentran los procesos políticos de Sur,
vienen dados por invertir la lógica de los pilares mismos que
están en la base del modelo, presentado por siglos como el
único posible. Partiendo de la base, como ya anotara más
arriba, que para las comunidades autóctonas, la vida social
se concibe de modo excluyente en armonía con el ambiente
natural, sin necesidad de saquearlo o explotarlo
indiscriminadamente. Los sistemas de riegos increíblemente
desarrollados que encontraron los peninsulares al momento de
arribar a América, (y que tomaron como modelo, por su
simplicidad y eficacia), consiste en encauzar las
precipitaciones, por rieles que conduzcan el agua hacia las
poblaciones y sembradíos. Así, no hace falta ningún tipo de
violencia sobre lo que ellos consideran “Pacha Mama”, que
debe ser conservada cuidadosamente, puesto que es fuente de
toda vida y salud; de modo que destruirla (como según parece,
se ha propuesto el hombre occidental europeo), conlleva
irremediablemente a extinguirnos a nosotros mismos como
especie viviente. Tales saberes y prácticas ancestrales, han
conseguido constituirse en la actualidad, en bloques de poder
efectivos al interior de sus sociedades, rompiendo el rezago
al que habían sido confinados por las oligarquías nacionales.
Se trata de experiencias históricas sin precedentes en todo
el orbe, donde se ponen en movimiento los pilares de “otra”
forma de conducirse para con los miembros de la comunidad,
como con la economía, la naturaleza, etc. Es preciso señalar,
en este punto, cómo esas comunidades comprenden el mundo
productivo en función de la evolución de núcleos familiares,
que se van ampliando para constituir distintas Naciones o
pueblos que conviven entre sí. La semántica de vocablos como
“hermandad” es totalmente distinta de las que aprendemos como
propias a los países europeos. Tal núcleo familiar, es el
punto principal desde el cual se proyecta la vida económica
toda, y como vimos a lo largo de la cursada, estamos dentro
de los fundamentos genuinos de la Economía Solidaria: una
economía que apunte desde sus bases a la reproducción (no
sólo material, sino también simbólica, cultural, religiosa,
artística, etc), de los miembros de la comunidad, antes que
la avidez por el lucro. Cuya unidad de producción,
distribución y consumo viene dada por la familia en primer
lugar, para luego abrirse al resto de las familias. Obsérvese
que de este modo, se rompe la asimetría entre el trabajador
despojado de la propiedad de sus instrumentos laborales, y
por ende condenado a no poder consumir lo que produce, que es
propia a la sociedad capitalista. Aquéllos, brevemente, son
las bases sobre las que se asienta la “otra economía”,
solidaria y autosustentable. Es decir, la reproducción de la
vida no pasa únicamente por producir mercancías para un
mercado y consumir el excedente. Se produce lo que se
consume, y el resto puede ser llevado al mercado, siempre que
tal producto no comprometa a la explotación del personal.
Aquí encontramos un adjetivo fundamental, a la hora de
caracterizar los componentes de la “otra economía”. Me
refiero a que la reproducción de la vida aquí es ampliada: tal
como ya anoté, no se refiere única y exclusivamente a lo
económico tan caro al capitalismo, sino de todas aquellas
circunstancias de lo que se considera dentro de una sociedad,
debe ser lo indispensable para vivir una existencia digna.
Entonces, al hablar de reproducción ampliada de la vida, los
autores estudiados hacen hincapié en diversas dimensiones de
la vida, que complementan y superan la meramente material: la
cultura, la salud, educación, trabajo en armonía y no
explotación, métodos de producción compartidos, etc.
Siguiendo a José Luis Coraggio (que es uno de los que
mayormente han teorizado esto de “reproducción ampliada de la
vida”, la “economía del trabajo”, dentro de las Unidades
Domésticas, puede entenderse:
a): Como trabajo de reproducción propiamente dicho, que se
complementa en diverso grado con medios de producción,… de
“autoconsumo” para la reproducción material y simbólica de su
vida8;
b): como trabajo mercantil
1): produciendo… de manera autónoma mercancías;
2): como trabajo dependiente asalariado9;
c): como trabajo de formación: dedicando tiempo a incrementar
sus capacidades…;
d): como trabajo comunitario o de organización colectiva10.
Como vemos, hay que resaltar el fundamento transformador que
conlleva en su seno la economía social, en tanto
potencialidad de concebir sociedades sin explotación del
trabajo por el capital. Tal proyecto de otra sociedad, no
responde meramente a un paliativo (reacción ante situaciones
de crisis), para ser avasallada por el mercado luego, como
8 Coraggio, José Luis;. Economía del Trabajo. En: CATTANI, A.D.: La Otra Economía, ed. Altamira-UNGS-OSDE, Buenos Aires, Argentina, 2004, página 5.
9 Coraggio, José Luis;. Economía del Trabajo. En: CATTANI, A.D.: La Otra Economía, ed. Altamira-UNGS-OSDE, Buenos Aires, Argentina, 2004, página 5.10 Coraggio, José Luis;. Economía del Trabajo. En: CATTANI, A.D.: La Otra Economía, ed. Altamira-UNGS-OSDE, Buenos Aires, Argentina, 2004.
algo subordinado nuevamente. Así nos lo afirma Coraggio al
comenzar su artículo: “la Economía del Trabajo sólo puede
comprenderse cabalmente en contrapunto con la economía del
capital, pues es, como otras propuestas que se tratarán en
esta obra, una posibilidad a desarrollar a partir de
contradicciones en el seno del sistema capitalista…”11
4): BREVE RESÚMEN DE EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS Y
EUROPEAS EN TORNO A “OTRA CONOMÍA”.
A tal respecto, países de nuestro Continente (en particular
Argentina, Brasil y Venezuela), han incorporado a sus
legislaciones, un régimen especial denominado de “fábricas
recuperadas”. Creo que vale la pena hablar de las mismas como
otra forma de encontrar maneras solidarias de llevar a cabo
la reproducción de la vida (ampliada), y no persiguiendo
únicamente el lucro. El régimen de fábricas recuperadas,
contempla y permite a los trabajadores de empresas que se
declaran en quiebra por sus dueños, tomar la producción de la
empresa por sí mismos, dirigiendo las decisiones al mismo
tiempo que realizan el trabajo manual. El hecho de ser
reconocidas por la legislación nacional de diversas naciones,
es un hito de gran trascendencia, puesto que marca una
ruptura con el pasado, cuando ante el quiebre de una gran
empresa, miles de trabajadores podían quedar en una situación11 Coraggio, José Luis;. Economía del Trabajo. En: CATTANI, A.D.: La Otra Economía, ed. Altamira-UNGS-OSDE, Buenos Aires, Argentina, 2004, página 1.
de grave vulnerabilidad económica y social (recordemos que se
pierde la condición de asalariado y a la vez la de agremiado,
con lo cual se pierden servicios básicos e indispensables
como la obra social). Ante tal alternativa, los obreros
intentaban anteriormente continuar la producción de modo
auto-gestionado, pero se encontraban con la brutal represión
policial, haciendo valer una normativa que contemplaba esa
tentativa como un intento de usurpación de la propiedad
privada. De este modo, las fábricas recuperadas en
Latinoamérica, constituyen una gran salida de miles de
obreros ante la inminente quiebra de muchas firmas,
colapsando en medio de la crisis neoliberal que sacudió a la
mayoría de nuestros países a fines del Siglo XX. Igualmente
hay que decir que a muchas intentonas no se les hace sencillo
conseguir la personería jurídica y ser reconocidas legalmente
como tal, al lado de otras que no han tenido éxito en
continuar sosteniendo la producción. Más allá de los casos
particulares, me parece paradigmático el caso de esta nueva
forma de concebir la producción por parte de los
trabajadores, y es de celebrar que en este caso el Estado
acompañe en la legislación, para prevenir los casos antes
mencionado de represión hacia los intentos de toma de
fábricas. La emergencia de este recurso ad hoc por parte de
los trabajadores, y su reconocimiento legal posterior, son
una clara muestra de la forma en que en América Latina, se ha
dado el avance histórico de la “otra” forma de hacer
economía. En efecto, tal lo estudiado en el Seminario, hemos
podido rastrear que en nuestro Continente, la economía
llamada social y solidaria, acompaña la necesidad de los
pueblos de darse a sí mismos distintas salidas a las
recurrentes crisis de los modos de acumulación capitalistas
(luego de la caída del patrón agroexportador en el 30, hasta
la crisis neoliberal de fines de los noventa). La anterior es
una característica histórica que diferencia las formas
alternativas de construcción económica, de las experiencias
similares desarrolladas en el continente europeo. En este
caso, al ser los países norte-europeos el área geográfica de
nacimiento del capitalismo burgués moderno, ya desde los
orígenes de la expansión de este sistema, hubo intentos por
mejorar las paupérrimas condiciones de existencia en que se
encontraban los individuos que iban a trabajar a las fábricas
modernas. En ese sentido, hemos visto la construcción de los
“falansterios”, de Owen, pequeñas comunidades donde se pueda
desarrollar una vida planificada y ordenada entre todos,
incluyendo el trabajo, la educación de los menores, la vida
recreativa, etc., pero sin la febril actividad de la sociedad
abierta. Incluso estos experimentos llegaron a ser probados
en realidad, aunque con magros resultados, ya que es
imposible detener en los siglos XVIII y XIX, el pujante
desarrollo industrial, y reemplazarlo por una especie de
“vuelta a lo rural”. Por otro lado, Fourier pensaba en lo que
se dio en llamar “socialismo” o más tarde, “socialismo
utópico” por oposición al marxismo y al “socialismo
científico”. El primer socialismo también pensaba en una
sociedad ideal auto-regulada, donde cada uno consumiera lo
que produce en una pequeña comunidad, alejados de las
enfermedades que aquejaban a los que iban en busca de un
salario a las fábricas, donde incluso se llegaba a dormir en
condiciones de hacinamiento, luego de una jornada laboral de
15 horas. Al presentarse como un movimiento que buscaba una
comunidad auto-sustentada ideal, muchos de los adherentes al
socialismo primigenio, llegaron a sabotear las máquinas
modernas de producción en las fábricas, destruyéndolas para
sabotear ese sistema productivo dañino para los hombres, que
serían reemplazados progresivamente por las autómatas.
5): CONSIDERACIONES FINALES.
En definitiva, como he descripto en el corpus teórico del
presente trabajo, la Economía Social y Solidaria refiere a un
vasto campo dentro de lo específicamente económico, social,
político y cultural. Al presentarse a sí misma como una forma
distinta de concebir y practicar la economía, “otra” economía,
que no esté basada en la explotación de la mano de obra y el
afán desmedido de lucro, sino en la mancomunión de todos los
miembros de una comunidad, con el fin de producir lo
necesario para la vida y en respeto por el medioambiente y el
prójimo. Comprender desde su seno tales proyectos económicos
(que lejos están de ser abstractos), son vitales en una
carrera de Licenciatura en Ciencia Política, para
desenmascarar los grandes mitos del capitalismo en su fase
neoliberal hegemónica. La mano invisible de un mercado
perfecto que todo lo regula y es el mejor asignador de
recursos, la ley de la oferta y la demanda de bienes escasos,
lo económico escindido de otras actividades fundamentales
para la existencia humana, el “homo económicus”, individual y
a-histórico, no son más que ardides que arguye el propio
bloque neoliberal de poder, para auto-afirmarse. Así,
derribar tales muros míticos es un primer paso fundamental a
la hora de construir otro tipo de sociedades con justicia
social.
En un segundo momento, he anotado sucintamente algunas de las
experiencias históricas que se están desarrollando en nuestro
Continente, y que representan un cambio de paradigma, un
pensamiento “decolonial”, en función del cual, las otrora
Colonias de la Corona española, recuperan una subjetividad
propia a la hora de convertirse en protagonistas de sus
propios destinos históricos. Eso en cuanto al “Buen Vivir”,
las Constituciones plurinacionales de Bolivia y Ecuador. En
Argentina, Brasil y Venezuela, la rica experiencia de las
fábricas recuperadas, avaladas por el Estado con leyes de
carácter federal. Sin embargo, hay que dejar en claro que la
economía solidaria no plantea la mera sustitución del Mercado
por el Estado, ya que ello conllevó en la Unión Soviética
gigantescas violaciones a las libertades individuales. Se
trata de que los pueblos construyan alternativas reales de
poder, donde no exista la explotación del prójimo, en
condiciones de respeto por la dignidad humana, el medio-
ambiente, y con justicia para todos y todas.
BIBLIOGRAFÍA GENERAL:
-Polanyi, Karl; “La economía como proceso institucionalizado”, New Yor,
1985;
-Vuotto, Marta; “Charles Gide, una referencia singular para identificar la
economía social y definir su identidad”, en libro Economía Social;
- Bourdieu, Pierre; “Las estructuras sociales de la economía”, Manantial,
Buenos Aires, 2001.
-Feinmann, José Pablo; “La Filosofía y el barro de la historia”; Buenos Aires,
Planeta, 2008.
-Coraggio, José Luis; Economía del Trabajo. En: CATTANI, A.D.: La Otra Economía,
ed. Altamira-UNGS-OSDE, Buenos Aires, Argentina, 2004.