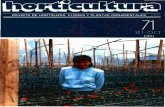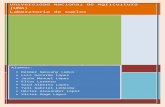A-B-Sudario de Jacinta Escusos
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of A-B-Sudario de Jacinta Escusos
A-B-Sudario de Jacinta Escudos
Jacinta Escudos es en la actualidad una de las
escritoras salvadoreñas más destacadas del panorama
literario nacional y centroamericano. Nacida en 1961,
Escudos es contemporánea de un grupo de escritores del
istmo que a partir de los noventa renueva la literatura de
la región. Entre estos escritores se encuentran, además de
Jacinta Escudos, Horacio Castellanos Moya (1957), Rafael
Menjívar Ochoa (1959), Rodrigo Rey Rosa (1958), Franz
Galich (1951), y Carlos Cortés (1962). Refiriéndose a las
obras de estos escritores el crítico Werner Mackenbach
apunta: “Las nuevas literaturas centroamericanas se sirven
de una amplia gama de técnicas y recursos narrativos, toman
préstamos de los más diversos géneros y subgéneros y son
caracterizadas por las más diversas rupturas, así como los
procesos de cambio y las continuidades tanto en la temática
como en lo formal” (3).
Hasta la fecha Jacinta Escudos ha publicado los
siguientes libros: Apuntes de una historia de amor que no fue (1987),
Contra-corriente (1993), Cuentos sucios (1997), El desencanto (2001),
Felicidad doméstica y otras cosas aterradoras (2002), A-B-Sudario (2003),
El diablo sabe mi nombre (2008) y Crónicas para sentimentales (2010).
Entre ellos se destaca A-B-Sudario no solo por haber ganado el
premio Mario Monteforte Toledo 2003 sino por ser una de las
novelas más innovadoras y experimentales que se han escrito
tanto en el panorama literario salvadoreño como
centroamericano en los últimos tiempos. Para Arturo Arias,
esta novela “activates surprising verbal patterns and
anecdotal interactions in unruly language generated by an
unruly self ” (“activa patrones verbales sorprendentes e
interacciones anecdóticas en un lenguaje indomable generado
por un yo indomable”; Taking 24).1 A la vez, es una muestra
excelente de la novela centroamericana de este período, en
la que el problema central de la textualidad viene a ser
“representing language without any intention of conveying
extratextual meanings”
(“representar el lenguaje sin la intención de transmitir
significados extratextuales”;
2
Taking 23). Como la misma autora apunta en una entrevista que
le realizara José Víctor Huezo, la novela A-B-Sudario es un
libro “que ‘tiene diálogos, cartas, un diario de la
Cayetana, conversaciones, voces que se cruzan, hay muchos
intertextos, que llaman los académicos. No es una novela
clásica en su estructura, es una novela collage, muy
experimental” (1).
En este ensayo sobre A-B-Sudario, me propongo estudiar
cuatro aspectos de esta novela: algunas de las técnicas
narrativas que se utilizan--para lo cual tomaré algunos
ejemplos del primer capítulo y del quinto--, la
caracterización de los personajes, la reflexión sobre el
lenguaje que se lleva a cabo en la obra y los elementos de
metaficción que presenta. Como se verá en el análisis de
estos aspectos, A-B-Sudario incorpora elementos tanto
modernistas como posmodernistas y se define como un texto
que hace de la escritura su preocupación fundamental.2
La historia que se desarrolla en A-B-Sudario se centra en
los esfuerzos de una escritora llamada Cayetana por producir
una novela. Para ello, viaja de Karma Town a
3
Sanzívar, dos diferentes ciudades que el lector puede
fácilmente identificar como Managua y San Salvador. En uno
de esos viajes la protagonista conoce a cuatro hombres en el
bar El Egipcio, quienes pronto se convierten en sus más
fieles seguidores y amigos. Su relación con los cuatro es
intensa, aunque no necesariamente romántica en el
tradicional sentido de la palabra. Así como partes de A-B-
Sudario se concentran en la lucha que a diario vive la
Cayetana para escribir, o en escenas que detallan el
frecuente uso que hace del licor, la mariguana y la
cocaína para enfrentarse a la nada, muchas otras partes de
la novela también nos presentan diálogos entre la Cayetana y
los cuatro amigos, y de estos entre sí. La obra termina
cuando la Cayetana por fin finaliza su novela pero, a pesar
de ello, su vida no adquiere mayor significado. El último
capítulo es un encuentro frustrado con la muerte.
Como Seymour Chatman apunta, “In classical narratives,
events occur in distribution: they are linked to each other
as cause to effect, effects in turn, causing other effects
until de final effect” (“En las narrativas clásicas, los
4
sucesos ocurren de acuerdo a una distribución: están
relacionados unos con otros como causa y efecto, efectos que
a la vez causan otros efectos hasta el efecto final”; 46).
Como se desprende del sumario ya dado, los hechos que
ocurren en A-B-Sudario carecen de una sucesión no solo
temporal sino también causal. Dividida en doce capítulos,
cada uno de ellos es una unidad en sí mismo. Entre los
capítulos hay discontinuidad de tiempos y de espacios. Por
ejemplo, si en el capítulo primero tenemos la presentación
de los personajes principales y la forma en que se
conocieron, el capítulo dos, titulado “Blanco y negro”, se
centra en la Cayetana y en sus esfuerzos por escribir su
novela. Únicamente sabemos que ella se encuentra en un
apartamento, pero desconocemos la relación de esta escena
con las del capítulo anterior en términos temporales. Hay
otros capítulos que también se presentan de la misma forma.
El capítulo V, titulado “Zoom”, se centra en la Cayetana
tomando cocaína y en el viaje en que se interna. El
capítulo siete, “Planos cercanos, conversaciones sin la
catedral”, es un conjunto de diálogos entre la Cayetana y
5
sus amigos donde se nos revela el tipo de relación que la
Cayetana mantiene con cada uno de ellos. El capítulo nueve,
“Flash-back: la hora de los diablitos”, nos sumerge en uno
de los intentos de suicidio de la protagonista. Más que
relatarnos una historia que se desarrolla y avanza mediante
cada capítulo, y donde predominan los sucesos causales y
lógicamente concatenados, lo que la autora hace a través de
esos capítulos es mostrarnos diferentes planos y
perspectivas de los conflictos de su protagonista. En vez de
presentar un desarrollo lineal, cada capítulo pareciera ser
una puerta que nos lleva a profundizar nuestro conocimiento
de la Cayetana y de su problemática.
Otro aspecto que se advierte en la estructura general
de la obra es el predominio de las escenas sobre los
sumarios y la frecuente ausencia de un narrador omnisciente
que controle los hilos de la narración. En A-B-Sudario este
tipo de narrador aparece en muy contadas ocasiones. Lo que a
la autora le interesa es que los personajes se comuniquen
directamente con el lector, sin la constante mediación de un
narrador que interprete y exponga sus ideas. Es así que el
6
autor implícito se vale de diversas técnicas narrativas
para lograr su propósito.3 En la obra predominan los
diálogos en estilo directo y objetivo, los monólogos
interiores, la narración en primera persona, el predominio
del tiempo presente en las narraciones y escenas, el diario
y las cartas. También tenemos narraciones en segunda y
tercera persona pero prácticamente manteniendo siempre la
focalización en la Cayetana. En otras palabras, las
técnicas narrativas que la obra presenta podrían ubicarla
dentro de la corriente modernista. No obstante, hay otros
elementos como la metaficción, la ironía, el humor, el juego
de palabras y la importancia de la escritura que nos
sugieren el carácter postmoderno de esta novela. En este
estudio vamos a centrarnos primero que todo en el análisis
de algunas de las técnicas narrativas más interesantes
utilizadas por la autora para luego enfocar los otros
aspectos mencionados.
Al comentar un pasaje del Ulises de James Joyce,
Randall Stevenson apunta:
7
Typical of his writing, the above passage
practices a kind of literary Cubism, an almost
simultaneous use of alternative perspectives,
points of view which repeatedly switch between
cat, character and author, inner consciousness and
objective distance . . . constantly shifting the
narrative through a spectrum of techniques and
points of view .
Típico de su escritura , el pasaje anterior
practica una especie de cubismo literario, el uso
casi simultáneo de perspectivas diferentes, puntos
de vista que repetidamente cambian entre el gato,
el personaje y el autor, conciencia interior y
distancia objetiva . . . constantemente cambiando
la narrativa a través de una amplia gama de
técnicas y puntos de vista. (52)
El uso de técnicas narrativas parecidas puede
apreciarse en el primer capítulo de A-B-Sudario, así como en
el resto de la obra. Este capítulo primero se divide en
diecisiete segmentos separados unos de otros por un doble
8
espacio que marca en el texto el cambio de escena, de tiempo
narrativo o de punto de vista. Estos segmentos constituyen
un tejido como piezas de un rompecabezas que el lector se ve
en la necesidad de armar. Básicamente en ellos se le
presentan al lector dos sucesos fundamentales dentro del
desarrollo de la trama: el primer encuentro entre la
Cayetana y Homero y la introducción de esta al Fariseo,
Pablo Apóstol y el Trompetista. A la misma vez, tenemos una
introducción al personaje de la Cayetana y a sus
conflictos, miedos y manías. Todas las técnicas narrativas
utilizadas por la autora contribuyen a crear la visión
interior y exterior de este personaje, haciendo que desde el
primer momento la Cayetana sea una figura que impacta a los
lectores, de la misma forma que a nivel de la historia
impacta a sus amigos.
El primer suceso se narra a través de los fragmentos
tres, cuatro, cinco, seis y ocho, siendo precedidos por dos
segmentos introductorios: la descripción del ambiente que se
vive en el bar El Egipcio y el brindis que los cuatro amigos
hacen por la Cayetana. Contrariamente a lo que ocurre en una
9
novela tradicional, la descripción del bar--escrita en
letras bastardillas--se estructura a la manera de una
acotación de teatro: “Música de danzón. Sombras entrelazadas,
bailando. Humo acuchillado por una luz que lo atraviesa y que cruza el aire
delatando un color gris azulado (11).” A continuación se nos
entrega una narración en tercera persona y tiempo presente
que nos habla del encuentro de tres hombres, Pablo Apóstol,
Homero y El Fariseo con el Trompetista, quien ameniza la
velada en el bar El Egipcio con la música de su trompeta.
Cuando el Trompetista baja del escenario a reunirse con sus
amigos, los cuatro, al unísono, brindan por la Cayetana.
Como sucede en toda narración en la que el narrador tiene
una omnisciencia muy limitada, en esta narración el lector
únicamente tiene acceso a las acciones de los personajes y a
sus palabras pero no a su interioridad ni a sus
pensamientos. Nada sabemos de ellos ni del contexto
histórico y social de la escena. Tampoco sabemos si los
cuatro amigos ya conocen o no a la Cayetana en el momento de
hacer el brindis.
10
Sin que medie entre el fragmento anterior y el
siguiente ninguna transición que alerte al lector sobre un
cambio de punto de vista o de técnicas narrativas, el
fragmento tres se inicia in medias res con una corta narración
en primera persona y en imperfecto. En ella un yo narrante,
que luego descubriremos es la Cayetana, recuerda la
frecuente costumbre que tenía de salir por las noches. Esta
narración es inmediatamente interrumpida por un corto
diálogo en letras cursivas que la completa. Suponemos que el
diálogo se da entre la protagonista y el mesero de un bar.
en el día no miraba a nadie y por las noches
salía a la calle, como los
murciélagos, en busca de
- algún antojo particular?
- tequila. (14)
A partir de ese corto diálogo la obra abruptamente
acorta la distancia entre el lector y el personaje de la
Cayetana mediante cuatro reflexiones interiores que nos
ubican a la Cayetana en un bar, frente a una copa de
tequila. La primera de ellas nos da a conocer los
11
pensamientos y reflexiones de la Cayetana sobre los efectos
del tequila en su cuerpo: “ya lo sé. el tequila me mata. me
da terribles dolores de cabeza y parece que tengo el pecho
lleno de matas de agave . . .”(14). La segunda se marca en
el texto en letras cursivas y entre paréntesis. En ella la
Cayetana reflexiona sobre sus razones para no pedir
Margaritas: “(por supuesto que no pido Margaritas. Margaritas son para
las mujeres. y yo soy muy Cayetana y no tengo por qué tomar licor con
limonada)” (14). En la tercera reflexión interior la Cayetana
nos expresa sus pensamientos ante la copa de tequila que
tiene frente a sí y sobre las razones por las cuales
necesita tomársela:
tengo la copita frente a mí y reflexiono seriamente 4
segundos antes de tomarla, porque sé que es veneno lo que
hay allí. . . . lo que tengo que evitar que se me note en
la cara es que me tomaré aquella copita porque no encontré
cocaína ni mariguana y porque si no me la tomo continuaré
siendo esa que no quiero ser de noche, ni de día, ni a
ninguna hora. (14-15)
12
Por último, en la cuarta reflexión, también en letras
cursivas, la protagonista continúa el pensamiento anterior:
“quiero negarme a mí misma, tomar la goma de un lápiz y borrarme y no saber
que existo . . . ” (15).
El uso del tiempo presente y la simultaneidad que
parece darse entre los pensamientos de la protagonista y lo
que está sucediendo a su alrededor nos hace pensar, a
primera vista, que mediante esas reflexiones nos encontramos
frente a una serie de monólogos interiores que se producen
en la mente de la Cayetana mientras esta se enfrenta a su
copa de tequila dentro del bar El Egipcio el día en que
conocerá a Homero. Sin embargo, la situación narrativa se
complica un poco más adelante del cuarto monólogo cuando
los lectores nos damos cuenta de que a la vez que hay un yo
que experimenta esas reflexiones también se tiene un yo
narrante que le relata a un “tú” su primer encuentro con
Homero, siendo los cuatro monólogos ya mencionados parte de
esa narración:
¿vas a dejar por fin que te cuente cómo lo
conocí?
13
volvamos a la escena del crimen, la noche de
los hechos /no, no puedo recordar la fecha
/entonces, estoy sentada delante de esta copita
transparente llena de tequila, pensando en todo lo
que voy a sentir al día siguiente / estoy en el
Salón ‘El Egipcio’/ por supuesto que estoy sola /
ya sabes que siempre salgo sola / siempre quise
conocer ese lugar. (15)
La complejidad narrativa se incremente por el hecho de
que la llegada de Homero a la mesa de la Cayetana se
describe casi toda en tiempo pasado: “Tuve deseos de
escupirle pero no lo hice . . . ” (16). Al darse cuenta de
lo anterior, lo primero que el lector no puede dejar de
preguntarse es si esos monólogos con que se inicia el
fragmento tres pertenecen al tiempo narrado o al tiempo de
la narración. Siguiendo el razonamiento de Dorrit Cohn ante
narraciones parecidas, es posible pensar que lo que se
produce con esos monólogos es la utilización de lo que esta
crítica llama un “presente narrativo.” De acuerdo a Cohn,
“In this tense, as one grammarian puts it, ‘the speaker, as
14
it were, forgets all about time and recalls what he is
recounting as vividly as if it were before his eyes’59” (“En
este tiempo verbal, como un gramático lo expresa, ‘el
hablante, olvida todo acerca del tiempo y recuerda lo que
está narrando vívidamente como si ocurriera frente a sus
ojos’59”; 198). Y así, Dorrit Cohn continúa:
This “evocative present” --as I prefer to call the
narrative present in a first person context 60--
though it must logically refer to a past
experience, momentarily creates an illusory (“as
if”) coincidence of two time-levels, literally
“evoking” the narrated moment at the moment of
narration. And this apparent synchronization then
makes the language of the text look identical to
the “real” synchronization of an autonomous
monologue text.
Este “presente evocador”—como yo prefiero llamar a
este presente narrativo en un contexto de primera
persona60–aunque debe lógicamente referirse a una
experiencia pasada, momentáneamente crea una
15
ilusoria (“como si”) coincidencia de dos niveles
temporales, literalmente “evocando” el momento
narrado en el momento de la narración. Y esta
aparente sincronización hace al lenguaje del texto
parecer idéntico a la “real” sincronización de un
texto monológico autónomo. (198)
No obstante, el texto de Escudos parece hacer algo más
y de ahí su complejidad. En realidad lo que aquí se produce
es una cierta fusión tanto entre el yo narrado y el yo
narrante como entre el tiempo narrado y el tiempo de la
narración. Ello se advierte no solo con el uso de los
monólogos al comienzo del fragmento sino también con la
mezcla de pasado y presente que hace durante la narración
retrospectiva de su encuentro con Homero:
y yo seguía pensando que su rostro me era familiar
e identifiqué sus ojos. eran igualitos a los de
James Cagney, unos ojos así, de mirada muy abierta
y chispeante, unos ojos que concuerdan con esa
cara de pícaro que solamente tienen Cagney y ese
extraño que está sentado junto a mí. (17)
16
De esta manera se logra un efecto importante: al
recibir el lector los pensamientos del yo narrado en la
forma de monólogos el primero obtiene una vívida impresión
del personaje de la Cayetana y un gran acercamiento a su
interioridad. Lo que fuera pasado se entrega en el texto
como un presente y con ello adquiere fuerza. De hecho, la
autora juega aquí con la distancia narrativa entre el lector
y la narración como si tuviera en sus manos una cámara de
cine con la capacidad de acercar o alejar el lente de la
cámara a lo que la autora desea enfocar, independientemente
de si este material narrativo ocurre en el tiempo narrado o
en el tiempo de la narración. Algo que Dorrit Cohn apunta
respecto a este tipo de fusiones en diferentes narradores
también se puede aplicar al texto de Escudos: “These fusions
and confusions of past and present thoughts manifest a trend
on the part of the first-person narrators to close the gap
that separates past thoughts from their present narration,
and ultimately to abandon retrospection altogether” (“Estas
fusiones y confusiones de pensamientos del presente y del
pasado manifiestan una tendencia de parte de los narradores
17
en primera persona a cerrar el lapso que separa pensamientos
pasados de la narración presente, y últimamente a abandonar
la retrospección totalmente”; 165).
A partir de este momento, el texto continúa
presentándonos el relato de ese primer encuentro mediante
distintas técnicas narrativas y distintos planos temporales.
En el fragmento cuatro tenemos la dramatización de una
escena dialogada entre Homero y sus amigos, con la absoluta
ausencia de un narrador. En esta escena, Homero los pone al
tanto de su primer encuentro con la Cayetana y los temas de
que hablaran.
-¿pero de qué hablaron?
- y yo qué sé! del tequila, de películas . . . Y
hablamos de libros, dice que cuando sea grande
quiere escribir un libro, pero que “ser grande” es
ahora, ya. (18)
Aunque esta escena continúa temáticamente la narración hecha
por la Cayetana en el fragmento tercero al proporcionarnos
más información sobre los tópicos de la charla entre esta y
Homero la noche en que se conocieran, en este fragmento
18
podemos advertir no solo un cambio de la narración al
diálogo objetivo sino también una ruptura del orden temporal
lineal. El tiempo de la narración en el segmento tres es
posiblemente diferente al del segmento cuatro. A la vez, los
lectores ignoramos si este diálogo entre los amigos tiene
lugar antes o después del brindis por la Cayetana.
A este fragmento le sigue otra escena dialogada entre
Homero y la Cayetana en el fragmento cinco. Esta escena
guarda unidad con la anterior no solamente porque continúa
temáticamente el relato de Homero en el fragmento cuatro
sino porque nos pone al tanto de cómo la Cayetana llegó a
tener una casa en la playa para poder escribir y vivir en
soledad. Sin embargo, este diálogo supuestamente se produce
en el tiempo narrado, es decir en el momento del primer
encuentro entre la Cayetana y Homero. Con ello la obra da
marcha atrás en cuento a la continuidad temporal,
produciéndose así una analepsia. 4
De manera seguida, y únicamente con un espacio en la
página como separación, volvemos al punto de vista de la
Cayetana, quien en una narración en primera persona y
19
tiempo pasado, marcada por itálicas, sigue relatándonos lo
que pasó por su mente al tener a Homero frente a ella por
primera vez:
ya sabía que aquel tipo no era precisamente un santo, pero no
quería que se diera cuenta de que cuando estaba sola lo que me
pasaba era peor que cuando estaba en la barra de un bar,
sentada, hablando con un extraño, que seguramente estaba
pensando que lo que quería era acostarme con él esa noche.
(19)
Casi al final de esa narración evocativa, esta se
convierte en diálogo al incorporarse a ella parte de la
conversación que se diera entre la Cayetana y Homero--y que
la protagonista recuerda--organizada como oraciones
separadas simplemente por una barra y sin abandonar las
itálicas: “/¿Nunca has visto las plantaciones de agave en México?/ no tengo
que ir a México para ver plantaciones de agave, puedo quedarme en Sanzívar y
ver plantaciones de henequén que para el caso es lo mismo/ “ (19).
La mención del agave y del tequila en el fragmento
anterior hace que la narración se interrumpa al traer un
flashback de la infancia de la Cayetana. En este flashback
20
somos testigos de la visita que la Cayetana niña hace a las
ruinas de Teotihuacán con su madre, un guía y unos turistas
gringos. La escena muestra ya la disociación entre un “yo” y
un “tu” que luego se hará presente en la Cayetana adulta. Es
este “yo” el que describe la escena y también el que
arremete contra el “tú” por su ingenuidad ante la situación
que se vive en el carro: “y arrima el auto a la orilla . . .
y el guía baja del coche y corre a abrirte la puerta, pero
. . . no la abre por ti, mocosa ridícula, la abre por la voluptuosa de tu madre,
que se va a bajar dándole la mano y enseñándole toda la pierna y hasta la
entrepierna, de ser posible y de una sola vez” (21). A continuación
vemos cómo la madre coquetea con el guía, se deja guiar por
el gusto a lo superficial (los collares) y le pide a la niña
que no le diga nada al papá. Mediante este flashback la
novela puntualiza la soledad de la Cayetana niña y en cierta
forma explica muchos de sus conflictos posteriores. Cabe
señalar que en cualquier narrativa tradicional, el autor o
la autora nos habría puesto al tanto de los antecedentes
familiares de la Cayetana mediante una narración en pasado y
utilizando un narrador omnisciente. Por el contrario, en A-B-
21
Sudario, y mediante la técnica del flashback, la autora nos
hace experimentar de manera directa la incomprensión de
los mayores hacia la niña, dejándole al lector que saque sus
propias conclusiones.
A este flashback le sigue el fragmento ocho de este
capítulo. En él nos encontramos de nuevo con una escena
entre Homero y sus amigos en la que este finaliza el relato
de su primer encuentro con la Cayetana. Aunque la escena se
narra en tercera persona y en tiempo presente, la presencia
del narrador es limitada ya que el diálogo predomina sobre
la narración. Como todas las marcas temporales y las
descripciones espaciales están suprimidas en el texto, no
podemos saber si esta escena es una continuación de los
diálogos anteriores entre los amigos o si se produce una
discontinuidad de tiempos y espacios. Esta segunda situación
es la más probable ya que si el diálogo anterior parece
darse en el bar, este último apunta hacia el dormitorio de
alguno de ellos por la mención que se hace de una
“almohada”: “ruidos, gritos, improperios de parte de todos.
nadie le cree, una almohada cruza los aires y se estrella
22
sobre la cabeza de Homero en señal de evidente protesta”
(23).
Este fragmento ocho combina dos diferentes niveles
temporales: el presente en el que se encuentran Homero y sus
amigos, es decir el tiempo de la narración, y el relato
final del encuentro entre la Cayetana y Homero, en otras
palabras, el tiempo narrado. Si en el primero predomina el
tiempo presente, en el segundo se combinan el tiempo pasado
con el presente, dando así inmediatez a la narración. “y se
marcha, y me quedo allí, a media calle, borracho y solo, en
plena madrugada . . .” (24).
Como ha podido apreciarse con los ejemplos anteriores,
en este primer capítulo la autora se vale de diferentes
técnicas, puntos de vista, y tiempos narrativos para
comunicarle al lector lo que se propone. Lo mismo sucede en
el resto de la obra, donde además de las técnicas ya
mencionadas, Escudos usa frecuentemente el monólogo
interior, la narración en tercera persona y tiempo presente
con focalización en la Cayetana, y el monólogo narrado.
23
Otro capitulo interesante para apreciar las técnicas
narrativas que Escudos desarrolla en A-B-Sudario es el
capítulo quinto, titulado “Zoom”, en el cual la
protagonista se droga con cocaína. Como podremos analizar,
para transmitirnos esta experiencia de la mejor manera
posible la autora utiliza distintas técnicas narrativas que
resultan muy efectivas, especialmente el close-up y la
focalización variable.
Los dos primeros fragmentos de este capítulo tienen
como objeto de su descripción las manos de la protagonista.
En el primero se nos describen estas manos con todos sus
detalles y en el segundo se nos introduce a sus movimientos.
las manos.
manos de dedos finos, largos.
uñas cortas, limpias, cuadradas,
vellos en las falanges, en el dorso.
las venas resaltadas, verdosas, la muñeca, la
unión huesuda. (83)
24
la mano se mueve, hurga entre objetos dispuestos
al azar en una gaveta (no sabemos qué busca, pero
el movimiento nervioso, ansioso de la mano nos
afirma que se trata de algo urgente, algo buscado
con desesperación). La mano crispada, los huesos
más rectos y saltados que de costumbre, las venas
salientes, rebotando como si dentro de ellas
hubiera animales. . . . (84)
Como puede apreciarse tanto en la primera cita como en
la segunda, Escudos se vale de la técnica del “zoom in”
(“ampliar”) y del “close-up” (“ primer plano”) para
acercarnos al objeto que le interesa destacar. En la primera
técnica, la cámara no se mueve; el lente se enfoca en el
objeto en un close-up mientras la foto se mantiene. De esa
manera el objeto es magnificado. Mediante esta técnica, en
el primer fragmento las manos se describen con toda
minuciosidad. Al ser magnificadas mediante su descripción en
la página, la autora implícita nos anuncia la importancia
central que tendrán estas manos en la subsecuente narración.
De la misma forma, esta concentración en las manos nos
25
anuncia la restricción de atención que la protagonista
desarrolla en su búsqueda de la droga. Todo lo que no tenga
referencia a esta y a su búsqueda quedará fuera de foco. En
la segunda descripción, el close-up nos acerca al contraste
que se da entre ambas descripciones: aquí ya no son “las
manos” de las que se habla sino de “la mano”, que ahora se
describe en todos sus movimientos ansiosos, buscando algo
“con desesperación.” Nótese, sin embargo, que en la segunda
descripción no solo hay una simultaneidad entre la
descripción y lo que sucede a través del uso del presente
sino que la voz narrativa es un “nosotros”. Este narrador es
de omnisciencia limitada, como se deduce de la expresión “no
sabemos que busca.” Los lectores visualizamos las manos y
sus movimientos a través de la perspectiva de este
“nosotros.” En este sentido y siguiendo a Genette podría
decirse que en esta segunda descripción lo que se produce es
una focalización externa. Como es bien sabido, para este
crítico las clasificaciones de narración en “primera
persona” o “tercera persona” no son tan exactas.5 En
Narrative Discourse, Genette introduce el concepto de
26
focalización, distinguiendo entre dos elementos narrativos
diferentes: “quien mira” y “quien habla.” Como Lucie
Guillemette y Cynthia Lévesque apuntan:
A distinction should be made between narrative
voice and narrative perspective; the latter is the
point of view adopted by the narrator, which
Genette calls focalization. “So by focalization I
certainly mean a restriction of 'field' –
actually, that is, a selection of narrative
information with respect to what was traditionally
called omniscience" (1988, p. 74). These are
matters of perception: the one who perceives is
not necessarily the one who tells, and vice versa.
Una distinción debe hacerse entre la voz
narrativa y la perspectiva narrativa; esta última
es el punto de vista adoptado por el narrador, que
Genette llama focalización. “Por focalización
entiendo una restricción del ‘campo’—en realidad,
esto es, una selección de información narrativa
con respecto a lo que tradicionalmente se llamaba
27
omnisciencia” (1988, p. 74). Estos son asuntos de
percepción: el que percibe no es necesariamente el
que habla, y viceversa. (3)
Genette distingue entre focalización externa e interna.
En la primera de ellas, “the hero performs in front of us
without our ever being allowed to know his thoughts or
feelings” (“el héroe actúa frente a nosotros sin que a
nosotros se nos permita conocer sus pensamientos o sus
sentimientos”; 190). Por otra parte, la focalización interna
se produce cuando una narración transmite la perspectiva del
personaje aunque la narración se encuentre escrita en
tercera persona (Genette 189). De acuerdo a Roland Barthes,
la mejor forma de apreciar esta focalización interna se
tiene cuando un fragmento narrado en tercera persona puede
cambiarse a la primera sin que nada se altere en la
narración, dándose únicamente el cambio de pronombres (qtd.
in Genette: 193).
A la misma vez, el crítico Peer F. Bunddgaard en su
artículo “Means of Meaning Making in Literary Art,
Focalization, Mode of Narration and Granularity” nos indica
28
que la focalización, al igual que otros conceptos básicos de
la narratología, debe ser considerada una herramienta de
creación simbólica: “The craftmanship of artists consists in
the explicit or tacit mastery over these symbolic forms of
making meaning” (“La destreza de los artistas consiste en el
explícito o tácito dominio sobre estas formas simbólicas de
construcción del significado”; 2). Lo que es más, para este
crítico la focalización es una herramienta variable a lo
largo de un texto, y “variations of it (by means of
‘turning’ the focalization ‘bottom’ up and down, as it were)
may profile situations in specific ways, i.e. trigger
certain correlated meaning effects” (“variaciones de ella,
[al ‘girar’ el ‘botón’ de la focalización tanto hacia arriba
como hacia abajo], puede describir situaciones en formas
específicas, en otras palabras, desencadenar ciertos efectos
de significado correlacionados”; 8).
Como se podrá notar en el análisis que haremos de
algunos fragmentos de este capítulo de A-B-Sudario, Escudos
utiliza en este la alternancia de la focalización externa e
interna para podernos transmitir de la mejor manera posible
29
la experiencia que vive la Cayetana al drogarse con
cocaína.
Si en los dos primeros fragmentos de este capítulo
quinto, Escudos utiliza la focalización externa al
presentarnos la descripción de las manos y de la mano en
movimiento, en el cuarto fragmento, aunque el objeto
focalizado sigue siendo la mano que busca, la focalización
cambia y se vuelve interna. A pesar de que la descripción
se produce en tercera persona, aquí la autora implícita
utiliza el estilo indirecto libre.6 El uso del estilo
indirecto libre se advierte en expresiones como “fastidio,
perder el tiempo con una porquería como la limpieza”,
pensamientos que obviamente pertenecen a la Cayetana y no al
narrador:
la mano tumba por accidente un vaso de agua. el
agua se riega por los papeles . . . fastidio,
perder el tiempo con una porquería como la
limpieza, salir, buscar un trapo, algo con lo cual
contener la tragedia de las aguas que se desbordan
30
por todo su escritorio, ha, su relación de amor-
odio con el agua. (85)
En los fragmentos siguientes la autora comienza a
combinar descripciones detalladas de los movimientos
corporales de la Cayetana en el proceso de drogarse con
reflexiones interiores en bastardillas. Mediante estas
últimas el lector tiene acceso a la mente de la Cayetana y a
las asociaciones que la droga le produce a medida que entra
en su cuerpo. Sin embargo, llega un momento en que incluso
las descripciones de los movimientos corporales se producen
con focalización interna y lo que se tiene es una
simultaneidad de experiencias, que solo pueden darse en la
mente de la protagonista. Véase por ejemplo la siguiente
cita:
coloca una punta del tubito en una fosa de
su
nariz.
la otra es el comienzo de una de las
líneas.
(la carretera)
31
aspira
(listen to the falling rain, listen to its fall)
aspira con fuerza
quema el fuego
suspiro
(complacencia) (exhalación) (final)
(and all the children are insane,
(the end). (89)
Como puede apreciarse en la cita anterior, aquí el acto
de drogarse y las descripciones de los movimientos de la
mano que utiliza la Cayetana están prácticamente asimilados
a su experiencia interior. Por ejemplo, véase que se dice
“coloca una punta del tubito en una fosa de su nariz”,
descripción en tercera persona con focalización todavía
externa. No obstante, cuando va a aplicarse el tubito en la
otra fosa nasal, esta ya es “el comienzo de una de las
líneas” que la protagonista asocia con “la carretera.” Lo
mismo sucede cuando se dice “aspira con fuerza, quema el
fuego” donde la primera acción corporal, que podría pasar
por ser una mera descripción objetiva desde la perspectiva
32
del narrador, se encuentra también estrechamente ligada a
las asociaciones que la droga le produce a la Cayetana en su
mente, al experimentar el efecto del fuego. Las frases en
inglés, que corresponden a canciones de la época, se viven
ya desde la perspectiva interna de la protagonista. La
primera pertenece a “Listen to the falling rain, listen to
its fall”, un éxito de José Feliciano, y la segunda, a “The
End”, a través de la frase “and all the children are
insane”, melodía escrita por Jim Morrison y otros miembros
del conjunto The Doors.
La experiencia de aspirar la droga, con todas las
asociaciones que interiormente despierta en la protagonista
se puede apreciar en la siguiente cita:
entra en su cuerpo la blanca carretera.
el arroyo/baskets full of gardenias/ es el fuego
que quema, arrasa/napalm que destruye los bosques
de sus fosas nasales / árboles que se desploman/el
verde pierde el brillo ante el fuego/ nuestra
devoción
es al dios fuego / ni Tlaloc podrá salvarnos. (90)
33
Aparte del excelente uso de diferentes técnicas
narrativas que Jacinta Escudos nos presenta en A-B-Sudario,
también es de suma importancia destacar otros aspectos
importantes del texto. Estos aspectos son: la
caracterización que Escudos hace de los personajes, la
importancia que la escritura y la reflexión sobre el
lenguaje tienen en su obra, así como los elementos de
metaficción que incorpora, aspectos todos ellos en los que
se advierte una tendencia posmodernista.
Con respecto a los personajes, la caracterización
de la Cayetana es uno de los aspectos mejor logrados de A-B-
Sudario. Yendo en contra de la tendencia presente en la
literatura de los sesenta y setenta en Centroamérica, en la
cual se enfatiza el papel del escritor comprometido
políticamente, en la caracterización de la Cayetana como
escritora Escudos ahonda en su interioridad, sin que en
esta caracterización se tenga en cuenta el marco histórico-
social y político en que este personaje se inserta. Como la
misma Escudos nos confiesa en una entrevista realizada por
Elmer L. Menjívar, la ausencia de un espacio apegado a la
34
realidad y de un contexto histórico específico se hace
presente en la obra con un propósito muy claro:
Respecto a Sanzívar y Karmatown era un juego que
me permitía el espacio para fantasear y no hacer
alusión a la situación sociopolítica como se
estaba viviendo, porque yo no quería hacer
referencias político-sociales-históricas que me
fueran a desconcentrar la atención sobre mi
historia. (1)
Este propósito es la concentración en la conciencia de
su protagonista. Como ya hemos visto, a esa conciencia se
accede mediante el monólogo interior, el diario personal,
las cartas a los amigos y narraciones en tercera persona
pero con focalización en la mente de la Cayetana. A través
del uso de estas técnicas narrativas lo que la autora busca
es revelarnos los conflictos sicológicos y existenciales que
vive la protagonista en su intento por ser escritora y
escribir su novela. De manera magistral Escudos hunde el
cuchillo en esa conciencia y es así que los lectores
conocemos a fondo la lucha de la protagonista por mantenerse
35
fiel a sí misma, sus miedos y terrores, su esfuerzo diario
por sobrevivir y el desgarramiento que le supone asumir la
única actividad que sabe hacer, como es escribir. A la vez,
en la protagonista de Escudos ya no encontramos un yo
estable y coherente, como sucedía en la narrativa
centroamericana de los sesenta y setenta. El yo de la
Cayetana viene a ser un yo fragmentado debido a la
presencia de la “bestia” que se esconde en su interior, es
decir, ese lado oscuro de su personalidad, cruel y
destructivo, que constantemente la amenaza. De acuerdo a la
Cayetana, la “bestia” vive en el fondo de sí misma, y se
manifiesta cuando menos lo espera-- en general por las
noches-- cuando la vence el insomnio. La “bestia” es otra
forma de conceptualizar en palabras esos demonios interiores
que la agotan y la paralizan, la hacen dudar de sí misma y
la llevan a drogarse, a destruir sus escritos e incluso a
desafiar a la muerte: “la bestia que me habita tiene fuego
en vez de sangre, merodea mi reposo con precaución, husmea
el aire que me envuelve y sabe exactamente cuándo y dónde
hacer su aparición” (79). Y luego: “siento que en mi cuerpo
36
hay una lucha entre las dos. entre la bondadosa y la bestia.
una lucha sin tregua, a muerte. una deberá vencer a la otra
en esa guerra sin tregua donde mi cuerpo es un cruento campo
de batalla” (78).
A primera vista, estos dos rasgos de la Cayetana pueden
caracterizarla como un personaje propio de la novela
modernista, sobre todo en cuanto al buceo que hace de su
interioridad y del lado oscuro de su personalidad.7 Sin
embargo, en el artículo “A-B-Sudario de Jacinta Escudos: Una
novela de artista posmoderna” Elena Grau-Llevería argumenta
muy convincentemente que en la caracterización que hace
Escudos de la Cayetana interviene un elemento muy
importante como es la desdramatización de los dramas
existenciales mediante la parodia y el humor, lo cual sitúa
esta caracterización dentro de un marco posmodernista. De
acuerdo a Grau-Llevería esto se produce porque “la
posmodernidad modifica las rupturas de la modernidad al
asumirlas sin ansiedad de innovación . . . Así, las técnicas
de disolución del yo modernas en las prácticas posmodernas
pierden dramatismo, pierden el valor de negatividad que
37
adquieren en las manifestaciones artísticas modernas” (1).8
En el texto se dan varias situaciones que ejemplifican muy
bien el argumento de Grau-Llevería. Por ejemplo, en el
apartado donde la Cayetana nos relata su intento de suicidio
a los quince o dieciséis años, --cuando luego de leer La
nausea de Sartre se encuentra inmersa en un estado de
angustia existencial--, ese intento de suicidio se marca de
manera paródica y humorística en del texto:
. . . y el cuchillo que pasa, suave, delicado, por
esas cuerdas azules que son sus venas y que no se
rompe porque los malditos cuchillos de esa casa nunca tienen filo,
siempre fue la queja de mamá: ¡los cuchillos de esta casa no sirven!
isn’t there a decent knife in the house! for God’sake!
¿o me vas a decir ahora que nunca te habías fijado que los
tomates de la ensalada no venían en rodajas nítidamente cortadas
por la falta de filo del cuchillo?
ni siquiera puede uno suicidarse en paz.
por supuesto que no, querida, debes verificar
antes todos los detalles,
además, qué te creías. (218)
38
Nótese cómo en este ejemplo el cuchillo sin filo
inserta la parodia y el humor en esta descripción de un
hecho supuestamente angustiante para la protagonista, que
resulta completamente desdramatizado, como Grau-Llevería
sugiere. A la vez, la voz que siempre interpela a la
Cayetana, usualmente la voz de la bestia, la ridiculiza.
Otro ejemplo de la desdramatización de la situación
existencial de la protagonista se produce cuando esta
reflexiona sobre su soledad mientras escribe su novela en la
playa:
nadie, nadie, nadie te ayudará cuando sientas tu
cuerpo paralizado, cuando sientas que algo no anda
bien dentro de ti, cuando te embargue la psicosis
de que ahora sí, te mueres, porque el pecho te
golpea, te aprieta, te oprime, nadie puede
llevarte al baño a ayudarte con el vómito (cómo
odio vomitar, prefiero una diarrea incontenible de 25 días a tener
que vomitar, prefiero que el culo se me desangre del constante
roce con el papel higiénico, pero el vómito no, doctor, ¡¡¡nooooo!!!).
(180)
39
Como puede apreciarse en los dos ejemplos anteriores,
Escudos instala a la Cayetana como un personaje modernista
pero a la vez subvierte esa caracterización mediante la
parodia, la ironía y el humor.
A la vez, como muchos personajes de la literatura
posmodernista, la protagonista de Escudos se manifiesta
crítica de los grandes relatos que por mucho tiempo
demonizaron la individualidad: “/y así fue como nos
enseñaron a negar la individualidad, satanizada desde todo
ángulo, toda atmósfera, desde toda organización político-
religiosa-familiar-moral /y fue lo único que aprendió en
medio de la zooledad . . . ” (254). En esta misma línea, la
Cayetana ya no cree en las grandes utopías del siglo XX. 9
Para ella la verdadera utopía comienza y se produce en el
cambio de subjetividad: “Cuando el hombre cambie la esencia
de su corazón, cuando se haya cambiado a sí mismo
interiormente, entonces podrá volcar los ojos hacia los
cambios de las estructuras sociales. . . . esa es la
verdadera utopía” (125).
40
Con respecto a los personajes masculinos de A-B-Sudario
puede decirse que ellos tienen un tratamiento un tanto
diferente al de la protagonista, aunque también pueden ser
vistos como personajes propios de las novelas posmodernistas
al estar ausentes en ellos algunos códigos de
representación. Como Aleid Fokkema apunta, los personajes de
las novelas posmodernistas frecuentemente se caracterizan
por hallarse desprovistos de los códigos que se advierten en
las novelas realistas: el código lógico, el código
sicológico, el código biológico, el código social y el
código de descripción. El código lógico supone la ausencia
de contradicciones en el personaje, por ejemplo, ser persona
y animal a la vez; el código sicológico implica la
existencia de una vida interior o síquica del personaje; el
código biológico sugiere la existencia de padres “reales”
en los caracteres y la posesión de un cuerpo y de una mente
en ellos, aunque los lectores solamente conozcamos su
nombre; el código social le da al personaje una posición
dentro de la sociedad, connotando además su clase, raza o
situación geográfica. Por último, el código de descripción
41
describe las características físicas, la ropa y las
peculiaridades de los protagonistas (Fokkema 74-75). En la
caracterización de los personajes masculinos de A-B-Sudario,
varios de los códigos ya mencionados están ausentes. Su vida
síquica nos es prácticamente desconocida y todos ellos más
bien funcionan como interlocutores de la Cayetana. Si en
algunas ocasiones tenemos acceso a su mente y a sus
pensamientos, estos pensamientos se refieren siempre a la
Cayetana y a su relación con ella. En varias ocasiones se
presentan los cuatro personajes masculinos dialogando pero
sin que el texto identifique sus voces, sin mayor interés
por individualizarlos. Tampoco tenemos ninguna información
sobre su contexto familiar. Sabemos que Pedro Apóstol
trabaja en un periódico, Homero en una oficina y el
Trompetista en el bar El Egipcio, pero no hay ninguna
información adicional respecto a su vida laboral. Por otra
parte, desconocemos todo acerca de ellos en cuanto a su
posición en el entramado social en que viven. Tomando esto
en cuenta, podríamos decir que a estos personajes es
aplicable la siguiente afirmación de Aleid Fokkema: “Critics
42
have argued that the postmodern character consists of
‘surface,’ that it has no stable or even a single self but
exists as a subject in language or discourse or consists of
a bundle of interchangeable identities” (“Los críticos han
discutido que el personaje posmoderno consiste en una
‘superficie’, en otras palabras, no tiene ni un yo estable y
único sino que existe como sujeto del lenguaje, del
discurso o consiste en un conjunto de identidades
intercambiables”; 72).
Otro aspecto importante de esta novela es que la
reflexión sobre la escritura y el lenguaje tienen un lugar
central en ella.
Lo primero que al respecto debemos señalar es que en
esta obra el argumento lo constituye el proceso de
escritura de una novela por parte de la protagonista y el
sufrimiento y frustración que esa escritura le causa en su
diario intento por escribir y plasmar sus vivencias. De ahí
el título A-B-Sudario, con su referencia al lenguaje, a la
muerte y al sufrimiento. Escribir es la única actividad que
le da sentido a la vida de la Cayetana y la única, también,
43
que logra sacarla de sus intensos períodos depresivos. Como
la protagonista misma confiesa, no sabe hacer otra cosa más
que trabajar con las palabras. Detrás de ese deseo obsesivo
por escribir está la realidad de la muerte, como algo
inapelable, la fragmentación de su “yo”, y los demonios que
surgen en sus noches de insomnio. La escritura es el arma de
que se vale la Cayetana para sobrevivir a esa realidad. Como
ella misma confiesa, “no sé cuál de los dos mundos que toco
es la realidad, ni siquiera tengo urgencia de saberlo. la
única manera de conciliar ese caos, ese yo dividido de los
esquizofrénicos, es atándolo con cuerdas de palabras” (111).
La capacidad de escribir es de importancia vital para la
protagonista, y el texto se detiene varias veces en los
bloqueos creativos que le imposibilitan llevar adelante esa
actividad y que amenazan con aniquilarla y aniquilar todo lo
que la rodea: “cuando necesitas las palabras, cuando
necesitas que acudan a ti y te salven del silencio, de la
desesperación, de la ansiedad, de la angustia, de la
displicencia, simple y sencillamente, no acuden, no vienen”
(226). También su yo depende de las palabras: “soy más yo
44
misma cuando escribo, a través de lo que escribo / las
palabras son yo / yo soy las palabras . . .” ( 254).
Esta importancia que la escritura y el lenguaje
adquieren en A-B-Sudario separa a esta obra de la corriente
realista y la acerca a la novela modernista y
posmodernista. En primer lugar, debemos recordar que en la
novela realista el lenguaje se considera simplemente como un
medio transparente que nos sirve para reproducir el mundo
real. En la obra de Escudos el lenguaje es creador de
realidades. Por otra parte, la novela modernista publicada
en Inglaterra y los Estados Unidos durante las primeras
décadas del siglo XX también manifiesta un enorme interés
por el lenguaje en sí, siendo este a veces el elemento más
importante de una obra, como ocurre en el Ulises de Joyce.
Los modernistas dudan ya de la capacidad del lenguaje por
expresar la más profunda interioridad humana y esto se
convierte en una de sus preocupaciones fundamentales. 10 En
cuanto a la ficción posmoderna, esta también muestra una
enorme preocupación por el lenguaje. Comparte con las
novelas modernistas la creencia de que el texto novelesco es
45
una construcción lingüística y no una representación del
mundo real pero, además, hace un uso obsesivo de lo que se
ha dado en llamar la “metaficción.” (Nicol 37-38). De
acuerdo a Bran Nicol en the Cambridge Introduction of Postmodern
Fiction:
Metafiction is the main technical device used in
postmodern fiction. It may be define as ‘ficion
about fiction’- fiction, that is, which is about
itself or about fiction rather than anything else.
. . . Metafiction is fiction. . . which is ‘self-
conscious’, that is, aware of itself as
fiction . . . More precisely we may define
metafiction as fiction that in some way
foregrounds its own status as artificial
construct, especially by drawing attention to its
form.
La metaficción es el más importante elemento
técnico usado en la ficción posmoderna. Puede ser
definida como ‘ficción acerca de la ficción’-
ficción, esto es, que trata acerca de la ficción y
46
no de algo más. . . . La Metaficción es
ficción . . . que es ‘autoconsciente’, esto es,
consciente de sí misma como ficción . . . Más
precisamente podemos definir la metaficción como
una ficción que en cierta forma pone en primer
plano su propio estatus como una construcción
artificial, especialmente haciendo que la atención
recaiga en su forma. (35)
La metaficción es un concepto fundamental para entender
la novela posmodernista. Aunque como señala Bran Nicol,
dando el ejemplo de Don Quijote y The Life and Opinions of Tristan
Shandy, la metaficción no nace con el posmodernismo, sí
puede decirse que hay una proliferación de esta técnica
dentro de las novelas posmodernas (Nicol 38). Esta
metaficción no sólo implica que “las novelas contemporáneas
se vuelven más conscientes de ser construcciones
imaginarias” (Gurpegui Palacios 4) sino que el lector, al
leer, está consciente de que el mundo al que se enfrenta es
un mundo de ficción.
47
En la obra de Escudos se producen varias instancias
narrativas mediante las cuales el texto nos hace caer en
cuenta de que el mundo en el que nos sumergimos mediante la
lectura es simplemente escritura. Véase, por ejemplo, cómo
al comienzo de la obra el narrador vuelve consciente al
lector de que lee “un capítulo” de la historia e incluso
hace referencia a la puntuación: “Homero se refiere a los
acontecimientos finales de este capítulo de la historia, de
la siguiente manera dos puntos” (22). En otra parte del
texto, cuando a nivel de la historia la Cayetana ha
prácticamente terminado la escritura de su novela, el autor
implícito nos deja ver que el comienzo de A-B-Sudario, donde
se describe el ambiente del bar El Egipcio, es también el
comienzo de la novela que la Cayetana ha escrito:
Lee:
Música de danzón. Sombras entrelazadas, bailando.
Humo acuchillado por una luz que lo atraviesa y
que cruza el aire delatando un color gris azulado.
No hace falta leerlo todo de nuevo.
Ya basta.
48
Es hora de dejarlos ir de su vida, para siempre.
(258-259)
Ello hace que los lectores nos volvamos conscientes de
que el texto que hemos leído es en realidad la novela que la
Cayetana se ha esforzado por escribir y que tanto su
representación en el texto como la de los personajes
masculinos vienen a ser figuras textuales y creaciones de la
escritura. Escudos rompe así la ilusión mantenida por la
novela realista, la cual sostiene que la novela es la
representación de un mundo observado y una narración fiel a
los hechos, sin problematizar la transparencia del lenguaje.
Como consecuencia, en A-B-Sudario nuestra ilusión como
lectores también se destruye, volviéndonos conscientes de
que lo que leemos es un producto del lenguaje.
Por último, a estos dos ejemplos de metaficción en la
obra se añade el pasaje en el cual la autora no solo le
recuerda al lector que lo que lee es una novela y que la
Cayetana es un personaje literario sino también se introduce
a sí misma como la autora del texto:
49
(estimados lectores: algún día no muy lejano,
cuando se inventen los libros en video,
insertaremos en esta parte de la novela, el paso
de baile que la Cayetana ejecuta durante el solo
de trompetas de la canción . . . si con esta
explicación aún no se lo puede imaginar, culpemos
a la Escudos por la absoluta torpeza de sus
descripciones seudo literarias). (154) 11
En conclusión, en A-B-Sudario la literatura
centroamericana tiene uno de los mejores aportes de los
últimos tiempos a la novela modernista/posmodernista y
experimental. A través del uso de las técnicas narrativas
más variadas, de la caracterización de su protagonista y de
la reflexión sobre el lenguaje y la metaficción, los
lectores tenemos ante nosotros una novela que nos desafía y
nos recuerda que tanto la escritura como la lectura son una
aventura que debemos asumir como tal.
50
Notas
1 Todas las traducciones en este trabajo son hechas por
mí.
2 En este ensayo distingo entre los términos
posmodernidad y posmodernismo. La posmodernidad se entiende
como una nueva tendencia del pensamiento luego del ocaso de
la modernidad, que se manifiesta en diferentes sociedades,
culturas e individuos. Como José Antonio Gurpegui Palacios y
Mar Ramón Torrijos señalan:
La posmodernidad se inicia con un desencanto y
desconfianza en la razón ilustrada y la metafísica
tradicional . . . la posmodernidad siente la
necesidad de cuestionar los grandes ideales de la
sociedad , válidos desde la época ilustrada, y
así, tras dudar de la validez de la razón, dice
adiós a todo fundamento y a los grandes principios
que regían la modernidad para abrirse a una nueva
época en la que reina la indeterminación, la
discontinuidad y el pluralismo. Tras el
51
debilitamiento de la razón y la pérdida del
fundamento, el hombre comienza a cuestionarse la
disolución del sentido de la historia, el ocaso de
toda verdad y la estructura estable del sujeto.
(3)
A la misma vez, Jane Flax apunta como características
de la posmodernidad el cuestionamiento de los siguientes
puntos: la existencia de un sujeto estable y coherente, la
idea de que la razón y la ciencia son el fundamento
universal del conocimiento, la idea de la existencia de una
verdad absoluta, objetiva y permanente y la creencia en el
lenguaje como un medio transparente (44-42). En cuanto al
posmodernismo, este se entiende como una tendencia estética
en las diversas artes, que se opone al modernismo. El
posmodernismo literario, de acuerdo a José Antonio Gurpegui
Palacios y Mar Ramón Torrijos, incluye el pluralismo, la
incertidumbre, la apertura y el escepticismo que
caracterizan culturalmente a esta época . . . (5). Y luego
continúan: “La ruptura de los límites genéricos
tradicionales, el nuevo papel del lector, la experimentación
52
formal, la creencia en las infinitas posibilidades del
lenguaje, el desafío a la mímesis, la autoreflexividad o
autoconciencia, son algunas de las inquietudes de que
participa la nueva novela” (5).
Cuando hablo de novela modernista en este ensayo no me
refiero a la novela modernista latinoamericana, sino a la
novela que surge en Europa a partir de la primera guerra
mundial, y que tiene como fundamento una estética
modernista. Algunos de los rasgos más importantes de esta
tendencia son: el uso frecuente de la primera persona, la
introducción del monólogo interior y la corriente de
conciencia, la utilización de diferentes puntos de vista, la
concentración en la conciencia y la mente de los personajes
y el abandono del tiempo lineal. Algunos de los escritores
más importantes del modernismo son: James Joyce, Virginia
Woolf, W.W. Yeats, Ezra Pound, Gertrude Stein, Franz Kafka y
Knut Hamsun. Para un estudio de la novela modernista ver el
libro de Randal Stevenson.
3 De acuerdo a Seymour Chatman el autor implícito “is not
the narrador but the principle that invented the narrador,
53
along with everything else in the narrative . . . Unlike the
narrator, the implied author can tell us nothing . . . It
instructs us silently, through the design of the whole”
( “no es el narrador sino el principio que inventó al
narrador, con todo lo demás de la narrativa . . .
Opuestamente al narrador, el autor implícito no nos puede
decir nada . . . Nos instruye silenciosamente, a través del
diseño del todo”; 148).
4 Como el crítico Gerard Genette señala en Narrative
Discourse: An Essay in Method, por lo general en la novela clásica
el orden temporal del discurso nunca invierte el orden de
los sucesos de la historia. Si en el discurso narrativo la
obra introduce escenas de un tiempo anterior a la llamada
“narrativa primera”, la anacronía se define como analepsia.
Si se da un salto al futuro, se tiene la prolepsis (49-69).
5 Para analizar esta problemática y el concepto de
focalización ver el libre de Genette 185-189.
6 En el estilo indirecto libre se reproduce lo que
piensa o dice el personaje pero en la voz del narrador.
54
7 Para una revisión del personaje modernista ver el libro
de Randall Stevenson, principalmente el capítulo “El
espacio.”
8 Para un estudio de la Cayetana como un personaje
modernista ver el artículo “Narratividades centroamericanas
y decolonialidad ¿Cuáles son las novedades en la literatura
de posguerra?” de Arturo Arias.
9 Para revisar la duda de las verdades absolutas y de
los grandes metarrelatos como características del
posmodernismo ver los libros de Nicholson y Waugh.
10 El libro de Randall Stevenson, en el capítulo cuarto,
titulado “Art”, aporta una buena discusión a la visión que
los modernistas tenían del lenguaje.
11 En este ensayo, cuando cito directamente del texto de
A-B-Sudario, he tratado de respetar lo más posible el formato
que Jacinta Escudos ha determinado para su texto. Por ello,
algunas citas comienzan con minúscula después de punto y
aparte. A la misma vez, en las citas trato de mantener la
indentación o sangría original.
55
Obras citadas
Arias, Arturo. “Narratividades centroamericanas y
decolonialidad. ¿Cuáles son las
novedades en la literatura de posguerra? Istmo. Revista
virtual de estudios literarios
y culturales centroamericanos 24 (2012). Web. 2 septiembre.
2013.
---. Taking Their World: Literature and the Signs of Central America.
Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2007.
Bunddgaard, Peer F. “Means of Meaning Making in Literary
Art: Focalization, Mode of
Narration, and Granularity.” Acta Linguistica Hafniensia 42.
1 (2010): 64-84.
Chatman, Seymour. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction
and Film. Ithaca: Cornell UP, 1978.
Cohn, Dorrit. Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting
Consciousness in
Fiction. Princeton: Princeton UP, 1978.
56
Escudos, Jacinta. A-B-Sudario. Guatemala: Alfaguara, 2003.
---. “Cayetana, la esencia de Jacinta.” Entrevista por
José Víctor Huezo. 7 feb. 2003.
Web. 20 nov. 2007.
<http://www.ibw.com.ni/~quintani/artefacto/premiojacinta.htm
l>.
---. “Confío en que los lectores salvadoreños son
inteligentes.” Entrevista por Elmer L.
Menjívar. El Faro 9 Junio. 2003. Web. 6 diciembre.
2012.
Flax, Jane. “Postmodernism and Gender Relations in Feminist
Theory.” Feminism
and Postmodernism. Ed. Linda J. Nicholson. New York:
Routledge, 1990. 39-62.
Fokkema, Aleid. Postmodern Characters: A Study of Characterization in
British and
American Postmodern Fiction. Rodopi Editions, 1991.
Genette, Gerard. Narrative Discourse: An Essay in Method. Trans. Jane
E. Levin.
Ithaca. New York: Cornel UP, 1980.
57
Grau-Llevería, Elena. “A-B-Sudario de Jacinta Escudos: Una
novela de artista
posmoderna.” Delaware Review of Latin American Studies 13.2
(2012). Web.
2 abril. 2013.
Guillemette Lucie and Cynthia Lévesque (2006),
“Narratology”, in Louis Hébert (dir.),
Signo [online], Rimouski (Quebec). Web. 20 mayo. 2011.
<http://www.signosemio.com>.
Gurpegui Palacios, José Antonio y Mar Ramón Torrijos.
“Introducción: Contexto y
perspectiva general del posmodernismo. 1/3.” Liceus.
Portal de Humanidades. 16
agosto. 2011. Web.12 noviembre. 2012. <
http://www.liceus.com/cgi-
bin/aco/lit/02/12337.asp>.
Mackenbach, Werner. “Después de los pos-ismos: ¿desde qué
categorías pensamos
las literaturas centroamericanas contemporáneas?”
Istmo. Revista virtual de
58
estudios literarios y culturales centroamericanos 8 (2004). Web.10
marzo. 2012.
Nicholson, Linda J, ed. Feminism/ Postmodernism. New York:
Routledge, 1990.
Nicol, Bran. The Cambridge Introduction to Postmodern Fiction.
Cambridge: Cambridge
University Press, 2009.
Stevenson, Randall. Modernist Fiction: An Introduction. Lexington:
The University
Press of Kentucky, 1992.
Waugh, Patricia. Feminine Fictions: Revisiting the Postmodern . New
York: Routledge, 1989.
I
59