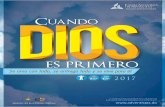2010. Cuando la arista gobierna el aparejo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 2010. Cuando la arista gobierna el aparejo
177
CUANDO LA ARISTA GOBIERNA EL APAREJO: BÓVEDAS ARISTADAS.
Arturo Zaragozà Catalán
Resumen
Entiendo por bóvedas aristadas aquellas que se forman a partir de unas aristas que han sustituido el lugar y la función generatriz de los arcos cruceros de las bóvedas de crucería. Esta ampliable colección de episodios con el común denominador de la arista gobernando el parejo de la bóveda aparenta un divertimento académico o un juego de gabinete. No obstan-te, creo que son respuestas casi coetáneas a requerimientos similares en lugares diversos. Todas ellas ocurren a partir de la segunda mitad del siglo xv y durante el siglo xvi en territorios de la periferia europea. En el aspecto visual buscan la desmaterialización de las precedentes y consistentes bó-vedas nervadas de crucería. En lo constructivo intentan la construcción sin cimbras o, al menos, un sustancial ahorro de madera en apeos.
Abstract
We term groined vaults those that meet forming ridges replacing diagonal arches in standard ribbed vaults. They differ from ribbed vaults in that they lack ribs. In most of the european perifery areas is an important group of these vaults built in the second half of xv century and xvi century. I think they are contemporary responses to similar requeriments in diferents pla-ces. Looking in appearance to avoid the lack of levity of rib vaults,in the constructive aspect building without centering.
179
Entiendo por bóvedas aristadas aquellas que se forman a partir de unas aristas que han sustituido el lugar y la función generatriz de los arcos cru-
ceros de las bóvedas de crucería. Los plementos de estas bóvedas pueden ser incluso superficies de doble curvatura similares a las existentes en las bóvedas de crucería. A efectos de una clasificación genérica que contemplara todas las bóvedas con aristas podrían considerarse casos especiales de estas bóvedas las que tradicionalmente llamamos de arista, que están formadas por el cruce de dos bóvedas de cañón y que por tanto están formadas por superficies de curvatura simple. También podrían considerarse bóvedas aristadas las llamadas bóvedas diamantinas, alveoladas o plegadas pertenecientes al deslumbrante episodio tardogótico que se extiende por Europa central y oriental en los siglos xv y xvi. Estas últimas, aunque gobernadas por las aristas, se forman mediante juegos de planos unidos por acusados ángulos que dan como resultado unas superficies facetadas como un diamante o plegadas como el papel de un juego de papiroflexia. Otro capítulo, escasamente divulgado, que puede añadirse a esta colección de aristadas son las bóvedas estrelladas del Salento en Apulia.
Esta ampliable colección de episodios con el común denominador de la arista gobernando el aparejo de la bóveda aparenta un divertimento académico o un juego de gabinete. No obstante, creo que son respuestas casi coetáneas a requerimientos similares en lugares diversos. Todas ellas ocurren a partir de la segunda mitad del siglo xv y durante el siglo xvi en territorios de la periferia europea. En el aspecto visual buscan la desmaterialización de las precedentes y consistentes bóvedas nervadas de crucería. En lo constructivo intentan la cons-trucción sin cimbras o, al menos, un sustancial ahorro de madera en apeos.
180
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
181
Como es sabido la bóveda de crucería ha sido descrita como el gran hallazgo de la arquitectura medieval para facilitar el proceso constructivo de los abo-vedamientos: en lugar de trazar geométricamente los plementos para buscar posteriormente la curva compleja de la intersección de éstos, se comenzaba situando los arcos de intersección trazados geométricamente. La plementería se tendía a partir de éstos. La construcción de una bóveda de crucería simple re-quería únicamente la montea de un elemento de dos dimensiones significativas como es el arco. La única pieza de mayor complejidad era la clave de la bóveda, lugar en el que se reunían diversos arcos tendidos desde distintos puntos.
La construcción de bóvedas aristadas obliga a trabajar sin la ventaja de partida que supone para la generación geométrica de la bóveda (y en ocasio-nes para su estabilidad) la cimbra perdida que son los arcos de crucería. Esta situación obliga a definir con precisión el aparejo de la fábrica. El aparejo debe ajustar los materiales a la arista previamente definida y, a la vez, guiar el desa-rrollo de las superficies.
Bovedas aristadas en Valencia
Durante el siglo xv se construyeron en Valencia ejemplos magníficos de bóvedas aristadas. Deben citarse las existentes en las tribunas de las torres del portal de Cuarte (h. 1446), en la capilla real del antiguo convento de santo Domingo (1451-1459), y en el paso a la torre campanario de la catedral de Valencia (a partir de 1458), obras todas ellas del maestro Francesc Baldomar (1425-1476). Debe citarse igualmente la bóveda de la cárcel de comerciantes de la lonja de Valencia (h. 1492) y la del sótano del consulado del mar (h. 1500) ambas obras son del maestro Pere Compte (h. 1430-1506), discípulo de Baldomar. Todas las bóvedas citadas hasta ahora son de cantería de excelente ejecución y cuida-da estereotomía. Pero hay también algunos ejemplos realizados en ladrillo, o mixtas de piedra y ladrillo, como el claustro de la recordación de la cartuja de Portaceli en Valencia (1478-1479), el coro alto de la iglesia del monasterio de Llutxent (h. 1484), la bóveda de “paraguas” de la cocina del monasterio de la Trinidad en Valencia, o algunas bóvedas del monasterio de san Jerónimo de Cotalba. A todas ellas puede asociarse el nombre del maestro Francesc Martí (a) Biulaygua junto con el citado Pere Compte. Estas bóvedas parecen continuar la experimentación iniciada por Francesc Baldomar en los años cuarenta del siglo xv con otros materiales.
Deben incluirse en el desarrollo de este episodio dos bóvedas fuera de Va-lencia pero relacionadas con ellas: las del claustro, sala capitular y refectorio
180
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
181
de la cartuja de Montalegre cerca de Barcelona y la de la capilla funeraria de Galliot de Genouillac, mariscal de artillería del rey de Francia, Francisco I, en Assier, pequeña localidad del sudoeste francés. Todos los edificios citados son el motivo de la redacción de estas líneas. Realizar una mirada más amplia, contemplando fenómenos paralelos, creo que permite una mayor compren-sión del hecho no sólo histórico, sino también constructivo. El haber tratado ya anteriormente estos edificios en otras ocasiones y el tratarlos posterior-mente en estas mismas líneas ahorra, de momento, su descripción.
Si que vale la pena recordar que estas bóvedas han sido –aunque en un restringido ámbito territorial y de especialistas- muy admiradas desde antiguo. De la capilla real del antiguo convento de santo Domingo de Valencia hay que señalar que haya sido la única iglesia medieval de la ciudad de Valencia que no sufriera recubrimientos en épocas posteriores. El historiador Francisco Diago, en 1599, escribía que “toda ella respira antigüedad y grandeza”. El cronista Sala indicó en 1608, que por verla “de propósito vienen maestros muy afamados”. El riguroso crítico Antonio Ponz dijo de ella que “inmediato a la capilla de San Vicente hay otra muy grande, que llaman de los Reyes, toda de piedra de cantería, y bien que a la gótica, no hay cosa más grandiosa y bien construida en todo el recinto”. El cronista Orellana, también en el siglo xviii, indicó que “esta hecha con tanto artificio que da mucho que mirar a los más primorosos architectos”. Tras la exclaustración de 1835 fue preservada de todo daño por la Real Academia de Bellas Artes de san Carlos y convertida en panteón de valencianos ilustres. Luís Tramoyeres, secretario de la Academia, la calificaba en 1915 como la más insigne fábrica gótica, en el aspecto constructivo, de las existentes en Valencia. Los juicios elogiosos de esta insólita construcción no han cesado en nuestros días. Una guía de Valencia, escrita por Trinidad Simó, indica que la bóveda…
es complicada y hemosísima, con arcos apuntados de finísimas aristas sin apoyos de
ménsulas, ni nervios, ni columnas, ni baquetones (…) aparece como un juego estrella-
do, un sutil trabajo de algo maleable y grácil, como un delicado velamen extendido
que viene a morir en la limpieza vertical del muro.
Similar repertorio de elogios podría recogerse sobre las bóvedas de la lonja de Valencia. Aunque se refieren a todo el edificio y no solo a las bóvedas aris-tadas cabe recordar como el estricto Ponz la llamó “fábrica verdaderamente magnifica ... lo mejor en la forma gótica” y el académico Vicente Noguera en 1783 “magestuoso modelo de la arquitectura, que aunque labrado sobre gusto gótico, todo respira exactitud, proporción, elevación y grandeza”.
182
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
183
Las bóvedas diamantinas, alveoladas o plegadas
El espléndido capítulo de las bóvedas diamantinas se extiende por Sajonia, Chequia, Eslovaquia, Austria, Polonia, Lituania, Letonia, Rusia y Bielorrusia. La situación periférica de estos países respecto a la historiografía convencional de la arquitectura medieval europea ha convertido a este importante episo-dio en algo desconocido fuera de sus propios países y casi ajeno al desarrollo de la arquitectura europea. Paradójicamente, algunas obras maestras de la arquitectura tardogótica están construidas con estas bóvedas: el castillo-palacio llamado Albrechtsburg en Meissen (Sajonia), el Collegium Maius de la Universidad de Cracovia, la iglesia de santa María de Gdansk, en Polonia, el convento franciscano de Bechyne o la nave de la iglesia de san Pedro y san Pablo de Sobeslav en Chequia.
Estas bóvedas aristadas se proyectan diseñando la tupida red de aristas que la forman. La bóveda se construye sobre una cimbra relativamente ligera. El ladrillo se apareja formando a soga y tizón la arista sobre estas cimbras. Los alveolos, a modo de pequeñas celdillas, pirámides huecas o bovedillas, que han conformado las aristas se cierran con el mismo material dándole así solidez a la bóveda. Toda la fábrica está construida con ladrillo y mortero de cal. La bóveda se trasdosa también con mortero de cal, quedando al extradós una sucesión de pequeños montículos.
Las bóvedas diamantinas han tenido la fortuna de contar con una larga, profunda y exhaustiva investigación llevada a cabo por los profesores Milada y Oldrich Radovi a quien seguimos. Debo agradecer a la arquitecta Vera Ho-fbauerova que me aclarara su construcción y me pusiera en contacto directo con el episodio y sus investigadores.1
Igual que ocurre con las bóvedas aristadas valencianas, las bóvedas arista-das diamantinas parecen tener un lugar preciso de nacimiento y un maestro que las inventó. En Valencia el edificio clave de su episodio fue la capilla real del antiguo convento de santo Domingo cuyo promotor fue el rey de Aragón Alfonso el Magnánimo. En el caso de las bóvedas diamantinas el edificio en el que se experimentan las nuevas formas y sirvió de modelo es el castillo-palacio de los príncipes de Meissen, en Sajonia, que más tarde recibiría el nombre de Albrechtsburg por el que ahora se le conoce.
1. Řadovi 1998. Véase también Opačic 2005.
182
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
183
El genial arquitecto que creo las nuevas formas fue Arnold de Westfalia. Este maestro trabajó en la corte de los príncipes de Meissen desde el 4 de junio de 1470 hasta su muerte en 1481. De hecho, aunque conocemos numerosas obras conforme al estilo y la forma de construir de Arnold en extensas regiones de Eu-ropa central no existe ninguna datada con anterioridad a la obra de Meissen. La revolucionaria obra de Meissen se realizó en los años setenta del siglo xv. Arnold abandonó las fábricas caracterizadas por un exceso de decoración que se había realizado en estos territorios con anterioridad, bajo la influencia de los Parler. A cambio construyó unas estructuras que formalmente parecía formada por sofis-ticadas facetas cristalinas. En la gran sala de Meissen estas facetas están todavía bordeadas de nervaduras, pero en otras salas interiores, como por ejemplo “la habitación de la vieja duquesa”, en el segundo piso, las facetas están completa-mente desprovistas de nervios.2
Sin duda favoreció la situación el rápido y constante enriquecimiento de la dinastía de los Wettin, príncipes de Meissen y electores de Sajonia. Estos, que eran los patrones de Arnold, permitieron al hábil maestro liberarse de las conveniencias y de la dependencia gremial y alentar el desarrollo de sus facul-tades creativas en una atmósfera de cierta libertad. De nuevo el paralelo con Francesc Baldomar, arquitecto de las obras reales en Valencia (y acaso antes en Italia) encuentra su paralelo con Arnold de Westfalia.
La profesora Milada Radová-Štiková ha propuesto como obras de Ar-nold de Westfalia anteriores a la construcción de Meissen, la amplia-ción de la catedral de Brunswick, el ayuntamiento de Leipzig y la igle-sia de san Sebastián en Magdeburg. Las obras citadas llevan columnas entorchadas, lo que aumenta los paralelos con el caso valenciano (la lonja de Valencia, la iglesia de Santiago de Villena...). En cualquier caso ha permitido a Milada Radova-Štiková proponer que la utilización de entorchados en época tardogótica estaba inspirada en columnas locales de tradición románica. Por otra parte, aunque existen algunas formas similares a las bóvedas diamantinas, algo anteriores, en la arquitectura mameluca (construidas siempre en piedra) y en la turca, las bóvedas de Meissen podrían haberse producido exclusivamente a partir de los recursos del mundo tardogótico centroeuropeo.3
2. Radová-štiková 1988: 163-172. Agradezco al desaparecido amigo Joseph Staromiensky la traducción de este artículo del polaco.
3. Radová-štiková 1988.
184
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
185
Las bóvedas en estrella de Salento
Otra de las numerosas novedades técnicas de ámbito restringido que renuevan la construcción europea en el siglo xv son las llamadas bóvedas en estrella del Salento, en la región de Apulia, en el sur de Italia.
Estas bóvedas se construyen siempre con bloques de piedra labrados y es-cuadrados dispuestos en seco. Son similares en su apariencia a las bóvedas de doble arista de los tratados de estereotomía moderna. Se diferencia de éstas en
Aparejo de una bóveda diamantina según Milada y Oldrich Radovi
Construcción de una bóveda diamantina según Milada y Oldřich Radovi
184
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
185
que el arranque de la arista doble tiene una prolongación común en cada es-quina. Este aparentemente insignificante detalle del diseño convierte de hecho la planta cuadrada del tramo en una planta de cruz. La disposición en planta de cruz permite aparejar la bóveda por segmentos sin utilizar grandes cimbras. De hecho puede considerarse una construcción autoportante.
Existen únicamente dos tipos de estas bóvedas que son las llamadas “a es-piga” y “a escuadra abierta”. De hecho se diferencian únicamente en la forma de disponer los arranques de la bóveda. Su área de dispersión está limitada a la Terra d’Otranto (provincias de Brindisi, Lecce y Taranto, en el extremo del talón de la bota italiana). Nacieron a caballo entre los siglos xv y xvi producto de maestrías locales. El uso de la peculiar piedra del Salento, fácil de extraer y de labrar, así como las tradiciones constructivas de la zona de construir en seco y realizar barracas sin cimbra hacen pensar que su inspiración se encuentre en la arquitectura popular.
La construcción de las bóvedas estrelladas del Salento es bien conocida ya que la técnica ha llegado viva casi hasta nuestra época y contamos con estu-dios recientes debidos a I. Pecoraro y A. Lecisi. A pesar de su origen popular dio origen a construcciones de empeño como el Sedile dei Nobili de Lecce o la
Fases constructivas de una bóveda en estrella del Salento. Por el método de «spigoli», según F. Leccisi.
186
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
187
iglesia de los dominicos de Muro Leccese, aparte de numerosas salas de casti-llos y palacios. La imponente iglesia de santa María Novella de Galatina aunque construida en los siglos xvi-xvii puede considerarse parte del mismo episodio.4
Los aparejos “a mano alzada” o autoportantes
Las bóvedas diamantinas centroeuropeas o las estrelladas del Salento son productos particulares de la asombrosa creatividad, no siempre reconocida, que se produce en Europa durante el siglo xv. Pero hay un aspecto más genérico que tiene una in-fluencia decisiva en el diseño de las bóvedas aristadas; el aparejo de las bóvedas.
Los aparejos más apropiados para las bóvedas aristadas son aquellos que producen una disposición abombada, a modo de cúpula, de las plementerías. Esta forma de la bóveda permite que la tensión se distribuya por toda la fá-brica y no se concentre en las aristas. Como ocurre con las cúpulas, ajustando el aparejo de las bóvedas aristadas, es posible encontrar una disposición que permita cerrar la bóveda en cada hilada.
Pero estos aparejos no son exclusivos de las bóvedas aristadas y fueron experimentados muy tempranamente en las bóvedas nervadas. Lógicamente, buscando las mismas ventajas mecánicas que en las bóvedas aristadas. Su pre-sencia en el siglo xiii ha sido detectada en Renania y en el sur de España. En España es posible ver una plementería con aparejo curvado, de los llamados en “cola de milano”, construido en ladrillo, en la bóveda de la torre del Espolón del castillo de Yecla (Murcia), datada en el siglo xiii. Otro aparejo curvado de los llamados “de nido de golondrina” con un trazado que permite abombar cada segmento de la plementería puede verse en la iglesia del castillo de Calatrava La Nueva (Ciudad Real) datado también en el siglo xiii. Del primer tipo puede verse también dos capillas (una renovada recientemente) en la iglesia del con-vento de santo Domingo de Xàtiva. Este tipo de aparejo debió ser frecuente en tierras valencianas ya que aparece en el pórtico de un edificio representado en “la Sagrada Familia en el taller de san José”, tabla atribuida a Miguel Esteve, Valencia, h. 1515-1520, custodiada en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Aparejos similares al citado del castillo de Calatrava La Nueva pueden encon-trarse en la torre del Monasterio de san Jerónimo de Cotalba datada a finales del siglo xiv o comienzos del xv. Vicente Lampérez también cita algunos apare-jos de este tipo, construidos en piedra en Castilla.5
4. pecoRaRo 2003: II, 51-56; Lecisi 2003: 1284-1294; pecoRaRo 2005: 119-132.
5. Sobre la iglesia de Calatrava La Nueva véase MoMpLet Mínguez 1993-1994: 181-190; LáMpeRez 1930: II, 470-471, refiriéndose a los tipos de plementerías de las bóvedas de crucería indica que: “Una variante
186
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
187
El conocimiento de estos aparejos pasó tempranamente a la literatura téc-nica. Johan Claudius von Lassaulx (1781-1848) fue un arquitecto inspector de edificios del rey de Prusia en Coblenza. En 1829 publicó un ensayo titulado “Descripción del procedimiento para construir bóvedas ligeras sobre iglesias y espacios similares”. En él decía que había llegado a la convicción, por diferentes vías, de que la arquitectura gótica era no solo la más apropiada para construir iglesias sino también la más económica. Igualmente señalaba que había teni-do ocasión de comprobar como podían construirse bóvedas casi enteramente freihand “a manos libres”, es decir, sin cimbras, citaba a propósito la iglesia de san Lorenzo en Ahrweiler, en Renania. El secreto consistía en disponer las hiladas por planos, con una determinada curvatura que hiciera que cada una de estas funcionara como un arco por sí mismo. Cada hilada quedaría conse-cuentemente fijada esperando que se colocara la siguiente. Lassaulx dice que él ha observado que, a menudo, este aparejo en lugar de disponerse horizontal lo hace con un ángulo de cuarenta y cinco grados respecto a la línea del enjarje. A este aparejo luego se le llamará “a cola de milano”. Lassaulx habla igualmente de dos instrumentos auxiliares de utilidad para este tipo de construcciones:
del sistema aquitano es el normando. Hay bóvedas de esta clase en la nave alta de la catedral de Ciudad Rodrigo, aunque en España son excepcionales. En cambio, abundan las de un sistema mixto aquitano-normando, o más bien español, pues no lo he visto citado por ningún autor como existente en el extranjero. Consiste en un esqueleto en forma cupuliforme, como el de las aquitanas o normandas, y la plementería despiezada por anillos, pero no constituyendo una misma superficie esférica para los cuatro témpanos, como en el sistema aquitano, sino que cada uno es independiente, formando como cuatro porciones de esferas diferentes. Son notabilísimas las bóvedas de esta clase de las naves bajas de san Martín, de Salamanca, del pórtico de la colegiata de Toro, de la catedral de Salamanca y en la de Ciudad Rodrigo. ¿Es este sistema una adaptación española de los sistemas aquitano y normando, debida a maestros nacionales, o a la adulteración de aquellos hecha por quienes no tenían la maestría técnica de los primeros introductores de estas bóvedas?”.
Bóveda de la torre del Espolón del castillo de Yecla y de la iglesia de Calatrava La Nueva
188
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
189
la cuerda con pesos para sujetar las hiladas de la plementería y la antena rotatoria para dirigir la operación.6 Lassaulx puso en práctica su teoría con la construcción de la iglesia parroquial de Treis, no lejos de Coblenza, también en la región del Rhin.7
Lassaulx fue rapidamente traducido en 1831 al inglés y en 1833 al francés, y sus contenidos se encuentran pronto en la literatura técnica. Georg Gottlob Ungewitter (1820-1864) autor de Lehrbuch der Gotischen Konstruktionen , “libro de construcción gótica”, 1859-64, reeditado y revisado por K. Mohr-mann en 1890, que fue un manual de notable influencia, recogió la cuestión aunque sin citar expresamente a Lassaulx. Ungewitter describió la geometría de los plementos con hiladas autoportantes, prefiriendo las llamadas en “cola de milano”.
Los aparejos autoportantes se divulgaron por toda la literatura especia-lizada europea. Su huella puede verse en España en el cuaderno de apun-tes de construcción de Luís Moya (curso 1924-1925). En Holanda, Henri J. W. Thunnissen (1890-1978) en Gewelven. Constructie en Toepassing in de historische en hedendaagse bouwkunst, “Bóvedas, Construcción y aplicación en la arquitectura histórica y en la actual”, Amsterdam, 1950, publicó un notable manual de bóvedas en neerlandés. Este manual lleva en la cubierta una bóveda con aparejo “en cola de milano”.8
Mayor interés suponen las investigaciones realizadas por el arquitecto, matemático e historiador checo Václaw Mencl.9 Este último, menos divulgado por haber publicado únicamente en checo realizó la operación de estudiar la definición geométrica de los plementos que conforman diferentes tipos de bóvedas. Los correspondientes a los aparejos en “cola de milano” serían superficies que corresponderían a toroides o anuloides.
El problema de la construcción sin cimbras fue recogido nuevamente por John Fitchen en The Construction of Gothic Cathedrals. “Construcción de cate-drales góticas”, Chicago, 1961. Recientemente David Wendland ha retomado ampliamente la cuestión repasando toda la literatura técnica, los conceptos y realizando incluso la experiencia de construir a escala una de estas bóvedas.10
6. Fitchen 1961: 175 y ss; WheWen 1842.
7. WendLand 2003.
8. gaRcía 2005: 439-450.
9. MencL 1974.
10. WendLand 2005.
188
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
189
El arte de corte de piedras y las bóvedas aristadas
Creo que los peculiares aparejos “en cola de milano” que veíamos en el epígrafe anterior están en la base del episodio de las bóvedas aristadas valencianas. Pero todos los aparejos citados anteriormente fueron construidos en ladrillo, jamás en piedra de cantería. Ello nos obliga a recordar el desarrollo del arte de corte de piedras. Este siempre se ha considerado un producto de la Edad Moderna. En realidad esta forma de construir es mucho más antigua y fue posible gracias a una poderosa herramienta conceptual de discutible origen: la Geometría Des-criptiva. Esta disciplina ha sido definida como la ciencia que tiene por objeto establecer las normas y fijar las propiedades en virtud de las cuales se pueden representar los cuerpos que tienen tres dimensiones sobre una superficie que tiene dos. Además, de dichas representaciones, se podrán deducir cuantos ele-mentos desconocidos nos pueden interesar medir en unos casos, o determinar su forma y posición en otros.11
11. Monge 1803.
Izquierda. Bóveda aristada con hiladas rectas y curvadas (arriba). Hiladas curvadas horti-zontales y en “cola de milano” (abajo). Ilustración del ensayo de Lassaulx (1829). Derecha: Geometría de una bóveda aristada con hiladas en “cola de milano”, según Ungewitter.
190
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
191
Pero esta ciencia no tuvo su origen en las prestigiosas aulas y claustros de las universidades. Nació en los ajetreados talleres de los canteros. Fue acunada por la música de percusión de los picos, los cinceles y las gradinas que daban la apropiada geometría a las piedras. El nombre por el que hoy la conocemos se lo dio en 1795 el profesor de teoría de cortes de piedra, ministro de la Re-pública Francesa y amigo personal de Napoleón, Gaspar Monge (1746-1818) en base a los conocimientos previamente desarrollados sobre la estereotomía de la piedra.12 De hecho, la primera lección de esta ciencia, dada por el ciu-dadano Monge en la École Normale de París en 1795 provocó un significativo comentario por parte de uno de sus colegas: “yo no sabía, que sabía geometría descriptiva”. La voz estereotomía, por su parte, es un neologismo griego nacido en el siglo xvii y difundido en el siglo xviii que, por su etimología, proviene del
12. sakaRovitch 1998: 3.
Geometría de bóvedas medievales con plementerías tóricas según V. Mencl. A) Geometría de bóvedas nervadas. B) Geometría de las plementerías. C) Toroide equivalente. D) Trazado de las plementerías.
190
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
191
griego stereos, sólido y tomé, talla, sección. La ciencia de la estereotomía, lla-mada originalmente arte de la montea y corte de piedras, es la parte del arte de edificar que enseña a dar forma, proporción y cortes necesarios a las piedras que se han de emplear en un edificio para su mayor firmeza y hermosura. Por último, para finalizar las definiciones de términos técnicos, “montea” es el di-bujo a escala del natural de un elemento arquitectónico que se realiza a fin de facilitar el despiece y efectuar los cortes.13
El origen de la estereotomía siempre se ha considerado moderno. El trata-dista Frézier (1682-1733), repitiendo un lugar común de su época, recuerda que Vitrubio no habla del corte de piedras entre los innumerables conoci-mientos necesarios para un arquitecto. Pero los conocimientos de estereotomía del mundo antiguo han sido generalmente subestimados. Sin duda, el que no hayan llegado hasta nosotros textos teóricos de la antigüedad ha contribuido a ello. Pero como siempre en nuestra civilización, hay que volver a Roma para ver el inicio de todo. Debe recordarse que la arquitectura romana y bizantina construyó, en ocasiones, en cantería, bóvedas esféricas, de cañón, bóvedas en rincón de claustro, decendas de cava, arcos oblicuos y helicoides. Más tarde la arquitectura armenia desarrolló asombrosos ejemplos de trompas, arcos aboci-nados y bóvedas de arcos cruzados, todo ello de una extraña modernidad.14
Las bóvedas en cuarto de esfera de las basílicas de Siria, o de los ábsides del mausoleo del emperador Diocleciano en Spalato, en Dalmacia;15 las bóvedas vaídas de Gerasa y Jerusalén ya descritas por Choisy, la decenda de cava del templo de la diosa Anahita en Bishapur, en Irán;16 las bóvedas de arista de la sala inferior del mausoleo de Teodorico en Ravenna y del teatro de Philipolis;17 el arco oblicuo llamado “arco dei pantani” que daba acceso al foro de Au-gusto en Roma y uno de los grandes arcos de la porta Maggiore de la misma
13. “Montea” es el dibujo o plano que se hace del tamaño natural de una bóveda ya en el suelo, ya en una pared, para tomar las medidas y formas de sus diferentes partes o para la saca de plantillas. gaRcía saLineRo, Fernando, en Léxico de alarifes de los siglos de oro, atribuye su etimología al francés montée. “subida”, “alzado” y éste del verbo monter, “subir”. La primera documentación es de comienzos del siglo xvi. El equivalente valenciano es mostra.
14. deR MeRsessian 1989.
15. El llamado mausoleo de Diocleciano en Spalato (Split), en la costa dálmata, ahora Croacia, es un edi-ficio de planta circular por su interior y octogonal al exterior. Es famoso, en lo constructivo, por su cúpula de ladrillo, aparejada por trompas
16. Agradezco al arqueólogo Pierre Guerin la noticia y las imágenes suministradas sobre la decenda de cava del templo de la diosa Anahita en Bishapur (Irán). Sobre las bóvedas de Gerasa y Jerusalén ver choisy 1883, ed. 1997.
17. Sobre Gerasa ver choisy 1883, ed. 1997. Sobre la sala inferior del mausoleo de Teodorico en Rávena (530) y el teatro de Philipopolis pueden verse ilustraciones gráficas en adaM 1984: 206 y ss.
192
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
ciudad;18 los arcos de directriz curva de algunos anfiteatros como el de Arles en Provenza19 y el helicoide interior de la columna Trajana en Roma20 mues-tran la existencia de edificios de importancia construidos con piedra cortada. El hecho de que los ejemplos sean relativamente escasos (generalmente los romanos construían las bóvedas con hormigón vertido sobre un tablero y una red de nervios de ladrillo) indica que, al menos, se plantearon los problemas elementales de cortes de piedra. Sakarovitch ha propuesto que estas construc-ciones se realizaron con medios ingeniosos pero sin empleo del dibujo previo, por retundidos en el caso de los arcos de directriz curva, o con una pértiga en el caso de las bóvedas esféricas. Es decir, mediante métodos que hoy llama-mos “arcaicos”. No obstante, requieren un buen conocimiento implícito de la geometría de los cuerpos simples. De hecho el fundamento utilizado para la realización de bóvedas esféricas es el mismo que utilizó la estereotomía más adelantada: reducir cada hilada de una esfera a un tronco de cono equivalente. En cualquier caso, suponen una primera base de partida nada despreciable.
La desaparición de la esclavitud y la fragmentación social provocó la apari-ción del pequeño aparejo a partir del año mil. El análisis geométrico requirió un esfuerzo suplementario. Alrededor del Mediterráneo parece haberse fraguado un nuevo capítulo en el desarrollo del arte de corte de piedras. Deben recordarse las aplicaciones geométricas del Egipto fatimí y mameluco, de la arquitectura romá-nica europea, especialmente en Languedoc y en Provenza, y de la arquitectura del emperador Federico II en Italia, aunque, probablemente estos episodios están alimentados por la escuela de arquitectos de la siria cristiana y armenia. De esta época provienen, entre otras piezas, la bóveda anular de la abadía de Montmajo-ur en Provenza,21 la decenda de cava del castillo Maniace en Siracusa y los heli-coides abovedados de las murallas de El Cairo, del castillo ya citado de Siracusa y de la abadía de Saint Gilles en Provenza.22 Cabe recordar que Jean Marie Perouse de Monclos ha señalado como la tipología de la bóveda moderna puede seguirse casi enteramente en los modelos románicos, Rondelet recuerda que el helicoi-de abovedado, o vis de Saint-Gilles, ha sido siempre considerado como la pieza tallada más difícil de realizar. Las bases de las dovelas de esta pieza son superfi-cies alabeadas no desarrollables y las aristas curvas de las mismas tienen doble
18. zaRagozá cataLán 2003: I, 107-182.
19. schneideR.
20. zaRagozá cataLán 2003: I, 107-182.
21. péRouse de MontcLos 1982.
22. Sobre la vis de Saint-Gilles del castello Maniace ver zaRagozá cataLán 2003; BaRes 2006.
192
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
curvatura. Por su parte Sakarovitch indica que de hecho esta escalera de caracol no puede ser labrada por un método que evite el dibujo. La presencia, repetida por todo el Mediterráneo, de esta última pieza obliga a pensar en la utilización del dibujo arquitectónico en estas tempranas fechas. No obstante, el dibujo iría destinado a la labra de las piezas por el más sencillo sistema de robos.23
El desarrollo de las bóvedas de crucería a partir de la segunda mitad del siglo xii en los dominios reales franceses provocaría un nuevo capítulo en el de-sarrollo de la estereotomía y, a la vez, en la historia del dibujo arquitectónico. El control del espacio se simplificaba resolviendo los encuentros de las superficies de las bóvedas mediante arcos previamente diseñados. Esta nueva formulación requería el uso de proyecciones sobre los planos vertical (a plomo) y horizontal (a nivel). Con ello el sistema diédrico, vio su auténtico nacimiento.
Pero es a partir de fines del siglo xiv cuando una fiebre de audaz investiga-ción técnica renueva el panorama de la construcción occidental. Resulta asom-broso pensar como de forma simultánea se estuvieron construyendo en Europa los conoides de las bóvedas de abanico del Perpendicular English; las bóvedas reticulares, o las de nervios curvos, de complejas geometrías, del Spätgotik ger-mánico; las bóvedas diamantinas o alveolares, citadas en el apígrafe anterior; las bóvedas gallonadas, de arista, o de esferas intersectadas del Quattrocento toscano o romano (sin olvidar los aparejos de doble hoja autoportantes de Bru-nelleschi) o las bóvedas de crucería con plementerías caladas del tardogótico castellano.24 No es de extrañar que el dibujo arquitectónico (el sistema diédrico, o geometral) conociera un auge sin precedentes.25
Las arquitecturas de la Corona de Aragón, ancladas en las viejas tradiciones constructivas mediterráneas derivaron la investigación técnica hacia una ori-ginal confluencia del viejo y mediterráneo arte de corte de piedras y del nuevo uso de proyecciones de raíz occidental. Estas aplicaciones darán lugar a la estereotomía moderna. En este contexto parece ser la arquitectura valenciana
23. péRouse de MontcLos 1985: 83 y ss. sakaRovitch 1998; RaBasa díaz 2000: 222 ; RondeLet 1802-1848.
24. Para consultar una bibliografía que ponga en valor los avances técnicos y formales de la arquitectura del siglo xv y comienzos del siglo xvi, véase: Inglaterra: WiLLis, 1842; FLetcheR 1928, haRvey 1978; heyMan 1995; área franco-borgoñona: eRLande-BRandenBouRg 1995; kuRMann 1999: 156-188. Países germánicos y eslavos: MencL 1974; BRucheR 1990; Řadovi 1998; de La RiestRa 1999: 190-240; Italia: goLdthWaite 1980, paRtRidge 1988; sanpaoLesi 1977; noBiLe 2006; Portugal: dias 1988; MoRaLes y MaRín 1989: 165-202; MaRta 1998. España: toRRes BaLBás 1952: 258-383; chueca goitia 1965: 577-640; MaRías 1989; góMez MaRtínez 1998; zaRagozá cataLán 2000; zaRagozá cataLán-góMez FeRReR Lozano 2007. De carácter general: Recht 1988; BiaLostocki 1993.
25. BucheR 1968 señala que ha podido estudiar cerca de 2200 planos y dibujos medievales. Véase también Ruiz de La Rosa 1987: 261-337.
194
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
195
la que resume, desarrolla y difunde, a lo largo del siglo xv, una amplia serie de novedosas aplicaciones geométricas entre las que se encontrarían las bóvedas aristadas realizadas en piedra de cantería.
De hecho entre las construcciones realizadas en el episodio valenciano del siglo xv pueden citarse ejemplos de arcos en esquina, en esviaje, de directriz curva, de grosor variable, o de esquina y rincón. Entre los tipos de bóvedas hay bóvedas de arista, aristadas, esquifadas, vaídas, esféricas y de arcos cruzados. Pero además hay capialzados, troneras, trompas, ochavos, caracoles y escaleras de bóvedas. Aunque no es este el lugar para inventariar de forma exhaustiva esta larga serie.26
Todas estas formulaciones suponen, por supuesto, un extenso y novedo-so catálogo de soluciones de cortes de piedras. Pero, sobre todo, indican un cambio de actitud que muestra un gusto por la pura experimentación que no encontramos en el arte de la piedra en épocas precedentes. La compilación dibujada de todas las aplicaciones realizadas en un espacio tan estrecho como el valenciano y en algo de más de medio siglo, constituiría un volumen similar a los realizados en el siglo xvi por Philibert de L’Orme, Vandelvira o Martínez de Aranda. De hecho, no existe diferencia de mentalidad con lo escrito (que no siempre realizado) en los tratados (en realidad catálogos razonados de modelos difíciles) del siglo xvi y las construcciones citadas anteriormente.
Otra vez el episodio valenciano
La bóveda de la capilla real del antiguo convento de santo Domingo de Valencia fue la causa y el modelo de la reducida serie de bóvedas aristadas de cantería que han motivado este estudio. Pero antes de hablar de ello debe realizarse un rápido inventario de las bóvedas aristadas existentes en el episodio valenciano.
1. Bóveda de la tribuna del portal de Cuarte de las murallas de Valencia.
Esta bóveda cubre un espacio rectangular de 6,66 por 8,67 metros con un esviaje en el lado mayor de seis grados. No se aprecia ninguna relación con la metrología valenciana de la época de la construcción de la bóveda. Cabe deducir de ello que la bóveda se proyectó a proporción y no a medida. Está for-mada por dos tramos de arista simple. Estas, al estar la planta en esviaje tienen distintas dimensiones. La mayor está formada por un arco de medio punto. En cada uno de los tramos la proporción en planta es de 2:3.
26. Sobre l’art de la pedra, véase zaRagozá cataLán, 1993: 97-104; zaRagozá cataLán 1996; zaRagozá cata-Lán1997. zaRagozá cataLán, 2000. zaRagozá cataLán; góMez-FeRReR Lozano 2007.
194
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
195
Después de un potente enjarje con las juntas horizontales el aparejo no se dispone de forma radial a las aristas diagonales (cosa que ocurre en todas las otras bóvedas consideradas). Este ha sido ajustado para poder cerrar la bóveda por hiladas perpendiculares entre si. Consecuentemente las hiladas son radiales respecto a una arista virtual, continuas en toda la bóveda y las juntas de las hiladas no son paralelas a las aristas diagonales.
La bóveda de la tribuna de Cuarte fue construida por Francesc Baldomar maestro de las obras del rey, de la ciudad y de la catedral de Valencia. Fue construida entre 1446, año en el que se realizan y documentan unas trompas en esviaje del piso inferior y ya estaban construidas en 1451 año en el se pagan los gastos por pintar dos escudos reales como claves de la bóveda.
2. Bóveda de la capilla real del monasterio de santo Domingo de Valencia.
Esta bóveda cubre totalmente la capilla, es de planta rectangular de 22,15 por 11,10 metros libres. Está formada por dos tramos rectangulares y otro dispues-to a modo de cabecera. Cada uno de los tramos de los pies mide 10, 80 por 7, 12 metros que equivalen en la metrología medieval valenciana a 32 palmos (8 varas) por 48 palmos (12 varas). La proporción 2:3 de cada tramo es idéntica a la de la tribuna de Cuarte.
Cada tramo se cubre con aristas diagonales de medio punto, más otras dis-puestas a modo de terceletes, la arista “tercelete” queda perpendicular a la arista diagonal contraria. Todas las aristas parecen corresponder a un mismo arco de círculo. Después de un potente enjarje, como ocurre en Cuarte, el aparejo se cie-rra por hiladas radiales que en este caso son perpendiculares a la arista diagonal. Las hiladas forman rombos en los tramos y octógonos en la cabecera.
Aunque las primeras relaciones de pagos para la construcción de la capilla comienzan en abril de 1439, la construcción de la bóveda no se emprende hasta más tarde. No obstante, la dimensión y tipo de fábricas empleadas en los muros indican que el tipo de bóveda estaba previsto desde el comienzo. En julio de 1451 se pagan 4 cahices y medio de yeso per fer mostres de la volta de la capella, para hacer plantillas para la bóveda de la capilla, lo que junto con los frecuentes pagos por almagra cabe entenderlo para realizar la superficie enye-sada donde realizar, a escala del natural, las trazas de los cortes de cantería, o montea, de la bóveda. A partir de este momento se comenzó la construcción de la bóveda como lo señalan los frecuentes pagos para cuerdas, andamios y reparaciones de grúas. La obra estaba acabada en 1460, ya que este año se construía el pavimento. Su autor fue nuevamente el citado maestro de las obras reales, Francesc Baldomar.
196
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
197
Levantamiento de la planta de la capilla real de Valencia a partir de una estación total. Arturo Zaragozá, Rafael Soler, José Teodoro Garfella, Alba Soler
196
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
197
Levantamiento de la geometría de tres hiladas de un plemento de la bóveda de la capilla real de Valencia a partir de una estación total. Arturo Zaragozá, Rafael Soler, José Teodoro Garfella, Alba Soler.
199
3. Bóveda del paso entre la nave de la catedral de Valencia y la torre campanario.
Esta pequeña bóveda cubre únicamente un paso situado entre dos tempranísi-mos alardes de estereotomía de la piedra: una puerta en rincón y una ventana en esviaje. Tiene únicamente 2,03 metros (9 palmos de vara valenciana) de anchura y está formado por dos tramos cuadrados y otro triangular. Los tramos cuadrados están organizados mediante aristas diagonales de medio punto y aristas de tercelete sacadas por el método descrito por Alonso de Vandelvira.
El aparejo está formado por hiladas cuadradas perpendiculares a las aristas diagonales. Los aparejos siguen la misma regla que en Cuarte y la capilla real.
Esta obra, por su localización, debió realizarse al comienzo de la ampliación de la nave de la catedral de Valencia. Construcción emprendida por Francesc Baldomar en 1458.
4. Bóveda de la sala del piso de la torre de la lonja de Valencia.
Esta bóveda cubre un espacio cuadrado de 6,80 metros de lado (30 palmos de vara valenciana) y se cubre con una bóveda gallonada dispuesta sobre pechi-nas esféricas. El aparejo de las pechinas es por hiladas horizontales, el de los gallones está formado por ocho plementos radiales que forman hiladas que se cierran por octógonos regulares. En realidad podría considerarse como una bóveda vaída con enjarjes en la parte inferior y un aparejo radial (y gallonado) en el cenit. El paso de uno a otro aparejo se resuelve con una elegante y ajus-tada disposición.
Esta bóveda fue construida por Pere Compte discípulo de Francesc Baldo-mar y como él, maestro de las obras del rey, de la ciudad y de la catedral. Se levantó entre marzo de 1491 y marzo de 1494. En esta última fecha se paga per quatre troços de asta de llança per a metre en les quatre forats de la clau de la
Página anterior:
BóVEDAS ARISTADAS DE PIEDRA Y LADRILLO APLANTILLADO Y CORTADO.
1. Bóveda de la tribuna del portal de Cuarte de las murallas de Valencia.2. Bóveda del claustro de la cartuja de Montalegre, Barcelona. 3. Bóveda de la capilla real de Valencia.4. Bóveda del paso a la torre campanario de la catedral de Valencia.5. Bóveda de la decenda al sótano del Consulado del Mar de Valencia.6. Bóveda de la cárcel de comerciantes en el piso de la torre de la lonja de
Valencia.
200
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
201
cambra sobre la capella, es decir, por cuatro trozos de asta de lanza para poner en los cuatro agujeros de la clave de la habitación sobre la capilla. Seguramen-te estos trozos de asta de lanza situados en el trasdós de la clave permitirían el manejo de la pieza y su colocación con la grúa. La ausencia de clave pinjante contribuye a conferir a esta pieza una mayor desnudez geométrica que le otor-ga un aspecto muy alejado de la apariencia medieval.27
5. Bóveda sobre la decenda de acceso al sótano del Consulado del Mar de Valencia.
Esta pequeñísima bóveda de 1,51 por 1,78 metros cubre parte de una decenda que baja a un lugar escasamente relevante del edificio. Carece de traducción metrológica medieval, por lo que debe aprovechar un espacio residual. Está formada por una bóveda aristada con aristas diagonales formadas por un arco carpanel o de tres centros, muy rebajado. Después de un enjarje con la junta horizontal el aparejo se dispone por hiladas radiales a las aristas diagonales formando anillos romboidales. La curvatura del aparejo sigue una disposición diferente a las de Cuarte, capilla real y paso al Miguelete, ya que el encuentro de las plementerías, en los rampantes de la bóveda, se forma una nueva arista que no existe en las anteriores.
6. Bóvedas del claustro de la recordación de la cartuja de Portaceli y del coro alto de la iglesia del monasterio de Llutxent.
Las bóvedas del claustro de la recordación de la cartuja de Portaceli se tienden sobre esbeltas columnas de planta octogonal de lados cóncavos y están formadas por aristas diagonales, aristas en las uniones de los tramos y aristas en la línea del rampante. El resultado es similar a la bóveda de la decenda al sótano del Consula-do del Mar. Los arranques de las bóvedas son de piedra labrada y el resto está cu-bierto por un enlucido que oculta la fábrica. Esta, previsiblemente, es de ladrillo, aunque no puede afirmarse si es a rosca o tabicado. Desconocemos igualmente si las aristas responden a una geometría precisa o han sido perfiladas con yeso.
La bóveda del coro alto del convento dominico de Llutxent es de planta cercana al cuadrado, 7,80 x 7,50 metros, que equivaldrían aproximadamente, de ser cuadrada, a un lado de 34 palmos de vara valenciana. Está formada por aristas diagonales y terceletes formando el equivalente aristado de la bóve-da de nueve claves, las aristas se conforman con arcos rebajados. La bóveda
27. zaRagozá cataLán; góMez-FeRReR Lozano, 2007:106 y ss.
200
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
201
está toda enlucida y pintada con un trampantojo de sillares. Desconocemos la fábrica de la bóveda, aunque por las fisuras y la existencia de otras de si-milar aspecto en el mismo convento cabe suponer que son de ladrillo tabica-do. Observando las entregas a los muros, las plementerías parecen haber sido construidas con una geometría precisa y con una regla similar a la bóveda del sótano del Consulado del Mar.
Traza hipotética para la construcción de la bóveda de la sala del piso de la torre de la Lonja de Valencia.
203
BóVEDAS ARISTADAS DE LADRILLO.1. Bóveda del coro alto del monasterio del Corpus Christi de Llutxent.2. Bóveda del claustro de la recordación de la cartuja de Portaceli, Valencia.3. Bóveda del sotocoro de la iglesia del monasterio de san Jerónimo de Cotalba.4. Bóveda de unas dependencias del claustro superior del monasterio de san Jeró-
nimo de Cotalba
1 2
3 4
Ambas bóvedas carecen de una documentación de archivo puntual, pero noticias difedignas las atan a la vez a los maestros Pere Compte y Francesc Martí (a) Biulaygua. La bóveda de Portaceli debió construirse entre 1478 y 1479, y la de Llutxent hacia 1486. A estas bóvedas pueden añadirse algunas coetáneas del mismo tipo existentes en el monasterio de san Jerónimo de Cotalba.
203
7. Bóvedas del claustro, refectorio y sala capitular de la cartuja de Montalegre cerca de Barcelona.
Las bóvedas del claustro de Montalegre son de planta cuadrada con aristas dia-gonales de medio punto. Un enjarje de piedra de discreto tamaño da paso a una fábrica de ladrillo aplantillado. Las hiladas se disponen radiales respecto a las aristas diagonales y por hiladas continuas. El aparejo en “cola de milano” está ejecutado con extraordinario rigor y es similar, en apariencia, a los valencianos. La construcción del claustro parece haber tenido distintas fases. La primera, más cuidada, construyó las piezas del cénit de las aristas (o claves) de ladrillo. Más tarde se labraron en piedra. Una ampliación porterior del claustro muestra una fábrica de muy pobre calidad. La sala capitular y el refectorio al estar pintadas no deja ver sus fábricas con claridad.
Arranque de las bóvedas del claustro de la cartuja de Montalegre.
204
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
205
La cartuja de Montalegre, fue fundada en 1415. Tuvo una primera etapa de construcción (1415-1448) extremadamente lenta. La documentación referente a esta primera etapa es muy escasa y discontinua. Se ha considerado repetida-mente que el verdadero autor de la empresa de la construcción de la cartuja fue Joan de Nea, hermano converso de la cartuja de Porta-Coeli (Valencia) y gran personaje de su época. Pladevall ya indicó que, acaso, fue el mismo Joan de Nea, u otro cartujo anónimo, quien planteó la obra y fue, en último término, el arquitecto. La procedencia de este monje (procurador y ecónomo general del monasterio desde 1423 hasta su muerte en 1459). Las fechas de construcción del claustro (h. 1448), el hecho de que algunos materiales de la obra como la madera para la construcción de las bóvedas proviniera de Valencia y, sobre todo, la pecu-liar geometría y aparejo de las bóvedas de ladrillo aplantillado, atan las peculia-res bóvedas aristadas del claustro al episodio cuatrocentista valenciano.28
8. Bóveda de la capilla sepulcral de Gaillot de Genouillac, Assier.
Esta bóveda es de planta cuadrada con ocho aristas diagonales que van del centro a los puntos del correspondientes ochavo. Aristas, terceletes y cuatro bóvedas triangulares de tres aristas completan la traza. Las hiladas se dispo-nen radiales a las aristas diagonales cerrándose, a modo de cúpula por hiladas regulares.
Esta bóveda queda adosada a la iglesia de san Pedro de Assier en el depar-tamento de Lot, en el sudoeste francés. Constituye una obra excepcional en la arquitectura francesa. Al parecer fue construida entre 1546 y 1550. Es la ca-pilla funeraria de Galiot de Genouillac, gran maestro de artillería de Francisco I de Francia (quien, cabe recordar estuvo prisionero en Valencia). Perouse de Montclos la califica de auténtico producto estereotómico y la propone como testimonio excepcional de la influencia de la estereotomía española en el su-doeste francés.29 De hecho esta capilla no es más que la duplicación de la cabecera de la capilla real de Valencia.
Y el aparejo ordena la fábrica
Esta serie de bóvedas aristadas de la tradición valenciana coincide en la des-nuda presentación de las fábricas de piedra labrada. En Montalegre ocurre lo mismo con el ladrillo. Este acabado dota a la bóvedas de un inquietante
28. Sobre Montalegre véase: MaduReLL i MaRiMón 1972: 231-244; pLadevaLL 1978: 194-199; RiBas i Massana 1976: 379-732. FReixas i caMps 1983:123-124 y 140.
29. péRouse de MontcLos, 1982. Aparte de la bóveda de Assier existe una similar de menor tamaño en Beau-lieu-les-Loches (Indre et Loire) véase góMez-FeRReR Lozano, zaRagozá cataLán, 2009.
204
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
205 carácter hermético. La exhibición de conocimientos de geometría aplicada que muestran las superficies pétreas parecen presentarse como la invitación de la esfinge para resolver un enigma. En este caso si no devora al interesado, al menos le cautiva en una sutil red de aristas y juntas de piedra de la que es difícil desligarse.
Como vimos, el culto guiño de los juegos de aparejo de la capilla real de Va-lencia, fue valorado ya desde antiguo, pero carece todavía de estudios gráficos rigurosos. No obstante, el rápido paseo por Meissen, el Salento, o los aparejos en “cola de milano” de la región del Rhin, permiten situar conceptualmente el episo-dio y sugieren hipótesis sobre su construcción.
El episodio de las bóvedas aristada valencianas debe entenderse en el con-junto de la notable experimentación del siglo xv en materia de construcción de bóvedas. El doble casco de la famosa cúpula de santa María de flor de la cate-dral de Florencia se levantó entre 1417 y 1434 a falta de construir la linterna. Brunelleschi comenzó la capilla Pazzi, con su notable cúpula gallonada a partir de 1441, cuando ya se había comenzado la capilla real de Valencia. A los diez años de acabar ésta última se construían las primeras bóvedas diamantinas en Meissen. A finales del mismo siglo se levantaban prácticamente, de forma coetánea, las espléndidas bóvedas de abanico de la capilla del colegio real de Cambridge en Inglaterra, las bóvedas de nervios curvos de la iglesia de santa
Bóveda de la iglesia de San Pietro in Montorio. Roma. Fotografía M. Bares.
206
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
207
Bárbara en Kutna Hora y de la sala Vladislav del castillo de Praga en Bohemia, o las bóvedas reticulares de santa María de Pirna en Sajonia. En Valencia se construían las bóvedas de rampante redondo de la lonja de los mercaderes y en Burgos la deslumbrante bóveda de la capilla del condestable. Muchos otros ejemplos menos divulgados como las bóvedas en estrella del Salento, o las bóvedas de arista romanas como las de santa María del popolo o san Pedro in montorio, completarían el panorama. Pocas veces en la historia de Europa la creatividad en la construcción llegó a cotas más elevadas. Al otro lado del Me-diterráneo, en Egipto y Tierra Santa, las bóvedas aristadas memelucas parecen tener una cronología similar. Si no se han considerado en este trabajo es por la falta de estudios constructivos y de una datación segura.
Probablemente el gusto por la experimentación estaría alimentado por la emulación entre los promotores y también entre los maestros. La base técni-ca que sustentaría la mayoría de estas invenciones serían los conocimientos adquiridos tras más de doscientos años trabajando con plementerías de doble curvatura o superficies plegadas. La evidencia de que podían eliminarse los nervios solo esperaba la posibilidad de la definición previa de la red de aristas que conformarían la bóveda. A partir de este momento el propio aparejo go-bernaría la forma.
El encargo de la capilla real de Valencia consistía en la construcción de un espacio sepulcral para el rey Alfonso el Magnánimo. Probablemente la idea del maestro Baldomar fue dotar a la bóveda de una imagen desmaterializada, pres-tándole a la piedra la apariencia de un enorme velo oscuro, similar a los que se utilizaban en la época en los funerales de calidad. La invención de Baldomar pudo inspirarse en los aparejos de las plementerías dispuestos “en cola de mila-no” construidos en Europa central y también en el ámbito mediterráneo desde el siglo xiii. Estos permitían eliminar los nervios y ahorrar gran parte de la made-ra de las costosas cimbras. La traducción del ladrillo a la piedra obligó a aplicar un rigor geométrico que hubo de extraer de viejas tradiciones mediterráneas.
Las bóvedas de la tribuna del portal de Cuarte, debió ser uno de los ban-cos de pruebas previos a la construcción de la capilla real. De hecho una reciente restauración (2007) ha permitido observar de cerca las bóvedas y comprobar como hay notables errores de labra y/o montaje. Sin duda, estos son producto de la inexperiencia, pero también de la (arriesgada) decisión de disponer la planta en esviaje lo que complicaba la labra extraordinariamente. Las bóvedas, de misterioso origen, de la cartuja de Montalegre construidas con ladrillo aplantillado y cortado carecen de paralelos en Cataluña. Pero la geometría, la datación y el origen del fundador de la cartuja parecen ligarlas, como Cuarte, a los experimentos previos a la capilla real. También lo señala
206
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
207
la presencia coétanea de la misma técnica de ladrillo aplantillado y cortado en la bóveda de arista de la tribuna de la reina María en el monasterio de la Trinidad de Valencia.
He repetido desde el comienzo que las bóvedas aristadas han suscitado más admiración que estudio. Las hipótesis expuestas son, por tanto, provisionales. La formación de un grupo de trabajo formado por Rafael Soler Verdú, Alba Soler Estrela, José Teodoro Garfella y yo mismo ha comenzado a dar resultados que permiten definir claramente la geometría de las bóvedas aristadas valencianas. La publicación definitiva de los resultados la haremos conjuntamente en breve.
Cabe avanzar que para el diseño de todas todas estas bóvedas se parte del trazado de las aristas de los cruceros, formeros y terceletes, que generalmente son arcos de medio punto del mismo radio. Aunque hemos visto que también los hay rebajados y carpaneles. La bóveda se apareja mediante lechos horizon-tales en los enjarjes (que son siempre de notable potencia). El resto de hiladas se disponen igualmente de forma perpendicular a la arista pero situadas en una haz de planos que parte de un eje situado en el plano de arranque de la bóveda y perpendicular a la arista. En cualquier caso, las hiladas forman cuadrados o rombos que cierran la bóveda sucesivamente. A partir de aquí un sencillo juego de plantillas, saltareglas y baiveles permitiría construir estas bóvedas.
El siguiente problema planteado es la curvatura de las hiladas a partir de las aristas. La simple observación de las plementerías permite comprobar que las curvaturas en las bóvedas de Baldomar y de Compte siguen diferentes formu-laciones. En las de Baldomar la curvatura es diferente a lo largo de la superficie desarrollada en cada plementería, siendo la curvatura más cerrada en la zona del arranque. Las precisas mediciones realizadas indican que ésta obedecería a la curvatura de una serie de círculos cuyo centro estuviera en el triangulo equi-látero cuyo lado fuera el segmento que uniera, en el correspondiente plano, las dos aristas. El centro del círculo se sitúa en la bisectriz de las aristas. Un trabajo inédito de Ignacio Sánchez Simón basado en un programa fotográfico-infor-mático propuso para la capilla real y el paso al Miguelete similar solución para la curvatura de las hiladas. Otra propuesta debida a Federico Iborra respecto a la cárcel de comerciantes de la Lonja basada en métodos de medición manuales indica que la curva de los gallones en cada hilada se corresponde con el arco de la circunferencia circunscrita al octógono correspondiente.30
30. Agradezco el conocimiento del trabajo del arquitecto Ignacio Sánchez Simón al profesor Enrique Rabasa. El trabajo del arquitecto Federico Iborra fue desarrollado en el ámbito del Master de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Valencia. El curso en el que desarrolló la investigación fue dirigido por los profesores Rafael Soler y Arturo Zaragozá.
208
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
209
Ilumina el desarrollo del proceso el hecho de que la precisa documentación de la capilla real indique que se utilicen plantillas de papel encolado para rea-lizar las jarjas y otras, distintas, de madera, para tender el resto de las bóvedas. Cabe recordar que las jarjas, son piezas más accesibles, posibles de controlar con plantillas de papel. Considerando que en la documentación valenciana no existe la voz “baivel” ni “saltareglas” y que las plantillas de madera que apare-cen en los documentos son infrecuentes, es razonable pensar que en este caso las plantillas de madera documentadas para trazar las plementerías eran en realidad los baiveles y saltareglas. La documentación también indica la utili-zación de una antena para el trazado de los círculos que conforman el aparejo a escala del natural. De hecho, cada hilada de cada tramo llevaba tres curva-turas diferentes. Así lo señalaría la anotación realizada en los libros de fábrica de la capilla real de la compra de una antena que de aquel fou comprada de larch de XXXII palms per ops de fer compas per traçar la dita obra, es decir, la compra de una antena de 32 palmos (7,25 metros), en razón de hacer compás para trazar dicha obra.31 La dimensión de esta antena permitiría comodamente el trazado del mayor de los círculos para esta obra, que es la arista diagonal que mide 6,50 metros de radio. La rigidez de la antena consentiría el diseño riguroso de los baiveles. Esta anotación explicaría que continuamente se hagan contraplantillas para la cantera y que en la obra sólo se perfeccione la labra. En cualquier caso las bóvedas aristadas de Baldomar habrían sido construccio-nes laboriosas de proyectar con numerosos trazados a escala del natural. Las bóvedas de Cuarte y Montalegre habrían sido experiencias previas a la capilla real. La bóveda de paso al Miguelete ampliaría las experiencias de Baldomar. A partir de aquí la experimentación de Compte daría un giro, convirtiendo las bóvedas de aristas en bóvedas de gallones. La cárcel de comerciantes, Porta-celi, el sótano del Consulado o Llutxent serían otras tantas experiencias, con diferentes materiales pero con similar regla de aparejo. Las pechinas esféri-cas y la apariencia clásica de la bóveda de la cárcel de comerciantes, el arco de tres puntos de la arista diagonal del sótano del Consulado, o la bóveda
31. Los XXXII palmos valencianos equivalen a 7,25 metros. La compra se produce el sábado día 26 de febrero de 1452. Arxiu Regne de València. Mestre Racional nº 9251.Sobre el uso de plantillas y baivel en la estereotomía moderna véase: paLacios gonzaLo, José Carlos. 1990 y 2003. sanaBRia, Sergio Luís, 1989, pp. 266-299.Cabe recordar la importancia que Fichten dedica a la relación entre las bóvedas sin cimbras “a mano alzada” y la existencia de las antenas y los ingenios de cuerdas y contrapeso para soportar la instalación provisional de las hiladas. La documentación de la capilla real señala un gasto notable e incesante en cuerdas para andamios que podrían haber servido en realidad para estos ingenios.
208
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
209
de nueve puntos de clave, con aristas rebajadas de Llutxent muestran que la experimentación de Compte-Biulaygua siguió con intensidad.
El interés de estas historias de aristas que gobiernan y aparejos que orde-nan no pertenece únicamente a cada uno de los edificios o episodios, sino al conjunto de ellos. No porque se imiten, que es evidente que no lo hacen. Sino porque se emulan entre sí, y por lo tanto se conocen. Las alianzas políticas y las relaciones comerciales existentes entre los dominios del rey de Aragón Al-fonso el Magnánimo y los países bajos —situados junto a Westfalia y las rutas del Rhin— fueron extraordinariamente importantes en el siglo xv. Es difícil que las novedades tecnológicas en la construcción desconocieran estas relaciones. Las mismas consideraciones pueden hacerse con Italia, justamente en la misma época en la que dos valencianos —Borja— fueron papas en Roma. Creo que las historia de la construcción puede descubrir una historia de Europa más global y más rica que la que hemos heredado de las historias construidas por los es-tados nacionales del siglo xix.32
Los problemas planteados son numerosos. Las bóvedas aristadas valencianas no tienen el frecuente perfil estirado de las renanas y, por tanto, su carácter
32. MiRa, Eduardo. 2007.
Bóveda de abanico aristada en la wikala o caravansar del sultán Quaytbay en El Cairo Fotografía F. Vegas y C. Mileto.
210
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
211
autoportante deberá ser comprobado. Los numerosos cambios introducidos en la construcción de cada bóveda respecto a la teoría general han sido constata-dos por David Wendland en las bóvedas centroeuropeas. Sin duda debió ocurrir algo similar en Valencia. Por otra parte, la aparición coetánea de aparejos “en cola de milano” en regiones tan distantes como Renania y la frontera de los reinos hispánicos con el mundo andalusí en el siglo xiii hacen pensar en un tronco común: acaso la arquitectura bizantina. La curiosa presencia de las bó-vedas aristadas mamelucas podría señalar inesperadas relaciones en la historia de la construcción.33
33. Agradezco la ayuda a Federico Iborra en el levantamiento manual de planos previos de las bóvedas de Cuarte, el paso de la catedral de Valencia y la cárcel de comerciantes de la lonja de los mercaderes. Carlos Martínez me ayudó a levantar la bóveda de la decenda de cava del Consulado del Mar, después de haberlo hecho, también, Federico Iborra.José Francisco Herrero presentó un excelente trabajo de finalización del Master de Conservación del Patrimonio Arquitectónico que recibió la máxima calificación académica sobre la capilla real de Valencia. El levantamiento fotogramétrico realizado, junto con el departamento de expresión gráfica de la Universidad Politécnica de Valencia, me ha sido de utilidad para mis propias comprobaciones.Durante el curso del Master de Conservación del patrimonio Arquitectónico organizamos junto con el profesor Rafael Soler Verdú una jornada de debate el día 16 de junio de 2006 en el que tras una visita a las bóvedas de Cuarte en restauración por el arquitecto Manuel Ramírez Blanco (el andamio permitía acercarse a la bóveda) seguida de otras visitas a los monasterios de la Trinidad y a las bóvedas de la capilla real hubo una sesión académica. En esta participaron como profesores invitados José Carlos Palacios Gonzalo, Luc Tamborrero, Mercedes Gómez-Ferrer Lozano y Joseph Lluís Gil i Cabrera. La jornada que llevaba por título “El arte de corte de piedras revisitado” permitió aclarar algunos de los conceptos vertidos en estas líneas.Entre los trabajos realizados recientemente sobre el episodio de las bóvedas aristadas valencianas debe citarse Bóvedas de la arquitectura gótica valenciana de navaRRo FaJaRdo, Juan Carlos. Valencia 2006.
210
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
211
BiBliografía
adaM, Jean-Pierre, La construction romaine, materiaux et techniques. París, 1984.
BaRes, Mercedes, Stereotomía e techiche costruttive nell’architettura del Mediterraneo: il castello Maniace di Siracusa. Tesis de doctorado inédita leída en 2006 en el Dipartimento storia e
progetto nell’Architetura de la Università degli studi di Palermo. Tutor, professore architetto
Marco Rosario Nobile. Co-tutor prof. arch. Arturo Zaragozá Catalán.
BRucheR, Günther, Gotische Baukunst in Österreich, Resindez Verlag, St. Pölten, 1990.
BiaLostocki, Jan, L’Art du xv siècle, des Parler à Dürer, Le livre de Poche, Librairie Générale française,
Paris, 1993.
BucheR, François, “Design in Gothic Architecture. A Preliminary Assessment”, The Journal of the Society of Architectural Historians, 27, 1968, pp. 49-71.
choisy, Auguste, L’art de bâtir chez les byzantins, París, 1883, edición española El arte de con-struir en Bizancio, Instituto Juan de Herrera, Madrid, 1997.
chueca goitia, Fernando. Historia de la arquitectura española. Edad Antigua y Media, Dossat, Ma-
drid, 1965.
de La RiestRa, Pablo, “El gótico en los países de lengua alemana”. El Gótico, Könemann, Köln,
1999, pp. 190-240.
deR MeRsessian, Sirarpie, L’Art Arménien, Flammarión, 1989.
dias, Pedro. A Arquitectura manuelina, Civilizaçao, Porto, 1988.
ERLande-BRandenBouRg, Alain. Du Moyen Age a la Renaissance, Mengès, ParIs, 1995.
Fitchen, John, The Construction of Gothic Cathedrals, Chicago, 1961.
FLetcheR, Banister, Historia de la Arquitectura por el método comparado, T.1, Madrid, 1928.
FReixas i caMps, Pere, L’art gòtic a Girona, segles xiii-xv, Girona, 1983.
gaRcía, Rafael. “Henri Thunnissen. Estudioso de la construcción abovedada y arquitecto”. Actas del Cuarto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Cádiz-Madrid, 2005, Vol. I, pp.
439-450.
goLdthWhaite, Richard, The Building of Renaissance Florence, Johns Hopkins University Press,
Baltimore/London, 1980.
góMez-FeRReR Lozano, Mercedes, zaRagozá cataLán, Arturo, “Lenguajes, fábricas y oficios en la
arquitectura valenciana del tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna (1450-1550)”,
en áLvaRo zaMoRa, María Isabel, iBáñez FeRnández, Javier (eds.), La arquitectura de la Corona de Aragón entre el Gótico y el Renacimiento, Fundación Tarazona Monumental, Zaragoza,
2009.
góMez MaRtínez, Javier, El gótico de la Edad Moderna. Bóvedas de Crucería, Universidad de Val-
ladolid, Valladolid,1998.
haRvey, John, The Perpendicular style, Batsford, London, 1978.
heyMan, Jacques, “Agujas y bóvedas de abanico” en Teoría, Historia y Restauración de Estructuras de Fábrica, Instituto Juan de Herrera, Madrid, 1995.
212
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
213
kuRMann, Peter. “Arquitectura del gótico tardío en Francia y Países Bajos”, en El Gótico, Köne-
mann, Köln, 1999, pp. 156-188.
LaMpéRez y RoMea, Vicente, Historia de la arquitectura española, Madrid, 1930.
Lecisi, Fabrizio, “Stone buildings in Salento (Puglia, Italy): Materials and Techniques”. Proceedings of the First International Congress on Construction History. Instituto Juan de Herrera E.T.S.A.M.,
ed. Santiago hueRta, Madrid, 2003, Vol. II, pp. 1284-1294.
MaduReLL i MaRiMon, José María, “Art antic a la cartoixa de Montalegre”, II Col·loqui d’història del monaquisme catalá. Poblet, 1972, Vol. I,pp. 231-244.
MaRías, Fernando, El largo siglo xvi, Taurus, Madrid, 1989.
MaRta, Roberto. L’Architettura Manuelina, Kappa, Roma, 1998.
MencL, Vaclav, Cesk stredoveke Klenby, Orbis, Praha, 1974.
MiRa, Eduardo (ed.), En busca del Toisón de Oro. Catálogo de la exposición, Generalitat Valen-
ciana, Valencia, 2007.
MoMpLet Mínguez, Antonio E., “La iglesia del sacro castillo-convento de Calatrava la Nueva”,
Anales de Historia del Arte, 4, 1993-94, pp.181-190
Monge, Gaspard. Geometría Descriptiva. Véase la traducción español dirigida por Agustín de
Betencourt y publicada en la Imprenta Real, Madrid, 1803. Edición facsímil Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1996. Con prólogos de deL caMpo y FRancés,
Ángel: “La descriptiva de Monge en la escuela de Caminos” y gentiL BaLdRich, José María y
RaBasa díaz, Enrique, “Sobre la geometría descriptiva y su difusión en España”.
MoRaLes y MaRin, José Luís. Arte Portugués, Summa Artis, Espasa-Calpe, Madrid, 1989.
navaRRo FaJaRdo, Juan Carlos, Bóvedas de la arquitectura gótica valenciana de. Publicaciones de
la Universidad de Valencia, Valencia, 2006.
noBiLe, Marco Rosario, (ed.) Matteo Carnilivari-Pere Compte 1506-2006, due maestri del gótico nel Mediterraneo, Noto-Palermo, 2006.
opačic, Zoë, Diamond Vaults. Innovation and Geometry in Medieval Architecture. Catálogo de la
exposición realizada por Architectural Association School of Architecture. London. 2005.
paLacios gonzaLo, José Carlos, Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento español. Ministerio
de Cultura, Madrid 2003 [1ª ed. Madrid, 1990].
paRtRidge, Loren, The Renaissance in Rome, Calmann King, London, 1988.
pecoRaRo, Ilaria, “Las bóvedas estrelladas del Salento. Una arquitectura a caballo entre la Edad
Media y la Edad Moderna”. Una arquitectura gótica mediterránea, a cargo de MiRa, Eduardo
y zaRagozá cataLán, Arturo. Valencia, 2003, Vol. II, pp. 51-56.
pecoRaRo, Ilaria, “Sistema voltati in calcare nel Salento fra medioevo ed etá moderna”. Tecniche construttive dell’edilizia storica. Conoscere per Conservare a cura di Donatella FioRani e Da-
niela esposito. Roma, Viella, 2005, pp. 119-132.
péRouse de MontcLos, Jean Marie, L’Architecture a la française. Picard, Paris, 1982.
péRouse de MontcLos, Jean Marie, «La vis de Saint Gilles et l’escalier suspendu dans l’architec-
ture française du xvi siècle» en L’Escalier dans l’architecture de la Renaissance. Picard, Paris,
1985.
pLadevaLL, Antoni, Els monesteris catalans, Ediciones Destino, Barcelona, 1978.
212
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
213
RaBasa díaz, Enrique, Forma y construcción en piedra. De la cantería medieval a la estereotomía del siglo xx. Madrid, 2000.
Radová-štiková, Milada, “O rozwoju twórczości architektonicznej Arnolda Westfalii”. Studia z historii archtektury, sztuki i Kultury ofiarowane Adamowi Milobedzkiemu. Varsovia 1988, pp. 163-172.
Řadovi, Milada a Oldrich, Kniha o Sklípkových Klenbách. Praha 1998.
Retch, Roland, Automne et renouveau, 1380-1500, Gallimard, París, 1988.
RiBas i Massana, F. “La cartoixa de Montalegre al segle xv”, Studia Monastica, 18-2, 1976, pp. 379-732.
RondeLet, Jean-Baptiste, Traité et practique de l’art de bâtir, ParIs, l’auteur, 1802-17 (1827-29, 1834-48). Supplément a cargo de Abel BLouet, ParIs, Firmin Didot, 1848.
Ruiz de La Rosa, José Antonio, Traza y simetría de la Arquitectura, Sevilla, 1987.
sakaRovitch, Joël, Épures d’architecture. De la coupe des pierres à la gèometrie descriptive xvie-xixe siècles. Birkhauser, 1998.
sanaBRia, Sergio Luis, “From Gothic to Renaissance Stereotomy: The Design Methods of Philibert de L’Orme and Alonso de Vandelvira”, Technology and culture, 30, 1989, pp. 266-299.
sanpaoLesi, Paolo, La cupola di Santa Maria del Fiore, Firenze, 1977.
schneideR, Mark. “Techniques of stereotomy at the stone amphitheaters of roman empire”.
toRRes BaLBás, Leopoldo, Arquitectura Gótica, Ars Hispaniae, Plus Ultra, Madrid,1952.
WendLand, David. “A case of Recovery of a Medieval Vaulting Technique in the 19th Century: Lassalulx’s Vaults in the Church of Treis”, Proceedings of the First International Congress on Construction History (S. Huerta, ed.) Madrid, 2003, pp. 2107-2117.
WendLand, David, “A case of Recovery of a Medieval Vaulting Technique in the 19th Century: Lassalulx’s Vaults in the Church of Treis”, IQN ‘Traditional and Innovative Structures in Ar-chitecture’ – First Report (W. Jäger., A. Llippert, L. Rietzschel, D. Wendland, eds.). Lehrstuhl Tragwerksplanung TU Dresden, 2003.
WendLand, David. “Vaults built without formwork: Comparison of the description of a tradi-tional technique in building manuals with the results of practical observations and experi-mental studies”, Proceeding Theory and practice of construction: knowledge, means, model – Didactic and research experiences, Ravenna 2005, pp.381-38.
WheWen, William, Architectural Notes on German Churches, with Notes Written during an Archi-tectural Tour in Picardy and Normandy, 3rd ed. To which are added ‘Notes on the churches of the Rhine’, by M.F. de Lassaulx, Cambridge, J.&J. Deighton, and London, John W. Parker, 1842.
WiLLis, Robert, “On the Construction of the Vaults of the Middle Ages”, Transactions of the Royal Institute of British architects, London, 1842.
zaRagozá cataLán, Arturo, “El arte de corte de piedras en la arquitectura valenciana del cuat-rocientos; Francesc Baldomar y el inicio de la estereotomía moderna”, Primer congreso de Historia del Arte Valenciano. Mayo 1992, Valencia, 1993, pp. 97-104.
zaRagozá cataLán, Arturo. “El arte de corte de piedras en la arquitectura valenciana del cuat-rocientos: Pere Compte y su círculo”. XI Congreso C.E.H.A. El Mediterráneo y el Arte Español, Valencia, 1996.
214
Artu
ro Z
arag
ozà
Cata
lán
Cuan
do la
aris
ta g
obie
rna
el a
pare
jo: b
óved
as a
rista
das
zaRagozá cataLán, Arturo. La capella reial d’Alfons en Magnànim de l’antic monestir de predicadors de Valencia, Generalitat Valenciana, Valencia, 1997.
zaRagozá cataLán, Arturo, Arquitectura Gótica Valenciana, Generalitat Valenciana, Valencia, 2000.
zaRagozá cataLán, Arturo, “Arquitecturas del gótico mediterráneo” en Una arquitectira gótica mediterránea, a cargo de MiRa, Eduard y zaRagozá cataLán, Arturo, 2 vols. Generalitat Valen-ciana, Valencia, 2003.
zaRagozá cataLán, Arturo; góMez-FeRReR Lozano, Mercedes, Pere Compte, arquitecto, Generalitat Valenciana, Valencia, 2007.