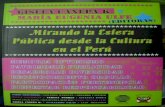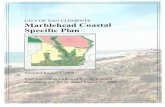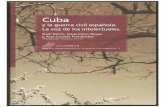2000: Intelectuales rosarinos entre dos siglos. Clemente, Serafín y Juan Álvarez. Identidad local...
Transcript of 2000: Intelectuales rosarinos entre dos siglos. Clemente, Serafín y Juan Álvarez. Identidad local...
I I ll)^ s()lJ7(xilJl . (iAl ilill I /i lr/il I /\ (:()l('t I
. (:()¡ t'tl)ilririol ¿¡S .
prohlrtorio - & manael suárez - editor
Inlelectuales rosarinos enlre dos siglos.
Serafín, Clemente y Juan Álvarez.
Identidad local y esfera público.
Élro¡ SoNzocwl - GeerueLe Dx.le Conrn(compiladoras)
Intelectuales rosarinosentre dos siglos.
Clemente, Seraffn y Juan lí,ivarez.Identidad local y esfera pública.
ptohirlotio - & manuel suáreq- editor
Rosario - Diciembre 2000
4-
Co¡,pccIó¡¡ Cnór¡cas UnsrN¿sDTRIcIDA pon GngRrnle Da¡,le Conre v S¡r.¡nn¡, FpRt¡ÁI¡oBz
Diseño de tapa: Estela LeonardiFoto: Gentilezadela Sra. Beatriz de Sá Pereira de Álvarez@ pohirtcdc / manuel ruáreq- editor.Juan B. Justo l87l - (2000) Rosario. Argentina.Hecho eldepósito que marca laley 11.723.
Prohibida su reproducción total o parcial.Impreso en la Argentina.LS.B.N. : 987 -98253 -l -4
lntelectuales rosarinos entre dos.sigir:s. ' 5
INDICE
Éri¿a soNzoGNI y cabriela DALLA coRTEIntroducción ........................ 9
Éri¿a soNzoGNI y Gabrieta DALLA coRTELos Álvarez. Una familia ilustrada del Rosario entre dos siglos...... 17
Craciela HAYESConsideraciones acerca de la obra de Serafin Alvarezen su etapa hispánica ......... 63
Gabriela DALLA CORTEEl Poder Judicial de Ia Argentina en los albores del siglo XX:Derecho y Administración en la doctrina de Serafin Álvarez .......... 79
Gabriela DALLA CORTEUn espacio judicial para el Derecho Natural: doctrina y sentencias
en el contexto de formación del Estado .................... I I I
Paola PIACENZAClemente Álvarez: la palabra que sana ...................., 133
Zulma CABALLEROEl sujeto de la educación en las ideas de Juan Álvarez ................. I 5l
SandTa FERNÁNDEZJuan Álvarez v la ciudad que no pudo ser. Ensayo históricoy análisis comparativo de la historia local y regionaldesde el fexto Buenos Aires........-... ...... l9l
Adriana PONSDos intelectuales. dos miradas:Gramsci. Juan Álvarez. la Politica y la Historia ........ 219
Éti¿a soNzocNrUn intelectual rosarino entre la teoría de la supervivenciadel más fuerte y la filosofia humanista.El Estudio sobre la Desigualdady la Paz de Juan Alvarez ........... 235
Apéndice documental .............. 283
6-
Zulma CABALLERO es Doctora en Filosofla y Ciencias de laEducación por la Universidad de Barcelona. Es docente de la cátedra
Psicología Educativa II en la Facultad de Psicología y en la Maestríasobre el Poder y la Sociedad desde la Problemática del Género de laFacultad de Humanidades y Artes de la UNR. Docente de la carrera
Posgrado de Especialización en Psicología En Educación de la Facultad
de Psicología. Es miembro del Centro de Estudios Interdisciplinariossobre las Mujeres (CEIM) de la UNR.
Gabriela DALLA CORTE, Doctora en Geografia e Historia y Doctoraen Antropología Social y Cultural, realizó ambas especializaciones en
la Universidad de Barcelona (UB), España. Cursó sus estudios de grado
en la Facultad de Humanidades y Artes de la LINR, Universidad en laque revista como docente. Sus áreas de especialización son HistoriaSocial y Antropologia Jurídica, así como Estudios de Género. Compilócon Sandra Fernández el libro Sobre viajeros, inlelectuales yempresarios catalanes en Argentina, y en el año 2000 la Editorial de la,/
Abadia de Montsen'ai de Barcelona publicó su iibro l'ida i mort d'tnqavenlura al Riu de la Platq, Jaime Alsina i Verjés, 1770-1836, conlacolaboración del Departament de Govemació i Relacions lnstitucionals,Direcció General de Relacions Exteriors cie ia Generaiitat de Cataiunya.Es miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres(CEIM) de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR.
Sandra FERNÁNDEZ, Magistra sobre problemas agrarios de FLACSO(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), es docente de
Seminario Regional de la Carrera de Historia de la Facultad de
Humanidades y Artes de la UNR. Ha sido becaria FOMEC. Es autorade numerosas publicaciones nacionales e internacionales, y compilócon Gabriela Dalla Corte el libro Sobre viajeros, intelectuales yempresarios catalanes en Argentina. editado por la Red TemáticaMEDAMÉRICA, CEALC y la UNR. Es miembro del Centro de
Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres (CE¡M) de la Facultad
de Humanidades y Artes de la UNR, y docente de la Maestría Sobre el
Poder y la Sociedad desde la Problemática del Género de la LI'NR.
Graciela HAYES es Profesora de Filosofía en Ia Facultad de
Humanidades y Artes de la UNR. En la actualidad está cursando el
Doctorado y su tesis doctoral versa sobre el pensamiento intelectual
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 7
de Serafín Álvarez. Ha participado en Congresos nacionales einternacionales con presentación de ponencias referidas a la temática.
Paola PIACENZA es Profesora y Licenciada en l,eras, Docente en lacátedra de Análisis y Crftica II de la Escuela de l¿tras de Ia Facultadde Humanidades y Artes de la UNR. Ha sido be¡á¡ia del programa deestímulo a la investigación originado en la Secretafia de Cultu¡a de lahovincia de Santa Fe. asl como del Fondo Nacional de las Artes. Suárea de investigación está referida a la teoría lit€raria.
Adriana PONS es Profesora de Historia y actualmente está cursandosu Doctorado cn Historia de la Faculrad de Humanidades y Artcs de laUNR. Es docente de dicha casa de estudios. Ha participado comomiembro investigador y como co-directora de proyectos referidos a laproblemática económica, atendiendo especialmente a los procesos dcacumulación y a las estrategias de las élites regionales. Ha publicadoen Revistas específicas, en colecciones de distribución nacional tantoacadémicas como de divulgación.
Éti¿a SONZOCM es docente e invesügadora de la Escuela de Historiade la UNR. Sus áreas de producción en investigación han abordadoproyectos interdisciplinarios que vinculan la historia, la antropologíay la sociologfa, como el emprendido en el Valle de Santa María. Másrecien¡emene, se ha dedicado a problemas vinculados a la historiaregional de la segunda miad del siglo XIX y principios del XX. Esmiembro del Cenro de Estudios Interdisciplina¡ios sobre las Mujeres(CEIM) de la Facultad de Humanidades y Artes de la [JNR, y docentede la Maesfía Sobre el Poder y la Sociedad desde laProblemática detGénero de la LINR.
8-
prchirtoriolncluye los sumarios de sus ediciones,
la base de datos Latbook (libros y revistas).
Disponible en INTERNETEn la siguiente dirección:
http ://www. latboo k. com. a r
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 9
Introducción
os trabajos reunidos en esta compilación inauguran una co-lección sistemática de estudios sobre la realidad de la ciudadde Rosario y su entorno. Aunque de tardío interés académi-co, la historia local ha logrado superar la tradicional descali-
ficación que arrastró durante décadas, recuperando, a partir de la investiga-ción histórica generada particularmente en los ámbitos académicos de laUniversidad Nacional de Rosario, su legitimidad como objeto de estudio.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. Serafín, Clementey Juan Áluarez.Identidsd local y esfera pública es el producto de un esfuerzo colectivo que
tuvo como p'.mto de pafida -teórico y rnetodológico- el abordaje de losproblemas y enfoques inherentes a la historia intelectual en el marco de lasrealidades locales. Las características del surgimiento y expansión de la urberosarina tiene como impronta su heterogeneidad, variabilidad y compleji-dad. Todos estos rasgos son reconocibles tanto en los protagonistas conver-tidos en disparadores de la investigación, como en los contextos sociales,polfticos, económicos y culturales a través de los cuales aquéllos transita-ron. Un primer dato que ratifica este aserto es que ninguno de estos sujetoses nacido en Rosario, pero su trayectoria ha impregnado las raíces identitariasde los rosarinos. La aparición de un texto unitario que dé cuenta -desde unaindagación cientlfica- de los prohombres ciudadanos, rescatándolos del broncey ubicándolos en el escenario colectivo y compartido de Rosario, se trans-forma en una henamienta efectiva para la provisión de vínculos identitarios.Los artículos que siguen intentan dar encarnadura a actores locales cuyoconocimiento por parte del gran público rosarino en la mayoría de los casos,se circunscribe a una referencia funcional-institucional: Juan Álvarez se lla-ma la Biblioteca pública municipal por él fundada y Clemente Álvarez redu-ce supropia historia a la denominación del hospital de emergencias rosarino,HECA, sigla que oculta la identidad de su forjador: Hospital de Emergen-cias <Clemente Álvarea.
En este empeño inaugural, estos personajes escapan a la caracteriz¿ciónestereotipada del Rosario finisecular. El potencial y real crecimiento de la
l0 - Introducción
ciudad-puerto deriva de la conjunción de su proficua actividad mercantil yde su favorable ubicación geográfica. Ambos factores subyacen al conjuntode apelativos que la ciudad ha acumulado y que aluden a aquellos rasgos: laBarcelona o la Chicago argentina por una parte, o más genéricamente, laciudad fenicia, son los calificativos más usuales para referirse a la urbe. Sinembargo, esta compilación se aleja de tal clissé y busca en el apartadohistoriográfico de historia de las ideas un pretexto para indagar las conduc-tas, posiciones ideológicas y trayectorias políticas de personajes -margina-les a aquella realidad- que nutren, no obstante, los procesos identitarios de
la ciudad. Tanto Serafin como sus hijos Clemente y Juan se consolidan comoexponentes del sector de intelectuales modernos: la inserción del primeroen el ámbito judicial abre la puerta de ingreso a los aparatos institucionalesurbanos, como la sanidad, la cultura en sentido amplio y el sistema educati-vo en particular, que resultarán ámbitos naturales de la actuación pública delos dos hijos.
Los trabajos que aquí se presentan forman parte de una inveltigacióncolectiva subvencionacia por PIP CONICEI dirigicia por ia P¡óf. EiidaSonzogni. Incluye diferentes enfoques, formas de aproximacióily temáticasen cada uno de ellos. Se trata de una colección de artículos que ha implicadoun estadio de acuerdos previos entre los integrantes del equipo teniendo en
cuenta la diversidad de los campos de formación y de intereses. En este
sentido, las interpretaciones históricas son atravesadas por las reflexionesfilosóficas, los aportes desde Ia psicología educativa o el tratamiento de losdiscursos, en procura de una síntesis comprensiva y comprehensiva de losproblemas atinentes a la construcción de las identidades urbanas como saviade la esfera pública local.
Él¡¿a SONzOGNI y Gabriela DALLA CORTE incursionan en elcampode la historia de familia como pretexto para comprender ciertos procesos deidentidad urbana. La ciudad de Rosario en el tránsito entre dos siglos dispo-ne de un catálogo de conductas que expresan tanto el cosmopolitismo igua-litario que acompañó su evolución, como la más lograda apariencia de una
urbe modema. En tal contexto, se sobreimprimen las relaciones primariasque producen sentido en los diversos espacios en donde se generan procesosidentitarios de esa particular ciudadanía. La trama social heterogénea y ba-sada en el desempeño y los logros individuales, particularmente procuradospor la actividad mercantil de sus miembros más notorios, no desalientanotras expresiones vinculadas a la escala axiológica del orden burgués queaceleradamente se va consolidando. En esta clave, las familias de la éliterosarina se asumen como el reservorio de tradiciones trasplantadas, readap-
Intelectuales rosarinos entre dos siglas. - ll
tadas o incluso inventadas, pero también el natural lugar donde se seleccio-nan las estrategias de progreso material y de prestigio social. En tal contex-to, se realiza el estudio de una familia que se distancia del burgués mediorosarino-protagonista de las actividades inherentes al mercado y que enfatizasu rol de empresario o contribuyente- y se acerca, en cambio, a un clanconformado primariamente por un puñado de intelectuales emergentes de
ese rico y variado campo cultural, que se abraza y se entrampa en el positi-vismo como filosofía acorde con la modemidad. Su posteridad, sin el lustreacuñado por los antepasados, logra sin embargo a causa de é1, un prestigio
social en calidad de insospe chúasupersrif¿. De este modo.la familia Álvarezse asume como modelo y'guía cn la conformación de una iclcntidatl ciudatla-na específica Que, a su vez, se nutre y nritrc a los micmbros dc la burguesía
mcrcarrtil l0cul.Graciela HAYES muestra,la complejidad dcl pensamicnto tlcl juriscon-
sulto Serafín Álvarez a pafir del análisis'de su producciíln cn lo que la
autora denomina <etapa hispánicari, En,estc senfido, sc aproxima a El Cre-
do de una Religión Nueva, texto publicSdo en Madrid en cl año 1873, dondc
se advierten los componentes de su tefn'prana y panicular adhesión en clavelaica al ideario socialista. En el Credo se ehcuentran ya los tópicos nodales
de su concepción del mundo. Temas como el progreso, la ciencia, la historia,la moral, entre otros, apiuecen entrelazados en una urdimbre teórica que
Serafín i+lvaru se niega a presentar como un todo, en una postura que tienemucho que ver con el clima de época de la España finisecula¡.
Aún en los tiempos presentes, siguen teniendo vigencia los reclamos de
una real independencia del Poder Judicial, la celeridad y eficacia en la reso-lución de pleitos y la adopción de la mediación a¡bitral. Estas fueron tresríreas que preocuparon a Serafín Álvatez en su rol de Magistrado. En <.El
Poder Judicial de la Argentina en los albores del siglo XX: Derecho y Admi-nistración en la doctrina de Serafín Álvarer", Gabriela DALLA CORTEdescubre la presencia de aquellos componentes críticos en uno de los pensa-
dores más desconocidos de fines del siglo XIX y principios del XX. Losproyectos y programas de transformación del Poder Judicial fueron redacta-dos por Serafín Alvarez paralelamente a su intervención en cargos jerárqui-cos. El estudio de la doct¡ina y la jurisprudencia de i+lvar:ez nos remite alantecedente docrinal del Ombudsman, organismo encargado de mediar en
conflictos de tipo público y privado, el cual se impuso en el teneno insün¡-cional sueco a principios del siglo XIX y que en las últimas décadas se
extiende aceleradamente en los países occidentales y no occidentales. Eslaspreocupaciones, tributarias de las corrientesiuspositivistasy iusnaturalistas,
l2 - Introducción
redefinen, en sentido modemo, el papel de lajuridicidad como ámbito autó-nomo y a la vez articulado como poder específico en la constitución delEstado-Nación. Gabriela DALLA CORTE incorpora al debate de la cons-
trucción jurídica el estudio particular de la permeabilidad del Derecho Na-tural en el contexto iuspositivista en que se movió Serafín Alvarezen Ar-gentina y, en particular, en la ciudad de Rosario. El capítulo se adentra en
examinar el lugarjurisdiccional que le tocó ocupar a Serafin Alvarezduran-te los diez últimos años de su carrera en la magistratura. Su cargo como Juez
del Crimen en el único Juzgado de Sentencias de los Tribunales Provincia-les de Rosario fue el peculiar escenario para su producción jurisprudencial.
Puede parecer una contradicción colocar en un mismo nivel analítico el di-seño o <croquis> estatal y los postulados iusnaturalistos, contradicción que
surgiría de suponer por una parte Ia adecuación de la labor judicial a lacodifrcación legislativa, y por otra la derivación de esta última como volun-tad soberana del legislador. Sin embargo, las sentencias de Álvarez superan
tal contradicción. En el caso particular que analiza la autora, es deciq el
fallo dictado ante el homicidio de Aquilina Vidal de Brus, el magistralohace uso de los principios iusnaturalrsfas, ciesoye los dictacios dei CópiSoPenal y rehuye, en definitiva, los tentáculos del propio proyecto estatáI. En<Un espacio judicial para el Derecho Natural: doctrina y sentencias en elcontexto de iormación dei Estado>, Gabrieia DALLA CORTE coloca en
una dimensión conmensurable tanto la interpretación subjetiva del jurista -con el consecu€nte uso estratégico de los principios provenientes deliusnaturalisma- como el forzamiento de los dictados normativos del Códi-go, y descubre cómo Alvarez fundó su particular construcción del aparatojurÍdico sobre la base de su adhesión a la tradición iusnaturalista en el con-texto de la definición positiva del Estado. El método elegido está precisa-
mente ligado al mundo jurídico: la casuística recupera aquí su razón de ser
de la mano del homicidio de la docente y poetisa Aquilina Vidal y a trayés
de la sentencia que Álvarez dictó contra el hermano de aquélla. Los Librosde Sentencias de los Tribunales de Rosario permiten localizar la atenciónen el ámbito judicial y en la formulación de las sentencias, y de ellos fluyeclaramente el proceso de creación del Derecho desde una perspectiva pro-fundamente jurisdiccional. A pesar de la fortaleza de la idea eminentemente
constitutiva de la modernidad jurídica, el campo de la actividad administra-tivajudicial, esto es, las actividades estatales que caen fuera del dominio de
la creación de leyes, parece reivindicar con mayor legitimidad la amplialibertad con que se construye el Derecho en una gran diversidad de ámbitos.
Tal comprobación desmonta uno de los fundamentos de la modernidad en elterreno del Derecho, que pondera la prevalencia de la ley positiva emergen-
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 13
te de la voluntad del Estado (del soberano, que concede la fuerza vinculante,es decir, la obligatoriedad) y que es refractario a aceptar la decisiónjudicialcomo fuente de Derecho.
Paola PIACENZAelige como objeto de indagación la figura de Clemen-te Álvarez en una estategia metodológica que desmonta discursos, testimo-nios y tradiciones ac€rca de su papel en el modelo del positivismo referidoal higienismo de la primera mitad del siglo XX. En ese sentido, aleja alpersonaje de su campo de formación especlfico en las ciencias de la natura-leza como es el cuidado de la vida, y le asigna un lugar más cercano a sucarácter de Magistrado, no en el sentido jurídico sino en el de Maestro.Desde esta perspectiva, el reconido profesional de Clemente Álvarez repro-duce el perfil que contemporáneamente ofrecieron en España las figuras deMenéndez y Pelayo, Ortega y Gasset, así como Enrique Jardiel Poncela, yen Argentina Holmberg, Argerich y Podestá. Tres pilares éticos acompaña-ron su desempeño: la vocación académica, su posición política y un estilode intervención signado por su compromiso profesional. En esta dirección,no resulta ocioso analizar los cuestionamientos que realiza al racionalismocomo rasgo central de la ciencia positiva tomando como referente empíricoun problema acuciante para la época como la tuberculosis.
Zulnna CABALLERO examina las ideas de Juan Álvarez €n tomo a! pro-blema educativo, donde el impacto de la llamada <Escuela Nuevo> es moti-vo de las reflexiones de quien está üabalgando entre una formación mástradicional de los contenidos y fines de la educación y las posibilidades ylímites que ofrece la renovación pedagógica. El trabajo aborda las ideaseducativas de Juan Alvarez, en las cuales detecta los paralelismos entre ra-cionalidad e irracionalidad, conocimiento y afectividad. En su desarrollo, semuestra a Juan como un cabal positivista que descubre y reconoce al cono-cimiento científico como un ideal, alcanzado sólo gracias a la evoluciónsocial propia de la modernidad, pero además las contradicciones en su pen-samiento al procurar articular las pósiciones humanistas con las desigualda-des advertidas como fenómeno natural y no como desenlace de procesoshistóricos. De este modo, sus ideales pedagógicos acerca del sujeto de laeducación resultan incompatibles con el herramental conceptual y las estra-tegias metodológicas. En lo referido al sujeto, los ejes centrales giran entorno a un destinatario específico,,el ciudadano, en tanto potencial actorpolítico; y en relación con los contenidos del mensaje pedagógico, el cono-cimiento científico como valor necesario y transmisible. La instancia opera-cional se ve teñida del discurso evolucionista que encuentra en indicadoresde carácter somático y/o racista las justificaciones para el reconocimiento
l4 - Introducción
de las desigualdades sociales. En tal disyuntiva, las ideas pedagógicas delpersonaje optan por una crítica en bloque -pero con información erudita-de las propuestas innovadoras que el pensamiento pedagógico de las déca-das del '20 y'30 acercaba al debate sobre los procesos de formación de las
nuevas generaciones. Dos experiencias concretas, la Escuela Nueva de
Odenwald y la homónima de Freeville, se convierten en los laboratoriosdesde los cuales emergerá su crítica.
Sandra FERNÁNDEZ se aproxima al debate que Juan Alvarezinauguraen torno a los problemas de asimetría en la organización espacial del paíscon el excesivo peso de Buenos Aires como capital. El problema de BuenosAires en la República Argentina o simplemente Buenos Aires, son los títulosque sirven de excusa a Alvarezpara ahondar en una reflexión comparativaaguda, que avanza sobre la búsqueda de las razones por las que otras ciuda-des de la República, en particular Rosario, no pudieron convertirse en seriascompetidoras de la ciudad porteña. Los aportes de Juan Álvarez, fácilmentqencuadrados en el género de ensayo histórico, están sostenidos por un sóli-do corpus documental trabajado desde un posicionamiento liberal-conse;y'vador que no recurre, sin embargo, a la vana erudición. La autora adopta eltexto como punto de paúida para reflexionar más allá de sus límites, y con lafinalidad de rastrear la filiación historiográfica de Juan Álvarez y las pers-pectivas del ensayo histórico como instrumento legítimo para hacer inteligi-ble la realidad local y regional.
Adriana PONS utiliza los escritos sociales de Juan Alvarez del DiarioLa Prensa, en particular los aparecidos en la década del '20, así como las
dos obras clásicas del autor: La Historia de Rosario y las Guerras civiles de
Argentina. Su artículo procura ser un ejercicio interpretativo que sigue doslineas del pensamiento intelectual de las primeras décadas de este siglo. Elinterés de un teórico como Antonio Gramsci en torno a la formación y fun-ción de los intelectuales, especialmente enfocado en su articulación con elsistema político, obra como un adecuado disparador para examinar -€n unaintencionalidad heurística- el recorrido y la mirada intelectual del historia-dor Juan Álvarez, quien, al narrar la historia, otorga identidad a la ciudad deRosario. Su Historia de Rosario, el libro más célebre y reconocido hasta elpresente, ofrece materiales de reflexión sobre aspectos que vinculan recí-procamente la sociedad, el poder, el compromiso intelectual. Por una parte,la visión conciliadora e integradora hacia los inmigrantes en el contexto delCentenario. Por otra, y en registro absolutamente contrastante, los efectoslocales de la guena de los Balcanes, que generan una mirada alarmista yconflictiva respecto de los mismos sujetos antes aceptados. El interrogante
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - l5
que recorre el trabajo es dilucidar -en ambos casos- la calificación de cientistaspolíticos o políticos intelectuales. Los escritos de Antonio Gramsci, a losque reiteradamente se acude en el mundo académico en tanto pivote indis-pensable en la articulación del discurso de la ciencia política, se contrapo-nen pero también se complementan con los de Juan ÁWarez,que es respeta-do y venerado en iguales instituciones como exponente de la historia cientí-fica y particularmente su obra especlfica referida a la ciudad de Rosario.Ambos resultan necesarios a la hora de examinar las distintas tradicionesintelectuales, sobre todo cuando ellas entrecruzan cuestiones centrales comolas que pueden anudarse entre intelectuales y poder.
Una perspectiva acotada tuvo como pretexto instrumental una publica-ción de Juan Álvarez que analiza Ét¡Oa SONZOGNI. El Estudio sobre ladesigualdad y la paz reúne un conjunto de artículos periodísticos dados a
conocer a través de las columnas del diario La Prensa, de Buenos Aires, a
mediados de l92l . Los disparadores de tales reflexiones son, sin duda, losacontecimientos históricos que conmovieron desde distintas expectativas ala opinión de legos y letrados: la primera guera mundial y la RevoluciónRusa de 1917. Los problemas teóricos tienen que ver con las ponderacionesacerca de la modernidad: el contrato social y sus fundamentos en tomo a lalibertad, lajusticia, laigualdadysuesperadoresulüado, lapaz.Juan AVarez,en tanto miembro reconocido de la élite ilustrada, es un claro exponente dequienes se han formado en un clima de ideas heterogéneo y a la vez ecléctico.Del corpus general positivista -base y nutriente del liberalismo- se apropiade determinadas concepciones que se ubican en un punto de inflexión entrelas ideas progresistas filiadas en aquel corpus, pero que ocÍrsionalmente puedenexceder sus fronteras avanzando hacia reflexiones más propias del ideariosocialista. Estas transgresiones quedan, a su vez, rearticuladas y subordina-das a las vertientes evolucionistas más autoritarias yjerárquicas.
Más allá de los recursos y estrategias propias de la investigación históri-ca a través de fuentes escritas, estas reflexiones no podrían haber alcanz¿doun estadio conclusivo de no haber contado también con la buena voluntadde descendientes de nuestros protagonistas. Por eso, queremos agradecersinceramente la colaboración que nos han prestado diversos miembros de lafamilia Álvarez, en particular a Beatriz Sá Pereira de Álvarez, quien nos
concedió numeros¿s entrevistas, a Ernesto Vidal Álvarezy su esposa, MiriamRajadel, así como al Dr. Carlos Álvarez.
t6- Intelectuales rosarinos enlre dos siglos. - 17
Los Álvarez. Una familia ilustrada de Rosarioentre dos siglos.'
Éti¿a soN¡zocr{rGabriela DALLA CORTE
ual profecía autocumplida, la ciudad de Rosario ofrece uncatálogo casi didáctico de conductas que han concentrado losrasgos atibuibles no sólo a la calidad de un impensado cos-mopolitismo, verificada en el registro mensurable de un es-
pectro de nacionalidades, etnías y religiones, sino también en los valores que
sustenta, reputados como patrimonio legítimo y también legitimado de urbemoderna. Las relaciones primarias, sobreimpresas en un espacio diverso --el
centro de la ciudad, los incipientes barrios que en dirección centrífuga cobranvida propia y autonomía relativa, y ios tempranos suburbios que van enaje-nando aquéllas, prefiriendo anuda¡ sus relaciones internas, evitando la perife-ria territorial- acompañan, alimentando simultáneamente los procesosidentitarios cie los rosarinos, una gestién del poder locai institucionaiizacio rieprecoz inicio y con evidencias fuerteS de su base consensual entre esa particu-lar ciudadanía. Esta articulación entre la sociedad civil y el sistema político es
respuesta a una asimetría casi tradicional en las relaciones con el poder pro-vincial. Desde sus orígenes, el gobierno municipal ha estado en casi perma-nente fricción con aquéI, en tanto víctima constante de la voracidad frscal,que expropia en aras del bienestar general los esfuerzos de los contribuyen-tes locales, los cuales se asumen como obligados sostenedores y garantes delpatriciado capitalino al que juzgan como clase parásita y retardataria. Unpuerto cuya potencialidad inaugural es reconocida en la etapa confederativa,un hinterland productivo ferazy multiplicador de las oportunidades de quie-nes apuestan a una acumulación acorde con las demandas del mercado, unafavorable elección como nudo ferroviario, factores todos que amplían el mar-co de posibilidades para los contingentes aluvionales, constituyen la base y elcontexto de su evolución.
I Para la elaboración de este capítulo hemos contado con la valiosa y generosacolaboración de Beaüiz Sá Pereira de Alvarez, nieta de Clemente Álvarez, quiennos concedió información para elaborar los cuadros genealógicos.
l8 - Élida Sonzogni - Gabriela Dalla Corte
De este modo, la trama social heterogénea y basada fundamentalmente en
el desempeño y los logros individuales, se va constituyendo en torno a una
escala axiológica acorde con los nuevos tiempos que preanuncian la consoli-
dación del orden burgués. Desde esta perspectiva, la particular concepción
de las instituciones sociales tiene como punto de partida y disparador de los
respectivos cursus honorum de su progenie a la familia, la cual -a riesgo de
repetir mec¿inicamente el lugar común- se asume como la célula básica de la
sociedad. La familia es reservorio de nadiciones, pero también locus del di-
seño de estrategias de progreso material y de prestigio social. En tanto res-
ponsable de las nuevas generaciones y de sus iniciales procesos de socializa-
ción,recreay alimenta el acervo cultural, en una progresiva emancipación de
los valores tradicionales, seculariándose a la par que la propia sociedad yproponiendo, en reemplazo del dogma, la rozón como fuente de conocimien-
to y del saber. La élite rosarina, mercantil en su diseño de acumulación, tran-
sita y se afinca en la esfera política o en otras manifestaciones de la sociabili-
dad, con el apoyo de la vertientes eclécticas y permisivas de contradicciones
que el discurso del liberalismo republióano y/o democrático da lugar: genera,
promueve y usufructua los recursos materiales o culturales disponibles, intqr-
viene en las decisiones que la vida ciudadana impone, forjando en igual rit¡rowr imaginario axio!ógico, oue transfiere en calidad de autogenerado gllon-junto de clases y grupos sociales. Si el progreso material y el perfecciona-
miento son sus metas, el orden y la prescripción imperativa son sus estrate-
gias para alcanzar aquellos fines.
Esta caracterización general da pretexto y encuadre a nuestro propósito
de examinar una familia que se distancia del burgués medio rosarino, €n tanto
protagonista de las actividades inherentes al mercado y en el que se
sobredimensionan sus roles como empresarios o contribuyentes. Los Alvarez
Se acergan más bien a otros prototipOs, vinCulados a otros Segmentos sociales.
Este verdadero clan albergó en su seno a notorios representantes de laintelectualidad emergente en ese rico y variado período de conformación de
campos culturales nutridos en el credo positivista. Pero, aunqué aparente-
mente alejado del estereotipo mercantil, se nutre de él en la medida en que las
alianzas matrimoniales de su progenie constituyen el ingreso y el anudamiento
de lazos de proximidad con proverbiales familias de la burguesía ascendente
a las cuales infunde su propio refinamiento en las convicciones, conductas e,
incluso, apariencias. De este modo, la familia Alvarez se asume como mode-
lo y guía en el proceso de conformación de una identidad ciudadana específi-
ca de tales condiciones.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 19
Hacia una Historia de Familia'?
Es habitual, en el tipo de familias como la descrita, cuya búsqueda es elreconocimiento del prestigio como pauta cultural generalizada en el ámbitourbano rosarino, que algunos de sus miembros asuman el compromiso de'construir testimonios sobre el reconido de su apellido que sean trascendentesa la fuilitud de las vidas particulares de cada uno. El paüimonio ciudadano
dispone de abundantes crónicas, autobiogafias, memorias, recuerdos de in-fancia, compilaciones retóricas, que, pasando de generación en generación,
aumentan indirectamente el valor de las respectivas prosapias.
Éste es el caso de Juan Alvarez, cuando en 1935, en un particular mo-mento anlmico, decide adoptar la figura de su padre, el Magistrado SerafínÁlvarez, como el fundador de una saga en la ciudad de Rosario. A pesar de
ser Juan un hombre moderno, su cuidadosa reconstrucción da cuenta de sus
raíces, y esa búsqueda en el propio suelo español lo llevó al rastreo de su
parentela hasta mediados del siglo XVII. Juan utiliza la unión conyugal de
Juan Álvarez con Jacinta García en 164l como el punto de partida ancestral,determinación cronológica del umbral del linaje que! es probable. esté aso-
ciada -más allá de las disposiciones convencionales- con el contexto de laconsolidación del mundo hispánico, desechando en esa búsqueda períodos
rnás aciagos que dividían a !a península ettre maros y crislianos. Esta hipó-tesis se sustenta en el hecho de tratarse de un grupo de familias que desarro-
t Los estudios sobre familia en tanto objeto o instrumento del análisis histórico,experimentaron una profunda renovación en las últimas dos décadas, tanto desd€
. perspectivas tradicionales -demográfica o económica- cuanto referidas a aspec-
tos más novedosos o atractivos que corren paralelas a otros desarrollos (historia
de las mujeres y problemática genéric4 vida privad4 microhistori4 redes socia-les, entre otras) lo cual se suma a una mayor aceptación de tratamientostransdisciplinares como los ofrecidos por la antropologl4 lingüística y otras cien-cias sociales. Véase al respecto, FLANDRIN, Jean-Louise Orígenes de lafamiliamoderna, Barcelon4 Crític4 1979; BURGUIÉRE, André y otros Historia de la
famítia, Madrid, Alianza Editorial, I 988; ARIÉS, Philippe y DUB! George /y'rs-
toria de la Vida Privada, Madrid, Taurus, 1987-89, que tiene su homologación ennuestro país, compilado por DEVOTO, Fernando y MADERO, Mart4 Taurus,
Buenos Aires, 1999; DUBY, George y PERROT, Michelle.ll¿sloria de las Muje-¡es, Madrid, Taurus, 1993, además de una variada y estimulante producción deestudios vinculados a la temátic4 generados en el país y el extranjero. Su trata-miento en el presente capltulo responde a una necesidad de recuperar este seg-mento social de la vida urbana como herramienta destinada a enriquecer la miradasobre la historia local.
20 - Éti¿a Sonzogni - Gabriela Dalla Corte
lla su vida en suelo andaluz (en Almeria, más específicamente en la pobla-,
ción de Serón; Cuadro Genealógico No l)3.La resolución de Juan implica dos claros objetivos. Por una parte, al dar
expresa aunque restringida divulgación de la obra entre los descendientes de
Serafin, la propone como instrumento para la construcción de una identidadparticular y compartida por la parentela como modelo especular que, al tiem-po de ratificar la pertenencia genealógica, le imprime un valor extrínseco, de
pertenencia social. Por otra, con una intencionalidad de operación quizás más
difus4 conseguir su admisión en la circulación de la opinión pública adosándola
como una suerte de material arqueológico de la cultura urbana de Rosario. Noen vano se esmeró para incorporar un ejemplar al repositorio bibliográfico de
la Biblioteca Argentina, fundada por el autor en 1912. Pero también en este
testimonio de la vida privada de los Álvarez se filtran ciertas ideas-fuerza delpensamiento de Juan Álvarez, especlficamente concebidas en el momento en
que se desarrolló la escritura. Por ejemplo, el cuarto hijo de Serafin, al par que
rinde homenaje póstumo a la figura paterna, atribuye a la adhesión al ideariosocialista su pobreza in extremis que acompañó su derrotero y !a rupturaafectiva con sus mayores en suelo ibérico. \
De este modo, la Vida de Serafin Álrarez, para que sus nietos sepan quiélt
fue su abuelo, Estudio biográfico de circulación para lafamilia, da cue4Fdela trayectoria de los Álvarez en aquella ciudad de Rosario de fines del XIX yprincipios del XX, de la cual buena parte de ellos eran forasteros. Sus miem-
bros de mayor renombre -Serafin y sus hijos Clemente y Juan- no eran oriun-
dos de la ciudad ya que los dos prirneros eran españoles en tanto Juan había
nacido en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. El texto amplía el bagaje
informativo al resto de los hijos e hijas del magistrado granadino, relatandocómo se adaptaron exitosa y creativamente al ritmo de una nueva ciudad como
Rosario.
El Linaje y el Paisaje Español
La genealogía propuesta por Juan Alvarez, congl procedimiento del ras-
treo de la línea paterna, da cuenta de un patrón de residencia fijo. Son, en
general, determinadas localidades de la región andaluza los lugares de ftja-
ÁlVeREZ. Juan lida de SeraJín Álvare:, para que sus n¡etos sepan quiénfue su
abuelo. Esndio biográ.fico de circulación para la familia, Talleres Gráficos Ar-gentinos L. Rosso. Bucnos Aircs. 1935.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 2l
ción del domicilio (Almería y Granada ), que estarían sugiriendo la existenciade patrones patrilocalesa. Precisamente, la villa original es Serón, en la pro-vincia de Almerfa, nombre que también desigra el apellido de la primeracónyuge que aparece en el árbol genealógico de Juan. La figura del padre deSerafin Álvarez ya denota su pertenencia a círculos profesionales, circunstan-cia que no alivió su vida de conflictos de diferente tenor. Serafln ÁlvarezCabezas habla logrado una posición reconocida en Guadix, provincia de Gra-nada" lugar en el que ejercía su profesión de médico. Había contraido nupciascon Marla Teresa Peral, viuda de un juez de origen catal¡ím de apellidoCompany, a quien diera una respetable prole. Al fallecer su cónyuge, MaríaTeresa se vio arrebatada de sus hijos por la familia paterna y este drama per-sonal fue en parte mitigado por su crisamiento con el médico ÁlvarezCabezascon quien tuvo, además de Serafin, a José, María Teresa y Juan Álvarez Peral.
El desanollo de un campo profesional tan vinculado al positivismo en eselugar es todavía más sobresaliente teniendo en cuenta las características geo-gráficas y la estructura social del caserlo5. Esa no fue seguramente la moradade Serafin cuando vivla en la villa, sino más bien lo hacla en alguna casa delpueblo, probablemente cercana a la Catedral, cuya magnificencia datada enel siglo XVI es ediliciamente prestada de una antigua mezquita y cuyo deve-nir ha fusionado estilos barrocos, renacentistas, góticos, aunque-como en el resto de España- han mantenido el pasado islámico, impronta queincluso conserva el propio apellido de los Álvarez, cuyaraíz <<Al> pertenecea aquel pasado.
En esa múltiple confluencia adquirió prestigio la familia y pasó sus pri-meros años de socialización Serafln Alva:ez. Las diferencias sociales vísi-bles en lazona de las Cuevas respecto de la edificación del centro de Guadixseguramente fueron percibidas negativamente por este último, y quizás ex-plicarían su rebelde actitud frente a los poderes, especialmente el religioso,un problema que aparece a lo largo de toda su obra y que presenta a un
Quedaría pendiente investigar si a ellos se sumaron rasgos de endogami4 dadoque el informe del descendiente no presenta datos acerca de la procedencia de lasrespectiv¿ls cónyuges.Aún en la acrualidad, el paisaje de Guadix está marcado por su composición arci-llosa que toma un aspecto caprichoso y peculiar llamado Bad Lands. Sobre labase de esa estructura geológic4 se desa¡rolló hace siglos un particular fenómenourbanlstico integrado por cuevas enclavadas en los cerros, profundas y carentesde luz natural, que históricamente han servido como vivienda para las familiasmas pobres.
22 - Élida Sonzogni - Gabriela Dalla Corte
intelectual profundamente comprometido con la realidad y los conflictossociales. Pero este compromiso también pudo originarse por un temprano
sentimiento refractario a las injusticias y a las decisiones arbitrarias que
pueden tener lugar en el seno de una familia opresiva.Al morir Marla Teresa, a mediados del siglo XIX, toda la familia se fas-
ladó a Fiñana, también en la provincia granadina. Aunque la desaparición de
su madre fue muy temprana en la vida de Serafin, su orfandad no le impidióabocarse sistemáticamente a su instrucción elemental, la cual concluyó en
1853. En Granada cursó la segunda enseñanza recibiéndose de bachiller en
Artes en el año 1859. Por ese entonces, se había despertado en el bisoñograduado gran interés por la literatura en desmedro de su preparación en el
campo del Derecho, opción que lo empujó a matricularse en Filosofia y Le-
tras en Granada, donde se graduó tres aflos después, en 1862. Estos estudios
constituyeron los pasos preliminares de su formación universitaria. A la ob-
tención de su diplomaagregíla de un Premio como estudioso de la HistoriaUniversal, episodio que le facilitó el ingreso a la Universidad Central de
Madrid. Por ese entonces, tenía poco más de veinte años y debió intemtmpir 'asus estudios a causa de una enfermedad que lo obligó a regresar a Granada' IEse retorno significó también el primer impacto de una realidad social injusta /y opresiva que se constituirá en dato fundamental para la conformación de'lsus creencias reformistas y de su posición polltica e ideológica cercana al
ideario socialista. Mientras convalecla en Granada, tuvo noticias de que las
protestas por las malas condiciones de vida y de trabajo de ocho mil campe-
sinos granadinos habían concluido con la masiva represión del movimiento,
ordenada por el gobierno.En 1865 retomó sus estudios y, aprovechando el conocimiento sobre la
realidad social adquirido desde la formación universitaria pero también de-
rivado de la propia experiencia acumulada, se incorporó a la actividad pe-
riodlstica. No obstante, a ninguna de estas tareas podía confiar su supervi'vencia. Esta fue garantizadapor trabajos de traducción de textos del francés
al español y por la actividad docente que, aunque con salarios magros, con-
tribuían a su manutención. La vida madrileña favoreció su asiduidad con
reconocidos intelectuales del republicanismo, tales como Giner de los Rios,
Nicolás Salmerón Alonso y Pedro Antonio Alarcón, este últimocomprovinciano y autor del Diaria de un testigo de la guerra de Africa. Lastertulias intelectuales y políticas estaban dedicadas casi con exclusividad a
comentax y debatir el clima de tensiones sociales e ideológicas vividas por
los españoles en vísperas de la caída de Isabel IL Esta se produjo a partir de
un suceso revolucionario, que la memoria de los vencedores apodó como LaGloriosa, desencadenado por el frente de la Unión Liberal, donde conver-
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 23
gían los partidarios de la apertura económica y la intelectualidad laica, enabierta oposición al catolicismo ultramontano. La política librecambista diorespuesta a los primeros y la Constitución de 1869 fue aclamada por loslibrepensadores. En los momentos previos, el posicionamiento crltico deSerafln frente a la gestión monárquica recibió una rápida respuesta del régi-men. En 1867, habiéndose diplomado como abogado en la Universidad Cenüal,fue vlctima de las medidas reaccionarias adoptadas por las autoridades. Unaresolución de estricto acatamiento establecla la prohibición de difi¡ndir doc-trinas perniciosas en materia de moral, religión o polltica por parte de loscatedráticos. Pero el cercenamiento de las libertades de pensamiento y ex-presión fue más allá del ámbito académico, coartando los derechos ciudada-nos, El clima iz crescendo opresivo, con la imposición forzosa del credomonárquico y católico, lo condujo a alejarse de sus funciones en la educa-ción reiterando lo acontecido con otros opositores que abandonaban volun-tariamente o no los cargos prlblicos. . : : ::
Este primer fracaso en su actuación profesional fue acompañadO por uncreciente acercamiento al pensamiento socialista, que confibuyó cenfalmentea laruptura con su famiiia. A las discusiones sobre cuestiones pollticas que loseparaban de su padre y hermanos, se agregó su desobediencia ¿ la ordenpaterna respecto de su elección conyugal. Serafin contrajo'matimonio conFelipa Arqués, joven madrileña de quince años, hija de Miguel y BaltarazaArqués Chisben, en quienes Serafin encontró más afecto y comprensión queen su familia de origen. La decisión conyugal inconsulta de Serafin pone tam-bién fin al patrón paftilocal de los Álvarez.
En su estadía en la capital del reino, amplió su compromiso partidarioescribiendo en El Nacional, diario republicano revolucionario local. Es evi-dente que la exposición a la que lo sometía este empleo fue fácilmente apro-vechada por sus adversarios. El acoso y la persecución que padecía por partedel régimen monárquico fueron los responsables de que buscara tras la fron-tera un mejor habitat para ejercer el periodismo. Sin embargo, el intervalofrancés fue breve y optó por trasladarse a tierras mucho más lejanas, que leofrecieran un más certero reaseguro contra el peligro. Como otros tantos crí-ticos de la monarquía, se embarcó hacia el Río de la Plata y, recién arribado aMontevideo, sus antecedentes periodísticos le facilitaron su incorporación alas columnas de EI Correo Mercantily poco después, como era de esperar, yaen Buenos Ai¡es, colaboró con el periódico La España.
La presunpión dg que se había convertido en un exiliado más se debilitó,sin embargo, a causa del giro que tomaron los acontecimientos pollticos en lapenínsula. pn 1868, el dem¡mbe de la monarqula isabelina y la Presidenciade Serrano abrieron otras oportunidades para la hasta entonces oposición al
24 - Elida Sonzogni - Gabriela Dalla Corte
gobierno monárquico. El Decreto-ley prescripto por Ruiz Zorrilla,reinstaurando la libertad de enseñanza, permitió nuevrrmente el acceso a lacátedra universitaria de quienes habían debido abandonarla por motivos poll-ticos. Un año después, este clima de renovación se ratificaba en los términosde la nueva Constitución promulgada, que autorizaba a los españoles a man-tener y fundar instituciones educativas sin restricciones. Tales circunstanciasempujaron a Serafin a la welta a casa.
Estimulado por los cambios que ofrecia el csntexto liberalizado, empren-dió la tarea de crear establecimientos orientados a la instrucción y, especial-mente, a la formación cívica de las generaciones más jóvenes. A la fundaciónde un Instituto de segunda enseñanza enBaeza, siguió la apertura de otro enla localidad de Vélez, en jurisdicción malagueña. Este afán institucional fueacompañado por otros no menores. Uno consistió en la preparación del ma-nuscrito de una de sus obras más reconocidas en el exterior y que basunta suvocación de reforma laica a través del socialismo. El Credo de una religiónnusva, bases de un proyecto de Reforma social vio la luz en 1873, fechadurante la cual continuó desarrollando su vocación periodística, asumiendolajefatura de redacción de La Fraternidad. Suobstinación en mantener inde-pendencia de criterio y de recursos, lo condujo a edita¡ el Credo reservandotanto la propiedad del libro como su traducción a otros idiomas, de acuerdocon las disposiciones contempladas en Tratados Internacionales. Ese rasgode autonomía implicó, paralelamente, una erogación de su propio capital quelo dejó casi en la ruina.
Enfrascado en la redacción del Credo, Serafin descuidó el ritmo de lasituación real, creyendo realmente que nuevos vientos soplaban para el socia-Iismo. En febrero de 1873, la abdicación de Amadeo de Saboya y la procla-mación de la República lo instaron a regresar a Madrid y participar en lascolumnas de un nuevo órgano de prensa, El Reformista, de abierta oposicióna la gestión republicana. Otra vez, la crítica a la polltica oficial provocó lareacción del gobiemo: al allanamiento policial del local periodístico se sumóel agotamiento de los recursos económicos de los que disponia Serafln. Estosavaüares no impidieron un acercamiento sistemático a lapolítica. Su militanciaen el cantonalismo lo premió con su proclamación como candidato a diputa-do por la Villa de Ronda.
A pesar de sus frac¿sos, continuó ofreciéndose como prensa altemativay la Revolución de Cartagena lo encontró dirigiendo el periódico El CanténMurciano. La agitación política habia colocado en segundo plano las pre-ocupaciones familiares. Felipa Arqués, que había perdido su primogénita,dio a luz en 1872 a Clemente en un contexto político cadavezmás hostil yminado el patrimonio económico del grupo familiar. Dos años después, al
l
Inlelectuales rosarinos entre dos siglos. - 25
reconocer que la situación política española se hacía insostenible, Seraffn
escribió desde Cádiz a su esposa, acordando su hulda hacia la Argentina.
Los viajeros partieron desde el puerto de Génova y, tras sesenta días de
travesla en el Buque La Isabela, tocaban puerto en Montevideo. Esta ida
obligada dejó al más pequeño, Luis, a cargo de un ama de leche en casa de
los abuelos maternos.
Serafin debió haber reputado como defuritivo este segundo exilio y casi
inmediatamente de su llegada a Argentina decidió ciudadanizarse, acto para
nada frecuente entre los contingentes de extranjeros que llegaban al país en la
misma época y, por el contrario, susceptible de ser mal interpretado por los
connacionales. Esto fue precisamente lo que sucedió, y Serafin se estrenaba
en Buenos Ai¡es desencadenando un nuevo conflicto que involucró a recono-
cidos miembros de la comunidad española radicada en la Argentina. Uno de
ellos -Enrique Romero Giménez, principal exponente de la colectividad por
ser editorialista del periódico de mayor circulación, El Correo Español- cali'ficó a Serafln Alvarezde renegado por haber optado por una ciudadanía arti-ficial, en reemplazo de la de origen. Las permanentes diatribas aparecidas en
las columnas periodísticas incefitivaron con nuevos bríos el viejo oficio ypronto comenzó a responderlas, manteniendo un interés adicional para los
lectores de El Coneo que participaron de la inusual polémica. Las vivenciasy experiencias de su primerajuventud parecen clausurarse justamente en esta
última controversia, En ese cierre, otra vez es la España trasplantada la que loimpulsó a un nuevo exilio -ahora interno-- y durante ese mismo año encontró
albergue y afectos en la vecina provincia eritrerriana.
La Vida Provinciana como Ensayo de Adaptación
La tiena impregrada del credo urquicista alojó a la familia Álva¡ez en los
años en que la oleada modernizadora de las presidencias de Sarmiento y de
Avellaneda se expandía por el tenitorio nacional. En Concepción del Uru-guay, donde el caudillo entrerri¿no hábía forjadó un üerdadero proyecto edu-
cativo, Serafln carnlizó sus preocupaciones en igual esfera. A poco de llegar,
por recomendación del Inspector Gerieral de Escuelas de la Provincia -Recaredo Fernández- fue designado Director de la Escuela de Varones Nú-mero L
Su estadía entrerriana importa variadas'novedades. Por una parte, su pro-ceso de arraigo se vio facilitado por su peculiar aptitud prira crear vínculos
afectivos con los moradores de Concepción y encontró en la figura del Dr.
Juan Antonio Mantero el destinatario de una perdurable amistad que, acre-
2A -Élida Sonzogni - Gabriela Dalla Corte
centada con el tiempo, culminó con la participación conjunta en el estudiojurldico que abriría Serafin años después en Buenos Aires. Por otr¿, auncuando asumía el cargo de redactor de El Diario Español, propiedad deAntonio de Paula Aleu, continuando así su vocación periodística, el balancede su propia vida lo indujo a relativizar algunos principios: descrela deléxito de la acción de propaganda y dudaba de la eficacia de sus mensajes enel gran público. Esta desazón bloqueó su afición a la escritura, intemrm-piéndola, a pesar de que todas estas preocupaciones se resumieron en untrabajo inédito cuyotítulo es revelador de lo comentado: El destino del hombre.Una última novedad añadla rasgos más contundentes y definitivos al tras-plante. Al exilio de Serafin y Felipa, se sumó el de los padres de esta rlltima,que decidieron también emigrar. En 1875 abandonaban Madrid y se embar-caban para la Argentina. Su llegada sigrrificó también la recuperación en elseno del hogar del pequeño Luis, instalándose todos en tierra americana.Por ese entonces, nació Domingo, quien fue apadrinado por el Jefe de Poli-cía de la Provincia. El parentesco ritual así generado fue aprovechado porSerafln, en relación a sus preocupaciones como hombre del derecho e inte-resado en las cuestiones humanitarias. Su compadrazgo con el funcionariole facilitó el acceso a los establecimientos penitenciarios de la jurisdicción,donde verificó la distancia existente enfe las prescripciones legales delDerecho Penal y la realidad de la vida carcelaria.
El periplo de Concepción concluía en 1877, cuando, Serafin renunciaba a
su cargo en la Escuela N' I y se trasladaba a Gualeguaychú. Inmediatamenteasumió la dirección del Colegio Nacional, fi.rndado por él mismo conjunta-mente con un socio de origen italiano, el Señor Scapatur4 quien funcionócomo socio capitalista en la concreción de la institución escolar, a cuyo cargoquedaba el control de las finanzas. El nuevo escenario urbano le ofrecía algranadino mejores oportunidades para su desarollo personal y profesional.Por una parte, su calidad de puerto de ultramar sobre el río Uruguay garanti-zabala frecuencia de intercambios mercantiles que requerían de la infaltableintervención legal. Por otra, su condición de ser asiento de un Juzgado de
Primera Instancia en lo civil y penal Ie abría el camino hacia la carrera judi-cial. Tal intencionalidad se revela en su preocupación por obtener la reválidade su título de abogado en la ciudad de Buenos Aires, trámite que lo obligó aun ocasional viaje a España con el propósito de conseguir la documentaciónnecesaria al proceso de revalidación.
Un año después de su llegada a Gualeguaychú, nació su cuarto hijo -Juan- cuya presencia debió ser compartida con el ajetreo exigido por laretitulación que le implicó un esfuerzo considerable, debiendo afrontar oncepruebas en una semana. Su solvencia profesional no amenguaba los reparos
)
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 27i i :l
de sus compañeros hacia su figura. Pedro.Goyena, en su oportunidad, descri-bió a Serafin como un andaluzfeo, moreno, blandujo, bajito, descalificaciónque quiás ocultaba su disidencia ideológica con el andaluz. Igual aversión a
sus rasgos fisicos se reiteró en otros contemporáneos, tales como Rafael Cal-zada, quien recordaba a Alvarez como aquel monstruo de maldady hasta de
fealdad.Concluido el trámite de homologación en 1879, quedó habilitado para
inscribirse en la Matrlcula Provincial de los Superiores Tribunales de Justiciaentrerrianos, y Serafin abrió su bufete en Gualeguaychtl. Paregía que su
itinerancia habla terminado y que adoptaría esa ciudad como su domiciliopermanente. Sin embargo, este indicio se desvaneció en 1880, cuando llegó aGualeguaychú el inmigrado republicano José Paúl Angulo, quien rápidamen-te se contactó con Serafin entusiasmándolo con trasladarse a Buenos Airespara trabajar en su profesión de abogado pero también para compartir las
columnas de un nuevo periódico, La España Moderna. Esta nueva vincula-ción se rompió tras un lamentable episodio policial. El trece de agosto de ese
año, su,socio asesinaba a Enrique Rom€ro Giménez, su antiguo contradictor,logrando huir después del crimen, lo cual dejó a Serafin y su familia en un
clima desconocido e inhóspito.
.El incidente tuvo así repercusiones negativas para nuestro personaje. Con-dicionado por una familia numerosa, con hijos pequeños, el crimen y la fugade Angulo lo dejó sin trabajo, sin contactos ni vinculaciones y sin posibili-dades de remontar la crisis por sl mismo. A su pesar, debió acudir a la colec-tividad española solicitándoles ayuda, en mo:nentos en que el resto de sus
miembros bregaban ,por hacerse un lugar destacado en la ciudad. Unodeellos, Rafael Calzzda, describe la entrevista que mantuvo con Serafin, cuyapetición se fundamentaba tanto en la responsabilidad que Ie cabía comocabeza de hogar para proveer a una familia que so había ampliado por Iapresencia de sus suegros, cuanto en las calidades profesionales que exhibla.Relata Calzada:
<Habíá vivido en Gualeguaychú haciendo de maestro de escuela yasí habría seguido pues era un hombre de muy pocas necesidades;
pero en su deseo de formar a sus hijos, había pensado radicarse en
Buenos Aires>6.
6 CAI ZAfrL Rafael <Cincuenta años de AméricA Notas autobiográficas> e n Obrascompletas, vol. IY Buenos Aires, 1926.
28
Evidentemente, la información de que disponla Calzada acerca de las mo-
tivaciones de Álvarez para trasladarse a Buenos Aires o bien es incompleta o
bien sesgada. En su relato, Calzada no habla del pasado polltico e ideológicoque acompañaba la petición de Serafin quien, finalmente, abrió su estudio de
abogado en la Capital Federal. Seis años después del traslado, nacía final-mente, una hija mujer, Estela (Cuadro Genealógico N'2).
Del Docente al Jurisconsulto.EI Reconocimiento Intelectual de Serafín Alvarez. /
\'Serafin Álvarez habia conocido a Rafael Calzada en ocasión de su llega-
da al país en 1874 y tal contacto le fue de suma utilidad en los días aciagos
del episodio de sangre desencadenado por el republicano Angulo, abando-
nado a su suerte en la poco frecuentada Buenos Aires' Ya entrada la década
siguiente, la relación con Calzada se fue estrechando, debilitando con esta
mayor interacción y comunidad de intereses y preocupaciones las primitivas
reservas que los separaban. Es probable que este progresivo acercamiento
se haya visto alimentado por la más cómoda situación profesional logradapor Álvarez como letrado en la plazajudicial de Buenos Aires. De este modo
se fueron extendiendo y profundizando las conexiones personales, especial-
mente con otros españoles que habitualmente concurrían al bufete abierto
en I 882 y al cual se había incorporado al elenco de profesionales su antiguo
interlocutor del sosiego entrerriano, el Dr. Juan Antonio Mantero. En los
momentos en que la preocupación por la codificación definitiva de la juris-prudencia nacional era asunto prioritario en la agenda política, Calz-ada yÁlvuezdedicaban tiempo y esfuerzo para elaborar propuestas orientadas a
tal objetivo. Fruto de estas iniciativas fue la fundación en 1880 de la Rettista
de los Tribunales, en cuya redacción participaron, entre otros, Joan Bialet iMassé7, José María Rosa, Amancio Alco¡ta, E. M. Larroque, David de Tezanos
Pinto, Luis Varela, Nicolás GonzAlez del Solar, Lisandro Segovia, ManuelMorón, Torcuato Gilbert, Esteban María Moreno, Nicéforo Castellanos,
Guillermo San Román, Antonio Tarnassi, Manuel Obarrio y BenjamínBasualdo, integrantes de lo que podría calificarse como la pléyade fundado-
ra de un cqmpo cultural específicamente orientado a la jurisprudencia' Pre-
? DALLA CORTE, Gabriela "El saber del Derecho: Joan Bialet i Massé" en Sandra
FERNÁNDEZ y Gabriela DALLA CORTE Sobre viajeros,.intelectuales y empre'
sarios eatalanes en Argentina, Red Temática MEDAMÉRICA, Universitat de
Barcelon4 Tanagona I 998.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 29
cisaménte, el objetivo dela Revista fue el diseño de un verdadero banco dedatos, alimentado semanalmente, que contenía la publicación'y análisisdoctrinarios sobre resoluciones, dictámenes, fallos, sentencias adoptadas enlos Tribunales de la Capital, recientemente federalizada, y por los de la pro-vincia de Buenos Aires. La voluntad puesta en función de mantener infor-mada a la corporación letrada respondía a la necesidad de llenar el vacíodejado por la suspensión de la Revista de.Legislación y Jurisprudencia.
Las preocupaciones en torno a los principios de la codificación civil y a su
instrumentación concreta se tradujeron en otro emprendimiento, referido a lapublicación delas Concordancias del Código Civil argentino. Este proyectofue concebido como una gran ernpresa colectiva, convocando a reconocidosespecialistas para que allegaran sus aportaciones sobre tales problemáticas.La proposición obtuvo la respuesta favorable de notarios, abogados,juristas,magistrados y funcionarios menores del Poder Judicial. Sin embargo, el em-peño no encontró igual eco en las esferas oficiales a las que se había acudidoen procura de subsidios que garantizaran su salida regular, y el resultado se
redr4o a la publicación de un primer cuaderno con jurisprudencia establecidapor la Suprema Corte Nacional sobre tópicos usuales en la profesión'. socie-dad conyugal y compraventa.
Ni el cambio de ciudadanía eftctuado al inicio de su exilio, ni su mayorcontracción a la esfera legal, afectaron su presencia en la prensa de la colec-tividad española. Las columnas de La República Española, dirigida por Car-los Malagarriga y Miguel Daufr, así como la publicación periídiea Bética,locontaron entre sus redactores. El conjunto de actividades desplegadas porAlvarezconstituyó los instrumentos necesarios para su consolidación y reco-nocimiento en la esfera pública que se estaba construyendo, en la cual susfunciones de letrado, intérprete de códigos y formador de opinión públicaeran insumos insustituibles en el proceso de legitimación de sus miembros.
Los efectos de esta cuidadosa estrategia se manifestaron en varios cam-pos. Por una parte, las tareas periodísticas lo aproximaron a los seguidoresvernáculos del socialismo. El propio Calzadadestaca en los diálogos de JuanB. Justo con Álvarez, el rol discipular asumido por el fundador del PartidoSocialista, expresado en la coincidencia en las posiciones políticas adopta-das, aun cuando emitiera, simultáneamente, algunas consideraciones críticasrespecto del Informe in voce, manuscrito elaborado por el maestro andaluz.Similar carácter polémico exhibió su relación con el socialista francés AlejoPeyret, ala sazon profesor oficial del prestigioso Colegio Nacional de Bue-nos Aires. En su escrito Notas sobre las Institucianes libres en América, quesubtituló como Carta a M. Alexis f eyret,.Serafín Alvarez le atribuíacríticamente cierto espíritu acomodaticio con el orden establecido que repu-
¡0 - Éti¿a Sonzogni - Gabriela Dalla Corte
t¿ba como una claudicación del espíritu militante, lo cual resultaba inconce-bible en un socialista. A pesar de que el reproche estaba dirigido a un acadé-mico de predicamento, el interés despertado por las Notas se mantuvo alto yle aseguró a su autor un lugar de amplia visibilidad entre la intelectualidadporteña. De esto se hizo cargo incluso el acusado, quien, al responder, sólocalifica a su contrincante como "el demoledor", ocultando quiás una íntimaautocrítica. Los logros alcanzados en la consideración de sus pares no fueron,empero, suficientes como para asegurar una relación igualitaria con lamilitancia socialista ni tampoco habilitarlo para intervenir en proyectos col-cretos.
Por otra pafte, la actividad profesional corno abogado, sumada a h( vin-culaciones que se habían multiplicado y expandido, propició su ingreso bn lajudicatura santafesina, sin que para ello interfirieran sus explícitas reservasrespecto del sistema judicial vigente. En 1887, la oportunidad surgió de unencu€ntro personal con el propio gobernador de Santa Fe -el m odernista José
Gálvez- quien le ofreció el cargo de Juez de Primera instancia en lo Civil yComercial, en la ciudad capital. Dos afios más tarde, [a carrera judieial locondujo a ocupar la Fiscalía de Cámara de Santa Fe. Es probable que, para lasconvicciones ideológicas de Serafin, el clima particularístico emanado de lasfamilias del patriciado santafesino fi,¡era sofocante sin tampcco ser contra-rresüado por muestras de contracción a las labores requeridas por una colrec-ta administración de justicia. Tal vez estas motivaciones están detrás del re-chazn a la designacién, aun a costa de un recorte de sus remuneraciones. Elmundillo santafesino, tradicionalmentp apegado al aparato gubemamental einstruído y modelado por la influencia eclesiástica -particularmente la ejerci-da por el poderoso Colegio de la Inmaculada- lo forzaba a participar de fes-tejos y convites no deseadost. SerafÍn abandonó entonces la <ciudad de loscampanarios y las siestas> y prefuió trasladarse a la más próspera y secularizadaRosario, donde juró como Juez de Primera Instancia en lo Civil el 29 de
noviembre de 1890. La mudanza familiar coincidió con el nacimiento de suúltima hija mujer, Eva.
8 En ocasión de la presencia en Santa Fe del pretendiente al trono de Españ4Carlos María de Borbón, adalid del más reaccionario régimen monfuquico, elagasajo que le dediiaron los notables locales le facilitó una oportunidad de re-vancha por los agravios recibidos en suelo patrio por parte de la monarquía.Levantó su copay brindó <porque todos los reyes reinen y gobiernen como reinay gobierna Don Carlos>, aludiendo a la imposibilidad de acceso al trono porparte del candidato.
Intelectuales rosarinos entre dos srg/os. - 3 I
Un tercer campo de actuación en territorio santafesino se dio en el cona-to de convertirse en empresario de colonización. A pesar de sus discrepan-
cias con el funcionariado provincial, Serafin aprovechó sus contactos para
intentar alguna veta redituable. El gobiemo santafesino había firmado un
convenio con inversores franceses, quienes se encargarían de la construc-
ción del ferrocarril Fives Lille, en procura de acelerar la ocupación y puesta
en producción del norte de la Provincia. En tal contexto, Álvarez adquiriódiez mil hectáreas en vistas a la fundación de la Colonia Lastenia, distante a
más de cien kilómetros de Santa Fe, en jurisdicción de la Estación Escalada.En esta operación, su soivencia en cuestiones de jurisprudencia no le fueronsuficientes para contrarrestar el riesgo empresario. La compra de tierras, a
la que apostó todo su capital, se produjo en momentos en que la crisis de
I 889- I 890 dejaba en la quiebra a un tendal de inversores. El único rédito dela aventura colonizadora fue la publicación de uno de sus libros denomina-do Crisr's, editado en 1891 .
Política, Justicia y Periodismo: Tres Quehaceres Intercambiables
El traslado a Rosario para integrar el cuerpo tribunalicio de la ciudad loubicó en un rol expectable, aumentando su nivel de credibilidaC en los me-dios sociales y políticos del.dinámico puerto del sur. Sus obligaciones comoMagistrado no le restaron tiempo para su perpetuo retorno a las lides perio-dísticas. A cuarenta años de la promulgación de la Carta Magna, Serafinfundó 6/ Rosario, denominación que, coincidente con el aniversario de lasanción constitucional, rememoraba las iniciativas locales de postular a laciudad como capital de la República en tiempos de la lucha entre Urquiza yMitre. La empresa acometida procuró emancipar a la prensa de su rol de
instrumento de las agrupaciones políticas esporádicas, no programáticas ypersonalistas -clubes o facciones- orientadas a reproducir en clave políticalas desigualdades sociales. Sin embargo, el nuevo órgano de la prensa rosarinano consiguió sustraerse del clima general que teñía las prácticas políticas. Elcarácter de admonición y crítica de sus editoriales se rubricaban con seudó-nimos jocosos que tomaba prestados de la prensa satírica, especialmente laasociada a Enrique Stein y sus seguidorese. Los permanentes cuestionamientosa la administración provincial, especialmente los referidos al ámbito
e El Mosquito, Fray Mocho, Caras y Caretas y, a nivelTábanoy Monos y Monadas.
local. Za Cabrionera. El
32 - Énaa Sonzogni - Gabriela Dalla Corte
hibunalicio, eran firmadospor A.Horcado, RU.Tinq, Retardo e incluso echómano a ciertos vocablos de la jergajudicial, como elde Rábuta, que signifi-ca picapleitos y charlatán. En una suerte de anticipación casi secular, utili-zaba los mecanismos interactivos de nuestro contexto mediático: el periódi-co'contaba con un Buzón judicial en el cual se recoglan peticiones, denun-cias y demandas de la ciudadanía, así como la transcripción -por el mismocanal- de resoluciones, fallos, providencias, etc., generados en el foro de laciudad. Esta sección y la modalidad elegida constituyeron adecuadas y exitosasexcusas para censurar la labor desarrollada por el Ministro de Justicia de laProvincia, y colega en el ramo del periodismo, Gabriel Carrasco.
La intentona revolucionaria llevada a cabo por la unión clvica Radical en1893, donde participó un respetable nrlmero de vecinos del Rosario al que sesumó la dirigencia de las colonias agrícolas del centro-oeste santafesino, nole fue ajena y, a pesar de la brevedad de ia gestión revolucionaria -el gobier-no de los veintiún días- aprovechó ese tiempo instando -como lo harlan otrosrosarinos ilusfres más tarde- al traslado de la capital de la provincia a Rosarioo a forma¡ una nueva provincia delimitada por la circunscripción judicialrosarina. En sus argumentaciones no estuvo ausente la memoria de su propiaestadla en santa Fe y compadecía a ios gobernmtes oriundos del sur o <ielinterior el tener que residir en la villa capitular:
<La conveniencia es para Santa Fe mism4 ya que ailí no pue<ie ha-ber gobierno regular ni moral adminisnativa posible, se halla el ger-men de descomposición permanente. Mientras las colonias y el res-to de la provincia florecen a impulsos del trabajo que dignifica yeduca, Santa Fe permanece estacionaria....los hombres del nuevogobiemo se sienten mal en el pueblo de los conventos, su aÍnósferaes pesada y una amenazr de asfixia pende sobre ellos. Vengan agobemar la provihcia desde esta ciudad y su acción será eficaz, cum-pliendo los propósitos del gobierno>to.
Las buenas intenciones de liberar a la Junta Revolucionaria de la opre-sión del patriciado y su expresión en el situacionismo gubemamental notuvieron efectos exitosos. Desde las columnas del periódico El Municipio,dirigido por Deolindo Muñoz, cuyas convicciones respondian al apotegmade colocar su corazón donde está el poder, se sospechaba que la iniciativa
r0 GONZÁLEZ, Elda <Serafin Álvarez (Guadix 1842-Rosario lgl5)r> , en AnuarioEscuela de Hístoria, Rosario, Universidad N¿cional del Litoral, 1957, Año II, No2 pitg.325.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 33
del traslado propuesta por Álvarez suponía una maniobra para enajenar elapoyo de la ciudadanla del centro y norte de la provincia, a los miembros de
la Junta Revolucionari4 en su mayoría oriundos de Rosario. La dirigenciade la revolución radical se sintió inmediatamente afect¿da y la respuesüa,
también inmediatamente, obró en consecuencia. Tras la detención de uno de
sus redactores, El Rosario fi¡e clausurado por orden del gobierno el 9 de
agosto de 1893.Este riltimo incidente en su carrera periodístic4 aumentó el ahinco a su
labor en los Tribunales, la cual cobró mayor dedicación y exclusividad cuan-
do fue escalafonado a una deseada ubicación en la magistratura, como era la
de único Juez de Sentencias, cargo del cual se alejó once años más tarde, en
1904. El itinerario recorrido contantas bifurcaciones geográficas y ocupacio-nales parecla haber culminado. La soledad dC la magistratura, a la par de ser
un privilegio nionopólico per se, caro a una personalidad tan individualistacomo la de Serafln, presuponía -al mismo tiempo-. una altlsima responsabili-dad en su desempeño. Quiás buscara en el propio orden natural la fuente de
inspiración de sus Veredictos: una aaécdota que muestra claramente esta
intencionalidad es la que present4,a Álvarez escribiendo en soledad sus sen-
tencias a la sombra de'los árbolesrque rodeaban el recinto judicial. Metafóri-camente, sus fallos -los ünióos de la'circunscripción sin obligación de ser
contrastados con los de ofos magistrados- representaban la voz de lajusti-cia, que para el wlgo casi constituían la Vox DeL Y es indudable que en lacasi totalidad de los casos, respondió a tales expectativas, incrementando su
nombradla. De la actividad del Juzgado a cargo de Serafin Álvarez, grafrcada
mediante la evolución de sentencias dictadas du¡ante los años 1894 y 1904,puede intuirse la carga diaria de enorme tarea y de numerosos asuntos a resol-ver, que le esperaba en la institución. Los Libros del Juzgado en lo Penal de
Sentencias muestran el momento de inflexión que significó en la administra-ción de justicia desde que Alvarez se incorpora a la Magistratura. Recién
asumido, inició lo que podemos llamar una (nueva erÍD) en el Juzgado, mani-festado tanto en la vigilancia mucho mas estricta del personal afectado (tra-mitaciones judiciales, asesoramiento, archivo de los casos) como en la visiónaltamente crltica del sistema, que seguía siendo unapreocupación constante ycasi obsesiva en é1. En el lapso de once años de su actuación como Juez de
Sentencias, los Libros del Juzgado en lo Penal de Sentencias de los fibuna-les Provinciales de Rosario."*rtifi"* que Álvarez emitió 2.500 conclus,iones
procesales, cuyo ritmo es diferencial entre los distintos años pero cuyo pro-medio de 227 sentencias ranuales complementa, en lu cuantitativo, la merito-ria calidad de sus argumentaciones y es prueba significativa de su contraccióny responsabilidad.
3+ - ÉnAa Sonzogni - Gabriela Dalla Corte
Aun cuando hubiera abandonado su asiduidad al periodismo local, la afi-ción escritura¡ia se mantuvo y estuvo específicamente dirigida a abonar enterreno fértil las ideas tendientes a la organizaciónsocialista de la comunidadnacional, miope quizás de la impermeabilidad ideológica que demostrarlansus destinatarios. Toda esta producción, que generalmente emanaba de con-troversias previasrr, constituyó una especie de salvoconducto para ingresar ainstituciones de creciente prestigio en las primeras décadas del siglo. Esto esprecisamente lo que acontencla con su participación, en calidad de articulist4enla Revista Argentina de Ciencias Políticas (Derecho Administrativo, Eco-nomía Política, Sociología, Historia y Educación) {odos campos culturalesconstruidos al calor del modernismo- findada por Rodolfo Rivarola. Si biensu bagaje de conocimientos lo habilitaba para reflexionar en cualquiera de lassecciones previstas, sus trabajos versaron sobre crlticas al sistema político yposibles üansformaciones a nivel legislativot2 .
Como buen militante del socialismo finisecular, abundaba en sus posicio-nes el ingredíente pedagoglsra que caracterizó la acción proselitista del parti-do. Confiaba en la educación y particularmente la cívica y moral, como herra-mienta posibilitadora de cambios sociales, repuüíndola como el instrumentonecesario para la formación de ciudadanos conscientes y responsables quepudieran hacerse cargo de la innovación que él proponía al instituir el votodi¡ecto de los electores y suprimir las mediaciones parlamentarias. En 1903,editó el Programa de un curso complementario de moral privada para usode educadores, para cuya dedicatoria eligió al Inspector de escuelas LuisCalderón, con quien también p¿¡rece haber cultivado una relación de amistadcontinuada y enriquecida aun en las disidencias.
El propio aprendizaje y el atesoramiento de experiencias que recogiera ensu actividad profesional y en su proüagonismo como consfiuctor y usuario dela esfera pública no quedaron escindidos de su comportamiento en el ámbitodoméstico. La socialización realizada por la prole de Serafin adoptó como ejes
¡¡ Como la que mantuvo con David Peñ4 a quien dedicara El programa del socia-lismo en la República Argentina, y que adjuntó asu Proyecto de Ley para elPartido Socialista.ÁfVengZ, Serafln <Criticas y observaciones)) en Revista Argentina de CienciasPolíticas (Derecho Administrativo, Economía Política Sociologí4 Historia yEducación), fundada por Rodolfo Rivarol4 Tomo XI, Buenos Aires, 1915, pp.33-37. Reproducidaen Cuestiones sociológicas, Juan Roldiin Ed., Buenos Aires,1916, pp.'42-46. También del autor, <Aspiraciones legislativas para después de laguerra (paz_defnocrálica)>, en Revista Argentina de Ciencias Políticas, (DerechoAdministrativo, Economfa Polític4 Sociologi4 Historia y Educación), fundadapor Rodolfo Rivarola Año IX, Tomo XVII, Buenos Aíres, i919.
i
Intelectuales rosarinos entre dos srg/os. - 35
centales el sentido dejusticia, razón, igualdad, trabajo, ahono y saber en
tanto valores insustituibles pa¡a la preparación de la formación universitariaen procura de un título que le garantizara autonomía económica y política en
las profesiones liberales. Otros optaron por la vocación docente comopretexto de su propio desarrollo personal. Algunos de sus hijos conquistaron-como ya se adelantara- un bien habido renombre en la sociedad local y si-guieron, más cercanamente, el derrotero propuesto por su padre.
Al cumplir Serafin sus setenta y cuatro años, recibió un rasgo de recipro-cidad. Su hijo Juan lo convenció de publicar -quiás para no darle al hechoun carácter póstumo-, como lntimo homenaje filial, la compilación de su va-riada producción, bajo el tltulo novedoso de Cuestiones Sociológicasrr . Trans-curría el segundo año del estado beligerante abierto en 1914, drama humanoque concitaría también las últimas reflexiones escritas de Serafin. Quiás laúnica contingencia vital que resultó de acuerdo con sus deseos y que no gene-
ró conflictos ni controversias, fue su muerte en 1925 en el lugar que él habíaelegido, Argentina.
La Descendencia de Serafín Áharez
En el pasaje de uno a oto siglo, las familias urbanas de clase media exhi-bían entre sus integrantes lazos de permanente interacción y reclproco interésque atestiguaban, en su persistencia" el modelo social de familia pensado paraestos sectores. Él deliberadamente anudaba en el interior de la privacidadhogareña la contención emocional, afectiva y reparadora. Tales reaseguros
aparecían como necesarios frente a una cada vezmayot individuación exigi-da por una escena pública cambiante y cambiada, particularmente por el no-vedoso y creciente arsenal tecnológico, pero también por inaugurales hábitosque erosionaban a veces agresivamente la moral puritana que había regido lavida de los mayoresra.
Su elección da cuenta del paso del tiempo. La matriz positivista se ha desprendidodel corséjuridico y abrevando en las preocupaciones de los intelectuales contem-poráneos -casi sin dudas, en José Ingenieros- se somete a la Sociologí4 cienciadel nuevo siglo, entendiéndola como la clave para la comprensión de una realidadsocial cada vez más cambiante y cadavez mas conflictiva.Similares reflexiones sostiene Edua¡do Míguez. Véase MÍGUEZ, Eduardo <Fa-milias de clase media. La formación de un modelo>, en DEVOTO, Femando yMADERO, Marta (directores) Historia de la vida privada en Ia Argentina. LaArgentina plural:1870-1930, Taurus, Buenos Aires, 1999.
l3
36 - Eti¿a Sonzogni - Gabriela Dalla Corte
Siete hijos fueron el fruto de la unión conyugal de Serafin y la madrileñaFelipa Arqués. En sus respectivos cursus honorum, dan testimonio de la sig-nificación lograda por su mayoría en el contexto urbano rosarino. En princi-pio, y más allá de las diferencias de individualidades, las expectativas entorno a la profesionalización se ordenan en función de normas genéricas. Alos varones se los preparó preferentemente para el ejercicio de las profesio-nes liberales sin por ello descuidar el significativo aporte que estos graduados
universitarios pudieran hacer en la formación de las nuevas generaciones a
través de la cátedra docente en los bachilleratos de los Colegios Nacionales yen las prestigiadas Escuelas Normales, de las que ya disponla la coberturaeducativa de Rosario. En cambio, el futuro de Estela y Eva fue concebidocomo una hibridación de tradición y modernidad. [¿s acertadas opcionesmatrimoniales, rasgo que sobresale entre las mujeres de la familia, se co4iu-garon con la docencia o el entrenamiento en algunas ramas del arte con pro-pósito primariamente de adorno estetizante miis que de capacitación laboral.El clima doméstico impregrraba la vida de las hijas de Serafin habilitandosetempranamente en los adiestamientos hogareños o bien ejercitando sus capa-cidades pedagógicas con los niños. Quizás la única actividad que se alejabade esta rutina fuera el mecenazgo simbólico que cumplieron en institucionesde promoción artística.
El primogénito, Clemente, que naciera en España en 1872, fue una figurasobresaliente en el campo de la medicina y particularmente en los aspectos
vinculados a las políticas propuestas desde las esferas gubernamentales, cuyotrasfondo teórico s€ nutre en el ideario higienista y en la prevención de enfer-medades transmisibles, propio del arsenal positivista-organicista más intere-sado en la no dispersión de focos epidémicos que en asegurar una eftcaz ac-ción preservadora de la salud para el conjunto de la sociedad.
En el caso de Luis, el hecho de haber quedado en España con sus abuelosmaternos mientras sus padres partían a Argentin4 pareciera haber originadouna cierta separación del molde educativo y axiológico que la familia en su
conjunto había adoptado como paradigma. La formación universitaria he-cha como sus hermanos en Buenos Aires, tuvo más relación con la obedien-cia a sus mayores que a su personal preferenciar5. lncluso su casamientoparece haber sido cuestionado por Serafin, no en virtud de su elección, sinoen consideración a la de su cónyuge, Margarita Renon, a quien su futurosuegro advirtió el poco feliz destino que le depararía su casamiento. Pero
tr La tradición familiar acuña la anécdota de que, en una oportunidad, eljoven estu-diante anojó los libros al Río de la Plat4 en señal de total rechazo al mandatopalemo.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 37
más allá de los conflictos familiares, la vida profesional de Luis -con sus
estudios notariales- fue el vehlculo de ascenso social' De este modo, su
escribanla resultó un instrumento positivo para su propia consolidaciÓn pro-
fesional, pero también dio acertada apoyatura a las iniciativas asociacionistas
o bien a las tramitaciones necesarias demandadas por el grupo familiar.
Con Domingo, se inician los cambios de nacionalidades. El, como Juan,
son entrerianos cuyas respectivas fechas de nacimiento se dan en 1875 y
1878. La docencia en uno y la vasta actividad jurídica política e historiográfica
en el ofio constituyeron las vías por las que lograrían un prestigio social de
distinto tenor.Después de ocho años, llega la primera mujer, Estela, en su casi acciden-
tal residencia en la ciudad de Buenos Aires, que vino a compensar la pérciida
de Ia primogénita en tierra hispana. Los últimos vástagos son santafesinos,
Julio (1888) y Eva (1890). Las desapariciones de Luis y Julio, coincidentes
en el mismo año 1934, podrían haber sido la motivación personal que embar-
gara el ánimo de Juan y lo incitara a preparar el fasc{culo sobre la Vida de
Sera!ín Álvarez...A la acentuada interacción que asumia casi un peso prescriptivo, se agre-
gaban otras frecuencias en los contactos y, especialmente, la mayor asiduidad
registrada entre algunos de los hermanos. Testimonios de sus descendientes
registan los frecuentes encuentros mantenidos por Clemente, Domingo y Juan
que llegaban casi a la rutina diaria. La casa del médico era el escenario privi-legiado para las confidencias intimistas, salpicadas de comentarios, reportes
de información e inevitables controversias sobre los asuntos que impactaban
desde el entorno social a sus propias experiencias de vida. Así, en el punto de
inflexión entre un deber sery las preferencias afectivas o empáticas, se ubica-
ban las elecciones voluntarias para los encuentros casuales, rutinarios o
forjadores de futuros de las individualidades de la prole. De este modo, sus
respectivas y consecuentes autonomías comenzlban a gestarse en los colectivos familiares, que alcanzaron también el campo de la elecciones matrimo-
niales.La casa de Clemente era algo más que ese lugar de reuniones fraternales.
El primogénito de Seraffn había adquirido algunos inmuebles en la zona
cercana al Molino Semino, establecimiento que cortaba la fisonomíahabitacional que iba tipificando el área circundante alazonacéntnca rosarina.
Al lado del edificio dq la ftrma molinera vivían los padres de Clemente,
mientras éste residía a una cuadra de allí, en calle Laprida 1350'6. Las di-
16 Cuando la evolución familia¡ estaba asociada a la formación profesional de los
miembros va.rones -sanguineos o políticos: era habifual que €stos parientes ca-
38 - Elida Sonzogni - Gabriela Dalla Corte
mensiones y la amplitud de los recintos de esa mansión provinciana, queinclula de manera funcional, pero también simbólica, el ingreso a una caba-'lleriza adyacente a la residencia, estimuló la presencia multiplicada üeconvivientes, constituyendo verdaderamente una familia extensa. Este cali-ficativo sobrepasa las estructuras parentales y encuenrra otos sentidos en laorganización de la autoridad y la división dei:roles genéricos y etarios en elconjunto fam.iliar.
La autoridad patema, que nunca pecaba de exceso de visibilidad, peroque estaba siempre presente en las normas y pautas de conducta, era aoompa-ñada por otros principios organizativos y demás atributos: a cargo de la ma-dre quedaba el nivel operacional del dísciplinamiento de la prole, que a partirde un rígido código de preceptos éticos y"$e u¡banid4d, se diversifiiaba entrehijos varones o mujeres. Entre los primeids aumentaban la permisividad y laautonomía, y entre las féminas, la obediencia y el recato. euizás el predomi-nio de las hijas mujeres explique también --en función de tales parámetros- lapermanencia, en la casa paterna, de los nuevos núcleos familiares que se ibanconstituyendo al interior. Es probable, asimismo, que como en otros tantoscasos de igual estato, un incompleto desarrollo profesional que Ílsegurarauna autosuficiente solvencia económica en los nuevos hogares, obligara a unapermanencia en el hogar patriarcal, en el cual la hospitalidad y el naturalalbergue estaban implícitos en las características edilicias de la casa patemarT(Cuadro Genealógico N" 3).
La subordinación femenina estaba presente también en la liturgia del cor-tejo, noviazgo y esponsales, ritos neceiarios del consentimiento dJ los mayo-res y siempre supervisados por ellos, aun cuando las convicciones secularizadaspermitían r¡na mayor libertad en la elección del candidato. De este modo, laelección por ¿rmor lograba la aceptación patema o por lo menos, su discretaabstención.
Para esta segunda generación, las elecciones matrimoniales se rigieron,entonces, por un importante grado de autonomía en cada uno de ellos, sinque aparecieran, to{avía,, previsiones anticipadas de ligarse deliberadamen-
pacitados atendieran los proyectos o emprendimientos domésticos. El técnico cons-tructor,Fontanafosa, cuñado de clennente, se hizo cargo de la construcción de lasviviendas.
17 Al momento de fallecer clemente, vivían en su casa cuatro familias: además db é1,su €sposa Iosefa y su hija soltera Susan4 residían clotilde y su esposo Federicoscharning, que ya tenlan dos hijos; su hija celia casada con Eduardo Sá pereir4con hijo e hija; y finalmente la familia de Josefa Álvarez y Ricardo ottone con unaniña.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 39
te con la élite local. En realidad, estos Álvarez se destacaron mucho más en
su participación constante en las estructuras institucionales y, en general, en
la vida pública a partir de una acendrada tendencia asociacionista, que en eldiseño de uniones conyugales viabilizadoras de.éxitos personales o familia-res. En algunos casos, la elección de la pareja,se realizü a través del desem-peño de su profesión'8 . Obedientes a la tradición, sus familiares habían reci-bido formación universitaria en el campo de la medicina y el derecho. Cle-mente era ya unjoven profesional de veintisiete años al casarse con Josefa,
quien tenía diez años menos que su pareja. La capacitación de postgrado de
Clemente los condujo a Berlín, donde el médico cursó estudios sobre sani-
dad social y allí nació su hija Elena. Casi desde su graduación en la Univer-sidad, Clemente se apro¡imó a la salud pública, iniciando su práctica médi-ca en el actual hospital de emergencias municipal que lleva su nombre. Enaquellos años, la prestación de los servicios profesionales parece haber to-cado casi el nivel del apostolado. Al ingresar en el entonces nosocomio Ro-sario, sobre el total de once médicos, seis se registraban como personal adhonorem. Clemente comenzó su escalafonamiento como jefe de sala y, en
f¿nción de ta! responsabilidad, pagaba los servicios de la secretaria que ha-bía elegido como soporte auxiliar a sus tareas. Las preocupaciones por acer-car los últimos adelantos en la medicina al medio rosarino Io contó entre losprincipales'promotores de ia creacién de la Faeultad y del liospital Cente-nario. Ddi"bste modo, su vida se repartía entre la afención a los pacientes
taniculat&1'la prefiafabión de laS Jlar"r y otras tareas de carácter intelec-tual, dejando un gscaso margen para la rutina doméstica, que era ocupadacon discreción por Josefa,Fontanarrosa. La vida sedentaria, atendida en sus
demandas por un servicio, doméstico en cantidad necesaria y con califica-ción plena, eramatizada por,algunas salidas recreativas. El ocio preferidode la pareja, qüe resumía sus inclinaciones estéticas y se prestaba comolugar privilegiado de encuentro con miembros de la familia pero tambiéncon amigos, eran las temporadas teatrales. Ellas ofreclan al gran públicorosarino el vhsto repertorio de las compañias de ópera que asiduamente lle-gaban a la ciudad. Tal frecuencia alimentaba un imaginario en el cual laOpera parisién, la Scala!e Milán u otras salas similares del mundo europeo
constituían alavez que el modelo a imitar, los símbolos de una supuesta
It Esto es lo que ocurre con Clemente, quien encontró a quien sería su cónyuge en
ocasión de una visita como médico a la casa de los Fontanarrosa. Josefa
Fontanarrosa pertenecía también a una familia rosarina que ameritaba reconoci-miento, emparentada con los Woelflin, pioneros en la actividad tipogriifica.
r
40 - Éli¿a Sonzogni - Gabriela Dalla Corte
paridad de las clases en ascenso de la cosmopolita urbe con las burguesías
del viejo mundo. A pesar de este relativo boato, el carácter advenedizo de
estos sectores era fácilmente localizable, sobre todo en el caso de las muje-
res con las que se casaron los hermanos. Una instrucción elemental, una
temprana asunción de los roles propios de lo doméstico a los cuales se aña-
día, con frecuencia, un casi permanente estado de gravidez, postergaban o
directamente bloqueaban su canales más sistemáticos de educaciónre.
La elección de los hermanos varones respecto de sus compañeras se rigiópor una combinación de diferentes criterios: por una parte, cierta pefenencia
social homogénea; por otra, un grado de complementación o especialización
con los propios recorridos, y en ningrin caso, en esa generación, se detecta
una marcada tendencia a la imposición de patrones endogámicos. Juan se
unió en matrimonio con Clotilde Pérez, la hija de la dueña de la pensión en la
que se alojaba durante sus estudios en Buenos Aires. La familia rosarina pa-
rece no haber est¿do al tanto del noviazgo, por reserva deliberada de Juan o
bien porque sus viajes a Rosario no eran frecuentes2o.
A su vez, las mujeres de la familia privilegiaron una seguridad a largo
piazo a navés dei casamiento. Esteia Áiva¡ez" la mayor de ias hermanas, frrn-
dó una familia con José Soler, de procedencia catalana, un profesional de las
ciencias económicas y cuyo tltulo de contador le habla abierto las puertas de
la importante empresa de segwos La Mercantil Rossrina. A partir de su pro-
pia descendencia, se incorporaron a la gran parentela otros profesionales de
la ingeniería y de la arquitectura, en concord4ncia con el propio desarrollo
general que experimentó el centro urbano más necesitado ahora del embelle-
cimiento de la ciudad así como de la atención a su crecimiento edilicio. Ese
grupo familiar va adquiriendo, de esa manera, una relativamente importante
especialización profesional y en las sucesivas generaciones se cuentan ocho
profesionales de la ingenierí4 tanto entre miembros varones como entre las
mujeres. La tendencia se amplía en el círculo familiar con los casamientos de
las dos gemelas, Nora y Matilde, con sendos arquitectos, uno de origen cata-
lán, Oscar Pujals, y el oho de procedencia alemana, Roal Heig (Cuadro
Genealógico N'4).
La nieta de Josefa Fontanarrosa comenta el particular trato que le dispensaban a
su abuela los empleados de La Favorita cuando acudla a la famosa tienda' Este
esmero revela también algún tipo de reciprocidad, dado que el ausente cónyuge -Clemente- era el médico de cabecera de los hermanos Garcia lropietarios de la
gran tienda- y de su respectiva parentela.
En el recuerdo de su sobrina nieta Beatriz, ha quedado grabada la supuesta identi-
ficación de Clotilde Pérez'con una hindú, dado que, cuando Juan hizo la presenta-
ción oficial de su pretendida, acababa de regresar de un viaje por el Oriente.
Intelectuales rosarinos entre dos srg/os. - 4l
Poco conocimiento se dispone de Julio, el hijo menor de Serafln Álvarez,también abogado y muerto tempranamente a los cuarenta y seis años aqueja-do de apendicitis, una de las enfermedades que aparecia en esos momentoscomo altamente riesgosa, así como la tuberculosis y las venéreas, por la inexis-tencia de antibióticos2t. otra vez welven a predominar las profesiones libera-les, particularmente la abogacía, la medicina y las ciencias económicas (Cua-dro Genealógico No 5).
Quiás como conüapartida, la última hija de los Álvarez aprovechó lasventaj¡N ofiecidas por el esfuerzo de sus hermanos, emulando -en buena me-dida- sus iniciativas en el escenario público. Eva había estudiado magisterioen la Escuela Normal, elección casi obligada entre las carreras legítimamenteabiertas para las mujeres, y paralelamente se fue consolidando su vocaciónpor las actividades artísticas. En esta última dirección, promovió la aperturade instituciones especializadas en el arte y ladifusión de la cultura, fundando-en 1948- la Sociedad Procultura Musical que, con Amigos del Arte, concen-traban los foros culturales más significativos de la ciudad. su vocación por eldesarrollo artlstico corrió paralela con sus preocupaciones hacia la educaciónde niños y jóvenes. A su pertenencia activa a la tradicional sociedad de Bene-ficencio, agregó su propia creación de la Sociedad de la Infancia y Adoles-cencia. Este más variado recorrido en su participación en la esfera pública, esacomparlado por cierta novedad en su eleccién conyugal. Incorpora a la cons-teiación familiar a un miembro de origen gerrnano, Eugenio Traugott Móller,portador de una peculiar actividad profesional: la litografia.
La Tercera Generación: la Herencia Simbólica y el Uso de la prosapia
Es la tercera generación de la familia la que se incorpora, en direccionesdiversas, a los sectores más representativos de la burguesía rosarina (cuadrosGenealógicos No 7 a N" l5). superan la treintena los nietos de Serafin, cuyamayor parte debe atribuirse a las más prolíficas familias de clemente y Juan,con ocho hijos e hijas cada uno, aun cuando los mellizos de Juan murierantempranamente22 .
si bien no contamos con información, es probable que su familia haya tomadocomo lugar de residencia a Buenos Aires dado que Julio estudiaba allí. casadocon Amintha Pou Stirling, tuvieron una hii4 Els4 que se unió al abogado JorgeGrandgean, y un hijo, Julio Marcelo, que también abrazó la profesión jurídica.sólo Domingo, casado con la maestra Elisa Nardini, carece de descendencia pro-
42 - Élida Sonzogni - Gabriela Dalla Corte
' ' En general, los hermanos Álvarez tienen una descendencia con masculi-
nidad negativa y esta primacía femenina dio lugar a la preeminencia de una
capacitación biisicamente orientada a la educación, rarna que sigue manifes-
tándose como el destino profesional más adecuado para las vocaciones de
tales portadoras. Los varones, en tanto, continúan las inclinaciones de padres
o abuelo -abogacla, medicina- o bien se atreven a otras más novedosas y a la
vez ligadas al promisorio futuro del Rosario de la primera mitad del siglo XX'como la ingeniería. El común denominador de tales elecciones es que todas
constituyen fuentes reales de oportunidades laborales a tavés de las cuale s se
potencia el prestigio social, particulamtente sustentado en la autonomía que
implicaban. Estudios, bufetes, consultorios y clínicas constituyeron los natu-
rales territor¡bs del quehacer.de los miembros varones de la familia. Desde
una lectura de género, esta distribución en la tercera generación de los Álvarezreflejaría una cierta sobreasignación del rol proveedor asumido por los varo-
nes de la familia, consanguíneos o pollticos. A su vez, las mujeres -si bien
preparadas para insefarse laboralmente en el espacio público- lo hicieron en
puestos de fabajo que implicaban de por sí dependencia y que, ya desde
entonces, manifestaban signos defeminización.De todas maneras, las men-
guadas alternativas de tal inqerción respondieron a los ciinones secula¡izadores
que impregnaron la cultura local, más allá de los vaivenes políticos e ideoló-
gicos de la agenda social que preocupaba a la nación, particularmente en las
décadas del '40 y del '50. En esta perspectiva, los descendientes de la familiacomprometen elpatrimonio cultural específico para el qup se habían prepara'
do, no sólo en su desempeño profesional, sino en su contribución a la educa-
ción pública. De esta manera, no es extraño que los miembros del clan hayan
transitado por las aulas de las escuelas más tradicionales de la ciudad, pero
siempre asociadas al credo del laicismo, como los Normales de Mujeres, la
Escuela Industrial y el Liceo Bemardino Rivadavia. Esta intensa participa-
ción en la esfera educativa ratifica la escala de valores familiares apostando a
la formación académica y su correspondiente devolucióh al medio, como ga-
rantfa del mejoramiento social, fundado en determinantes del prestigio y de la
honorabilidad.En lo referido a las elecciones matrimoniales, si en la primera y segunda
gener4ción no se denotan signos de endogamia, ya en la tercera aparecen
pia y, en cambio, adopta a Marla Obert, sin que tal circunstancia haya aparejado la
imposición del apellido de adopción. El caso de esta adopción es también demos-
trativo de un particular estilo de vida propio de las primeras décadas del siglo XX(Cuadro Genealógico No ó).
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 43
claros indicios de esta práctica, favorecida por la convivencia familiar. Alcasamiento de dos primas (hijas de Juan y Clemente Álvarez) con dos herma-nos, los Neil, se agregaron otras uniones de este tipo. Otra situación es la que
unió a dos hermanas, María Elena y Clotilde, con tío y sobrino respectiva-mente. El noviazgo de Federico Scharping con Clotilde corrió paralelo consus estudios de medicina. Ambos tenían sus encuentros en la casa de losSharping y eran controlados por la presencia de María Elena, la primogénita,que aún permanecía soltera. Estas circunstancias favorecieron la relación de
María Elena con Alejandro Muratorio Scharping, tfo de Federico, que habíaenviudado recientemente, y que terminó casándose con la ya madura MarfaElenaa.
Los casamientos de esta tercera generación tuvieron oüos efectos, comoel de emparentarse con troncos de familias tradicionales santafesinas, que fuelo que ocurió con la tercera hija de Clemente, Celia, que contrajo matrimo-nio con Eduardo Juan de Sá Pereira, pefeneciente a un grupo familiar condestacada actuación en el negocio de la colonización santafesina y en la vidapolítica provincial. El caso de Sá Pereira, particularmente resaltado en el re-cuerdo de su hija, da cuenta también de los "riesgos" de la mayor libertad enlas estrategias de elección matrimonial, cuando las caracterlsticas individua-les del elegido a veces excedlan y contradecían las expectativas que aquellasupuesta nombradía de linaje hablan abierto entre los Álvarez. Así, si bienCelia decidió casarse y seguir a su eónyuge al domicilio que ésie fijara, taimandato terminó por ser desobedecido con el regreso de Celia a Rosario,después de una estadía en el sua. Tal decisión sugiere asimismo la existenciade ciertos límites impuestos por una educación doméstica fundada en la do-minación patriarcal que estimulaba, bajo los lazos afectivos desplegados en
el ambiente hogareño, una cierta aversión a los cambios, entre los cuales ob-viamente estaba la migración, situación que siempre conlleva en distintas dosisel desarraigo, poniendo a prueba la capacidad de autonomla para resolver
El matrimonio duró sólo cinco años por la prematura muerte de Alejandro. Su
hijo Ricardo, nacido de un matrimonio anterior de su padre, continuó viviendocon la viuda María Elena.En oporfirnidad de la construcción del camino entre las localidades de El Bolsóny San Carlos de Ba¡iloche, Sá Pereyra acompañó a su cuñado Clemente, a lasazón Ingeniero de Vialidad, a la provincia de Rlo Negro. En esa ocasión, hizo su
viaje con su esposa Celia para quien resultaba ciertamente ardua la vida en elcampamento de Vialidad, acostumbrada a la protección que le ofrecía el hogarpaterno. Estns razones podrían haber impulsado la decisión de Celia de regresar aRosa¡io.
4q - Él¡¿a Sonzogni - Gabriela Dalla Corte
conflictos, problemas e imprevistos. El retorno de Celia, por otra parte, noalteró la vida de su cónyuge2s
Es evidente que, para los ojos de su hlja Beatriz, la figura de Eduardo Sá
Pereira está cargada de excentricidad y, más allá de las consecuencias negati-vas que su comportamiento tuvo en su relación conyugal e incluso en su rol depadre, rescata de él su honestidad y su capacidad para relacionarse con elprójimo..Sin embargo, le imputa falta de previsión y de esplritu reflexivo paralograr una correct¿ distribución de vocaciones y responsabilidades que termi-nó afectándolo personalmente. Su situación económica, en un progresivo de-terioro a medida que avanzaba en edad, fue mejorada por la intercesión deuno de sus hermanos, residente en Río Negro, quien acudió al Comité parti-dario para interesar a los correligionarios en la suerte de quien ya tenía más de
ochenta años.La idiosincrasia del personaje ya la debía haber percibido Clemente, in-
cluso antes de la boda de su hija Celia con Sá Pereira. No obstante el climatradicional emanado de la socialización temprana de sus hijas, laprovisión de
herramientas para el desarrollo de una actividad laboral que asegurara su sub-sistencia fue primordial en la tarea familiar y, como ya se ha dicho, el magis'terio era el natural desenlace de aquella preocupación. Asimismo, la presen-cia de Clemente como profesor de clínica médica era una oportunidad segurapara abrirle el camino a su hija en aquel ámbito. De este modo, Celia comen-zó a ejercer la docencia en el Centro de Readaptación de niños discapacitadospor problemas psiquiátricos, atendiendo el aprendizaje de la lecto-escritura,cooperando con el área de fonoaudiología, y otro tipo de rehabilitaciones. Laexperiencia profesional le otorgó suficiente solverlcia como para aventurarseen una tarea independiente. De este modo, y a través de su compacta red derelaciones sociales y de amistad o vecindad, comenzó a atender a alu¡nnos
'z5 El espíritu andariego de Sá Peréira lo llevó a Bariloche donde rápidarnente cobrórenombre con la fundación de un periódico de tendencia radical que lo condujo,junto a su militancia en el partido radical, a lograr una banca en la legislaturadurante la gestión del gobierno de lllia. Su estadía en el sur, que se suponíatemporari4 fire adquiriendo cada vez más los rasgos de una residencia definitiva.El nomadismo exhibido por Sá Pereira en contraste con la reticencia de Celia a
seguirlo, cubrió lugares y ocupaciones, El recuerdo de su hija lo ubic4 en lostramos finales de su vida, en un camping de Río Azul donde trabajó como encar-gado de las instalaciones. Sus actividades, y la cada vez mayor lejanía de la fami-lia rosarin4 constituyó para el matrimonio la separación de hecho, rubricada porla unión de Eduardo con una oriunda de la zona.
Intelectuales rosarinos ente dos siglos. - 45
particulares y respondla a los casos de urgencias entre enfermos epilépticos.Estas actividades le permitieron obtener un ingreso extra del salario logradoen el Centro de Readaptación. Celia también participó en una institución es-
pecializada en problemas psiquiátricos, como es la Liga de Higiene Mental.El 6rea de especialización de su título docente, que cubría tanto el propiodesempeño, como el aprovechamiento de sus relaciones de amistad y sus in-clinaciones asociacionistas, expresa la consolidación de modalidades más
modernas de la sociabilidad atribuibles pero también compatibles con la fe-mineidad, concebida como patrón general. Desde otra perspectiva, tales acti-vidades dan claros testimonios de ese estadio transicional del sistema educa-
tivo, que en esos años dejaba en manos de la iniciativa privada el manejo en
determinadas esferas de capacitación, formación o entrenamiento, para las
cuales el Estado permanecla ajeno, sin diseñar todavía una estructurainstitucional especlñca ni tampoco asignarles recursos.
Otros apellidos de raigambre tradicional en la ciudad se incorporaron porlazos matrimoniales al clan ALvNez, como los Trillas, Pujals, Baraldi, Casas,
Marquardt Castagnino, Montserrat, Stodart, Ivancich. Todos ellos en buenamedida exhiben cierta proximidad a la rutina tribunalicia de la ciudad o a loscírculos médicos, bancarios y de negocios inmobiliarios o agropecuarios.Algunas uniones sugieren contactos con apellidos procedentes de una más
reciente inmigración, especialmente la italiana. como los Stazza, Bugnone,Pizzi, Ottone, mientras otos denotan su pertenencia a colectividades más
restringidas, como la británica, gerrnana o francesa: Neil, Sharping, Dobson,Herfarth, Heitz, Grandgean. Esta ampliación de la red familiar implicó simul-táneamente una extensión hacia otros espacios de sociabilidad, asi como a losmás estrechamente vinculados al mundo de los negocios, tanto en las ramasproductivas como en servicios especializados. Ambas circunstancias redun-dan en un mejor posicionamiento de los miembros de la familia en la ciudady en el imaginario urbano emergente. En oportunidades, el patrimonio simbó-lico, originado en las acciones de algunos de los integrantes de la parentela,posibilitó la inserción exitosa de los no consanguíneos en las institucionesurbanas2ó.
26 De los matrimonios de las hijas de Clemente, Alejandro Muratorio era empleadodel importante almacén mayorista de Rosario, Berlengieri, y estaba emparentadocon su concuñado, Federico Scharping, especialistaen enfermedades infecto-con-ragiosas, integrante del plantel médico del Hospital Carrascg atención que com-binaba con las actividades en el Dispensario Oncológico y en otros estableci-mientos de igual especialización. Esta coincidencia profesional con su suegro no
4ó - ÉliOa Sonzogni - Gabrieta Dalla Corte
Estos anudamientos de vínculos familiares cuya funcionalidad social es
significativa, permitieron a la progenie posterior encontrar más rápidamenteun aceitado recorrido, acompañado asimismo por $rs respectivos desempe-ños. En los escalones de nietos y bisnietos, los patrones de formación profe-sional pero también otras resoluciones en sus vidas personales difieren de losque regían la vida de los primeros Álvarez. Por una parte, hay una mayorproporción de estudios superiores universitarios a la que acompaña igual gra-do de complejidad en los campos del conocimiento elegidos: técnicos, arqui-tectos, periodistas, psicólogos, veterinarios, bibliotecólogos o carreras rela-cionadas con la economla y la administración y gestión empresaria dan cuen-ta de estos cambios. De todas maneras, el entramado previo de relaciones yrealizaciones forjadas por los pilares de la saga conforman una urdimbre pro-tectora para los herederos. Muchos de ellos continuaron apegados al fororosarino, pero otros se incorporaron a las instituciones del gobierno munici-pal o también a la otra gran fuente de la esfera pública, participando en losequipos de redacción, técnicos o administrativos en los principales órganosde la prensa escrita.
Asimismo, estos miembros más jóvenes manifiesian una menos taumáticainclinación para buscar un mejor futu¡o laboral o personal por fuera de lasfronteras nacionales y, de la misma manera, exhiben una mayor autonomíatanto en sus elecciones matrirnoniales como en ei atrevimiento a la rupturadel vínculo contraído. Ellos son indicadores de una progresiva emancipaciónen esta esfera del mandato familiar, cuyos rasgos principales estaban dadosen la diferenciación de los roles genéricos y en el más reducido y rlgido es-pectro de oportunidades de calificación y de proyecto de vida. La jurispru-dencia o la medicina para los varones y el magisterio o el lazo conyugal per-petuo para las mujeres ha dejado ya de tener vigencia.
La prosapia descrita a lo largo de este trabajo, expone los haces de la redfamiliar en la complejidad de su acción en la ciudad de Rosario. Los Álvarez,como emergentes de una elite rosarina, ejercieron y ejercitaron su poderdentro de un ámbito específico y limitado, regulado por los propioq límitesde la ciudad, tanto en su sentido espacial, como formal y simbólico. Laendogamia regional no se permeó con esilatégicas uniones, con miembros
significó una apoyatura por parte de éste en la trayectoria de Scharping. A lasguardias que atendía en la clínica Mitre, se sumaba su actividad como docente enlas asignaturas del area biológica en el Superior de Comercio. El otro yemo deClemente, Rica¡do Ottone, accede al importante cargo de primer director de ca-rrera de la Biblioteca Argentin4 creación de su tío político Juan.
Inlelectuales rosarinos entre dos siglos. - 47
de otras burgueslas regionales consolidadas, o miembros de prósperas nue-vas llneas de emprendedores empresarios, como tantas otras familias, su
encumbramiento como grupo reconocido de la elite rosarina marcará sus
restricciones y llmites.Los lazos contenidos para ingresar o separarse del grupo, que siempre
dependen del interés <común> de sus miembros, permitieron la circulaciónde información estratégica en términos de vínculos y amistades. Con el tiem-po el grupo familiar de los Álvarezperderá la unión de sus miembros, sinsiquiera conservar aquello que identificaba a la familia por encima del restode los núcleos familiares rosarinos: su perfil profesional y cultural.
La dinastla fundada por Serafin respondió en su accionar a una identifica-ción de clase anclada en un perfil profesional, cultural y de reconocimientosocial pleno, con una manifiesta tendencia a marginar aspectos de incumben-cia económica y política claves. El <capital sociabr básico de informacióndentro de la clase, sin embargo, no se dilapidó con esüa evolución; la fórmulade las <tres generaciones)) se regenera en otro clave, la social y cultural.
5 É I rn.
o D) a o I N o G i' I F) ú o A' (, F)
F¡ C) o o
-o3'
C
FA
.E
O -
r+i+
-
3I
iE
ZI
8."
D E
>_t
É
=
o-
I: N
C)
l; (D
Fi
t: E
tt¡
=
zE
trt
I =
ú>
I E
tr
.¡-
I I
-Eo
- -{
l ;3
B
¡ o.
6E
D,a
I O
vI
.rz o
E- €..
rt o a s E I
: p f
-af
si EX >3 lE. I f o. E.
tgs'
'S
:}6>
Éé3
E
.9o -* ls t" I t-
S3.
ES
:¿$í
É !, .t e
N4> ÉE
a
8í¡ [É* e>
l'_t
I I I I I I l< L¡l ¡
EÉ
g-É
BÉ
é ¿ É
r- i>
lE.
lN>
-l I I I I I I r-o
I F ó
b'
oo¡
I er
e=
r-
o
3 r;
éo
á,>
¡.
IÉ
eN
+aF ¡,
._á
ñ'l " >
-l I I I l. IEI
{l9'
<:'
¡5:
. iñ rt Hc
aq 3c ¿'i
339
E*r
Etg
ó=5 i? sg
ó
EE
$ r
56?
T I
ii |
fi¡E
I
I ¿
>l
l=l
l&
I
li I
-l;
Lo$
l{ '-r
td I :-
¡ i
'-o i
iÉ-
$-
Ó.-
>g-
¡ot
Sea
flnA
h¡¿
re C
abea
¡ M
daT
eres
apaa
t,S
cbas
,09i
ütl1
8(p
I vi
uda
del M
agis
hdo
Com
pany
A
a|an
roxl
Sso
I se
gund
a nu
pcia
s I
a^ o- g.>
5v >.8
z\J
EO
.üF
N:z fr gF .<Q
.E
O{D
-=
r.\
rrx
D
\.,>
zÁ
}J E..
aD.
Ilh
, M
ría
JUA
Ter
esa
Sea
llnA
lmre
Paa
lG
r¡ad
* G
ram
ü I
231É
tL',,
,2 -
O3n
yl92
5
Bal
tea¡
a M
oral
cs M
igue
l A
rquc
s
1620
, E
spal
a 1E
20,
Esp
aña,
ItEz,
Ros
ario
19
13,
Ros
a¡io
OA tt ---T
----
aF
.üp.
A¡q
ua¡
2llL
¿ll8
tl, n
iladr
idl*
10,
Ro¡
ario
I
l;C
l¿m
en!¿
Lr
;is
Dom
ingo
lY.?
,t_tp
a,."
t8?
3, E
spañ
a 16
75,
Eln
tr¿
RJo
s19
4t, R
osa¡
io 1
934,
Ros
ario
lE7E
, G
uale
guay
chú
l6E
ó, B
u¿¡o
¡ A
ies
18E
8, S
anta
Fe
I 9J
4, R
osai
oI
¡osc
h I
I F
or*-
o."
I
I ]tt
t I
Meg
anta
I I
Ren
oD
fu]w
'-? L
-?R
ET
'ER
EI{
CIA
S
I ct
otit¿
. I
,or,
I n.
'""
I so
t.'
L-r
[--t
Pou
| ",
,,"I
N",
¿tr
i
l___
,.
I o-
n*"
I sn
rrin
s
t_?
t trn
édic
o *m
acst
a/o
I ab
ogdo
escr
iba¡
¡o J
proc
urad
or fc
once
rtis
tapi
ano
Infc
mad
fu g
enal
óglc
arJr
an A
ltare
z y
Bat
r¡z
de S
i P
rrdr
¡ d¿
Alv
ars
ñ (\ (: A (! \ s o \ s o 14 G G s_ o v, 0a o t s \o
CLE
ME
NT
EA
LVA
RE
Z
rikot
ffi"-
*" I
\ in
*.ni
.ro
oa)
ó-c
¡> el'
a!A L'a iE ss 5d *!
l.¡
D-O ¡ro
-Z Pu¡
E rt o a !s
**
t
Jo¡¿
f,a F
onbn
arro
sa
] tg
zt
tJl o I lrj.
F' U) o ñ o 0e o É (t o D
) U F!
F: o o o
o Mda
Elc
na26
1Wt9
00ü1
102t
1997
B¿
dín
Clo
tilde
22lU
Il902
Ros
rio
Olg
a C
lem
enci
a27
lAlt9
D9
Ros
ario
Cle
me¡
tezZ
lüE
l19t
tR
osai
ot\ AC
elia
Mal
vina
g.
Ade
la M
aria
25f0
91t9
04 0
8t09
t190
7R
osrr
oB
ucno
s A
ircs
Sus
ana
Jose
É
Nét
ida
z3t0
itt9t
5,0t
/09/
t9t3
Ros
¡ioI
Alc
¡and
ro
I M
ur*o
rio
LJsi
n de
scc¡
dcac
ia
RE
FE
RE
NC
IAS
tk r
.""r
"I
prof
esor
a
t m
édic
o
I C
ésar
I vi
oa t
L_1
Mai
ildc
Ela
dis
Dri
o*I
r"a"
;.o G
. I
eoua
do J
uan
I c-
t ,r
.r..
I sü
afpm
g I
F.
d¿ S
ápae
ira I
N¿
it
¡f r
t_t
i_*t
_tR
ica¡
clo
IO
to¡.
c I
Ai t_t
O
muj
er
A
vaón
a7tz
lt899
Esr
eraá
btre
, ?
*y":
*:I"
?tttt
6,B
u¿nm
Aie
Jo
s so
ler
l} pr
ofes
or¡a
I
itSe¡
icro
ál9
?4,R
osrh
t8
l'4!t9
62
I aq
u¡r€
cl
I ab
ogdo
h
? (D
+
*;
;;J:'"
I
Psi
quia
ra/P
sicó
rogo
| -
| ^.
ituc¡
Ú
oedi
c¡á
Jorg
eBug
eone
l9ló
Jo
séS
oler
v"
reE
s os
car
Ñ*"
, ..
.:.^
-ts
$nst
?
T¡"
-,_"
i'rT
i;, ¡,
,rd,
t¡".
tct
g tt
¡!t
.l0; g> E
Éi
>.F zo Ia S tt
, z E F o o z o +
----
_,
""'ts
- ,:,
r3, i
' *.
t"t
'!i'*
^..
o*.*
?o.,!
t*h,
lr"?
.,0,,\
- -;
-:--
''A
dna¡
n lg
49 -
- Jo
rge
1952
|
Lar:
ra 1
952 l.
I
;f,ft
n_r-
[nl']
[-, ';;
,-"5
---'.
n""
*
l*"*
^mf f-
.l1l
fl "E
J1 L
¡-*
I , ig
ii*-'t
s7c
'l"riá
" re
E5
yani
na M
aría
hg^o
* *"
. l-T
__-'-
¡ f-
-F-1
IltJ-
Hl'
^ 'i
': l''
; tttt"
"Ji*
**#_
l*",
oot*
"fF
,t'o
$*.
¡n.o
r¿le
7i -¡
r,r"
,¡n;
;'I"r
,,rio
t
,: $i
l: "*
,?}i
"oJ
ts?s
iñ;-
rgde
n *t
j_I,'
" i,l
l't V
i,:,,U
'":ii:
.*l--
----
--.t
kfor
reflt
n¡¿
¡r¡¡
liglc
¡:
I^l:a
I
I"¿
n B
:al¡ü
d¿S
áPcr
riritr
vara
t 9?
9 i;;
M
aüld
e S
oht A
b¡rs
z
l¡ lc lñ It.:.
IE Ib tñ lc4 .t o $ o ($ s G \ o 4 b oi' I (^
RE
FE
RE
NC
IAS
J
cten
oase
conó
nuca
s
? *:
i1'^
fbio
win
uca
9ff."
$'m
'"';l;
,-I
Alto
s cs
h¡di
os c
omcr
nale
s, P
a¡ís
*l
io A
lvar
e,I
dmrr
ustr
üón
cmpr
e¡as
Ig
[g,
s¡nb
Fs
Am
inth
aj.
pou
+
ffsic
o/a
l934
,Rm
rlo*
;;;;"
st
irlin
s 16
66
U
vcte
¡inar
io
A
O*;
;;-
l- -l
* m
ecár
icoi
ndug
rid
I I
Nc[
vvic
ens
Jorg
c -
C
A
Thi
aren
lBs.
As,
Gra
ndge
an
l9l8
A
-.
Bsa
l9l3
Ju
lio M
arce
lo
=o
o> l'F Éo
GE
>F
iE
.L éo.
EC
)E
¿\
Év
0z S:+
E 0Q
¡\) I Lr}
g F' (r) o N o 0q
I O Fl C t (D F¡ U p ¡t o o I o
i n'
.ti I
tt'
o- I
T-f
- |
Buc
aos
Ai¡e
s
H*"
., .. i*
i"
$'g"
ff* l*
'!f*l^
?",, "*
;*It
t.i*'
üíi
".-"
--r,
, hi
3*t
Julio
. le
4l A
na le
a3*
A t
g"r.
' ru
rio. D
4r A
na re
a{
t t
*i
i,l,i
,roo
Airn
es T
"-
r iiT
iI-
---T
----
l *
L--T
- T
---i
l-i'r,
o,
F
Bre
ssar
cllo
!I
M__
___r
___l
r_
____
-i_T
_,
A¡
a A
^
...u,
1 -*
t ,?
," #
;" ,r
:y lr
,?r.
.'oqq
"l, *
1.,,
i
v€óm
ca:#
'l ü#
. ;;,
,, _l
H*"
r'fur
,jt'*
*ti'r
o- te
zS?l
"#*'
i
g fl
'+ ou
Fl,o
**,i;
f' Il-
-JA
¡&és
Mar
tÍn
Anc
hés
¡¡¿
¡6¡5
66 M
aría
leeE
ree
4 Y
q"
Ó
¡ iñ
-"
reto
leE
319
95Ju
anq
I 99
E S
antia
go,
t 99
8
FO
ÉF O>
<lt VF
oa\
5v ='ñ
€E >.
!'J<
l t¡l o o 4 s
A
I oB
lanc
aA I
Sra
lh l
\k¿
ree
I
Luis
Ah¡
araz
,18
73,
E¡F
üano
*ü,g
o A
I*"¿
¡,
Eüs
a N
ardi
ni
rr?s
¡*
¿D
u¡ic
lS
algu
ero
o Mrg
arita
Mdí
aObe
rtG
erar
do P
asa¡
al
Juan
Tril
lm
,A tt tt (Da
pala
Múe
l M
accl
o M
oran
di
ZttD
g¡g2
B t
llttlt
gz}
*
I or
lrzlrr
¡¡ I
A Mig
uel
fii]lf
,f,fr
' r
Rde
rc¡¡
cie¡
! ¡¡
¿di
ro
* M
.rr"
O
cont
ador
/a
f E
scrib
ura
1 A
seso
r de
seg
uros
Ang
et
lnfc
mad
&r
gena
lógi
ca:
Bea
Fiz
de
Sá
Pcd
ra d
e A
ltane
z y
P¿
rla B
labd
T¡il
la¡
(hija
ado
ptiv
a)
s G s o o G .! o ¡4 tr o (\ : x \ !2 0e o ? I (Jl
t¡)
Jr¡a
n A
lnre
zl8
?8,
EnE
e R
fos
Iti
Ros
rioC
lotil
la P
&e,
Bua
no¡
Aire
s
D!< 5> L.9
É6
GE
<2
Ot!
OP
Éb.
¡oo
F6 *zj
5 I g F9 a N o oa
¡ It (t t o ol U F o o (D
Bue
nos
Aire
s
Clo
tilde
Fel
ipa
f.:;:i
lr r
udlo
s
| *;
. I
Aid
a R
eina
res
| ¡t
ell
I so
l"ti
l+
lort
u
Héc
tor
u" I
B
ianc
hi
"* LJ
'
O
Ar
Hav
dé
Héc
tor
n"le
"H
:i:l"
I rd
sard
I
"*,"
I D
obso
a I
¡ur*
LT L?
o Meí
aE
sth¿
r
I E
mili
o
I rs
chon
c
lr l_l
Ric
ardo
S
aaH
orac
io
Nét
ida
Mel
hzos
fa
ll¿ci
dos
a lo
¡ se
is a
¡los
RE
FE
RE
NC
IAS
¡ ar
quite
cto/
a
lE
abog
ado
! m
édic
o
Infc
mac
i&r
gaal
ógic
a:B
atrlz
ale
Si P
sdn
deA
lvar
q
RE
FE
RE
N C
IAS
D
¡¡6g
6¡o
f -"
..t""
f, pr
ofoo
,"E
l m
édic
s
l} ns
icól
osa
^ té
cnic
o
I lc
riodi
sta
\ in
geni
ero
EV
A A
LVA
RE
ZlT
l0E
lltgg
, S
ante
Fc
f oc
loll$
zl,
Ros
ario
Info
rrra
ció¡
G e
naló
¡ia
:B
eal¡b
de
Si P
frel
n ds
AlY
ar€t
| "a
rta
Elm
Eug
erio
Tra
ugol
tM
óllr,
lE
92/l9
EE
t5f)
fc LÜ sx So
.< ta
téz rF
l E}
ÉR
;ó Eo
oZ z?P
t =t!
D
,ro,
f *
t::'j'
.:T11
1,^,
. "*,1
**.
c,al
o88n
aro
Gar
ronc
Mar
ía T
eres
a,
lt-o-
t-1u
:- -T
C
as¡s
, 19
24/1
9E8
Ger
máo
S
¿nñ
n,
2416
1192
9
o.rt
c4t:s
z3 -
2on
utsi
T
20t0
2il9
25
^ 04
tg7 A
926
Oa
i:'.::
:::::-
r
I I
ziltt
ttle7
T t
stto
ttsss
I
--r-
' .
-T-
-l =
' -
\ I
i ,"
'4t'f
fi'#i
;j'{"
_-r_
--_-
r__l
IA'
T -_
I I*
t-
,t
r-¿
ryu]
gl
a¿--
l---1
l,l
' I-
,| |
;---
l;;;f-
-ily
-.
Jrile
rá !
lf+
vale
ntín
, I
Fcd
cnco
- I
c-.9
-'t¡,
And
r¿a
llT$i
"Asü
ovi"r
ori"
YT
I" r
eTE
le8
2 ic
sl--
-' f-
--¡-
---l-
---l
leE
2 E
1¡9s
to, I
wvt
c iit
lna3
o/ll/
eo
20/t0
/e5
tee4
ó
ó Á
A
te
B5,
',
I I
flr' g
!,.n"
'[* #
t' *"
., "|
,.* Lo
,.n*"
{,--
,19
85 l
gEó
l9E
9 19
90
(! (s o a G b G G s- o 0A o ? I
Clrm
rnte
Alh
r.z
¡tk
C
lotil
de22
1M11
902.
R
ssut
o
Mat
aD¿
lia83
,061
t936
I
R¡f
¡ren
cias
I m
édic
o *
.".r
t"l
t#l|:
L,"
$ au
tric
ioni
sta
¡
O
cont
ador
flic
ciea
cias
polit
icas
* p.
roo,
" l::
i:-.."
*
Cés
arT
omgl
ia ^
ztts
ttczg
I IA I
Fed
uico
Sch
apin
g26
l6lt9
n -
t3ltt
t963
Lf
ga E>
Rg
a6 9o áE =Z
F ¡
tJ
L.T
Éb. $g oo i.z Fp
(rt o\ I FN o 9) ra o N o 0c
I O F) (t (a F'
F) F' o o o
4nut
9E3 rl --
-T-- f--l
Osw
aldo
Mim
da27
lt¡ts
34em
prcs
ario
A I t_I I
r--l
Feo
ro
O
Or
Afr
¿do
iüi,i
," *
#;*u
:" lr
i;,.¡
$ 'ii
l,T;, r
empr
csar
io
27t,0
3l,1
969
AA lll_l
I
all
Ped
roJo
sé
A
O24
112!
1991
df
rcdo
N
atas
ha E
dka
5E¡t
989
nt81
t992
(Alc
man
ia)
(Ale
man
ra)
crac
iela
*2t
lnlt9
4E
I
Ver
énic
aT
onig
lia3E
l4t1
96t
Gur
llerm
o2i
tyt9
9E
l¡rf¡
rmac
iür
Gur
alóg
la:
Bct
rlz d
e S
i P
¡rdr
a ils
Alv
arez
**Ñ
da'
*
Cls
r¡s¡
te A
lyar
raE
O BL
dF oo ío !¡ F
l9Z 3i
t.D
>>
.F ?o.
SA $i6
;o G;Z
D-
.<F
C- o o E.
aA
Edu
ado
de S
á
Pcr
eira
,241
04/1
905
a10
/lllt9
91
gd¡a
Alh
fEA
zs
nntw
f,I
l 8/0
7/l
e3 l
I
--__
]--
I
- c
Mei
o A
lvar
cz,
I e.
.rir
Est
ela
2UtI?
/t 93
E
oslti
tt*4o
A
--I
zytu
tgas
I
Mai
a E
uge¡
iq M
¡la
O24
t021
1969
Fcr
na¡d
a
u 3u
at96
7
I p¡
ofoo
ra
,^.
técn
ico
ta09
il995
I O¡
Lrlia
na M
.C
I ts
niltg
sz
Ric
a¡do
N.
Oüo
oe21
t0st
t92t
-t6
t042
000
lo d
i¡ect
or c
urer
a de
I a
Bib
liote
ca
Arg
. Ju
a¡r
Alv
a¡ez
Mac
¿lo
Roi
tbar
gr 0/
E/r
94E
l I
Deg
o A
¡{
¡a ln
és
20/0
1/r9
81
0J/ll
/19E
3
Infr
¡¡ad
&r
Gaa
lóC
ca:
Bab
h d¡
Si P
rdra
de
Ak¡
rer
--t
a _ -*
JO¡€
¡t23
1081
t9t5
Lilia
n E
.
Cap
riogl
ioty
5tt9
34*c
I
Edu
ado
20lt5
tt96l
I A(D
Julio
Edu
ado
09t Lt
tt934 I
-:-T
---
I--r tt ^L
O
RE
FE
RE
NC
IAS
m
édic
a
*,
r¡a¿
süa
U
verc
onat
o
O
con¡
uior
G
"rqu
itcct
"
(\ G G a (s tr \ o 4 (\ s \ G Ñ.
o 6' o I -J
M{í
a La
urs
414i
'196
5
I óB
rcnd
a A
rias
t215
lr995
I zy
gttg
ss I
I
r-r-
tO
A Mau
elF
ranc
a 25
tg1l
2100
lñak
i23
t03t
t996
B
tltllt
gg'l
Gus
tavo
E.
Don
as¡a
rí I
26],i
91t9
64
A
abog
do \
inge
ni"r
o
esta
díst
i ca
mat
¿m
átic
a
I I
TE
O
üL 6'E
óo 6'c)
a l*
t9Z -ó
tll
o> >.F ?o
.D
A $ñ Ez
ÉÉ
'< li
¿ l! !o
E
Cl€
ñien
te
A¡r
¡ürc
u
(Jr
oo I o. (t)
N o oq {rJ
F¡ C'
(! te U A) F) c) o
l(D
r---
lcé
sarv
idal
, ¿
*'
* '
cYnl
Nei
l
0ó/0
2/19
09
olge
AlY
¿rc
z A
rl¿bA
tvar
e fíl
rlo+
|
luun
ws
¡ zt
t4tr
ggg
(Brp
am?
t/ltv
l9E
4
+ -
l ts
cs
r ,.-
.. t
llltv
osrt
lool
i 'lo
sé M
Tar
rÓ
Bea
tsi¡
i '
ztltt
re26
'D
elfr
oo .
Ern
csto
V
idal
M
ómca
,22l
03/1
947
AN
'¡e¡e
z. t4
lt2lt9
44
I ,o
r,or
, ,,
, ''-
ll\
RE
FE
RE
NC
TA
S
I em
plca
do
Mel
a M
riede
l Roc
io
Mtr
¿na
* ^a
ests
aO
m
a¡til
lcro
Pub
lico
s/de
scen
Inftr
rnat
ih g
aral
óglc
a: B
tatiz
de
Sá
p s€
itty
Ene
tto V
idtl
Alv
ertt
* ps
íqui
atra
/psí
cólo
goy'
a !t
mód
ico
EO e> *9 a6 9a ñF =z
Frí
>.>
-<
>\
É9 $g oo 8z El.J s"
*
\\
\
Cle
loen
teA
lErs
I AC
ltlr¡
e¡rt
o A
¡t?r
ez2r
fBltg
rI
Mdi
ld¿
Eld
is D
ri20
1élt9
n
Rrf
Éac
!¡¡
\ *g
"..r
o Q
od
onto
toga
O
cor¡
tdor
I b
.. "r
*cr"
rpoi
,l,."
,*
nacs
tra
! m
édic
o
2su/
rTt4
lt2lt9
46
Ros
aE
ue"
ipar
2N6l
t95L
Car
los
Cla
nent
e,tg
lD9t
t947
Cle
men
te E
dged
o24
102t
t950
t---
----
léo
Cla
'sa
Sof
fagl
lglil
gEl
Btll
ztrg
E4
Mria
¡ele
27t0
51r9
65C
lem
cntc
A2ü
091t
989
Mai
al';
¿z,
fltl1
93
Rom
rna
Bs.
As.
Go¡
zalo
Bs.
As.
Ram
¡ro
Jim
coa
Igaa
oo
s G (n (: (b Ca \ q \ : o (! d o V1 ñ' ? I \o
lrnfo
rmec
ión
gene
elóg
ice:
B
ertr
iz d
c S
á P
crei
rr d
e Á
lv¡r
ez
rrr
Ó
o> a. It
t7l
!.o EA -El
>-z
7 ttt
p! $d EÓ
5A 9z o(,
tI A
Jrnn
Alra
rra
I A
W
Juan
Car
los
A¡Y
AT
gI
o t_
Aid
a R
ein¡
esS
olar
i
o\ o I l¡. o- F¡ a o N o 0a ñ A' (t (} cl U o o o
| --
J'
Mat
ha D
irM
irta
T.
Cal
rot6
lult%
3C
ados
Hor
acio
22¡s
s3g
OI I
reór
oM
.Mar
ta2l
8lt9
7l
o
M.J
orge
tina
2512
tt974
TR
o&ig
o23
tntt9
6'1
A Lis
andr
o
23t Ll
t973
O -
luar
.MA
sunc
ión
f ís
olt
z3ttt
ls'n
a| ,
0,,',
,rr,
IR
EF
ER
EN
CIA
S
O
cont
dor
I ab
ogad
o
g pr
op.
üerr
a
Sol
banc
ario
+l#
iru:.
I tm
édic
o
O u
quite
cey'
o'o
sicé
loga
/o
.-.
técn
ico
* pr
ofao
ra In
form
ació
ngen
erló
gicr
:B
e¡tr
¡z d
c S
¡t P
erei
ra d
e Á
lvrr
ez
¿ f-
-._l
.¡
M v
icto
ria '
.11
"-ot
crir
tnu
D.
Fas
olat
oA
rvar
e¿ ]:
i;:^
t4.tu
:slo
AzE
nttt
-+ "
Lf
lE L
J
ü
Jrnn
Aln
rez
EO
B¿ 8; Eo
5Ft
>.2 ry Rb
:o () i
g8 *4 >*
Í> i' E
aoa
ffion
n :i#
"";
"+;l*
t''
tift
\ne¡
¡6¡(
Mor
inos
Fen
ix)
I l-
T +
'---
-"tL
r+.f_
_--
ctot
il¡" si
;t"
Gcr
gdo
H¿
rfar
th
.oJA
iititi
úire
36/le
Ej
Cle
lia G
a¡cí
a A
Jue
¡ g
üuru
erm
o E
. ,
4 O
¡oto
zirs
ii -
f rr
"hop
p ttt
oltlg
3g A
licia
. F
r¡rn
o S
ola
,---
-T--
,A
2t
t0llt
'g32
1
juez
ttl
02ll9
4i
I
it*to
^s.3
r rr
,,^,,,
^2^?
lxr
I til
u^s'
s __
r _
.f ?
y..,,
i. j
1..,.
* ¿
s/de
scen
--
--}_
---
Gur
llerm
or il
Iolll
u, *
rr"
t;;;"
"
l__l
fil
;',ilf
,il;,
Mrr
neri
,H"1
il,.,.
-
ri.,,
i;rh
A
' lz
aottr
sszl
1t3
tte72
Fed
eric
o G
. T
scho
pp G
sill.
,mo,
aA t
---L
-,
--;J
--
, ,
gUU
tAm
naA
I
r
ro/o
r/¡t
3 2z
toüt
n8 i
t i
,J,
,t I
G o s ñ h o \ ¡ o (¡ d o 4 4 ñ' o ? ¡ o\
RE
FE
RE
NC
IAS
T
m¡á
s H
. A
gust
ín H
. M
atía
s A
lao
Luca
s ¡ñ
aki
^ 27
ruúe
2 nt
6tte
e6 z
ftD4
liiig
a ts
t3te
j r,tt
1tss
! P
rodu
ctor
agro
pecu
ano/
agnm
ens0
f
€ B
iblio
r..r
ia/b
rblio
tecó
loga
A
abog
ado/
a
I :*
l::*t
un
O
cont
dor/
In
fcrm
ad&
r ga
raló
gica
: nq
üh d
e si
psd
¡a r
le ¡
lvar
tzI
cmF
resa
s ci
enci
as e
conó
mic
as
6Z -Éti¿a Sonzogni - Gabriela Dalla Corte
CUADRO GENEALÓGICO N' 15:
Hijas de Juan Álvarez: Haydé Beauty y Marla Esther
odI
¿t{
EbdóE.sl'l
EEdú
!*.9oq
c:._t¡o
áooe<
Ii'táHÉ3¡¡*H!si9
O cEE¿¡
ES,-{ u-Il*I .!I i\I .Ril-o "'l-I €ThI s'5ñI há9l-<le
-l E "3I F 9= ----------------iI EFq o II o> c N Ir_oEoñE g,AI_.
3 g.i'_l
r.9$ *-*.rI 6sI
iLElI F< e.ttttI I -R__I I '9¿n ol
I Lo;F c€ tl, {1-*::lI 'gs E<J
xS
-r r"Éf il--l t** j
. I I Ela_'!' I LoiiE I '*-J l-arl
-ÉE _ I
3!g'- I
I
I
-l-x Iq- I
o{ i
JÑ i
HgC]]='3 Irrll ó l-l: sE llut I
: /ÉE I
F-- ,-<i3 -'; ll s5-LlI I ¡€;) L< "E-,'q - g-
|--lÉHLÉ-lÍ: Él
EI e-J=F
¡I'
N
b
ñ
o
-9e{coSgE
Iü.0
a
É
5o6lr@óbl
ddt
..?€o
P;ITg.*
€EÉ .¡t
€f,
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 63
Consideraciones acerca de la obra deSerafin lfvarez en su etapa hispánica.
Graciela HAYES
n la provincia de Santa Fe y puntualmente en las ciudades de
Santa Fe y Rosario, el pensamiento filosófico del Positivis-mo, que promovió el desarrollo de la enseñanza pública y elsurgimiento de una ética normativa que se va a implementar
para los docentes desde las Escuelas Normales, se encuentra ya activo a finesdel siglo pasado, pero en forma independiente a la hegemonía intelectual que,
en materia político-educativa, ejerce Buenos Ai¡es a través de la llamadaGeneración del '80. Esto se evidencia en la postura original del Dr. SerafinAVarez,el cual va a plantear, muy tempranamente para nuestra provincia, nosólo los ítems fundamentales del ideario positivista, sino que va a asociar los
mismos con la defensa de un peculiar socialismo reformista. De estas dos
vertientes se nure entonces su postura filosófica, que enmarca su concepciónde una educación pública que contribuya a subsanar tanto los problemas de
las clases más necesitadas como a cimentar el proceso democrático en nues-
tro país.
Es más que probable que Serafin Álvarez no aceptara calificar de <postu-ra filosófico sus ideas publicadas a partir de 1873, en El Credo de una Reli-gión Nueva. Casi al ñnal de su vida, en 1916, cuando su hijo, el prestigiosohiitoriador Juan Álvarez, concreta su propósito de publicar una recopilaciónde sus trabajos, repite en el prólogo de la obra lo que ha sido una frase cons-tante en su vida: <...mis escritos no forman un todo homogéneo: Los de un
año contradicen con frecuencia los del año anterior, porque, sin explicarmebien la causa, he cambiado de opinión; y como escribo para mí y no tengocompromiso de pensar siempre lo mismo, expreso cadavezlo que en el mo-mento de hacerlo me parece la verdad, alegrándome de haber podido rectifi-carme>rr. Sin embargo, consideramos que esta aseveración no es totalmente
' ÁLVAREZ, Serafin C¡¿es¡ iones Sociológicas, J. Roldan Editor, Buenos Aires, l9 t6,p. l.
64 - Graciela Hayes
cierta y que bien puede hablarse de un proyecto filosófico subyacente en laobra de Serafin Alvarez.
Es verdad que su escritos no forman un todo homogéneo y que los cam-bios de opinión de uno a otro texto son notables en algunos casos, pero en esa
modificación se manifiesta, a nuestro juicio, el proceso de constitución de su
ideología, que no sigue un derrotero prefijado ni mucho menos sistemático.Esto se relaciona con su segunda afirmación: (como escribo para mí y notengo compromiso de pensar siempre lo mismo>. Y bien, consideramos que
la misma es sólo parcialmente verdadera. O quiá corresponderia decir since-ra, porque lo que comenzó siendo, en 1873, <run consueloD para un intelectualdesilusionado2 se ha convertido, con el tiempo y los acontecimientos, en lamanifestación escrita de un hombre que quiá haya querido permanecer almargen de las luchas políticas de su tiempo pero que, paradójicamente, no hapodido nunca prescindir de ellas y en ellas ha ido moldeando su ideologla. Asu vez, las diversas y conflictivas circunstancias que le ha tocado atravesar,tanto en su España natal como en la Argentina, Io han obligado a modificar yadaptarla.
Puede Serafin Álvarez haber comenzado a escribir para sí mismo, perocomo todo escritor, lo hizo siempre pensando en ese otro al que potencial-rnente pudieran agradar sus ideas: <Publico ahora !o que he escrito por siacaso pudiera tener algún valor o aprovechar a alguien>3 . Esta frase, de aquellejano I 873, es quizá a pesar suyo, toda una confesión... Y cuando, en I 9 I 6,prologa el libro editado por su hijo, aclara: <He escrito para tomar parte en lapolémica de los reformistas con los conservadores>4, lo cual está implicando,indudablemente, el reconocimiento retrospectivo de una toma de postura po-lítica que se hace patente en sus escritos y también en sus acciones. Es innega-ble entonces, que aún en ese ir y venir de ideas que se contradicen por mo-m€ntos y se modifican sustancialmente en otros, se puede encontrar el sustratode un pensamiento que abrevó en fuentes disímiles y en consecuencia, produ-jo un proyecto también diferente a los sustentados por los ideólogos de laépoca. Veamos en qué consistió, en un sentido amplio, el desarrollo del mis-mo.
Laetapa hispánica está signada por los vaivenes políticos, que lo obligana instalarse defuritivamente en la Argentina en 1874, pero la define funda-mentalmente la publicación de su Credo, su obra más orgínica, junto con sus
ÁlV¡n¡2, SerafrnCredo de una religión nueva, Fundacién Banco Exterior, Ma-drid, 1986, p. 15.
Ibidem, p. 16.
ÁlVnn¡2, Serafin Cuesli ones..., p. 3.
I
inicios en el periodismo, y su tempranaadhesión a los postulados de la prime-ra Intemacional. En lo que respecta al periodismo, es necesario destacar queen esta etapa su labor tiene un carácter claramente político, que se inicia consus publicaciones en El Nacional, diario madrileño, republicano y de ideasfrancamente revolucionarias. Estos artlculos, junto con unas cartas que tras-cienden públicamente en sevilla, lo obligan a abandonar España e iniciar suprimer viaje a la Argentina, en momentos poco propicios, ya que nos encon-trábamos en guena con Paraguay. Regresa a su país, confrado en que el triun-fo de la Primera República, que ya se venía gestando bajo la presidenciaprovisoria de Serrano, le va a permitir expresarse libre y activámend. Efectivizasus deseos en 1873, cuando en Madrid publica EI Reformista, pero ya susposturas han cambiado: él esperaba de este incipiente gobierno actitudes másclaras y radicales, tanto en las propuestas como en el manejo de las relacionespolíticas y financieras. Desde una postura un tanto extrema, critica la inope-rancia del gobierno. Y esta critica se convierte en un llamamiento a toda lapoblación, hecho desde el mismo periódico:
<Alerta, pueblo! Requisa tus armas, avisa a tus amigos, prepárate aias banicacias, por si fuese necesario. Si alguien quiere atentar con-tra las Cortes Constituyentes, que son hoy la soberanía de España,fuego en é1. Si alguien quiere levantar aqui un poder, que no sea elpoder del pueblo, único legítimo, único justo, que vuele su cabeza.Si las clases conservadoras se lanzan a la revolución que muerí¡n enlas calles ('..) ¡Viva el pueblo, viva la federación, vivan las refor-masf Abajo los ffaidores, al sepulcro el trono, a la ignominia el mi_litarismo!>5.
El enftentamiento con el gobierno lo obliga a cerrar el periódico, y sinabandonar su militanci4 se instala en cartagena" donde redacta El cantónMurciano, que brinda todo su apoyo a la revorución cantonal. sus últimosaportes al periodismo español fueron hechos en La Fraternidadyaque, fren-te al avance de las tropas del gobierno, decide embarcarse por segunda vezhacia América, constituyéndose así la Argentina su destino ¿efinitño. Llamala atención en esta etapa que, mientras sus publicaciones periodísticas de-muestran su adhesión decidida a la Primera Internacional e incluso no vacilaen convocar abiertamente a la resistencia armada, es en esta misma etapa
lntelectuales rosarinos entre dos siglos. - 65
' ÁI'eRrz, serafin Er 2o Reformis¡a, No 21, diciembre ó de lg73; en BIAGINI,Hugo Redescubriendo un continente, Excma. Diputación de sevilla, Sevilla, 1993,p. 38.
66 - Graciela Hayes
donde se va gestando su primer obra sistemática, es decir el Credo, donde ya
no encontramos al periodista arriesgado y combatiente, sino a un profesor
que reflexionu ton átn*guta sobre la crisis del mundo que lo rodea, y que lo
va a llevar a elegir el exilio americano como última alternativa'
Si tenemos en cuenta que mientras trabaja como periodista, va recogiendo
simultáneamente los elementos teóricos que volcará et el Credo, es evidente
que ya acá nos encontramos con esas contradicciones que se continuarán lue-
go en ru etapa argentina, y que consideramos no responden únicamente a su
peculiar personalidad sino al clima de época en que se desarrolla el socialis-
mo español de aquel entonces.
Como hace constar kis Zabala en su meduloso estudio sobre la prensa es'
pañola del siglo XIX: <No poco deben haber influido los socialistas utópicos
fr*."r"u e ingleses €n estos grupos peninsulares... El periodismo fue uno de
los vehículos más propicios para su difusión. De un lado tenemos, pues, el
socialismo utópico; por ot.o, la filosofia utilitaria de J. Bentham, Adam Smith
y las teorías eionómicas de Say y Ricardo, bien conocidas desde la primera
mitad del siglo. Intelectuales y políticos alertas las adoptan, confiando así cola-
borar en el desarrollo económico de la Península Aunque la idea de progreso
podía variar de acuerdo al principio polftico repiesentado por cada escuslA
coincidían en creer que la libertad, la igualdad y la fratemidad de todas las
clases sociales son la fuente de felicidad personal y ascenso social>ó '
Es precisamente la idea de Progreso una de ias que más riesiacan ta¡lto en
el Credo como en los escritos posteriores, correspondientes a la etapa argen-
tina y que merece en consecuencia, un análisis detallado. En esta primera
instancia, el concepto de progreso aparece ligado directamente a lo que Sera-
fin Álvarez llama (nuestra teologlu, concebida en el contexto más amplio de
lo que denomina <religióu, a saber: "nuestra religiÓn, ya lo hemos dicho, se
llama la ciencia: su historia es la historia de la humanidad entera; su objeto,
aliviar todos los dolores, satisfacer todos los deseos, formar m¿rsas enormes
de subjetivo contra la oscuridad y Ia ignoranciuT.Siendo su religión la ciencia, ésta se va a regir por los principios del
positivismo; de este modo términos como hipótesis, observación, evidencia,
ie encuentran en toda definición y en una mezcla que luego se reiterará en
este texto. Nos encontramos con definiciones en las que aparecen términos
ligados al cristianismo junto con conceptos científicos. No es de extrañar
"nton..s que si Dios aparece mencionado como <lo sólido y lo líquido' lo
material y lo fluldo>, el Progreso surja, inscripto en el contexto de la obra
ó ZABALA,lris Románticos y Socialistas, Siglo XXI, Madrid' 1972, p' 79'
' ÁLVAREZ, Serafin Credo...,p.23.
IIntelectuales rosarinos entre dos siglois. - 67
del universo, como sinónimo de creaeión y redención. En este aspecto tene-mos un primer sentido de Progreso, concebido como algo necesario y valio-so para el desarrollo de la humanidad. Es más, en esta primera etapa de laobra de Álvarez, su concepción del progreso es positivista, en cuanto identi-fica al mismo con el progreso del conocimiento:
<La ciencia, ya lo hemos dicho, no está perfecta aun ni mucho me-nos: aberraciones metodológicas separan a veces a la inteligencia de
la armonía universal; imposibilidades de observación mantienenmares de tinieblas en donde el hombre deseara encontrar mundos de
luz. El progreso, sin embargo, es innegable. Nuestra conciencia nos
dice que valemos más, que podemos mas, cuando sabemos lo pocoque podemos saber, que cuando vivimos en la ignorancia naturab>8.
Esta idea de Progreso va también a sufrir modificaciones ulteriores, comoveremos al analizar la etapa argentina, del mismo modo que Io va a hacer conrespecto a algunos tópicos positivistas. En este sentido, es dable afrrmar que,
tanto en el periodo hispánico como en el des_arrollado en nuestro país, la-s
ideas nodales de su pensamiento van a estar en un pennanente juego de con-frontación con la realidad que lo circunda, lo que explica ese recorrido pornnomentos conflictivo i, ríspido que se advierte en sus enunciaciones.
Es de hacer notar, sin embargo, que en ese recorrido por su producciónescrita, si bien el ideario central es constante en el tratamiento de tópicoscomo los ya mencionados ut supra, es durante su residencia en la Argentin4y concretamente en la ciudad de Rosario, donde introduce, por primera yúnica vez, una perspectiva integracionista y continental. Esto se manifiesta enunos apuntes que no llegaron a publicarse y que se consideran perdidos, titu-lados Ia vida en Sud América, probablemente escritos poco tiempo después
de la proclamación de la república de Brasil, donde Álvarez muestra su adhe-sión a la constitución de una gran unión de repúblicas americanas teniendocomo base [a supresión de las fronteras interiores, tal como recuerda su hijoJuan en su texto Vida de Serafin Álvorezt, siendo éste el único testimonio que
tenemos al respecto, pero el cual resulta muy difícil poner en tela de juicio, notanto por el vínculo familiar, sino por la extrerna seriedad y profesionalidadde un historiador como lo fue el Dr. Juan Alvarez.
8 Ibidem, p. 59n ÁLVAREZ, Juan Vida de Sera/ín Álvare", Talleres Gráficos Argentinos, Buenos
Aires, 1935, p. 42.
68 - Graciela Hayes
Es probable que donde se encuentre un recorrido más lineal sea en sus
consideraciones respecto a la educación. Cabe recordar aquí que la preocupa-
ción por la misma fue una constante en toda su vida, al mismo tiempo que el
interés en Ia formación de los docentes dio origen a uno de sus textos más
defuritorios sobre el tema: <Programa de un curso complementario de moralprivada para uso de educadores> ( I 903). Para Serafin Álvarez, la sociedad nose concibe sin la obligación de educar, lo que a su vez implica el derecho de
todos los hombres a ser educados. Asimismo, la ciencia, considerada desde
una perspectiva histórica, puede ser definida como la suma de los intentos delhombre por concretar sus aspiracionesro.
Para verrealizadas estas aspiraciones, sostiene Alvarez,los hombres pusie-
ron en ejecución determinado procedimiento. El primero de ellos produjo a su
vez un determinado efecto, si ese efecto no satisfizo el deseo del hombre, esa
insatisfacción lo lleva a introducir un cambio en el procedimiento inicial y asf
todas las veces que sea necesario. Si él no lo logr4 otos hombres que le suce-
dan actuarán de la misma manera, hasta lograr el objetivo propuesto. Comovemos, en esta relación causa-+fecto (que no se intemrmpe) encontramos loque podríamcs denomina¡ <influencia pcsitivistar>, siendo !o significati"'o que
en ningún momento Alvarczalude directamente a Comte o cualquiera de sus
discipulos, dejando flota¡ en el texto la sensación de que esta no manifestación
cla¡a de adhesión a una deiert¡'rinada corriertie culf,ir-al, iiene más que vei con
ese clima de época y con las ya conocidas variables de su personalidad, que
con la negación deliberada de pertenencia a una determinada corriente filosó-fica. En efecto, en nuestro autor conviven simultáneamente los principiospositivistas con las ideas socialistas de la Primera Intemacional. Es asi que
escribe elCredomovido por la indignación que le producen en su momento las
críticas que desde el Parlamento español se hace a los obreros que integran la
Internacional de trabajadores, tal como él mismo lo menciona en la Infroduc-ción, pero ala vez va a sostener que la ciencia, bajo la luz de la histori4 se
reduce a una relación de causa-efecto"
Si esto fuera así, si el hombre marcha hacia la perfección a partir delmomento hasta el cual llegó la generación precedente, en el conocido esque-ma lineal de progreso del siglo XIX, ¿cómo explicarse, y explicar a los de-
más que los obreros, en las condiciones imperantes en esos especiales mo-mentos, sólo transitan la línea de la desocupación y el exilio? Estas eviden-tes ambivalencias no desmerecen el pensamiento de Álvarez, más aún si re-cordamos, como ya hicimos notar en páginas precedentes, que el materialpara la elaboración del Credo fue gestado en los mismos momentos en que
to 7i¡y4¡¡¡2, Serafin Credo..., p. 60.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 69
trabajaba como periodista y se debatfa entra las dudas de seguir en unamilitancia que no acababa de conformarlo y a la vez ser consciente de que nopodía dejar de hacerlo. Cuando la situación se le torne insostenible, no sólopor la presión extema sino también por las incertidumbres internas, va aoptar definitivamente por el exilio en América.
En estos vaivenes angustiosos, propios, por otra parte, de un pensamientofinisecular, el concepto de educación va a aparecer sometido también a di-versos cambios, pero menores que los que manifiesta con respecto a otros.Hay que recordar que la docencia fue, para nuestro autor, una práctica impor-tante en su vida, tanto en España como en Argentina y que constituyó no sólouna fuente laboral relevante -€xcepto en el período santafesino, al ser nom-brado juez- sino el lugar teórico y a la vez de <barricado desde la cualejerció tanto sus más acerbas crlticas al sistema, como sus más audaces pro-puestas sobre la implementación de un nuevo modelo educativo. Pues bien,la concepción de la educación de la cual parte, durante su etapa hispánic4 se
presenta como una noción de dificil equilibrio, íntimamente relacionada conlos tópicos que venimos analizando. En efecto, Álvarez considera que en su
progreso histórico, que le permite al hombre ir acumulando conocimientos apartir de la experiencia de las generaciones anteriores, éste alcanza una ple-nitud que se emparenta directamente con el ideal cristiano. Dicho con pala-bras del autor:
<Concluid la ciencia y borrad después el tiempo. Adán aparece sien-do el hijo predilecto de Dios con el dominio sobre todos los seres,
con el conocimiento de todas las causas. Educar es lo mismo que
rediminrr.
Aparece claramente marcado oho de los elementos que hacen aún máscomplejo el pensamiento de Álvarez: su relación, al menos teórica, con elcristianismo, del cual toma ejemplos y alavezremite en reiteradas oportuni-dades, tal como hicimos notar en un breve trabajo sobre el proyecto socialis-ta de Serafín Álvarez: Es curioso observar que todas las medidas económi-cas predicadas por los socialistas, desde la abolición de la usura y el salariato,hasta la herencia forzosa para el Estado (iglesia), han sido predicadas por elcatolicismo. Así el socialismo no es sino la reacción cristiana contra el libe-ralismo masónicor2. Y si bien este texto es posterior y corresponde a lo que
Ibidem, p. 60.HAYES, Graciela <Un proyecto político para la Argentino, en SOLAR EstudiosLatinoamericanos, SOLAR Chile, Santiago, 1997, p. 36.
70 - Graciela Hayes
hemos denominado etapa argentina, es de hacer notar también que en el mis-
mo Credo,tal como lo destaca Hugo Biagini en su llbro Redescubriendo un
continente, hay afirmaciones del mismo tenor, cuando enuncia por ejemplo:
<Como los discipulos de Cristo, debemos repartirnos por toda la
superficie de la tierra y predicar a todos nuestros hermanos en nom-
bre de nuestro interés y de su interés, demoshándoles que la reforma
social sería como un capital que cada uno adquirierur3'
De manera que esta relación cristianismo, socialismo, positivismo' apare'
ce como el encuadre dentro del cual la educación, aún con las variantes pro-
pias de cada doctrina, se constituye en elemento alavez de difusión y cam-
bio. Pero el hecho de que le otorgue características de misión redentora, no
implica olvidar que la misma es un derecho fundamental que posee la socie-
dad toda. Es más, este derecho de la sociedad a educarse redundarápidamen-
te en beneficio para todos, ya que según Serafin Alvarez, es la educación la
que multiplica la fuerza de los hombres, lo que se traduce en un beneficio
inmediato y constante para todo el cuerpo social' Cuerpo social que debe
necesariamente ser reformado para e umplir eon los ideales de la Modemidad
y determinar alavezuna nueva forma de vida.
En esto reside exactamente la formulación de su Credo: en el estableci-
miento de la Razón, corno principio infalible, consti¡;ida a su vez por los
principios científicos, sobre los que se organizará nuestra vida. En conse-
cuencia, para las generaciones futuras el mandato será: estudiar y trabajar
porque el hombre, en realidad, debe abdicar de su título de rey de la creación,
ya que frente a la armonía universal que nos muestra nuestra razón, sólo nos
queda por reconocer nuestra pequeñez, y nuestra ignorancia respecto a lo que
el mundo es. A su vez, los principios cientÍficos sobre los que se basa la
Razón, constituyen el ideal de nuestra vida. Ordenada la humanidad de acuer-
do con la ciencia, se cumple tanto con los ideales antiguos de gobierno de la
sociedad, como con la creencia, también antigua, en un conjunto do ángeles
que habitaban el cielo.La base está dada siempre por la ciencia aunque reconoce Alvarez que la
misma no ha llegado aún a un estado de perfección y es notable, en este aná-
lisis, su reivindicación de los principios positivistas que a la vez se proyecta-
rán en la educación, cuando habla de las <aberraciones metodológicas> y
las <imposibilidades de observación> que parecen detener el progreso. Sin
't ÁLVAREZ. Serafin Credo...: BIAGINI, Hugo <Redescubriendo" .>, p' 38.
Il
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 7l
embargo, sostiene, éste es inevitable. y también de acuerdo con el mejorconcepto positivista, lo define en relación directa con el avance del conoci-miento, de modo que nuestro valor como seres humanos reside en esa apro-piación, aunque sea pequeña, de lo que podamos saber, en lugar de viviraferrados a la ignorancia. Esta sociedad, que progresa de acuerdo con elprogreso del conocimiento, es simultáneamente la depositaria de la ciencia,De este modo el conocimiento no es propiedad de nadie en particular, sinoherencia compartida que la sociedad está obligada a distribuir correctamen-te. Y esto se logra mediante la instrucción pública, ya que todo hombre tienederecho a saber lo que sabe la humanidad entera.
El cfrculo cierra perfectamente. Apelamos nuevamente a las palabras delautor: <La sociedad tiene necesidad, si ha de cumplir bien su objeto, de quetodos sus miembros contribuyan a la obra con la mayor cantidad posible defuerzas. Y como el hombre educado es, por decirro así, er hombre multipli-cado por los siglos, necesita en sus individuos esta educación, tiene a elladerecho, por tantoDr4. Para que esto pueda cumplirse efectivamente, la edu-cación debe poder transmiti¡ la totalidad de ese conocimiento del cual esdepositaria. Es decir, no debe limitarse a saber la ley de Dios, como soste-nían las religiones, ni tampoco a saber leer y escribir tan sólo, tal como pre-tendla el liberalismo. En efecto, el hombre tiene derecho a aprender todo loque las ciencias y las (artes sociales> puedan brindarle, sin limitación algu-na, es más, el progreso sólo continuará su marcha cuando a través de la edu-cación se le permita al individuo incorporar su fuerza plena a la sociedad dela que forma parte.
En el momento en que Serafin Alvarezescribe su credo, considera quede la reflexión social sobre cómo organizar una nueva forma de vida, nace laescuela <para leer y escribin. Pero esto no es suficiente. Se hace imperiosodeclararla obligatoria, ya que la educación paterna no es suficiente. y entanto la educación es una función social, todo individuo tiene derecho a ella,aunque el mismo no lo quiera, aunque la humanidad toda se opusiera. Asi lodefine Álvarez en oÍa de sus caracierísticas relaciones ent
" él ideal cristia-
no y el social:> La palabra <creed> con que el Dios del Génesis saludó a lascriaturas, no tiene más traducción posible que esta: <<Educaos: haceos másgrandes de lo que yo os hago>¡5. Esta educación debe ser iguat para el hom-bre y la mujer, ya que ambos poseen la misma fuerza e inteligencia paradesanollar, sostiene Alvarez,mostrándose una vez más como un adelantado
ALVAREZ, Serafín Credo..., p. 6lIdem, p. 67.
72 - Graciela Hayes
en estos temas, si consideramos lo que implica para ese momento históricoel sostener la igualdad de la mujer en cuanto a educaciónprlblica se refiere.
Continuando este relevamiento de la etapa española de su pensamiento,
queremos destacar un concepto que aparece en el Credo, referido tanto a la
cuestión educativa, como a su visión del trabajo. Dice al respecto: <...¿Debe-
rernos combatir esa necedad de que tan pronto como todos fuéramos instruídos
ninguno querría trabajar?. El hombre no trabaja porque necesita ganar el sus-
tento, sino porque el trabajo está en su naturaleza>ró. Resuenan aquí con cla-
ridad las concepciones que sobre el trabajo en tanto esencia que define al
hombre, surgen como definiciones desde el accionar teórico-político que ca-
racleriza a la Primera Intemacional Socialista y a cuya prédica adhiere Sera-
fin Álvarez en esta etapa de su vida y a la que va a seguir adhiriendo durante
un primer momento de su residencia en la Argentina, para luego, definitiva-mente, mostrar su desilusión respecto de un ideal que considera imposiblellegar a concretarse.
Ya hicimos referencia a la relación positivismo-socialismo en la obra de
Álvarez, pero una vez más el análisis del texto nos lleva nuevamente a consi-
dera¡ la misma como uno de los ejes en torno al cual gira su producción. Es
notable en este sentido cómo en toda la obra citada es dado enconfar en
forma continua claras alusiones a la ideología positivista, o versiones más omenos personales de la misma, pero en ningun momento encontramos ni una
referencia directa, ni una adhesión decidida a ella. Pese a esto, se puede afir-mar, como hipótesis de tabajo, que Álvarez es positivista y alavezsocialis-ta, aunque no se lo puede englobar dentro de las vertientes ortodoxas, y más
aún, se puede af,rrmar que en este positivismo tan peculiar se encuentran ecos
de aquel lluminismo que puso a Europa al servicio de la diosa Razón. Dice en
el prólogo:
<La causa de haberse escrito este libro, fue, por decirlo así, un esta-
llido de mi corazón. Las ideas que en él he procurado desenvolver,
las recogí en la Universidad o nacieron en mi inteligencia,.cuando
ésta se encontraba bajo el poderoso influjo de los catedráticos que
han creado en España la facultad de Filosofia y Letras>r?.
Ibidem, p. 67 in fine.lbidem, p. 15. Debemos tener en cuenta que, efectivamente, Serafin Alvarezdestaca como estudiante durante su estadia en Granada, en la Universidad Lite-raria de dicha ciudad, donde se gradúa en Filosofia y Letras el 29 de agosto de
l8ó2, con nota de sobresaliente y premio cn Historia Universal, es decir que
queda claro que su mayor y mejor formación la recibe en csie ámbito, ya que su
título en Derecho, por problemas de salud, lo va a obtener recién en I 867 y en la
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 73
Cuando nos referimos a su positivismo, lo hacemos teniendo como puntode referencia al positivismo francés, tal como mencionamos ut sr¿pra, consi-derando que es éste el que ejerció sobre él su mayor influencia, sobre todo, en
la importancia capital que concede a la ciencia y al papel que ésta deberácumplir en la búsqueda del bienestar humano. Pero tampoco podemos igrro-rar -y acá también arriesgamos una hipótesis de trabajo- que es igualmenteprobable que haya conocido y adherido al pensamiento krausista,especlficamente en su visión de la problemática moral, cuando realza la im-portancia de la familia y de la nación como aquellas asociaciones primeras
donde se encuentra el verdadero fundamento de la moralidad, a diferencia de
la Iglesia y el Estado, que si bien realizan la moral y el Derecho, son solamen-te el instrumento para su concreción. Esta posibilidad está también avaladano sólo por los demás planteos morales que va desgranando a lo largo deltexto, sino porque durante su residencia en Madrid, conoció y trabajó junto aGiner de los Rios y Salmerón, considerados ambos como discípulos directosde Krause, dentro de la complejidad que tuvo este movimiento en España,
donde puede considerarse como un <movimiento filosófico>, no reducido auna sola <escuela filosófico, en este caso atenida exclusivamente a las ideas
de Krause, siendo tal movimiento sostenedor de una revolución espiritual, ysobre todo, educativa.
Si consideramos la importancia que tiene para Álvarez la educación, comohemos venido mencionando, y teniendo en cuentaque varios de los krausistasespañoles están ligados eshechamente a la fundación de la <Institución Librede Enseñanzo), entre ellos los mencionados Giner de los Ríos y Salmerón,podemos ver cómo ambos aspectos se relacionan. Esto nos llevaría a conside-rar una de las principales contradicciones intemas del pensamiento de SerafinÁlvarez: es un positivista decidido, pero no incondicional a dicho movimien-to, por lo tanto, no desdeña en apelar al antipositivismo de K¡ause cuandoconsidera que éste va a reflejar mejor sus ideas sobre el conocimiento y lamoral. Esto lo habria llevado, por ejemplo con posterioridad, a modificar su
concepción de que es posible edificar una moral sobre algo tan frágil como elser humano, como había sostenido cuando manifestó: <Es bueno todo lo que
deseamos, es perfecto todo lo que nos agradalrs. El tomar conciencia de estafalacia positivista de centrar toda Ia moralidad en el individuo, a la vez que se
intenta demostrar que el mismo no es miis que un punto minúsculo en el uni-
Universidad Central de Madrid, a la que llega con un bagaje de ideas ya asimila-das y a las que a partir de ese momento va a utilizar en la práctica polltica a favorde la causa republicana.
t8 lbidem, p. 31.
74 - Graciela Hayes
verso, lo que cual hace de Io primero un absurdo lógico, implica para Álvarez
un giro ideológico importante en sus escritos posteriores.
Pero en la etapa del Credo, la impronta positivista es visible tanto en su
hipervaloración de la ciencia, como en su confianza en la raza blanca. La
primera, en tanto nos describe, partiendo de principios y deducciones, es el
ideal de nuestra vida, la segunda, porque prevalece sobre las demás al ser la
única que no sólo tiene tma historia, sino que además la conserva y la aumen-
ta. Esta historia, que es liderada por laraza blanca es a su vez:
<El conjunto de hipótesis que la investigación moderna ha logrado
arrancar a la oscuridad de los tiempos, guiada por el ruido espantoso
de las catástrofes que dichas hipótesis produjeron a los pueblos que
a ellas ajustaban su vida. Nosotros nos levantamos hoy sobre los
huesos de treinta mil generaciones y contemplamos en los campos
que fueron fertilizados con lágrimas, en los monumentos que fueron
amasados con soberbia, los restos de los ideales desvanecidos' de
las hipótesis condenadas, y sobre estos restos, convenimos una hi-pótesis nueva, imaginamos un nuevo camino>re.
En esta cita textual tenemos por un lado, una concepción de la historia de
neto corte positivista, donde la repetición de la palabra hipótesis no es un
error de redacción, sino la afirmación constante de aquel ideario que ve en los
hechos comprobables y verificables el camino correcto para el progreso de la
humanidad. A su vez, esta concepción del progreso -que va a ser modificada
en los textos publicados posteriormente en nuestro país-, oscila entre una
concepción de mejora y evolución gradual: <...convenimos una hipótesis nue-
va, imaginamos un nuevo caminotr, y la idea de que las sociedades se han ido
forjando sobre el mutuo y constante despojo, de donde: la historia no es más
que la triste relación de las miserias y de los progresos de los esclavos>2o , con
lo cual vuelve a demostrar que también dentro de este marco positivista, man-
tiene Serafin Álvarez puntos de vista propios y originales' Sus duda.s sobre
una concepción del progreso como desarrollo lineal de la humanidad de acuer-
do con el esquema comteano, se verán también reformuladas y reafirmadas
en escritos posteriores, como las Notas sobre la Instituciones libres en Amé-
rlca pubticada ya en nuestro país, y donde además va a mantener una célebre
controversia con Alejo Peyret, en el contexto de,la Generación del '80.
Ibidem, p. 19.
Ibidem, pp.41-48.
Intelectuales rosarinos entre dos síglos. - 75
Esta desconfianza en el progreso sin límites de la sociedad, encontraba sinembargo, un atenuante en la creencia de que un nuevo ideal serviría paramovilizar a la humanidad: el ideal social, inédito pero inesistible en su avan-ce. Se trata en definitiva de que sea la misma sociedad la que se ocupe deresolver las necesidades padecidas por sus miembros. Se produce, en conse-cuencia, un enfrentamiento con el régimen capitalista y arln con el liberalis-mo, ya que si bien éste, al sostener que cada hombre haga lo que dicte su
razón, sin lastimar a nadie, ha representado una conmoción de todos los po-deres, igualmente sólo alcanzó para hacer desaparecer el <ideal antiguo> porlimitarse únicamente a la pura libertad interior.
El liberalismo, sostiene Alvarez, surgió junto a la ciencia e impulsó unaenseñanza no dogmática, pero no aseguró la educación para todos. Declaró eltrabajo libre, pero no resolvió la cuestión laboral, causando una desocupa-ción generalizada. Tampoco impuso una reforma definitiva en el plano políti-co, ya que ni la monarquía parlamentaria para Europa, o el presidencialismorepublicano para América representan una variante sustancial. Lo mismo puede
decirse en cuanto a las reformas propuestas a la familia cristiana: al mantenerla patria potestad, mantiene intacta la esencia de aquélla. En definitiva, elsistema libera! no ha resultado, como se creyó, un cambio definitivo. Sólo fueun paréntesis, al que ahora debe suceder esta nueva ley de solidaridad social:<todo el que esté enfermo debe ser curado, todo el que se sienta débil debe ser-, ^,,t^¡^..21qrug4sv/, .
Si bien en estos preceptos sociales encontramos innegablemente la in-fluencia del cristianismo, su anclaje en un socialismo no ortodoxo, matizadocon ese positivismo siempre presente, va a llevar a Alvareza afirmar que estenuevo ideal se diferencia esencialmente del antiguo. El mismo se apoya paraello en la demosfi'ación, la razón y la conveniencia, antes que en Ia autoridady el voluntarismo. Es más, al desarrollar nuestras facultades, en lugar deinhibirlas, se van a imponer por la educación y no por el castigo. Para ello, novacila en sostener que si la ciencia, en tanto conjunto de principios y deduc-ciones, nos muestra el ideal de nuestra vida, es necesario que estos principiosy deducciones se constituyan parte esencial de cada uno de los individuos queintegran la sociedad. Logrado esto: <todos los hombres caminarán a un mis-mo fin, todas las tendencias se confundirán en un gran centro), es decir se
logrará homogeneizar a la población de un modo paclfico, evolutivo incluso,que posibilitará este cambio social que se manifiesta como inevitable.
2' lbidem, p. 63
76 - Graciela Hayes
Es notable en este sentido cómo, desde su postura atipica, apela Alvarezaconceptos muy caros.al socialismo naciente, cuando manifiesta: <Sustituidlos preceptos de la higiene y de la moral a los mandamientos de las antiguas
religiones, y tendreis constituida la sociedad sobre una base nueva. Promul-gad estos preceptos, cuyo carácter es imponerse a la razón de una manera
necesari4 y habrá desaparecido la necesidad del castigo. Suponed la cienciaperfectamente desarroilada y promulgada a todos los hombres, y habrá naci-do esa sociedad de ángeles con soñaban las generaciones, y con las que cons-
tituían el cielo> 22. Higiene, Moral y Ciencia. Tenemos así bosquejado el idea-rio socialista en su formulación primera y con la base de estos tres postulados,
cuyo sostenimiento, al menos, no va a desaparecer cuando, hacia el final de
producción, vaya Serafin Álvarezalejándose de aquellos tópicos de avanza-da y regresando hacia el núcleo más conservador de su pensamiento.
Su visión de la sociedad apunta fundamentalmente a la resolución de las
necesidades individuales, sobre todo las de la clase trabajadora: trabajo, ali-mento, salud, vivienda, educación... Todos estos reclamos, de por sí ineludi-bles, deben ser atendidos socialmente, y sin hacer diferencia alguna, <ni entreei virtuoso... ni el criminal>, siendo ei Estado la institución ideai para resolveresta delicada cuestión: otorgar a cada hombre lo que necesita para vivir dig-namente por el sólo hecho de pertenecer a la sociedad. A Serafin Álvarez nose Ie escapan las dificultades que ello entraña, desde la obtención de recursos,hasta la organización de los mismos. Tampoco se engaña ante los límites que
tiene el mismo Estado, sobre todo, aclara, cuando en la época en que se vive,el mal uso que hace aquél de los dineros públicos conlleva de por sí unaprevención en el espíritu de todo hombre razonable. Tbdo esto lo visualiza ylo acepta, asl como acepta que España se encuentra atravesando un momentode crisis, de la que no se puede aún entrever el final. Sin embargo, insiste, es
necesario que esto se cumpla y para ello, el primer paso consiste en dejarsentado el principio jurídico que posibilite estos cambios, luego se verá de
qué modo serán implementados.La figuradel Estado, que adquiere un fuerte sesgo administrativo, esjgual-
mente la de un Estado benefactor, mal que le pese a los partidarios del libe-ralismo a ultranza. Porque Serafin Alvarez no reniega definitivamente de
este espíritu liberal al que critica: en otra de sus posturas ambivalentes, ad-hiere al socialismo pero sin abandonar del todo esa pátina liberal que carac-teriza a Ia época. Sí se permite denostar lo que él considera el individualismomás acerbo y por lo tanto inaceptable, cuando manifiesta que al principio de
" Ibidem. p. 69.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 77
la libertad absoluta no lo defrende nadie. Es decir, que el socialismo de Sera-fin Álvarez, pese a todas sus particularidades, exhibe uno de los rasgos bási-cos que definió a esta corriente en sus comienzos en España: si bien muestrauna acendrada oposición al capitalismo liberal, no alcanza definitivamente asalir de esa óptica ideológica y por Io tanto es inútil apelar a comparacionescon otros grupos, por la sencilla razón de que en la España finisecular nohabían emergido aún otras vertientes socialistas.
Por otro lado, es muy difícil imaginar a un Álvarez que acepte elencasillamiento mínimo que implica la afiliación a un determinado partido:su adhesión a la causa republicana le va a sigrificar penurias y exilio, pero nohace de esto una bandera de guerra, más aún, su pacifismo lo lleva a estimularla emigración entre sus compatriotas cuando el ideal que sostenga no puedaser cumplido. Esta es la función que le asigna a América: ser el lugar dondeeste ideal nuevo puede realizarse, en el que se acepta a todos los hombresamantes de la libertad y del trabajo. cuando él mismo se instale definitiva-mente en estas tierras, en forma paralela a su posicionamiento teórico y polí-tico, irá modificando esta visión inicial, sin que ello implique dejar de ladouna actit'Jd combativa e innovadora en nnuchcs otros Ílspectcs, actitud que severá reflejada en su extensa producción posterior, como se verá en los capítu-los que Gabriela Dalla Corte dedica a Serafin Alvarezen esta misma obra.
78-
El Poder Judicial de la Argentina en losalbores del siglo )O(:
Derecho y Administración en la doctrinade Serafín Alvarezl
Gabriela DALLA CORTE
<La comrpción administrativa importa la corup-ción del pueblo...el dilema de los pueblos mo-demos es éste: o socialismo administrativo, odespotismo militar. El liberalismo revoluciona-rio ha concluido>, Serafin Alvarez, Notas sobrelqs Instituciones libres en América, 1886.
n América Latina en general, y en Ia Argentina en particular,el Poder Judicial sigue estando en el tapete a la hora de defi-nir las demandas de la sociedad civil en cuanto al ejercicioindependiente respecto de los otros dos poderes constitucio-
nales, el ejecutivo y el legislativo. A nivel mundial, por su parte, el debatejurídico se halla atravesado por las políticas de constitución del Derechointernacional con una amplia jurisdicción supra-estatal. Este marco ha habi-litado la discusión en torno a las formas alternativas de <hacen derecho, deresolver los conflictos y de aplicar las normas, un terreno fertil que se havisto abonado por la revalorizaciónde las fórmulas mediadoras y arbitradoras.Surgidas en el Derecho privado, estas fórmulas han traspasado la limitaciónjurisdiccional que impone el Estado-Nación, y han crecido en el seno delDerecho público para evitar los litigios ante los Tribunales, asi como losinconvenientes de tiempo, complejidad y coste2.
Este trabajo se ha visto beneficiado por los valiosos comentarios del Dr. HugoCancino Troncoso (University of Aalborg, Department of Languages andIntercultural Studies, Denmark), en el marco det 50 Congreso ICA del CEISAL,Varsovi4 Poloni4 2000, Simposio Trabajo intelectual, Pensamiento y moderni-dad en América Latin4 fines del siglo XIX y siglo XX.Un ejemplo relativamente reciente de esta nueva <cultura> jurídica es el creci-miento exponencial de la figura del <Ombudsman> en la mayor parte de los
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 79
,-T(:q,
80 - Gabriela Dalla Corte
Estos debates nos insertan de lleno en la historicidad de las ciencias delDerecho y, en particular, en el debate en torno a la <función jurídica> y a laconstitución de un pensamiento propiamente jurídico. Con Louis Gernet3
entiendo por función jurídica el ámbito autónomo que presenta cierta uni-dad, y en el que pueden reconocerse tanto un sistema de representaciones
como los hábitos de pensamiento y las creencias ordenadas en torno a lanoción específica de Derecho. El presente estudio, dedicado más a la inter-pretación crltica de la doctrina de Serafin Álvarez que a la hermenéutica de
sus textosjudiciales, intenta rastrear las propuestas formuladas por eljuris-consulto respecto del establecimiento de fórmulas altemativas de resoluciónde conflictos en el contexto de las representaciones mentales en torno alpapel del Derecho. El marco en que se dieron esas recetas fue un contextopolítico caracterizado por el fortalecimiento del Estado nacional y por lacentralización de su consecuente plataforma institucional. Las propuestasjurídicas que formuló Serafin Alvarezen el paisaje constitutivo del Estado
moderno -las cuales encuentran cierto parangón en las premisas weberianas-encontraron justificación en la necesidad de organizar el <<funcionariado bu-rocrático> desde la perspectiva de una estructura administrativa de carácterpúblico, jerarquizado y estatal.
Serafin Alvarez, uno de los juristas más interesados en definir la moder-nidad adminisfiativa y judicial en la Argentina de fines del siglo XIX y prin-cipios de la centuria siguiente, fue un exponente claro del clima de ideas
caracterizado por la íntima unión enhe la reflexión histórica y la construc-ción normativa. Esa confluencia, por otro lado, estuvo presente en la produc-ción de intelectuales de la época, los cuales se abocaron a la proyección de
un modelo jurídico para el nuevo país, tanto en el ámbito del Derecho priva-
sistemas representativos y en todo tipo de corporaciones, organismo que ha asu-
mido una gran diversidad de nombres: desde Defensor del Pueblo a ComisiónNacional de Derechos Humanos, pasando por Defensoría del cliente, del lector,del estudiante. Véase DALLA CORTE, Gabriela <Frente al 'Ombudsman': Ex-pectativas de derechos en el poder de fuerza no vinculante>, Tesis Doctoral,Universitat de Barcelona dirigida por el Dr. Ignasi Terradas i Saborit, 2000. Enlas últimas décadas, por ejemplo, las experiencias más avanzadas en el teneno de
la mediación se han dado a través de la Administrative Dispute Resolution Act de
Estados Unidos del año 1990, contexto espacial y temporal permeado por elnacimiento de un movimiento en favor de los modos de resolución de conflictosde manera alternativa al sistema judicial.
I GERNET, Lovis Antropología de la Grecía Antigua, Taurus, 1980, p. 154. loedición en francés en 1968.
Intelectuales rosarinos entre dos srg/os. - 8l
do como del públicoa. Debido a su especialización en la abogacía, el juris-consulto se convirtió en actor privilegiado del escenario argentinor, compar-tiendo asl los valores del pensamiento socialista. El análisis de su doctrinapermite reconsiderar rrspectos esenciales de gran actualidad para el Derechopúblico pero también comprobar la existencia de vaivenes en una línea depensamiento que luchaba por amalgamar principios iuspositivrstas yiusnaturalistqs. Para el autor, la modernidad no había liegado, ni para Espa-ña ni para Argentina, pero su difusión respondía a los nuevos aires históricos,en una ambigua confusión entre el iusnaturalismoy el iuspositivismo que, enla pluma de Álvarez, permite comprobar las estrategias del intelectual en unmomento histórico atravesado por la transformación de las ideas jurídicas.Como se verá, entre la doctrina expuesta en los primeros años de produccióny los principios defendidos en el ftanscurso de su vida, existen diferenciassustanciales pero también el respeto a núcleos temáticos básicos relaciona-dos con el universojurídico6. Cuando Alvarezhablaba de <pueblos moder-nosD, lo hacfa en una peculiar idea de la modernidad en la que oponia el"socialismo administrativo" al <despotismo militan. Por <modernidad jurl-dicu, entendía la modernización bosquejada en tomo a las prácticas juris-
Me refiero especialmente a Rodolfo Rivarol4 Joaquin V. Gonález, DalmacioVélcz Sarsfield, Joan Bialct i N{assé y José Ingenieros; véase DALLA COPJE,Gabriela <El saber del Derecho: Joan Bialet i Massé> e n Sandra FERNÁNDEZ yGabriela DALLA CORTE (coord.) Sobre viajeros, intelectuales y empresarioscatalanes en Argentina, Red Temática Medaméric4 Universitat de Barcelon4Tanagon4 1998.Entre ellos, Agustfn Garciay Ernesto Quesada. Francisco Ramos MejÍa fundó laSociedad de Antropología Jurídica argentina, con orientación lombrosiana por lainfluencia de la escuela antropológica italiana. El positivismo criminológico ita-Iiano influyó con sus teoriasjurldicas en el proyecto de Código Penal de Rivarola,José Nicolas Matienzo y Norberto Piñero, en SOLER, Ricaurte El positivismoargentino, Pensamientofilosófico y sociológico,Ed. Paidós, Serie Menor, Bue-nos Aires, .1967, pp. I 5 l- I 53, lo edición Panamá, 1959.El propio Alvarez justificó la heterogeneidad doctrina¡ia fruto de su pluma cuan-do su hijo Juan decidió compilar sus dispersos escritos: <Los escritos de un añocontradicen con frecuencia los del año anterior, porque, sin explicarme bien lacaus4 he cambiado de opinión; y como escribo para mi y no tengo compromisode pensar siempre lo mismo, expreso cadavez lo que en el momento de hacerlome pÍ¡rece la verdad, alegrándome de haber podido rectificarme)), en Carta deSerafin aJuanÁlvarez, en ÁLvAREZSerafrnCuestiones sociológic¿s, Jua¡r RoldánEd., Buenos Aires, 1916, pp. l-3. Véase el estudio de Graciela Hayes en estemismo volumen.
82 - Gabriela Dalla Corte
diccionales y no jurisdiccionales y, entre las primeras, a las que afectaban enparticular el Poder Judicial. Desde esta perspectiva, su ambigua y conflictivaconcepción de la <modernidad jurídicor será objeto de estudio en este capltulo, el cual tiene por finalidad analizar eldiscurso doctrinario del intelectualpara descubrir simbólica e ideológicamente su proyecto judicial alternativo,el rol que concedió al Derecho y la orientación de la administración públicaen el marco de la modemizacifin estatalT.
Modernización y Diseño Estatal: la sustitución de Ia<<carta de recomendación> por la cédula de vecindad
Al cumplir treinta años, Serafín Alvarezse hallaba en un particular mo-mento de su vida. Había obtenido el título en Derecho, pero las convulsionesque por entonces vivía España, sumado a su adhesión al ideal socialista, leimpidieron conseguir un puesto de trabajo con el que sostener a su reciente-mente creada familia e impulsar, paralelamente, sus ambiciones profesiona-les. La Revolución de 1868, iniciada en Anelalueía a través de pronuneia-mientos militares y de la rebelión de juntas radicales, inauguró un proceso de
inestabilidad política manifestado por el desprestigio en que cayó el régimenmonárquico isabelino, e! triunfo temporal de !a candidatura de! hijo de r/íctorManuel II, Amadeo de Saboya, la renuncia de este último, y la constituciónde la República en 18738 .
Ello sin olvidar que, tal como ha añrmado Néstor García Canclini, existendiscrepantes concepciones de la modemidad. Aqui me hago eco de las definicio-nes del autor en torno a la <modernidad)) como categoría que define la etapahistórica; por <modemización>, el proceso socioeconómico que trata de ir cons-truyendo [a modernidad; y por <modernismou los proyectos culturales que re-nueven las práctica simbólicas con sentido experimental y critico. El modernis-mo, esuibe García Canclini, es <el modo en que las élites se hacen cargo de laintersección de diferentes temporalidades históricas y tratan de elaborar con ellasun proyecto globabr, en GARCÍA CANCLINI, Néstor Cu /tura s híbridas. Esta-tegias para entrar y salir de la modernidad, Crijalbo, México, 1990, en espccialp.71. Es evidente la influencia de dos obras en García Canclini: JürgenHABERMAS El discursofilosófico de la modernidad, Taurus, Madrid, 1989; yMarshall BERMAN Todo Io sólido se desvanece en el aire. La experiencia de lamodernidad, Siglo XXI, Madrid, 1988.Véase en este mismo volumen Gabriela DALLA CORTE y ÉtiOa SONZOGNI<Los Álvarez. Una familia ilustrada del Rosario entre dos siglos>, texto que in-cluye las genealogías de t linaje Álva¡ez y referencias sobre su historia familiar.
Intelectuales rosarinos entre dos sig/os. - 83
Desde julio de aquel año, el estallido insurreccional que afectó nueva-mente a las tierras andaluzas condujo a numerosas poblaciones aautoproclamarse repúblicas o cantones (la más famosa fue Cartagena). Eneste contexto, el apoyo al republicanismo comenzó a decaer y Serafin com-probó la actitud refractaria del gobierno respecto de los obreros que forma-ban parte de la Internacional de trabajadores. Quienes se oponían a su idealaparecían ante sus ojos bajo el prisma de la obcecación, en especial sus pa-rientes más próximos cuyas convicciones iban explícitamente en contra delos principios republicanos de los que Serafin se hacía eco por entonces e.
Rota su red social primaria, encontró en la escritura la oportunidad de reali-zar la diagnosis de la organización del poder en su país de origen y de propo-ner transformaciones en Derecho público y en el ejercicio de la justicia: elDerecho administrativo condensó las propuestas formuladas en ambos nive-les y se convirtió en el corpus legítimo para el diseflo institucional alternativo, que no era otro que el Estado intervencionista.
Fue entonces cuando decidió redactar su primera obra a la que titulóCredo de una religión nueva, bases de un prcyecto de Reforma social. Apesar del tftulo, Álvarez estaba muy lejos de pretender ft¡ndar principiospara una religión nueva, sino que deseaba sentar las bases de un ideal de vidaen el que desapareciesen el altar, el poder, la familia, el capital, el precepto yla pena legal: Su utopla no se centró en el despliegue de la regeneraciónespañola en términos de comunidad nacional, sino que propuso el fortaleci-miento y la creación de la identidad cultural intemacional y solidaria. ElCredo es un claro ejemplo de la confianza plena en el desarrollo científicofundado en la observación. Para el autor, como Io sería luego para sus hijosClemente y Juan, la raz6n era el centro y la medida de todas las cosas, ynunca defendió la existencia del Derecho Natural ajeno al pacto social. pu-blicado en 1873 sin apoyo institucional, poco antes de la disolución de lasCortes por parte del General Pavía, el Credo muestra su confianza en elsocialismo como vía legítima para dar cuerpo a la nueva sociedad fundadaen un dogma más justo y en las posibilidades reales de regenerar a Españapor fuera de la formula monárquica. Puntualizó en la presentación a su pú-blico potencial:
<La causa de haberse escrito este libro fue un estallido de mi cora-zón. Las ideas que en él he procurado desenvolver las recogí en la
e ÁLVAREZ, Serafin El Credo de una religión nueva, bases de un proyecto deReforma socral, Imprenta de M. G. Hemande¿ Madrid, 1873, p. 39.
84 - Gabriela Dalla Corte
universidad o nacieron en mi inteligencia cuando ésta se encontra-ba bajo el poderoso influjo de los catedráticos que han creado en
España la facultad de Filosofia y Letras....Las llevaba en mi alma átodas partes á donde me conducia mi pobreza, y al mismo tiempoque las acariciaba con amor en el fondo de mi conciencia, las maldeciaá veces porque me separaban de mi padre y de mis hermanos y de
todo aquello que debia servirme para sostener mi viduro.
La regeneración de España debía condensar, en palabras de Álvarez, laorganización de las instituciones y la reforma en base a una nueva codifica-cbncr rbSislatjva.EnelCredo,la organización del poder debla empe-zar por la definición de la soberanía del pueblo y de la Asamblea nacional entanto ente sancionador de leyes. Álvarez planteó la indisolubilidad y la per-petuidad de este organismo para contrastar los efectos que acarreaban losinterregnos parlamentarios. En cuanto al cuerpo electoral, condicionado porel voto obligatorio, sólo los varones casados y mayores de edad debían estarcapacitados legalmente para formar parte de la Asamblea, con exclusión de
las mujeres y de los célibes, esirechez sisiemática que, en reaiiciad, exciuyetoda posibilidad de pensar la ampliación polltica en términos teóricos. Ensíntesis, la reforma debía darse en térmi¡os electorales, pero no con la fina-iiciad de autocentrar la primera en la representación, sino para redefinir elvínculo entre representantes y representados. Este lazo fue resignificado en
función de la posibilidad de los primeros de hacerse cargo del mandato delos segundos.
Los instrumentos ideados por el liberalismo para reprimir las arbitrarie-dades -+omo por ejemplo, la separación de poderes y el ejercicio de la re-presentación- encuentran un espacio pertinente pero complejo en la doctri-na de Álvarez, básicamente por su actitud refractaria a aceptar la omnipoten-cia del legislador y por la justificación de su accionar debido a su calidad de"representante". De acuerdo con esta argumentación, todo individuo queacreditara poder adjudicado ante notario con el aval de un mínimo de milelectores, debía ser aceptado en calidad de diputado. La elección'de esteúltimo quedaba veriticada sin más solemnidades que las exigidas por la le-gislación civil para conferir un mandato ordinario, y el modelo consecuentesupuso la representación concedida ante escribano público, en base a unideal muy próximo al mandato imperativo y en el borde de las aguas de larepresentación directa. La noción del mandato en Álvarez se fundó en el
ru lbidem, pp l5-16.
lntelectuales rosarinos entre dos srg/os. - 85
respeto absoluto al desideratun de la sociedad civil a costa de imponer cas-
tigos en caso de incumplimiento. <Cada diputado>, escribió el autor, <<debe
representar el número de electores con que se pueda racionalmente presumirque pueda entenderse>rr .
Su finalidad estaba más relacionada con la crítica al mundo oscuro que
rodea las elecciones y el ejercicio de la representación, que con sus estrictas
formalidades, expectativas y pretensiones. Como intelectual, estaba conven-cido de que la preeminencia social suele ir acompañada de la limitación del
número de las personas que gozan de ella, y que si se aumentaba el número
de representantes se evitaría <el comercio de votos y las supercherfas electo-rales>. Mientras existiesen boulevares en las grandes ciudades, afirmó, era
posible reunir en un mismo lugar a un elevado número de diputadosr2. Estosprincipios no contradicen su propuesta de eliminar la división del poder, alconsiderarla innecesaria en tanto la Asamblea, como organismo contenedorde la soberanía absoluta, condensara las funciones y atribuciones ejecutivas,legislativas y judiciales. Ante el incorrecto ejercicio de la representaciónquedaba el remedio de la revocabilidad del mandato otorgado a los diputa-dos, un mandato factible de ser ejecutado de manera sencilla gracias al dise-ño esiratégico de la Asamblea como institución descentralizadarr .
En su Credo, Álvarez propuso crear dos comisiones con residencia en la
capital del Estado, una de escrutinio y otra encargada de confeccionar elDiario de Sesiones. La votacién <ie una lcy podía inie iarse con fa peiición de
un mínimo de cincuenta diputados y con su publicidad en dicho Diario, de
consulta obligada para todos los representantes. Estos últimos, a su vez,
debían poner en conocimiento de sus propios electores los fundamentos le-gislativos y, en el plazo de un mes, discutir con ellos su contenido. Remiti-dos los proyectos a la comisión encargada de publicarlos en el Drario, todoslos interesados podían acceder al mismo de forma rápida y expeditiva, en-viando su voto a la comisión de escrutinio; se aprovechaba así uno de losmedios de comunicación más modernos de la época, el telégrafo, que permi-tía, según Alvarez, conocer de manera fiel y sencilla la voluntad del pueblo.Publicada la votación, la ley resultante debía comenzar a regir en forma
" Ibidem, p. 140.
'2 lbidem, p. 147.t3 El crecido número de representantes y su revocabilidad encuentran explicación
en su crítica al hecho de que, tan pronto como el elector vota, <deja de ser sobe-rano, y no puede volverlo á ser hasta que el diputado se muere ó disuelven las
Córtes. ..el diputado ha recogido su soberania y puede hacer con ella lo que se leantoje>.
86 - Gabriela Dalla Corte
inmediatara. De esa manera, Alvarez renunció a la presencia física en la
Asamblea y ponderó, en cambio, la relación directa de los diputados con sus
representadós al proponer la no exigibilidad de residencia en la capital del
Estado.Junto a la reforma de Ia Asamblea y la redefinición del rol del diputado y
del elector, Alvarezsometió a discusión el eSpacio fisico que podla ser con-
trolado por la administración. Su modelo espacial e institucional, posicionado
entre dos necesidades: la de centralizar el aparato estatal y la de descentrali-
zar sus funciones -un debate al estilo weberiang-, encontró en el <distrito> o
<partido judiciabr el límite legitimo para el ejercicio de la ciudadanía, y un
punto deescala articulado en virtud de medios de comunicación (como el
ielégrafo), pero independiente y autónomo de posibles instancias jerárqui-
cas. A su vez, lajurisdicción soberana debla ser capaz de contener diversas
instituciones administrativas, tales como un establecimiento de beneficen-
ciar5, otro de la fuerza pública, un tribunal de justicia con su sección del
Jurado (sobre el que me referiré más adelante), un hospital, una escuela, un
banco nacional de préstamos, un establecimiento de detención y un centro
de ccmunicación.El distrito suponía el control de la población residente a través del regis-
tro civil el cual, paralelamente, pondría fin a la exigencia de la <carta de
recomendaciónii personal que iradicionalmente la persona recomendada de-
bía presentar al empleador para obtener un puesto de trabajo. Este mecanis-
mo generaba vinculos clientelares entre el recomendado y quien confeccio-
naba la carta -por lo general, alguien de reconocido prestigio- ya que se
trataba de un instrumento de carácter jurídico que funcionaba como (garan-
tío) de que el emisor conocía sinqeramente a su recomendado, podía confir-
mar sus buenas cualidades, y asumirla sus malas acciones como propias.
Como he demostrado en trabajos anterioresró, el vocablo recomendación
l4
l5Á¡-V¡n¡,2, Serafin 6/ Credo..., pp. 145-149.
La composición de la institución de beneficencia era más compleja: una casa de
lactanci4 un asilo de ancianos e impedidos, una casa de socotro' la práctica de la
Iimosna domiciliaria y varias oficinas de inmigración y emigración conformaban
el espacio asistencial.16 Para un análisis más pormenorizado de la recomendación en el marco de los
vínculos de tipo clientelar, véase en particular DALLA CORTE, CabrielaVida i
mort d'una aventura al Riu de la Plata, Jaime Alsina i Verjés, 1770'l8i6,Co'lección Biblioteca Serra D'Or, Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
Departament de governaciÓ i Relacions Institucionals, Direcció General de
Relacions Exteriors de la Generalitat de catalunya, 2000, Barcelona, España
Prólogo de Pilar García Jordán, pp. 103 passim'
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 87
deriva del latín commendatio y por él se entendia el encargo, la súplica o elmandato, así como el hecho de poner una cosa a cuidado de otra persona. Elconcepto también se utilizaba para hacer referencia a los elogios utilizadospor un sujeto para presentar a otro, y servía para incorporar a un sujeto en
calidad de nuevo miembro a un grupo social.Ya desde el Antiguo Régimenr7, las <cartas de recomendacióo tenían un
lugar significativo como notas de (confianza) y otorgaban seguridad en lastransacciones posibilitando los tratos con extraños. En este sistema, permi-tían fundar una malla de vínculos sociales con garantía jurídica y con capaci-dad de integración social porque contenían los requisitos de buena fe y de
confianza propios del sistema legal de la época. Entre los múltiples usos dela letra de recomendación, uno me interesa en particular y se refiere al poderde aquélla en el seno de la justiciart. La recomendación fue reconocida en eluniverso jurídico español en calidad de prueba básica para decidir la suertede los imputados en un pleito. Fue aceptada en el mundo judicial como unaespecie de testimonio escrito de los recomendadores cuya influencia y pres-tigio eran reconocidas socialmente. Servla para defender posiciones, bienesy personas, y nutría la práctica judicial. En la sociedad del Antiguo Régi-men, e! fi-ne íonamiento judicial dependia de! trabajo continuado y personalde acusados y acusadores, mientras la recomendación escrita se articulabaen las representaciones personales que efectuaban las partes en un juicio.Ellc generaba, pcr ende, una suerte de desigualdad con quien no pudiesedemostrar lazos sociales reconocidos socialmentere.
La carta de recomendación comenzó a ser percibida como un símbolo delo antiguo desde principios del siglo XIX. En España fue eliminada del uni-verso judicial como instrumento probatorio de la inocencia del culpable du-
l1 He analizado el rol de la recomendación en términos jurfdicos en DALLA COR-TE, Gabriela <Recomendaciones y empeños en la sociedad colonial y poscolonial.Garantías jurldicas, poder y red social>, en Michel BERTRAND (comp) Confi-guraciones y redes de poder: un análisis de las relaciones sociales en AméricaLatina,Ed. Tropykos, Caracas, en prensa.Véase particularmente, DALLA CORTE, Gabriela <Cuando los empeños perso-nales son la reglajudicial: percepciones subjetivas y valoraciones de lajusticiacolonial rioplatense>, en Boletín Americanista, vol. IL, número 49, Universidadde Barcelona, 1999, pp.45-65.Se puede advertir el papel de la recomendación en círculos corporativos como eluniversitario donde aún hoy son requeridas las cartas de recomendación o avalespara dehnir puestos de trabajo o concesiones de subsidios y becas. Sobre lacrítica que Juan Alvarez,híjo de Serafin Alvarez, hizo a la recomendación, véaseel trabajo de Zulma Caballero en este mismo volumen.
t8
88 - Gabriela Dalla Corte
rante la monarqula isabelina en el año 1836, es decir, en pleno proceso de<modernizacióu de las instituciones judiciales peninsulares. Pero en unasociedad como la argentina, signada por la inmigración (condición que afec-taba al propio Álvarez), quienes no lograban probar su honradez y sus cuali-dades a través de este tipo de instrumento jurídico fundado en la confianza yen la obligación, quedaban excluidos de sus beneficios. Precisamente, unjurisconsulto como Serafin Alvarezconsideraba la carta de recomendacióncomo una pervivencia del Antiguo Régimen y del tipo de vínculos socialesque sustentaban ese orden. La carta de confianza funcionaba como una he-rramienta para controlar a los individuos y mantenerlos en los rígidos mar-cos del patronazgo y del clientelismo, vinculados, por otra parte, a ese caudi-llaje jurídico que Álvarez denunciaría largamente a través de sus obrasdoctrinarias.
Desde esta perspectiva, a través de la pluma de Alvarezel registro civilestaba destinado a convertirse en el símbolo más claro del espíritu <<moder-no>. Y ello por la posibilidad que otorgaba de dar publicidad a los actos delas personas a través de la imposición de la <cédula de vecindad>, la cual erauna especie de certifieado de residencia. En ese sentido, la eédul_a de veein-dad debía funcionar como una carta de recomendación pero en sentido pú-blico, no privado, y beneficiarla a todos los sujetos, no sólo a quienes podfandemcstrar una densa ma!!a de lazos scciales tejida con antericridad.
<<Es necesario reunir en un solo registro todos los registros hoy es-parcidos en diversas oficinas, ampliar el número y la clase de lasnoticias que todos los hombres desean saber de sus hermanos yhacer esto completamente público y seguro, identificando de estemodo á cada individuo con su historia...la hoja del registro susrirui-ría a los informes privados que hoy tomamos respecto á todos loshombres con quienes tenemos que contratar, y la cédula de vecin-dad sustituiría á las cartas de recomendación de que todos nos pro-veemos cuando necesitamos tratar con algún hombre. Np habríamás diferencia sino que los informes serian dados por la sociedadtoda y completamente seguros, y la carta de recomendación estaríafirmada por todos los hombres y dirigida á todos ellos>2o.
'zO COSTA, Joaquín Oligarquía y Caciquismo, Zaragoza,l'ed 1901.
1982, pp. 16l, 179, l8l.
Intelectuales rosarinos enlre dos srg/os. - 89
Formas alternativas para el Derecho
La modernización judicial propiciada por Álvarez encontró sus rafces en
el debate generado en la época en relación ai control de la AdministraciónPública dirigido por el Poder Ejecutivo. Los defectos históricos del sistemaespañol eran notorios para el autor, en especial por las dificultades detecta-das en el terreno del control politico propiciado por las Cortes y por el ámbi-to judicial. Durante el siglo XIX, casi ninguna de las Constituciones penin-sulares hizo alusión a la función de contralor de las Cortes, a las que sólo se
les concedió potestad de hacer efectiva la responsabilidad de ministros yempleados públicos2r . A las Cortes sólo se les reconocía la función legislati-va en calidad de foro de debate de la vida pública, pero nunca pudieronejercer el control sobre la Administración, que era lo que precisamente bus-caba nuestro autor. Inclusive Joaquín Costa denunció que aquélla$ funciona-ban <como una especie de bolsa de contratación de podenr por su existenciamortecina, pero que no se caracterizaban por debatir cómo ejercer el po-deÉ2. Las Cámaras carecían de derecho de censura, una falencia presente en
el articulado de la Constitución de 1876, redactada a partir de la consolida-ción del rnodelo conservador del cual escapó Serafin Álvarez.
Aún hoy hay quienes advierten sobre el debate teórico que puede plan-tearse acerca de la existencia de controles de la discrecionalidad en el siste-ma democrático. Eduardo García <ie Enterría, por ejemplo, puso €n cuestiónel papel constitucional que el sistema político reserva al Ejecutivo y a losadministradores. En el Estado democrático y social de Derecho, señala elautor, en el que las funciones se ejercitan gracias a la legitimación del votopopular, proponer un gobierno dejueces (o de controles políticos) sería ca-tastrófico, primero, porque los jueces no son desigrados por elección delpueblo, y, segundo, porque para García de Entenía el Poder Judicial no estáhabilitado para gobernar sino para dar efectividad al Derecho. <Un gobiernode jueces es, pues, una alternativa absolutamente inimaginable, y por tantoinsoportable rigurosamente, como supuesta fórmula política. Que el juez debarespetar la posición constitucional de la Administración es la base mínimadel sistema contencioso-administrativo>. Estapropuesta de García de Enterríase inscribe claramente en los presupuestos izspos itivistas,lo cual quiere de-cir que el control sólo puede ejercerse en el caso de que no se verifique lasumisión de la Administración a la Ley y al Derecho (unico marco en el que
2t SÁNCHEZ MORÓN, Miguel El control de las administraciones públícas y susproblemas, Espasa Calpe, Madrid, 1991, p. 19.
COSTA, Joaquln Oligarquía...
90 - Gabriela Dalla Corte
debe producirse la decisión), o cuando no exista tutela efectiva a nivel judi-cial de los derechos e intereses legltimos de los ciudadanos23. A diferenciade esta propuesta, que aún es sólida en el Derecho administrativo español,
Álvarez consideró que el Juez debla recibir todas las armas para equilibrarlas relaciones entre los poderes públicos y la ciudadanía.
El proyecto que Álvarez designó bajo el calificativo de "croquis esta-
tal", fundamentó también un modelo altemativo de administración de justi-cia. La concepción moderna del Derecho, como sabemos, aboga por un juez<autómatu que actúe como mero exégeta de las disposiciones normativaselaboradas desde el Poder Legislativo2a. Esta visión supone que el magis-trado debe motivar su veredicto en base a la codificación, a través de unprocedimiento judicial que individualizay aplica pautas fijadas de antema-
no por los poderes políticos, y que sostiene la premisa de que la justicia se
imparte de acuerdo a un derecho y unos reglamentos racionalmente codifi-cados y concebidos2s. El Estado burocrático moderno, como dice Weber,
requiere una justicia y una administración que funcionen de acuerdo a nor-mas generales fijas a partir de las cuales eljuez deja de sentenciar de acuer-
do con <<el sentido de equidad a la vista de cada caso particular>, rompiendocon la justicia basada en <principios y medios irracionales de indagación delo justo>r2ó.
El modelo de organización administrativa comolar de Álvarez alcanzí el
ámbito del Derecho Penal y procedimental. Sus críticas se hicieron extensi-vas al rol del Magistrado: <Dios en la tierro, el Juez eÍa, para Alvarez, la
encarnación de una justicia inflexible que aplicaba presidio con completa
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo Democracia, Jueces y control de la Admi-nistración, Civitas, Madrid, 1995, pp. 26-27.Véase DALLA CORTE, Gabriela <Un espacio judicial para el Derecho natural:Doctrina y sentencias en el contexto de formación del Estado>, en este volumen.WEBER" Max <Parlamento y gobierno en una Alemania reorganizada. Una cri-tica política de la bu¡ocracia y de los partidos (1918> en F.suitos ¡tolíticos,Estudio preliminar de Joaquín Abellán, Alianza Editorial, Madrid, 1991, pp.
I 0 I -300, particularment e p. 126 y I 29. También véase HOBSBAWM, Eric B an-didos, Ariel,Barcelon4 1976,p.12, l'ed. l969Londres;m¡isrecientementedelmismo autor, Gente poco corriente. Resistencia, rebelíón y jazz, Crítica, Barce-lona, 1999, l'ed. 1998 Londres.Ello supone un sistema previsible que no se ajusta a un tipo de justicia que Weber
denomina <de cadí>, esto es, propia de losjueces civiles turcos, cuyo rasgo prin-cipal es laprenacionalidad frente a la justicia <moderno, a la que califica deracional. técnica, previsible, fundada en el cálculo exacto y en una administra-ción organizada y calculable, en WEBER, Max <Parlamento>.
Intelectuales rosarinos entre dos srg/os. - 9l
tranquilidad de conciencia. <No es posible que nadie considere como rlnicafórmula del equilibrio social
'esa lucha deljuez que acecha al reo como ace-
cha una bestia cazadora, que le sorprende, que a veces le engaña y le extra-ví4 y otras parece gozarse en su confusión¡2?. En el modelo de Serafi¡r Álvarez,el jurado (ury) fue presentado como una institución "representativa del es-píritu moderno" y como la instancia más idónea de deliberación y de repre-sentación del pueblo. Frente a la organización judicial imperante, que desig-naba al cuerpo dejurados a tavés del voto por insaculación,esto es, a lasuerte o por votación al cántaro--, Serafin Álvarez propuso la elección direc-ta por parte de los residentes en el distrito judicial, pero ésta no fue la únicanovedad. El primer cambio notable fue la eliminación del Juez en materiacivil y su reemplazo por una doble instancia, imitativa de otras dos figurasjurídicas, el amigable componedoÉt -hegemónico en las prácticas mercan-tiles imperiales españolas de los siglos XV a XIX2e-y el Juez dePaz.
Para el Juez en lo criminal, elegido también por voto obligatorio y uni-versal del cuerpo de electores, Álvarez incorporó otras novedades aún mássignificativas: el ejercicio unipersonal y la exigencia de fundamentar la sen-tencia, y el procedimiento judicial en los principios de la verdad sabida y labuena fe guardada, cios componentes centrales de la prácticajurisdiccionalde las instituciones consulares y de los Tribunales de comercio más que delámbito penal. Luego de escuchar la sentencia formulada por el jurado, elMagistrado tenía sólo dos posibilidades: la aplicación de prisión indefinidao la fdación de una multa indemnizatoria por el daño causado. Frente elmodelo judicial imperante, caracteñzado por la presencia de la jerarquíajudicial, la casación no encontró lugar en el croquis de Álvarez. El ideal deeste modelo era la simplicidad procedimental, una de las permanentes de-mandas que, como todos sabemos, se ha hecho al poder judicial emergentedel sistema codificado continental a lo largo de los últimos siglos.
Con la ausencia del Juez Civil, por su parte, el modelo de Álvarez conce-dió a las partes sumidas en un litigio la posibilidad de <ravenirse> a través dela conclusión formulada por un árbitro aceptado por ambas, pero la resolu-ción de este último era factible de revisión por parte del único Juez permiti-do por Serafin, el dedicado a las cuestiones criminales. En un pleito, afirmó,
21
26
ALVAREZ, Serafin El Credo...Véase sobre el hombre bueno o amigable componedor particularmente PASTOR,Reyna (et.al.) Transacciones sin mercado: Instituciones, propiedad y rcdes so-ciales en la Galicia monástiea, 1200- l i00, Biblioteca de Histori4 Consejo Su-perior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1998, pp. 193-244.DALLA CORTE, Gabriela Vida i mort...
92 - Gabriela Dalla Corte
se presentan dos cuestiones, una de derecho, que debe resolverse según losprincipios generales de lajusticia, y otra de los hechos, casi siempre presen-
tados con mala fe por las partes con la intención de engañar al Magistrado.De acuerdo al modelo, el árbitro no debía resolver más que sobre la primera,mientras que la segunda quedaba bajo sometimiento íntegro del juez crimi-nal para ser juzgada como delito al amparo de la codificación penal. <Es
necesario tirar por tierra todo ese casuismo que se llama procedimiento civilcon sus plazos y sus dilaciones, con sus fórmulas y sus gastos, anchas puer-tas por donde entra triunfante la mala fé en la vida>3o.
Es posible verificar que sus críticas al predominio absoluto del Derechopositivo fueron quiás más certeras que las que hizo al sistema administrati-vo vigente, aún cuando ambos niveles nos enfrentan al segmento de mayorinterés para el autor que fue el árnbito público y la relación entre el Estado yla sociedad civil. La época que a Álvarez le tocó en suerte se caracterizó porel predominio de reflexiones en torno al Derecho Público, la burocracia y laAdministración. Estas áreas, identificadas con el Poder Ejecutivo casi sfricfosensz, quedaron en los escritos de Álvarez vaciadas de legitimidad en tantofrresen implementadas con la ausencia reai dei <puebio>. Frente a este mode-lo, el Juez pareció ser el único instrumento capaz de asumir un papel garan-
tizador de derechos e intereses individuales y sociales, y la revisión adminis-trativa no estuvo ausente de este rol adjudicado por la doctrina. La figura rielDefensor Fiscal asume, desde esta perspectiva, un espacio novedoso y pocoprofundizado por su autor, lo que la welve quiás más utópica e irreal a
medida que intentamos imaginar su funcionamiento en el marco jurisdiccio-nal siguiendo una posible vefiente en la posición equidistante de amboscomponentes que, de acuerdo al diseño actual, se encuentran rígidamenteseparados en el seno del Ministerio Público. Lo cierto es que los escritos de
Alvarez sugieren su profundo interés por el fenómeno administrativo, por elpapel de las garantías y el vínculo entre los poderes -políticos como el Eje-cutivo y Legislativo, y no polÍtico como el Judicial- para alcanz:r el ideal de
equilibrio3' . :A pesar de las críticas dirigidas a la carencia del derecho de contralor del
Poder Legislativo, Álvarez no imaginó instancias de control y de garantíaprovinientes de las Cortes. Por el contrario, avaló la creación de instanciasde control en el marco del Poder Judicial. El dilema en que se movió vinculó
30 Át-v¿REz, Serafin.6/ Credo..., p. 212.rr Ahora veríamos conno una falencia de su autor el hecho de que no haya imagina-
do esta figura como una posibilidad en el marco del poder legislativo en lugardeljudicial.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 93
tres corpus de ideas: el socialismo administrativo, el despotismo militar y el
liberalismo revolucionario. Favorable al primero, insistió en la importanciade encontrar mecanismos judiciales de control administrativo provenientes
o legitimados por la instancia judicial. De esa manera, conjugaba las tres
instancias que equilibran el poder diferenciando cada una de ellas de manera
ejemplar, sin caer, por otra parte, en un rnodelo de control administrativoespecializado. Reconociendo que el controljudicial era el único existente en
la práctica, su doctrina avanzí decididamente hacia diseños de estrategias
de contralor impuestas por vía jurisdiccional. En este sentido, Álvarez pro-pició un modelo distanciado del que primó en Francia, este último centrado
en el autocontrol administrativol2 y, al tiempo, planteó la importancia de la
independencia y capacidad de los miembros del aparato judicial para ejercerun control efectivo.
Por otra parte, para limitar la dilación judicial en el marco del ejerciciode la conciliación, la creación de la Defensoría Fiscal fue una de las innova-ciones más importantes de su propuesta doctrinaria, una figura rudimentariapero capaz de prescindir <de la balanza y la espada, el traslado y la vista, el
alegato y la apelación" para proceder "como el vigilante de la esquina á (sic)quien todos respetan>' . Esta propuesta concuerda con su adhesión a ciertoselementos esenciales del Derecho natüral en el contexto de un modelo esta-
tal fundado en la positividad del Derecho, en especial por su ambigua y osci-lante crítica a la <estadolatríu>, parautilizar un concepto de Bobbio3a , y alaaplicación indeleble de las normas legales. Esta propuesta explica su incli-nación por un modelo judicialista de tr¡tela de los derechos individuales frente
al Ejecutivo y en contra de la lentitud del sistema judicial.La formula del conftol fue judicialista pero no conforme al iuspositivismo.
El <socialismo administrativo> propagandizado por Álvarez rozaba un modelo
de Estado interventor sensible a las demandas sociales. El jurisconsulto brega-
ba por la conservación de los ideales iusnaturalistas, y negaba la asociaciónque se hacía con la antítesis de la modemidad. Si seguimos el hilo conductor de
esta exposición, la noción que venimos discutiendo sugiere al intérprete juista
32
33
SÁNCHEZ MORÓN, Miguel El control...,p.45.Álvarez conjugó dos polos netamente contradictorios del Ministerio P{¡blico comoson el Defensor y el Fiscal y, significativamente, sus argumentos fueron muysimilares a los que justifican legalmente el rol del Ombudsman, institución que
en la configuración constitucional de los países latinoamericanos ha adoptadonombres como el de Defensoría del Pueblo o Comisión Nacional de DerechosHumanos. ÁlVaneZ, Serafin Cuestiottes..., pp. l5-17.
3{ BOBBIO, Norberto El positivismo jurídico. Lecciones deflosofia del Derecho,
Debate, Madrid, 1996, p.237.
94 - Gabriela Dalla Corte
la idea de que existe una'realidad objetiva de la que se pueden exfaer reglasjurídicas, como ocrüre también con el principio de equidad, y que esas reglas
están fuera del orden positivo, una propuesta que rememora el argumento de
que las léyes deben tener o tienen espfritu. En todo caso, la conclusión más
importante de esta línea interpretativa es el reclnzo al voluntarismo jurídico,
esto es, af hecho de que las reglas jurídicas sean producto de la voluntad del
legislador; y el apoyo a la incorporación de lo que Bobbio denominaantiestatalismo, antilegalismo, antiformalismo o pluralismo jurídico35 .
Antes de huir de la península ibérica, forzado por la represión ejercida por el
gobierno contra sus ideales socialistas y suCredo, Serafin Alvarezrechazó el
impulso que estaba tomando la idea del Estado nacional como unidad. El deseo
de suprimir la pania no debla ser condenado sino valorado como señal de los
valores contrarios a la arbitrariedad de los particularismos: <la humanidad tien-
de á unirse, no á separarse: lo que se necesita es borrat, no creax fronteras>.
<<Nuestra religión, ya lo hemos dicho, se llama ciencia: su historia es
la historia de la humanidad entera; su objeto, aliviar todos los dolo-res, satisfacer todos los deseos, formar masas enornes de subjetivo
contra la oscuridad y la ignorancia. Su Apocalipsis se llama astrono-
mía, su Génesis geología, su pentatéuco legislación, su moral higie-ne, sus cánticos exposiciones universales, sus oraciones trabajo, sus
templos escuelas, sus milagros ensayos, sus sacerdotes hombres, su
Dios universo, sus gerarquías historia natural, su fé observación, su
iglesia raciocinio, sus mandamientos amor, sus sacr¿rmentos profesion
social>>ró.
En el marco de sus proyecciones intelectuales, este nuevo "credo" era, en
realidad, el slmbolo de la modernización y la vla para guantizar el fin delpredominio de la religión y de incipientes nacionalismos fundados en el uso
equivocado del concepto "patria". En todo caso, se trataba de la formulaciónde una nueva identidad, esto es, de un proceso de construcción de atributosculturales con exclusión de referencias localistas y materiales3T. Por ello -a
35
36
't1
BOBBIO, Norb€rto (La naturalezade las cosas>, en Contribución a la teoría delDerecho, ed. a cargo de Alfonso Ruiz Miguel, Colección <El Derecho y el Esta-
do> (Elías Diaz dir.), Fernando Torres Ed., Valencia. 1980, pp. 143-154.
ÁlvlRfZ, Serafin El Credo..., pp. 23, 156 y 215.Sobre el concepto de <identidad> véase CASTELLS, Manuel La Era de la Infor'mación. Alianza Editorial, Madrid, 1997. Vol. l, <La Sociedad Red>, p. 48 y vol.2, <El poder de la identidad>.
Intelectuales rosarinos enlre dos siglos. - 95
pesrir de la afirmación de su crítico Marcelino Menéndez Pelayo, quien de-nigró a Álvarez llamándolo heterodoxo por su profesión de fe socialista y leacusó de inventar nuevos cultos a través del deismo materialista3s -, Alvarezno apeló al reduccionismo económico.
Sus prédicas no fueron escuchadas. Sus solitarios esfuerzos doctrinariossólo se vieron compensados por la persecución del gobierno español de tur-no. Esta situación lo llevó a pensar en el exilio a América, un territorio que
imaginaba permisivo para la plasmación de su ideal socialista. Cuando el
Credo sali6 a la venta en las librerías de Madrid en junio de 1873, Seraflndejó claro que si recibla presiones por parte de las autoridades se iría <a las
soledades de América, en donde deseo morin, cosa que efectivamente hizo,eligiendo Argentina como lugar de residencia. La mltica imagen de la llanu-ra p¡rmpeana, un espacio extenso en el cual pudiesen fertilizar nuevas ideas
más propias de Estados recientemente creados que de antiguas metrópoliseuropeas, emerge ensuCredo con una evidente capacidad de redención y de
acogimiento a los inmigrantes españoles desilusionados por los conflictospolíticos. Antes de decidirse a dejar territorio español, Alvarez se mostróimpaciente por lograr la <regeneracióm de su país de origen con la finalidadde que se convir-tiese en urr Estado <mo,je¡-r¡o¡i. Agobiado por los confliciospartidarios, hizo un primer intento de radicarse en el Río de la Plata, pero
volvió muy pronto a España creyendo que la bonanza política del año 1873
seria permanente. Desilusiona<io, se deci<iió por una seguncia migración a
Argentina donde escribió:
<Recuerdo que en mi juventud sufrí mucho antes de acostumbrar-me á la idea de que era conveniente dejar á los gobernantes en tran-quila posesión del botín conquistado. Pero, después que ha entradoen mi cerebro, la considero como el mayor paso que ha dado larazón en nuestros días>re.
3t Menéndez Pelayo se refirió con dureza diciendo que Álvarez comenzó <por afi-lia¡ en ella a su mujer, a sus hijos y a su criad4 bautizándolos de nuevo y llaman-dose a sí propio Bisho-poz; y se quedaría tan hueco y orondo>, MENÉNDEZPELAYO, Ramón <Heterodoxia en el siglo XIX>, en Historia de los heterodoxosespañoles, edición preparada por Enrique Sánchez Reyes, Tomo VI, 2'edición,Madrid, p. 463. Para Caneras i A¡tau, Menéndez Pelayo es el ejemplo del inte-lectual que reflexionaba sobre lo hispano <desde arribo>. CARRERAS Y ARIAU,Tomás <Una excursió de Psicologia i Etrografia Hispana guiats per Joaquin Costar>,
Díscursos llegils en Ia Reial Académia de Bones Lletres de Barcelona en solem-ne recepció pública, CasaProvincial de la Caridad, Barcelona, 1918.
96 - Gabriela Dalla Corte
Sus propuestas transformadoras, caracterizadas por Ia búsqueda de sim-plicidad, fueron cuestionadas en numerosas oportunidades durante su resi-dencia en Argentina, país en el que se radicó definitivamente en el año 1874.
Queda la pregunta de por qué Álvarez prefirió dejar España sin darse tiemposiquiera a valorar los acontecimientos políticos de su país natal. La respuesta
la encontramos también en su Credo. Como contrapartida a su rechazo a la
idea de patria y su propaganda de una sociedad amplia sin restricciones ju-risdiccionales, un imperativo <emigradl reemplazó al "derecho de insurrec-
ción". La sigrrificativa frase <Abajo el fusil! Arriba la razón!> cierra la obray también los infructuosos intentos de su autor por encontrar en su pals de
origen un espacio permeable al ideal socialista. Ya en suelo argentino, escri-
bió que <durante mi juventud, yo he creido muchísimas cosas; y la superioriadetnográfica del hombre europeo era para mi un dogma de primera clase>.
Pocos años le hicieron falta para afirmar, sin embargo, que <el europeismo
ha concluido su misión en América. Nada le queda que enseñarnos>4o.
Esfuerzos Doctrinaies: Un Nuevo Credo para Argentina
Como tantos otros inmigrantes, Álvarez dispuso de una variada colec-ción de estrategias para insertarse en ei espacio iocai sudamericano, con laparticularidad de que no se aprovechó de la reactivación del "patriotismo" -ya que inmediaüamente se nacionalizó argentino, actitud reprochada en nu-merosas oportunidades por la colectividad española. Esta <particularidad>
de la opción de Álvarez implica cierto <quiebre> en la política desarrolladaen el espacio rioplatense por el <españolismo> de fines del siglo XIX, carac-
terizado por el reforzamiento de los vínculos sociales respetando el origenétnico y en el marco de una atonía ideológica que llevó a considerar la op-
ción migratoria, no como un síntoma del fracaso nacional ni desde la pers-
pectiva de traición a la patria, sino como un elemento positivo para el desa-
rrollo peninsulay't . Aquel reforzamiento se expresó en el tejido partigular de
40
4¡
Á¡-VeRgZ, Serafin No/as sobre las Instituciones libres en Améríca, Carta a M.
Alexis Peyret, Profesor Oficial Buenos Aires, 1886. Reimpresa parcialmente en
Cuestiones,pp.6T-167, cita de p. 162.
Álv¡ngZ, SerafinNotas..., pp. lll y 124.
DUARTE, Ángel <La patria lejos de casa. Emigración, politica e identidad na-
cional de los españoles en Argentina (c.1880-c.l9l4)>, Universidad de Giron4Españ4 mimeo. Agradezco al autor la cesión de este material en trámite de pu'blicación.
Intelectuales rosarinos enfre dos siglos. - 97
una densa red social que se reafirmó en el espacio decisional a través de
diversas instancias como la Asociación Patriótica Española, el periódicoEspaña, las sociedades gallegas y los centros catalanes.
Ya en Buenos Aires, entró muy pronto en conflicto con docentes univer-sitarios y, en particular, con Alexis Peyret. Poco antes Peyret había publica-do el libro Sobre la historia de las instituciones libresa2. Durante el dictadode una de las clases públicas de Peyret, cuya temática era la organizacióninstitucional argentina, Álvarez -en presencia de los alumnos que regular-mente asistfan al curso- imputó al maestro falta de veracidad en sus análisisde la realidad social y polltica. Peyret -reconocido director del Colegio delUruguay e ideólogo de la generación formada por Olegario Andrade, Roca,Onésimo Leguizamón, Victorino de la Plata y Wildeas- reaccionó con con-tundencia e intimó a Serafín a publicar su propuesta socialista. <En vez dehablar tanto a los alumnos de Aristóteles, espiritualismo, magnetismo> -escribió Álvarez al maestro poco después- ((serla mejor que estudiara conellos los vicios de la Constitución Nacional>. Serafin Alvarez sabía, sin em-bargo, que sus ideas serían reputadas de contrarias al orden, y que se encon-traba en una posición mucho más desventajosa que la de su interlocutor: <Noestoy en ias mismas condiciones que V'.> -ie escribió- <ni tengo púbiico, nisoy orador, ni gozo sl clairvoyance de viejo, ni nadie me conoce ni me dis-pensa la benevolencia que a V. lo hace casi inviolable. Asimismo, acepto eldesaflo>*.
Las Notas sobre las Instituciones Libres en América aparecieron en 1886y en ellas Álvarez afirmó que el código político argentino habla sido elabo-rado por la escuela individualista, contradiciendo, de esa manera, <las ten-dencias del hombre en este continente (que) son diametralmente opuestas aella> y más vinculadas a la necesidad de la adminisnación pública y del idealsocialistaas. El socialismo, en la obra de Álvarez, no era una doctrina contra-ria al orden, sino la consecuencia necesaria del intervencionismo estatal. Noes casual que las y'Vofas fuesen presentadas al público como parte de la Pro-paganda Socialista que su autor intentaba llevar a cabo en el país con elargumento de que se trataba de una doctrina <conseryadoro) que podría dar
PEYREI Alejo Soáre la historia de las institucíones libres, La Tribuna Nacio-nal, Buenos Aires, 1883.BIAGINI, Hugo La Generación del Ochenta, Culturay Política,Editorial Losad4Buenos Aires, 1995.ÁfVen¡2, Serafin Notas..., presentación del libro y justificación personal de suautor.Ibidem, p. 3.
98 - Gabriela Dalla Corte
solución a la <cuestión sociab> a través de la redefinición de la administra-
ción pública. Uno de los fragmentos más importantes de su producción lite-raria dedicada al programa socialista nos lo presenta como un interesado por
definir lo que verdaderamente podía ser articulado en los países latinoamericanos: el socialismo.
<Nadie se ha preocupado entre nosofos de proyectar un orden so-
cial nuevo porque se ha creído que con el actual tenía el pueblo losuficiente para muchos siglos...,Los sacerdotes del liberalismo hqn
hecho creer al pueblo que el socialismo es enfermedad devieios,explicable en Europa, pero sin razón de ser aquí...Pora nosotros,
el socialismo, es decir la organización de Ia vida colectivq no es
dolor de viejo que va á morir sino dolor de alumbramiento. Herzenpudo decir á Europa y acertar: 'Tendréis socialismo ó guerra perpe-
tua'. Respecto a Sud-América podremos parodiar aquella frase conesta otra: 'Tendréis socialismo o no viviréis'>a6.
En el modelo teérieo de Álvarez, el soeialismo quedé definido como una
escuela jurídico-social, como un remedio lanzado por los obreros y transmi-
tido a agrupaciones humanas más amplias con el objeto de organizar la vidacolectlva, como rJna ideclcgía ajena a !a que sustentaban católiccs, burgue-
ses, marxistas sectarios y anarquistas. Creía que los €Irores procedían de la
ley, de los códigos políticos, y de la mala administración pública. La moder-
nidad, contraria tanto al despotismo militar imperante como al liberalismo
réúblucionario, debía ir de la mano del socialismo administrativo. <En el
momento en que escribo>, señaló en 1886, (cuatro de los catorce gobema-
dores son militares y la mayoría de los candidatos para las provincias lo son
también>, y el socialismo, por otra parte, era una propuesta conservadora en
relación al individualismo que, con sus fracasos, había <sublevado a las ma-
sas contra la autoridad". Álvarez teorizó acerca del fracaso de la prédica
anti-estatal del <individualismo> y de la iniciativa particular, y comBaró esta
realidad con la continuada exigencia que recibía el Estado de reforzar su
poder con nuevas atribuciones, otorgar subvenciones para obras benéficas,
garantizar e inspeccionar la pureza de los alimentos, y someter a los comer-ciantes a su autoridad. <Si Fourier despertarar> -puntualizó haciendo refe-rencia al autor de la teoría de la asociación de intereses y de la vida en comu-
{6 ÁLVAREZ, Serafin La Crisis de la República Argentina, Buenos Aires. l89l , el
énfasis es mío.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 99
nidad- <verfa a los pueblos americanos caminar frenéticamente hacia elfalansterio>. Dirigiéndose a Peyret, afirmaba:
<La mala fé que ha caracterizado siempre á los individualistas en lapolémica contra los sostenedores de la necesidad de la administra-ción pública, ha hecho que los lectores de diarios tengan horror álos llamados socialistas. Se les considera lisa y llanamente comoasesinos é incendiarios, y se necesita valor en efecto para lucharcontra la corriente en estos dlas en que las huelgas de Norte Améri-ca, Francia y Bélgica y las discusiones en el Parlamento alemánhan hecho comprender, que el mundo político se encuentra en peli-gro de una tansformación. V. Es uno de los culpables de este error..Ser socialista no es ser obrero hambrientoy enfurecido. Esos obrerosno son socialistas, sino en el sentido de que piden solución de pro-blemas que únicamente pueden resolverse con la aplicación denuestras doctrinas esencialmente cons erv ador as>>a1 .
El epígrafe elegido para el presente trabajo, extraído precisamente de las
Notas sobre las Instituciones libres en América, reÍieja ciaramente su prefe-rencia por un "socialismo administrativo" al que consideraba la traducciónde la rearticulación de la burocracia y del Poder Ejecutivo en oposición acualquier tipo de despotismo acompañado de lo que el autor denominaba"caudillaje jurídico". AVarez asoció el "caudillaje" con la arbitrariedad delfuncionario y, desde esta perspectiva, no se alejó demasiado de las ideas dela épocaaE. Weber, por ejemplo, critica¡ía por entonces el <caudillaje políti-co>, propio de demagogos, haciendo referencia a la necesidad estatal de cen-tralizar la administraciónae. En palabras de Álvarez, y en un sentido másrestringido al ámbito representado por el Derecho, el caudillaje jurídico se
vinculaba a la crítica a la arbitrariedad y la comrpción: la influencia delPoder Ejecutivo en el nombramiento de sus empleados que formaban espe-cies de <bandas>> electoralistas, la comrpción del Banco Nacional, la sumi-
ALVAREZ, Serafin Notas..., p. 4, el énfasis es mio, p. 8 y 63.Tal como señalan Noemí Goldman y Ricardo Salvatore, en esta época el término<caudillaje> fue utilizado intensamente <como ínstrumento de recusación politi-ca>. Al igual que el vocablo <caudillejo>, evocab4 €ntre otras cosas, métodosautorita¡ios. Véase GOLDMAN, Noemi y SALVAIORE, Ricardo <Introducción>,en Noemí GOLDMAN y Ricardo SALVATORE (comps.) CaudillismosRioplatenses, Nuevas miradas a unviejo problema,Etdeba, Buenos Aires, 1998,pp.7-29, en particular p. 13.
WEBER, Mar, El político y el científico, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p.87.
47
¿8
l0b : Gabriela Dalla Corte
sión del poderjudicial respecto de los poderes políticos, la irresponsabilidadde los gobernantes por sus actos de gobierno, la destitución de profesorespor decisión de las autoridades políticas. Eran terrenos sobre los cuales sóloel socialismo podía imponer un orden alternativo, esto es, el desarrollo de laadminisración en lugar del autoritarismo, la discrecionalidad y la arbitrarie-dad del gobierno. Igualdad ante la ley, así como garantlas legales frente a la
arbitrariedad, fueron conceptos básicos en su obra, en clara oposición a las
prácticas políticas (corruptasD.
Sus crlticas a una especie de jurisdicción invisible ejercida por el PoderEjecutivo por sobre su par Judicial se deja percibir en los escritos deljuris-consulto al proponer, como contrapartida, el aumento de la auctoril¿s delIuezy la desaparición de las comisiones legislativas. Lejos de actuar comoente regulador, el Congreso estimulaba, en los hechos, la comrpción:
<Lo absurdo de esta organización ha creado para el Ejecutivo lanecesidad de asumir por completo la iniciativa parlamentaria y para
el Congreso Ia de reduci¡ Ia manifestación de su voluntad á votosde confianza ó de censura. Es el Ejecutivo quien presenta los códi-gos ya hechos y pide al Congreso que los sancione á puño cerrado,porque no los entendería, si los leyera, y no podría discutidos yaprobarlos artículo por artículo, por impedlrselo su organizaciónconstitucional. Y con este modus vivendi es con el que se está
consigiendo organizar bien ó mal la administración públicu5o.
Rosario a través de los Ojos del Jurisconsulto:Partidismo versus Independencia del Poder Judicial
Las propuestas de Serafin Álvarez se reiteraron en diversas oportunidadesa lo largo de la canera judicial que comenzó en 1887, cuando (durante un
viaje realizado a la ciudad de Santa Fe) fue presentado al Gobernador José
Gálvez. En esa ocasión, Gáivez le ofreció ocupar el puesto de Juez de Prime-ra Instancia en lo Civil y Comercial de la localidad: Su ascenso fue inmediatoy, dos años después, accedía al cargo de Fiscal de Cámara. Serafin, sin embar-go, prefirió trasladarse a Rosario aceptando una rebaja en sus haberes, dondejuró como Juez de Primera Instancia en lo Civil a fures de noviembre de
I E905 '. La designacién 1o hizo merecedor de la desconfi anza de los oposito-res, quienes llegaron a asaltar su casa destrozando los cristales.
50 ÁLVAREZ. Serafin Notas.... cita de p. 28 y referencias de pp. 10 a 23.
Intelectuales rosarinos entre dos sig/os. - l0l
Este episodio coincidió con una larga y dura controversia mantenida con
Deolindo Muñoz en la década de 1890, a la sazón director del periódicolocal titulado El Municipio. Las disidencias entre ambos personajes públi-cos se desataron a mediados del mes de abril de l89l al editar Muñoz una
nota en su diario, en la cual solicitaba la incorporación de empleados en elJuzgado de Crimen, precisamente a cargo de su contrincante. Es posibleimaginar la presentación de algunos candidatos al despacho del Magistrado.En la noticia, Muñoz consignó, ademiis, que el Juzgado no admitía recomen-
daciones ni solicitaba informes personales, aludiendo de manera indirecta a
los textos que Álvarez había escrito tiempo atrás y que referÍan precisamente
a la necesidad de eliminar la <carta de recomendación> como instrumento de
garantla de la buena conducta del recomendado.Frente a esta intromisión, que Álvarez calificó de grosera, el Magistrado
optó por ordenar la prisión de Muñoz, la retención de su correspondiencia, yel secuestro de la imprenta deldiario El Municipio. Los partidarios de Muñoz,interceptaron los carros policiales que conducían las máquinas y las devol-vieron al local donde funcionaba el periódico52. Muñoz, sin embargo, volvióa arremeter contra Álvarez apodiindolo de <juez literato>, y reeditó en E/Municipio diversos fragmentos de las Nola¡ sobre los Instituciones Libresde América que Álvarez había escrito en un contexto personal, político e
ideológico muy diferente, pero cuyos argumentos críticos iban dirigidos cla-ramente contra la administración pública y, en paficular, contra el Poder
Judicial del cual ahora formaba parte. Afectado en su calidad de Juez, Alvuezdecretó su reclusión y los adeptos de Muñoz organizaron una manifestaciónpopular logrando su liberación.
En este clima, Serafln volvió temporalmente a Santa Fe. Designado miem-bro de la Suprema Corte Provincial, muy pronto se enemistó con sus compa-ñeros de trabajo a quienes acusó de incumplimiento en sus funciones labora-les, y solicitó juicio político contra los miembros del Tribunal. Este conflicto
52
El establecimiento de Serafin Alvarez en la ciudad de Rosario, así como su acep-
tación de cargosjudiciales, estuvo condicionado por el fracaso que sufrió en su
proyecto colonizador en el norte de la provincia y que compensó a nivel subjeti-vo con la pronta edición de La crisis de la República Argentina, otra de sus obraspresentadas, sugestivamente, bajo el calificativo de Propaganda Socialista.Endicho escrito imputó a la incapacidad gubernamental la desvalorización de lapropiedad de la tien4 y a la ideología liberal burguesa la falta de previsión por lasituación de los trabajadores.El conflicto con El Municipio duró aproximadamente dos semanas. Duranto ese
lapso siete editores pasaron por el Diario'. Zenón González, Félix Santa Cruz,Pedro Molin4 Albano Sanchez José Campos, Andrés González y Angel Siánchez.
102 - Gabriela Dalla Corte
lo decidió a renunciar y a. abandonar la administración pública a mediadosdel mes de diciembre de 1892, es decir, poco antes de las fiestas navideñasque, coincidentes cronológicamente con el insoportable calor capitalino,suponlan un duradero letargo en la administración y la consecuente paraliza-ción de la actividad judicial. Nuevamente en la ciudad de Rosario, pretendióejercer la abogacía pero, insatisfecho con el tipo de trabajo desanollado en
los pasillos de los Tribunales, prefirió fundar el Diario El Rosario desdecuyas editoriales, y bajo sugestivos seudónimos, cuestionó ásperamente laadministración judicial. El cierre de esa tribuna en agosto del mismo año lofarzó a regresar en calidad de Camarista al poderjudicial en Santa Fe, peronuevamente aceptó la rebaja de sus emolumentos y se estableció en Rosa¡iopara hacerse cargo del único Juzgado del Crimen de la segunda circunscrip-ción provincial. Estas múltiples ocupaciones le concedieron una amplia vi-sión de la situación del Poder Judicial gracias a la cual supo denunciar laexistencia de <coimas> (utilizando precisamente este término) y el ejerciciode la <abogacía clandestinaD entre los miembros de un aparato como el judi-cial a quienes les estaba vedada dicha práctica. Alvarezhizo esto sabiendoqi.ie podía er¡emistarse con sus superiores jerárquicossr. Pcrr entonces, la ca-racterística del sistema de justicia en Argentina era la gran movilidad de losjueces en un mismo cargo, el gasto que sufrían las partes involucradas en
pieiios, y un procedimiento sinuoso y iargo que soiía acabar cuando se pro-ducía la muerte de alguno de los interesados. Álvarezlleg| a afirmar que en
la casa dejusticia sólo se enriqueclan abogados y procuradores. No es extra-ño leer en los escritos de Avarez la siguiente frase: <La justicia es en todaspartes tardía y prevaricadora y rutinariu.
Profundamente interesado en la organización de los poderes del Estado yde los partidos políticos del país, en 1895 presentó su Proyecto de ley parael Programa de Socialismo en Argentina 4edicado al abogado rosarino David
leñaJa- a través de cuyas páginas propuso notables cambios en torno alDerecho constitucional y administrativo. Presentó el Programa como unadoctrina acorde a la realidad argentina: <lo que no han proclamado lqs Con-gresos socialistas de Europa, y no aparece en el programa adjunto, como laabolición de privilegios, es desde hace muchos años ley escrita en la Repú-blico.
El Programa es un folleto de una veintena de páginas con el que Serafin,relativamente desilusionado con las fórmulas republicanas en vigencia, pre-
'3 ÁLVAREZ, Serafin Notas...,p.37.ta En Santa Fe. Peña escribio "Las serafinadas de Don Serafin", y Álvarez le con-
testó con "Las despeñadas de Peña".
Intelectuales rosarinos entre dos srglos. - 103
tendió lograr la transformación del sistema político y jurldico de la Repribli-ca en Ia que predominaban, según é1, dos partidos tradicionales, el <conser-vadonr y el <reformisto. En una carta dirigida a David Peña puntualizó que
el primero, el Partido Radical, estaba formado por r¡nos quinientos propieta-rios dueños del ochenta por ciento de la producción total del país y de unarenta superior a la de una provincia o municipio. Estos propietarios soñabancon poseer grandes estancias y con reducir los servicios públicos al minimoy rechazaban cualquier tipo de reforma legislativa. El segundo, el PartidoSocialista, sólo creía en la burocratización del Estado y muchos de sus miem-bros estaban de acuerdo con el fraude electoral mientras les permitiese acce-der a los espacios de poder. La crítica al Partido Socialista vigente no se hizoesperar: <¿No representa nuestro actual Partido Radical que pide economlasy elecciones libres al primero de estos partidos? ¿Y no dibuja nuestro Parti-do oficial presente, que pide administración, al segundo?>rs "
Entre las novedades más significativas se encontraba la expresa supre-sión del Congreso y su sustitución por la Asamblea Cívica, una idea presenteya en el Credo, así como la aceptación de la división de poderes, algo queha6ía rechazado expresamente en la mencionada obra escrita en 1873. Enprimer lugar, la Asamblea debfa componerse de varones adultos e instruidos,legitimados por el voto calificado del que estaban excluidos los incapaces,los menores de edad y las mujeres, a quienes Alvareznegó la condición deciudadanos y ciudadauas. La ausencia de los analfabetos en este esquemaencuentra justificativo en la imposibilidad de éstos de <comunicarse á dis-tancia y percibir desde altura las relaciones humanas...y sólo el obrero inte-ligente tiene derecho á la soberanía, el otro es máquinu.
El error del liberalismo, de acuerdo a su criterio, había sido la inclusiónde los analfabetos en la ciudadanía, mientras el socialismo significaba <latransformación de la actual oligarquía de capitalistas en otra más amplia deinteligentesD. Mérito, talento, inteligencia y educación fueron los compo-nentes esenciales que el autor incorporó en su proyecto socialista. A diferen-cia de la obra escrita en 1873, en el Programa faeron aceptados los solterosen calidad de inscriptos como miembros del cuerpo electoral, aunque la fi-gura del diputado quedó subsumida en la del mandatario como representantede un máximo de mil miembros. Alvarezmantuvo, sin embargo, su conven-cimiento de que el ideal electoral era el voto directo a través del "ferrocarril,
55 Carta al Dr. David Peña en ÁLVARE Z, Serafin El Programa del idcialismo en IaRepública Argentina, dingido a David Peña con el Proyecto de Ley para el Par-tido Socialista" Rosario. 1895.
104 - Gabriela Dalla Corte
el telégrafo y la prensa diaria, que permiten discutir y votar á la distancia,con la comodidad que puede ofrecer un recinto parlamentario"só.
.
<El sistema del voto directo no es novedad no ensayadá, puesto que
rige para el funcionamiento de las sociedades arlónimas y demáspersonas jurldicas sancionado por el Código y no reclamado hasta
hoy. Hay muchas de estas sociedades de más de cincuenta mil ac-
cionistas, que manejan.fondos mayores que los de muchas nacio-r€s; Eri la historia, es el cabildo abierto de las ciudades españolas
en América, á que se debe la independencia, el comicio romano, laasamblea del campo de Marte, la consulta al pueblo de la constitu-ción suiza"57.
En primer tugar, en su Programatanto el funcionamiento real y cotidianode la Asamblea como el registro de los inscriptos, el enlace de los mismos yel recuento de votos, quedaron en manos de una Oficina permanente cuyaexistencia estabajustificada por la ausencia de la deliberación oral y su re-emplazo por la votación escrita de los proyectos legislativos. En segundolugar, el Poder Ejecutivo quedó compuesto de cinco funcionarios reelegi-bles cuya duración en el cargo era de diez años y, en rlltimo término, aseguró
al Poder Judicial un lugar central, autónomo e independiente de los otrosdos. Así, la administración de justicia podía ser ejercida por dos tipos de
Jueces, uno de lnstrucción y otro de Sentencia, Criminal Civil y Comercial,lo que supuso una transformación evidente en relación a su primer proyectodoctrinario que negaba la pertinencia del Juzgado civil y establecía la cons-titución de un Juzgado único. En relación a la jerarquía judicial, también ensu obra de 1895 merecen un lugar la Cámara de Apelaciones y la Corte Su-prema, y estií reconocida en esta última la atribución de r<juzgar a los jueces
por faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones>. La institución del jura-do, si bien es mencionada en el modelo administrativo y constitucional de
I 873, está ausente en el Programa: Álvarezconsideraba que no era necesa-ria en América5E.
Luego de jubilarse en el Poder judicial en 1904, Álvarez continuó publi-cando, esta vez en periódicos y revistas especializadas en Derecho y en Ciencias
56
57
58
ÁlVenE| Serafin El Programa, pp. I 7 y 20; ÁLVAREZ, Serafin Programa de
un curso complementario de moral privada para uso de educadores, dirigido a
Luis Calderón, Rafael Uria Ed., Rosario, 1903. p. l7 y l3; Cuestiones, p.36.Ál-veReZ, Serafin EI programa del socialismo, p. 19.
ÁlVenEZ, Serafin Notas..., pp. 134-135: El programa del socialisno.p.g.
Intelectuales rosarinos entre dos srglos. - 105
Políticas. A mediados del año siguiente editó en El Nacionat un artículobásicamente jurídico en el que se refirió a la necesidad de la formación del
Colegio de Abogados como ente de tipo gremial y asociativo para nuclear a
los letados y reglar la actividad. Quizás porque pensaba que ya nadie leerfa
sus escritos, asumió un estilo extremadamente sintético y, alejado de la ges-
tión judicial, editó un Cuestionario para un estudio sobre orientación moralcuya propuesta fue eludir la alabanza, la superioridad de las personas y ladifamación como única manera de destruir a los oponentes. Para ello, creó la
<Liga contra la difamación> y se abocó a la confección de sus Estatutoste ,demostrando con este ensayo que crefa en el sistema judicial, pero que esta-
ba más convencido de que la solidaridad en las relaciones humanas podlaconseguirse a través de la resolución de conflictos en ámbitos extra-judicia-les. Fue la culminación personal de un proyecto colectivo que inició en 1880
cuando, junto a Calzada, intentó hacer circular la Revista de los Tribunalesen la capital del país.
Durante la Primera Guerra Mundial publicó enla Revista Argentina de
Ciencias Políticasn un escrito titulado <Críticas y observaciones>, en el que
volvió a referi¡se al socialismo y a la formulación de reglas para resolver elproblema social tomando en consideración el derecho al trabajo y la asocia-
ción de las personas capaces. Se opuso a los partidos políticos que eran, para
é1, sólo una <cooperativa mercantil> con la cual intercambiar votos por em-pleos públicos y concesiones fiscales6r . Para Álvarez, la orientación moral yla paz democrática no podían ponerse en juego por ninguna decisión de losgobiernos, muchas veces enweltos en guerras y conflictos que no beneficia-ban a la sociedad civil. Cuando la Guerra llegó a su fn, volvió a editar un
artículo en la misma Revista acerca de las aspiraciones legislativas en época
ÁI-VenfZ, Serafin Cuestíonario para un estudio sobre orientación moral. Te-
sis: eludír la alabanza, Imprenta Juan Bautista Alberdi, Rosario, 1910. El origi-nal, conservado en la Biblioteca Argentina <Dr. Juan Áluarea de Rosario, con-tiene anotaciones aclaratorias efectuadas por el propio Serafin Ávarez. Véase
también ÁlVanpZ Juan, Wda de Sera/ín Álvorez, 1935.La publicación se inicia con la interesante apostilla <publicar...ideas> extraidadel A¡t. 14 de la Constitución Nacional. Era una via de publicación de diversostemas, todos vinculados al Derecho, pero en relación a la Historia la EconomíaPolítica, la Sociología, la Educación.Á.I.VenEZ, Serafin <Críticas y observaciones>, en Revrsfa Argentina de Cien-cias Políticas (Derecho Administrativo, Economía Política, Sociología, Histo-riay Educaciór), ndada por Rodolfo Rivarola" Tomo XI, Buenos Aires, 1915,pp. 33-37.
106 - Gabriela Dalla Corte
de paz democrática y afirmó que los códigos de vida debían contemplar la
inclusión de la técnica, la lógica y la higiene, cualquier ley del congreso que
fuese en contra de estos principios podía ser derogada, no sólo por el Con-
gresb, sino también por cualquierjuez en los casos concretos, señal de que la
creación jurídica no sólo quedaba en manos de los poderes políticos, como
es el ideal del iuspositiuismo, sino del judicial.La obra de Serafin ÁWarezque más se conoce, sin embargo, es Cuestio-
nes sociológicas, aparecida en el año 19 16 debido al interés demostrado por
su hijo Juan, quien buscaba construir un aura de talento y de mérito en torno
a su padre. Dificilmente Serafin hubiese elegido un título semejante para
aglutinar su dispersa producciÓn literaria, pero por entonces el vocablo <so-
ciologiu resultaba mucho más sugerente para las intenciones de Juan que la
palabra <moral>. En la compilación, Juan Alvarcz seleccionó los textos me-
nos comprometedores de las publicaciones de su padre, y omitió piirrafos
enteros dedicados a la religión con la finalidad de ocultar su ateísmo, una
opción ideológica que en más de una ocasión le reportó a Serafin la exclu-
sión de importantes cargos públicos por su negativa a prestarjuramento ante
Diosó2. Juan no queria sufrir en carne propia esa arbitrarieciaci aunque, a pe-
sar de sus esfuerzos, se vio sometido a mediados del siglo XX al ostracismo
político.
Reflexiones finales: la Desilusión y la Guerra
Resulta dificultoso rastrear las matrices del pensamiento socialista de
serafín Alvareza paltir de la exégesis de sus discursos, y ello en virtud de su
oscilación entre el socialismo utópico, la aceptación de ciertos lineamientos
positivistas, y su apelación a la idea del <credo> como religión positiva
comtiana. Es factible comprobar, sin embargo, la importancia que concedió
al Derecho administrativo como respuesta a la existencia de necesidades
humanas insatisfechas a través de la actividad individual. El principio jurídi-
co qu€ sustentó este ideal fue que.<la sociedad, en vez de ametrallar, debe
preveD) con la finalidad de dar solución al problema que ocupaba a los inte-
lectuales de su época a ambos lados del Atlántico: [a <cuestión social>6r.
ÁLVengZ, Serafin <Aspiraciones legislativas para después de la guerra (paz
democrática)u ,en Revisla Argenti.na de ciencias Políticas, Año IX, Tomo XVII,Buenos Aires, 1919, p.471.Á¡-vaRgz, Serafin E/ Credo.... referencias de pp. 55. 85. 144.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 107
Desde esta perspectiva, interesa señalar ciertas conexiones con el pensa-
miento español, en especial con las líneas del socialismo y del <regene-
racionismo> peninsular del último cuarto del siglo XIX.En el año 1986, más de un siglo después de la primera edición delCredo
de una religión nueva, José Esteban prologó una segunda edición de la obra,y decidió incorporarla a la colección titulada (Biblioteca Regeneracionistar>,dedicada a los intelectuales españoles que en el último cuarto del siglo XIXse interesaron por redefinir los destinos de una nación que veía desaparecera pasos agigantados los últimos vestigios de su poder inrporials. Estebanpriorizó las ideas que caracterizaron a los intelectuales preocupadoe por lasuerte de España, esto es, el interés por la patria, y adujo que Álvarez habfa
intentado fundar un <código moral> aplicando los principios que hacen a
una <religión renovada), un ideal que aglutinó a una variada gama de inte-lectuales de fines del siglo XIX y principios del XX. Fermín Solana, por su
parte, puntualizó que, de haber sido Álvarez escuchado en su prédica socia-lista, la península se hubiese ahorrado <<muchos quebraderos de cabeza>65 .
Después de jubilado, Serafin Alvarez continuó cuestionando fuertemen-te a los jueces calificándolos de vagcs, rutinarios, malhechores y partidariosque servían a quien les hubiesen conducido al puesto6. Muchas veces se
quejó de que losjueces eran hijos del partidismo en lugar de ser representan-
ies neuirales del poderjudicialfT. No debe exü'tu"rarrros que, corr todos estos
vaivenes personales y profesionales, la familia careciese de una casa propia.<Si se nos educó para el magisterio, si creimos en la verdad de nuestra mi-sión, y por casualidad hemos hecho sin dinero y sin influencia el viage de lavida, tan felizrnente como cualquiera otro, que haya visto mas claro, no com-prendo por qué, después del peligro hemos de senti¡ terror, porque nos faltelo que no hemos tenido nunca>'68. Dado que Serafín rechazaba la posesión
de bienes patrimoniales, fue Clemente, el hijo mayor consolidado como médico
Sobre esta tradición véase especialmente MACÍAS PICAVEA" Ricardo El pro-blema nacional, Nota preliminar por Federico Sainz de Robles, Instituto de Es-
tudios de Adn¡inistración local, Colección Administración y Ciudadano, Ma-drid, 1979, l"ed. 1899.
MACÍAS PICAVEA, Ricardo El problema nacional (hechos, causas y reme-
dios), Introducción, enlaces y notas de Fermín Solana, Seminarios y Ediciones,Madrid, 1972, edición que altera la mencionada en nota anterior.ÁfVeRpZ, Serafin Cuestiones..., p. 13.ÁlVenpZ, Serafin Programa de un curso..., p. 13.
ÁlVenEZ, Serafin Notas...,p. 142.
ó6
6''
68
108 - Gabriela Dalla Corte
en la ciudad porntari4 quien adquirió una casa y se la cedió para que pasara
los últimos años de su vida, hasta que falleció en 19246e '
Desde su primer libro, el credo de una religión nueva, bases de un pro-
yecto de Refirma social,fies temas le interesaron profundamente' En primer
iugar, la organización de la esfera administrativa estatal en un marco de sim-
pli'cidad burocrática. En segundo lugar, la constitución de un sistema jurídi-
co penal basado en el concepto de pena como reforma y regeneración, y no
como castigo al delincuente. Por riltimo, la defrnición de un nuevo Derecho
de familia,-que Álvarez consideraba la base de la sociedad y del Derecho
penal. Pero éstos no fueron los únicos logros del jurisconsulto' Fue escritor y
juez de crimen; fue un crítico de la administración de justicia en Argentina al
ii.*po que se desempeñaba como camarista. Participó del ideal socialista
mientras afrmaba su independencia y autonomía de todo partido político.
su actividad como jurisconsulto no le privó de editar el periódico El Rosa-
rio, desde el cual cuestionó firmemente al aparato judicial e informó a la
poúlación de los dictámenes de los Juzgados locales. Su rol como magistra-
io se nio condicionado por la tensa relación que mantuvo con el director de
El bítiiiicipio, a quier, llegó a encarcelar y acusar de injurias. En una de sus
últimas obras afrrmó queie había dedicado a escribir para tomar partido en
la polémica mantenida por reformistas y conservadores en relación a la elec-
cién ciei mejor momenio para reciactar leyes, una tarea que, como hace años
demostró José Luis Romero, caracterizó la producción intelectual de la ma-
yoría de los profesionales liberales de su épocam. Áluarez, sin embargo,
solo pretendía que sus obras tuviesen una función pedagógica porque estaba
convencido de que las leyes, por sí mismas, no pueden modificar la convi-
vencia humana, esta última más necesitada de ideales socialistasTr .
A pesar de la importancia teórica de su pensamiento, pero quizá debido a
su preiensión de mantenerse siempre por fuera de los tentáculos de un siste-
ma politico al que prefrrió criticar incansablemente, Álvarez continúa siendo
uno d* los juristai menos conocido de la vida judicial argentina de finales
del siglo XIX y principios de la centuria siguiente, y, también, uno.,de los
más cónfovertidos dei tiempo que le tocó vivir72. Por ello, la intención de
70
7t
12
Véase la carta escrita por Serafin Álvareza Pedro Soto Henera, de Tandil, en la
que se refiere a su carencia de bienes y de patrimonio personal. en ÁLVARpZ,
Juan Vida.
ROMERO, José Luis El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del
siglo XX, Fondo de Cultura Económica, México. 1965'
ÁlvnnfZ. Serafin Cuestiones .., pp' 3 y 20.
Alvarezmereció una reseña biográdca por parte de GONZÁLpZ, Elda <Serafin
Intelectuales rosarinos entre dos srglos. - 109
este estudio ha sido seguir la trayectoria de la doctrina de este intelectual que
acompañó la estructuración del sistemajudicial tanto a nivel nacional comolocal. El propósito que me ha guiado se justifica por la percepción de que
Serafin Álvarez observé la realidad que lo rodeaba proñrndamente influenciadopor los preceptos jurldicos, que se fundó en ellos a la hora de interpretar lasrelaciones sociales, y que la carga nonnativa le hizo privilegiar temas comola familia, el derecho, la redefrnición de los vlnculos de parentesco, el pro-blema de la propiedad y de la herencia, el rol del conhato y del estatus, y ladefinición de los poderes del Estado.
ÁIvarean, enAnuario del Instüuto de Investigaciones Históricas. Rosario, AñoII, No 2, 1957. También CALZADA, Rafael Z¿ Patria de Colón,Buenos Aires,1920; CALZAD{ Rafael <Cincuenta años de Améric4 Notas autobiográfrcas>en Obras completas, vol. IV, Buenos Aires, 1926. CUTOLO, Vicente ff¡¡¿vodiccionario Biográfico Argentino (l 750- I 9 jOl, Ed. Elche, Buenos Aires, Tomol, 1975. HAYES, Graciela <Un proyecto político para la Argentina en la obra deun pensador español de fin de siglo: el Programa del Socialismo en la Argentin4del Dr. Serafin Álvarea, SOLAR Estudios Latinoamericanos, Revtifa de la So-ciedad latinoamericana de Estudios sobre América Latinay el Caribe, SecciónChilena, Santiago de Chile, 1997.
ll0 Intelectuales rosarinos entre dos srg/os. - I I I
Un espacio judicial para el derecho natural:Doctrina y sentencias en el contexto
de formación del Estado'
Gabriela DALLA CORTE
ntroducción
En la actualidad estamos acostumbrados a concebir el Dere-cho en términos de sístema autorreferenciado y codificado,
emergente en primer lugar del Poder polltico legislativo y sólo subsidiaria-mente de la doctrina y jurisprudencia. Representando el realismo jurÍdico,Olivecrona ha señalado que existen diversas maneras de establecer normas:la principal es la vla legislativa, pero también pueden establecerse nornas en
el sistema jurídico a través del Derecho consuetudinario y del Derechojurisprudencial, a pesar de que haya quienes, desde el más puro Positivismojurídico (iwpositivisma), nieguen esta posibilidad2. Sin embargo, cuando que-
remos descubrir la lógica jurídica lo hacemos acudiendo de manera directa ala normas expuestas disciplinada y sistemáiicamente en la legislación, la vlamás breve y simple para conseguir las soluciones a nuesiras preguntas sobreel ejercicio del control y el desarrollo de la dinámica social. Dejamos de
Iado, efectivamente, las otras maneras en que se crea y ejerce el Derecho,esto es, vías extra-jurisdiccionales, precedentesjudiciales, prácticas consue-fudinarias, doctrina, porque, en apariencia, estas otras fuentes carecen de lacaracterística fundamental que buscamos en el Derecho: su derivación de laautoridad soberana y legítima, de la voluntad del legislador, del ámbito que
el ordenamiento jurídico reputa como idóneo. No en una casualidad que,como escribió Pío Caroni, la época de ia legislación haya sido también la de
la codificación y del <estatalismo>r, ya que las dos primeras necesitaban deun aparato coercitivo para imponer sus tentáculos de manera uniformer.
Este trabajo ha sido editado con anterioridad por la Revista Signos Históricos,D€partamento de Filosofia de la Unidad laapalapade la Universidad AutónomaMetropolítanq México.OLMCRONA, Karl El Derecho como hecho. La estuctura del ordenamientojurídico, Labor, Barcelona, t980, p.89 y 104.CARONI, Pío Lecciones catalanas sobre la Historia de Ia Codificación, Mar-cial Pons, Madrid, 1996, p" 59.
I l2 - Gabriela Dalla Corte
Al concebir al Derecho como un fenómeno social fáctico, es decir, desde
un realismo inserto en el iuspositivismo pero más vinculado al paradigma de
Llewelyn y de Hoebel, el escandinavo Karl olivecrona ha podido incorporar
nuevas dimensiones de análisis mediante las analogías con el common lqw.
Afirma olivecrona que, cuando se habla del soberano, se piensa en el Dere-
cho gstatutario, desconociendo que en la Commonwealth, por ejemplo, el
sistemajurídico no se basa en la legislación sino en el (caso precedente)) que
funciona como regla deducida por los juristas en base a la resolución de
casos y aplicable a futuro. En este sistema, el término Derecho, como ya
apuntaba Bentham, adquiere un campo de aplicación amplio para incluirexpresiones de voluntad provenientes de diversas instancias, es decir, órde-
nes judiciales, militares, ejecutivas, familiares, patronalesa. Desoyendo,es-
tos importantes aportes, y aun coincidiendo en el rechazo al iuspositivismo
en nuestra vida cotidiana, caemos fácilmente en sus redes a la hora de acer-
carnos a tos documentos históricos y contrastarlos lisa y llanamente con las
disposiciones legales buscando su corunensurabilidad.Una extensa tradición historiográfica, por otro lado, se centra en el estu-
dio de las instituciones carcelarias como fase de aplicación de penas, y en
los juicios y procesos penales como documentos históricos, pero desdibuja
el significado de las prácticas jurídicas en sí mismas y el universo intelec-
tua! articulado en la jurisprudencia y la doctrina'. Acostumbrados a estu-
diar la codificación positiva como expresión autorreferenciada, no es usual
encontrar estudios que se centren én la caracterización del pensamiento de
' OLIVECRONA; Karl El Derecho como hecho-.-. p.34.5 VILAR. Pierre <Historia del Derecho, Historia total)), en Economía, Derecho e
Hisroria, Ariel, Barcelona, 1983; GINZBURG. Carlo <Pruebas y posibilidades'
En los márgen esde E! Regreso de Martín Cuerre de Natalie Zemon Davis, Postfacio
de carlo Guinzburg a su obra>. Cuadernos de Historia Moderna L Editorial
Biblos. 19891 ROBBERT. Philippe y LEVY René <Historia y cuestión penal>,
en Rev¡sfa Historia social no ó. invierno. 1990; MELOSSI. Darío y PAV.IRINI.
Mqssimo Cárcel yfábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos xl'l-I7Xi, Siglo XXI editores. Barcelona. 1987r FOUCAULT. Michel La verdad y
lasformas juridicas,Gedisa Editorial. Barcelona. 1991. Rusche y Kirchheimer.
Pena. 1984r RUSCHE. G. y KIRCHHEIMER. C)uo Penay estructura social.
F.dirorial 'femis. Bogotá" 1984. Agradezco al Dr. Ricardo Falcón el haberme
señalado esta bibliografia. SALVAI'ORE. Ricardo <Criminology. prison retbrm
and the Buenos Aircs working classD. en Journal of lnterdisciplinar,- Historv,
XXlll:2 (Autumm). 1992. pp. 2'19-299: ZEMON DAVIS- Natalie Il Ritorno di
l4artin Guerre. [Jn caso di dopia idenlitd nella f'rancia del cinquecenlo. Einaudi.
lbrino. 1984.
Intelectuales rosarinos entre dos sig/os. - ll3
quienes dieron cuerpo a la codificación. Como consecuencia, escasos tra-bajos insisten en las biografias de los intelectuales que diseñaron la norma-tiva6. El presente articulo estudia la doctrina de un jurisconsulto español,
Serafin Alvarez, que se exilió a Argentina en 1873 en el contexto de lacrisis del sistema político republicano español. Mi intención es comprendersus propuestas en torno a la redefinición del sistema judicial, del significa-do del Derecho y de la orientación de la administración pública en el marco
de [a modernización estatal. Induzco ciertas llneas interpretativas a partirdel análisis de una de las sentencias penales que redactó durante diez afios
de continuado ejercicio del puesto de Magistrado en el Juzgado de Senten-
cias de la ciudad de Rosario, en Argentina. Del conjunto de sentencias que
dictó como Juez del Crimen, estudio de manera particular un caso que so-
bresale por su signiñcatividad, el homicidio de la maestra Aquilina Vidalde Brus a fines del siglo XIX. A través de la exégesis de sus escritos dogmá-
ticos, asi como de Ia contrastación con la jurisprudencia, analizo la maneraen que Álvarez fundó su particular construcción del aparato jurldico en base
a su adhesión a la tradición <iusnaturalisto) en el contexto de la definiciónpositiva del Estado.
Iuspos itivismo - Iusnatu ralismo
Este tema permite abrir nuevos horizontes reflexivos sobre la articula-ción de la sociedad civil y el Estado en la doctrina de Álvarez, pero tambiénreplantear la analogía a la que estamos habituados, esto es, considerar alDerecho y al Estado como la misma cosa. Sobre estos problemas quierohacer un breve paréntesis de tipo teórico basiíndome en especial en una obraque considero cenffal para discutir sobre las corrientesjurldicas de los últi-mos dos siglos, me refiero a EI Positivismo Jurídico de Norberto Bobbio. Enel pensamiento jurídico occidental, señala Bobbio, ha primado la distinciónentre el Derecho positivo y el natural, una dicotomla ya presente en el capí-tulo VII del Libro Y dela ÉticaaNicómaco:-€nel que Aristóteles presenta
a la justicia política en sus dos vertientes, la natural y la legal, la primera nosujeta al parecer humano, y la segunda establecida y prescrita por este últi-mo-- y que persiste hasta finales del siglo XVIIL Durante este extenso lapsotemporal no existió una idea de superioridad por parte de uno de los dos
u TOMÁS Y VALIENTE, Francisco Códigos y Cowtituciones (1808-t 978), AlianzaUniversidad, Madrid, 1989.
ll4 - Gabriela Dalla Corte
tipos de Derecho cuyas diferencias, sin embargo, eran significativas. La mfuimportante es quizás la vinculada con su grado de mutabilidad y su capaci-dad de aplicación. En este sentido, a diferencia del Derecho positivo, el De-recho natural sería inmutable y universal en el tiempo y en el espacio. Bobbiomenciona otros criterios de distinción, uno relacionado con la fuente delDerecho, es decir, el origen en la naturaleza o en la potestad del pueblo, yotro con su posibilidad de aprehensión, esto es, la razón en el caso del Dere-cho natural y el conocimiento a través de la declaración de voluntad de unaautoridad legítima en el caso del Derecho positivo. La valoración del Dere-cho positivo como una esfera superior a la del Derecho natural coincidió conla consolidación de la modernidad de la mano de las monarquías absolutas ycon la formación de los Estados. Por obra del iuspositivisrao, entonces, todoel Derecho queda reducido a Derecho positivo, esto es, al ámbito normadopor la autoridad competente y legítima, el Legislador, dependiente de unórgano monopolizador de la producción jurídica, el EstadoT.
La concepción iusnaturalisfa, si bien ha perdido cierta fuerza, no ha
desaparecido de la reflexión sobre el Derecho. Esta pervivencia se presentaclara pero intermitentemente en la obra de Álvarez. El ordenamiento jurídi-co era para él un simple conjunto de reglas factibles de ser utilizadas por elJusT
-u¡ postulado contra el que se ha resistido el Derecho positivo--- en
G.-^:A- J- ^-i-^:^:^- o^,.i+^ci.,^^.,,{^ l^ -^-Á- --^^:^- l^t h^-^^L^ -^+,,-^lrurrv¡vrr qw p¡ ¡rrwrp¡vJ lYur!q!¡ vvJ J uv ¡o r 4¿vrr, P¡ vP¡v¡ u9¡ vvr vv¡tv lt4!ut 4¡.
El rechazo de Álvarez hacia el Derecho positivo escondía, en realidad, su
opinión de que no era el Estado quien debía hacer frente al ejercicio de lajusticia, a pesar de que la intención centralizadora del Estado moderno ysoberano habia sido proceder contra la libertad del juez y contra su facultadde resolver las controversias en base a su criterio. Quizás por ello se intere-só más por definir en su doctrina el aparato judicial que el legislativo y elejecutivo.
La simpatía de Álvarez hacia el iusnaturalismo, hacia un Derecho supe-rior al proveniente del Legislador y emergente de la casuística jurisdiccio-nal, encontró fundamento en su creencia en la trascendencia del De{echointernacional por sobre el Derecho estatal-nacional. De esa manera, se hizoeco de la tradicional división entre eljur gentium y el jus civile, y propusoeliminar a este último y a sus titulares. <Es necesario tirar por tierra todo ese
casuismo que se llama procedimiento civil con sus plazos y sus dilaciones,
? BOBBIO. Norberto El positivismo jurídico. Lect'iones de JilosoJía del Derecho.Debate. Madrid. 1993. pp. 35-42.
Intelectuales rosarinos entre dos.rrglos. - I l5
con sus fórmulas y sus gastos, anchas puertas por donde entra triunfante lamala fé en la vido8.
Es indudable que, desde esta perspectiva, nuestro autor rechazó indirec-tamente el progresivo afianzamiento del Estado moderno y su reclamo demonopolizar eljus puniendi al proponer, en contrapartida, la creación de la<infrajusticia>. Su solución era abandonar delitos de estupro, injurias y heri-das, y no sólo conflictos patrimoniales, a la aveniencia de las partes en con-traposición a la creciente intervención pública y administrativae. Pero, a pe-sar de proponer la existencia de árbitros, Álvarez no cayó en la trampa decreer en la necesidad de un jus proprirz, diferente al común, e inherente agupos o instituciones sociales determinadas de la sociedad civil, cofres-pondiente al corporativismo caracterizado por sus tribunales particularesdurante el Antiguo Régimenro. Las razones de esta altemativa extrajudicialde concordia privada deben ser buscadas en el tipo de mentalidad colectivaque aún pretendía conservar en los límites de la privacidad la tasación deldaño y del deshonor y el miedo a la vergüenza priblica, en especial en loscasos en que sejugaba el honor de las mujeres.
El modelo de organización adminisnativa alcanzó al ámbito del Derechopenal y procedimental. Sus críticas se hicieron extensivas al rol del Magis-trado, figu¡a muy cuestionada por la literatura peninsular. <Dios en la tie-rrar>, el Juez era la encarnación de unajusticia inflexible que aplicaba presi-dio con completa tranquilidad de conciencia. <No es posible que nadie con-sidere como única fórmula del equilibrio social esa lucha del juez que ace-cha al reo como acecha una bestia cazadora,que le sorprende, que a veces leengaña y le exÍavíq y oüas parece gozarse en su confusióu. El juez queÁlvarez tenía en mente no era un mero exégeta de las leyes elaboradas por elLegislador, sino una persona con amplia libertad y creatividad legislativa, un
ÁLVAREZ, Serafin El Credo de una religión nueva, bases de un proyecto deReformasocial, Imprentade M. G. Hernándea Madrid. 1873, p.212. Reprodu-cida parcialmente en ÁLVAREZ, Serafin, Cuestiones sociológicas,Juan RoldanEd., Buenos Aires, 1916, pp.225-281. También véase la edición del Credo.. alcuidado de José Esteban, Biblioteca Regeneracionist4 Fundación Banco Exte-rior, Madrid, 1987, pp. 128-129.BAZÁN DÍAZ, Iñaki Delincuencia y criminalidad en el País Vasco en la transi-ción de la Edad Media a la Moderna, Departamento del Interior del Gobiernodel País Vasco, Bilbao, 1995, p. 72.DALLA CORTE, Gabriela Viday muerte de una aventura en el Río de la Plata,Jaíme Alsina i Verjés, I 7 7 0/ I 83 6. Historia, Derecho y familia e n la dísolucióndel orden colonial, Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, Barcelona I 999.
l0
I l6 - Gabriela Dalla Corte
juez criminal que, desde la casuística, pudiese romper con la hegemonía delDerecho positivo. ¿Cuál era el procedimiento judicial generado a partir de
un Juez con capacidad dejurisdictio, esto es, en el pleno ejercicio de <decirel derecho>? Luego de escuchar la sentencia formulada por eljurado, Álvarezimaginó a un Magisfiado al que se le abrían dos posibilidades, es decir, laaplicación de prisión indefinida al culpable o la fijación de una multaindemnizatoria por el daño causado por este último. Frente el modelo judi-cial imperante,caracterizado por Ia presencia de lajerarquíajudicial, la ca-
sación no encontró lugar en el <croquis estatal¡r de Álvarez. El ideal de este
modelo era la simplicidad procedimental, una de las continuas demandasque, como todos sabemos, se ha hecho al poderjudicial emergente del siste-ma codificado continental a lo largo de los dos últimos siglos. Latzreadelalegislación, por ende, era limitar la arbitrariedad de los Magistrados impo-niéndoles un marco de acción seguro para garaúizar los derechos de losciudadanos¡r . Pero es importante señalar que, al mismo tiempo, su prédicafue la plena libertad de los jueces en sus propios juzgados, siempre y cuandohubiesen sido elegidos democráticamente.
La trayectoria ideológica y política del juez nos present¿ a un hombreque en todo momento bregó por la transformación del orden social y por larecuperación de costumbres que aparecían rigidizadas por la propia consoli-dación de! Derecho. Su apoyo a la educación laica, sus crfticas a !a religióny sus ideas socialistas se acompañaron de una formación intelectual basadaen los postulados positivistas y en la defensa de la ciencia y de la raz6n. Ladoctrina que seguía Serafin AVarez fue representativa de una época, perotambién determinó la indole de sus sentencias penales cuando €stuvo en jue-go la vida familiar. Durante sus años de permanencia como Magistrado acargo del único Juzgado de Sentencias de los Tribunales Provinciales de
Rosario, Serafin dictó numerosos fallos en los que expuso sus ideas acerca
del Derecho privado y, específicamente, del Derecho de familia, y que per-miten contrastar los argumentos vefidos en su doctrina permeada por una
clara preferencia por algunos de los componentes del Derecho Natural.
" ÁLVAIIEZ, Serafin La teoría moral del socialísno, Imprenta la Elegancia. San-ta Fe, 1897, p. 15.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - ll7
El juez, las Mujeres y la Familia
Llegada a ese punto del relato, quiero detenerme para reflexionar acercade las interpretaciones vertidas por Serafin Álvarez en el transcurso de uncaso judicial que llegó a sus manos mientras actuaba como Juez del crimenen la ciudad. En el año 1898, poco después de editar su Teoría moral delsocialismo, un sonado homicidio provocó la exagerada atención por parte de
la prensa local: la conocida docente y poetisa Aquilina Vidal había sido ase-
sinada por su hermano, Jaime, quien la había acusado de cometer adulterio,de atentar contra el honor de su esposo, un enigmático y deslucido SeñorBrus, y de constituir una mancha para la familiar2. La sentencia redactadapor Álvarez puede ser fácilmente localizable en los liáros de Sentencias de
los Tribunales de Rosario y ayuda a dibujar un fresco de la sociedad, de loshombres y de las mujeres, porque busca en las conflictivas relaciones perso-
nales la causa de los dramas sociales. I I '
El estallido del conflicto familiar se produjo en la casa en la que vivíaAquilina una tarde en que su hermano la increpó, hiriéndola primero con uncepillo y disparándole luego a quemarropa. Jaime se entregó inmediatamen-te a las autoridades policiales y confesó abiertamente el crimen. En ningúnmomento intentó excusar su actitud, lo que le valió cierta condescendenciapor parte de los funcionarios. Pasaelas las primeras averiguaciones y perita-jes, y pasada también la sorpresa ciudadana y periodística, el Fiscal encua-dró la causa en los preceptos del Art. 95 del capítulo dedicado a los Homici-dios, en tanto delitos contra las personas, regulados por el Código Penalvigente. El artículo 95 iba dirigido sólo a quien <mata a otro)), mientras queel número 94 sí regulaba el homicidio efectuado por <el que a sabiendas
mata a su padre, madre o hijo, legítimo o natural, o a cualquier otro ascen-
diente, descendiente o a su cónyuge>. Llamativamente, habiendo insertadoel homicidio en el articulado más general, el Fiscal no tipificó el hecho en
función del inciso primero, que establecía la pena de muerte del acusado sise demostraba la existencia de alevosía, sino en el segundo, que hacía alu-sión a la existencia de cücunstancias atenuantes. Aludiendo a que Jaime ha-
12 A¡chivos de los Tribunales Provinciales de Rosario (ATPR), Libros del Juzgadode Sentencias acargo del Dr. Serafin Álvarez, Sentencia número 16, Jaime Vidal,Homicidio de Aquilina Vidal de Brus, 03/04/1899. La documentación referentea estos libros en: Libros del Juzgado del Crimen: 16110/1893 al 03/09/1895;Emilio Zabala y Manuel Véliz Secretarios. 0ói09l1895 al 3ll03/1898 31103/1898 al Q9/12/1898; t0/t21t898 al tt/0211900l l2/02/l9OO al 04/0811902:06/08/1902 al06/1211905.
I l8 - Gabriela Dalla Corte
bía actuado bajo los efectos del furor, el Fiscal pudo solicitar la pena depresidio por tiempo indeterminado, liberando a Jaime de la muerte. Tambiénolvidó los preceptos del Art. 84 que fijaba las condiciones de agravación delas penas, especialmente su inciso décimo que establecfa una pena mayor sise probaba el abuso de la <superioridad por edad, fuerza o sexo>, asl comosu inciso primero que contemplaba el caso de <ser el agraviado ascendiente,descendiente, cónyuge, hermano o afin en los mismos grados del ofenson>.
Es evidente que, ya en esta instancia acusativa, la pretensión fue perdo-nar o disminuir la responsabilidad de Jaime Vidal. Contrariando la decisióndel Fiscal, el Defensor amparó su pedido de absolución considerando que su
defendido había obrado con perturbación de su inteligencia. De acuerdo alArt. 8l primer inciso del Código Penal, era posible la eximición completa depena en caso de estado de locura, sonambulismo, imbecilidad absoluta obeodez completa e involuntariar3. El requisito final era que el homicida hu-biese resuelto y consumado el hecho en una perturbación cualquiera de lossentidos o de su inteligencia, no imputable a é1, y durante el cual no hubiesetenido conciencia de la criminalidad del acto. Para colmo de males, las prue-bas sólo se levantaron por orden del iuea del Fiscal y del Defensor, pero nohubo ningún pedido expreso de la familia de Aquilina. Du¡ante el proceso,las partes ni siquiera comparecieron porque buscaron resguardar el anoni-maio. La iamiiia, amenazacia en su integridad y en sus secretos, prefirió oivi-dar el homicidio y también a Aquilina.
Esta causa dio lugar a una de las sentencias más sugestivas dictadas porun Juez que gustaba fundar sus condenas no sólo en las pruebas recolectadasdurante el proceso, sino en sus propias concepciones sobre las relacioneshumanas, combinando certeramente el interés por los aspectos más positivosy por las reflexiones más subjetivas. El fallo comienza centrándose en lascausas que pudieron llevar a Jaime Vidal, un español soltero con un impor-tante cargo en la Aduana de Rosario, a matar a Aquilina. Las razones, era de
esperar, debían buscarse en la historia familiar. <El procesado era hennanomayor de Doña Aquilina y se encontraba con facultades paternales so[re ellapor las circunstancias en que se había desarrollado la vida de ellos en elhogar común, cuando vivían los padres y Jaime atendia con su trabajo elsostenimiento de todos>. Con este supuesto, ya de por sl exculpatorio, Sera-fin continúa afirmando que la diferencia de edad de ambos era tan importan-te que explica la actitud tomada por Vidal. Junto a esa distancia etaria, la
13 ZAFFARONI, Eugenio Manual de Derecho Penal, Parte General,5o edición,Buenos Aires, 198ó; TERÁN LOMAS, Roberto, Derecho Penal, Parte General,Tomo I, Astre4 Buenos Aires, 1980.
Intelecluales rosarinos entre dos sig/os. - ll9
educación de Aquilina era, para Serafin, <más científica que la ordinaria en
su sexoD. En efecto, la joven había obtenido su titulo de maestra en la únic¿t
institución que brindaba a las mujeres una posibilidad de salir del espaciodoméstico e integrarse al mercado laboral, la escuela Normal No I Dr. Nico-lás Avellaneda, y fue una de las primeras maestras de Rosario, graduada enI 882 con la segunda promoción junto a otras cuatro jóvenesra .
Esta preparación la había llevado a participar en diversos periódicos delas provincias de Santa Fe y de Córdoba, en los que habia publicado suspoesías, y a desempeñ¿¡rse como directora de una Escuela Elemental de Va-
rones en la que supervisaba la actividad de cuatro docentes diplomados yuno sin diplomar. El establecimiento, con m¿i de doscientos alumnos, supe-raba ala mayor parte de las escuelas municipales y privadas que existían enla ciudadrr. El diario La Capital le daba un importante espacio para la edi-ción de su producción literaria. Para el Juez <era una mujer con más perso-nalidad que la que conviene a las que se tasanr.
En palabras de Serafin Alvarez, su educación fue ta causa principal delas disidencias entre la joven y su esposo, el tal (Señor Brusn, de quien lasentencia no da mayores deialles personales. En apariencia, Aqiiiiina solici-tó a este último la separación y en el relato del conflicto el Juez se inmiscuyeen sus relaciones de la pareja y en la (aparente ausencia de expresiones deanlor)) por parie riei maricio, manifestaciones que, de acuerdo a Áivarez, cons-tituyen el fundamento de toda relación amorosa. <Enorgullecida porque se
sentía con fuerza suficiente para criar a sus hijos ejerciendo Ia profesión demaestra y con independenciá de su marido, qui"n no parece haberla tratadode modo conveniente a su gracia y su cariño>, la decisión de Aquilina tras-cendió las fronteras del matrimonio y afectó a su hermano que, hasta enton-ces, parecía ajeno a la disputa. Jaime se resistió a la decisión de Aquilina dedivorciarse de su esposo, al igual que el abogado Valdéz a quien la mujerrecurrió buscando asesoramiento legal. De manera ambigua (en Ia historiaaparece veladamente una timosnera que Aquilina había albergado en su casadías antes del suceso), Jaime tomó conocimiento de que su hermana aparecíarelacionada con un poeta de quien sólo conozco su apellido, Montero. Ente-rado de la posibilidad de la existencia de un vínculo que Ál',rarez se apresura
l4 Libro de Oro de la Escuela Normal No,l, confeccionado a los 100 años de lafu ndación del establecimiento.Revista Etcolar del Rosario de Santa Fe, fundada en 1891. También la ktadís-tica de las Escuelas de la Segunda Circunscripción Escolar de Santa Fe, demayo de 1895, p.62.
l5
120 - Gabriela Dalla Corte
acalificarde<simplementeliterario),Jaimesesintióeneldeberyenelderecho de limpiar ia <mancha para toda la familiu' La posibilidad del adul-
irl",-"rrrl¡fO'ÁJr*"r, decidii al homicida a tomar la justicia Pqr propia
iu"á y, asl, Jaime Vidal <puso (el hecho) en conocimiento del esposo y'
.*ug.iáao sus deberes tutelares, resolvió matar a la que consideraba adúl-
t"r"]puru "uyo
objeto compró un revólver la tarde anterior al suceso>' Jaime
proiÉ"to el lomicidio, compró el arma Y !re- a casa de su hermana' donde
"ntáUtO con ella una agria discusión que derivó en acusaciones mutuas y que'
posiblemente, trajeron a la superficie odios latentes dificiles de conocer en
,u origen. Los <dáberes tutelares, que Álvarez atribuyó a Jaime Vidalsirvie-
,on u á.t. para considerarse con el áerecho aiuzgat y condenar privadamen-
t, tu, u"titu¿es y decisiones de Aquilina' El juez mantuvo en su discurso las
ideas de honestidad y de honradez que también se encuentran en Jaime Vidal'
Áfrr*0, reivindicando a Aquilina, que <ni el esposo ni el hermano tuvieron'
segrln el expediente, motivós fundaáos para dudar de su honradezD' nsocian-
do"el honoi de Ia mujer con la ausencia de relaciones sensuales fuera del
matrimonio.Porotrolado,reconocelainjusticiadelaexigenciasocialdeque las mujeres aceptasen la autoridad' del marido c del hermano mayor' La
actitud de vigitancia fraterna no llamaba la atención de nadie y, de alguna
.*"ru, estaüa naturalizada incluso por la codificación' La reacción del im-
f*J",'f- ende, fue justificada poiel Juez mcdiando la apelación a la idea
de una corrección pseudo-paterna' aceptada y promovida por la legislación
de nuestro pais, hásta el punto de considerar a la mujer casada como una
incapaz legal, sujeta a deCisión de su marido' El control femenino no es una
novedady-siemprehaprivilegiadolavigilanciadelamujerbajoelsupuestoJ" qo" ,u r"*uuiidud
". fo"o lenerador de desgraciasró' En Argentina' mien-
tras et adulterio del hombrelra tolerado por una codificación condescen-
diente, desigual y discriminatoria, era enérgicamente reprobado y castigado
en el caso de la mujertT
ierann Álvarez no estaba de acuerdo con estadiscriminación, pero, como
dije antes, sí consideraba que era necesario mantener los conflictos f:til"-rá al interior del foro privado. Teniendo como marco el desinterés familiar
poti"rnu"a" de Aquilina, consideró que la confesión del hermano brindaba
RUGGIERO'Kfistin<Honor,Matemityandthediscipliningofwomen:Infanticidein late nineteenth-Century Buenos Aiies>, en HA H R' t' 12' \'3'Duke University
Press, 1992, P. 72.
LiUro S.g""do Sección primera "De los delitos y sus penas", Título te¡cero. "De-
ütos conia la honestidaá", Capítulo primero "Adulterio" del Código Penal de la
i,p,,i,Uti,oarg,ntina, Ley'I920, enA'nales de LegislaciónArgentina' I88I'III8'
lntelectuales rosarinos entre dos siglos. - 121
plena prueba de la existencia del delito que estaba juzgando. Sin embargo, la
taxonomía de la fiscalla no le pareció adecuada y creyó conveniente afirmarla inexistencia de la alevosfa (a pesar de saber que Aquilina estaba en su
propia casa y no se hallaba armada como el acusado), aludiendo a que Jaime
no habia intentado liberarse de un peligro posterior al entregarse inmediata-mente a la policía. En todo casi, sí reconoció que aquél había aceptado (con
demasiada ligereza>> las palabras de testigos.A pesar de que en esta oportunidad, comb en muchas otas, prefuió utilizar
la figura de la atenuación, sobrepasando inclusive las fronteras que concede la
tipificación legal, no siempre creyó que esta lectura (subjetiva> de los Códigos
-dependiente de la exégesis pero también de la hermenéutica aplicada a exi-mentes y atenuantes- fuese el mejor camino para lograr la justicia. En I 873,por ejemplo, escribió que <los autores de Códigos penales...han admitido cir-cunstancias eximentes y atenuantes; y, por úttimo, han apelado á los indultos,
manifestación expresa de gue el sistema de la libertad es hipotético desde lue-go, y tan absurdo, que es imposible edificar sobre él nada seguror>ts . Un juego
argumental exfemadamente confuso en términos de seguridad jurídica acom-pañó esta conclusión formulada por Álvarez bajo la investidura de Juez del
crirnen y no de crÍticc político. Quizás el dato f¿ndamen'.al de esie juicio es clsilenciamiento que el Fiscal, el Defensor y el propio Magistado hacen delvínculo de sangre que unió a Jaime y a Aquilina, y que era uno de los requisitosfundamentales de la agravación de la pena. En su sentenci4 Serafin indica que
no existe el agravante del fratricidio mediante la argumentación negativa de
que <de no haber sido Jaime y Aquilina hermanos, aquél no la hubiese mata-do>. Asl, el MagisFado logró exculpar a su acusado, aunque no eximir su res-
ponsabilidad, presentándolo como un inesponsable y como una persona
deficientemente educada. Jaime, de acuerdo a Serafin Alvarez, se earactenza-ba por la <facilidad de creer, por la debilidad intelectual...y por la obsecaciónrespecto a sus derechos de velar por la honra de la familia Brus, y de convertir-se en ejecutor de la pena que, en su concepto, merecla el adulterio>.
Alvarezreconoció que el homicidio encontró su fundamento en la exis-tencia de una cultura paternalista y discriminatoria expresada en el terrenolegal, pero la atenuación de la criminalidad de Jaime estaba dada, para aquéI,por la propia actitud de Aquilina durante la disputa y la provocación queejerció sobre su hermano momentos antes de su muerte, provocación quenunca fue probada porque el proceso siguió exclusivamente bajo los dictá-menes de la confesión del imputado. Alvarez, mientras tanto, argumentó su
'8 ÁLVAREZ, Serafin El Credo de una religión nueva, p.38.
122 - Cabriela Dalla Corte
decisión en las características del crimen y en lo que denominÓ <la naturale-
za de la cosaD.
<En la confesión (de Jaime Vidal), que es la única prueba, dice que
no tuvo intención de matarla; pero que, incitado por el mal modo
con que ella lo recibió, entró en furor y cometió el crimen. Esta
confesión debe ser creída por la indecibilidad y por estar conforme
con la naturaleza de la cosa. Aunque no se conocen las palabras
que constituyeron la provocación, ellas debieron ser suficientes para
producir el movimiento agresivo, dada la situación de ánimo delprocesado>re.
La apelación a la <naturaleza de la cosu no debe sorprendernos en Alvarezdadas sus inconfesadas convicciones iusnaturalislas. Aquilina, anota Sera-
fin, l<se rebeló contra el orden social existente y rechazó en nombre de sus
creencias católicas la autoridad de su esposo y de su hermano>. Esta es la
explicación en el terreno de los hechos que legitima al Magistrado y le habi-
lita apelar a la existencia del furor del incoado como propia de la <naturaleza
de las cosas>. La causa del homicidio, desde esta perspectiva, fue la reacciónde Jaime ante la forma de vida que había elegido su hermana. Aquí quiero
detenerme en un breve análisis de las bases del iusnaturalismo y en su con-
troversia con el iuspositivismo en relación a un problema central del Dere-
cho como es la definición de las <fuentes>, esto es, los hechos y actos a los
que un ordenamiento jurídico atribuye capacidad para producir normas jurí-dicas y que implican el establecimiento de criterios de validez de esas nor-
mas2o. En el esquema del iuspositivismo,la fuente principal del Derecho es
la ley enmarcada en un ordenamiento jerárquico y complejo que incluye sólo
subsidiariamente cualquier otro tipo de fuente, como la costumbre jurldica(en especial la secundum legem y, con limitaciones, la praeler legem), la
decisión judicial, o la <naturalezade la cosar>. Estos tres niveles, señala Bobbio,
fueron valorados por la construcción jurídica hasta la consolidación d-el Es-
tado moderno donde el juez perdió el importante rol que tenía como creador
de Derecho y fue reemplazado por el poder legislativo.En efecto, durante el siglo XIX prevaleció el principio de que el auténti-
co Derecho era e I positivo emergente de la voluntad del Estado (del sobera-
no, que concedía la fuerza vinculante, es decir, la obligatoriedad) y que toda
ATPR Lióros del Ju:gado de Sentencias. Jaime Vidal. Homicidio de AquilinaVidal de Brus. 03/04/1899. el énfasis es mío.BOBBIO. Norberto El positit,isnto jurídico.... pp. 169-170.
l9
'?¡ OLMCRONA, Karl El Derecho como hecho...,p.44.zz 1¡y6¡¡A7, Serafin Et Credo de una religión nueva, pp.75-76.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 123
referencia a una presencia <naturab¡ era, en realidad, no científica2r . El De-recho natural fue desdeñado incluso en la administración de justicia y los
Estados modemos, entonces, asumieron como propia la filosofia del Dere-cho positivo y excluyeron a la decisiónjudicial (y su consecuente equidad)como fuente de Derecho, así como la llamada naturaleza de la cosa. Dadoque la equidad juega un importante papel en el ámbito jurisdicional, y al no
ser este último reconocido en calidad de campo legítimo creador además de
exégeta, aquélla no es reconocida por el iuspositivismo, pero sí lo es por eliusnaturalismo, lo que no significa que no perviva en la práctica en las sen-
tencias actuales.Décadas antes, esta vez en la doctrina, Álvarez se refirió a la situación de
la mujer en las sociedades occidentales, y se mostró favorable a que se ladeclarase dueña absoluta de sus propios bienes planteando, de esa manera,la separación patrimonial en el matrimonio. También se congratuló con laadmisión de la disolubilidad de la unión por la creencia protestante.
<Hay que redimir por completo a la mujer. La mujer no puede dejarde ser esclava, mientras necesite s€r mantenida por un hombre. Es
necesario que por su educación y por la ley sea apta para todas lasprofesiones sociales, para aquellas al ménos que sean compatiblescon su sensibiiidad y su <ielicadeza. Es necesario que, si no se casa,
ó queda viuda, ó divorciada, pueda atender á su subsistencia sinnecesidad de prostituirse>22 .
En la sentencia de Aquilina Vidal, una vez más nuestro personaje demos-tró su preferencia por las salidas individuales frente a la posible opresión delgrupo familiar, aunque justificó la decisión de Vidal en el hecho de haberactuado bajo los efectos del <fruon. Como sabemos, los crímenes <pasionales>
o los que se suponen basados en el furor, resistían (y aún resisten) los emba-tes de lajusticia estatal, aunque ese dominio privado comenzó a ser cuestio-nado por los criminólogos de fines del siglo XIX y principios del XX. Elderecho a <tomar la justicia por propia mano> (que es la conducta que Álvarezatribuyó a Vidal) se constituyó en objeto de atención de los jurisconsultos
como un rasgo típico de primitivismo o de locura frente al ideal de la racio-nalidad, de Ia voluntad y la actuación responsable que guió al positivismojuridico del decimonono. Esta apertura, de la que Álvarez se hizo eco, repre-sentó una importante distinción práctica y conceptual que legitimó al Dere-
124 - Gabriela Dalla Corte
cho Penal y Civil, y obligó a la sociedad a asumir la <curación> de un acusa-do. La pena dejó de ser pensada como castigo para ser proyectada como lapuerta para la redención y regeneración. Álvarez pensaba la pena como unsinónimo de reparación al tiempo que de <vindicta públicu, esto es, a casti-go distanciado y diferenciado de la simple (venganza individual> que podíaocasionarse a partir de una ofensa en el seno familiar.
Debilitada la posibilidad de la criminalidad, reducida la responsabilidadindividual, queda la reivindicación de la justicia y de la conveniencia socialpero en un grado inferior a la reivindicación de la fuerza del Derecho positi-vo y del orden social mismo. Frente a la irracionalidad, la racionalidad pon-derada por Serafin Álvarez cobra fuerza en el marco de la hegemonia delideal positivista de la época, pero también de su propio ideal iusnaturalista.Su crítica se dirigió claramente al Estado de Derecho liberal en el que primael principio de legalidad de manera tal que, como escribe Sánchez Morón, elfuncionario se encuentra constreñido a aplicar casi mecánicamente leyes ynonnas reglamentarias de acuerdo a lajerarquía de normas23 . Como explicitémás arriba, Alvarez estaba claramente influido por el iusnafuralismo, unaimpronta que posiblemente él mismo hubiese rechazado en caso de haberlesido imputada en sus años cie Magistrado. Esta corriente pautaba ia iey de iaequidad natural atribuyendo a personas iguales cosas igualesza. En la senten-cia que nos ocupa, <dar a cada uno lo suyo> parece ser su prédica, acompa-ñada de un excelente mecanismo de legitimación ya que Álvarez buscó en<casi todas las personas que tengan conocimiento de este suceso)) el apoyo yel consenso necesarios para dotar de densidad al fallo. Intersectando esteposicionamiento, Álvarez j uzgalaacción de Vidal como (contraria sin dutlaa la justicia y a la conveniencia social¡r propia de un pasionista movido porun sentimiento atávico, ajeno o extrafio a las normas sociales, pero compren-sible en el contexto en que se produjo el homicidio. Para diluir aún más suresponsabilidad (cuantificable en térrninos de racionalidad y voluntad indi-vidual), Álvarezrealizaun complicado ejercicio analógico entre la codifica-ción dei país y la norrnativa histórica, contrastación que le garantizallpgar aun fallo casi inapelable. La tradición griega bordea la interpretación judicialque apela a esta cultura ancestral para cubrirse de legitimidad. El juezÁlvarez(uno de los actores centrales de esta historia semi-privada, semi-pública)ilustra quizás extremadarnente bien este proceso al afirmar que:
SÁNCHEZ MORÓN, Miguel E! control de las administraciones públicas y susproblemas, Espasa Calpe, Madrid. l99l, p. 33.Cita de Hobbes, en BOBBIO, Norberto El positivismo jurídico...,p.59.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 125
(Se trata de un suceso que la razón no concibe que halla tenidorealidad fuera de las tablas de un teatro. Jaime Vidal se ha figuradoser un héroe de la Grecia que necesita matar a la hermana o a lamadre para aplacar la debilidad...Para elJuez,y probablemente para
casi todas las personas que tengan conocimiento de este suceso,
Jaime Vidal no es un criminal repugnante, sino un pasionista movi-do por un sentimiento atávico contrario sin duda a la justicia y a laconveniencia social, pero suficiente para extraviar y conducir hastael delito a un hombre deficientemente educado. La idea de la crimi-nalidad del procesado se debilita, más aún teniendo en cuenta que
ha obrado en virtud de un error que no sabe cómo se ha producido>.
El juez encuentra en los mitos y tragedias griegos ciertos elementos quejustifican el homicidio: las argumentaciones que integran Ia sentencia atacanpero simultáneamente comprenden estas pasiones que se entrecruzan en lamuerte de Aquilina. <En algún momento histórico de Europo, sentencióAlvarez,la acción del acusado no hubiese sido valorada como un delito. <EnCódigos vigentes todavfa está exento de pena el que mata la hermana que
encuentra yaciendo con un hombre que no es su rnarido. En el nuestro mis-mo, el hermano está autorizado para matar al seductor de su hermana menor^rra
6h^,,añt'o infro¡a¡+arr I a eaaa¡lia ,{á^".a^iAñ r¡ r¡i¡rnria,{a l4 la.' -^-Yse lrrwuw¡¡r¡4 u¡^¡s6srrrv,,. !u qsávg¡sr vvlJwuv¡v¡¡
ral, catharsis aristotélica, interviene tutelarmente por sobre las facultadesafectivas colocando al acusado como un héroe épico.
A esta altura del relato, la pregunta que nos queda es cómo Serafin arti-culó estas concepciones contradictorias en una sentencia que roza interesespúblicos y privados, ideas e ideales del sentimiento amoroso, imágenes de
los vínculos humanos, una clara proyección de las relaciones entre hombresy mujeres, y una específica funcionalidad del Derecho penal. Este últimoaparece como la vindicta pública y, por ello, la tarea deljuez debe ser mediarentre las personas involucradas más que aplicar llanamente la ley. En unaoportunidad, escribió que buena parte de los conflictos familiares se debían<a las miserias propias de la vida burguesa> y que poco podía hacer la justi-cia o el sistema judicial al respecto25 . La doctrina iusnaturalista cobró aquísu deuda en un contexto histórico permeado por la hegemonÍa del Derechopositivo, de la consolidación del Estado nacional y de sus poderes, y de lalegitimación del aparato judicial como un sistema independiente pero, al
25 AIPR Libro del Juzgado de Sentencia^r. Jaime Pavía por homicidio de Luis Paz,20t02t1896.
126 - Gabriela Dalla Corte
mismo tiempo, como un ámbito dedicado en teoría a la aplicación lisa y llana
de la ley proviniente de la voluntad del Legislador. serafin Alvarezno habló
de costumbres, ni de Derecho consuetudinario, ni de usos propios e invetera-
dos de un pueblo, pero si escribió sobre la equidad y la justicia metajurídica,
y esta visión condicionó la sentencia que redactó en su Juzgado poco tiempo
después de morir Aquilina Vidal. Este fallo fue, evidentemente, de carácter
constitutivo, no declarativo, en base a la ponderación de elementos externos
y no considerados por la legislación positiva.
Puede intuirse que, cuando el Juez penetra en el mundo íntimo de Aquilina,
opta por echar mano de la legislación. Si antes apelaba al consenso general
y a la ofuscación (así como a los tabúes de incesto, a los mitos y prohibicio-
nes típicos de las convenciones culturales griegas), logra evadirse de la zr:na
del conflicto lntimo haciendo uso del Código Penal para salvaguardar la
sentencia. Debilidad, necesidad de tutela y honra se unen para reconstruir
las valoraciones de Serafln Álvarez que se reiteran en otras sentenciasjudi-ciales, específicamente en los infanticidios en'los que resultaban imputadas
invariablemente las mujeres2t. La historia de Aquilina Vidal adquiere rele-
vancia porque la imagen femenina construida socialmente deja paso a laalusión permanente a la posibilidad de las mujeres de salir de su <condi-
ción> socio-económica y legal a través de la participación en el espacio
laboral y educativo, así como literario. Uno de los argumentos doctrinales
de Álvarez fue que la institución familiar no es de derecho natural, sino
histórico.
¿Cuál habrá sido la imagen que de Aquilina se forjó el Juez y cuánto
habrá influido en su decisiónjudicial? Adscribiendo el Magistrado al mode-
lo de mujer pregonado por Jaime Vidal, se imponen nuevas mi¡adas a su
sentencia, aún mucho más cornpleja y contradictoria de lo que podría pare-
cer, Ilegando incluso a la benignidad para con el acusado' El Juez revaloriza
el intento de <rebelión contra el orden social> llevado adelante por Aquilina;a pesar de ello, también entiende el rechazo de Jaime a los cambios de aqué-
lla y a su postura frente al matrimonio. ¿Cómo congeniar esta ambivalencia
del magistrado que se manifiesta cuando critica la obcecación y la ligereza
de los hombres que rodeaban a la víctima, pero al mismo tiempo inscribe el
homocidio en una costumbre social, en el Derecho consuetudinario? En todo
26 DALI-A CORTE, Gabriela <El discurso jurídico en una sentencia penal del No-vecientos>, en Rev¡sf¿ Zona Franca, No 2, Centro de Estudios Históricos sobre
las Muieres (CEHM), UNR, Rosario,1993, pp.2l'23'
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 127
caso, en la valoración judicial previa a la condena no se trasluce temor porla <independencia> femenina, sino un conflicto latente, una clara inquietuddel autor del fallo por fijar sus propios límites: dónde llegar en su rechazo a
la actitud del incoado, hasta cierto punto (comprensible>; hasta qué puntoconsiderar su decisión homicida una (exageracióru de la tutela y de la con-cepción acerca de la libertad femenina; cómo congeniar las costumbres mas-culinas imperantes en la sociedad rosarina de fin de siglo con la respuesta de
Jaime al (intento de rebelión contra el orden social> llevado adelante porAquilina Vidal. Este es el punto nodal del documento, de aquí en más no tan<<inocente> y objetivo como puede presumirse que deba ser la interpretaciónjudicial. Una aparente benignidad se manifiesta en el rechazo del pedidofiscal de prisión perpetua para Vidal. ¿Qué hubiese ocurrido si el Magistra-do hubiese comprobado la <deshonrar de la víctima? O, a la inversa, ¿porqué el juez necesita afirmarse en la creencia de que Aquilina no mantuvo<relaciones sensuales> con Montero, liberándola así de responsabilidad ple-na en Ia actitud de su hermano? ¿Por qué, finalmente, la figura de Monteroaparece tan desdibujada, no sólo en la sentencia, sino también en la prensa?
La leve condena de seis años de prisiórr dictada contra Jaime Vi,jai fue jus-tificada a través de otros argumentos. Al momento de condenar, el Juez se
confundió entre la (gente común> que, de acuerdo a su criterio, no hubiesepociicio ver con maios ojos ia acción dei homicida, aunque si io extremo cie
su actitud. Este hecho, que muchos podrían calificar de <anecdóticoD por su
singularidad, permite bosquejar el clima intelectual que rodeaba a SeraffnAlvarez.
Reflexiones Finales:Doctrina y Jurisprudencia para la Historia Jurldica.
El Derecho, en términos de administración de justicia y de organizaciónde los poderes con y sin fuerza vinculante, es uno de los temas de mayorimportancia en la actualidad. También se discute la urgencia de consolidarformas alternativas de hacer derecho y de aplicar las normas, como puede
ser la imposición de la mediación en el terreno del Derecho privado, delarbitraje y de la conciliación. Con estos antecedentes, Alvarezpudo afrontarla discusión sobre el Estado, el Derecho y la Justicia porque fue un juristaque salió de su propio caparazón y que estrechó contacto con el resto de
ciencias sociales y, en especial, con la literatura. De esa manera, abandonó elaislamiento esplendoroso en que se mantuvo el Derecho por larga tradicióny amplió los horizontes de la positividad en aras del debate en torno a uno de
128 - Gabriela Dalla Corte
los fundamentos del ámbito jurídico: su papel como instrumento de controlsocial. En conjunto, los manuscritos nos muestran a un autor seducido por laconcepción del rol del Derecho como instrumento de previsión, prevencióny remedio, y no de coacción. Es por ello que la imagen que nos dejó acerca
del papel que le tocajugar aljurista en las sociedades contemporáneas es el
de un especialista creador de reglas y no un mero exégeta de la normatividademergente de la codificación. El jurista, por ende, no surge de su plumacomo un transmisor de reglas. Bobbio ha escrito que uno de los dogmas delpositivismo jurídico ha sido que la fuente principal de Derecho en el Estadomoderno es la ley, es decir, la norma general y abstracta forrnulada por unórgano delegado por la Constitución2?. Sin embargo, la producción jurídicaextralegislativa es de tal envergadura que provoca una herida en este modelocerrado y da la posibilidad de entender al Derecho, no como un sistemaautosuficiente y completo de reglas del que es posible extraer la solución de
toda controversia, sino como un universo interrelacionado con el sistemasocial.
Hace algunos afios, Jack Goody propuso estudiar los medios y modos de
comunicación, así como sus relaciones, considerando que la incidencia de laescritura tenía un lugar fundamental en la construcción de la sociedad. Criti-caba Goody que, cuando los científicos sociales se ocupan del derecho pro-mulg-aelo y codificado, a veces suponen que se trata de un segmento de ac-ción social de tipo formal y técnico que debe ser dejado en manos de espe-cialistas¿E. Es precisamente este reduccionismo el que he intentado desmon-tar a través del análisis de los manuscritos de Álvarez. La utilización de unasentencia penal como fuente para la interpretación histórica permite com-prender, por otra parte, la historicidad de la acción judicial y la impronta de
la subjetividad de los lvfagistrados. Agaes Heller ha escrito que (en la prác-tica, las sentencias jurídicas nunca fueron depuradas de la particularidad, de
las preferencias, de losjuicios y de los prejuicicls personales> de los Jueces
que interpretan el derecho2e. Discutir estos problemas es importante en vis-tas a la configuración de la Historia y de la Antropología jurídica que, en
BOBBIO, Norberio <La naturaleza de las cosas>, en Contribución a la teoría delDerecho, ed. a cargo de Alfonso Ruiz Miguel, Colección <El Derecho y el Esta-do> (Elías Díaz ¡tir.), Fernando Tones Ed., Valencia, 1980, pp, 143-154.GOODY, Jack <La letra de la ley>, en Ia lógica de la escrituray la organizaciónde la sociedad, Alianza Universidad, Madrid, 1990.HELLER, Agnes Sociolog ía de la vida cotidíana, Ediciones Península" Barcelo-na, 1977, p. 183.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 129
tanto ciencias de rupturas y de continuidades, dejen de considerar al Dere-cho como un campo de expresión de la ley escrita o como un sistemaautorreferenciado que manifiesta su lógica de manera interna.
El siglo XIX en el que Álvarezvivió fue un excepcional laboratorio paralas construcciones jurldicas y los debates en torno al universo del Derechodel que extrajo todos los frutos posibles. Fue un siglo caracterizado por laepopeya codificadora pero también por la emergencia de tendencias tan di-versas como la de la Escuela Histórica alemana (una de las primeras queconcibió una teoria no voluntarista del Derecho), el hegemónic o iusposifivismoy el vetusto pero vivaz iusnaturolismo (ambos fundados enlavoluntas, delsoberano o de Dios). Alvarezse movió en un clima de ideas, o en un mar dedoctrinas, confuso pero rico en perspectivas, programas y proyectos, un tiempoque la centuria siguiente se encargó de difuminar al compás del predominiode nuevas disciplinas y nuevas preocupaciones. El siglo XX prefirió, de lamano del Derecho positivo, el legislador al jurista y, al encerrar el derechoen la ley, el ideal de Álvarez no se vio cumplido. La ficción (para utilizar untérmino caro a Sir Henry Maine) de que el Derecho, en forma misteriosa,<hablu por la boca del juez. primó por sobre el principio de la creación delDerecho por parte de los magistrados.
130 -
ESCRITOS DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DE SERAFÍNÁr-veRrz ESpEcrFrcADos DE MANERA cRoNotócrca
EI Credo de una religión nueva, bases de un proyecto de Reforma social,Imprenta de M. G. Hernández, Madrid, 1873. Reproducida parcialmente enCuestiones sociológicas, Juan Roldán Ed., Buenos Aires, l9ló, pp.225-281. Reeditado al cuidado de José Esteban, Biblioteca Regeneracionista,Fundación Banco Exterior, Madrid, 1987,
Publicación de la Revista de los Tribunales, junto a Rafael Calzada, BuenosAires, 1880.
Notas sobre las Instituciones libres en América, Carta a M. Alexis Peyret,Profesor Oficial Buenos Aires, 1886. Reimpresa parcialmente en Cuestio-nes sociológiccs, Juan Roldán Ed., Buenos Aires, 1916, pp.67-167.
P ropaganda s oc ialista, folleto, I 889.
La crisis cie ia Repúbiica Argentina, Buenos Aires, 1891.
Archivo de los Tribunales Provinciales de Rosario (ATPR), Libros del Juz-gado del Crimen a cargo del Dr. Serafin Alvar"., 16110/1893 al 03/09/1895;Emilio Zabala y Manuel Véliz Secretarios. 06/09/1895 al 3l/0311898;31/03/ I 89 8 al 09 / I 2 / I 89 8; I 0 / 12 / t 898 al t I / 02 / I 900 ; 12 / 02 / l90O al 04 / 08 / 1902;06/08/ 1902 al 06/12/1905.
El programa del socialismo en la República Argentina, dirigido a DavidPeña con el Proyecto de Ley para el Partido Socialista, Rosario, 1895.
La teoría moral del socialismo, Imprenta la Elegancia, Santa Fe, 1897.Reimpresa en Cuestiones sociológicas, Juan Roldán Ed., Buenos Aires, 191 6,pp.282-330.
Ideas para la vids actualmente, 7898.
La Suprema Corte de Sanla Fe ante la Legislatura de Ia Provincia. Acusa-ción del Juez de Sentencias de Rosario, Imprenta El Imparcial, Rosario,l 898.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 13l
Programa de un curso complementario de moral privada para uso de edu-cadores, dirigido a Luis Calderón, Rafael Uria Ed., Rosario, I 903. Reimpresoen Cuestiones sociológicas, Juan Roldán Ed., Buenos Aires, 1916, pp. 168-224.
Laformación del Colegio de Abogados en El Nocional, Conferencia dada el16l6/190s.
Cuestionario para un estudio sobre orientación moral. Tbsis: eludir la ala-bawa, Imprenta Juan Bautista Alberdi, Rosario, 1910. Reimpreso parcial-mente en Cuestiones sociológicas, Juan Roldán Ed., Buenos Aires, 1916,pp.47-66.
Decid a los niños para curarlos del temor a los muertos; Educar es; Laformula de la evolución social, 1910, impreso en Cuestiones Sociológicas,Juan Roldiin Ed., Buenos Aires, 1916."Críticas y observaciones" en Revista Argentina de Ciencias Políticas (De-recho Administrativo, Economía Política, Sociología, Historia y Educación),fundada por Rodolfo Rivarola, Tomo XI, Buenos Ai¡es, 1915, pp. 33-37.Reproducida en Cuestiones sociológicas, Juan Roldán Ed., Buenos Aires,1916. pp. 42-46.
Cuestiones sociológicas, Juan Roldán Ed., Buenos Aires, 1916.
Tablas de ley moral,1916, citado por su hijo Juan Álvarez.
t32 Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 133
Clemente Alvarez:La palabra que sana
Paola PIACENZA
lemente Alvarez(1872-1948) fue el segundo hijo del matri-monio compuesto por Serafin Alvarezy Felipa Arqués. Na-cié en Málaga en enero de 1872, donde su padre se desem-peñaba como educador en un instituto de segunda enseñan-
za. Las ideas republicanas de este último obligaron a la familia a trasladarsea la Argentina. Los Álvarez residieron primeramente en Buenos Aires paraluego mudarse a Entre Ríos y finalmente a la ciudad de Rosario. Decidido a
ser médico, Clemente se estableció en la ciudad porteña y obtuvo el diplomade honor en el año 1894, cuando contaba con veintiún años de edad. Su tesisversó sobre <Reumatismo Articular agudo>. Poco después contrajo matri-mqnio con ioseia Fontanarrosa, con Ia cual ienciría ocho hijos: María Eiena,Clotilde, Celia, Adela, Clemente, Olga, Susana y Josefa.
A partir de entonces, la vida profesional de Clemente no hizo más queconsolidarse: fue mé<iico de la Policía de Rosario ciurante los años i895 a1898; profesor de Ciencias Físicas Naturales de la Escuela Nacional de Co-mercio de Rosario y médico del Hospital Rosario desde el año 1898. En elHospital se desempeñó como Jefe de la Sala de Niños hasta 1901, de laClinica de Mujeres hasta 1906 y de la clínica de hombres (segunda sala)hasta su muerte. Además, actuó como Director del Hospital durante los añosI 9 I I a I 9 14, se convirtió en miembro del Comité Organizador de la <LigaArgentina contra la Tuberculosis de Rosario> en el año 1901, y combinóestas tareas con su trabajo como médico de Dispensario entre los años 1905a 1922 y con la redacción dela Revista del Círculo Médico. Creó y dirigió laEscuela Municipal de Enfermeros y fue Profesor de la institución entre losaños l9l I y 19 I 7. En el año 19 19 presidió la Comisión Organizadora de laSegunda Conferencia Nacional de Profilaxis Antituberculosa en Rosario.
Es posible dibujar un recorrido similar en el terreno de la enseñanza. Alfundarse la Escuela Médica junto al Hospital Centenario -que más tardesería la Facultad de Medicina'-, Álvarez ocupó la cátedra de Patología Mé-dica a la que llegó por concurso. Se desempeñó como Profesor Titular de
' José A. GUARDIOLA HOLTZ en su Historia de la medicina en la ciudad deRosario (Tomo IV, del año 1900 al 1925) cita las palabras que Átvarez expuso
134 - Paola Piacenza
Patología Médica de la Facultad de Medicina de Rosario en los años l92l a
1923 y fue Profesor Titular de Clínica Médica a partir de 1923 hasta sujubilación en 1947. En la década del '30 fue miembro de la Academia de laUniversidad Nacional del Litoral y miembro correspondiente de Ia Acade-mia Nacional de Medicina a la que se sumaría corno miembro HonorarioNacional. Vocal, Relator oficial y miembro de distintos congresos naciona-les de medicina y del Consejo directivo de la Facultad de Medicina de laUniversidad Nacional del Litoral, también la Comisión Honoraria <Pro Crea-ción de un Museo Científico> de la ciudad lo contó como miembro en 1936.
Como puede advertirse, su tarea médica tuvo como principales escena-rios la Universidad, el Hospital, los Dispensarios, la redacción dela Revistadel Círculo Médico y laLiga Antituberculosa de Rosario. Estos espacios noson casuales sino que se derivan de las exigencias de profesionalización que
sufrió el campo de la medicina en los tiempos de Clemente Alvarez. RicardoGonzález Leandri sostiene que este proceso está dado por las siguientes ca-racterísticas: un entrenamiento prolongado, vocación de servicio, orienta-ción comunitaria y un alto prestigio que deriva de la formación de comuni-dades autorreguladas por códigos deontológicos2. En correspondencia conFcf^c r2qo^c la infenrenriÁn médina A. Álvatp, atienrle t2ñl^ . le an¡iÁn
terapéutica propia de la disciplina como a las acciones tendientes a instrumentarlos medios para garantizar una educación especializada formal e informal.r¡^,^ ,,^1,,^- ^ ^:+^- l^^ -^l^L-^^ .t^ tr^^-Al^- I ^^-I-: ¡:-^-^- ^,,^ -', -^^:^-^-I OIO VUrYg¡ O Utld IOJ POTqUTOJ U9 Uv¡r4rg¿ Lgdlur¡ U¡lLlltVJ LIUV JU dvlrvrr4l
está orientado tanto hacia <el afuera> de la profesión como hacia <el aden-tro>. En este marco se inscribe su participación público-estatal (fundacio-nes, organizaciones, proyectos de intervención, campañas) así como la re-dacción de libros, revistas, censos, folletos informativos, miles de historiasclínicas, registros de casos y la confección de proyectos. En Ia conferenciapronunciada en ocasién de las Bodas de Oro de Clemente Álvarez en su
profesión, el Dr. Stafiieri, presidente del Círculo Médico, sostenía que (suvocación era consustancial con su personalidad. Su servicio del HospitalRosario fue desde el primer día en su actuación un centro docente, e[ prime-
durante el trürscurso de una reunión del Círculo Médico de Rosario, re firiéndoseal Hospital Centenario: (porque siendo la segunda ciudad del país, ella ofrece uncampo de acción zunplio a los profesionaies que aspiran a ser profesores; y lasegunda porque cuenta la ciudad con seis hospitales, uno de los cuales, una vezterminado, podrá considerarse como modelo de Hospital de Enseñanzar>.
'z GONZÁLEZ LEANDRI, Ricardo <La profesión médica en Buenos Aires 1852-1870>, en Mirta LOEATO (ed.) Política, médicos y enfermedades, Biblos, Bue-nos Aires. 1996, p.21.
Intelectuales rosarinos entre cios srg/os. - 135
ro de Ia ciudad, meta obligada de los profesionales con alguna inquietudcientlfica...Más que con la palabra y con la pluma, enseñaba Álvarezcon laacción y con el ejemplo>3.
con estas declaraciones, Staffieri cumplía con latradición occidental queasigna a la retórica una posibilidad de engaño y vacuidad imposible de pen-sar en la acción. Sin embargo, con este tributo olvidaba que justamente lapalabra y Ia escritura eran las condiciones más notables de su Maestro. Labibliografla en torno a clemente Álvarcz(los discursos leídos en su memo-ria, las referencias orales registradas en estudios monográficos, los testimo-nios de quienes fueron sus discípulos, colegas o colaboradores) destacan el<magisterio> del médico. Todos acuerdan en advertir que Álvarez no intro-dujo ninguna innovación en la medicina por lo que su mérito se centraria enla tarea docente y de divulgación. Los textos panegíricos y necrológicos ccin-ciden en asignar al <Maestro> un carácter éminentemente humanista en elque el <caso humano)) se imponía al <caso clínico>. También subrayan quepara Alvarezlos diagnósticos médicos eran relativos si no se .ont"rplubu luespiritualidad del paciente. En el discurso pronunciado en !a inaugruacióndel curso de 1928 en la Facultad de Medicina, clemente sostuvo que en laformación del médico es más importante <educar el espíritu, disciplinarlo,perfecciorrarlo, err el serriirjo ,je hacerlo capaz ,ie llegar por sí rnisi¡ro a laadquisición de ese conocimiento> que profundizar en contenidosa. En el pre-sente trabajo sostengo que esa tarea asociada a la palabra es precisamente<la innovación> de Álvarez. Además de constituir uno de los requisitos de laprofesionalización de la medicina y acaso una predilección personal, la es-critura aparece también en Álvarez como una de las pautas de la época: laciencia positiva debía registrarse por escrito probabtemente potqué el len-guaje aparece, por estos tiempos, como traducción inequívoca del pensa-miento lógico. Los médicos escritores -+scritores de <ficción> literaria yescritores de documentación- constituyeron un perfil propio de su épocapara la profesión médica. En España, Menéndez y pelayo, Ortega y Gasset,así como Enrique Jardiel Poncela, y, en la Argentina, Holmberg, Argerich yPodestá son algunos de los representantes más destacados de esta tendencia.Hombre de su tiempo y protagonista crltico de su época, clemente Alvarezinscribe su palabra en los discursos circulantes de su medio y su disciplina,
STAFFIERI, R. <Discurso pronunciado en ocasión de las Bodas de oro de cle-mente Álvarez>>, Círculo Médico Rosario, Rosario, 1944, p. 10.TICA, Patricia <clemente Alvarez: educar al espíritu>, Diario La capital de Ro-sario, 29-01-1995, p. 13.
136 - Paola Piacenza
trazando así una escritura de cuño personal en la que confluyen una vocaciónacadémica, una posición política y un estilo de intervención signado por unaética de la elección y el compromiso. Su vida y su obra atestiguan la profe-sión de fe en la acción por la que, en sus propios términos, <cavando siempreen el mismo sitio (se hace) un pozo más hondo>. Por ello la hipótesis de estetrabajo es que Clemente Álvarez protagoniza un capítulo singular en la his-toria de la medicina en la Argentina del siglo XX al asumir un rol insoslaya-ble en el proceso de profesionalización de la práctica médica en la ciudad,pero trazando un recorrido propio que lo llevará, por ejemplo, a relativizarla centralidad del racionalismo en una época eminentemente positiva (y en laque el <curanderismo> es el horizonte negativo de la presencia del médico) ya discutir los mitos en torno a la tuberculosiss, cuando todavía Ia enfermedadparecía imbatible.
La Revista del Círculo Médico
La publicación de la Revista del Círcuto Médicode Rosario es contem-poránea a Ia creación del propio Cír:eulo Médieo (hahía sido fundado enl9l0) y de su Biblioteca. Por ello considero que los proyectos deben serpensados de manera correlativa en tanto participan del mismo gesto fundacionaly constltuyen dos manlfestaciones de un únicc fenómeno general y panic.J-lar a la vez. Es decir, son índices del proceso de profesionalización de lapráctica médica al que ya hemos aludido, así como de la inquietud personalde Álvarez por asegurar una socialización del conocimiento académico.
En mayo de I 91 I , aparece el primer número de la Revista, en el que se
hallan aclarados los motivos que llevaron a crearla y el reconocimiento de lanecesidad de la ciudad de contar con un centro donde puedan ser controla-dos los órganos de publicidad. A continuación pasa revista a los centros deatención médica en Rosario para concluir que.<la actividad científica inten-saD que se viene desempeñando requiere como contrapartida <una publica-ción de esta naturalezaD, esto es, (un centro donde se comuniquen y contro-len las observaciones realizadas y un órgano de publicidad que las haga co-nocer a propios y extrañosl. En este número inicial de la Revista, Alvarezescribe un prólogo titulado <Nuestros propósitos>, en el que resigna la posi-ción de iniciador y promotor de la publicación, y en donde declara haber
5 ÁLVAREZ, Clemente <El contacto familiar deCírculo Médico, Año VI, N2, Rosario, l9ló.
la tuberculosis>>, en Revista del
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 137
sido <encomendado> para la tarea. <<El Círculo Médico del Rosario nos haconfrado la tarea de fundar y dirigir esta Revista>>, dice Álvarez para agtegarque (no se nos ocultan las dificultades que esta empresa representa, pero elapoyo de esta asociación y la colaboración de varios facultativos...nos per-miten un resultado favorable en esta iniciativo6.
Las conclusiones de Alvarezincluyen como argumentación el crecimien-to de la ciudad, que torna insuficiente la actualización que pudiera provenirdel trato personal entre colegas así como la formación del Policlínico y de laEscuela de Medicina, instituciones que reclaman para su eficacia un órganoque exteriorice y estimule la producción científica. Para estos propósitos, elplan de edición de la Revista propone la publicación de <las sesiones delCírculo Médico y todos los trabajos y comunicaciones que en ellas se reali-cen. Por medio de extractos prolijos tendremos á nuestros lectores al cabo de
los principales estudios que se realicen en Buenos Aires y en el extranjero,dando preferencia á aquellos de inmediata importancia práctico7.
El adjetivo <práctico> definirá los distintos textos que Alvarezpubliqueen esta Revista. En el calificativo puede leerse tanto una ética pragmáticapropia de la filosofia positivista imperante, como la urgencia propia del mé-dico de hospital o de dispensario necesitado de instrumentos que le permitanoperar sobre una realidad inmediata, diaria y demandante. Asimismo, el tér-mino muestra, en realidad, la reticencia de Clemente Alvareza lo que en estapresentación de intenciones llama <intereses profesionales>. La clausura delCírculo no se contrapone en este médico a su crencia de que el carácteresencialmente técnico'no gremial- de la actividad será la forma de permitiruna auténtica inserción del médico en la sociedad.
Resulta interesante comparar estas intenciones iniciales con el <balance>que Álvarez publica un año después, en marzo de 1912. En <Dos palabras allecton, Clemente se congratula de Io realizado durante el primer año detrabajo, pondera la necesidad y utilidad de esta Revista, e insiste en que esta
tarea se le ha <confiado> y no constituye <una obra personal>. El plan de laobra se torna más preciso y son designadas cuatro secciones: trabajos origi-nales, revistas críticas, observaciones clfnicas y análisis bibliográficos. Lue-go de especificar en qué consistirán cada una de ellas, se detiene en los aná-lisis bibliográficos para contrarrestar la opinión de quienes aludían que erantrabajos de importancia secundaria y subordinada. Dice Alvarez:
ALVAREZ, Clemente <Nuestros propósitos>, Revisto del Círculo Médico, Rosa-rio, Tomo I N"l, l9l l.El destacado es mío. En todos los casos de textos citados se conservará la norma-tiva de uso en el original.
138 - Paola Piace¡¡za
<No es tal nuestra opinión. Esta seccién junto con la de 'Revistascríticas' está llamada á tenernos al cabo de los progresos cientifi-cos y es especialmente importante entre nosotros, donde, como he-mos dicho antes, no es fácil obtener libros y revistas. Más aún, quienquiera conocer lo publicado sobre un tema cualquiera de su predi-lección, debe poseer tres ó cuatro lenguas fuera de la propia si es
que pretende leer los trabajos originales. Hay además investigado-res gue poseen un gran talento de observación o creación, peroque como escritores son tan deficientes que sus trabajos resultandificilmente accesibles, aún para quien conoce su idiono.. Todas
estas dificultades son las que salve el autor del análisis bibliográfi-cos que resulta de este modo un intermediario indispensable de di-fusión cientlfico (el destacado es mío).
En la opinión de Álvarez se advierte un posicionamiento eminentementepersonal del médico: el relativo a la importancia de la comunicación delconocimiento. No se trata de un gesto de modestia o de generoso reconoci-miento a cualquier clase de participación enlaReviita, sino la convicción de
que el conocimiento que no puede ser comunicado pierde su verdadera con-dición de tal. El problema de <redacción> o de Kraducción> al que aludeAlvarez no es sino una metáfora de otro problemá"mayor que es el de tadivulgación y la transmisión. Incluso puede pensarse que en este comentariose encuentra cifrada la propia definición de la ciencia médica, donde la inno-vación no se encuentra en oposición a la transmisión; y donde la práctica y laoriginalidad no son contrarias a la docencia y al saber compartidos.
En esta nueva presentación de la Revista por parte de Álvarez, los <inte,reses de orden puramente profesional> adquieren un espacio diferenciadoaunque todavía aparecen claramente fusionados a la publicación de las sesio-nes del Círculo Médico. Para entender la publicación de una Revrsfa especia-lizada en el espacio de un Círculo que goza de carácter profesional, es impor-tante contrastar esta experiencia con la que analiza González Lea4drie en
relación a la Asociación Médica Bonaerense creada en 1860. Esta Asocia-ción surgió con el rol de lmpulsar reuniones científrcas y de defender intere-ses profesionales. Son estos últimos -junto a la construcción de una comuni-
Al aclarar las incumbencias de cada sección de la revista, Álvarez indica que portrabajos originales se refiere a <una idea u observación personal, un perfecciona-miento de método ó un sirnple estudio de control de un hechoya publicado>.GONZÁLEZ LEANDRI, Ricardo <La profesión médica>.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 139
dad particular y diferenciada- los que comenzaron a hacers€ no sólo máspresentes sino también más precisos en el futuro inmediato de la agrupaciónporteña.
En el caso del Círculo Médico de Rosario, Alvarezformula sus ideas a lolargo de un escrito breve del año 1933 y titulado <El técnico culto y el técni-co bárbaro>to. El médico rosarino creía que era un <deforme mentabr aquelprofesional quc no tuviera más horizonte que el campo estrecho de su espe-cialidad y afirmaba:
<Todo médico tiene forzosamente que ser un poco hombre de cien-cia. Y no entendemos por hombre de ciencia al que sabe mucho.No; hombre de ciencia es aquel que tiene modelado su espíritu ental forma que le permite más fiícilmente que a offo el conocimientode la verdad. El espíritu de observación, el sentido de exactitud, dela precisión, de la medida, la crítica objetiva y desapasionada yante todo y sobre todo, un amor profundo por la verdad, son suscualidades destacadas. Y es precismamente la formación y el desa-nollo de estas cualidades. el objetivo principal que debe tener laenseñanza de la medicinorr .
En Álvarez aparecc una concepción modema de !a medicina, por ciertonotoriamente alejada de los patrones de su época, en los que el médico apa-rece como el arquetipo del profesional con los rasgos de especialidad y dejerarquía social que supone est€ €status. Así, si bien Álvarez está compro-metido con los intereses científicos e institucionales de su comunidad disci-plinar, también manifiesta una distancia que probablemente derive del pen-samiento socialista de su padre, Serafin Alvarez, como propondremos másadelante.
El Manual del Enfermero
En lgll Clemente Alvarez proyecta y lleva adelante la creación de laEscuela Municipal de Enfermeros, cuya dirección le es entregada, compar-tiendo la tarea docente con los doctores Tomás Cemrtti, Esteban Massini yArtemio Zeno. En la obra de Clemente Álvaree, la fundación de la Facultadde Medicina irá unida a la formulación de proyectos y a la elaboración de
r0 TICA, Patricia <Clemente Alvarea, cit.
" ÁLVAREZ, Clemente Revista del Círculo Médico.
140 - Paola Piaccnza
tesis sobre la formación de los médicos. En este sentido, mientras la creacióndei Círculo Médico se acompaña de la redacción de la Rev¡sfa, la apertura de
un c€ntro de formación de enfermeros se completa con la redacción del Ma-nual del enfermero.
Este Manual, como los otros textos, será presentado por Álvarez comouna <necesidad> y en buena medida un requerimiento de sus alumnos, de sus
colegas y hasta de las circunstancias. Estará basado en otro texto didácticodestinado a la enfermería y titulado Cuidado de enfermost2, escrito por Ce-
cilia Grierson (1850-1934) en el año 1912. Grierson -profesora normal yprimera médica argentina* había fundado en 1886 la primera escuela de en-fermeras y masajistas en Buenos Aires. Es el propio Clemente Álvarez quienestablece la filiación entre ambos textos que, aunque surgidos de la mismacoyuntura -ambos autores sostienen que los manuales vienen a salvar una delas deficiencias más sentidas de los sistemas hospitalarios-, trasuntan diie-rencias de objetivos que, evidentemente, responden al momento de su publi-cación y a la intención que guía la redacción.
En comparación al texto de Cecilia Grierson, el Manual del enfermerotrde Álvarez es un texto eminentemente instruccional y decididamente prácti-co. La preocupación por establecer las ncrmas y los procedimientos necesa-rios y adecuados para la profilaxis se antepone a cualquier otra intenciónmanifiesta de su autor. Distinto es el caso de Cuidado de enfermos que po-dría calificarse prácticamente como un manifiesto en defensa de la enferme-rla y, particularmente, de la actividad del cuidado como privativa del sexofemenino. Para Grierson, los enfermeros varones eran un absurdo porquedeblan ocupar su tiempo en tareas <más virilesl. Por las condiciones de gé-
heio imperantes, les estaba vedado el conocimiento de la organización hos-pitalaria, así como la atención adecuada del paciente. Para Grierson, la ense-franza de la enfermerí4
<tiene que basarse en la economía doméstica científica, que sólopuede ser enseñada por una maestra que al mismo tiempo spa bue-na ama de casa; por eso los médicos hombres nunca podrían, sin lacooperación de alguna muje¡ hacer enfermeros; sólo hacen buenosayudantes ó practicantes, pero nunca verdaderos enfermeros, debi-do á la falta de esta instrucción y práctica".
l2
l3GRIERSON, CeelliaCuidado de enfermos,Imprenta Traganq Buenos Aires, 1912.ÁlVan¡2, Clemente Manual del enfermero, Establecimiento Gráfico Woelflin& Cía" Rosario, Junio de l9ló.
Intelectuales rosarinos enlre dos siglos. - 141
Sin embargo, más allá de estas diferencias programáticas, ambos coinci-den en adverti¡ en primer lugar, la importancia de la tarea de enfermería conindependencia de su carácter auxiliar de la actuación del médico. El Manualparece responder a la necesidad de evitar las dos tendencias extremas que
desechaban en igual medida y que ya estaban presentes en el texto de Griersoncuando afirmaba que <hay en nuestro país, como en todos los países latinos,ideas muy erróneas en cuanto se refiere al papel de estos auxiliares de lamedicina. Unos los consideran como simples mandaderos, peones ó sirvien-tes de servicio; otros que sirvan de ayudante durante el tiempo que está pre-sente el médico, sin preocuparse si saben proporcionar bienestar ó atender alenfermo en su ausencia>.
En el caso de Clemente Alvarez, esta convicción no está explícita peropuede inferirse del propio gesto de la fundación de la escuela y de la redac-ción del Manual. En segundo lugar, si bien el análisis histórico-cultural de lafigura delenfermero es más pronunciado en Grierson -que se confiesa admi-radora de las experiencias alemana e inglesa y de la ta¡ea realizada por FlorenceNightingale (1820-l9l0F este aspecto no está excluido de la atención de
Álvarez que en el prólogo a su obra sostiene haber emprendido esta tarea deescritura porque los manuales extranjeros estaban escritos para un ambientemuy distinto del argentino desde el punto de vista de las <<costumbres> y dela <organización hospitalario.
E! propósito de este Manual, de acuerdo con Álvarez, era que compen-diara los conocimientos de Ia práctica y que secundara la tarea del maestro -también como Grierson dice haberlo escrito por habérselo prometido a sus
alumnas-. Asimismo, es posible identificar en la empresa el interés personalde Clemente por la formación integral del técnico que ya consignara al ana-lizar la figura del médico. Aquí también puede leerse un interés por laprofesionalización del enfermero. Refiriéndose a la formación de los médi-cos, Álvarez se habia rebe.ado con igual énfasis contra los partidarios de la<enseñanza integral> que evidenciaba el desprecio por la especializacién de
la misma manera que contra aquellos que desconsideraban la jerarquía espi-ritual de la práctica médica porque conducía a <esquivar todo esfuerzo deperfeccionamiento, a reducirla simplemente a un medio de vida>ra.
t4 TICA, Patricia <Clemente Alvarez...>, cit.
142 - Paola Piacenza
El <<catecismo>> contra la tuberculosis.
Como higienista, y al frente de la Liga Antituberculosa en su filial Rosa-
rio, Clemente Álvarez practicó una medicina social profrláctica que tuvo
que luchar contra la indiferencia e incomprensión del ambiente de entonces
que llegaba hasta los poderes públicos, todo lo cual hizo muy dificil el desa-
nollo de la empresa. Emilio Coni, por ejemplo, había iniciado en el año
1901 en Buenos Aires la lucha contra el flagelo de la tuberculosis y en Rosa-
rio se encargó de sostener esta tarea al Doctor Isidro Quiroga, por entonces
director de la Asistencia Pública. Quiroga citó a reunión a los médicos de
Rosario y en ella quedó constituido el <Comité Rosario> de la <Liga Argen-
tina contra la Tuberculosis>.En 1902, esta Liga inició sus tareas con una serie de conferencias pro-
nunciadas por los médicos Laureano Araya, Pedro Giraldi, Camilo Munia-
guria, Tomás Cerrutti y el propio Alvuez. En ellas se distribuía entre el
público la hoja de Instrucciones populares conlia la tuberculos¿s, así como
el Cutecismo antituberculo.so que había óonfeccionado Coni. El Catecismo
explicaba que la enfermedad no erahereditaria sino infectocontagiosa y acon-
sejaba que esos males se evitarían a través de una vida higiénica en el marco
de una vivienda saludable. En una Memoria de la Liga, Clemente Alvarez
declararia que <encarábamos sobre todo la profilaxis directa; la lucha contra
el contagio, por la destrucción del esputo, la educación del enfermo, el aisla-
miento y la desinfección. Evitar el contagio de los sanos era el principal
objetivo de nuestra propagandurs.Gracias a su prédica, en el año 1903 Clemente obtuvo del Concejo Muni-
cipal la sanción de una Ordenanza contra la tuberculosis cuya particularidad
es la analogía que mantiene con la de Buenos Aires. Las principales disposi-
ciones de la sanción i¡ch¡ían: la declaración obligatoria de la enfermedad
por parte del médico, la desinfección del domicilio particular del enfermo, el
blanqueo del local en caso de fallecimiento o traslado del enfermo, la prohi-
bición de recibir infectados de tuberculosis en los hospitales comunes, la
imposición de medidas de higiene y la desinfección de los tranvías. ]ámbién
implicaba la prohibición de escupir en el piso, desinfección y colocación de
saiivaderas en los locales públicos de gran concurencia, prohibición de ocupar
tuberculosos en trabajos de venta y elaboración de sustancias alimenticias y
banido de las calles previo riego.En los escritos de Álvarez sobre la tuberculosis se advierten dos preocu-
paciones centrales: por un lado, su interés por reorientar las tendencias ideo-
¡r ÁLVAREZ, Clemente Me moria de la Liga contra la Tuberculosis, Rosario, 1940.
lntelecluales rosarinos entre das siglos. - 143
lógicas en torno a la enfermedad que la sindicaban como una verdadera pla-ga social no únicamente en el sentido epideminológico sino moral: la tuber-culosis aparecía como una evidencia de la decadencia o degeneración de los
individuos y de la sociedad. Por el otro -y en relación con lo anterior- pro-curaba concientizar a la comunidad médica y a la población en general acer-ca de la relatividad de los supuestos higienistas en el tratamiento de la tuber-culosis después de las conclusiones arrojadas por el descubrimiento del ba-cilo por Roberto Koch en 1882.
El pensamiento contemporáneo se encontraba preso del peso de la heren-cia y de los efectos del ambiente y en buena medida negaba el carácter bacterialde la tuberculosis. La insistencia en la abstinencia de bebida y de <sexo pe-
ligroso> atendía a requerimientos sanitarios menos del orden de la salud in-dividual o pública que de la salubridad del "orden social" amenazado por larenovación moral y de los modos de vida que propiciaba el crecimiento de
las ciudades y las primeras generaciones de argentinos de origen extranjero.El miedo al contagio era no sólo una preocupación atendible desde el puntode vista de la salud sino también una metáfora de los nuevos contactos que se
creían preferible evitar. El movimiento higienista de principio de siglo en laArgentina fue solidario y artífice de la xenofobia desatada contra el inmi-grante que llevó a avanz:r sobre los espacios de la vida privada bajo el pre-texto de que la salud de un individuo no era asunto que únicamente interesa-ra al individuo ni la salubridad de una casa porque el individuo como la casapodían convertirse en un foco de irradiación epidémica y constituir una ame-nazay un peligro para la salud pública. Diego Armus sostiene que la tuber-culosis <sirvió...para hablar de muchas cosas. Esa maleabilidad resultaba de
las incertidumbres que la rodeaban pero üambién de las altas expectativasgeneradas porel discurso del progreso>16. Porello se constituyó en un objetode discusión del discurso político de la época en el amplio espectro que ibadel anarquismo a los conservadurismo. Si bien el pensamiento político de
Clemente Alvarezno ha quedado documentado podríamos aniesgar su filia-ción socialista -en los términos utópicos de su padre Serafín que se analizanen los trabajos de Graciela Hayes y de Gabriela Dalla Corte- en su participa-ción en la lucha antituberculosa se puede advertir que su preocupación mé-dico-higienista atiende tanto al "misterio" biológico que todavía suponía la
'6 ARMUS, Diego <Salud y anarquismo. La tuberculosis en el discurso libertarioargentino, 1890-1940>, en LOBAIO, Mirta (ed.) Política, médicos..., p.94.Paraun análisis del discurso ofrcial en la Argentina de principio de Seglo XX, cf.ROSA, Nicolas y LABORANTI, Ma¡ía lnés Moral y enfermedad, Laborde Edi-tor, Rosario, en prensa.
144 - PaolaPiacenza
enfermedad en su tiempo como a las consecuencias sociales y ambientales
resultantes de la misma. Cierta democratización de sus perspectivas, sin
embargo, se detectan no tanto en el Catecismo dela Liga como en los escri-
tos personales.
El Catecisma contra la Tuberculosis era un pequeño libro introducidopor la leyenda <La tuberculosis no debe asustaros)), que titulaba un conjunto
de consignas cuya función era desvirtuar los mitos asociados a [a enferme-
dad asl como las actitudes discriminatorias que de ellos derivaban' No obs-
tante, el texto no es homogéneo puesto que en él conviven consejos higiéni-
cos que responden al tratamiento tradicional de la enfermedad -previos al
descubrimiento de Koch- y otros más recientes derivados del reconocimien-
to de la tuberculosis como enfermedad infecto-contagiosa. El registro es muy
dispar en tanto e[ discurso ape.lativo de la introducción del texto destinado
tanto a la prevención como a la difusión de los benehcios de la Liga para los
enfermos se contradice por la índole metafórica y alegórica de una suerte de
historieta de origen catalán llamada (Aventuras del microbio contra la tuber-
culosis. Azote de la humanidad entera)).
Esto es, en la primera página se aclara que la enfermedad no es heredita-
ria pero sí contagiosa, haciendo hincapié en las posibilidades de prevención
y se manifiesta una pr€ocupación por las consecuencias sociales de la vida
de relación del enfermo ya que en letras de cuerpo superior se agrega que
<<La lucha contra la Tuberculosis no debe generar en la lucha contra el tuber-
culoso> y a conocer la enfermedad para combati¡la. <Conocer su enferme-
dad sigrrifica combatirlu se proclama en un eslogan propagandlstico que ha
acompañado las campañas de profilaris social hasta nuestros días. Al mismo
tiempo que se anima al enfermo exhortándolo a no esconder su mal, se soli-
cita a la población que (coopere> en ia cruzada contra la tuberculosis <moral
o materialmente>. El espíritu publicitario también se da a través de la expo-
sición de las instancias que el enfermo, y todo aquel preocupado por este
flagelo, tiene a su disposición para participar en la lucha y prevención del
rnal. El dispensario, el sanatorio, el hospital y el <preventoriumD o colonia
constituyen las cuatro instituciones fundamentales a las que se les asigna
respectivamente una función médica, social e instructiva que se materializa
en el socorro a la familia y al enfermo; el control higiénico necesario para la
prevención, diagnóstico y <vigilancia> del tratamiento.También se afirma que mediante la acción desarrollada por la Liga <el
enfermo es asistido y el individuo sano protegido contra la causa di¡ecta de
la enfermedad, el germen, sin desatender las importantes causas indirectas,
como son la ignorancia de la higiene individual, las malas condiciones del
trabajo, la insalubridad de las viviendas y la insuficiencia de la alimentación,
Intelectuales rosarínos entre dos siglos. - 145
mejor dicho la mala calidaó pero, como ya he adelantado, el carácter indi-recto de los consejos higiónicos queda desvirtuado por el primer plano in-soslayable de la historieta del villano microbio. El texto es traducción de unapropaganda catalana <Auca de la tisis>.
Contrario a lo esperable, por el carácter didáctico del texto, está escritopor dos colaboradores de la cruzada contra la tuberculosis: el catalán VíctorRahola y José Herp. Los dibujos, por su parte, son de autoría médica, estoes, obra del Dr. Corominas Prats, también catalán. Este dato, antes que ser
una característica circunstancial, podría ser un índice de la preocupación porla efectividad del carácter persuasivo de la propaganda que la leyenda <Es-tos consejos son muy útiles>, con la que concluye una de las páginas, pone
en evidencia. El consejo médico se instala allí donde el alegorismo aparececomo garantía de la transmisión del sentido.
Por el contrario, en la Rev ista de mayo de I 916, Clemente Álvarez publi-ca un artículo basado en una comunicación realizada al Círculo Médico ell8 de abril de ese mismo año. El artículo consiste en la presentación de dos
casos en los que se ha registrado tuberculosis. En el primer caso, todos losmiembros de la familia han fallecido víctimas de la tuberculosis excepto elpadre y dos niños, nacidos en plena enfermedad de la madre. En este caso
observa que <reunfan las condiciones deficientes de higiene que han favore-cido el contagio con una situación económica poco desahogada que ha podi-do influir también en la predisposición del terreno¡rr7. A continuación, y conafán polémico, presenta un segundo caso de una familia compuesta por ochohermanos de los cuales han quedado indemnes sólo tres. Habiendo sido lafalta de higiene uno de los factores a considerar en la primera situación,<ninguna de estas circunstancias intervienen en el caso...que se refiere á una
familia distinguidade nuestra Ciudad>¡s. Finalmente, concluye Álvarez que:
<Es indudable que la predisposición ó la inmunidad tiene un rolmuy importante en el desarrollo de la tuberculosis como la tiene en
todas las infecciones. Y en las familias en cuya historia clínica he
referido, hay que admitir por cierto una predisposición congénita á
adquirir el mal, pero no hay que olvidar que nuestros conocimien-tos respecto á la inmunidad no nos autorizan á atribuir ésta, ni á lavida higiénica, ni á la habitación salubre, ni á la influencia del alco-hol, ni á la falta de gimnasia, sino á la producción de modificacio-
ALVAREZ, Clemente <El contagio familiar de la tuberculosis>, en Revista Médi-ca del Rosario, órgano del Círculo Médico, Año VI, No 2, Mayo de 1916.
ldem, la cursiva es mía.
l7
146 - Paola Piacenza
nes fisiológicas y humorales, de anti-cuerpos, que o tienen sino le-jana relación con estos factores. Y así como nadie pretende evitarel cólera ó la escarlatina con'esas medidas de higiene general, tam-poco debe nadie dar á ella la principal importancia en la profilaxisanti-tuberculosa... Es cierto que en la tuberculosis, por traüarse de
una afección de evoluCión larga, y aun por otras razones, los pre-ceptos generales de la higiene tienen mayor importancia que en otrasafecciones -prueba de ello es la acción favorable de la <cura de
sanatorio>>-, pero esta acción favorable no debe ser exagerada; lossanatorios y el régimen análogo que pueda llevarse fuera de ellos,solo curan las formas benignas, las infecciones atenuadas que estánmuy próximas á las de curación expontánea. Las formas progresi-vas, las infecciones de mediana y de alta virulencia no se curan conel régimen de sanatorio ni con otro alguno>re.
La moral razonada
En el primer aniversario de la muerte de Clemente Álvarez,la Revista delCírculo Médico publica una conferencia dictada por Álvarez en el Anfitea-tro de la Facultad de Medicina el 16 de octubre de 1937 en ocasión de unajomada cultural orgarizada por los estudiantes20 . La moral razonada es untexto atípico desde la perspectiva de la producción textual de Álvarez por-que aquí ya no se trata de enunciar recomendaciones terapéuticas o eugenésicas
o diagnósticos médicos; tampoco de exponer una opinión profesional sobrela asistolia o el valor práctico del estudio gráfico de las arritmias; se trata deensayar una respuesta aaeÍca del etemo conflicto entre naturaleza biológicay pasión en la condición moral del ser humano.
En relación a esta cita de Alvarez, podemos recordar que Armus sostiene que<algunos médicos -ciertamente pocos- ofrecian una interpretación de la li¡bercu-losis que tomaba distancia del sanitarismo profiláctico alentado por la higienesocial y declaraba que la lucha contra la tuberculosis no era una lucha contramicrobios sino una lucha contra regímenes, personas y medios>. ARMUS, DiegoSalud y Anarquismo..., p. 96. Si bien sería aventurado asignarle a Álvarez unaposición radical semejante sí podemos observar las contradicciones de su discur-so que acabamos de señalar y coinciden con esta apreciación del problema médi-co y social.ÁlVan¡2, Clemente <La moral razonada-..>, en Revista Médica de Rosario, ju-lio de 1949, Vol. 39, N"7, Rosario, p. 247.
Intelectuales rosarinos entre d.os siglos. - 147
La preocupación es adecuada al perfil del intelectual de su época, el cualexigía una forma de magisterio -una tarea pedagógica- que implicaba so-
brepasar los llmites de la especificidad disciplinar, rasgo que encontramoscomo una adopción personal de Alvarez. También la problemática está vin-culada al pensamiento familiar encarnado en la figura de su padre, SerafínÁlvarez: razóny moral aparecen como dos esferas de atención privilegiadasen el marco de la educación familiar del médico, hijo deljuez republicano,como también surgen en la obra del hermano más destacado de Clemente,Juan Álvarez2r. Sin embargo, en la lectura del discurso sorprende la comple-jidad de su planteo para un médico positivista en las primeras décadas delsiglo XX.
En principio, las proposiciones de Alvarezparecen estar rnarcadas por la<filosofia sintéticu de Herbert Spencer, en tanto el sentido moral -condición espiritual- se explica en términos evolucionistas y biológicos. La capa-cidad para distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, se desarro-llarlan en forma gradual por evolución y en función de las características delambiente entre las que se incluye la influencia de la educación como <refuer-zo> de las tendencias naturales. Dice Álvarez: <¿Cómo se ha formado este
sentido moral? Lo problable es que.se haya formado como se han formadotodas las otras características de la especie humana: por la adaptación almedio, por la supervivencia de los más aptos, por la transmisión hereditariade las cualidades adquiridas>22.
No obstante, el texto es la exposición de un quiebre en la confianzaplenaen el pensamiento científico como máxima expresión de la evolución. Estopuede explicarse en el hecho de que para la década del '30 en la Argentina se
daba un proceso de espiritualiz-aciún en la educación y en la cultura al queÁWarcz no permanece ajeno. Por ejemplo, cuando sostiene que si bien elhombre es un animal, el extremo desarrollo de su sistema nervioso le ha
provisto de <funciones)) que están ausentes o apenas esbozadas en otras es-
pecies, por lo tanto, no puedejuzgarse por las formas de vida análogas en las
demás especies animales sin <graves consecuencias éticas>. Luego de pre-sentarse a sí mismo como un racionalista, pasará, entonces, inmediatamentea demostrar que el pensamiento científico es todavía insuficiente para poderexplicar <el misterio> de la conducta humana a la que alude a partir de unareflexión sobre el <sentimiento moral>.
Véase el estudio de Zulma Caballero en este mismo volumen, en el que se trata dela influencia de Serafln Álvarez en su hijo Juan en cuanto al tratamiento crítico dela figura de Ia recomendación.ÁlVaRgZ, Clemente <La moral mzonada...>>, p.252.
148 - Paola Piacenza
El texto de La moral razonada comienza con una confesión personal quees una verdadera declaración positivista. En breves palabras, Álvarez resu-me (la ley de ios tres estadios> de Comte erigiendo al pensamiento cientificopor sobre la metafisica y la religión: <Soy racionalista: Creo que la observa-ción y el experimento y el raciocinio aplicado a sus resultados son las fuen-tes primordiales del conocimiento; estimo la intuición como elemento de
importancia secundaria y la revelación divina no me parece demostrado.A continuación, el mismo discurso biológico-evolucionista que le permi-
te reconocer al hombre como un animal <superion> en virtud de la compleji-dad de su sistema nervioso, es el que lo autorizará a denunciar el error de
desestimar todas aquellas conductas para las cuales se carece de una explica-ción racional. Esto es, sin contrariar los principios materialistas y eugénicosdel positivismo evolucionista, afirma que todos aquellos fenómenos <cuyafinalidad no nos explicamos> no deben considerarse <<anormales, inútiles ydespreciablesD porque todavla resta perfeccionar los métodos del conoci-miento cientlfico que puedan tomarlos explicables y objetivables.
Por lo tanto, no reniega de la convicción positivista de asignar estatutode realidad sólo a lo observable sino que hace una concesión en nombre delprogreso cientlfico. De todos modos, el gesto no es desestimable eonside-rando las circunstancias en las que se produce este discurso -una comunica-ción a estudiantes de medicina-y la tradición de pensamiento científico po-sitivo de la Argentina que en su caso tiene hasta una filiación de tradiciónfamiliar. Si en 1937 Clemente Alvarez asurne, citando a Shakespeare, que<¡Hay tantas cosas en mi alma que yo no puedo explicar!>, su padre, Serafin,en 1873 formulaba el <<credo de una nueva religiónD cuyo nombre sería <laciencio y su <principio infalible> la raz6n. Serafín negaba que el alma tu-viera una sustancia distinta que la del cuerpo: <Si existe, pues, una sustanciadistinta de la sustancia de nuestro cuerpo que sea causa de nuestro pensa-miento, esa sustancia se reune como el vapor que se escapa por las válvulasde una locomotora á la sustancia universal para constituir inmediatamenteindividuos nuevos en conciencia distinto)2r.
Si Serafin Alvareznegaba Ia posibilidad de la muerte porque (eR eI mun-do no muere nada más que la conciencia, esto es, la organización, el tiempoque pas4 la armonía realizada, que no ha de volver á realizarse en la sérieinfinita de las permutaciones del sér. Morir para el hombre no es miis queperder la mernoria de lo que antes le ha rodeado>, Clemente se conmoverá
" ÁLVAREZ, Serafin El credo de una religión nueva, Fundación Banco Exterior,Madrid, 1987, l"ediciónde 1873, citasdep. ll y3l.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 149
ante la devoción con la que los deudos se postran ante las tumbas de susseres queridos aunque no desconozcan que <los seres que veneran han des-aparecido para siempre> y denostará a los <esplritus superficialesD que nocomprenden este rito, consider¡indolo inherente a épocas pasadas de superticióny propios de la ignorancia2a.
clemente Alvarez reclama la imposibilidad de formular una normativamoral fundada en las acciones humanas debido at insuficiente conocimientode la biología y de la psicología humanas que no permiten explicar fenóme-nos tan dislmiles como el culto a los muertos, el amor a la patria, la atracciónsexual, el incesto, el sentimiento religioso, el pudor y lapureza(virginidad y<decoro>> de [a mujer) pero que tienen en común escapar a las formas de lainteligibilidad racional. El tratamiento de estos ejemplos de sentimientos"irracionales" como prueba de las limitaciones de la ciencia es, no obstante,muy dispar. Y esto porque Alvarez evalúa cada uno de ellos en función dejuicios de valor absolutamente arbitrarios. Así, por ejempro, si bien recono-ce que el amor a la patria, el incesto y el pudor son <inexplicables> desde unaperspectiva biológica porque no se presentan en los animales, son <esencial-mente humanosD y merecen consideración y respeto. pero, por otro lado,repudia !a libertad sexual de la mujcr que algunas autoras de su épocareinvidican porque (no se dan cuenta estos autores de que con sus ideasestán patrocinando la vuelta del hombre a la animalidad>. Luego, cuando seiraia de rnalizzr ia condr¡cta femenina, prioriza er apriorismo dei juicio devalor a la <demostraciórur científica. En este sentido, finalmente tranquiliza-rá la conciencia de su auditorio afirmando la universalidad del sentidó moral<se ha dicho que las nornas morales son convencionales y transitorias, quevarían de un país a otro...Es un profundo error... Las normas básicas de lamorali<iad son las mismas en todos los países cultos> y su naturaleza innata:<si desconocemos las leyes que rigen los actos human os... sabemos sí queexisle en todos un sentimiento innato y profundo...el sentido moral>2t,
ALVAREZ, Clemente <La moral razonada...>>, p.24g.Ibidem, p.252,1a cursiva es mia.
150 - Intelectuales rosarinos enffe dos siglos. - l5l
El sujeto de la educación en las ideasde Juan /íIvarez
Zulma CABALLERO
n este trabajo analizaré las ideas educativas y el sujeto de laeducación tal como aparecen representados en escritos de Juan
Alvarez( I 878- I 954), personaje de la esfera pública rosarinaque ha ejercido una importante influencia en la cultura regio-
nal. El objetivo es reconocer qué aspectos de su programa en torno a losideales pedagógicos y a los fines de la educación en las primeras décadas delsiglo, podrían incluirse en el <Proyecto Moderno>. Desde este enfoque, va-rias son las problemáticas que pueden abordarse: el modelo de escuela de laépoca, basado en ideales educativos para un orden social garante de un pro-greso sin conflictos; el tipo de sociedad a que se aspiraba, con la separacióncie ias esferas cie ia ciencia, de ia moral, dei arte; ia caicia rie ias iiusiones y delas crcencias en aras de un saber objetivo, especializado y pleno de certezas;la constitución de un sujeto de la razón que pudiera superar las contradiccio-nes, ya que si <la razón es la cosa mejor repartida del mundo, pero no todossaben usarlu como planteaba Descartes, el fin de la educación debía ser elde disciplinar alarazón para volverla metódica y obediente a la ley racional.
Las características especiales que había adquirido la región a principiosdel siglo XX hacían de ella un espacio privilegiado para el ensayo y la ex-pansión de este modelo de sociedad cuyo mayor requisito era la formaciónde un buen ciudadano, con una moral regida por normas y leyes estrictas,capaz de pensar bien para elegir razonablemente.
Ideales Pedagógicos
Las principales cuestiones en torno de las cuales se despliegan las ideasde Álvarez, apoyan la tesis por la cual lo incluimos como representante delproyecto modemista en Rosario. Emerge en sus escritos el sujeto pedagógi-co correspondiente a dicho programa, tal como es concebido por el autor enlas páginas en las que materializa sus ideas. La preocupación por Io educati-vo queda expresada en el discurso pedagógico-social que construye desdeun lugar de poder como son las publicaciones periodísticas: los diarios Ia
152 - Zulma Caballero
Prensay La Nac¿or¡ de Buenos Ai¡es y La Capital de Rosario, revistas como
Caras y Caretas, Monos y Monodas,la Revista del Normal iÍ" 1, asl como
numerosas publicacioneS a nivel univerSitario, Son, entre otrOS, los medios
de comunicación a través de los cuales podemos seguir la evolución de sus
ideas sobre la educación y la sociedad. Sus ideales pedagógicos poseen una
lógica subyacente en relación a dos ejes centrales, uno de tipo pedagógico-
social, puede ser situado en torno a una idea de sociedad, de sujeto políticoy de sujeto pedagógico, emergente en los conceptos de educación y de apren-
dizaje relacionados con fines y funciones, tanto en relación a los docentes
como al lugar de la escuela en el orden social; el otro, de carácter
epistemológico, se despliega en la reflexión sobre el conocimiento y el papel
de los contenidos científicos en la educación'
En 1909, recibe Álvarez el encargo de elaborar un <Proyecto de Código
Municipal>, tarea que lleva a cabo en colaboración con B. Rodríguez de la
Torre y Luis san Miguel. Bajo el título (Municipalización de la instrucción
primariar>, el nabajo reseña la evolución histórica de la educación en Rosa-
rio; allí se hace evidente que este tema se había convertido en una cuestión
de primer orden. El lugar destacado de los datos cuantitativos estadísticos se
aprecia en todos los informes de Álvarez, ya que los números le dan infor-mación básica para legitimar sus aspitaciones en torno a la modernización y
e! prcgreso de !a ciudad. Señala que en 1868 habia en Rosario veinte mil
habitantes, y los niños que no iban a la escuela en ese momento histórico
eran cuatro o cinco veces más numerosos que los que asistían. Si bien los
datos que poseía no eran exhaustivos, utiliza diversas informaciones de la
época como punto de partida para evaluar si la ciudad marchaba hacia las
metas educativas propuestas. Lamentablemente, las características del pro-
ceso de urbanización por inmigración le mostraban que sólo la quinta parte
de la población infantil de aquella época se hallaba escolarizada, y en ello
puede detectar lo azaroso del proyecto político en cuanto al acceso a la edu-
cación para la población.Pero si aquellos datos mostraban una escasamente deseable realidad, las
nuevas informaciones eran aún más desfavorables: la situación escolar había
ido empeorando a medida que aumentaba la poblaciÓn. Para 1881, de ocho
mil niños en edad escolar sólo asistian mil. Ya no era la quinta parte la que
recibía educación formal, sino sólo un octavo de todos los niños. Y cuando
en 1884 aumenta levemente la población escolaq los datos le muestran que
la educación era impartida en escuelas en estado de abandono, sin materiales
ni libros, y que hasta se debían utilizar textos en inglés por no contarse con
otros en castellanor .
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 153
Hacia 1886, el número de alumnos casi se habia duplicado: dos mil se-
senta y dos se hallaban matriculados en la ciudad. Recién en 1888 se crea elConsejo Escolar, con lo que comienzan a organizarse los aspectos adminis-trativos y de control de la educación: se dictan programris, se fijan horarios yse redactan reglamentos. En 1890, al pasar las escuelas a lajurisdicción pro-vincial, las municipalidades debían destinar del diez al veinte por ciento de
sus rentas para la formación del fondo escolar. En 1912, ya con todos losconocimientos que el Censo le había aportado, Álvarez encuentra que conuna población de doscientos veinte mil habitantes, se podía calcular en cua-renta mil la cantidad de niños en edad escolar; pero los fondos eran insufi-cientes y las escuelas funcionaban en viviendas insalubres e incómodas. Elproyecto de modernización comenzaba a mostrÍu fallas y fisuras, ya que elcrecimiento de la población no había estado acompañado por acciones cohe-rentes del Estado en torno a sus necesidades, en este caso las educativas.
Alvarezrecomendaba, entonces, que la Municipalidad contribuyera conel veinte por ciento de sus rentas €ntregándolo a la provincia con destino a laeducación, pues consideraba que la emergente agitación social requeria ac-
ciones concretas por parte del Estado2. El proyecto moderno compromete alFstl¡ln en ll nhlioaciÁn rle wclar nnr lq arl¡rna¡iÁn r¡ ¡la lnc¡¡r lq in¡nm^'o-J sv rv¡r¡ e¡
ción de todos los niños a la escuela, como medio para contribuir a la supre-sión o reducción de la agitación social; pero como eso sale caro y los recur-sos €conómicos empiezan a escaseai, el proyecto comienz¡ a manifestar sín-tomas de fiacaso. ¿Qué concepto de educación sostenía Álvarez? Para con-tinuar con este desarrollo, me basaré en tres ejes de análisis: en primer lugar,la inteligencia del alumno para la selección y la especialización; en segundolugar, la organizaciün de las desigualdades; y por último, una pedagogía acordecon la inteligencia y la desigualdad natural.
Para ilustrar las condiciones materiales en que se desenvolvía la acción pedagógi-c4 Juan Álvarez cita el caso de un alumno que debía dar un examen de Geometríay que no supo con qué se tr""aba la circunfbrencia por no haber visto jamás uncornpás. A esto se agregaban los bajos sueldos docentes, que convertían a la pro-fesión en un iírea poco apetecible para quienes podÍan optar por tarees más bene-ficiosas en términos personales.
ÁlVanpZ, luan Informe sobre los resultados del Tercer Censo Municipal en elDepartame nto Ros ar ia, 19 I 4.
154 - Zulma Caballero
La Inteligencia del Alumno, un Dato para la Selección y la Especialización
Alvarez se pregunta si existe o no una inteligencia general, o si sólopodemos hablar de inteligencias diferenciadas y adaotables a tareas diver-sas; esta pregunta se relaciona con otra cuestión crucial, en un momento enque la psicología científica experimentalista había comenzado a tener granpreponderancia en los círculos ilustrados: se trata de discernir si los fenó-menos psicológicos son o no susceptibles de medida, porque se necesitaaveriguar si la inteligencia es medible, y, por lo tanto, comparable. Estosinterrogantes se hallan íntimamente vinculados con las preocupaciones deAVarez acerca del <pensar bieu para un razonamiento sin enores ni con-tradicciones, y demuestran el conocimiento del autor acerca de las políticaseducativas y de las innovaciones que se intentaban impulsar en el sistemaescolar,
En el artículo <El experimento escolar en Santa Fe>, editado en La Pren-sa en 1925, comenta una serie de experiencias que se estaban llevando acabo en la prc',,incia, sustentaCas en la psicología de la época y en el rnodelctaylorista de organización científica del trabajo. Se trataba del siguiente he-cho: el Consejo General de Educación de la provincia de Santa Fe llevabaadelante un pioJ'ecto apoyado en ires novedades sustanciales; la primera deellas es la organización de cursos preescolares; la segunda, la <polifurcación>de la enseñanza en ciclos vocacionales; la tercera, la agrupación de todos loseducandos por <edad mental¡> en reemplazo de la anterior distribución porgrados. El plan se aplicó durante los cursos de 1923 y l924,pero los resulta-dos parecen haber sido desfavorables, Diversos fueron los motivos que pro-vocaron el fracaso de estos experimentos; algunos fueron de carácter econó-mico, como la falta de presupuesto; pero hubo otros de orden pedagógico,entre los que se contaban las carencias en la formación docenter. Señala enprimer lugar que en 1925 se suprimen los preescolares porque <parecía unlujo excesivo instalar jardines de infantes. No había edificios apropiados nimaestros con la preparación debida>. Esta lamentable realidad, escribe, im-pide la enseñanza de la lectura, escritura y matemática. En estas expreiionespuede observarse que Alvar"z consideraba al preescolar como un espaciopara precoces aprendizajes instrumentales.
La segunda cuestión que aborda se halla referida al proyecto de<polifurcaciónD, que consistía en una formación en ciclos destinados a com-
' ÁLVeR-eZ, Juan <El experimento escolar en Santa Fe>, en Diario La Prensa,Buenos Aires, 7-6-l 925.
Intelectuales rosarinos entre dos srglos. - 155
pletar la educación de los niños de doce a catorce añosa. El problema mayorque se debía enfrentar era que la mayoría del alumnado de las escuelas pri-marias abandonaba la escuela antes,de los doce años, por lo que no alcanza-ba a beneficiarse con los nuevos cursos. Si bien Álvarez no lo dice explíc!tamente, estos ciclos <polifircados> estaban destinados a niñas y niños de
condición modesta, a quienes se buscaba preparar para el desempeño en
oficios poco cualificados. Se pueden incluir en el modelo de la divisiónindustrial del trabajo, surgida a fines del siglo XVIII con Adam Smith, unode los fi.¡ndadores de la economía moderna, y con Frederick Taylor, propul-sor en las primeras décadas del siglo de la organización científica del traba-jo. Este proyecto tampoco se pudo llevar a cabo con éxito; por un lado,estaba destinado a una población con innumerables problemas, que debíautilizar el trabajo de los niños para subsistir: niflos y niñas ingresaban almercado laboral a corta edad. Requería también la ejecución de proyectosde perfeccionamiento caros, ya que no había maestros suficientemente for-mados para hacerse cargo de la polifurcación.
Otro de los temas que le interesaban y al que dedica un profundo y críti-co análisis, es el de la organización de los cursos por edad mental. La afir-mación de que existe una edad nnenta! distinta de !a rea!, derivada de! hechode que el desarrollo de las aptitudes mentales no siempre corre pareja con eldesarrollo fisico, es para Alvarezuna <novedad vieja>: desde siempre, parapasar a un grado superior se exigen ciertas pr.rebas, cierto nivel de conoci-mientos. Lo novedoso del proyecto se halla en otra cuestíón:
"Pero ahora la novedad es que han cambiado la forma y el objetode las pruebas. El examen de antes tendía a comprobar la adquisi-ción de conocimientos escolares; el de ahora procura determinarprincipalmente el grado de desarrollo mental a que ha llegado el
, candidato. Intenta medir la aptitud natural para aprender"5.
En base a esa aptitud, se había organizado la agrupación de todos loseducandos por edad mental, en reemplazo de la tradicional distribución porgrados. Anteriormente, señala Alvarez, los exámenes tendían a comprobarla adquisición de conocimientos escolares; ahora, el tipo de exzunen que ins-talaba el nuevo proyecto en Santa Fe buscaba conocer el desarrollo intelec-tual alcanzado por cada niño, procurando de esa manera clasificar según la
Se habian proyectado cinco ciclos: ciencias, letras, artes e industrias, agrícola-ganadera, técnico del hogar.ALVAREZ, Juan <El experimento... >.
156 - Zulma Caballero
edad mental para agrupar a los alumnos de acuerdo con esa selección. Niñosnacidos en un año determinado no necesariamente eran ubicados en un mis-mo grupo, sino que se unían a niños de mayor o menor edad cronológica;tampoco se tenían en cuenta los niveles de aprendizaje. Se hataba entonces(en esta modalidad que el autor denomina <experimento>), de agrupar a losalumnos teniendo en cuenta los resultados arrojados por tests de inteligenciay no por los conocimientos alcanzados en las distintas asignaturas y cuantifi-cados mediante pruebas de tipo tradicional. Ante este cambio en los criteriosde selección y agrupamiento, Álvarez se pregunta: ¿Existe o no una inteli-gencia general, o hay inteligencias adaptables a diversas tareas? ¿Los fenó-menos psicológicos son o no susceptibles de medida? El autor manifiesta sus
dudas en tomo a la aplicación de las estadlsticas de otro país a los niños de
Santa Fe o de otras provincias. ¿Los tests miden la inteligencia <natural>?
¿Aprendieron las mismas cosas un niño de los bosques del norte y un alumnode la ciudad, o la mujer con respecto al varón?6.
Pero más allá de estas dudas, Álvarezencontaba en la nueva modalidadproblemas de carácter práctico, a los que se sumaban dificultades de tipopedagógico. Aplicando metódicas formas de racionalidad sobre los argu-mentos que sustentaban este experimento de agrupación escolar, desarrollauna crítica coherente, en la que el argumento principal se basa en que si losalumnos manifestaban una edad mental superior, se debía aprobarlos aunqueno conocieran el programa. Advierte que la excesiva confianza en la tecno-logía psicométrica no es suficiente en el ámbito pedagógico; esapsicologización de la pedagogía que intuye en el proyecto experimental, lemuestra que uno de los riesgos es la posibilidad de que se conformen gruposde niños ignorantes, aún en cursos avanzados; ve que la edad mental, por símisma y aislada de otros componentes que tienen que ver con las funciones
o Si bien Juan Alvarez no desanolla su perspectiva sobre alguna posible relacióninteligencia-s€xo, es posible que pensara en inteligencias cuali¡ativa ycuantitativamente diferentes en varones y mujeres. Sin embargo, ianto sus herma-nas Eva y Estela cuanto sus hijas Clotilda Alcir4 Haydé y Marí4 desarrolla¡onactividades profesionales y culturales, especialmente en la docencia. Esta contra-dicción es observable en otras figuras masculinas destacadas de la época. Es posi-ble que para la organización social intrinseca al proyecto, el lugar de las mujeresdebiera ser el doméstico-afectivo; Álvarez menciona que entre las ideas de supadre figuraba la de legislar en tomo a la obligatoriedad para las mujeres sin hijosde criar a los niños huérfanos. Vease ÁLVAREZ, luan Vida de Serafín Álvarez,Buenos Aires, 1935. Consultar en este mismo volumen, el artículo ¿e ÉtidaSonzogni y Gabriela Dalla Corte.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 157
de [a escuela, no basta para <distribuir racionalmente)) a lo3 niños en grupos.Sus cuestionamientos a Ia nueva modalidad de agrupación se sintetizan endos preguntas, surgidas ante situaciones que con toda probabilidad se haránpresentes en la escuela:
<Niños que aprenden bien las asignaturas pero fracasan ante lostests, ¿a qué grupo se los manda? [ ... ] Niños que tienen en orden laedad mental pero no aprenden porque son faltadores y no estudian,
¿habrá que ponerlos en grupo especial?>?.
Álvarezcree que se deben tener en cuenta los dos aspectos, que no sonantagónicos, sino que se pueden fusionar. Inteligericia y aprendizaje, pensary conocer, son aspectos inseparables en el acto educativo, en esa búsquedadel <pensar bien> para conocer y amar.
La <Organización>> de las Desigualdades
Muy ligada a la problemática de ta inteligencia aparece en los escritos deAlvarez la cuestión de la desigualdads:
<A fuerza de hablar de la igualdad de los hombres cual si se tratarade una circunstancia evidente e impuesta por la naturaleza, estamosperdiendo poco a poco el contacto con la realidad, que nos muestraser totalmente desiguales las aptitudes, y desigrrales el rendimientode los respectivos esfuerzos>e.
No todos sirven para todo, expresa AVarez,y los pedagogos, por hábilesque sean, sólo consiguen suplir en parte las deficiencias naturales de susdiscípulos. Reconoce en el sistema económico y político la existencia dealgunas desigualdades artificiales, <susceptibles de ser suprirnidas por com-pleto; pero también hay otras, no imputables a artificio, que han de subsistirsea cual fuere el sistema que se adopte>ro . El innatismo sostenido por Álvarezjustifica e! que deba realizarse una clasificación; pero ésta puede llegar a sercientífica si se realiza por medio de una <organización científica de las
? ÁLVAREZ, Juan r¡El experimento...r.s Ver el trabajo de Élida Sonzogni en este mismo volumen.n ÁLVAREZ, Juan <Temas de educación>, en Diario La Prensa,Al-01-IgZ4.ro lbidem.
158 - Zulma Caballero
desigualdades> o de las diferencias individuales por medio de estudios psi-
cológicos. Para el autor, el conocimiento científico de las desigualdades por
medio de la psicología, es un medio Óptimo pafa oponerse al <<anterior siste-
ma dogmático de la igualdad>t' .
Puede considerarse que en la distinción entre desigualdades naturales y
artificiales intuye Álvarez la influencia del medio y de las oporfunidades que
la sociedad ofrece a las personas. Las desigualdades artificiales pueden lle-
gar a suprimirse, dice, en tanto dependen de circunstancias exteriores al su-
jeto, como podrían llegar a ser los cambios en la condición económica. Pero
las desigualdades (naturales> habrán de subsisti¡ aunque se busque interve-
nir para producir cambios; estos elementos innatos se hallan entonces en la
base de su propuesta de organización de la desigualdad. Vemos que en sus
escritos el <sujeto pedagógico> no es ((uno)), universal e igualitario. Hay
distintos sujetos, y la distinción está dada por las aptitudes naturales, la inte-
ligencia y las diferencias (de sexo, entre onas). Por lo tanto, la educación
debe tender a <especializan, destinando a los más inteligentes para ciertas
empresas que los rnenos inteligentes no podrían emprender con éxito' Pero
esto debe lograrse de manera científica, por medio de una organización que
asegure la total objetividad y racionalidad para una división del trabajo ba-
sada en las desigualdadesr2.
Bunge señalaba en I 9 I 5 que los tres fines de la psicología eran: a) conocer qué es
la inteligencia, mediante la observaciÓn externa objetiva o psicología fisiológica;
b) conocer cómo funciona la inteligencia (instrospección o psicología propiamen-
te dicha); c) cuál es su fuerza y sus limites (metafisica positiva o psicología tras-
cendental): <Dios, la naturateza o lo que se quiera, entregan al hombre un instru-
mento de trabajo, el más poderoso y acaso también el más desconocido: la inteli-
gencia>. YéaseYEZZETTI, Hugo El nacimiento de la psic.ología en la Argenti-
na, Editoriat Puntosur, Buenos Aires' 1988, p.130. Para Alvarez, ya temprana-
mente aparece una noción de inteligencia que si bien contiene elementos basados
en argumentos innatistas, incorpora a la educación' al aprendizaje y ¿l medio
como factores sustanciales en su desarrollo.
La aplicación de la psicologia en el campo educativo apafece en trabajos de Rodolfo
Senet; la búsqueda de leyes generales que contribuyan al progreso de la humani-
dad se pone de manifiesto en Su propuesta de pensar a la escuela como un <labo-
ratorio de psicología infantil>: así los trabajos en antropología miminal infantil
señalaban que los niños indisciplinados, viciosos o delincuentes eran <degenera-
dos más o menos tipicos, para los cuales se hace necesaria una educación racional
adecuada... La eficacia de la educaciÓn como medio de desviar y aun neutralizar
taras pato ló gicas ... contrarrestar una adaptación social pem iciosa... >; V EZZETTI,
Hugo E/ nacimiento..., P. 124.
l2
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 159
Para Álvarez, la psicología como rama de la ciencia biológica tal comoera concebida en ese momento de su evolución en el campo científico argen-tino, podía ser un valioso instrumento, exacto y riguroso. La psicología se
convertfa así en un instrumento de utilización política, ya que los gobernan-tes tomaban decisiones apoyados en los resultados de experimentos realiza-dos en los laboratorios escolares; estos encontraban legitimidad desde lometodológico en la correlación entre psicologia y positivismo, en la cual se
fundan los desarrollos de la psicología como ciencia a partir de la medicinamental. La nueva psicología, (algo tan distinto de la antigua como la quími-ca de la alquimia o la astronomía de la astrología>rr, adquiere desde la lectu-ra de Juan Álvarez nuevas características. Su mirada no es la del médico,sino la del intelectual modemo que debe resolver una multiplicidad de pro-blemas relacionados con la inupción de la multitud en un escenario urbano a
edificarse. En ese sentido, las herramientas que le proporciona la psicologíason interpretadas y utilizadas desde un posicionamiento sociológico y peda-gógico.
Una PedagogÍa Acorde con la Inteligencia y la Desigualdad Naturat
Rosario, esa ciudad en proceso de construcción, con pocas escuelas, es-
casos hospitales, plazas y fábricas, se veía afectada por la presencia en lascalles de grupos de muchachos adolescentes sin inserción escolar o laboral.Alvarezescribe a las maestras del Normal N" I una nota en la que exponesus ideas acerca de la función de los docentes como disciplinadores, respon-sables directos del desorden y el caos si no logran dar una <buena educa-ción> a los sectores indisciplinadosra. También en otras épocas se produ-cían escándalos; expresa Alvarezque el General Echagüe había prohibidosetenta años antes, en 1845, las reuniones de muchachos en las calles, asífueran de deportes, casamientos o bautismos.
<No se trata sólo de Ia molestia actual; pues las mismas bandas queahora conceptuan ejercitar un derecho mostrándose irrespefuosas yagresivas en pleno perlodo de sosiego, tan pronto como el ordenpúblico se ve conwlsionado por huelgas o motines, se lanzar¿íLn a
'3 TNGENIEROS, José citado en VEZZE'[|| Hugo E/ nacimiento..., p.17.tr 7i.¡y4¡16¿, Juan <Temas de la calle>, en Revista de la Escuela Normal,Rosario,
marzo de 1926.
160 - Zulma Caballero
hacer trizas los faroles del alumbrado público, dar muerte a las aves
del parque, destruir los árboles y derramar por las calles los reci-pientes destinados a residuos domiciliarios... Y andando el tiempo,
esa convicción en que se han criado desde chicos, de que nada es
respetable, transformará sus infracciones de hoy en delitos del có-
digo penal. Están preparándose para el ingreso a la cárcel>rs.
Era necesario preservar el orden público ante la presencia molesta de
quienes no lograban incorporarse al sistema educativo y económico. Se de-
bía disciplinar a estos sujetos descarriados, pero uno de los modos para
disciplinarlos, la educación, no lograba totalmente su propósito por fracaso
de la función docente:
<En presencia de tal situaciÓn, sería del caso preguntar si los maes'
tros de esos niños han cumplido y cumplen honestamente con el
deber de educarlos, que contrajeron al aceptar el cargo; porque lageografia y la historia y la aritmética y la geometría tienen sentidomientras su estudio signifique preparar a los alumnos para que más
adelante actuen eficientemente como miembros de una sociedad
civiliz,ada, pero pierden gran parte de su valor social si al mismotiempo se dejan fructiflcar gérrnenes que harán imposible la convi-vencia armónica de los hombres a base del mutuo respeto. Bienestá que los niños busquen ahora en las calles el campo de deportes
que no pueden hallar en el patio del conventillo o en las estrecheces
de la casa de departamentos; mejor arln fuese dotar a la ciudad de
las muchas plazas de juegos que le están haciendo falta, como lotiene pedido la Escuela Normal de Profesoras; mas sea una u otra la
solución que prime, los maestros harán bien en no olvidar que en
Itn de cuentas esos muchachos mal educados están mostrando la
educación que recibieron en los colegios de varones y si una parte
de la culpa corresponde al hogar, otra, y muy importante, cprres-ponde a la escuela>ró.
Para estos grupos, la escuela debía ser una institución de disciplinamientoantes que un lugar donde se imparten saberes. A fin de evitar la infección, la
educación dirigida a estosjóvenes varones debía basarse en un conjunto de
rs lbidem.16 lbidem.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 16l
normas que impidieran la fructificación de <gérmenes> peligrosos para lasociedad, y en la distribución de culpas atribuye Alvarezmayor responsabi-lidad a la escuela que a la familia. En este artfculo confluyen las característi-cas propias del movimiento modernizador en cuanto a ideas e instituciones,que coinciden con el nacimiento del Estado y que se integran al proceso desecularización, con el retomo de valores tradicionales para el disciplinamiento:de allí la rememoración de Echagüe y sus medidas para mantener el orden.Álvarez, gran conocedor de la historia regional, rube qu" si setenta añosantes fue necesaria y efectiva la represión para (curar> la indisciplina comopatologla social, es posible repetir la metodología. Por otra parte, la crítica ala escuela es la crítica al incumplimiento de las funciones de la institucióneducativa, de acuerdo con el modelo de escuela de la modernidad; discipli-nar como dispositivo social, es su función primera y principal, para impedirque el germen de la indisciplina y el desorden se propaguen,t. pero Aliarez,formado en el Derecho, poseía amplios conocimientos sobre la historia ar-gentina, y sus ideas se hallaban abiertas a una comprensión integral de losproblemas de la ciudad. Además, la influencia del pensamiento paterno, conantecedentes po!íticos que ubicaban a Serafin Álvarez en un complejo crJcede elecciones a veces paradójicas, invitan a pensar que los estudios de Juanson mucho más penetrantes que los realizados por otros autores de trascen-dencia en el rnarco intelecf.¡al de la época't.
Leyes y Normas
El respeto y la obediencia a la ley son, según Álvarezre, dos principiosbásicos para la organización de la sociedad y el mantenimiento del orden.Ignorar las leyes no impide los efectos jurídicos de los actos llcitos, ni excu-
La identificación del desorden y la anarquía con la enfermedad contagios4 peli-grosos para la'salud' de la sociedad, forma parte del cuerpo teórico del positivis-mo, evidente sobre todo en el campo del pensamiento psicosocial. En l9l0 elcongreso cientifico Intemacional Americano reunido en Buenos Aires sancionóun voto que consideraba que el estudio de los hechos históricos debía enca¡ariedentro del criterio científico a la luz de la psicología y de las ciencias sociales.VEZZETTI, Hugo E/ nacimiento..., p.20.véanse en este mismo volumen los trabajos de Graciela Hayes y Gabriela DallaCorte, acerca de las ideas de Serafin Alvarez.ÁlVanEZ, Juan <El problema de la ignorancia del derecho, disertación en laAcademia de la Facultad de De¡echo>, en Revista de Buenos Aires, Revista deJurisprudencia Arge ntina. Buenos Aires, I 939.
162 - Zúma Cab¿llero
san la responsabilidad por los illcitos. Desde cierto momento posterior a su
publicación, la ley es obligatoria para todos los habitantes del país, incluso
para aquellos extranjeros recién llegados que no han dispuesto del tiempo
indispensable para tomar conocimiento de ella. sin embargo dice (y aquí,
con su particular estilo, comienza a desmenuzar racionalmente el objeto que
analiza),para conocer la ley hay que saber lee¡ ya que el antiguo sistema de
publicidad a toque de tambor y grito de pregón, que colocaba las leyes al
alcance de todos, no es posible de ponerse en práctica en una ciudad moder-
na. Vemos que expresa claramente el tipo de ciudad a la que aspira: debe ser
moderna, pero para ello hacen falta ciertas condiciones que aún no se han
alcanzado. Si bien el pregonero ha pasado a la historia, y ha sido sustituido
por la palabra escrita, no todos pueden acceder a esta última por no saber
leer. Además, no es suficiente leer lo que las hojas oficiales dicen, hace falta
entenderlo. Puede notarse que diferencia entre lectura mecánica y lectura
comprensiva; la escuela enseña a leer, pero no logra siempre que la gente,piense' sobre lo que lee. Álvarez propone atenuar los incOnvenientes me-
diante dos procedimientos: la simplificación del sistema legislativo y el uso
de métodos más eficaces para la dif.¡sión ¡.' conocimiento de las leyes. El
ordenamiento metódico de la legislación y la simplificación y selección de
lo más útil debía ser acompañado por la difusión de 1o producido por el
aparato iegislaiivo, medianie oficinas que actuaran como agencias gratuitas
de información sobre ta base de ficheros de coordinación para conocer rápi-
damente las leyes, decretos o reglamentos vigentes en cualquier fecha.
Incorpora como medios para la educación en el conocimiento de la ley a
las escuelas, a la prensa y a la radio, considerando a esta última [a resurrec-
ción modernizada del antiguo pregón callejero. Para hacer conocer gratuita-
mente las leyes, propone la implantación de un sistema de abogados consul-
tores regionales que podrían trabajar en locales escolares, a sueldo del Esta-
do. La labor se realizaría por medio de dos tipos de tareas, una accidental
para expedir consultas y otra pennanente, por medio de la divulgación a
través de conferencias o artículos en diarios y revistas. La ley se respetará no
sólo por obediencia sino por su interiorización a través del conocimiento
sobre su contenido. La selección de los más aptos Para cada frinción se debe-
ría aplicar también, según Álvarez, cuando se elige a quienes deben desen-
volverse como administradores del Estado2o.
ro ,i¡y4¡19¿, Juan <El futuro Instituto de Ciencias Politicas de Rosario>, en Diario
La Prewa, mayo de 1923.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 163
<Por flrn, no basta difundir el conocimiento de las leyes: es precisoque entren en juego elementos emotivos, hoy descuidados. Ademásde conocerlas, ha de inculcarse el deseo de respetarlas, no ya porsimple miedo al inspector o a la penalidad, sino por comprensiónplena de las necesidades o propósitos a que ellas obedecen>2r.
La <<técnica del gobierno) como rama inseparable de la enseñanza públi-ca en democracia permitirla a los electores asegurarse de la aptitud de laspersonas a quienes confiaban los cargos administrativos o legislativos. Elobjetivo de <efrciencia administrativu era fundamental, pero en la vida po-lítica argentina la provisión de empleos vacantes se hallaba orientada haciaquienes colaboraban en acciones partidarias, y los especialistas en adminis-tración eran desalojados por los especialistas en ganar elecciones, por mediode un sistema de <recomendaciones> por amistad, lo que conducía muchasveces a que no se pudiera elegir a los más aptos. Es interesante señalar larecuperación que hace Juan Alvarez del cuestionamiento de la recomenda-ción. En realidad, retoma la crítica que hiciera su padre Serafin al uso yabuso de la <carta de recomendaciónt como instrumento de cooptación anivel laboralen la España del siglo XIX. como bien señala Gabriera DallaCorte22, la <nota de recomendacióo fue, tanto en el Antiguo Régimen comodurante el decimonono peninsular, un elemento de gran persistencia que sir-vió para definir las redes sociales y la constitución de los espacios de po-deÉ3.
Juan Álvarez destaca la importancia del nabajo de los maestros, traba-jando año tras año sobre la mentalidad de los niflos: <<El maestro ha de lograr
7t
22
Ibidem.Gabriela Dalla corte ha analizado la red mercantil construida en el Rio de la platadurante el Vineinato, en base a relaciones sociales múltiples, en las cuales en-cuentra un lugar juridico significativo la <carta de confianza o de recomenda-ción>, que posibilitaba los t¡atos mercantiles entre extraños. Señala también quela recomendación ha tenido usos muy variados: conseguir alojamiento a viajerosque ilegaban del Viejo Mundo, encontrar trabajo, garantizar préstamos de dinero.Cf. DALLA CORTE, Gabriela Vida i mort d'una aventura al Riu de la plata.iaimeAlsinaiverjés 1770-lS3í,Publicacionsdel'AbadiadeMontserrarrBarce-lona, 2000.véase el párrafo que Gabriela Dalla corte dedica a la carta de recomendación ensu trabajo titulado <El Poder Judicial de la Argentina en los albores del siglo XX:Derecho y Administración en la doctrina de Serafin Alvatezr, en este mismoyolumen.
164 - Zulma Caballero
poco a poco lo que para el Presidente de la República representarla un es-
fu"rro titánico si proyectara suprimir las costumbres de sus propios electo-
res)20. En este pánafo,puede apreciarse que el autor considera que el traba-
jo del maestro consiste en una acción constante sobre la mente del niño para
que éste logre <pensar bien>, en este caso llegar a razonar adecuadamente
cuando realiza sus opciones políticas2s. La solución más efectiva sería, se-
gún Álvarez, la creación de algún instituto especialmente destinado a la pre-
paración de empleados y funcionarios, que mantuviera un <Laboratorio per-
manente de investigaciones sociológicas> para e[ estudio de las cuestiones
sociales y políticas que requirieran experimentación. En diversas oportuni-
dades (publicaciones, disertaciones, escritos) abogó por la creación del ins-
tituto por medio del cual creía poder lograr la racionalización y organizacíón
del siitema en general.
Podemos interpretar que la implementación de laboratorios de estudios
sociológicos, es decir, la ciencia aplicada al conocimiento de la sociedad, al
no estarrelacionada con la cuestión moral y ética de la justicia y la igualdad,
condujo a la apropiación de saberes por pafte de los expertos que fortalecie-
ron aún más sús posiciones hegennónicas. Las ideas de Álvarez en tomo de la
racionalización del sistema por medio de la formación de expertos en admi-
nistración y gobierno se corresponden con la estructura de racionalidad
cognoscitiva-instr.¡mental que, según expÍesa Habermas, acrecentó la dis-
tancia entre la cultura de los expertos y la del público en general. Aparecen
25
ÁLVen-EZ, Juan <El futuro Instituto de Cicncias Políticas de Rosario>, en Dia¡io
La Prensa, mayo de 1923.
En la vinculación con sus propios nietos, basada principalmente en acciones edu-
cativas, no había lugar para eijuego. Su nieto Carlos Álvarez recuerda que cuan-
do era pequeño, pensaba que Juan, su abuelo paterno. no lo quería; solía quejarse
unt" sut padres: <-El abuelo no me quiere, sólo me preguntD). Es que el abuelo
interrogaba a sus nietos para verificar et grado de raciocinio que habían alcanza-
do; les hacía repetir una y otra v€z las tablas de multiplicar. considerab4también
que la observación de objetos de la naturaleza proporciona a los niños importan-
tls conocimientos, al tiempo que les enseña a investigar; y como en el jardín de la
casa había un camoatí, les mostraba pacientemente los paneles, explicándoles el
sistema de vida de los insectos. Los niños debían responder a preguntas de lndole
científica. Quiá por este gran interés hacia el conocimiento, y por el afan desple-
gado para que los pequeños heredaran esa pasión, se convertía para los niños en
una frgura un poco distante, y en los recuerdos del nieto, muy diferente al abuelo
matemo: <-En cambio el abuelo Antonio no me educaba sino que jugabaconmi-
go>. Entrevista personal mantenida con e I Dr. Carlos Álvarea nieto de Juan Álvare¿
Rosario, 23-10-1997.
Intelectuales rosarinos entre dos srg/os. - 165
en la modernidad tres dimensiones de la cultura: esüuctura de la racionali-dad cognoscitiva-instrumental, estructura moral-práctica y estructura estéti-ca-expresiva; cada una de ellas se halla bajo el control de especialistas queparecen más dotados de lógica en estos aspectos concretos que otras perso-nas. La cultura no entró en la propiedad de [a praxis cotidiana, sino que
aumentó la devaluación y el empobrecimiento. ¿Cómo puede explicarse este
fracaso de los ideales modernos en relación a la mejora en la utilización de
los recursos administrativos? Para Habermas, la explicación debe buscarse
en la división entre las esferas científica, moral y estética2ó.
Modernidad y Educación para la Organización y el Progreso
Modernidad y educación aparecen unidas en la construcción de proyec-tos politicos en las primeras décadas del siglo. Como no se podía ser moder-no sin educación, Álvarez coloca en primer plano la necesidad educativapara el logro de los fines de organización y progreso. El problema principales psicológico; [a 'tabula rasa' del animal salvaje en estado pre-educativogenera odio, ei odio que puede reconocerse en las guerras civiles argentinas,en las huelgas, en el clientelismo político, en los conflictos que conducen a
acciones represivas, en los falsos ideales de igualdad; conocer, en cambio,conduce a los pueblos alapazy al orden: buen uso de los derechos ciudada-nos, respeto a las leyes, cuidado de la salud, especialización para el desem-peño laboral: <Existe ahora acuerdo, y probablemente lo hubo siempre, en
considerar incompleta cualquier educación que no deje en el hombre el sen-timiento y la idea de estar formando parte de una especie que se perfeccionapor su propio esfuerzo a través del tiempo, en un universo regido por leyesinteligentes>27. ¿Cómo pens¡¡r bien, metódica y racionalmente, adecuando laidea a la realidad, lejos de mitos, fábulas e inacionalismos? En un ilustrativoartículo, <Sobre una máquina de pensar bien ideada en la Edad Media>, na-rra (la extraordinaria historia de Raimundo Lului (Ramón Llul), un persona-je casi extravagante>. Llul había inventado una 'máquina de pensar', fasci-nante instrumento tecnológico para <mejorar los modos de pensau. Alvaiezdefine la propuesta del mallorquí como un <atrevidísimo proyecto digno dealgún futuro empresario yanqui del siglo XXIIb, señalando, que <lo más
HABERMAS, Jürgen El díscursofilosófico de la modernidad,Edit. Taurus, Ma-drid,1991.ÁlVen¡,2, Juan <Humanismo y reformas educativas>, en La Prensa,2l/10/1g34.
166 - Zúma Caballero
llamativo es que el proyecto perteneció a un catalán del siglo XIII>>. En plena
Edad Media, entonc€s, un hombre encuenúa la manera de alcanzar un buen
razonamiento, y ello mediante un aparato ingenioso que Álvarez intentarádescifrar siglos después. ¿En qué consiste esta máquina de pensar, esta
discernidora automática, tal como Alvuez la denomina? Según los docu-mentos analizados, consistía en una <máquinu conformada por una inteli-gente serie de cuadros sinópticos, discos giratorios y árboles simbólicos, pormedio de los cuales se podían confrontar una serie de ideas y combinar razo-namientos. Al estudiar los gráficos de Llul, encuenra que los mismos tienenpreguntas que reciben respuesta a través de un cuadro, y éste las debe con-testar a través de su Arte Combinatorio. Un juego completo de discos girato-rios facilitaba el confrontamiento y combinación de las ideas, con lo que el(pensar bien> parecía consistir en encontrar la mejor respuesta, entre otrasposibles, por medio de una combinación adecuada entre pregunta y respues-
ta. Pero, según Álvarez, la máquina no dio resultado: los términos conteni-dos en las columnas, o en la ramazón y raigambre de los árboles, no servíanpara fabricar ideas o conocer hechos experimentales, sino simplemente para
combinar diferentes pensamientos, de acuerdo con las ccu¡rencias de quie-
nes se dispusieran a jugar con los distintos discos. Pese a todo, la máquinapermitla sacar el mayor partido posible de determinado tema, ya que se tra-r,aba de un instrumento lógico. La conclusión, un poco desilusionada, es gue
<la máquina sólo permitía pensar bien a quienes supieran hacerlo sin ellu.Es decir, el pensamiento no lo puede realizar una máquina exterior, por sí
misma, sino que está en la mente humana.
<En los discos y los cuadros y los árboles, no encuentra el interesa-
do los hechos, nociones o datos de que ha menester para producirpensamientos. Contienen preguntas o posibilidades, no respuestas
concretas; de suerte que si alguien cree, por ejemplo, que el oro es
azul y los triángulos redondos, tras hacer girar los discos y encon-
tra¡los y buscar coincidencias y discrepancias, quedará tan equivo-cado como al principio. La máquina sólo permitía pensar bien aquienes supieran hacerlo sin ello28.
Observamos el acercamiento e interés de Alvarez hacia un tema y un
problema que formaron parte de las obsesiones que lo acompañaron durante
']E ALVAREZ, Juan <Sobre una máquina de pensar bien ideada en Ia Edad Medio,en La Prensa, I l/5i 1930.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 167
toda su vida: cómo encaminar a una sociedad y a su gente hacia formas devida racionales, logrando que la comunidad se apoyara aún en su vida coti-diana en el conocimiento verdadeio'y científico; cómo alcanzar un progresoen aumento, mejorando por medio de la educación las condiciones de vida;cómo evitar estériles conflictos y gueras. Todo esto en una ciudad caótica,desmembrada y heterogénea, que exigía el desarrollo del pensamiento paradirigirlo hacia formas cada vez más racionales e inteligentes, por medio dela adquisición de conocimientos especializados y técnicos. Quizá debido a
estas preocupaciones, se preguntaba Alvarezqué verdad contienen el <ocul-tismo>, el espiritismo, la telepatía, y ofrece sus reflexiones en varios núme-ros de una revista dirigida a docentes2e. El raciocinio que debe necesaria-mente poseer quien enseña a pensar, obliga a la constitución de un razona-miento objetivo, sin sombras de mitos, prejuicios o falsedades. Ningún tipode creencias irracionales debe obstaculizar la razón, para que el pensamien-to quede despojado de fraudes y mentirasro . Para alcanzar la demostraciónde sus argumentos, analiza investigaciones y experienciaS relacionadas conla telepatía que se estaban llevando a eabo en la Universidad de StanfordJunior, San Francisco, California. Dicha Universidad tenía entre sus distin-tos institutos un Departamento de Psicología que recibió una suma impor-tante de dinero a fin de que practicara investigaciones acerca Ce la autentici-dad de diversos fenómenos relacionados con la existencia del alma:
- <El clásico concepto de espíritu había desaparecido de los textosde Psicología, ciencia del alma que tomó a su cargo demostrar cómoel alma no existe... El benefactor era acénimo creyente en el espiri-tismo... El Profesor John Edgar Coover organiza los experimentosdurante varios años... para el esclarecimiento de fenómenos que de
ordinario se involucran bajo la palabra 'ocultismo'>.
Como vemos, tal como nos cuenta Álvarez, los dos personajes de estaanécdota pseudocientífica son un rico personaje que cree en el espiritismo yun psicólogo que se presta arealizar los extraños experimentos durante años,
ÁtV¡neZ. Juan <Te lepatía y pedagogiar. en Revrsfa de la Escuela Normal. oc-tubrc de 1926 marzo y .junio de 1927 .
Debe agregarse que Áluarez era agnóstico. lo que le acarreó enemistades yenfrentamientos con sectores eclesiásticos. Entrevista personal mantenida con elDr. Carlos Áluarez. nieto de Juan Álvarez. 23-l}-199'l . El nieto recuerda que elabuelo respetaba la religiosidad de la esposa. quien asistia a diario a oficios reli-git.rsos en la Catedral. ubicada a pocas cuadras de la vivienda quc habitaban.
168 - Zulma Caballero
y gue pese a haber hecho todo lo posible por satisfacer las demandas delbenefacto¡ debe rendirse a la evidencia: los ocultos poderes no existen. Nosqueda una duda, que Álvarez no resuelve: ¿sabrla el psicótogo desde el prin-cipio cuáles serían los resultados de la investigación, y se arriesgó a llevarlaa cabo por algún oscuro interés? Cuenta Álvarez que para llevar a cabo lasexperiencias relacionadas con la telepatía, se forman tres grupos: con el pri-mero se experimenta para comprobar si existe la transmisión mental de nú-meros; con el segundo, se trata de probar la transmisión de las cartas dejuego; con e[ tercero, se realiza el análisis de la <sensación de estar siendomirado por otro)). Se llevan a cabo un millar de experimentos con los dosprimeros grupos, araz6n de cincuenta diarios, pero los resultados muestranque los sujetos aciertan muy poco, y que los aciertos que se producen se
deben más bien a la casualidad que a la posesión de poderes extraordinarios.Pese a que participaron sujetos convencidos de poseer poderes telepáticosexcepcionales, como también prestigiosos mediums que aseguraban contarcon la ayuda de espíritus familiares para adivinar las barajas y los números,sólo se logró un total de 1,8 o/o de aciertos. La tercera serie de experimentos,aquella que consistía en la extraña sensación de <estar siendo mirado porotroD y de hacer volver la cabeza por la sola fuerza de la mirada, junto a!poder de hacer despertar bruscamente a los dormidos cuando se los mira,corrió la misma suerte: <No hay motivos serios para considerar probable enningún easo la transmisión de! pensamiento de persona a persona, por obrade facultades superiores o de un mayor desarrollo de la mentalidad>3r .
Paso a paso, Álvarez va desplegando sus argumentos, demostrando quelos resultados no proporcionan motivos serios para probar la transmisión delpensamiento de persona a persona. Pero su preocupación no desaparece conesa constatación, pues gira a continuación alrededor de una encuesta realiza-da con alumnos de Psicología de la misma Universidad, en el marco de lainvestigación del Profesor Coover. La encuest¿ probó que un tercio de losestudiantes creían en la telepatía, y <la pobreza de fundamentos en que talesconvicciones se fundaban hacía inexplicable que hasta algunos científicosestuvieran convencidos de que esos fenómenos se producían>. Porque no sólolos estudiantes, explica, adolecían de estas creencias irracionales e infunda-das: hasta Lombroso, <famoso científico positivista italiano>, a pesar de suescepticismo en todo lo que no fuera científicamente verificable, fue engaña-do por unamedium. Quizá se preguntaba Álvarez ¿qué podía esperarse de lasjóvenes maestras, si hasta futuros psicólogos y científicos de talla poseíanesas furacionales creencias?
'' ÁLVAR-EZ, Juan <Telepatía y pedagoglo.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 169
<¿Se podría enseñar sin palabras, transmitiendo directamente a losniños las imágenes y las ideas de nuestro propio cerebro? Resulta-rían inútiles libros, mapas, ilustaciones, y hasta las escuelas; elmaesFo, desde su domicilio, llenaria de conocimientos los intelec-tos de millares de estudiantes instalados en sus casas>32.
Se puede deducir que el texto tiene como objetivo el de influir en las
mentes de las estudiantes, por medio de la estimulación dirigida a la consti-tución de un pensamiento despojado de toda fábula: debe lograrse que estas
futuras docentes hagan evoluciona¡ sus mentes para poder así enseñar a sus
alumnos a pensar de manera inteligente y racional. Pero ello requiere el aban-dono de inútiles mitos, que sólo contribuyen al engaño. El pensamiento ne-
cesita, para (pensar bien>, apoyarse en hechos y no en mentiras. Por eso es
tan importante, según Alvarez,obtener datos y pruebas que se puedan verifi-car y medir a través de la experimentación y el razonamiento.
Entre el Conocimiento y los Afcctos
Existen para el autor dos ligazones que dejan fuera afectos, emociones ypasiones: la que se esiabiece entre ei conocimiento y el amor, y ia r¡ue se
organiza entre la ignorancia y el odio. Una expresión de Joaquln Y. GonzAlezle había atraido especialmente: ((Conocimiento es amoD), frase que subsumeel amor dentro del saber; es que si se (conoce)), parece decir el enunciado, el
¿rmor ya no es necesario, porque el conocimiento lo ha reemplazado. No sonesferas que puedan articularse, sino que hay un privilegio del conocer que
elide al afecto, ya que lo específicamente humano, o lo mejor del ser huma-no, es el logro del conocimiento. Por el contario, la identificación conta-puesta e inconciliable es la que subsume el odio en la ignorancia: <ignorar es
odiar>r3 . A partir de estas construcciones discursivas, se pueden determinarotros opuestos: conocer frente a ignorar (acciones que realiza el sujetoepistémico de la razón); amar frente a odiar (acciones que realiza el sujetopsicológico de los sentimientos). Lo verdaderamente valioso es el conoci-miento, la razón y el pensar. Frente a ellos, las emociones, por su irraciona-lidad, no convienen al proyecto que apunta a una sociedad encaminada haciael <pensar bien>. Esta escisión entre las esferas cognoscitiva y afectiva,
Ibidem.El lema que Juan Álvarez eligió para la Biblioteca Argentina de Rosario, que
fundara en t910, sigue siendo <Conocer es amar. Ignorar es odian.
l7O - Zulma Caballero
con predominio de la primera, se puede apreciar en el comentario bibliográ-fico <rUn nuevo tibro de Manuel Gálvez: La maestra normal>r.Para Alvarez,el argumento pasional que gira en derredor de los amores <irregulares> de
una maestra constituye lo secundario, el pretexto del trabajo, ya que, desdesu perspectiva, la parte principal y mils interesante se halla constituida porlas descripciones de los personajes y del medio en que actúan3a. ,
Con el fin de aproximarnos mejor a la visión de Álvarez, hemos leído ellibro de Gálvez, y ese acercamiento nos ha mostrado que la lectura realizadapor nuestro autor posee la peculiaridad anteriormente señalada: los aspectosrelacionados con la afectividad quedan, en sus tesis, subsumidos dentro delas cuestiones cognoscitivas, para él prioritarias. Gálvez narra las desventu-ras de una joven maestra enamorada, que queda embarazada y recurre alaborto, dado que su compañero no se hace cargo de la responsabilidad pater-na. Se podrian abordar en la obra temas como la hipocresía pueblerina, laindefensión de las mujeres, su dependiente necesidad de afecto, el machis-mo, los abusos de poder, el acoso sexual, el aborto, la sexualidad femenina(temas, por otra parte, candentes y centrales en la obra misma). Pero a lamanera Ce un nat';ralista interesadc rnás por las piedras o los insectos quepor las desventuras de las personas, no analiza los avatares de la vida delpersonaje principal, la maestra seducida y engañada, centrando en cambio lacrítica literaria err los personajes característicos de ru-ra ciudad provinciana,para resaltar su tipología y pintoresquismo. Tampoco le interesan los ele-mentos eróticos de la historia, tan vívidos en las descripciones de Gálvez.Otra cuestión es el calificativo que utiliza para clasificar el tipo de relaciónde la maestra con el joven llegado de Buenos Aires: <amores irregulares>;no es ésta una expresión que haya sido empleada por Gálvez en la obra, porlo que se puede deducir que se trata de una convicción de Álvarez: hay amo-res regulares, y hay otros irregulares; estos últimos son aún menos racionalesque los primeros, ya que no forman parte de una regularidad, de una legali-dad, de un (conoceD la ley. Y todo lo que le sucede a la protagonista es unaconsecuencia de su propia elección: la irregularidad pecaminosa, la ignoran-cia, aquello que conduce al odio.
Si nos acercamos a los discursos circulantes en esa época sobre la docen-cia y sobre las mujeres como maestras, encontramos que la novela presentaun personaje y una situación que es la antítesis de lo que se espera de unamujer docente: ésta debe ser asexuada, con fuerte vocación, y debe realizar
r ,{¡y4¡¡¿¿, Juan <Un nuevo libro de Marruel Gálvez:Diario La C ap íta l, 04-02- 19 I 4.
La maestra normalt, en
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 17l
su trabajo no por dinero sino como misión. Gálvezcreauna maestra que es elantimodelo docente de la época; pero las otras mujeres de la novela escapantambién al <deber seo femenino, ya que son competitivas, envidiosas y agresi-v¿ls, y parecen m¡ís interes¿das en las luchas per el poder, o por la ocupaciónde los escasos puestos laborales reservados a las-mujeres, que por alcanzarlos ideales adscriptos al sexo. No le interesan a Alvarez estos aspectos casirevolucionarios de la novela, estos puntos de ruptura en torno a las mujeres(sobre todo mujeres maestras). Es que su interés no pasa por el abordaje deestos aspectos de la psicología y de la sociologia, porque lo prioritario es locognoscitivo y lo racional, frente a las pasiones del ahn4 a las que convienerelegar a los rincones de los espacios privados.
Es que la intensificación de los intereses intelectuales, parece pensar nuestroautor, permite colocar la energía del yo al servicio de la investigación; porotra parte, los lineamientos de sus postulados apuntan también a los propósi-tos civilizatorios derivados de la sublimación de las pulsiones agresivas na-cidas de la ignorancia, que deben sustituirse por el conocimiento, lapazy elorden dentro de la ley; las guerras, en cambio, se deciden en función delpo<ier de quienes iogran dominar: <La fuerza actuó como agiwinante de losgfupos dispersos, imponiendo violentamente a todos el sentimiento de justi-cia de los vencedores... La gran potencia, el héroe conquistador, resultaríanasi etapas del inovimiento de avance hacia la asociación {rtil de todos loshombres bajo una misma ley>". Resumiremos en un cuadro los diversoscontenidos que pueden abstraerse en la obra de Juan Alvarez, agrupándolosen dos esferas: por un lado, el universo deseable de lo racional, aquel quepermitirá alcanzar los ideales de la modernidad y el progreso; por el otro, eluniverso de los i¡racionalismos, aquellos que hasta pueden obstaculizar ydetener la tarea de quienes deben gobemar, y que requieren investigación ycontrol:
Racionalismo lrracionalismo
Imperio de la ciencia Imperio del dogma
Los hombres Las muieres
Contenidos pertenecientes a la esferalo racional.
Esfera de los sentimientos, lasde emociones, las irregularidades.
nteligencia, pensamiento,racionalidad de las ideas
Espiritismo, ocultismo,telepatía
ts 7i¡y4¡¡g¿,JuanEsndiosobrclasguerrascivilesargentina.r,BuenosAires, 1914,p.13.
Necesidad lógica El azar
Exámenes, tests, medición de aptitudes
Organización de las desigualdades Ideas de i
Buen ciudadano conocimiento de
la leyClientelismo, caudillismo, votomasivo, voto femenino
Conocimiento: amor Ignorancia = odio
Obj etividad, certezas, cientificidad,positivismo
Subjetividad, incertidumbres
Método cientlfico lmprovisación
Disciplina y orden Violencia, delincuencia
Prevenir, controlar Desorden, anarquia,revoluciones, guerra civil,huelgas
Especialización, expertic idad Heterogeneidad
Panamericanismo, latinoamericanismo Nacionalismos
Principio de autoridadJerarquías
La escuela nueva, las escuelasutópicas libertarias,la autonomía del alumno
Representantes ilustrados Las masas ignorantes
Exactitud, veracidad de datos,saber paso a paso
Falta de exactifud histórica,mitos, subjetividad
172 - Zulma Caballero
El sujeto que se constituye en cl discurso pedagógico-social de este re-presentante de la modemidad en Rosario, debe ser racional, disciplinado,conocedor de la ley y deseoso de respetarla; es un sujeto que puede ser
categorizado científicamente para recibir especialización según sus aptitu-des, pero debe adquirir, además, capacidad para elegir adecuadamente a sus
representantes. Lo afectivo-sexual, por su parte, se halla representddo por lacogrrición y superado por ella, y no merece demasiadas menciones discursivas.
Esta suma de cualidades sólo puede adquirirse a través de una educaciónimpartida por maestros con autoridad, poseedores de saberes cientlficos yciertos surgidos de verdades incuestionables.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 173
En Contra del Sujeto Pedagógico Autónomo. Las Críticas de Álvarez ala Escuela Nueva
¿Qué grado y tipo de autonomía podía lograr el estudiante con respectoal profesor? ¿Cuál era la función de un docente? ¿Qué tipo de escuela era elmás adecuado para el proyecto de la modemidad en el contexto histórico-geográfico que estarios analizando? Estos temas los sostendré desde la críti-ca que el autor realiza a aquellos modelos educativos que consideraba <peli-grosos); peligro, que, como veremos, devenía del hecho de que el sujetopedagógico de los nuevos modelos no se correspondía, desde su punto devista, con la soñada sociedad progresista, pacífica, ordenada y moderna.
Uno de los temas que le producía las mayores preocupaciones en las
décadas del'20 y del '30, fue el auge del modelo pedagógico denominado<Escuela Nueva>. A fines del siglo XIX había comenzado a emerger unaTeoría de la Educación que se oponia a la pedagogía tradicional; en ésta, eleducador era el soberano de la clase, el propietario de los saberes transmisi-bles, munido de una vocación que lo asemejaba al sacerdote. Frente a laeducación tradiciona!, el modelo de la Escuela Nueva se caracterizó por elinterés en la metodologla didáctica y en los recr¡rsos materiales para la ense-fanza; el acento fue puesto en los vínculos afectivos entre alumnos, docentesy ayudantes en el trabajc gmpa!. Relacionada con las transfomacionessocioeconómicas y con los avances en las ciencias humanas y en la psicolo-gía, la educación era concebida básicamente como un instrumento de adap-tación de los individuos a la sociedad; el auge de las teorías funcionalistas,especialmente en razón de los importantes estudios sociológicos de princi-pios de siglo, proporcionaron a esta teoría fundamentos conceptuales talescomo la teoría del conflicto. Pero habÍa grandes diferencias en cuanto a losrecursos de que podía disponer cada escuela; la mayoría eran escuelas priva-das, que se correspondlan con un circuito social restringido. La escuela nue-va mantenía postulados que no entusiasmaban a Juan Álvarez: nada de hora-rios, conocimientos no en compartimentos estancos sino en una idea única,agrupamiento de las actividades alrededor de una idea cenüal. Si el objetode la lección era el ferrocarril, por ejemplo, había que ir a la estación; tododebía partir del interés infantil; la silla del maestro con la tarima desapare-cen, ya que <los muchachos trabajan, el maestro organiza, ayuda, facilita eltrabajol3ó.
3u A lo largo del siglo, la escuela nueva ha tenido apologistas y detractores. Para losdefensores de la escuela nuev4 los principios generales son el respeto a la perso-
174 - Zulma Caballero
El rechazo de Álvarez a la escuela nueva se dirige hacia las excesivas<libertades>, ya que desconfiaba de ellas, especialmente por las condicionesgenerales de una ciudad caótica, indisciplinada, residual. Rosario era, paraAlvarez, una ciudad extremadamente vulnerable, tal como el censo munici-pal se lo había demostrado. En varios artículos expone sus críticas en tornoa la autonomía del estudiante y a lo que denomina <experimentos escola-res>. <Un profesor está en la obligación de servi¡ de gula mostrando el error,ya que si abandona el campo favorece que losjóvenes mantengan en desor-den sus ideas, provocando el espectáculo penoso de los jóvenes gritando,por ejemplo, '¡Viva la libertad!'>37. Pero más que indignación, prosigue,hacen falta razones. Muchos jóvenes deberían hacer el <inventario metódi-co de sus ideas contradictorias>. Por eso el docente debe mostrar cómo esposible conciliar la libertad absoluta que piden los jóvenes, con la necesidadde imponer restricciones a esa libertad. Reaparece en el autor la cuestión delorden en las ideas para lograr un pensamiento sin contradicciones. Libertady autonomía no son ideales educativos porque dan lugar al desorden, tantode las ideas como de la sociedad. En el artículo <Alumnos autónomos ymaestros sin autonomía) retoma la cuestión, a la que define como <la apli-cación de una doctrina que no es nueval).' son los principios de,libertad yautonomía, característicos de la escuela nueva, con sus planes de reformapedagógicat8.
nalidad del educando y el reconocimiento del derecho a la libertad. En conse-cuenci4 las relaciones entre maestro y alumno han de modificarse. Pero la idea noes la de abandonar al alumno, porque el abandono implica la negación misma dela intención de educar. La comprcnsión:funcional del proceso educativo, tantobajo el aspecto individual como social, tiene en cuenta que la actividad no es unfin en sí misrn4 sino quc responde a algo sentído y y'eseado por el propio educan-do, según su edad y grado de desarrollo- La acción educativa utiliza las situacio-nes dejuego y las actividadcs libres. Según las perspectivas críticas desde la teo-ria de la marginalidad, las consecuencias de la implantación de la esc't¡ela nuevafueron más negativas que positivas, al provocar el áflojamientq de la disciplina yla despreocupación por la transmisión de conocimientos. Paradojalmente, dicen,en lugar de resolver el problema de la marginalidad lo agravó, contribuyendo aúnmiís al proyecto de las clases dominantes: una buena escuela prira pocos y unaescueia deficiente para muchos.
3? ÁLVAREZ, Juan <Carta de un profesor a otro profesoo, Dia¡io La Prensa,27-03- r 933.
" ÁLVAREZ, Juan <Alumnos autónomos y maestros sin autonomía¡, Diario LaP rensa. 07 -12-1933 .
Inlelectuales rosarinos entre dos siglos. - 175
<Mientras tratan al niño cual si fuese mayor de edad y capaz de
manejarse solo, ponen a los maestros en condiciones de incapaces,sujetos en todo momento a la voluntad de sus superiores y aun de
los propios alumnos. De tal suerte resulta que en la llamada "escue-la libre" sólo son libres los muchachos. El maestro no puede impo-ner normas a los niños, pero las autoridades administrativas puedenimponerlas al educador>re.
La organización de esa sociedad heterogénea, extranjera, anárquica, re-queria la obediencia a un principio de autoridad representado por los adultosfrente a los niños: padres y maestros. Si esa autoridad quedaba debilitada en
la escuela y ésta contribuía a formar sujetos qu€ no se ajustaran a las normas,el peligro real aparecerá después, no en la infancia sino cuando esos sujetosforman parte de la sociedad de adultos, al requerirse una ciudadania respe-tuosa de las leyes en una ciudad orientada hacia el progreso.
<¿De dónde ha salido esta idea de que la condición de los niños noha de ajustarse a norma alguna preestablecida?... ciertos fllósofosalemanes, en quienes cree ya muy poca gente, y que han sidoexhumádos entre nosotros por un grupo de estudiosos, ajenos sinduda a la idea de que están haciendo anarquismo sin saberlo¡r4o.
El fantasma del anarquismo, que sacaría de sus lugares de poder a ciertaélite ilustrada, a los expertos que si saben goberna¡ puede adivinarse en este
temor hacia la escuela nueva. La crítica a esta escuela como formadora de
sujetos autónomos-anárquicos, desobedientes a la autoridad, identifica almodelo con un individualismo egoísta y primitivo en el que triunfa la verdadde la fuerza. La función de la escuela como institución que adapta a los niñosal régimen social aparece claramente en el texto: horarios, obligación deestudiar, ser examinados. La escuela no es solamente el lugar donde se im-parten conocimientos, sino un espacio de disciplinamiento preparatorio para
el futuro, para ingresar a una sociedad organizada racionalmente.Expresa Foucault'r que el éxito del poder disciplinario se debe sin duda
al uso de instrumentos simples como medios para lograr un buen encausa-
mientol la inspección jerárquica y la sanción normalizadora se combinan en
un procedimiento específico: el examen. Se pueden asi medir en términos
r" Ibidem.{(' Ibidem.
'l FOUCALJLT Michel I1'gilar v casfigar. Irdit. Siglo XXI. Madrid. 1987.
176 - Ztlma Caballero
cuantitativos y jerarquizar en términos de valor las capacidades, el nivel, lanaturaleza de los individuos, definiendo la diferencia y la frontera exteriorde lo anormal. El examen es una mirada normalizadora, una vigilancia quepermite calificar, clasificar y castigar, estableciendo sobre los individuos unavisibilidad. Para Álvarez, el examen, junto a las otras tecnologíasdisciplinadoras escolares, forma parte de la constitución de sujetos aptospara el ajuste a las normas que la sociedad ha determinado:
<En cuanto a la existencia de normas, el niño las encuentra forma-das, por la sencilla razón de que el individuo está sujeto a ellas, yno depende de nuestra voluntad cambiarlas; pues así como el estó-mago no segrega lo que le place, tampoco los astros giran confor-me a su buena voluntad, ni las sustancias químicas se combinan odejan de hacerlo según estén de humor en ese momento>42.
La comparación entre el sistema de normas y el sistema orgánico o elsistema solar, tlpica del pensamiento positivista, cumple aquí la misión denaturalizar la existencia de las normas, olvidando su contingencia, su cons-trucción social, y la posibilidad de ser cambiadas. La irracionalidad de esterazonamiento aún se mantiene en la actualidad, y sirve para legitimar discri-rrlinaciones.
<Pod¡án sustituir por sillas los bancos de la escuela, o modificar sucolocación, mas a buen seguro que no se suprimirán las paredes aplomo, los pisos a nivel, la utilización eficazde la luz, las medidashigiénicas. En la calle, el tranvía, la sala de espectáculos o la casapaterna... hallará establecidas nonnas directrices... y junto con lasnormas, la certidumbre de que ellas han de cumplirse... Sólo en laescuela es donde los niños no deben advertir norma alguna y esto,so color de que una educación así planeada refleja mejor que laotra... ¡la vida real!ar>.
Aparece otra vez en el discurso del autor una lógica 'irracional', en unpensamiento tan lúcido en muchos aspectos: compara la ubicación de mesasy asientos (que tiene que ver con lo simbólico y con la democratización delas relaciones en la escuela) con cuestiones de la fisica como una pared dere-cha, o con la comodidad y la higiene.
42 1i¡y4¡¡¡¿, Juan <Alumnos autónomos>.ar Ibidem.
Intelectuales rosarinos entre dos iiglos. t77
<Se crea adrede un ambiente falsificado, para inculcar a los niñosla idea de que es posible organizar la relación humana, sin orden,disciplina ni plan; y al mismo propósito parece corresponder ese
, extraño derecho reconocido a los alumnos, de insultar al maestrosin que éste pueda imponer correcciones, bien que si el insultado es
otro alumno, o es el maestro quien insulta, ya el atropellado puededefenderse... No hace falta mucha imaginación para sospechar quéclase de ejemplares humanos producirá una escuela donde los ni-ños van a prepararse para la formidable tarea de reorganizar el mundo,sin otro esfuerzo ni otro dolor, que el hablar con el maestro de loque quieran, cuando quieran y como quieran,jugar, cantar o pelear-se al aire libre, y escribir en algún diario infantil el relato de susaventuras. Agreguemos la supresión de la tarima del maestro- ofen-sivo signo de superioridad>{.
Los temores de Álvarez en relación a las escuelas nuevas aparecen en eltexto: esos principios resultaban peligrosos para su proyecto de organiza-ción social, porque fomentaban el desorden, la pérdida de autoridad, ia in-disciplina como producto de la libertad. La escuela nueva era peligrosa por-que ponía en grave riesgo el proyecto moderniz¿dor, el cual requería ciuda-tlanos que eiigieran democráiicamente a sus representantes, y que luego obe-decieran el sistema de normas como imperativos categóricos, sin oposiciónni discusiones. Entre los años 1920 y 1934, tres son las escuelas que recibenlas duras críticas de Álvarez: la <República Escolar Comunista de Rosario>,la <EscuelaNueva de I Odenwald> y la <George Junior Republic> de Freeville.
La Escuela Sáenz Peña de Rosario, una <República Escolar Comunista>>
Uno de los textos más sugestivos de Álvarez con respecto a la crítica a
los postulados de la escuela nueva, fue publicado en 1920 en La Prensaas .
Con su habitual estilo argumentativo-literario, caracterizado por la econo-mía expresiva,la organización de las ideas y la claridad expositiva tendientea lograr la comprensión de un público amplio y heterogéneo, desarrolla todauna estrategia retórica. Se trata de convencer a una desconocida masa de
$ lbidem.o5 ÁLVAREZ. Juan <l,a república escolar comunista de Rosario>. en Diario La Pren-
sa, 05-12- 1920. Véase al respecto el traba"io de Adriana Pons en este volumen.
178 - Zulma Caballero
lectores acerca de las escasas cualidades de una experiencia (novedosaD: lapuesta en marcha de una nación escolar comunista, en pleno centro de laciudad de Rosario, en el propio <seno de la urbe>.
A principios de septiembre de ese año, explica el autor, cierta hoja depublicidad hizo saber a los vecinos de Rosario que acababa de formarse unanación escolar comunista; <el territorio de la nueva nación mide alrededor del0 metros de frente por 50 de fondo, o sea lo ocupado por la escuela RoqueSáenz Peñar>. Podemos apreciar el primer recurso retórico: el de la ironía.
¿Dónde se ha visto una nación con tan pequeña superficie? Según la publici-dad dada al proyecto, señala Alvarez, la entidad iba a funcionar de acuerdo auna constitución ya dictada por quienes aparecen como "nos los maestros yrepresentantes de los alumnos". En este segundo dato descriptivo, el autornos adelanta otro elemento descalificador: quienes han dictado la constitu-cién son los docentes, no los alumnos o la comunidad educativa. Aún más, lacita literal de las palabras de la constitución tiene como finalidad aumentar elefecto de descalificación, al igual que el hecho de comenzar con minúscula laescritura del término (constitución>. Álvarez menciona las características delplan: dentro del sistema republicano representativo comunista, se reconocla a
otras entidades menores, llamadas comisariatos, el derecho de dictar su pro-pia constitución. Aparecen aquí dos constituciones: la de la república comu-nista, y las constifuciones de cada uno de los comisariatos. Pero ¿qué eranestos comisariatos? Veamcs qué nos dice el autor:
<Como la escuela referida es fiscal... tuve interés en averiguar cómofuncionaría eso de comunismo y comisariatos entre gente tan me-nuda y en una institución y en un instituto donde es obligatorioprestigiar el sistema de gobierno republicano representativo fede-ral. Confieso que con la investigación se ha desvanecido el vagoperfume a soviet que parecía desprenderse del conjunto. En la nue-va república, se llama comisariato a lo que en las demás escuelas se
conoce con el nombre de grado; y el "consejero de comisariato" es
sencillamente el maestro de grado, que bajo ese nuevo título segu!rá ejerciendo la misma dictadura mansa con que se iniciara bajo elviejo régimeua6.
En este párrafo, la ironía pasa por elementos variados: el <desvanecidoperfume a soviet> es el de mayor peso por la utilización del elemento metafo-rico; otro elemento se halla constituido por la asimilación del comisariato
'6 ÁLVAREZ, Juan <La república...>. a7 lbidem.
lntelectuales rosarinos entre dos siglos. - 179
al gfado; el tercer elemento es la identificación del consejero con el maestro.
Deivirtúa los tres elementos al asimilarlos a la cotidianeidad; en realidad, se
trata sólo de un cambio de designación para el docente, ya que éste seguirá
haciendo lo mismo que hizo siempre. La experiencia sólo poseía un perfume,
algún rasgo muy pequeño, perdido por otra parte al modo en que se desvane-
ce un débil aroma. Cabe preguntarse por qué, si el nuevo modelo tiene tan
poco de novedoso, merece tantas atenciones y críticas de parte de Juan Álvarez'
bl pueblo (el alumnado) gobierna poco en la república comunista, según
Alvarez,ya que no puede nombrar ni destituir al presidente y al vicepresi-
dente, pues ambos cargos pertenecen al director y vicedirector, respectiva'
mente; tampoco puede destituir a los consejeros de comisariato, ya que estos
son los maestros.
(Con esto, el poder ejecutivo se le escapa [al pueblo] de las manos'
Carece además del derecho de intervenir en la formación del poder
judicial, porque el juez es también el maestro de grado; y si bien se
permite apelar de sus resolucion€s ante la dirección primero, y lue-
go ante la inspección de escuelas, ninguna de esas oficinas depende
del pueblo soberano>o7 .
Alvarez reconoce que en la rama legislativa el alumno goza de cierta
representación, aunque no dispone del derecho de dictar leyes. <<Proponen
iniciativas: si el director las desech4 el veto es definitivo, aunque haya dos
tercios para insistir. No podía ser de otro modo, supu€sto que se trata de un
establecimiento oficial, costeado con dineros que no son los de los alumnos,
dirigido por educadores que dependen del consejo respectivo y sujeto a los
..gt"¡¡"nto. "scolares
de la provincia de SantaFe. En tales condiciones, nada
po'dría modificar <el pueblori por su solo imperio>. Los argumentos de Álvarez
en contra del proyecto de <escuela comunisto son aquí diversos: el director
tiene derecho al veto de tas propuestas y leyes presentadas por los niños; el
establecimiento es del Estado, no de los alumnos; el personal depende del
Consejo y de los reglamentos. Si bien los comisariatos (grupos o cursos)
presentan iniciativas, en realidad lo que hacen, $egún Alvarez' es aproxima-
dum"nt" lo mismo que hacían los antiguos monitores: ayudar en la disciplina
o en pequeñas tareas. Si el maestro es, según la constitución, <el primer ciu-
dadano del comisariato>, dice, y entre sus deberes figura el realizar sugeren-
cias, eso es muy razonable y conveniente, ya que <seguirá haciéndose lo que
ordenen los mayores, pues la tutela obligatoria impuesta a los mayores de
i..
::i ,
180 - Zulma Caballero
edad no obedece al propósito de abusar de ellos restándoles libertades, comoahora parece entenderse, sino al de impedir que su falta de discemimiento loshaga víctimas de la explotación de las personrr mayores)).
No todas son crfticas, pero las enunciaciones que podrfan considerar comosatisfactorios algunos aspectos del proyecto comienzan con una negatividad,con lo cual logra reducir la valoración positiva:
<No faltan a la iniciativa propiedades encomiables. El articulo 9 dela constitución enumera entre los deberes de los minrlsculos ciuda-danos, contribuir para que los componentes de la república no fal-ten jamás a clase ni lleguen tarde; pata que sean amigos de los li-bros, de los animales y de las plantas; para que sean francos, lealesy generosos; para que sean limpios de cuerpo y alma, odien la men-tira y amen la verdad, sean capaces de sostener un 'no' y de cumplirun 'sí'...Ia sencillez en el vestir y en las costumbres. La misma ten-dencia inspira el artfculo l8 en cuanto prohibe puedan ser e legidospara cargos públicos, aquellos alumnos que tengan mala conductao hayan sido aplazados en alguna materia durante el mes anterior aias eiecciones>a8.
Estas buenas y sanas cualidades, según el autor, igual pueden desarrollar-se sin necesidad de que los niños alcancen la presidencia misma, ya que <siel taller ha de ser lo que deciden los aprendices, huelga la dirección de losexpertos; y si no ha de ser eso, ni lo es, no se ve el objeto de engañar a losmuchachos con una ficción tan apropiada para desarrollar vanidadesinconducentes>r. Como vemos, sus ataques al proyecto apuntan al corazónmismo del modelo: no puede dejarse de lado el poder de los adultos sobrelos niños, ya que ese poder sólo conducirla a despertar vanidades, soberbiasinútiles, al borramiento de las jerarquías y las distancias adulto-infante. Sejuega en estas frases el contenido más importante, el del poder entre genera-ciones. Sin embargo, a sus argumentos les faltan otros elementos.pún miiscontundentes, eso que no ha sido dicho pero que parece ser el que más afectaal preocupado Álvarez:.<Por otra parte, ¿qué sentido tiene llamar comunistaal ensayo? El comunismo es ante todo una doctrina económica relativa a laproducción y al reparto de las riquezas materiales, y evidentemente tienepoco que hacer enel manejo institucional de una escuela donde sólo se pro-ducen y se reparten ideas>ae. Aparece entonces otro de los temores, posible-
at lbidem.ae Ibidem.
Intelectuales rosarinos entre dos srg/os. - l8l
mente el de mayor fuerza: el miedo'al:comunismo. Se puede observar que lodefine sólo en sentido económico, como si fuera úha doctrina sin ideas. <<En
cuanto al concepto de igualdad que lleva anexo, ya existÍa de antiguo en las
escuelas argentinas. No hay ni hubo en ellas clases sociales dentro del aula,y es ese uno de los muchos títulos de reconocimiento que el país tiene para
con el profesorado nacional>so. Los principios igualitaristas que sostenía
dificultosamente la escuela pública, emergen en estas aseveraciones; la creencia
en una supuesta igualdad, alcanáble por medio de la coeducación de niñosy niñas pertenecientes a distintas clases sociales, tenla un importante efectodemocratizador, pero no lograba que desaparecieran las reales desigualda-des de recursos y de posibilidades. El uso dei universal guardapolvos blancobuscaba la homogeneidad imaginaria por medio del bonamiento exterior de
las diferencias sociales; por un lado, los escolares convivían bajo esa ilu-sión, pero la desigualdad reaparecía de múltiples formas: resultados escola-res, sistemas clasificatorios institucionales, significado social que lograbanalcanzar los centros educativos de manera diferenciada según el origen delalumnado. El argumento comparativo le permite profundizar su crítica, y^..^:^-^ ^,.^ ^r r^^-^^:^ .¡^ tl.,^^^:.Á,- ^-l--^ ^.,^---l^- ^l ^--^.,^ -^- l^-¡u5¡u¡! i{uú ui LvlI)EJU uE LuulaLlv¡¡ u¡uvrru Ju¡Pv¡rulr vr !¡¡¡4Jv, Pvr 16dificultades para entender en qué consistía dicho proyecto:
<l.linguna iaita hacía, para conservar ia tradición, ir a copiar ietre-ros a Rusia; y digo letreros, porque fuera de ellos nada hay de co-mún entre la república comunista de Rosario y la república comu-nista de los soviets rusos. Probablemente por estas razones u otras
semejantes la inspección local ha ordenado se suspenda el ensayohasta tanto resuelve el Consejo de Educación si ha de llevárseleadelante o no)tr .
La utilización del término soviet parece tener una finalidad más: la de
ubicar el proyecto en una situación de peligrosa exterioridad y alienación.Pero, tal vezpara no quedar atrapado en una oposición polÍtica que podíadebilitar su estrategia deconstructiva, resuelve ofrecer como contrapartidaun posicionamiento anterior frente a otro ejemplo de República Escolar y de
autonomía infantil: <Antes de ahora tuve oportunidad de referir el final de
otro experimento más amplio llevado a cabo en los Estados Unidos sin éxitoalguno; y pienso que no está de más insistir en lo ficticio de estas autonomías
ro Ibidem.rr Ibidem.
182 - Zulma Caballero
infantiles, que no son tales ni sirven para ofra cosa que para aumentar ladesorientación en materia de instrucción público52. También en su obra laHistoria de Rosarioaborda Álvarez, aunque muy brevemente, el episodio dela escuela Sáenz Peña. Escribe entonces:
<En Rosario, a principios de setiembre de 1920, un director de es-
tablecimiento fiscal de educación implantaba cierta república es-
colar comunisfa, experimento que, muy atinadamente, no se le per-mitió llevar adelante. El veinte de noviembre, cierto ultimatum re-partido con profusión, amenaza incendiar cosechas y depósitos decereales... Así el ambiente, ¿cómo esperar obra edilicia seria en
Rosario?>53.
Un recorrido por los diarios locales del año 1920, muestra la emergenciade un estado de profun{a agitación social. En el diario La Capital del 15 demarzo de aquel año se escriben comentarios acerca de <La tentativa de huel-ga revolucionaria en Buenos Aires. El jefe de policía ha reiterado su seguri-dad de haberse conjurado una intentona de revolución social que prcyecta-ban los anarquistas>. Un tema con espacio propio y que aparece todos losdías, es el de las <Agitaciones gremiales>: los reclamos de estibadores, carreros,metalúrgicos, bolseros, lecheros, sastres, peluqueros, se suceden sin pau-sas54. Pero sucesos aún más graves aún acaecían en el norte santafesino, en
los obrajes instalados para la explotación del quebracho:
<<Los sucesos de Guillermina. No se han recibido nuevas noticiassobre la situación en Villa Guillermina. Mañana se declararán en
huelga los obreros de Villa Ana, Ocampo, Tartagal y otras pobla-ciones del norte.....Villa Guillermina: ultimaron al gerente de 'LaForestal', Sr. Bianchini llenándolo de puñaladas... Hay mas de 60
52 lbidem.sr 7i¡y4¡¡-E2, Juan Historia de Rosario, UNR Editora/Editorial Municipal de Ro-
sario, Rosario, 2000, p. 473, énfasis en el original del autor.s{ El 17 de marzo en el diario aparece el titular <La huelga fracasada. Nuevos
allanamientos y detenciones>, mientras que en el ejemplar del día 2l puede leer-se: <Movimiento obrero. Los atentados terroristas en las líneas del fenocarril fran-cés. Explosión de dos bombas. El titulado sov¡et No 34 volvió a mandar una ame-nazaala dirección del fenocarril francés y anoche, al pasar por el puente, en eltren estalló una bomba. Otra bomba que habían colocado en las lineas del F. C. S.
Fe explotó felizmente cuando ya habian pasado la máquina y los vagones>, enDiario La Capital, Rosario, 2l-03-1920.
Intelectuales rosarinos entre dos sig/os. - 183
detenidos... La empresahabía despedido a un delegado de los obre-rosl)s5.
El fantasma del caos só.ciai provocado por <agitadores)) anarquistas ypor grupos que reciblan la denominación de <soviet)), se corporizaba en unproyecto escolar que debia ser anulado antes de que el "germen" infectara alcuerpo social con ideas que poüían acarrear el desorden y la desorientación,lejos de la mano sabia de quienes sl poselan las verdades para el control y elprogreso.
La Escuela Nueva del Odenwald
Alexander y Parker habían visitado la Odenwaldschule en la RepúblicaAlemana, y dedicaron un libro a describir sus impresiones sobre la escuela.
Cuentan en la obra que el establecimiento, situado en las colinas que bor-dean el valle del Rin, era un internado campestre dirigido por el Dr. PaulGeheeb. Ei centro escolar estaba muy bien equipaio y <iistribuirio en viilasmodernas. Las prácticas, según los autores, se enlazaban con la realidad in-mediata, evitando así las enseñanzas teóricas acerca de los <valores eter-nos>. La educación era considerada un sistema que procuraba a los nifios elmedio social y material más adecuado, porque más que el maestro es el me-dio el que forma al niño, siendo el maestro un factor más entre las múltiplesinfluencias que rodean al educando. La coeducación era considerada una
cuestión pedagógica muy efectiva, ya que chicos y chicas de todas las eda-
des hacían una vida común de internado, viviendo bajo el mismo techo aun-que en dormitorios contiguos; se visitaban unos a otros con entera libertad,paseaban juntos por el bosque y compartían la vida en común sin estar some-
tidos a ninguna vigilancia disimulada, <cultivando las adaptaciones norma-les de la sexualidad mediante las repetidas coincidencias de interés de losniños y de las niñas en los asuntos de la comunidad>. Contabilizan una ma-trícula de un centenar de niños y niñas entre tres y diecinueve años de edad.
Describen también el modo de funcionamiento del <Consejo de la Comuni-dad>, en el cual se hallaban representados alumnos y maestros, porque (co-
dos y cada uno de los miembros de la comunidad escolar libre son asimismomiembros del Consejo escolar>56.
55 Diario La Capital 24-03-1920 y 02-04-1920.r' ALEXANDER, Thomas y PARKER, Beryl La nueva educación en la República
Alemana, M. Aguilar Editor. Madrid, I 93 I . Cita de p. 272.
184 - Zulma Caballero
Según los autores, el Consejo escolar se reunía cada dos o tres semanas,
presidido por un alumno; tenía funciones pollticas en la comunidad, ya que
analizaba, resolvía, legislaba, dictaminaba y tomaba decisiones. Las cosas
estaban arregladas de modo que los alumnos fueran responsables del ñ¡ncio-namiento de la institución. La escuela de Odenwald se hallaba organizada<siguiendo un plan único y muy radical, en un país como Alemania, en don-de las escuelas, sobre todo las secundarias, se han ajustado por regla general
a programas de estudio inflexibles>. A partir del año 1913, la escuela distri-buía todas las materias para los alumnos de más de nueve años de edad en
cursos de cuato semanas cada uno. Para poder cursar cada materia, los alumnos
debían dirigirse a los profesores y solicitar la admisión respectiva. El claus-
tro, luego de realizar retmiones, decidía el orden de los cursos y la capacidad
de los alumnos para seguir los que habían elegido. Al comenzar el mes se
fijaba en un cuadro el orden de los cursos; a algunos de ellos se les dedica-ban dos perlodos de clase por día; a otros, uno solamente. El alumno no se
dispersaba en diferentes materias simultáneas, sino que atendía a algunas
asignaturas cadavez, y a veces a una sola durante todo el día. El alumnotambién tomaba decisiones en cuanto a la cantidad de cursos, aunque debía
cumplir un mínimo obligatorio: estaba obligado a seguir dos cursos funda-mentales o culturales y un curso práctico o de habilidad. Por otra parte, era
libre de elegir su trabajo de acuerdo con sus facultades, con su preparaciónanterior, las necesidades de sus futuros exámenes y su probable género de
vida.Alexander y Parker toman como ejemplo una clase de matemáticas, en la
que los alumnos recibían las primeras nociones de geometría sólida. La en-
señanza se realizaba por lo que denominan (método práctico>: construir pi-riimides, cubos y cilindros. La clase pasaba primero por un período de dos
horas para la construcción, una hora dejuego libre, y luego volvian a traba-jar durante otras dos horas para discutir lo que habían podido descubrir so-
bre los cuerpos geométricos; completaban allí sus modelos, y pasaban a ex-plicar los teoremas correspondientes. La clase tomaba toda una mañana de
trabajo, ya que no había una acumulación de asigraturas. Así, en una clasede fisiología un alumno exponla un informe sobre la fiebre amarilla, en laque demostraba el manejo de fuentes de información. Los profesores, cuan-
do observaban que un tema cientlfico interesaba mucho a algún alumno, per-mitían que avanzara en contenidos que pudieran ir más allá de lo convencio-nal, aunque aparentemente los trabajos superaran la capacidad <normab> delescolar.
Veamos ahora, luego de leer las observaciones de los autores menciona-dos, qué fue lo que Alvarezcreyó percibir en la Odenwaldschule. No se con-
Intelectuales rosarinos entre dos srg/os. - 185
forma con una crítica fundamentada en un desarrollo racionalizador y abstrac-to; necesita cerciorarse de que sus ideas son acertadas. Con espiritu científico,y como buen amante de la exactih¡d y de los argumentos basados en datosobjetivos y empiricos, visita no sólo la éscuela nueva alemana, sino también laescuela de Freeville en Estados Unidos57. Se dirige a ellas para observar cuiin-to de cierto podía haber acerca de la tan mentada autonomía y libertad. Buscarespuestas a sus dudas y cuestionamientos: ¿qué pasa realmente en el interiorde estas escuelas, en donde los alumnos, tal como exponen sus admiradores,parecen no sufrir deformaciones impuestas por los maesüos?; ¿se deja solos alos niños, libres de las normas del pasado?; ¿poseen autonomía para elegir porsí misrnos los contenidos escolares que les interesan?; ¿es todo tan maravillo-so en estas <escuelas nuevasD, tal como las describen sus defensores? Se pro-pone desmitificar, descorrer los velos que ocultan, desde su punto de vista, la<verdad> sobre lo que para él era esa supuesta autonomfa detrás de la cualintentaban embanderarse muchos docentes en la Argentina, y que amenazaba
el orden y equilibrio de una sociedad sana. Las informaciones que se poseenindican que se deja solos a los niños, libres de las normas del pasado, porquese considera que los maestros traban y estorban con su intervención la aptitudde idear formas distintas a las fradicionales.
La escuela de'Odenwald, cuenta en su artículo, estaba en la montaña, en
un lugar muy bello. Era una escuela para ricos, ya que (cuesta más un alum-no que lo que gana un maestro en la República Argentina>58. Este primerargumento es de tipo económico: las escuelas 'libres' son caras, ya que re-quieren muchos docentes. Sólo pueden llevar adelante este tipo de proyectoslas escuelas particulares, que pueden darse el lujo de formar grupos reduci-dos de alumnos y de contar con muchos docentes, y además pagarles bien.En Odenwald habia sólo ciento cincuenta alumnos, atendidos por una grancantidad de ayudantes (docentes): veinticinco. El segundo es un argumentorelacionado con la libertad, y se basa en la supuesta autonomía del alumnado:lo fundamental para Álvarez es que el sistema de Odenwald no estaba, comoerróneamente creían sus admiradores, en el manejo y dirección del estable-cimiento por los alumnos. Alll, como en todas partes, dirigían los maestros,siendo inexacto que se asignara a éstos un papel inferior al de los discípulos.Era falsa y equivocada la idea de que los alumnos gozaban de una libertadsin límites, como creían muchos, y de que los maestros no tenían ningún tipo
Áf,VenSZ, Juan <La escuela del Odenwald>. en Díario La Prensa.l0-09-1933.<El fracaso de un modelo educacional novedoso>, en Diario La Prensa,25-05-t934.Áf,V¡RE'Z. Juan <La escuela del Odenwald>, en Diario La Prensa, l0-09-1933.
186 - Zulma Caballero
de autoridad (es dable imaginar el alivio de Álvarez al poder observar quelos maestros conservaban el rol de dominio, ya que para su lógica basada en
el orden jerárquico era impensable que pudiera funcionar un sistema sin je-rarquías ni directivos). El tercer argumento se halla relacionado con el temadel curriculum y la evaluación; los alumnos de Odenwald rinden exámenesante tribunales examinadores del Estado, lo que excluye la posibilidad deprescindir de asignaturas. <Es imposible que quienes se preparan para laUniversidad estudien lo que les p?rrezr;ay sólo eso>. Para Álvarez, resultabainimaginable una escuela en donde cada uno pudiera selecciona¡ los conte-nidos que quisiese. El Estado debe decidir qué asignaturas y contenidos debeda¡ la escuela, y Odenwald no podía escapar de estas limitaciones, con locual perdía aquella supuesta <autonomía>. En cuanto al cuarto argumento, se
relaciona con la metodologia de trabajo y la organización escolar. Los méto-dos característicos de Odenwald consistían en limitar el trabajo de clase ados asignaturas diarias, evitando la dispersión resultante del continuo cam-bio de temas; se trataba sobre todo de agudizar la iniciativa y la actividad, deno enseñar lo que el alumno podla descubrir por sí mismo, de ejercitar enprácticas democráticas mediante la elección de celadores para el cuidado dela disciplina y reuniones en asambleas periódicas para discutir asuntos esco-lares de interés: <nada distinto a lo dado en las escuelas normalesr>, escribeAlvarez, con un poco de desdén hacia el establecimiento que se pretendemostrar como lo más novedoso en educación; porque en Argentina, en Rosa-rio, señala, hace rato que la escuela se ha modernizado incorporando prácti-cas democráticas en sus quehaceres cotidianos.
Pero el qulnto argumento parece que escapara de toda la lógica del razo-namiento de Álvarez, y casi no se puede categorizar, al menos como intenta-mos hacerlo con los otros, aunque se puede €ntrever el sentido que el autorquiere dar a su idea: si para Hitler, ejemplo extremo de disciplinamientosocial, la escuela de Odenwald no representaba peligro alguno, menos lorepresentaría para las personas más liberales y tolerantes, entre las cualesparece incluirse e incluir a los intelectuales y políticos argentinos: <f,an pocorevolucionario ha parecido todo ello al gobierno de Hitler, que habiendomandado intervenir la escuela en un principio, tras maduro estudio se con-venció de lo inofensivo deljuguete>5e.
te Por otra pafe, se advierte al leer los diarios de I 933 que ya habÍa un conocimien-to crítico del carácter totalitario del proyecto político alemán, y que se percibíanlos síntomas de los graves sucesos posteriores en Europa. Las alamtantes noticiasaprüecen con grandes titulares. que denotan también preocupación e impotenciapara poder intervenir en la realidad que se estaba conshuyendo.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 187
La dificultad de definir este argumento, nos deja la libertad de observarun dato interesante: Alvarezintuye que sus propios principios podrían coin-cidir con algunos rasgos del ejempJo que cita; esta escuela no es peligrosa sipara Hitler no lo fue, qrriere decir Álvarez pon alivio. No hay alumnos autó-nomos, ya que no son ellos quienes manejan la escuela; los maestros mantie-nen la autoridad y no hay riesgos de desorden; los contenidos, por otra parte,
se siguen desarrollando aunque se den en bloques horarios compactos, y losalumnos ri¡rden exámenes (de lo contrario no podrían ingresar en la Univer-sidad). Nada de lo que aparece como novedoso en Odenwald podría desper-tar envidia, pues en las escuelas argentinas el trabajo pedagógico es de muyalto nivel. Más allá de la subjetividad implicada en esta cuasi investigaciónque efectua Alvarez,en cuanto a qué es lo que vio en su viaje y por qué sus
observaciones son tan distantes de lo que detallan Alexander y Parker, inte-resa su trabajo, porque nos permite reflexionar sobre el sujeto de la educa-ción emergente en sus consideraciones.
La Escueia Nuev¡ de Freeviiie
El oho proyecto educativo estudiado por Álvarez habia sido considerado<el ensayo pedagógico más iiamativo cie los úitimos tiemposD. Creada en
1895 por George Junior, se veía a la escuela de Freeville como una institu-ción que parecía destinada a marcar nuevos rumbos a la educación de losniños. La historia de esta escuela es contada por el mismo Álvarez. En 1895,cerca de ciento cincuenta muchachos de ambos sexos, muchos de infanciaabandonada, son incorporados a una escuela, la George Junior Republic,ubicada en Freeville, población cercana a Nueva York. La experiencia des-pertó gran interés entre los pedagogos de la época y hubo muchas publicacio-nes de profesores. El punto de partida y eje que sostenía el proyecto educati-vo de Freeville era <No más adultos para dirigir a los menoresr. Hasta TeodoreRoosevelt, que visita en 1926 el nuevo país infantil, atraído por la fama al-canzada por el establecimiento, lo describe como <una escuela industrial prác-tica en donde los niños reciben entrenamiento en los deberes de la ciudada-nio. La buena conducta depende de la acción de muchachos y chicas, quie-nes dictan las leyes y las hacen cumplir por medio de sus funcionarios electi-vos. Varones y mujeres votan, pues el sufragio femenino está aceptado comocosa corriente en la democracia real de la República George Juniof0.
e0 <Ha cambiado un poco la moda de las polleras, hoy más cortas; las mujeres se
arreglan el pelo de otro modo; háblase de concederles un voto que ellas no piden
188 - Zulma Caballero
Era todo tan maravilloso en esta escuela nueva, tal como la describíansus defensores? Al igual que con la experiencia de Odenwald, Álvarez no se
contenta con afirmaciones de terceros, que podrían ser, de acuerdo a su cri-terio, falsas e interesadas. Debe desmitificar, descorrer los velos que ocultanla verdad, demostrar fehacientemente qué es lo que hay detrás del barnizpropagandístico. Y allá se dirige, dispuesto realmente a 'investigar' con ri-gor y exactitud. Debe ver con sus propios ojos en qué consiste, para é1, latemible autonomía detrás de la cual intentan embanderarse muchos docen-tes, amenazando el orden y el equilibrio de una sociedad disciplinada y sana.
En Freeville encuenfra que si bien la justicia era administrada por losalumnos, estos lo hacían por medio de castigos reales y severos; a quienes
transgredlan se los enviaba a la prisión, que tenía como celdas unas jaulas dehierro, con una vigilancia estricta y continua. Los alumnos-delincuentes arres-tados, eran sometidos a proceso, y absueltos o condenados, según las cir-cunstancias, por untribunal formado por los mismos alumnos. A ningún mu-chacho se le obligaba a trabajar, pero quien no trabajaba, no comía. Por locual, se desdibujaba la supuesta libertad, ya que la necesidad de comer debíaobligar al trabajo aunque no hubiera interés por realizarlo. La villa teniaAduana y un Banco: contaba también con policía, impuestos y moneda pro-pia. Sin embargo, señala Alvarez, no se lograba la autonomía económicapues no se alcanzaba el autoabastecimiento; por lo tanto, esa supuesta auto-nomía eeonómica era inexistente, pr-Ies se requerían subsidios para suhsistir-
Pero el problema económico no era el principal de los problemas; lo másgrave era la aplicación de castigos excesivos y la convivencia de varones ymujeres, algunos recogidos de la calle. En la ciudad de Freeville, cercana a
la escuela, se entera nuestro autor de que había muchas quejas y reparos a lamoral; algunas alumnas fueron a prisión por varios meses por 'inconfesadas'faltas de honestidad, y araiz de estos inconvenientes, en l9l3 se decide norecibir más mujeres y suprimir la justicia infantil. Alvarezpensaba que ja-más los muchachos de Freeville gozaron de autonomía, y que el aprendizajedel mecanismo de gobierno que se desarrollaba en la <modemísima>" institu-
ni parecen muy dispuestas a utilizan>, en ÁLVAREZ, Juan <Humanismo y refor-mas educativas>, en Diario La Prensa,2l-10-1934. Este antidemocrático argu-m€nto en contra del voto femenino, nos desalienta en cuanto a la fuerte improntaconservadora que atraviesa el proyecto modemista; si bien la modernidad es con-cebida como el progreso en diversos ifunbitos de la vida social, la opresión siguepresente a favor de intereses de clase y de género. Por otra parte, Álva¡ez b analizala cuestión del sufragio femenino, al ubicarlo en tercer lugar luego de la pollera yel pelo, como un elemento que tiene para las mujeres aún menor valor que losotros dos.
Intelectuales rosarinos entre dos slglos. - 189
ción no era ninguna novedad, ya que lo mismo se hacía en cualquier asocia-ción estudiantil, tal como las que ya existían <desde hacla muchísimos añosen Argenfina>. Pero lo que para AVarez se constitula en la síntesis o en elmayor exponente de esta falacía de autonomía escolar, era el hecho de que,
en realidad, no eran los alumnos quienes detentaban el poder en la toma finalde decisiones. Si bien gozaban de derechos y habían redactado una Constitu-ción, explica, quien gobemaba y decidía era W. H. George como superinten-dente de la República. En 1920, cuando Alvarez visita Estados Unidos, se
encuentra que queda poco del pretendido o'laboratorio práctico". Este expe-rimento (caro)), en realidad constituyó una ficción.
Conclusiones
Siguiendo a Ernesto Laclauór , partimos de una concepción del espaciosocial como discursivo, y del discurso como totalidad que incluye dentro desl lo lingülstico y lo extralingüístico. Toda configuración social es una confi-guración significativa, es un conjunto sistemático de relaciones. Es el dis-curso el que constituye la posición del sujeto como agente social, y no, por elcontrario. el agente social origen del discurso. Ahora bien, ¿dónde se consti-tuye la identidad del objeto discursivo? Segrin Laclau, en el contexto de unaacción, en la imbricación entre pragmática y semántica. También el discursocomo práctica social es analizado por Foucault'2, ptrE quien la materialidaddiscursiva se halla controlada, seleccionada y distribuida socialmente a tra-vés de procedimientos que pueden ser de control, de sumisión o de exclu-sión. Los distintos tipos de procedimientos de control sobre los discursos se
hallan vinculados entre sí y constituyen especies de grandes edificios queaseguran la distribución de los sujetos que hablan en los diferentes tipos de
discursos y la adecuación de los discursos a determinadas categorías de suje-tos; estas construcciones buscan enrarecer la discursividad para asegurar laadecuación social del discurso.
Para la generación que tuvo en sus manos un proyecto político tendientea ordenar lo que la misma consideraba un caos social, generación en la cualpodemos inscribir a la figura de Álvarez, existían situaciones a conservar: lacontinuidad en el poder de las élites intelectuales que hubieran demosrado
LACLAU, Emesto <Posmarxismo sin pedidos de disculpo. en LACLAU, Ernes-to, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Edit. Nueva Visión,Buenos Aires, S/D.FOUCAULI, Michel E/ orden del discurso, Edit. Tusquets, Buenos Aires, 1987.
190 - Zulma Caballero
una gran amplitud de méritos, la ubicación social de las mujeres en el ámbitoprivado y doméstico o en el espacio público sociocultural y filantrópico, elmantenimiento de las desigualdades que aseguraran el orden de la ciudad yla división y especialización del trabajo. Otras situaciones podían llegar amejorar o a üansformarse, y entre éstas ubicaba especialmente a la urbaniza-ciónyalaeducación.
Articulando el discurso con los hechos para analizar cómo el lenguaje losclasifica y organiza, los escritos de Álvarez permiten apreciar sus incursio-nes en diferentes áreas: política, salud, educación, justicia, historia. Es en
esos objetos discursivos en donde se puede apreciar la imbricación entrepragmática y semántica, pero sobre todo comenzar a deducir cómo se ponenen juego los mecanismos de poder por medio del mantenimiento o modifica-ción de la adecuación de los discursos con los saberes y los poderes queimplican. La necesidad del fortalecimiento del poder docente para la trans-misión de los saberes necesarios para la construcción de una sociedad mo-derna y progresista, puede explicar su rechazo a toda propuesta de sujetopedagógico autónomo. Es desde los mecanismos de poder y de saber que se
debe decidir lo que cada sujeto ha de pensar, lo que ha de ser y cómo ha de
actuar; de lo contrario, irremediablemente se producirá la caicia en ei anar-quismo de las ideas y de los hechos, ya que una sociedad organizada necesitade quienes tomen las mejores decisiones, en bien de la sociedad en general.
La autonomía sólo conduce a desatinos y a egolsmos, y a la larga se coloca elpoder en m.rnos de una sola autoridad: cacique o jefe popular, caudillo otirano. Generalmente, piensa Juan Álvarez, quienes asumen estos roles esta-blecen sistemas de una mayor desigualdad, ya que no toman en cuenta losintereses generales de la sociedad, sino que sólo benefician a quienes se
someten a su poder. Es por eso que los "mejores" ciudadanos deben tener en
sus manos la posibilidad de decidir sobre los'intereses sociales, de una ma-nera justa y racional. Esos <mejores ciúdadanos> seriín elegidbs por sus mé-ritos, antecedentes e inteligencia. Todas estas características pueden medir-se, con lo que se pueden asegurar elecciones adecuadas. En los esgritos de
Álvarez se despliegan contenidos que invitan a la reflexión aceróa de losmodos en que los discursos intelectuales forman parte de prácticas de orga-nización y de control social. Lo que caracteriza a la obra estudiada, es elhecho de que puede inscribirse en el discurso pedagógico de la época. Sibien Álvarez tuvo una dedicación parcial a la docencia, muchos de sus escri-tos se hallan focalizados en problemas relacionados con la educación. Esevidente que en la ciudad y el país que imaginaba, el campo educativo ocu-paba un espacio privilegiado en los debates sobre el ordenamiento social e
institucional.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - l9l
Juan Áivarez y la ciudad que no pudo ser.Ensayo histórico y análisis comparativo de la
historia local y regional desde el textoBuenos Aires
SandTa FERNÁNDEZ
ara los historiadores Juan Álvarez es un viejo conocidor; es-
pecialmente para los que desde hace yabastante tiempo traba-jamos sobre temas relacionados cen la historia de la ciudad de
Rosario y su región. Tanto su Historia de Rosarioz como el
Ensayo de Ia Historia de Santa Fd son referentes constantes para los análi-sis abordados por la historia local y regional, no importa la perspectiva des-
de la cual se los intente realizar. Sin embargo, existe una serie de obras de
Juan Áivarez, más desconocicias o menos transitadas que su iiistoria de Ro-sario o el estudio económico sobre las Guerras Civiles Argentinas. Un claroejemplo de ello es un escrito que con diferentes títulos aborda la problemá-tica de Buenos Aires en el concierto nacional y que de alguna manera apare-
ce casi como un complemento de su obra más trascendente referida al análi-sis económico del perlodo comprendido en los años signados por losenfrentamientos civiles. Ella es un pequeño ensayo histórico titulado, en su
I Basta recordar su obra más tfascendente y transitada dentro de la historiografiaargentina, su estudio económico sobre l¿s guerras civiles: Álv¿nfZ, Juan Es-tudio sobre las Guerras Civiles Argentin¿s, Buenos Aires, 1938; o la ediciónmás reciente con una presentación de Sergio Bagú: ÁLVaREZ, luan Las gue-rras civiles argenlínas, Eudeba Buenos Aires, 1972.
7 La Historia de Rosario de Juan Á¡-VeReZ se publicó por primera vez en 1943por la ImprentaLópez, Buenos Aires. En la década del ochenta se realizaron dosreimpresiones (1980, l98l) por parte de la Universidad Nacional del Litoral.Estos números no aparecieron en las librerías; el mecanismo elegido fue el delcanje para impulsar la donación de libros a la Biblioteca municipal que lleva su
nombre. Finalmente en el año 1997 la Editora de la Ul.{R, conjuntamente conlos auspicios de la Municipalidad de la ciudad de Rosario, reeditaron la obra,esta vez con circulación comercial.3 ÁLVAREZ , Juan Ensayo sobre Historia de Santa Fe, Ed. Malen4 Buenos Ai-res,1910.
192 - SandraFernández
primera aparición editorial, Buenos Aire{, obra que servirá en las páginassucesivas para acceder a una más compleja interpelación de Juan Áluar"tcomo historiador, también como ensayista, haciendo énfasis en la variablede la perspectiva local y urbana de sus análisis, e instrumentando un marcode referencia para sus interpretaciones.
El problema de Buenos Aires en la República Argentind o, simplemen-le, Buenos Aires, son los titulos que sirven de excusa a Álvarez para ahondaren una reflexión comparativa aguda, centrada en la evolución urbana, indus-trial y política de la ciudad capital nacional, a la cual debe el titulo de sulibro y en el esfi¡erzo de dar cuenta de las razones por las que otras ciudadesde la <república), entre ellas y casi especialmente Rosario,no pudieron con-vertirse en alternativas viables dentro de la estructu¡a productiva o al menosadministrativa, inducidas y sostenidas por el programa liberal de la segundamitad del siglo XIX y comienzos del XX. porque pasado el centenario, Álvarezsabe del recorrido de la ciudad Buenos Aires, como cabezavisible del país.También reconoce las difrcultades y expectativas de otras áreas de la repú-blica, y en especial de otras ciudades pampeanas, para las cuales el modelode desarrollo liberal y agroexportador ha evidenciado sus limites. Así, elautor decide recorrer un pasacio metiiato e inmediato en busca de las causasde estos elementos de diferenciación, pero no se contenta con exponerlos,sino que sobre el diagnóstico elabora una serie de estrategiar patá rup"r*sus efectos. De este modo lo que aquí se pretende es analizar su iexto BuenosAires convirtiéndolo en la clave de la particular instancia de la mirada localdesde una perspectiva general acompañada de ra contingencia de pensar alas ciudades como elementos susceptibles de análisis histórico. Estas cuali-dades bastante originales al momento que Álvarez escribe sus obras brindanel desafio para pensarlo como historiador, y conjuntamente tomar al textocomo antecedente para una faceta de la historiografia argentina poco transi-tada y con una incidencia variable dentro del mundo académico nacional: [ahistoria local y regional.
Árvanez, Juan Buenos AÍre.r, cooperativa Editorial-Agencia general de libre-rias y publicaciones, Buenos Aires, 1918.ALVAREZ, Iuan Las guerras civiles argentinas y El problema de Buenos Airesen la República, en Anales de la Facultad de Derechoy Ciencias sociales, XIX,Buenos Aires, 1936, pp. 74-177.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 193
La Filiación Historiográfica y la Perspectiva del <<Ensayo Histórico>r parala Interpretación de la Realidad.
Juan Álvarez publica en l9l 8 el artículo EI problema de Buenos Aires en
la República Argentina, en los Anales de la Facultad de Derecho y CienciasSociales. En el mismo año edita un libro de idéntico tenor -Buenos Aires-bajo el sello de una cooperativa editorial porteña. En 1936 el ser miembro dela Sociedad de Historia Argentina Ie abre las puertas a la reedición, subven-cionada por la misma Sociedad y costeada con dineros otorgados por el Con-cejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires en el año 1934. El volumenfiguraba dentro del proyecto editorial <Biblioteca de la Sociedad de HisloriaArgentina>ó, que para el año de edición de la obra de Álvarez, contaba contres números y un cuarto en prensa. El primero y más extenso de ellos es elfirmado por Juan Alvarez Las guetas civiles argentinas y el problema deBuenos Aires en la República. En esbncia, el ejemplar reunía las reedicionesdesu Estudio sobre lqs Guerras argentinas de l9l2 y el ya citado textoBuenos Aires, y el hecho de estar incorporado como la primera obra de lacolección tenía por objeto mosÍrar ia producción histórica cie uno de sus miisactivos miembros. Desde este punto de vista la <Bibliotecu apuntaba a con-vertirse en el órgano de promoción dentro del mundo académico de la histo-ria en la déca<ia del treinta difunciiendo los textos de ios integrantes cie iaSociedad. El prologuista del volumen escrito por Álvarez, y representantede la llamada <Nueva Escuela Histórico, Narciso Binayán, sostenía esterazonamiento cuando afirmaba:
<Un libro como éste, que penetra inquisidoramente en el pa-sado, que aclara el presente y que ilumina el porvenir, no es unhecho frecuente...La obra de Juan Álvarez, poco conocida por elpúblico representa uno de los valores más altos de la actualhistoriografia argentina. Su estudio sobre las guerras civiles argen-tinas señala--con La'Representación de los Hacendados' de Molinariy el 'Don Baltasar de Arandia' de Correa Luna- el momentoauspicioso en que se inauguraron los nuevos estudios históricosargentinos, siguiendo las huellas sabias de Frageiro, Groussac,
Quesada, García y Ramos Mejía. Todos ellos partieron del docu-mento, como quieren los honestos artesanos de la historia, pero
6 Para este escrito se utilizará esta versión del trabajo de Álvarez ya citada, publi-cada en los Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de BuenosAires. editado en forma conjunta con las Guerras Civiles Argentinas.
194 - Sandra Fernández
añadieron lo que no es fruto del esfuerzo fisico ni de la fortunacinegética: la crítica y la interpretación del documento; ademásutilizaron los documentos, no sólo los usaron: vieron el documento-humilde trozo de un puzzle recortado por el tiempo y el azar- nocomo un fin, sino como un medio: articulando documentos hicie-ron historia. Así resúlta la verdadera historia -como la hizo Fustelde Coulanges, el historiador arquetípico- a igual distancia de la'filosofia de la historia' y de las rapsodias documentales>r7.
, Es evidente que Binayán encuadra historiográficamente la producción deAlvarez, equiparando el texto editado a las obras <ejemplares> de la NEH,pero además evolutivamente cifrando el nombre de Álvarez con apellidos<ilustres> en el plano de la producción histórica argentina anterior a los es-critos de los autodenominados anuevos historiadores>. Pero Ia obra de Álva¡ez,tal como advierte el propio Binayán, era (poco conocida por el público>, y sibien baluarte de la <historiografia actual>, era además, -aún hoy lo es-, es-curridiza a la hora de inscribirla en un postura historiográfica clara más alláde las <claray intenciones de Binayán. La inclusión de los dos escritos se-leccionados, f,rnalmei-rie, va a estar justificada porque ellos representan e!prototipo de la producción histórica equidistante de la <filosofia de la Histo-ria y de las rapsodias documentales>r dentro del marco propuesto por la So-ciedaci recurriendo a la fiiiación dei auior en ias premisas centraies de iaNueva Escuela Histórica: erudición, objetividad y profesionalidad.
Sin embargo, y como primer punto, Juan Álvarez no encaja perfecta-mente en el programático modelo de historiador impuesto por el credo de laNEH en tanto y en cuanto su profesión primera y primaria no era la historia,sino el derecho, y su inserción en lugares de expectancia para la disciplinahistórica -como las cátedras universitarias- o los corrillos intelectuales deBuenos Aires era nulo o escaso, por y a pesar de sus publicaciones costea-das personalmente como los trabajos monográficos editados en revistasacadémicas o universitarias. En este plano, su figura personal se refbja másen la de los historiadores típicos de la primera mitad del siglo XIX. Aboga-do, sin formación académica en el campo de la Historia, hijo de una familiade reciente inserción en la realidad santafesina, que se encontraba en loslímites del espacio social organizado por la burguesía rosarina y que iba abasar su prestigio familiar y personal posterior al Centenario, en su perfil
? BINAYÁN, Narciso <Prólogo> aLas Guerras Civiles Argentinas y El problemade Buenos Aires en la República..., p. VIII.
Intelectuales rosarinos entre dos srg/os. - 195
jurídico e intelectuals (heredado, en verdad, de su padre Serafine ), asentadoen la imagen de un letrado cosmopolita, viajero exótico e incansable, cuyaextensa obra escrita discurria en un universo de variadas preocupaciones yactividadesro.
No obstante, su producción histórica no deja de ser constantemente unelemento transgresor dentro de la historiografia circundante; transgresor en
el sentido de eludi¡ los paradigmas historiográficos reinantes y constituirseen un factor de originalidad dentro del tratamiento del discurso históricoescrito, metodológicamente contenido dentro de los límites de la disciplina.De forma evidente, la obra de Álvarez se situa inmediatamente antes de lagran ruptura en la tradición historiográfica nacional: la aparición de la Nue-va Escuela con su pretensión de someter todo el campo de la historia argen-tina a un indiscriminado y absoluto relevamiento erudito. Y aunque la erudi-ción de Álvarez era muy sólida, tal como afirma Halperfn, el rasgo que siem-pre lo distinguió fue el límite impuesto entre él y los historiadores de laNEH, especialmente desde su modo de concebir la labor histórica <que nun-ca fue la del erudito, que no se acercó a la historia para acumular, como se
dice, modestos aportes de datos: fue a plantear y ver de resolver ciertos pro-blemas que le interesaban muy de cerca>rr .
Adem¿ís Alvarez no fue reconocido expresamente, por sus contemporá-neos o por los estudios posteriores, como un miembro de !a Nueva EscuelaHistórica. Álvarez es un intelectual periférico al centro de discusión históri-co, que ni aún en sus escritos anteriores al Centenario es recuperado de for-ma conjunta con otros pares, emulados y a la vez combatidos por los miem-bros de Ia NEH, como Groussac, Quesada, Ramos Mejía. Pero la periferiade Álvarez no es sólo espacial (por vivir fi¡era del ambiente erudito e inte-lectual de la ciudad de Buenos Aires) o temática (concentrarse específica-mente en perspectivas inherentes a la Historia Económica) sino por ofrecer<un primer esbozo válido de la historia construida sobre la visión que a lolargo de él [el trienio comprendido entre I 880 y I 910] ha buscado en vano
Respecto de la familia Alvarez, véase el estudio de Dalla Corte y Sonzogni eneste mismo volumen.Sobre la actuación de Serafin Álvarez en el universojurídico pueden ser consul-tados los dos trabajos de Gabriela Dalla Corte y el estudio de Graciela Hayes eneste mismo volumen.Ver para el tema de los historiadores decimonónicos, PRADO, Gustavo <Lascondiciones de existencia de la historiografia decimonónica argentina>, ponen-cia VI Jornadas InterescuelaJdepartamentos de Historia, La Pamp4 1997, mimeo.HALPEzuN DONGHI, Tulio Ensayos de Historiogratía, Ed. El cielo por asal-to, Buenos Aires, 1996, p. ó7.
u
196 - Sandra Fernández
expresarse en precisas reconstrucciones del pasadoDr2. Y esta historia no erala de los historiadores de la generación anterior al Centenario, ni tampoco, apesar de las diatribas académicas, las de los contenidos dentro de los precep-tos condensados por Rómulo Carbiarr.
En segundo término AVarez recoge de algún modo las tradicioneshistoriográficas circundantes cultivando un género que se reconocía en ellas:el ensayo histórico. El ensayismo de Álvarez se filiaba fundamentalm€nte,en las dos conientes de más sigrrificativa influencia durante los años poste-riores al Centenario: por un lado la fase comprendida por los autores y escri-tos del <ochenta al Centenario>ra, y por otro también la influencia tempranade los miembros de la NEH, con sus tensiones y debates en pos de su propialegitimación. Justamente, estos últimos resguardan desde un sustento genéticola imagen de los precursores de la nueva generación, en función de un proce-so historiográfico acumulativo, donde Mitre aparecía como un predecesordiscutido, y donde también se reconocía una generación intermedia, repre-sentada en un amplio arco que iba desde Groussac hasta aquellos ensayistasque hicieron -+specialmente según Carbia*, una obra histórica científica:Juan Álvarez y sobre todo. Ernesto Quesadars.
Es justamente en el texto Buenos Aires donde las exigencias de investi-gación en sentido clásico, instrumentando dispositivos y procedimientos paratratar de extraer fracciones de explicación de Io rea[, se artieulan eon la enti-dad misma del ensayo como composición literaria, con sus objetivos de pre-sentar las ideas del autor sobre un tema centradas alrededor de un aspectoconcreto. Pero en esta tarea Alvarezinterpreta datos, los dota de sentido, yen ese camino constmye una modalidad de investigación histórica, rindien-do cuenta de Io real de una forma novedosa y con una persp€ctiva que nodeja de ser política. Es en esta última faceta a partir de la cual Binayán resal-ta las virtudes de ensayista de Álva¡ez. Sus palabras en el prólogo argumen-tan en pos de un proyecto de (Historia) como disciplina y ciencia, pero
tz
lllbidem, p. 51. !CARBIA, Rómulo Historia crítica de la Historiografia Argentina (desde sus
orígenes en el sigla Xl/l), Coni, Buenos Aires, 1940.Es de destacar las afirmaciones de Gustavo Prado (citado) al respecto: <En este
contexto, cs posible pensar que las obras de Ramos Mejía y luego las de JuanAgustín García y Jua¡r Álvarez más que provocar una ruptura, lo que hicieronfue retroalimentar las características del espacio intelectual y de la nacientehistoriografia, aportando una variedad miis que se integró sin problemas al cri-sol de productos intelectuales circulantes>.DEVOTO, Fernando <Estudio Preliminar> en DEVOTO, Fernando Zahistoriografía argentina en el siglo XX, Tomo l, CEAL, Buenos Aires, 1993, p. 9.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 197
también como formulación política, y es justamente en esta faceta de Álvarezen donde más hincapié hace:
<Después Álvarez publicó otro libro, Buenos Aires, continuacióndel antes mencionado: en el primero hizo historia, en este hace po-
lítica: dos perspectivas del mismo hecho. Al dar los dos libros en
un tomo, la Sociedad de Historia Argentina reaftrma su conceptode la historia: no es pragmática, debe ser estudiada sine ira et studio,pero Ia historia de ayer ilumina la historia del presente, es decir, lapolíticoró.
Pero la política de Álvarez no se aleja de un diagnóstico y de unas solu-ciones alberdianas para un problema quiás alberdiano también: un modelode paÍs que en la división internacional del trabajo tenía un rol de
agroproducción, un proyecto político liberal y conservador y una política depoblación, con la virtud de responder a la lógica de las dos posiciones ante-
riores. Por lo tanto la formulación política de su ensayo es el reflejo de su, 1, t-t--! -: - - ------ - ^-^ J- l^- l-c-:--
mrracia ¡rberai, srempre con un norte nistorlco, respecto oe ¡as üerlclenci¿isque el modelo puesta en marcha acarreaba p¡¡ra un desarrollo regional igua-litario o por lo menos con idénticas posibilidades ante la ley del Estado na-
cionai¡7.
I6 BINAYÁN, Narciso <Prólogo> cit., p. VIIL17 Es de nuevo Halperín Donghi el que en un análisis sobre el Ensayo de Ia Hislo-
ria de Santa Fe, inquisidoramente vuelve a concentrar su mirada sobre Alvarez,y su visión política de un presente que se reconoce en un modélico pasado <y noes tampoco, dentro de sus limitaciones, erónea; puede aplicarse con fortuna a
ese período al cual Alvarezla aplica. Pero no ya a ese otro que se abre en I 9 I 4,para el cual quiere extraer Alvarez lecciones válidas escrutando el pasado. Sin
duda" ese examen deja sus enseñanzas, pero es¿¡s enseñanzas son ya inaplicables.Sin duda, hubiera sido mejor que la Argentina hubiese resuelto en forma más
sensata el problema de la propiedad agraria, que hubiese elaborado una concien-cia nacional menos vacía que la divulgada por la escuela común. Sólo que, en
cuanto a todo eso, ya nada puede hacerse; el libro de Álvz¡ez se dirige a ungrupo dirigente en el instante en que ese gnlpo deja de serlo; sus consejos se
transforman inevitablemente en reproches. En reproches, porque sólo cabe dis-cutir el pasado; el futuro está ya en manos ajenas. Esto hace la radical novedaddel estudio de Alvarez, que se sitrla sin embargo en una llnea de pensamiento nonueva en la Argentina. Alnar;ez sigue siendo un alberdiano bastante fiel, peropara él la edad de oro ha vuelto a estar en el pasado>, HALPERIN DONGHI,Tulio Eruayos de Historiografía, pp. 69-70.
198 - Sandra Fernández
El problema de Buenos Aires en la República
Es en su obra Buenos Aires en donde Álvarezpone a prueba sus dotes deensayista, pero también de historiador. De este modo en la simbiosis produci-da entre ensayo e investigación se expresa un tipo de fiatamiento de los datosdocumentales en el cuerpo del trabajo, y de los argumentos para centrar ladiscusión de los problemas presentes a partir de un estudio histórico. En estecaso la naturaleza flexible propia del ensayo deja abiertas las puertas para queel autor cultive las estategias que le eran favorables pdr avanz:rr sobre eltema de la omnipresencia de Buenos Aires y convertirlo en un nudo problemá-tico, en relación a las perspectivas de desarrollo y crecimiento de otras regio-nes y ciudades, reflexivo en términos de especulación intelectual y cientíñca.Ahora bien, el texto en su estructura se encuentra planteado sobre la base decomparar a Buenos Aires, con el resto de las ciudades <modernas> de la na-ción, pampeanas y extrapampeanas. Tal comparación se referencia en tres ejessistematizadores del discu¡so de Álvarez: el problema de la capital, el puerto yfenocarriles, y la actividad industrial desarrollada en el seno de estas urbes.
Si en un comienzo Álvarez pretende interrogarse sobre los orígenes detaies crecimientos desiguales, rápiciamente pasa a enumerar puntuaimentelas sucesivas instancias en torno del problema alrededor de la capital de lanación. Las alternativas abiertas a partir de la sanción de la ConstituciónNacional de 1853 iniciaban todo un proceso de rupturas y señalamientosoriginados en fi,¡nción de los urticantes artículos referidos a la capitalizaciónde la ciudad de Buenos Aires, la nacionalización de las rentas aduaneras y ellibre tránsito de personas y mercaderlas por el territorio nacional. La con-frontación entre dos proyectos nacionales s€ puso de manifiesto en las difi-cultades desarrolladas entre la Confederación y Buenos Aires, que precipita-ron la ruptura de esta última provincia con el gobierno nacional. En estecontexto, es un dato dado la importancia que imprimió Urquiza al desarrollode la villa del Rosario como altemativa económica en la costa santafesinadel Paraná. Puerto natural con inigualables condiciones para operar con ve-leros y vapores de gran porte, el proyecto urquicista consideraba a Rosariocomo el principal núcleo de comunicación y comercio con el mercado exte-rior, y así lo ratificó con la sanción de la Ley de derechos diferenciales deI 857. El rango de capital y sedé administrativa quedaba reservado para Paraná,y el puerto de Concepción, sobre el río Uruguay fortalecía el vínculo comer-cial de la provincia de Entre Rlos en su háfico hacia la Banda Oriental.
La unificación postergó la resolución de la cuestión de la capital de larepública, iniciando un debate en torno del tema que adquiria, conformepasaban los años, virulencia u opacidad según el momento histórico en que
Intelectuales rosarinos enlre dos siglos. - 199
se produjera. Es en ese centro de discusión en donde A\varezinstala su enu-
meración de propuestas alternativas para la radicación de la capital de la
nación. Buenos Aires de hecho reunía en este período posterior a Pavón la
voluntad y la autoridad para concentrar los poderes administrativos, políti-cos, económicos y también simbólicos que la catapultaban a su condición de
urbe hegemónica. Pero Rosario había ratificado durante los años sesenta, la
condición prevista por Urquiza. La antigua villa era el puerto más importan-
te del interior y en tanto sede comercial era el eje cardinal del fuea pampeana
central. Mucho colaboró en esta situación la Guerra del Paraguay (1865-
t 870), ya que el conflicto se convirtió en un elemento de desarrollo material.
Por esta época, sin caminos terrestres organizados y seguros, aún sin líneas
de ferrocarril que unieran el litoral sur con el epicentro de la guerra en el
noroeste de la región. el río reafirmaba su condición de vla de comunicación
viable y nipida, convirtiéndose en una arteria abastecedora de hombres' per-
trechos e insumos y reactivando coyunturalmente viejas plazas comercialesy portuarias del Alto Paraná.
El principal cliente de la plaza rosarina era el Estado, tanto el provincial
como el nacional. Los comerciantes de la ciudad no solamente aseguraban
abastecimiento a la creciente población, sino que en muchos casos se con-
vertían en proveedores de las escuadras de los aliados en la Triple Alianza.
Los buques de guerra funcionaban con máquinas a vapory obviamente nece-
sitaban un aprovisionamiento constante de carbón. El puerto de Buenos Ai-res representaba un lejano punto para recargff este combustible, y ningún
otro puerto fluvial estaba en condiciones técnicas y comerciales de proveer-
lo rápida y eficazmente.El impulso que la guerra le otorgó a la ciudad permitió que sobre ella se
com€nznran a tejer ciertas versiones, producto en la mayorla de los casos de
las intrigas propiciadas desde el legislativo nacional. Thles acontecimientos
desataron la discusión al interior del gobierno, discusión muchas veces alo-cada, por su contenido y por su forma. Este amplio debate es el que Alvarezreproduce a Io largo de la primera parte de su libro. Pero los argumentos
desarrollados por el autor pueden sintetizarse en el breve pánafo alrededorde la polémica sobre Ia capital durante el gobiemo de Mitre:
<En el senado formuláronse objeciones serias. El Rosario, ya popu-
loso, despertaba recelos en Buenos Akes, su enemiga desde el tiempode los derechos diferenciales; quitii,rselo a la provincia de Santa Fe,
era destruirla; y también ofrecía peligros para el caso de un ataque
extranjero, por hallarse sobre río navegable. Algunos senadores nohicieron misterio de que votarían contra él para herir a Urquiza; y
200 - Sandra Fernández
en cuanto al ministro del interior, declaró que a juicio del vicepresi-dente en ejercicio, la capital definitiva debía ser Buenos Aires, o de
no aceptar serlo, el Rosario. Doce votos contra once decidieron elrechazo del proyecto sobre capital permanente, sin resolver nada
sobre la residencia provisoria. En consecuencia, al vencer el 8 de
octubre de l8ó7 los cinco años pactados, el gobierno nacional de-volvió al provincial su jurisdicción y se quedó en Buenos Aires desimple huésped"r8.
Rosario además, gracias a las alternativas relatadas más arriba, ya no erasólo la ciudad sin trayectoria colonial, sin fundación, sin buenas familiascriollas; llena de inmigrantes prósperos (y no tan prósperos), se sacudía anteel traqueteo de las coridas de sus apresurados comerciantes y empresarios.Era también según lo relata Átvarez una hija adúltera, casi una amenaza parael normal desenvolvimiento del nuevo estado argentino; amenaza que serlaexorcizada sólo si se le otorgaba una herencia y algunos medios. (No faltóen esa ocasión un original argumento de Sarmiento, citado por el senadorGranel: 'El Rosario debe ser la capital de la nación porque es el hijo adúlterol^ ^-^ -^É:-^-:^
l^-..-:l -^^ i^:^-Á -.:-,:- ^- -^- -:^-+-^^ -^ t^ug G)9 lllcLl lllrultru ugJul¡utr, J ttu rruJ u€Jd4 Yrvu att PaL r¡uErraro tru tg
demos un patrimonio que satisfaga sus necesidades en el porvenir'>re.Demasiadas prerrogativas para el real peso específico de la ciudad en el
concierto nacional. Rosario y sus actores políticos y sociales no podían darcuenta de semejantes demandas, la p¿rticipación de rosarinos en el elencopolítico provincial era escasa, justamente por la condición de ciudad novelsin ciudadanos nativos (y no ocurría lo mismo con el amplio caudal deinmigrantes) capaces de representar los intereses de la ciudad y su hinter-land en el ajedrez político de Santa Fe. Las intermediaciones de las jerar-quías santafesinas dejaban un reducido margen a las posibilidades de orquestarlas redes políticas y sociales, lo suficientemente solventes para las aspiracio-nes de la ciudad. Pero esta incapacidad crónica de representación determi-nante en los poderes de gobierno santafesino, no deben ocultar la^ propiaprescindencia del peso de los líderes políticos de la provincia en el gbbiernonacional. Dicho de otro modo, durante el período, Santa Fe no tenía ni las
aspiraciones de Córdoba, ni las apetencias de Tucumiln; las buenas familiassantafesinas" quizás habían quedado al costado de las alianzas familiares,sociales y políticas, más viejas y efectivas, en el mapa de poder del país.Basta citar como ejemplo esta nota de Nicolás Avellaneda:
tB ÁLVAREZ, Juan El problema de Buenos Aires en la República, pp.256-257
'e lbidem, pp.256-257.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 201
<Mi estimado amigo: [,..]Viene ahora la parte más dificil de esta car-ta, porque necesito hablarle de mí. En el interior no hay en este mo-mento ota candidatura que la mía. Creo que la opinión general le es
favorable y los elementos oficiales le pertenecen casi por entero. Tie-ne todavla ralces más hondas, porque no depende de la atrnósferapolítica que siempre varia; tiene su origen en mi familia que pertene-
ce a tres provincias: Catamarca, Tucumán y Córdoba; en mi educa-ción conjóvenes de todas ellas y en las numerosísimas relaciones que
vengo cultivando después de ciertos años. [...] El general Aredondotiene que sopoftar como todas la ley imperiosa de las cosas, trayendo
su concurso a una de las candidaturas existentes...Se ha separado delpartido de Mitre por distancias que no pueden salvarse. ¿Se ligaríacon Alsina poniéndose en disidencia con sus amigos y en contadic-ción con sus antecedentes y hasta con su posición misma? Parece porel contrario que todos los intereses están llamándonos a entendemos.Mi candidatura surge de la situacióny del gobiemo que él contribuyóa crear y del que es reconocido hasta hoy como sostenedor y amigo.Yo no tengo a mi lado una sola persona que le profese desafección.Por regla general mis amigos son también los suyos y no hay en elejército ningun otrojefe al que yo deba consideraciones superiores oiguales a las que siempre !e he CispensaCc. [...] ]4e diri;c a usted, anuestra amistad y a su tino tucumano, para que arregle este punto para
nuestros negocios [...] Siempre suyo, N. Avellaneda>2o.
Sin embargo, Alvareztambién describe una realidad que se evidencia en
sucesivos acontecimientos. El rol hegemónico de la ciudad de Buenos Airestenía que ver con sus históricas condiciones de desarrollo, con las alternati-vas políticas y militares, con un proyecto de los dirigentes porteños para nocejar en el empeño de convertirla en la principal sede de la Nación, sinotambién con las escasas propuestas sostenidas por los representantes del In-terior, incapaces, en última instancia, de organizar propuestas alternativas.
<Las leyes que han transformado a Buenos Aires en cabeza excesi-va de la república son fruto espontáneo de la voluntad o la non curanzade congresos, donde el interior tuvo siempre mayoría aplastadora,respecto de la capital. No cabe imputarlas a este o aquel partido: en
masa, la nación trabajó por contar en su seno, como cosa propia, a
20 Archivo General de la Nación (AGN), República Argentina, Legajo l. NicolásAvellaneda a Julio Roca. Buenos Aires, 08-l l-1872.
202 - Sandra Fernández
la primera urbe del mundo entre las de habla hispana, la segundaentre las latinas..3uenos Aires será una enfermedad; pero no po-demos negqr que le agrada mucho al pacienta>zt .
como es sabido, los conflictos alrededor de la capitalizaciÍnde la ciu-dad de Buenos Aires arreciaron durante la administración de Aveilaneda, yel ambiente distendido de los años anteriores se rompió con sucesivos con-flictos y levantamientos; nuevamente Buenos Aires se enfrentaba al gobier-no nacional, pero esta vez a un gobierno nacional que tenía la misma sedeadministrativa. Álvarez se explica este proceso de lá siguiente forma:
<¿Qué había sucedido? ¿Cómo se rompió aquella agradable armo-nía de la coexistencia provisoria, tan exenta de inconvenientes se-gún los ejecutivos anteriores, que a sabiendas de violar el art. 3" dela constitución se negaron a sustituirla por fórmulas defmitivas?Simplemente, que el P.E. quiso sacar la capital de Buenos Aires.Causas de la volición: el gobernador de Buenos Aires, dueño decasa, al ver derrotada su candidatura presidencial, se creyó másfuerte que el gobiemo nacional y tentó un golpe de mano. Así, eldiflcil problema técnico y político que pudo atenderse tranquila-mente durante años de paz y sosiego, tuvo solución a toda prosaentre charcos de sangre y descargas de fusilería. Nada había orga-nizado para instalar con comodidad la capital en otro sitio: se ladejé donde estaba. El huésped anojó de la casa al dueño y le obligóa fabricarse otra vivienda>22.
Pero la <fabricación de otra vivienda>, si bien desnudaba loscondicionamientos políticos extremos puestos de manifiesto en losenfrentamientos entre autonomistas y el gobierno nacional, también oculta-ba que otro proceso más importante y menos inmediato se ocupaba de ircatapultando a Buenos Aires como la urbe más importante del paí* Estosfactores a los que Alvarezva a llamar <artificiales> se encontraban en pro-porción directa organizados a partir de la constitución de Buenos Aires comola ciudad moderna por excelencia. "¿cabe curación en esas condiciones? ...¿cómo? Retirando paulatinamente a la ciudad el apoyo de algunos factoresartificiales que determinan la aceleración de su crecimiento',2r.
¡' ÁLVAREZ, Juan El problema de Buenos Aires en la República, p.269.22 lbidem, pp.256-257.!3 lbidem, p.270.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 203
La situación de la ciudad de Buenos Aires no se resolvía sólo por laconcentración de poder político y burocrático producto de su bicéfala condi-ción capitalina. Por el contrario, sobre fines de los años setenta, la ciudadcomenzaba a evidenciar los más sugestivos lndices de crecimiento, relativostanto a la cantidad de población que albergaba su ejido, como por la ascen-
dente actividad comercial, la activa generación de fábricas y talleres, la di-námica de la actividad bancaria y financiera, en definitiva la consolidaciónde un mercado netamente capitalista, que la tenía corno núcleo expansivo, en
términos regionales y nacionales. Enfre estas cualidades modernas tambiénse encontraba la especulación en tierras, ejemplo que sigrrificativamenteAlvarez decide recortar para ejempliñcar este panorama.
<Nuestros negocios de tierras urbanas incluyen siempre el desarro-llo futuro como elemento primordial: en cuanto se hable de amofli-guar o suprimir ese crecimiento por actos gubernativos, la heridacausada a los descontadores de porvenir se traducirá en vigorosas
. reacciones políticas, y sin ningún núcleo importante de oposiciónsustenta la lendencia innovadora, es poco probable puedamantenérsela con firmeza durante el tiempo requerido paxa que surta
efecto>24.
Sobre el ochenta, Buenos Aires es la ciudad indiscutidamente más im-portante de la república, las supuestas y reales causas de su desigual creci-miento en relación al resto de las urbes argentinas, simplemente aparecíancomo los enunciados de su prosperidad y crecimiento. Pero estas transfor-maciones incitan a Álvarez a iniciar una agenda de posibles soluciones. Ahorabien, Álvarez no está hablando desde los años ochenta sino sobre los años
inmediatamente posteriores al Centenario, y también contemporáneamente a
los sucesos de la Primera Guerra Mundial; de este modo también está inte-rrogando al pasado reciente del siglo XIX, desde un momento particular en
donde los principales síntomas del agotamiento del modelo impuesto para laArgentina se estaban presentando.
<Entrando ahora en materia, repetiré que mientras sólo se proyectedescongestionar a Buenos Aires son otro propósito definido, nadapráctico se hará; pues ni es posible el desparramo, sin plan ni con-cierto, de sus elementos constitutivos, ni ha de olvidarse que las
¡a lbidem, p. 271.
204 - Sandra Fernández
personas i¡án adonde quieran o les convenga, ni adonde se preten-
da enviarlas. Hasta los empleados pirblicos han de resistirse en una
u otra forma al traslado. So pena de no arribar a soluciones viables
es preciso, entonces, pensar en un plan concreto)25 .
El primer esbozo de estas soluciones Álvarez lo presenta sobre, quiás,lo más sensible para el cambio: la gente. Su diatriba no va estar solamente
encauzada a inhibir la radicación de nuevos pobladores, especialmente los
inmigrantes y expulsar a nuevas sedes a los miles de empleados públicos,sino que sus especulaciones recorren también el incierto camino de impedirel ingreso de inmigrantes pobres y analfabetos al suelo nacional. Nuevamen-
te Juan Alvwezse posiciona desde su tiempo para descartar la búsqueda de
un nuevo asentamiento para la capital. Eso ya no basta, porque evidentemen-te los problemas son más complejos y múltiples: combatir la macrocefalia de
Buenos Aires con la cuestión anticipatoria de los que en los años sesenta del
siglo XX se enunciará como la polltica de los <polos de desarrollo>. El desa-
rrollo desigual que el proyecto agroexportador demostraba, dejaba expues-
tas las dificultades de las regiones extrapampeanris para superar sus crisis
estrucfdrales. l'ffu a'án, regiones como Cuyo o Tucumán, también evidencia-ban sus límites al encontrarse adheridas al impulso pampeano, que las engar-zaba en torno de la generación de su propio mercado interno. Pero el autorianibién avanTasobre las riistinciones existentes ¡Jentro de esta propia área a
partir de las actividades que podían manifestarse en ciudades alternativas a
Buenos Aires.
<No pudiendo resolverse la cuestión con las pequeñas ciudades ac-
tuales, ni con una nueva y enorne urbe central, me inclino a creerque lo más conveniente es fomentar el desarrollo de varias grandes
ciudades en aquellos puntos del tenitorio argentino que mejor con-sulten el equilibrio general. La república se vuelca hoy demasiado
hacia la margen derecha del río de Ia Plata: urge atenuar los-efectos
de esa decisión, creando nuevos centros en ciertas regiones dotadas
de vida propia, donde el factor natural, persistente, neutralice losinconvenientes del perpetuo cambio de gobierno, característico de
nuestro sistema político; razón que aconseja también elegir ciuda-des ya hechas, acostumbradas a defenderse, cuyos núcleos de inte-reses permitan hacer pie a la nueva pollticu2ó.
Ibidem, p. 273.Ibidem, p.275.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 245
Las razones, pero además, las soluciones para tal desproporcionado cre-cimiento, son buscadas por Álvarez en las mismas causas que permitieron eldesarrollo de Buenos Aires. Si para esta última el modelo agroexportador yliberal le había impuesto una expansión sin parangón, la renovación de este
modelo, también iba a permitir la prosperidad y el impulso de otras ciudadesal interior de la nación. Pero la solución alberdiana, como dirla Halperín, noera el eco de la propuesta de Álvarez en el texto; por el contrario, él sabía de
la limitación, sobre el filo de la década del diez, de cualquier expectativa de
crecimiento basada en las fórmulas pasadas. Todo concuerda en el rompeca-bezas liberal de Álvarez, pero introduce una premisa que en él puede parecer
singular. Los cambios no serán realizados simplemente por el curso de loshechos, sino que aparece la cualidad intervencionista de un ente que se en-cuentre más allá de los sujetos, que interpele a la sociedad civil, y la encua-dre. Ese gran actor será el Estado.
J<Establecido que diversas causas artificiales permitieron a BuenosAires aumentar los efectos del factor naturaleza, y atrae\ como re-sultado, grandes masas de población, es lógico admitir que si se
desvía a los mismos factores a oros sitios anastrarán consigo buenaparte de la corriente migratoria. Ahora bien: existen en la repriblicatres ciudades de cierta importancia: Córdoba, Tucumán y Mendoza,con productos propios de gran consumo, aptitudes industriales, ysituación tal que por razones de flete y distancia pueden competircon el mercado de Buenos Aires dentro de cierta zona. Existen tam-bién dos grandes puertos de ultramar, naturales, cuya situación ofreceventajas especialisimas, la primera sobre la línea en que las aguas
hondas del Paraná se acercan más al oeste de la república, el segun-do defendido por fortalezas y en excelentes condiciones para servirde nueva entrada al país, evitando los inconvenientes del Plata comopuerta única, y de Buenos Aires como portero obligatorio, Las cin-co ciudades se ligan entre si, y con el resto del interior por caminosde hieno desviados del Plata, que pueden servir de cauce a doscorrientes comerciales entre la costa, el norte y el oeste, constitu-yendo los sistemas armónicos Bahía Blanca-Mendoza, y Rosario-Tucumán>21.
La armonia del interior se encontraria resguardada en la posibilidad de
organizar el abanico de un mercado interno más diversificado, en donde el
'l7 lbidem. p.2?6.
206 - Sandra Fernández
ferrocarril se encontraría como el principal articulador en la organización dela red que contuviera este nuevo tejido de intereses económicos y pollticos.Nuevamente la cuestión de la necesidad de implementar un eje transversalde intercambio, es introducida por Álvarez al dar cuenta de corredores pro-ductivos que sorteen la imposición de Buenos Aires como gendarme de lapuerta del pals. La inclusión, además del corredor hacia el Pacífico, ratificala prospectiva de Álvarez, en relación a la expansión de los mercados perotambién, de la búsqueda por parte de las economías regionales de nuevasalternativas al mercado bonaerense por excelencia. Pero en estas especula-ciones, Álvarez intoduce un elemento significativo: ta idea de que son lasciudades las únicas capaces de instaurar el orden interno particular a cadaregión. Cada una de ellas debe asumir, en el esquema presentado, un rol,particulary a la vez multifacético, que haga hincapié en los aspectos produc-tivos, pero concentrado a partir del crecimiento poblacional ciudadano.
<Rosario, con doscientos cincuenta mil habitantes, puede alcanzaren breve al medio millón y excederlo, pues aún sin apoyo oficialduplica sus pobladores cada catorce años. Córdoba, con la energíamotriz de sus saltos de agua, cento de una rica región agrícola,ganadera y de explotaciones minerales, crecerá rápidamente en cuan-to las fábricas que puede alimentar sean protegidas. Bahía Blanca.aunque con admirables posibilidades está todavía en cincuentamilhabitantes. Mendoz4 algo mayor, ceñida por las rocas al oeste, puede
con el camino de hierro ser nuestra gran plaza de exportación parael Pacífico, el mercado de Cuyo, Neuquén, parte de la Pampa y delRío Negro...Tucumán con radio más extenso, pueden fomentar laindustria del algodón y el tabaco, el cultivo y la manufactura deyerba y anoz)>z8 .
Según Álvarez, la evolución productiva estará anclada en el desarrollomaterial de ciertas ciudades situadas en puntos estratégicos del tenit"orio na-cional y dentro de este desarrollo, presenta un inédito elemento en su discur-so: la industria. Así, nuevamente, centrará el eje de sus inquietudes en elpresente posterior al Centenario. A Juan Álvarez le preocupa la base de indus-trialización provocada en la ciudad de Buenos Aires, y tal preocupación se
origina en la magnitud y concentración de estas industrias, como del mismomodo, la consideración de que esta incipiente industria nacional tuviera comoescalén previo una protección aduanera, garantizada por el Estado.
2a lbidem, p.277
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 207
La ideología liberal de Álvarez, se difumina en un larvado escepticismorespecto del mantenimiento de un activo impulso de una industria de raiztransformadora, sin todavía los visos de una sustitución de importaciones,asegurada en un crecimiento del consumo intemo. Oüa vez el autor se encuentrasopesando las alternativas viables desde un presente que condiciona las lí-neas de crecimiento industrial. Pero si en 1919, Ia posibilidad de ciertocuestionamiento a esta industria era aún posible, en el momento de la reediciónde la obra, en pleno desarrollo estructural de las salidas a la monumentalcrisis capitalista del treinta, sus aprensiones pierden sentido. <El fomento denuevas fábricas fuera de Buenos Aires es inseparable de la cuestión tantasveces debatida: ¿conviene producir en la república artículos manufactura-dos? Como los producimos a base de protección aduanera, ella tendría queser, como hoy, el eje del problemuze. Más allá de esto, Álvarez da cuenta deun debate decimonónico, como el de las tarifas y la aduana, introduciendosus preocupaciones contemporáneas. "Sucede también que el proteccionis-mo aduanero no se implantó entre nosotros para favorecer el nacimiento defiábricas en la capital, bien que se le enderezara luego hacia ese rumbo. Latarifa alta connenzó a fi¡ncionar hace muchc tiempo en provecho exclusivode Ia agricultura del litoral>3o.
Como historiador económico, Álvarez sabe de los condicionamientos que!a po!ítica tarifaria esiablece. Tanio para fomentar como para ,Jesestirriuiar,la línea marcada desde el gobierno nacional no había hecho más que priorizarla centralidad de Buenos Aires como capital y como ciudad preferencial. Lasoovenas" del mercado eran los transportes especialmente, por estos momen-tos, los ferrocarriles y éstos a pesar de intenelacionar a casi todos los puntosproductivos del país con los puertos exportadores, establecían expresas dife-rencias a la hora de fomentar un trayecto de carga por sobre otro. Álvarezconcibe que este desproporcionado beneficio a favor de Buenos Aires des-alentaba de forma artificial la actividad de las ciudades del Interior.
<Para el rápido crecimiento de Córdoba, Tucumán y Mendoza se
requiere, cuando menos, hacerlas aduanas mayores, darles brazos ycapitales, y organizar ad hoc las tarifas fenoviarias. Las tres últi-mas medidas deben hacerse extensivas a Rosario y Bahia Blanca
[...] El sistema encuadra en nuestras prácticas pues actualmente se
permite el tránsito terrestre, en vagones cerrados, durante recorri-dos tan largos como el de las mercancfas procedentes de Chile para
"' Ibidem, p. 278.30 lbidem, pp.279-280.
208 - Sandra Fernández
Buenos Aires [...] Hay que revisarlos para: a.- impedir la aplica-ción de tarifas especiales (o la clasificación de cargas dentro de latarifa general) cuyos efectos sean desfavorables al desanollo de las
cinco ciudades, y también la arbitrariedad de las escalas de pre-mios; b.- aplicar las tarifas parabólicas de tal suerte que no funcio-nen indefinidamente en todos los rumbos: han de considerarse pun-tos terminales las tres ciudades interiores del sistema, en cuantoresulte conveniente para éstas, y evitar que Buenos Aires sea favo-recido en desmedro de los otros puertosD3r .
Las soluciones son enumeradas por el autor y será el Estado el únicocapaz de controlar y regular la aplicación de las tarifas parabólicas por partede las empresas ferroviarias32.
<Pues si los ferrocarriles crean hoy fábricas, mañana, librados a sus
conveniencias, pueden destruirlas...latarifa ferroviaria, si se la des-cuida" puede neutralizar los efectos de la tarifa aduanera. Antes deahora el gobierno consiguió fletes baratos para ciertos productosdei irrterior, garaniienrjo ganarrcia mínima a las eii-rpresas ferrovia-rias; abandonando ese sistema, hace falta por uno u otro caminoconservar el control sobre las grandes arterias de nuestra circula-ción internos3.
El objetivo último de estos empeños debía estar en la organización de lospuertos del pals evitando la constante preeminencia de la plaza de BuenosAires por encima de las del Interior, alentada por intereses exclusivamenteeconómicos y politicos. Pero los puertos argentinos eran diferentes y talesdiferencias habían sido es-timuladas especialmente por las coyunturas pro-pias del comercio de exportación, s¡rmados a las tarifas diferenciales patro-cinadas por las empresas de fenocarril y por la influencia de la planificacióndel Estado. El puerto de Buenos Aires segula siendo el puerto por exce lenciadel país y en especial desde 1905 en adelante, las grandes exportadoras decereal lo hablan hecho sede de sus operaciones. Otros dos puertos le conti-
!r lbidem, pp.285-286.32 Recordemos que por ejemplo el Fenocarril Central Argentino para 1912, tenía
una tarifa kilométrica Retiro-Tucuman de m$n 63,28; sin embargo el mismotrayecto con !a escala de Rosario se encarecía en casi l3 m$n -Retiro-Rosario(m$n 25,50), Rosario-Tucumán (m$n 53,58)-.r: ¡i¡y4¡192, Juan El problema de Buenos Aires en la República, p.287.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 209
nuaban en importancia: Rosario y Bahía Blanca, quienes se dividían el resto
del negocio de exportación del cereal. Sin embargo también existía un rangode diferenciación entre ellos, ya que la condición de nudo ferroviario y de
centro urbano con una amplia gama de servicios y actividades comerciales eindustriales, también permitía su consolidación como el primer puerto de laprovincia y principal exportador de mafz del pals.
<<Si en materia de puertos el artificio consiste en mantener a favorde Buenos Aires una polltica diferencial de profundidades y como-didades, lo indicado es suprimir todo nuevo ensanche o aumento de
profundidad en la capital, mientras no lo justifique la única zona aque razonablemente debe servir; y conceder a Rosario, Bahía Blan-ca y algún otro puerto, las comodidades necesa¡ias [...] Convienetambién adoptar una política definida en la material tres o cuatrograndes puertos de ultramar, bien dotados, y no uno enonne y mu-chos insuficientes. El buque grande nunca irá a éstos, porque pier-de tiempo con las descargas y traslados sucesivos. Aún con cargatotal para cinco buques medianos destinados a otros tantos puertos
pequeños, siempre convendrá más al armador transportarla de unavez y luego irradiar los productos en embarcaciones menores. Es elbuque grande el que ha de poder llegar al interíor y encontrar allí lagranplaza comercial; a su bordo han de venir [...] Hace pocos años
persiguiendo el fomento de algunos puertos, el congreso autorizóla creación de zonas francas en Concepción del Uruguay, LaPlatayun punto de la costa de Santa Fe no determinado expresamente...Necesario es, sin embargo, dotar a Bahfa Blancay al Rosario de tanútil elemento. Para aproximar lo más posible el puerto al interior,se ha estudiado también la conveniencia de construi¡ canales desde
el río Paraná hacia el oesteD3a.
El problema de las tarifas obedecía a una reglamentación nacional vi-gente alrededor de los aranceles operativos portuarios que se habían desa-nollado a partir de diferentes decretos durante las décadas de l9l0 y 1920,pero que hicieron eclosión durante la del heinta y que tendían a uniformarlos cánones en todo el tenitorio nacional, favoreciendo a Buenos Aires enrelación con los puertos del interior con mayores costos de operación, debi-do fundamentalmente a los ciclos estacionales derivados de la carga del ce-
3a lbidem, pp. 281-283.
210 - Sandra Fernández
real y a su deficiente funcionamiento como puertos importadores35. Talesgravámenes se justificaban en la aplicación del artículo 12 de la Constitu-ción Nacional (1853) a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia queplanteaba la interpretación del artlculo centrado en la equiparación de las
tasas entre los distintos puertos del país. En segundo lugar, Álvarez haclareferencia a la consecución de obras de infraestructura que permitieran dis-poner de la profundidad suficiente en los canales de navegación fluvial, y de
este modo poder competir con el puerto capital en la recepción de buques degran calado.
<Como medidas complementarias de la zona franca, las aguas hon-das y las comodidades portuarias, merecen indicarse las primar alos vapores de pasajeros que viajen de ultramar a Rosario y BahlaBlanca sin escala en Buenos Aires; las escuelas de pilotos ymarineros...el fomento de la construcción naval...Dos detalles sen-cillos e importantes favorecerlan mucho al Rosario: darle radio ha-cia el este, conectándolo por ferry-boat con las líneas férreas de laMesopotamia; y transformarlo en arsenal y base de la flotilla de losríos. como lo es Bahía Blanca de la escuadra de mar>r36.
El circuito se cerraría con la estimulación del transporte de pasajeros yA-l ñat?-A^ría¡ a¡+a¡innalac ¡l¿c+i¡aáa¡ al ¡nnc.'nn i¡fa-.n Da.a all^
'l^.
tareas son visualizadas por Álvarez como prioritarias: el desarrollo de asti-lleros y la capacitación laboral y educativa. Lo anterior es un ejemplo de laconcepción de Álvarez alrededor de la relación entre industria y capacita-ción. La industria sólo cont¿rá con mano de obra calificada si el Estadoasume la responsabilidad de la capacitación. Adelantándose a la reformaeducativa del peronismo que organizará sobre bases más profesionales laeducación técnica y la Universidad Tecnológica Nacional, todo bajo controldel gobierno nacional, Álvarez enuncia que esta <educación para la indus-trio debla estar en manos de los poderes provinciales y municipahs. Másaún el origen de los saberes se debla corresponder con las necesidades de laciudad.
Una buena síntesis de este proceso puedc leerse en MEIRA, Gregorio El puertode Rosario. Su pasado. Su presente. Su porvenin Facultad de Ciencias Econó-micas, Comerciales y Politicas, Universidad Nacional del Litoral, Rosario, 1942.ÁfVAneZ, Jrrlan El problema de Buenos Aires en la República, p.284.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 2ll
<No se concibe el núcleo industrial sin escuelas técnicas; ha de
instalárselas con el claro y definido propósito de enseñar cómo se
fabrica lo que la ciudad espere producir, y no otra cosa, pues el
exceso de preparación general perjudica el éxito de la enseñanza.
Los poderes provinciales y municipales de las respectivas urbes
deberán costear becas con largueza en dichos institutos>37.
Lo que Ia ciudad espere producir, alenüará sólo el conocimiento de técni-cas y procesos; la imagen de Álvarez aquí es excluyente y elitist4 los traba-jadores, califrcados o no, no deberrin adquirir más saberes que los necesa-
rios, y la enseñanza sólo es concebida para el trabajo, nunca para el cam-
bior. Si la formación de recursos hr¡manos alienta la tr¿nsformación del mundodel trabajo urbano, los cambios en la producción sólo pueden serinstrumentados con el flujo de capitales hacia estos focos de crecimiento.Pero significativamente Álvarez, coloca como máximos responsables de es-
tas acciones a los representantes de la banca oficial.
<Por lo que a los capitales respecta, mientras el Banco de laNaciónesté rebosante de depósitos y el Hipotecario continúe en condicio-nes de colocar cédulas, no habrá mucha dificultad en llevarlos a las
cinco ciudades del sistema... corresponderia a tal respecto: a.- Fi-jar en las leyes orgánicas de ambos bancos el porcentaje que ha de
corresponder acadaregión del país en la distribución de los présta-
mos, bajo la base de que las cinco sucursales en cuestión equilibrenlos préstamos otorgados a Buenos Aires. b.- Establecer en el Ban-co de la Nación un sistema de prestamos industriales a largo plazo,
semejante al que hoy mantiene el Hipotecario para los inmuebles.
Encomendar al mismo banco el rol de director del movimiento in-dustrial argentino, permitiéndole intervenir en el funcionamientode las fábricas que decida proteger, mediante la creación de una
oficina técnica nacional, y obligándole a negar todo el apoyo a las
industrias que no se considere útil desarrollar en la repúblico3e.
31
l8Ibidem. p. 289.Esta actitud se refrendaba además en toda su labor de patrocinador dentro de laciudad de una serie de instituciones destinadas a fomentar la cultura. Pero esta
acción <filantrópico tenía en sl misma los ingredientes de un asociacionismo de
clase que excluía, o por lo menos relegaba casi a los oficios de la caridad los
beneficios hacia los sectores más pobres de la sociedad rosarina.ÁlVARfZ, luan El problema de Buenos Aires en la República, pp. 287-288.
212 - Sandra Fernández
Nuevamente Ia posición de Álvarez se adelanta a tas políticas que losgobiernos de mediados de siglo XX llevarán adelante. Sus valoraciones ex-ceden el encasillamiento de liberal clásico dentro del que habitualmente selo coloca y anticipan en la letra y el deseo, políticas populistas dentro de unproyecto de estado de bienestar. Pero hay que ser cuidadoso al momento deinterpretar estas inferencias simplemente como la superación del paradigmade desanollo alberdiano, introduciendo las variables contemporáneas, con-tenidas en los cambios posteriores al quiebre que significó la primera gueramundial. Por el contrario estos fundamentos demuestran la vocación racio-nalista y operativa de Álvarez no como historiador sino como jurista y letra-do. El texto no abandona al lector en la contemplación del diagnóstico ela-borado por Álvarez en torno a la condición de Buenos Aires como ciudadrectora y las implicancias que el desarrollo desigual de las ciudades argenti-nas provoca en temz¡s como la industria, los transportes, la educación; y laimportancia de la ecuación poder, política y espacio en la consecución decualquier altemativa de crecimiento. Álvarez se adelanta al diagnóstico yelabora sobre el final de libro una serie de pautas a seguir. Estas líneas sibien no pueden ser catalogadas como un programa de acción, dan cuenta delos caminos y las soluciones que Álvarez cree conocer para superar los esco-llos especificados.
<En resumen, propongo dotar al país de dos grandes entradas marí-timas bien defendidas (Río de la Plata y Bahía Blanca) en vez deuna, subdividiendo a la primera en otras dos vias con acceso inde-pendiente (Buenos Aires-Rosario); y fomentar el desarrollo de nú-cleos comerciales y fabriles en Córdoba, Tucumán y Mendoza. Bue-nos Aires se vería privada paulatinamente de algunas oficinaspúblicas...y la protección excesiva de que se le hace objeto, en ma-teria de dragajes, capitales y fletes ferroviarios o fluviales>ao.
Planificación y desarrollo pueden ser los términos que sinteticen.el espí-ritu de sus palabras, sin embargo no será el libre juego de las fuerzas socialesy económicas el encargado de la transformación, serán las distintas jurisdic-ciones estatales las encargadas de aplicar los medidas sugeridas.
<Lo importante es que se tenga el propósito firme de formar unsistema armónica como contrapeso a Buenos Aires con fines de
40 lbidem, p. 290.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 213
política general; y una vez establecido, utilizar a un tiempo y hastael máximo todos los procedimientos conducentes al efecto que se
busca" pues así es como han obrado en favor de Buenos Aires...Deotra suerte, los resultados serán mediocres; y también lo serán si se
descuida vigilar el efecto de ciertos impuestos, que más de una vezhan privado al interior de industrias nacientes. Además, esas ciuda-des han de prepararse para la misión que se les atribuye y no con-fiarlo todo al azar de las iniciativas individuales: necesitarán desdeel principio trazarse un amplio plan regulador, al que se sujete elfuturo la construcción de calles, plazas, y parques, escuelas, tran-vías, drenaje, pavimentos y demás obras indispensables>ar .
Nuevamente el actor más importante es la ciudad, una ciudad en térmi-nos abstractos que se corporiza en las realidades de los sujetos que las habi-tan y de-los encargados de sus gobiernos. Entre líneas Álvarez deja traslucirun nuevo problema que nos habla otravez de sus preocupaciones presentes:la discusión en tomo de las autonomías municipales y la transformación de
las municipalidades en los marcos provinciales'2. <La potestad de hacerlas
Ibidem, p.290.Hay que resaltar el proceso derivado de la reforma Constitucional provincial de1921,y la sanción de la Ca¡ta Orgánica de municipalidades de 1932. Rosario.junto con Santa Fe sc constituía en la primera ciudad a nivel nacional en dictarsu Carta Orgánica a través del mecanismo de Convención Municipal. En esenciaestas reformas introducían la ídea de la responsabilidad de los actores localespara dotar a la ciudad de norrnas con las cuales regirse, y de este modo existía unsentimiento generalizado de que este esfuerzo era equiparable a una constitu-ción. La autonomía municipal quedaria asegurada al establecerse que la Munici-palidad era independiente de todo otro poder, detentando la facultad de darse supropia Carta Orgánica y de nombrar sus autoridad€s sin intervención del Go-biemo de la Provinci4 asl como de frjar impuestos locales y administrar libre-mente sus bienes, debiendo sus miembros, en caso de omisión de sus deberes,malversación o extralimitación de sus funciones, responder exclusivamente antelos tribunales competentes. Entre las disposiciones introducidas por la nuevaCarta Orgánica son destacables la implantación de un régimen electoral por elcual el Concejo Deliberanie -ruyos miembros durarían cuatro años en sus fun-ciones y serian renovados por mitades cada año pudicndo ser reelectos- serlaelegido por cl sistema de representación proporcional por cociente, mienffasque el Intendent€ -que también duraria cuatro aflos en sus funciones y podria serreelecto- lo sería a simple pluralidad de sufragios; puatal fin se reglamenta elfuncionamiento de la Junta Electoral Municipal que tendria entre sus funciones
!l{ - Sandra Fernández
obligatorias depende de un congreso donde Buenos Aires está en franca mi-noría). En esta tensión, son las instituciones democráticas las encargadas dearbitar los medios para tender a cumplir estos proyectos acordes con el biencomún, y donde las Cámaras de Diputados y Senadores, máximos órganosrepresentativos de la voluntad de las provincias argentinas, deben resolverun programa, no sobre la voluntad y poder de Buenos Aires sino en pos de laarmonía y justicia entre las distintas regiones de la república.
(Nuestro pafs es una sociedad de regiones desigualmente dotadaspor la naturaleza, que desde 1853 y 1860 están unidas con fines de
' ayuda mutua. Antes de esa fecha, los grupos más ricos habían ensa-yado sin éxito subyugar a los otros, o erigirse en palses distintos; yocurre que en el convenio de unión (la construcción actual) se olvi-dó determinar con claridad qué parte de protección tendría derechoa esperar cada asociado...El subsidio nacional alcanza hoy bajo dis-tintos nombres a todo el territorio, y en particular a Buenos Aires,que de ordinario lo recibe con desproporción insuperada. Al revi-sar el contrato social, rne parece indispensable que se establezcahonesta y claramente cuáles serán los derechos de cada socio, su-primiendo el aspecto de limosna que hoy reviste la protección, li-brada por completo al juego de los favoritismos oficinescos. Esta-
la inscripción de extranjeros y mujeres confeccionando así un padrón suplemen-ta¡io al que prescribe la ley electoral de la Provincia. EI cuerpo e lectoral muni-cipal quedaba así constituido por el padrón provincial más la anexión de unpadrón de mujeres y extranjeros. Dentro de las atribuciones del Concejo Delibe-rar¡te se hjó la de dictar ordenanzas que establecieran el arbitraje obligatoriopara solucionar conflictos entre las empresas concesionarias de servicios públi-cos y su personal. Toda ordenanza, contrato o concesión podría ser sometido areferéndum si así lo resolviera el Concejo por dos tercios de votos. Asimismo,cuando lo solicitaren por lo menos cinco mil miembros del Cuerpo electoral sesometería también una ordenanza --excepto las impositivas y de presupuesto- areferéndum. Se facultaba también al Cuerpo electoral, bajo determinadas condi-ciones, para solicitar al Concejo la revocación tanto del Intendente como de losconcejales. Ver en especial para este tema: ARMIDA, Marisa y FILIBERTI,Beatriz (Partidos Políticos y Reforma del Estado en Rosario (1931-1933) ¿ActoFundacional o Rémoras de un Pasado Mejor? > en Boletín N'2 de la Red deIntercátedras de Historia de América Latina, Año 2, Rosario, Noviembre de1998; y ARMIDA, Marisa y PRÍNCIPE, Yaleria La Convención ConstituyenteRosarina de l/933: Un debale de ideas en el marco de una Constitución aplica-d<t a destiempo, Seminario Regional, Facultad de Humanidades y Artes, Univer-sidad Nacional de Rosario, 1998.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 215
blecer la proporcionalidad en algunos rubros, como ahora lo insi-núo, es ir adelantando habajo paralareforma del estaruto y antici-par, con un ensayo, experiencias utilizables luego en otros renglo-nes del presupuesto de gastos>43.
La pasión de la Historia emerge en este último párrafo mostrándonos en
las breves palabras iniciales sus consideraciones sobre el pals que se abrla err
el tormentoso período comprendido entre 1853 y 1860. Según Álvarez, el<pecado original> de la unificación nacional sobre la base tácita de la des-igualdad regional, pennite que se arrastren asimetrías traducidas en igualdadde obligaciones y desigual apropiación de derechos y beneficios. Sólo labúsqueda de la equidad distributivay de la igualdad de oportunidades podrlapermitir rebasar estas <injustas> y problemáticas situaciones y donde estasuperación sólo podía cimentarse en la implementación de condiciones ma-teriales concretas, sociales y económicas, que deben eludir los <favoritis-mos> de los burócratas y se tienen que articular alrededor de un proyectomás amplio de país.
<Tales medidas y otras de tipo análogo, persistentemente aplica-das, curarán el mal en pocos años, y acaso sea preciso moderar suacción para evitar cambios demasiado bruscos. Bien; pero ¿podre-mos aplicarlas mientras resida en Buenos Aires el poder encargadode su cumplimiento? Creo que sería incurrir en pesimismo admitircomo obstáculo serio a esa posibilidad>aa.
La mirada interior: Una propuesta de análisis desde la Historia Local yRegional.
La obra de Álvarez que se ha analizado, reúne una perspectiva recurrenteen los análisis históricos del autor; evidenciados por un lado en el perspicazcostado económico de la interpretación histórica, y por otro en la dimensiónde observación regional para dar cuenta de altemativas nacionales. Pero además
incluye el examen del pasado como sustrato anterior para comprender larealidad. En este camino su diagnóstico esta hecho en fiJnción de los sínto-mas históricos. La Historia es una herramienta, es el hilo conductor decausalidades que permite comprender y a pafir de la comprensión iniciar un
4r ALVAREZ, luan El problema de Buenos Aires en la República, p. 290'r lbidem. p. 293.
216 - Sandra Fernández
proceso de transformación de la realidad , donde sus preocupaciones, las
más remotas y las más cercanas, están presentes en cada una de las páginas
que desarrolla. La estrategia metodológica que Alvarez elige es la de pre-
sentar su trabajo como un ensayo histórico. En esta tarea, Juan Álvarez se
sostiene en una maciza documentación y en su perspectiva teórica estricta-
mente liberal y conservadora, pero sin ningún atisbo de erudición vanaa5;
pero también, como dijo Halperín, por <el esfuerzo por alcanzar una visiónhistórica del pasado más reciente [que] reflejaba menos una preocupación
de objetividad que una conciencia muy viva de lo que ese pasado tenla ya de
irrevocable y -si así puede decirse- de iremediable>aó.En esta lógica, la imponancia de sus obras para la consecución de una
Historia Local y Regional es indiscutida. El temprano interés de Álvarez porpensar problemáticamente la Historia, y de este modo arancarla de una mi-rada lineal y política, hizo que interpretara los procesos relativos al sigloXIX desde un corte transversal, tanto a nivel temático, como espacial. Reti-rar el examen histórico exclusivo de la realidad de Buenos Aires, capital yprovincia, le permitió transitar caminos explicativos nuevos del pasado na-
cional. De este modo para los historiadores regionales, sus obras continúansiendo referencia, por su caudal informativo y por su análisis históricodesenfocado de la tradicional y supuesta mirada <nacional>. Pero el trabajotambién introduce un elemento nuevo para la historiografia del momento: el
análisis de la <ciudadD, como objeto y sujeto de estudio. Sin ánimo de intro-ducir un debate alrededor de formas relativas a la historia urbana, Alvarezdeja circular en su escrito el aire de la construcción de una historia de raízlocal, pensada en términos de sí misma y excluyendo un fundamento de ori-gen <<nacional¡¡ a sus afrrmaciones.
En esta vía de acercamiento, Alvarez se descontextualiza de la historiageneral, ella finalmente es el elemento de sustentación de sus apreciaciones.
La idea mediante la cual avanzasobre la interpretación de la ciudad es que lahistoria local no está necesariamente circunscrita a una localidad o puebloen términos exclusivamente espaciales, sino que también tiene como,susfrato
las realidades sociales y la interacción de sus actores, donde su preocupa-ción se canaliza a encuadrar un ámbito concreto p¡ra comprender y profun-
Sobre el particular ver, HALPERIN DONGHI, Tulio <Un cuarto de siglo de lahistoriografla; treinta años en busca de un rumbo>, en FERRARI, Gustavo yGALLO, Ezequiel (comp.) La Argentina del ochenta al Centenario, Sudameri-can4 Buenos Aires, 1980, pp. 829-840.HALPERÍN DONGHI, Tulio <Prólogo> a la reedici 6n de Argentina cn el calle-jón, Ariel, Buenos Aires, 1994, p. 15.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 217
dizarcuestiones más generales. Su búsqueda de causas, de hechos de carác-ter extemo para la retardataria evolución de ciudades como Rosario, Mendozao Bahía Blanca como ciudades industriales, le provee de insumos para inspi-rarse en la explicación objetiva de las cualidades de desarrollo del EstadoNacional durante los años de su consolidación. Sin embargo el examen de
los motivos, relaciones e intenciones de los interrogantes sobre esta situa-ción lo llevan a que lo que puede ser explicado no satisfaga el entendimientosobre esa realidad que, en el a priori de Álvarez, es necesario transformar.De este modo es en la tensión de los hechos materiales y visibles del presenteque describe, donde Alvarez descubre, en el sentido de dejar expuesto, elpasado, pero siempre en la confrontación con el presente.
Su interpretación del pasado, su observación es puesta bajo la prueba delos hechos del presente. En este sentido, la perspectiva de Álvarez puederesumirse en una historia que se alcanza a sí misma y donde su análisis delpasado se sustrae, metafódcamente hablando, al <climo del momento per-sonal y colectivo donde el autor escribe su obra primero y la difunde des-pués^ Es así que en Buenos Aires,los acontecimientos sólo adquieren signi-ficado histórico gracias a su relación con sucesos posteriores, a los que Álvarez,en tanto historiador, concede importancia en función de sus intereses presen-tes. Su compromiso con este problema contemplado y pensado a la vez, Iepermite recrear un análisis con sus propias preocupaciones y experienciasanteriores, como un microcosmos que no deja de involucrarlo en los eventosque es capaz de narrar y reconstruir.
El problema planteado en Buenos Aires da coherencia al pasado que se
invoca como constitutivo de nuestro Estado Nacional y del programa que se
arbihó para consolidarlo. En tal sentido, es ésta la ecuación que sostiene laarmadura del interés, proclamado por Álvarez en la confrontación de Bue-nos Aires como ciudad con el resto de las ciudades argentinas, consideradascomo significativas por el autor. El fenómeno local -de Buenos Aires prirne-ro, y de Rosario, en especial, después- radica en su singularidad, pero siem-pre articulado con lo que Álvarez sabe: que cualquier altemativa local se
convierte en algo destacado, evidente, digno de atención en función de unsistema general de referencia, de equiparaciones y comparaciones, lpero tam-bién de expropiaciones]. Tal como dice TerradasaT respecto de la Historia
41 TERRADAS, Ignasi "La historia de las estructuras y la historia de la vida. Re-flexiones sobre las formas de relacionar la historia local y la historia general". enFERNANDEZ, Sandra y DALLA CORTE, Gabriela Lugares para la Historia.Espacio, Historia Regional e Historia Local en los Estudios Contemporáneos,Editora de la tNR, Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 2001, en prensa.
218 - SandraFernández
Local, y que puede hacerse extensivo a lo que a Álvarez demuestra en sus
análisis, lo que interesa no es lo que pasó en forma circunscrita a un nivellocal, sino comprender localmente lo que acontece, puede o parece suceder,a través de un marco referencial más amplio.
Así, la obra Buenos Aires, como ensayo histórico, da una nueva vuelta de
tuerca sobre una historiografia de corte local enmarcada en una orientaciónde proyectos historiográficos que superan tempranam€nte la supuesta oposi-ción entre análisis y narración, conocimiento y opinión. La condiciónpolivalente del texto es, de este modo, su vertiente más original, pero tam-bién más azarosa en el relato histórico consffuido por Álvarez. Juan Álvareznunca se llamó a sí mismo historiador local y tampoco fue identificado porsus contemporáneos como tal. La calificación eludla la dimensión profesio-nal e intelectual de la época. Menos aún reflexionó sobre su práctica dentrode una connotación referida a la historia regional. Ni Álvarez ni sus contem-poráneos hrvieron como preocupación, el esclarecimiento de roles en el marcodel oficio de historiadores. Ello no significó que la obra de Álvarez y la dealgunos de sus colegas, se encontrara circunscripta a este proceso compren-sivo de la tarea histórica descrito más arriba. Más aún, para algunos continúasiendo en la actuaiidaci una fase ausente cie ia historiografia argentina, invisi-ble a los ojos de los que por acción u omisión no recorren la producción de
conocimiento histórico en esa claveat.
Ver específicamente el documento elaborado para el balance de la producciónen Historia Regional del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Bue-nos Aires, 1999.
lntelectuales rosarinos entre dos siglos. - 219
Dos intelectuales, dos miradas.Gramsci, Juan Alvatez,la política, la historia'
Adriana PONS
n el presente trabajo, nos proponemos analizar un coniunto
de ideas acerca de la cuestión de los intelectuales en Anto-
nio Gramsci y desde allí y en unjuego de espejos, contras-
tarlas con el recorrido y la mirada intelectual del historiador
Juan Álvarez, quien narra y construye la Historia de la ciudad de Rosario
más célebre y reconocida hasta el presente. Más precisamente, será analiza-
da la perspectiva de lo social, con la que Alvarez reconstmye dos momentos
históricos precisos. En primer lugar, una visión integradora y conciliadora
hacia los inmigrantes en el contexto del centenariol en segundo lugar, una
mirada alarmista y conflictiva de los sucesos acaecidos en la ciudad como
consecuencia de !a guerra de los Balcanes. En este sentido, nos interesa de-
tenemos explfcitamente en el carácter que define el perfil de estos intelec-
tuales (Álvarez y Gramsci), quienes vivieron con intensidad y protagonismo
los albores riei sigio veiirie: ¿cieiiiisias políticos o poiíticos intelectuales?
¿cuál es el legado de Juan Alvarez a la historia como ciencia y cuándo co-
mienza a afirmarse en la opinión pública profesional como un antecedente
válido de la historia local?; ¿qué roljugó como intelectual en la esfera estatal
y en la dimensión pública?; ¿podemos habtar de Juan Álvarez como de un
intelectual orgánico?, ¿qué lecturas y provechos se hacen de él?; ¿cuáles son
las distancias y las cercanias con el autor de los Cuadernos de Ia Cárcel'!
Dilucidar cuestiones de este rango implica componer las coordenadas fun-
damentales que sirven de marco para la lectura e interpretación, tanto de los
escritos de Gramsci como de los de Juan Álvarez. Desde estas perspectivas,
este trabajo intenta pensar una vez más la relación entre quehacer
historiográfico y política, contraponiendo a dos intelectuales que aparen-
temente no son fácilmente asimilables. sin embargo, en la medida en que
ambos autores, Álvarez y Gramsci, son citas casi obligadas de buena parte
de las producciones académicas locales, su disparidad aparece como proble-
mática. El texto trata sobre la noción de intelectuales y clase social en Gramsci,
para cotejarla con la percepción histórica de Juan Álvarez acercade la cues-
tión social. Esta luz que se proyecta gracias a nuestro espejo, intenta
puntualizar la cosmovisión de un intelectual liberal burgués como
220 - Adriana Pons
Alvarez que' pese a su pretendido reformismo, no rogró superar er cono desombra que su visión sociar de ra historia re impuso frente a fenómenos comoel anarquismo, las luchas obreras y el propio yrigoy.nirmo.
Intelectuales, curtura y Lucha de crases. En torno a Juan Árvarez comoCientista Profesional o político para el Estado
, . Si pretendiésemos confeccionar una lista puntuar de ra vasta obra de JuanAlvarez, este capíturo no alcanzaría siquiera para mencionarra, En tar caso,sólo queremos hacer una mención acotáda ¿e su accion*;;";;;;ectuar,para contrastar sus propuestas con las de Gramsci. su producción se sucedepor más de medio sigro. casi podrlamos decir que es un formador de opinióncompulsivo, pues no hubo temas por los que no se interesara. su producciónintelectual puede dividirse en dos pranos: una más acadérnica y oira Je rabo.de difusión del conocimiento, que ocupó tanto tiempo e interés
"on,o I. un-terior. A su muerte, erDiario La Nac¡¿irorecordaba en los siguienr., ,¿r.i-
nos:
<Hombre de largo y retraído estudio...buscador de ros valores au-ténticos, su proficuo desempeño de funcionario de ra ley no re im-pidió dedicarse rambién con honda pasión a la investigaliJn ¿" ro,antecedentes fundamentares de nuestra nacionalidad, áemostrandocomo historiador, sobre todo el hecho social y económico... pro_fundidad en er juicio, visión en ra crítica y precísión en rasÍntesis, ycomo escritor, fuefT:, sobriedad y originaiidad en er estilo>r .
Desde su tesis académica, revela un singurar interés por los estudios deorientación económica, qj tr{ajó sobre prJblemas como impuestos, la mo_neda, eliminación der latifundio; cuestiones que jalonaban distintos Áo*.n-tos de la historia de nuesh'o_país. Esto no signrRca, sin embargo, er abandoncrde las cuestiones reracionadas con er derecio v lus lrvrr" p.i" i" .*[r" ¿"este personaje es la amplitud de temas trutudo, solre todo
"n f"qu"no,parágrafos destinados a formalizarse como artículos o bien en charias I "on_ferencias' En cuanto a su reconido raboral, estuvo reracionado con distintos
espacios periodísticos a lo largo de su vida. Escribió en La prensa, La Na_ción, La Cap¡7al de Rosario, lregando con sus escritos a lugares tan poco orto-
' Diario La Nación, Buenos Aires,09_04_1954.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 221
doxos para un intelectual de su talla como cuando en l93l escribe en una
revista para ciegos. Es sólo una muestra más de la ductilidad de su pluma y de
su incansable actitud hacia la enseñanza. Su vida estuvo ligada fuertemente a
espacios institucionales, municipales y nacionales2. Estas son sólo algunasreferencias de su incansable labor como hombre público y como intelectual,forjador de ideas y campeador de la cultura local. En suma, su actitud hacia elconocimiento fue una actitud de compromiso de vida. Su perspectiva es la deun hombre que trató de incidir en el espacio de la esfera pública desde distin-tos espacios institucionales. Un intelectual que fundó y orgaaizó buena partede los sentidos cotidianos de los rosarinos y del gran público nacional. Estaera sin duda su aspiración. En este sentido afirmÍrmos que su perspectiva comointelectual se alejaba de pensarse como dedicado a la defensa de interesesparticularesr asumiéndose en todo caso como un intelectual que ayudaba acomponer una idea liberal de nación, interesado en gestar y conforma¡ la me-moria del Est¿do.
A diferencia de Alvarez,Gramsci tiene otro recorrido. Se ha subrayado,con razón, que el polisémico legado de Gramsci no se funda sólo en opera-^i^--. ..k¡tu^-i^^ A^ -ó^a^^iA- l-^ñ-:/.1Á-^ ^,,-,t-L^- la¡+a¡a--a +^*L:¿- l^-v¡vr¡wJ q vrrrsrro sv ¡vlgPvÁvrr. vv¡¡Jruvlv Yuw uvulr¡ u!Jt4!4J9 t4tttut!¡t t4J
particulares condiciones de producción en las que Gramsci debió desplegarsu labor intelectual como presidia¡io número7047 de la Casa Penal de Torino.En la cárcel, Gramsciescribié treinia y tres Cuudernos en condiciones deaislamiento político y de terribles padecimientos (que incluso le produjeronla muerte en el año 1937)3, bajo el control de un censor fascista que revisabacada una de sus líneas. Esta situación le obligó a adoptar un discurso elípti-co, elusivo y por momentos aparentemente desordenado. Como sabemos,pasado ya el período fascista y la guerra, los Cuadernos fueron editados enseis volúmenes reordenados temáticamente -sin respetar el orden cronológicooriginal, entre los años 1948 a 195 l-, convertidos en libros sin haber sidoconcebido como talesa.
Fue Escribano, Secretario de Juzgado Federal, Procurador Fiscal, Juez Federal yllegó al honorable cargo de Procurador General de la Nación. Además fue profe-sor del Colegio Nacional de Rosario, y Director del Tercer Censo Municipal deRosario y Director de la Biblioteca Argentina de nuestra ciudad.Para un conocimiento biográfico acerca del período de Gramsci en la cárcel y eldestino de sus escritos ver: PORTANTIERO, Juan Carlos los Usos de Gramsci,P y V, Buenos Aires, 1987.En Argentina, Gramsci se ha convertido en las últimas décadas en un paradigmaomnipresente de la ciencia política, quizás por la desarticulación y mutilación
222 - Adriana Pons
La tríada intelectuares--curtura-rucha de crases será para Gramsci unacuestión central de manera indisorubre. su ribro Interectiares y sociarismoes el vlnculo problemático más fuerte que er autor y ras posteriores discusio-nes en el seno dermarxismo vienen suscitando desáe prircipio, a" sigro y o"cuyos términos en mayor o menor medida Gramsci es heredero y uñir*otiempo progenitor. Aunque. constituye un lugar común iniciar unirabajo so_bre el teórico y político itariano haciendo reierencia a las diversas y contra-dictorias interpretaciones e instrumentaciones que se han hecho de íu prnru-miento y acción, creemos necesario insistir en elro una vez más. El catilogo,de adjetivaciones sobre Gramsci es amprio y cubre un arco qu" no J"¡u a"sorprender por su heterogeneidad: hay quienes lo presentan-como<ortodoxamente reninistal; quienes ro conuiehen en un <maoí sta qvant ralettre>>; o anunciador del euroeomunismo y de posiciones socialdemocratistas;y' en un largo inventario, quienes lo piensan como er <pariente irustre derpopulismo latinoamericano>.
como bien dice Juan ca¡ros portantiero, Gramsci no eraprofesorde cienciapolltica.; tampoco fue un pensador interesado en acuñar ion".pto, teóricosnovedosos. sino un porítico fuertemente comprometido con er áesanolro deun pensamiento y una acción encaminados a la transformu"ion ,o"iu. g¡carácter parcelario de gran parte de su escritura (a través de notas cortas, sinsolda-duras o hilo conductor entre unas y otras) nos deja ra sensación de unaobra inacabada y dispersa. Lo que da unidad u tu n"!-"ntariedad, sin em-bargo, es la continua reflexión acerca de ra tarea revorucionaria, perspectivaque inspira y motiva el núcreo porítico de preocupaciones y qu"ir*rror'nuel aparente caos en un pensamiento sistemátiroi. En
"r,J,*ia", üut¿o
de su espíritu revorucionario. como cororario de lo expresado hasta aquí surgeque abordar un aspecto parciar o unatemática específica de sus escritos o.iur-da una puesta en diálogo con el conjunto de su obra.como ilustrativo de estas posicionei puede_consurtarse en ro que se refiere a unavariedad de interpretaciones, como nnrcó, José La cola dei d¡ablr, p;;;r,Buenos Aires, 1988; BOBBIO, No,rberto <Gramsci y.la sociedad civil> en AAVV,Gramsci y las ciencias sociales, Córdoba, ISZO; óOUTNHO, C. N. uReuotu_ción pasiva y Transformismo. Nueva Lectura del popurismo brasileno>, en lac_iudad Futura, suplemento, N"4, 19g6; ponreNrlEno, Juan carlos uí usor...PORIANTIERO, Juan Carlos Zos Usos..., p.73.?.:rF mlJlera, categorías como crisis o.gáni..r, hegemoní4 intelectuales, so-ciedad civil, sociedad politic4 Estado, UI.que tristOrico, revolución p*i"i
""pueden ser apropiadas de manera aisladas puru ,", reintroducidas "oÁi-
,'iit.¡"analítico en el campo científico-sociar independientemente de ra matriz gramsJaíaes decir, al interior de la tradición man<ist4 sin producir una verdadera desvirtuación
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 223
Ansaldi coincide con la afirmación de Eric Hobsbawm de que Gramsci es el
iniciador de una teorla marxista de la política, pero va más allá y sostiene:<él abre el camino para elaborar una ciencia histórica de la pollticut. Si
bien existen (zonas de consenso> al interior de las diversas ciencias socia-les, especlficamente la ciencia política no es una excepción en esto; y, en
todo caso, el conocimiento e interpretación de la realidad social está ligadode un modo directo o indirecto a una de las grandes visiones sociales delmundoe. Esto torna imposible la existencia de un <<conocimiento objetivo>entendido como libre de juicios de valor, de supuestos socio-polfticos y uná-
nimemente aceptado por el conjunto de la <comunidad científico.El filósofo sardo adopta como punto de partida la interrogación clásica
acerca de la posición de clase de los intelectuales. En este sentido, un análi-sis que se precie de ser materialista no podría soslayar este punto. Son losintelectualps un (grupo social autónomo e independiente> o por el contrario<cada grupo social tiene una categoría propia y especializada de intelectua-les>. La primera respuesüa remite a un planteo idealista, ilusorio y metodoló-gicamente erróneo, dado que aquéllos no constituyen una clase en sí mismasino que, como grupo, se hayan ligados a las diferentes clases. La cuestión,{^ l^. :-+-l-^¡.-l-. -a-ira -- n.--.^¡ - "-- ^-^Ll--ár¡^- ^^-^l-iuu rvr rrrrvrvw wrr vr GrrJwr s urrs l/r vurv¡rrsrrws vv¡rrfr¡
de ser revisada principalmente a través de los intelectuales y Ia organiza-ción de ls cultura (1949), pero en nuesho caso particular hemos selecciona-t- -t --t--. -..--r-.. --L- l--:-¿-t^-¿---l-- -.1-^ -l^-^- --^:-l^- -- ^-- C---i!- ^- -luu cl vil¡cutu cr¡uE ¡us llltElEUruartJ y ral Gra4scs susrarts, y 5u lurturuil Eu Fl
campo de la cultura, para contrastar su obra con la de Juan Álvarez, temáticade este capítulo. No pretendemos realizar una exégesis o un resumen de es-
tas cuestiones, pero sí nos parece necesario brindar algunas referencias sin-téticas que permitan ubicar tales problemáticas en el desarrollo del pensa-
miento de Gramsci a los efectos de poder ilustrar la dirección que queremos
asignarle a nuestra tarea de interrogarnos acerca de su originalidad en elplanteo y resolución de esta agenda; o formulado en términos más amplioscuáles son las continuidades y rupturas en el seno del manrismo en torno delos intelectuales.
de las mismas. Gramsci se pudo haber equivocado o no, pero lo que no puede
hacerse es de un conjunto de conceptos solidarios descontextualizar algunos de
e llos y decir que se sigue en teorla al mismo autor que se niega con tal práctica.
ANSALDI, Waldo <¿Conviene o no conviene invocar al genio de la lámpara?ren Estudios Sociales, No 2, Santa Fe. 1992, p. 47.
LÓWY, Michael ¿Qué es la sociología del conocimiento?,Fontamar4 México,1991.
224 - Adriana Pons
Para Gramsci, cada clase fundamental en la esfera de la producción eco-nómica genera o atrae a una categoria especffica de intelectuales destjnadosa darle homogeneidad y conciencia de sus funciones no sólo en la actividadeconómica, sino también en el ámbito social y político. sin embargo, estaafirmación encuentra una excepción, señalada por otra parte por él mismo,en el caso de la masa campesina que (a pesar de tratarse de una clase esencialen el mundo de la producción) no genera sus propios intetectuales. Frente aesta incapacidad que <se debe observanu no encontramos unajustificaciónexplicativa que dé cuenta de ellar'. La especificidad de los intelectuales comogrupo socíal, en síntesis, no reside en el origen de la posición de clase de susmiembros, ni en lo intrlnseco de sus actividades, sino en el <criterio de dis-tinción>, es decir en el punto de vista rnetódico, en el conjunto de relacionesen que se inscriben sus actividades, Ello lo conduce a convertir al conceptode intelectual en un continente amplio en el que incluye desde los agentesproductores de ideología o de conocimiento hasta los funcionarios y emplea-dos de la administración estatal, sin olvidar a los <nuevos) como técnicos eingenieros. A partir de aquí se pueden estabrecer una variedad de distincio-nes para comprender el papel histórico concreto de los intelectuales: urba-nos / rurales, orgánicos / tradicionales, creadores / diwlgadores, cada uno deestos binomios tiene que ver, respectivamente, con una tipología que remiteal ámbito donde despliegan sus actividades, al tipo de vínculo con las clasesen la formación social pasada y presente y al grado de la actividad intrínsecaque realizan. De todas ellas, para Gramsci el punto central es la diferencia-ción entre los intelectuales <orgiinicos>r en conexión más o menos estrechacon respecto acada grupo social esencial. De acuerdo al autor, <todos loshombres son intelectuales, podríamos decir, pero no todos los hombres tie-nen en la sociedad la función de intelectuales>r¡.
Desde esta perspectiva, los intelectuales no desempeñan un rol directo enla producción -aunque esta expresión debiera matizarse para poder incluir elfenómeno de los técnicos que trabajan en la industria moderna y que el pro-pio Gramsci caracteriza como nuevos intelectuales urbanos- sino gue esta-blecen una relación <<tnediatal) a partir de sus funciones en el seno de lasuperestructura. La organicidad por tanto no puede ser pensada corno unefecto mecánico de la estrucfura socioeconómica, los intelectuales y la clasea la que éstos representan no se halla unívocamente determinada, lo queobliga a un estudio histórico concreto para poder establecer en cada caso
il
GRAMSCI, Antonio Los íntelectuales y la organización de la cultura,NuevaVisión, Buenos Aires, 1984 p. 10.Ibidem, p.13.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 225
cómo se han configurado estas relaciones. El vínculo orgánico no niega un
espacio de autonomía que es una premisa necesaria para que los intelectua-les puedan ejercer su papel en la dirección ideológica y politica en la socie-dad y superar las limitaciones que impone un horizonte restringidamenteeconóm ico-corporativo.
Estas tareas de hegemonía social y gobierno político transforman a losintelectuales en los <<empleados> del grupo dominante, lo que es una formade concebir el problema de una manera antagónica con aquellos análisis quepensaban a los intelectuales como una casta destinada a una misión <espiri-tuabr desinteresada, no contaminada por las relaciones sociales como si todosaber no fuese resultado d9 una práctica y por lo tanto ideológico. En térmi-nos terrenales, Gramsci sintetiza el ejercicio de las funciones subalternas de
estos agentes como parte de la división del trabajo en los siguientes térmi-nos: l) del <consenso> espontáneo que las grandes masas de la poblacióndan a la dirección impuesta a la vida social por el grupo fundamental domi-nante, consenso que históricamente nace del prestigio (y por lo tanto de laconfianza) que el grupo dominante deriva de su posición y de su función en
el mundo de la producción;2) del aparato de coerción estatal que asegura
<legalmente> la disciplina de aquellos grupos que no <consienten> ni activani pasivamente, pero que está preparado para toda la sociedad en previsiónde los momentos de crisis en el comando y en la dirección, casos en que nose da el consenso espontáneorz.
Esta ruptura, como toda aproximación humanista acerca de los <grandesintelectuales> refuerza la necesidad de entender la cuestión de los intelectua-les en conexión con la problemática del Estado. Pero el Estado es un concep-to problemático y cambiante en los distintos momentos de la obra de Gramsci,vinculado a un aparato categorial más amplio, en el que están implicadootras nociones como <<sociedad civil>, <sociedad política>, <hegemonía>,<dominación> o <dirección) y en el que pueden reconocerse distintas versio-nes de las relaciones que establece enre estos conceptos claves. Como loindicábamos en la Introducción, esta preocupación y elaboración teóricapersigue un interés no academicista sino político: sentar las bases para for-mular una estrategia de la revolución en la sociedades capitalistas de Occi-denter3 . Perry Anderson resume esta obsesión de Gramsci por captar la esencia
Ibidem, p. 16.
La conhaposición entre Oriente y Occidente y la necesidad de una estrategiadiferencial para cada una de ellas (<guerra de movimiento> y <guerra de posicio-nes>) contenida en /os Cuadernos de la Cárcel es un tema ampliamente conoci-do, lo que nos exime de brindar aquí mayores detalles.
226 - Adriana Pons
del poder político en los Estados democrático-burgueses como el resultadode la dominación cultural y la determinación coercitiva en los siguientestérminos:
<El sistema cotidiano del dominio burgués se br¡sa, por lo tanto, en
el consenso de las masas asumiendo la forma de creencia ideológi-ca de que ellas ejercen un autogobierno en el Estado representati-vo. Pero, al mismo tiempo, olvidar el papel <<fundamental>r o deter-minante de la violencia en el seno de la estructura de poder delcapitalismo contemporáneo en última instancia es retroceder al re-formismo con la ilusión de que una mayoría electoral puede legis-lar el socialismo pacíficamente desde un parlamento>r{.
Entre el Centenario y los Años Veinte:La Mirada Alarmada de Juan Álvarez
La mirada del Centenario es una mi¡ada puesta en el escenario urbano,una mirada que contemporáneamente con los sucesos, se convierte casi enuna convención de época. Esta expectación está cargada de una buena dosisde admiración y también de preocupación dada la celeridad de los cambios.En este sentido dice Álvarez: <<las grandes ciudades, adquirieron rápido de-sarrollo industrial a base dejornales baratos, obra de la depreciación de lamoneda y de tarifas de aduana cada vez más proteccionistas>rs. Desde superspectiva, entoncesn el valor trabajo es considerado como un puntal indis-pensable de tal progreso. Y se convierte, además, en depositario de una lógi-ca que se reconoce en un argumento racional y humanístico que entiende yaflora a los trabajadores como sujetos independientes y libres. Álvarez con-sidera que son portadores de una razón social que los lleva a reivindicarmejoras en su condición social y admite y juzga necesario bregar por unajusta distribución que los lleve a percibir una porción mayor de las gpnancias
empresariales.Sin embargo, dicha perspectiva liberal se frena particularmente cuando
hace referencia a las organizaciones obreras, a sus acciones disruptivas y,
ANDERSON, Perry Consideraciones sobre el Marxismo Occidental, Siglo XXI,1987, p. l0l.ALVAREZ, Iuan Historia de Rosario(1689-1939), IINR editor4 Rosario, 1997,p 455.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 227
más precisamente, al anarquismo. A los anarquistas acusa de estar imbuidosde una ideologla foránea, extraña. En este contexto, al Estado le queda con-testar con leyes <de expulsión de extranjeros indeseables>. Los aconteci-mientos especlficamente del Centenario son leídos a partir de los sucesos
ocurridos en Buenos Aires y aquí los ácratas son puestos como culpables ydisruptores de un orden que no sólo no contemplan las barreras sociales,
sino que también avanz:irt sobre'la propia nacionalidad argentina. <Los huel-guistas, adoptando actitudes :francamente hostiles al sentirniento nacional,no ocultan su propósito de arrancar las escarapelas argentinas del pecho de
cuantos se atrevieran a luci¡las en 25 de mayo>ró.
Aqul surge otra vez su perspectiva de lo nacional como un baluarteintegrador y necesario que se impone por encima de las partes. Esta celebra-ción y estos cien años son evidenciados como un reaseguro de un promisoriofuturo- Su perspectiva de liberal progresista saluda con entusiasmo una na-
ción que pese a los inconvenientes y dificultades puede saldar sus diferen-cias en términos institucionales aunque en clave alberdiana sólo le haya otor-gado derechos civiles al motor de sus adelantos: los inmigrantes. En tantolabradores y habitantes de un suelo que no es urbano, estos inmigrantes son
visuali.zaCos pcr Juan Á,!'tarez como el corazón mismo de! moCelo. .4sí las
huelgas agrarias de l9l2 son vistas como auspiciosas y civilizadas, lo mis-mo que la organizaci6nde La Federación Agraria. La solicitud de los arren-da'.arios es justa porque nc socava las bases del f,¡ncionamiento del sistema,
en todo caso sólo se trata de una disputa por la redistribución del i¡greso, unforcejeo que aunque violento no rompe el pacto social.
Esta formación pactista, se adecua a la perfección con una imagenprototlpica de la ciudad de Rosario. La ciudad que creció gracias a su propioesfuerzo, sin ningún otro tributo que el de su gente. Esta idea de gente, comosinónimo de pueblo es una visión abierta despejada de prejuicios de castas yde roles nobiliarios. Rosario es el escenario ya realizado de una paz republi-cana, donde los roles se fueron constituyendo de acuerdo con el vigor de
cada uno. En este sentido, los inmigrantes cumplen con la figura asignadapor el molde liberal de los ochenta: cuando poblar es ocupar y cuando ocu-par es producir.
<Para poblar el país ya no quedan suficientes indios ni gauchos, yes tal la mortalidad infantil que nuestro crecimiento se debe en bue-
na parte a la inmigración Debemos prepáranos pues, para que vivan
'6 lbidem, p.45ó.
228 - Adriana Pons
y actuen aquí millones de extranjeros que ni siquiera sabemos des-
de donde vendrán>r7.
Es clara su noción de nación liberal, abierta y moderna. En esta matrizideológica, la libertad que pretende es una libertad típicamente moderna,una libertad anclada en la percepción individual de los derechos que
sumariamente se reintegran en un todo nacional. El énfasis está puesto en
construir al ciudadano, opinión que es compartida y saludada desde distintosámbitos. Luis Sáenz Peña lo resalta desde la política, Álvarez lo ratificadesde la ciencia. Esta actitud se vuelve más recelosa cuando analiza a lossujetos sociales en función de clase, en tanto estos inmigrantes constituyenuna trama colectiva que se tensa con la forma individual que él aspira bajo eltítulo de ciudadanía. La posibilidad del progreso, la posibilidad cierta de que
los trabajadores se integren a un régimen político abierto y limpio, dejandola tutela y la minoridad a la que están expuestos, se welve deseable en lamedida en que estos sectores se integren al sistema político en términos uni-tarios. Su perspectiva gira noventa grados cuando los percibe como una fuerzasocial que entra en coalición con el orden instituido, asignando la total res-ponsabilidad de estos actos a la malevolencia e indisciplina de ciertosliderazgos indeseables, liberando de esta pesada carga al conjunto de lostrabajadores. La democracia lleva. entonces, implícito para el autor el acata-
miento del orden social vigente, y en este sentido, aunque no deja de definira la Ley de Defensa Social como una herramienta draconiana, no se extiendemás allá de este juicio, y por lo tanto no compromete su pluma en analizar nila fisura ni el recorte en los derechos que este procedimiento conllevaparalacomposición de una comunidad que se tilde de democrática y moderna.
Casi sin poder escapar del clima de época que envuelve a gran parte de
los intelectuales de los años veinte, Álvarez si bien admite la existencia de lalucha entre los que más tienen y los que menos tienen, estima como necesa-
rio que los conflictos de clases deben estar encuadrados dentro de instanciasinstitucionales que aseguren la paz y la serenidad de la presión sgcial. Esta
tesitura contemplativahacia los sectores populares cambia notablemente cuan-
do la explosión social se hace sentir por las calles de las principales ciuda-des de la República; en este caso su mirada no parece ser divergente nisuperadora de otras fórmulas de ffadiciones más autoritarias en tanto su áni-mo polemista sigue siendo agudo, atento y crítico hacia los contenidos ra-cistas que otros intelectuales <nacionalistas> le otorgan a la idea de Na-
tt ÁLVAREZ,Iuan Las guerras civiles en la Argentina, Buenos Aires, p 18.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 229
ciónr8. En este plano, su perspectiva liberal sigue incólume y así desde dis-tintos escritos sigue abonando la tesis <de apertura y libertad para todo in-migrante que quiera pisar suelo argentino>; saliendo al cruce delreformuladoy fortalecido pensamiento xenófobo y más precisamente su crltica va dirigi-da hacia aquella visión simplista que trata de encontrar en el pasado el esla-bón perdido legitimador de los ideales comunitarios del presente. Ni indios,ni gauchos son el soporte de la nación, son los inmigrantes trabajadores,disciplinados y productivos, el elemento constitutivo del nuevo orden enformación.
Frente al tumultuoso, al agitador, Álvarez contrapone al ciudadano, per-sonaje que encarna el ideal de autonomía y libertad, esgrimiendo en cadauno de sus actos una capacidad racional que se distingue por los modos dedecidir su conducta dentro de una comunidad social y política.
(cayeron numerosas víctimas y con motivo del entieno de algunostumultuarios ocunió nuevo tiroteo, deteniéndose a cierto agitadorque pretendía ser presidente de los soviets en la Argentina.Zamaneada violentamente la opinión pública despierta. Subsiguenreacciones vigorosas, múltiples ciudadanos acuden a la defensa co-mún, y con tal esfuerzo vuelve el orden a consolidarse>re.
Con resuelta decisión, Juan Álvarez pregona una idea de opinión públicaque en términos de Habermas significaría <la conjunción de notoriedad pú-blicor como una realidad (ficción) del Estado de derecho, que forjando unsentido histórico, funciona como nonnativa suficiente para las pretensionesdel Estado social. En esta perspectiva, la opinión pública juega como unaconjunción legal de los ciudadanos libres, esclarecidos y decentes; quienesganan la batalla ayudados por la Liga Patriótica Argentina y en este sentidoesta orientación es afirmada y ejemplificada en la persona de Manuel Carlés:<Ha conespondido al rosarino Manuel Carlés lajefatura del espontáneo mo-vimiento: de nuevo, uno de los hijos de la ciudad reputada fenicia, ofreceejemplo de sanos ideales nacionalistas>2o.
I6
I9
20
GLUCK, Mario <Los mitos, la nación y la historia: Juan Álvarez y el nacionalis-mo del Centena¡io>, mimeo, 1999.ÁfVenPZ, Iuan Historía, p 471.Ibidem, p 471.
La crisis económica es un elemento vertebrador a la hora de encontrar elorigen del malestar social, aunque su perspectiva no deja de ser coyuntural,como un momento de excepción en el que como tal, debe reinar la solidari-dad de arriba hacia abajo. De acuerdo con esto, entiende como ejemplar laactitud de ciertos líderes políticos, específicamente cita el caso di ¡. ban¡elInfante cuando éste organiza en el barrio Echesorn¡ un campamento de des-ocupados o cuando <la sociedad protectora de la mujer hiio obra útil y en1915 éstos y otros auxilios se contemplaron con el eipendio del pan baratoen dependencias municipales y la habiritación de salai y sótanos iel Hospi-tal centenario aguisa de albergue nocturno>2r . La crisis mundial, es pensadacomo un escenario que se torna clave para la explicación del fenémlno his-tórico <de la desocupación y el hambre> pero el desorden politico que sedesata con finalización de la guerra, son actos provocados poila propia ines-ponsabilidad del gobierno radical.
<El nuevo gobiemo...prefirió que quienes recramaban mejoras sin-tiesen el gusto de conseguirlas usando violencias, tácticas cuya pe-ligrosidad alcanzí e! máximo eon el triunfo de la revolucién rus*Irigoyen que nada tuvo de marxista...hizo ro que los troperos cuan-do se les €scapan las reses: ponerse de delante de la columna enro-quecida y de esta suerte encauzar un poco su marchar>22.
La crítica.sifuación esta vez no sólo está localizada en el conurbano; enlos años 1919-1921 el hinterlqnd rural, también se convierte en un lugaraltamente conflictivo. Mientras en el carnpo se paraliza la producción, en laciudad los servicios y traslados son totalmente intemrmpioos en distintosmomentos del conflicto. A esta puja esfrictamente económica, debe sumarseleuna nueva arista que preocupa a Álvarezmás aún que ésta, la batalla por laconstrucción de los sentidos que se está ges@ndo en las calles urbanas. <unarepública escolar comunisto, (prensa sediciosu, <los muros exteriores delas casa se tornan a ser pizarrones púbricos, donde cada gremio fija incita-ciones a la huelga, irnproperios, insurtos, amenazasn2r. La visión ié qu" nosólo el orden social y político están en disputa, sino que también el ordensimbólico aparece agredido, consolida aun más la perspectiva del autor de-
230 - Adriana Pons
2t Ibidem, p.468.22 lbidem, p. 471.23 Ibidem, pp.47a-472. véase al respecto el rrabajo deZurma cabailero en este
volumen.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 231
fendiendo una opinión pública burguesa que se siente profundamente agra-viada por códigos absolutamente externos a su normativa. Y en este sentido,no duda en solicitar la mano dura que <las circunstancias requiererur. Lacruda crítica al anarquismo del Centenario toma forma cierta, esta vez, (enla dictadura implantada por Lenin y Trotsky en Rusiu, y asl la Semana Trá-gica es una postal maldita, cuyo personaje central, el anarquismo, debe ser
desechado para siempre. Es notorio que el autor dela Historia de Rosarionomodifica ni atempera el sentido de sus notas acerca del perlodo casi dosdécadas más tarde cuando escribía sobre los sucesos de los años veinte. Alcontrario, su posicionamiento ascendente en el aparato jurídico del EstadoNacional pareciera reafirmar su obsesión por un régimen en principio noexcluyente, pero certeramente conservador del orden hasta sus últimas con-secuencias.
El Uno y El Otro.
A lo largo de este escrito, hemos tratado de saldar algunos de losinterrogantes planteados en la primera parte, aunque dejamos otros mera-mente enunciados para continuar reflexionando acerca del papel de los inte-lectuales en el desarrollo de su propio campo del conocimiento y mas preci-samente sobre los criterios de autoridad asignados a personajes del pasadoen la búsqueda de legitimar el actual desarrollo historiográfico. De todas las
lecturas hechas de la obra de Gramsci, consideramos indispensable reputar-lo un intelectual firmemente unido a Ia idea de socialismo y de revolución yademás forjador de una historia social en donde todos y cada uno de loshombres y sus definiciones sociales estén presentes en el devenir histórico y,
más precisamente, un propulsor que condujo a la reintroducción de los suje-tos sociales como actores políticos plenos. En el caso de Juan Álvarez, cree-mos que este personaje comporta un intelectual que (pese a moverse dentrode los límites de una historia científica) no escatimó la función pública en
ningún momento de su vida. En este sentido, lo juzgamos un intelectual or-gánico pues, más que representar una banderla política acotada, Álvarez es
un tipo de intelectual que unió de un modo u otro su destino a los del Estado,sea nacional o sea municipal. Desde esta perspectiva, no quedan dudas deque este autor, conjuntamente con otros intelectuales como González yRivarola, compuso una tradición que atinadamente Zimmermann catalogócomo propia de Liberales Reformistas, y que Halperin Donghi describió comoparte de <las minorías perdedoras>. El proyecto sarmientino, expresado en
diversos casos y retomado en innumerables lineas remozadas, siguió vivo en
232 - Adriana Pons
pequeños grupos de intelectuales que, pese a representar la fórmula perde-
dora en términos de Halperfn, siempre encontró un lugar de gestión a nivelestatal. El papel asignado a la educación -que ha sido muy bien trabajado en
otros apartados-2a, su mirada abierta ante la cuestión nacional, su preocupa-
cién por el conjunto de los seres vivos, por los problemas de salud, por laemancipación del conocimiento en los ámbitos universitarios, y, sobre todo,
su lealtad a la justicia y a ta libertad de expresión, nos está hablando de unintelectual que supo conciliar su labor científica rigurosa con las cuestiones
de Estado. Y ese Estado era, en definitiva, un Estado burgués, cuya dinámicapresupone un orden social,jerarquizado, contemplado en un pacto social ypolltico.
Asl, el problema de,la soberanía popular y de la libertad de expresión,elementos constihrtivos del pensamiento liberal y por lo tanto de un régimendemocrático, significaba al mismo tiernpo un orden en cuyo nombre se daba
rienda suelta a deportaciones sin juicio previo, a la caución de periódicos ydiarios, al cierre de imprentas, y a la plena represión policial y militar. Todoesto era plausible de justificar, siguiendo la lógica del autor sólo para situa-ciones de excepción; es decir cuando la lógica burguesa se ponía en tela dejuicio o se avanzaba sobre procedimientos que podían intemrmpir el <iibrejuego del mercado>. Aquí el llamado <liberalismo democráticoD parece caer
en una fatal conhadicción que la cuestionadora matriz gramsciana no dejapasar por aito, en ia medida en la que la critica no se detiene cuando comien-za la propiedad privada.
En cuanto a la obra de Álvarez, con excepción de la Historia de Rosarioy de Las Guetas Civiles en Ia Argentin¿, buena parte de ella queda todavíahoy en la oscuridad, dada la extensión y también la variedad de áreas estu-
diadas por el autor. Esto no invalida, sin embargo, la constante referenciaque se hace de ella en los medios académicos sobre todo para aquéllos que
construyen su objeto alrededor de la historia local y regional. Tanto es así
que en los últimos años, hay un resurgir dela Historia de Rosario que escri-biera Álvarez a mediados de la centuria, lo cual la habilita a sucesf¡ras edi-ciones. Si durante el proceso militar el lector encontraba en sus líneas un
refugio donde no se censuraba la Historia económica ni mucho menos lapolítica, en la etapa de recuperación de las instituciones democráticas, la
obra de Álvarez fue nuevamente revalorizada, ganando un notable consenso
en ser pensada como el preludio de la Historia social. Es decir, un tipo de
2{ Véase en este mismo volumen el capftulo que Zulma Caballero dedica a la laboreducativa de Juan Alvarez.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 233
conocimiento cientlfico que exploraba la realidad desde distintos ángulos,desde una perspectiva global y que, además, era sistemático y riguroso, des-de el momento en que segula las reglas del método.
Creemos, sin embargo, que esa amplitud con la que el autor forjó loscimientos de una historia que a posteriori se reconoció como social, en laque todos los actores de la trama aparecen en la escena, no está libre deprejuicios sociales y políticos. En este sentido, no se puede pasar por alto laliviandad con que se trata la cuestión social en el devenir político yespecíficamente el anarquismo y más aún su visión del yrigoyenismo, estánlejos de ser exhaustivas y profundas, en cuyo caso aparecen nítidamente ex-puestos sus considerandos ideológicosy sus inclinaciones de clase. Así, mien-tras Álvarez pregona una mirada anclada en la historia para consolidar unasociedad democrática burguesa, Gramsci intenta encontar en la política lasbases para demolerla. Pese a estas diferencias, mientras Á¡lvarezseguirá consu prédica liberal en un mundo crecientemente corporativo, el político italia-no sufrirá en carne propia las garras del fascismo. Ambos, en diferentes lati-tudes y en realidades sociopolíticas distintas, apostaron por un tipo de inte-lectual que enredara sus ideas y su propia vida en la realidad y el momentoque les tocaba vivi¡. Ambos fueron intelectuales polfticos si entendemos poresto su incisiva preocupación por incidir sobre la cosa prlblica, el uno sobreel Estado burgués, el otro sobre la revolución.
234 - Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 235
Un intelectual rosarino entre la teoría de lasupervivencia del más fuerte y la filosofia
humanista. El Esrudio sobre la desigualdad yla poz de Juan ¡(lvarez.
Éti¿a so¡rzocxr
<Si hubiera tenido que elegir el lugar demi nacimiento, habría elegido una socie-dad con una grandeza limitada por la ex-tensión de las facultades humanas, es de-cir, por las posibilidades de estar biengobernada, donde cada uno se bastara a
sí mismo y nadie se hubiera visto obliga-do a delegar en otros las funciorres a élencomendadas>,J.J.Rousseau, Dr3czrso sobre el origende la desiguaidad de los hombres, Aiba,Madrid, 1996 , p. 34.
n los tiempos en que afianzado y expandido el proyectoneoliberal a escala casi planetaria, se alzan voces que co-mienzan a interrogarse, quejarse, sorprenderse o a expresaroposiciones o antagonisrnos hacia un modelo impuesto des-
de los centros de poder transnacionales, resulta un ejercicio reparador revi-sar en los albores del siglo XX reflexiones semejantes, cuestionadoras de larealidad cotidiana. Ya entonces, los principios estructurales del orden bur-gués -simbolizados por la democracia representativa en el plano político, ypor el libre intercambio de valores equivalentes en el mercado- mostrabanen forma descarnada la profunda contradicción de ambos soportes del capi-talismo --estado y mercado- como orden natural y contractualista. Estas opo-siciones se agudizaron aún más en los tiempos que nos toca vivir y la pala-bra no sólo se ha alejado y enmascarado a la realidad, a los hechos y a lasprácticas, sino también ella misma ha sufrido una progresiva y persistentedegradación semántica. Este conjunto vivencial nos induce, en nuestro que-hacer, a rastrear sus antecedentes durante la era de los extremos -según el
236 - É¡naa Sonzogni
calificativo que le otorga Hobsbawm- como mecanismo sublimador de las
actuales desazones. El propio representante de la historia social británica loreconoce, aun cuando su hicida y productiva longevidad nos otorga el antí-doto.
<Cuando el decenio de I 980 dio paso al de I 990, quienes reflexio-naban sobre el pasado y el futuro del siglo lo haclan desde unaperspectivarn de siécle cadavezmás sombría. Desde la posiciónventajosa de los años noventa, puede concluirse que el siglo XXconoció una fugaz edad de oro, en el camino de una a otra crisis,hacia un futuro desconocido y problemático, pero no inevitable-mente apocallptico. No obstante, como tal vez deseen recordar loshistoriadores a quienes se embarcan en especulaciones metafisicassobre el "fin de la historia", existe el futuro. La única generaliza-ción absolutamente segura sobre la historia es que perdurará entanto en cuanto exista la raza humana>r .
Y en tal contexto, es reconfortante reencontrar similares preocupacionesen quienes, en las primeras décadas del siglo, confia¡on en la historia paraexplicar (y quiás tranquilizarse) las contradicciones que presentaba unaorganización social absolutamente consustanciada con el conocimiento cien-tífico como clave de la felicidad humana y que al mismo tiempo ofrecíaobscenamente, el espectáculo de la guerra, la injusticia, la discriminación ola directa exclusión de las mayorías desde las que supuestamente legitimabasu mandato. Quizás éste haya sido el punto de partida y también la excusa enla que se origina este fabajo.
El siglo XIX constituyó el natural escenario de las controversias aceÍcade las dos entidades que emergen de la modernidad, el estado y el mercado,nutridas en distintas escuelas filosóficas, donde confluyeron pensadores deliusnaturalismo, el pactismo, la ilustración, o el utilitarismo. Son esos dife-rentes pero coincidentes discursos y posiciones teóricas los que vat\a inven-rar aquellos territorios (el político y el económico), ocultando en la pro-puesta el dilema planteado por la modernidad: la armónica relación entre elbienestar individual y el bienestar social. Como lo indica Jacques Bidet, elliberalismo acudió a dar respuestas racionales a aquel dilema, distribuyendouna génesis diferencial para determinar los respectivos campos de incum-
' HOBSBAWM,ETic Historia del Siglo XX, Crítica Grdalbo, Ba¡celon416.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 237
bencia. Mientras la economla deviene de la relación natural entre individuoslibres en el mercado, la politica condensa en el estado un plan deliberadopara establecer un orden común de carácter convencional, contractual alque se lo naturaliza. El problema reside en la mutua capilaridad de ambas
instancias: <la dificultad del liberalismo radica en el hecho de que una vo-
luntad verdaderamente liberal, contractual, puede también querer algo dis-
tinto que el mercado. El problema del estatismo es que la voluntad comúnpuede también querer esferas de mercado>2.
Las sociedades -donde las relaciones capitalistas se conjugaron con un
diseño virtual de relaciones igualitarias para legitimar la democracia repte-
sentativa-parecieron alcanzar el propósito deliberado de la modernidad: el
bienestar general basado en la consolidación de un orden social garante de
los derechos individuales y de los correspondientes a la sociedad, motoriza-dos ambos por el progreso indeJinido. De esta manera, el siglo XX se inau-guró precisamente bajo esa consigna, incentivada desde distintas vertientes
de pensamiento cuyo eje común se ubicaba en el paradigma por excelencia
del orden burgués: el positivismo.Sin embargo, a poco más de urra década del ingreso a la vigésima centu-
ria, las sociedades occidentales comprendieron la insuficiencia del desarro-llo científico y técnico para impedir su involución hacia instancias prepactistas,
cuya principal amenaza era ia retrograciación humana hasia caer nuevamen-
te en el estado de naturaleza. La temprana experiencia que sirvió de dispa-
rador para esa súbita desconfianza en aquella consigna estuvo constituidapor dos procesos en donde la violencia -más allá de los significados que
puedan otorgársele a cada una de ellas* protagonizó la interacción social.
La primera guerra mundial desatada en l9i4 y la instauración del régimen
bolchevique en Ia atrasada Rusia zarista en l9l7 resultaron, de esta manera,
dos pruebas irrefutables que conducían a buena parte de la intelligentsiaeuropea a impugnar o por lo menos debilitar su optimismo frente a la recién
nacida centuria, postergando las expectativas de haber alcanzado los frutos
esperados y prometidos por la modernidad.Similares preocupaciones surgieron también entre los intelectuales de
los países alejados de aquellas confrontaciones, pero que por formación opor elección, participaban de ese credo hegemónico que se difundió con
tanta fuerza y mostró una inusual capacidad de adaptación a otros espacios
en los cuales el binomio comteano enfatizaba más el orden que el progreso.
2 BIDEI laqves Teoría de la Modernidad, EdicionesImagoMundi-Letra Buen4 Buenos Aires. 1993, p. I l.
1995, p El Cielo por Asalto-
238 - Élida Sonzogni
La traducción de los postulados positivistas -impregnados del doctrinarismoliberal- a las realidades locales sirven de punto de partida para examinarjustamente una producción motivada por aquellos acontecimientos que sir-vieron de pretexto a Juan Álvarez para indagar las relaciones humanas engeneral y las de la sociedad civil con la política en particular.
Como se indica en otros capftulos de este mismo volumen, Juan Álvarezperteneció al segmento ilustrado de la elite rosarina de la prlmera mitad del
siglo XX y, en su formación, participó de ese clima de ideas heterogéneo yecléctico siempre forjado en las fraguas europeas, marca de origen que ase-
guraba su aceptación y adhesión en el campo intelectual de la Argentina de
fincs hel siglo XIX y principios del XX3 . La figura de Alvarez, indiscutibleexponente en el campo historiográfico, se"aleja -sin embargo- de la cofra-dfa y del estilo interpretativo e inclusó"escriturario, de la nueva escuela.
Como lo reconoce Tulio Halperin Donghi, el mérito de Álvarez como histo-riador está en la curiosa combinación de su aislamiento y una peculiar con-cepción de la erudición, siempre más proclive a utilizarla como instrumentode dilucidación de problemas y preocupaciones cercan4s, más que comoexhibición de irigurosidad profesionala. Aun cuando la matriz positivistaencuadró su pensamiento, una de las propias características de aquel cor-pus, el enciclopedismo, permitió el acceso a algunos subtópicos de esa ver-tiente teórica y la incursión en otros paradigmas para analizar, desde una
pretensión filosófica, el problema de la guerra como ecuación inevitable de
la tensión entre dos principios caros a la modernidad: la igualdad y la justi.cia. De esta manera, su Estudio sobre la Desigualdady la Paz propone una
revisión científica del problema de la desigualdad para readaptarlo comomecanismo garante de la paz mundial.
El trabajo de Álvarez reúne artículos aparecidos de manera fragmentadaen un habitual medio de expresión gráfica al cual lo vinculaba una relativaasiduidad. La Prensa, órgano del periodismo escrito ya tradicional en Bue-nos Aires, publicó entre fines de julio y principios de agosto de 1921, las
opiniones sustentadas por el ensayista rosarino. Dos años más tardg la Uni-versidad de La Plata -€onstituida en un foro difusor de las preocupacionesasociadas a las ciencias sociales y de sus productos emergentes- los editócon conceptos ampliados en la revista Humanidades, en el tomo VI, bajo eltltulo más ambicíoso de Estudio sobre la Paz MundiaL En el año de publi-
Véase en particular lostrabajos de SandraFemár¡dez, GabrielaDallaCorte,ZulmaCaballero y Paola Piacenza en este mismo volumen.FIALPERIN DONGHI, Tulio Ensayos de historiografía, Ediciones El cielo porasalto - Imago Mundi, Buenos Aires, 199ó, p. ó7 y passim.
Intelecluales rosarinos entre dos siglos. - 239
cación del libro -1927- el autor explicitó una intencionalidad que iba más
allá de la mera reflexión, confesando su interés en procurar con é1, abonaren el tereno para lograr un mundo pacífico y solidario. Así lo confesaba en
las primeras páginas del texto al declarar: <con posterioridad, el autor ha
vuelto a revisarlos, orientándolos principalmente hacia el propósito de orga-nizar la paz mediante un sistema de desigualdades que excluya la arbitrarie-dad y la violencia; punto de vista que le permite ahora aportar ideas nuevas
a un debate que parecía haberse agotado>s.La estructura del libro se organiza en cinco capltulos, que aparecen como
un claro ejemplo de ordenamiento racional del pensamiento. En el primero,
el autor se propone desentraña¡ la armazón teórica desde la cual procuraeltablecer las articulaciones con sus referentes empiricos. El inventario in-cluye conceptos tales como igualdad, equidad, justicia, paz, fuerza, ideolo-gías, los cuales soportan el propósito de historiarlos y razonarlos para poderhacer inteligibles los fenómenos sociales devenidos de una realidad caótica,cambiante y contradictoria que parece desmentir o reducir la confiabilidaddel uso de la racionalidad para examinar a la sociedad humana. Los doscapltulos siguientes están destinados precisamente a realizar un diagrósticode la situación tanto en el orden interno como en el internacional, en loscuales pone a prueba su hipótesis acerca de la debilidad del postulado igua-litario f¡er.te a ci¡estiones que lejos de dar coberf¡ra a la coexistencia paclfi-ca entre pueblos, naciones e individuos, fomentan -desde formaciones de
irracionalidad- Ia guerra y los conflictos entre los diferentes actores indivi-duales o colectivos. Los últimos capítulos ofrecen justamente una soluciónque, partiendo del germen inicial -+l reconocimiento de la desigualdad-otorgue una inmunidad provocada. Su corolario contiene tanto un inventa-rio de estrategias aprovechables positivamente sobre la desigualdad comolas fórmulas operacionales en las que pueden expresarse,
En este sentido, el ensayo de Juan Alvarez parece ubica¡se en un planode inflexión entre las ideas progresistas -la mayoría de ellas filiadas en elpensamiento liberal- que en ocasiones exceden esas fronteras avanzandohacia posturas más cercanas al ideario socialista y las que se articulan conlas vertientes evolucionistas más autoritarias y jerárquicas. Sin embargo,
pese al habitual eclecticismo con el cual se reelaboraban en nuestro país las
! ALVAREZ, luan Estudio sobre la desigualdad y la paz, Coop. Editorial BuenosAires, Buenos Aires, 1927. Cabe agregar que si bien la edición la realiza la Coo-pcrativa Editorial Buenos Aires, como una impronta más de su pertenencia a laciudad que era también motivo de sus preocupaciones, el autor rubrica su últimapágina hjando en Rosario su residencia.
24A - Élt¿a Sonzogni
corrientes del pensamiento europeo, el esfuerzo intelectual se acerca a losmárgenes del relativismo. Este incluso se anticipa ya en el epígrafe elegido,extraldo de las obras escogidas de Cicerón: <Éste es, Bruto, mi juicio; si teparece bien, síguele; si no, atente al tuyo. No he encontrado todavía ningúnprincipioJajo a que atenerme, ni por dónde dirigir mis opiniones más alláde lo verosímil, ya que la verdad está ocultaf .
En Brisqueda del Campo Semántico:
El punto de partida discursivo, que es aprovechado como disparador delos supuestos o hipótesis a validar, se situa en la permanente oposición entredos valores encomiables en la civilización occident ar: la pal por una partey lajusticia, por otra. La primera, tributaria de los empeños de la filosofia delos siglos XVII y XVIII y la segunda como heredera directa y dilecta de laedad moderna. sin embargo, su relación no es acumulatívtay mucho menosarmónica, sino de oposición perrnanente debido a un conjunto de razonesque el autor pasa a registrar. una de las primeras consiste precisamente enquelajusticia no sólo no es unfvoca, sino por el contrario, polisémica y asÍlo enuncia: (para que el propósito fuere realizable harfa farta que sólo exis-tierauna justicia, sentida por todos del mismo modo, mas el sentimiento delo justo suele aparecer en los individuos en formas variadas y contradicto-rias>7. Su preocupación, en términos de su búsqueda de explicaciones ra-cionales, se agudiza en la medida en que esta oposición entre paz y justiciase alimenta en convicciones parciales, cuyos portadores pueden ser indivi-duos o colectividades- a las que asign, sin embargo, carácter genuino. cuantomás interiorizado esté el sentimiento de que lo justo está de nuestro lado,más encarnizada será la lucha por su triunfo, lo cual obviamente implica unamayor dosis de beligerancia frente al oponente.
Estos supuestos teóricos, de innegable racionalidad, vuelven a demostrarsu inoperancia cuando de la justicia como entidad estatal quiere fi¡ncionar.En tanto práctica común y cotidiana, reserva para sr la calidad prescriptivade actuar para el conjunto social, aun cuando sóro alcanza a repiesentar dé-biles confluencias de sentimientos individu¿les acerca de lo justo y lo que espeor aún, el reconocimiento de que tales deseos no se sostienen de mánerahomogénea en el cuerpo social, de por sf multiforme y heterogéneo. Litigantes,jueces, abogados, prensa, proclaman particulares sentidos de lajusticia que
6 Ibidem, el subrayado es nuestro.? Ibidem, p. 9.
Intelectuales rosarinos entre dos síglos. - 241
elásticamente se distancian o acercan-según los casos y según los portado-res de opinión- a la nonna escrita la cual, en virtud de tales circunstancias,no aparece ni segura ni duradera. Esta afirmación se comprueba a través de
un conjunto de evidencias. Por una parte, este primer dato -la heterogenei-dad y la contadicción intrínseca del sentimiento de lo,iuste- atenta contra elpostulado, cuando se examinan las diversas aristas aplicables u observablesrespecto del concepto de justicia. I-Ina de ellas es la que se vincula con elestadio metafisico del pensamiento que sostiene la validez de una justicia<teórica, invariable, eterna, idéntica a sí misma en todos los tiempos y en
todos los lugares>8, principio no verificable a través de la historia o del reco-nocimiento de la diversidad cultural. Una segunda aproximación consiste en
analizarla a través de su trascendencia social; En tal dirección, se advierte enla interpretación de Álvarez los reparos que tiene sobre la necesidad de unreplanteo de las tesis acercadelprogreso social frente a las nuevas condicio-nes observables desde las últimas décadas del siglo XIX, calificadas bajo ladenominación de la cuestión socialy frente a la cual se levantaron diferentesvoces, Y precisamente, éste es un punto destacable en la forma mixturada de
su pensamiento, en el cual lajusticia social tiene sólo cabida como propuestafundacional para un orden social más justo y equitativo: <Háblase tambiénde una cierta justicia social reputada científ,rca, modernísima y distínta porlo tanto de las justicias anteriores, bien que nadie la haya definido o codifi-cado satisfactoriamente>e .
En realidad, su desconfianza acerca de la validez de tal acercamientoderivaba de un profundo descreimiento en los mecanismos mediadores en-tre la sociedad civil y el poder polltico, cuya cara visible es el estado. Lospartidos políticos, de reciente consolidación como entes reguladores de aque-llas mediaciones, aparecían para los ojos del intelectual, con escasas o nulaspotencialidades para que efectivamente, aquélla tuviera una viabilidad cier-ta. La necesaria vinculación entre el electorado otorgando legitimidad másuna anticipada credibilidad a sus representantes muchas veces distaba de lapropia actuación de los beneficiarios del voto universal, lo cual tendía a sermás una brecha que un puente. La natural consecuencia de estas suspicaciasalcatutba a la pregunta de hasta qué punto la justicia, en términos de esos
atributos principistas, podía estar en esas manos. Alll radicaba la causa desu escepticismo en torno a las convicciones proclamadas por los adalides delajusticia social, asi como a su capacidad de atribuirles un contenido racio-nal y equitativo. Los intereses sectoriales puestos en juego impedlan que la
t lbidem, p. I l.' Ibidern p.l l.
242 - ÉnAa Sonzogni
justicia social apareciera en una clave más concreta que la de la mera enun-
ciación retórica. Finalmente, tampoco le resultaba fiable la estructura insti-tucional del poder judicial, en tanto magistrados y demás estamentos y fun-ciona¡ios no solían ser garantes de la unidad de la visión de lo justo. Enconsecuencia, la apelación a recursos arbitrales en torno a conflictos o dis-crepancias que emergieran en la sociedad civil o los que precisaran invaria-blemente ser dirimidos en escenarios intemacionales, constituían mecanis-
mos débiles sino inocuos frente a los problemas:
<<Para las tentativas de organización internacional, búscanse acuer-
dos viendo de combina¡ armónicamente dos conceptos inconciliables:el de las soberanías nacionales ilimitadas, y el de la igualdad de
representación para todas las naciones, aunque difieran....en rique-za, población y territorio>ro.
En realidad, lo que se estaba cuestionando era precisamente los límites a
los que se sometierÍrn históricamente a los pueblos y comunidades cultura-Ies al organiZars€ colrro estadas iiacionales, los ci¡ales no sólo no podían
adquirir entidad de tales por incluir diversidades de origen o tradiciones en
su interior, sino que alcanzado tal status, estaban coaccionados permanente-
mente a apelar a ia guerra como mecanismo de <iefensa frente a las agresio-nes procedentes de otros estados. La línea discursiva no puede menos que
recordar la historia inmediata, a la cual califica como <el período de las
negociaciones infructuosas)), que resr¡me emblemáticamente tanto la con-frontación bélica internacional, cuanto la situación de postguerra, durante Ia
cual las naciones victoriosas impusieron armisticios insuficientes y humi-llarttes a la derrotada. Y es desde esta perspectiva que encuentra en la histo-ria cierto tipo de explicación de cómo el sentimiento de justicia, básicamen-
te condicionado a una multiplicidad de posiciones y a una diversidad de
argumentaciones, alcanzó su mayor homogeneización de carácter colectivoa través de la fuerza, que impuso al conjunto de los pueblos dominados lanoción dejusticia levantada por los vencedores. En esta dirección, la histo-ria de Europa ofrecía permanentes testimonios de los procesos por los cua-
lesla fuerza *mecanismo antagónico de la modernidad- ha sido el principalgestor de Ia civilización europea, donde la gran potencia, la conquista, la
voluntad discrecional y arbitraria del conquistador formaron parte de las
gradaciones sucesivas hasta alcanzar <la asociación útil de los hombres bajouna misma ley>.
'o lbidem, p.12. " Ibídem, p.14
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 243
La aparente o real resignación frente a las contradicciones verificada porla experiencia histórica lo conduce sin sslución de continuidad y con ciertadosis de acriticismo, a explicar tales aberraciones desde una postura relativista.Finalmente, las formulas de coacción y de consenso constituyeron vías al-ternativas para coordinar las interacciones humanas y lograr finalmente laconvivencia pacífica, aun cuando ésta se redujera a exhibirse sólo como unasimple apariencia. No obStánte estas reticencias para avanzar en un juiciovalorativo, diferencia ambasr orientaciones. La fuerza (coacción) apareceprivativa de una concepción arcaica de la organización social, asociada alos albores de la humanidad. Por el contrario, los acuerdos y negociaciones(consenso) exponen los rasgos característicos de la modernidad. Para losprimeros, la justificación del uso de la fuerza residía en el pensamientoevolucionista, particularmente el aportado por los estudios de Charles Darwinsobre la clasificación de las especies y los mecanismos pu€stos en marchapor la propia naturaleza para proceder a su selección natural con la supervi-vencia de los más aptos y capacitados para enfrentar y dominar el medionatural. <La naturaleza se vale del triunfo de los más fuertes para perfeccio-nar sus creaciones, conservancio el equiiibrio entre ia vida y la muerte me-diante una interminable serie de violencias>u .
Más allá de distinguir el antagonismo de ambas posiciones filosóficas, ala hora de elegir, opta por autodefinirse en sus antípodas, recusiindolas conargumentaciones que también reconocen una filiación organicista y qu€ nodesechan incluso el humor sarcástico o la ironía sutil. Su estrategia de refu-tación es también tributaria de las enseñanzas de la historia y así demuestraque la victoria de los más fuertes no condujo necesariamente a la humanidadhacia un estadio superior. Asimismo rechaza la pretensión de que el meca-nismo de selección natural es el adecuado para regular el crecimiento demo-gráfico y únicamente lo admitirfa en los niveles más primitivos de la organi-zaciÓn social, en donde la ausencia de un persistente y consistente exceden-te social conducía al riesgo y a la subordinación permanente de los sereshumanos al poder de la naturaleza. Por lo tanto, en momentos en que losrecursos disponibles de las sociedades han alcanzado por fin el mayor gradode desarrollo en la historia de la humanidad, la guerra como reguladora de lasupervivencia, se convierte en un hecho anacrónico y ocioso. De ahí que es
inexplicable justificar con tal enunciado, los enfrentamientos bélicos de sucontemporaneidad -la guerra que en l9l4 preanuncia los síntomas de lamundialización del siglo- y menos aún fundamentarlo en los costos inevita-
24+ - Éli¿a Sonzogni
bles del progreso. <Pregúntanse las gentes, horrorizadas, si hacla falta matara ocho millones de jóvenes y arrojar al viento más de docientos mil millonesde dóla¡es para perfeccionar algo las aeronaves, los submarinos y Ia ortope-dia>¡2.
La historia, que en su función didáctica le provee las pruebas suficientespara su argumentación, es reemplazada luego por la reflexión filosófica que
se aproxima en cierta manera a la existencia de una concepción binaria de lavida y de la existencia humana, que a pesar de sus inherentes contradiccio-nes ha alimentado el arsenal doctrinario del derecho positivo. El manteni-miento de las relaciones pacíficas o, por el contrario, el desencadenamiento
de situaciones beligerantes derivan, en su opinión, de dos modos distintosde concepción del mundo: el primero, de carácter absolutista, parte de laconvicción de que el hombre es conocedor del sentido de su propia existen-cia y destino, gracias a la verdad revelada o bien por una dosis necesaria de
innatismo, que le provee igual conocimiento al otorgado a través de la ac-ción de la divinidad. Por el contrario, el segundo -ubicado en la centralidadrelativista- responde a la permanente dubitación que acosa al esplritu hu-rnano que le impide saber cuál es el sentido de la vida y tampoco el cómovivirla y resulta ser un punto equidistante frente a diversidad de las opinio-nes de la especie humana. Pero es esta primacía de la duda y el escepticismola que crea los síntornas que pueden ser aprovechados para convivir en paz.
Nuevamente la incertidumbre actúa como punto de inflexión entre losdesignios ajenos a toda voluntad humana y los tanteos que la humanidadensaya en virtud de su libre albedrío, el cual se kansforma en un obst¿iculodel conocimiento revelado en lugar de integrarse a su arsenal dogmático. Eneste rastreo de las fuentes que expliquen tales contradicciones apela como<<idea-fuerza¡> al dolor, en tanto vehículo de perfeccionamiento. Aun cuandoinstintivamente resistimos el someternos a una situación que nos lastime, eldolor ha tenido la ñ¡nción de constitui¡se en acicate del perfeccionamientohumano y desde alguna perspectiva de análisis- se convierte en el elemen-to diferenciador del hombre frente al resto de los animales. Éstos rqantienenun carácter estático sin posibilidad de cambio, embotada su sensibilidad ycristalizados en bestial somnolencia. Por el contrario, Ia especie humanarevela una mayor destreza intelectual para enfrentar las inclemencias y peli-gros y de la misma manera una creciente capacidad de adaptación e inven-ción. No obstante, aquel principio no puede ser levantado como banderapara encontrar en Ia guerra una influencia selectiva cuya única función es lade generar una marcha ciega hacia el caos.
t'z lbidem, p.15. '3 lbidem, p. 20.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 245
Más allá de la descripción de ambas posturas y de una cierta inclinaciónpor la fundada en el relativismo, nuevamente el autor termina por englobarlasen su crltica. Esa articulación conlleva sus riesgos, dado que tanto los parti-darios de una creencia en la verdad revelada cuanto los que se mueven a
partir de criterios racionales críticos que dcberían imponerse al conjunto dela sociedad, reafirman <el concepto de lo absoluto, en contra de todas las
ideas relativas de tolerancia, indispensables para lapaei>l3. Esta duplicidadde concepciones se hace efectiva en la contrastación de las conductas instin-tivas (impulsos) con las racionales voluntarias, conduciendo nuevamente auna tendencia a configurar un maniqueísmo militante, en firnción de la natu-ral consecuencia de concebir a los hombres entre buenos y malos, cuyo des-enlace necesario es la lucha entre ambos, buscando el triunfo de los prime-ros, cuya supuesta virtud ha sido a su vez, ponderada de manera arbitraria ysubjetiva.
En este recorrido por el repertorio conceptual vinculado a los problemasque analiza, Alvarez se dispone a proceder a una suerte de disección de
aforismos de uso generalizado. El primero que somete a tal operación es
Realicemos Ia justicia por Ia igualdad. El origen de esa afirmación se da enel hecho de que aun reconociendo desigualdades de diverso tenor, la razahumana se enftenta a los mismos sufrimientos, temores y vicisirudes. Thlcomunidad de adversidades resulta entonces el mejor estímulo para el reco-nocimiento y la ayuda recíproca entre los mortales. Tras la primera afirma-ción, la refutación viene de la mano nuevamente del escepticismo. Si la des-igualdad es un hecho natural, aunque riesgoso, su antfpoda, la igualdad, cons-tituye un mero artificio y el reconocimiento de las diferencias transforman opeor arin, trasmutan los valores que aparecen en el registro teórico comouniversales. Al principio de no matar¿is se le opone la disyuntiva de sermuerto o matar. Hay entonces una preeminencia egocéntrica en el sentidode la justicia, tanto individual o colectivo: primero yo y primero nosotros.Esta sencilla secuenciación de un sentido de justicia subjetivo está en labase de los nacionalismos, del amor a la patria, de los fenómenos de estereo-tipos, prejuicios o expulsiones de aquéllos que no pertenecen a nuestra pro-pia comunidad. Egocentrismo y endocentrismo no impiden, por otra parte,proclamar paralelamente con carácter prescriptivo, el postulado de la igual-dad entre las personas humanas. Desde una perspectiva con apoyatura en laobservación de la realidad social, reconoce los principios de la división deltrabajo. En toda organización comuniüaria, la existencia de diferenciacionesen lugares y roles entre sus miembros es casi una situación natural, siendo
246 - Elida Sonzogni
incluso la base de jerarquías sociales que implican una gradación en la se-lección del personal destinado al cumplimiento de tareas de diversa comple-jidad. La opción se encuentra en una doble apelación:
<Sería pues sensato, reconocer la igualdad cuando resulte posibley conveniente, y conservar el concepto de desigualdad para todasaquellas diferencias de eficacia que puedan comprobarse cientffi-camente y redunden en provecho colectivo>rl .
Esta suerte de antinomia parece resultar funcional al estado de derecho yalapaz entre las sociedades, colocando ambos polos(igualdady desigual-dad) en un plano de articulación neutral. En lal dirección, acepta explícita-mente la adecuación del principio de la igualdad al postulado de igualdadante la ley. Es evidente que en ese registro, se combinaban los contenidospsiquicos y motivacionales de su propia socialización realizada con visibleinfluencia paterna. Serafln Álvarez fue un magistrado judicial de reconoci-do prestigio, que procuró articular las rigideces de las leyes con los dramashumanos. El juez -instrumento de la justicia- debla fundar su sentencia te-niendo en cuenta las desigualdades emanadas de la naturaleza, que obliga-ban a un tratamiento diferencial (niños, mujeres, enfermos, ancianos y otrasminorías), por lo cual el principio básico de la igualdad se alejaba de lasposibles ponderaciones a cargo de lajusticia.
De igual forma, la crítica penetra en otras cuestiones, como las limita-ciones intrínsecas del principio de igualdad. Éste reduce su aplicación alcampo de los derechos, sin establecer correlativamente el mismo criterio enel de los deberes. Este sesgo que reputa como injusto es el mayor defectoque encuentra en las ideas revolucionarias que se difunden en el mundo apartir de los sucesos de 1917. Aquí aparece la segunda motivación objetivade sus reflexiones sobre el tema: el reciente desenlace de las luchas en elterritorio de la feudal Rusia zarista, que procuraba inaugurar en la clave delo posible, la dictadura del proletariado. Frente a esos acontecimientos,urge rastrear el dilema central: cuáles son las razones que sustentan ld creen-cia de la igualdad en sentido global y preguntarse asimismo, si la lucha porla igualdad es una bandera que tiende al perfeccionamiento de la humanidad. Respecto de la primera cuestión, supone una gruesa equivocación elsostener una igualdad entre tareas necesarias, capacidad e idoneidad de cual-quier individuo para desempeñarlas y homogeneidad en el grado de desa-
'a lbidem, p. 23. '5 lbidem, p. 26, el énfasis es nuestro.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 247
rrollo alcanzado por todas las naciones del mundo. Nuevamente, la historiase constituye en el soporte de la reflexión teórica y atribuye estos malentendidos
a las propias transformaciones que vivieron las sociedades occidentales a
partir de la expansión del industrialismo a lo largo del siglo XIX, que llevóa suponer que las máquinas lograrían suplantar con éxito la energía humana
en la producción de bienes, dejando un margen considerable de tiempo alocio. Tales expectativas chocaron con las evidencias que la realidad diariaofrecíay en tal dirección, señala: <Hoy se va disipando tal error, estamos ya
ciertos de que los mecanismos jamás reemplazará¡ a la inteligencia que los
crea,y hasta parécenos advertir que embrutecen a los obreros encorgadosde su manejo diario¡¡ts .
La alusión a los procesos de enajenación inherentes a las condiciones de
trabajo impuestas por las relaciones capitalistas coincide, aunque desde pers-
pectivas ideológicas antagónicas, con las observaciones realizadas desde
otra cosmovisión, como las formuladas por el materialismo histórico. Porotra parte, la concepción igualitarista entra en colisión con la vertienteevolucionista también influyente en el pensamiento de Álvarez. De ahí que
se obligue a enumerar el conjunto de dit-erencias impresas en el género hu-mano: biológicas, sexuales, de lengua" raciales, culturales. Su reconocimientole sirve como antecedente de la cruda conclusión: más allá de lamentar las
desigualdades a que se ven sometidos los seres humanos, para el conjuntosocial es preferible que los mejores servicios y tareas estén a cargo de losmás aptos.
Y este dilema conduce a otro: ¿a quién recurrir para superar este conflic-to que tiende a adquirir rasgos crónicos? En primer lugar, puede apelarse alsentido común, que asegurando un diagnóstico adecuado y confiable delestado de cosas en las cuestiones de las desigualdades, puede hacerlas más
soportables al introducir un criterio de eficiencia para el conjunto y redistribuirlas desigualdades. En segundo lugar, sería necesario auxiliarse con sistemas
de arbitraje realmente válidos, objetivamente neutros, que no adopten inter-pretaciones antdadizas para resolver las disputas entre los hombres.
Una segunda creencia sometida al análisis y cuya evaluación es tambiénnegativa, se refiere a la que postula busquemos la paz por el amor. El pre-
cepto se presenta de entera inutilidad por varios motivos: básicamente, es
dudosa la legitimidad de origen, en función de que se lo atribuye a los desig-nios de una entidad desconocida: la divinidad. A su vez, tal prescripción se
deduce de la evangélica alocución, ama a tu prójimo como a ti mismo y en
consecuencia, se,presupone una hermandad universal fundada en el Géne-
248 - Elida Sonzogni
sis. Al respecto, declara que esta hipótesis es poco sustentable, teniendo encuenta <el lejano parentesco en Adán y Eva para despertar emociones afectivasentre los presuntos hermanos>ré y totalmente precaria para superar el estadobeligerante como vehículo de resolución de los conflictos, cubiertos sólopor la resignación frente a los designios divinos con el hágase tu voluntad,Señor. De la misma manera, tal precepto no logra introducirse en pondera-ciones cuantitativas, necesarias en la vida material de los mortales, de modoque no se sabe cómo compatibilizar los afectos fratemales y los deberes conla divinidad, con los requerimientos de un contrato, las ganancias generadaspor una inversión o la retribución del esfuerzo ajeno. En tal contexto, some-te a la critica la enclclica papal que inauguró el reconocimiento, por partedel Vaticano, del advenimiento de la modernidad. La Rerum Novarum deLeón XIII se propone así vacía de contenido sustantivo, más allá de apelar aaquel principio como instrumento operacional que provea soluciones realesala cueslión social. El carácter infructuoso de estos esfuerzos los mide en lapersistencia de interminables controversias acerca de los Sentimientos indi-viduales, lo cual obliga a <volver a la vetusta estimación común de los teó-logos, al presunto sentimiento de la mayoría y ya por sendero tan desviadode la .. oz del Sinaí, las soluciones concluyen por referirse a simples conve-niencias del momento, ajenas a toda idea de eternidad o de fijezorr?. Esadebilidad, que cae en la falaci4 es la que en esta sociedad ha facilitado elpasaje del mundo tradicional, orientado desde la paiabra y el dogma, a\moderno, en cuyo centro se instala el sufragio universal como elementoarticulador, ya que no bastaba el Dios lo quiere como fórmula garantidapara que la humanidad consiga vivir en paz.
La postura laica -a menudo cargada de mordacidad- frente a la religióncomo instrumento de paz y justicia tiene sus raíces en el hecho de que, cual-quiera fuere el credo al que se recura, su misión tan solo puede limitarse aser rm promotor de valores. La dificultad estriba en que este regisfo axiológicoes absolutamente insuficiente en la medida en que ha sido diseñado desdeun paternalismo autoritario y estamental al que se corresponde coF la pre-sencia de súbditos y no de ciudadanos:
<Debemos a las religiones muy útiles propagandas contra el derro-che, la ignorancia, el vicio, la enfermedad o la desorganizaciónsocial productora de miseria, mas ninguna de ellas logra despren-
t6 lbidem, p. 30.17 lbidem, pp. 3l-32
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 249
derse del viejo concepto del gobierno patemal, encauzado por elamor hacia el bienestar de los súbditos, tutela que excluye todocontrol por parte de éstos>rt.
Esta asimetría estructural es la que descalifica entonces toda acción des-de la caridad, instrumentada desde los privilegios que -además- son losque detentan distintas fracciones del poder y auténticamente prescindentesde las desgracias del prójimo.
-Ya en el campo secularizado, vuelve a retomar la cuestión desde la aristadel principio de equidad. Parte del enunciado Demos a cada uno lo suyo,cuya conclusión previsible es que los hombres sean clasificados en explota-dores y explotados en estado crónico, para lo cual ni las ideas igualitaristasni las propuestas de un pacto de convivencia o contrato social que delimitenla distribución de obligaciones y réditos individuales, han aportado prove-cho alguno en aras de una vida comunitaria ejemplar en términos de equidady justicia. como en los anteriores aforismos, indaga las causales de aquellainutilidad del principio igualitario, detectando factores de diversa índole:geográficos, naturales, sociales. Cuaiquiera fuere el énthsis que se confieraa cada uno, es el trabajo humano el que orienta la transformación y el pro-greso o por el contrario, la falta de empeño o de creatividad de los miembrosde diferentes colectividades es la responsable de su estancamiento o peoraún, de sus fracasos. conviene entonces, determinar cuáles son los criteriossobre los que se apoyarán los mecanismos racionales para distribuir los bie-nes producidos entre destinatarios que son heterogéneos y cuya relaciónaportes y ganancias no sólo difieren, sino que son antagónicas.
En primer lugar, porque los bienes producidos no siempre lo han hecholos que esperan obtener algo de ellos y en segundo lugar porque del conjun-to de destinatarios de aquéllos, una alta proporción no est¡í en condicionesde producirlos. Esto obliga entonces a identificar los demandantes de aque-lla distribución equitativa: <Examinemos los títulos de los aspirantes. En sumayoría trátase de niños cuyo aporte es nulo pues nada producen, o de an-cianos e inválidos que también acuden con las manos vacías. ¿Con qué nor-ma exacta referir éstos a la cuota del presente?>re.
Aquí ia llnea argumentativa abandona las elucubraciones éticas o firosó-ficas y entra de lleno en los indicadores más habituates en el tratamiento delos modelos macroeconómicos. Desde tal óptica, el autor descubre que esuna minoría real sobre cuyas espaldas recae la obligación total del sosteni-
rE lbidem, pp. 32-33.E lbidem, p. 36.
250 - Éti¿a Sonzogni
mienio del resto. Pero ese descubrimiento transita hacia otros terrenospantanosos e inciertos.
Nadie puede evaluar su aporte individual en el conjunto de esfuerzos,
porque cada uno se hace cargo de una porción parcial -produciendo, trans-portando, intercambiando, pensando o proveyendo distintos servicios- que
tiende a satisfacer las demandas de la totalidad. A tales incógnitas se suman
las que proceden de la imposibilidad de poder medir la energía humana des-plegada en relación con los recursos procedentes de los restantes reinos de
la naturaleza. Frente a estas imperfecciones, se alza la exigencia de disponerde acuerdo con sus deseos más que con sus deberes o potencialidades, es.
tando convencidos de lajusteza del reclamo y cuya negación puede originar
-y origina- el levantamiento en armas de lo que se considera han sido dere-chos violados.
En realidad, lo que se ignora es un principio de privilegiada consulta en
los tratados de economia polltica vinculado a la asimetría enFe los recursosdisponibles y las demandas prira su apropiación o consumo . Las necesida-des y'deseos de los candidatos exceden casi siempre a lq cantidad de bienesa distribui4. Esta situación se hace más compleja euando la sociedad evo-luciona,en función del progreso técnico generando una multiplicación de
mercanclas que -por otra parte- necesariamente deben alcanzar el estadiode su goce individua!:
' <<La insuficiencia es el hecho básico, fundamental de casi todos losconflictos y véselo con m¿ís claridad conforme crecen las riquezas.Mientras sólo hubo un palacio para el rey y oüo para el dios, edifi-cados por esclavos a costa de terribles penalidades, el resto de lapoblación relegada a casuchas de barro, entendía bien no alcanzarapará todos el esplendon2r .
En igual registro comprensivo, el advenimiento de la industrializacióncomplica el anterior estado de cosas e induce al ensayista a ponderar losefectos no deseados del capitalismo en tanto constructor delprogreso inde-
finido. Ese progreso es el causante de procesos objetivos y observables de lamovilidad social en cada vez más amplios sectores de la población, que
indefectiblemente es acompañado por la internalizacíón de un sentimientode injusticia si no se posee o dispone de los bienes que se desean. En reali-dad, la impugnación justamente se dirige a esos procesos de mayor homo-
20 lbidem, p.37.2t Ibidem, p. 38.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos- - 251
geneizaciún de una sociedad que in crescendo, entra al fenómeno de lamasividad, permitiénáo'ia'aparición de nuevos prototipos, como el nuevorico, el rentista, el bonvivanf o cualquiera de sus combinaciones, todos ellosantagénicos de su propia escala de valores, aprendida y compartida. Seme-jantes reflexiones habían sido anticipadas por miembros de anteriores gene-raciones, como las que describe acertadamente Oscar Terán al trabajar lavida intelectual del Buenos Aires finisecular22, frente al efectivo aumento yexpansión del consumo, a la progresiva tendencia a sustituir los bienes ylabores domésticás por las más cómodas mercancías ofrecidas en el merca-do a través de estratégicos mecanismos publicitarios Juan Álvarez añoratiempos más escuetos y austet'ós:
<Ahora esó cambia. Aumenta el número de moradas suntuosas yen ellas se instalan hombres desprovistos poco antes de fortuna.Avanza eiitbnces rápidamente el límite de las aspiraciones, la anti-gua confoünidad es'reemplazadapor ansias de mejora inmediata,y a tanto más se aspira cuanto menores son las aptitudes para cal-cular el verdadero efectivo'de los bienes disponibles>23.
Esta visión crltica frente a las novedades que incorpora en disconformi-dad, no anula el reconocimiento de que perduran en el mundo formas deexistencia dónde el flagelo de la enfermedad, la pobrezao elhambre acosana millones de seres humanos iguales a los que se han beneficiado con losprogresos de la modernidad y el avance de la ciencia y de la técnica. Talesobservaciones lo llevan a ubicar el problema en el terreno de la moral y porlo tanto, desecha la posibilidad de que un cambio estructural en la organiza-ción sociopolítica sea una herramienta eficaz para superar esas antinomias.Y justamente, echa mano a la experiencia soviética para exponer esos rece-los, apelando al discurso del propio Lenin:
<Harto elocuente es a tal respecto el ensayo hecho en la Rusia delos Soviets, pues los revolucionarios no habían previsto la insufi-ciencia y la desigualdad de las tierras disponibles. Recién al inten-tar su reparto por igual, halláronse con esa inesperada novedad.Habían creído ingenuamente que las desigualdades derivaban de la
TERÁN, Oscar Vida íntelectual en el Buenos Airesfin-de-sigto (1880-1910) De-rivas de la "cuhura científica", Fondo de Cultura Económic4 Buenos Aires,2000, p. 20 y passim.ÁlVAn¡2, luan Estudio sobre la desigualdad y ta paz, p.38.
252 - Éli¿a Sonzogni
existencia de una clase de hombres particularmente perversoso de
suerte que suprimiéndolos reinarla ya paz pennanente sobre la tie-rra. Pareclales innecesario preocuparse por otra cosa. Lenin, ha-blando de cómo se lograría exigir a cada cual lo que deba dar de sícon arreglo a su destreza y aptitud, y darle lo que le correspondasegún sus necesidades, fórmula definitiva de la organización co-munista, declaró sin ambajes: ¿<Por qué período, por medio dequé medidas prácticas, procederá la humanidod para alcanzar este
punto? ESTO ES LO QUE NO SABEMOS NI PODEMOS SABERDU .
Estas disyuntivas, que aún apareclan en regímenes inaugurales de las
utopías socialistas, como el caso de la organización soviética, provocarondistitrtas alternativas girando en torno a diferentes llneas argumentativas: laque anula aquello que no alcanza para todos, la distribución selectiva (losmejores reciben la mejor parte) y, por último, el establecimiento de turnospara disponer de los recursos esc¿rsos. Tales propuestas son sometidas a sen-
das críticas por parte de Álvarez- A la primera la descalifica por utópica, yaque la distribución insuficiente o precaria se realiza en torno a valores
, universaiistas que no.resultan operativos en la vida cotidiana. Aunque reco-noc€ que la segunda es el fi¡ndamento del actual sistema de justicia distributivqresiente su eficacia la dudosa calificación acerca de quiénes son los mejo-res, teniendo en cuenta el etnocentrismo imperante en la sociedad humana.De esta manera, el nosotros --elegidos por ser el pueblo de Dios, por el colorde la piel o por el progreso social acumulado- impedirá siempre una correc-ta determinación de los mejores. Finalmente, la alternativa que apunta a unadistribución discontinua es considerada como de imposible aplicación porsu carácter anacrónico, teniendo en cuenta el grado de desarrollo técnico ycientífico alcarnado por las sociedades contemporáneas. Y en tal dirección,se pregunta:
<¿Cómo se habrían arreglado las cosas para que todos los habitan-. tes del planeta gozaran por turno de las ventajas del primei ferro-
carril, del primer telégrafo, del primer automóvil? Siempre es al-guna minoría privilegiada la que va ala cabezade la civilización yrecíbe tas piimeras ventajas>2s.
Alvuez cita La Revolución y el Estado, traducción española de N. Alviefi Valen-cia" 1920, p. 187, en lbidem, p. 39.Ibidem, p. 43.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 253
Desde otras modalidades de aproximación al problema de la guerra, re-flexiona que los obstáculos que impiden regular las relaciones económicasentre los miembros de la gran sociedad humana suelen pasar ocultos en fun-ción de la retórica de la paz, la cúal, en realidad, está sostenida por unasituación de violencia contenida y/o controlada. La ausencia de una legisla-ción referida a la estructura económica que atienda los criterios de equidady de distribución difrculta aún más, generando la emergencia de "confusoselementos de criterio": imposibilidad de armonizar las magnitudes de las
demandas en función de la proporción y calidad de los demandantes, dife-renciación ponderada de los aportes individuales para sostener la distribu-ción equitativa al conjunto, debilidad del arsenaljurldico para fijar este tipode normativa, etc. Por ende, descree de la posibilidad de hallar solucionesexactas yjustas e ironiza acerca de las falsedades retóricas a las que apela eldiscurso jurídico, descuidando la indagación cientifica de a cuánto realmen-te llega el monto del excedente social. Reaparece entonces la necesidad de
alcanzar un estadio superador de tales deficiencias tratando de relativizar latarea de la distribución por la de detección de a cuánto corresponde a cadauno de los participantes. En consecuencia, lo que aconseja la situación ac-tual en una coyuntura de suma gravedad es -según su criterio- abandonarlas tendencias extrapunitivas, atribuyendo al monarca, al tirano o a las cla-ses de privilegio, la culpa de las falencias nutridas en la propia ignorancia.En la misma dirección, critica los fundamentos filosóficos que guían el de-recho penal: (antes, el individuo y la sociedad se vengaban de los delin-cuentes, dejfuidose llevar de sus sentimientos instintivos; ahora parece pre-ferible prescindir de si el criminal es bueno o malo, tuvo o no motivos paracreerse en lo justo. Simplemente se lo suprime, aísla o reeduca, conformeresulte más conveniente a la paz sociab2ó.
Estas afirmaciones desmienten la racionalidad que se supone asociada a
la civilización y entonces, el autor se pregunta por cuáles son los adelantosy concluye que no se ha sobrepasado el mero nivel de la fuerza bruta pararesolver conflictos o contradicciones. Fuere en la esfera pública, en la mili-tar o en la penal, lafuerz-aanimal predomina sobre la razón y la inteligenciay por lo tanto, (nunca como hoy sería opoftuno el consejo: no te iruites,piensa>>21 . El discurso de configuración conceptual está dirigido precisa-mente a los sectores racionales y pacifistas, que a pesar del loable objetivo,no han podido instrumentarlo de manera efrcazpara evitar la guerra. Tam-
2r lbidem, p27 lbidem, p
46.46.
254 -Élida Sonzogni
poco se siente en la obligación de asumi¡ tamaña responsabilidad y sólo
aduce que: <si estoy obligado a buscar soluciones, no lo estoy a hallarlas. Loimportante es conocer los términos del problema y las principales fórmulas
para resolverlo. Hecho esto, que cada cual encienda su linterna y vea de
iluminar poco o mucho el oscuro sendero>z8.
En Procura de la Credibilidad del Diagnóstico:
Si la operatoria analltica se inicia en el teneno de las definiciones con-
ceptuales, la que se propone a partir del examen concreto de las sociedades
actuales está orientada a elaborar un diagnóstico acerca de la presencia de
desigualdades y contradicciones en el orden interno de los Estados así como
en el que compete a las relaciones internacionales. En este sentido, una pri-mera observación se refiere a las características estructurales de las socieda-
des contemporáneas y encuentra que éstas, regidas por las leyes del merca-
do que impone el dominio delreino de la libertad, se definen como un siste-
mrde desigualdad desorganizada,rasgo que emana precisamente de la propia
estructura del mercado. Éste alberga multitud de personajes (productores,
contribuyentes, consumidores, ciudadanos, vecinos) que exhiben distintas
cualidades pero que disponen de una misma cuota de autonomía de deci-
sión, contribuyendo al desorden generalizado e incrementando las dosis de
desigualdades:
<Cada cual decide por sl mismo dónde ha de vivir y con qué aporte
contrib¡irá a la formación de la riqueza colectiva; retira de esa
riqueza la parte que puede como puede; y no parece existir idea
alguna de orden en la distribución, salvo la vigencia de ciertas nor-
mas, reducidas en último término a no ejercitar violencias o a usar
cierta clase de engaños>2e.{
Esta permisividad -a sus ojos, excesiva- en la que se dan los intercam-
bios sociales, parece ser invisible para una autoridad central que no cumple
su mandato de manera racional y equitativa, de modo que cada uno puede
decidirse a trabajar para sí y para el conjunto o bien, a pennanecer en for-mas marginales de actuación, a las que reputa como potenciales escenarios
de hechos delictivos. Frente a tal panorama ciertamente anárquico para su
'z8 lbidem, p. 47.
'ze lbidem, p. 49.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 255
juicio, la ley resulta insuficiente para determinar la correspondencia entrepenas y castigos, lo cual constituye una verdadera falla del sistema que nologra bloquear la permanente aparición de inadaptados o transgresores. Sinembargo, los vicios a los que conduce el excesivo individualismo, rasgoesencial de ese reino de la libertad, se convierten -simultáneamente- en losreguladores automáticos de la ley de la oferta y la demanda. Ante esta exa-cerbación del mercado, Alvarez busca en otros principios del liberalismolos andicuerpos que mitiguen, por lo menos, sus efectos a veces devastadoresy los encuentra en las instituciones complementarias del escenario de la mo-dernidad: la familia, el ahono y la previsión social, la propiedad privada y laherencia, y la libertad de asociación3o. La actual situación, que contieneserios signos de irracionalidad e inequida4 es el resultado no deseado de las
transformaciones originadas en la modernidad, como disruptora de los cri-terios de desigualdad aplicados bajo el Antiguo Régimen. Se asiste al pasaje
del corporativismo como contenedor global, al individualismo en el cual lalibertad es el soporte y el argumento.
Con la nueva doctrina, se difundió la creencia de aspirar a la mejor por-ción de todos los bienes, aun sabiendo que ellos eran precarios y se levanta-ron las restricciones a la elección autónoma de residencia, oficio o trabajosin haberse podido <<determinar con éxito y a priori, en qué sitio o tareaestaría mejor cada uno de los miembros de la colectividad.> Estas contra-dicciones alcatuantambién al modo de funcionamiento del sistema político,dado que esa transición implica también el pasaje del súbdito al ciudadano,aun cuando las condiciones subjetivas del actor mantuvieran todavía la sub-ordinación al mandante e ignorara que éste hubiera mutado también y se
transformara ahora en el mandatario. Estos resabios tradicionales son evi-dencias incuestionables de las dificultades prácticas para que el ideario libe-ral abrazado por el autor, logre una expansión multiplicadora tanto en elcumplimiento de los deberes como en el goce de sus derechos. Más bien, loque se advierte son equivocaciones, fracasos, supe¡posiciones, una ignoran-cia generalizada sobre cuáles son las reglas dejuegosr.
ll
En este sentido, el autor manifiesta: a) las personas poco o nada productivas tie-nen derecho a exigir ayuda de aquéllas a quienes la naturaleza les haya ligado porvínculos de parentesco; b) a fin de atender a su propia invalidez en el futuro, o a lade sus parientes, permítense a toda persona acumular reservas, sin límites; c) las
reservas de los fallecidos se reparten preferentemente o exclusivamente entre losmiembros de sus propios gn¡pos familiares; d) es lícito a cualquier individuounirse a otros para cooperÍu en mejores condiciones, en lbidem, p. 5l .
<Unos acuden a sitios donde no hacen falta, otros; desprovistos de elementos ocondiciones para ciertos negocios, los emprenden confiando en su buena estrella
256 - Élida Sonzogni
Tal anarquía se ve, a su vez, agravada por la inclusión de las crisis perió-dicas, elemento estructural del funcionamiento del sistema capitalista de pro-
ducción. Como el mismo Alvarezlo describe, son las consecuencias que se
hacen sentir enla conjuncture, cuyos efectos perjudican diferencialmente yson fuente de conflictos entre distintos sectores sociales. Al llegar a este
punto, la descripción alcanza un status modélico, realiándola casi en térmi-nos de clases sociales: la propiedad que divide a quienes la disfrutan de
quienes la carecen; la ley de la oferta y la demanda que caracteriza también
diferencialmente a los que ceden trabajo propio, apremiados por la necesi-
dad, de los que compran esa fuerza de trabajo, articulándola con los demás
factores de producción (maquinarias, henamientas, edificio y materia pri-ma). <De esta situación emerge el salariato en que la energía humana se
equipara al carbón o al petróleo y los hombres, ajenos al resultado de su
esfuerzo, ...se alquilan por dlas o por horas con la consiguiente inseguridad
en el porvenip>32. De la misma manera, la producción se realiza sin prever
cuál será su destino en la esfera de la circulación, que es precisamente don-
de impera la ley de la oferta y la demanda. Esta enumeración desemboca en
la caracterización de las clases propias del capitalismo: la burguesía y elproletariador3. Las ideas <ie iiberta<i y autonomla individuai, a las cuales
corresponden las vinculadas al proceso productivo y al papel estatal de merocontrolador del orden de esa libefad, a fin de que no haya abusos ni enga-
ños, son las responsables de haber propuesto mecanismos preventivos, a los
cuales el autor considera nocivos.Uno de tales mecanismos se refiere al seguro, al que le niega alguna
función social, dado que es el propio individuo el que debe prever y atender
sus necesidades futuras con la ayuda de parientes o amigos. Tal afirmacióncorresponde con instancias transicionales de lo que se va a constituir en una
concepción dominante acerca de la s oc iedad asegur adora. De acuerdo con
lo expresado por Pierre Rosanvallon3a, la introducción del seguro en la pla-
33
o se aferran a la idea de obtener recursos con.el ejercicio de profesionesinútiles...nadie trabaja atendiendo a lo necesario para el bienestar colectivo>, en
Ibidem, p. 53.
Ibidem, p. 55.<De tal modo vienen a resultar dentro del sistema actual algo así como dos proce-
dimientos distintos para el'reparto: unos quedan obligados a fijar sus deberes por
contrato, con expresión del aporte que cfectuarán y lo que han de recibir en cam-
bio; otros, aSlgnán$e por'sf mismos los deberes y nadie les ltja de antemano lagariancib), eri lbidem,' p.'55.ROSANVALLON, Pienc La nueva cueslión social Ma¡¡antial, Büenos Aires,
1995, p. 2l y passim.
Intelectuales rosarinos enffe dos siglos. - 257
nificación social es el resultado del reconocimiento de la existencia de unadoble dimensión a conjugar en los comportamientos de las sociedades quese,organizan a partir de la Revolución Francesa: por una parte, el principiode la solidaridad que refleja la der¡da que la colectividad tiene para cadauno de sus componentes; por otra, el que responde al principio dela respon-sabilidad, que tiene que ver con el campo de acción en la que se despliega laautonomía individual, postulado básico de la sociedad contemporánea. Deeste modo, la institución aseguradora se ubica en un plano de intersecciónde ambos principios, que en definitiva, integran las formas que adopta unaorganización social planteada entre pares e iguales- No obstante, Rosanvallonreduce el éxito de la articulación entre.la esfera de los derechos y los com-portamientos concretos, enfrentada con'rasgos ambiguos que exhibe la vidasocial. En consecuencia, señala: (lo quE'ocurrió fue todo lo contrario: enefecto, la evolución económica:industrial hizo progresivamente manifiestoslos llmites de un sistema de regulación social sólo regido por los principiosde la responsabilidad individual yel €ontato. Cada vez se hizo más diflcildiscernir en el campo de laresponsabilktad lo quepodla imputarse al indivi-duo y lo que dependía de otros factores>3r.
Entre esos factores irguran justamente los que devienen de la propia na-íxaleza de las relaciones del sistema capitalista, donde grandes rnasas depoblación se ven sometidas a riesgos de los cuales no tiene responsabilidadalguna: accidentes, pauperización involuntaria, aw¡cronismosjurídicos frenteal más acelerado desarrollo de la actividad industrial, etc. En la direcciónque proponen las reflexiones del autor francés, se explican losjuicios emiti-dos por Juan Alvarezen las primeras décadas del siglo XX y en el escenarionacional. Para é1, la ínstitución del segum es un instrumento que lesiona a lasolidaridad humana contraponiéndose a las posibilidades de alcanzar unapaz perdurable. En las condiciones de aquel momento, el seguro no puedesuperar la primitiva finalidad de asistencialidad por parte del Estado, haciaquienes no constituyen el grueso de la población apta para insertarse pro-ductivamente en la actividad. De esta manera, la acción oficial tiende sumanto de protección a Ia salud priblica con la creación de hospitales, asilos,orfanatos; al hambre, la pobreza o la desocupación, otorgando sin pago al-guno subsidios, asignaciones familiares (allocations familiales) servicios,indemnizaciones, expropiados a la masa de contribuyentes36.
35 lbidem, p.21.36 <Obliga a los patones a que indemnicen a sus obreros en caso de accidentes o paguen
cierta parte del seguro destinado a socorrerlos, método de ayuda social un tanto indi-recto y confuso, pues el patrón atiende tales desembolsos elevando el precio de las
'!.
¡:
258 - Elida Sonzogni
De esta manera, juzga que la tensión entre los principios de solidaridad yresponsabilidad se desplazan hacia el actor colectivo total y es la comuni-dad quien deo-e asumir, en su función de contribuyente, los costos deasistencialidad asumida por la entidad estatal. Nuevamente se advierten aquílos núcleos más rígidos de su ideología liberal-conservadora, que separa alEstado de la sociedad civil, reiterando su único rol de ser el garante delorden en el que se deben desenvolver las relaciones de los miembros de lasociedad.
En el mismo hilo discursivo y eü la búsqueda de encontrar -+n las actua-les condiciones- instituciones o espacios desde los cuales se logren víaspara solucionÍu o por lo menos atenuar los efectos no deseados de esta <<des-
igualdad desorganizada) repara en la familia como uno de esos elementosaprovechables. Si bien su punto de partida aparece cargado de pesimismo,en función de las reales restricciones a la libertad que imponen las leyes de
la naturaleza, como la atención y el cuidado de los niños y otros miembrosdesvalidos de la familia, la define como lugar privilegiado de la acción coo-perativa desarrollada por los integrantes unidos por el afecto.
Describe la institución familiar como verosímil de un Estado autónomo,que opera de acuerdo con nonnas emanadas de la naturaleza y analiza sus
funciones atribuyéndole los mismos rasgos de la estatalidad: el espacio ho-gareño es la expresión de su autonomía y sotreranía en el cual nadie puedeinmiscuirse de fronteras adentro; la figura paterna representa a la del gober-nante que dirige la marcha de la comunidad doméstica con el apoyo delconsejo familiar y Ia supervisión eventual de la justicia -a través de ladefensoría de menores- para los casos de desviaciones delictivas que pue-dan perjudicar a quienes perrnanecen bajo el régimen de la tutela. Las atri-buciones a las que puede echar mano el pater familias gracias a disponer dela patria potestad son múltiples, interveniendo por ejemplo, en la eleccióntanto del lugar de residencia o del oficio o profesión de los hijos. Dentro deIa jurisdicción de la autoridad paterna, el afecto manti€ne prácticas de soli-daridad y de atenciones recíprocas asegurando a cada miembro su m?nuten-ción, educación, salud, compartiendo techo y alimento durante un tiempohasta que la edad les permita independizarse de la tutela familiar, incorpo-rándose a la vida activa, desde la cual cooperar con la reproducción delsistema, instaurando a su vez, una nueva constelación familiar. Pero auncuando le reconoce plena autonomla de funcionamiento, la familia tiene pro-tección y supervisión desde el Estado, expresadas en ayudas externas (sub-
mercancias consumidas por todos, y cs al fin la colectividad quien costea el subsidio>,en ÁLVAREZ, luan Estudio sobte la desigualdad y ta paz, p.56.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 259
sidios, indemnizaciones) o en la adopción de previsiones legales para evitarfraudes, abusos u otras anomallas. Tales recaudos, sin embargo, no alcanzana veces para disipar las dudas sobre la eficacia de los vínculos afectivos -alimentados y estimulados a través de esta prlstina institución- para asegu-rar lapaz general entre las personas, ya que esos mismos lazos amorosospueden generar respuestas egoístas. Su conclusión es por lo tanto, tambiénpesimista: la creencia de que la humanidad, divididay organizada en gruposfamiliares aumenta el sentido de equidad y justicia ha contribuido más a laconfusión que a la resolución de los problemas. Para dar mayor peso a suaserto, apela a las reflexiones paternas transcriptas en la obra por él recopi-Iada, Cuestiones Sociológicas: <Nuestro hijo es el mejor y nuestro parienteel más apto y nuestro pueblo e instituciones las primeras del mundo; y losque no lo reconocen, que son todos los otros, quedan en la consideración deenemigos. Así el amor resulta la bandera del odio universal de uno contratodos>r7.
El siguiente campo de observación se vincula con el derecho de propie-dad. Muchas de sus razonamientcs se refieren a las cuesticnes que podrlanencuadr¿rse en la definición de los valores de uso. Mientras los bienes ten-gan una funcionalidad y una utilidad para quienes lo usufructúan, ese dere-cho parece exhibir una consistencia que está de aci¡erdo corr Ia rrafi¡ralezahumana y la satisfacción de sus necesidades. Pero cuando se salta del meromecanismo utilitario de aceptar o rechazal un bien en propiedad, a la deinstitucionalizarlo, comienzan los artificios, implícitos en los rasgos estruc-turales de las cooperativas familia¡es, eR cuya composición se advierte unapeculiar asimetría entre los miembros productivos y los simplemente consu-midores. Estas contradicciones se agudizan cuando se trata del uso, abuso oprescindencia de ciertos bienes particulares, como es la tierra. No generadacomo resultado del esfuerzo hecho por la energia humana para producirla,su apoderamiento procede de actos de usurpación y agresión. En la condenageneral a Ia propiedad privada de la tierra, se aproxima sin quererlo, a lostérminos materialistas que la define como la apropiación privada de porcio-nes del planeta, incluye tanto la mera apropiación a partir de su ocupación yusufructo arbitrario, como los probesoS de expropiación a primigenios usua-rios, como es el caso de [a recuperación de territorios en poder del indígenaque en nuestro pais tuvo su ejemplo histórico en la <<campaña del desierto>realiz,adaen nombre de la civilización y en el suyo propio, por Julio Argen-tino Roca. Pero su esplritu liberal no excluye de las objeciones a quienes, en
3? Ibidem, p. 60.
260 - Elida Sonzogni
pos del propósito socialista, realizaban en esos años, exacciones sobre anti-guos propietarios de tieriá; como sucedía en la reciente instaurada repúblicade los sovietsrs.
Desde esta perspectiva concluye que, en relación a las preocupacionesacerca de cómo mantener y asegurar la paz y la equidad en el género huma-no, la propiedad privada rio alcanza a cumplir con los requisitos necesariospara desempeñar un rol de séguro'social, dado que no funciona con los cri-terios de equidad que la sociedaó requiere, Tal insuficiencia deriva tanto deldesconocimiento real de la acumúlaiión de riqueza obtenida individualmenteo por linajes parentales, cuanto por los aportes a los que puedan estar obli-gados a realizat en plazos futuros. Sin embargo, a pesar de estos cuestiona-mientos visiblemente dirigidos a la propiedad privada de carácter inmobi-liario, el autor encuentra algunos rasgos positivos en la institución en gene-ral:
<Experiencias ya milenarias acreditan a favor del seguro de la pro-piedad privada ciertas ventajas cuyo detalle puede estudiarse a fondoen los tratados de Economía Política. La certidumbre de vivir enuna caSa o suelo propio desarrolla cierto elemento afectivo cuyoresultado es producir conformidad con lotes o porciones poco ap€-tecibles>re.
Este apego emoiiónal conocido como el arraigo, que opera como arte-facto de identidades individuales o colectivas, es el que, en su opinión, de-biera ser utilizado -desde prescripciones jurídicas- por el poder políticopara justificar el fraccionamiento ie prediós que, aunque con un margen derentabilidad menor, sirvan de estímulo para arraigar a la población y paraestimular un esfuerzo laboral generalizado a fin de atender la puesta en pro-ducción. Tales ventajas sociales pero también económicas, se traducen enotros efectos: por un lado, la producción general de la suma de predios frac-cionados, ponderada ahora en rendimiento por hectárea y en segun{o lugar,
<Agrégase a esto, que la propiedad privada de la tierra tuvo algunas veces suorigen en el uso de violencias o que el mismo procedimiento se utilizó y utilizapor los estados para conseguir tierras públicas, quitándolas a los aborígenes. Tam-bién prestigian la violencia los partidos avanzados, a fin de conseguir la "sociali-zacíón" por tal medio, de suerte gue el mantcnimiento de aquella institución bajosus formas actuales, comportas una psrmanenle afiÉnaza de paz>>, en lbidem, p.
63.Ibidem, p. ó4.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 261
por las posibilidades de articulación de este tipo de producción del sectorprimario con otras actividades económicas, tanto en la esfera de la produc-ción como de Ia circulación (bienes y servicios).
Un-tercer segmento de observación se vincula, en calidad de comple-mento, a la cuestión de la propiedad privada. Se refiere al tema de la heren-cia. La instalación de este principio regula el traspaso del derecho de pro-piedad a las generaciones futuras y desde esta perspectiva de análisis, co-opera con las funciones del seguro individual o familiar, aunque no colecti-vo. Los principales beneficiarios de ese fondo de reserva acumulado porquien fuera el sostén del grupo familiar son precisamente los que recibieranasistencia, en vida de aquel sostén. Incluso, las posibilidades de legar a ami-gos u otras person¿B están limitadas por las atribuciones y derechos que leson asignadas privilegiadamente a la cooperativa familiar. De esta manera,tanto la propiedad privada como la herencia se combinan como rasgos ex-presivos de otras desigualdades, que profi¡ndizan las ya existentes entre losindividuos, las familias o las cooperativas, así como las que coresponden alconjunto de la demanda social. Éstas constituyen parárnetros divisorios en-tre las vidas de dos iguales: las posibilidades de un niño que se encuenfta enla franja de beneficiarios de aquellos recursos, son esencialmente diferentesa las disponibles por otro -de similares rasgos biológicos- que carecen deellas. El primero puede luchar por un proyecto de vida, el segundo sólodesarrollar estategias de supervivencia.
También es objeto de estudio en este inventario, el desarrollo deltvidaasociacionista, tan propia de Ia sociedad moderna y que tiene en esos mo-mentos, reconocimiento legal en la estructura jurldica de las leyes funda-mentales por las que se rigen los estados modernos. Más allá de las normasorientadas a defender los intereses de los individuos o de las familias, lasleyes prevén otras esfrategias de interacción y cooperación. Las asociacio-nes voluntarias se erigen como instrumentos que instan a estimular o, por locontrario, a bloquear, procesos dirigidos a la igualdad social. Pero dentro deellas, las que se dan en la esfera privada y en conexión al funcionamiento delmercado, son las que reputa con mayor injerencia en el problema.
<Una de sus formas nuevas, la sociedad anónima, está alterando elprincipio de que las fortunas no se fraccionen por fallecimiento desu dueño: trátase de personas ficticias de duración larga o indefini-da, que acumulan bienes como lo hizo antes la iglesia en condicio-nes análogas. Son esas asociaciones de capitales las que realizanhoy casi todas las obras de aliento susceptibles de producir ganan-
262 - Éli¿asonzo$rti
cias, como son las asociaciones de brazos las que han obtenidocasi todas las mejoras de que gozan los trabajadores manuales>ao.
En este punto y más allá'itel reconocimiento de las libertades de asocia-ción que son aseguradas por cualquier instrumento legal filiado en la doctri-na liberal, Álvarez se preocupa por lo que considerp un lastre del AntiguoRégimen que afectaba tanto a las clases emergentes del capitalismo, cuantoa las residuales, procedentes de estructuras sociales fijadas en la tradición.En esa dirección, denuncia el principio corporativo y estamental que tienenmuchas de tales asociaciones, que aunque sobreimpresas al restringido cír-culo de la esfera privada, procuran la defensa de intereses sectoriales, que
enfatizan la calidad de la membrecía por sobre el principio de la libertad yde la autonomía individual. Este anacronismo es el que provoca justamente
la acción de los Estados modernos para supervisru y en el caso preciso,
eliminar las situaciones de privilegio que afectan el principio de garantizar
la armonía del conjunto social en aras del bienestar generalar . Estas declara-ciones que lo destacan como paladín de una sociedad igualitaria y sin privi-legios, son, no obstante, el punto de partida de la crltica a la cuestión social.Tras la actitud principista, se encierra la crítica a las prácticas y formasorganizativas diseñadas por las clases proletarias en defensa de sus propios
intereses. Las novedades que trae el capitaliimo son, a su criterio, los resa-
bios de una organización antigua. De este modo, impugna la pertenencia a lacorporación sindical como garantia para conseguir trabajo y para demandarmejores condiciones laborales, la lr¡cha por mejoramiento de salarios o porla disminución de lajornada laboral, la oposición a la contratación de traba-jadores extranjeros, la institución de la huelga, el sabotaje u otras formas de
acción directa y demás mecanismos de protesta y de banderas reivindicativas.En esta dirección, Álvarez desenmascara su profunda convicción ideológicade un liberalismo conservador y en opciones concretas, asume más fácil-mente la arista conservadora que la liberal y se lamenta de la debilidad que
exhiben los mecanismos gubemamentales para proteger a la soci"¡lad de
estos excesos:
<El mismo Estado comete hoy respecto de esas asociaciones el mismoeffor que cometió earlós el Calvo respecto de los señores a quie-
40
¿t
Ibidem, p. 67.
<<En el curso de la histori4.el Estado ha tenido que disolver asociaciones similaresde monjes, nobles, burgueses u obreros, que concluyeron por volverse peligrospúblicos>, en lbidem, p. 67.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 263
- nes temfa. Prácticamente, permitimos que pequeffos grupos biendisciplinados, impongan a la colectividad por medio de coaccio-nes, sl¡s puntos de vista acerca de lo justo y lo idusto en materia detareas y recompensas, subordinando la producción de cosas indis-. pensables para la humanidad, al resultado de millares de pequeflas
disputas llevadas diariamente en campos, flibricas y talleres>a2.
Es indudable que reflexiones semejantes se nutren de algo más cercano yvivencial que los sucesos mundiales a los cuales accedla por vía intelectuale informativa. Algunas de las justificaciones y más aun, a las peticiones alEstado para no repeth errores históricos, tienen más que ver con los sucesosque se habfan producido en el pals en tiempos de la difusión de sus reflexio-nes en La Prensa. Los sucesos de la Semana Trágica en l9l9 y los de laPatagonia en 192 I , seguramente influyeron para acelera¡ los puntos de vistainherentes a su clase, adormeciendo los costados de mayor racionalidad que
le proveía el discurso liberal. Quizás estas circunstancias estén incluidas enel diagróstico que se propone realizar, condensando acontecimientos, co-yunturas y procesos y, desde tal perspectiva, encuentra en las solucionesgradualistas, un punto de partida viable, para encar¡zar las fuerzas que se
despliegan desde el campo sindical, siempre y cuando esté arbitrado por unaacción polltica consciente y responsable por parte del Estado, que estiá obli-gado a asumir un papel activo y protagónico frente al conflicto socialar .
Esta inclinación hacia posturas que para la misma época se propugnabandesde la bancada del Partido Socialista, se reiteratambién en otras propues-tas de aprovechamiento de entes de mediación en el conflicto, como porejemplo, organismos reguladores de precios y salarios, control de productosy defensa del consumidor, asf como aquellas organizaciones que desde lasociedad civil procuraban intervenir en el mejoramiento de las condicionesde vida de los sectores más desposeídos a través de la asistencialidad, que
resultaron verdaderas escuelas de solidaridad social. En la búsqueda de re-cursos para igual finalidad, ubicaeljuego, nacido en el campo de la costum-bre y que en el mundo del mercado aparece como potenciador del ascenso
a2 lbidem, p. 68.{r <Ning{rn movimiento de carácter reformista reviste en nuestros días tanta impor-tancia como el creciente desarrollo de los sindicatos y las asociaciones, Lleva en
sus entrañas la organización para la guerra(lucha de clases), y también para lapaz, por medio de acuerdos que moderen la competencia y favoreciendo laconjuncturc, prevengan o atenúen las crisis económicas. Esas asociaciones obli-gan al Estado de salir de su letargo>, en lbidem, pp. 68-ó9.
264 - Élida Sonzogni
social a favés de lo fortuito o el azar y en la órbita estatal se lo acepta a
través de su instrumentación comO via de ingreso de recursos destinados a la
asistencia social o bien como mecanismo forjador de unz gratificación dift-rida que sostiene la adaptación frente a los infornrnios presentes'
Más allá de estas ponderaciones, Álvarez reconoce los cambios por los
que esta atravesando la sociedad occidental en estas primeras décadas del
siglo y como formas instrumentales para dar orientación a las cuestiones
sustantivas elige a los derechos que se manifiestan en la esfera pública: por
una parte, el referido a la diwlgación de sus propias ideas y convicciones'
alimentando a la propaganda sistemática de tales idearios como fuerza vitalde posibles innovaciones; por otra, a los derechos electorales en tanto pro-
motores de los cambios necesarios a las constituciones políticas. Quiás su
rigurosidad lo presione asimismo a incluir -a pie de página- un tercer deib-
cho alternativo del que pueden hacer uso los seres humanos, aun cuando su
inclusión revela una intencionalidad más próxima a la ironía que a la exhibi-ción erudita:
<Admítese también el derecho a la revolución, pero creo que sólo
ha sido reconocido legalmente en la república del Salvador, cuya
constitución de 1886 estableció (art.36). 'El derecho de insurrec-
ción no producirá en ningún caso la abrogación de las leyes, que-
dando limitado en sus efectos a separar, en cuanto sea necesario, a
las personas que desempeñen el gobierno y nombrar interinamente
los que deben subrogarlos entre tanto se llena su falta en la forma
establecida por la Constitución'>s .
La libertad de pensamiento y expresión de tales pensamientos e ideas
estígarantizada por la prescriptiva de las sociedades modernas y, en gene-
ral, cobran especificidad a través de una instancia más sistematízaday per-
manente, como es la libertad de prensa. Sin embargo, tales ideas difundidas
a través de los circuitos de información organizados por empresas privadas,
que en general vigilan las contingencias de las leyes económicas, pueden
resultar confusos e irregulares para la ciudadanfa. En no pocas ocasiones, la
prensa puede transfonnarse en un vehfculo de mentiras deliberadas y de cir-
culación de ideas que lejos de educar formando opinión y fortaleciendo con-
ciencias autónomas, provocan conflictos en un amplio espectro de extensión
e intensidad. Para evita¡ estas desviaciones, las empresas periodísticas de-
{a Ibidem, p. 75. a5 lbidem, p. 76
Intelectuales rosarinos ente dos siglos. - 265
ben asegurar las dosis necesarias de responsabilidad, ecuanimidad y objeti-vidad en su propia organización, requisitos que descuenta enla gran prensa.
En lo referido al segundo corpus de derechos, entiende al sufragio comoel verdadeÍo ejecutor de la voluntad general o, por lo menos, de las mayo-rías, las cuales parecen haberse emancipado de la súplica, la petición o Iarebelión como modalidades de hacer llegar sus reclamos a los ámbitos dedecisión. El reconocimiento de la libertad de sufragio es el punto de partidapÍ¡ra asegurar los mecanismos de representación, asf como su natural conse-cuenci4 la obligatoriedad general de la observancia de las leyes, decididaspor los representantes elegidos por medio del voto de la ciudadanía. Enconsecuencia, los derechos electorales se constituyen no como un fin en símismo, sino por el contrario, como punto de partida para alcanzar en elfuturo, la igtaldad de posibilidades. El ensayista relativiza la conquista detal derecho, en función justamente del diagróstico realista que le muestra ladinámica social y desconfia de su éxito ya que la actual desigualdad tiene suorigen en los factores externos a la racionalidad o a la voluntad de los indi-viduos: <La desigualdad deriva principalmente de la herencia fisiológica, dela desigualdad de padres, origen de aplitudes diferenciadas que producenmuy distintos resultados en su aplicación al trabajo>as.
En una configuración ideológica como la de Juan Álvarez, más allá delas contradicciones y combinaciones de vertientes diferentes o aún antagó-nicas, la natural consecuencia de estas reflexiones es su adhesión a la moda-lidad del voto calificado. A través de esta obturacién de Ia universalidad delsufragio, pretende obtener actos racionales e inteligentes por parte de lamasa de electores. Pero simultáneamente, estos recort€s al derecho electo-ral, también los aplica como necesidad perentoria y sustantiva, a la calidadde los representantes. Frente a la mayor complejidad de la organización so-cial, donde las distintas esferas de actividades están sometidas a mayoresexigencias de conocimiento y eficiencia, se hace imprescindible oimpostergable cambiar las prescriptivas acerca de las calidades de lospostulantes a los cargos públicos, en sus roles de representantes. Éstas toda-vía se mantienen bajo formas de reclutamiento üadicional donde los princi-pales méritos derivan de la pertenencia a un grupo selecto (élite, patriciado,corporaciones y otras de similar tenor) y que pueden modestamente con lacapacidad de oratoria, aun cuando haya una supina ignorancia en cuanto a lapreparación especlfica requerida para el desempeño correcto y efectivo delas funciones que se le encomiendan, sean éstas de carácter científico, técni-co e incluso polltico:
266 - Étiaa Sonzogni
<<Las reformas sociales comportan, por lo general, problemas decarácter enciclopédico, tanto menos susceptibles de ser dominadospor todos cuanto más aumenta la especialización en las tareas decada uno. El escollo es antiguo y para evitarlo se ideó reducir laftmción de los electores a designar especialistas, enüegándoles elgobierno; pero como a tales personas no se les exige preparaciónespecial ni se les permite conservar el cargo durante mucho tiem-po, la especialización en la ciencia del gobierno se produce mal ode ningún mo do. Httyendo del mandanle enciclopédico hemos caí-do en el mandatario enciclopédico y quienes por definición nosaben han de remediarse acudiendo a las luces de quienes tampocosaben>r{6.
El centro de la contradicción lo coloca en la antinomia entre progreso ydemocracia. Se está frente a la necesidad de la vida democrática de tener uncuerpo de expertos especializados y una realidad que cada vez menos atien-de a los conocimientos técnicos específicos que pueden exhibir sus repre-sentantes. Esia antinomia se resueive a iravés de otra faiacia: ios votantes se
inclinan por quienes les prometen cambios en la situación en un ritmo acele-rado, lo cual abre el ingreso a los modelos personalistas y de ahí directa-mente ai caudillismo, con io cual ias novedades que se importaron desde elSiglo de las Luces se desvanecen frente a soluciones totalitarias y autorita-rias. Todas estas circunstancias conducen a un progresivo bastardeamientode la política, transmutiíndose en representantes quienes no tienen más mé-rito que los condottieri, cuya función es simplemente la manipulación delelectoradoaT. Por lo tanto, el imperio del sufragio universal en la sociedadmoderna legitima eI gobierno de una esticta minoría, que hace uso del dere-cho de las mayorías para encaramarse y permanecer en el poder.
Todas estas desviaciones observables en el plano emplrico son las cau-santes$e las prevenciones hacia la opinión pública o el sistema democráticocomo efectivos garantes delapazestable en el mundo. Incluso el sisterna de
partidos políticos encierra iguales debilidades. Aunque ellos se constituyanen torno a principios y programÍ¡s que tienden a armonizar las relaciones
46 Ibidem, p. 77 , el subrayadq es nuestro.47 <En general, resultan elgctos los miás aptos para sugestionar al votante, produ-
ciéndose el fenómeno modemo de la dispersión del caudillismo: cuanto s€ espe-
raba del gran jefe, espéraselo ahora de cantidad de sub-jefes, menos preparadosque aquéI, y cuya actuación inconexa impide, ademas, orientar con fijeza la poll-tica general>, en lbidem, ppJ1-18.
Inlelectuales rosarinos entre dos siglos. - 267
sociales en la búsqueda del bienestar general, su operatoria concreta los
muestra mfu bien proclives a acumular poder polltico y económico en su
dirigencia. Las crlticas al accionar de la clase polltica emergente del parla-
mentarismo lo obligan a transitar en las nuevas propuestas de representa-
ción polltica que pone en funcionamiento el fascismo italiano: la llamada
representación funcional, aunque inmediatamente la desecha teniendo en
cuentajustamente su carácter sectorial corporativo, que los induce a ignorar
las cuestiones generales, por lo cual no debe esperarse de ellos que mejoreh
la representación parlamentaria actual.A modo de reflexión conclusiva, juzga que es irnprescindible -en esta
democracia imperfecta- acercar a la órbita del Estado nuevas funciones,
aparte de las familia, propiedad, herencia y asociaciones, para lo cual se
requiere una acción asistencial a quienes no estén amparados por las ante-
riores, que debe asimismo dar expresión al principio de solidaridad social,
eje rector de la sociedad moderna y democrática y cuyo resultado es el for-talecimiento del rol de ciudadano-contribuyente:
<El Estado, representando a la colectividad, acude a regular esos
efectos (desigualdad de la riqueza y la pobreza).'.exigiendo que
los más favorecidos, devuelvan en forma de impuestos una parte
de sus gananci¿ts, que luego se distribuye aunque irregularmente
entre los perjudicados, dando mayor amplitud a la asistencia socialy a la instrucción pública. Y estos hechos, característicos de nues-
tra época, unidos a la posibilidad de mejorar la representación po-
lítica,,autorizan a no dar por fracasado al sistema democrático como
herramienta utitizable para la organización pacífica de la gran so-
ciedad humanan4.
En procura de un diagrróstico lo más abarcador posible, Juan Álvarez
incursiona en la arena internacional, de la cual extrae críticas similares. En
esta perspectiva, pondera que la paz exterior está sustentada sobre el contra-
dictorio fundamento entre el principio teórico de la igualdad y el hecho ob-
servable -y quizás inevitable- de las desigualdades impuestas por la natura-
leza. Este equilibrio inestable reproduce en la actualidad, las modalidades
propias del medioevo, en el sentido de que los estados nacionales se rigenpor las mismas norlnas para dirimir los entredichos. Como los seflores feu-
dales, los Estados de la modemidad se niegan a someterse a la sentencia
at lbidem, p. 82.
268 - Elida Sonzogni
judicial, tampoco a la palabra divina o a la del soberano y eligen el caminode resolución de los conflictos a través del enfrentamiento bélico, La orga-nización estatal reproduce la de otras instituciones, como las familias o lasasociaciones. Est4s tensiones emergen justamente de las desigualdades enlas que se desenwelven los Estados Naciones. Obstáculos o ventajas cons-tituyen los ejes separadores de situaciones y de coyunturas: riqueza y pobre-za de su población; fetilidad o aridez de sus geografias; moneda fuerte omiseria en sus disponibilidades; caracterlsticas cuantitativas y cualitativastambién diferenciales entre sus habitantes; diversidades en las pollticas eco-nómicas, sociales y culturales desplegadas por sus gobiernos, etc. Pero to-dos incentivan el sentimiento de pertenencia a un denominador común, lanacionalidad,,que separa a sus ciudadanos de los del resto del planeta. Laexpansión imperialista de muchas metrópolis europeas, creando colonias yfactorías, debilita el criterio territorial restringido al primitivo Estado-Na-ciénae y el principio del nacimiento es suplantado por el de conquista. Asi-mismo parece imposible homologar en el ámbito internacional, la finalidadde la herencia, como ocl¡rre ,fronteras adentro. De modo que las actualescondiciones exigen redoblar los esfuerzos para aumentar los lazos de perte-nencia a ftavés de mecanismos culturales, entre los cuales son prioritariaslas historias nacionales. a través del mejor canal de transmisión. la accióneducativa. Con la sentida preocupación por el panorama nacional que osten-taba el crisol de razas y en la misma dirección que proponía la tríada delprimer nacionalismo *Joaqufn V González, fucardo Rojas y Manue I Gálvez-está convencido de la conveniencia de imponer una tradición común a po-blaciones polifónicas y exponentes de diversas culturas, siendo la historianacional el vehículo más apropiado. En este sentido, su discurso no puedesustraerse a la inclinación demosfada por los procesos de secularizaciónque acompañaron al liberalismo, reemplazando la adoración a Dios por elalta¡ de la Patria y resignificando --en clave laica- la veneración a los santos,sustituidos por los héroes, De este modo, la educación cívica alcanza rangode dogma y la Historia, su palabraso . n
tt Los hombres sólo tienen el derecho indiscutible de domiciliarse en el país de sunacionalidadr, en lbidem, p. 85, en cursiva en el original.Carlos Monsiváis sostiene quc <la historia... resume lo que ha sido y anticipa (conlucidez teñida de tragedia) lo quc se ha de scr. La Historia es un cancionero degesta y de la Historia (sinónimo de la mcmoria vcncedora o de los libros de textodel porvenir) se esperan los dictámcncs inapelables>, en MONSIVÁIS, CarlosAires de familia. Cultura y sociedad en América Latina, Ed. Anagram4 Barcelo-na 2000, p. 80.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 269
Por eso los contenidos a transmitir deben incentivar tanto los aspectosrelacionados cón la esfera afectiva y primaria, que une a los individuos a su
familia y los que lo atan al entorno comunitario, donde se potencian los pro-cedimientos que sueldan la cohesión social sentiday compartida por el con-junto de los miembros de la comunidad, a los cuales añade la reverencia a losprohombres que forjaron patria y nación. Aquí también vuelve a manifestar-se el carácter pendular de sus razonamientos. Por una parte, porque en su
opinión, algunas cuestiones vinculadas a este campo no son siempre, ni legí-timas ni inocuas. Recurrir a la historia y bucear en ella en procura de héroesy de próceres para certificar la indisoluble asociación entre pueblo y tenito-rio es casi siempre tarea vana, y artificial la búsqueda enconada de prohombresnacionales para contraponerlos a los otrosst. Por otra, reconoce que aquellaspautas valorativas encierran riesgos o peligros, cuando se trata de compatibi-lizar el afranzamiento de la paz y la defensa del territorio. Cuando se haconcluido el diseño de las fronteras de un país por medio de violencias -circunstancias mucho más frecuentes que las deseadas- aquellas enseñanzasccnducen inevitablemente a rendir culto a los jefes militares. Así se implantaun tipo de moral bélica, que rinde hornenaje al héroe que logró una victoriaderribando vidas inocentes (o no), lo cual es una flagrante contradicción conel rrrandamiento biblico y se cae nuevamente en la antinomia cuancio se exa-mina la acción escolar en el interior de una nación y cuando se lo rqfiere a
otros estados o países: <En lo intemo, la escuela procura moderar esa ideainnata por cuya virtud cada uno se cree superior a los otros; en lo externo, laexacerba explicando que somos los mejores, lo fuimos o lo seremos>52.
En tal contexto, Álvarez encuentra una explicación respecto de la debili-dad intrínseca que tienen los tratados, alianzas y negociaciones entre lospaíses, todo lo cual queda agravado por la existencia indiscutida del merca-do en la realidad social contemporánea, que --como ya lo señalara- entra en
desajustes y anomalías con el Estado. Y en esa misma búsqueda, recorre losprocesos históricos de constitución de los estados en los cuales no están
ausentes los prejuicios y la fuerza, como autores necesarios para organizar el
il <No es raro que andando el tiempo y desaparecida la prisa. nuevos historiadoresreduzcan a su mediocre mérito a los hombrcs a los que se echó mano en losmomentos de escasez. ¿,Quién tiene personería para otorgar diplornas de genio?Entre los católicos sábese bien. qué trámites son necesarios para canonizar a unapersona: mas no ocurre lo propio con los aspirantes de la gloria civil o militar. Eloficio no está reglamentado>. en ÁI-VRR-EZ. luan Estudio sobre la desigualdad ¡,la pa:, p. 97.
lbidern. p. 87.
270 - Éliaa Sonzogni
poder desde concepciones elásticassr. En la base de la constitución de los
estados nacionales, la guerra o la violencia, la agresión o la injerencia son
los principios casi inevitables y la juridicidad emana de la fuerza, cuya pre-sencia se cristaliza amenazadoramente en los sfmbolos patios: <No en vano
los escudos de muchas naciones siguen ostentando la figura de algún animaltemible como emblema de su soberanfa>sa.
Esta contradicción estructural sobre cuya base se asientan las relacionesintemacionales ha obligado a plantear doctrinas especiales para justificarlas jurisdicciones territoriales que fi.¡eran obtenidas, en general, por inva-sión, conquista o apropiación. Dicho marco preceptivo reconoce la necesi-
dad de que cada pueblo disponga de un territorio sobre el cual ejercer su
soberanla y cumplir su misión histórica. Y Álvarez se pregunta cuáles son
esas ostensibles misiones históricas asignadas a los pueblos, cuando la cien-cia moderna ni siquiera ha podido llegar a una definición precisa acerca de
lo que es un pueblo. En realidad, tal prescripción resulta una falacia, invoca-da retóricamente en función de algún desigrio de la divinidad, de la cualdesconfia acerca de su interés por (contemplar los giros de nuestro oscuroplaneta por los espacioslsr. Paralelamente a !a artieulación entre pueblo yterritorio, se proclama el respeto a la independencia y soberanía de las na-cionalidades. Tal criterio agrega a los atributos naturales del sexo, la nacio-naliCaC, de modc que los seres humancs se reconocen incluidos en una
subespecie clasificatoria -turcos, alemanes, chinos, paraguayos- que los di-ferencia a unos de otros en sus ideales y estilo de vida. Pero tampoco esta
afirmaciólr es suficiente para garantizar ni la paz entre las naciones ni larelación armónica entre las personas. Con la finalidad de encontrar un planode superación atales contradicciones, tabaja sobre el conjunto de indicadoresque miden la distinción entre las naciones y los pueblos.
En primer lugar, ubica alfactor geográfico,lafronteranatura/ que reúne
a los pueblos en tomo a ciefas características del relieve y del clima, afu-mación que juzga meramente teórica, de escasa o nula utilidad para determi-nar la correspondencia entre pueblos y territorios y, por lo tanto, inqonsis-
tente para delimitar fronteras entre las naciones. Una segunda consideración
-de carácter social- deríva de la hipótesis del valor filiatorio de Ias tradicio-nes culturales, que ordena el mantenimiento de determinadas costumbres
54
s5
<Por ahora, los hombres de piel negra sólo son aptos para gobernarse a sí mis-mos en Haití o en Liberia; fuera de ahí han de ser manejados por,otros>, en
lbidem, p. 90.Ibidem, p. 90.Ibidem, p.91. '¡ i t
,3
Intelectuales rosarinos entre dos siglqs. - 271
propias de un,a nación'como eleniento vital para la subsistencia de ésta últi-ma. Este círculo tautológico en donde ambos términos se conjugan mecáni-camente es, por otra parte, inaplicable a las sociedades modemas, en dondelas relaciones que impone un mercado que ofrece productos cada vez mejo-res gracias al progreso y que se expande hacia distancias cada vez mayores,gracias a sus propias necesidades. En tal dirección, se facilitan nuevos e
incesantes intercambios destinados a las múltiples colectividades, realida-des que antagonizan con una concepción rlgida de la nacionalidad, estimu-lada desde ciertas vertientes intelectuales:
<¿Peligrará la nacionalidad británica si los tenderos de Londres se
resuelven a vender sus telas por metro y no por yarda? A nuestravista, los vecinos de Viena o Roma resultan mucho más parisiensesque muchos franceses nacidos en provincias; y si se lleva el análi-sis hasta la mentalidad que evidencian las costumbres locales com-probaremos que la naturaleza no produce más talento dinamarquésque atención checoeslovaca, memoria belga o emociones servio-croata-eslovéna>5ó .
Evidentemente. el elemento articulador de sus argumentaciones y a tra-vés del cual impugna las versiones nacionalistas, es una forma cultural par-ticular propia de la modemidad y que se expresa justamente en ámbitosespecíficos. La ciudad y más aún, la metrópolis, se erige en el lugar naturalde la cultura moderna y su rasgo estructural es precisamente el cosmopoli-tismo. Tampoco el arte nacional puede ser un elemento diferenciador en
nuestro tiempo de las distintas estéticas. A esta altura de la historia, todostienen acceso a los mismos modelos, a idénticos cánones e iguales técnicas,habiendo logrado superarse las fronteras regionales en la expresión plástica,musical o literaria.
Tres elementos restan en el registro de los indicadores de la nacionali-dad. El primero es la religión, cuya pretensión de hegemonizar la relacióncon lo sobrenatural no ha hecho más que provocar guerras estériles, comoen los siglos XVI y XVII europeos. Por el contrario, reflexiona que aquellas
agrupaciones humanas que han identificado su nacionalidad y su credo comobase fundamental de su organización social, no han alcanzado un correctoreconocimiento político en el concierto internacional. De la misma manera,la raza ha sido ensayado como elemento diferenciador de colectividades.
r" lbidem. p. 9-5
272 - Él¡¿a Sonzogni
criterio al cual desecha porque no ha sido verificado cientlficamente ni por-que la observación directa establezca una llnea separatoria entre diferencias
étnicas y llmites nacionales. La consideración de este indicador lo induce a
formular una crltica a las posturas sostenidas por el panamericanismo, te'niendo en cuenta las diferenciaciones internas que se ocultan frente a lafalsa homogeneidad y comunidad de ideales. Desde los factores geográfi-
cos, pasando por los históricos, los culturales y raciales hasta llegar a los
sociales, sólo se descubren diferenciaciones, discontinuidades, antagonis-mos y conflictoss7.
Finalmente, el idioma puede jugar como rasgo diferenciador de las su-
puestas nacionalidades, aun cuando en la actualidad sobrepasan en general
los límites territoriales e incluso sus estructuras lingüísticas están determi-nadas por convenciones académicas que imponen ciertas norrnas ortográfi-cas o fonéticas o incentivan la producción de una literatura nacional, que
puede ser no comprensible a otras lenguas.
Aunque ninguno de estos parámetros resulta eficaz a la hora de definirlas fronteras nacionales, constituyen en conjunto las bases ideológicas que
utilizan las corrientes nacionalistas transmitidas desde diversos vehiculos:la familia, la escuela, la prensa, el gobiemo y laplaza púbtica. Desde todasestas instituciones se va generando la conciencia de grupo cuya finalidadestá dada por el reconocimiento de los pares y consecuentemente su prefe-
rencia respecto de los extraños y cuyo arsenal alimentario está dado por las
tradiciones compartidas, el panteón de héroes, el humor, la cocina y otrosmenesteres que son marcas de la convivencia. Esta progresiva conciencianacional tiene a su vez sus límites en la propia subjetividad, desde la cual
17 <Los europeos se apoderaron de esos territorios por la fuerza y por la fuerza supri-
mieron sus sucesores la dominación europ€a, continuando la obra de desposeer a
los indígenas mediante procedimientos simila¡es a los usados fuera de América.
Europa retiene aún porciones del Nuevo Mundo, europeos son los idiomas que en
él hablamos, de europeos descienden muchos de los actuales americanos y elprogreso de América estuvo y está ligado inseparablemente al esfuerzo de los
brazos, los capitales y las ideas del resto del planeta. Tenemos en América odios
nacionales, divergencias de intereses, de legislación y de monedas, países dondelos blancos no dejan votar a los negros y paises donde los negros no dejan votar a
los blancos. Hemos soportado tenibles guelras, cuestiones religiosas, dictadores
sanguinarios, alianzas ofensivo-defensivas, anexiones de territorios por conquis-ta y por compra; bajo apariencias republicanas subsisten en ella constitucionesque serian intolerables en muchos palses europeos; y el principio de la libre deter-minación de los pueblos tuvo en la guerra de Secesión un terrible desmentido>, en
Ibidem, pp. 99-100.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 273
pueden originarse prejuicios con distinto rango de agresividad hacia los aje-nos al grupo o manejándose con diversos estereotipos que regulan la magni-tud de descalificación de los otros" Cualquiera fuere el componente de talsubjetividad, puede desembocar en deseos de conquista y más aún, de elimi-nación de quienes no son nosotros.
Sin embargo, en la posición relativista e incluso diletfonte que caracteri-za sus reflexiones, el ensayista recupera algunas funcionalidades de este
cierto chauvinismo. Descubre entonces algún costado positivo en el hechode que para los nativos de un país, la mayoría de la especie humana sea
extranjera. Aun reconociendo la sinrazón de la existencia de fronteras, no es
menos cierto que éstas existen y que, a partir de ello, se obliga a los miem-bros a reconocerse dentro de ellas y a visualizar con nitídez la extranjeridady en esta dirección, latarea de los gobiernos de dar cobertura y protecciónes de singular importancia y eficacia para la cohesión del grupo. En conse-cuencia, cada país obra sobre los individuos que están bajo su tutela comouna especie de sociedad de socorros mutuos o una cooperativa que contri-buye al bienestar general y al de cada miembro. Sin embargo, la pertenenciaes diferencial, de acuerdo con el grado de desarrollo y el monto y la calidadde los recursos de que se dispone, lo cual opera oblicuamente sobre losproyectos de vida individuales de quienes están cobijados por la misma pa-
tria. A iguales vaivenes son sometidos los productos nacionales en compe-tencia en el mercado con otros procedentes de países más avanzados, aun
cuando muchas veces, en la estructura de tal producción intervengan mate-riales, equipos, maquinarias y obreros que no pertenecen a esa nación. Estas
dificultades y desviaciones lo llevan a concluir que en materia internacionalno se ha podido superar el estadio de una reproducción hereditaria de las
desigualdades. Reconoce que ciertas naciones levantan barreras protectorasde la riqueza nacional como es el caso de las aduanas fijadoras de arancelesy supervisoras del tráfico, o las políticas de subsidios a determinadas pro-ducciones a fin de favorecer su competitividad con los foráneos. En otroscasos, la conciencia nacional bajo formas extremas y obstinadas dan lugar a
conflictos bélicos en donde en la misma trinchera se unen quienes son ad-versarios en el interior de la nación.
A su vez, los tratados depaz suscriptos entre naciones para evitar --o,
mejor dicho, aplazar- la guerra, son pernanentemente violados y reformu-lados y vueltos a violar, de acuerdo con los intereses de los contendientes yde sus respectivos afanes dejusticia. La historia es nuevamente convocadapara la verificación de sus afirmaciones. Una cadena de compromisos de tan
escasa solidez vienen observándose en los enfrentamientos que ensagrentarona Europa desde el siglo XVII hasta los tiempos recientes. Precisamente,
274 - Élida Sonzogni
asigna al viejo juramento -continuamente ignorado- que sostiene que nlaspqrtes contratantes garantizan la conservación de la paz y se obligan ajuntar sus ejércitos contra quien la viole>, la moderna creación de la Ligade las Naciones. Y, teniendo en cuenta las innumerables guerras regionaleso nacionales que se han ocasionado a partir de aquel texto, poca utilidadprevé para el funcionamiento de la organización internacional consensuada
una vez firmada la paz de Versallesss, en donde al caÉcter azaroso de losacuerdos, se agrega ciertas normativas que, para el ensayista rosarino, resul-tan desconcertantes. Más allá de la reflexión erudita, las contingencias de lacoyuntura lo llenan de tribulaciones y más cerca de las vivencias que de losrazonamientos, concluye que la empresa pacificadora atribuida a la Socie-dad de las Naciones no tiene ni consentimiento ni esperanza entre los pue-
blos que habitan la tierra. Otra vez aparecen los dos grandes disparadoras dela violencia en el siglo XX. Para la resolución de la Gran Guerra, la institu-ción sólo puede limitar su objetivo, a asegurar una paz armada que, por otraparte, se universaliza más allá de los ejércitos regulares y son los propios losindividuos los que optan por la autodefensa y la justicia por mano propia.Pero esta última variante es también respuesta a otro tipo de peligro, el que
desencadenaran los sucesos de 19 I 7. Y sus prevenciones se incentivan cuandola amenaza proviene de una fuerza desconocida, la de las clases proletariascuya protesta va in crescendo, ala par que la conciencia de clase que, a su
pesar, está ingresando al protagonismo de la historia y reclamando tambiénigualdad y justicia5e .
<Con tales antecedentes parece poco probable consiga suprimir las guerras en elfuturo una organización como la adoptada en nuestros dlas por la Sociedad de las
Naciones, dando el canicter de hecho inemediable y definitivo a la desigualdadde los repartos que hicieron en l9l9 las tropas victoriosas>, en lbidem, p. I 15.
<Otro ejército -el liamado del trabajo- apréstase a luchar contra grupos a guienesconceptúa enemigos. Por ahora carece de armÍIs, pero ha conseguido ya se lereconozca el derecho de organizarse públicamente, buscar adherentes e incitarlosa la pelea. Dispone de prensa propia, reúne bajo diversos nombres verdaderos
tesoros de guerr4 tiene puntos de reunión frjos, elige a sus jefes y se ejercitamaniobrando en grandes masas... por calles y plazas se habla de la futura guerra
social como del ejercicio de un derecho, estalla¡r motines y los propagandistas
rivalizan para mantener y acrecenüar ese odio a muerte del hombre por el hombreque sólo la exacerbación del sentimiento de justicia es capaz de producir>, en
Ibidem, p. l2l.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 275
Críticas y temores merman en la fase conclusiva del diagnóstico y rei-vindica a la Sociedad de las Naciones como a la otra creación contemporá-nea, el Bureau Internatianal du Travail, reputándolas como instrumentoscon cierta potencialidad para la resolución de los conflictos en la arena in-ternacional o en las relaciones entre clases. Reivindica a Ia primera porquesurgida en circunstancias aciagas, expresa un mandato superior que recono-ce necesario para mantener el inestable equilibrio internacional., limitandolas soberanías nacionales. Con la creación de la Oficina Internacional delTrabajo se supone que la sociedad cuenta con un organismo que provee
significativa información sobre las desigualdades económicas, la insuficienciade los productos y las posibilidades de una cooperación mundial para resol-verlas. Y, haciendo gala de su propia especialidad profesional, espera laconsolidación del Tribunal Permanente de Justicia, que contribuya, desde elplano de la discusión intelectual, a la conformación de una jurisprudenciainternacional respetable y respetada.
La llegada al punto de partida
El trabajo Ce erudición y de reflexión crftica puesto a p:-ueba en el cuer-po del texto destinado a las argumentaciones ha culminado y el autor ingresafinalmente en el estadio de elección de la propuesta que ofrece para resolverel dilema. Es en este punto en el cual se abandonan las anteriores cualidadesy la visión experiencial e ideológica de un exponente local del pensamientoliberal alcanza el rango de prescripción normativa, de su propia su concep-ción del mundo, que ignora o prescinde de ópticas ajenas y más aún, predo-mina sobre otras evidencias.
El pesimismo inicial que acompañaba sus observaciones sobre la cues-tión de la desigualdad y la paz, se profundiza ahora al tener que detectar losmotivos por los cuales la actual situación de desigualdad desorganizada es
difícilmente superable, al desconfiar de los sujetos que deberían actuar para
lograrlo. Ellos conforman <muchedumbres cuyo nivel intelectual suele estarpróximo a la barbarie>. Nuevamente, el apego al credo positivista lo lleva ladescalificación de las individualidades componentes de la saeiedad de ma-.ras, a las cuales les expropia su capacidad de autonomía'para decidir racio-nalmente y para que los resultados de esa decisión sean reconocidos en elplano legal. Sin embargo, desde una visión optimista, supone que hay algu-nas áreas que pueden potenciar mayores niveles de racionalidad, eficiencia,y en tal sendero. asegurar el mejoramiento general. Más que reclamarempecinadamente un trato igualitario social, sería conveniente responder
276 -Élidasonzogni
adecuada y exitosamente a algunas cuestiones, tanto en el terreno económi-co como en el político. En lo que respecta al primero, habría que dar res-
puesta a ciertas cuestiones: por una parte, determinar los aportes individua-les en cantidad y calidad a la cornunidad; en segundo lugar, establecer el
lugar de residencia adecuado en función de los trabajos con los que deba
contribuir; una vez determinados los anteriores, decidir la disnibución de
los bienes procedentes de la naturaleza, del trabajo pretérito y del actual; yfinalmente, ordenar y reglamentar los derechos de asociación. Álvarez es
consciente de que las respuestas que se den a las cuestiones anteriores pue-
den ser no sólo diversas, sino cargadas de arbitrariedad y por lo tanto, se
hace necesario homogeneizar los objetivos y conciliar los intereses que, ge-
neralmente, suelen ser contradictorios. Para lograr entonces una auténtica
comprensión entre los diferentes miembros de la comunidad, se debe echar
mano a la tolerancia para impregnar con ella todas las ideas y todas las
preferencias, incluida lajusticia, a la cual deberla entendérsela en su propia
relatividad, abandonando los absolutos, las rigideces o el rasgo de eternidadprocla-mados por las religiones o la metafisiea que infundieron la creencia
de que habla que subordinar nuestra conducta a leyes universales. Sin aban-
donar la búsqueda de los orígenes o los destinos, de lo que se trata es de
mejorar los imperftctcs instrumentos de los que disponemos.
Respecto del segundo de los asuntos, uno prioritario es el rescate y larevaloración del sistema democrático. La democracia es el ananque más
apto -a la fecha- para introducirse en los cambios deseados, debiendo me-jorar su forma de funcionamiento, los recursos disponibles y las herramien-tas que utiliza, entre las cuales, la educación constituye un elemento nuclear.
Esto importa dejar dq lado las aristas retóricas y vacías del reconocimientode las mayorías a las que se presupone -+quivocadamente en su opinión--portadoras de razón. Nuevamente la crítica al enciclopedismo de electores yelegidos aparece como la grieta más formidable del edificio polltico, espe-
cialmente cuando lo observable es que hay una asincronía entre el avance de
la democracia y el de la instn¡cción pública, el cual viene demostrándose
mucho más rezagado. Frente a esta asimetrla, se inclina por eliminar de la
legislación electoral el carácter obligatorio del voto, en función de la pro-funda desconfianza hacia la universalidad del sufragio, reiterando el recha-
zo, a la manera alberdiana, de la soberanla de las mayorías sin que se le
añada la responsabilidad consciente del ciudadano y volviendo a manifes-tarse afin a la calificación del voto:
<Basta de frases engañosas: nadie intervendrá en los asuntos socia-
les si no sabe hacerlo, y quienes rehuyan el aprendizaje serán repu-
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 277
tados tan incapaces como los menores de edad, sin perjuicio de
oírseles cuando se trate de asuntos relativos al ramo en que
trabajen...la capacidad política guarda evidente relación con la cul-tura>óo.
Esta decidida proclividad a formas restrictivas de participación haciaquienes no tengan el desarrollo intelectual suficiente como para poder inter-venir en la cosa pública, se detiene justamente en esa variable, el nivel de
instrucción. Por el contrario, enfatiza lo que él denomina el voto-deber a
porciones de población que en ese momento permanecían excluidas del de-
recho electoral, como las mujeres y los extranjeros, en la medida en que
reúnan aquellas condiciones exigidas para incrementar el número de perso-
nas preparadas para el sufragio. Igual tratamiento diferencial propone in-cluirlo en el cuerpo de representantes, instaurando la modalidad de lo que
llama la democracia especializada por la cual los más aptos disponen del
voto múltiple. Esa especialización debe ser observada en el tratamiento de
diferentes cuestiones en la acción parlamentaria, que aunque puedan intere-sar al conjunto de la sociedad, iienen distinta envergadura. Algunas de eliaspueden ser resueltas a través de la participación directa de la ciudadanía(plebiscito, referendum, iniciativa popular, etc.), pero otros, cuyo contenidoy ciiscusión exige una preparación y entrenamientos especÍt-¡cos, deben ser
debatidos por representantes que exhiban aquellas exigencias, tal como se
hace con otras funciones de la sociedad6r . En la misma clave discriminatoria,considera que iguales requisitos debieran ser aplicados al personal político.
El hecho de exigir esta solvencia a quienes tienen que desempeñar fun-ciones de representación no vulnera los derechos del resto de los electores
Ilanos, quienes pueden invocar el principio de la revocabilidad de los man-
datos, en el caso de aquellos representantes seleccionados por su capacidady entrenamiento cuyo desempeño no estuviere acorde con las expectativaspor las cuales llegaron al cargo. Sus opiniones acerca del mejoramiento de
la clase política lo ubica en el margen débil que separa al funcionariado de
carrera del aparato del Estado de las figuras que eventualmente y sin una
ponderación previa de sus cualidades, llega a él por mero azar polltico. Lapreparación del personal político es entonc€s un imperativo en la organiza-ción del Estado para su mejor actuación que redundará también en los resul-
"" lbidem. p. 130.6r (Ya se ha hccho algo por lo que respecta a los magistrados judiciales' los jefes
militares. los maestros v otros funcionarios a quienes se exige especialización
acreditada corr rliplonra>. en Ibidenr. p. l3l.
2'18 - Éli¿a Sonzogni
tados que sirvan al progreso general. Esüas ideas, también filiadas en elpensamiento de su padre, Serafin Álua¡er, incorporan novedades en torno alas formas de elección de los representantes tales como: creación de escuelas
de funcionarios, de oficinas técnicas redactoras de leyes, instalación de bi-büotecas y laboratorios, y de la organización de la calrera políticoadmi-nistrativa como profesión liberal. Si esos cambios se produjeran, achicando
el abismo ente el personal político y el personal de canera, la política se
prestigia como úñ campo disciplinar al cual quien ingresa debe exhibir un
título profesional, enadicando los <linajes políticos> que resultan una suer-
te de superstites de los séquitos monárquicos.
Ot¡a cuestión a tener en cuenta en el sistema político está vinculada al
derecho de las minorías y su relación con el Estado. En rcalidad, esas mino-rías están pensadas piua el autor, como cofmdías y grupos sclcctos dc artis-tas, cientÍficos o pensadores y no para los sectores carcntes de oportunidadesy del goce de derechos. Lo que propone es extender los productos generados
en aquellos ámbitos, para expandirlos al resto de la sociedad. En esta direc-ción, juzga imprescindible que el Estado se redefina bajo formas modemas
en donde el cumplimiento de detefminados deberes se constituya en un fac-tor sine qua non de su propiá existencia. Una dificultad se agrega, además, a
aquella debilidad. la cual reside en el vínculo fundacional de la relaciónentre los miembros de una comunidad estatal y la efectiva entidad Estadoque no es fácil de romper, como sí sucede en el caso de sociedades de hecho
o de derecho nacidas en la esfera privada. Asimismo, las mayorías suelen
estar sometidas a la protesta de minorías que se exacerban en su encono
hacia determirrado tipo de organización social, encontrando su causa en que
el único criterio de legitimidad es precisamente el númeroó2. Y nuevamente,
la concepción organicista propia de quien se encuadra en los principios delpositivismo se enfatiza a la par que se desliza el fastidio por los conflictoslaborales y la presión ejercida por el movimiento obrero:
<<Los componentes de gremios, minoía numérica respectp de lapoblación total, han averiguado que les basta parar el trabajo, comopudieran cenarse los ojos a ser autónomos, para obstaculizar la
vida de la mayoría contraria; y extraviados ya en este camino, reco-nocemos acúaórgano el derecho de actuar con autonomía y de-
clararse amigos o enemigos de los restantes, paralizando todo el
e ..Por doquier, las minorías vencidas en el sufragio estorban la obra de la mayoríavictoriosa; y es que el conceptJo puramente numérico, hoy en uso, no se adapta alfuncionamiento del organismo social>, en Ibidem, p. 134.
Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 279
mecanismo a la menor divergencia de pareceres.., Los seres vivos
nos ofrecen un modelo ideal con su distribución automática o here-
ditaria de las diversas funciones, especializadas de antemano y ajenas,
al parecer, a todo convenio voluntario>ó3.
Como solución propone encontrar el punto equidistante ente las necesi-
dades individuales y las colectivas. Una orientación de este tipo puede in-cluir algunos derechos o libertades, tales como la de propaganda, represen-
tación política proporcional que, como el de la propiedad, constituyen cier-to tipo de indemnizaciones cuando se han visto lesionados por el triunfo de
las mayorías. Incluso admite la posibilidad de que los disidentes puedan
constituirse en otra comunidad política, cuando no se sientan contenidos por
una determinada organízación social. Una vla institucional que debe ser re-
visada es la escuela, cuyo aporte en los procesos de socializaciÓn de las
generacionesjóvenes es indudable, propendiendo a la internalización de los
valores éticos en igual o en superior magnitud al acervo de conocimientos
de carácter puramente utilitarios o instrumentais. Para mociificar entonces
la orientación, la escuela primaria debe --en primer lugar- lograr la univer-salización y luego, hacer penetrar en el discurso pedagógico todas las cues-
tiones que hacen a lo social. Se lamenta que, entretenida entre la gramática
y la geometría, se mantiene al margen de los dramas sociales:
<lgnora que a su alrededor, la tuberculosis diezma los hogares y
disputan los hombres por el alimento o la ropa. No llegan hasta ellalos llantos, los quejidos, las imprecaciones que estremecen al cuer-
po social. Su moral, cuando la tiene, es para aprendida de memo-
ria; y no cultiva otra solidaridad que la indispensable para la defen-
sa del territorio>ós.
Por otra parte, el objetivo de la difusión masiva de la enseñanza requiere
tanto de la formación de recursos humanos específicos entrenados en esta
escala de valores solidarios como de la eliminación de trabas económicas
lbidem. p. 134
<Sólo disponemos del aprendizaje obligatorio en las escuelas' cada vez más largo
y comptejo conforme aumenta el caudal a transmitir: pero ellas se desvían hoy
hacia un tipo de educación que enseña solamente a producir riquezas o a produ-
cirlas mejor. olvidando atenuar los egoísmos. Aseguran contra la miseria. no con-
tra el odio>. en lbidem. pp. 136-137.
lbidem. p. 137.
280 - Éli¿a Sonzogni
para acceder a la instrucción superior. Ambos medios homogeneizaránauténticamente a los ciudadanos superando lo que considera una mentira dela democracia que es la de asignar iguales derechos a todos los ciudadanos,sin reparar que un analfabeto no es igual -por naturalez:.- a\n hombre querecibió educación ycon ella, las arnas necesarias para su mejoramiento. Deahl que, demande al Estado que provea gratuitamente la instrucción públicaa todos los niños, sin distinción de clase o de posibilidades económicas6.
Y en esta necesaria transformación de las bases ideológicas y filosóficasque haya que introducirse en el sistema educativo, la reconocida -hasta porla iglesia- cuestión social debe ser trabajada por un maestro formado y ca-pacitado en estos problemas. De la misma manera, esos valores tienen quearticularse con una concepción de Estado que intervenga en la formaciónmoral y politica de sus ciudadanos, desde la cual se conjuguen los esfuerzosy los destinatarios, sin distinción de sexos para que cada miembro de lacolectividad descubra la lndole del contrato social, reconozca sus deberes yderechos y obtenga una saludable medida de equidad y conformidad. Estegiro discrnsivo descubre sus prejuicios hacia las mujeres, a las cuales impu-ta una peligrosa seducción sobre los hombresó7.
Pero su afán reformador va m¡ís allá de la esfera educativa y alcanzaotras áreas de la vida social que, para sujuicio, deben ser revisadas: uno deellos se refiere a la producción, que debe atender al mandato de la cienciaeconómica, concebido como la equitativa distribución de recursos escasosentre la población demandante. Otro se dirige a evaluar y mejorar la calidady rendimiento en el trabajo, tanto el individual como el colectivo. En estepunto se deben definir varias cuestiones, desde el propio concepto de traba-jo hasta las demás variables que lo acompañan: fatiga, jomada laboral, tipode trabajo (manual o intelectual), productividad, calidad del producto final.
Frente a la desigualdad contra la igualdad -que muchas veces es antagó-nica de lajusticia- se propone organizar la desigualdad bajo nuevos pariimetros.Y las fuentes de esta acción reformadora y reparadora la encuentra, como nopodfa esperarse de otra manera, en la comunión de politica y ciencia. Lasociedad política y la ciencia le sirven así de base para una finalidad clasifi-
<No hay otro camino que educar a los niños, fórmula más humana y practicableque la de negar derechos a los adultos por no habérseles dado escuela oportuna-mente. La desigualdad de instrucción, cuando se funda exclusivamente en moti-vos económicos, es la menos tolerable de las desigualdades>, en lbidem, p. 138.<Y esto, sin distinción de sexos, pues acaso sea la mujer quien aspire más al lujo,exacerbando en su compañero el ansia y el dolor de adquirir bienes sin límite¡, enIbidem, p. 139.
Intelectuales rosarinos enlre dos si.g/os. - 281
catoria, necesaria al bienestar general, organizando las desigualdades de quie-nes son separados o excluidos de la comunidad, como se viene haciendo conquienes tienen ostensibles diferencias (dementes, enfermos contagiosos, de-üncuentes). Su enfoque üganicista tiende a calificar a los seres humanos conaneglo a su capacidad de supervivencia y a los aportes que pueda hacer alcuerpo social, Desde tal concepción, qqe trasluce la lectura atenta de losevolucionistas, propone una organización social con distribución desigual dedeberes y derechos en función de las capacidades físicas e intelectuales de losindiüduos. En esta di¡ección, no rechaza ningún campo novedoso provistopor el desarrollo científico: la orienación profesional, la planificación econGmica, la psicología, particularmente en su especialidad experimental, la eco-nomía política, todas puestas al scn,icio de una organización social, política ycconórnica que optimice los recursos y disminuya hasta su menor exprcsión,los riesgos. Pero las innovacioncs apuntadas no exceden cl malco del capita-lismo, por consitlerarlo que ha resulutdo la fórmula menos perjudicial de lasque se han ensayado a través dc la historia. Sin embargo, supone que estapreferencia no impide algunos reajusles. como por e-icmplo. la prcvisión dclas crisis periódicas, el establecimiento del salario sociul búsico, la aplica-ción de políticas fiscales que capten recursos de los sectores con mayor sol-verrcia económica (impuestos a capitales y a !a herencia), euya reeauclación se
destine a las funciones que por definición, debe atender el Estado (salud,vivienda, educación, seguridad social).
En el escenario intemacional, la organización de las desigualdades pue-
de resultar un antídoto para los enfrentamientos bélicos, atendiendo a cier-tos requerimientos mínimos para que los diferentes países se integren alconcierto internacional y ellos tienen que ver con la cultura, la educaciónobligatoria, la higiene, la democracia, la población y su territorio, la coordi-nación intemacional para ciertos servicios públicos y otras similares, enprocur¿l de una progresiva elirninación de las fronteras nacionales, constin¡-yendo la gran unidad del género humano.
Al ñnalizar la lectura, más allá de la intencionalidad de bucear -concierta dosis lúdica- de incursiona¡ en el mundo de contradicciones que pa-
decen los intelectuales modernos, especialmente cuando creen que la mo-dernidad es la síntesis estética y éüca del pensamiento liberal, queda unresabio de hasta qué punto tales elucubraciones, emanadas de una angustiaexistencial más cercana a Kierkegaard que a Sarhe, calan también en ela¡senal de las propias y más contemporáneas. las desigualdades que se acre-
cientan hoy día parecen haberse desprendido de su vinculación al problemade la paz. Eüas se reproducen y acrecientan y divenifican y -como expresan
282 - Élida Sonzogni
Fioussi y Rosanvallon- <su espacio es multidimensional, lo que puede im-pücar que algunas se hayan mantenido efectivamente estables, en [anto oüas,que estadírticamente nos cuesta aprehender, crecieron. Como de costumbre,la temía -o la percepción- está adelantada a la medición, porque se funda en
una realidad que, pese a no haber sido todavía cartograliada, no por ello es
menos tangible"€. Por eso, frente al desencanto y a la impoterrcia, reivindi-camos el compromiso por un cambio por lo menos aceptable en las relacio-nes humanas ya que no nos queda demasiado tiempo para que sea revolucio-nario, ¡escafando del texto su realismo, su esperanza y su humana incohe-rencia.
Al concluir, Juan Álva¡ez confiesa que una relectura de la propuesta se
le asemeja casi a un utopía, pero la mantiene como viable frente a un escena-
rio gris y sombrío del destino de la humanidad:
<Pobre decoración la mía, desprovista de belleza y de amplitud;pobre horizonte, limi[ado y estrecho; pobre pacifismo, enfrevisÍodesde las fecundas actividades de una ciudad argentina, mienüasallende el océano prepáranse nuevas desEucciones. Aún así, no meriecido a suprimirlos, pues nunca está demás soñar un poco, y hasm
sucede que algunos sueños se tornen realidades>6e.
FITOUSSL Jean Paul y ROSANVALLON, Pienela nueva era de las desigual-dades,Manantial, Buenos Aires, 1997, p.73.AIV¡nBZ, Juan Estudio sobre la desigualdad y Ia paz, p. 185.
Intelectuales rosarínos ente dos siglos. - 283
Apéndice documental
a li{ -,\¡rtirrciicc tloct¡ntcltlitl Intelectuales rosarinas entre dos siglos. - 285
llor,.rro,,T¡:
tl7Ano
Clenlente Alvarez (secundo a la derecha)
BODAS DE ORO
tN LA MfDtCllrA DlrL
D.. CLTMTNTE ALVAPTZ
oclrr¿er r894 AL r9-r.1
o
Flcnb¡¡ Sulldo o¡ ?ovllq
P+!rr:ry o !c 'lq4lr¡q'Fll.t Grk¡.4Gdl6u¡ do l¡vl¡¡¡oCola
ENIJ
a
/ .EAFOT' O! ALCANÍANA.\ ",-^". . ',^..I IHO-/ f aoo¡ cr¡ri¡¡I cn^xr"¡g¡re NACToNAL
a
Oá6c¡ a l¡ lO¡]l¡ ttt fan
286 - Apéndice documental Intelectuales rosarinos entre dos siglos. - 287
si:
F$*
LIGA ARGENTINACONTPA LA TUBEPCULOSIS
BOSABIO
qs
5¡ Ud, cs Tubcrculoso; si U11. ricnc on Tuberculos., en st¡,
cilsai s¡ Ucl. y sus niños quieren cvitar scr Tubercr,losas{
Acil.i¡cl ? la LIGA ARGENTII.IA *,
-jr'
cqNIpA t-A TUBERCUTOS!g**,*Srrsrcñcd ir Ia Lig:r Argentina c!.ntrá!¿,. . '
la Tubcr¡i¡lcsis crl vur.str¿¡ ciudad.Adhcrios a l:r Lr6a Argctrtir¡a-.,
conÍrl la Tuitc¡ct¡l..$i$i.
Cuatroinstituciones
para combatir laT--L^ -l^^:^I UUgtCUIt)sls
l.<, EL DISPENSARIO, que desemPeñ:tuna triple 'función:
FUNCIÓN I\IEDICA: Ex¿rmin¿rr los en-lermos con el lin de asegurarse sison tuberculosos o no. Enseilanza
-v r,igilancia del tratamiento a do-micilio para los que no puedan ir¿rl Sanatorio o al Hospital.
FUNCIÓN SOCTAL: Visita del enfer-mo ^ domicilio por lu visitadora,que lleva socorros a la familia, apli-ca los consejos del médico, rnejoralrr higiene del hogar y protege delcontagio ¿r los niños.
288 - Apéndice Documental
Aventuras del Microbiode la Tuberculosis
MOTE DE LA HUMANIDAD EI¡TERA
Troducción dei originol cololón AUCA DE LA TlSlS.
Letro de los Sres. D. Víctor Roholo y D. José HerpDibujos del D. D. Corominos Prots
1. La Muerte va sin piedad
Esparciendo la semilla)de terible enfermedad.
2. En cuanto el microbio nace
Con la salud se pelea
Y en dañarla se complace.
Y con éxito creciente.
Sabiendo que es invisibleVa asesinando la gente.
I
Este libro, con unatirada de 500 ejemplares,
se terminó de imprimir en diciembre de 2000
en E ;t M, Juan B. Justo I 87t, 2000 Rosario,
Pcia. de Santa Fe, República Argentina