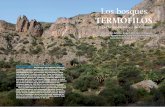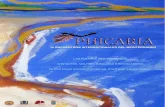128_Bernal Casasola (D.), Bonifay (M.) – Importaciones y consumo alimenticio en las ciudades...
Transcript of 128_Bernal Casasola (D.), Bonifay (M.) – Importaciones y consumo alimenticio en las ciudades...
1.- LAS ÁNFORAS, UN BUEN ESPEJO DE LA ECONOMÍA DE LA CIU-
DAD TARDOANTIGUA MEDITERRÁNEA.
El avance en nuestro conocimiento sobre las ciudades tardoantiguas en el
Mediterráneo en las últimas décadas puede ser califi cado, sin duda, de es-
pectacular. De Oriente a Occidente la documentación disponible es tremen-
damente rica y renovada a efectos tanto metodológico-conceptuales (como
por ejemplo Wickham, 2005) como arqueológicos. Con unos indicadores
arqueológicos cada vez menos generosos –materiales edilicios perecederos,
escasez de construcciones monumentales, parquedad de las fuentes epigrá-
fi cas…-, siguen siendo las evidencias funerarias y los edifi cios de culto -
refl ejo de la intensa cristianización de la topografía urbana- los indicadores
más fi dedignos para la reconstrucción de las pulsiones vitales de las urbes
mediterráneas de los ss. V, VI y VII d.C.
Para poder valorar la dinámica comercial y la vitalidad económica de
nuestras ciudades tardorromanas las fuentes aportan multitud de docu-
mentación, que ofrecen un panorama de gran interés sobre las intensas
relaciones marítimas Oriente-Occidente, como ilustran magistralmente las
peregrinaciones, los exilios ultramarinos y un sin fi n de episodios normal-
mente vinculados a la Historia de la Iglesia (Pellegrini, 2008) que ilustran la
apertura del Mare Nostrum, los contactos entre obispados y las constantes
rutas entre Hispania, las Galliae, Italia y la Pars Orientalis. No obstante,
descender de lo general a lo particular, de la importancia de los dominios
episcopales a saber si tal o cual ciudad disponía de praedia y a donde envia-
ba los excedentes son aspectos difíciles de precisar por el carácter genérico
de las fuentes, salvo honrosas excepciones como ilustra, entre otros casos,
la vida de Casiodoro en la Italia meridional (Zinzi, 1994).
En estos contextos el “redescubrimiento” de las cerámicas tardías desde
los trabajos de Hayes en los años setenta del siglo pasado ha tenido una
importancia exponencial. De ahí que durante años, especialmente en dicha
década y en la siguiente, fuesen faraónicos los esfuerzos destinados a va-
lorizar las producciones cerámicas como elemento tanto cronológico –no
nos olvidemos de la complejidad en dichas fechas de una datación precisa
en muchos de nuestros asentamientos tardoantiguos- como, especialmente,
económico. Y de ahí el avance en el conocimiento de la importancia del
Africa Proconsular y las provincias limítrofes a partir de época severiana,
que de la mano de A. Carandini fue progresivamente cobrando cada vez
más fuerza.
En este contexto, ¿cuál fue la importancia de las ánforas de transporte?
En primer lugar recordar su singularidad en relación a otras clases cerá-
micas, ya que además de cuestiones de procedencia (origen) y cronología
permiten valorar apriorísticamente el tipo de producto envasado, facul-
tándonos con ello a realizar una serie de inferencias económicas que las
han convertido desde la época de Dressel a fi nales del s. XIX en artefactos
privilegiados por su potencialidad económica (baste recordar las antiguas
pero atinadas y plenamente vigentes observaciones de Zevi y Tchernià al
efecto de las series africanas tardías). Las ánforas tardorromanas fueron
las últimas en ser sistematizadas, ya que la riqueza epigráfi ca de las series
republicanas y altoimperiales –entre otros motivos que sería extenso sinte-
tizar aquí- generó una atención más precoz por parte de los investigadores.
En la fecha de celebración de este encuentro, la ordenación de las ánforas
tardoantiguas cumple, grosso modo, sus bodas de plata. Sin ánimo de ser
exhaustivos, efectivamente en 1984 se producen algunos catalizadores que
aceleraron el proceso. Por un lado, la síntesis de S. Keay sobre las evidencias
de la Tarraconense septentrional, que constituyó el primer gran impulso de
caracterización de las familias tardías (Keay 1984), obra que durante años
–hasta prácticamente hace menos de una década- ha constituido nuestro
libro de cabecera al respecto. Y por otro, la publicación de contextos tardíos
en multitud de ciudades tardoantiguas, comenzando por la propia Cartago
con las intervenciones británicas –entre otras- en la Avenue Habib Bour-
guiba (Fulford y Peacock, 1984), y otras como Turris Libisonis (Villedieu,
1984), Marsella –excavaciones en “La Bourse”- (Bonifay, 1986), o Tarraco
con el “abocador” (Remolà y Abelló 1989), que generaron un modelo de la
potencialidad del análisis de la cerámica tardorromana –especialmente las
ánforas, como decimos- para la comprensión de las ciudades tardorromanas
mediterráneas. Todo ello propició la gestación de un modelo interpretativo
trimodal, en el cual se planteaban normalmente tres preguntas básicas:
¿Cuánto material africano? ¿Qué llega de la Pars Orientalis? ¿Qué presencia
de producciones locales/regionales existen en el registro? Y además, todo
ello bien cuantifi cado por épocas, siguiendo normalmente el tetranomio
bajoimperial/vándalo/bizantino/“godo” (adaptado al grupo étnico presen-
IMPORTACIONES Y CONSUMO ALIMENTICIO EN LAS CIUDADES TARDORROMANAS DEL MEDITERRÁNEO NOR-OCCIDENTAL (SS. VI-VIII D.C.): LA APORTACIÓN DE LAS ÁNFORAS
Darío Bernal Casasola (Universidad de Cádiz)
Michel Bonifay (Centre Camille Jullian. Aix Marseille Université/CNRS)
L A S C I U D A D E S D E L M E D I T E R R Á N E O / 9 1 - 1 1 4
91
D . B E R N A L / M . B O N I F A Y : I M P O R T A C I O N E S Y C O N S U M O A L I M E N T I C I O E N L A S C I U D A D E S T A R D O R R O M A N A S D E L M E D I T E R R Á N E O . . .
92
te en cada país mediterráneo), o bien por horizontes estratigráfi cos, como
ilustra, por ejemplo, el caso de Tarraco (Remolà, 2000), ilustrado en la
fi gura 1.
una situación nueva sobre la cual consideramos conviene refl exionar. A ello
dedicamos este trabajo, en el cual vamos a realizar una serie de refl exio-
nes, en una triple línea. De una parte, el planteamiento de algunos de los
problemas metodológicos actuales vinculados con la seriación de las ánfo-
ras tardorromanas, a efectos tipo-cronológicos y del contenido envasado
(apartado 2). En segundo término, valorar sucintamente la documentación
disponible actualmente en el Mediterráneo para evaluar los contextos de
época vándala, bizantina y visigoda/ostrogoda/franca, con los problemas
detectados. Y en último término incidir en algunos aspectos históricos de
notable calado que se desprenden del análisis del registro anfórico en re-
lación a la dinámica comercial general, valorando cuestiones políticas y de
carácter macroeconómico, terminando al fi nal con una serie de aspectos/hi-
pótesis a analizar en los próximos años. Todo ello con el objetivo de ilustrar
la notable potencialidad que se desprende de los estudios anforológicos
para la comprensión de la dinámica vital de las ciudades tardorromanas,
siendo ésta nuestra aportación al I Congreso Internacional Espacios Urba-
nos en el Occidente Mediterráneo (ss. VI- VIII), centrada como se verá más
en aspectos comerciales que estrictamente relacionados con el aprovisiona-
miento urbano, y con un marcado sesgo metodológico y crítico.
2.- SÍNTOMAS DE MADUREZ: PROBLEMAS METODOLÓGICOS AC-
TUALES DE LAS SERIES ANFÓRICAS TARDOANTIGUAS.
Actualmente disponemos de un conocimiento bastante aquilatado de las
series anfóricas tardoantiguas, con buenos trabajos de síntesis para las
producciones orientales (de Arthur, 1998 a Pieri 2005), africanas (Bonifay,
2004), suritálicas/sicilianas (Pacetti, 1998) y bético-lusitanas (AA.VV. 2001;
Alarcão y Mayet, 1990; Filipe y Raposo, 20001). A continuación vamos a
presentar algunos de los aspectos objeto de debate y/o investigación en la
actualidad, atendiendo a los grandes temas (origen, cronología y conteni-
do).
2.1.- De los focos de producción de las ánforas. Planteamientos
actuales.
Realizando una valoración desde el Finis Terrae hacia Oriente, inicialmente
nos encontramos con las producciones hispánicas. Entre ellas, empezamos
por las ánforas denominadas “sudhispánicas”, epíteto que engloba a las
cerámicas –ánforas básicamente y en menor medida cerámicas comunes-
fabricadas tanto en la Lusitania –desde Olisipo (Lisboa) hasta el Algarve-
como en Baetica. Este es el primer problema “real” existente: distinguir
Con posterioridad, y debido a los interesantes resultados con la posi-
bilidad de elaborar comparativas inter-urbanas, tanto en histogramas de
frecuencia que recogiesen porcentajes de áreas productoras por épocas
como en general por la presunción de la mayor importancia de las urbes
tardoantiguas derivada de una mayor o menor presencia de materiales
importados, se generó un “efecto dominó” al cual se han ido sumando
multitud de ciudades atlántico-mediterráneas. Entre las más signifi cativas,
contamos con ejemplos desde la costa hispana mediterránea pasando por
Carthago Spartaria (recientemente Vizcaíno, 2009), Lucentum (Reynolds,
1995 y 2010) o Tarraco (Remolà, 2000) hasta Marsella (síntesis en Bonifay
y Raynaud, 2007, dir), Roma con la Crypta Balbi (Saguì, 1998), Nápoles
(Arthur, 1998) y los ejemplos ya mencionados de Cartago. Únicamente se
advierte una cierta discontinuidad en las Mauretaniae, derivada de retrasos
en la investigación, a excepción de la Tingitana más septentrional (Villa-
verde, 2001; Bernal, 2007), y datos dispersos en la fachada atlántica que
tenuemente están siendo sistematizados, como sucede en Bracara Augusta
(Morais, 2005).
Esta situación de intensifi cación de los estudios y fecunda publicación
de resultados -basta ojear las actas de los congresos LRCW 1, 2 y el 3 a pun-
to de editarse para percatarse de la avalancha de novedades- ha generado
Figura 1.- Porcentaje de frecuencia de materiales africanos y orientales en Tarraco entre el s. V y el VII
(Remolà, 2000, 307, gráfico 10).
1. Así como todas las recientes novedades presentadas en el Seminário e Ateliê de Arqueologia
Experimental “A Olaria Romana” (Seixal, febrero de 2010), cuyas actas se encuentran en pren-
sa (www.cm-seixal.pt/ecomuseu).
L A S C I U D A D E S D E L M E D I T E R R Á N E O
93
aquellos envases portugueses de los andaluces, que fue lo que provocó que
en su momento –S. Keay- se acuñase este manejado epíteto. A efectos del
comercio “internacional” dicha precisión no resulta excesivamente signi-
fi cativa –pues en defi nitiva se trata de importaciones “hispanas”-, pero a
nivel intra-hispano o del Mediterráneo Occidental es fundamental precisar,
a efectos de valorar las rutas y el carácter redistributivo o directo de las acti-
vidades comerciales. Este aspecto afecta especialmente a las ánforas de ga-
rum y salazones de pescado (Almagro 51 a-b/Keay XIX, Almagro 51c/Keay
XXIII, y otras en menor proporción -Beltrán 72, Almagro 50/Keay XXII….),
pues todas ellas se fabrican en aguas tanto atlánticas como mediterráneas,
y la práctica total ausencia de epigrafía no ayuda en dicho sentido. La ten-
dencia actual es tratar de discriminar macroscópicamente entre las pro-
ducciones del “Tajo/Sado”, las meridionales o del “Algarve” y las béticas.
También es importante recordar que existen una serie de formas menos
conocidas –y por ello desapercibidas a los ojos de los arqueólogos- que via-
jan fuera de los límites hispanos, a cuya sistematización habrá que dedicar
esfuerzos en el futuro: baste el ejemplo de las ánforas de salsamenta afi nes
a las Almagro 50 y a la forma Majuelo I aparecidas en Caesarea Maritima
en Palaestina (Oren-Pascal y Bernal, 2001, 1007-1008, fi g. 10, nº 14-17),
como botón de muestra (fi gura 2).
Entre las ánforas hispanas es importante también valorar las produc-
ciones baleáricas, de las cuales están bien sistematizadas las que presen-
tan decoración fi tomorfa incisa en los hombros -Keay LXX y especialmen-
te LXXIX- (Bernal, 2001, 368-369, fi gs. 44 y 45), aparentemente las más
frecuentes (fi gura 3, nº 1). No obstante, existen otras producciones menos
conocidas, como se ha planteado recientemente (Ramon, 2008, 576, fi g.
7; ilustradas en la fi gura 3, nº 2-4), las cuales aparentemente también
viajan, al menos hasta las costas hispanas, como evidencian ejemplares
recientemente identifi cados en Baelo Claudia aún inéditos. No olvidemos
que la Balearica permaneció bajo dominio bizantino hasta momentos muy
posteriores a la conquista islámica, no habiendo formado parte nunca del
Visigothorum Regnum (Vallejo, 1993), lo que quizás permitió una prolon-
gación de la manufactura de estas producciones en el s. VII y quizás más
tarde, que habrá que aclarar en los próximos años. También será tarea de
futuro confi rmar si la propuesta de manufactura tarraconense de las ánforas
Keay 68/91, mantenida hasta fechas recientes (Remolà, 2000, 196-198,
fi g. 67, nº 4-9 y fi gs. 68 y 69), se confi rma, no siendo conscientes por el
momento de su exportación fuera del cuadrante NE peninsular. Y unir a los
ya conocidos el foco productivo de la Tarraconense meridional, con ánforas
tipo spatheia monoansadas o sin asas conocidas desde hace años (Ramallo,
1985), a las cuales debemos sumar ahora los envases con las características
incisiones peinadas en el cuello, así como producciones afi nes a las Mata-
gallares I (Berrocal, 2007; Bernal, 2009).
Es importante asimismo recordar que el umbral de exportación de las
ánforas salazoneras hispanas se ha prolongado hasta mediados del s. VI
d.C., en una tendencia defendida desde hace años, y cuyo cese se vinculó en
su momento con la llegada de las tropas de Justiniano al Fretum Gaditanum
en el segundo cuarto del s. VI d.C. (Bernal, 2001). Hallazgos posteriores
tales como la confi rmación de la continuidad de la actividad de las factorías
salazoneras de Lagos (Rua Silva Lopes), en el Sur de Portugal, hasta media-
dos del s. VI (Ramos, Laço, Almeida y Viegas, 2007) ha permitido prolongar
algunas décadas más su producción y, evidentemente su exportación, por
lo que muchos contextos que hasta ahora considerábamos como residuales
posiblemente no lo sean: baste el ejemplo de la Lusitana 8/Keay LXXVIII
procedente de un nivel fechado en el 530 circa en la Avenida Habib Bour-
guiba en Cartago (Peacock, 1984, 127-128, fi g. 38, nº 52).
El mismo repaso que hemos hecho con las producciones hispanas –más
interesantes para Toletum por su cercanía- lo podríamos hacer para las de-
más áreas productoras mediterráneas, que limitamos a breves comentarios
por cuestiones de espacio.
Las producciones suritálicas/sicilianas de fondo plano de la familia
de las Keay LII y afi nes hacen su aparición cada vez con más fuerza (fi gura
4), presentando una amplia dispersión occidental que adolece de proble-
mas de identifi cación, especialmente en España y Portugal. Actualmente
sus focos de producción en Calabria y Sicilia están bien defi nidos (Pacetti,
1998), aunque no debemos olvidar que en los años ochenta engrosaban la
nómina de las producciones orientales (Keay, 1984, 267). Es interesante
recordar que constituyen todos ellos envases de vino, siendo ésta la única
zona del Mediterráneo Occidental que exporta caldos masivamente en la
Antigüedad Tardía.
Las denominadas comúnmente “ánforas orientales” incluyen un
amplio grupo formal que agrupa a las producciones del egeo, anatóli-
cas, sirio-palestinas y egipcias. Actualmente las denominadas “series in-
ternacionales” están muy bien defi nidas (fi gura 5 a), tratándose de sie-
te formas perfectamente identifi cadas y seriadas (una síntesis en Arthur,
1998; Remolà, 2000, 204-233; y recientemente Pieri, 2005 y Marchand
y Marangou, 2009 ed.): LRA 1 de Cilicia o Chipre; LRA 2 y M273 Samos
Cistern Type del Egeo, LRA 3 de Anatolia occidental (Éfeso/Afrodisias), LRA
4 de la región de Gaza, LRA 5/6 de Palaestina o Egipto y LRA 7 egipcias.
Todas ellas están presentes habitualmente en Occidente en porcentajes
elevados, a excepción de las egipcias, documentadas de manera ocasio-
nal, pero que sí llegan hasta Roma, Ostia y Porto (Rizzo, 2009), las Galias
(Pieri, 2005; Laubenheimer, 2009) y Britannia (Williams y Tomber, 2009),
por lo que su ausencia en otros lugares –como Hispania- debe responder
únicamente a problemas de identifi cación; y también escasean las LRA 5/6,
muy mal identifi cadas por su habitual confusión con la vajilla común de
D . B E R N A L / M . B O N I F A Y : I M P O R T A C I O N E S Y C O N S U M O A L I M E N T I C I O E N L A S C I U D A D E S T A R D O R R O M A N A S D E L M E D I T E R R Á N E O . . .
94
mesa, aunque claramente presentes en la Pars Occidentis, como refl ejan
los contextos del sur de Francia, con más de una decena de atestaciones
(Pieri, 2005, 121). No obstante, y como se ha indicado, en algunos casos
la bipolaridad es patente, no resultando fácil discernir la autoctonía de las
costas de Cilicia o de tierras chipriotas de las LRA 1, ni a efectos macros-
cópicos ni arqueométricos, ya que los talleres de manufactura están aún
en fase de estudio y/o caracterización. Lo mismo que les sucedía anterior-
mente a las producciones lusitanas/béticas les acontece ahora a las “bag
shaped” o ánforas de saco, de producción tanto egipcia como palestina.
Junto a todas ellas, que constituyen la base de nuestros análisis tipoló-
gicos, seguimos disponiendo de una pléyade de envases “orientales” de
producción indeterminada, que llegan conjuntamente y que no han sido
aún bien precisadas, como las dadas a conocer en Tarraco sin bautizar o
con denominaciones preliminares, como las denominadas “ánforas tardías
tipo A, B o C”, a pesar de disponer de perfi les prácticamente completos
(Remolà, 2000, 234-240); o las referenciadas en el sur de Francia, que
ilustran la gran complejidad formal del tema que nos ocupa –formas LRA
8 a 15- (Pieri, 2005, 132-140). El porcentaje de ánforas indeterminadas
–aunque presumiblemente en su mayoría del Egeo o de Oriente- sigue
siendo alto, como ilustra el caso de Tarraco, con entre el 15-20% entre
los ss. V y VII d.C. (Remolà, 2000, 307, gráfi co 10). Una dinámica ésta
Figura 2.- Ejemplo de producciones salazoneras mal seriadas tipológicamente,
caso de las Almagro 50 similis (arriba) y las afines a las Majuelo I (derecha)
documentadas en Caesarea Maritima (Oren-Pascal y Bernal, 2001, 1007-
1008 y 1030, nº 14, 15, 16 y 17).
D . B E R N A L / M . B O N I F A Y : I M P O R T A C I O N E S Y C O N S U M O A L I M E N T I C I O E N L A S C I U D A D E S T A R D O R R O M A N A S D E L M E D I T E R R Á N E O . . .
96
que podemos sumar a las producciones del área occidental del Mar Negro,
recientemente agrupadas (Opai, 2004), cuyo reconocimiento es mínimo o
inexistente fuera del área de origen. ¿No viajan o es que no se identifi can
aún con claridad en los contextos de consumo?
En relación a las omnipresentes ánforas africanas actualmente dis-
ponemos de una tipo-cronología actualizada (fi gura 6), con una serie de
formas de exportación y otras, a partir del s. VI d.C., destinadas al comercio
local/regional, como las denominadas Hammamet 3 entre fi nales del s. V y
el VII d.C. (Bonifay, 2004, 93-97, fi gs. 94-96). Las singulares características
macroscópicas de sus pastas y la sencilla confi rmación petrográfi ca a tra-
vés de la identifi cación del cuarzo eólico permiten, en general, una rápida
identifi cación por parte de la comunidad arqueológica, si bien no debemos
olvidar la presencia de pastas amarillentas/blanquecinas en las últimas fa-
ses productivas –especialmente el s. VII d.C.-, que durante años han sido
consideradas erróneamente como indicios de imitaciones “provinciales”.
Gracias a notables esfuerzos de equipos franco-tunecinos en los últimos
años las cuestiones tipológicas o tipo-cronológicas parecen en general bien
Figura 3.- Ánforas baleáricas del tipo Keay LXXIX (1) y de tipología indeterminada (2-4), según
Ramon (2008, fig. 9, 1 y 9; fig. 7, 1 y 3).
Figura 4. Ánfora suritálica del tipo Keay
LII procedente de Roma (Pacetti y Paga-
nelli, 2001, 217, I.816).
L A S C I U D A D E S D E L M E D I T E R R Á N E O
97
defi nidas y el avance ha sido tal que incluso se ha comenzado la caracteri-
zación de algunos ateliers, como ilustran los casos de Nabeul, Sidi Zahruni
o Henchir Chekaf, entre otros (Capelli y Bonifay, 2007). No obstante, y a
pesar de que las atribuciones directas a fi glinae son posibles gracias a las
caracterizaciones arqueométricas y a la edición de macrofotografías en frac-
tura de muestras de pastas de algunos alfares, se detectan problemas a re-
solver en el futuro, que requieren la generalización de dicha aproximación
petrográfi ca. Tal es el caso de la producción de los mismos tipos anfóricos en
talleres distintos, como ilustran para el s. VI d.C. las Keay LXII, que pueden
ser productos tanto de fi glinae de la Byzacena (del entorno de Neapolis)
como de la Zeugitania (territorium de Sullecthum). Otro problema adicional
estriba en que las ánforas de la Mauretania Caesarensis no se conocen bien,
ni tipológicamente ni en relación a sus focos de producción, a excepción de
las excepcionales series de TVBVSVCTV o afi nes, bien atribuidas gracias a la
generosidad de la epigrafía. No olvidemos que la Diócesis de Africa incluía
a todos estos territorios, por lo que su valoración macroeconómica está
infravalorada, a tenor de la escasez de referencias a esta área geográfi ca,
que permanece como el foco productivo tardoantiguo más virgen –o menos
transitado arqueológicamente- de todos los existentes.
Otro elemento fundamental en el estudio de las series africanas, que
son actualmente las mejor fechadas en relación a otras áreas geográfi cas
–aunque es ésta una cuestión extrapolable a otros tipos-, es la compleji-
dad de determinar el carácter pre-vándalo, vándalo o bizantino de algunos
tipos. Por poner únicamente dos ejemplos, en las Keay XXXV resulta com-
plejo determinar, sin otros elementos contextuales, si nos encontramos ante
producciones de época romana tardía o de época vándala, como sucede en
el “abocador” de Tarraco (fechado entre el 425-450, Remolà-Abelló, 1989)
o bien en el pecio Dramont E en Saint-Raphaël (igualmente fechado entre
el 425-450, Santamaría, 1995); y en el caso de las Keay LXII A, las mismas
variantes –aparentemente o por nuestra imposibilidad actual de realizar
ulteriores precisiones- se sitúan bien a inicios del s. VI o bien a mediados
de siglo: la prudencia, por ello, se impone a la hora de decidir: como por
ejemplo en el pecio de La Palud en Port-Cros (Long y Volpe, 1996), ya que
es difícil discernir si nos encontramos ante producciones de época vándala
tardía o bizantina.
Como líneas de trabajo válidas para todos los focos de producción para
los próximos años, consideramos prioritarias, al menos, las siguientes cues-
tiones:
- Continuar con la precisión tipocronológica, para lo cual es clave dispo-
ner de ejemplares íntegros o individuos con perfi les completos recons-
truibles.
- Potenciar los estudios de carácter inductivo, de lo particular a lo general.
No disponemos de prácticamente ningún taller alfarero mediterráneo
estudiado exhaustivamente, realizándose las atribuciones por exclusión
o de manera genérica. Es necesario para poder avanzar caracterizar la
producción de las fi glinae –de las cuales se conocen varias decenas en
todo el Mediterráneo-; y una vez determinados los Grupos de Referencia
y los estudios arqueométricos tratar de rastrear sus producciones en
contextos de consumo, y no al contrario.
- Potenciar la arqueometría, al menos a nivel básico, de manera que se
generalice la edición de fotografías de las fracturas “frescas” de los
ejemplares a alta resolución, algo que facilita notablemente la com-
parativa visual, como parece comenzar a generalizarse en los estudios
de los últimos años (un ejemplo reciente en Delgado y Morais, 2009).
Es evidente que una caracterización arqueométrica integral (mineralo-
petrográfi ca y físico-química) es la vía correcta de análisis, pero actual-
mente los elevados costes y la notable inversión temporal (varios me-
ses, debido a la escasez de buenos especialistas con el correspondiente
“overbooking” de los laboratorios activos) y la imposibilidad de realizar
estos estudios de manera generalizada (imaginemos cualquier excava-
ción con centenares de individuos) hacen que esta propuesta alternativa
sea, a corto y medio plazo, una de las más fructíferas.
2.2.- El contenido de las ánforas tardorromanas: la gran asignatu-
ra pendiente del s. XXI.
Es evidente que el producto transportado es el elemento de mayor interés
en el tráfi co comercial, y cómo de él únicamente nos quedan los envases
que permiten su caracterización, normalmente de manera indirecta. Los
criterios utilizados habitualmente para plantear el contenido de las ánforas
de manera directa son los siguientes: los tituli picti o inscripciones pinta-
das relacionadas con el producto envasado, escasísimas en la Antigüedad
Tardía: por poner un ejemplo en Hispania no llegan a cinco -siendo genero-
sos- los existentes sobre ánforas lusitanas y sudhispánicas, como el alusivo
a fl os(s) M(uriae) en una Almagro 51c de Tossalet en Valencia (Fernández
Izquierdo, 1984, 54, fi g. 21, nº 153); las muestras físicas de paleocon-
tenidos (escasísimas, por otro lado, como se puede documentar para las
producciones africanas en Bonifay, 2004, 463-467); y –hasta ahora- la pre-
sencia de resina adherida a las paredes, que parecía excluir un contenido
oleico en el envase, axioma planteado desde los estudios de F.Formenti en
los años setenta del siglo pasado, aunque esta cuestión ha sido cuestionada
tras estudios analíticos recientes (Garnier, 2007 a); además, los análisis de
residuos orgánicos adheridos a las paredes de los envases – a través del
binomio Cromatografía de Gases/Espectrometría de Masas- están aportando
desde los años setenta muchas novedades (algunas de ellas sintetizadas en
D . B E R N A L / M . B O N I F A Y : I M P O R T A C I O N E S Y C O N S U M O A L I M E N T I C I O E N L A S C I U D A D E S T A R D O R R O M A N A S D E L M E D I T E R R Á N E O . . .
98
Figura 5.- Principales tipos “internacionales” de las producciones orientales tardorromanas (LRA 1 a
7), con sus respectivas áreas de producción (según Pieri, 2005, 171, fig. 107 y 311).
L A S C I U D A D E S D E L M E D I T E R R Á N E O
99
Bernal, 2004 y 2009, 34-38).
De manera indirecta es la tipología el principal caballo de batalla, pues
determinados contenidos suelen remitir a parámetros formales coinciden-
tes, como sucede para el vino, para cuyo envasado desde el s. II d.C. se suele
recurrir a las ánforas de fondo plano, siendo las producciones suritálicas/ca-
labresas del tipo Keay LII y afi nes un buen ejemplo de ello. También la tradi-
ción de la economía primaria de cada zona geográfi ca es un elemento que
se valora retrospectivamente (qué zonas producen vino, aceite o salazones
desde tiempos inmemoriales y dónde se ubican los alfares).
Si dispusiésemos de tiempo y espacio para analizar forma por forma
de cada una de las áreas productivas de ánforas en la Antigüedad Tardía
podríamos extraer la siguiente conclusión: más del 90% de los tipos ca-
recen de información empírica asociada, siendo las atribuciones indirectas
o basadas en información parcial (alguna inscripción aislada o restos de
D . B E R N A L / M . B O N I F A Y : I M P O R T A C I O N E S Y C O N S U M O A L I M E N T I C I O E N L A S C I U D A D E S T A R D O R R O M A N A S D E L M E D I T E R R Á N E O . . .
100
paleocontenidos en algún pecio –normalmente no estudiados exhaustiva-
mente, tratándose de noticias o datos antiguos-).
Por si fuera poco, estamos habituados a valorar la trilogía aceite, vino
y salazones de pescado, cuando la problemática es mucho mayor: baste
recordar los análisis realizados a las LRA 3 documentadas en los contextos
del s. V d.C. de la Schola Praeconum en el Palatino, que se relacionaban
Figura 6.- Tipo-cronología de las ánforas africanas tardías (Bonifay, 2004, fig. 46).
con aceite de sésamo (Whitehouse et alii, 1982); o las referencias en los
papiros y ostraca egipcios relativos a las ánforas de Gaza y Askelon (LRA
4), que denotan una polifuncionalidad manifi esta, con referencias a leche,
queso o incluso lana (Mayerson, 1992); o la potencial presencia de aceite
de ricino, como parece haberse documentado en los spatheia y otros enva-
ses africanos del excepcional depósito de los horrea portuarios de Rávena
L A S C I U D A D E S D E L M E D I T E R R Á N E O
101
del s. V d.C. (Pecci, Salvini y Cirelli, en prensa), que parece no constituir un
caso aislado, como denotan otras determinaciones en curso de estudio por
parte de estos investigadores (aunque es cierto que se trata de interpreta-
ciones de determinados markers en los cromatogramas, inferencias todas
ellas en fase de interpretación actualmente, que pueden deparar sorpresas
a medio plazo).
Y todo ello sin olvidar el problema de las reutilizaciones de las ánforas,
mucho más frecuentes de lo que habitualmente pensamos, como nos ha re-
cordado recientemente Peña en relación al ciclo de vida de todo artefacto:
producción – distribución – uso primario – reutilización – mantenimiento
– reciclaje – descarte y reaprovechamiento (2007, 8-9, refrendado por
otros autores: Tomber, 2008). Cuando disponemos de contextos amplios y
con evidencias arqueológicas y epigráfi cas al unísono, como ilustran casos
como los del almacén de Tomi con las LRA 2 (Radulescu, 1973) o el pecio
de Grado (Auriemma y Pesavento, 2009), parece que el re-envasado era
una práctica común, de ahí los diversos dipinti que a veces encontramos
en el mismo envase –o un único con trazas de otros cancelados intencio-
nalmente-.
Por citar algunos casos concretos con una problemática económica de
gran trascendencia, vamos a sintetizar a continuación el estado de la cues-
tión en el caso de las ánforas africanas, sobre cuya problemática se ha
trabajado recientemente (Bonifay y Pieri, 1995; Bonifay, 2004 y 2007).
Tradicionalmente consideradas como envases olearios, su importación a la
Urbs –y en general a todo el Mundo Antiguo- justifi caba el reemplazo del
aceite bético tras el abandono del Testaccio a fi nales del s. III d.C., en con-
sonancia con el fl oruit del Africa Proconsular y la Tripolitania desde época
severiana en adelante, como ha sido durante décadas defendido (Beltrán,
1984). Dicha tendencia se sigue manteniendo por buena parte de la comu-
nidad científi ca actual, que sigue utilizando de manera indiscriminada las
ánforas africanas como envases olearios de manera unidireccional (Lagós-
tena, 2007).
Un escrutinio bibliográfi co exhaustivo realizado en su momento sobre
los contenidos macroscópicos asociados a las series africanas tardorroma-
nas puso en evidencia la multiplicidad de restos físicos: conchas y/o crustá-
ceos, restos de ictiofauna, huesos de aceitunas, restos de higos… (Bonifay,
2004, fi g. 260). Además, se detectó la presencia de resina en muchos de
los contenedores africanos, especialmente en los de contexto subacuático,
como en las Keay XXV y los spatheia de Port-Vendres 1, las Keay XXV de
Niza, las Keay XXV y las Africanas II D de la Pointe de la Luque B o de Cata-
lans o Salakta, los spatheia del Dramont E o las Keay LV y LXII de La Palud
(Garnier, 2007 a). La presencia de resina excluía apriorísticamente un con-
tenido oleico, si bien como hemos comentado recientes estudios han con-
fi rmado la coexistencia de resina y aceite, interpretando los envases ana-
lizados como ánforas reutilizadas (Garnier, 2007 b); no obstante, también
podemos interpretar estos análisis quizás como resultado de contenidos de
base piscícola con adición oleica (túnidos o escómbridos en escabeche o
aceite), un producto de amplia tradición en la gastronomía mediterránea.
Además, durante los años noventa, un activo programa de prospecciones
franco-tunecino permitió documentar varias decenas de viveros y cetariae a
lo largo de la totalidad del litoral de Túnez, entre la isla de Djerba y Útica,
que revalorizaban la importancia de la explotación de los recursos del mar
en época romana (Slim et alii, 2004). La excavación casi integral de una de
estas cetariae cerca de Cap Bon, en Nabeul (Slim et alii, 2007) ha permiti-
do valorar la importante producción de salsamenta y salsas de pescado en
estas fábricas norteafricanas, orientadas evidentemente a la exportación.
Determinar qué ánforas se utilizaron para la exportación de las salsas de
pescado tardorromanas de la Byzacena y la Zeugitania es, evidentemente,
una incógnita por el momento irresoluta. Un panorama similar lo encontra-
mos para el vino, cuya importancia fue capital en esta zona –recordemos
las Tabulae Albertini de fi nales del s. V y los numerosos epígrafes relativos
a los contratos de explotación de viñedos y su conductio-. El área argeli-
na, evidentemente, se debió sumar a esta tendencia, que por el momento
tampoco encuentra en las ánforas norteafricanas ningún candidato claro
para su exportación transmediterránea, a excepción de algunos envases de
cuerpo piriforme invertido (Keay I y afi nes).
Otro de los ejemplos capitales en este sentido por su ecuménica distri-
bución es el ilustrado por las Late Roman 1. Sabemos que en casos fueron
envases para el transporte vínico, pues algún titulus parece alusivo al vino
de Rodas (C.I.L. XV, 4893), si bien también se envasó aceite en ellas, como
parece deducirse de alguna inscripción pintada egipcia (Kirwan, 1938, pl.
117, 9), aunque la lectura de ésta última es compleja: es decir una dinámi-
ca compleja que ha hecho recurrir lógicamente al panorama productivo de
la región de origen para intentar valorar si estas ánforas que poblaron los
puertos mediterráneos entre el s. V y el VII d.C. transportaban vino chiprio-
ta o de Cilicia, que parece la propuesta más aceptada actualmente (Pieri,
2005, 81-85; Fournet y Pieri, 2008, 184). Quizás en éste caso asistimos a
un envase polifuncional, ya que se trata de un tipo anfórico producido en
una zona amplísima a lo largo de más de trescientos años, aspecto éste que
podría complicar aún más la ya de por sí difícil hermenéutica.
La solución a este palimpsesto pasa, inexcusablemente, por una serie
cruzada y signifi cativa estadísticamente de analíticas de residuos en los
principales tipos de ánforas problemáticas a dichos efectos. Para ello se
trató en el año 2007 de crear una plataforma de trabajo, denominada en
origen con el acrónimo CORONAM –Contents on Ancient Roman Amphorae-
que aglutinaba a arqueólogos de varias instituciones internacionales (Cen-
tre Camille Jullian-Aix-en Provence, Universidad de Cádiz, Universidad de
D . B E R N A L / M . B O N I F A Y : I M P O R T A C I O N E S Y C O N S U M O A L I M E N T I C I O E N L A S C I U D A D E S T A R D O R R O M A N A S D E L M E D I T E R R Á N E O . . .
102
Lovaina y Universidad de Oxford), con el apoyo de tres laboratorios de quí-
mica orgánica y unidades especializadas de arqueometría (Lovaina, Oxford
y Laboratorios Garnier en Vic-Le-Comte, Francia), que trató de especiali-
zarse en estas temáticas a través de la European Science Foundation, sin
éxito por falta de apoyo fi nanciero, a pesar de algunos resultados parciales
(Romanus et alii, 2009). Con posterioridad se ha generado un proyecto de
investigación (denominado PROTEOART), en el marco de los proyectos de la
Agence Nationale de la Recherche del Gobierno de Francia, que con algunos
de los partners iniciales (Centre Camille Jullian-Aix, Universidad de Cádiz y
Laboratorios Garnier) y el apoyo del equipo químico de la Universidad de Li-
lle trata actualmente de avanzar sobre estas temáticas, especialmente para
precisar en la caracterización de los marcadores del pescado, que presentan
problemas interpretativos en la actualidad. El futuro debe decantarse en
esta línea, que constituye un problema de Historia Económica de profundo
calado atlántico-mediterráneo.
Por último, queremos insistir sobre un aspecto metodológico vinculado
con nuestro proceso de cuantifi cación tradicional de los contenidos de las
ánforas romanas que difi culta la valoración de las magnitudes objeto de
comercio: nos referimos a la valoración de las ánforas y a su comparativa
entre diferentes áreas productivas por NMI (Número Mínimo de Individuos)
y no por capacidad. Veamos un ejemplo práctico al respecto. En el caso de
un contexto de Marsella fechado entre el 425-450 (Bonifay, 2004, 446,
fi g. 251), la cuantifi cación por el NMI de las ánforas africanas y orientales
arrojaba unos porcentajes claramente preponderantes de los envases orien-
tales (fi gura 7), que triplicaban a las ánforas africanas (18 individuos del
tipo Keay XXXV frente a 60 orientales -29 LRA 1, 25 LRA 3 y 6 LRA 4); por
el contrario, si evaluamos la cuestión teniendo en cuenta la volumetría de
cada envase, los parámetros se invierten: 1260 litros de alimentos africanos
(70 litros de cada Keay XXXV por 18) frente a 1138 de mercancías orienta-
les (26 litros de cada LRA 1 – 754 en total- + 12 de en cada LRA 3 – 300- +
14 de las LRA 4 – 84-): es decir una importación paritaria en términos
cuantitativos, que hace pensar en una mercancía “estrella”, importada a
granel, del Norte de África, seguida de otros productos en mucha menor
cuantía (envasados en las LRA 1 y LRA 3) y una mercancía posiblemente de
alta calidad, debido a su escasez (LRA 4).
Si además a este complejo ambiente de trabajo le sumamos la prác-
tica “invisibilidad” arqueológica de los odres y toneles, muy utilizados en
el comercio marítimo y fl uvial como demuestran las fuentes iconográfi cas
y los restos arqueológicos de botas/barriles (fi gura 8), especialmente en
Centroeuropa (Marlière, 2002), la cuestión se complica mucho más aún.
Es prácticamente imposible proceder a una cuantifi cación real del volumen
total de mercancías comercializadas, pero al menos sí proceder a la cuan-
tifi cación relativa por áreas de procedencia en cada contexto arqueológico,
de lo que se pueden inferir muchos aspectos, máxime si se introduce la
variable diacrónica –por épocas-. Con todo y con eso la presencia de im-
portaciones en las ciudades de la Antigüedad sigue siendo un elemento
de “prestigio” o, al menos, un indicador de la apertura de su puerto al
comercio atlántico-mediterráneo, por lo que la compleja valoración de estos
complejos aspectos cuantitativos no minimiza, ni mucho menos, la impor-
tancia de su constatación.
3.- UNA VALORACIÓN DE LOS CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS DIS-
PONIBLES EN EL MEDITERRÁNEO NOR-OCCIDENTAL (MITAD DEL S.
V – INICIOS DEL S. VIII).
Desde su primera aplicación en Ostia y Cartago durante los años setenta
del siglo pasado, la cuantifi cación de la cerámica hallada en contextos ar-
queológicos ha proporcionado una cantidad de datos astronómicos para la
mayor parte de las ciudades mediterráneas. Ya hemos visto anteriormente,
de manera sucinta, los diferentes problemas vinculados a dichos esfuerzos
de cuantifi cación, así como los relacionados con el origen de las ánforas,
su contenido y datación. También podríamos mencionar la cuestión de la
cuantifi cación en sí misma, es decir las diferentes maneras de contabilizar o
pesar los restos cerámicos para defi nir parámetros o aspectos comerciales,
con los problemas mencionados en el párrafo anterior, entre otros. Se ha
dedicado en los últimos años mucha literatura a estas espinosas temáticas
(recientemente remitimos a Peña, 2007), si bien recientes análisis sobre la
economía del mundo hispanorromano y de Hispania en la Antigüedad Tar-
día (Reynolds 1995, y 2010) han demostrado que resulta posible comparar Figura 7.- Análisis comparado por NMI y capacidad (en litros) de las ánforas del mismo contexto de Mar-
sella (s.V), con resultados claramente diferenciados (Bonifay, 2004, fig. 251).
L A S C I U D A D E S D E L M E D I T E R R Á N E O
103
Figura 8.- Mapa de distribución de toneles en Centroeuropa (Marlière, 2002, 42, fig. 43).
los resultados de dichas cuantifi caciones incluso si los métodos usados por
los diferentes ceramólogos difi eren entre sí (son interesantes las refl exiones
de Tomber, 1993).
Evidentemente no es nuestro objetivo reformular lo que ya ha sido
propuesto por diferentes investigadores interesados en las importaciones
mediterráneas y en el consumo alimenticio en determinadas ciudades de al-
gunas áreas geográfi cas del Mediterráneo Occidental durante la Antigüedad
Tardía (como por ejemplo Panella, 1993; Panella y Saguì, 2001; Reynolds,
1995 y 2010; Remolà, 2000, 269-287; Bonifay y Raynaud, 2007), sino úni-
camente señalar algunos aspectos signifi cativos a nuestro entender de los
datos disponibles, con el objetivo de estimular la discusión. Para acometer
tal objetivo, consideramos necesario valorar no únicamente los dos siglos
en los cuales se ha centrado este Congreso (ss. VI-VII d.C.), sino también lo
que sucedió antes y después.
3.1.- Contextos arqueológicos anteriores al s. VI d.C.
En primer lugar, consideramos que puede resultar de utilidad examinar, en
términos comparativos, algunos contextos que se han fechado antes que la
fecha fatídica del 455, momento en el cual el reino vándalo de África dejó
de rendir tributo alguno al Imperio. Incluso si los historiadores están aún
discutiendo sobre la importancia de dichos impuestos en especie, funda-
mentalmente durante la Antigüedad Tardía (Vera, en prensa), la historio-
grafía sobre el sistema annonario presenta contradicciones en relación a la
interpretación económica de los contextos con cerámica romana. Por tanto,
tenemos que tenerla muy en cuenta.
No faltan contextos anteriores al año 455 en el Mediterráneo nor-occi-
dental. Multitud de depósitos ceramológicos, situables entre Roma y Valen-
cia y a lo largo del sur de Francia y Cataluña, se refl ejan unos a otros por
su similitud, y nos ofrecen un modelo de comportamiento bastante homo-
géneo de los elementos importados de diversos focos mediterráneos, así
como del consumo urbano de alimentos por parte de estas ciudades antes
del colapso del sistema económico basado –por lo menos parcialmente- en
el pago de impuestos al Imperio. Por ejemplo, el contexto del “Saggio I-L”
del templo de la Magna Mater en Roma, el depósito nº 1 de “La Bourse”
en Marsella (datado en torno al 450 circa; Bonifay, 1983, Bonifay, et alii,
1998), el contexto del “Teatro Romano” de Arlés (contemporáneo al ante-
rior; Richarté y Glibert, 2008), y el vertedero de ‘Vil.la Roma’ en Tarragona
(del segundo cuarto del s. V d.C.; Remolà y Abelló, 1989; Remolà, 2000)
ofrecen todos ellos una asociación de importaciones muy similar. En otras
ciudades disponemos de contextos cerámicos similares, como en Narbona
(depósito del ‘Hôtel Dieu’: Ginouvez, 1996-97) o Iesso/Guissona (Uscatescu
y García, 2005). En ellos, una ingente cantidad de contenedores cerámicos
atestigua el suministro de diversas mercancías alimenticias de África, del
Mediterráneo Oriental, de España/Portugal y de Italia. La proporción de
productos africanos y orientales es bastante estable (entre el 25-30% para
cada área productora en cada yacimiento citado); por otro lado, las propor-
ciones de productos hispánicos e itálicos varían en función de la situación
geográfi ca de cada yacimiento. Así, en Roma y Marsella son prácticamente
inexistentes las ánforas hispánicas en contextos del segundo cuarto/media-
dos del s. V, mientras que por el contrario los envases sicilianos o calabreses
alcanzan en torno al 15% del porcentaje total de importaciones. Por el
contrario, en Arlés y en Tarragona las ánforas suritálicas están ínfi mamente
D . B E R N A L / M . B O N I F A Y : I M P O R T A C I O N E S Y C O N S U M O A L I M E N T I C I O E N L A S C I U D A D E S T A R D O R R O M A N A S D E L M E D I T E R R Á N E O . . .
104
representadas, mientras que por el contrario los envases béticos y lusitanos
sí alcanzan cotas elevadas (20% en Arlés y 35% en Tarragona). Como se ha
tratado de recordar en el apartado previo, resulta actualmente muy difícil
distinguir entre los diferentes contenidos o alimentos objeto de comercio,
si bien los vinos importados parecen proceder del Mediterráneo Oriental e
Italia, mientras que el pescado salado y/o el aceite parecen ser de proceden-
cia hispánica y africana. Un mejor conocimiento de los contenidos de las
ánforas nos permitiría evaluar con más precisión la naturaleza y cantidad de
las mercancías alimenticias de producción local (fundamentalmente aceite
y vino), posiblemente transportadas en contenedores perecederos (odres y
barriles/botas). Las ingentes cantidades documentadas de sigilatas africa-
nas (ARS) también parecen evidenciar la circulación de cereales, al menos
a través de una ruta primaria directa entre África y Roma, seguida a con-
tinuación de una difusión capilar a través de de todo el tramo costero del
Mediterráneo Occidental; la exportación de clases cerámicas minoritarias
(en particular las sigilatas lucentes y las “derivadas de las sigilatas paleo-
cristianas” –o DSP-, ambas de producción gálica) parece reforzar esta per-
cepción de una estrecha inter-conexión entre las diferentes regiones del Me-
diterráneo nor-occidental. Así pues, hasta mediados del s. V d.C. el modelo
de importaciones característico de estas ciudades no parece muy diferente
del patrón comercial existente en el s. IV d.C., de lo que podemos inferir
una aún amplia integración de la población urbana en lo(s) mercado(s)
globalizados del Imperio.
¿Asistimos a cambios en la segunda mitad del s. V? Algunos contextos
excavados y estudiados en las mismas ciudades evaluadas anteriormente
nos podrían ayudar a responder a dicha cuestión, si bien es importante
recalcar que este tipo de depósitos cerámicos son mucho menos frecuentes.
Por ejemplo, podemos traer a colación el contexto I de la Schola Praeconum
(fechado en su momento en el segundo cuarto del s. V, pero posiblemente
de fechas más tardías dentro del mismo siglo; Whitehouse, et alii, 1982), el
depósito denominado ‘Puits de la rue du Bon-Jésus’ de Marsella (del último
tercio del s. V; Reynaud, et alii, 1998), y en Tarragona la conocida como ‘An-
tiga Audiencia’ (sincrónico al anterior; Remolà, 2000). Sorprendentemente
los porcentajes no parecen cambiar de una manera drástica, al menos en
el caso de los productos africanos y orientales (30-40% del total en cada
caso), a excepción de las ánforas hispánicas e itálicas, que se rarifi can fuera
de sus zonas de origen (como en el sur de las Galias); así como la consta-
tación de que la cifra de los tipos “no identifi cados” asciende. Por tanto, a
primera vista podemos concluir que las cosas no cambian sustancialmente
a nivel general, si bien en detalle el suministro urbano parece más diversifi -
cado, incluso podríamos califi car de atomizado: escasos envases de muchas
cosas/tipos diversos, sin que sea posible distinguir en ocasiones su área de
procedencia.
Esta observación es también válida cuando analizamos la cerámica fi na
de mesa. En vez de constatar importaciones de ARS de los principales ta-
lleres del área de Cartago (como de El Mahrine), encontramos cerámicas
manufacturadas en un amplio rosario de alfarerías, localizadas principal-
mente fuera de la región de Cartago (atelier de Sidi Khalifa y formas en
C5 del centro de Túnez), e incluso a veces de talleres muy pequeños y de
escasa calidad (Nabeul - Sidi Zahruni). Las sigilatas gálicas aún viajan en el
ámbito del arco mediterráneo nor-occidental, pero también asistimos a la
llegada de productos del Mediterráneo Oriental (sigilatas foceas). Asimis-
mo, mientras que las cerámicas de cocina antes de mediados del s. V eran
mayoritariamente africanas, en la segunda mitad de esta centuria se usan
con mucha frecuencia en las cocinas una amplia variedad de vajillas culina-
rias del Mediterráneo Central y Oriental. Por tanto, si no podemos estar se-
guros de que se reduzca el porcentaje de alimentos importados en términos
generales, sí parece evidente que dichas importaciones fueron mucho más
diversifi cadas que las observadas con antelación.
3.2.- Contextos cerámicos de los ss. VI y VII d.C.
El verdadero problema de los contextos urbanos de los siglos VI y VII es
evaluar el impacto de la (re)conquista de algunos territorios africanos y
luego itálicos e hispánicos en relación al suministro general de las ciudades
de todo el Mediterráneo Occidental. Este aspecto ya ha sido analizado con
maestría con anterioridad por M. Fulford y C. Panella en el caso de África
(Peacock, 1983; Panella, 1993), y posteriormente por E. Zanini para Italia
(Zanini, 1998) y por S. Gutiérrez Lloret para Hispania (Gutiérrez, 1998;
recientemente remitimos a Vizcaíno, 2009; Reynolds, 2010). ¿Debe tenerse
muy en cuenta a la autoridad gobernante en una región a la hora de inter-
pretar un contexto cerámico?
Para poder evaluar este problema, podría ser interesante la compara-
ción de algunos contextos excavados en la capital de la Hispania bizantina
(551-625 circa): Cartagena; o en Roma, integrada en el Imperio Bizantino
desde el 536 en adelante, así como otros depósitos excavados en ciudades
visigodas hispanas, como Illuro/Mataró; y fi nalmente en Marsella, que per-
maneció bajo dominio franco desde el 536, tres años después de que África
se convirtiese en bizantina.
Desde mediados del s. VI en adelante, el aprovisionamiento de las ciu-
dades bizantinas –como Cartagena y Roma- está ampliamente dominado
por los productos bizantinos de procedencia africana. Al fi nal del período
de ocupación bizantina, Cartagena aún recibe aproximadamente el 60% de
ánforas africanas, frente a un 20% de orientales. Por su parte las sigilatas
africanas son también abundantísimas, así como una pléyade de cerámi-
cas de cocina y comunes procedentes de territorios bajo ocupación de los
imperiales (Ramallo, Ruiz y Berrocal, 1996; Reynolds 2010, Table 21). Un
L A S C I U D A D E S D E L M E D I T E R R Á N E O
105
patrón similar se puede observar en contextos contemporáneos de Roma
(Pacetti, 2004, 441), si bien en este caso las ánforas procedentes de la Pars
Orientalis parecen más numerosas (37%), como también parece acontecer
en Nápoles. La mayor parte de las cerámicas de mesa y las lucernas son asi-
mismo de procedencia africana en todas las restantes ciudades bizantinas
del Mediterráneo Occidental.
Disponemos de varios contextos cerámicos en la ciudad visigoda de Illu-
ro (Mataró), siendo dos de ellos especialmente interesantes, pues se fechan
en el segundo cuarto del s. VI d.C. (Cela y Revilla, 2004: UE 1006 and
1038). En ambos conjuntos las ánforas africanas representan aproximada-
mente el 40/5’% del total de las importaciones, mientras que las orientales
y las hispanas (incluyendo a las procedentes de las Baleares) solamente
alcanzan el 10% y el 20% respectivamente. Por su parte, en relación a la
vajilla fi na de mesa, las ARS alcanzan el 70% en uno de los casos citados.
Estos depósitos demuestran claramente que justo unos pocos años antes del
desembarco bizantino en el sur de Hispania una ciudad visigoda peninsular
no encontraba problema alguno en abastecerse de todo tipo de bienes de
consumo y mercancías procedentes del África bizantina. La misma tenden-
cia se documenta en otras ciudades visigodas del tramo costero catalán,
como Tarragona, en la cual las ánforas africanas representan el 75% de
las importaciones durante la segunda mitad del s. VI d.C. (Remolá, 2000).
Este modelo no es nada sorprendente si consideramos que buena parte de
la tipología de las ánforas africanas del s. VI d.C. (Keay, 1984, tipo LXII) fue
creada precisamente en base al estudio de la documentación arqueológica
procedente de las necrópolis de Ampurias y de la de Tarraco.
Por último, en el caso de la Marsella bajo dominio franco, los contextos
de mediados del s. VI a inicios del s. VII ilustran más o menos el mismo es-
quema que en la Roma bizantina: en torno a un 55% de envases africanos y
un 20% de ánforas procedentes del Mediterráneo Oriental (Bonifay, 1986;
Bonifay, et alii, 1998).
Por tanto, cuando analizamos contextos cerámicos, cada vez parece más
difícil la distinción entre ciudades bizantinas y no bizantinas en el Medite-
rráneo Occidental durante los ss. VI y VII d.C.
3.3.- Contextos cerámicos de fi nales del s. VII e inicios del s.
VIII.
¿Qué sucede al fi nal de la Antigüedad Tardía cuando las ciudades medite-
rráneas entran de lleno en época medieval? Debemos comenzar diciendo
que hay muy pocos ejemplos de contextos cerámicos publicados para estos
momentos tan tardíos.
El más importante de todos ellos es la fase tardorromana de la Crypta
Balbi de Roma (fi gura 9), datada muy a fi nales del s. VII d.C. por multitud
de monedas, la más reciente de las cuales presentaba los tipos de Justiniano
II –primer reinado: 685-695- (Saguí, 1998). Cuando fue descubierto este
depósito en los años noventa del siglo pasado, fue notable la sorpresa al
evidenciar que a fi nales del s. VII la ciudad eterna aún mantenía un sumi-
nistro con más del 50% de ánforas africanas y más del 20% de envases
orientales. Además, se recuperaron más de 3000 fragmentos de sigilatas
africanas, así como algunos elementos de vajilla de cocina importada. No
debemos olvidar, no obstante, que Roma en dichos momentos era aún una
ciudad bizantina.
En fechas prácticamente coincidentes, excavaciones preventivas aco-
metidas en Marsella permitieron la exhumación de una serie de depósitos
cerámicos que parecen muy similares a los documentados en Roma (Bien,
2003, 2005 y 2007). Una vez estudiados los mismos, se pudo confi rmar
que a fi nales del s. VII los francos aún consumían más del 55% de importa-
ciones norteafricanas y en torno al 20% de productos procedentes del área
oriental del Mediterráneo (fi gura 10). Otros contextos similares excavados
en las ciudades bajo dominio visigodo de Tarragona y Barcelona (Macías y
Remolà, 2000; Reynolds, 2010) ofrecen un comportamiento similar, en el
cual la llegada de envases africanos y orientales es muy abundante. Así, en
ambos casos (sur de Francia franco e Hispania visigoda) el suministro de las
principales ciudades (¿portuarias únicamente?) no difi ere sustancialmente
del de la Roma bizantina.
Si los contextos de fi nales del s. VII son raros, los fechados en el s. VIII
son prácticamente inexistentes en las ciudades del Mediterráneo nor-occi-
dental, como ha sido puesto en evidencia recientemente para la Penínsu-
la Ibérica (Alba y Gutiérrez, 2008). Una vez más la excepción procede de
Roma, en la cual las excavaciones de la Crypta Balbi también ofrecieron
dataciones muy claras en la primera mitad del s. VIII para algunos estratos
(Saguí, Ricci y Romei, 1997; Romei, 2001). En este caso, el horizonte ce-
Figura 9.- Vista general de los contextos cerámicos de la Crypta Balbi, actualmente en exposición en el
Museo homónimo en Roma.
D . B E R N A L / M . B O N I F A Y : I M P O R T A C I O N E S Y C O N S U M O A L I M E N T I C I O E N L A S C I U D A D E S T A R D O R R O M A N A S D E L M E D I T E R R Á N E O . . .
106
Figura 10.- Contextos cerámicos de finales del s. VII e ini-
cios del s. VIII en Marsella (Bien, 2007, fig. 6 y 7).
L A S C I U D A D E S D E L M E D I T E R R Á N E O
107
ramológico es completamente diferente al de momentos precedentes. En
primer lugar, parece que el porcentaje medio de ánforas ha decrecido sus-
tancialmente: del 50% del total de individuos cerámicos a fi nales del s. VII
al 25% en la primera mitad del s. VIII. En segundo término, y a excepción
de escasos ejemplares de ánforas globulares procedentes del Norte de Áfri-
ca y/o el Mediterráneo Oriental, la presencia mayoritaria de importaciones
es representada por las ánforas globulares fabricadas en el sur de Italia y en
el Norte de Sicilia. Y en tercer lugar, las cerámicas fi nas de mesa africanas
han desaparecido completamente, siendo reemplazadas por un repertorio
de cerámica común local con pastas depuradas. Por todo ello, la primera
mitad del s. VIII parece ser una verdadera ruptura en la historia de las
importaciones alimentarias y el consumo en las ciudades del Mediterráneo
nor-occidental, incluso en el caso de una de las más importantes de ellas, la
propia Roma. No hay duda alguna de que la escasa representatividad de los
contextos cerámicos del sur de las Galias y de Hispania mediterránea cobra
total sentido en este ambiente general de retracción comercial.
4.- LA INTERPRETACIÓN HISTÓRICA. UNAS PINCELADAS GENERA-
LES.
Teniendo muy presentes los problemas metodológicos evocados en el pri-
mer apartado así como la relativa escasez de datos entre los ss. VI y VIII
sintetizada en el capítulo precedente, ¿hasta dónde es posible avanzar en
términos interpretativos?
4.1.- Algunas tendencias generales.
En primer lugar, es conveniente plantearse si es posible determinar algunos
comportamientos generales en las importaciones mediterráneas que nutrie-
ron a las ciudades mediterráneas.
Incluso si los datos para los ss. VI-VII d.C. son en general escasos, es
obvio que las ciudades costeras están mucho mejor documentadas que las
interiores. Por otro lado, no debemos olvidar que la difusión de las ánforas
mediterráneas ha sido mayoritariamente de carácter litoral, a lo largo de
la totalidad de la Antigüedad Clásica. Es decir, que las ánforas constituyen
un vector esencial del comercio marítimo. No obstante, debemos hacer una
excepción: aquellas ciudades vinculadas al mar por un río, caso de Córdoba,
Zaragoza, Lyon y otros tantos ejemplos (incluimos en este grupo a las ciu-
dades italianas vinculadas al valle del Po y al Mar Adriático). No obstante, y
en relación a los ss. VI y VII d.C. normalmente solo se documentan en ellas
algunas importaciones puntuales de lucernas y vajilla de mesa, fundamen-
talmente africanas, con un panorama tipológico muy restrictivo (Córdoba:
Fuertes e Hidalgo, 2003; Zaragoza: Paz, 2003; Lyon: Silvino, 2007), con
algunas excepciones como en Sevilla, que debemos considerar más bien
una ciudad “litoral”, a pesar de su ubicación al interior (Amores, García y
González, 2007). Las ánforas y especialmente los contenedores africanos de
gran tamaño suelen ser excepcionales en dichos ambientes. Dicha consta-
tación enfatiza la excepcional situación de algunas ciudades particulares,
como es el caso de Recopolis, como parecen demostrar recientes estudios
(Bonifay y Bernal, 2008), o la capital del Visigothorum Regnum, Toledo,
en la cual las excavaciones en la Vega Baja han comenzado a proporcionar
las primeras evidencias de ánforas africanas –spatheia fundamentalmente-
(Gallego et alii, 2009, 121, fi gs. 1 y 2) así como algunas importaciones
orientales2, que auguran interesantes perspectivas de futuro. En estos casos
singulares, muy alejados de la línea de costa, asistimos a la llegada de todo
tipo de importaciones africanas, incluso en pleno s. VII como demuestra
el caso de Recopolis. Es por ello que no todas las tendencias comerciales
generales pueden ser explicadas desde una perspectiva geográfi ca.
Los productos hispánicos viajaron mayoritariamente antes de mediados
del s. V d.C. y principalmente en la parte más occidental del Mediterráneo,
aunque también se constatan importaciones singulares a contextos urba-
nos como Cartago o incluso a Oriente, como demuestran los hallazgos de
Caesarea Maritima o Beirut. En las Galias la frontera la marca con claridad
el curso del río Ródano. Este tipo de comercio parece concentrarse especial-
mente en el aceite bético del Valle del Guadalquivir (envasado en Dressel
23 y formas afi nes) y salsamenta producidos en Lusitania y en Baetica (en
Almagro 51 a-b/Keay XIX y Almagro 51c sobre todo). A partir del s. VI en
adelante el comercio de ánforas hispánicas tiende a concentrarse en las ciu-
dades de la Península Ibérica, aunque con exportaciones puntuales a otros
lugares, a excepción de las ánforas de la isla de Ebusus, posiblemente de
vino, que fueron exportadas a Italia, a África y a otros contextos.
En una situación similar a la planteada por las ánforas hispánicas, los
productos itálicos también viajaron principalmente antes de mediados del
s. V, y especialmente en la zona más oriental del Mediterráneo Occidental;
en Francia, las ánforas hispánicas son muy abundantes en Arlés, mientras
que los envases itálicos son más numerosos en Marsella, incluso si los pro-
ductos exportados son diferentes. No hay excesivas dudas de que la mer-
cancía exportada en las ánforas Keay LII calabresas y sicilianas fue vino. A
partir del s. VI en adelante, como ilustran las exportaciones españolas, el
vino itálico circula mayoritariamente dentro de la propia península italiana.
Algunos ejemplares tardíos de ánforas de la Calabria y Sicilia siguen llegan-
do a Roma hasta fi nales del s. VII d.C., y las de cuerpo globular lo siguen
haciendo hasta el s. VIII.
Los productos del Mediterráneo Oriental invaden el Mediterráneo no-
roeste desde las primeras décadas del s. V en adelante. Como atestiguan las
2. Como es el caso de una LRA 4 o “ánfora de Gaza” documentada en un contexto arqueológico
tardorromano objeto de estudio por J. de Juan, presentado en este Congreso.
D . B E R N A L / M . B O N I F A Y : I M P O R T A C I O N E S Y C O N S U M O A L I M E N T I C I O E N L A S C I U D A D E S T A R D O R R O M A N A S D E L M E D I T E R R Á N E O . . .
108
fuentes literarias, la mercancía más frecuentemente exportada fue el vino.
La cuestión es plantear qué tipo de consumo es el que corre parejo a estas
importaciones: ¿uso generalizado o privilegiado? Probablemente, una vez
más en esta ocasión depende de la localización física de estas ciudades,
bien en la costa –accesibilidad- o en el interior –excepcionalidad-. No hay
duda que las cantidades astronómicas de LRA 1 de Cilicia abandonadas en
el puerto de Marsella no estuvieron destinadas al consumo de la élite social;
como tampoco las decenas de ánforas orientales que colmataban las piletas
de salazón de las fábricas salazoneras de Traducta, en el área del Estrecho
de Gibraltar, en momentos cercanos al año 500 (Exposito y Bernal, 2007);
si bien posiblemente en Toulouse, en Toledo o en Recópolis posiblemente
sí. La evolución de las importaciones orientales durante los ss. VI y VII va-
ría ostensiblemente de unas regiones a otras: en la parte nor-occidental
(Tarraconensis, sur de las Galias), el retroceso es evidente desde fi nales
del s. VI en adelante, mientras que en la zona suroriental (Roma, Nápoles,
Cartago) las importaciones aún son importantes hasta fi nales del s. VII. El
caso particular de la Hispania bizantina requiere más investigaciones, pues
únicamente disponemos del caso de Cartagena, no siendo de momento las
demás ciudades imperiales parangonables, ya que de ellas –Malaca, Car-
teia o Septem- disponemos de escasos depósitos ceramológicos de gran
cuantía publicados. Hasta al menos el 625 la fl uidez mercantil fue notable
en territorio peninsular, prolongándose más tarde aún en las Baleares y en
Septem, en la orilla africana del Estrecho de Gibraltar.
Las importaciones africanas no parecen decrecer hasta mediados del
s. V d.C. (únicamente cambia el tamaño de los contenedores). A partir de
entonces la situación no es aún muy clara: no sabemos si el volumen ge-
neral decae o no, si bien resulta signifi cativo el hecho de que los focos de
producción sí cambian (área de Nabeul y Centro y Sur de Túnez en vez del
área de Cartago como en momentos precedentes –fi gura 11-). Al menos
una cosa sí parece clara: las ánforas africanas del s. VI presentan una difu-
sión ecuménica en el Mediterráneo Occidental, y su difusión no acaba hasta
mediados o fi nales del s. VII. La extremada frecuencia de ánforas africanas
en la zona costera mediterránea de Hispania, en áreas tanto controladas
por Bizancio como en territorios visigodos, constituye una cuestión rele-
vante, cuyas causas habrá que indagar en el futuro. Otra línea a desarrollar
es la potencial localización de importaciones africanas en el umbral del s.
VIII en algunos lugares como Roma, Marsella o Tarragona. Por otro lado, las
exportaciones de ánforas africanas globulares en pleno s. VIII no parecen
ser signifi cativas. Con todo y con eso el problema de la totalidad de ánforas
africanas sigue siendo que aún ignoramos el contenido preciso de estos
envases: ¿aceite, salsas/salazones de pescado o vino?
Aunque este trabajo está dedicado únicamente al análisis de la eviden-
cia cerámica, sería un craso error ignorar las demás fuentes disponibles
(remitimos a Loseby, 2007). Es evidente que los registros anforológicos no
pueden evidenciar la totalidad del carácter polimórfi co del comercio. Inclu-
so si no tenemos constancia de ánforas hispánicas en Marsella desde el s. VI
en adelante, sabemos a ciencia cierta que los contactos comerciales no fue-
ron interrumpidos, como por ejemplo confi rma la cita de Gregorio de Tours
en el año 588 alusiva a la llegada de un barco desde Hispania como su
“cargamento habitual”. La visibilidad arqueológica del transporte de grano
es complejísima: únicamente debemos pensar que no se han documentado
hasta la fecha barcos con cargamentos annonarios entre la costa de África
y Roma; ¡mientras que por el contrario los textos aportan multitud de infor-
mación acerca de la consideración de África como el granero de Roma!
En este caso la única información se sitúa en pleno s. VII. Se trata del
pecio “Saint-Gervais 2” (Jézégou, 1998), excavado en Fos-sur-Mer, entre
Marsella y Arlés, que contenía un cargamento de trigo asociado con un fl ete
de ánforas africanas, estando constituido el equipamiento de la tripulación
de a bordo por sigilatas africanas y cerámicas comunes (fi gura 12). Final-
mente, es obvio que multitud de mercancías fueron transportadas en odres
y barriles, no únicamente las producidas localmente sino también aquellos
alimentos procedentes de lugares muy distantes; desgraciadamente este
tipo de envases deja mínimas evidencias arqueológicas, como hemos citado
anteriormente.
4.2.- Los factores políticos y macroeconómicos.
Cuando consideramos los factores políticos y macroeconómicos implicados
en el estudio de los contextos cerámicos, la primera cuestión a afrontar es
el carácter tributario de los antiguos imperios romano y bizantino. Efecti-
vamente, como recordamos en el anterior apartado, el colapso del sistema
annonario en torno al 455 pudo haber sido no tan traumático en relación
al suministro urbano, como ha demostrado la incesante investigación so-
bre la distribución de las ánforas africanas en el Mediterráneo Occidental
hasta bien entrada la segunda mitad del s. V d.C. Es más, la difusión de
las sigilatas africanas, incluso si aparecen en porcentajes inferiores a partir
de estos momentos, podría evidenciar tras de sí la distribución del grano
procedente del Norte de África. Por otra parte, quizás se han hipervalorado
los efectos negativos de la conquista bizantina de África, del sur de Italia y
de la Hispania meridional: de hecho, el panorama ceramológico no parece
diferenciar a las ciudades bizantinas del Mediterráneo nor-occidental de
aquellas que no lo eran, al menos durante los ss. VI y VII; y quizás el grano
de África aún llegaba al tramo costero meridional del reino franco a fi nales
del s. VII d.C….
Por tanto quizás, como ha propuesto recientemente D. Vera (Vera, en
prensa), el comercio liberalizado debe ser un tema a repensar a la luz de la
interpretación de los contextos ceramológicos tardoantiguos. Dicho comer-
L A S C I U D A D E S D E L M E D I T E R R Á N E O
109
cio libre funcionaba con asiduidad entre los reinos “bárbaros” (Hispania
visigoda, sur de la Galia visigoda u ostrogoda, Italia ostrogoda y África
vándala), así como entre los nuevos territorios bizantinos y los reinos “bár-
baros” de nueva creación (Galia franca e Italia lombarda), e incluso con el
Imperio omeya (Levante y Egipto desde el 640 en adelante; y Byzacena des-
de el 670). Ya hemos podido analizar anteriormente cómo las fuentes del
suministro urbano cambiaron notablemente entre los ss. V, VI y VII, incluso
si para los consumidores el aceite seguía siendo aceite y el vino era sim-
plemente vino. Pero ¿fue consciente la población urbana de este cambio?
¿Se percataron del cambio sustancial en el origen de las importaciones de
aceite, vino y salazones de pescado?¿Se quejaban de la reducción relativa
del suministro de vajilla de mesa africana, parcialmente reemplazado por
un incremento de las producciones regionales (como las DSP gálicas)? ¿Se
acostumbraron fácilmente a los nuevos menajes de cocina? Incluso si otros
factores contribuyeron evidentemente a modifi car la vida de la población
durante la segunda mitad del s. V –y quizás desde un poco antes-, no po-
demos negar que las estructuras políticas y económicas cambiaron radical-
mente entre el 455 y el 475. Cambios de similar magnitud acontecieron a
mediados del s. VI, y más drásticamente a inicios del s. VIII. Pero también
debemos admitir que el comercio inter-regional y el suministro urbano se
adaptaron perfectamente a estas mutaciones. La parte más compleja del
problema es determinar el papel de la propia administración municipal
en el suministro de las ciudades: ¿en qué medida estaban implicadas en
la localización de nuevas fuentes de abastecimiento del mismo tipo de ali-
mentos?
Es también importante valorar el creciente papel de la Iglesia en la
producción y comercio de bienes de consumo. Los obispados adquieren
a partir del s. IV muchas de las funciones anteriormente encomendadas
a los organismos de gestión de la ciudad (Pellegrini, 2008). Conocemos
mejor los sistemas productivos eclesiásticos a pequeña escala, como ilus-
tran magistralmente los monasterios, especialmente fecundos en Oriente
pero también ampliamente dispersos por el Mediterráneo Occidental (López
Quiroga, Martínez y Morín, 2007). Y tenemos constancia de la potencial
existencia de talleres eclesiásticos o vinculados/dependientes de la iglesia,
como denotan los sellos pre-cocción alusivos a monogramas de autoridades
religiosas, especialmente ilustrativos en los Late Roman Unguentaria y en el
material constructivo latericio. En el caso de las ánforas un ejemplo podría
quizás ser el ilustrado por los grafi tos pre-cocción in collo, con motivos cla-
ramente religiosos (crismones), como los aparecidos en el cargamento afri-
cano del pecio de La Palud (fi gura 13), del segundo cuarto del s. VI (Long
y Volpe, 1996 y 1998); o en el taller alfarero de Sidi Zahruni en Nabeul
(Mrabet y Ben Moussa, 2007, fi g. 31). Pero también es posible hipotetizar
la implicación de la Iglesia en aspectos comerciales a tenor de la multitud
de tituli picti en las ánforas LRA 1. Las invocaciones y fórmulas religiosas
(fi gura 14), más que alusivas a la consagración del producto transportado
–hipótesis tradicional-, podrían tener como objetivo principal la protección
de las ánforas –y de todo el cargamento-, además de garantizar la conser-
vación del vino. No obstante, algunos antropónimos en los mismos tituli
picti parecen designar con claridad a monasterios (Fournet y Pieri, 2008,
184; Derda, 1992, 137). Se trata de cuestiones interpretativas complejas
-¿dipinti alusivos a los anagramas de los destinatarios -obispados, monas-
terios, parroquias- o indicativos de los agentes comerciales vinculados al
estamento eclesiástico? (una síntesis de ello en Bernal, en prensa), pero en
cualquier caso tendentes a valorar la importancia del factor religioso en los
aspectos productivos y comerciales de la Antigüedad Tardía, un tema poco
transitado aún por la investigación arqueológica.
4.3.- Aspectos a valorar en el futuro.
Finalmente, debemos valorar el siguiente aspecto ¿Puede la distribución de
cerámica vincularse con acontecimientos políticos? En otras palabras: ¿es
posible trazar fronteras entre el suministro anfórico de ciudades gobernadas
por diferentes banderas? La documentación presentada anteriormente de-
muestra claramente que no es fácil hacerlo. Incluso en la Antigüedad Tardía
las reglas económicas no siguieron las mismas sendas que las directrices
políticas (Gutierrez Lloret, 1998). El sentimiento general es que las normas
políticas e incluso económicas cambiaron sustancialmente entre los siglos
V y VIII, si bien los agentes económicos y los cargos políticos a nivel local
gestionaron las cosas para poder compensar estos cambios para ofrecer o
suministrar a los consumidores la misma variedad de alimentos. El único
problema es que es realmente difícil valorar con precisión las cantidades
medias de alimentos que llegaron a las ciudades a lo largo de este período.
Y en este caso el sentimiento es que dichas magnitudes no dejaron de de-
crecer entre la primera mitad del s. V y mediados del s. VIII.
Por tanto, ¿cómo podemos explicar la caída de las importaciones medi-
terráneas y la tendencia a la autosufi ciencia de las ciudades del Mediterrá-
neo nor-occidental? Quizás los cambios políticos y las notables difi cultades
para encontrar nuevas fuentes de abastecimiento no son los únicos factores
a tener en cuenta. Como puso en su momento sobre la mesa E. Fentress, el
decaimiento de las exportaciones de ARS en el Mediterráneo Occidental no
debe ser vinculado unidireccionalmente con la conquista vándala de África,
sino que el mismo comenzó antes y quizás tenga que ver con la merma de
la población de Roma después del año 411 (Fentress, et alii, 2004). Una
vez dicho esto, podemos considerar dicho descenso de las importaciones
mediterráneas como una consecuencia de la reducción del consumo urbano
y una manifestación de la persistente crisis urbana en el Mediterráneo nor-
occidental desde mediados del s. V en adelante. Algunas de dichas urbes
D . B E R N A L / M . B O N I F A Y : I M P O R T A C I O N E S Y C O N S U M O A L I M E N T I C I O E N L A S C I U D A D E S T A R D O R R O M A N A S D E L M E D I T E R R Á N E O . . .
110
se benefi ciaron de condiciones políticas favorables, aunque fuese tempo-
ralmente (como Cartagena), mientras que otras resistieron durante más
tiempo (Roma, Marsella o Tarragona), si bien todas ellas se encontraban en
una situación precaria que como tarde podemos situar en la primera mitad
del s. VIII.
Un último interrogante: ¿signifi ca el fi nal del comercio en ánforas el
fi n del abastecimiento de todo el Mediterráneo? Incluso si el comercio a
nivel local/regional parece ser favorecido por parte de la mayor parte de
las ciudades del noroeste del Mediterráneo al inicio de la Edad Media, bien
sea porque la reducida tasa de población no necesitaba importaciones pro-
cedentes del exterior o bien porque las mismas ya no estaban disponibles
en los mercados, la ausencia de cerámica no tiene por qué signifi car nece-
sariamente el fi nal del suministro transmediterráneo a las ciudades. Como
ya se ha comentado, una parte muy importante del comercio, al menos en
términos fi nancieros, no se refl eja en la cerámica (tejidos, especias, mate-
rias primas…). No obstante y de hecho, la escasez de fuentes textuales para
evaluar el comercio en el s. VIII se asemeja sorpresivamente al silencio que
proporcionan las evidencias ceramológicas para dichas fechas.
B I B L I O G R A F Í A / L A S C I U D A D E S D E L M E D I T E R R Á N E O
111
Bibliografía
AA.VV. (2001): Ex Baetica Amphorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el Imperio Romano. Actas del Congreso Inter-nacional, Écija - Sevilla.ALARCAO, A. y MAYET, F. (1990, ed.): As ánforas lusitanas. Tipolologia, pro-duçao. Comercio. Actes des Journées d’etudes tenus à Conimbriga, París.ALBA, M. y GUTIÉRREZ, S. (2008): “Las producciones de transición al mun-do islámico. El problema de la cerámica paleoandalusí (siglos VIII y IX)”, en D. Bernal y A. Ribera eds, Cerámicas hispano-rromanas. Un estado de la cuestión, Madrid, pp. 585-613.AMORES CARREDANO, F., GARCÍA VARGAS, E. y GONZÁLEZ ACUÑA, D. (2007): “Ánforas tardoantiguas en Hispalis (Sevilla, España) y el comercio mediterráneo”, en M. Bonifay y J-C. Tre-glia, LRCW2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Medi-terranean, ed. M.T. Bonifay J-C., BAR Int. Ser. 1662, Oxford, pp. 133-146. ARTHUR, P. (1998): “Local pottery in Naples and northern Campania in the sixth and seventh centuries”, en L. Saguì ed., Ceramica in Italia, VI-VII secolo, Biblio-teca di Archeologia Medievale, Florencia, pp. 491-510.AURIEMMA, R. y PESAVENTO, S. (2009): “I tituli picti nelle anfore di Gra-do”, en S. Pesavento y M-B- Carree d., Olio e pesce in época romana. Produzione e comercio nelle regioni dell’Alto Adriatico, An-tenor Quaderni 15, Padua, pp. 275-280.
BELTRÁN LLORIS, M. (1984): “El aceite de Hispania a través de las ánforas: la concurrencia del aceite hispánico y afri-cano”, Actas del II Congreso Internacional, Producción y comercio de aceite en la Anti-güedad, Madrid, pp. 515-551.BERNAL CASASOLA, D. (2001): “Las
du VIIe siècle aux abords du pavillon Bar-gemon à Marseille”, Revue Archéologique de Narbonnaise, 36, pp. 305-318.BIEN, S. (2005): “Des niveaux du VIIe s. sous le Music-Hall de l’Alcazar à Marsei-lle”, en J.M. Gurt, J. Buxeda y M.A. Cau eds., LRCW I, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Medi-terranean, Archaeology and Archaeometry, B.A.R. i.s, 1340, Oxford, pp. 285-298.BIEN, S. (2007): “La vaisselle et les am-phores en usage à Marseille au VIIe siècle et au début du VIIIe siècle: première ébau-che de typologie évolutive”, en M. Bonifay y J-C. Treglia eds, LRCW 2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Ampho-rae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry, BAR i.s., 1662 (II), pp. 263-274.BONIFAY, M., con la colaboración de PELLETIER, J.-P. (1983): “Eléments d’évolution des céramiques de l’Antiquité tardive à Marseille d’après les fouilles de La Bourse”, Revue Archéologique de Nar-bonnaise, XVI, p. 285-346.BONIFAY, M. (1986): “Observations sur les amphores à Marseille d’après les fouilles de la Bourse (1980-1984)”, Revue d’Archéologie Narbonnaise 19, pp. 269-305.BONIFAY, M. (2004): Études sur la ce-ramique romaine tardive d’Afrique, B.A.R., international series 1301, Oxford.BONIFAY, M. (2007): “Que transpor-taient donc les amphores africaines?” en E. Papi dir., Supplying Rome and the Empire, JRA Supplement 69, Porthmouth, pp. 8-31.BONIFAY, M. y BERNAL, D. (2008): “Recópolis, paradigma de las importacio-nes africanas en el visigothorum Regnum. Un primer balance”, Zona Arqueológica 9, Recopolis y el mundo urbano en época visigo-da, Madrid, pp. 97-113.BONIFAY, M., BRENOT, C., FOY, D., PELLETIER, J.-P., PIERI, D. y RIGOIR, Y. (1998, dir): “Le mobilier de l’Antiquité tardive”, en M. Bonifay, M.B. Carre e Y. Ri-
ánforas béticas en el s. III d.C. y en el Bajo Imperio”, Congreso Internacional Ex Baeti-ca Amphorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el Imperio romano (Écija y Sevilla 1998), Écija, pp. 239-372.BERNAL CASASOLA, D. (2004): “Án-foras de transporte y contenidos. A propó-sito de la problemática de algunos envases de los ss. II y I a.C.”, Las industrias alfareras y conserveras fenicio-púnicas de la Bahía de Cádiz. XVI Encuentros de Historia y Ar-queología (San Fernando, 2000), Córdoba, pp. 321-378.BERNAL CASASOLA, D. (2007): “Contextos cerámicos en el área del Estre-cho de Gibraltar (ss. VI-VII d.C.). Hacia el replanteo de la dinámica urbana, econó-mica y comercial tardorromana”, LRCW2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, ed. M.T. Bonifay J-C., BAR Int. Ser. 1662, Oxford, pp. 361-381.BERNAL CASASOLA, D. (2009): “Ánforas y vino en la Antigüedad Tardía. El ejemplo de la Hispania meridional”, en J. Blánquez y S. Celestino eds., El vino en época tardoantigua y medieval, Serie Varia de la Universidad Autónoma de Madrid nº 8, Madrid, pp. 33-60.BERNAL CASASOLA, D. (en pren-sa): “Chiesa, produzione e commercio nella Tarda Antichità. Riflessione sopra l’evidenza archeologica della Par Occiden-tis”, LRCW 3, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Me-diteranean: archaeology and archaeometry, B.A.R., Oxford, en prensa.BERROCAL CAPARRÓS, M.C. (2007): “Nuevas aportaciones sobre cerá-micas tardías producidas en el área de Car-tago Spartaria. El alfar de El Mojón”, en A. Malpica Cuello y J.C. Carvajal López, Es-tudios de cerámica tardorromana y medieval. Actas del I Taller de Cerámica de Granada (2005), Granada, pp. 291-318.BIEN, S. (2003): “Contextes céramiques
goir eds., Fouilles à Marseille. Les mobiliers (Ier-VIIe s.), París, pp. 355- 375.BONIFAY, M. y PIERI, D. (1995): “Amphores du Ve au VIIe s. à Marseille: nouvelles données sur la typologie et le contenu”, Journal of Roman Archaeology 8, pp. 94-120.BONIFAY, M. y RAYNAUD, C. (2007): “Les échanges et la consommation”, en M. Heijmans y J. Guyon eds., Antiquité tardive, haut Moyen Age et premiers temps chrétiens en Gaule méridionale, 2, Gallia, 64, pp. 93-161.
CAPELLI, C. y BONIFAY, M. (2007): “Archéométrie et archéologie des cérami-ques africaines. Une aproche pluridiscipli-naire”, en M. Bonifay y J-C. Treglia eds, LRCW 2. Late Roman Coarse Wares, Coo-king Wares and Amphorae in the Mediterra-nean. Archaeology and Archaeometry, BAR i.s., 1662 (II), pp. 551-567.CELA ESPÍN, X. y REVILLA CALVO, V. (2004, eds.): La transició del municipium d’Iluro a Alarona (Mataró), Cultura material i transformacions d’un espai urbà entre els se-gles V i VII d. C., Laietania 15, Mataró.
DELGADO, M. y MORAIS, R. (2009): Guia das cerámicas de produçao local de Bra-cara Augusta, Braga.DERDA, T. (1992): “Inscriptions with the Formula ‘theou haris kerdos’ on Late Roman Amphorae”, Zeitschrift für Papyro-logie und Epigraphik, 94, pp. 135-152.
EXPÓSITO, J.A. y BERNAL, D. (2007): “Ánforas orientales en el Extremo Occi-dente. Las importaciones de LR 1 en el sur de Hispania”, Congreso Internacional Late Roman Coarse Ware, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: archaeology and archaeometry, B.A.R. 1662 (I), Oxford, pp. 119-132.
FENTRESS, L., FONTANA, S., HIT-
D . B E R N A L / M . B O N I F A Y : I M P O R T A C I O N E S Y C O N S U M O A L I M E N T I C I O E N L A S C I U D A D E S T A R D O R R O M A N A S D E L M E D I T E R R Á N E O . . .
112
CHNER, B. y PERKINS, P. (2004): “Ac-counting for ARS: Fineware and Sites in Sicily and Africa”, en S. Alcock y J. Clurry, Side by Side Survey, Oxford, pp. 147-162.FERNÁNDEZ IZQUIERDO, M.C. (1984): Las ánforas romanas de Valentia y de su entorno marítimo, Valencia.FILIPE, G. y RAPOSO, J.M.C. (2000, ed.): Ocupaçao romana dos estuarios do Tejo e do Sado, Actas das primeiras Jornadas sobre Romanizaçao dos estuarios do Tejo e do Sado, Lisboa.FOURNET, J.-L. y PIERI, D. (2008): “Les dipinti amphoriques d’Antinoopolis”, en R. Pintaudi ed., Antinoupolis I, Firenze, pp. 175-216.FUERTES SANTOS, M. C. e HIDAL-GO PRIETO, R. (2003): Cerámicas tar-dorromanas y altomedievales de Córdoba, en L. Caballero, P. Mateos y M. Retuerce eds., Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica, Ruptura y continuidad, Anejos de Archivo Español de Arqueología XXVIII, Madrid, pp. 505-540.FULFORD, M. y PEACOCK, D.P.S. (1984, eds.) Excavations at Carthage: The British Mission, I,2. The Avenue Habib Bourguiba, Salammbó, The pottery and other ceramic objects from the site, Sheffield.
GALLEGO, M.M., GARCÍA, J., IZ-QUIERDO, R., DE JUAN, J., OLMO, L., PERIS, D. y VILLA, R. (2009): La Vega Baja de Toledo, Toledo. GARNIER, N. (2007 a): “Analyses de residus. Etat de la question”, LRCW2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, ed. M. Bonifay, J-C. Treglia, BAR Int. Ser. 1662, Oxford, pp. 5-31.GARNIER, N. (2007 b): “Annexe: Analyse du contenu d’amphores africai-nes”, en E. Papi dir., Supplying Rome and the Empire, JRA Supplement 69, Porth-mouth, pp. 8-31.GINOUVEZ, O. (1996-97 ed.): “Les
fouilles de l’Hôtel-Dieu de Narbonne”, Bulletin de la Commission Archéologique de Narbonne, 47-48, pp. 115-186.GUTIERREZ LLORET, S. (1998): “Il confronto con la Hispania orientale: la ceramica nei secoli VI-VII”, L. Saguì ed., Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore di John W. Hayes, Flo-rencia, pp. 549-567.
JEZEGOU, M.-P. (1998): “Le mobilier de l’épave Saint-Gervais 2 (VIIe siècle) à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)”, en M. Bonifay, M.B. Carre e Y. Rigoir, Fouilles à Marseille. Les mobiliers (Ier-VIIe s.), París, pp. 343-352.
KEAY, S. J. (1984): Late roman amphorae in the Western Mediterranean, A typology and economic study: the Catalan evidence, B.A.R., i.s., 196, Oxford.KIRWAN, L.P. (1938): “Inscriptions”, en Emery, W.B. y Kirwan, L.P., The Royal Tombs of Ballana and Qustul, El Cairo, pp. 401-405, pl. 117-118.
LAGÓSTENA, L. (2007): “Huile africai-ne sur la côte bétique pendant l’Antiquité Tardive”, en A. Mrabet y J. Remesal, eds., In Africa et in Hispania. Études sur l’huile africaine, Col.lecció Instrumenta 25, Barce-lona, pp. 185-204.LAUBENHEIMER, F. (2009): “Ampho-res égyptiennes en Gaule”, en S. Marchand y A. Marangou ed., Amphores d’Égypte de la Basse Époque à l’époque árabe, Cahiers de la Céramique Égyptienne 8, vol. I, pp. 651-656.LONG, L. y VOLPE, G. (1996): “Origini e declino del commercio nel Mediterraneo Occidentale tra età arcaica e Tarda Anti-chità. I relitti de La Palud (Isola de Port Cros, Francia)”, L’Africa Romana 11, 3, pp. 1235-1284.LONG, L., y VOLPE, G. (1998): “Le chargement de l’épave de la Palud (VIe s.)
à Port-Cros (Var). Note préliminaire”, en M. Bonifay, M.B. Carre e Y. Rigoir, Fouilles à Marseille. Les mobiliers (Ier-VIIe s.), París, pp. 317-342 (Etudes Massaliètes 5).LOPEZ QUIROGA, J., MARTÍNEZ TEJERA, A.M. y MORÍN DE PABLOS, J. (2007, eds.): Monasteria et territoria. Élites, edilicia y territorio en el Mediterráneo medieval (siglos V-XI), B.A.R., i.s., S1720, Oxford.LOSEBY, S. (2007): “The ceramic data and the transformation of the Roman world”, LRCW2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Medite-rranean, ed. M. Bonifay, J-C. Treglia, BAR Int. Ser. 1662, Oxford, pp. 1-14.
MACIAS I SOLÉ, J. y REMOLÀ I VA-LLVERDU, J. A. (2000): “Tarraco visigo-da: caracterización del material cerámico del siglo VII d. C.”, V Reunio d’Arqueologia cristiana hispànica, Barcelona, pp. 485-497.MARCHAND, S. y MARANGOU, A. (2009, ed.): Amphores d’Égypte de la Basse Époque à l’époque arabe, Cahiers de la Céra-mique Égyptienne 8, 1, París.MARLIÈRE, E. (2002): L’outre et le ton-neau dans l’Occident romain, Monographies Instrumentum 22, Montagnac.MAYERSON, M. (1992): “The Gaza wine jar (Gazition) and the lost Ashkelon jar (Askalônion)”, Israel Exploration Journal 42, 1-2, pp. 76-80.MORAIS, R. (2005): Autarcia e Comér-cio em Bracara Augusta. Contributo para o estudo económico da cidade no período Alto-Imperial, Bracara Augusta, Escavações Ar-queológicas 2, UAUM/Narq, Braga.MRABET, A. y BEN MOUSSA, M. (2007): “Nouvelles données sur la pro-duction d’amphores dans le territoire de l’antique Neapolis (Tunisie)”, en A. Mrabet y J. Remesal Rodríguez ed., In Africa et in Hispania: Etudes sur l’Huile Africaine, Instrumenta, 25, Barcelona, pp. 13-40.
OPAIŢ, A. (2004): Local imported ce-ramics in the Roman Province of Scythia (4th-6th c.A.D.), B.A.R. i.s. 1274, Oxford.OREN-PASCAL, M. y BERNAL, D. (2001): “Ánforas sudhispánicas en Caesa-rea Maritima. Un ejemplo de importación de vino, aceite y conservas de pescado bé-ticas en Iudaea”, Congreso Internacional Ex Baetica Amphorae, vol. III, Écija-Sevilla, pp. 989-1033.
PACETTI, F. (1998): “La questione delle Keay LII nell’ambito della produzione an-forica in Italia”, en L. Saguì ed., Ceramica in Italia, VI-VII secolo, Biblioteca di Archeo-logia Medievale, Florencia, pp. 185-208.PACETTI, F. (2004): “Celio, Basilica Hi-lariana: scavi 1987-1989”, en L. Paroli y L. Venditelli eds., Roma dall’antichità al medio-evo II. Contesti tardoantichi e altomedievali, Milán, pp. 435-457.PACETTI, F., y PAGANELLI, M. (2001): “I rifornimenti alimentari della città, Anfore”, en M. S. Arena et al. ed., Roma dall’antichità al Medioevo, Archeologia e storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Milano, pp. 209-218.PANELLA, C. (1993): “Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico”, Storia di Roma, III, 2, Turín, pp. 613-697.PANELLA, C. y SAGUÍ, L. (2001): “Consumo e produzione a Roma tra tar-doantico e altomedioevo: le merci, i con-testi”, Roma nell’alto medioevo. Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, XLVIII, Spoleto, pp. 757-820.PAZ PERALTA, J. A. (2003): “Difusión y cronología de la african red slip ware (de fines de siglo IV al VII d. C.) en dos nú-cleos urbanos del interior de España: Cae-sar Augusta (Zaragoza) y Asturica Augusta (Astorga, Léon), Boletín del Museo de Zara-goza, 17, pp. 27-104.PEACOCK, M. (1983): “Pottery and the Economy of Carthage and its Hinterland”, Opus, II, pp. 5-14.
B I B L I O G R A F Í A / L A S C I U D A D E S D E L M E D I T E R R Á N E O
113
PEACOCK, M. (1984): “The amphorae”: typology and chronology”, en M. Fulford y Peacock, D.P.S., Excavations at Carthage: The British Mission, I,2. The Avenue Habib Bourguiba, Salammbó, The pottery and other ceramic objects from the site, Sheffield, pp. 116-140.PECCI, A., SALVINI, L. y CIRELLI, E. (en prensa): “Residue analysis of some Late Roman Amphorae coming from the port of Classe (Ravenna, Itali). Relationship bet-ween form and function”, LRCW 3, Late Ro-man Coarse Wares, Cooking Wares and Am-phorae in the Mediteranean: archaeology and archaeometry, B.A.R., Oxford, en prensa.PELLEGRINI, M. (2008): Vescovi e città. Una relazione nel Medievo italiano, Roma.PEÑA, T. (2007): Roman Pottery in the Archaeological Record, Cambridge.PIERI, D. (2005): Le commerce du vin oriental à l’époque byzantine (Ve-VIIe siècles). Le témoignage des amphores en Gaule. Be-yrouth, IFAPO, Bibliothèque archéologi-que et historique, 174.
RADULESCU, A. (1973): “Amfore cu inscriptii de la edificiul roman cu mosaic din Tomis”, Pontica 6, pp. 193-207.RAMALLO, S. (1985): “Envases para salazón en el Bajo Imperio (I)”, VI Congre-so Internacional de Arqueología Submarina (Cartagena, 1982), Madrid, pp. 435-442.RAMALLO ASENSIO, S. F., RUIZ VALDERAS, E., y BERROCAL CAPA-RROS, M. C. (1996): “Contextos cerá-micos de los siglos V-VII en Cartagena”, Archivo Español de Arqueología, 69, pp. 135-190.RAMON, J. (2008): “La cerámica ebu-sitana en la Antigüedad Tardía”, en D. Bernal y A. Ribera eds, Cerámicas hispano-rromanas. Un estado de la cuestión, Madrid, pp. 563-583.RAMOS, A.C., LAÇO, T., ALMEIDA, R. y VIEGAS, C. (2007): “Les cérami-ques comunes du VIe s. du complexe in-
dustriel de salaison de poisson de Lagos (Portugal)”, en M. Bonifay y J-C. Treglia eds, LRCW 2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Medi-terranean. Archaeology and Archaeometry, BAR i.s., 1662 (I), pp. 85-97.REMOLÀ, J.A. y ABELLÓ, A. (1989): “Les àmfores”, en TED’A, Un abocador del segle V d.C. en el fórum provincial de Tàrra-co, Memòries d’excavació 2, Tarragona, pp. 249-320.REMOLÀ, J. A. (2000): Las ànforas tar-do-antiguas en Tarraco (Hispania tarraco-nensis), Siglos IV-VII d. C., Barcelona.REYNAUD, P. et alii. (1998): “Le puits de la rue du Bon-Jésus (îlot 39N)”, en M. Bonifay, M.B. Carre e Y. Rigoir eds., Foui-lles à Marseille. Les mobiliers (Ier-VIIe s.), París, pp. 231-242.REYNOLDS, P. (1995): Trade in the Wes-tern Mediterranean AD 400-700: The Cera-mic Evidence, B.A.R. i.s. 604, Oxford.REYNOLDS, P. (2010): Hispania and the Roman Mediterranean, AD 100-700, Bris-tol.RICHARTE, C. y GLIBERT, V. (2008): “Un dépotoir de la deuxième moitié du Ve s. apr. J.-C. dans le théâtre antique d’Arles (Bouches-du-Rhône)”, SFECAG. Actes du congrès de l’Escala-Empúries (1er-4 mai 2008), Marsella, pp. 753-760.RIZZO, G. (2009): “Le importazioni ro-mane ed ostiensi di anfore egizie tra il I e il VII secolo d.C.”, en S. Marchand y A. Ma-rangou ed., Amphores d’Égypte de la Basse Époque à l’époque árabe, Cahiers de la Céra-mique Égyptienne 8, vol. I, pp. 657-668.ROMANUS, K., BAETEN, J., POBLO-ME, J., ACCARDO, S., DEGRYSE, P., JACOBS, P., DE VOS, D. y WAE-LKENS, M. (2009): “Wine and olive oil permeation in pitched and non-pitched ceramics: relation with results from ar-chaeological amphorae from Sagalassos, Turkey”, Journal of Archaeological Science, 36, pp. 900–909.
ROMEI, D. (2001): “Il deposito di VIII nell’esedra della Crypta Balbi, Anfore”, en M.S. Arena et alii ed., Roma dall’antichità al Medioevo, Archeologia e storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Milán, pp. 503-505.
SAGUÍ, L. (1998): “Il deposito della Crypta Balbi: una testimonianza impre-vidibile sulla Roma del VII secolo?, en L. Saguí, Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore di John W. Hayes (Rome, 11-13 mai 1995), Florencia, pp. 305-330.SAGUÍ, L., RICCI, M. y ROMEI, D. (1997): “Nuovi dati ceramologici per la storia economica di Roma tra VII et VIII secolo”, La céramique médievale en Médite-rranée. Actes du VIe Congrès de l’AICM2 (Aix-en-Provence, 13-18 novembre 1995), Aix-en-Provence, pp. 35-48.SANTAMARIA, C. (1995): L’épave Dra-mont E à Saint-Raphaël (Ve s. ap. J.-C.), Ar-chaeonautica, 13, París.SILVINO, T. (2007): “Lyon, La fouille du parc Saint-Georges: le mobilier céramique de l’Antiquité tardive”, Revue Archéologi-que de l’Est, 56, pp. 187-230.SLIM, L., BONIFAY, M., PITON, J. y STERNBERG, M. (2007): “An example of fish salteries in Africa Proconsularis: the officinae of Neapolis (Nabeul, Tunisia)”, en L. Lagóstena, D. Bernal y A. Arévalo eds., Cetariae. Salsas y salazones en Occidente en la Antigüedad, B.A.R., i.s. 1266, (I), pp. 21-44.SLIM, H., TROUSSET, P., PASKOFF, R. y OUESLATI, A. (2004): Le littoral de la Tunisie. Étude géoarchéologique et his-torique, París.
TOMBER, R. (1993): “Quantitative approaches to the investigation of long-distance exchange” Journal of Roman Ar-chaeology, 6, pp. 142-166.TOMBER, R. (2008): “Using and re-
using Roman pottery: identification and implications”, Journal of Roman Archaeolo-gy 21, pp. 498-501.
USCATESCU, A. y GARCÍA JIMÉ-NEZ, R. (2005): “Pottery Wares from a Fifth Century Deposit found at Iesso (Guissona, Lleida): Archaeological and Archaeometrical Analyses” en J.M. Gurt, J. Buxeda y M.A. Cau eds., LRCW I, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, Archaeo-logy and Archaeometry, B.A.R. i.s, 1340, Oxford, pp. 81-103.
VALLEJO GIRVÉS, M. (1993): Bizancio y la España Tardoantigua. Un capítulo de historia mediterránea, Memorias del Semi-nario de Historia Antigua, IV, Alcalá de Henares.VERA, D. (en prensa): “Fisco, annona e commercio nel Mediterraneo tardoantico”, LRCW 3, Late Roman Coarse Wares, Coo-king Wares and Amphorae in the Meditera-nean: archaeology and archaeometry, B.A.R., Oxford, en prensa.VILLAVERDE VEGA, N. (2001): Tingi-tana en la Antigüedad Tardía, Madrid.VILLEDIEU, F. (1984): Turris Libisonis. Fouille d’une site romain tardif à Porto Torres (Sardaigne), B.A.R. i.s. 224, Oxford.VIZCAINO, J. (2009): La presencia bi-zantina en Hispania (siglos VI-VII). La do-cumentación arqueológica, Antigüedad y Cristianismo, Monografías Históricas sobre la Antigüedad Tardía XXIV, Murcia. WHITEHOUSE, D., BARKER, G., REECE, R. y REESE, D. (1982): “The Schola Praeconum I: The coins, pottery, lamps, and fauna” Papers of the British School at Rome, L, pp. 53-101.WICKHAM, Ch. (2005): Framing the Early Middle Ages, Oxford.WILLIAMS, D. y TOMBER, R. (2009): “Egyptian Amphorae in Britain”, en S.
D . B E R N A L / M . B O N I F A Y : I M P O R T A C I O N E S Y C O N S U M O A L I M E N T I C I O E N L A S C I U D A D E S T A R D O R R O M A N A S D E L M E D I T E R R Á N E O . . .
114
Marchand y A. Marangou ed., Amphores d’Égypte de la Basse Époque à l’époque árabe, Cahiers de la Céramique Égyptienne 8, vol. I, pp. 643-650.
ZANINI, E. (1998): Le Italie Bizantine. Territorio, insediamenti ed economia nella provincia bizantina d’Italia (VI-VIII secolo), Bari.ZINZI, E. (1994): Studi sui luoghi cassiodo-rei in Calabria, Soveria Mannelli.