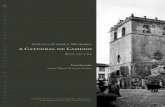-“Pinturas sobre la Zaragoza moderna. Un análisis iconográfico en cuatro secciones”
Transcript of -“Pinturas sobre la Zaragoza moderna. Un análisis iconográfico en cuatro secciones”
59
1 El tópico del Pilar y el Ebro
Lo mismo que hay actores con un perfil favorito, cuidadosamente esco-gido en casi todos sus retratos, también algunas ciudades suelen ser conocidas preeminentemente por un determinado punto de vista (es una comparación que desarrolló en otros sentidos Joseph Ramoneda en la introducción del catálogo de García Espuche y Navas, 1995). No es el caso de las ufanamente erigidas sobre un monte, que les sirve de pedestal al cual se puede mirar desde uno u otro lado para ver sus cambiantes siluetas recortadas en el horizonte, como su-cede con Segovia o Toledo; ni tampoco ocurre eso en urbes rodeadas de múlti-ples colinas, que sirven de otros tantos miradores panorámicos, como en Roma. Pero cuando la orografía es llana, y la ciudad está a orillas de un río o del mar, el frente litoral suele convertirse en su “cara” más vistosa. Parece una opción espe-cialmente comprensible en el caso de las ciudades-puerto: no es casual que la más famosa imagen de Nueva York sea la primera vista que de aquella metrópoli se ofrecía a los que llegaban a ella en barco. En cambio, ya que hablamos de embarcaciones, una localidad con río navegable puede hacerlo funcionar como su calle principal, como ocurre en Londres o París u otras grandes capitales que siempre han estado atravesadas por todo tipo de naves, desde las cuales la mirada del observador va paseando a ambos lados de un punto interesante a otro, sin detenerse en un enfoque único. Ahora bien, no es eso lo más habitual, pues es mucho más frecuente que las poblaciones con río se hayan desarrolla-do preferentemente a un lado u otro del mismo, y estén sus mayores atractivos turísticos en una orilla, funcionando la otra como balcón desde el cual mirarlos. Quizá el ejemplo más característico de esto último sea Zaragoza, tantas veces retratada desde la ribera septentrional del Ebro mirando al Pilar (Pasqual de Quinto, 1985: pássim), que es desde siempre su imagen más típica y tópica, el cliché mil veces repetido en dibujos o estampas, en los cuadros, en los libros de viajes, en los folletos turísticos, y hoy día en internet1. Por eso, contra lo que digan algunos, no parece justo afirmar que nuestra ciudad ha vivido de espaldas al Ebro, pues le presenta su fachada más hermosa. Pocas ciudades de ribera acumulan tantos encantos turísticos en un solo golpe de vista. Esta inconfundible imagen no deja de ser una ventaja para las cam-pañas de promoción turística, aunque luego muchos de los turistas que vienen atraídos por ese señuelo visual sólo paren unas horas en nuestra ciudad, justo el tiempo para las inevitables fotos del Ebro y el Pilar. Los viajeros no penetran en profundidad ni les interesa, pues vienen en busca de un cliché, tal como al
PINTURAS SOBRE LA ZARAGOZA MODERNA.
UN ANÁLISIS ICONOGRÁFICO EN CUATRO SECCIONES.
Jesús Pedro LorenteDepartamento de Historia de Arte,
Universidad de Zaragoza
60
parecer ocurre igualmente en Córdoba, donde también los autobuses de turistas aparcan junto al río y, una vez que les han hecho contemplar desde allí el pano-rama monumental que se les ofrece en un golpe de vista, les dan unas pocas horas para visitar esa “fachada”, y bien poco más de lo que hay tras ella inter-namente, según se comenta en un documentadísimo libro titulado La escritura visual de Córdoba: “Las estampas que nos muestran la ciudad son panorámicas tomadas desde fuera, convierten a Córdoba en un lugar concreto, cerrado, con un perfil característico: un río, un puente, un castillo y una gran construcción reli-giosa. Nada facilita más el pensamiento que un elemento acabado y delimitado; nada demuestra mejor el dominio de un territorio que el ser capaz de contenerlo en una hoja de papel. Abarcable (simplificado, resumido, o deformado) de un solo vistazo. Lo que importa es que lo puedas ver en un solo día: one day trip” (Urquízar & De Haro, 2006: 30) . Quizá el paralelismo entre la ciudad del Guadalquivir y la nuestra permi-tiría comparar lo que representa allí la catedral-mezquita, centro focal del ima-ginario cordobés explotado turísticamente en todos los tiempos hasta extremos rayanos en el mal gusto kitsch, con el papel de la Pilarica y su templo en la iconografía zaragozana. Si el libro arriba citado se explaya sobre la relación de amor/odio por la “Córdoba mora” entre los cordobeses de la Edad Contemporá-nea, seguramente no somos pocos los zaragozanos que a veces nos sentimos incómodos por las connotaciones con las que aparece tantas veces asociada Zaragoza con la devoción pilarista. La verdad es que, aunque no lo parezca, se podría ser buen zaragozano y hasta ferviente católico, sin dar demasiado crédito a la tradición según la cual vino en vida a Zaragoza la Virgen María para animar al apóstol Santiago supuestamente activo en nuestra ciudad. Pero la mariola-tría, que cada año nos atrae numerosos visitantes que se fotografían junto al Ebro y el Pilar porque está prohibido usar cámaras dentro del templo, también ha estado siempre muy presente entre los autores y el público de las muchas obras artísticas dedicadas al paraje zaragozano más veces retratado en todos
Figura 33. Eduardo Salavera: Entre puentes, acrílico/lienzo, 2002
61
los tiempos. Al fin y al cabo, en los cuadros devocionales sobre la Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza tenían que representar de alguna manera esta parte de la ciudad, donde incluso solían pintar el Puente de Piedra, por la creencia de que se trataba de una construcción romana. Así, no es de extrañar que, por aso-ciación mental, también las pinturas de paisaje dedicadas a esta orilla del Ebro, se desdoblen de forma explícita o implícita en imágenes piadosas. Recuérdese que a partir de la célebre Vista de Zaragoza por Juan Bautista Martínez del Mazo se hizo ya en 1669 una versión en la que, con motivo de la entrada de don Juan de Austria en la ciudad, se representa casi el mismo panorama con algunas variantes, entre ellas la imagen de la Virgen del Pilar entre ángeles sobrevolando la escena (Iglesias, 2008: 334-5, nº 149 cat.). Luego, en plena Edad Contempo-ránea, al cobrar su máximo apogeo el culto pilarista, innumerables estampas y postales han combinado ese paisaje de Zaragoza con la imagen de la Pilarica.
1.1. La “cara” más bonita de Zaragoza : ¿cliché pictórico manido o de revaluada vigencia?.
De esta forma, un paraje tan hermoso pero convertido en trivial cliché por tantas veces reproducido y además sobrecargado de un aura de “souvenir” turístico-religioso, ofrece en la pinturas sobre la Zaragoza moderna curiosos di-lemas que bien hubieran podido interesar a Walter Benjamin cuando escribió su famoso ensayo sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Una y otra vez algunos de nuestros artistas locales más vanguardistas han inten-tado conjurar ese convencionalismo dándole la vuelta con originales interpreta-ciones personales ... o con reinterpretaciones eruditas que tienen un ojo puesto en la ciudad real y el otro en la representada a través de imágenes históricas, como la famosa y tantas veces reproducida Vista de Zaragoza del Museo del Prado. Pero si en aquel célebre paisaje figuraban una multitud de personajes, curiosamente los ejemplos modernos que lo remedan, como la mayoría de los que abordan de frente este cliché del Ebro y el Pilar, suelen carecer de presencia humana alguna2. Es el caso de Julián Borreguero, quien imitó incluso el color
Figura 34. Emilia Villaroya: Vista de Zaragoza desde las
ruinas de un monasterio, óleo/lienzo, 1903
Figura 35. Mariano Oliver Aznar: Virgen del Pilar sobre Zaragoza, óleo/lienzo, 1903
62
sepia de las fotos y grabados antiguos, cuando en 1970 pintó en grisalla El Pilar desde la orilla del Ebro (propiedad de Ibercaja, depositado en el Colegio Nota-rial), superando en barroquismo al célebre cuadro del siglo XVII, gracias al trazo arremolinado tan típico de este artista (fig.36). Aún más exitoso en este empeño ha sido Ángel Aransay, que en 1976 pintó un imponente óleo sobre lienzo titula-do Zaragoza antigua (colección particular) a partir del cual realizó en 1986 una serigrafía muy conocida (ampliamente distribuida en colecciones institucionales y particulares): el resultado es un doble homenaje al skyline de la ciudad, siempre celebrado por sus muchas torres, y al cuadro de Martínez del Mazo; pero con una reinterpretación muy postmoderna en su manierismo, dado que las deformacio-nes de la imagen seguramente a través de un super gran angular —a las cuales también es muy aficionado el fotógrafo zaragozano José Antonio Duce— siguen la técnica tan apreciada entre los dibujantes barrocos del “ojo de pez” (fig.37). Claro que, tampoco es que haga falta tanta inventiva para pintar este tema y que el resultado sea a la vez un recuerdo de la Zaragoza antigua y un canto a la Zaragoza moderna, pues bastará con que los artistas se hayan hecho eco oportunamente de los cambios que han ido transformando este marco urba-no. Por ejemplo a través del aumento en el numero de torres del Pilar acabadas respectivamente en 1907, en 1915, y en 1961 las dos últimas, precisamente las situadas junto al río. Otros “cambios de imagen” de este paraje van ligados a la pérdida de protagonismo del Puente de Piedra tras la construcción en 1941 del puente colgante metálico popularmente denominado la “Pasarela”3 o, sobre todo, del airoso Puente de Santiago que la sustituyó en 1967: para retratarlos con el Pilar al fondo o para usarlos como punto panorámico desde el que plasmar la basílica, los pintores han tenido que ir desplazando hacia el noroeste su caba-llete —un modo de hablar, pues lo habitual es que trabajen a partir de fotos—. Bastante más lejos del santuario mariano, los decimonónicos puentes férreos de la Almozara y del Pilar apenas habían tenido papel alguno en este tipo de panoramas, salvo excepciones como el hermoso Atardecer en Zaragoza de Juan José Gárate4 (colección particular); pero han multiplicado sus transeúntes y, por tanto, atraído más observadores a raíz de su reciente modernización por el ingeniero Javier Manterola: por ejemplo, en 2007 Ignacio Mayayo consagró un
Figura 36. Julián Borreguero: El Pilar desde la orilla del Ebro, óleo/lienzo, 1970
63
gran cuadro al Pilar y al puente que lleva ese nombre, presentado un año des-pués bajo el título Atardecer; Puente de Hierro, en la exposición “Retratos de ciudad”, donde este autor, que tantos cuadros, acuarelas, dibujos y grabados ha dedicado a Zaragoza, también ha presentado otro lienzo aún mayor de El Ebro de mañana, que es una vista del Pilar desde el Puente de la Almozara (Innera-rity & Cerdá, 2008: 43 y 47). Cabe suponer que pronto tendremos muchos otros cuadros donde entren en juego de una forma u otra la Pasarela de la Ciudada-nía, el Pabellón Puente, la Torre del Agua, el Puente del Tercer Milenio u otras construcciones que nos ha legado la Expo 2008, pues no sólo se han constituido en nuevos iconos modernos de Zaragoza, sino también en novedosos miradores desde los que se sigue volviendo la vista al Pilar. En ocasión de esta exposición internacional todos hemos podido disfru-tar de nuevas vistas panorámicas protagonizadas por las torres de la concatedral zaragozana. Así, este evento internacional ha conferido refrendo de modernidad y revalorizado formidablemente el cliché del Ebro y el Pilar, que a muchos nos parecía tan rancio y manido. Sin embargo, la ranciedad no radica sólo en aquello que se mira, sino también —sobre todo— de quien lo mira y en qué contexto de la historia del gusto. Ya lo decía hace unos años Pepe Cerdá en el inspiradísimo texto sobre lo sublime y lo pintoresco en la pintura de paisaje que escribió para el catálogo de su exposición significativamente titulada “Puntos de vista”: allí tuvo la osadía de incluir un lienzo titulado El Ebro desde el Puente de Piedra que presentaba una perspectiva del Pilar con el Puente de Santiago (Cerdá, 2006a: 20; cfr. también Cerdá 2006b). Sus amigos y seguidores nos escandalizamos entonces, pero poco más de dos años más tarde no sólo se suceden y hasta superponen varias muestras institucionales donde se pasa revista a múltiples vistas de Zaragoza —incluyendo por supuesto las del Pilar y el Ebro—, sino que además muchos marchantes zaragozanos están volviendo a comercializar este tipo de cuadros. En realidad, el tópico del Pilar y el Ebro siempre ha tenido un mercado. No habrá llegado a ser nunca un tema tan lucrativo como lo fueron otrora las vis-tas del Gran Canal de Venecia con San Marcos al fondo o las del Sena en París entre Nôtre Dame y la Torre Eiffel; pero la típica vista del Ebro y el Pilar ha tenido
Figura 37. Ángel Aransay: Zaragoza Antigua, óleo/lienzo, 1976
64
tradicionalmente lugar de honor en los muros de muchas instituciones públicas o privadas zaragozanas, amén de no pocos comercios o domicilios particulares como metáfora/metonimia de Zaragoza —incluso protagoniza la decoración del comedor de una de las hamburgueserías MacDonals en nuestra ciudad—. Por eso, existiendo demanda mercantil, es normal que siempre haya habido oferta en stock, tanto por parte de los pintores zaragozanos como de los foráneos que, de paso por Zaragoza, han querido plasmar un típico “souvenir” con sus pince-les. A estos últimos se les perdona más caer en este convencionalismo como de postal, del que adolecen sin duda cuadros como El Pilar, pintado en 1989 por el vasco Juan Mari Navascués (Galería Itxaso) o El Pilar de Zaragoza desde el río, firmado por la sevillana María Yáñez en 2001 (colección Ibercaja). Más emo-ción plástica dimana de los óleos que para la galería Pilar Ginés ha pintado en 2008 sobre el mismo tema María Eugenia Vall, madrileña establecida en Zara-goza. Como queda dicho, todo depende no sólo del cuadro, sino también de los ojos que lo miren. O del lugar del mundo donde uno se encuentre con el tópico local en cuestión: a lo mejor una imagen que en Zaragoza nos parece reiterativa, nos podría acelerar el corazón si la viéramos en Madrid, o en América.
1.2. Vaqueros y barqueros ante el Pilar, o la dialéctica moderna entre la actividad humana frente a dos metáforas de estática perennidad: el río y el templo mariano.
Muy conmovedores tenían que ser, en el hogar madrileño del crítico y catedrático José Camón, dos hermosos cuadros de principios del siglo XX que hoy visita sin detenerse demasiado el público del zaragozano Museo Camón Aznar, a pesar de estar firmados por sendos artistas españoles de cierta fama: me refiero a la Vista del Puente de Piedra sobre el Ebro del manchego Ángel Lizcano (fig.39) y, sobre todo, a la Vista de Zaragoza del catalán Eliseo Meifrén (fig.2). Algo del luminismo y simbolismo que dicho pintor había descubierto en París junto a Ramón Casas y Santiago Rusiñol, queda bien patente en este cuadrito, por lo demás muy convencional en su composición, incluidas las vacas que le dan una nota de pintoresquismo romántico. Francisco Oliván Baile indi-caba al comentar esta pintura, como para corroborar su exactitud realista, que había habido muchas vaquerías en esta parte del Rabal (Oliván, 1990: 60); en cambio Ricardo Centellas opina que el vaquero y sus animales son una típica receta anecdótica e incluso encuentra marcada falta de realismo en el término medio, pues señala que allí la perspectiva ha sido deformada para obtener mejo-res efectos plásticos de las masas (Centellas, 2003: 274). Seguramente ambos tienen razón, pues lo más probable es que Meifrén, tan atento a detalles de rea-lismo social en muchos de sus paisajes catalanes, no pintase los de este cuadro a plein air, sino lejos de Zaragoza, basándose quizá en apuntes tomados in situ como el boceto sobre tabla donde pintó un rebaño de vacas sin pastor (colección particular) y en estampas del Pilar. Al menos así estamos seguros que ocurrió en otro (fig.12), también adornado en primer término con dos orondas figuras vacunas, que pintó Victo-riano Balasanz en 1914 (propiedad del Gobierno de Aragón, conservado en el Museo de Zaragoza), cuando vivía en la ciudad brasileña de Jaguarão roído por las nostalgias de su tierra (García Guatas, 1991). Pero lo más llamativo, aparte
65
de las hermosas transparencias con las que retrató el reflejo de la basílica en las aguas, es la presencia de unos pasajeros subiendo a una barca, mientras otra está ya surcando el río y otras esperan dispuestas en la orilla. Su protagonismo quedaba realzado por la presencia de potentes barcos de vapor contemplados por elegantes grupos de viajeros en otros dos cuadros que, como acompaña-miento de éste, realizó Balasanz representando el río Jaguarão fronterizo entre Brasil y Uruguay para regalarlos a su amigo el catedrático de medicina Pedro Ramón y Cajal. El conjunto de las tres imágenes evocaba así un completo pro-grama iconográfico dedicado a la navegación fluvial, a quienes cruzan los ríos. Conocemos otra vista más pequeña del Pilar desde el otro lado del Ebro que también había pintado el propio Balasanz y resulta todavía más expresiva icono-gráficamente (fig.38), pues es prácticamente idéntica salvo el hecho de que en el lateral izquierdo hay dos mulos, sujetos de una cuerda por un arriero (colección particular): si la fecha de 1901 que lleva bajo la firma es correcta, es posible que sea uno de los cuadros de los que se hizo eco el Diario de Noticias el 5 de noviem-bre de aquel año. En todo caso, parece claro que a Balasanz le interesaba tanto el encanto impresionista del paseo en barca que están a punto de dar las damas burguesas vestidas de blanco apenas entrevistas al fondo entre los reflejos de la luz en las aguas, sino más bien contrastar el fluir incesante pero inmóvil de los ríos, que tan bien expresó Heráclito, con otras pruebas del dinamismo humano. No es fácil decir si es que nuestro paisano estaba ya de vuelta de la estética del impresionismo, o todo lo contrario. En Zaragoza no tuvimos un siglo XIX muy moderno, y aunque en la litografía realizada en 1844 por Parcerisa se ven en primer término algunos elegantes flâneurs caminando por esta misma orilla izquierda frente a la famosa vista del Pilar (fig.7), tendríamos que esperar al siglo XX para que se pusiera de moda la iconografía típicamente impresionista de las regatas o bañistas, pues el furor por los deportes acuáticos llegaría sobre todo a partir de 1925 con la fundación del Centro Naturista Helios, inmortalizado por pintores vanguardistas como Félix Gazo, Ramón Martín Durbán, o Marín Ba-güés, empeñados en acuñar “imágenes modernas” de la ribera del Ebro (García Guatas, 2000: 61-62). Pero quizá el tranvía de mulas cruzando el Puente de Pie-dra y las farolas de gas que pintó Lizcano en su ya mencionado cuadro (fig.39)
Figura 38. Victoriano Balasanz: El Pilar de Zaragoza, óleo/lienzo, 1901
66
corroborarían esa otra tendencia del nuevo siglo, marcado por los contrastes entre los adelantos técnicos y la “España eterna”; que tanto gustaba a nuestros artistas de la generación del 98 (Silva & Lorente, 2007). Suele aludirse al cuadro Viernes Santo en Castilla, de Regoyos (en el Museo de Bellas Artes de Bilbao), como emblemático de esta bipolaridad tradición/modernidad, pero también po-dría rastrearse en muchas vistas del Pilar y el Ebro idéntica oposición entre la actividad laboral del día a día y la herencia inmueble de una devoción secular. Es una apreciación a añadir a las recogidas en ese mentado artículo de Manuel García Guatas sobre la antítesis entre tradición y modernidad que estaba en el aire cuando se fundó el Club Helios, y desde este punto de vista cabe aquí destacar el cuadro titulado Ebro5, pintado por Ramón Martín Durbán en 1925, dado el protagonismo que tiene, no sólo por su emplazamiento en el centro de la composición bajo el Puente de Piedra y el Pilar, un fornido barquero remando en pie sobre un esquife, en medio de una escena donde todo lo demás es calma, ocio y pasividad. El cuadro está en paradero desconocido, pero quienes visiten la sede central de Cajalón pueden contemplar otro de composición muy pareci-da, pintado por Rafael Aguado en 1934 para decorar el “Salón Rojo” del Casino Mercantil e Industrial (García Guatas, 2004b: 76). El propio Rafael Aguado Arnal, que tantas veces pintó el Ebro a su paso por la capital aragonesa (Ordóñez, 1986), llevaría esta dialéctica compositiva al extremo, en un Paisaje de Zaragoza (col. Ayuntamiento de Zaragoza) de hacia 1945 en el que en primer término aparece un mulero con su carro y dos caba-llerías junto al Ebro, y al fondo la ciudad con la silueta de las torres casi imper-ceptible a la derecha tras el arbolado. Luego esta antítesis compositiva entre figuras humanas en actividad contra el telón de fondo del más célebre cliché zaragozano la han cultivado especialmente los cartelistas: sobre todo, claro está, para muchos carteles de las fiestas del Pilar6; aunque también para otros conme-morativos de diversos eventos, como el cartel anunciador del Torneo de la Copa Davis entre España y Marruecos celebrado en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza en 2002, que dibujó Angel Orensanz con un tenista en primer término y un dibujo del Pilar al fondo. No son pocos, igualmente, los cuadros de época reciente que presentan idéntica dialéctica en la composición. Muy en la línea de lo aquí comentado es el que en 1984 pintó Francisco Cestero Mújica titulado La cometa (en colección particular), donde el juguete que le da título y las figuras casi completamente abstractas que se supone la están haciendo volar, aparecen sobre un fondo indeterminado, imposible de localizar en algún lugar del mundo si no fuera porque en medio se recorta la silueta del Pilar ... como si con esa parte de Zaragoza se estuviera resumiendo simbólicamente toda la ciudad a través de una sinécdoque pictórica. Pero sin duda uno de los ejemplos más elocuentes es el enorme cuadro de autor desconocido —la firma que lleva es ilegible— que hay en el hospital de la MAZ en una salita junto a la capilla: representa una vista del Pilar desde la ribera del Ebro en el Paseo Echegaray y Caballero junto al puente de Santiago, estando el centro de la composición en primer término protagoniza-do por la acera en la que deambulan a paso ligero un joven con mochila, otro en bici, una señora cargada de compras, etc.
67
1.3. Otra opción moderna y más laica del tópico pilarista: dejarlo a un lado, que casi no se vea.
Hay otras variaciones posibles para quienes buscan retratar de forma original el paraje zaragozano más tópico, descargando en intensidad la arriba comentada bipolaridad de la actividad profana en el primer término frente al icono estático del Ebro y el Pilar. Así lo hizo en 1872 Francisco Pradilla cuando retrató El río Ebro y la iglesia de San Juan de los Panetes (colección particular): esta vez las barcas del primer término están vacías (fig.10) y en lugar del consagrado tópico del Pilar y el Puente de Piedra lo que aparece en el fondo es otra iglesia cercana y la arcada de salida de una cloaca y del sumidero de la desaparecida Puerta de San Ildenfonso (Rincón, 1999: 277; Acín, Centellas y Sancho Royo, 2006: 473; Biel, 2008: 77-78). Bien podríamos considerar como otro modelo de esta tipología iconográfica el cuadrito de Marcelino de Unceta titulado En el fe-rial de Zaragoza (Museo de Zaragoza), datado por Ángel Azpeitia entre 1889 y 1905 (Azpeitia, 1989:199-200), puesto que la basílica sólo aparece parcialmente y el río Ebro apenas se ve, por más que la feria de ganado equino representada transcurra a su vera (fig.9). Pero no será “el Ebro famoso” la parte del tópico que más incomode a los pintores de la Zaragoza moderna, sino el templo mariano; y aparte de ejemplos como el ya citado de Lizcano en el Museo Camón, sin duda los casos más representativos de localizaciones laterales o de espaldas al Pilar corresponden a Rafael Aguado Arnal, el más consumado “especialista” en cua-dros de esta temática, quien en su afán por no repetirse pintó las riberas del Pilar y el Puente de Piedra desde los ángulos más variados. En el propio “Salón Rojo” del Casino Mercantil e Industrial, como pareja de la ya comentada panorámica ribereña del mismo autor, otro lienzo suyo representa la Iglesia de San Juan de los Panetes y la misma cloaca antes citada en el cuadro de Pradilla, con el cual también tiene en común las barcas vacías en primer término. Ambos están igual-mente pintados desde un punto de vista muy bajo tomado en la orilla izquierda del Ebro: un poco más cerca del Puente de Piedra el de Pradilla, y el de Agua-do más centrado en la arboleda de Macanaz, cuyos sotos vuelven a enmarcar la composición. Ambos comparten por tanto una misma tipología iconográfica,
Figura 39. Ángel Lizcano: Vista de Zaragoza, óleo/lienzo, c. 1908
68
aunque técnicamente sean muy distintos, pues aquel era un óleo luminoso, de pinceladas sueltas y colores contrastados, mientras que el de Rafael Aguado evoca un ambiente como de ensueño a base de difuminados y tonos ocres. El mismo escenario que aparece también en el paisaje propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza que representa el Puente de Piedra desde la arboleda de Macanaz, datado en 1940-45 (Calvo Ruata, 1991: 159), en el cual tampoco llega a verse el Pilar. Ahora bien, sin duda el maestro que sirve de referencia germinal para cuantos han plasmado alguna “mirada diferente” al panorama zaragozano más tópico es Francisco Marín Bagüés, no sólo por su más famoso cuadro sobre los bañistas de Helios, que luego se comentará como parangón de los dedicados a la orilla izquierda del Ebro, sino también por algún otro que esbozó desde allí dejando la basílica del Pilar fuera de la composición. Todo un paradigma es la tablita titulada Debajo del Puente de Piedra (propiedad del Ayuntamiento de Za-ragoza, depositado en el Museo de Zaragoza), datada hacia 1903-1905 (Carcía Camón, 1984: 120; García Guatas, 2004a: 22). Esta obra recuerda, por el pro-tagonismo del remero (fig.40), a las numerosas pinturas que hacia 1870 había hecho Thomas Eakins de sus amigos piragüistas en las aguas del río Schuylkill en Filadelfia; algunas de ellas tienen un punto de vista bajo para ensalzar con mirada venerante el mérito ingenieril de los puentes bajo los que pasaban, y también Marín Bagüés adopta aquí esta misma mirada. Ignacio Mayayo, en dos grandes cuadros de 2002 titulados Puente de Piedra. Club Náutico (Fundación Alcort, Binéfar) repitió esta misma temática pintando las piraguas y el puente desde las gradas más bajas de la orilla derecha, justo delante del Pilar (fig. 42). Por otra parte, lo que más interesa comentar en el cuadrito arriba citado de Marín Bagüés es el atrevido encuadre, que presenta una vista desde Maca-naz dirigida hacia la Seo, pero de forma que en la composición aparecen corta-dos el cimborrio y la torre de la catedral, como para evitar cualquier referencia religiosa y dar un carácter totalmente laico a la escena, centrada en el puente y su reflejo en las aguas espejeantes del Ebro. Casi exactamente la misma escena escogió Luis Berdejo Elipe para su Puente de Piedra. Puesta de sol en el Ebro (colección del Ayuntamiento de Zaragoza) datada en torno a 1940-45 (Ordóñez,
Figura 40. Francisco Marín Bagüés: Debajo del Puente de Piedra, óleo/lienzo, 1903-1905
Figura 41. Rafael Aguado Arnal: Puente de Piedra, óleo/lienzo, s.f.
69
1983: 49; Abad, 1995: 164), si bien el efecto buscado por el artista era muy dis-tinto —ya no corrían buenos tiempos para el laicismo en nuestro país— pues el encuadre es más amplio y abarca por completo el perfil de la Seo, que se recorta elegantemente sobre el cielo, mientras el río se sume en la oscuridad (fig. de la cubierta). Berdejo era un pintor conocido por sus modernos cuadros de figuras bien plantadas, pero propenso a las depresiones (Tudelilla, 1994), cosa que pa-rece traslucir el talante melancólico de este paisaje deshabitado. Pero igualmen-te deshabitado y melancólico aparece el mismo escenario en el cuadro Puente de Piedra, pintado por Alonso Fombuena hacia 1969-70 (colección particular), y esta apuesta poética sería prolongada después por otros artistas posteriores que también han pintado este paraje dejando un poco de lado la basílica del Pilar. Entre ellos, consideración aparte merecen dos casos de similar icono-grafía. El Ebro, fiel testigo de 2000 años de historia o El Pilar desde Macanaz (colección de la Caja de Ahorros de la Inmaculada) nos muestra sólo indirecta-mente la silueta de dicho templo a través del reflejo en las solitarias aguas del río, removidas apenas por unas ondas concéntricas, todo ello pacientemente pintado al temple sobre madera hacia 1976 por los hermanos Ángel y Vicente Pascual Rodrigo, que formaban entonces la denominada Hermandad Pictórica Aragonesa (fig.43). Similar en su formato vertical, en los encuadres enmarcados por ramas o vegetación de la orilla, en la monetiana atención exclusiva a las ondas, remolinos y reflejos del río es la no menos melancólica serie llamada “Co-corot” de cuadros muy experimentales —mezclando pintura al óleo con acrílicos, barnices industriales, temple a las ceras de abejas, etc—, que en 2002 consagró al Pilar y el Ebro el riojano José Uríszar de Aldaca Leiva (Prieto, 2004); aunque sólo se divisa el reflejo de la basílica en uno de ellos, titulado Pescando el Pilar (colección particular), que por cierto es también el único donde hay alguna pre-sencia humana, gracias a ese pescador solitario rodeado de sombras (fig.44). Por último, para cerrar esta sub-categoría temática, nadie mejor que el más ferviente enamorado de esta ribera del Ebro entre los pintores actuales, Eduardo Salavera Moreno, que usa casi siempre brillantes colores fauvistas, pero construyendo con despaciosos toques cezannianos imágenes muy clasi-cistas en las que a veces se reconoce un árbol solitario, otras una figura humana
Figura 42. Ignacio Mayayo: Puente de Piedra. Club Náutico. Atardecer, óleo/lienzo, 2002
70
ensimismada, un puente que se mira en las aguas, etc. Viene aquí muy a cuento, por su punto de vista enfocado en las aguas y reflejos de las arquitecturas, que más arriba quedan cortadas por el encuadre (fig.33), el grandioso tríptico Entre puentes (colección del Ayuntamiento de Fraga, Huesca), que daba título hace seis años a una exposición suya en el Museo Camón Aznar sobre vistas de la margen derecha entre el Puente de Santiago y el de la Almozara (VVAA, 2002); aunque en el año 2008 ha vuelto a organizar otra también monográfica sobre el Ebro, titulada “Encuentro con la mejana”, en la que ya se ha mostrado algo más abstracto, sin perder del todo la referencia con el motivo temático, que queda bien claro incluso por su título, en el cuadro Ojos de Piedra (colección particular).
1.4. Dar la espalda al Pilar y al Puente de Piedra para mirar a la orilla izquierda.
Casi resulta innecesario este epígrafe final, pues bien podrían incluirse dentro de la opción pictórica de dejar a un lado el Pilar y el Puente de Piedra al enfocar la composición de un cuadro, aquellos casos en que ha sido llevada a sus últimas consecuencias, dándole un giro de 180º al cliché tradicional. Tam-poco hay que forzar demasiado las interpretaciones como para leer intencio-nes contestatarias en los autores de este tipo de pinturas. Ya hemos visto que Rafael Aguado Arnal había pintado desde todos los puntos de vista el tópico aquí estudiado, así que no resulta sorprendente que también realizase hermosas versión de El Puente de Piedra, Zaragoza (colección particular) hacia o desde Macanaz. No faltan en ellas algunos toques de subido cromatismo, pero en ge-neral sigue alí muy fiel al talante melancólico habitual en su estilo, incluidas las típicas figuras de observadores vistos desde arriba hacia abajo preferentemente de espaldas, según el prototipo romántico que Friedrich Schlegel denominaba transzendentalen Standpunkt. Igualmente están presentes en un Paisaje de otoño (col. Ayuntamiento de Zaragoza) que parece inspirado en la Arboleda de Macanaz. Pero en la colección municipal están representados otros reputados artistas locales que con un común tono lánguido pintaron el Puente de Piedra
Figura 43. Ángel y Vicente Pascual Rodrigo (La Hermandad Pictórica Aragonesa):El Pilar desde Macanaz, Óleo y temple sobre madera, 1976.
Figura 44. José Uriszar de Aldaca Leiva:
Pescando el Pilar, técnica mixta/tablex 2004
71
visto desde la margen derecha, como José Esparcia Alquézar, María Pilar More Almenara (fig.45), o Manuel Monterde Hernández, quienes ganaron respectiva-mente el primer, segundo, y tercer premio en el concurso de pintura rápida de las fiestas del Pilar en 1966 (el de Monterde mal fechado en Abad Roméu, 1995: 436; según los datos de Ordóñez, 1983: 65): en estos lienzos sólo se ven al otro lado del río modestos edificios de viviendas que, ciertamente, no constituyen ningún panorama turístico destacable... Como bien pudieron comprobar los perplejos usuarios de aquellos ca-talejos a monedas instalados por aquella época en la orilla del Pilar, apuntando hacia la ribera izquierda, normalmente allí no había casi nunca apenas nada que mirar. Pero algunos días, durante la canícula veraniega, un gentío llenaba la playa y los muelles del Centro Naturista Helios. De esta manera lo plasmó Francisco Marín Bagüés entre los veranos de 1934 y 1938 en su más famoso cuadro, Los placeres del Ebro (col. Ayuntamiento de Zaragoza, depositado en el Museo de Zaragoza), cuyo asunto ha sido así hermosamente descrito: “El río era como una inmensa piscina flotante, con sus embarcaderos y pontón flotante con trampolín, el ancho caudal para los paseos en barca y el sitio ale-jado y discreto en la otra orilla, junto a los pabellones, donde se podía tomar desnudo el sol. A eso se refería el nombre de naturista: al contacto libre con el sol, el agua y con los demás usuarios.” (García Guatas, 2004: 131). En la mis-ma página, el principal estudioso de Marín Bagüés se apresura a aclarar que, por respeto al qué dirán, seguramente éstos placeres a los que hace alusión el título ya no estaban al alcance de un cincuentón como era el artista cuando pin-tó este tema. Pero quizá el título del cuadro alude también a los placeres de la mirada, pues al fin y al cabo bien pocos son los bañistas que están nadando, la mayoría se dedican a mirar y ser vistos (fig.46). Como más arriba he apuntado algunos paralelismos entre el pintor de Leciñena y el norteamericano Thomas Eakins, sobre cuyo cuadro de parecida temática The Swimming Hole (Forth Worth, Texas, Amon Carter Museum) han corrido tantos ríos de tinta por su po-sible cariz homoerótico, importa aquí señalar algunas diferencias. La primera es que en el cuadro zaragozano sí hay unas pocas mujeres —algunas llevan bañadores rosas y amarillos que las hacen bien visibles— y seguramente no
Figura 45. Pilar Moré Almenara: Puente de Piedra, óleo/lienzo, 1966
72
serían muchas más las que se atrevieran entonces a mezclarse con los ba-ñistas. La segunda es que, a diferencia del pintor norteamericano, a nuestro paisano no le interesó aquí retratar desnudos de muchachos, lo cual sí po-dría incluso ser contrario a la realidad del momento, sobre todo si tenemos en cuenta que acabó su cuadro durante la Guerra Civil, cuando los hombres con edad suficiente para llevar armas habrían sido movilizados. En lugar de carnes tiernas de pálida morbidez, todos sus bañistas tienen bronceados cuerpos, en plenitud física y vital, luciendo musculaturas angulosas frente a un fondo de colores gauguinianos, como los de otros paisajes con figuras pintados por André Derain, Robert Delaunay, o Daniel Vázquez Díaz (este último sería la referencia fundamental en opinión del propio García Guatas y para Borrás & Lomba, 1999: 48-49). En cuanto al dibujo, deriva de Cézanne y el futurismo italiano, no sólo por sus geometrizaciones o la ausencia de sombras, sino también porque no guardan la verticalidad a plomo algunas figuras supuestamente en pie; en rea-lidad, como en algunos paisajes representados por los futuristas en ciertas “ae-ropinturas”7 que evocan miradas policéntricas y oblicuas desde un rápido avión planeando, todo el enfoque del cuadro aparece caprichosamente torcido. Sólo si miramos el cuadro con la cabeza ladeada a la derecha vemos la línea de ho-rizonte en posición horizontal, y recobran la vertical el trampolín, las barcas, los árboles o las casas. Es poco probable que Francisco Marín Bagüés montase en un avión de guerra, como hizo Tato —pseudonimo de Guglielmo Sansoni—, el pintor líder de esta tendencia; pero recuérdese que su principal ocupación en aquellos años bélicos era idear una decoración mural para las bóvedas del Pilar, —que nunca llegaría a realizar—, de manera que muy posiblemente pudo tener acceso frecuente a las cúpulas de la basílica, a las torres o a alguna alta ventana desde donde observaría ese amplio horizonte de campos y en primer término el Ebro lleno de bañistas, sin sentirse incómodamente percibido como un mirón. De ser así, hipótesis que en modo alguno refuta la suposición de Manuel García Guatas, según el cual el artista buscó su inspiración asomado desde el pretil del Puente de Piedra más cercano al Pilar, resultaría que Marín Bagüés habría concebido este manifiesto de modernidad y de pagano hedonis-
Figura 46. Francisco Marín Bagüés: El Ebro o Los placeres del Ebro, óleo/lienzo, 1934-38 Figura 47.Jorge Gay: El Ebro. Homenaje
a Marín Bagüés, óleo/conglomerado, 1985
73
mo, con el cual dio un giro completo al tópico del Pilar y el Puente de Piedra, colocándose literalmente de espaldas a ambos y encima de ellos. Tal ha sido la influencia de este cuadro que, como la Vista de Zaragoza por Juan Bautista Martínez del Mazo en el Museo del Prado, se ha converti-do en objeto de reiteradas versiones u homenajes. El propio Eduardo Salavera concibió como tal su ya citado tríptico Entre puentes (fig.33), y las numerosas pinturas de figuras que en la década de los ochenta retrató en el Club Helios con colores fauves y sin representación alguna de sombras. Por la misma época, en 1986, pintó Jorge Gay Molins su interesante cuadro El Ebro (Homenaje a Marín Bagüés), que desarrolla en formato vertical algunos elementos escogidos de la composición original, pero en unos tonos azulados y sombríos que parecen transformar lo que era un alegre gentío al sol en una enigmática visión nocturna protagonizada por unas pocas figuras silenciosas: por eso, y por la fluidez de los trazos con carga pictórica muy desleída, recuerda algunos nocturnos de Whistler (fig.47). Poco después, en 1989 Ignacio Mayayo realizó su particular homena-je en un panorama ribereño sin bañistas (fig.48), enfocado a la orilla izquierda hacia las instalaciones del club Helios y el Puente de Santiago (colección del Gobierno de Aragón). Por su parte, recurriendo también a un lienzo cuadrado, Carmen Pérez Ramírez creó en 1995 Mirador del Ebro, interpretando el paisaje visto desde el mirador de la torre noroccidental del Pilar: pintó una franja azul alusiva a la superficie del río y acentuó el recurso a las visiones simultáneas de Marín entremezclando imágenes de una cúpula del Pilar, otra torre, el Puente de Hierro, etc (fig.49). Este mismo panorama sería diez años más tarde expuesto, en versión más realista, en un acrílico sobre tabla de Javier Velilla titulado El río (colección particular), y en un impresionante cuadro de Eduardo Laborda, otro declarado admirador de Marín Bagüés: se titula Ebro (colección privada) y presenta en primer término un enigmático busto escultórico propiedad del artis-ta, mientras en el fondo se abre una amplia perspectiva que, según Pilar Biel, está tomada desde el Puente de Piedra, “lo que le permite convertir al puente de hierro o de Nuestra Señora del Pilar en el protagonista del cuadro junto con los edificios de vivienda barata y las naves industriales que durante los años cincuenta y sesenta colonizaron esta parte de la ciudad. Sin olvidar las nuevas
Figura 48. Ignacio Mayayo: Orilla del Ebro, óleo/lienzo, 1990
Figura 49.Carmen Pérez Ramírez: Mirador del Ebro,
óleo/lienzo, 1995
74
construcciones que ya en los noventa se levantaron entre el puente de hierro y el de las Fuentes, perdido en el horizonte de la composición” (Biel, 2008: 81). Con este ejemplo, que en lugar de mirar al Pilar prefiere volver la vista al puente homónimo, entramos ya en la coda final de este epígrafe, para comen-tar otras vistas de la ribera izquierda que nos van alejando del casco histórico. Parece oportuno citar alguna obra de los artistas del Colectivo de Pintores de la Margen Izquierda, como Lourdes Barril, autora en 2001 de una poética vista de El Ebro junto al barrio de Jesús (colección CAI) protagonizada por los verdes sotos y las transparencias acuáticas. Unos y otras, también reaparecen, junto a los puentes símbolo de la modernidad, en el cuadro que Pepe Cerdá terminó en 2006 (fig.50), El Ebro desde el Puente de las Fuentes (colección particular). Por su parte, a este puente que se conoce por el nombre de la Unión, le ha dedicado en 2008 Ignacio Fortún un cuadro titulado Ebro en la ciudad (colección parti-cular) un cuadro titulado Puente de la Unión (colección particular), que es tam-bién un homenaje a varios otros puentes, como ya hemos comentado en otros ejemplos de Ignacio Mayayo, quien también ha realizado contemporáneamente numerosos apuntes de la margen izquierda (Castro, 2001). Una gran panorámi-ca mirando a oriente que muestra la reciente expansión urbana en ese lado del río —supuestamente oteada, como en el cuadro antes citado de Carmen Pérez Ramírez, desde el mismo mirador de la torre de la basílica adonde suben los turistas en ascensor para mirar casi siempre en dirección contraria—, presentó Javier Riaño cuando en 2006 participó en el certamen “Arte Urbano” organizado por el Centro de Historia, creando un cuadro en grisalla con toques de humor surrealista hasta en el título, Museo Imaginario (colección particular), en donde aparecen el puente de Piedra, el de hierro y el de la Unión (fig.29). En cuanto a la expansión por la izquierda del Ebro hacia el oeste, el mismo año, Guillermo Cabal Jover presentaba al V Premio de Pintura de la Delegación del Gobierno en Aragón un Atardecer en el meandro de Ranillas (colección particular), presidido por las grúas constructoras de la Expo. Un acontecimiento que ha hecho brotar nuevos puentes y pabellones de ingenieros o arquitectos de renombre mundial, flamantes enseñas del avance urbanístico imparable, que ahora llaman la aten-ción de nuestras miradas en orientación centrífuga, cada vez más lejos del Pilar;
Figura 50. Pepe Cerdá: El Ebro desde el puente de las fuentes, óleo/lienzo, 2005
75
pero que ha reforzado definitivamente el extraordinario crecimiento de Zaragoza al norte del Ebro, de manera que en el año 2008 ha quedado rediseñado un nuevo mapa de la ciudad en el que aquel omphalos visual zaragozano se ha convertido también, más que nunca, en epicentro geográfico de la capital aragonesa.
2 El casco histórico, pintoresco y monumental
La modernidad ha sido demasiadas veces concebida como una ruptura frente al pasado histórico; pero incluso entre los que propugnaban esa actitud radical era impensable hacer borrón y cuenta nueva, pues sólo se es innovador en la medida en que se tiene un punto de referencia anterior frente al cual destaca mejor algo nuevo8. El rico patrimonio histórico de muchas ciudades españolas ha sido, por tanto, un escenario de fondo favorito para imágenes de modernidad: ciudadanos vestidos muy a la moda de su época saliendo de una vieja iglesia, flamantes turistas posando ante un monumento antiguo, un tren que humea fren-te a una vista urbana presidida por la torre de una catedral, un coche aparcado ante la fachada de un edificio histórico... Como bien ha estudiado Carlos Reyero, éstas y otras muchas tipologías iconográficas fueron sustituyendo a la visión romántica de España, donde lo más habitual eran los paisajes poblados por gen-tes oriundas vestidas a la manera más tradicional, aunque también se incluyera entonces no pocas veces la presencia de algún observador moderno, ya fuera el propio artista, algún viajero, un elegante flâneur, o el erudito de turno (Reyero, 2008). El impacto argumental de estos contrastes visuales lo comprendió muy bien a principios del siglo XX el Grupo de los Ocho, pues en su deseo de pintar la modernidad urbana de Nueva York estos artistas gustaban de contraponer la ciudad de los rascacielos con recoletas placitas decimonónicas o con modestas hileras de casas antiguas. Es una estrategia que por lo visto han retomado des-pués otros artistas neoyorquinos, según se ha destacado en una reciente expo-sición (Seidler Ramírez, Bogart & Taylor, 2000); en cambio, hace unas décadas los comisarios de este tipo de muestras preferían cuadros donde no salieran los “trapos viejos” del tejido urbano para que el resultado fuera un patchwork netamente moderno: así por ejemplo, el Madrid castizo e histórico prácticamente dejaba de aparecer, como si se lo hubiera tragado la tierra, en las pinturas del siglo XX seleccionadas para una gran exposición sobre Madrid visto por los pin-tores, organizada cuando la Villa y Corte fue capital cultural europea (Pérez Sán-chez, 1992). Hoy tenemos otros planteamientos y, por múltiples razones parece obvio que una revisión de las pinturas de la Zaragoza moderna no podía dejar de incluir los cuadros inspirados en el casco histórico, entre otras cosas porque muchos artistas que viven en esa zona han liderado su reivindicación a través de movimientos vecinales, con sus escritos o con sus propios trabajos artísticos (Laborda, 2008). Otro interés pictórico diametralmente opuesto que siempre han tenido las vistas urbanas de los cascos antiguos de nuestras ciudades ha sido servir de ambientación en los cuadros costumbristas o de temática histórica, con menor o mayor precisión en lo que a Zaragoza se refiere; las más veces lo primero, cosa que ya hemos comentado abundantemente con ironía los críticos aragoneses, pero podemos dejarlo aquí apuntado en palabras del propio Reyero: “En el caso de Aragón podemos observar, de una parte, referencias espaciales de carácter
76
general que pueden ser identificadas con una ciudad determinada: así, Antonio Pérez sale liberado de la cárcel de los Manifestados por el pueblo de Zaragoza (cuadro de Manuel Ferrán) hacia una plaza cuyas construcciones de ladrillo tie-nen la clara misión representativa de evocar la capital de Aragón. De otra parte, como es habitual en la pintura de historia, se evocan los lugares concretos en los que sucedió —si sucedió— la acción” (en Lorente, 1996: 312). Siempre fue mucho más fácil, sobre todo si el pintor no conocía nuestra ciudad, pintar una “ambientación urbanística” zaragozana poco específica, que presentar el ajusti-ciamiento de Juan de Lanuza con una vista muy detallada de la Plaza del Merca-do como hizo Balasanz, o retratar a Palafox con la Torre Nueva y la de San Pablo al fondo, como hizo Unceta. Y aún es más llamativo lo poco que se esforzaron en concretar una localización urbana zaragozana reconocible tantos cuadros de baturros. Pero si no hubo muchos ejemplos aquí reseñables mientras estos géneros pictóricos triunfaron en el siglo XIX y principios del XX, aún se harían más raras las pinturas dedicadas al corazón histórico de esta antiquísima ciudad cuando las vanguardias del arte moderno parecían tener ojos exclusivamente por las avenidas o arquitecturas más nuevas de las grandes urbes. Por eso, en este apartado son mayoría los cuadros de la segunda mitad del siglo XX; aunque esto no sólo puede explicarse por cuestiones de gusto o de modas artísticas. Justo es reconocer el papel de las instituciones a través de sus políticas de mecenazgo artístico y, concretamente, el del Ayuntamiento de Zaragoza. No es casualidad que llegados a ese punto casi todas las piezas aquí comentadas sean propiedad municipal pues, como en todas las casas, siempre se ha prestado especial inte-rés a decorar la Casa Consistorial con “retratos” de motivos temáticos afines —y esto vale también para las múltiples sedes de servicios municipales esparcidos por el casco histórico—. Por otra parte, de la misma manera que se reconoce en otros campos el papel que tuvieron los concursos de relatos breves de temática zaragozana como uno de los estímulos del actual boom de novelas localizadas en Zaragoza, los historiadores del arte tenemos que recordar la existencia, des-de mucho antes, de aquellos concursos de pintura al aire libre en los que velaron sus armas en la esfera pública algunos que luego se convirtieron en artistas consagrados. No es este el lugar de discutir lo acertado o no de los criterios a los que respondían y siguen conformándolos, en la medida en que aún sobreviven estos certámenes, ni el mérito artístico de los resultados —quizá valdría más que dejaran de ser ejercicios de “pintura rápida” en unas horas, y se premiasen obras recientes sobre tal o cual tema—. Lo que interesa es dejar apuntado que, en muchos de los casos, la localización escogida para estas pruebas ha sido el Casco Viejo. Y también han sido algunos de sus monumentos históricos el tema que la concejalía de urbanismo ha seleccionado en los últimos años para decorar con pinturas murales algunas de las medianeras de este distrito. Volver la vista a la Zaragoza pintoresca y monumental, tantas veces eclipsada en la atención de los turistas tras su fachada más famosa, ha sido otro redes-cubrimiento artístico (post)moderno.
2.1. “La Ciudad de las Mil Torres”, y de sus respectivas plazuelas.
Gracias a los grabados del “Álbum de los Sitios de Zaragoza” de Gálvez y Brambila fueron muchos los conventos, iglesias, u otros edificios del patrimo-
77
nio histórico zaragozano que se dieron a conocer a todo el mundo; luego esas imágenes servirían de inspiración a algunas pinturas de Historia, empezando por la Entrada triunfal de Fernando VII en Zaragoza (Patrimonio Nacional) del valenciano Miguel Parra (López & Alba, 2008; Díez, 2008). Con todo, aunque en seguida veremos de qué manera el patrimonio religioso se ha erigido en seña de identidad de nuestro centro histórico, si hay un elemento del Casco Viejo zaragozano comparable por su difusión en grabados o pinturas al del cliché del Ebro y el Pilar, es sin duda la Torre Nueva, que ha dado lugar a una variadísima iconografía artística ya pormenorizadamente analizada en varios libros (Montal, 1987; Serrano Dolader, 1989; Aubá, 2001), y en un museo monográfico, abierto al público en Casa Montal, muy cerca de donde se hallaba este famoso monu-mento mudéjar. Gracias a aquellas imágenes podemos —como en el caso del Pilar—, seguir la pista de las “modernizaciones” de que fue objeto su reloj y su arquitectura, sobre todo en el chapitel, que fue desmochado en 1878 para que al tener menor altura se redujera la inestabilidad de la construcción, amenazada por la creciente inclinación de la torre. Aunque sobre esto último no son muy de fiar las fuentes artísticas, ya que los románticos exageraron muchísimo ese des-vío: una de las versiones más famosas es la del inglés David Roberts, quien la representó mucho más inclinada que la torre de Pisa. Gustave Doré, en cambio, no sólo destacó su inclinación sino también su carácter cívico: el centro de la composición es el reloj, al cual mira uno de los personajes situados en primer tér-mino en una terraza, ante el fondo del skyline de la ciudad, erizado de cimborrios y torres de iglesias (fig.2)9 . Porque en efecto, a diferencia de las demás torres de la ciudad, ésta no era de naturaleza religiosa, sino que la erigió el concejo muni-cipal en el siglo XVI para usos ciudadanos diversos, particularmente anunciar las horas. Pero aunque son muchos los grabados que, en efecto, la presentan con pintorescas escenas de mercado, comparsas de gigantes y cabezudos, u otros acontecimientos de la vida civil; casi nunca falta la presencia de clérigos —sobre todo en los dibujos de artistas extranjeros, porque veían en ellos una caracte-
Figura 52. Ángel y Vicente Pascual Rodrigo (La Hermandad Pictórica Aragonesa): Des-de nuestra ventana se ve San Nicolás, óleo/lienzo, 1971
Figura 51.César Sánchez Vázquez:
Desde mi estudio.Acrilico/panel, 1978
78
rización castiza de la católica España—, o la vecina presencia de la iglesia de San Felipe, presidiendo la plaza homónima. Así la representó el artista aragonés que más aproximó su labor pictórica a la estética del realismo, Pablo Gonzalvo, aunque los dos cuadros que dedicó a esta torre están en paradero desconocido, y sólo conocemos uno, con la plaza llena de baturros en un soleado día de mer-cado, gracias a algunas fotografías (Madrid, Archivo Oronoz). Quizás unos años más tarde, la Torre Nueva podría haber llegado a funcionar como contrapunto laico a la basílica del Pilar en la industria turística o en los souvenirs artísticos, de no haber sido derribada en 1892. Pero irónicamente, el fin de esta enhiesta atalaya que entonces era percibida como una amenaza pendiente sobre las ca-bezas de los zaragozanos, les creó años después tal sentimiento de culpa que sin duda la expiación por ese “martirio” moderno infligido al más emblemático campanario en la otrora conocida como “Ciudad de las mil torres”10, estimuló precisamente la construcción de las torres del Pilar en el siglo XX (la campana de la destruida Torre Nueva fue reinstalada en la Torre del Pilar construida en-tre 1903 y 1907). Lo cual, no acabó de lavar la mala conciencia de la Zaragoza moderna, ni siquiera cuando en 1940 la Feria de Muestras erigió una alta torre-faro en estilo racionalista-neomudéjar diseñada por Regino y José Borobio. Por eso, casi habría que considerar en términos freudianos el programa iconográfico en exaltación de Zaragoza emprendido en 1914 para la decoración del “Salón Rojo” en el Centro Mercantil; particularmente porque, como uno más de los gloriosos personajes históricos allí invocados por Ángel Díaz Domínguez, éste pintó un lienzo —bien podríamos decir, un “paño expiatorio”— dedicado a la Torre Nueva: su silueta fantasmagórica preside un cielo cargado de nubarro-nes zuloaguescos donde se recortan a lo lejos el torreón-mirador de la Plaza de Lanuza y el campanario de San Pablo, sin que esta vez aparezca en primer término el alegre mercado en la plaza de San Felipe ni la iglesia homónima. Pero si no hay concesiones al género costumbrista en la evocación de este fantasma del pasado representado entre nubes, lo mismo que el fantasma de su padre se aparecía a Hamlet, no faltaron manolas y otros personajes goyescos ante pai-sajes urbanos erizados de torres, así como juegos de perspectivas mucho más a ras de suelo en otras pinturas de Díaz Domínguez para decorar otros salones de este nuevo edificio, merecidamente denominado Una joya en el Centro: un símbolo de modernidad, según reza el título de un libro de Manuel García Gua-tas (2004: 71 y 75 sobre la Torre Nueva; 105, 106, 109 sobre otras decoraciones posiblemente inspirados por vistas zaragozanas). En general, aparecieran in-clinados o no estos fálicos campanarios, daría para largas sesiones de psicoa-nálisis la dialéctica entre localismo regionalista y modernidad internacionalista en la Zaragoza de principios de siglo XX, particularmente intensa en torno al centenario del nacimiento de Goya en 1928. Del año siguiente, data el cuadro de Joaquín Pallarés titulado Plazuela de San Nicolás; convento del Santo Sepulcro (Zaragoza) (antes en el Museo de Zaragoza, ahora en colección particular): lla-ma la atención, en uno de nuestros artistas más cosmopolitas, autor de vistas de París pobladas de gentes de toda condición (Lorente, 2005: 26), que a la vejez cambiase en esta vista zaragozana su tradicional anecdotismo narrativo por una silenciosa escena muy poco concurrida, sin más presencia humana que una figura femenina que entra a la iglesia y dos muchachos muy murillescos jugando quizá a los dados en el ángulo inferior izquierdo, todo ello presidido por la torre campanario.
79
¿Estaba adaptándose a un cliché pictórico de moda en España? No tuvimos en Zaragoza un equivalente de Julio Romero de Torres, pintor que en-cumbró la imagen de la Córdoba interior, de silenciosos patios y recónditas pla-zuelas. Pero no nos faltaron en su época otros rapsodas del encanto provinciano o, como dirían los italianos, campanilista; un término que aquí viene al pelo por-que, como en el ejemplo anteriormente comentado, en nuestra “Ciudad de las mil torres” a menudo se trataría de plazas del casco histórico dominadas por la silueta del campanario de alguna iglesia. Después de la Guerra Civil, este tipo de escenas tuvo especial predicamento, tanto para coleccionistas particulares como para la ornamentación del Ayuntamiento (Sepúlveda, 2005: 113-118). Una de las partidas más numerosas en la política municipal de adquisiciones fue la compra en 1947 de cincuenta y tres acuarelas de Ambrosio Ruste sobre rincones antiguos de la ciudad, donde a menudo una torre campanario ocupa el punto fo-cal de la perspectiva. En algunos casos son imágenes de gran valor documental porque representan escenarios urbanos que estaban a punto de desaparecer o ser trasformados para siempre; incluso se diría que, ante la inminente amenaza de su derribo, los ciudadanos ya hubieran dejado desiertas esas antiguas calle-jas y placitas, pues muy pocas son las imágenes donde hay representado algún viandante, siendo a menudo el único indicio de vida la puerta abierta de alguna iglesia o convento (Abad, 1995: 502-513). Esa misma estética reaparece en los cuadros al temple sobre cartón que al año siguiente el Consistorio compró al pintor y escenógrafo Salvador Martínez Blasco, que había triunfado con ellos en el VI Salón de Artistas Aragoneses: por ejemplo, el titulado Calle de San Jorge. O en el óleo de Ricardo Santamaría, titulado Lluvia. (Calle de Estébanes), que figuró en el II Salón de Pintura Aragonesa (fig.53) y fue comprado por el Ayunta-miento en 1955 (Sepúlveda, 2005: 114). En los años sesenta, no cambió la tónica, como prueban el cuadro al óleo pintado en 1961 por Daniel Merino, Iglesia de San Felipe (col. Ibercaja) o el paisaje del Coso presidido por la cúpula de la iglesia de Santiago que en 1962 firmó Luis Berdejo Elipe, titulado Día gris (Ayuntamiento de Zaragoza) (fig.54). La principal novedad fueron los concursos de pintura rápida del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya cuarta convocatoria fue especialmente memorable porque, tras ser declarado desierto el primer premio varios años, en aquel 1966 hubo nada menos que tres primeros premios y dos accesit; aunque no fue en esa ocasión cuando lo ganó Ángel Aransay, quien en aquel año firmó una pintura casi metafí-sica titulada Atardecer en las Murallas (colección particular), donde por encima de los torreones de la muralla romana se superponen la torre y el cimborrio de San Juan de los Panetes. Con otro cuadro sobre este mismo paraje ganó en 1969 el primer premio José Luis Cano, que entonces tenía apenas veintiún años; si bien en su lienzo Murallas Romanas (San Juan de los Panetes), novedoso por sus ale-gres colores muy cercanos al Pop Art (colección Ayuntamiento de Zaragoza), esta vez la iglesia mencionada apenas se entrevé en un detalle en el ángulo inferior derecho del cuadro. Pero la despoblación humana sigue siendo llamativa, muy de visión onírica, y lo mismo ocurre en los cuadros de otro de nuestros exponentes del Pop Art, César Sánchez Vázquez, como el que en 1977 dedicó al mismo tema, San Juan de los Panetes (propiedad particular), que sí esta protagonizado por la iglesia epónima, con su característica torre inclinada. Aproximadamente dos años más tarde, Fidel José Bueno Aparicio pintó en un estilo igualmente marcado por
80
el dibujo rotundo y el colorido vivo, una vista de La iglesia de San Gil (col. Ayunta-miento de Zaragoza), que de nuevo repite el mismo cliché “campanilista”. Lo curioso es que haya seguido tan vigente años después. Sólo en par-te, desde luego, en la irónica versión Pop que del panorama divisado desde su estudio (fig.52) tenían en 1971 Ángel y Vicente Pascual Rodrigo —conocidos entonces como “La Hermandad Pictórica Aragonesa”— titulada Desde nuestra ventana se ve San Nicolás (colección particular) o, sin abandonar el mismo tema, en el acrílico Plaza de San Nicolás de Bari en Zaragoza, pintado en 1987 con característico estilo naïf por Popi Bruned Mompeon (colección particular), pues toda la plaza está pobladísima de gentes variadas, también hay figuras asomadas a las ventanas, y una bandada de vencejos revoloteando en torno al campanario (viene reproducido en Azpeitia, 1990: 53). También hay algunos viandantes en otros cuadros con perspectivas protagonizadas por iglesias del casco histórico, como la de San Gil en el óleo Plaza Sinués (fig.55), pintado en 1991 por Ricardo Lamenca Espallargas (col. Ayuntamiento), o la del Sagrado Corazón de Jesús en el cuadro Calle de San Jorge, con el que ganó Ángel Civera el primer premio en el Concurso de pintura al aire libre “Mariano Vie-jo” convocado en 2006 por la Junta Municipal del Casco Histórico (col. Ayunta-miento de Zaragoza). En otras ocasiones, las variaciones se introducen por el desplazamiento compositivo de la iglesita de turno, mientras que se vuelve a representar una plaza extrañamente desierta de usuarios, como hizo en 1991 Julián Borreguero en varios óleos sobre las fachadas de la iglesia de San Pablo u otras iglesias zaragozanas (galería Itxaso). Lo mismo que Julio Gómez Mena con otro lienzo en un registro totalmente opuesto al citado de Popi Bruned, pues esta vez aparece pintada en estilo realista y totalmente vacía esa misma Plaza de San Agustín —sede del Centro de Historia—, en un óleo con el cual ganó el segundo premio del concurso de pintura al aire libre “Mariano Viejo” en 2005 (col. Ayuntamiento de Zaragoza), donde se ve al fondo la torre de la Magdalena. Y esta torre es también la que preside el paisaje con el que quiero poner el colofón a esta sub-categoría iconográfica, Calle Mayor, vista con la torre de la Magda-lena, enorme acrílico y óleo sobre lienzo pintado por Eduardo Laborda en 2007 (colección Ibercaja).
Figura 53. Ricardo Santamaría: Calle de Estéba-
nes bajo la lluvia, óleo/lienzo, 1955
Figura 54.Luis Berdejo: Día gris, óleo/lienzo, 1962
81
2.2. La plaza del Pilar, las fachadas de la Seo.
En puridad, ésta no debería ser una sección aparte, pues la iconogra-fía artística del Pilar y la Seo vistas dentro del tejido urbano del casco histórico zaragozano no difiere mucho de lo dicho más arriba, pero sin duda constituye un caso muy especial. Sobre todo en lo referente a la catedral del Salvador, que era y sigue siendo menos frecuentada por el turismo masivo y, por ello, aún más apreciada por locales y foráneos entendidos, dispuestos a profundizar en su conocimiento de nuestra ciudad un poco más allá del famoso templo mariano. El pintor decimonónico francés Adrien Dauzats quedó tan fascinado por ella que no sólo la destacó especialmente en la vista panorámica que en 1836 esbozó desde el Puente de Piedra, sino que le dedicó en 1850 uno de sus mejores cuadros, Catedral de la Seo, capilla de Santiago (Marsella, Musée des Beaux-Arts), y en 1853 le inspiró los siguientes elogios: “C’est une église de Saragosse, d’un aspect mystérieux et sombre comme les vieilles catedrales de l’Espagne, que le badigeon n’a jamais deshonorées” 11 (Guinard, 1967: 309, nota 26). Evidente-mente, lo que más le interesó no fue la portada principal —menos aún le gustaría con el color blanco de hoy en día— sino las demás fachadas, y el interior, por su pintoresquismo romántico. Como en este ensayo no estamos considerando las vistas de interiores, empezaremos pues esta revisión de su imagen artística moderna por uno de los exteriores de la Seo con más romántico atractivo por tratarse de un rincón umbrío y monumental: el Arco del Deán. De aparente filiación romántica es el cuadro que en 1922 le dedicó Ra-món Martín Durbán Bielsa (Galería Itxaso), donde no faltan novelescos detalles tópicos del más rancio repertorio (fig.56), que luego siguieron presentes en al-gunas postales de este rincón del Casco Viejo, como la beata enlutada o la ron-dalla jotera12. Pero, bien mirados, unos y otra resultan aquí de una modernidad picassiana, pues el guitarrista que se contorsiona al tocar recuerda al Viejo con guitarra pintado en 1903 (Chicago, Art Institute), y la vieja con mantilla a otro personaje salido de la paleta del malagueño al año siguiente, la Celestina, 1904 (París, Musée Picasso), mientras que toda la escena tiene unos tonos fríos y un
Figura 55. Ricardo Lamenca Espallargas: Plaza Sinués, óleo/lienzo, 1991
82
aire de melancólica languidez muy propios del Periodo Azul, o de las imágenes de Nonell, Castelao, etc. En general, este cuadro de un oscuro pasadizo urbano poblado por resignados personajes larguiruchos parece sacado de La España Negra, de Darío de Regoyos y Carlos Verhaeren, un libro muy influyente entre los intelectuales y artistas de la Generación del 98 —les escribió un interesantísi-mo prólogo Pío Baroja—, en el cual lamentablemente nada se dice de los monu-mentos de Zaragoza, pues en los dos días que sus autores pasaron en nuestra ciudad sólo visitaron la estación, el cementerio, y un café con tablao flamenco (quizá muy parecido al que el propio Martín Durbán pintó en 1936, que aparece reproducido en García Guatas, Mainer, Serrano, Tudelilla, 1995: nº 24 cat.). Luego, este recoveco urbano tan castizo, cuya arquerías, ventanales, farol, arrimadero de piedra y muros de ladrillo popular se conservan aún sin grandes alteraciones —salvo un mirador de arquerías gótico-mudéjares ajime-zadas añadido en la restauración de mediados del siglo XX— ha sido inmor-talizado por otros muchos pintores, desde Hermenegildo Estevan en los años treinta (colección particular) o Alberto Pérez Piqueras en los cincuenta (colección Ayuntamiento de Zaragoza), a José Luis Lasala en 1989 (colección Ibercaja) en versiones de colorido muy acuarelado (fig.58), pasando por Ángel Aransay, que en 1985 pintó en tonos fríos un deshabitado Arco del Deán azul (colección par-ticular) o por Santiago Lagunas, el líder del Grupo Pórtico, que en 1945 volvió a la estética de la “España Negra” y al tópico casticista de la vieja enlutada en El Arco del Deán (Nocturno) (colección particular) (fig.57). Otra solitaria mujer po-pular de negro aparece también, empequeñecida en comparación con la mole de la Seo que se eleva al cielo con su triple cimborrio y su esbelta torre, en la vista que Fermín Alegre Monferrer pintó en 1972 de la Cabecera de la Seo (colección Ibercaja). Igualmente hay otros cuadros del “periodo azul” de Ángel Aransay muy próximos en cuanto al tema y vis poética aquí comentados, como el que en 1976 dedicó a la silueta septentrional del cimborrio y ábside de la catedral en gamas azules y malvas, La Seo, fondo violeta (galería Antonia Puyó), o el hermoso tondo La Seo violeta (colección particular), donde con parecidas coloraciones representa la fachada norte, deformando como en un espejo convexo la vista del muro de la parroquieta y una pareja de caminantes empequeñecidos por la pers-
Figura 56. Ramón Martín Durbán: El Arco del Deán, óleo/lienzo, 1922
Figura 57. Santiago Lagunas: Arco del Deán, óleo/lienzo, c. 1945
Figura 58. José Luis Lasala: Arco del Deán, óleo/lienzo, 1989
83
pectiva (fig.59), como las viejita de Lagunas y Alegre. Muy en esa línea, al menos en cuanto al predominio de los tonos oscuros y al interés por ese otro rincón de nuestro patrimonio más pintoresco, va también un óleo pintado en 2007 por Alfonso González Arauzo, Rincón de la Seo (colección particular), donde este burgalés afincado en Madrid ha representado de nuevo un misterioso viandante pequeño como una hormiguita entre altas arquitecturas, que en este caso son el palacio arzobispal y el muro catedralico de la parroquieta donde también hubo, hasta hace medio siglo, otro arco que las comunicaba (fig.60). En cambio, curiosamente, no suelen adaptarse ni a este paradigma me-lancólico ni al anteriormente comentado de las placitas desiertas de gente coro-nadas por un campanario, muchos de los cuadros protagonizados por la fachada principal y la torre de la Seo. Los pintores modernos han tendido a representar este concurrido espacio urbano con alegría y luminosidad13, como en 1961 lo hizo el madrileño Daniel Merino en un óleo poblado de animados grupos de personas (colección Ibercaja), o nuestro Alberto Pérez Piqueras recurriendo al neocubismo tan en boga por entonces en uno de sus cuadros más interesantes, Plaza de la Catedral (colección Ayuntamiento de Zaragoza), premio “Goya” en el concurso Arte Zaragozano Actual de 1962 (fig.61). También son de vivo colorido los cuadros de José Esparcia Alquézar, Plaza de la Seo (colección Ayuntamien-to de Zaragoza), y de Ángel Aransay, La Seo y monumento a Goya (paradero desconocido), con los que ganaron respectivamente el segundo y tercer premio del concurso de pintura rápida en las fiestas del Pilar de 1964 —el primer premio quedó desierto—. De entonación luminosa son asimismo los cuadros sobre el tema de más deletérea figuración que realizaron Juan Baldellou Celma en 1982 y Lucas Navarro Blaya en 1992 (ambos en la colección del Ayuntamiento de Zaragoza); mientras que José Ignacio Aranda Miruri en 1982 pintó esta misma plaza en estilo naïf, el día de la fiesta de San Valero, con las alegres vendedoras de roscones ofreciendo su dulce mercancía (Ayuntamiento de Zaragoza). Este último obtuvo el tercer premio en el concurso de pintura rápida de la fiesta de San Valero de aquel año, cuyo segundo premio fue para Miguel Ángel Caro Re-bollo y el primer lo ganó el citado de Baldellou. Sorprendentemente, son mucho menos numerosos en comparación los
Figura 59.Ángel Aransay: La Seo violeta, óleo/lienzo, c. 1976
Figura 60.Alfonso González Arauzo: Rincón de la Seo, óleo/lienzo, 2007
84
cuadros dedicados a la Plaza del Pilar, epicentro turístico tantas veces filmado y fotografiado. ¿Por qué habrá habido tan pocos pintores interesados en este espacio urbano siempre animado y bullicioso? Quizá precisamente porque el movimiento de gentes y palomas es todo lo contrario del exitoso estereotipo pictórico de tranquila plaza provinciana presidida por un campanario. La reforma urbanística llevada a cabo en el franquismo convirtió lo que era hasta entonces una placita en un vasto escenario para ceremonias multitudinarias, prolongado hasta el Monumento al Altar Patrio, que se empezó a construir junto a la muralla romana en 1944: del año anterior es un cuadro titulado Peregrinación (colección particular), donde Alberto Duce representó ya urbanizada esta extensa perspec-tiva, y en efecto se ve una larguísima procesión de mujeres con velos y velas dirigiéndose al Pilar. Pocos pintores más han tenido el atrevimiento de enfren-tarse a una composición tan amplia: Popi Bruned, fiel a su característico estilo naïf, lo hizo en 1981 con El Pilar (colección CAI) un óleo sobre madera donde la muchedumbre, los coches y hasta la propia basílica se ven como desde lo alto del cielo; Miguel Seguet Fernández aún fue más ambicioso en la composición de su profundísima panorámica, Nueva Plaza del Pilar (Ayuntamiento de Za-ragoza), tomada desde el Monumento a Goya en 1992, al poco de haber sido reurbanizada y ampliada todavía más esta explanada. Al año siguiente, el pintor vizcaíno Carlos Baudilio Morales, experto campeón en concursos de pintura rá-pida, se enfrentó a este reto con uno de sus logrados collages pictóricos en su lienzo Plaza del Pilar (Ayuntamiento de Zaragoza). Sin embargo, otros han pre-ferido dejar de lado estos épicos encuadres, siguiendo el precedente marcado por Anselmo Gascón de Gotor en 1891 con su cuadrito sobre Los timbaleros del Ayuntamiento (Ayuntamiento de Zaragoza), para enfocar la mirada en detalles más pequeños que a todos nos fascinaron de críos, mínimas escenas que dejan de lado la gran pompa urbanístico-religiosa para cantar con poética franciscana a las aves que son los más populares residentes de la plaza: en 1991 sería Ma-nuel Villegas con su óleo Palomas del Pilar, y en 1998 Jesús Gómez Villanueva ganó con idéntico tema el primer premio del Concurso de pintura al aire libre Mariano Viejo convocado por la Junta del Distrito Casco Viejo (ambos cuadros en la colección del Ayuntamiento de Zaragoza).
Figura 61.Alberto Pérez Piqueras: Plaza de la Catedral, óleo/lienzo, 1971
85
2.3. Otras plazas y otras visiones de una ciudad histórica “encantad(or)a”.
Podría parecer, en vista de lo dicho hasta ahora, que los pintores de la Zaragoza moderna han visto al Casco Viejo de esta ciudad como una espe-cie de durmiente “Vetusta” provinciana adormecida en sempiterno sueño velado por los fálicos campanarios de nuestras catedrales e iglesias. Pero también han tenido ojos para nuestro patrimonio civil; puede que no en la proporción que cabría esperar, teniendo en cuenta el gran número de palacios renacentistas y barrocos que todavía se conservan, pero sí hay bastantes cuadros dedicados a plazas o glorietas del centro donde no hay iglesia alguna. Por ejemplo la Plaza Ignacio Jordán de Asso, que en 1971 pintó Pradilla en una pequeña acuare-la (colección particular, reproducida en Rincón, 1999: 421, nº 391 cat.) o, más recientemente el acrílico dedicado a una replaceta del Casco Viejo por Miguel Ángel Caro Rebollo (Ayuntamiento de Zaragoza), el óleo sobre una amplia pers-pectiva de la Plaza Sas obra de Andrés Gil Imaz (Ayuntamiento de Zaragoza) y la vista de la plaza Santo Domingo por Manuel S. Villegas (colección Ibercaja). Pero sin duda la favorita de nuestros pintores ha sido la Plaza de Santa Cruz, que hace cuarenta años era el epicentro de un barrio bohemio y hoy en día si-gue teniendo cada domingo su mercadillo de pintura al aire libre14. Aunque hay versiones donde aparece su conocida tapia dominada por el campanario de la iglesia epónima, como en el cuadro que le dedicó Alberto Pérez Piqueras, o en el de Rafael Navarro, mientras en cambio otras la presentan con mirada oblicua para dejarlo fuera de campo, como en el lienzo de Carmen Faci González (los tres en el Ayuntamiento de Zaragoza). Pero sobre todo interesa aquí destacar la versión de Antonio Casedas Romano en 1984 (fig.62), que mira hacia el des-vencijado portal vecino al palacio de Tarín (colección CAI). De este autor, por lo visto muy concienciado en la denuncia del patrimonio en peligro del Casco Viejo, es también un óleo que presentó a finales de los setenta a los concursos de pintura rápida de Ibercaja, Solar en la Calle Palafox (colección particular), donde de nuevo aparecía en lo alto la silueta de una torre, la de la Magdalena, pero simplemente como ayuda a la localización de una visión casi abstracta, en la que apenas se adivinan los patios de luces y las medianeras que han queda-do al aire tras la demolición de un antiguo caserón, con las señales de antiguas escaleras recorriendo como una cicatriz el flanco de una casa vecina convertido por sorpresa en fachada a la vista. Ahora bien, en esta tónica quizá el ejemplo más llamativo es el cuadro que en 2007 ha pintado Alfonso Val Ortego titulado Solar en la calle Los Viejos (colección particular), protagonizado por un lugar en este barrio de la Magdalena donde antes había algún edificio importante que ha sido demolido hasta sus cimientos, quedando un inmenso vacío en medio de la composición, subrayado por el hecho de que no hay obreros construyendo nada nuevo, ni gente asomada a las ventanas, ni algún gato, nadie (fig.63). Claro que esto último no es ninguna excentricidad, pues todos los ejemplos nombrados en este párrafo parecen también vistas de una ciudad fantasma, totalmente desierta de habitantes. Se diría que frente al gusto por los elegantes flâneurs, las muchedum-bres, o el anecdotismo costumbrista de los pintores decimonónicos, los más mo-dernos sólo hubieran percibido nuestro Casco Viejo como un parque temático de edificios sin apenas quien los habitase: con torres campanario o sin ellas su visión
86
de nuestro centro histórico parece bastante inerte, pues cuando no se trata de pla-zoletas o solares vacíos sólo colocan algún arquetípico personaje oportunamente caracterizado o algunas siluetas humanas vistas de lejos. Esto podría justificarse en parte para el caso de los participantes en concursos de pintura rápida que, te-niendo que realizar un cuadro en tres o cuatro horas, preferían no complicarse la faena con retratos de figuras. Por otra parte, aunque menos numerosas, hay otras iconografías de esta parte de la ciudad que no están tan enfocadas en su patrimo-nio arquitectónico y la muestran como un foco de comercio y actividad humana. Hasta podríamos trazar una línea temática paralela comenzando ya en el mismo año 1892 en que se derribó la Torre Nueva, pues Joaquín Pallarés pintó entonces un óleo dedicado al cercano Mercado de Zaragoza (colección particular), poblado por un anecdotario humano de lo más variopinto —baturros, burgueses, verduleras, criadas, amas de casa, un viejo músico ambulante, un cacharrero judío y un soldado que requiebran a guapas mozas, etc— ante un escenario arquitectónico no menos ecléctico, pues hay casas con arcos cono-piales, con lacerías mudéjares, con balcones de rejería o con pobres ventanucos (fig.64). Esta animada imagen de nuestra Plaza del Mercado, muy en la estela de los famosos cuadros dedicados por Ramón Martín Alsina al barcelonés Mercado del Born, le granjeó un importante éxito15 a nuestro paisano en la Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona de 1896. Unos tres años más tarde aún pintó otro lienzo más reducido sobre el mismo tema, pero exclusiva-mente concebido como cuadrito costumbrista pues con excepción de los sopor-tales cortó fuera del encuadre el marco urbano (viene reproducido en Rincón & Martínez Forega, 1994). Por lo visto, estos soportales del mercado ejercían entonces gran atractivo pictórico, pues el mismo año 1899 Juan José Gárate (fig.65) los plasmó en un delicioso cuadrito luminista (colección particular), don-de por cierto ya no hay baturros, y podemos observar muy bien el sistema de persianas y toldos con que se protegían del sol los vendedores bajo los porches de un lado u otro de la calle (Val, 2003: 16). La venta de comestibles se trasladó a partir de 1903 al interior del nuevo Mercado Central construido por el arquitecto Félix Navarro justo delante de estos soportales, pero tras ellos siguió floreciendo el comercio de todo tipo, en tiendas de artesanía, ultramarinos u otros productos,
Figura 62. Antonio Cásedas: Plaza de Santa Cruz, óleo/lienzo, 1984
Figura 63. Alfonso Val Ortego: Solar en la calle Los Viejos, mixta/lienzo, 2007
87
que en algunos casos sobrevivirían muchas décadas. Así, el mismo año 1972 en que Iñaki —pseudónimo de Ignacio Rodríguez Ruiz— ganó el primer premio en el concurso de pintura rápida de las fiestas del Pilar con una vista del Mercado Central, pintó también un brioso cuadro de la Plaza del Mercado (colección Ibercaja), protagonizado por la tienda de cestas y alforjas de Francisco Vera con abundante clientela (fig.66). Más desierta aparece esta misma tienda, junto a otra de semillas, en el acrílico de César Sánchez Vázquez titulado Plaza de Lanuza (colección particular) trabajado en claros colores propios del Pop Art en 1978 y repintado con entonaciones más oscuras en 1997 (fig.20). Pero, independiente-mente de que haya población humana o no, basta ver las mercancías apiladas y las puertas abiertas, para evocar el hormigueo de actividad mercantil tanto en estos cuadros como en los muchos que se han dedicado al Mercado Central, en-tre los cuales cabe destacar el de Luis Esteban Ramón (fig.67), datado por Arturo Ansón hacia 1973-74, El Mercado Central desde el Estudio Goya (colección particular), varios de gran tamaño que ha dedicado Jesús Sus Montañés a diver-sas figuras delante de su fachada (uno aparece reproducido en cubierta por Sus, 1999), o los premiados en el Concurso de pintura al aire libre “Mariano Viejo” en 1999 y 2002 que sobre este tema hicieron Manuel S. Guillén Villegas (colección Ibercaja), Ramón Córdoba Calderón (colección Ibercaja) y Julio Gómez Mena (Ayuntamiento de Zaragoza), o los que Jesús Gómez Villanueva y Ángel Civera —otros habituales campeones en este concurso— pintaron en 2006 y 2007 con amplias perspectivas de los soportales de la Avenida Cesaraugusto y el Mercado Central para el V Premio de Pintura de la Delegación del Gobierno y para una exposición en la Cámara de Comercio, respectivamente. Sobre el encanto de las tiendas del Casco Viejo también nos han sabido llamar la atención no pocos pintores de la Zaragoza moderna. Buena prueba son las cuatro a las que en 1973 dedicó un óleo Gregorio Millás Ponce, Cuatro boce-tos para tienda (Ayuntamiento de Zaragoza), con el que ganó el primer premio de pintura en el II concurso “Inmortal Ciudad de Zaragoza” o los antiguas comer-cios que entre nuevos establecimientos de rótulos llamativos pintó Gregorio Vi-llarig a finales de los años setenta en su Vista del Coso de Zaragoza (colección Ibercaja), donde también contrastan la baja fachada renacentista del Palacio de
Figura 64.Joaquín Pallarés: Mercado de Zaragoza, óleo/lienzo, 1892
Figura 65.Juan José Gárate: Mercado de Zaragoza, óleo/lienzo, 1899
88
Sástago con la altura de los modernos edificios bancarios, cuyas elevadas torres parecen haber suplantado definitivamente a los tradicionales campanarios ecle-siásticos. Por cierto, aquí sí que hay modernos coches y no menos modernos viandantes, igual que en el lienzo que en 1990 dedicó Julio García Iglesias al Sector Alfonso (Ayuntamiento de Zaragoza), donde no vemos esta nueva calle decimonónica con la vista del Pilar al fondo —como suele ser casi siempre pintada y fotografiada—, sino dando la espalda al templo mariano y con una perspectiva baja, con los ventanales o aleros de los edificios cortados para centrar la mirada a la altura de los escaparates pues, como su título indica, este cuadro trata de pre-sentar la calle Alfonso como arteria principal de un distrito comercial. Con parecido simbolismo, Juan Zurita ha llevado a su máximo exponente esta estrategia en las dos únicas pinturas que hasta ahora ha dedicado a emplazamientos zaragozanos, tituladas EAZ803 (fig.68) y EAZ804 —no sólo numera sus obras, sino que además coloca delante las siglas de la ubicación temática, que en este caso corresponden a España, Aragón, Zaragoza—, protagonizadas ambas por la luminosa cristalera de la sucursal que una conocida cadena de peluquería tiene en la calle Alfonso, ante la cual vemos recortarse en contraluz la silueta de jóvenes que pasan de compras (ambos cuadros en colección particular). Otras visiones aún más deta-llistas y también realizadas a partir de fotografías se han centrado en el encanto añejo de viejas puertas, rótulos, llamadores, o encalados, como hizo Iris Lázaro, con poética sensibilidad, en su lienzo de 1989 Puerta con dos ángeles y diez años más tarde en El número 57 y en Bar Royalty (los tres en colección particular). Pero ya que sale a colación este bar de la calle Mártires, no estará de más apuntar como colofón de esta sección que resulta cuando menos curioso que bien pocos pintores modernos y postmodernos hayan reflejado el bullicio y decadencia de El tubo, que parece demasiado limpito y decoroso en la atractiva acuarela que en 1997 le consagró Sonsoles Borobio Sanchiz (colección particular; reproducida en Adiego, 2007: 39), o en la posterior de Luis Puntes Gracia (colección particular; reproducida en Ríos & Esaín, 2006: nº 34 cat.). Ni siquiera parece que hayan in-tentado plasmar “la marcha” que todos los fines de semana invade ciertas calles del Casco Viejo, de lo cual no nos dan mucha idea las figuras juveniles leyendo que en 1990 pintó Estefanía Moreno Rubio en una cafetería del Pasaje de los
Figura 66. Iñaki (Ignacio Rodríguez Ruiz): Plaza de Lanuza, Zaragoza, óleo/lienzo, 1972
Figura 67. Luis Esteban: El mercado desde el Estudio Goya, óleo/lienzo, 1973-74
89
Giles (colección Gobierno de Aragón). 3 Beautiful & Modern: plazas y avenidas del Ensanche u otras zonas guapas.
En Zaragoza el término “Ensanche” es menos usual que en Barcelona y, sobre todo, menos concreto: aquí no podemos referirlo a un solo ideador como Ildefonso Cerdà, ni a un bien delimitado Plan del Ensanche, como el aprobado en la Ciudad Condal en 1860, que fue modelo de tantas otras actuaciones urba-nas en el resto de grandes ciudades españolas para dirigir su crecimiento más allá de su casco histórico. Pero la cuestión es que a lo largo del siglo XIX y sobre todo en el XX también en la capital aragonesa se fue tejiendo una red de calles en damero en torno a amplias avenidas arboladas y con abundantes plazas y zonas verdes (Yeste, 1998). Dicha expansión se dirigió hacia el sur, a partir de la urbanización del Paseo Independencia, bifurcándose en dos ramales por el Paseo Sagasta hasta Torrero y por la Gran Vía hacia el Parque Miguel Primo de Rivera. En muchos sentidos, podría considerarse esta zona la columna vertebral de la Zaragoza moderna, donde se concentran flamantes edificios de viviendas o negocios, las principales sedes bancarias y oficinas empresariales, la mayor parte de las notarías y bufetes de abogados, los mayores cines, el comercio de moda y grandes almacenes, etc. También es el punto nodal de esta revisión iconográfica, en el cual obviamente los cuadros a analizar son siempre más re-cientes y, sobre todo, ya no es necesario hablar de reinterpretaciones o miradas modernas por parte de los artistas, pues prácticamente cualquier retrato de esta parte de la ciudad, sea panorámico o detallista, muy académico o vanguardista, es una imagen de modernidad. Pero importa considerar desde qué punto se to-man: normalmente no es algo tan difícil de especificar como resulta en el caso del famoso artista norteamericano Ronald B. Kitaj, que en 1980 pintó un enigmático Autorretrato en Zaragoza (fig.5), ante un fondo porticado irreconocible (Jerusalén, Israel Museum). Tampoco encontraremos ahora —al revés de lo que sucedió en la época romántica— muchas otras firmas de renombre internacional, pues cuando en vez de casticismo se trataba de ofrecer un escenario urbano de país desarro-llado, el atractivo de la Zaragoza del siglo XX ya no resultaba tan competitivo. Sólo en la medida en que, a través de concursos de pintura al aire libre, el coleccionis-
Figura 68.Juan Zurita: EAZ803, óleo/lienzo, 2008
90
mo privado o institucional u otras políticas de promoción de las artes, se ha ido cultivando en nuestra ciudad durante los últimos decenios una imagen artística de sí misma, hemos empezado a contar con un elenco pictórico abundante y de alta calidad en lo que respecta a la iconografía urbana del Ensanche.
3.1. La plaza de España, el Paseo Independencia, la plaza de Aragón.
Si hay en nuestra ciudad un espacio equivalente, por su función de lugar de encuentro, al que tenía el ágora en la antigua Grecia, no es la plaza del Pilar, sino la de España y también el paseo de Independencia, donde confluyen la mayoría de las líneas de autobuses, se afanan a paso ligero los que han salido de compras o a sus negocios, se detienen a hablar los que pasean ociosos, se dan cita los que salen a divertirse, se celebran todas las concentraciones o ma-nifestaciones políticas, sociales, o deportivas... Esto empezó a fraguarse en el siglo XIX, cuando se llamaba a esta zona “Salón de Santa Engracia”, adoptando un término urbanístico neoclásico de origen francés, como también había sido iniciativa francesa su creación, tras las dificultades para penetrar en la ciudad durante la guerra de Independencia, que llevaron a planear una amplia avenida porticada remedando la parisina Rue Rivoli. Pero se tardó más de un siglo en llevar a cabo ese paseo y convertirlo en la gran arteria central de la vida urbana, columna vertebral de la Zaragoza moderna que discurre entre dos plazas. Hay muchas representaciones pictóricas de la más céntrica, construida en el solar del antiguo convento de San Francisco. Era un paraje extramuros de la Caesaraugusta romana, donde habían sufrido martirio algunos cristianos, en cuyo recuerdo se había alzado durante siglos la Cruz del Coso, donde murieron muchos defensores de la ciudad en la guerra de Independencia, quedando en-tonces totalmente destruido aquel monumento. Allí se erigió en su lugar en 1833-45 una fuente pública presidida por una escultura del dios Neptuno, también denominada “Fuente de la Princesa” en honor de la futura Isabel II. Teniendo ese nombre, no es extraño que fuera un lugar señalado durante los enfrentamientos por la incursión carlista del 5 de marzo de 1837, tal como evocó hacia 1875 un óleo de Alejandro Miguel Gálvez (reproducido en Rincón, 1984: 54). El artista se colocó mirando hacia el sur, como también ocurre en el cuadro decimonónico más famoso sobre esta fuente, que es el lienzo costumbrista pintado en 1890 por Joaquín Pallarés, El Dios de las Aguas en Zaragoza (Barcelona, Museo Nacio-nal de Arte de Cataluña): la representa como un punto de encuentro de toda la población que iba allí a por agua (fig.11). Poco después perdió esa función cuan-do se ofreció el servicio de agua corriente, así que en 1904 fue sustituida por el monumento conmemorativo de Ricardo Magdalena y Agustín Querol; pero la pla-za experimentaría un nuevo cambio cuando en 1952 se erigió la nueva fachada de la Diputación Provincial, según diseño del arquitecto Teodoro Ríos Balaguer. Ése sería ya, mirando hacia occidente, el fondo habitual de muchas fotos y pin-turas, entre las que sobre todo cabe destacar por su modernidad la que en 1964 realizó en tonos ocres Julián Borreguero, Plaza de España (Diputación Provin-cial de Zaragoza). Tampoco son pocas las imágenes orientadas hacia el norte, y entre ellas resulta interesante escoger, como contraste con la anteriormente comentada, el óleo de atrevido cromatismo y encuadre —cortando la escultura de Querol— que firmó en 1986 uno de nuestros artistas más experimentales,
91
Eugenio Ampudia Soria (Diputación Provincial de Zaragoza), que además sirve como testimonio de una época en que este centro neurálgico de nuestra ciudad quería parecerse por sus rótulos luminosos al Picadilly Circus de Londres o a Times Square de Nueva York (fig.69). Por último, aunque es menos habitual la vista hacia el lado oriental, podemos destacar como ejemplo el cuadro de 2007 (en colección particular) Fuente (Plaza de España de Zaragoza), de un joven pintor revelación, Javier Riaño, pintado en 2007 con estilo a medio camino entre la figuración y el expresionismo, de manera que apenas se adivinan las siluetas de las sedes de Barclays y del Banco de España enmarcando la composición (fig.70). El Paseo Independencia ha sido también tema elegido por muchos artis-tas, especialmente en los certámenes de pintura rápida, en los que ganó el tercer premio en 1979 César Sánchez Vázquez, que representó en un lienzo la sede de Correos y el edificio de viviendas a su derecha en vivos contrastes cromáticos (Ayuntamiento de Zaragoza). Eso sí, lo mismo que en los ejemplos comentados más arriba en esta sección, se echan de menos los seres humanos, que en cam-bio ya aparecen en el cuadro del mismo título que en 1984 pintó Ángel Aransay (colección Ibercaja), protagonizado por elegantes viandantes que, artísticamen-te alterados con su fantástico manierismo postmoderno de colores y formas, pasean bajo los porches junto a los escaparates de un gran comercio (fig.72). También hay personas en el primer término del panorama que a esta avenida dedicó en el año 2000 Eduardo Lozano, y además vemos de perfil sus siluetas cruzando un paso cebra (colección Ibercaja), como en la famosa cubierta del álbum Abbey Road de los Beatles; pero no es una obra cercana al Pop Art, más bien tiene un estilo algo naïf, bien distinto del que recientemente le ha granjeado tantos éxitos acercándose a un expresionismo típico de la Facultad de Bellas Ar-tes de Salamanca. Allí estudió también Javier Riaño, quien en cambio no trabajó en este estilo informalista —también muy típicamente suyo, como acabamos de comentar en el párrafo anterior— en la vista que pintó de Independencia desde la Plaza de España (Ayuntamiento de Zaragoza), un óleo de entonación gris con el que fue premiado en 2006 en el III Concurso de Pintura Rápida de la Junta Municipal del Distrito Centro. En cuanto a la Plaza de Aragón, básicamente ha tenido tradicionalmente
Figura 69.Eugenio Ampudia: Plaza de España, mixta/lienzo, 1986
92
un punto de vista dominante, que corresponde a la mirada de frente al monu-mento al Justiciazgo, con la perspectiva de Independencia detrás. Así es como colocó su caballete Miguel Ángel Lahoz Nieto en un cuadro (Ayuntamiento de Zaragoza), con el que ganó el primer premio en el concursos de pintura rápida en las fiestas del Pilar de 1979. En cambio, el Paisaje Urbano (Plaza de Ara-gón) que en 2006 presentó con éxito Eduardo Lozano al Premio Delegación del Gobierno en Aragón (colección Ibercaja) es una visión nocturna, con el enfoque muy cinematográficamente compuesto a la altura de los pies de unos viandantes que se acercan a una luz no identificada, pues nos la oculta una cabina telefóni-ca cuyas sombras se proyectan misteriosamente hacia nosotros (fig.71).
3.2.La plaza de los Sitios y otros verdes ensanches del Ensanche.
Hay en la zona de intersección entre la ciudad antigua y la moderna algunas plazas amplias, con personalidad propia, como la del Portillo, no sólo conocida por el monumento en honor de Agustina de Aragón, sino también por su ambiente taurino y chamarilero, o la de Salamero cuya típica urbanización ajardinada de los años setenta se ha mantenido como lugar de trueques y con-ciliábulos. Pero sin duda la más destacable es la de plaza de los Sitios, perla del Ensanche zaragozano, que debe su origen a la Exposición Hispano-Francesa de 1808, cuando se transformó la antigua Huerta de Santa Engracia en una retícula de calles con edificios señeros en torno a la gran plaza donde se eleva el monumento a los Sitios rodeado de otras amenidades y, especialmente, el Museo, la Escuela de Artes e Ibercaja Zentrum, que han dado a esta zona un cierto glamour de barrio artístico. De hecho, era aquí donde solían organizarse bastantes concursos de pintura rápida convocados por el Ayuntamiento durante las Fiestas del Pilar, así que no es extraño que sea uno de los lugares más ve-ces representados por nuestros artistas, aunque también se prodigaron en otros escenarios. Así Eduardo Laborda ganó el primer premio en 1973 con un cuadro sobre la plaza del Portillo, que también fue llevada a los pinceles ese mismo año por el catalán Luis Roura Juanola, y en 2001 por el ruso Víctor Loukianov, quien
Figura 70. Javier Riaño: Fuente (Plaza de España de Zaragoza), óleo/lienzo, 2007
Figura 71. Eduardo Lozano: Paisaje urbano (Plaza de Aragón),óleo/lienzo, 2006
93
obtuvo el segundo premio en el concurso de pintura al aire libre “Mariano Viejo” (los tres cuadros están en la colección del Ayuntamiento de Zaragoza). Ahora bien, como queda dicho, el epicentro artístico del Ensanche es la Plaza de los Sitios, que ha inspirado muchas pinturas, desde las acuarelas que le dedicó Félix Lafuente en 1908 (Alvira, 2008), una de ellas consagrada al mo-numento a los Sitios de Querol. Este mismo monumento, situado en el centro de la que durante el franquismo se llamaba Plaza de José Antonio, ha protagoniza-do muchas otras pinturas, algunas de llamativa modernidad en el encuadre. Por ejemplo, la que le dedicó José Esparcia Alquézar en 1966 y, sobre todo la que le valió el primer premio en el concurso de fiestas del Pilar de 1968; aunque estilís-ticamente eran aún más innovadoras la de Carmen Salarrullana Verda galardo-nada con el segundo premio y la que valió a José Luis Cano (fig.17) un accesit (los cuatro están en la colección del Ayuntamiento). Todas llaman la atención por su pincelada sumaria y su frescura, cualidades que también compartiría el cuadro sobre el mismo grupo escultórico que, con su típico trabajo por planos de color le valió el tercer premio a Carmen Faci González en 1978 (fig.18), cuando ganó el primero Luis Calvo Díez, mientras ese mismo año Gregorio Millas Ponce desplazó en el suyo el monumento a un lado de la composición, para dar más atención a los árboles, los edificios y el cielo (los tres están en la colección del Ayuntamiento de Zaragoza). En 1986 este juego de enfoque sesgado lo llevó a su máximo exponente Ignacio Mayayo en una exquisita vista de la Plaza de los Sitios desde la ventana de su casa, de forma que prácticamente sólo se ven las copas de los árboles y los edificios del fondo –con las torres del Pilar y la Seo apuntando detrás—, sin que aparezca ya el monumento a los Sitios (viene repro-ducida en Azpeitia, 1990: 89); como tampoco aparece en la versión que al año si-guiente realizó Mariano Viejo Lobera en un cuadro muy luminista (en la colección del Ayuntamiento), una amena vista de los árboles, los bancos y un surtidor de agua. Para completar la estampa impresionista sólo se echa de menos la gente, que está ausente en todos los ejemplos citados en este párrafo, aunque el propio Mariano Viejo no había dejado de colocar grupos de personas en otras poéticas escenas de parques con las que ganó primeros premios en los concursos de pintura rápida de los años setenta (fig.19). Da la impresión de que, mientras los
Figura 72.Ángel Aransay: Paseo Independencia, óleo/lienzo, 1984
94
escritores han prestado más el “ambiente” humano de este recinto, como Félix Romeo en su novela Dibujos animados, que lo evoca como lugar de encuentros homosexuales, en cambio los pintores por (de)formación artística sólo se han fijado en cuestiones plásticas. El caso es que la única alternativa iconográfica ha sido entre los pintores el mayor o menor protagonismo del monumento que hoy día da nombre a la plaza, y que ha seguido magnetizando sus miradas en numerosas ocasiones, como en la versión en acrílico que en 1989 firmó Alfonso G. Forcellino (en la colección del Ayuntamiento), otro habitual de estos certáme-nes, o sobre todo en la serie de acrílicos sobre papel titulada La Venus negra (colección particular), que el año anterior presentó Vicente Villarocha en la Sala Libros, jugando con fondos de color diferente sobre los que se recorta, como las icónicas serigrafías de Warhol, la silueta de la alegoría de Zaragoza que corona dicho monumento (fig.73). Esta misma dicotomía, entre el enfoque concentrado en una escultura de intenso simbolismo y la mirada panorámica a su contexto urbano, también se había dado en otro paraje vecino, igualmente muy solicitado por los participantes en los concursos de pintura rápida de las fiestas del Pilar: el actual Paseo de la Constitución —entonces llamado Marina Moreno— construido sobre el Huerva, que estuvo sin cubrir hasta 1969, y que en los años setenta se urbanizó con hermosos jardines y fuentes. Una de ellas, la del Buen Pastor, que se acababa de trasladar allí desde el Matadero, fue homenajeada por José Esparcia en un lienzo con el que ganó el tercer premio del concurso de pintura rápida en las fies-tas del Pilar de 1974; en cambio, el primer premio fue una muy bien compuesta versión (fig.21) que de este paseo todavía en obras ofreció Eduardo Laborda (ambos cuadros en la colección del Ayuntamiento). Sólo dos años más tarde concluyeron los trabajos de urbanización de esta zona ajardinada, diseñados por el ingeniero de montes Rafael Barnola, quien instaló como surtidor ornamental una escultura en hierro de Manuel López, Pareja paseando bajo un paraguas, una de las fuentes favoritas de los zaragozanos, incluidos algunos pintores. Con un óleo cuyo encuadre compositivo se centra en este monumento, obtuvo Luis Calvo Díez el segundo premio de pintura rápida de las fiestas del Pilar en 1977; pero el primero fue para Francisco Pellicer Corellano por una lírica panorámica
Figura 73. Vicente Villarrocha: La Venus Negra (Plaza de los Sitios), acrílico/papel, 1988
95
de esta avenida ajardinada mirando hacia la plaza de Aragón, donde no falta dicho monumento como un detalle curioso, más en el último plano, hacia donde se dirigen unos niños, cuya presencia añade aún más viveza a la escena (los dos cuadros están en la colección del Ayuntamiento). Esta misma poética evo-cativa de un paraje frondoso, paradisíaco, ha reaparecido también en 2008 en el cuadro (colección particular) que le ha dedicado el pintor, escritor y escenógrafo José González Mas, en este caso presidido por otra fuente metálica de aquella época, la de Orensanz (fig.74).
3.3. El bucólico atractivo de otras grandes arterias, el Parque Grande y los “parques residenciales”.
Hay otras avenidas con arbolado en las inmediaciones del Paseo Inde-pendencia que también han atraído la atención de los artistas, por ejemplo el Pa-seo de Pamplona, al que Luis Ramón Esteban, uno de los veteranos del Estudio Goya, dedicó un hermoso cuadro hacia 1958, protagonizado por sus plataneros (colección particular). En su continuación, cuando pasa a tener el nombre de Ma-ría Agustín, se ha inspirado en 2005 el joven Fernando Martín Godoy para pintar uno de sus acrílicos (fig.75) que tanto recuerdan la pintura precisionista norte-americana, titulado Bloque (colección CAI). Pero, como bien escribió Ramón J. Sender en Crónica del alba, es hacia el sur por donde de verdad prosiguió el Ensanche, con jardín y calefacción en muchas casas, y hermoso arbolado en las calles. Por una parte en el Paseo Sagasta, donde todavía quedan casas moder-nistas y también se conservan muy bien ciertos palacetes en las calles aledañas, como el que en 1995 retrató Lourdes Barril semioculto por la vegetación en un lienzo titulado Árbol florido en la calle Lagasca (colección CAI). Por otro lado, siguiendo el curso del río Huerva, por la Gran Vía, que todavía conserva una parte central peatonal para zonas verdes, de juegos infantiles, de paseo, y hasta para sentarse en la terraza de algún bar. Muchas de estas actividades fueron evocadas en el óleo con el que ganó Francisco Antonio Casedas el primer pre-mio en el concurso de pintura rápida de las fiestas del Pilar en 1980, Gran Vía
Figura 74.José González Mas: Paseo de la Constitución, óleo/lienzo, 2008
96
(colección del Ayuntamiento), que tiene la rara particularidad de estar abarrotado de gente. En cambio, el que le valió ese año el segundo premio a Francisco Antonio Castillo Seas (colección del Ayuntaminto) destaca más por su encuadre cinematográfico de un chaflán, con un semáforo y una señal de ceda el paso en primer término. Dos años más tarde, Alfonso G. Forcellino ganó el tercer premio con otra vista de Gran Vía en la que se ve otro edificio en esquina y un espectacu-lar arbolado, pero ni rastro ya de gente (colección del Ayuntamiento). También son de destacar algunos de los cuadros pintados en los dos extremos de este paseo; por un lado en la confluencia con la Avenida Goya, donde Manuel Sánchez Gui-llén pintó en 1983 una curiosa perspectiva donde se ve la iglesia del Corazón de María, pero ni rastro de vehículos o de población, mientras que Susana Sancho Beltrán ha ganado en 2008 el premio del IV concurso de pintura rápida de la Jun-ta Municipal Centro con una vista (fig.76), enfocada desde el mismo punto hacia Fernando el Católico, donde en primer término aparecen dos jóvenes cruzando a pie, luego una motocicleta virando, y otros coches ante frondosos árboles cuyas luces se reflejan en el suelo recién llovido (colección Ayuntamiento). Y también un poco de todo esto aparece en el enorme lienzo de 2008 Ciudad Tormenta, donde Eduardo Lozano ha representado con estilo muy expresionista y casi abstracto la esquina de Gran Vía con Sagasta (colección particular). Más al sur, en el Paseo Fernando el Católico, vuelve a haber otros re-mansos de paz y arbolado, como la plaza de San Francisco, presidida por el monumento de Juan de Ávalos a Fernando el Católico y rodeada de edificios con los bajos porticados como en Independencia, detalles que han dado mucho juego a algunos cuadros del concurso de pintura rápida, como el que valió el segundo pre-mio en 1970 a José Esparcia Alquézar y el tercero a María Ángeles Cañada Peña o el que granjeó a Francisco Pellicer el primer premio en 1982 (ambos en la colección del Ayuntamiento). También hay algo más allá edificios señeros, como el de la Cá-mara de Comercio o la nueva sede de instalaciones informáticas y reuniones erigida por la Caja de la Inmaculada, una de cuyas salas está ornada por un óleo de Natalio
Figura 75.Fernando Martín Godoy: Bloque (Paseo María Agustín), acrílico/lienzo, 2005
97
Bayo dedicado a este edificio y su contexto urbano (colección CAI). Justo enfrente está la entrada principal del que ha sido hasta ahora el mayor pulmón de la ciudad, el parque Miguel Primo de Rivera, que también es uno de sus lugares más pintorescos. Como la rosaleda, donde pergeñó Marín Bagüés algún cuadrito abocetado muy impresionista (colección particular). O la pradera que baja hacia el Rincón de Goya, en la cual pintó Joaquina Zamora ha-cia 1941 una merienda campestre de alegre cromatismo protagonizada por dos modernas mujeres (Real Sociedad Económica de Amigos del País). O el propio túmulo funerario de Goya traído de Burdeos —luego trasladado al Monumento a Goya frente a la Lonja—, representado en 1953 por María Pilar Burges (fig.77) en medio de un reverente silencio frondoso (colección Diputación de Zaragoza) que recuerda al de El bosque sagrado de Böcklin. Más tarde, con una vista del estanque a la manera de Rusiñol poéticamente titulada Otoño, esta misma au-tora ganaría el segundo premio en el I concurso de pintura rápida de las Fiestas del Pilar en 1963, siendo el tercero para Virgilio Albiac Bielsa por una muy abo-cetada evocación de los parterres y cipreses del jardín romántico (ambos en la colección del Ayuntamiento). En cambio, Mariano Viejo, que ya ganó en 1973 el primer premio de ese concurso con un cuadro sobre el velador de un kiosko-bar en el Parque Pignatelli, volvió a repetir con unas construcciones parecidas en el Parque Primo de Rivera (los dos en la colección municipal), en un estilo de colo-rismo fauve que le granjeó nuevamente el máximo galardón en 1975. El segundo premio fue entonces para José Esparcia Alquézar, quien a su vez había demos-trado ya sus dotes para llevar al lienzo estos escenarios frondosos en una vista del Parque Bruil con la que había quedado en tercera posición en el concurso de las fiestas de 1967, siendo el primero en aquella ocasión para María Pilar More Almenara, también sobre el mismo parque (todos ellos en la colección del Ayun-tamiento) inaugurado en 1965 en los terrenos de una finca del ilustre financiero y político Juan Bruil, donde parece que el propio Marín Bagüés realizó algunos apuntes de paisajes. La tendencia general en todas estas obras es la evocación de un mero decorado natural sin más argumento ni anécdota narrativa alguna; esa ha sido la tónica dominante, incluso cuando se trata de escenas con perso-najes, como una acuarela de 1977 realizada por la reputada ilustradora de libros
Figura 76.Susana Sancho Beltrán: Avda. Goya con Gran Vía, óleo/lienzo, 2008
98
Gemma Riba Roca, titulada El domingo en el parque (Diputación Provincial de Zaragoza), y todavía más si no los hay, como el cuadro de 1990 Botánico I, del pintor y escenógrafo José González Mas (colección del Ayuntamiento de Zara-goza) o en el de José Ignacio Aranda Miruri (fig.78) titulado Parque (Monumento al Dr. Cerrada) de 2005 (colección particular). Las inmediaciones de este parque han ido convirtiéndose en el último cuarto de siglo en el área residencial preferente de la clase media zaragozana, tanto por los edificios de doce alturas de la urbanización Parque Buena Vista o en las viviendas de la calle de Ruiseñores, como en el vecindario de la Romare-da o más al sur todavía, en la Bozada y Vía Hispanidad hacia Montecanal-Ro-sales del Canal. Son calles ornamentadas de arbolado, a veces con importantes esculturas monumentales y, en la medida en que los edificios alcanzan grandes alturas, también la amplitud de las avenidas se va haciendo considerable, como puede verse en el hermoso cuadro que en 2006 pintó Pepe Cerdá titulado Vía Hispanidad (colección Ibercaja), aunque se trate de una visión casi nocturna, donde más que un retrato de la ciudad el artista ha ofrecido un soberbio estudio de un cielo cargado de nubes digno de Mantegna (fig.79). Pero en realidad, esta larga avenida empezó a poblarse con viviendas de protección oficial, así que es ya territorio de transición hacia el ámbito de los barrios obreros. Otro tanto su-cede en otras zonas de hábitat socialmente diverso, como la de la urbanización Parque Roma, que plasmó un pintor criado en la vecina Ciudad Jardín, Eduardo Laborda, en un óleo de 1969 titulado La calle Santander de Zaragoza (colección particular), en el cual se evidencian las diferencias entre las casitas tradicionales y las modernas torres de pisos. O también la del Parque Miraflores, en el barrio obrero de San José, que veremos mordazmente retratada por la Hermandad Pictórica Aragonesa en el siguiente capítulo.
4 El cinturón industrial y la periferia urbana.
En la segunda mitad del siglo XIX y a principios del XX, en torno a las estaciones y vías del ferrocarril en los alrededores de la ciudad, se fueron loca-
Figura 77.María Pilar Burges: El Rincón de Goya, óleo/lienzo, 1953
99
lizando grandes fábricas —de harinas, azucareras, alcoholeras, químicas, me-talúrgicas—, y cerca de ellas se formaron nuevos barrios obreros, como el de la Estación del Norte en el Arrabal. Luego, las naves industriales se fueron ubican-do en las carreteras que salían de la ciudad hacia Madrid, Logroño, Barcelona, Castellón y Valencia, especialmente cuando el régimen franquista promovió los “polos de desarrollo”, siendo declarada Zaragoza como una de las ciudades de impulso preferente a partir de 1964: entonces la ciudad experimentó un creci-miento demográfico y desarrollo urbanístico sin precedentes, sobre todo por la llegada de muchos emigrantes del ámbito rural aragonés o de otras regiones, instalados en los barrios de Delicias, la Almozara —que entonces aún se llamaba “La Química”—, Cogullada, Montañana, Santa Isabel, Las Fuentes, San José, Torrero, etc. Escasos de servicios y amenidades, ninguno de ellos inspiraba a los creadores, pues casi nadie les encontraba mucho atractivo; aunque en los últimos años muchos literatos y pintores originarios de esos barrios han ido ofre-ciendo no pocos testimonios, algunos muy interesantes. Por otro lado, desde los años setenta y ochenta, a partir de urbanizacio-nes pioneras como Torres de San Lamberto o El Zorongo, hemos importado el modelo burgués anglosajón de green suburbs asomados a la naturaleza, que ha lanzado a muchas clases medias a los confines de la ciudad... al menos hasta la actual crisis económica e inmobiliaria. También muchos artistas han descu-bierto recientemente los encantos de nuestra periferia, para pintarla e incluso para residir en ella. Incluso están reimplantando con éxito un gusto por las vistas panorámicas de la ciudad desde los campos, que en España tuvo su apogeo en torno a la generación del 98.
4.1. Los barrios del desarrollismo y suburbios industriales.
Se da la circunstancia de que, mientras los cuadros sobre las amplias vías y plazas del Ensanche son mayoritariamente de formato muy restringido, en cambio los dedicados a los barrios obreros que han crecido en torno nos sorprenden a menudo por sus amplias dimensiones. También el talante suele
Figura 78.José Ignacio Aranda Miruri: Parque (Monumento al Dr. Cerrada), óleo/lienzo, 2005
100
ser muy distinto, pues ya hemos visto que muchos de aquellos responden a las características de los concursos de pintura rápida al aire libre, que no sólo limitaban el tiempo de ejecución y el tamaño del soporte, sino que además es-timulaban un tono moderado y estilo complaciente para agradar al jurado. En cambio, todos esos topes formales quedan desbordados ya en el primer cuadro de este apartado, La polución de la manzana gris no deja oir el concierto de Salomón (fig.81), acrílico y óleo sobre madera de Ángel Pascual Rodrigo donde se representó en 1975 la vista que, desde su piso-estudio en San José, divisaba la explanada del colegio de Agustinos, donde entonces se instalaban las ferias y circos, con el Camino de las Torres al fondo (colección Ibercaja). La corrosiva ironía del título alude a algunos de los extraños elementos iconográficos super-puestos al paisaje, pues aparte de los iconos de la cultura popular que tanto pro-digaban los artistas del Pop Art, como en este caso la actriz de blanca sonrisa y sombrero de amplio vuelo representada en primer término junto a su caballo, los dos miembros de la Hermandad Pictórica Aragonesa tenían sus propias queren-cias por el simbolismo romántico, en este caso una manzana humeante abajo y en la parte superior unas columnas salomónicas que sostienen el triangulo de la divinidad, ante una evocación del sistema solar. Tal acumulación de alegorías re-cuerda los cuadros de Philipp Otto Runge de la serie “Las horas del día”, incluso por el formato con la parte superior redondeada propio de la pintura devocional. También el uso de un gran soporte —134,5 x 81,5 cm— en madera incita a la comparación con una palla de altar, y sin embargo es obvio que el cuadro es una sarcástica invectiva ecológica, no sólo contra la contaminación atmosférica sino también contra la especulación urbana en general y muy en particular de la congregación religiosa propietaria de esta “manzana gris” de casas o de quienes levantaban altos edificios de pisos donde antes había otro tipo de “torres”, es decir, casas de campo. Si esto pasaba en San José, en Delicias también surgieron elevados bloques de viviendas que levantaron una frontera visual entre el barrio y el centro urbano, sobre todo en la zona más cercana a la vía férrea. Ya lo hemos visto más arriba, al comentar el cuadro de Laborda sobre la calle Santander; pero también estaba muy vinculado a este distrito el pintor Jesús Sus Montañés, pues tuvo su
Figura 79.Pepe Cerdá: Vía de la Hispanidad, óleo/lienzo, 2006
101
residencia durante años en la calle Anoa del Busto, que retrató desde la ventana de su cuarto en 1989 en un lienzo de 116 x 89 cm titulado Urbano con terrazas mojadas (colección particular), donde se ven edificios de más de doce pisos y a lo lejos parece adivinarse la estación de mercancías de Delicias. También dedicó en 2001 otro cuadro de idénticas dimensiones, La Avenida de Madrid desde arriba (colección particular) a las altísimas casas y los rótulos publicitarios de la confluencia entre dicha avenida y la de Navarra (fig.80), de nuevo con un efecto atmosférico de día lluvioso (vienen ambos reproducidos en Sus: 1999: 19 y 20). Y al año siguiente aún realizó otro todavía mayor, de 130 x 160 cm, Corrigiendo con la Estación del Portillo al fondo (colección particular), en el que retrata en primer término a una amiga enfrascada en su labor, ante un ventanal donde se ven precisamente algunas de las torres de apartamentos del Parque Roma y, entre ellas, se divisan las vías férreas, la cúpula del Pignatelli, y poco más. Al poco, en 2003, el joven pintor Fernan-do Martín Godoy dedicó otro lienzo aún mayor, de 200 x 200 cm, a la Estación del Portillo (colección del Museo Pablo Serrano) cuya silueta se recorta entre sombras, con una precisión geométrica y un humor gris que parecen rasgos comunes con el estilo del profesor Sus Montañés. Aunque, bien pensado, estas características también son generalizables a casi todos los artistas de esta sección, y muy especial-mente a Ignacio Fortún, que tiene su estudio en la urbanización Alférez Rojas, unas manzanas obreras construidas en 1957 por el Plan Sindical de la Vivienda, que le han inspirado numerosos cuadros a los que pone títulos bien reveladores como Ca-sas de Sindicatos (fig.82), en 1998 y de nuevo en otra obra de 2001, Parroquia, u Orden, ambas de 2002 (las cuatro en colecciones particulares), o Delicias (Avda. de Madrid y la Aljafería), de 2007 (colección CAI). Son pinturas de tonos cenicientos en técnica mixta sobre plancha de zinc, que evocan retazos de ciudad sin presencias humanas explícitas, aunque se perciba un retrato elíptico de sus habitantes a través de sus moradas, sus modestos jardines comunes, etc. El propio Ignacio Fortún, que el año 2000 reunió una gran exposición individual bajo el título “Barrio”, y de 2003 a 2005 hizo itinerar por varias ciudades otra titulada “Jardín del obrero”, tiene muchos otros trabajos sobre diversos ba-rrios, donde también pone de manifiesto la contraposición entre hábitats huma-nos residuales y los flamantes avances de la expansión urbana. Pero sin duda su
Figura 80.Jesús Sus Montañés: La Avenida de Madrid desde arriba, óleo/lienzo, 2001
Figura 81.Ángel Pascual Rodrigo: La polución de la manzana gris no deja oir el concierto de Salomón, óleo/lmadera, 1975
102
territorio de más frecuente inspiración es el barrio de Las Fuentes, donde reside. Allí se encuentran el “Bar Niagara”, sito en calle Fray Luis Urbano nº 35, o el “Bar la Perdiz”, en el nº 50 de la misma calle, que han dado título a sendos cuadros suyos en 1998 y 2005 (ambos en colecciones particulares), en los cuales el ar-tista ha creado a partir de apuntes tomados allí y en otros lugares una realidad inventada, donde hay que acceder por dalinianas escaleras al supuesto bar, de cuya presencia sirven como único testimonio los respectivos toldos sobre la en-trada. Son como faros para guíar al posible caminante hacia un cobijo en medio de una pesadilla; pero nunca hay transeúnte alguno en estas visiones urbanas de Fortún, apenas algún coche, unas macetas, árboles... Quizá sea una forma de hacernos reflexionar sobre la importancia de la gente, que da vida e identidad a estos barrios donde, a diferencia de lo que ocurre con la “fachada” principal de la ciudad junto al Ebro, las plazas-con-campanario del casco histórico, o los espacios con monumentos o arquitecturas señoriales del Ensanche, aquí no hay elementos singulares que los hagan reconocibles, pues su arquitectura y urba-nismo están planificados en serie, son idénticos en muchos barrios obreros de Zaragoza o de otras ciudades. ¿O quizá no? Porque algunos cinturones obreros también surgieron en torno a históricas “catedrales” de la era industrial: vetustas estaciones o puentes decimonónicos, azucareras o alcoholeras de las que queda poco más que sus altas chimeneas, fábricas de harinas o metalúrgicas que cuando han perdurado han adquirido el encanto romántico de las ruinas. Éste fue el repertorio temático favorito del pintor y activista Eduardo Laborda en torno a los años noventa, en parte llevado por ese mismo afán reivindicativo que le había hecho reclamar la protección de elementos patrimoniales del casco histórico, pero también por un fetichismo suyo muy personal en relación con los hangares donde se puedan encontrar trastos viejos. “Son reliquias, restos arqueológicos de los inicios de la era industrial que ya no cuentan ni como referentes de ese pasado, ni como re-cuerdos de sudores y penurias de muchos trabajadores zaragozanos desde co-mienzos del siglo XIX” (Ansón, 2006a: 147). Las antiguas estaciones y fábricas de diversos barrios de Zaragoza pintadas por Laborda en cuadros de variados formatos, a veces de más de dos metros de largo, tienen en común con las de
Figura 82. Ignacio Fortún: Casas de Sindicatos,
acrílico/lienzo, 2003
103
Ignacio Fortún la coloración siempre en tonos grises o terrosos, y también la au-sencia total de presencia humana que acentúa su atmósfera de frío, aún mayor si cabe en este caso, pues a menudo son paisajes invernales con la escarcha cubriendo el suelo y el humo de las calefacciones desdibujando los fondos. Pero esto último bien puede ser un truco de Eduardo para no detallar el contexto urba-no, pues a él no parece haberle interesado tanto representar un barrio, sino más bien un motivo de inspiración destacado: todavía en sus primeras obras sobre estas temáticas, cuando entre 1995 y 1998 retrató obsesivamente la Estación del Norte (fig.85), la Maquinista del Ebro o Harinera Solans, están presentes a lo lejos las casas del barrio de Jesús, un poco desdibujadas y descoloridas por la perspectiva aérea; pero luego empezó a concentrar su mirada en algún ele-mento concreto, que puede ser tan grande como la Papelera Montañanesa, o tan específico como un silo, un cambio de agujas ferroviario, etc. Estos últimos son ya menos interesantes para el tema de este ensayo, pero muy reveladores de su relación de amor-odio con las maquinarias, que a menudo ha representado en primer término frente a un paisaje industrial, en cuadros titulados Tótem; aunque en realidad podría valer este título para muchos otros a los que ha puesto nom-bres más descriptivos, como Estación de Utrillas, que pintó en 1998, protagoni-zado por una chimenea aislada, convertida en monumento a la memoria de una época en medio de lo que hoy es una nueva plaza en la ribera izquierda del Ebro (todos los cuadros de Laborda aquí aludidos están en colecciones particulares). Ese exagerado aislamiento del asunto central evocado respecto a su contexto urbano es una característica distintiva que no se encuentra en los paisajes ur-banos de este tipo pintados por otros artistas de estilo aparentemente similar, como Guillermo Cabal Jover en su cuadro de 1996 Harinera Solans (colección particular), donde aparte de dicha industria se ve la casa Solans (fig.84) —hoy día restaurada y flamante sede del Secretariado del Agua de la ONU— y muchos otros edificios del entorno de la Avenida de Cataluña. Otro tanto cabe decir de la serie de cuadros pintados en 2008 por Ignacio Fortún con el título común de Crepúsculo en la Avenida de Cataluña (en colecciones particulares). Manteniéndonos en la margen izquierda, un itinerario en busca de la mayor densidad humana nos llevaría al barrio Rey Fernando, más comúnmente
Figura 83.Eduardo Laborda: Estación de Utrillas, acrílico/lienzo, 1998
104
conocido por las siglas que fueron su denominación provisional, ACTUR. A su foco comercial y de negocios, desde Carrefour, Hipercor y Cran Casa al World Trade Center, dedicó en 2005 y 2006 el pintor Guillermo Cabal Jover una serie de cuadros titulados La Ciudad Nueva (colección particular); pero aunque hay abundancia de vehículos, tampoco aparece personaje alguno, ni caminando por las aceras, ni tan siquiera tras las ventanillas de coches o autobuses. Resulta sorprendente encontrar de nuevo en ellos esta recurrente visión de Zaragoza como una “ciudad encantada”, aparentemente sin habitantes, como si hubiese sido víctima de una bomba de neutrones. Quizá en este caso sea influencia de las grandes panorámicas de Madrid totalmente desérticas de gente pintadas por Antonio López, autor muy admirado por estos artistas nuestros más o menos hiperrealistas. No es casual que también los cuadros de Eduardo Laborda y de Guillermo Cabal Jover dedicados a vistas panorámicas de grandes avenidas o protagonizados por el Puente de Hierro estén pintados también con el máximo detallismo, y siempre exentos de personajes, lo mismo que los del famoso maes-tro manchego. En cambio, a pesar de las concomitancias temáticas y de cierto parentesco en el color y humor ceniciento de los trabajos de Ignacio Fortún, éste tiene un toque mucho más abocetado y fluido que lo encuadra ya en otra órbita estética. Y aún más en el caso de Pepe Cerdá, cuyos paisajes zaragozanos fueron ejecutados con pinceles a los que empalmó largos palos, para forzarse a pintar a distancia, sin acercarse a retocar detallismos. Para cerciorarse basta cotejar el cuadro pintado por Eduardo Laborda en 2002 sobre La Montañanesa, con el que en 2005 realizó Guillermo Cabal Jover titulado La Papelera Zaragoza, y el de Pepe Cerdá en 2006, Papelera de Montañana (los tres en colecciones particulares). Otra interesante comparación de estilos muy distintos sobre un motivo muy semejante nos la ofrecen dos cuadros pintados por Carmen Pérez Ramírez e Ignacio Fortún, titulados Desde el huerto por el puente del Gállego y Avenida de Cataluña, Puente del Gállego (fig.32), que datan respectivamente de 1999 y 2007 (ambos en colecciones particulares). El segundo es una vista panorámica en tonos grises que se extiende paralela al río, en cuyas márgenes se ven todavía terrenos vacíos en el centro de la composición, ocupando los dos extremos de la misma unas casas recientes en un lado y el citado puente
Figura 84.Guillermo Cabal Jover: Harinera Solans, acrílico/lienzo, 2003
105
de hierro al otro; en cambio, aunque también dominen el gris y los colores fríos, la versión de Carmen está totalmente centrada y casi enteramente dedicada a este puente de los años veinte, como los cuadros que en aquella década Joseph Stella dedicó al Brooklyn Bridge (en el Newark Museum, y versiones más tardías en el Whitney Museum u otros), pues sólo detrás se entrevén las siluetas prismáticas de algunas torres de pisos. De todas formas, otras obras de estos dos autores inspiradas por los barrios de la margen izquierda sí tienen composiciones muy parecidas, pues ambos se han sentido atraídos por la línea divisoria entre los edificios de la ciudad y los terrenos aledaños todavía cultiva-dos, que ofrecen puntos de vista desde los que uno puede volverse a mirar el crecimiento urbano de Zaragoza.
4.2. El limes campo/ciudad y las vistas hacia Zaragoza desde su hinterland.
Ni siquiera las antiguas murallas dibujaban en su contorno un tejido ur-bano perfectamente delimitado, pues siempre había casas, monasterios, indus-trias, molinos, cementerios, quintas suburbanas, cabañas, huertos u otras for-mas de suave transición en el uso humano intensivo del territorio. Buen ejemplo es el edificio semiderruido que aparece en primer término en el cuadrito firmado en 1902 por Emilia Villarroya Vista de Zaragoza desde las ruinas de un monas-terio (Museo de Zaragoza), que se inscribe dentro de una tradición compositiva romántica (fig.34) en la que también podríamos citar el paisaje del dibujo prepa-ratorio de Juan Gálvez y Fernando Brambila Alarma en la Torre del Pino (Museo Lázaro Galdiano, Madrid) para su álbum de grabados sobre los Sitios de Zara-goza, o los que ilustran el Paseo Pintoresco por el Canal Imperial de Aragón editados bajo el reinado de Fernando VII (Quadrado, 1833), donde aparecen una hermosa vista de Zaragoza (lámina XXXI) y otros parajes de sus alrededores, como el “Barranco de la Muerte”. Allí representó Agustín Salinas en 1891-92 a Alfonso I el Batallador contemplando Zaragoza desde un campo de batalla lleno de cadáveres (Diputación Provincial); pero como el rey está colocado de frente —al revés de los observadores de espaldas de tantos paisajes románticos—, no-
Figura 85. Eduardo Laborda: Estación del Norte, acrílico/lienzo, 1996
106
sotros no vemos la ciudad que él mira, y sólo tenemos en nuestro campo visual un páramo iluminado por la luna. Esta opción tan desusada se podía permitir en un cuadro de Historia, pues la atención argumental se centra en los personajes; también era perfectamente viable recurrir a ella en algún retrato, como el que Justino Gil Bergasa hizo en 1916 del presidente del Casino de Zaragoza, don Francisco de la Sota y Ossed posando con los eriales de Valdespartera detrás (Diputación Provincial). En la pintura paisajística resultaba más arriesgada, aun-que en 1920 Julio García Condoy la convirtió en una alternativa en toda regla al componer sus lienzos con paisajes inspirados en las afueras de Zaragoza para decorar el “Salón Luis XV” del Centro Mercantil (actual sede central de Cajalón), pues tan pronto se trata de perspectivas mirando a la ciudad como hacia fuera, y unas veces son amplios panoramas pero otras se atrevió a proponer composi-ciones focalizadas en determinados elementos del limes campo/ciudad (vienen espléndidamente reproducidos en García Guatas, 2004b: 79-83 y 230-242). Una de esas imágenes parece estar dedicada al Canal Imperial de Ara-gón, que ha sido una opción iconográfica muy popular en el siglo XX. Contem-plando la acuarela de Ambrosio Ruste Alonso, Canal imperial y góndola (Ayun-tamiento de Zaragoza), uno no puede evitar acordarse de las páginas dedicadas por Ramón J. Sender a la “Quinta Julieta” en Crónica del alba. Pero el mejor equivalente pictórico de esa visión paradisíaca del canal en las inmediaciones de la Quinta Julieta, sus remansadas aguas, su vegetación y los luminosos colores que en él se reflejan son los cuadros que desde al menos 1967 ha ido pintando sobre este tema Gregorio Villarig, quien tiene su estudio muy cerca. Incluso ha dedicado a este tema algunas exposiciones monográficas, como la que tuvo lugar en 2004 en la sala zaragozana de Caja Madrid y la del año siguiente en Albalate del Arzobispo titulada Reflejos en el canal, con un lujoso catálogo (Gar-cía Guatas, 2005). Allí figuró el óleo Isla verde (colección particular), uno de los que dedicó en 1999 a testimoniar de forma indirecta el proceso de urbanización de la zona, a través de la imagen especular en el agua de las blancas torres de pisos del Paseo de Tierno Galván (fig.86). Quizá animados por su éxito, otros pintores han seguido sus pasos, como Cristina Navarro Gregorio en su óleo Pa-seo Colón (colección particular, reproducido en Ríos & Esaín, 2002: 27, nº 29 cat.). Otra pintora enamorada de estos parajes, que le han inspirado igualmente un repertorio iconográfico muy particular es Iris Lázaro. Desde los años ochenta lleva pintando algunos de los bancos decorados con cerámicas publicitarias que adornaban sus orillas y que, gracias en parte a sus cuadros, en algunos casos han sido preservados por el Servicio de Parques y Jardines en el Jardín Botánico del Parque Miguel Primo de Rivera: primero fueron imágenes muy fantaseadas, a pesar de su estilo hiperrealista, mientras que la contextualización se hace más evidente en las más recientes, como la que este año 2008 ha pintado, titulada Eléctricas Reunidas (colección particular) (fig.87). Por su parte, también Ignacio Fortún ha dedicado reiteradas pinturas a estos vecindarios de San José-Torrero a ambos lados del canal; unas cuantas de ellas figuraron entre las recogidas en un libro sobre sus trabajos relacionados con el agua (Pellicer, 2006), y en 2008 ha pintado grandes panoramas de casi dos metros, como La ciudad del canal (colección particular). Este mismo artista también ha consagrado algunas de esas panorámicas recientes a vistas desde Juslibol, paraje natural que por su proximidad a la ciudad también ha sido otro de los que han atraído a muchos pintores zaragozanos. En
107
la postguerra era destino frecuente de las excursiones a pie que realizaban los miembros del Estudio Goya, emulando las caminatas que Benjamín Palencia y los artistas de la Escuela de Vallecas realizaban desde Madrid al campo. Así surgieron algunos paisajes de Cecilio Almenara, y de esa tradición han sido continuadores, entre otros, Ignacio Mayayo, Alfonso Val Ortego, Pepe Cerdá, o el ya menciona-do Ignacio Fortún, autores de varias vistas pintadas de y desde Juslibol. Aunque los dos últimos han documentado en sus cuadros muchos otros andurriales de la periferia septentrional y oriental zaragozana donde a veces nos topamos de golpe con una frontera abrupta entre el mundo urbano y el rural, cuando de repente se alza una fábrica junto a un campo de regadío, o un bloque de pisos al lado mismo de terrenos agrícolas... Pepe ha pintado vistas así de Peñaflor, Montañana y sobre todo Villamayor, la localidad donde vive —que hasta hace poco era barrio zarago-zano—; Nacho ha plasmado especialmente las huertas del barrio de Las Fuentes, donde reside, en el cual ha mojonado con sus pinturas a lo largo de los años la rápida expansión de los lindes de la ciudad, como en el cuadro de 1988 Desde la Huerta (colección particular) o, sobre todo, en el del año siguiente titulado Solar de Sementales (colección de Ibercaja), que representan respectivamente los terrenos donde se va a celebrar la exposición floral de 2014 y donde ahora se alza el “Edi-ficio Trovador”. Tampoco han faltado los pintores que, con lo que Borges llamaba “anticipada nostalgia”, han retratado los huertos del meandro de Ranillas antes de la Expo; por ejemplo Alfonso Val Ortego. Y son muchísimos los paisajistas que han pintado entre campos de labor esas avanzadillas urbanas que son las carre-teras o caminos, los puentes sobre el cauce de los ríos, los canales, etc. El trazado de estas obras públicas siempre se ha diseñado en función de la proximidad de una ciudad o a su servicio, y por eso en las vistas panorámicas de Zaragoza se presentan a menudo elementos de este tipo en primer término como símbolos de la expansión de la ciudad sobre su hinterland. Éste es un tema que ha inspirado a muchos artistas en los dos últimos siglos y no sólo des-de el septentrión, siguiendo el tópico de la vista con el Pilar y el Ebro; más bien desde otras perspectivas entre las cuales, puesto que nuestra ciudad ha crecido tanto hacia el sur, nos resultan especialmente modernos los panoramas que la miran desde Torrero. Ya incluyeron uno Gálvez y Brambila en su álbum de gra-
Figura 86. Gregorio Villarig: Isla verde, óleo/lienzo, 1999
Figura 87.Iris Lázaro: Eléctricas Reunidas de Zaragoza,
óleo/lienzo, 2008
108
bados de los Sitios de Zaragoza (fig.6) y había otro también en el álbum de José María Quadrado sobre el Canal Imperial de Aragón. Entre los ejemplos pictóricos que responden a esta misma orientación, uno de los más interesantes es el óleo que en 1877 ejecutó Antonio Montero Arbiza, la Vista de Zaragoza desde el ce-menterio de Torrero (colección particular), cuya modernidad radica no tanto en sus irregulares cualidades formales, sino en su corotiana composición dominada en primer término por los taludes en obras donde se afanan unos soldados, y el arbolado recién plantado de la Avenida de América (fig.88). También desde Torrero, concretamente desde el Cabezo Cortado, según reza la inscripción, fue pintada la bellísima Vista de Zaragoza firmada por Ceferino Cabañas en 1904 (en la colección del arzobispado, a la cual llegó seguramente como agradeci-da contraprestación por la financiación episcopal que al año siguiente recibió el artista para ampliar su formación en Roma), donde junto a las torres de los campanarios del tradicional skyline zaragozano coprotagonizan los efectos de verticales esparcidos por toda la composición algunos altos árboles de la vega y sobre todo las humeantes chimeneas de las industrias, que son nuevos em-blemas de la modernidad (fig.90). También las hay, elevándose por encima del horizonte, en la panorámica de la ciudad que representó Balasanz al pié de su cartel de fiestas del Pilar de 1908; aunque lo que aquí cumple comentar son los elementos de este tipo en dos cuadros que Juan José Gárate pintó igualmente desde el Cabezo Cortado de Torrero imitando el esquema zuloaguesco de figu-ras ante un paisaje: colocó en primer término respectivamente a los prohombres organizadores de la Exposición Hispano-Francesa en su Vista de Zaragoza de 1908 (Diputación de Zaragoza) (fig.13) y a unos joteros en el titulado Copla he-roica (Ayuntamiento de Zaragoza) (fig.89); pero tanto en uno como en otro las figuras son mediocres, y lo verdaderamente fascinante es el paisaje del fondo, donde se muestra el gran avance urbanístico conseguido gracias a dicha mues-tra internacional, expandiéndose las construcciones por valles y colinas hacia el sur y el este. Dado su éxito, no es de extrañar que Julio García Condoy pintase otra perspectiva desde Torrero (fig. 91), como bien ha precisado Alberto Castán, para uno de los lienzos decorativos sobre Zaragoza que realizó en 1920 para el “Sa-
Figura 88.Antonio Montero: Vista de Zaragoza desde Torrero, óleo/lienzo, 1877
Figura 89.Juan José Gárate: Copla heroica, óleo/lienzo, 1902-1924
109
lón Luis XV” del Centro Mercantil (Castán, 2006: 83), aunque tienen estos pai-sajes un carácter tan sintético que más parecen paisajes mentales donde no interesa demasiado especificar los detalles, sobre todo en uno de ellos donde aparece simplemente la silueta del Pilar vista desde el sureste en medio de un valle aparentemente deshabitado (viene reproducido en García Guatas, 2004b: 83). Otras encantadoras imágenes de este tipo, que al comienzo de este ensa-yo he calificado como metáforas de Zaragoza, pintaron también Rafael Aguado Arnal y Francisco Marín Bagüés, siendo este último quien pondría broche de oro a las panorámicas desde Torrero con otro paisaje mental más que real, pintado como fondo de su célebre cuadro titulado La jota (colección del Ayuntamiento de Zaragoza, depositado en el Museo de Zaragoza) (fig.15). Inicialmente iba a poner allí una vista de Castelserás, el pueblo donde solía veranear, cuyo paisaje aparece como telón de fondo en el boceto a tinta china que realizó hacia 1921-23 (reproducido en García Guatas, 2004a: 121), pues había concebido este cuadro de joteros como un homenaje a esa localidad bajoaragonesa; pero cuando en el verano de 1932 lo dio por terminado se había convertido en un tributo pictórico a Zaragoza, evocada a través de un extraño paisaje urbano donde se recono-cen la cúpula del Pignatelli o las torres del Pilar, aunque no se ven otras torres campanario y no hay demasiada exactitud en la localización de unas modernas naves industriales o de almacenes que cierran la composición a la derecha del cuadro, contrastando hermosamente los irreales colores blancos o amarillos de sus tejados con el marrón del chaleco que lleva el bailador. Curiosamente, mientras su cuadro sobre el Ebro ha sido objeto de tantas versiones y homenajes pictóricos, este otro parece haber disuadido por completo a otros artistas de pintar nuevas panorámicas desde Torrero. O quizá es que, una vez urbanizada esa colina, resulta más atractivo plásticamente buscar otros miradores desde donde seguir reflejando el contraste campo/ciudad. El caso es que la mayoría de las vistas posteriores han sido concebidas en localizaciones septentrionales. Por ejemplo, desde el noreste, la muy hermosa Vista de Zara-goza firmada por Cecilio Almenara en 1944 (Ayuntamiento de Zaragoza), segu-ramente resultado de las excursiones que con los demás miembros del Estudio Goya hacía por los campos cercanos más allá del Picarral (fig.16) También son
Figura 90. Ceferino Cabañas: Vista de Zaragoza, óleo/lienzo, 1904
110
muy admirables las tres que Martín Ruiz Anglada, o Ruizanglada si usamos su nombre artístico, pintó al acrílico en 1995 desde la Mutua de Accidentes de Za-ragoza “en un decisivo momento en su devenir” (Azpeitia, 1995: 10, 72, 73; nº 67-69 del catálogo), cada una con ligeras variaciones de emplazamiento y luz, siendo la más realista la titulada Desde la MAZ I (las tres pertenecen a la Mutua de Accidentes de Zaragoza), donde se ven las huertas del vecindario y al fondo se adivinan las torres del Pilar en un horizonte totalmente repleto de edificios (fig.92). En esa zona se inspiraron también Victor Mira o Carmen Pérez Ramírez para otras vistas de la Avda. San Juan de la Peña en proceso de urbanización. Y más al noreste, Pepe Cerdá ha captado este contraste desde Villa-mayor, en cuyo término hay unas excelentes panorámicas de Zaragoza, espe-cialmente cuando de noche brillan las luces de la ciudad, pero allí se ven con un cierto distanciamiento, pequeñitas en medio de la inmensidad del cielo y los montes oscuros (fig.94), como sucede en dos grandes lienzos suyos de 2007, Zaragoza desde el monte (colección CAI) y Zaragoza desde el camino de La Pica (colección particular). También desde el septentrión, pero mucho más al oeste, está imaginada La ciudad desde Juslibol de Ignacio Fortún (fig.93) pintada en 2008 como un testimonio de este año tan señalado, con la Torre del Agua sirviendo de contrapunto a las del Pilar y la Seo que enmarcan la composi-ción a cada lado (colección particular); pero si la vista urbana del último término es muy real, y también los campos y cañaverales del término medio, recorridos por la lámina acuática de los meandros del Ebro, en cambio las chimeneas, el cobertizo donde hay un coche, y las casitas del primer término son un añadido del autor, para “humanizar” un poco la composición. Porque otra característica común a todos estos ejemplos, que los diferencia del modelo zuloaguesco de Marín Baguës y Gárate, es que son vistas sin personajes. Para terminar, bien podrían considerarse también como colofón de este apartado y de toda esta revisión iconográfica en cuatro etapas, muchos de los cuadros comentados al comienzo de este artículo, pues el tópico del Pilar y el Ebro era concebido en otras épocas como una panorámica que abarcaba la “fachada” principal de la ciudad de Zaragoza, pero también su antítesis, la na-turaleza no urbanizada, representada por la arboleda de Macanaz y los sotos
Figura 91.Julio Garcia Condoy: Vista de Zaragoza desde Torrero, óleo/lienzo, 1920
111
del Arrabal. Esta frontera campo/ciudad que hoy día ha de contemplarse desde tan lejos, era visible hasta hace no muchos años en el epicentro simbólico de nuestra ciudad. En 1928 Benjamín Jarnés lo dejó hermosamente escrito en El convidado de papel: “El Puente de Piedra parte el paisaje en dos, como parte el Ebro en dos la antigua Iberia. El puente enlaza el campo con la ciudad. A lo largo de la ribera opuesta se extienden los huertos y arboledas, muros ahumados de fábricas y viejas torrecillas de conventos.”
Figura 92. Martín Ruizanglada: Desde la MAZ I, óleo/lienzo, 1995
Figura 93. Ignacio Fortún: La ciudad desde Juslibol, mixta/zinc, 2008
112
1 Pocas ciudades tendrán en Google-Imágenes tal unanimidad iconográfica. También arroja resulta-dos similares una ojeada a los portales oficiales en internet de nuestra ciudad y de otras en nuestro entorno (cf. Lorente, 2008).
2 Es un axioma básico en psicología de la percepción, y un ardid muy extendido en la publicidad comercial, retratar alguna persona o personas semejantes al potencial cliente con un objeto o en un lugar que se quiere promocionar, los cuales gracias a esa presencia humana pierden el “aura” de algo de inefable o inabordable, como bien ha explicado una reputada estudiosa de Walter Benjamin (Buck-Morss, 1995: 207). ¿Podría inferirse, dándole la vuelta al argumento, que la carencia de pre-sencia humana en tantos cuadros modernos que siguen pintando emotivamente el cliché del Pilar y el Ebro responde al propósito, deliberado o inconsciente, de mantener a toda costa el aura de este paisaje mí(s)tico?3 Este puente colgante no fue retratado por Ceferino Cabañas en su muy convencional Vista del Pilar de Zaragoza de 112 x 142 cm (en comercio), fechada en 1941; pero quizá la comenzó en una fecha más temprana. La “Pasarela” desapareció hace más de cuarenta años, pero en homenaje a ella el pintor Eduardo Laborda creó en 1993 la revista Pasarela. Artes Plásticas, donde encontrará el lector curioso muchas fotos y comentarios sobre ella y otros elementos del patrimonio zaragozano (por su tema, el Ebro a su paso por Zaragoza, es obligado citar aquí el álbum fotográfico con comentarios de Serrano Pardo, 1999).
4 Viene reproducido a color, sin atribuirle datación, en la voz correspondiente a Gárate del dicciona-rio de Pintores del siglo XIX. Aragón, La Rioja. Guadalajara (García Loranca & García Rama, 1992: 108).5 Este cuadro pintado para un concurso de paisajes de la Asociación Artística Aragonesa sólo se conoce gracias a una antigua foto, publicada en El Noticiero el 24 de octubre de 1925 y por la revista Aragón en mayo de 1927 (reproducida en García Guatas, 2000: 66).
6 Con la lección bien aprendida de Toulouse-Lautrec, tan hábil en sus radicales contrastes entre los bailarines en el primer término y el cabaret en la distancia, son muchos los carteles de nuestras fiestas —incluido el de este año 2008— que aluden como telón de fondo compositivo no tanto a la Pilarica sino sobre todo a la basílica del Pilar. Esto escapa al tema de este artículo, pero sobre los carteles de las fiestas del Pilar de Zaragoza existe, además de una excelente monografía (Bueno, 1983), amplia información digitalizada que ha volcado el Archivo Municipal en la página web del Ayuntamieno de Zaragoza (http://www.zaragoza.es/ciudad/usic).
7 El Manifesto dell’Aeropittura, publicado en Gazetta del Popolo en 1929 por Balla, Benedetta, De-pero, Dottori, Fillia, Marinetti, Prampolini, Somenzi y Tato, surgió de su común entusiasmo plástico por la técnica, la velocidad y los aviones, con ramificaciones en otras artes, pues también hubo “aeropoesía” o “aeromúsica”.
8 Esta contraposición visual puede argumentarse mediante dos imágenes distintas, cosa muy ha-bitual en la publicidad de todo tipo de productos: crecepelos, quitamanchas, o decoraciones, etc. También la han empleado muchos estrategas en cuestiones de política municipal, como hizo el equipo propagandístico del alcalde Ruiz Gallardón para justificar la necesidad de sus obras públicas bajo el lema “¿Qué pasaría si nada cambiase?”, llenando Madrid a principios de 2007 de grandes anuncios donde se veían algunos de los enclaves más modernos de la capital junto a fotos antiguas de los mismos. Pero también la contraposición entre el pasado y el presente se puede superponer en una misma imagen y por seguir con el mismo tipo de publicidad institucional, buen ejemplo fue la campaña “LOS SITIOS DE ZARAGOZA HAY QUE VERLOS” —el uso de mayúsculas era para hacer un juego de palabras entre Sitios y sitios—,.lanzada por nuestro Patronato Municipal de Turismo en 1988, con dibujos para postales hechos por el diseñador Juan Carlos Nuviala, que presentaban las plazoletas y monumentos de Zaragoza poblados por encantadores vecinos, jóvenes marchosos, o simpáticos visitantes (mi agradecimiento a mi colega David Almazán por el dato de la autoría).
9 Para grandes panorámicas de Zaragoza remito al catálogo de la exposición sobre el tema or-ganizada en febrero 2009 por el Colegio de Arquitectos y Cajalón. Pero no resisto la tentación de mencionar algunos ejemplos de composiciones donde se ven los tejados de la ciudad, poblados por torres y cimborrios. Para empezar, Vista de Zaragoza en 1879, acuarela de Francisco Pradilla, que sólo conocemos a través del grabado que hizo Rico, publicado en la Ilustración Española y Ame-
113
ricana de 22 de julio de 1880 (Rincón, 1999: 434, no 447 cat.): es una vista tomada desde la Torre Nueva, mostrando las siluetas de San Cayetano y de San Juan de los Panetes y el campanario de la iglesia de San Pablo. Éste último es el protagonista del cuadro pintado en 1971 por Francisco Antonio Casedas Romano titulado Barrio de San Pablo, desde la Arboleda de Macanaz (Colección Ayunta-miento de Zaragoza), que demuestra cuan poco había cambiado en casi un siglo el perfil de nuestra ciudad en el centro histórico, donde seguía imperando el sistema de cubrición a dos aguas, con tejas tradicionales. Lo cual no dejaría de ser un sobreviviente detalle rural con cierto encanto provincial, en los años del apogeo urbano de Zaragoza, cuando tanto cambió la ciudad en otras partes; por ejem-plo para el pintor del “Estudio Goya” Luis Esteban Esteban Ramón, autor de una Vista de Zaragoza desde el Hogar Pignatelli al óleo (colección del Gobierno de Aragón), o para Ignacio Mayayo, que en 1986 dedicó un famoso dibujo panorámico a los tejados del “casco viejo”, desde el campanario de San Pablo hasta más allá de la torre de La Seo (colección particular).10 Este apelativo poético no fue exclusivo de Zaragoza, sino que se aplicaba a muchas otras ciuda-des donde abundaran las torres; en España también se llamó así a Granada, Valencia o León, mien-tras en el extranjero aún se aplica con frecuencia a Praga, y también a Copenhague, Carcassone, Florencia o San Gimignano.
11 “Es una iglesia de Zaragoza, de un aspecto misterioso y sombrío, como las viejas catedrales de España, que nunca han sido deshonradas por el encalado”. No está claro si Dauzats se refería a la Seo o a San Pablo u otra iglesia de fachada en ladrillo caravista y lóbregas bóvedas. Es conocido el interés de los románticos extranjeros por las calles estrechas y umbrías, o las foscas capillas de nuestras iglesias (Aymes, 1986; Navarrete & Castillo, 1990; Serrano Segura, 1993).
12 No sólo permanecieron la señora con velo y la rondalla jotera asociados al Arco del Deán en pos-tales turísticas, sino también en carteles, como el diseñado por Manuel Bayo Marín para las fiestas del Pilar en 1945.
13 La excepción que confirma la regla es una pintura de inquietante oscuridad y misterio que esbozó Jorge Gay por encargo del arquitecto autor del prisma del Museo del Foro; pero evidentemente que-da fuera de nuestro tema de estudio, pues más que una vista urbana es una hipótesis visual sobre cómo quedaría esta torre de ónice, que se imagina sobre una lámina de agua ornamentada por la estatua de la Samaritana.
14 Sobre este tema presentó Beatriz Lucea la comunicación titulada “La Plaza de Santa Cruz, reducto de la última bohemia zaragozan” al seminario Arte en el espacio público: barrios artísticos y revitali-zación urbana celebrado el 23 y 24 de mayo de 2008 en el Centro de Historia, cuyas actas están en curso de edición en la colección “Modos de Ver” de Prensas Universitarias de Zaragoza.
15 Viene reproducido en La Ilustración Artística, nº 768 (14 de septiembre de 1896), p. 631, para ilustrar un artículo anónimo donde se dice que este cuadro ha sido premiado en dicho certamen, al que se describe como una continuación de otro sobre tema zaragozano —entonces en el Museo Municipal de Barcelona, hoy día en la colección del MNAC—, sobre la Fuente de la Princesa, que se comentará en el capítulosiguiente. Quizá por el éxito de estos dos, Pallarés aún pintó para el mer-cado barcelonés otro cuadrito, en grisalla, que representa a un cabrero por las calles de Zaragoza, reproducido en La Ilustración Artística, nº 770 (28 de septiembre de 1896), p. 664. Quiero hacer constar mi agradecimiento a mi amigo Eduardo Laborda por estos datos, y por ponerme en contacto con el actual propietario zaragozano de estos dos cuadros.
Figura 94. Pepe Cerdá: Zaragoza desde el camino de la Pica, óleo/lienzo, 2005
115
BIBLIOGRAFÍA CITADA:
ABAD ROMÉU, Carlos, et al (1995): Inventario de bienes histórico-artísticos. Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza, Ayuntamiento.
ACÍN FANLO, José Luis, Ricardo CENTELLAS SALAMERO, Javier SANCHO ROYO (coords.) (2006): Aquaria: Agua, territorio y paisaje en Aragón, Zaragoza, Gobierno de Aragón-Diputación Provincial de Zaragoza.
ADIEGO ADIEGO, Elvira (comisaria) (2007): Bienal Mateo Soteras. La expresión gráfica de los arquitectos. Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.
ÁLVAREZ GRACIA (coord.): Zaragoza. Visiones de una ciudad. Ayuntamiento de Zaragoza (Archivo, Biblioteca, Hemeroteca). Zaragoza.
ALVIRA, Fernando (2008): “Félix Lafuente. En el centenario de un centenario, AACADigital, na 2 (marzo): www.aacadigital.com
ANSÓN NAVARRO, Arturo (2006a): “Zaragoza industrial”, en Eduardo LABOR-DA (coord..) (2006): Eduardo Laborda. Simbolismo barroco. Zaragoza, Cajalón, p. 146-172.
- (2006b): Estudio Goya. 75 aniversario. Catálogo de la exposición. Ayuntamiento de Zaragoza, 2006.
AUBÁ ESTREMERA, Natividad y María (2001): Álbum de la Torre Nueva. Zara-goza, Institución Fernando el Católico-Caja de Ahorros de la Inmaculada.
AYMES, Jean-René (1986): Aragón y los románticos franceses (1830-1860), Za-ragoza, Guara Editorial.
AZPEITIA, Ángel (1989): Marcelino de Unceta y López. Zaragoza, Ibercaja.-(1990): Aproximación al paisaje aragonés. Zaragoza, Diputación General de Aragón (cat. exp. Museo de Zaragoza)
116
-(1995): Ruizanglada, veinte años de pintura (1975-1995). Zaragoza, Diputación Provincial (cat. exp. Palacio de Sástago).
-(1997): “Premios y concursos”, en Gran Enciclopedia Aragonesa. Apéndice III, UNALI. Zaragoza, pp. 327-328.
BIEL, Pilar (2008): “El Ebro fuente de inspiración. Aproximación a la imagen del Ebro en las artes plásticas”, en Pilar BERNAD ESTEBAN (coord..): La cultura del agua en Aragón. Usos tradicionales. Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, p. 62-83.
BORRÁS GUALIS, Gonzalo y Concha LOMBA SERRANO (1999): 75 años de pintura aragonesa. Zaragoza, La Comercial S.A.
BOSQUE PALACÍN, Carmelo (Dir.) (2006): Renovación del Plan Integral del Cas-co Histórico de Zaragoza 2005-2012, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza.
BUCK-MORSS, Susan (1996): Dialécticas de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes. Madrid, Visor-La Balsa de la Medusa (ed. orig. inglés, 1989).
BUENO IBÁÑEZ, Pilar (1983): El cartel de fiestas del Pilar en Zaragoza, Zarago-za, Ayuntamiento.
CALVO PALACIOS, José Luis, Antonio MOSTALAC CARRILLO y Ángel PUEYO CAMPOS (2005): Zaragoza, Barcelona, Lundwerg editores.
CALVO RUATA, José Ignacio (1991): Patrimonio cultural de la Diputación de Zaragoza: Pintura, escultura, retablos. Zaragoza, Diputación Provincial.
CASTÁN CHOCARRO, Alberto (2006): “Julio García Condoy en la pintura aragone-sa del siglo XX”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, nº XCVII, p. 59-101.
CASTRO, Antón (2001): “Mayayo, pintor de riberas”, Heraldo de Aragón, Suple-mento extraordinario del 12 de octubre “El Ebro que nos une.
CENTELLAS SALAMERO, Ricardo (2003): “Pintura española y europea del ro-manticismo al cambio de siglo”, en AAVV., Colección Ibercaja, Zaragoza, Iberca-ja, 2003, p. 233-304.
CERDÁ, Pepe (2006a): Pepe Cerdá. Puntos de vista. Zaragoza, CAI (cat. exp. Sala Luzán).
- (2006b): Pintor, pinta y calla, Zaragoza, Biblioteca Aragonesa de Cultura, Iber-caja-DGA-IFC-IAA-IEET.
DÍEZ, José Luis (2008) “«Nada sin Fernando». La exaltación del Rey Deseado en la pintura cortesana (1808-1823)”, en Manuel MENA MARQUÉS, Goya en tiempos de guerra, Madrid, Museo del Prado (cat. exp.), p. 99-123.
117
DORÉ, Gustave y Charles DAVILLIER, Charles (1984): Viaje por España, Ma-drid, Adalia Ediciones, 2 vols.
FATÁS, Guillermo (dir) (1982): Guía Histórico-Artística de Zaragoza. Zaragoza, Ayuntamiento (existe reedición con suplemento de actualización a cargo de An-tonio Mostalac y Pilar Biel, publicada por la IFC en 2008).
FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy (1995): Gente de orden. Aragón durante la dic-tadura de Primo de Rivera. 1923-1930. Tomo I. Zaragoza. Ibercaja.
FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos e Isabel YESTE (2006): Zaragoza, 1908-2008, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza-Fomento de Construcciones y Contratas.
FORTÚN, Ignacio (2005): Jardín del obrero. Madrid, Galería Sen (Catálogo de la exposición).
FREIXA Consol (intr..) (1998): Paisajes de España. Entre lo pintoresco y lo subli-me. Barcelona, Ediciones del Serbal.
GARCÍA CAMÓN, María Jesús (1984): El paisaje en el Museo de Zaragoza (si-glos XIX y XX). Madrid, Ministerio de Cultura.
GARCÍA ESPUCHE, Albert y Teresa NAVAS (comisarios) (1995): Retrat de Bar-celona. Barcelona, Centro de Cultura Contemporánea-Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona (cat. exp. en el CCCB), 2 vols.
GARCÍA GUATAS, Manuel (1979): Francisco Marín Bagüés (1879-1961). Catá-logo de la exposición conmemorativa del centenario del nacimiento de Marín Bagüés, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza.
-(1991): «Victoriano Balasanz (1854-1929), o la frustración de ser pintor en Za-ragoza», Seminario de Arte Aragonés, n.o XLIV, p. 323-363.
-(1993): “Zaragoza, entre Madrid y Roma” en VV.AA.: Centro y periferia en la moderni-zación de la pintura española 1880-1918. Ministerio de Cultura, Madrid (cat. exp.).
-(1998) “La escenografía en el Teatro Principal de Zaragoza”, Artigrama. Revista del Departamento de Historia del Arte, nº 13, p. 109-129.
-(2000): “Ebro y Helios: imágenes modernas de dos divinidades”, en José María TURMO MOLINOS (comisario): Centro Natación Helios, 1925-2000. 75 años de cul-tura y deporte a orillas del Ebro. Zaragoza, Centro Natación Helios-DPZ, p. 55-69.
-(2004a): Francisco Marín Bagües. Su tiempo y su ciudad (1879-1961), Zarago-za, Caja de Ahorros de la Inmaculada.
-(2004b): Una joya en el centro: un símbolo de la modernidad, Zaragoza, Caja Rural de Aragón, 2004.
118
- (introd.) (2005): Gregorio Villarig. Reflejos en el canal. Albalate del Arzobispo, Ayuntamiento.
GARCÍA GUATAS, Manuel, José Carlos MAINER, Enrique SERRANO, Chus TUDELILLA (dir. científica) (1995): Luces de la ciudad. Arte y cultura en Zaragoza, 1914-1936. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza-Gobierno de Aragón (cat. exp.).
GARCÍA LORANCA, Ana & José Ramón GARCÍA RAMA (1992): Pintores del siglo XIX. Aragón, La Rioja. Guadalajara. Zaragoza, Ibercaja.
GRASA, Ismael (2000): “Pintar la pintura”, en Ignacio Mayayo. Zaragoza, Caja-lón y Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (cat. exp.).
GUINARD, Paul (1967): Dauzats et Blanchard, peintres de l’Espagne romanti-que. Bordeaux, Féret & Fils.
HERNÁNDEZ LATAS, José Antonio (2005): El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz 1856-1874. Pionero de la fotografía en Zaragoza. Catálogo de la exposición. Cortes de Aragón.
HERRERO, José (2003): Zaragoza, urbanismo. Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses y Ayuntamiento de Zaragoza.
IGLESIAS, Camen et al. (2008): Encrucijada de culturas. Zaragoza, Ibercaja (cat. exp. Lonja).
INNERARITY, Daniel y Pepe CERDÁ (textos) (2008): Retratos de ciudad. Paisa-je urbano visto por cuatro pintores aragoneses: Ignacio Fortún, Eduardo Lozano, Ignacio Mayayo, Juan Zurita. Zaragoza, CAI (cat. exp. Sala Luzán).
LABORDA, Eduardo (2008): Zaragoza. La ciudad sumergida. Zaragoza, Onagro ediciones.
LOMBA, Concha (2002): La plástica contemporánea en Aragón (1876-2001). Ibercaja, Zaragoza.
LÓPEZ TERRADA, María José y ALBA PAGÁN, Ester (2008): “La «Entrada Triun-fal de Fernando VII en Zaragoza», un lienzo conmemorativo de Miguel Parra (1780-1846)”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, nº 101, p. 143-170.
LORENTE, Jesús Pedro (1995): El pintor y escritor Hermenegildo Estevan (Mae-lla, 1851-Roma, 1945). Diputación de Zaragoza.
LORENTE, Jesús Pedro (1996): El arte de soñar el pasado. Pinturas de Historia en las colecciones zaragozanas. Zaragoza, Ayuntamiento.
- (2000): “Del escaparate al museo: Espacios expositivos en la Zaragoza de prin-cipios del siglo XX”, Artigrama. Revista del Depto. de Historia del Arte de la Univ. de Zaragoza, nº 15, 2000, p. 391-410.
119
- (2005): “La influencia del París de la Belle Époque en los artistas aragoneses”, en BUIL GUALLAR, Carlos y TURMO MOLINOS, José María (comisarios.): La seduc-ción de París. Artistas Aragoneses del siglo XX). Zaragoza, Ibercaja, 2005, p. 17-28.
- (2008): “El arte público en las páginas web de los ayuntamientos españoles”, en Miguel CABAÑAS, Amelia LÓPEZ-YARTO, y Wifredo RINCÓN (coords.): Arte y poder en la España de los siglos XV a XX). Madrid, CSIC, p. 699-710.
LUCEA, Beatriz (comisaria). (2006), Corner. Zaragoza, mon amour, Zaragoza, Obra Social Caja Madrid, Espacio para el Arte.
LYNCH, Kevin (1984): La imagen de la ciudad, Barcelona, Gustavo Gili.
LYNTON, Norbert (1988): Historia del arte moderno. Ediciones Destino. Barcelona.
MAGGIA, Filippo (2005) “Interceptando la ciudad”, Exit 17, p. 24.
NAVARRETE, Pilar y Marcos CASTILLO MONSEGUR (1990): XXI viajes de eu-ropeos y un americano a pie, en mula, diligencia, tren y barco por el Aragón del siglo XIX. Zaragoza. Diputación Provincial de Zaragoza.
MONTAL MONTESA, Rafael (1987): La Torre Nueva está latiendo. Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada.
OLIVÁN BAILE, Francisco (1990): El Museo Camón Aznar visto por.... Zaragoza, Ibercaja.
OLIVARES, Rosa (2005) “La ciudad ideal”, Exit nº 17, p. 16.
ORDÓÑEZ, Rafael (1983): Catálogo de la colección de artes visuales del Ex-cmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza, Delegación de Cultura Popular y Festejos del Ayuntamiento.
- (1986): “La colección artística municipal. Rafael Aguado Arnal y el paisaje urba-no”, Nuestra Zaragoza (Boletín informativo del Ayuntamiento de Zaragoza), nº 52, abril, p. 33-34.
PALA LAGUNA, Francisco y Wifredo RINCÓN GARCÍA (2004): Los Sitios de Zaragoza en la tarjeta postal ilustrada. Zaragoza, Fundación 2008.
PASQUAL DE QUINTO, José (1985): Album Gráfico de Zaragoza, Ibercaja.
PELLICER CORELLANO, Francisco (introd..) (2006): Perfil del agua. Ignacio Fortún. Zaragoza, Marcor Ebro.
PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. (1992): Madrid pintado. La imagen de Madrid a través de la pintura. Madrid, Museo Municipal.
PRIETO, José (coord..) (2004): La piel del agua. José Urízar de Aldaca. Zarago-za, Escuela de Arte (cat. exposición).
120
QUADRADO, José María (1833): Paseo pintoresco por el Canal Imperial de Ara-gón, o colección de vistas del mismo publicadas de orden del rey y nuestro sr. Don Fernando VII. Existe edición facsímil producida por la Diputación Provincial de Zaragoza.
- (1844): Aragón tomo de Recuerdos y Bellezas de España: Obra destinada a dar a conocer sus monumentos antigüedades y vistas pintorescas en láminas dibujadas del natural y litografiadas por F. J. Parcerisa: Acompañadas de texto por P. Piferrer y J. M. Quadrado.. Existe edición facsímil producida por ed. Pórtico de Zaragoza en 1974.
RINCÓN GARCÍA, Wifredo (1984): Un siglo de escultura en Zaragoza (1808-1908), Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y La Rioja.
- (1991): “Tres Vistas de Zaragoza del siglo XVII”, en Velázquez y el arte de su tiempo, Actas de las V Jornadas de Arte. Madrid, CSIC, p. 299-308.
- (1999): Francisco Pradilla. Zaragoza, Ed. Aneto. -(2008): La Zaragoza de los Sitios, Zaragoza, Fundación 2008.
RINCÓN GARCÍA, Wifredo y Manuel MARTÍNEZ FOREGA (1994): Pintores ara-goneses del siglo XIX. Romanticismo y costumbrismo. Zaragoza, Cajalón.
RÍOS, Santiago & Esaín, Jaime (2002): Estudio Goya. Paisajes y figuras. Zara-goza, Ibercaja (cat. exp.).
ROMERO, Alfredo (2004): “Imágenes desde la retina del fotógrafo. La fotografía en Zaragoza hasta 1908”, en Andrés ÁLVAREZ GRACIA (coord.): Zaragoza. Visiones de una ciudad. Ayuntamiento de Zaragoza (Archivo, Biblioteca, Hemeroteca). Zaragoza, pp. 151-174.
SANMARTÍN, Fernando (2006): Ignacio Fortún, Fernando Martín Godoy, Pepe Cerdá. Miradas sobre la ciudad. Zaragoza, Cortes de Aragón (cat. exp. en la Aljafería).
SEIDLER RAMÍREZ, Jan & Michele Helene BOGART & William R. TAYLOR (2000): Painting the Town: Cityscapes of New York: Paintings from the Museum of the City of New York. Nueva York-New Haven-Londres, MCNY-Yale University Press.
SEPÚLVEDA SAURAS, Isabel (2005): Tradición y modernidad: Arte en Zaragoza en la década de los años cincuenta. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.
SERRANO DOLADER, Alberto (1989): La Torre Nueva de Zaragoza. Zaragoza, Ayuntamiento.
SERRANO PARDO, Luis (1999): “De puente a puente. Álbum de la Ribera”, Pa-sarela. Artes Plásticas, nº 10 (diciembre), p. 10-20.
SERRANO, Luis (2001): “Lucas Escolá”, Pasarela-Artes plásticas, nº 11 (mayo), p. 5-16.
121
SERRANO SEGURA, María del Mar (1993): Las guías urbanas y los libros de viaje en la España del siglo XIX, Barcelona, Universidad de Barcelona.
SILVA SUÁREZ, Manuel & Jesús Pedro LORENTE (2007): “Técnica e ingeniería en la pintura española ochocentista: de la modernidad, presencias y ausencias”, en Manuel SILVA SUÁREZ (editor).: Técnica e ingeniería en España IV: El ocho-cientos. Pensamiento, profesiones y sociedad. Zaragoza, Real Academia de In-geniería-Institución Fernando el Católico, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007, p. 515-588.
SUS MONTAÑÉS, Jesús (1999): Las huellas de mi atenta percepción. Zaragoza, Museo Camón Aznar (cat. exp.).
TUDELILLA DE LAGUARDIA, Chus (1994): Luis Berdejo (1902-1980). Exposi-ción antológica. Zaragoza, Gobierno de Aragón-Ayuntamiento de Zaragoza.
URQUÍZAR HERRERA, Antonio & Noemí de HARO GARCÍA (2006): La escritura visual de Córdoba. Gramática de un imaginario colectivo. Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba-Ayuntamiento de Córdoba.
VAL LISA, José Antonio (2003): Juan José Gárate en el recuerdo. Albalate del Arzobispo, Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo (cat.exp.)
VV.AA. (2002): Eduardo Salavera. Entre puentes. Zaragoza, Ibercaja.
VV.AA. (2006), En la Frontera. Arte urbano, Zaragoza, Ayuntamiento de Zarago-za, Zaragoza Cultural, Centro de Historia de Zaragoza.
YESTE NAVARRO, Isabel (1998): La reforma interior: urbanismo zaragozano contemporáneo. Zaragoza, Institución Fernando el Católico.