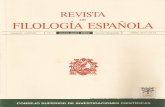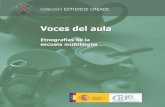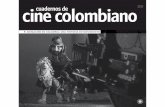Voces, discursos e identidades coloniales en los Andes del siglo XVI
Transcript of Voces, discursos e identidades coloniales en los Andes del siglo XVI
VIVAR, Gerónimo
1979 [1558] Cróníca y relación copiosay verdnd.era de los
Reinos de Chile.Ed. a cargo de Leopoldo Saez-Godoy; Biblioteca
Ibero americana, Colloquium Verlag, Berlín.
WHITE, Hayden
1992 El contenido de la forma. Paidos, Barcelona.
ZAPAIER, Horacio
1973 Los cronistas chilenos a través de cronistas y viajeros.
Editorial A¡drés Bel'lo, Santiago.
1992 la búsqueda d.e la paz en la guerra de Arauco. Padre
Luis de Valdivia. Editorial Andrés Bello, Santiago.
126 127
VOCES, DISCURSOS E, IDENTIDADESCOLONIALES EN LOSANDES DEL SIGLO X\rT1
José Luis Mgrtíne2 C.
I PRIMERAAPROXIMACIóN
He seguido con mucha atención las exposiciones que se hanpresentado aqul en estos días. Para mi tienen un interés particula¡:se Íata de trabajos que provienen, en su gran mayoría, de miradasdisciplinarias diferentes a la etnohistórica y que, sin embargo,abordan en lo esencial, parte de las mismas problemáticas con lascuales me estoy enfrentando en mi propio quehacer. Como se
trata de uno de esos escasos espacios multi disciplinarios que hayhoy día, he escuchado con enorme interés miradas que ciertamenteenriquecen mis propias perspectivas.
Pero, al mismo tiempo, me he sentido invadido por una dobleinquietud. La primera, más elemental: la de ssr capaz de encontraruna forma de comunicación que me permita una aproximación haciaquienes probablemente escuchan por primera vez hablar de laetnohistoria o conocen únicamente de referencia sus temáticas (un
ejemplo de esto, que me encantó, por las posibilidades que sugiere,
es ese error en el discurso inaugural, de hablar de "etno-historiografla" y no de etnohistoria). Los etnohistoriadores engeneral no tenemos la práctica de dialogar sino con historiadores yantropólogos. He buscado una temática que, espero, pueda
ayudarme en este intento comunicacional, contra el que la mismaestructura de esta exposición conspira, obligrándome a obviarmatices y a mostrar -simplemente grandes pinceladas.
¡ Esta ponencia es resultado de los proyectos roroecvr 1 960774 y o¡o s 9620.Fué lelda en el I Taller de Extensión, organizado po¡ la Facultad de Filosofia yHumanidades en enero de 1999.
La segunda inquietud es más complicada. Tiene que ver tanto
con una convicción intelectual surgida de mi práctica de
etnohistoriador y antropólogo, como con una sensación de piel,
de ser habitante de este país y de estaAmérica, hoy día. Me refiero
a uno de los temas que puso en discusión Grinor Rojo con su
exposición sobre el pensamiento identitario martiano2. En
resumen, es éste: ¿desde dónde se construyen las identidades, o
se reflexiona sobre ellas? Mi interés no se centra tanto en lapropuesta identitaria en sí, sino en los referentes que sirven para
pensarla y constituirla. Si todas las identidades son, pordefinición,dialogales, si resultan de una relación entre un nosotros y varios
otros, o de una imposición de alguno de esos otros sobre los
nosotros, ¿con quién estamos dialogando, cu¿áles son los referentes
a partir de los cuales se construyen las identidades americanas?
Estoy consciente de que el objetivo de Grinor Rojo era
reflexiona¡ sobre la propuesta de Mafl y no sobre esto que yo estoy
planteando, pero me parece igualmente necesa¡io abordarlo. Porque,
en definitiva tengo la sensación de que tanto Mafí, como muchos
otros pensadores latinoamericanos de antaño como de hoy, han
generado su reflexión teniendo como referentes de su discusión a
Europ4 a Estados Unidos, "al mundo" en general, y se ha construido
un olvido y un silencio tremendamente importantes: ¿dónde quedan
las sociedades indígenas en esta construcción identitaria? Porque me
parece bastan¡e claro que en una propuesta como la de una "Américamestiza" no esgín sino diluidas, y en una propuest¿ como la que se
formula para el Chile ac¡¡al, eitán -simplemente- excluidas.
Los indígenas mexicanos saben perfectamente bien hasta qué
punto ellos han sido olvidados y silenciados en la construcción
de una identidad en Méxicor y esa enumeración podría seguir,
'? "La cuestiór¡ de la identidad latinoamericana: el pe¡samiento de Martf';prescntada en cl I Taller de Exl.ensión, Fac. de Filosofía y Humanidades, Santiago,
enero de 1999.
128
con algunas pequeñas excepciones. En Perú, en el frontispicio de
un importante edificio de las Fuerzas Armadas hay un enormemural, en el que ocupan lugar destacado las figuras de losresistentes andinos -inkas y sucesores- al dominio español. EnMéxico, como en Chile y en el Caribe, las figuras de Cuhautémoc,Lautaro o Siboney son parte del discurso oficial de "los orígenes"de los actuales "nosotros". Pero los discursos, los imaginarios ylas propuestas identitarias, sean progresistas o conservadoras,congelan en esa función de ser "nuestras raíces" o "nuestropasado", a las sociedades indígenas americanas.
Si traigo este tema a reflexión no es por realizar un actotestimonial, sino *como lo acabo de señalar más arriba- por unaconvicción resultante de mi propia experiencia inielectual y vital.Porque estoy convencido de la imposibilidad de construir una
identidad común, sea latinoamericana o como quiera que se ledenomine, sin asumir que al lado mío (no soy indígena), hay otrasidentidades, con propuestas a veces radicalmente diferentes y que
no es!ín -necesariamente integradas a esa nuestra/otra identidady que muchas veces, las más, no están ni siquiera interesadas enincorporarse.
De algo de esto quisiera reflexionar aqul, aportando algunosantecedentes rcspecto de cómo creo que funcionaron, al menos enparte, los discursos identitarios y la relación entre la sociedadcolonial españolay las indígenas durante el siglo XVI. Mi impresiónes que alll están, también, algunos de los mismos temas que estamosdiscutiendo hoy y podía ser un interesante ejercicio de distan-ciamiento el intentar una mirada con las preguntas del ahora. Mehe permitido tomar prestadas algunas de las ideas y materiales que
3 Piénsese, nada más, en textos como la Decla¡ación del Sub-ComandanteMa¡cos (EZLN) a la Conve¡ción Democrática Nacional: "...1a oportunidad dcdesaparecer de lamisma forma cn que aparecimos, de madrugada, sin¡ost¡o, sintuturo..." (EZLN 1994: 3ll). Véase tañbién Bonñl Batalla 1981.
129
hemos ido trabajando en conjunto con varios otros colegas, en el
taller de Teoría y análisis del discurso quc funciona hace ya varios
años cn cl Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad.
Mis agradecimicntos a cllos.
II VOCES Y NARRACIONES
Hace algunos años atrás, mientras estaba en el Archivo Gcncral
de Indias, en Sevilla, buscando materiales sobre un grupo indígena
del altiplano meridional bolivianoa, encontré un documento que se
refeía a ellos de manera muy tangcncials , y que en realidad trataba
de la tramitación burocrática dcl expediente de la encomienda que
le fue otorgada a Martín García de Loyola, cn 1575 por el entonces
virrey Toledo. En ella quedaba incluida una "parcialidad" de esos
chichas que yo buscaba y de ahí mi llcgada al documento.
Varios de los personajes mencionados en esc texto son
históricamente importantes y sus acciones tuvieron tremendasconsecuencias en la construcción de las sociedades colonialesamcricanas. El Virrey Francisco de Toledo fuc el gran constructor
dcl Estado colonial en América del sury muchas de sus instituciones
como por ejemplo, la mita minera y el tributo indígena se
tr¿nsformaron cn herramienlas decisivas para la dominación europea,
hasta el ñnal del dominio español en América. Tolcdo fue, también,
cl quc dirigió la embestida final contra los últimos gobemantes i¿k¿s
en Vilcabamba y quién ejecutó -por desmembramiento en una
ejecución que recuerdan muchos mitos andinos, a Túpaq Amaru I.
r Proyccto Fondccyt 1960774 y DTI S 9620
5 Sc t¡ata dc los chichas. ACI Lima lcgajo 199 ¡" 7, ano 1575, 6 fs.: "Expedicntcde confirmación dc cncomicnda dc Pocoata, Puquina y Chichas a Marlín GarcíaJc Lo¡ola .
130
Otro de los pcrsonajes quc aparccc en este documento, es ese
mismo Túpaq Amaru que acabo de nombraq acaso una de las figuras
menos estudiadas del grupo de últimos dirigentes cuzqueños que
resistieron hasta 1572 ¿Ll dominio español y que reivindicaron hasta
e1 I'inal su derecho a gobemar al Thwanlinsuyu. Es en parte por su
imagcn dc último inka y eslabón con el pasado inkaico, que en 1789
otroresistente, Josó Gabriel Condorcanqui, tomó el nombre de TúpaqAmaru II para dirigir la gan sublcvación indígcna, que se extcndióporcasi todas las provincias andinas dcl virreinato del Peni, llegando
al menos a Bolivia, el norte argentino y el norte de Chile.
Martín García de Loyola, el terccr pcrsonajc mencionado en
este documento, no se queda affás. F-ue é1, precisamente, quienapresó a Tupaq Amaru mientras huía, derrotado, hacia la sclva.
Por esta acción, el sobrino de Ignacio de Loyola recibió entreotros premios, la mano de la ñusta Beafriz Coya, importantemiembro de la nobleza cuzqueña, produciendo la primera alianzaoficial entre las élitcs gobernantes tanto europea como andina.Posteriormente García de Loyola tuvo destacada actuación en laguerra de Arauco. Se trata, efectivamente, de personajes que
estuvieron en el centro de un momento histórico crucial para
América: el final de la última rcsistencia militar formal, conducidapor alguna de las élites gobemantes prehispánicas, ocurrido ya a
fines del siglo XVI (ver figs. 1 a 3).
Y cl documento trata, precisamente, de ese momento.Describe, con detalle, el papel que le cupo a García de Loyola en
la conquista de Vilcabamba y cn la delrola y captura del /nk¿r así
como de muchos de sus capil.anes, hijos, esposas y otros familiarcs.Permitánmc lccrlcs un párrafo, tal vez algo largo, pero estoy seguroque compartirán conmigo la tensión que atraviesa ese relato.
Sigamos al virey Toledo:*
* Sigo las normas dc transc¡ipción acordadas por la Primera reunión intcramericana sobre archivos (W¿shinglon, 1961). Los subrayados indican las lctrasreslituídas en li¡ transcrifci(in quc lallaban cn cl original por las abrcviaturas.
I3l
-1VElAg^O BIERI,'10
?pffiAt#QFrpJpf
l,: E::0 ,H:: n:0:l
--:\
Uucn Gohicmo/ Don ljranciscodc Tolcdo, m¿yordomo de Su Majcstad, visoñcycl cua(o dc csl.o reino / cn Lima / visorrcy 4 / Don [irancisco dc Tolcdo gobcrnridcsdc cl año dc mil y quinientos sctcnta hasta el mes de julio <lcl año mil y
quinicnl.os y ochenta y uno, cn tiempo dcl rcy Fclipc cl scgundo.
't32
bV EVIG BI EPLTO
-;:
Htnfla{r
Bucn Cohiorno / La prisión dc Topa Amaro lnga, inlanle Rcy, lo llcva prcso con
su corona cl capil.án Martín Car cía dc Oyola / cn cl Cuzco.
---=--
133
-_-
Bucn Gobiemo /ATopaAmaro lc cofa¡ la cabeza en el Cuzco. lnca Uanacauri
maylam rinqui sapra aucanchicchoc manahuchayocta con cayquitacuchon UncaUanacauri ¿dónde te vas? Nuestros perversos enemigos, sin culpa algufla lc han
coflado el cuellol / cn el Cuzco.
134
"... acorde de mandar hacer la guerra a los sucesores del dicho
Mango Ynga, habióndolos primero prevenido con todos losmedios posibles, y uno dg los instrume4tos //[f. 2] entre otrosque para la ejecución dg la d¡qha guerra tome, fue [enviar] al
capitián Martín García de Oñaz y Loyola, caballero d9 la orden
de la milicia y caballeria de Calatrava, que con la gente de
mi casa y allegados della sirvió con conducta de capitán pormi, para seguir la guerra en servicio de dios y d9la majestad
del rey don Felipe nugsllro sglÉor. Y el diqho capitán MartínGarcía de Loyola se hallo en la vanguardia, en el primerre[n]cuentro e guagauara que los capitanes e indios de guerrad9 la provincia salieron a dar al campo de su majestad, ypeleando por su persona y las de sus soldados, el y el maese
de campo que con el iba hasta llegar a los brazos con losdighos indios infieles, no embargante el daño que había fecho
en ellos antes que llegaran a los brazos, Ia arcabucería, loshicieron retraer con perdida de cinco capitanes e otros indiosprincipales, e habiendo llegado después de algunos días al
fuerte principal de Guayna Pucara que los djghos Yngas había
tantos días quq hacían fortificar, e donde pensaron y salierona hacer su ofensa, tocando al dlgho capitan Martin Gargia de
Loyola aquel dia Ia auanguardia, y estando Quispe Tito hijode Tito Cussi Ynga a la defensa del dlgho ffuerte con sus
capitanes y soldados, el dlgho Martin Gargia de Oñaz yLoyola tomo los altos de la montaña para uenir encima de
los enemygos que hera Io que ellos temian, sin lo qual nopafesqio ser pusible conbatirles el fuerte por lo baxo pordonde yua el canpo y subio la dlgha montaña por donde noparescia pusible poderlo hazer con armas y arcabucería yvna piega de artilleria. Y ganados los dishos altos e uisto porlos yndios que estaban perdidos, desanpararon el djgho fuerte,y por esta causa se gano la djqha prouingia e lugar de
Bilcabanba tomandose la possesion della por su magestad
[el] dia de San Joan Bautista, año pasado de mil e quinietrlos
I0tffELUZC
BVEUÚOBiERI4O
.rAIA,
t 'to,,1^
r$a) ..toJ larn üf, 7u\ ^
G¡r'q1u6'
135
y sctcnta o dos años. Y sicndo tan aspcm y difficultosa lamontaña e auiendosc huido por clla toda la mayor pafe de
los indios con'los Yngas capitanes y cabezas, e no parcsgicndoque tenia siguridad la posesión de su magestad ni la poblaciónque en la dlgha prouinEia yo pretendía e quería haccr dg
españoles, sin limpialla de todos los Yngas e cauegasprengipales que en ella a auido, per // [f. 3] seucrando cn ladigha guerra y algamiento de aquella prouingia, el dlqhoManín García de Oñaz y Loyola con animo cobdigioso dclreal seruigio de su magestad e queriendose parti[cullarizar
[?]en es[borrado] pidió a Martín Hurtado de Arbieto milugarteniente, que con los soldados de su compañía le dejase
ir al Capacati en seguimiento de Topa Amaro, provincia tan
áspera y mal acreditada de enferma, que era inhabitable sinodc algunos mitimaes a quicn el Ynga enbiaua para guardar
sus ydolos e guacas e cosas particulares que en ella quería
conservar. Y habiendo el dicho Martín Hurtado dado ligencia,
fue a ello y llego al pueblo de Panquisa, donde hizo prisiónde dos hermanos del dicho Topa Amaro y una hija suya y
cuatro sobrinos y al capitán Aru Pauca¡ principal agresor d9
la dlqha guena, e de cantidad de indios capitanes e particulares
y de ynsignias e aderegos d91 dlqho Ynga, con los quales diola buelta a la giudad de Vilcabanba, dexando de prosseguir
mas adelante por entender de algunos indios quc cl djghoYnga Topa Amaro auia tomado otra derrota, con nueua de
huido. Y auiendo entend'ido en Vilcabanba, por cartas quq yoauia escrito a mi lugarteniente y al dicho capitan Loyola, lomucho qp ynportaua al scruicio de su magestad el auer a las
manos al dicho Ynga e capitanes y el dlgho muchocontentamiento que en esto me daua, por no poder tener
seguridad ni plantar la fe de ngg¡1¡ro señor en la prouincia, cn
tanto que él quedase en ella, [y] aunque al presente se
offrcsEian otras j om adas dondc auia notigia de mucho ynteres,
tomo a pedir al dicho mi lugartiniente le dexasse con su
conpañia yr lal la prouingia de los Manaries adentro, adondc
tcnia notigia auia aportado el dlqho Amaro Ynga. E
habiendole dado la dicha licengia e partido el dlgho capitan
Loyola con algunos soldados en su busca, llego al
embarcadero dg los Guanbos ques en el rio Grande que baxa
a los Manaries. Hallo de la otra parte del dicho rio, ocho o
diez indios manaries amigos del Ynga, que ynbiaua a buscar
a Gualpa Yupangui, su general, y el resto d9 la gcnte que con
el venia, a los cuales prendio los ocho dellos y supo qucl
djgho Topa Amaro estaba cn vn lugar que se llama Momorien tie¡ra de los Manaries, con seguridad que alla no yuan
tras el xsptianos asi por la aspereza ll [f. 4] de la tierra,
como por la dificultad de baj ar por el rio a causa de las muchas
corrientes y raudales que tiene y también entendió dellos
que por ticma tardaría mucho en llegar y que dos indios que
auian escapado llegaían muy antes e tendria lugar de metcrse
el digho Amaro la tierra adentro, donde no era posible hallarle.
Lo cual visto por el dlgho capitán Loyola con la determinación
qp lleuaua de no dejar de buscarle con tanta presteza como
se requería, en el mismo día hizo balsas y se hizo el río abajo
y se determino de seguirle con sus soldados y armas sin otro
ynpedimento, teniendo por cierto que qualquier hora de
dilagion lc cra muy perjudicial. Y auiendo llegado al dicho
lugar de Momori con toda la prisa c deligencia que lleuaua,
auia tenido el dlqho Ynga auiso de su yda e se auia retirado
oon su gcnte la tie¡ra adentro, y entrando el dlgho capitan
Loyola en la tierra al pasar de vn rio caudaloso le salio de
guerra el cagique e indios de Momori, con quien se dio tan
buena maña que hizo dellos amigos e le dixeron adonde podria
auer el general Gualpa Yupangui al qual allaron en vna
montaña tan aspera y ffragosa que sin este auiso hera cosa
ynposible toparle al qual ouo a las manos caminando de
noche con sus soldados por la dicha montaña aspera con
lumbres. Y también le avisaron dgl camino qqg auia llcuado
136 137
el dicho Ynga Topa Amaro, a quien yendo siguiendo el dlghoMartín Carcía de Loyola muy nesgesitado de comida a causade auerse perdido en el rio, donde se le cobraron las balsas,Ie vino a topar casi a vista a los Guanbos, amigos que veníana socorrerle, e le prendió y a el y a Gualpa Yupangue y losdemas indios que con el auian entrado, truxo y metio en laprouingia de Vilcabanba y de alli por orden y mandato miorecogiendo todos los indios e capitanes presos biuos y muertosy enbalsamados e ydolos y cntrcgando dellos el dlpho capitanLoyola y el maese de campo Joan Aluarcz Maldonado, lostruxcron a la giudad dcl Cuzco donde los metio e me losentregaron presos y en cadenas y alli se hizo justiqia dellos y
el dlgho capitán Martín García de Loyola me pidió e suplicole diese licencia e facultad para quejuntamente con las armase ynsignias de la antigüedad y nobleza de su linaje pudieseponcr Ien su escudo] la cabeza del rey Ynga que auia preso,lo qual yo le congedi ..." (AGI Lima 199 n'7 , ts.2-4)
Aunque estc documento pueda no ser muy dilcrente a otrostantos quc se deben habcr cscrito en condiciones similares entoda Arnérica, no se puede desconocer la tremenda violencia que
emergc dc sus líneas, provocando una reacción ótica que quisieracompartir con ustedes, puesto que ella se halla en parte en el origenmismo dc la clnohistoria como preocupación intelectual. Es loque, en otras palabras planteó Wachtel, haciendo una síntesis delo que ha sido una de las propuestas programáticas y -por lomismo paradigmáticas de la ctnohistoria americana:
"Se trata, en cierto modo, de pasar al otro lado del escenarioy escrutar la historiaaL revé s, porqte estamos, efectivamente,acostumbrados a considcrar cl punto dc vista curopeo comoel derecho: en el espejo indígena se refleja cl otro rostro de
Occidente. Sin duda, jamás podremos rcvivir desde el interiorlos sentimientos y los pensamientos de Moctezuma o deAtahualpa. Pcro podcmos, al menos intcntar desprendernos
138
de nuestros hábitos mcntales, dcsplazar el punto dc
observación y transferir el centro de nuestro interós a la visión
trágica de los vencidos". (1976:.24-25)
A nivel textual, este fragmcnto me parece igualmenteintcresante, porquc pone de manifiesto varios temas: es el rclato de
una persecución, es cicfo, de la victoria de unos y las derrotas de
los otros. Pero es, también, el testimonio de varias alianzas (la de
varios grupos indígenas ayudando a los españoles, la del matrimonio
con la Coya, etc.), quc de una u otra manera son fundantes de las
convivencias, arrcglos y adecuaciones a que dio lugar el dominio
español en América, rccordándonos constantcmente la nccesidad
de recuperar siempre los matices, si cs que queremos lograr una
comprensión más adccuada de las sociedades americanas. En esta
perspcctiva, me parcce que el documento puede ser visto,
ciertamente, como una síntesis de lo quc posteriormente fucron
algunas de las mctáloras más recurrentes para referirse a América
y de algunos de Ios tcmas con los cuales sc acostumbra a enfrenta¡
hoy día, el análisis de esa época. Corno ya lo señalé es, antc todo,
la historia de un choque brutal y de las dcsestructuraciones de las
sociedades indígcnas; lo es -también- de lo que algunos han
cntendido como "traiciones" (pobres Malinches y Beatriccs Coya)
y asimismo, de apropiaciones culturales dc ambos lados: al menos
en cl conocimiento dcl otro. Pero también muestra otra forma de
apropiación, ésta bashntc frecuentc también: las nuevas identidades
[undadas en la derrota, en la destrucción dc los mundos indígenas,
o en cualesquiera sean los mundos de los otros. El escudo de los
Carcía de Loyola no volverá jamás a ser el mismo -ese que era
conocido en España una vez incorporada la imagen de la cabeza
decapitada del lnka; surgirá de esa imagen una nueva identidad'
"indiana" esta vez.
Por otra parte, el sesgo hispano céntrico del relato, que lo
organiza de tal mancra que el /ntn y sus aliados aparccen siempre
cn una luga hacia los márgenes, hacia los bordes de un afuera
119
que no es otro que el de los límites de la sociedad europeo-
cristiana, pcnctrando en un paisaje cargado de tintas peyorativas(un mundo boscoso, cerrado, montañoso, salvajc, tan hostil en
definitiva que es una "provincia tan áspera y mal acreditada de
enlerma, que era inhabitable sino de algunos mitimaes"), no hace
sino proporcionar el material para las primeras construcciones
literarias de lo que será cl espacio imaginario quc, en adclante, sc
hará ocupar a muchas de aquellas sociedades indígenas y que
perdura hasta hoy día en tantos textos escolares: no es dilícil leer
aquí o allá que los indígenas terminaron ocupando los bordes olos márgenes, las "zonas de refugio" en definitiva, sean éstas las
selvas de Túpaq Amaru, los desiefios y la puna u otros espacios,
todos "inhabitablcs" dcsdc la óptica dc la cultura curopea. Allíquedaron los últimos indígenas, se nos dijo durante largo tiempo,allí habrían buscado refugio, sobrcviviendo o malvivicndo, sin
integrarse ni ser integrados a la "civilización".
En el siglo XVI este era un discurso clasificatorio esencial: las
sociedades, entre varios órdenes posibles, eran también clasificadas
culturalmente de acuerdo a su proximidad o lejanía con un tipo de
soci¿lización que se entendía consustancial a los seres humanos6.
Es lo que podríamos denominar como el discurso sobre las
condiciones socialcs de existencia: los indígenas son descritos en
tanto se les percihe como próximos o distantes de un estado de
socicdad, quc es naturalmente entcndida er términos hispanos. Es
una dc las grandes unidades discursivas que proporcionaráestereotipos, arquetipos, etni[icadores, etc. Es el discurso sobre los
"ordenes del mundo".
Y aquí se cstá inaugurando tambión, cntonccs, una dc las
prácticas más gravosas para la construcción de un imaginario que
sea capz de deu cuenta de América Latina: el silencio sobre algunos
r Su continuidad hasta al mcnos cl siglo XVIII. qucda atcstiguada cn cl
intcrcsanlc trabajo dc Wobcr (1998)
1.10
de sus habitantcs, la ncgación de su existencia y la creencia, por
conlrapartida, de que no nos son necesarios para pens¿üTo\ a
nosotros misrnos. Es otra expresión de ese "estar adcntro" de una
centralidad civilizatoria vs. el "pennanecer afucra", que constituye
lo marginal y que es una de las connotaciones de lo "salvaje
primitivo", que permeará tantas metáforas identitariasposteriormente.
Pero también el documento brinda la oportunidad de explorar
otros caminos. Uno de cllos es el tema de las "voces". En el
paradigma disciplinario dc los estudios etnohistóricos en América,
las "voces" constÍtuyen una de esas "generalizaciones simbólicas"(sigo a Kuhn) que se han most¡ado más potentcs. Es la búsqueda,
rescatc y conocimiento de las versiones/visiones indígenas, la que
se ha constituido como un potente motor: las "visioncs de los
vencidos" de León-Portilla y Wachtel, son sólo un ejemplo clásico
de la infatigable búsqueda etnohistórica de textos portadores de
voces, versiones, categorías, cosmovisiones, que fueran capaces
de permitir un acercamiento a otras maneras dc entendel y vivirlos procesos socialcs e históricos americanos.
Y es en tomo a las posibilidadcs metodológicas de acceder a
esas voces, que se ha desarrollado todo un debate cargado de
mctáforas: esas voces indígenas, que hablan dc si mismas, estarían
en ciefo tipo de textos. Claramente en aquellos escritos por ellos
mismos, a veces afortunadamente en las propias Jcnguas, o en los
papeles burocráticos, quc alcjados dc prcocupaciones como las quc
dan origen a las crónicas, contienen informaciones di¡ectas dc la
población indígena. Se ha planteado tambión quc sería posible
alcanzarlas voces indígcnas "detrás" o "más allá" de los documentos
y que para rescatarlas tendríamos quc "pasar al oko lado del
cspcjo". Una posición contraria plantea, en cambio que dcbcmos
admitir que, del mundo indígena, simplcmcnte sólo aprehendemos
"rellejos", cn los cualcs sc mezcla también e inevitablemente, el
nuestro. En lanto quc cscrituralizadas, esas voces orales se habrían
141
transformado irremediablemente: "Pretender pasar a través del
espejo y captar a los indios fuera de Occidcntc es un ejerciciopeligroso, con frecuencia impracticable e ilusorio" (Gruzinski I 991 :
l2-13). Otros, a su vez, han planteado que sí cs posible encontraresas voces, "dcntro" dc los tcxtos, cual pequcños fragmcntosdisnuptores de la continuidad y del ritmo dcl relato español,plantcando "la posibilidad rte que bajo la operación de sentido que
los españoles realizan del pasado Inka,la oralidad prefigure, y dejerasgos aún no definidos en el relato escrito. Los procesos dcintcrpretación y traducción a la que son sometidas las fuentes orales,produccn pequeños ripios, trazos al interior del relato"7.
lil problema de las voces, de percibir qué se dice sobre si
mismo y los otros, y quiénes lo hacen, cuáles son sus restricciones,condiciones para hacerlo, etc., durante el período colonial, es unode los temas que me ha apasionado en los últimos años. En lopersonal, crco que este es un tema aún más amplio, que involucraetnohistóricamente no sólo a las sociedadcs indígcnas sino tambióna los españoles- ¿Quién cscribe y a nombre de quién?, ¿quiénhabla y cuáles son las categorías empleadas para construir laimagcn de lo indígena?'l'iene que ver, en dcfinitiva, con laproducción de discursos y con su circulación. Y me parece centralcn cl tema de la construcción de las identidades.
Pcro volvamos al documcnto. Por su cstructura formal (unajustificación juídico política de las razones para otorgarle unarenta a García de Loyola, que es presentada ante el Real Consejode Indias), este documento cxhibe una forma dc construcción delsujeto hablante que siendo común cn la ópoca a poco quc larevisemos, plantea varios problemas.
llay un primer plano: cl del relato de la acción propiamentctal. Aquí aparece una primcra sustitución: ninguno dc los
/ L¿ro 1998i 3 ms; En ósto l,aro sigue a Orlí¿ 1992'.
trahato de l-azo en este libro.
142
protagonistas directos es enunciantc dc sus propias acciones. Illlashan sido sistematizadas, dominadas, regularizadas por una voz
oñcial. El tema es más trágico, probablemcnte, para Tupaq Amaruy, por su intermedio, para las sociedadcs indígenas, quc vcn dc
csta manera clausurada una posibilidad de expresar su propiavcrsión. Es uno de los grandes temas que cruza toda ladocumentación de la mayoría dc los territorios coloniales, a pcsar
dc algunas excepciones cn Mcsoamérica. Es, en este caso, una
voz silcnciada. En la metáfora etnohistórica de las voces y los
cspcjos, se trataría de un rcflcjo opacado, imposible de atravcsar.
Pero hay un scgundo plano del tema de las voces cn el
documento, que también me interesa destacar. En este texto, clsujcto enunciante es F'rancisco de Toledo quien, para estos cfcctos,
¿.r la voz del rey. ftl habla por el monarca cspañol, como por otrolado lo hacen prácticamente todos los documcntos oficiales, en
los que los finnantes son la voz del Rey, personajes entoncos quc
no son, que no actúan en tanto ellos, sino como voces del rey,
como enunciantcs que llevan más alliír dc sus límites físicos clacto dcl habla real. Y visualizar la monarquía española como un
acto de habla repetido y diversificado por milcs de voces a lolargo del contincntc, mc parece una imagen atrayente. No sólo el
dominio a través dc la esc¡itura, conro lo planteara Mignolo( 1992), sino también por Ia oralidad...
Sin embargo, al terminar la primera parte del documcnto, uno
sc pucdc percatar quc quicn escribe e intcrvicne en el texto, es el
sccrctario del virrey, don Alvar Ruíz de Navamuel. Y el documento
aparccc, entonces, como el resultado tanto de unos actos dc
cnunciación, dc habla, de oralidad, pero tambión como de unos actos
de transcripción, de fbrmalización y de transposición. Y aquí surge,
entonces, un primer plano de voces sobre las que debióramos
rcflexionar colectivamente: un plano de "voccs transpuestas" o
desplazadas, en el que, sin conflicto aparente, cscritum y oralidades,
cnunciantes y escribientes, se superponen, reemplazan, ctc. Tolcdo,109. Véasc también cl
143
quc asume simultáneamente- dos voces enunciativas: la de García
de Loyolay [adelRey; el secretario, quc interviene la vozdeToledo...
En un trabajo anterior tuve la oportunidad de mostrar cómo
este tipo de desplazamiento parece haber sido bastante común cn
cl mundo colonial del siglo XVI (Martínez C. 1996). Cuando el
Factor de Potosí, Juan Lozano Machuca, le escribe cn l58l una
larga carta re'latoria al virrey de la época, Martín Henríquez, le
señala que en ausencia del informante dirccto y testigo personal
dc lo que debía relatar de manera oral, se ve en la obligación de
hacerlo é1. sustituyendo de e:ta lorma nucvamcntc a un enunciante
por otro, a un hablante por un escribiente:
"...y estando Pedro Sande para se pafir, la rcalAudicncia de
La Plata invió por el por cicrto negocio que contra el trata el
fiscal sobre la herencia de su padre y sobre una negra que
compró que estaba condenada a muerte; y visto esto,
determinó ir en su lugar Diego Enrique Franco, ques el que
esta dará a VE., que ansimismo estaba determinado ir con
Pedro Sande, y alenfo a esfo, me será forzado alargarme en
esta más de lo que hiciera yendo Pedro Sande. Será VE.
servido de mandarme dar para ello licentia. (Lozano
1 992[1 581 ]: 30, f.144r; énfasis mío).
No se trata del único desplazamiento conocido en la época.
Me parece que situaciones y procedimientos similarcs pudieran
encontrarse igualmente detrás de la re-escritura del diario de Colón
-por parle de Bartolomé de Las Casas y detrás de la crónica dc
Mariño dc l-obera, re escrita por el frailejesuita Escobar, en Lima:
"...solo me resta quc dccir que, aunque yo no soy autor desta
historia, ni he añadido cosa concemiente a la sust¿urcia, antes
quitado ...por evitar prolijidad, y si algunas he de nuevo escrito,
son algunos puntos comunes al Peru y Chile que yo he visto, yh¿ul sido necesarios para dcclaración y enterezade la historia..."(Bartolomé de Escobm, en MeLriño de Lobera 1960 [1595]: 230).
144
Operan, entonces, en la misma fundación de algunos
documentos colonialcs, varias sustituciones: un personaje
puede hablar por otro y lo escrito puede, a su vez, recmplazar
a lo hablado, y los funcionarios toman la palabra escrita del
rey para propagarla oralmcnte, sin que se asuman las
contradicciones que significa tanto el reemplazo, como ese paso
de oralidad a cscritura.
Tanto en el documento del virrey Tolcdo, como en el prólogo
a la crónica dc Mariño de Lobcra, colrlo en la carta de Lozano
Machuca, se asume una homologación básica: parece ser indistinto
que hable uno o cscriba otro, lo que ambos relatarán es,
básicamente, un discurso cuyos parámetros centralcs o cuyos
márgenes (eso habrá que establecerlo), parecieran estar ya
determinados de antemano.
Ello nos pone de lleno en un espacio que, en términos
etnohistóricos, requiere aun de muchos estudios No se trata de la
existencia de lo que podríamos llamar los discursos sociales o
colectivos, los lugares comunes asumidos para hablar o referirse
a algo. las permisiones y re.lricciones quc ese espacio común
pudiese tener, etc., que han recibido atención al menos en lo que
se refiere a la discursividad española. Mc refiero a que,
aparentemente, en esta época las restricciones para "hablar", es
decir, para enunciar algo y par¿ lraspasa¡ lo hablado a la escritura,
parecictan menores que las que aparecerán posteriormente. Tengo
la sospecha dc quc hay una economía política de lo hablado y lo
cscrito, al menos cn ciertos temas (y cl de las identidadcs propias
y dc los otros es uno dc ellos), que funcionaba de manera menos
restrictiva, permitiendo una mayor participación social El simple
hecho de que sc trate de oralidades y no de escrituras, ya evidencia
una mayor amplitud; pcro además, el que se pueda tomar de otros
sus "rclaciones c informaciones ciefas" sin la necesidad de la
cita de autoridad, tambión pateciera apuntar en esta dirección.
rlIIIACERCA DE LA CONSTRUCCIóN DE DISCURSOS
¿Quó tienen quc vcr todas estas aproximaciones con el temade las identidades y los silencios? Algo muy concreto: es cn estosdocumentos en los que se empieza a plasmar una determinadamanera de referirsc a las gentes que habitaban estc continentc,así como a los que lo invadieron, al menos en el área andina, quces la que he estudiado.
Los niveles, formas y espacios en los que funcionan lasidentidades son muchos y, cicrtamente, en esa sociedad colonial delsiglo XVI muchas dc cllas estaban presentes. Identidades regionales,de clase, de profcsión, laborales, etc. Las que me intcresan, aqucllassobre las que creo necesario rcflexionar, son las que la antropologíaha denominado identidades ótnicas, esas identidades sociales ycolectivas que permiten a unos grupos reconocer diferencias respectode otros; identidadcs que buscan auto reproducirse y que generanciertas formas dc adscripción dc las personas y que -en algunoscasosgeneran también una cultura identitaria.
Como lo señalé inicialtncnte. mi lema en esla exposición noes el de las identidadcs, sino de cómo se construyeron, en el sigloXVl. Aunque para algunos pucda sonar fuerte esta afirmación,las identidades no existen, así, como un hecho ,.natural,', que cstáahípara ser observado o que tienc una expresión propia, analizablcde manera aislada. Son más bien vividas, actuadas, muchas vccessin percibirse de ello y, sobre todo, son parte de un imaginario.Del imaginario de otros, primcro, y de sus maneras de decirlo; ya veces, son tambión, construidas, y también, por lo tanto, dichas.Tienen, en este scntido, varios y múltiples planos simultáncos.dinámicos. Y hay va¡ios discursos recubriéndolos, permitiéndolesque operen, que tengan eficacia, dotando a ciertos objetos de unasignificación, a dcterminadas prácticas de otra, transformandoaquellos rasgos, en fin, en signos esenciales, etc.
146
Los españoles en tanto "cristianos" (es esa su identidad más
frecuente) aparecen enfrentados, así, a los "naturales de la tierra".El surgimiento de "los indios" como categoía colectiva dc alteridadaparecerá despuós. Como puede observarse en el documento que
he citado aquí, los hitos del relato lo constituyen todavía lanobleza cuzqueña, individualizada en cuanto personajes y losdiferentes grupos étnicos que los apoyaban: inkas, manaries,momois, guambos, son los sujetos centrales de la descripcrón.
El tórmino "indios" parcce quedar relegado por cl momcnto-a una función más clasil'icatoria: referir a los naturales de la tierra.Todavía no constituye una catcgoría identitaria, que homogeneicea todos los habitantes del continente y sea capaz de borrar todas las
diferencias que csos primeros europeos sí fueron capaccs de
distinguir y señalar8. En los Andes del siglo XVI cl sujeto dc ladescripción parece ser, antc todo, cada grupo entendido como una
unidad. Es recién a fines del siglo XVI y, en algunos lugzres, ya
entrado el siglo XVII, quc aparecen "los indios", como un colectivoaún mayor y que hemos heredado, que reemplazará paulatinamente
las referencias identitarias sobre esos "otros".
Así, me parecc posible advertir en este contexto la tensión cntrealmenos dos tendencias o t¡adiciones discursivase, que seriín patentes
3 Véanse los trabajos dc Silvcrblatt 1992 y Cutiérrez E. (1993: 358 y ss.),
cuando reflexiona sohrc los discursos identitarios dc algunos grupos maya,cakchiquclcs, cn I524, cn los quc sc atribuycn un origen babilónico .
e Por discu¡so voy a cntcndcr los sistcmas de categorías y clasificacioncs,referencias, normas, dispositivos, elc. que pcrmiten que, para rclcrirse a undeterminado tema, u¡ onunciantc dc una determinada época tcnga un conjunto deprcdeteminacioncs quc van a conñgurar al menos los límitcs dc lo dcciblc. Losdiscursos son polcnc¡almcntc rcalizables, y se actualiz¿¡ endiscunividadcs. Aqucllosconjunlos quc sc cstructuran cn la practica cotidiana del docir Básicamcntc, aquelconjunto heterogéneo de prácticas, de enu¡ciados, dc rcfe¡cncias, dc alirmaci<¡ncspositivas y de silencios, dc conccptos y calcgorías, pucstos cn juego en una ópoca
determinada poruna socicdad pára rcfcriñ( (para hablar), sobre alguna cucslión qucrcsulta convcnida, por cllo, cn un objcto discursivo @oucault 1972: 51 y ss.).
14'1
sobre todo dur¿mte el siglo XVI: una, quc rcconocc la cxistcncia de
diversidades, de identidades múltiples, en las que los guambos,
chichas, mana¡íes, etc. no son diferentes, categorialy epistémicamente
hablando, de castell:rnos, vascos, grzuradinos y otros: se trata de un
discurso sobrc las naciones. Y otra, que homogeneiza, que opone
grandes categorías más universales: los moros a los cristianos y éstos
a los indios. Un discurso de dominación. Son, al menos en un primer
ruvel, dos posibilidades diferentes de enunciar al nosotros y al oho.
No necesariamente contradictorias (creo que la contradicción y laexclusión son básicamente unos productos dcl rcpublicanismo del
siglo XIX), sino que operando en distintos niveles de las prácticas
cotidianas coloniales.
Cuando se trata de hablar de las identidades indígenas, de
referirse específicamente a ellas dejando sólo como refe¡ente a
esas otras grandes categorizaciones a las que me acabo de referir,creo que es posible visualizar al menos tres posiciones de
enunciación en ese siglo XVI, que van a ir configurando -de una
u otra manera- distintos discursos y discursividades que, aunque
bien pueden tener algunos puntos de coincidencia mutua,
terminarán por configurar miradas diferentes sobre 1o identitario.
La primera de ellas es la que producen los españoles. Es lo que
en los estudios africanistas se denomina¡ían discursividades"etnificantes"r(r. Se trata ciel¿unente de una practica hegcmo-nizadora
que parte por nombrar o re nombrar No sólo se fradtcen (Ataw
Wal.lpa por Atabalipa, Atahualpa), sino quc sc nombran espacios,
grupos, gentes, personajes. Se toman y se apropian nombrcs
prccxistentes y se generalizan, se amplían y aplican a situaciones
nuevas. Hay un ejcmplo dc csto quc aunquc pcrteneciente a otra
¿irea cultural e histórica, la mexicana me p¿[ece tremendamcntc
gráf,rco. Respecto del diá'logo que, en 1524, sostuvieron los doce
primeros franciscanos Ilegados a México, con los sabios saccrdotcs
0 Amscllc. J-L. ) E. M Bololu r Ig85r.
148
méxicas, los tlamatinime, cntre las ruinas de Tenochtitlan, Baudotseñalaba que:
"De entrada, [para los cspañolesl los Otros son los que habitanticrras nuevas y lejanas, que se empiezan a reducir a niveltextual nombrándolos, invcntándolos, descubriéndolos
[...] ¿rllá en una tierra apatada, los que ahora, por primcra vez lavieron, descubricron a aquellos, nombrados indios, y así sólopor su decisión hicieron, así los sometieron [...]" (l 992: 108)
Nuestro universo en el mundo de los Andes se llena de
"quechuas" y "yungas", ninguno de ellos existentes anteriormentccomo unidades étnicas sino como términos que clasificabanecologías; los accidentes geográficos reciben los nombres de losdirigentes étnicos que las habitaban (Andalién es tanto el nombredel cacique como del río), etc. Se trata de una práctica que nosolo pone nombres a las sociedades indígenas, sino que los etiquetay fija, en el tiempo y en un espacio. La imagen que tenemosactualmente de un espacio poblado por grupos de diferentes grados
de complejidad y tamaño, pero todos con un territorio propio yun nombre que los singularizaba, nombres que por otra partequedarán fijados como etiquetas a todo lo largo del períodocolonial, es ciertamente resultado de esa practica discursivahegemonizadora, basada en los sistemas catcgoriales curopeos
de organizar las diferencias y las alteridades.
Tal como lo señalaba Taylo¡ "se percibe que la cristalizaciónde ¿etnías? reenvía siempre a los proccsos de dominación política,económica o ideológica de un grupo sobre otro" (1991:243).
Se trata, sin embargo, de discursividadcs sobrc las cualcs aun
nos falta mucho por cstudiar. Partiendo por el hecho de que, comolo planteara KlordeAlva para el caso mexicano, son discursividadesque "se apropian" de los discursos y prácticas de los otros paralograr mejor su intcnción de hegemonizar (1992: 339)rr. Uno de
149
los aspectos que me interesa de este proceso es e[ cómo esa
discursividad va constituyendo, en su mismo procedimiento de
construcción, una nueva identidad referencial. Las rel'erencias
altéricas dejarán de ser para 1os españoles los otros que constituían
el universo de Europa, para pasar a ser éstos, los de acá, los
referenciales. Y en ese procedimiento, intuyo, se van consolidandodiferencias también entre los europeos "de allá" y los "de acá".
La segunda de estas posiciones de enunciación es muyconocida para todos nosotros. Mc rcficro a aqucllas discur-sividades heterogéneas (puesto que se generan desde lo indígena
hacia el espacio discu¡sivo hispano)r2, que se producen dentro
dcl sistcma colonial, pcro quc intcntan producir imaginariosalternativos a é1, intentando introducir variedades, matices;intentando explicar y traducir, para una cosmovisión europea, los
mundos prehispánicos. Guaman Poma, Garcilaso, Pachacuti, son
buenos ejemplos de ello. En elcaso de los textos andinos, por sus
pretensiones de crear una "narrativa diacrónica que fueratotalmente inteligible para los españoles contemporáneos pero,
al mismo tiempo estuviera hecha con auténticos materialesandinos, ajenos a la diacronía europea", Salomon los denominóuna "literatura de lo imposiblc" (1984: 82). Imposibilidad de
alcanzar su aspiración de inteligibilidad, de traducción; imposibles
también por su misma estructura de ser portadoras de dos visiones
de mundo contrapuestas y contradictorias:
"Pero cuando se consideran las crónicas indígenas como
trabajos indivisibles y no como canteras para extraer trozos
de la prístina tradición andina, no hay manera de escapar al
problema de la duplicidad cultural". (Salomon 1984: 83)
1r Para una situación similar, pcro aplicada al caso andino, vóase Wachlel 1978
y Mafíncz 1995.
12 Rcdircccionalizadas cotonccs, dc acucrdo a lo plantcado por Licnha¡d, dcsus públicos naturalcs (1989: 69).
150
¿Es ncccsario rccordar quc cl manuscrito qucchua dcHuarochirí (¿1608?), el único que se conoce íntegramente escritoen esa lengua, empieza con las siguientcs palabras:?
"Runa yndio ñisqap mach.unkunu ñawpa pacha qillqaktay a c hanman karqan, t hay q a hi nantin kaw s a s q ankunap a s
manatn kanankamapas chinkaykuq hinachu kanman" ("Si en
los tiempos antiguos, los antepasados de los hombresllamados indios hubieran conocido la escritura, entonces todas
sus tradicioncs no se habrían ido perdiendo, como ha ocurridohasta ahora"; Taylor 1987: 40-41)
Pe¡o esta discursividad no se construye, me parece,
únicamente de crónicas escritas por indígenas, sino también yprincipalmente por ese gran conjunto de textos burocráticos,judiciales, legales, etc. que recogieron voces indígenas. Estoypensando en aquellos documentos generados por indígenas o en
los que su presencia (y por lo tanto su palabra) fuera ladeterminante. Es el caso de los pleitos por el reconocimiento de
mejores derechos a ejercer como kurakas o caciques, losmemoriales y peticiones que frecucntemente presentaron las
comunidades indígenas para alegar o defender derechos, etc. Oincluso aquellos documentos en los que se mencionan peticiones
o posiciones indígenas, pero que están intermediados por lapa icipación hispana. Es aquí donde se ha desarrollado laetnohistoria y se ha producido fundamentalmente esa búsqueda
de las "voces" indígcnas a las quc mc rcfcrí inicialmcntc.
Se trata, ciertamente, de un espacio apasionante. Es aquí
donde se producen, con mayor virulencia, los choques y tensionesproducidos por el paso de las tradiciones orales a la escritura; porlas traducciones, etc.
Podría pensarse, en primera instancia, que aquí la palabra
indígena para rcferirse a si mismos tiene mayores espacios de
libertad. Se trata sin embargo de una discursividad que 1al como
151
lo han planteado Gruzinski y Licnhardrr, entre otros estabalimitada, rcgulada, normativizada. Así, no es de cxtrañar que, apesar de encontrar aquí muchos elementos que apuntan a laconstrucción dc identidadcs o a su descripción desde un punto dcvista indígcna, ellas los hagan de una manera más o menoshomogeneizada.
El elemento que me intcresa destacar aquí es que, más alláde las variantcs, dc los matices. de las distintas construccionesidentitarias con que cada uno de estos grupos pudo expresaralgunas de sus propias definiciones sobre lo identitario, todas ellascomparten una pcrcepción dc que las socicdades indígenascomponían un universo dc unidades discretas, más o menosflexibles o discretas, dialogalcs y referenciales, construidas cndiversos planos dc significación, marcando así, la ausencia dcuna definición común, integradora de conglomcrados mayores.
La tercera posición de enunciación: desde Ios indígenas áacialas sociedades indígenas es, dc todas, la que mc parece en estemomento más fundamental de cxplorar. Se trata, cn Io esencialde discursos marginales basados generalmente en textos noescriturales: fas pinturas de lnl as y kurakas o dirigentcs indígcnasen algunas dc las iglesias; las dramatizacioncs públicas, querccogían en plazas y calles la vieja tradición andina de latransmisión de una tradición oral a través de los bailes y la músicay en cuyas dramatizaciones las sociedades localcs generaron unaimportante reflexión sobre si mismas. La "Tragedia del fin deAtawallpa", que sc ejccuta año a año en las calles y plazas públicasdc algunos pucblos o ciudades andinas, hasta el día de hoy es unbucn ejemplo de ellas. Los códigos pictóricos como la pinturamural y rupestre, cn la que es posiblc encontrar toda una variedadde grabados hcchos por las socicdades indígenas y en los qucaparecen represcntados los jinctes, las cruccs y varios de los
'r Obs. Cits.
t52
emblemas más sir¡bólicos de la cultura española dominadora,plantcan con fuerza la idea de que allí se desarrolló, medio a
espaldas de los cspañoles, todo un mundo de discursividades. Sonlos que me intcrcsa destacar aquí, porque funcionaban en espacios
dife¡entcs, en los que no estamos acostumbrados a cncontrarlos,y que si alguna vcz fueron clandestinizados (el virrey Toledointentó reprimirlos en 1575), en rcalidad obtuvieron su inmunidaddel hecho dc circular en otros circuitos, dc operar semióticasdistintas. Y allí se produjo una gran reflexión identitaria. Nucstroproblema es quc de óstos discursos, en realidad, Io que sabemos
es prácticamcntc nada. Ni para el peíodo colonial ni durantc las
repúblicas. La arqueología y la antropología nos han aportado
algunos elemcntos, cierto. Pero aquí está, nucvamente, ese gran
silencio del que hablé inicialmente. Marginados o integrados
contradictoriamcnte, normativizadas o controladas las vocesindígenas en cstos otros espacios, siguieron hablando de su
identidad, de si mismas y de los temas centralcs a su socicdad sinque ellas fueran recogidas u oídas por nosotros. Es una dc las
tareas pendicntes para la cual sicnto que sin embargo aún nodisponemos dc las herramicntas suficientcs, ni teóricas nimetodológicas. ¿Qué significa abordar un grabado rupestre comoun texto?, ¿cómo propiciar una lectura etnohistórica -ya no soloantropológica de un baile o un textil?, ¿cómo construir su
literacidad?...
IV PARA FINALIZAR
Me gustaría volve¡ ahora, a mi inquietud inicial: la de losreferentes a pañir de los cualcs se podrían construir nuestras
propias propuestas identitarias. Pienso que, si algo ha quedado
claro de esta cxcesivamentc rápida rcvisión, cs que, en primcrlugar, durante el período colonial Ias identidades colectivas se
constn¡yeron en una cicrta rclación mutua y en el reconocimienl.o
153
de ia existencia de definiciones diferentes. Que ello se haya dado
en un contexto de enfrentamientos y de procesos de dominaciónno obsta para que unos y otros hayan reconocido la existencia del
otro y la hayan usado como referencia.
Más allá de los discursos homogenizadores, construidos desde
el poder, o de las discursividades que intentan matizar,heterogeneizar, hay otras prácticas discursivas que, nos gusten o
no, las conozcamos o no, son diferentes, circulan por sus espacios
propios y no tienen -al menos durante el peíodo colonial- lapretensión de transformarse en un sujeto colectivo continental.Pero existen, están ahí y -frente a ello- pienso que cabe siempre
la posibilidad del diálogo o la del simple reconocimiento de su
existencia, pero no la de su negación, la de su silenciamiento. Y1a tarea de pensarnos a nosotros mismos, entonces, hoy, me parece
que tiene que ser repensada en función de ampliar nuestro número
de espejos donde reflejarnos.
BIBLIOGRAFÍA
MANUSCRITOS
AGI Lima legajo 199 n" 7, año 1575, 6 fs.: "Expediente de
confirmación de encomienda de Pocoata, Puquina y Chichas a
Martín García de Loyola".
PUBLICACIONES
AMSELLE, J.-L. Y E. M'BOKOLO (dn)
1985 Au ceur de l'ethnie. Ethnies, tibalisme et état en
Afrique; La Découverte, Paris.
154 155
BAUDOI Georges
1992 "Nahuas y españoles: dioses, demonios y niños"; enLEóN-roRTrLLA, M; M. currÉRREz; c. cosstN y r. rr,on oe alve. (eds.):
De palabra y obra en el nuevo mund.o, vol. 1: Imágenesinterétnicas: 87-113; Siglo XXI eds., Madrid.
BONFIL BATALLA, Guillermo
1981 Utopía y revolución. El pensamiento político contem-poráneo de los indios en América lntina. Nueva Imagen, México.
E.Z.L.N.
1994 Docwnentos y comunicados. Ediciones ERA, México.
FOUCAULI, Michel
1972 h arqueología d.el saber, Siglo XXI Eds., México.
GRUZINSKI, Serge
1991 La colonización de ln imagitnrio. Sociedades indígenasy occidentalización en el México español- Siglos XVI XVI ,
Fondo de Cultura Económica, México.
GUTIÉRREZ E., Manuel
1993 "Mayas, españoles, moros yjudíos en baile de máscaras.
Morfología y retórica de la alteridad".; en GossEN, c.; J. KLoR DE
erve; u. currÉnnez y M. LEóN-poRrrLLA (Eds.): De palabra y obraen el nuevo mundo, vol. 3: La formación del otro:323-376; SigloXXI Eds., Madrid.
KLOR DE ALVA, Jorge
1992 *81 discurso nahua y la apropiación de lo europeo";LEÓN-PORTILLA, M; M. GU]IÉRREZ; G. COSSEN y.J. rlO« Oe,llV,r (edS.):
De palabra y obra en el nuevo mundo, vol. 1: Imágenesinterétnicas: 339-368; Siglo XXI eds,, Madrid.
KUHN, Thomas
1979 "Segundas reflexiones acerca de los paradigmas"; en
La estructura de las teoríüs cie írtcas, F'. Suppe (Ed.): 509-533,Editora Nacional, Madrid.
LAZO, Rodrigo
1998 ms: "La memoria de la voz en el Nuevo Mundo: hacia
una retórica del recuerdo andino". Ponencia presentada en las IIJornadas de Historia Andina del norte de Chile (siglos XVI XIX),U. de Valparaíso, Valparaíso.
LEÓN-PORTILLA, Miguel
1964 El reverso de la conquista; Editorial Joaquin Moritz,México.
LIENHARD, Martin
1989 La voz y su huella, Casa de las Américas, La Habana.
LOZANO MACHUCA, Juan
1992 [1581] "Carta del factor de Potosí... (al viney del Perú
don Martín Enríquez) en que da cuenta de cosas de aquella villa yde las minas de los Lipes", versión paleográfica, de J,M. Casassas,
Es¡udios Atacameños, n' lO: 30-34, San Pedro de Atacama.
156
MARINO DE LOBERA, Pedro
1960 [1595] Crónica del Reino de Chile, Biblioteca de
Autores Españoles, t. I 31 , Ediciones Atlas, Madrid.
MARTÍNEZ C., José Luis
I 995 "Entre plumas y colores: aproximaciones a una miradacuzqueña sobre la puna salada"; Memoia Americana 4: 33-56;Buenos Aires.
1996 " 'Priblica vozy fama' '. una aproximación a los espacios
discursivos coloniales en el siglo XYI", Revista Chilena de
Humanidades n" 16:27 -4O, Santiago de Chile.
MIGNOLO, Walter
1992 "La cuestión de la letra en la legitimación de laconquista", en KOHUT, K. (ed.): De conquistadores y conquis-tados. Realidad, justificación, representación, pp. 97 -112:Americana Eystettensia, Zentralinstituts für Lateiname¡ika-Studicn der Katholisechen Universitát Eichstátt, VervueÍ Verlag,
Frankfurt am Main.
ORTÍZ, Alejandro
1992 El quechun y el aymara; Colecciones u,qpr,ne, Madrid.
SALOMON, Frank
1984 "Crónicas de lo imposible: notas sobre ftes historiadores
indígenas peruanos"; Chungara 12: 81-97, Arica.
SILVERBLAIT, Irene
l992 "El surgimiento de la indianidad en los Andes del Peni
central: el nativismo dcl siglo XVII y los muchos significados de
151
'indio' "; c. cosssN; J. Kr-oR DE ALVA; M. GUTIÉRRFz y M. LEÓN- PoRTILLA
(eds.): De palabra y obra en el nuevo mundo, vol. 3: l"a formación
del otro: 459-482; Siglo XXI eds., Madrid.
TAYLOR, Anne Christine
1991 "Ethnie"; en BoNrE, P. e zARD, u. (Dirs.): Dictionnaire
de I'ethnologie et de I'anthropologie: 242-244: Presses
Universitaires de France, Paris
TAYLOR, Gerald
1987 Ritos y tradiciones de Huarochiri. Manuscrilo quechua
de comienzos del siglo XVI L Yersiín paleográfica, interpretación
fonológica y traducción al castellano de...; I.E.P-I'F.E.A., Lima.
WACHTEL, Nathan
1976 Los vencidos. Lns indios del Perú frente a la conquista
española ( 1530-I 570); AlianzaEditorial, Madrid.
1978 "Hommes d'eau: le probléme Uru (XVIe-XVIIes\écle)"i Annales E S.C Número especial, 5-6: 1 127-l159, París.
WEBER, David J.
1998 "Borbones y Bárbaros. Centro y periferia en lareformulación de la política de España hacia los indígenas no
sometidos"; Anaario iehs 13:147 171, Tandil, Argentina
r58