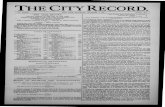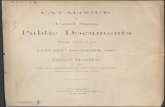Una descripción de Villa Cisneros (Dajla) en 1905: el informe del Teniente Coronel José González...
Transcript of Una descripción de Villa Cisneros (Dajla) en 1905: el informe del Teniente Coronel José González...
1
“UNA DESCRIPCION DE DAKHLA/VILLACISNEROS EN 1905 : EL INFORME DEL TENIENTE CORONEL JOSE GONZALEZ » Bernabé López García (TEIM/UAM) Comunicación al Coloquio « Patrimonio saharaui : historia y memoria » celebrado en Dajla, diciembre de 2011, organizado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, Marruecos), coordinado por Rahal Bubrik. Versión en español. La edición en árabe ha sido editada en 2014 en la obra "وا����������ا��ة ,CNDH ,"ا����������اث ا�����������اوي. ا���������� ر�Rabat. Résumé : En juillet 1905 le Lieutenant Colonel d’Ingénieurs José González rédige un gros rapport manuscrit de 130 pages sur l’état de la péninsule de Dakhla à l’époque. Le document, gardé par le diplômât Ramón Villanueva, petit-fils de l’ancien Ministre des Affaires Étrangers Miguel Villanueva, est une description minutieuse de l’habitat, richesses naturels, flore et faune de la région, d’un grand valeur pour connaitre l’histoire du Sahara Occidental. La communication décrit le contenu du rapport et le situe dans son contexte historique.
Portada y encuadernación del manuscrito
El autor
José González y Gutiérrez-Palacios, Teniente Coronel de Ingenieros, autor del
informe titulado “Río de Oro” redactado como resultado de su misión exploratoria en
Villa Cisneros en el Sahara Occidental en 1905, había nacido el 25 de noviembre de
1859 en la localidad gallega de El Ferrol (La Coruña). Según su hoja de servicios,
conservada en el Archivo General Militar de Segovia, estudió en la Academia especial
2
del cuerpo de Ingenieros entre julio de 1875 y febrero de 1879 en que se incorporó
como teniente de Ingenieros al Primer Regimiento de Minadores (4ª compañía) en
Madrid, puesto desde el que realizó algunas misiones en diversas ciudades de España y
una visita a París. Entre las misiones que desempeñó se encuentran la reforma de los
pararrayos del Monte Urgull en Guipúzcoa y del Castillo de la Mota (1883) o la
realización del proyecto del Fuerte de San Marcos o del Palacio del Gobierno militar de
San Sebastián.
En agosto de 1886 es destinado a Puerto Rico, aún colonia española, en donde
realizó obras en el Castillo del Morro, un estudio para un puerto fortificado en el
municipio de Aibonito y trabajos de entretenimiento en la ciudad de Aguadilla,
volviendo a la Península en julio de 1888, permaneciendo en Logroño en espera de
destino hasta marzo de 1889 en que fue destinado a Barcelona, en la Comandancia
General de Subinspección de Ingenieros hasta octubre de dicho año en que pasó a Cuba
como capitán al mando de la 4ª compañía de Ingenieros, permaneciendo en la isla seis
años y medio1.
En Cuba ascenderá a comandante de Ingenieros, siendo director de la Red de
Telegrafía Militar, ocupándose más tarde, cuando comenzara la insurrección dirigida
por Máximo Gómez, en la formación de personal para la telegrafía óptica y
1 Unos años antes, en diciembre de 1882, había contraído matrimonio en San Sebastián con Ana María Aurelia Pérez y Acosta, natural de Puerto Príncipe (Cuba).
3
desempeñando una comisión de servicio “a la Península y Extranjero para estudiar y
modificar el material telegráfico” y gestionar su adquisición2.
Al terminar el tiempo de permanencia obligatoria marchó en marzo de 1897 a la
Península en donde permaneció en diversos destinos y situaciones en Barcelona, Vigo y
Ferrol hasta agosto de 1904, período en el que realizó un largo viaje por asuntos propios
por Francia, Suiza e Italia (1900).
La última etapa de su estancia en la Península estuvo destinado en la Comisión
liquidadora del disuelto Batallón Mixto de Ingenieros de Cuba, separada ya de España
desde 1898. Su siguiente destino, ya como teniente coronel, es el que nos interesa para
este estudio, pues fue desde el puesto de Mayor de las tropas de Ingenieros de Gran
Canaria cuando realizó el viaje exploratorio a la península de Río de Oro (Dakhla) sobre
el que redactaría el detallado informe de julio de 1905 que nos ocupa en esta
comunicación. En el Anuario Militar de España de 1904 figura José González
Gutiérrez-Palacios como segundo jefe de la Comandancia de Ingenieros de Gran
Canaria, creada en Las Palmas en agosto de 1904.
Página 10 de la hoja de servicios
La hoja de servicios da cuenta de su misión a Río de Oro en los siguientes
términos:
“En 21 del mismo mes [julio de 1905] marchó a Río de Oro (Costa Occidental) del África en el Pailebot ‘Río de Oro’ con el fin de hacer estudios geográficos, reconociendo varios puntos y desembarcando en el fondeadero el ‘Corral’ donde después de reconocer los terrenos contiguos conferenció con el Jefe de la Kábila Es-
2 Según la citada hoja de servicios, p. 8.
4
Arguique, Besir-el-Durge, acerca de la conveniencia de la mutua amistad entre España y las Tribus del Sahara, de cuya expedición regresó el 26 de Agosto”3.
Por esta misión y por la memoria redactada como consecuencia de ella, objeto
de esta comunicación, se le concedió en diciembre de 1905 la “cruz de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco pensionada con el 10 % de su empleo hasta el
ascenso inmediato4.
Siempre en Canarias, tanto en Las Palmas como en Tenerife, desempeñó
diversos puestos hasta su pase a la situación de retirado en febrero de 1909, en que
concluye la información sobre sus actividades en la mencionada hoja de servicios, sin
que hasta el momento hayamos encontrado más información sobre su vida.
El informe
El documento, manuscrito, se compone de 130 páginas, con una cubierta
encuadernada en rojo con el título “Río de Oro”. Se conserva en la biblioteca particular
del diplomático Ramón Villanueva, nieto del ministro liberal de la monarquía Miguel
Villanueva y Gómez (1852-1931), que ocupó la cartera de Marina entre el 23 de junio y
el 31 de octubre de 1905, justo el período en que el teniente coronel José González
Gutiérrez-Palacios realizó su viaje a Río de Oro, lo que explica la ubicación del
manuscrito en su biblioteca personal, documento que podría haberse encargado por el
propio ministro que, como diputado liberal por Cuba entre 1881 y 1898 debió conocer
al ingeniero militar autor del mismo, destinado en la isla en ese período como se ha
dicho más arriba.
Aunque se trata de un documento muy detallado, su autor trata de quitar
importancia a su trabajo, señalando en la introducción al documento que
3 Página 10 de la hoja de servicios. 4 Páginas 11 y 13 de la hoja de servicios.
5
“no se trata pues de ninguna exploración importante ni aún siquiera fatigosa, es más bien una excursión de Sport en la que he atendido todo lo posible a recoger algo útil y que sería mi mayor deseo pudiera aumentar en pequeñísima escala los conocimientos de esta parte del Gran Continente Africano”.
Sin embargo hace constar que aunque se haya hablado mucho del Sahara
Español, “detalles se han dado pocos, pues las exploraciones llevadas a cabo han sido
más bien de conjunto”. El Teniente Coronel José González dice en su texto que
procurará “ir al detalle y recoger cuantos datos me han sido posibles sobre climatología
y constitución Geológica”, refiriéndose a la Península de Rio de Oro, la bahía y la costa
del continente desde la Isla de Herne hasta la punta de Trevor.
Primera página del manuscrito
El manuscrito viene precedido de unos “Preliminares”, en los que el autor hace
referencia a la ambigüedad de los límites asignados al territorio, sobre todo en su parte
norte, atribuyéndolo a lo tardío del acceso de España al reparto africano, lo que explica
que “solo nos tocó el hueso pero como en este queda algo de carne bueno será
aprovecharla”, según expresará gráfica e irónicamente. De la península de Río de Oro
dice que cuenta con “alguna importancia bajo el punto de vista comercial y mucho más
6
si se tiene en cuenta la riqueza ictiológica que sus costas encierran”. El hecho de que
cuente con un servicio regular de vapores y de que tenga una factoría, añaden interés
para su conocimiento y explotación.
Fotografía del Vapor San Francisco, del servicio regular con Río de Oro
Acompañan al documento unos anejos cartográficos firmados por el autor, con
mapas generales del territorio, de la península de “Djala es-Saharia (Entrante del
desierto)” como la llama, de varios cortes geológicos de la costa africana, un croquis de
la isla de Herne y un plano general de la factoría y fuerte, así como fotografías que
ilustran gráficamente la misión.
En una primera parte del documento realiza el autor una “Descripción
geográfica”, detallando aspectos generales de localización, orografía, accesibilidad para
la navegación, deteniéndose particularmente en la descripción de la isla de Herne.
Dedica unas páginas al “Clima-Meteorología”, expresando la queja de que pese a llevar
la presencia española en la zona veinte años, no se ha seguido una observación
meticulosa, dando idea de lo descuidado de la atención por el lugar:
“La factoría llegó a tener montado un anemómetro, un higrómetro (muy malo) un barómetro de mercurio, un tubo graduado con accesorios para apreciar el rocío, un pluviómetro y un termometrógrafo de Bellani. Estos aparatos estuvieron por algún tiempo en funciones y al cuidado del Capellán de la factoría, pero ausente este, por cambio de destino fueron abandonándose poco a poco las observaciones; el anemómetro se rompió, el barómetro perdió el mercurio, el pluviómetro desapareció y el higrómetro se inutilizó quedando solo en estado útil el termometrógrafo”.
Aprovecha por tanto la ocasión para transcribir los únicos datos conservados que
fueron consignados entre marzo y junio de 1904, fecha en que los aparatos cesaron de
7
prestar servicio. Los datos anteriores fueron remitidos a Barcelona, según se dice, al
Padre Font, que debió ser el Capellán de la Factoría encargado de tomar los datos al que
alude el documento.
Transcripción en el documento de los datos climatológicos conservados (marzo-junio de 1904)
Concluye el autor del informe que “en términos generales puede afirmarse que el
clima es bueno oscilando las mínimas a la sombra en general entre 9º y 17º y las
máximas entre 15º y 35º”, comparándolo con latitudes similares en la costa americana y
concluyendo que se trata de un clima constante en la costa africana, aunque más frío que
en la americana. Califica la humedad de la atmósfera de extraordinaria, condensada
“en forma de rocíos abundantísimos, lo que hasta cierto punto pudiera suplir la falta de la lluvia y contribuir a formar capas de tierra vegetal, pero esto en la península se hace imposible pues el viento en cuanto el sol sale, se encarga de secar la tierra, y sus partículas faltas de cohesión son arrastradas. Consecuencia lógica es que sólo pueda aparecer la vegetación en las depresiones y lugares al abrigo de los vientos El cielo está casi constantemente despejado siendo muy raros los días nublados así es que el Sol brilla con toda su fuerza y las noches son de una esplendidez [sic] extraordinaria”.
Siguiendo con las comparaciones con la costa atlántica americana, propia de
quien proviene de dichas costas y de quien –tal vez- se dirige en su informe a otro buen
conocedor de las mismas5, concluye:
“En general, la suavidad de la temperatura, la humedad atmosférica, la constancia de los vientos y la limpieza del cielo hacen que pueda considerarse el clima del Sahara occidental como sano sin temor a las numerosas enfermedades que a la misma latitud se desarrollan en el seno Megicano [sic]”.
5 A la sazón el diputado por Cuba y posible promotor del informe, el ministro de Marina Miguel Villanueva.
8
La población de Dajla
El autor se detiene en la descripción de la “Población”, no sin expresar una cierta
decepción por la ausencia de europeos pese a llevar ya veinte años los españoles en la
zona. Es gráfica e irónica la manera de expresarlo:
“Río de Oro, Villa Cisneros; nombres que indican o parecen indicar la existencia de una colonia Europea y que sin embargo no salen de lo embrionario; átomos aislados que no ha encontrado un compañero para formar molécula; hipótesis sin fundamento; sueño a punto de desvanecerse como un efecto de espejismo, nombres no más para embaucar ilusos espíritus y desviar la opinión de los senderos de la realidad. Esta es la obra de 20 años de ocupación sellada en sus comienzos con Sangre Española”. La conclusión no puede ser más rotunda: “No hay que hacerse ilusiones: Villa
Cisneros no existe y Río de Oro, ni es río ni tiene oro”.
La población autóctona era escasa. De ella decía:
“Esta parte de la costa no está habitada y las numerosas huellas de hombres y camellos que se observan constantemente son consecuencia del paso de caravanas que se dirigen de una a otra Kábila o a la factoría. Las Kábilas más próximas son las de Ulad-Arosiguin por el Norte y Ulad-Zegri por el Sur. Todas son nómadas y ajustan su emplazamiento a los pastos que alimentan el ganado, que es su principal riqueza”.
Sobre su habitat comentaba:
“La población Arabe bastante más numerosa vive en unas tiendas de campaña llamadas reymes a unos 200 metros al Sur de la factoría. Además tanto al Norte como al Sur, en
9
la península viven bien en reymes o entre las peñas a orillas del mar algunas familias de pescadores”.
Las “Jaimas” se convierten, quizás por transcripción francesa, en “reymes”. El teniente coronel incorpora el cuadro de pirámide de población realizado por el
capitán Francisco Bens (Benz, dice en el texto), nombrado Gobernador político militar
de la colonia en 1903 y llegado al territorio en enero de 1904, que resulta muy
interesante:
CUADRO DE LA POBLACIÓN DE VILLA CISNEROS EN 1905 Sexo De 60 a
70 años De 50 a 60 años
De 40 a 50 años
De 30 a 40 años
De 20 a 30 años
De 10 a 20 años
De 0 a 10 años
Total
Varones 4 7 11 8 9 22 21 82 Hembras 5 5 9 24 14 14 17 88 Totales 9 12 20 32 23 36 38 170
En el recuento de población que hace en 1905 José González constata la
presencia de 176 personas que viven en 57 jaimas. Para toda la península no cuenta más
de 300 personas, si se han de añadir otros 130 que viven en otros lugares de la
península. Distingue entre el que denomina “moro de la costa o de la marca” y el del
“interior”, el primero dedicado a la pesca y el segundo al pastoreo o a la depredación de
los primeros. Sólo una escasísima proporción sabe leer y escribir árabe, tres del total.
Acerca de las costumbres, de las relaciones entre los sexos, del papel de la
mujer, dedica una parte de este capítulo, con una mirada etnicista, que toma como
referencia la vida europea. Describe los ritos culturales, alimentación, higiene (o su
ausencia), vestidos, adornos, danzas, instrumentos musicales, destacando la carencia de
agua potable que debe traerse de Canarias, dado que los pozos son escasos y con agua
poco saludable.
10
José González relata las carencias observables en cuanto a viviendas,
infraestructuras, asistencia, etc. Señala el “desastroso efecto” que causan entre las
personas europeas que acuden atraídas por el “fantástico y sugestivo nombre de Río de
Oro”, expresando irónicamente: “Buenos anuncios de nuestro sistema colonizador!”.
Entre los habitantes autóctonos, dos de ellos hablan español hasta el punto de
que, dice, “podrían pasar perfectamente por gaditanos”: Lacheny, cocinero de la factoría
y Bushimara, patrón del bote del Gobierno.
Foto extraída del libro de Francisco Bens, Mis memorias (Madrid 1947)
Los niños en cambio, según González, hablan casi todos español, si bien de
manera intuitiva, ya que “aún no se ha pensado en enseñarles a leer y escribir el
Español”.
Sobre el carácter de los autóctonos destaca su sagacidad, su sentido de la
observación, también su carácter receloso aunque agradecido. No obstante refiere que
11
“entre las Kábilas próximas a la península existen algunas turbulentas y rapaces no
exentas de ferocidad, tal es la de Ulad-Delim a cuyos individuos se achacó el ataque,
saqueo e incendio de la factoría el año 1885”.
Cita unos párrafos de un libro de Conrad Malte-Brun6 tomados de una obra de
Golbery, que describe al saharaui con rasgos muy negativos. En contra de lo que califica
de relato “lúgubre”, aduce la experiencia de algunos soldados que han vivido con las
tribus durante tiempo, para concluir con estos comentarios tan sugerentes:
“¿Qué existen hombres perversos, quién lo duda? Pero en qué sociedad no los hay? Y aún quizás fuera preferible la rudeza del moro del Sahara a muchas finuras Europeas donde existe más perfidia e inhumanidad que entre estos pueblos que viven en íntimo contacto con la naturaleza”.
La factoría de Villa Cisneros y la valoración de su entorno
De la factoría, desgraciadamente derruida en 2004, ignorándose el valor
patrimonial e histórico del monumento, hace José González una descripción somera de
las instalaciones:
“Componen la (llamémosla así) Villa Cisneros un recinto rectangular con un edificio para factoría en el ángulo S.E. y otro para casa-fuerte en el N.O.; adosadas a los muros del cercado o patio hay algunas construcciones, unas para dependencias de la factoría y otras para alojamiento de la guarnición. En los ángulos N.E. y E.O. dos explanadas para el emplazamiento alternado de una pieza de 9 e/m. Dos casas al exterior, una para alojamiento de los moros que vienen a comerciar y otra dedicada a la preparación de la pesca; un muelle rudimentario y ............. nada más. Esta es pues Villa Cisneros con 38 Europeos de los que 33 pertenecen a la guarnición”.
Poca factoría pues, apenas un destacamento militar, con una historia de riesgo
como demostraron los acontecimientos del 9 de marzo de 1885, apenas un año después
de la llegada de Emilio Bonelli, en que la factoría fue atacada por las poblaciones
locales, con un saldo de varios muertos. En el debate sobre lo ocurrido que tuvo lugar
en el Congreso de los Diputados español en la época, Cánovas del Castillo, el primer
ministro, insistió en que “no hay factoría ni puede haberla que no empiece por estar
armada”, prometiendo a su oposición liberal “redoblar la protección”.
6 Geógrafo danés (1755-1826), autor de un Précis de Géographie Universelle ou Description de toutes les parties du monde.
13
Otro apartado le dedica a las “Producciones”, destacando que, “a pesar de la
escasez de agua y de la pobreza de la flora, la fauna [es] verdaderamente espléndida;
tigres, leopardos, hienas, chacales, zorros, liebres, antílopes y gacelas”, además de
ganado lanar –con “lana inmejorable y tamaño casi el doble que el europeo- y vacuno.
De la gacela dice que “es uno de los animales más bellos de la creación; nada puede
compararse con la esbeltez de su forma, la firmeza de su piel, viveza y gracia de sus
movimientos”. Del antílope, que es “otro de los ornamentos del desierto”. De aves
también se encuentra bien dotada la zona, destacando los flamencos y la gaviota,
utilizada como alimento por los nativos.
Valora particularmente el camello, por sus cualidades de adaptación al medio del
desierto, y cuantifica los precios de las pieles de tigre, leopardo, antílope, de las que
dice que “los moros las cortan muy bien en un espacio de cinco días valiéndose de una
planta especial”. Pero sin duda “la pesca es la verdadera riqueza de las costas del Sahara
Occidental”, haciendo una enumeración de los peces más frecuentes con sus nombres
castellanos y latinos. Sobre su explotación industrial se extiende en varias páginas,
detallando los navíos que la Compañía Trasatlántica tiene en la zona y las operaciones
que lleva a cabo con ellos para la captura y conservación del pescado.
Un segundo capítulo lo dedica a la “Geología”, con descripción minuciosa de los
materiales que componen en territorio. Y un tercero lo centra en unas “Observaciones
finales” relativas a la transformación de energía eólica capaz de destilar agua para evitar
el costo del transporte desde Canarias; al aprovechamiento de la pesquería planteando
ciertas críticas al escaso rendimiento que ofrece, ya que, a su juicio, “hay base no para
un establecimiento pesquero, sino para muchos y si se dieran las necesarias facilidades
para ocupación de terrenos e instalaciones”.
Dedica también unas páginas a la “Defensa de la Península”, a las
comunicaciones con Canarias (incluidas la realizada a través de palomas mensajeras),
incluso a la naturaleza de los uniformes que deben emplearse por razones climáticas.
Concluye que otros puntos de la costa serían beneficiosos para su explotación -sugiere
el interés de establecer puertos más al norte, concretamente en Santa Cruz de Mar
Pequeña-, que un presupuesto más holgado redundaría en la mejora de las condiciones
de vida y de producción, y que se debe tender a superar las condiciones de precariedad
14
en que se encuentra la vida en la zona. Reclama más medios para poder llevar a cabo
una acción más en consonancia.
Respecto al papel del gobernador, su misión “se reduce hoy a aunar las
tendencias contradictorias de la factoría y los moros y procurar ejercer un principio de
política de atracción con los moros del interior. Dada la escasez de medios de la factoría
y la penuria de los oficiales, se ve privado de poder atender como debiera a los regalos
de los moros del interior y al socorro de los muchos necesitados de la colonia árabe.
Hubo consignada unas 1.250 pesetas para gastos de representación que recientemente
han sido suprimidas y gracias a la buena voluntad de quien hoy ocupa el puesto, emplea
de su bolsillo particular una suma análoga por sostener el buen nombre. La verdadera
misión del Gobernador debe ser más grande; él es quien debe atender a establecer
relaciones con el interior, organizar expediciones para conferenciar con las Kábilas,
conocer el país y auxiliado por personal competente proponer los medios conducentes a
apoderarse pacíficamente del comercio del interior”.
Concluye con el detalle de los mejores accesos a las costas del Sahara y con unas
indicaciones de lo más urgente a llevar a cabo en la zona, siempre en beneficio de una
intensificación del comercio y la relación con España.
Última página del manuscrito con firma del autor