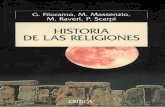Las estrategias de mercado del ecosistema de gestión de las ...
UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PRÁCTICAS DE DESAPARICIÓN EN LAS DICTADURAS CIVIL-MILITARES...
Transcript of UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PRÁCTICAS DE DESAPARICIÓN EN LAS DICTADURAS CIVIL-MILITARES...
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA DEPARTAMENT D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PRÁCTICAS DE DESAPARICIÓN EN LAS DICTADURAS CIVIL-MILITARES ARGENTINA Y BRASILEÑA,
Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE MEMORIA EN AMBOS PAÍSES
Caroline Silveira Bauer
Porto Alegre Barcelona
2011
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA DEPARTAMENT D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PRÁCTICAS DE DESAPARICIÓN EN LAS DICTADURAS CIVIL-MILITARES ARGENTINA Y BRASILEÑA,
Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE MEMORIA EN AMBOS PAÍSES
Resumen de la tesis doctoral de Caroline Silveira Bauer, dirigida en régimen de cotutela por Prof. Dra. Claudia Wasserman (UFRGS) e Prof. Dr. Ricard Vinyes (UB).
Porto Alegre Barcelona
2011
2
El año de 2010 ha sido marcado por dos acontecimientos en la historia
Argentina y Brasileña que expresan las diferencias existentes entre la memoria social
sobre las dictaduras de los años 1960, 1970 y 1980.
En el mes de julio en Brasil, se inició la campaña electoral para el cargo de
presidente con elecciones para octubre. Durante tres meses, la candidata a la
presidencia por el Partido dos Trabalhadores, Dilma Rouseff, fue presentada por la
prensa y por sectores opositores como “terrorista” por haber militado en
organizaciones guerrilleras en el año 1960. Su pasado se convirtió en titulares como el
de la revista Época, del 14 de agosto de 2010: “O passado de Dilma: documentos
inéditos revelam uma história que ela não gosta de lembrar: seu papel na luta armada
contra o regime militar”.1
A ditadura prendeu, matou e torturou milhares de lutadores. O PCB foi um dos partidos mais perseguidos. Assassinaram dezenas de militantes, cujos corpos estão desaparecidos. Outras organizações também foram perseguidas. Exigimos a abertura dos arquivos da ditadura e a criação de uma Comissão da Verdade, para que sejam julgados os autores de prisões, torturas e assassinatos. Queremos a revogação da decisão do STF, que anistiou os torturadores. [...] O Brasil só muda com verdade e justiça.
Su principal opositor, José Serra, por el Partido de la Social
Democracia Brasileña, era dirigente de la Unión Nacional de Estudiantes en 1964,
año del golpe en Brasil, cuando la entidad pasó a la ilegalidad. Dos años después,
siguió para el exilio. Habrá utilizado su pasado resistente a la dictadura para reafirmar
sus convicciones democráticas en detrimento de la adversaria, presentada como
representación de ideales antidemocráticos.
Mientras transcurría el debate sobre el pasado terrorista de Rouseff y el
pasado resistente de Serra, el único candidato que afirmó sus intenciones en
desarrollar políticas de memoria fue Iván Pinheiro, del Partido Comunista Brasileño.
En su programa televisivo del día 25 de septiembre, Pinheiro ha declarado:
2
En Argentina, el 27 de octubre, murió el ex-presidente Néstor Kirchner. Su
muerte ha tenido repercusiones nacionales e internacionales, gracias principalmente al
“efecto K”, que ha producido cambios significativos en la política de derechos
humanos en Argentina y en todo el Cono Sur. Su gestión ha representado un punto de
1 Época, São Paulo, n. 639, 14 ago. 2010. 2 “La dictadura arrestó, mató y torturó a miles de luchadores. El PCB ha sido uno de los partidos más perseguidos. Asesinaron a decenas de militantes, cuyos cuerpos están desaparecidos. Otras organizaciones también fueron perseguidas. Exigimos la apertura de los archivos de dictadura y la creación de una Comisión de Verdad, para que los autores de prisiones, torturas y asesinatos sean juzgados. Queremos la revocación de la decisión del STF que ha amnistiado a los torturadores. […] El Brasil sólo cambia con verdad y justicia.” Programa exhibido en el día 25 sep. 2010. Disponible en:
3
inflexión con respecto al desarrollo de políticas de memoria pues, por primera vez de
forma efectiva, la temática de la dictadura civil-militar Argentina ha sido tratada
como prioridad del gobierno, lo que ha mostrado la voluntad política de Kirchner.
La Asociación Madres de la Plaza de Mayo, representada por su presidente,
Hebe de Bonafini, ha divulgado un comunicado afirmando que la organización “llora
la muerte de Néstor Kirchner lo mismo que la de sus hijos. Y con el mismo
compromiso de la promesa que les hicimos a nuestros hijos, no abandonaremos la
lucha.”3 En el día siguiente, reforzaban su gratitud a través de otro mensaje, donde
manifestaban “su orgullo por haber decidido ser parte del kirchnerismo.” “No nos
avergüenza en absoluto decirlo, al contrario: cada vez nos sentimos más kirchneristas
y más parte de este espacio parido por Néstor y Cristina, porque es algo que nos sale
del corazón.”4
Las dictaduras civil-militares y el terrorismo de Estado son marcas en las
sociedades del Cono Sur, y se presentan como un pasado traumático, “una cicatriz de
individuos y sociedad que opera como determinación de lo que somos como sociedad
[…]”.
Los contrastes existentes entre los dos acontecimientos que han marcado el
final de 2010 son un reflejo de las diferencias entre las formas como las sociedades
Argentina y Brasileña recuerdan las dictaduras en el presente. Son apenas un ejemplo
más de las discrepancias existentes entre Argentina y Brasil desde los procesos de
transición hasta la democracia cuando se trata del pasado de las dictaduras civil-
militares y de la elaboración de políticas de memoria y reparación.
Además han demostrado que los debates sobre las dictaduras todavía están
presentes. Cuestiones como el derecho a la justicia y a la verdad acerca de los
desaparecidos políticos ocupan espacios en las administraciones democráticas, que
buscan desarrollar políticas de memoria y reparación, que, por veces, se convierten en
políticas de desmemoria y olvido. La ausencia de la presencia y la presencia de la
ausencia de los desaparecidos políticos exigieron y siguen exigiendo respuestas de los
Estados Argentino y Brasileño.
5
http://www.youtube.com/watch?v=XcaFpTsIgfo Último acceso: 4 ene. 2011. 3 Comunicado disponible en: http://www.madres.org Último acceso: 19 jan. 2011. 4 Idem.
5 PIPER, Isabel. Investigación y acción política en prácticas de memoria colectiva. In: VINYES, Ricard (ed.). El Estado y la memoria: gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia. Barcelona: RBA, 2009. p. 153. Es necesario recordar que la idea de trauma que se está utilizando no presupone una ruptura violenta a respecto de los períodos anteriores a la implementación de las dictaduras civil-
4
Las estrategias utilizadas para difundir el miedo como forma de coerción
política en estos países se basaron en sofisticados métodos de terror físico, ideológico
y psicológico, asimilados de otras experiencias y del desarrollo de doctrinas propias.
Las prácticas que forman parte de esas estrategias varían de intensidad y extensión,
pero existe un “núcleo común”6, que se caracteriza por la producción de
informaciones a partir de la “lógica da suspeição”, por el secuestro como forma de
detención, por el interrogatorio que refleja la tradición inquisitorial de las prácticas
policiales, por la presencia de las torturas físicas y psicológicas, pero, principalmente,
por la utilización del desaparecimiento forzado de personas, característica y
especificidad de la represión de estos regímenes, y por la censura y desinformación.7
provoca inéditas ações perante o imprevisível, situações para as quais não fomos preparados, socializados, iniciados. Quebrando a ordem naturalizada do mundo habitual, o grupo social deve adaptar-se a um contexto novo e redefinir sua identidade e suas relações com os outros grupos.
Las cifras apuntan a 90 mil desaparecidos en América Latina entre los años 1960,
1970 y 1980. Como consecuencia de esta estrategia de implementación del terror, se
formó la “cultura del miedo”.
La experiencia cotidiana de convivir con la ausencia-presencia e existencia-
inexistencia de los desaparecidos políticos puede considerarse una situación límite,
pues se tensionaron los principios básicos de organización de las sociedades del Cono
Sur. De acuerdo con Michel Pollak, una situación como esa
8
El desaparecimiento es un crimen continuo – ya que nunca se concretiza como
vida o muerte – e sus consecuencias son los responsables por las sensaciones de que
el pasado sobre las dictaduras civil-militares es un pasado que no pasa – por las
dificultades en elaborarlo, representarlo o simbolizarlo –, o de que existe “alguma
coisa do passado que ficou em suspenso”,
9
militares de los años 1960, 1970 y 1980: el terrorismo de Estado encuentra sus orígenes en aspectos estructurales, particularmente en el autoritarismo y en el la violencia política que existen en las sociedades argentina y brasileña donde la conflictividad social y política es histórica. Cf. VEZZETTI, Hugo. Pasado y presente: guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003. p. 60-61. 6 CARDOSO, Irene. Para uma crítica do presente. São Paulo: Editora 34, 2001. p. 153. 7 Los fusilamientos y las remociones de poblaciones – a través de las penas del desterro, expulsión y exilio – también componen las estrategias de implementación del terror en las sociedades latinoamericanas. Pero no están incluidas en el universo de esa tesis. 8 POLLAK apud CATELA, Ludmila da Silva. Situação-limite e memória: a reconstrução do mundo dos familiares de desaparecidos da Argentina. São Paulo: Hucitec/Anpocs, 2001. p. 24. 9 CARDOSO, Irene. Op. cit., p. 148-149.
o de que el presente se encuentra saturado
5
del pasado.10 Como crimen continuo, las consecuencias del empleo de esa práctica,
como la impunidad, el silencio o el olvido, no terminan con los cambios políticos en
las transiciones. Los traumas fueron transmitidos a las generaciones siguientes, para
quienes se convirtió un imperativo vivir en un conflicto permanente entre los
recuerdos y los olvidos,11
tiene un aspecto evasivo porque se relaciona con un pasado que no ha muerto: un pasado que invade el presente y puede bloquear o anular posibilidades en el futuro. La denominada memoria traumática traslada la experiencia del pasado al presente y al futuro al revivir o a volver a experimentar compulsivamente los acontecimientos, como si no hubiera diferencia o distancia alguna entre el pasado y el presente. En la memoria traumática, el pasado no es historia pasada y superada. Continúa vivo a nivel experiencial y atormenta o posee al yo o a la comunidad[…].
formando una memoria traumática que
12
La palabra “desaparecido” – que se escribe igual en Español y en Portugués –
posee un subtexto culturalmente compartido,
13
Según el médico psiquiatra Horacio U. Riquelme “as sociedades do Cone Sul
foram objeto de uma influência e penetração psicológica em quase todas as instâncias
da vida cotidiana, nunca vista até então em sua sistemática concepção e nos virtuais
alcances para a cultura e a situação psicossocial da presente geração.”
que resulta de la ampliación del campo
semántico de esa palabra a partir de la experiencia dictatorial de aquellos años. Para el
caso Argentino, la práctica del desaparecimiento, gracias a su amplitud, quedó
conocida como “muerte argentina”.
El desaparecimiento aseguró el asesinato físico y simbólico (al garantizar la
muerte de la propia muerte) de personas sin cualquier militancia – como bebés y
niños, opositores políticos e integrantes de organizaciones guerrilleras, pero también
fue un factor determinante para la intimidación y sumisión de sectores de la sociedad,
atingidos directa o indirectamente por la multiplicación de sus efectos. Utilizándose la
jerga militar, no se trató de una guerra convencional, pero una guerra total y
psicológica, concebida desde las ambigüedades e imprecisiones de las definiciones de
“enemigo” hasta la adopción del desaparecimiento como política de eliminación de la
disidencia.
14
10 ROBIN, Régine. La mémoire saturée. Paris : Stock, 2003. 11 MIÑARRO, Anna, MORANDI, Teresa. Trauma psíquico y transmisión intergeneracional. Efectos psíquicos de la guerra del 36, la posguerra, la dictadura y la transición en los ciudadanos de Cataluña. n: VINYES, Ricard (ed.). Op. cit. p. 447. 12 LACAPRA, Dominique. Experiencia y identidad. In: Historia en tránsito: experiencia, identidad, teoría crítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006. p. 83-84. 13 NOVAES, Regina Reyes. Prefácio. In: CATELA, Ludmila da Silva. Op. cit., p. 13.
De esta
14 RIQUELME U., Horacio. Introdução. In: RIQUELME U., Horacio (ed.). Era de névoas: direitos
6
manera, parece correcto afirmar que no hubo solamente traumas en el ámbito del
individuo, pero que toda la población vivió situaciones traumáticas en virtud de la
“onipresença do medo, da insegurança, da desconfiança, da inexistência de crítica e
da submissão a estruturas autoritárias e repressivas, na esfera pública e privada.”15
Se trata de un estudio comparativo de la historia reciente de los dos países, las
tensiones entre memoria y olvido presentes en las dos sociedades. Es un análisis de
una experiencia única, una situación límite, distinta de otras experiencias autoritarias
y dictatoriales por sus condiciones, su ejecución y sus consecuencias: la seguridad
nacional, el terror de Estado y la práctica de las desapariciones. El objetivo de esta
tesis es analizar comparativamente esa práctica como un componente de las
estrategias de implementación del terror de las dictaduras Argentina y Brasileña, los
procesos de transición política hasta la democracia y de qué manera estos procesos
influyeron en el desarrollo de políticas de memoria y reparación. Con el estudio de
cada uno de estos presentes – lugares donde se construyen las interpretaciones sobre
el pasado a partir de la historia, de la memoria y del olvido –
Por medio de la presente se proporciona un resumen de la tesis doctoral
titulada “Un estudio comparativo de las prácticas de desaparición en las dictaduras
civil-militares argentina y brasileña, y la institucionalización de políticas de memoria
en ambos países”.
16
El estudio de los pasados traumáticos y situaciones límite, como las dictaduras
del Cono Sur, impone un doble desafío al investigador: el problema de la
se busca comprender
cómo los Estados Argentino y Brasileño enfrentaron la cuestión de los desaparecidos,
durante las dictaduras, en las transiciones políticas y en las administraciones
democráticas.
Para el cumplimiento de este objetivo, la tesis fue dividida en tres capítulos,
analizando cronológicamente el empleo de la práctica del desaparecimiento y sus
consecuencias para la sociedad; como en las transiciones hasta la democracia, los
desaparecidos fueron convertidos en una política de olvido, con las leyes de amnistía;
y por último, como a partir del año 2000 los gobiernos Argentino y Brasileño
empezaron a discutir políticas de memoria y reparación para el pasado reciente.
humanos, terrorismo de Estado e saúde psicossocial na América Latina. São Paulo: EDUC, 1993. p. 12. 15 BECKER, David, CALDERÓN, Hugo. Traumatizações extremas, processos de reparação social, crise política. RIQUELME U., Horacio (ed.). Op. cit., p. 72. 16 CARDOSO, Irene. Op. cit., p. 10
7
accesibilidad a los archivos de la represión y los cuidados éticos y metodológicos al
trabajar con memorias y testimonios de los sobrevivientes y represores.
Sobre una posible inexistencia de fuentes documentales que confirmen los
desaparecimientos, no se puede esperar que hayan registros de estos operativos,
“porque el marco interpretativo de las acciones criminales impone el borrado de las
huellas (es asimismo una de las condiciones que definen una acción criminal).”17 Sin
embargo, las dictaduras fueron regímenes que han poseído una organización
burocrática, involucrando instituciones civiles y militares. El accionar de esos órganos
implica redactar registros, informes, organizar prontuarios y archivos. Mantener estos
datos y acumular informaciones formaban parte de las tareas.18
La constitución de esos archivos es parte de la investigación de esa tesis, en el
sentido de que las luchas por la disponibilidad y conservación, principalmente de los
“archivos de la represión”, permean los debates sobre las políticas de memoria, ya que
“el archivo es determinante porque no sólo afecta al conocimiento empírico de hechos
y procesos, sino al cumplimiento de la misma legislación reparadora promovida por el
Estado […].”
Para la consecución de esa tesis, fueron hechas investigaciones en tres tipos de
fondos documentales: los “archivos de la represión”, documentos oficiales originarios
de órganos de la inteligencia del aparato represivo; los “archivos sobre la represión”,
archivos de asociaciones de familiares de desaparecidos políticos y organizaciones de
derechos humanos; y los documentos oficiales de los gobiernos democráticos, como
leyes, programas, políticas, pronunciamientos, etc.
19
Los principales “archivos de la represión” consultados durante esa
investigación fueron los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía
Bonaerense (DIPBA), que se encuentran en la Comisión por la Memoria de la
Provincia de Buenos Aires, en La Plata, Argentina; y el archivo del Departamento
En el caso argentino, los archivos de la CONADEP fueron
indispensables para la confirmación de la persecución política y para la apertura de las
causas judiciales; en Brasil, la importancia de los archivos está en la posibilidad de
recibir una indemnización por parte del Estado.
17 KAUFMAN, Alejandro. In: FRANCO, Marina, LEVÍN, Florencia (comps.). Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós, 2007. p. 244-245. 18 JELIN, Elizabeth. Introducción. Gestión política, gestión administrativa y gestión histórica: ocultamientos y descubrimientos de los archivos de la represión. In: CATELA, Ludmila da Silva e JELIN, Elizabeth (comps.). Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad. Madrid: Siglo Veintiuno, 2002. p. 3. 19 VINYES, Ricard. La memoria del Estado. In: VINYES, Ricard (ed.). Op. cit., p. 38-39.
8
Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS/SP), localizado en el
Arquivo Público do Estado de São Paulo, em São Paulo (capital). Ambos son
archivos policiales pero que poseen documentos de otros órganos, gracias a la
circularidad de información. Fueron consultados otros archivos, referenciados a lo
largo de la tesis.
Acerca de los archivos sobre la represión, las más importantes fuentes de
investigación son los informes Nunca Más y sus fondos documentales, localizados en
Argentina en el Archivo Nacional de la Memoria, y en Brasil en el Arquivo Edgard
Leuenroth, em Campinas, São Paulo. Parte de esa documentación se encuentra
digitalizada y está disponible para consulta electrónica.
Además, fueron consultados periódicos y revistas y las páginas de los órganos
legislativos Argentino y Brasileño para acceder a la documentación oficial de los
gobiernos democráticos.
Por fin, al compararse la práctica del desaparecimiento de las dictaduras
Argentina y Brasileña se percibe la existencia de una metodología común, que difiere
en su aplicación en extensión e intensidad, por los motivos presentados en el primer
capítulo. En los gobiernos transicionales de los regímenes de facto, los militares
adoptaron medidas que configuraron políticas de desmemoria y de olvido, como la
promulgación de leyes de amnistía y la interdicción del pasado. Pero en Argentina,
en la primera administración democrática pos-dictadura, se marcó una ruptura con el
pasado dictatorial, con el derecho a la justicia y con la condenación moral del
Proceso. En Brasil, no hubo ningún tipo de ruptura con ese pasado, permaneciendo la
“ideología de la reconciliación” y la llamada “lógica da protelação”. Estas diferencias
fueron cruciales para que, en el año 2000, se elaborasen políticas de memoria y
reparación.
Primer capítulo: La práctica de la desaparición como parte de las
estrategias de implementación del terror de las dictaduras civil-militares
Argentina y Brasileña
Para el entendimiento de la práctica del desaparecimiento como parte de las
estrategias de implantación del terror de las dictaduras civil-militares de los años
1960, 1970 y 1980, el capítulo fue dividido en tres ítems: el primero, una definición
de qué es esa estrategia, las diferencias existentes entre los casos Argentino y
9
Brasileño, y otras dos cuestiones importantes para la implementación de la represión:
el trabajo ideológico realizado con los agentes de los órganos de información y
represión y la creación del “enemigo”; el segundo, un estudio de la práctica del
desaparecimiento, buscando las similitudes entre los dos casos analizados; el tercero y
último, las consecuencias de la práctica del desaparecimiento en las sociedades.
Como anteriormente afirmado, a partir de la acción represiva de las dictaduras
Argentina y Brasileña se percibe la existencia de un “núcleo común” de métodos, que
entretanto se diferencian en su aplicación.
Por “estrategia de implementación del terror”, en su faceta represiva, se
entiende el conjunto de prácticas como el secuestro, la tortura, la muerte y los
desaparecimientos, además de la censura y desinformación, y de sus consecuencias,
principalmente la formación de la “cultura del miedo”.
Esas estrategias pueden ser entendidas como proyectos, “condutas
organizadas”,20 en su sentido consciente y racional, pues de esa manera, se destaca
que el empleo del terror como forma de dominación política fue una opción realizada
por civiles y militares responsables por las dictaduras, y no una fatalidad o imposición
coyuntural. Esos proyectos fueron desarrollados de acuerdo con las circunstancias
presentes en el espacio de experiencia de estos agentes – las evaluaciones de la
realidad de un mundo dividido por el conflicto ideológico característico de la Guerra
Fría, las posibilidades de acción alternativas para el combate a la subversión y las
condiciones culturales, políticas y sociales de estos países – con determinados
objetivos presentes en el horizonte de expectativas que fueron desarrollados.21
Sobre las diferencias entre la consecución de esas estrategias, la represión de
la dictadura civil-militar brasileña ha alcanzado un numero más pequeño de
opositores y guerrilleros, si se compara con Argentina, principalmente desde la
A lo largo de las dictaduras hubo alteraciones en la aplicación de esas
estrategias, gracias a los cambios coyunturales y a los objetivos de esos regímenes. En
consecuencia, el miedo que las sociedades experimentaron también ha cambiado. Pero
la finalidad de las estrategias se mantuvo la misma: utilizar el terror como forma de
dominación política.
20 SCHUTZ apud VELHO, Gilberto. Memória, identidade e projeto. In: Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Op. cit., p. 101. 21 Esas expresiones fueron utilizadas por Reinhardt Koselleck en su libro “Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos.” Cf. KOSELLECK, Reinhardt. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.
10
práctica del desaparecimiento. Aunque hayan esas diferencias, en el “Manual Básico”
de la Escuela Superior de Guerra brasileña, las directrices para evaluar el “grado de
inconformidad” y el “nivel de disidencia” de los “enemigos” de las dictaduras
permiten otra explicación que no la numérica para el estudio de la represión en esos
países: 1) El tamaño de los grupos o núcleos de inconformismo; 2) La intensidad de su actividad política o social; 3) El potencial y la cantidad de los integrantes de esos grupos o núcleos; 4) La repercusión emocional que su actividad posee en la sociedad; 5) El número de grupos o núcleos organizados a respecto a los menos organizados; 6) La proporción de electores que son miembros del gobierno y de la oposición; 7) El número de votos obtenidos por el gobierno y por la oposición; 8) La cantidad, la cualidad y el grado de influencia de las ideas oposicionistas en la opinión pública.22
La represión de las dictaduras Argentina y Brasileña se organizó a partir de la
existencia de dos niveles de normatividad, combinando métodos legales y
clandestinos, actuando paralelamente. Hubo una represión de carácter público,
configurada por las instituciones y leyes vigentes, y una represión clandestina,
compuesta de prácticas ilegales fundamentadas en ordenamientos elaborados por las
Fuerzas Armadas. Esa configuración fue llamada por investigadores Argentinos como
doctrina del paralelismo global.
Este documento contribuye para un nuevo abordaje de la práctica de la
desaparición en Brasil. En caso que esas directrices tuviesen orientado estrictamente
la estrategia de implantación del terror de la dictadura civil-militar brasileña, las cifras
de desaparecidos podrían haber sido diferentes de las que se poseen.
23
22 “‘(1) The [size] of nonconformist groups or nuclei. (2) The intensity of their political or social activity. (3) The quality and quantity of the people who belong to these nuclei. (4) The emotional repercussion that their activity manages to provoke among the population. (5) The […] number of nuclei that are direct organized challenge in relation to the less-organized nuclei of opposition. (6) The proportion of voters who are members of the government’s party and of the parties of the opposition. (7) The […] number of votes that were obtained by the government’s party and by the opposition parties. (8) The quantity, quality, and degree of actual influence of opposition ideas in public opinion.’” Citado por ALVES, Maria Helena Moreira. Cultures of fear, cultures of resistance: the new labor movement in Brazil. In: CORRADI, Juan E., FAGEN, Patricia Weiss, GARRETÓN, Manuel Antonio (eds.). Fear at the edge: state terror and resistance in Latin America. Berkeley: University of California Press, 1992. p. 188.
Entretanto, hay diferencias muy expresivas entre
23 La expresión “Doctrina del paralelismo global” fue creada por los abogados Argentinos y padres de desaparecidos políticos Emilio Fermín Mignone y Augusto Comte McDonnell para analizar la estrategia represiva de la dictadura Argentina. De acuerdo con los autores, la represión Argentina del Proceso se caracterizó por el paralelismo entre dos normatividades: una pública, representada por el accionar legal de las fuerzas de seguridad, y otra, secreta, clandestina, marcada por la total arbitrariedad. Las ventajas de ese paralelismo estaban en la ausencia de límites en el accionar represivo, garantizado por el alto grado de impunidad de la clandestinidad de las acciones. Además, la difusión del terror a través de esa estrategia alcanza niveles sin precedentes, ya que elimina cualquier
11
los dos países en cuanto a los procedimientos legales y clandestinos. En el caso
Brasileño, prevaleció el aspecto legal, aunque esa legalidad representase un arbitraje,
mientras que en Argentina la represión estuvo pautada casi que exclusivamente por la
clandestinidad, lo que se justifica por los objetivos de los militares: la eliminación de
la disidencia política.
Así, es importante recordar la utilización de argumentos numéricos que
sostienen creencias de que la dictadura Argentina fue peor que la Brasileña, que el
régimen de facto brasileño, en realidad, fue una dictablanda, y no una dictadura – un
juego de palabras ampliamente utilizado por sectores conservadores de la sociedad
Brasileña, y asumido como categoría explicativa para los años dictatoriales por el
periódico Folha de São Paulo, en su editorial del 17 de febrero de 2009.24
Esa interpretación es compartida por militares Brasileños que, haciendo uso
de las cifras de muertos y desaparecidos de la dictadura, niegan o relativizan la
existencia de la estrategia de la implementación del terror en Brasil. Generales como
Leônidas Pires Gonçalves, que ha comandado una dependencia policial-militar donde
se registran 226 denuncias de tortura,
25
Mas guerra suja nesse país nunca houve. Nós sempre os enfrentamos [aos “subversivos”] da maneira mais denotada e mais corajosa. Aqui não morreram os trinta mil que se diz que morreram na Argentina. Nós nunca perdemos uma guerra. Portanto, não admito que ninguém, nem a sociedade, nem o governo brasileiro, queira punir as Forças Armadas como tem sido demonstrado nos últimos anos. Eu não deixei. [...] Defendemos, com a maior convicção e denodo, o que pensávamos que era correto. E o número de mortos foi até econômico, do ponto de vista de um país que tem essa população toda.
afirmó:
26
Esta tesis tiene como presupuesto que la diferencia entre las cifras de los
desaparecidos entre las dictaduras Argentina y Brasileña no explica, per se, las
diferencias entre las estrategias de implementación del terror, tampoco sirven como
posibilidad de previsión acerca de lo que le puede ocurrir a alguien. Cf. MIGNONE, Emilio F., McDONNELL, Augusto Coonte. Estrategia represiva de la dictadura militar: la doctrina del paralelismo global. Buenos Aires: Colihue, 2006. 24 LIMITES à Chávez. Editorial. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 fev. 2010. 25 BRASIL: Nunca Mais. Projeto A. Tomo V, vol. 1, p. 91. 26 “Pero nunca hubo guerra sucia en ese país. Nosotros siempre enfrentamos a los subversivos de la manera más respetuosa y corajosa. Aquí no han muerto los treinta mil que se dice que murieron en Argentina. Nosotros nunca hemos perdido una guerra. Así que no admito que nadie, ni la sociedad, ni el gobierno brasileño, quiera punir a las Fuerzas Armadas como se ha demostrado en los últimos años. Yo no lo permitiré. […] Hemos defendido, con mayor convicción y certeza, lo que pensábamos que era lo correcto. Y el número de muertos ha sido hasta económico, desde el punto de vista de un país que tiene tanta población.” D’ARAÚJO, Maria Celina; SOARES, Glaucio Ary Dillon; CASTRO, Celso (orgs.). Os anos de chumbo: a memória militar sobre a repressão. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 245.
12
justificativa para la rehabilitación de un régimen. Las cifras no pueden mensurar el
dolor y el sufrimiento; en realidad, no hay como hacerlo. Conforme una metáfora
utilizada para referirse a los horrores del Holocausto, “no se puede medir el dolor con
una regla, ni la temperatura de un horno con un termómetro para la fiebre.”27
De esa forma, esa tesis propone que la comparación sea establecida ente las
estrategias, y no entre las cifras de las víctimas, porque se parte del presupuesto de
que no solamente los afectados directamente por el accionar represivo – los
secuestrados, los torturados, los presos, los muertos y los desaparecidos – son
considerados víctimas, pero sí a la sociedad como un todo, que fue sometida en su
integralidad al terrorismo de Estado.
28
En primer lugar, se debe considerar la implementación de la dictadura
Argentina en una perspectiva regional. El Proceso de Reorganización Nacional,
instaurado con el golpe civil-militar del 24 de marzo de 1976, ha cerrado un ciclo
represivo en el Cono Sur: a partir de ese momento, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay se encontraban gobernados por dictaduras de seguridad nacional. Brasil
fue el primer país donde se implementó una dictadura con esas características,
llevando muchos disidentes políticos a exiliarse principalmente en Uruguay. Mientras
que la dictadura brasileña recrudecía sus prácticas, hubo en 1966 un golpe de Estado
en Argentina, empezando una dictadura que se extendió hasta 1973, año de los golpes
en Chile y Uruguay. En estas condiciones solo restaba Argentina – con toda la
violencia estatal y de grupos paramilitares durante el trienio 1973-1976 – para el
exilio en el Cono Sur de América Latina. Así, el Proceso, instaurado en el marco de la
institucionalización de la colaboración represiva entre las dictaduras, la Operación
Cóndor, poseía no solamente como “enemigos” a los ciudadanos Argentinos, pero
considerándose la idea de las fronteras ideológicas,
Tratándose de la cuestión de la práctica de desaparecimiento, su utilización de
forma extensiva e intensiva en Argentina, comparándose a Brasil, puede ser
explicada por los siguientes factores.
29
27 LACAPRA, Dominick. Representar el Holocausto: reflexiones sobre el debate de los historiadores. In: FRIEDLANDER, Saul (comp.). En torno a los límites de la representación: el nazismo y la solución final. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2007. p. 200. 28 El autoritarismo y la violencia son aspectos presentes en la vida política y en las relaciones sociales Brasileñas, lo que se presenta como una dificultad para delimitar los períodos excepcionales, como las dictaduras. De cualquier manera, durante los años 1960, 1970 y 1980, se puede afirmar que estuvieron sometidas al terror estatal, en Brasil, 90 millones de personas, mientras que en Argentina, 30 millones.
toda la comunidad de exiliados
29 Cf. BAUER, Caroline Silveira. As ditaduras de Segurança Nacional do Cone Sul e o conceito de fronteiras ideológicas. In: GUAZZELLI, Cesar, THOMPSON FLORES, Mariana, ÁVILA, Arthur
13
que residían en Buenos Aires y demás ciudades Argentinas30 que, de acuerdo con
Marie-Monique Robin, representaban 500 mil exilados.31
nosotros habíamos redactado nuestros propios reglamentos militares para luchar contra la subversión. Eran las directivas RC-8-2 ‘Operaciones contra fuerzas irregulares’, tomos 1, 2 y 3, redactadas hacia 1969 gracias a las enseñanzas de los asesores Franceses que nos habían provisto los documentos de guerra de Argelia.
Siguiendo el abordaje regional de la dictadura Argentina, y considerándose
que las dictaduras del Cono Sur se perfeccionaban a través de la experiencia
acumulada, la dictadura Argentina tuvo la posibilidad – conferida por la cronología –
de evaluar las estrategias de implementación del terror desarrolladas por los
regímenes congéneres – incluso la forma como se apropiaron de la doctrina francesa
de combate a la Guerra Revolucionaria (GR) – y, de ese modo, determinar y planificar
previamente el golpe de 1976, la estrategia que sería utilizada masivamente y en qué
nivel serían aplicados los ensañamientos Franceses: el exterminio. El general
Reinaldo Benito Bignone, que presidió la Junta Militar, dice que las concepciones
militares que nortearían la acción represiva ya se encontraban maduradas en los años
1960, cuando las doctrinas Estadounidenses de la contra-insurgencia y Francesa de la
GR empezaron a ser ampliamente difundidas.
En Argentina,
32
Otra “ventaja” conferida por la cronología, es que había una preocupación por
parte de los civiles y militares Argentinos responsables por la dictadura para que la
represión del Proceso no fuera comparada con los métodos empleados por la dictadura
chilena. La práctica de los fusilamientos sumarios realizados en los estadios
deportivos y la existencia del grupo de exterminio Caravana de la Muerte había
despertado el repudio internacional de régimen chileno, con consecuencias políticas y
económicas.
33
(orgs.). Fronteiras americanas: teoria e práticas de pesquisa. Porto Alegre: Letra e Vida, 2009. 30 De acuerdo con Nilson Mariano, han desaparecido en Argentina 9 Brasileños, 49 Chilenos, 51 Paraguayos y 153 Uruguayos. Estos datos son de 1998, y posiblemente frente a la constante descubierta de nuevos casos, se encuentran desactualizados. Conforme datos oficiales del gobierno Uruguayo, son 150 Uruguayos desaparecidos en Argentina, incluyendo 25 bebés y niños. Cf. MARIANO, Nilson. Operación Cóndor: terrorismo de Estado en el Cono Sur. Buenos Aires: Lohlé-Lumen, 1998. 31 ROBIN, Marie-Monique. Escuadrones de la muerte: la escuela francesa. Buenos Aires: Sudamericana, 2005. p. 410. 32 LA ESCUELA francesa. Entrevista com Marie-Monique Robin. Disponível em: www.revistalote.com.ar Último acesso: 20 set. 2010.
Esa fue una de las principales justificativas para la adopción del
33 NOVARO, Marcos, PALERMO, Vicente. La dictadura militar (1976-1983): del golpe de Estado a
14
desaparecimiento en detrimento de las ejecuciones, como se hace evidente a partir de
la declaración del General Argentino, presidente de la primera Junta Militar. Jorge
Rafael Videla. El militar reconoció la imposibilidad de fusilar a los disidentes, lo que
llevó a la adopción de la práctica de los desaparecimientos. En una entrevista
concedida en el 25 de agosto de 1998, el General dijo: No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad Argentina no se hubiera bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo con esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Dar a conocer dónde están los restos? ¿Pero, qué es lo que podemos señalar? ¿En el mar, el Río de la Plata, el riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo.34
La actitud de diferenciarse de la represión Chilena fue muy bien recibida por
el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, lo que hoy se puede confirmar a
través de la desclasificación de documentos Estadunidenses sobre los métodos
represivos de la dictadura argentina. En un comunicado del Departamento de Estado,
el chanciller explicó que “los derechos humanos se podrían convertir en un problema
cuando los militares se empeñen en terminar con el terrorismo. Pero, hasta el
momento, la Junta sigue una línea prudente y razonable, en un evidente intento de
evitar ser etiquetada con un Made in Chile.”
35
Los militares Argentinos también habían aprendido con los “errores” de otras
Además, Argentina tuvo la posibilidad de emplear en carácter de prueba,
todavía en el período democrático – con excelentes resultados desde el punto de vista
de los objetivos militares – la metodología represiva que sería utilizada a partir de
1976. En 1975, el Operativo Independencia, desarrollado en la provincia de
Tucumán, noroeste Argentino, para reprimir la guerrilla rural instaurada por el
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), era un prototipo de la estrategia de
implementación del terror del Proceso: en ese operativo, se emplearon las prácticas
represivas – incluso el desaparecimiento – y la metodología de los centros
clandestinos de detención, característicos de la represión pos-1976. El Operativo fue
tan bien ejecutado que, exterminado el foco guerrillero en la zona, la metodología fue
extendida para todo el territorio.
la restauración democrática. Buenos Aires: Paidós, 2003. p. 109. 34 Ibid., p. 107. 35 Ibid., p. 109-110.
15
dictaduras, como la que gobernó el país entre 1966 e 1973, pero también con los
gobiernos civiles. De acuerdo con el general Ramón Genaro Díaz Bessone, la
concesión de amnistía a los disidentes políticos por el presidente civil Héctor
Cámpora al asumir el poder en 1973 fue determinante para que “todo empezase de
nuevo”. “Ésta es la razón por la cual a partir de 1975 […] decidimos actuar de otra
manera, aplicando fielmente las enseñanzas que nos habían dados los oficiales
Franceses.”36
1) evitar a reação externa que poderiam produzir os fuzilamentos massivos; 2) evitar a reação interna de uma sociedade despreparada para aplicação massiva ou seletiva da pena de morte; 3) obter enormes vantagens sobre o inimigo; 4) possibilitar a aplicação massiva da pena de morte (incluindo idosos e menores); 5) proteger erros e excessos e evitar ações das vítimas; 6) diluir responsabilidades futuras.
Decididas sobre el exterminio de los “enemigos”, las Fuerzas Armadas
Argentinas, debido a la experiencia acumulada en la región, optaron por la práctica
del desaparecimiento, que ofrecía muchas ventajas sobre otras formas de eliminación
de la disidencia, tales como:
37
Además, para comprenderse la extensión de la estrategia de implementación
del terror en Argentina pos-1976, es necesario destacar que antes del Proceso, las
organizaciones guerrilleras ya habían sido prácticamente eliminadas, poseyendo una
representatividad política y militar casi nula. De todos modos, uno de los argumentos
utilizados por los militares para justificar la intervención en la política – en realidad,
una justificativa común a todas las Fuerzas Armadas de la región – fue la lucha contra
la “subversión” y el “terrorismo”. Llevando en consideración las enseñanzas recibidas
de los Franceses para el combate a la GR, que los militares creyeron estar en curso en
Argentina, la estrategia de implementación del terror no estuvo restricta a los
disidentes políticos en todos sus grados, pero a toda la población. Esa afirmación
puede ser confirmada a partir de la declaración del general Ibérico Saint Jean,
gobernador de la provincia de Buenos Aires entre abril de 1976 a marzo de 1981. En
una cena oficial en mayo de 1977, el militar dijo: “Primero mataremos a todos los
36 ROBIN, Marie-Monique. Op. cit., p. 439. 37 “1) evitar la reacción externa que podrían producir los fusilamientos masivos; 2) evitar la reacción interna de una sociedad desprevenida para la aplicación masiva o selectiva de la pena de muerte; 3) obtener enormes ventajas sobre el enemigo; 4) posibilitar la aplicación masiva de la pena de muerte (incluyendo a personas mayores y menores de edad); 5) proteger errores y excesos y evitar la acción de las víctimas; 6) diluir responsabilidades futuras.” PADRÓS, Enrique Serra. Como el Uruguay no hay... Terror de Estado e Segurança Nacional. Uruguai (1968-1985): do Pachecato à Ditadura Civil-Militar. Porto Alegre: UFRGS, 2005. 850 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. p. 653.
16
subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, […] a sus simpatizantes, […]
aquellos que permanezcan indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos.”38
Por otra parte, a propósito de los desaparecidos, digamos que hubo 7.000, no creo que haya habido 7.000, pero bueno, ¿qué quería que hiciéramos?; usted cree que se puede fusilar 7.000 personas? Si hubiésemos fusilado tres, el papa nos habría caído encima como lo hizo con Franco. ¡El mundo entero nos habría caído encima! ¿Qué podíamos hacer? ¿Meterlos en la cárcel? Y después de que llegara el gobierno constitucional, serían liberados y recomenzarían…
Un segundo factor es consecuencia de los dos primeros. A partir de la
divulgación de los documentos secretos del Proceso mientras se realizaba el Juicio a
las Juntas, se descubrió que las órdenes impartidas por los comandantes de las
Fuerzas Armadas fueron de aniquilar todas las formas de disidencia política. Pero los
propios militares sabían que no podrían simplemente fusilar los blancos, como ocurrió
en Chile, así como en Brasil ya se empezara el proceso de transición hasta la
democracia, y en Estados Unidos, habría un cambio en la política de derechos
humanos con la pose de Jimmy Carter en 1977.
El mismo argumento utilizado por Videla y citado anteriormente fue utilizado
por el general Díaz Bessone, que fuera jefe del II Cuerpo de Ejército, ministro del
planeamiento de la primera Junta Militar, y considerado uno de los teóricos del
Proceso. El militar participaba de una entrevista con la historiadora Francesa Marie-
Monique Robin cuando, creyendo que las cámaras habían sido apagadas, dijo:
39
Otro factor que contribuye para explicar la diferencia entre las cifras de las
dictaduras Argentina y Brasileña es una de las características de la estrategia de
implementación del terror de Brasil. La “judicialización de la represión”, en la
definición de Roberto Lima Santos y Vladimir Brega Filho, se refiere a la
participación del Poder Judiciario en la represión. Mientras hubo aproximadamente
A partir de las declaraciones de los Generales Argentinos, se puede concluir
que la represión Argentina siguió estrictamente la doctrina francesa desarrollada a
partir de las experiencias en la Guerra de Indochina y en la Guerra de Argelia, más
precisamente en la Batalla de Argel: después de interrogar a un blanco – con
utilización de torturas físicas y psicológicas – y conseguir las informaciones deseadas,
la víctima debería ser eliminada.
38 Esta frase puede ser encontrada en inúmeras obras. Una de ellas es ISA, Felipe Gomes. El derecho a la memoria. Zarautz: Alberdania, 2006. p. 588. 39 ROBIN, Marie-Monique. Op. cit., p. 441.
17
600 muertes y desaparecidos en Brasil, llegaron hasta el Supremo Tribunal Militar,
órgano máximo para el juicio de civiles que habían cometido crímenes contra la
seguridad nacional durante la dictadura, 7.378 causas – lo que no corresponde a la
totalidad de procesos abiertos. Comparándose con Argentina, donde hubo cerca de 30
mil desaparecidos, no se abrieron más de 350 causas.40
En el día 23 de diciembre de 1975, un grupo del ERP intentó copar el Batallón
Depósito de Arsenales 601, en Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires. Como
resultado del acopamiento hubo 85 guerrilleros muertos y seis pérdidas del Ejército.
Finalmente, se podría afirmar que, diferentemente de la dictadura civil-militar
Brasileña, el régimen implementado con el golpe del 24 de marzo de 1976 en
Argentina había sido concebido, estudiado y planificado con antelación; incluso la
fecha del golpe había sido difundida 90 días antes.
41
Ese hecho, más la declaración realizada por la presidente Argentina, María
Estela Martínez de Perón, anunciando que llamaría a elecciones, no fueron suficientes
para que el general Jorge Rafael Videla, comandante del Ejército, hiciera un
pronunciamiento a la Nación en el día 24 de diciembre dando un ultimátum de 90 días
al gobierno para “llenar el vacío de poder y evitar la anarquía y la inmoralidad.”
La muerte de los 85 miembros del ERP, sumadas a las pérdidas en el Operativo
Independencia, significaron el fin de la capacidad militar de la organización, y
prácticamente la extinción de la guerrilla en Argentina.
42
Mientras la Cristiandad festeja en familia la llegada del Niño Jesús, el Ejército Argentino en operaciones, aquí, en el corazón del monte tucumano, como en todo el ámbito del país, lucha armas en mano para lograr esa felicidad y esa paz que mi mensaje clama. Lucha nuestro Ejército, el Ejército de la Nación, contra delincuentes apátridas, que pretenden, mediante el vil asesinato, romper al Estado y ocupar el poder para cambiar el sistema de vida nacional tan caro a los sentimientos profundamente cristianos de nuestro pueblo.
43
El golpe de Estado del 24 de marzo no fue ni espontáneo ni improvisado;
De acuerdo con el informe de 1977 de la Comisión Argentina por los
Derechos Humanos,
40 SANTOS, Roberto Lima. BREGA FILHO, Vladimir. Os reflexos da “judicialização” da repressão política no Brasil no seu engajamento com os postulados da justiça de transição. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Anistia Política e Justiça de Transição, n. 1, jan/jun 2009, Brasília. p. 158 41 MOHR, José Luis D’Andrea. Memoria Deb(v)ida. Buenos Aires. Colihue, 1999. p. 61. 42 VIDELA apud MOHR, José Luis D’Andrea. Op. cit., p. 61. 43 VÁZQUEZ, Enrique. PRN – la última: origen, apogeo y caída de la dictadura militar. Buenos Aires: Eudeba, 1985. p. 16.
18
por lo contrario, su gestación fue paciente y lenta. Los militares tomaron el poder en un momento fijado con mucha anticipación y sobre la base de un plan político y económico elaborado previamente. Se apoyaron en equipamientos perfectamente preparados, con organigramas minuciosamente establecidos, y alianzas internas y externas […].44
Otra declaración de Videla corrobora esa interpretación sobre el golpe de
1976: “La decisión de atacar a la subversión de la manera en que lo hicimos no se
tomó de un día para el otro. […] La incorporación de la doctrina operativa ya era
antigua, al igual que la hipótesis de una subversión interna. Se remonta a 1962, con la
experiencia de Argelia.”
45
Evidentemente, em termos valorativos, não há nenhuma diferença se são mil, dez mil ou cem mil as pessoas mortas, e também não há dúvida de que há centenas de milhares de pessoas que foram detidas, torturadas e exiladas. A diferença entre as cifras reais de mortos e as cifras supostas, demonstra o poder e a eficácia da estratégia de terror do regime.
Por lo tanto, se puede afirmar que, en la concepción de los civiles y militares
Argentinos que asumieron el poder en 1976, la destrucción física y el exterminio de
los “enemigos” a través de la práctica del desaparecimiento eran prácticas
indispensables para la consecución de los objetivos del Proceso.
Aunque extrapole los límites del análisis de esta tesis, es importante destacar,
con respecto a los argumentos numéricos, una curiosa encuesta realizada en Chile
pos-dictadura. De acuerdo con David Becker y Hugo Calderón, caso se le preguntase
a un Chileno cuántas víctimas hubo durante la dictadura, la respuesta sería alrededor
de 30 a 100 mil muertos y desaparecidos. Pero, llevándose en consideración las cifras
estipuladas por respetadas organizaciones de derechos humanos, como la Vicaría de
la Solidaridad, los números oficiales no superan los 10 mil casos. Ese hecho llevó a
los autores a concluir que
46
Se puede concluir algo semejante para Brasil, sobre la eficacia de las
estrategias de legitimación de la dictadura. Las diferencias entre extensión e
intensidad, sumadas a los mecanismos de legitimidad (la construcción de una
“apariencia de normalidad” a través del alto grado de institucionalización de la
44 Citado por ROBIN, Marie-Monique. Op. cit., p. 421. 45 Idem. 46 “Evidentemente, en términos valorativos, no hay ninguna diferencia si son mil, diez mil o cien mil las personas muertas, y también no hay dudas de que hay centenas de millares de personas que han sido detenidas, torturadas y exiladas. La diferencia entre las cifras reales de muertos y las cifras supuestas, demuestra el poder y la eficacia de la estrategia del terror del régimen.” BECKER, David, CALDERÓN, Hugo. Traumatizações extremas, processos de reparação social, crise política. RIQUELME U., Horacio (ed.). Op. cit., p. 74.
19
represión, la “judicialização da repressão”, e del “arbitrio transfigurado en ley”) una
rigurosa censura a los medios de comunicación, contribuyeron para que hubiera en la
sociedad Brasileña un fenómeno llamado por Irene Cardoso de “inexistencialismo”,
una realidad que no existió. Debido al pequeño número de víctimas directa y a los
procesos de privatización de la memoria, que mantuvieron los recuerdos y las
consecuencias del terror restrictas a determinados grupos, la experiencia del
terrorismo de Estado en Brasil no fue simbolizada, permaneciendo ausente de la
memoria y de cierta construcción de la historia reciente brasileña.47
Porque cuando el terror se vuelve política de Estado, como en la dictadura, las consecuencias de esa dominación no culminan al tiempo que ésta se retira del poder; se llevan en el cuerpo y se transmiten de generación en generación. Y fundamentalmente porque aquella política se perpetua cada vez que los gobiernos democráticos invocan imágenes fatales y catastróficas para poder consumar sus proyectos.
Ese hecho
justifica las resistencias para la aceptación y el empleo del concepto de “terrorismo de
Estado” para calificar la última dictadura civil-militar, ampliamente utilizado por
investigadores de la región para referirse al caso Brasileño a partir de las evidencias
empíricas.
Segundo capítulo: Los procesos de transición hasta la democracia y la cuestión
de los desaparecidos
Las dictaduras Argentina y Brasileña han realizado sus procesos de transición
hasta la democracia desactivando – por veces, solamente en parte – las estrategias de
implementación del terror que permitieron el secuestro, la tortura, la muerte y el
desaparecimiento de millares de personas. Sin embargo, los cambios institucionales y
políticos no poseen el mismo ritmo que las transformaciones en las relaciones sociales
y en el cotidiano de los ciudadanos, que corresponden a procesos más lentos debido a
la necesidad de adaptación a las nuevas realidades.
48
Así que el fin de esos regímenes no significaba el fin del terror y la superación
de los traumas.
49
47 CARDOSO, Irene. Op. cit., p. 192-193. 48 CAVIGLIA, Mariana. Nota necesaria. In: Dictadura, vida cotidiana y clases medias: una sociedad fracturada. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2006. p. 25-26.
Los miedos permanecerán y condicionarán las acciones políticas de
los gobiernos transicionales y de las primeras administraciones civiles pos-
49 BECKER, David, CALDERÓN, Hugo. Traumatizações extremas, processos de reparação social,
20
dictadura.50 Cesaban los hechos, pero no sus consecuencias. El miedo acerca de la
futura democracia y un posible caos político “era tão grande como o medo à ‘ordem
ditatorial’.51
En relación con los desaparecidos políticos, se trataba apenas de otra cuestión
más a ser enfrentada por los gobiernos, pero no sería un cuestionamiento de
respuestas sencillas para los militares – ya que implicaría responsabilizarlos
criminalmente – ni para la sociedad – que podría ver explicitada sus prácticas de
conveniencia y omisión a las estrategias de implementación del terror. Parafraseando
el sociólogo Gérard Namer, sobre el regreso en 1945 de los sobrevivientes de los
campos de concentración a la sociedad Francesa, se puede decir que los desaparecidos
políticos Argentinos y Brasileños eran demasiado para esos procesos.
52 A partir de
esas coyunturas, se firmaba la idea de que el pasado reciente, más específicamente, las
dictaduras de los años 1960, 1970 y 1980 eran “un pasado que no pasa.”53
Durante las transiciones Argentina y Brasileña, la cuestión de los
desaparecidos se convirtió de tema de denuncia de familiares y organizaciones de
derechos humanos a una demanda por justicia y verdad. Sectores de la sociedad
pasaron a demandar el derecho a la verdad – entendido como el reconocimiento de la
responsabilidad del Estado en los desaparecimientos y la disponibilidad de los
archivos de la represión, que permitieran conocer la historia del pasado reciente –, el
derecho a la memoria – espacio, respeto, recuerdos, con fines pedagógicos –, y el
derecho a la justicia – ética, moral, penal, reparatoria y, obligatoriamente, la anulación
de las leyes de amnistía, fundamental para garantizar los demás derechos. La cuestión
para esos grupos ya no era más las dictaduras y sus estrategias, pero sí la democracia
que perpetuaba el crimen y garantizaba la impunidad, conduciendo a los afectados y a
crise política. In: RIQUELME U., Horacio (ed.). Op. cit., p. 71. 50 Por “gobiernos transicionales” se entiende aquellos gobiernos en la dictadura donde ya se había declarado las intenciones de realizarse una transición hasta la democracia. Son los mandatos de “salida” de los militares. En Brasil, representan los gobiernos de los generales Geisel (1974-1979) y Figueiredo (1979-1984); en Argentina, a la última Junta Militar que gobernó el país (1982-1983). Por “administraciones civiles” se entiende los gobiernos pos-dictatoriales. Hay que diferenciarse lo que es costumbre llamar “transición política” y el “proceso de transición política”, que no se termina con la sustitución de los militares por los civiles en cargos presidenciales. Los procesos incluyen reformas institucionales, primeras medidas de memoria y reparación, etc. 51 BECKER, David, CALDERÓN, Hugo. Traumatizações extremas, processos de reparação social, crise política. RIQUELME U., Horacio (ed.). Op. cit., p. 75. 52 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos, RJ, vol. 2, n. 3, p. 1989 p. 3-15. p. 6. 53 Esa expresión fue utilizada en el titulo de la obra de Eric Conan e Henri Rousso, Vichy, un passé qui ne passe pas, sobre la ocupación nazista en Francia y el colaboracionismo de la sociedad francesa. Cf. CONAN, Eric, ROUSSO, Henri. Vichy, un passé qui ne passe pas. Paris : Seuil, 1996.
21
la sociedad al silencio y a la renegación de si propios.54
De esa manera, se puede afirmar que los procesos de transición hasta la
democracia Argentino y Brasileño han estado marcados por la presencia de la
ausencia y ausencia de la presencia,
La existencia de la figura de los desaparecidos políticos en los procesos de
transición implicaba algunas cuestiones prácticas para los gobiernos y los familiares,
como en el campo del derecho de la familia, sobre estados civiles, sucesiones, etc;
Cuestiones que necesitaban solución para que la gente pudiera reorganizar sus vidas.
La respuesta de las dictaduras fue la concesión de certificados del presunto
fallecimiento, sin aclarar las circunstancias de la muerte, los responsables por ellas,
informaciones sobre la localización del cuerpo, etc.
55 en tratándose de los desaparecidos políticos,
víctimas de la implementación del terror de las dictaduras. Diferentemente de lo que
pensaban los militares de esos países, acabadas las dictaduras la cuestión de los
desaparecidos no ha sido olvidada, porque “[...] o crime de desaparecimento de uma
pessoa perdura enquanto as circunstâncias de seu desaparecimento e morte não são
esclarecidas e os seus restos mortais não forem entregues à família”56
Es necesario marcar una diferencia entre las demandas de los familiares de
desaparecidos Argentinos y Brasileños. Mientras en Argentina las consignas han
exigido – y exigen – “aparición con vida” o “con vida los llevaron, con vida los
queremos”, las familias Brasileñas tenían muy claro que los desaparecidos habían sido
asesinados, como demuestra la definición de “desaparecido” presente en la
introducción del Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos desde 1964: “O termo
desaparecido é usado para definir a condição de pessoas que, apesar de terem sido
seqüestradas, torturadas e assassinadas pelos órgãos de repressão, as autoridades
governamentais não assumiram ou divulgaram suas prisões e mortes.”
, o por la
persistencia de los efectos residuales y consecuencias del terror en Argentina y en
Brasil.
57
54 POLLAK, Michael. Op. cit., p. 7. 55 GAGNEBIN apud TELES, Edson. Políticas do silêncio e interditos da memória na transição do consenso. In: SANTOS, Cecília MacDowell, TELES, Edson, TELES, Janaína de Almeida (orgs.). Desarquivando a ditadura: memória e justiça no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2009, v. 2. p. 585. 56 TELES, Janaína. Apresentação. In: TELES, Janaína (org.). Mortos e desaparecidos políticos: reparação ou impunidade? São Paulo: Humanitas, 2001. p. 11. 57 Introdução do Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos. In: TELES, Janaína (org.). Op. cit., p. 159. Grifo de la autora. De acuerdo con Suzana Lisbôa, esta era una comprensión de los familiares Brasileños aún antes del término de la dictadura civil-militar. Participando de un encuentro en Argentina, en el inicio de la década de 1980, Lisboa cuenta que les causó sorpresa a los familiares Argentinos esa acepción de los desaparecidos.
22
Existen diversas interpretaciones sobre el fin de las dictaduras aAgentina y
Brasileña. No es objetivo de esa tesis analizarlas, pero es importante decir que cada
país ha realizado sus transiciones de acuerdo con las características de los procesos
históricos precedentes, sus respectivas tradiciones jurídicas y sus realidades
presentes.58 Hay autores que critican la utilización de los conceptos de
“democratización” o “redemocratización” para referirse al período, ya que consideran
ese fenómeno incompleto en el sentido de la obtención de la ciudadanía plena,
principio básico de la democracia.59 En ese sentido, fueron procesos marcados por
una serie de continuidades acerca de las prácticas de las estrategias de
implementación del terror. Así, la autora Zilga Iokoi defiende que el empleo del
término “transición” no es hecho como categoría teórico-analítica, per o sí
metafóricamente, indicando una retórica de cambio sin cambios.60
Ese capítulo analiza comparativamente cómo la cuestión de los desaparecidos
fue tratada por los gobiernos transicionales de las dictaduras Argentina y Brasileña y
por las administraciones democráticas. El objetivo es evidenciar las similitudes entre
las medidas de los gobiernos militares, que llevaron a la institucionalización de
políticas de desmemoria y olvido, donde se insieren las leyes de amnistía y donde el
olvido, la impunidad y la inmunidad eran consideradas condiciones fundamentales
para la “reconciliación”, como parte de la interdicción al pasado. Posteriormente,
Al fin de ambas dictaduras, la unidad de las Fuerzas Armadas se encontraba
seriamente amenazada por las diferentes concepciones e ideas de proyectos políticos y
de conducción del Estado. Las divisiones que siempre existieron se volvieron
explícitas y de cierta manera incontrolables. Pero había un consenso de que la
transición hasta la democracia no sería marcada por actos “revanchistas” o de
“venganza”, para utilizar términos empleados por los militares, que se entrometieron
en cuestiones de justicia. La solución encontrada fue la promulgación de leyes de
amnistía e indulto, que garantizaban la imposibilidad de acceso a la justicia por los
crímenes contra los derechos humanos, o sea, la impunidad, y crearon mecanismos de
interdicción al pasado, anulando otros derechos, principalmente el derecho a la
verdad.
58 IDOETA, Carlos Alberto. Verdade e reconciliação. In: TELES, Janaína (org.). Op. cit., p. 75. 59 Cf. SOARES, Glaucio Ary Dillon, D’ARAÚJO, Maria Celina, CASTRO, Celso (orgs.). A volta aos quartéis: a memória militar sobre a abertura. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995. p. 14. 60 IOKOI, Zilda Márcia Gricoli. A longa transição de conciliação ou estigma da cordialidade: democracia descontínua e de baixa intensidade. In: SANTOS, Cecília MacDowell, TELES, Edson,
23
resaltar las diferencias que ocurrieron en las administraciones democráticas,
principalmente en los primeros gobiernos que sucedieron las dictaduras, afirmando
como el derecho a la justicia y a la verdad en Argentina fue fundamental para una
ruptura con el pasado dictatorial, imprescindible para que se pudiera desarrollar, en el
presente, políticas de memoria y reparación.
Las vinculaciones entre la realización de las transiciones y las características
de las democracias han sido estudiadas por diversos autores.61
En primer lugar, esta vinculación entre transición y políticas en el presente.
Aunque no se pueda elaborar modelos sobre esos procesos, los hechos ocurridos en
ese período permiten afirmar que cuanto más ilegitimadas y desmoralizadas frente a la
sociedad, y colapsada internamente, una dictadura encierra su ciclo, más grande es la
En este capítulo, se
extiende más esa reflexión, con la hipótesis de que la forma como las transiciones
hasta la democracia son hechas influyen en la elaboración de políticas de memoria y
olvido por parte de las administraciones democráticas.
Para confirmar esa hipótesis, el capítulo se encuentra dividido en seis ítems: el
primero son algunas consideraciones sobre las transiciones Argentina y Brasileña y la
cuestión de los desaparecidos; el segundo, un subcapítulo sobre el desarrollo de
políticas de memoria y olvido; el tercero, una análisis de las leyes de amnistía en
Argentina y en Brasil; el cuarto, es un estudio sobre el derecho a la verdad con la
publicación de los informes Nunca Más; el quinto ítem, un abordaje del derecho a la
justicia, con el Juicio a las Juntas, como la grande diferencia entre los procesos
Argentino y Brasileño; el sexto y último subcapítulo es un análisis de la década de
1990 y la impunidad, con el rompimiento del pacto de silencio de los militares y la
promulgación, en Brasil, de la “ley de los desaparecidos”. Fueron escogidos las
cuestiones relativas a la justicia y a la verdad pues son instancias que conforman las
transiciones hasta la democracia y constituyen determinada memoria y sentido sobre
el pasado.
Ese capítulo ha tenido algunos presupuestos sobre la transición hasta la
democracia, fundamentales para la comprensión de por qué, en la coyuntura de los
gobiernos civiles pos-dictaduras fue posible la implementación de políticas de
memoria.
TELES, Janaína de Almeida (orgs.). Op. cit., p. 501. 61 Cf. los debates entre los autores en D’ARAÚJO, Maria Celina, CASTRO, Celso (orgs.). Democracia e Forças Armadas no Cone Sul. Rio de Janeiro: FGV, 2000. p. 217 e ss.
24
posibilidad de desarrollarse políticas de memoria. En oposición, cuando más
negociadas y pactadas fueren las transiciones, o sea, sin una ruptura con el pasado,
más grande es la posibilidad de permanencias – institucionales y personales – que
dificultaría la consecución de esas políticas.
Así se puede afirmar que, en los gobiernos transicionales, ha habido la
institucionalización de una política de olvido con la promulgación de las leyes de
amnistía. Posteriormente, en Argentina, con los gobiernos civiles, se ha anulado esa
ley, lo que ha permitido el derecho a la justicia y a la verdad. En Brasil, la política del
olvido implementada con la ley de amnistía ha tenido continuidad en los gobiernos
civiles a través de la “lógica de la postergación” que ha perdurado hasta 1995, cuando
ha sido garantizado, pero parcialmente, el derecho a la verdad sin justicia. A través de
ese ejemplo, se puede afirmar que la institucionalización de políticas de memoria
también se relaciona con voluntad, política y objetivos de los gobiernos.
En segundo lugar está el acceso a la justicia. La grande diferencia entre los
procesos de transición hasta la democracia Argentino y Brasileño ha sido que, en
Argentina, se ha conseguido instaurar como un valor ético y político el repudio al
terrorismo de Estado, a la dictadura civil-militar, y a la práctica de desaparición. Las
organizaciones de derechos humanos han tenido un papel fundamental en ese proceso,
en la defensa de la memoria de los desaparecidos y en la lucha contra la impunidad e
inmunidad, sin embargo, no han sido factores determinantes para la idea de quiebre
con el pasado, y sí la justicia. En Brasil, no hubo ningún tipo de condenación al
pasado dictatorial. Pocas imágenes han marcado tanto la conciencia de un cambio de época como la de los jefes militares desfilando en calidad de reos ante la Cámara Federal de la Capital.” […] Allí se instituía un símbolo que condesaba la significación de la nueva etapa. En el acervo de las escenas fundadoras o reforzadores de mitos políticos en la Argentina contemporánea, [..] no había ninguna siquiera parecida: la potencia de la ley en el momento, altamente ceremonial, de ser acatada por la jerarquía del hasta hacía poco poder absoluto. Creo que allí se consumaba el derrocamiento simbólico de la última dictadura. Admitamos, entonces, que en esa escena bisagra, inédita, se anudaba un núcleo de significaciones que no sólo rearmaba la memoria completa de la dictadura sino que incorporaba, propiamente implantaba, las bases de una nueva memoria de la democracia. 62
Así, el acceso a la justicia a través del Juicio a las Juntas, a pesar de todas las
críticas que se pueda hacer sobre la extensión e intensidad de las condenas, ha
contribuido para que fuera “[…] una de las escenas fundadoras de la democracia
25
Argentina, la que condensa el repudio a la ilegalidad y el crimen en la gestión del
Estado.” Con el procesamiento a los militares y el acceso a la justicia, se ha
establecido un vínculo inexorable entre democracia y justicia. La ley, infringida en los
años anteriores, había recobrado otro significado, llamado por Hugo Vezzetti como un
período dominado por la “escena de la ley”.63
Ante todo, la puesta en escena social de la ley venía a caracterizar el crimen como tal. Sin esa preeminencia simbólica y sustantiva no habría crímenes sino alternativas de una lucha política (o de una guerra, como todos se acostumbraron a decir en aquellos años), situada por encima de la ley, que podía recurrir a términos neutralizados (‘acción’, ‘ejecución’, ‘aniquilamiento’) para eludir lo que en verdad era una generalizada tendencia a justificar el asesinato como una vía legítima de la práctica política. Frente a ello, la operación jurídica venía a destacar un lugar central al derecho, el cual, más allá de la normalización institucional y la construcción política, en un sentido más básico, prometía la restitución de un fundamento en la ley, no sólo como límite negativo al retorno posible de la violencia y la impunidad, sino como principio de una nueva alianza que, desde la rememoración de las víctimas, proyectaba los cimientos de una reconstitución de la sociedad.
La fuerza de la ley y de los códigos
penales ha sido uno de los puntos consensuales en la transición hasta la democracia
Argentina, marcada por la debilidad política y la imposibilidad de consenso sobre
como serían hechas las reparaciones judiciales, morales y políticas.
64
De esa manera, la democracia Argentina recién inaugurada se ha constituido
en oposición y en reparación sobre el período precedente – un gobierno dictatorial que
se utilizó del terrorismo de Estado como forma de dominación política. El caso
Argentino se ha inserido en el rol de los ejemplos occidentales de condena a los
crímenes de lesa humanidad. “En un punto, Videla o Pinochet ya no son simplemente
dictadores latinoamericanos sino que han adquirido un carácter más general en la serie
que se construye a partir del Holocausto y en la condena no sólo jurídica sino también
política y moral de los crímenes contra grupos, razas o comunidades.”
Para que la justicia pudiera actuar, sin embargo, ha sido fundamental que se
tornasen públicos el funcionamiento de la dictadura Argentina, o sea, que se hicieran
conocer los crímenes, la metodología de la represión y la estrategia de
implementación del terror. En ese sentido, la creación de la CONADEP, con carácter
oficial, y las revelaciones ocurridas durante el Juicio fueron de fundamental
importancia. Con ellas, se ha garantizado el derecho a la verdad.
65
62 VEZZETTI, Hugo. Op. cit., p. 109. 63 Ibid., p. 112. 64 Ibid., p. 26. 65 Ibid., p. 111-112.
En ese
26
sentido, es importante recordar el título del documental de Carpo Cortés y Miguel
Rodríguez Arias: Juicio a las Juntas: El Nüremberg Argentino.
Además de la ausencia de justicia en Brasil, la periodización de la dictadura
institucionalizada en 1964 es una evidencia de la ausencia de ruptura con el pasado.
Diferentemente de lo que ocurre en el caso Argentino, donde se puede determinar con
exactitud el término de la dictadura, en Brasil, a pesar de la versión más aceptada,
afirmar que la transición hasta la democracia se ha empezado en el gobierno Geisel y
ha terminado durante la gestión de Figueiredo, con la pose de un civil como
presidente (totalizando 11 años de transición), la profesión del presidente no configura
el carácter del régimen político, o sea, no es porque se tenía un presidente civil que se
vivía en una democracia. De todas formas, la fecha para el término de la dictadura se
puede cambiar utilizando diferentes criterios para determinar lo que es una
democracia o una dictadura, variando entre 1985 (pose de un civil), 1988
(promulgación de una nueva Constitución), 1989 (primeras elecciones libres para
presidente), 1991 (inicio del desmonte del aparato represivo).
La transición hasta la democracia en Brasil fue la más larga de los cuatro
países del Cono Sur. Tomándose como referencia el año de 1985, que se ha quedado
inscripto en la historiografía y en la memoria colectiva como termino de la dictadura,
el régimen de facto ha estado más tiempo realizando la apertura política (11 años) que
vigorando como gobierno (10 años en 1974).
La larga transición brasileña contribuyó para olvidarse el terror implementado
por la dictadura y para la dilución de la memoria colectiva. El proceso de
normalización de la sociedad y de la política Brasileña ha sido marcado por la
interdicción del pasado, sea en la larga duración del proceso, donde el tiempo
adquiere una dimensión inercial que en si propia produce el olvido, sea en el aspecto
de la imposición del olvido, a través de la ley de amnistía, que resultó en una
neutralización moral del pasado.66
En Brasil, ni el Estado, ni los responsables por la consecución de la estrategia
de implementación del terror han sido acusados judicialmente o procesados por el
crimen de desaparecimiento político. Paradójicamente, nadie que conozca un mínimo
de la historia reciente Brasileña puede afirmar que no existieron los desaparecidos, y
ese es un crimen intolerable. Ha habido un reconocimiento del Estado, a través de la
66 CARDOSO, Irene. Op. cit., p. 110.
27
Ley n. 9140, de 1995, más conocida como “ley de los desaparecidos”, de su
responsabilidad por las muertes y desapariciones ocurridas durante la dictadura. Pero
el derecho a la verdad sería garantizado apenas parcialmente, y nadie sería castigado.
Tercer capítulo: Políticas de memoria y olvido sobre los desaparecidos a partir
del año 2000
El objetivo de este tercer y último capítulo es analizar las políticas de memoria
y olvido relacionadas a las cuestiones de justicia y verdad desarrolladas por los
gobiernos democráticos a partir de la subida al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, en
Brasil, y Néstor Kirchner, en Argentina, ambas ocurridas en 2003, más
específicamente, a partir de las coyunturas de las rememoraciones de los 40 años de la
implementación de la dictadura Brasileña en 2004 y los 30 años del golpe en
Argentina en 2006. Durante esos gobiernos, que inauguraron una sucesión de
mandatos progresistas y de izquierda en América Latina – coyuntura prácticamente
inexistente desde las décadas de 1960 y 1970 – y en los gobiernos sucedáneos (en el
primer caso, reelección, en el segundo, continuidad de las políticas con la pose de la
primera-dama), se puede afirmar que hubo una institución de medidas de memoria y
reparación, con la presencia constante de las políticas de olvido, para Brasil, y el
desarrollo de políticas de memoria y reparación en Argentina.
Nuevos procesos históricos y nuevas coyunturas políticas, además las
influencias internacionales, proporcionaron condiciones para que se efectuasen
cambios en el marco interpretativo del pasado traumático de las dictaduras de los años
1960, 1970 y 1980 y del terrorismo de Estado.67
La continuidad en las imágenes y sentidos del pasado, o la elaboración de nuevas interpretaciones y su aceptación o rechazo sociales, producen efectos materiales, simbólicos y políticos, e influyen en las luchas por el poder […] Lo que se hace en un escenario y en un momento dado depende de la trayectoria anterior del tema […] y ésta condiciona (abre y cierra posibilidades) sus desarrollos futuros.
68
En los últimos años, se abrió un debate nacional e internacional a partir de lo
que se convenció llamar “justicia de transición”, o sea, “[...] uma estrutura pra
confrontar um passado de abuso como um componente de uma importante política de
67 JELIN, Elizabeth. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Para qué? Actores y escenarios de las memorias. In: VINYES, Ricard (ed.). Op. cit., p. 120-121. 68 Ibid., p. 123.
28
transformação.”69 “Os estudos sobre ‘justiça de transição’, combinam o expertise de
variadas áreas do conhecimento para analisar como os países migram de um regime
político para outro, mais notadamente (embora não exclusivamente) como promove-
se a mudança de um regime não democrático para um regime democrático.”70
[...] a persecução de perpetradores, estabelecimento de comissões de verdade e outras formas de investigação do passado; envidando esforços na busca de reconciliação em sociedades divididas, desenvolvendo um conjunto de reparações para aqueles que foram mais afetados pelas violações ou abusos; memorizando e relembrando as vítimas; e reformando um largo espectro de instituições arbitrárias do Estado (tais como as de segurança pública, polícia, ou Forças Armadas) numa tentativa de prevenir futuras violações.
Organizaciones internacionales como International Centre for Transitional
Justice [Centro Internacional por la Justicia de Transición] (ICTJ) o el Center for
Justice and International Law [Centro por la Justicia y el Derecho Internacional]
(CEJIL) han promovido un debate sobre las estrategias empleadas en algunos países,
objetivando
71
Esos debates han demostrado que, al contrario de lo que esperaban los
gobiernos transicionales de las dictaduras, algunas personas no se olvidan de los
crímenes practicados. En ese sentido, las medidas reparadoras no necesitaban ser
realizadas exclusivamente en esos procesos, pero podrían ser realizadas después de
pasados años, cuando las condiciones para su concretización fuesen posibles. “O
próprio termo ‘justiça de transição’, datado da década de 1990, e, portanto, posterior a
muitas das transições que analisa, é um pouco produto de algumas certezas que a
comunidade internacional pôde chegar, após os horrores que vivenciou.”
72
69 SANTOS, Roberto Lima. BREGA FILHO, Vladimir. Os reflexos da “judicialização” da repressão política no Brasil no seu engajamento com os postulados da justiça de transição. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Op. cit., p. 154 70 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Op. cit., p. 6. 71 “La persecución de los perpetradores [ de los crímenes], el establecimiento de comisiones de verdad y otras formas de investigación del pasado; en validar esfuerzos en la búsqueda de la reconciliación en sociedades divididas, desarrollando un conjunto de reparaciones para aquellos que fueron más afectados por las violaciones y abusos; construyendo memoriales y recordando a las víctimas; y reformando un largo espectro de instituciones arbitrarias el Estado (tales como de la seguridad, policía y Fuerzas Armadas) en un intento de prevenir futuras violaciones.” SANTOS, Roberto Lima. BREGA FILHO, Vladimir. Op. cit., p. 154 72 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Op. cit., p. 6.
Las medidas y políticas de memoria, entendidas como parte de ese programa
de “justicia de transición”, no tienen que ser desarrolladas en el momento de las
transiciones hasta la democracia, pues se trata de
29
[...] um processo que vai se adaptando às condições do momento e às mudanças que vão evoluindo ao longo do tempo. O âmbito de ação aumenta ou diminui conforme o tempo passa, dependendo da habilidade e da vontade das sociedades em vias de democratização de alargar ou aprofundar a democracia em termos políticos, institucionais, sociais e ideológicos. A bem sucedida superação de enclaves autoritários, o crescimento gradual (ou o esmorecimento) do ativismo de direitos humanos, a evolução de prioridades políticas, das prioridades e valores que regem as reformas judiciárias, legais e constitucionais, e a acumulação de obrigações legais relativamente aos direitos humanos no plano internacional ou regional, irão influenciar o que será feito com o passar do tempo. As políticas de justiça transicional podem também adquirir vida própria, caso instituições sejam estabelecidas para realizar tarefas específicas, como localizar os restos mortais dos desaparecidos, estabelecer quem receberá indenizações e como as mesmas serão pagas, ou encontrar crianças desaparecidas. A autonomização institucional possibilita que as políticas continuem a se desenvolver, mesmo em contexto de indiferença ou mesmo adversidade social ou política, assim, por exemplo, as políticas de reparação podem ser ampliadas para novas categorias de vítimas e as equipes de investigação podem continuar abastecendo processos criminais de novas informações.73
Así, el año 2000 ha sido marcado, sobre la temática de los desaparecidos
políticos de las dictaduras de los años 1960, 1970 y 1980, como una coyuntura donde
todavía vigían demandas existentes desde el régimen dictatorial, pero también nuevos
pleitos de los familiares y de la sociedad en general. Cuestiones que antes no se han
podido formular y cuestionar del Estado, sea por miedo – como resquicio del
terrorismo de Estado – o por la imposibilidad de la política, pasaron, en ese nuevo
Es importante destacar ese carácter histórico y no determinante de las políticas
de memoria y olvido, para que no se establezcan fatalismos en su historia. Por
ejemplo, el hecho de la transición Brasileña haber sido marcada por la “lógica de la
postergación” no significa, obligatoriamente, que esas políticas de memoria y olvido
estarían condicionadas a ser como son; pero sí que existen posibilidades de alterarlas.
73 “[…] un proceso que se va adaptando a las condiciones del momento y a los cambios que van ocurriendo a lo largo del tiempo. El ámbito de la acción aumenta o disminuye conforme el tiempo pasa, dependiendo de la habilidad y la voluntad de las sociedades en vías de democratización de profundizar la democracia en términos políticos, institucionales, sociales e ideológicos. La bien sucedida superación de los enclaves autoritarios, el crecimiento (o la disminución) del activismo de los derechos humanos, la evolución de las prioridades políticas, de las prioridades y valores que conforman las reformas judiciarias, legales y constitucionales, y la acumulación de obligaciones legales relativas a los derechos humanos en el plano internacional o regional, todos estos factores van a influir con lo que será hecho con el pasar del tiempo. Las políticas de justicia transicional pueden también adquirir vida propia, caso instituciones sean establecidas para realizar tareas especificas, como localizar los restos mortales de los desaparecidos, establecer quien recibirá las indemnizaciones y como serán pagas, o encontrar niños desaparecidos. El automatismo institucional posibilita que las políticas continúen a desarrollarse, aunque en contextos de indiferencia o hasta adversidad social o política; así, por ejemplo, las políticas de reparación pueden ser ampliadas para nuevas categorías de víctimas y los equipos de investigación pueden continuar contribuyendo con nuevas informaciones para los procesos criminales. BRITO, Alexandra Barahona de. Justiça transicional e uma política da memória: uma visão global. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Op. cit., p. 71.
30
período, a ser hechas y recibieron diferentes grados de legitimidad nacional e
internacional.
En ese sentido, se puede afirmar que el año 2000 marcó una diferencia
cualitativa, comparado con las décadas anteriores, sobre el tratamiento de la cuestión
de los desaparecidos. Por diversos factores, que serán abordados en seguida, se
cambió la comprensión de que políticas de olvido, traducidas en pactos políticos o en
medidas de no agresión a las Fuerzas Armadas, ya no eran suficientes para abordar la
temática, y se pasó al enfrentamiento ético, jurídico y político. Diferentemente de lo
que algunos civiles y militares contrarios a ese cambio paradigmático intentaron
argumentar, ese enfrentamiento no reflejaba un revanchismo, ni transformaba el
debate en algo pernicioso a las jóvenes democracias.
Aunque ese enfrentamiento pudiera ser identificado tanto en Argentina cuanto
en Brasil, los resultados han sido bastante distintos en los dos países, en parte por sus
consecuencias, como por la forma como fueron hechas las transiciones políticas. En el
caso Brasileño, la ausencia de un rompimiento con el pasado dictatorial, y la
valoración de la democracia en oposición a la dictadura, contribuyen para que la
impunidad y el silencio sobre el período tengan legitimidad y respaldo por sectores
importantes de las Fuerzas Armadas, de la política y de la sociedad.
Los reflejos de las transiciones políticas no son suficientes para explicar los
cambios ocurridos con el nuevo milenio. La existencia de una considerable
historiografía sobre las dictaduras y el terrorismo de Estado también contribuyeron
para ese nuevo marco en la memoria sobre el pasado traumático. La prensa y la
industria filmográfica también desempeñaron sus papeles con la producción de
reportajes y series, películas y documentales. Por fin, ha habido un cambio en los
cuadros de los profesores de Historia, que a partir de nuevos cuestionamientos sobre
las historias nacionales, y con objetivos de fornecer subsidios para el entendimiento
de esa nueva realidad social pos-dictatorial, han promovido cambios en la enseñanza
de Historia.74
Hay que considerar que ese cambio también se explica por los cambios
generacionales existentes con el paso del tiempo en los dos países: con las nuevas
generaciones, nuevos cuestionamientos fueron hechos sobre el pasado de las
dictaduras de los años 1960, 1970 y 1980. Los afectados directamente por la represión
74 VINYES, Ricard. La memoria del Estado. In: VINYES, Ricard (ed.). Op. cit., p. 51.
31
también alteraron sus perspectivas: ex-presos y perseguidos políticos y familiares de
muertos y desaparecidos pasaron a preocuparse con el futuro de la memoria, o sea, la
transmisión de la experiencia a aquellos que no hicieron parte de ella.75
[…] hay memoria de lo que no se vivió […] en la medida en que su fuerza es inseparable de las narraciones que les han dado vida. En ese sentido, la memoria se conforma según el molde de esos relatos que siempre arrastran una dimensión mística, su trabajo no va del acontecimiento al recuerdo sino, al revés, de formaciones y marcos anteriores a la significación de acontecimientos que nunca podrían ser admitidos en una memoria vacía.
76
Anna Miñarro y Teresa Morandi, que estudiaron la transmisión de traumas a
partir de la experiencia de la Guerra Civil Española (1936-1939), afirmaron que los
efectos de situaciones traumáticas pueden ser observados hasta la cuarta generación
Una demonstración de esa preocupación con el futuro fue la creación, en
Argentina y en Brasil, de bancos de datos genéticos, que posibilitaron, en las
próximas décadas, una identificación de los cuerpos que por ventura sean encontrados
o, específicamente en el caso Argentino, nuevos procesos de restitución de identidad
para chicos que hayan sido secuestrados cuando niños.
De esa forma, hijos y nietos de desaparecidos políticos, al alcanzar
determinada edad, pasaron a cuestionar sus antepasados sobre sus propias historias y a
cobrar de las administraciones democráticas medidas reparadoras – penales o
simbólicas – para sus familiares que sufrieron las estrategias de la implementación del
terror. Rompieron con el pacto de silencio existente en algunas familias, que buscaban
protegerlos evitando que creciesen en los recuerdos de las heridas de sus padres, y
pasaron a militar directamente en las causas por el esclarecimiento y puniciones a los
responsables por las muertes y por los desaparecimientos de sus padres, tíos, etc.
Muchas veces, esa nueva generación se ha tornado beneficiaria de esa políticas, pues
pasaron a entenderse como víctimas y exigieron soluciones para sí propios.
Como afirmado anteriormente, no solamente la generación de los involucrados
directamente con los episodios de las dictaduras es afectada por los traumas. La
ausencia de un familiar, por muerte o desaparición, las expectativas y las
incertidumbres, las consecuencias en el comportamiento después de sesiones de
tortura, la vigencia del silencio, afectan directamente a las generaciones subsecuentes
en la vivencia y en la transmisión de esos traumas.
75 VEZZETTI, Hugo. Op cit,. p. 19. 76 Ibid., p. 17.
32
posterior a aquella que vivió los eventos.
Comprobamos que ha habido un encuentro del psiquismo con un hecho traumático, ha aparecido una irrupción violenta, que ha dejado como marca una herida abierta, expresada a través de un síntoma en forma de queja interminable, de heridas renegadas y/o amenaza, todas las funciones conectadas con el narcisismo (la autoestima) están profundamente alteradas.77
Por lo tanto, la importancia y efecto tan particular y tan potente de la pos memoria reside en que la relación del sujeto con los objetos no está mediatizada por la propia memoria, sino tan sólo implementada por su imaginario, que es alimentado con la creación cultural que lo rodea. Está claro que la influyente memoria familiar que le es transmitida – o no, ya que los silencios forman parte de la memoria – actúa de mediadora entre el pasado y el sujeto que no ha vivido – el hijo, el nieto – y también anima su imaginario.
Peyorativamente calificadas como “revanchismo”, o recordadas por las
víctimas directas o indirectas de las estrategias de implementación del terror como
“heridas abiertas”, las demandas sobre el pasado dictatorial realizadas por las nuevas
generaciones evidenciaban que las acciones desarrolladas durante los gobiernos
transicionales no fueron suficientes para reparar lo ocurrido, mucho menos para una
posible y verdadera reconciliación.
Los cambios generacionales y, por consecuencia, los cambios en los
cuestionamientos hechos sobre el pasado dictatorial, pueden ser comprendidos a
través del concepto de “pos-memoria”, de Marianne Hirsh. De acuerdo con la autora,
la pos-memoria es un tipo de recuerdo que está apartado de los acontecimientos por
una o más generaciones, y que se constituye a través de la transmisión de sentimientos
en el ámbito familiar o fuera de él.
78
Como ha señalado Cecilia Lesgart esta agrupación produjo un recambio generacional en el escenario de la lucha por los derechos humanos e introdujo algunas novedades interesantes. Este nuevo actor colectivo diversificó la lucha iniciada por Hebe de Bonafini referida a la restitución
Como uno de los principales ejemplos del protagonismo de las nuevas
generaciones en los cambios a partir del año 2000, se puede citar la organización
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.),
formada predominantemente por hijos de muertos y desaparecidos políticos
Argentinos.
77 MIÑARRO, Anna, MORANDI, Teresa. Trauma psíquico y transmisión inter -generacional. Efectos psíquicos de la guerra del 36, la posguerra, la dictadura y la transición en los ciudadanos de Cataluña. n: VINYES, Ricard (ed.). Op. cit., p. 458. 78 VINYES, Ricard. La memoria del Estado. In: VINYES, Ricard (ed.). Op. cit., p. 54.
33
de la identidad militante de los desaparecidos, al entrelazar ‘el territorio familiar, el ámbito biológico, la esfera de lo público y lo estatal’. Por otra parte ‘su inscripción genealógica y temporal […] remiten a la cuestión de que hay hijos que buscan a sus padres desaparecidos […] para poder reconstruir su propia historia’ advirtiendo de un modo más abarcativo que ‘somos hijos de ese pasado’. Finalmente HIJOS estableció ‘una contienda con la idea de víctima inocente’, predominante en una porción de los organismos de DD.HH. en la década anterior. Y si bien la restitución de la identidad política y militante de los progenitores ha sido heterogénea tuvo la particularidad de no asumir intenciones acusatorias, respecto a las acciones de la militancia setentista.79
Quarenta anos depois convergem razões políticas e familiares que concorrem para romper esse silêncio: no momento em que as testemunhas oculares sabem que vão desaparecer em breve, elas querem inscrever suas lembranças contra o esquecimento. E seus filhos, eles também, querem saber, donde a proliferação atual de testemunhos e publicações de jovens intelectuais judeus que fazem ‘da pesquisa de suas origens a origem de sua pesquisa”. Nesse meio tempo, foram as associações de deportados que, mal ou bem, conservaram e transmitiram essa memória.
Michael Pollak había identificado una situación semejante para los familiares
de las víctimas del Holocausto. Mientras la primera generación, incluso las víctimas,
han silenciado frente al terror como posibilidad de seguir adelante, las generaciones
subsecuentes rompieron con ese comportamiento, buscando indagarse sobre lo
ocurrido. La contribución del paso del tiempo también fue determinante en ese caso:
80
Por fin, es necesario considerar no solamente los cambios ocurridos en el
ámbito de la sociedad, pero también la voluntad política expresada por los
presidentes, ministros y secretarios sobre la temática de los desaparecidos políticos.
Con las victorias de Lula y Kirchner en los pleitos electorales, por primera vez en la
historia Argentina y Brasileña llegaban al poder personalidades que habían combatido
directamente las dictaduras de los años 1960, 1970 y 1980; juntamente con ellos, en
sus ministerios y secretariados, políticos que fueron perseguidos y, en algunos casos,
secuestrados, torturados, condenados por la justicia y mantenidos presos por largos
períodos de tiempo. Se instituía un nuevo marco social en la memoria sobre las
dictaduras civil-militares. En ambos países, se creó una expectativa muy grande a
respecto del desarrollo de políticas de memoria que serían elaboradas para tratar de
79 PESCADER, Carlos. Revisar los 70. Algunos planteos sobre la militancia. Jornada Interescuelas. Tucumán, 2007. CD-ROM. 80 “Cuarenta años después convergen razones políticas y familiares que concurren para romper ese silencio: en el momento en que los testigos oculares saben que van a morir en breve, ellos quieren inscribir sus recuerdos contra el olvido. Y sus hijos, ellos también, quieren saber, donde la proliferación actual de testimonios y publicaciones de jóvenes intelectuales judíos que hicieron ‘de la investigación sobre sus orígenes la origen de su investigación’. En ese período, fueron las asociaciones de deportados que, bien o mal, conservaron y transmitieron esa memoria.” POLLAK, Michael. Op. cit., p. 6-7.
34
las cuestiones pendientes del pasado reciente, principalmente la garantía de los
derechos a la justicia y a la verdad, como componentes de la “justicia de transición”,
cuando se trata de los desaparecidos políticos. Era necesario enfrentar las Fuerzas
Armadas, debatiendo su subordinación al poder civil, así como a los sectores
conservadores de la política y de la sociedad, etc. En el caso Argentino, muchas de
esas expectativas han sido cumplidas; en Brasil, fue una gran frustración.
Mientras en el plan de gobierno del candidato Lula a la presidencia no
existían menciones a la cuestión de los desaparecidos políticos – ni siquiera otra
temática sobre el pasado reciente – días antes de las votaciones, en Argentina, la
Comisión Provincial por la Memoria, de La Plata, había realizado una serie de
preguntas a los candidatos sobre cuestiones relativas a los derechos humanos y, más
específicamente, a las temáticas vinculadas con la última dictadura civil-militar. El
candidato Néstor Kirchner respondió: Sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto Final: ‘Coincido con el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la actual postura del gobierno de apoyar las resoluciones judiciales sobre la nulidad de esas leyes.’ Sobre el tema de la Corte Suprema: ‘No puede haber gobernabilidad con impunidad o sin un funcionamiento sano y republicano de los poderes del Estado. El accionar de la Corte se asemeja al de las corporaciones casi mafiosas. Es una vergüenza que uno de los poderes del Estado utilice la extorción como método de presión frente al Congreso y al Ejecutivo.’ Sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior: ‘Cuando escucho posiciones que plantean pacificar al país con las Fuerzas Armadas en las calles, me causa una profunda preocupación. La ley de seguridad interior marca la separación de las funciones militares de la Defensa de la de Seguridad Interior. Las Fuerzas Armadas dentro de la Constitución antes que dentro del país.81
Ah, eu fiquei, realmente. Acho que ficaria muito triste se ele fosse o representante do meu país. [...] Não é preocupação de militar, é
En el caso Brasileño, diferentemente de Argentina, había muchos recelos con
la posible victoria del candidato Lula, por su histórico de militancia en el movimiento
sindical, y teniéndose como pronósticos cambios en las políticas de memoria y
reparación desarrolladas hasta aquel momento. Ese sentimiento estuvo presente, en las
Fuerzas Armadas brasileñas, desde la campaña presidencial de 1989, como puede ser
demostrado a través del testimonio el almirante Henrique Sabóia, en 1998.
Preguntado por investigadores de la Fundação Getúlio Vargas sobre la preocupación
con la perspectiva de Lula ganara el pleito, el militar ha contestado
81 VEINTISIETE años más tarde. Puentes, La Plata, año 3, n. 10, ago. 2003. p. 9.
35
preocupação de brasileiro. Aquele indivíduo não tem preparo, não tem capacidade, não tem postura, não tem cultura para ser presidente deste país. Este país é muito importante, é muito grande para ser dirigido por um indivíduo que é semi-analfabeto. Não pode.82
Estou com medo. Faz tempo que não tinha esse sentimento. Porque sinto que o Brasil, nessa eleição, corre o risco de perder todo o avanço que já foi conquistado. Eu sei que muita coisa ainda tem que ser feita, mas também tem muita coisa boa que já foi realizada. Não dá pra ir tudo pra lata do lixo! Nós temos dois candidatos à presidência: um eu conheço, é o Serra, o homem dos Genéricos, do combate à AIDS; o outro, eu achava que conhecia. Mas hoje eu já não conheço mais! Tudo o que ele dizia mudou. Isso dá medo na gente.
Esas desconfianzas se repitieron en las elecciones de 2002, en las cuales
disputaban la segunda vuelta Lula y el candidato del PSDB, José Serra. En uno de los
programas electorales de Serra, la actriz Regina Duarte ha declarado que sentía miedo
cuanto a una posible victoria de Lula.
83
De acuerdo con el almirante Henrique Sabóia, “era revanchismo, mesmo, não
havia dúvida.” Además, acrece una comprensión de que las Fuerzas Armadas no
fueron beneficiarias de una “amnistía moral”, pues fueron continuamente
Paradójicamente, hubo diferencias substanciales en las medidas y políticas de
memoria y reparación implementadas a partir del año 2000, las Fuerzas Armadas
conservaban, en diferentes grados, resquicios de una continuidad con su pensamiento
autoritario de los años precedentes.
En Brasil, las marcas de esas continuidades fueron explícitas. Para los
militares Brasileños, el año2000 se iniciaba sin cambios significativos en sus
evaluaciones sobre la dictadura civil-militar y las medidas de memoria implementadas
por los gobiernos transicionales y las administraciones democráticas, sobre las cuales
se consideraban una evidencia del “revanchismo” de la “izquierda” con respecto al
pasado dictatorial.
82 “Ah, sí, yo estaba con miedo. Creo que me pondría muy triste si él fuese elegido como representante de mi país. […] No es preocupación de militar, es preocupación de Brasileño. Ese individuo no tiene preparo, no tiene capacidad, no tiene postura, no tiene cultura para ser el presidente de este país. Este país es muy importante, es muy grande para ser dirigido por un individuo que es casi analfabeto. No se puede.” CASTRO, Celso, D’ARAÚJO, Maria Celina (orgs.). Militares e política na Nova república. Rio de Janeiro: FGV: 2001. p. 66. 83 “Estoy con miedo. Hacía tiempo que no tenía ese sentimiento. Porque siento que Brasil, en estas elecciones, corre el riesgo de perder todo el avanzo que ha conquistado. Yo sé que aún hay mucho que hacer, pero también muchas cosas buenas ya fueron hechas. ¡No se puede echar todo a la basura! Nosotros tenemos dos candidatos a la presidencia: uno, yo conozco, es Serra, el hombre de los genéricos, del combate al SIDA; el otro, yo pensaba que lo conocía. ¡Pero hoy ya no lo conozco más! Todo lo que él decía cambió. Eso da miedo a la gente.” Programa disponible em: http://www.youtube.com/watch?v=rlC18c5hmME&feature=related
36
cuestionadas por los hechos de los años 1960, 1970 y 1980. Você não imagina a dificuldade que a gente tinha para qualquer coisa. É o que eu digo sempre: a anistia foi one way. Nós anistiamos, mas nós não fomos anistiados até hoje. Houve anistia, mas num só sentido. E a anistia é bilateral, é dos dois lados. O que eu quero dizer é o seguinte: nós, militares, concordamos com a anistia, mas não fomos anistiados. Até hoje, tudo é culpa da “ditadura”. [...] Até hoje é execrada. Evidentemente, teve coisa negativa, mas teve muita coisa positiva. Nada do que é positivo é exaltado na nossa imprensa. A nossa imprensa é radicalmente contra as Forças Armadas. Até hoje.84
Agora, o que aconteceu em 1979, quando foi dada a anistia? Ela era ampla, geral e irrestrita, não era? Mas aconteceu o seguinte. No momento em que os esquerdistas envolvidos e seus simpatizantes viram que seus correligionários estavam anistiados, começou a haver um processo de desforra. Ou seja, os anistiados do lado de lá não anistiaram os anistiados do lado de cá. E as Forças Armadas estão sofrendo a conseqüência disso até hoje, embora as Forças Armadas não tenham participado disso institucionalmente.
Semejante idea es compartida por el almirante Ivan da Silveira Serpa, para
quien las Fuerzas Armadas brasileñas continúan “sofrendo a conseqüência disto até
hoje”:
85
Una de las primeras acciones de la CEMDP fue la entrega, en una ceremonia
realizada en el Palácio do Planalto, sede del gobierno Brasileño, del certificado de
Otro factor de descontentamiento por parte de los militares Brasileños, que
contribuye significativamente para el mantenimiento del sentimiento de
“revanchismo”, fue la actuación de la Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos (CEMDP), creada con la Ley n. 9.140, y que, desde 1995, ha
trabajado en la investigación de las muertes y desaparecimientos que han ocurrido
durante la dictadura civil-militar y han sido reconocidos como de responsabilidad del
Estado brasileño.
84 “Usted no imagina la dificultad que nosotros teníamos para hacer cualquier cosa. Es lo que yo dije siempre: la amnistía fue one way. Nosotros amnistiamos, pero nosotros no fuimos amnistiados hasta el día de hoy. Hubo amnistía, pero sólo en una dirección. Y la amnistía es bilateral, es de los dos lados. Lo que quiero decir es que nosotros, los militares, estamos de acuerdo con la amnistía, pero no fuimos amnistiados. Hasta hoy todo es culpa de la ‘dictadura’. […] Hasta hoy es execrada. Evidentemente, tuvo cosas malas, pero tuvo muchas cosas buenas. Nada de lo que es positivo es exaltado en la prensa. Nuestra prensa es radicalmente contra las Fuerzas Armadas. Hasta hoy.” CASTRO, Celso, D’ARAÚJO, Maria Celina (orgs.). Op. cit., p. 58. 85 “Ahora, ¿qué pasó en 1979 cuando fue dada la amnistía? ¿Ella era amplia, general y irrestricta, no? Pero lo que pasó fue lo siguiente. En el momento en que los izquierdistas involucrados y sus simpatizantes han visto que sus correligionarios estaban amnistiados, ha empezado un proceso de venganza. O sea, los amnistiados del otro lado no nos amnistiaron a nosotros. Y las Fuerzas Armadas están sufriendo la consecuencia de eso hasta el día de hoy, aunque las Fuerzas Armadas no hayan participado de eso institucionalmente.” CASTRO, Celso, D’ARAÚJO, Maria Celina (orgs.). Op. cit., p. 194.
37
defunción del ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido en 1971, a su familia. Durante
la ceremonia, el jefe de la Casa Militar de la Presidência da República, general
Alberto Cardoso, se abrazó a Eunice Paiva, la viuda del político. Al día siguiente, la
repercusión del gesto estaba en los principales titulares de los periódicos en el país. El
General declaró: “Estamos em um momento de virada definitiva de uma página da
história, mas não de forma negativa. [...] Definitivamente, a sociedade está
reconciliada.”86
Eu acho o seguinte: a solução da anistia é uma forma de resolver aquilo que pelos caminhos normais não se resolveria. Uma vez feita, tem que ser respeitada. Se quer apurar, por que apura só um pedaço? Por que não apura tudo? Foi o que eu disse: ‘A reação pode ter sido exagerada, suja, mas foi uma conseqüência’. Se houvesse como apurar todas as responsabilidades, seria melhor do que a anistia. Mas, evidentemente, não havia condições de fazer isso. Então, a anistia foi a solução. Tomou-se a decisão, acabou.
Pero esa no es una posición consensual de las Fuerzas Armadas. El juicio de
los procesos de indemnización de Carlos Lamarca, guerrillero desertor del Ejército
Brasileño, y Carlos Mariguella, uno de los principales líderes de la guerrilla en Brasil,
generaron mucha polémica, no solamente en los círculos militares y en la sociedad,
pero también internamente, en la propia CEMDP, que poseía un militar como
miembro.
Cuestionando si los militares eran contra la idea de apurar los crímenes
cometidos durante la dictadura civil-militar brasileña, el Almirante Mauro César
Rodrigues Pereira afirmó:
87
Mas o que estava em jogo não era questionar a anistia. Quando se fala em apurar responsabilidades, não é no sentido de penalizar, mas de saber o
Se hace evidente que la comprensión de este militar, que refleja un
pensamiento bastante común dentro de los cuarteles, de que la ley de amnistía de
1979, mientras posea objetivos penales, también presupone una interdicción al
pasado. Cuestionado por los entrevistadores sobre el propósito de olvido y el silencio
inducidos, el Almirante contestó:
86 Apud MEZAROBBA, Glenda. Um acerto de contas com o futuro: a anistia e suas conseqüências: um estudo do caso brasileiro. São Paulo: FAPESP, 2006. p. 89. 87 “Yo pienso lo siguiente: la solución de la amnistía es una forma de resolver aquello que por los caminos normales no se resolvería. Una vez hecha, tiene que ser respetada. Si quiere investigar, ¿Por qué investigar solamente una parte? ¿ Por qué no apurar todo? Fue lo que he dicho: ‘La reacción puede haber sido exagerada, sucia, pero fue una consecuencia’. Si hubiese como apurar todas las responsabilidades, sería mejor que la amnistía. Pero, evidentemente, no había condiciones de hacerlo. Entonces, la amnistía fue la solución. Se ha tomado la decisión, se ha acabado.” CASTRO, Celso, D’ARAÚJO, Maria Celina (orgs.). Op. cit., p. 282.
38
que aconteceu. Mas, saber o que aconteceu, grosso modo, todo o mundo sabe. Querer saber em detalhes, se foi A, B, ou D, aí começa a ter que abrir todos os casinhos. E mesmo numa investigação policial, sem nenhuma conotação política, a coisa é complicada, aparecem supostas verdades, muita mentira prevalece. Imagina uma coisa complicada como é essa, com milhares de envolvimentos, com dúvidas como: deu ordem, não deu, a ordem era implícita ou explícita, fez mais ou menos do que devia. Isso é inapurável, é impossível. Se começar a querer mexer nisso daí, as feridas vão se abrir todas de novo.88
Pereira sigue justificando el olvido y el silencio, afirmando que los
desaparecidos son una herida abierta, pero “[...] houve feridas para todo canto. Um
lado tem que calar a boca e ficar quieto. O outro lado tem o direito de ficar a vida
inteira dizendo que tem ferida e que tem que dar um jeito de curá-la? Não. Tem que
calar a boca também e ficar quieto.”
89
Há pessoas que gostam muito de falar com certeza sobre aquilo que não sabem porque dá notícia na imprensa. Se nós fôssemos um povo que tivesse sofrido, como muitos sofreram, talvez já tivéssemos esquecido. Isso talvez já tivesse sido absolutamente cicatrizado. É que nós não temos esse sofrimento, somos um povo feliz. Quando acontece uma coisa, aquilo é maximizado ao extremo. E olha, a quantidade de gente que sofreu é ínfima, em relação ao que se vê por aí afora. Compara com Argentina, Chile, Cuba, Iugoslávia. O que se fez aqui foi irrisório.
Semejante al afirmar anteriormente por otros militares, Pereira reproduce el
argumento numérico para afirmar que, en Brasil, la dictadura civil-militar y la
sociedad se distinguen de otros regímenes autoritarios congéneres.
90
El almirante Serpa, otra vez, explicita su inconformidad con los rumbos que la
88 “Pero lo que estaba en juego no era el cuestionamiento de la amnistía. Cuando se habla en apurar responsabilidades, no es en el sentido de penalizar, pero de saber lo que ha pasado. Pero, saber lo que ha pasado, de todas las maneras, todo el mundo ya lo sabe. Querer saber en detalles, si fue A, B o D, ahí comienza a tener que abrir todos los pequeños casos. Hasta en una investigación policial, sin ninguna connotación política, la cosa es difícil, aparecen supuestas verdades, mucha mentira prevalece. Imagina una cosa complicada como es esa, con millares de envolvimientos, con cuestiones como: ha dado la orden, no la ha dado, la orden era implícita o explicita, ha hecho más o menos de lo que debería. Eso es imposible de apurar. Si se empieza a profundizarse en eso, las heridas se van a abrir todas de nuevo.” CASTRO, Celso, D’ARAÚJO, Maria Celina (orgs.). Op. cit., p. 282. 89 “Hubo heridas para todos lados. Uno de los dos tiene que cerrar la boca y quedarse callado. El otro tiene el derecho de quedarse toda la vida diciendo que tienen heridas y que tiene que curarlas? No. Tiene que callarse y quedarse quieto.” CASTRO, Celso, D’ARAÚJO, Maria Celina (orgs.). Op. cit., p. 283. 90 “Hay personas que les gusta mucho hablar con la certeza de aquello que saben porque da noticia en la prensa. Si nosotros fuésemos una población que hubiera sufrido como muchas sufrieron, tal vez ya nos hubiéramos olvidado. Eso tal vez hubiera cicatrizado. Es que nosotros no tenemos ese sufrimiento, nosotros somos una población feliz. Cuando pasa algo, aquello es maximizado al extremo. Y, mira, la cantidad de gente que ha sufrido es muy pequeña en comparación a lo que se ve por ahí. Compara con Argentina, con Chile, con Cuba, con Yugoslavia. Lo que se ha hecho aquí fue irrisorio.” CASTRO,
39
medida de reparación pecuniaria del gobierno brasileño había tomado. Argumentado
que la clandestinidad hacía parte del modus operandi de las organizaciones
guerrilleras para justificar la existencia de los desaparecidos políticos, afirmó: Em relação aos desaparecidos, é preciso atentar para o problema de forma séria, sem as manchetes dos jornais. Na grande maioria, o que são os famosos desaparecidos? São pessoas que não se sabe o que aconteceu com elas, senão não seriam desaparecidos. Há desaparecidos que se sabe que foram para o Araguaia. Foram para o Araguaia para quê? Para montar um foco de atividade revolucionária e para matar quem lhes fizesse frente. Inclusive é sabido que parte dessas pessoas, uma pequena parte evidentemente, foi justiçada pelos próprios companheiros quando resolveu sair de lá. Então, para se saber de parte dos desaparecidos teríamos que pegar a relação no PCdoB. Porque houve justiçamento. A Marinha tem, eu li, um documento do comando revolucionário do Araguaia que prevê como serão conduzidos os justiçamentos. Isso é uma coisa interessante de a imprensa publicar, mas não publica. Ou seja, eles estavam em guerra! E existiam pessoas que estavam envolvidas em atividades, vamos chamar subversivas, que de repente desapareceram. Algumas delas estavam envolvidas em assalto a bancos, seqüestro. Algumas dessas coisas envolveram dinheiro, e algum desse dinheiro sumiu. Há um denominador comum para aqueles que, eventualmente, tenham morrido. Todos tinham codinome e nenhum portava identidade. Em segundo lugar, vamos supor que um corpo fosse enterrado no Araguaia. Esse corpo não tinha identificação. Não havia, na época, a menor possibilidade de que se pudesse determinar com precisão o local em que foi enterrado. Querer que, em um ambiente de guerra, um dos lados pegasse os mortos que encontrasse, procurasse identificá-los e levasse para não sei onde é exigir muito. Os dois lados teriam que ter feito isso, e ninguém vai me dizer que os guerrilheiros fizeram.91
Haciendo uso de la “teoría de los dos demonios”, traducido en la expresión
“morreu gente dos dois lados”, justifica las estrategias de implementación del terror
de la dictadura civil-militar brasileña:
Celso, D’ARAÚJO, Maria Celina (orgs.). Op. cit., p. 283. 91 “A respecto a los desaparecidos, es necesario atentar para el problema de manera seria, sin los titulares de los periódicos. En su gran mayoría, ¿Qué son los famosos desaparecidos? Son personas que no se sabe lo que ha pasado con ellas, caso contrario no serían desaparecidos. Hay desaparecidos que se sabe que fueron para el Araguaia. ¿Fueron al Araguaia para qué? Para montar un foco de actividad revolucionaria y para matar a quienes les hiciesen frente. Es conocido que parte de esas personas, una pequeña parte evidentemente, fue fusilada por los propios compañeros cuando resolvieron salir de la región. Entonces, para saber de parte de los desaparecidos tendríamos que conferir la lista de militantes del PCdoB. Porque hubo fusilamientos. La Armada tiene, yo he leído, un documento del comando revolucionario del Araguaia que dice como serían hechos los fusilamientos. Eso sería interesante que la prensa lo publicara, pero no lo hace. O sea, ¡ellos estaban en guerra! Y existían personas que estaban involucradas en actividades, llamémoslas subversivas, que de repente desaparecen. Algunas de esas personas estaban involucradas en asaltos a bancos, secuestros. Algunas de esas cosas tienen dinero involucrado, y parte de ese dinero ha desaparecido. Hay un denominador común para aquéllos que, eventualmente, han muerto. Todos tenían apodos y ninguno poseía documentos de identificación. En segundo lugar, suponemos que un cuerpo fue enterrado en Araguaia. Ese cuerpo no tenía identificación. No había en la época la menor posibilidad de que se pudiera determinar con precisión el local donde fue enterrado. Desear que, en un ambiente de guerra, uno de los lados identificase a los muertos y los llevase quién sabe dónde, es pedir demasiado. Los dos lados tenían que hacerlo, y nadie me va decir que los guerrilleros lo hicieron.” CASTRO, Celso,
40
Se aconteceu isso, só aconteceu do lado de cá? Não aconteceu do lado de lá? Ou seja, se ela foi morta depois de estar nas mãos dos guerrilheiros, isso não precisa ser apurado. Morreu gente dos dois lados... Eu quero chamar a atenção que isso é unilateral. Ou seja, não se está fazendo nenhuma apuração para saber quantas vezes foi aplicado pelos guerrilheiros o código deles, o justiçamento. Não se está perguntando isso.92
Al brigadier Mauro José Miranda Gandra, se le preguntó si alguna vez pensó en la
posibilidad de un pedido de disculpas o perdón a respecto de los crímenes cometidos
por las Fuerzas Armadas durante la dictadura, como ha ocurrido en otros países,
contestó: “Não, não pensei. Para que isso acontecesse era preciso, primeiro, que
milhões de pessoas que têm essa consciência anti-militar também viessem a público
dizer: ‘Desculpem por termos tido pessoas que foram para a guerrilha, por termos
matado gente com tiro na nuca, seqüestrado embaixador...’.”
93
Ese capítulo marca una diferencia crucial entre Argentina y Brasil a respecto
del desarrollo de políticas de memoria durante las administraciones democráticas: la
existencia de movimientos sociales vinculados a los derechos humanos y, por
consecuencia, la demanda social sobre las cuestiones del pasado dictatorial. Mientras
en Argentina ese es un debate cotidiano, en Brasil la temática de los desaparecidos
políticos, o de los archivos de la represión, o de las indemnizaciones, están marcadas
por “irrupciones de memorias”, o sea, en efemérides o en la divulgación de alguna
noticia relacionada al tema, se vuelve al asunto.
94
Wilde refere que as ‘irrupções de memória’ emergem como resultado de um ou outro evento que desencadeia ativismo renovados em torno da questão de injustiça passada. Porém, essas ‘irrupções’ fazem pare de ‘ciclos de memória’ mais amplos. Novos governos e cada geração devem interpretar o sentido das atrocidades do passado por si próprios, de modo que os consensos sobre o passado numa época podem ser alterados, modificados e revisados noutra, para suprir as necessidades do novo.
95
D’ARAÚJO, Maria Celina (orgs.). Op. cit., p. 195. 92 “Si ha pasado eso, ¿Sólo ha pasado de ese lado? ¿No ha pasado nada del otro lado? O sea, si a ella la asesinaron después de estar en las manos de los guerrilleros, eso no es necesario que se apure. Ha muerto gente de los dos lados… Me gustaría llamar la atención que eso es unilateral. O sea, que no se está haciendo ninguna apuración para saber cuántas veces fue hecho por los guerrilleros los fusilamientos. No se está preguntando eso.” CASTRO, Celso, D’ARAÚJO, Maria Celina (orgs.). Op. cit., p. 196. 93 “No, no he pensando. Para que eso ocurriese era necesario, primero, que millones de personas que tienen esa consciencia anti-militar también dijesen ‘ Discúlpenos por haber sido personas que fuimos para la guerrilla, porque tuvimos que matar con un tiro al cuello, secuestrado el embajador…’.” CASTRO, Celso, D’ARAÚJO, Maria Celina (orgs.). Op. cit., p. 309. 94 BRITO, Alexandra Barahona de. Justiça transicional e uma política da memória: uma visão global. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Op. cit., p. 74.
95 “Wilde dice que las ‘irrupciones de la memoria’ surgen como resultado de un u otro evento que suscita un activismo renovado en respecto de la cuestión de las injusticias pasadas. Pero esas
41
A pesar de todos los intentos oficiales de cerrar el pasado, lo que se observa en
el caso Brasileño es la presencia de “ciclos de memoria” que en determinadas
coyunturas, se recuerda o se olvida la temática de los desaparecidos políticos.
Todos esos cambios estuvieron permeados por conflictos con las Fuerzas
Armadas y con sectores de la política y de la sociedad. Los gobiernos Lula y Kirchner
tuvieron grandes dificultades para coincidir sus objetivos políticos y las demandas de
las víctimas, de los familiares y de las organizaciones de derechos humanos.
Tratándose del pasado traumático de las dictaduras civil-militares y del terrorismo de
Estado, la cuestión que se plantea es: “¿Hasta qué punto las medidas de justicia
retroactiva son necesarias y convenientes para la construcción y protección de las
nuevas democracias?”96 Hay una serie de indicios, tanto en la sociedad Argentina
cuanto en la Brasileña, de que algunas medidas de memoria y reparación no han sido
suficientes para construir un espacio de democracia para la ciudadanía, pues el
autoritarismo y la violencia política siguen vigentes en esas sociedades.97
Así, es importante afirmar que cada una de esas épocas se caracteriza por
distintos procesos subjetivos, colectivos y significativos del pasado reciente, donde la
sociedad ha procurado orientar sus acciones entre “futuros pasados”, “pasados
presentes” y “pasados que no pasan”.
98
‘irrupciones’ hacen parte de ‘ciclos de memoria’ más amplios. Nuevos gobiernos y cada nueva generación deben interpretar el sentido de las atrocidades del pasado por si propios, de modo que los consensos sobre el pasado en una época pueden ser alterados, modificados y revistados en otra, para suplir las necesidades del nuevo.” BRITO, Alexandra Barahona de. Justiça transicional e uma política da memória: uma visão global. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Op. cit., p. 76. 96 VEZZETTI, Hugo. Op. cit., p. 25. 97 Esta es la tesis de Jaime E. Malamud Goti, para quien los procesos abiertos contra los integrantes de las Juntas Militares del Proceso no han garantizado el repudio de la violencia, pero si confirmaron una dicotomía entre los “buenos” y los “malos” que sigue vigente en la sociedad Argentina. Goti destaca que muchos ex-represores han ganado las elecciones para cargos executivos y legislativos o han obtenido expresivas votaciones con casi el mismo discurso de los años 1960 y 1970. Cf. GOTI, Jaime E. Malumud. Terror y justicia en la Argentina. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2000. 98 JELIN, Elizabeth. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Para qué? Actores y escenarios de las memorias. In: VINYES, Ricard (ed.). Op. cit., p. 120-121.
Esa constatación es importante para darse
cuenta de como el terrorismo de Estado y sus efectos residuales son capaces de alterar
las estructuras básicas de definición de pasado, presente y futuro. Como afirmado
anteriormente, nuevas coyunturas sociopolíticas contribuyen para producir
modificaciones en los marcos interpretativos de la comprensión del pasado reciente y
para construir expectativas futuras. O sea, cada una de esas épocas está formada por
una multiplicidad de tiempos, de sentidos, por una constante transformación y cambio
42
de los actores y procesos históricos.99 “Pasados que parecían olvidados
‘definitivamente’ reaparecen y cobran nueva vigencia a partir de cambios en los
marcos culturales y sociales que impulsan a revisar y dar nuevo sentido a huellas y
restos a los que no se les había dado un significado durante décadas o siglos […].100
Durante el gobierno Kirchner, donde hubo un período de construcción de una
nueva o renovada institucionalidad, los emprendedores de la memoria tuvieron en el
Estado un interlocutor privilegiado.
101 El Estado argentino ha incorporado muchas
reivindicaciones de los actores sociales, y ha desconsiderado otras más. Hoy en día,
en Argentina, cualquier intervención sobre la memoria se transforma en una cuestión
de poder y política, parte por la dimensión de la represión y de los efectos residuales
de las estrategias de implementación del terror. “La disputa sobre la memoria incide
de manera directa en el desenlace de enfrentamientos políticos presentes. […] Pues si
la memoria es la forma en que el pasado existe en el presente, sin duda esa memoria
también es y será, al menos por ahora, objeto de una disputa por el futuro político.”102
Al respecto del caso brasileño, la discusión sobre las interpretaciones de la ley
de amnistía, por ejemplo, explicitaron que determinadas preguntas sobre el pasado, así
como la revisión de lo que ha pasado y las acciones de los familiares de muertos y
desaparecidos políticos para realizar su luto, son consideradas una amenaza. Por eso,
todavía hoy se puede hablar de olvidos y silencios inducidos en Brasil. El Estado, en
muchas ocasiones, decreta como superados los conflictos existentes desde el período
dictatorial. Permanece todavía vigente el proceso de privatización de la memoria, que
mantiene la memoria sobre el terrorismo de Estado restricta al ámbito privado de las
víctimas directas y sus familiares.
103
Además, el período en Brasil quedó conocido como “ditablanda”, como
afirmado anteriormente, otra vez utilizando el argumento numérico para rehabilitar la
dictadura Brasileña. Publicado como editorial del 17 de febrero de 2009 por el
periódico Folha de São Paulo, el artículo que trataba del gobierno del presidente
venezolano Hugo Chávez afirmaba: “As chamadas ‘ditabrandas’ — caso do Brasil
entre 1964 e 1985 — partiam de uma ruptura institucional e depois preservavam ou
99 Ibid., p. 120-121. 100 Ibid., p. 121. 101 Ibid., p. 125. 102 CAVIGLIA, Mariana. Op. cit., p. 52. 103 VINYES, Ricard. Sobre víctimas y vacíos; ideologías y reconciliaciones; privatizaciones e impunidades. Mimeo.
43
instituíam formas controladas de disputa política e acesso à Justiça.”104
Dos días después de la publicación, lectores escribieron repudiando lo que el
periódico afirmara. Todavía el editor contra-argumentó afirmando que “na
comparação com os outros regimes instalados na região no período, a ditadura
brasileira apresentou níveis baixos de violência política e institucional.”
105
Nota da Redação - A Folha respeita a opinião de leitores que discordam da qualificação aplicada em editorial ao regime militar brasileiro e publica algumas dessas manifestações acima. Quanto aos professores [Fábio Konder] Comparato e [Maria Victoria de Mesquita] Benevides, figuras públicas que até hoje não expressaram repúdio a ditaduras de esquerda, como aquela ainda vigente em Cuba, sua ‘indignação’ é obviamente cínica e mentirosa.
Las
manifestaciones de los lectores siguieron en los días subsecuentes. En el día 20,
después de publicar muchas manifestaciones contrarias a la opinión del periódico, el
editor dijo irónicamente:
106
En ese capítulo, la coyuntura de los años 2000 y el desarrollo de medidas y
políticas de memoria fueron abordados en tres subcapítulos. El primero analizó los
eventos rememorativos de los 40 años de la implementación de la dictadura civil-
militar en Brasil, ocurridos en 2004, y los 30 años de la instauración del Proceso en
Argentina, en 2006. Se tratan de dos eventos importantes, pues fueron las primeras
“fechas redondas” de aniversarios de los golpes civil-militares ocurridos durante los
gobiernos de Lula y Kirchner. Fueron, como afirmado anteriormente, momentos de
“irrupción de la memoria”, en Brasil, y la consolidación de las políticas de memoria
en Argentina. A continuación, fueron estudiados los cambios ocurridos en el área del
derecho a la justicia, a respecto de los desaparecidos políticos, donde se analizó el
intento de revisión de la ley de amnistía en Brasil y la anulación de las mismas
medidas en Argentina. Por fin, al respecto al derecho a la verdad, se analizó el
debate sobre la apertura de los archivos de la represión Brasileños y, sobre Argentina,
104 “Las llamadas ‘dictablandas’ – caso brasileño entre 1965 e 1985 – empezaban con una ruptura institucional y después preservaban o instituían formas controladas de disputa política y acceso a la justicia.” CINTRA, André. Em rompante de nostalgia, Folha saúda o regime militar. Vermelho, 20 fev. 1999. 105 “[…] en la comparación con otros regímenes instaurados en la región en el periodo, la dictadura brasileña presentó bajos niveles de violencia política e institucional.” AMORIM, Paulo Henrique. Folha tem saudades da ditadura. Conversa Afiada, 20 fev. 2009. 106 “Nota del editor – La Folha respecta la opinión de los lectores que se oponen a la cualificación empleada para el régimen militar brasileño y publica algunas de esas manifestaciones arriba. Cuanto a los profesores [Fábio Konder] Comparato e [Maria Victoria de Mesquita] Benevides, figuras públicas que hasta hoy no expresan repudio a las dictaduras de izquierda, como aquella todavía vigente en Cuba, su ‘indignación’ es obviamente cínica y mentirosa.” AMORIM, Paulo Henrique. Folha tem saudades
44
el proceso de restitución de la identidad de niños apropiados ilegalmente, como
componente indispensable para la consecución de ese derecho.
Ese capítulo evidenció dos cuestiones importantes para el entendimiento de
cómo, en la democracia, los Estados Argentino y Brasileño encaran el pasado del
terrorismo de Estado, de las dictaduras civil-militares y de los desaparecidos políticos.
La primera de ellas se refiere al protagonismo de las instituciones públicas
para la resolución de las “pendencias” sobre ese pasado traumático. Mientras en
Argentina el principal protagonista en la ejecución de esas políticas es el Estado, en
Brasil las iniciativas quedaron restrictas a pocos ministerios, a través de acciones
particulares de determinadas personas o entidades, como el Ministério Público
Federal, la Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, el
Ministério da Justiça, más específicamente, la Comissão de Anistia; en ese sentido,
organizaciones sociales como la Ordem dos Advogados do Brasil y los agrupamientos
Tortura Nunca Mais, fuera las iniciativas de los familiares de muertos y
desaparecidos políticos, tuvieron un protagonismo mucho mayor que el Estado
Brasileño.
A consecuencia de ese hecho, y como segundo cuestionamiento suscitado por
ese capítulo, hay una diferencia cualitativa entre las políticas de memoria elaboradas
en Argentina y las medidas ejecutadas en Brasil. Mientras que, en el primer caso,
esas acciones se configuran como políticas, pues son implementadas a partir del
Estado y siguen un programa, un objetivo y una finalidad, en Brasil las iniciativas
configuran medidas, aisladas una de otras y sin correspondencia cuanto a un consenso
a respecto del pasado. Como política del Estado, la única medida tomada por Brasil
fue la reparación pecuniaria a las víctimas y a los familiares de los muertos y
desaparecidos políticos. Debido a la imposición del silencio sobre la temática de la
dictadura civil-militar brasileña, no existía, en la sociedad, un conocimiento de por
qué esas indemnizaciones estaban siendo pagas; algunos sectores más conservadores
pasaron a llamar la política de compensación como “beca dictadura”, además porque
hubo muchas distorsiones en el pago de esas reparaciones, lo que causó polémica,
perplejidad y desconfianza.107
da ditadura. Conversa Afiada, 20 fev. 2009.
107 “Vale lembrar da indenização concedida em 2004 ao renomado escritor Carlos Heitor Cony, com então 79 anos, no valor de 19 mil reais mensais (valor do teto do funcionalismo público à época) mais 1,4 milhão de reais em atrasados. A concedida em julho de 2007 a Carlos Lamarca, com promoção póstuma a coronel e indenização a seus familiares, que está sendo questionada na Justiça Federal do
45
Ao enfatizar somente o pagamento de reparações às vítimas do regime militar, em detrimento de outras formas de resposta ao legado do arbítrio, como levar à Justiça os perpetradores, por exemplo, o Estado brasileiro sinaliza não apenas seu desinteresse em fazer plena justiça às vítimas, mas seu desprezo pelo Estado de Direito e seu pouco apreço em restaurar o próprio princípio de justiça, tão desacreditado, na comunidade nacional, pois aqui um alto grau de ilegalidade permeia as relações entre o Estado e seus cidadãos e que a exclusão parece ser a regra.108
Además de estos factores que configuran una desemejanza entre los casos
Nunca hubo ninguna acción de responsabilizar a los agentes de los órganos de
información y represión, así como no hubo ninguna reforma en las instituciones de
seguridad, con el apartamiento de personalidades vinculadas al período dictatorial.
Tratándose del derecho a la verdad, aunque el Estado haya reconocido su
responsabilidad en acciones consideradas crímenes de lesa humanidad, como el
desaparecimiento, los archivos de la represión, fundamentales para las aclaraciones de
esos hechos, no los han hecho disponibles como política de Estado, y por
consecuencia el conocimiento de esos crímenes no fue socializado. De esa forma, se
configura una política de memoria que, en realidad, se presenta mucho más como una
política de olvido.
Hay otra desemejanza importante. En Argentina, hubo un pedido de perdón
público y oficial por el Estado, en la figura del presidente Néstor Kirchner, por los
crímenes de lesa humanidad cometidos. En ese país, esa actitud representó una
demonstración de la ruptura ética y moral a respecto del pasado dictatorial. En Brasil,
nunca hubo un pedido como ese, además, nunca hubo ningún tipo de repudio por
parte del Estado sobre la dictadura.
Rio de Janeiro. Em 4 de abril de 2008 as indenizações concedidas aos cartunistas Ziraldo e Jaguar, do periódico Pasquim, entre outras. Está previsto para julgamento em 2009, o pedido de anistia de José Anselmo dos Santos, o ‘cabo Anselmo’, tido como agente infiltrado dos serviços de informações, cuja atuação teria levado à tortura e morte vários militantes da luta armada e vivendo sob identidade falsa, segundo divulgou à imprensa, com as feições alteradas por cirurgia plástica. Em 2004, aos 64 anos, o ex-líder da Associação de Cabos e Marinheiros decidiu encaminhar seu requerimento à Brasília, via Sedex, postando em Guarulhos (SP), não tendo anexado documentos, somente cópias de suas impressões digitais, para serem confirmadas no prontuário da Marinha.” Cf. SANTOS, Roberto Lima. BREGA FILHO, Vladimir. Os reflexos da “judicialização” da repressão política no Brasil no seu engajamento com os postulados da justiça de transição. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Op. cit., p. 161. Estas indemnizaciones han sido pagas por la Comissão de Anistia. 108 “Al enfatizar solamente el pago de reparaciones a las víctimas del régimen militar, en detrimento de otras formas de respuesta al legado del arbitrio, como llevar hasta la justicia los perpetradores, por ejemplo, el Estado Brasileño destaca no solamente su desinterés en hacerse justicia plena a las víctimas, pero su desprecio por el Estado de Derecho y su poco aprecio en restaurar el propio principio de justicia, tan desacreditado, en la comunidad nacional, pues aquí un alto grado de ilegalidad permea las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos y que la exclusión parece la regla.” SANTOS, Roberto Lima. BREGA FILHO, Vladimir. Os reflexos da “judicialização” da repressão política no Brasil no seu engajamento com os postulados da justiça de transição. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Op. cit., p. 161
46
analizados, se puede apuntar una similitud entre las políticas Argentinas y las medidas
Brasileñas respecto a la memoria de las dictaduras de los años 1960, 1970 y 1980.
Aunque haya una diferencia entre niveles, ambos países desarrollaron esas políticas
en beneficio a las víctimas directas, en detrimento de la sociedad como un todo.
Retomando los principales argumentos de esa tesis, el análisis ha reculado
hasta la práctica de la desaparición para estudiarla como un componente de las
estrategias de implementación del terror de las dictaduras civil-militares Argentina y
Brasileña, para, después, seguir con un estudio sobre como la cuestión de los
desaparecidos políticos fue tratada por esos Estados en los gobiernos transicionales y
en las administraciones democráticas del año 2000, con el sentido de analizar cómo se
desarrollan en Argentina y en Brasil políticas de memoria o de olvido a respecto de
los derechos a la justicia y a la verdad.
En el primer capítulo, “La práctica de la desaparición como parte de las
estrategias de implementación del terror de las dictaduras civil-militares Argentina y
Brasileña”, se explicitó lo que se entiende por estrategia de implementación del terror
y la concepción del proyecto, para el abordaje de que la utilización del terror como
forma de dominación política se trató de una opción racional adoptada por los civiles
y militares responsables por las dictaduras, y no una fatalidad o imposición coyuntural
En seguida, fueron estudiadas las desemejanzas entre esas estrategias y por
consecuencia las diferencias existentes en el empleo de la práctica de la desaparición.
La refutación del argumento numérico, utilizado para rehabilitar una dictadura en
comparación con contra, fue realizada a través de una serie de consideraciones,
explicitadas anteriormente. A partir de esos argumentos, se procuró evidenciar que la
comparación debería ser realizada entre las estrategias, y no entre los números, para
apuntarse las similitudes y disimilitudes entre la práctica en Argentina y en Brasil.
Por fin, se analizó la práctica de la desaparición propiamente dicha en todas
sus etapas, y las consecuencias de ella en los familiares, en el entorno social y en la
sociedad como un todo, destacando las diferencias, pero principalmente las
semejanzas entre los casos estudiados.
El segundo capítulo, “Los procesos de transición hasta la democracia y la
cuestión de los desaparecidos”, analizó comparativamente como la cuestión de los
desaparecidos políticos fue tratada en los gobiernos transicionales de las dictaduras
civil-militares Argentina y Brasileña y en las administraciones democráticas
posteriores hasta los años 1990. El objetivo era, en un primer momento, evidenciar las
47
semejanzas entre las medidas de los gobiernos transicionales, que llevaran a la
institución de políticas de desmemoria y olvido, donde las leyes de amnistía se
inserían y fueron el reflejo más inmediato de esas políticas, y el olvido, la impunidad
y la inmunidad que eran considerados fundamentales para la reconciliación política;
posteriormente, resaltar las diferencias que han ocurrido en las administraciones
democráticas, principalmente en los gobiernos sucedáneos a las dictaduras,
ponderando como el derecho a la justicia y a la verdad en Argentina fueron
fundamentales para una ruptura con el pasado dictatorial, indispensables para que se
desarrollasen, en el presente, políticas de memoria y reparación.
En tercer y último capítulo, “Políticas de memoria y olvido sobre los
desaparecidos a partir del año 2000”, es un estudio de las medidas y políticas
desarrolladas a partir de las elecciones de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Néstor
Kirchner en Argentina. Es un análisis marcado por las diferencias entre los dos casos,
diferencias esas resultado de la ausencia de ruptura con el pasado dictatorial, en el
caso Brasileño, y la posibilidad de acceder a los derechos a la justicia y a la verdad, en
el caso Argentino.
Con las diferencias apuntadas entre los dos casos, existentes desde los
procesos de transición hasta la democracia, pasando por las actuales administraciones
democráticas, no significa que Brasil esté obligado a permanecer en la misma
situación que se encuentra, ya que no fueron realizadas las medidas necesarias en los
gobiernos transicionales. Por lo contrario, refuerza cuáles son los caminos que
deberían ser tomados para que se garantice una democracia plena, donde están
asegurados el derecho a la justicia y a la verdad.
Se trató, a lo largo de esta tesis, de demonstrar que las políticas de memoria
implementadas en Argentina no son modelo sobre qué hacer, pero demuestran la
posibilidad de que se puede hacer algo al respecto del pasado dictatorial y,
principalmente, en contraposición a las políticas de desmemoria y olvido de las
administraciones democráticas Brasileñas.
Cuando se habla de una verdadera reconciliación, se hace referencia no a la
“ideología de la reconciliación”, pero a las medidas tomadas por el Estado que
aseguren el espacio a las memorias que permanecieron silenciadas durante muchos
años, como sobre el terrorismo de Estado en Brasil, que todavía no ha encontrado
posibilidades de hacerse público. En ese sentido, reconciliación no significa perdón, al
respecto de las garantías de impunidad y olvido, pero a través de los derechos a la
48
justicia y a la verdad, intentar compensar las pérdidas ocurridas durante las dictaduras
civil-militares. Los conflictos existentes en la batalla de las memorias, que se creían
extinguidas en la orden democrática, y de esa manera, terminarían con el pasar del
tiempo, se muestran bastante visibles cuando alguno o ninguno de estos derechos es
garantizado a la ciudadanía.
Al contrario de lo que argumentan aquellos de defienden la manutención del
status quo al respecto del pasado dictatorial, diciendo que, de esa manera, la
democracia no se encuentra amenazada, el caso Argentino demuestra que la
democracia estuvo amenazada cuando no se permitió la apertura de los archivos de la
represión y se impidió el derecho a la justicia. La democracia solamente se encuentra
amenazada cuando el Estado y la sociedad se omiten, perpetuando la impunidad y el
silencio de la época dictatorial.
Es necesario recordar que los procesos de reparación poseen una dimensión
colectiva, no restringiendo solamente a las medidas individuales de indemnizaciones
pecuniarias o retrataciones simbólicas. La reparación, para ser completa, necesita un
proceso de enfrentamiento del pasado, donde las cosas tienen que ser llamadas por su
nombre, establecidas determinadas verdades, aunque sean contradictorias y dolorosas,
porque las violaciones a los derechos humanos no son crímenes individuales, pero sí
contra toda la población. El conflicto debe ser encarado no como algo pernicioso,
pero fundamental para aclarar lo ocurrido durante aquellos años. Esto es fundamental
para el rompimiento con las estrategias de implementación del terror, que dejaron un
legado de miedo y la internalización de prácticas autoritarias. Por fin, se puede
afirmar que la reparación social es fundamental para el restablecimiento de valores
mínimos de convivencia social, o sea, la constitución de la ciudadanía en Brasil y la
determinación de cuáles son los valores democráticos que guían el Estado Brasileño.
Y ella se completa cuando se alcanza un consenso y un reconocimiento de que la
dictadura fue un proceso dañoso a la historia política y social de la República en
Brasil. La no elaboración del trauma social que ha representado la dictadura civil-
militar llevó a la constitución de una democracia carente de prácticas democráticas en
Brasil.
En ese análisis sobre la práctica de la desaparición y su tratamiento durante los
procesos de transición hasta la democracia y ya en las administraciones democráticas,
se evidenció las ambigüedades de las Fuerzas Armadas Argentina y Brasileña
respecto a los desaparecidos políticos. En ambos países los militares se demuestran
49
resentidos por que se creen victoriosos en la “guerra contra la subversión”, pero
perdedores cuando se trata de la “batalla de las memorias” sobre las dictaduras civil-
militares. Llevándose en consideración la nomenclatura utilizan para definir los
golpes, las dictaduras y las estrategias de implementación del terror – una guerra – es
importante retomarse el cuestionamiento hecho por Hugo Vezzetti sobre la supuesta
“victoria” de los militares en estos países: ¿qué tipo de guerra es esa que no se sabe
quién ha ganado?
A pesar de no haber una respuesta definitiva a la cuestión, se puede afirmar
que siempre hay una victoria de los militares mientras no se realicen políticas de
memoria y reparación con el objetivo de garantizar los derechos a la justicia y a la
verdad. De la misma manera, hay una derrota de la democracia mientras no se rompa
con ese pasado dictatorial, a través de la condenación ética y moral de las dictaduras.
La construcción de la democracia no es una consecuencia inmediata del final
de las dictaduras: las sociedades que salen de regímenes dictatoriales necesitan
transformarse y abandonar determinadas instituciones y prácticas autoritarias para que
haya democracias plenas.
Al considerarse la temática de los desaparecidos como algo perteneciente al
pasado y, como consecuencia, algo que debería ser olvidado o silenciado, se niega las
consecuencias que el tema todavía tiene en el presente y tendrá en el futuro.
La lucha contra el olvido y el silencio es una metáfora que, en realidad,
expresa una demanda por el reconocimiento público de la existencia del terrorismo de
Estado, por la condenación de ese pasado dictatorial y por asegurar los derechos a la
justicia y a la verdad; en resumen, por la actuación institucional del Estado en la
elaboración y consecución de políticas de memoria y reparación.
En el caso Brasileño, el olvido promovido por el Estado consiste en la
reluctancia en socializar una forma de conocimiento: Brasil ha vivido durante 21
años en una dictadura civil-militar caracterizada por el terrorismo de Estado, donde el
miedo fue utilizado como uno de los principales componentes de la política. El
reconocimiento de esa realidad, al contrario de lo que pueda parecer, es necesario y
beneficia al Estado porque propicia una verdadera reconciliación. Existen sectores de
la sociedad Brasileña, compuesto por víctimas directas o indirectas de la represión
política, así como activistas de derechos humanos que reconocen ese silencio como
una inhibición institucional de su propia existencia, debido al no reconocimiento de
sus historias individuales, y que permanecen, de esa manera, atomizados en sus
50
reivindicaciones por la ausencia de reconocimiento oficial sobre su condición.109
109 VINYES, Ricard. La memoria del Estado. In: VINYES, Ricard (ed.). Op. cit., p. 34-35.
La elaboración de políticas de memoria y reparación en los países del Cono
Sur es una temática controvertida. Aunque existan diferencias entre Argentina y
Brasil, en ambos países el desarrollo de esos proyectos a partir del Estado estuvieron
pautados por la insignia del “Nunca Más”. Extrapolando los limites de los títulos de
los informes que contienen las denuncias de los crímenes de lesa humanidad
cometidos por las dictaduras civil-militares, “Nunca Más” se convirtió en una
práctica, que almeja el derecho a la justicia y a la verdad; un conjunto de principios
que resumen ideales éticos, jurídicos y morales. El “Nunca más” esta permeado por el
principio de la Historia como “maestra de la vida” – historia magistra vitae – donde
el “deber de memoria” se hace explícito cuando se sugiere “recordar para no olvidar”;
pero trae consigo otras implicaciones además de esa, considerada insuficiente después
de la sucesión de genocidios ocurridos en la historia de la humanidad. Se trata no
solamente de información, pero también de comprensión y acción.
51
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES Bibliografía AMORIM, Paulo Henrique. Folha tem saudades da ditadura. Conversa Afiada, 20 fev. 2009. BRASIL: Nunca Mais. Projeto A. Tomo V, vol. 1 CARDOSO, Irene. Para uma crítica do presente. São Paulo: Editora 34, 2001. CASTRO, Celso, D’ARAÚJO, Maria Celina (orgs.). Militares e política na Nova república. Rio de Janeiro: FGV: 2001. CATELA, Ludmila da Silva e JELIN, Elizabeth (comps.). Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad. Madrid: Siglo Veintiuno, 2002. CATELA, Ludmila da Silva. Situação-limite e memória: a reconstrução do mundo dos familiares de desaparecidos da Argentina. São Paulo: Hucitec/Anpocs, 2001. CAVIGLIA, Mariana. Dictadura, vida cotidiana y clases medias: una sociedad fracturada. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2006. CINTRA, André. Em rompante de nostalgia, Folha saúda o regime militar. Vermelho, 20 fev. 1999. CONAN, Eric, ROUSSO, Henri. Vichy, un passé qui ne passe pas. Paris : Seuil, 1996. CORRADI, Juan E., FAGEN, Patricia Weiss, GARRETÓN, Manuel Antonio (eds.). Fear at the edge: state terror and resistance in Latin America. Berkeley: University of California Press, 1992. D’ARAÚJO, Maria Celina, CASTRO, Celso (orgs.). Democracia e Forças Armadas no Cone Sul. Rio de Janeiro: FGV, 2000. p. 217 e ss. D’ARAÚJO, Maria Celina; SOARES, Glaucio Ary Dillon; CASTRO, Celso (orgs.). Os anos de chumbo: a memória militar sobre a repressão. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. FRANCO, Marina, LEVÍN, Florencia (comps.). Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós, 2007. FRIEDLANDER, Saul (comp.). En torno a los límites de la representación: el nazismo y la solución final. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2007.
52
GOTI, Jaime E. Malumud. Terror y justicia en la Argentina. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2000. GUAZZELLI, Cesar, THOMPSON FLORES, Mariana, ÁVILA, Arthur (orgs.). Fronteiras americanas: teoria e práticas de pesquisa. Porto Alegre: Letra e Vida, 2009. ISA, Felipe Gomes. El derecho a la memoria. Zarautz: Alberdania, 2006. p. 588. KOSELLECK, Reinhardt. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. LACAPRA, Dominique. Historia en tránsito: experiencia, identidad, teoría crítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006. MARIANO, Nilson. Operación Cóndor: terrorismo de Estado en el Cono Sur. Buenos Aires: Lohlé-Lumen, 1998. MEZAROBBA, Glenda. Um acerto de contas com o futuro: a anistia e suas conseqüências: um estudo do caso brasileiro. São Paulo: FAPESP, 2006. MIGNONE, Emilio F., McDONNELL, Augusto Coonte. Estrategia represiva de la dictadura militar: la doctrina del paralelismo global. Buenos Aires: Colihue, 2006. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Anistia Política e Justiça de Transição, n. 1, jan/jun 2009, Brasília. MOHR, José Luis D’Andrea. Memoria Deb(v)ida. Buenos Aires. Colihue, 1999. NOVARO, Marcos, PALERMO, Vicente. La dictadura militar (1976-1983): del golpe de Estado a la restauración democrática. Buenos Aires: Paidós, 2003. PADRÓS, Enrique Serra. Como el Uruguay no hay... Terror de Estado e Segurança Nacional. Uruguai (1968-1985): do Pachecato à Ditadura Civil-Militar. Porto Alegre: UFRGS, 2005. 850 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. PESCADER, Carlos. Revisar los 70. Algunos planteos sobre la militancia. Jornada Interescuelas. Tucumán, 2007. CD-ROM. POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos, RJ, vol. 2, n. 3, p. 1989 p. 3-15. RIQUELME U., Horacio (ed.). Era de névoas: direitos humanos, terrorismo de Estado e saúde psicossocial na América Latina. São Paulo: EDUC, 1993. ROBIN, Régine. La mémoire saturée. Paris : Stock, 2003. ROBIN, Marie-Monique. Escuadrones de la muerte: la escuela francesa. Buenos Aires: Sudamericana, 2005.
53
SANTOS, Cecília MacDowell, TELES, Edson, TELES, Janaína de Almeida (orgs.). Desarquivando a ditadura: memória e justiça no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2009, v. 2. SOARES, Glaucio Ary Dillon, D’ARAÚJO, Maria Celina, CASTRO, Celso (orgs.). A volta aos quartéis: a memória militar sobre a abertura. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995. TELES, Janaína (org.). Mortos e desaparecidos políticos: reparação ou impunidade? São Paulo: Humanitas, 2001. VÁZQUEZ, Enrique. PRN – la última: origen, apogeo y caída de la dictadura militar. Buenos Aires: Eudeba, 1985. VEINTISIETE años más tarde. Puentes, La Plata, año 3, n. 10, ago. 2003. p. 9. VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. VEZZETTI, Hugo. Pasado y presente: guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003. VINYES, Ricard (ed.). El Estado y la memoria: gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia. Barcelona: RBA, 2009. VINYES, Ricard. Sobre víctimas y vacíos; ideologías y reconciliaciones; privatizaciones e impunidades. Mimeo. Fuentes a) Periódicos LIMITES à Chávez. Editorial. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 fev. 2010. a) Revistas Época, São Paulo, n. 639, 14 ago. 2010. b) Sites en la Internet http://www.madres.org http://www.youtube.com/watch?v=rlC18c5hmME&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=XcaFpTsIgfo LA ESCUELA francesa. Entrevista com Marie-Monique Robin. Disponível em: www.revistalote.com.ar Último acesso: 20 set. 2010.