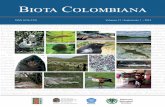El Género Pleurotus y su Diversificación Taxonómica en especies
Un epilio barroco: el "Polifemo" y su género
-
Upload
southerndenmark -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Un epilio barroco: el "Polifemo" y su género
LOS GÉNEROS POÉTICOS DEL SIGLO DE ORO
CENTROS Y PERIFERIAS
Edición de
Rodrigo Cacho Casal Anne Holloway
TAMESIS
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 3 24/06/2013 9:14 pm
© Contributors 2013
All Rights Reserved. Except as permitted under current legislation no part of this work may be photocopied, stored in a retrieval system,
published, performed in public, adapted, broadcast, transmitted, recorded or reproduced in any form or by any means,
without the prior permission of the copyright owner
First published 2013 by Tamesis, Woodbridge
ISBN 978 1 85566 263 6
Tamesis is an imprint of Boydell & Brewer LtdPO Box 9, Woodbridge, Suffolk IP12 3DF, UK
and of Boydell & Brewer Inc.668 Mt Hope Avenue, Rochester, NY 14620-2731, USA
website: www.boydellandbrewer.com
A CIP catalogue record for this book is availablefrom the British Library
The publisher has no responsibility for the continued existence or accuracy of URLs for external or third-party internet websites referred to in this book,
and does not guarantee that any content on such websites is, or will remain, accurate or appropriate
Papers used by Boydell & Brewer Ltd are natural, recyclable productsmade from wood grown in sustainable forests
Typeset by BBR, Sheffield Printed and bound in Great Britain by
CPI Group (UK) Ltd, Croydon, CR0 4YY
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 4 24/06/2013 9:14 pm
8
Un epilio barroco: el Polifemo y su género
SOFIE KLUGE
Introducción
No cabe duda de que el Siglo de Oro literario presenció una evolución genérica poco menos que explosiva, hasta el punto de que el impulso género-generativo se puede calificar como característica constitutiva del período. Tanto el gran número de adaptaciones de la Poética aristotélica como la evidencia contenida en otros tipos de escritos de índole teórico-literaria —aprobaciones, panfletos, cartas— ponen de manifiesto la aguda conciencia con la que los autores y literatos áureos se planteaban la cuestión genérica y la importancia que le atribuían. Más aún, tal y como sugieren obras mayores del período como el Quijote, los Sueños o el Polifemo, el genio áureo se distinguía sobre todo por su aptitud para entrar en un género y redefinirlo desde dentro. De esto se sigue, lógicamente, que las obras canonizadas no surgieron de la nada. Al contrario: formaban parte de un conjunto de textos emparentados, hoy en su mayoría olvidados o considerados de secundaria importancia, que compartían unos rasgos taxonómicos comunes. Dentro de estos grupos, ciertas obras poseían alguna diferencia o calidad que las hacía destacar frente a las demás, asegurando su triunfo y su supervivencia. De este modo, consiguieron perdurar a través de los años y alcanzar la categoría de epítomes de sus respectivos géneros, influyendo en nuestra concepción actual de estos (de modo que no podemos hablar de la novela, por ejemplo, sin invocar el Quijote). Una aproximación posible a este desarrollo es la exaltación del genio singular; otra es la investigación sobre el género literario.
En Graphs Maps Trees: Abstract Models for Literary History (2005) y en varios artículos relacionados, el crítico italiano Franco Moretti aplica las teorías darwinianas a la literatura precisamente con el objetivo de trazar la lógica subyacente de la evolución literaria. Al centrarse en la supervi-vencia de algunas obras y la desaparición de otras, el darwinismo literario morettiano trata de identificar el rasgo distintivo de cada género y observar su variación en los organismos textuales individuales para luego explicar por
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 153 24/06/2013 9:15 pm
154 SOFIE KLUGE
qué una obra o un autor en particular triunfó en el proceso evolutivo respecto a sus rivales contemporáneos, cosa que se considera como estrechamente relacionada con su capacidad de interaccionar con el contexto histórico y de asumir el papel de concretización artística de la visión del mundo que impregna este contexto:1 las obras que sobrevivían, podemos inferir, son las que realizaban todo el potencial inherente de su género en cuanto ‘forma simbólica’ (en formulación de Ernst Cassirer)2 o bien las que tipificaban de algún modo el espíritu de la época.
Explicaré la relevancia de este enfoque en el presente trabajo. En opinión unánime de los críticos, el Polifemo gongorino representa la cumbre de su género. Es la obra que quedó seleccionada no solo por los lectores antiguos (los más destacados siendo los comentaristas Pedro Díaz de Rivas, José Pellicer, García de Salcedo Coronel, Andrés Cuesta y Martín Vázquez, a los que se pueden añadir el humanista Francisco Fernández de Córdoba y los autores imitadores del poema gongorino), sino también por los académicos modernos, hecho notable y digno de meditación: ¿qué rasgo esencial desarrolló Góngora con tanta perfección para que saliera triunfante justamente su poema de entre todos los de su género? ¿Cómo se relacionó este rasgo con el ambiente cultural o bien el contexto histórico-literario que rodeaba al Polifemo? Y, ya que marcó la cumbre de su género, ¿qué caminos poéticos abrió el texto gongorino?
Al tener en cuenta estas preguntas, investigaré a continuación la obra de Góngora no tanto en sí y por sí, sino a la luz del género al que pertenece y del cual acabó siendo paradigma en su variación áurea española: el epilio. Este enfoque, desde luego, no excluye la posibilidad de que el poeta cordobés fuera simplemente el mejor poeta y el mayor genio de entre los que practi-caron dicho género, ni mucho menos. Invita, más bien, a la reflexión de lo que significa, a fin de cuentas, ser un gran poeta.
1 Véase el análisis del caso Conan Doyle, ‘The Slaughterhouse of Literature’, MLQ, 61.1 (2000), 207–27, que luego se comenta en Graphs Maps Trees: Abstract Models for Literary History (London y New York: Verso, 2005), donde Moretti subraya dos cosas: ‘the “formal” fact that several of Doyle’s rivals … did not use clues and the “historical” fact that they were all forgotten’ (pág. 72). Según el análisis de Moretti, fue concretamente el cultivo de la ‘pista’ propia de la novela detectivesca de Doyle el rasgo que aseguró su supervivencia porque corres-pondía a la disposición racionalista, positivista, ‘científica’ de sus lectores. Así, mejor adaptado a su ambiente cultural, Doyle fue seleccionado en vez de sus rivales contemporáneos (Moretti cita a una multitud de autores hoy desconocidos, algunos de los cuales fueron en su día, según el crítico, más prestigiosos que el autor de Sherlock Holmes).
2 Para una introducción breve a la concepción cassiriana del hombre como animal symbolicum, véase ‘A Clue to the Nature of Man: the Symbol’, en An Essay on Man (New Haven: Yale University Press, 1944), págs. 23–6.
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 154 24/06/2013 9:15 pm
UN EPILIO BARROCO: EL POLIFEMO Y SU GÉNERO 155
El epilio barroco, espejo del mito
Al acudir a los epilios altomodernos —poemas narrativos no muy largos de tema mitológico, en su definición corta;3 poemas narrativos mitológicos de enfoque psicológico y estilo lírico ornamental mezclado con notas trágicas, favoreciendo los acontecimientos secundarios y la digresión erudita, en su definición más completa4— destaca inmediatamente el fondo común ovidiano. Sin embargo, si las calificamos simplemente de relatos ovidianos, fábulas o fábulas mitológicas, confundimos su contenido con el género:5 si fuera el fondo ovidiano lo constituyente del género, deberíamos, en principio, incluir bajo la misma etiqueta genérica también las piezas teatrales mitoló-gicas y las poesías mitológicas menores, empresa obviamente equivocada, pues nos encontramos ante una serie de poemas de índole épico-narrativa clara.6 Parece más acertado, por lo menos para nuestro fin, insistir en el término epilio (o épica menor, significado del concepto en griego), porque indica que lo que tienen en común las obras en cuestión no es solamente la materia ovidiana, sino ante todo —como todos los especímenes de los géneros literarios— un manejo literario particular de esta materia. Avanzada esta pequeña matización metodológica, aclararé brevemente el manejo específico barroco de las fábulas ovidianas y la materia mitológica contenida en ellas, abordando sobre esta base el Polifemo.
Tal y como he argüido en otro lugar,7 el epilio es un fenómeno literario que, frente al recurso cada vez más insistente en la épica heroica de tratar acontecimientos verdaderos de la historia cristiana tales como las cruzadas o los gesta de príncipes famosos, se reconoce como invención poética pura, en la que se presenta el mito antiguo como arquetipo de la literatura en su
3 Véase Vicente Cristóbal, ‘Mitología clásica en la literatura española: consideraciones generales y bibliografía’, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 18 (2000), 29–76.
4 Véase la definición de María Teresa Callejas, ‘El carmen LXIII de Catulo: la cuestión del género’, Actes del IXè Simposi de la Secció Catalana de la SEEC, ed. L. Ferreres (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1991), págs. 159–66.
5 Esta confusión, que instauró la obra de José María de Cossío (Fábulas mitológicas en España [Madrid: Espasa-Calpe, 1952]) en relación con la poesía española, es bastante común. Para una definición del epilio en su versión altomoderna es aconsejable consultar los estudios de la literatura inglesa donde se empezó la teorización del epilio moderno y, por lo tanto, donde el estado de la cuestión está más avanzado. Véase, por ejemplo, la ‘Introduction’ de Elizabeth Donno a su edición de Elizabethan Minor Epics (London: Routledge & Kegan Paul, 1963), 1–20; Rosalie Colie, The Resources of Kind. Genre-Theory in the Renaissance, ed. Barbara Lewalski (Berkeley: University of California Press, 1973), especialmente págs. 32–75; Clark Hulse, ‘Elizabethan Minor Epic: Toward a Definition of Genre’, Studies in Philology, 73.3 (1976), 302–19, entre otros muchos estudios del género.
6 Así, la obra de Cossío opera con una definición muy inclusiva de la fábula mitológica excluyendo, sin embargo, las obras dramáticas.
7 Para una discusión más amplia del género, véase Sofie Kluge, ‘Espejo del mito. Algunas consideraciones sobre el epilio barroco’, Criticón, 115 (2012), 159–74.
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 155 24/06/2013 9:15 pm
156 SOFIE KLUGE
función de fábula, cuento, ficción o bien entretenimiento fingido y libre de las trabas de la verosimilitud (‘mentira pura’, en la clave burlesca).8 Este carácter autoconsciente y reflexivo, fundamental en el epilio barroco, se acentuó aún más por el forcejeo contemporáneo entre las dos principales tradiciones mitográficas posclásicas, el ovidianismo moral alegórico y el ovidianismo poético sentimental, que se habían cultivado en paralelo desde la Antigüedad y que ya, en la edad pos-renacentista y contrarreformista, negociaron de nuevo los términos de su relación. Destacada la segunda en la boga mitográfica humanista del Renacimiento tardío y acentuada la primera en la agenda cultural de la Contrarreforma tal y como se presentó notable-mente en la institución jesuita, un acto conciliador tuvo lugar precisamente en ese momento. Aunque la controversia entre moralismo y poesía era de por sí noticia antigua, aumentó sensiblemente en este contexto histórico con el surgimiento reciente de una nueva conciencia histórica,9 por un lado, y la conocida reinterpretación alegórico-mitográfica, por otro lado, que conllevó toda una boga de lecturas sesgadas del pasado.
Aunque estas tradiciones quizá no se puedan delinear de manera tajante, será lícito hablar de un incremento del ovidianismo estético y hasta de un auge mitológico ‘desinteresado’10 durante el Renacimiento, el cual chocó con la agenda ideológico-cultural de la Contrarreforma, hostil a la mitología antigua en cuanto expresión de religiosidad pagana. La mitografía poética barroca, de la que el epilio es un exponente importante, puede considerarse el resultado —híbrido, ambiguo o contradictorio, enciclopédico, reflexivo— de la negociación (si no del todo civil, por lo menos culta) que siguió a este choque: las dos corrientes ovidianas posclásicas, su interacción y relativi-zación mutua, determinaron de modo definitivo la peculiar expresión literaria del epilio barroco, que es, por lo tanto, un auténtico espejo del mito en sus múltiples formas morales, filosóficas, estéticas, eróticas, etiológicas y cosmo-lógicas, las cuales contrapesa sin favorecer a una en particular, yuxtaponién-dolas y reflejándolas infinitamente.
Ese carácter polifacético o mosaico varía, claro está, en los distintos autores
8 Recuérdese el revelador título de la Mentira pura de Baco y Erígone (1639) de Miguel de Colodrero Villalobos.
9 Esta conciencia destaca en las nuevas traducciones hechas a partir de principios filológi-co-humanistas ‘modernos’ de las Metamorfosis de Ovidio durante el siglo XVI (notablemente las de Mey, 1586; y Sánchez de Viana, 1589).
10 Uso esta palabra en el sentido kantiano introducido por Cossío. Véase la exposición del tratamiento nuevo y liberal que reciben los mitos en el Renacimiento en Hans Blumenberg, Arbeit am Mythos (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979); ‘l’assaig potser més ambiciós de la filosofía actual, referit a la història de la mitologia’, en palabras de Roger Friedlein y Sebastian Neumeister, editores de Vestigia fabularum. La mitologia antiga en les literatures catalana i castellana entre l’Edat mitjana i la moderna (Montserrat: Abadia de Montserrat, 2004), pág. 7. Además, véase el nuevo libro de Stephen Greenblatt, The Swerve. How the Renaissance Began (London: The Bodley Head, 2011).
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 156 24/06/2013 9:15 pm
UN EPILIO BARROCO: EL POLIFEMO Y SU GÉNERO 157
de los epilios barrocos: algunos tienden más hacia lo moral, otros hacia lo lúdico o metaestético, y otros a su vez hacia lo erótico o lo humorístico. Esta variación entre los diferentes especímenes del género, determinada tanto por el talento artístico como por las circunstancias y los temperamentos históricos y personales de los autores, conllevaba un proceso de selección natural o una evolución histórico-literaria en la que algunos especímenes se perdieron y otros triunfaron, legándose a la posteridad, cruzando fronteras geográficas y temporales. Hoy en día son muy pocos los que conocen ―excepto entre los especialistas― el Polifemo a lo Divino (1666) de Martín de Páramo, por ejemplo, o la Fábula de Polifemo (1681) de Juan del Valle y Caviedes, mientras que todos conocemos la Fábula de Polifemo y Galatea de Góngora, epítome del género en su versión barroca española en opinión unánime de los críticos.11
En lo que sigue a continuación voy a someter a prueba la hipótesis de que la razón por que saliese precisamente el epilio gongorino victorioso de lo que podemos (de manera morettiana hiperbólica, si bien incitante) llamar la lucha por la supervivencia literaria, fue su encarnación de la definición que acabo de esbozar del epilio barroco: al incluir todas las facetas y, más aún, al equilibrarlas en una totalidad estética firme y coherente, el Polifemo no solo devino un espejo del mito perfecto y el espécimen cumplido de su género, sino también un espejo fiel de la edad conflictiva que lo engendró, un ambiente cultural al que se adoptó, aparentemente, mejor que sus rivales contemporáneos.
El mosaico mitográfico del Polifemo
En un trabajo sobre la estela del Polifemo en la poesía mitológica barroca, Mercedes Blanco se plantea la cuestión absolutamente esencial de qué hizo Góngora con el relato de tipo ovidiano para que su versión de la fábula mitológica fuese tan exitosa que hasta vino a provocar otra boga ovidiana en las letras hispánicas después del aparente agotamiento renacentista de dicho material. Sin embargo, siguiendo la estela de Cossío, quien en su libro ya clásico hizo constar que el poema gongorino estimuló una renovación radical de la materia mitológica en la poesía española sin entrar en matizaciones
11 Véase, especialmente, los trabajos de Jesús Ponce Cárdenas, entre ellos su edición de la Fábula de Polifemo y Galatea (Madrid: Cátedra, 2010); y el estudio El tapiz narrativo del Polifemo: eros y elipsis (Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2010). El carácter paradig-mático del Polifemo como epítome del epilio barroco también forma base de los trabajos polifémicos de Rafael Bonilla Cerezo, entre los que destaca el Lacayo de risa ajena (Córdoba: Diputación de Córdoba, 2006). Finalmente, cabe mencionar aquí a Isabel Torres, quien hace del Polifemo un paradigma estilístico-genérico en The Polyphemus Complex. Rereading the Baroque Mythological Fable (Liverpool: Liverpool University Press, 2006), aunque sin entrar en la cuestión del género.
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 157 24/06/2013 9:15 pm
158 SOFIE KLUGE
genéricas, las respuestas propuestas por la estudiosa no tocan la cuestión del género.12 Como se deduce del apartado precedente, quisiera vincular la cuestión de la calidad poética con la cuestión del género e interrogar la perfección del epilio gongorino partiendo de su cumplimiento de la función de espejo del mito. Con tal fin iré identificando y compilando a continuación las huellas de las distintas tradiciones mitográficas que se encuentran en el Polifemo, sugiriendo la imagen esencialmente polifacética de este.
Si empezamos por el elemento erótico de la mitografía poética gongorina, heredero, en lo esencial, del ovidianismo poético medieval-renacentista y objeto de investigación intensa desde hace ya medio siglo,13 destacan, claro está, las estrofas 40–2, la muy comentada descripción de la unión amorosa de Acis y Galatea, que es prueba de todo lo que es capaz el nuevo idioma poético culto, con su famoso poder evocador. Especialmente la primera y la tercera de estas estrofas presentan todo un festival de imágenes sensuales, desde la hierba tierna con sus flores multicolores y el arrullo suave de las palomas, hasta los labios carmesíes y la lluvia pictórica de violetas y alhelíes que cae sobre el tálamo de los amantes. Son todas imágenes altamente sugerentes, que recuerdan la pintura contemporánea y están basadas en la filografía profana, pero también son un desarrollo decisivo de esta: varios críticos han hecho constar que la representación gongorina del mundo físico y todo lo que le pertenece se caracteriza por una plasticidad sensual que sobrepasa altamente la tradición en que se basa, acercándose a la modernidad literaria en cuanto esta se define por la mímesis realista, la exploración fenomena-lista de la naturaleza y la abrogación de todo impulso alegórico (ya que este es transcendental y no se contenta con los fenómenos);14 y, así, el erotismo
12 Mercedes Blanco, ‘La estela del Polifemo’, en Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, coord. Jules Whicker (Birmingham: University of Birmingham, 1998), II, págs. 42–59. Entre las causas destacadas por la estudiosa se hallan la capacidad del poeta de suscitar imágenes y la apertura del poema ‘hacia lo erótico’, la cual permitía plantear ‘la cuestión de la relación entre el arte y el deseo’ (pág. 57).
13 Entre los exploradores del sensualismo gongorino se encuentran autoridades por lo demás tan opuestas como lo son Dámaso Alonso —quien denominó famosamente a las estrofas 40, 41 y 42 del Polifemo ‘el pasaje más sensual de toda la poesía española clásica’ (Góngora y el ‘Polifemo’ [Madrid: Gredos, 1985], III, pág. 725)— y Robert Jammes, quien en Études sur l’oeuvre poétique de Don Luis de Góngora y Argote (Bordeaux: Institut d’Études Ibériques et Ibéro-américaines de l’Université de Bordeaux, 1967) dedicó toda una sección del capítulo sobre el Polifemo al ‘Triomphe de l’Amour’, concluyendo (pág. 546) que el poema es un ‘himne au triomphe de l’Amour, de l’Amour païen avec tout ce que ceci implique de sensualité et de liberté’. Más recientemente, véase sobre todo los trabajos ya citados de Ponce Cárdenas; Blanco; y varias de las contribuciones en Joaquín Roses (ed.), Góngora hoy VIII. Góngora y lo prohibido: erotismo y escatología (Córdoba: Diputación de Córdoba, 2006).
14 Jammes, págs. 607–14, criticando a Alonso (Estudios y ensayos gongorinos, 1955). Para una discusión de las dos interpretaciones de la mímesis gongorina, véase Sofie Kluge, ‘Góngoras Soledades. Der barocke Traum von der enzyklopädischen Beherrschung der Welt’, Orbis Litterarum, 57.3 (2002), 161–80, esp. págs. 164–6.
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 158 24/06/2013 9:15 pm
UN EPILIO BARROCO: EL POLIFEMO Y SU GÉNERO 159
gongorino, tal como lo encontramos en el Polifemo, también hay que verlo, según estos críticos, o como expresión de una sexualidad natural sin culpa15 o como versión a lo sublime —apócrifa, sugestiva, indirecta, velada— de esta (Ponce Cárdenas, El tapiz).
Si nos fijamos en la entrada en escena de Acis en la estrofa 24, un ejemplo significativo aunque menos relacionado por la crítica con el efecto sensua-lizante que tiene el idioma poético culto, encontramos a un joven en quien ‘la belleza se alía con la fuerza y la ardorosa pasión’ (en palabras de Alonso, III, pág. 663). Debidamente introducido por la referencia a la situación astro-nómica bajo la que se desarrolla la acción del poema —la canícula o el período del año en que es más fuerte el calor— aparece Acis sudando y con la melena polvorienta, imagen algo grosera que el poeta, sin embargo, transforma en escultura tridimensional sugestiva. Así, se describe la transpi-ración del joven o bien las gotas de sudor que le humedecen la frente con dos metáforas a las que el trueque de epítetos hace muy llamativas (‘húmedas centellas,/si no ardientes aljófares’, 24: 187–8), hasta el punto de que parecen materializarse bajo nuestros ojos estas pequeñas chispas de luz, humor y ardor, verdaderos prismas de la pasión adulta que caracteriza a la figura en su versión gongorina: es este un joven bastante más erotizado —sensual, físico, masculino— que su modelo ovidiano,16 un seductor hábil cuya conquista de la bella esquiva se presagia sutilmente cuando da su boca ‘al sonoro cristal’ (24: 192) de la fuente, espejo metafórico de la piel traslúcida de la ninfa tal y como evidencia el quiasmo del último verso (‘al sonoro cristal, al cristal mudo’, 24: 192).
Aun así, por mucho que concuerde con el reconocimiento de la sensua-lidad eminente del epilio gongorino fruto de las últimas cinco décadas de investigación gongorista, no creo que se pueda aislar la faceta erótica del mosaico mitográfico que constituye el poema y elevarlo a sentido soberano del Polifemo. Por lo menos, desde el punto de vista genérico delineado anteriormente, tenemos que matizar su estatus absoluto, pues desde allí entra en un intercambio complejo y fecundo con los demás elementos, que no anulan para nada la faceta erótica pero que la relativizan. Pasaré a la conside-ración de algunos de ellos, primeramente el elemento metaestético del texto
15 Véase la ya citada interpretación del Polifemo por parte de Jammes.16 Compárese Ovidio, Metamorphoses, ed. Hugo Magnus (Gotha: Friedr. Andr. Perthes,
1982), 13: 754–5: ‘pulcher et octonis iterum natalibus actis/signarat teneras dubia lanugine malas’ (‘Bello, y sus octavos cumpleaños por segunda vez hechos, había señalado sus tiernas mejillas con un dudoso bozo’, Ovidio, Metamorfosis, trad. Ana Pérez Vega [Sevilla: Orbis Dictus, 2008]), acentuando la inocencia y juventud del personaje, con las mejillas apenas lanuginosas.
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 159 24/06/2013 9:15 pm
160 SOFIE KLUGE
(su calidad de invención poética libre, autoconsciente y lúdica), punto de partida de lecturas interesantes17 y modo mitográfico ovidiano sintomático.18
Entre las muchas ingeniosidades autorreferenciales del Polifemo destacan el canto de Polifemo (estrofas 40–58), el cual ha calificado Gerhard Poppenberg acertadamente de ‘metafiktionale Selbstreflexion des Gedichts’,19 y la misma monstruosidad física del Polifemo, reflejo simbólico de la famosa rareza estilística del poema, que se reivindica de manera sutil. Imagen poética oficial del texto que luce ya en los primeros versos de la dedicatoria, el estilo anómalo y extravagante del Polifemo relativiza y hasta refuta el desdén explícito por el gigante que se halla a nivel temático, al revalorizar el aspecto anestético del cíclope —su vil imagen, la desproporción y enormidad de sus miembros, la fealdad de su voz, el ruido disonante de su instrumento, la oscuridad feroz de su gruta— a través de un proceso en el que se cuestiona el estatuto de lo bello y se transforma lo anestético en una nueva estética.20 Así, a partir del comentario de Pedro Díaz de Rivas (Anotaciones al Polifemo, publicadas en 1627), quien ya subrayó la correspondencia entre forma y contenido en la estrofa 7,21 el triunfo final de Polifemo, derrotado el joven hermoso por el gigante desproporcionado, se puede interpretar como una vindicación simbólica, ciertamente algo insistente u obstinada, de la poética monstruosa del poema. Efectivamente, llevada esta interpretación al extremo, podemos inferir que el Polifemo transforma la etiología natural ovidiana en una estilística que narra el origen del poema mismo en cuanto texto culterano
17 Véase Kathleen Hunt Dolan, Cyclopean Song. Melancholy and Aestheticism in Góngora’s ‘Fábula de Polifemo y Galatea’ (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1990); y ‘Concrete Mysticism in Góngora’s Fábula de Polifemo y Galatea’, Hispanic Review, 52.2 (1984), 223–32; Torres; Anthony Cascardi, ‘The Exit from Arcadia: Reevaluation of the Pastoral in Virgil, Garcilaso, and Góngora’, Journal of Hispanic Philology, 4 (1980), 119–41; y Edward Friedman, ‘Creative Space: Ideologies of Discourse in Gongora’s Polifemo’, en Cultural Authority in Golden Age Spain, ed. Marina Brownlee y Hans Ulrich Gumbrecht (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995), págs. 57–78.
18 El aspecto metaestético de la poética ovidiana queda claro a partir del estudio pionero de Gian Biagio Conte, Memoria dei poeti e sistema letterario (Torino: Einaudi, 1974); y, sobre todo, el artículo de Gianpiero Rosati, ‘L’esistenza letteraria. Ovidio e l’autocoscienza della poesia’, Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici, 2 (1979), 101–36.
19 Gerhard Poppenberg, ‘Góngora Version Arkadiens in der Fábula de Polifemo y Galatea’, en Arkadien in den romanischen Literaturen. Zu Ehren von Sebastian Neumeister zum 70. Geburtstag, coord. Roger Friedlin, Gerhard Poppenberg y Annet Volmer (Heidelberg: Universitätsverlag, 2008), págs. 295–323 (págs. 318–19). Véase también la observación de Alonso acerca de la ‘curiosa proyección sobre el canto del cíclope, de la invocación al patrono, en la égloga’ (III, pág. 754).
20 Este proceso ya lo percibió Alonso, III, pág. 587 y ss.21 ‘Nota bien esta descripción del gigante, y verás cuán grande y apuesta es. En la cual,
no solo la pintura de las cosas corresponde a la magnitud del gigante, sino las voces y el gran aliento y sonido de los versos, y aun todo el poema guarda este tenor, que parece que lo compuso un gigante’ (citado en Alonso, III, pág. 592).
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 160 24/06/2013 9:15 pm
UN EPILIO BARROCO: EL POLIFEMO Y SU GÉNERO 161
(execrable en opinión de unos, extraordinario en la de otros): en el triunfo final del gigante monóculo presentimos el nacimiento extremadamente autoconsciente e imponente de la poética gongorina madura.
Aunque la retórica y metodología de los críticos que trabajan con las respec-tivas facetas eróticas y reflexivas del Polifemo se diferencian bastante entre sí,22 en la crítica polifémica se entrelazan de manera fundamental, formando una posición bastante coherente y modernizante al subrayar calidades de índole progresiva (como son supuestamente la sexualidad libre y la reflexión poética) y concatenar estas con el rechazo de todo moralismo y alegorismo, considerado anticuado y hasta impropio de una obra cuya importancia alcanza la modernidad.23 Así, una interpretación metaestética reciente pone de relieve la exploración gongorina de los ecos de la tradición clásica arguyendo que la abertura semiológica del Polifemo, su muy comentada separación de res y verba, denota la modernidad de esta obra por cuanto anula fundamentalmente la transmisión de todo mensaje didáctico al provocar la lectura individual de la tradición por parte del lector (Torres, ‘Preface’ e ‘Introduction’). Al hacer esto, esta postura se vincula a la misma idea de un Góngora consoladora-mente moderno ―superior a la atadura moral de sus contemporáneos― que informa las lecturas sensualistas: aunque desplace el gusto del nivel físico a un nivel lingüístico-filosófico (del placer erótico al plaisir du texte), la inter-pretación metaestética coincide en el aspecto antimoral con la interpretación de índole sensualista al ver en el rechazo del moralismo y la aceptación entusiasta de la materialidad la base de la innovación gongorina.24
Al señalar así su carácter reflexivo y sensual, los críticos metaestéticos y sensualistas han indicado que el Polifemo puede interpretarse, efectivamente, como una especie de manifiesto de la mitografía poética culta anti-clásica o bien moderna, a la vez sutil y voluptuosa, opinión que fundamentalmente comparto, pues veo muy estrecha la relación entre tema mitológico, reflexi-vidad poética, modernidad y sensualismo en la literatura barroca, y considero el epilio gongorino como el verdadero epítome de este nexo. Además, convencen las varias ideas propuestas desde esta posición: el encuentro amoroso de Acis y Galatea como ejemplo del kateunastikòs lógos (‘discurso
22 El trabajo ya mencionado de Poppenberg representa, ciertamente, una mediación intere-sante de estas dos grandes corrientes del gongorismo internacional contemporáneo.
23 Sin embargo, esta alergia a la alegoría solo atañe a la alegoría moral. Así, señaló Blanco (pág. 48) en su mencionado estudio que, por ser reescritura y no mera paráfrasis de un mito, el Polifemo ofrece amplia materia para la búsqueda de estratos semánticos latentes. Lecturas metaestéticas y interpretaciones astrológicas, filosóficas y políticas ofrecen ejemplos de inter-pretación alegórica no moral.
24 Véase Ponce Cárdenas (ed.), Fábula, pág. 32: ‘la modernidad que dimana de la Fábula de Polifemo y Galatea se sustenta, paradójicamente, en el principal defecto que le achacaron sus contemporáneos y en la osada virtud que hoy día admiramos en el poema: la firme voluntad de no plegarse a un designio moral o didáctico’.
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 161 24/06/2013 9:15 pm
162 SOFIE KLUGE
del lecho nupcial’),25 cuya característica constitutiva es la elipsis narrativa o bien el ‘velo prudente’ que se echa sobre un contenido erótico (Ponce Cárdenas, El tapiz, págs. 21–68); la poética monstruosa del Polifemo como emulación consciente de la estética literaria renacentista y, por lo tanto, como símbolo del carácter reflexivo e innovador del Barroco literario en su versión culta (Torres); el poema gongorino como radicalización de la literaturización del amor ya característico de la pastoral clásica (Poppenberg; y Cascardi).
Aun así, a partir de ahí pueden sacarse varias conclusiones diferentes y desde el ángulo genérico empleado aquí pienso que pueden matizarse algunas de las propuestas que se han hecho, pues el rechazo firme de cualquier influjo de mitografía u ovidianismo morales, fundamento de dichas interpretaciones, me parece radical. No quiero decir que Góngora fuera un poeta moralizante o que su poema sea una especie de alegoría moral: simplemente quiero subrayar la heterogeneidad de las referencias literarias que impregnan el Polifemo y contribuyen a su complejidad tonal. Con esto también propongo definir su actitud hacia la tradición literaria —la mitografía ambigua posclásica, fundamento de los géneros mitológicos barrocos— como una actitud esencial-mente polifacética, cuya innovación consiste en la presentación panorámica de la tradición, no en la toma de esta u otra postura ideológica. Más que anti-moral, pienso que el amoralismo del Polifemo es meta-moral, es decir, una toma de posición estética de la mitografía moral que la yuxtapone a otras tradiciones mitográficas eróticas, humorísticas o metaestéticas, entre otras, para crear imágenes extraordinariamente complejas. Procederé a la conside-ración de algunos pasajes que conservan rastros de la mitografía moral y que exactamente por eso son clave para esta interpretación.
Al abordar ahora al elemento moral del mosaico mitográfico-poético gongorino, quiero recordar inicialmente la cuestión perspicaz de Gerhard Poppenberg acerca de qué función conceptual tiene la referencia a Tántalo en la estrofa 41:26 ¿qué hace esta figura mitológica cargada de significado moral en ‘el pasaje más sensual de toda la poesía española clásica’ (en las palabras de Alonso)? Aunque los autores áureos, claro está, podrían haber tomado el motivo —bastante difundido en la literatura de la época desde Cervantes (La Galatea III: 464–7 y 551–6; el Quijote, I: 14)27 a Góngora (el soneto La dulce boca, hacia 1584)28— directamente de las fuentes antiguas,
25 Ponce Cárdenas (ed.), Fábula, págs. 46–62 (en particular pág. 50 y ss.).26 Poppenberg, pág. 313. Se puede especular con que la colocación que este estudioso lleva
a cabo del poema gongorino bajo la etiqueta genérica de la pastoral le induce a minusvalorar la complejidad mitográfica del texto, aunque reconoce el proceso de ‘Verdichtung von mythischen Geschichten zu konzeptistischen Denkbildern’ (pág. 305), característico del Polifemo.
27 Véase el trabajo de Ignacio Arellano, ‘Visiones y símbolos emblemáticos en la poesía de Cervantes’, Anales Cervantinos, 34 (1998), 169–212.
28 Para un análisis de este soneto, véase Sofie Kluge, ‘Amazonas del mar y sátiros acuáticos. Góngora y la literatura mitológica’, Revue Romane, 44.1 (2009), 94–111.
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 162 24/06/2013 9:15 pm
UN EPILIO BARROCO: EL POLIFEMO Y SU GÉNERO 163
es muy probable que también recurrieran a su versión moral difundida a través de la emblemática renacentista tardía y barroca, donde la figura de Tántalo, mítico rey de Frigia cuyo delito contra los dioses se castigó con sed y hambre eternas en las partes más profundas del infierno, se interpretaba como una alegoría de la Avaricia.29 Aunque no podemos saber, obviamente, lo que pensaba Góngora de esta interpretación, si lo juzgaba resto ridículo de una tradición mitográfica ya obsoleta o si lo valoraba patrimonio cultural digno de meditación, queda bastante claro que la conocía y que se hacía eco de ella en su texto.
Así, en la estrofa 41 del Polifemo encontramos a un Acis imitando al ‘siempre ayuno en penas graves’ (324–5), es decir, un Acis atormentado por el desdén galante de Galatea, cuyo cuerpo blanco cristalino y pechos redondos rosados se comparan, respectivamente, al agua y a las manzanas inútilmente anheladas por Tántalo en su desgracia. Sin embargo, la referencia mitológica no solo tiene la función estético-conceptual magistralmente descrita por Vilanova y sintetizada por Alonso en la fórmula ‘Acis-Tántalo: proximidad de lo anhelado; terrible deseo insatisfecho’;30 a través de esta referencia, la estrofa establece una relación bastante clara entre el anhelo amoroso del joven y la hibris (la transgresión de los límites impuestos al ser humano por fuerzas exteriores superiores a él: desde la perspectiva cristiana, la Caída del hombre), que va más allá de lo estético y lo conceptual para llegar al ámbito moral. Lo blanco translúcido y lo rosado funcionan como eslabón semántico doble que enlaza la piel y el pecho de Galatea, por un lado, y el agua del río y la fruta ultramundanos por otro lado, recordando que el amor puede trans-formarse en el hundimiento y la perdición del amante.
El eco de la interpretación moral de la mitología clásica así perceptible en la estrofa 41 no se refiere directamente, claro está, a ideas religiosas, sino a la transformación literaria de ellas (en este caso, la transformación de la figura de la hibris en una imagen más universal del deseo masculino que lo asemeja a una inversión transgresiva de lo sagrado, que aquí toma la forma del cuerpo virginal femenino). Así, para entender la idea algo negativa del amor que en esta estrofa se proyecta sobre lo que he calificado arriba de un auténtico festival de imágenes sensuales, tenemos que recurrir ante todo a la filografía ambigua petrarquista, con su exaltación a la vez erótica y sacralizante de la amada como objeto de atracción irresistible si bien fatal (como lo es la llama para la mariposa),31 y además a la idea de Eros como un dios malicioso
29 Esta interpretación aparece, por ejemplo, en la empresa 196 del emblematista español Juan de Borja (Empresas morales, Praga, 1581). Unos años más tarde, en la importante edición de Tozzi de los Emblemata de Alciato (Padua, 1621), vemos el motivo en la pictura del emblema 85.
30 Véase Alonso (III, pág. 725) refiriendo, págs. 727–8, las palabras de Antonio Vilanova, Las fuentes y los temas del ‘Polifemo’ de Góngora (Madrid: CSIC, 1957).
31 Véase Alan S. Trueblood, ‘La llama y la mariposa: motivo poético del Siglo de Oro’,
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 163 24/06/2013 9:15 pm
164 SOFIE KLUGE
e indescifrable, de origen antiguo-literario,32 reflejada en la emblemática renacentista (por ejemplo en Alciato, Emblemata, emblemas 106–18). La imagen esencialmente agridulce del deseo erótico que nos presenta el poeta a través de estas tradiciones y sobre el fondo ambiguo de la mitografía posclásica está bien clara, aunque el cortejo no termina en la inequívoca evocación de los peligros del amor ni mucho menos en la frustración del deseo de Acis. Al contrario, al mismo tiempo que sugiere la esencial osadía del deseo, el pasaje presenta, como ya he dicho, una serie de suntuosas imágenes sensuales y el cortejo del joven termina en la consumación del amor. Como resultado, la descripción de la pretensión de Acis hacia el objeto venerado que constituye el bello cuerpo de Galatea es altamente erótica al mismo tiempo que conserva un eco de moralismo que da un pequeño toque amargo o una nota picante al espectáculo sensorial, montado a través del uso sugestivo de la tradición filográfica profana que aviva aún más el sentido del gusto, similar, quizá, a cómo una prohibición estimula notoriamente la fantasía de la transgresión.
Sucede esencialmente lo mismo en los pasajes ceñidos a la unión amorosa de Acis y Galatea, sobre todo la estrofa 36, que constituye todo un cave amorem de índole literario-moral análogo al de la estrofa 41, muy parecido al que se encuentra en el ya mencionado soneto temprano y completo con locus amoenus, serpiente venenosa y todo: destaca aquí el contraste entre el sugerido entorno incorrupto paradisíaco (la ‘rústica greña’ del ‘intonso prado ameno’) y el mal que lo penetra como consecuencia del deseo erótico que despierta en los dos jóvenes. Al aprovechar al máximo la correspon-dencia simbólica entre la escena de tentación primordial teológica, el ‘latet anguis in herba’ virgiliano (Bucólicas, III, 92–3), y las varias versiones del mito de Eurídice (desde Virgilio a Garcilaso), se habla con dos lenguas en diglosia literario-moral del ‘veneno’ y la ‘ponzoña’ del Amor (36: 286 y 288), conceptos tópicos de la poesía amorosa secular que aquí reciben de la referencia teológica este toquecito moral que los aviva —como una mordedura de serpiente metafórica— y los hace más complejos.33
en Letter and Spirit in Hispanic Writers: Renaissance to Civil War. Selected Essays (London: Tamesis, 1986), págs. 26–34.
32 El locus classicus de esta imagen está en el Simposio platónico, en el discurso de Sócrates.
33 Comparase la interpretación resueltamente anti-moral de Alonso (III, pág. 706–8), quien se centra en el contraste entre lo bello natural y artificial —bastante periférico desde mi punto de vista— y pone de relieve que la palabra lascivo ‘no tenía siempre en latín el mal sentido que en castellano. Puede tener el de “exuberante” o el de “exquisito, rebuscado”, que parece convenir aquí mejor’ (pág. 707). Sin embargo, Covarrubias (1611) recoge bajo ‘Lascivia’: ‘No es muy usado este término en lengua española; vale luxuria, incontinencia de ánimo, incli-nación y propensión a las cosas venéreas, blandas y ragaladas, alegres y chocarreascas en esta materia. Lascivo, el que está afecto de tal passión o es incitamento della. Poeta lascivo, el que escrive amores’; Tesoro de la lengua castellana o española, ed. Martín de Riquer (Barcelona: Horta, 1943), pág. 1068.
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 164 24/06/2013 9:15 pm
UN EPILIO BARROCO: EL POLIFEMO Y SU GÉNERO 165
Aun así, no deja de sorprender la presencia de una retórica aparentemente moralizante no solo en este pequeño preludio que prepara la escena para lo que sigue, sino también durante la plena unión amorosa y además en el posludio de esta escena, donde se presenta a la pareja abrazada en su nido de amor. Efectivamente, siguiendo la línea de reflexión indicada por Poppenberg podemos preguntarnos por qué se califican de ‘lascivos’ no solo el seno donde se ha acostado Acis (36: 284), sino también las palomas arrullando en el mirto que cubre la pareja (40: 318) y la vid a la que se compara Galatea (44: 351), adjetivo usado anteriormente para calificar al sátiro, criatura notoriamente libidinosa (30: 234); y tenemos que responder, de nuevo, que esta retórica moralizante sirve para completar y desafiar la faceta erótica del texto, alrededor de cuyos elementos esenciales se acumulan, así, marcadores contrastivos: la calificación de lascivos de varios componentes de la escena amorosa es una reminiscencia de la tradición mitográfica moral, lo cual no hace del Polifemo una alegoría didáctica ni un texto remotamente dogmático, sino que afirma su carácter esencialmente polifacético y su resultante comple-jidad semántica.
Terminaré esta pequeña reflexión sobre el Polifemo comentando brevemente el elemento humorístico de la mitografía poética gongorina tal y como se manifiesta en esta obra. En Ovidio, la auto-descripción del gigante (Metamorfosis, XIII, 838–54) es el elemento chistoso culminante, con la ponderación orgullosa de su look salvaje, cabelludo y erizado.34 En Góngora, el canto de Polifemo se transforma en poesía elevada, emotiva y emocionante, de índole teocritana más que ovidiana,35 con una nota metaestética fuerte que anula toda burla. Dada la imagen radiográfica de la poética gongorina que proyecta el canto del cíclope, este —evidentemente— no es un sitio para burlas y el humor se desplaza por consiguiente a otros niveles del texto, manifestándose sobre todo a nivel estructural y conceptual: en la paradoja de que Polifemo se declare transformado de bestial en piadoso (estrofas 54–8) momentos antes de matar a Acis; en el contraste llamativo entre el aspecto grotesco del cíclope y su sensibilidad emocional; y en la agudeza jocosa que notó Alonso y sobre la que ha recientemente profundizado Ponce Cárdenas.36
Por cuanto todas se encuentran a nivel extradiegético, estas ocurrencias jocosas connotan un modo narrativo lúdico, consciente y autoreferencial
34 Ovidio, Metamorfosis 13:844–8: ‘Coma plurima torvos/prominet in vultus umerosque, ut lucus, obumbrat./Nec mea quod rigidis horrent densissima saetis/corpora, turpe puta’. (‘Mi melena mucha emerge/sobre mi torvo rostro y mis hombros, como una floresta, sombrea./Y que de rígidas cerdas se eriza densísimo/mi cuerpo no indecente considera’).
35 Teócrito, Idilios, IX. Recordamos que Alonso realzó el retrato que pinta Góngora del cíclope por su ‘concisión cargada de sustancia y la pasión apretada de ternura’ (III, pág. 747).
36 Alonso, III, pág. 612. Para un análisis comprensivo de los matices de humor en el epilio gongorino, véase Jesús Ponce Cárdenas, ‘Serio ludere: agudeza y humor en el Polifemo de Góngora’, en Cinco ensayos polifémicos (Málaga: Universidad de Málaga, 2009), págs. 9–109.
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 165 24/06/2013 9:15 pm
166 SOFIE KLUGE
—irónico, en el sentido schlegeliano37— que equipara lo jocoso y lo serio bajo una perspectiva trascendental y desinteresada. Semejante posición narrativa metapoética se ha identificado recientemente en las Metamorfosis,38 y la interpretación resultante de estas como expresión de una visión litera-turizante y levemente humorística de la vida terrenal se puede aplicar igual al epilio gongorino. Aquí también se percibe la presencia de una conciencia narrativa ‘marionetista’ para la que los sucesos narrados son enfáticamente elementos de un relato o de una comedia de títeres.
En el Polifemo, observamos este modo narrativo irónico en la justicia poética que parece regir el herimiento de la ninfa huraña por el venablo de Cupido encarnado por Acis (estrofas 19–25), por ejemplo, y sobre todo en la brevedad y neutralidad con que se describe la muerte de Acis. ‘Sus miembros lastimosamente opresos/del escollo fatal fueron apenas’, dice la última estrofa lacónicamente (63: 497–8) sin detenerse más en la muerte violenta del joven. Ambos incidentes se narran como sucesos en el gran teatro del mundo, por ese mismo narrador omnisciente que sube el telón en la dedicatoria al conde de Niebla (‘escucha, al son de la zampoña mía’, 1: 6) con su risa suave reconfortante y una agudeza inagotable que recuerda el artificio del relato.
Al revisar lo dicho hasta ahora, podemos deducir que el Polifemo no resuelve la tensión mitográfica perenne entre sensualismo y moralismo de manera definitiva, sino que la intensifica para crear imágenes sumamente complejas aprovechando al máximo la ambigüedad inherente a la recepción posclásica de la mitología grecorromana, la cual se interpreta a través de la mitografía moral y la emblemática al mismo tiempo que el texto se permea de la sensualidad inherente a la tradición estética ovidiana, intensificada a través del nuevo idioma poético culto. Añádase a esto los elementos metaestéticos y humorísticos, y obtenemos poco a poco una imagen bastante abarcadora de la complejidad del texto (ciertamente, para formarse una idea adecuada del polifacetismo y erudición que caracterizan el Polifemo habría que incluir otras tantas tradiciones mitográficas como, por ejemplo, la neoplatónica y hermética, en las que no puedo detenerme aquí).39
Ahora bien, para encuadrar este carácter erudito y polifacético del Polifemo, que lo califica de epilio supremo, he aquí un pequeño cuadro que ilustra su complejidad frente a otras versiones contemporáneas del mismo
37 Recordamos que Friedrich Schlegel desarrolló su concepto de la ironía con especial referencia al Quijote, en la ‘Rede über die Mythologie’, en Gespräch über die Poesie (1800), en Charakteristiken und Kritiken I, ed. Hans Eichner (Zurich: Ferdinand Schöningh, 1967), II.1, págs. 284–362.
38 Véase, por ejemplo, Alessandro Barchiesi, ‘Narrative technique and narratology in the Metamorphoses’, en The Cambridge Companion to Ovid, ed. Philip Hardie (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), págs. 180–99.
39 Véase Luis Miguel Vicente García, ‘Arde la juventud: Eros y sus antídotos en la poesía de Góngora’, en Roses, págs. 105–33.
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 166 24/06/2013 9:15 pm
UN EPILIO BARROCO: EL POLIFEMO Y SU GÉNERO 167
mito (fig. 8.1).40 A través de este cuadro intento mostrar gráficamente cómo el epilio gongorino concilia los diferentes usos del mito clásico contempo-ráneos, equilibrándolos en una obra literaria coherente que no es solo metaes-tética, erótica, jocosa o moral, sino todo a la vez, conformando así un espejo fiel del espíritu (personal y epocal) erudito y enciclopédico que la formó.
40 Para facilitar la comparación y hacer más claro mi punto de vista, he elegido textos basados en el mismo mito, pero creo que se podría hacer un diagrama semejante del género en su totalidad. Baso mi cartografía de los Polifemos en los varios trabajos polifémicos de Rafael Bonilla Cerezo, aparte del ya mencionado Lacayo de risa ajena: ‘Góngora y Castillo Solórzano en la Fábula de Polifemo de Francisco Bernardo de Quirós’, Il Confronto Letterario, 51.1 (2009), 39–79; ‘Émulo casi del mayor lucero: ecos latinos y polifémicos en la Ingratitud hasta la muerte (José Camerino, 1624)’, Studi Ispanici, 35 (2010), 121–58; ‘Cíclopes en un burdel peruano: la Fábula de Polifemo de Juan del Valle y Caviedes’, Lectura y Signo, 5 (2010), 241–70. Además, tomo en consideración los trabajos de Antonio Cruz Casado, ‘El Polifemo a lo Divino (Salamanca, 1666), de Martín de Páramo y Pardo: Deudas Gongorinas’, en Góngora hoy VII. ‘El Polifemo’, ed. Joaquín Roses (Córdoba: Diputación de Córdoba, 2005), págs. 89–106; y ‘Secuelas de la Fábula de Polifemo y Galatea: versiones barrocas a lo burlesco y a lo divino’, Criticón, 49 (1990), 51–9; y Blanco.
HUMOR, EROTISMO
Castillo Solórzano: Fábula de Polifemo (1624);Bernardo de Quirós: Fábula de Polifemo (1656);Juan del Valle y Caviedes: Fábula de Polifemo (1681)[Camino: La ingratitud hasta la muerte, 1624]
[Lope de Vega: La Circe, canto II, 1624]
MORALIDAD
[Juan Pérez de Montalbán: El Polifemo, auto sacramental (1633)]Martín de Páramo: El Polifemo a lo Divino (1666)
Luis Carrillo y Sotomayor: Fábula de Acis y Galatea (1611)
REFLEXIVIDADMETAESTETICA
Góngora: Fábula de Polifemo y
Galatea (1612)
INGENUIDAD
Figura 8.1. Cuadro analítico de algunas versiones barrocas del mito polifémico.
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 167 24/06/2013 9:15 pm
168 SOFIE KLUGE
Destino pospolifémico del epilio
Es bien conocido que, después del Polifemo, Góngora pasó a la mitografía jocoseria con su Fábula de Píramo y Tisbe (1618), obra que, igual que su hermano mayor, iba a crear escuela, no solo en lo que se refiere al estilo sino también en lo que toca al género.41 Esta evolución personal del poeta cordobés es muy interesante, pues ilumina el destino del epilio pospoli-fémico: a partir del Polifemo, la vanguardia literario-intelectual contem-poránea, los individuos supuestamente más perspicaces, más agudos y penetrantes en cuanto a percibir y representar el espíritu de su época, ya no anhelan la síntesis fracturada si bien estable —mosaica— de las varias concepciones del mito característica de este poema. El espejo del mito estalla dejando atrás fragmentos (Soto de Rojas, Fragmentos de Adonis) u obras que elaboran una u otra faceta mitográfica a costa de las demás (El Polifemo a lo Divino; las Fábula de Polifemo burlescas de Castillo Solórzano, Quirós, Valle y Caviedes) y, sobre todo, aquel género mitográfico jocoserio que, por su estilo mixto, materia mitológica y autoconciencia poética, fue el cognado más próximo del epilio.
Sin embargo, aunque desde cierto punto de vista presenta una recon-ciliación poética más lograda, menos contradictoria y paradójica, de las distintas tradiciones ovidianas, la mitografía jocoseria barroca protagonizada por la Fábula de Píramo y Tisbe tiende a resolver la tensión entre las distintas facetas poéticas característica del epilio en un juego estético, (auto)parodia literaria y esteticismo.42 La dualidad entre sensualismo y moralismo aquí deviene ante todo un encuentro entre tradiciones literarias, proceso que abrió el epilio sin perder por eso —tal y como indica, por ejemplo, la incursión inesperada de moralismo en una escena de amor— su anclaje en una proble-mática histórica real que no se dejaba suprimir ni transformar en el juego conceptual brillante con formas literarias: representa este desarrollo la radica-lización de una tendencia ya inherente al epilio.
Ahora bien, esta evolución de la mitografía mosaico-conflictiva del epilio a la mitografía mixto-consumada del género jocoserio hay que contemplarla
41 Para una exposición del papel decisivo que jugó la Fábula de Píramo y Tisbe en el desarrollo de la épica burlesca, véase el artículo de Rodrigo Cacho Casal, ‘Góngora y los orígenes del poema heroicómico’, en Dire, taire, masquer les origines dans la péninsule ibérique, du Moyen Âge au Siècle d’Or, ed. Florence Raynié y Teresa Rodríguez (Toulouse: Université de Toulouse-Le Mirail, 2013; en prensa).
42 Véase la descripción del poema por parte de su editor David Garrison en Luis de Góngora, Fábula de Píramo y Tisbe (Madrid: Clásicos el Árbol, 1985): ‘Góngora aumenta la versión ovidiana con muchos detalles y cuenta la historia haciendo múltiples referencias al acto de componer y narrarla, al lenguaje que usa, a otros poetas, a sus propios críticos, así como a varios tópicos literarios. Quiere que el lector se fije en el estilo de narración más bien que en la historia como tal. Se trata de una autoconciencia poética típica de Góngora, aunque en este caso la lleva hasta el extremo’ (pág. 9).
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 168 24/06/2013 9:15 pm
UN EPILIO BARROCO: EL POLIFEMO Y SU GÉNERO 169
a través de dos perspectivas complementarias. La una señala el papel decisivo de Góngora, poeta superior a todos, inspirador de tendencias literarias y creador de géneros poéticos. En este sentido, la decadencia del epilio y el resurgimiento de la poesía mitográfica jocoseria se debería a que, después del Homero español (en apodo de López de Vicuña), las letras hispánicas no conocieron a otro genio poético comparable a él, interpretación que se respalda básicamente en el hecho de que el autor del epilio supremo fue también el inventor del género que lo sustituyó.
No cabe duda de que el acto de equilibrar las varias facetas mitográficas sin que se deshiciera toda coherencia formal exigía no poca habilidad poética y también es absolutamente incuestionable la influencia que ejercía Góngora. Aun así, por correcta que sea la ponderación del talento singular gongorino y su importancia para el desarrollo de la literatura barroca, esta explicación, aun cuando se combina con perspectivas socio-literarias para abarcar la cuestión del prestigio literario como causa motriz de la evolución literaria,43 no satisface del todo por depender (directa o indirectamente) de una estética del genio romántica que refrena, básicamente, toda reflexión sobre la histori-cidad del talento individual, fundamento del presente trabajo.
Con el objetivo de profundizar un poco en el análisis, podemos avanzar la hipótesis complementaria de que la decadencia del epilio pospolifémico o bien su sustitución por el género mitográfico jocoserio no solo dependió del genio de Góngora y el anhelo personal de prestigio literario que lo llevó por nuevos caminos poéticos, sino que se debió también a que, cumplidas las primeras décadas del siglo XVII, la tensión entre las dos mayores tradiciones ovidianas del epilio se estaba ya resolviendo. Con la modulación progresiva de la oposición entre concepciones poéticas y morales de la mitología clásica que, por lo que se refiere a la cultura de masas, terminó con la victoria bastante clara del moralismo:44 el epilio perdía su raison d’être en cuanto prisma mitológico o espejo del mito. Sin embargo, la concepción ambigua y
43 Aunque se limita al campo literario stricto sensu, con sus mecanismos y estrategias de predominio y emulación, interesa a este respecto la interpretación ‘socio-literaria’ propuesta en Blanco, pág. 45.
44 Este desarrollo se atestigua claramente en el teatro, campo de cultura de masas, y además en la emblemática. Es bien conocida, por ejemplo, la alegorización moral que experi-menta la mitología en el teatro mitológico barroco, especialmente en su versión religiosa calde-roniana (El divino Jasón, antes de 1630; Psiquis y Cupido, 1640 y 1665; Los encantos de la culpa, 1645), desarrollo de la mitografía que atestiguan también los muy difundidos emblemas jesuitas. Tal y como señaló Mario Praz en su estudio ya clásico, el desarrollo en el campo de los emblemas amatorios evidencia la transformación de Cupido cazando corazones, protagonista de los emblemas humanistas, en Jesucristo cazador de almas, héroe de la emblemática jesuita (Studies in Seventeenth-Century Imagery [Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1975], págs. 134–203). Para una discusión de la mitografía calderoniana véase Sofie Kluge, ‘“Yo, que al teatro del mundo/cómica tragedia fui”. Mito, tragedia, desengaño y alegoría en Eco y Narciso’, Anuario Calderoniano, 5 (2013), 169–97.
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 169 24/06/2013 9:15 pm
170 SOFIE KLUGE
compleja del mito característica del Polifemo y producto del ambiente cultural de las primeras décadas del 1600 no se perdió del todo; pues perviviría en la concepción hiperconsciente del mito que encontramos en la Fábula de Píramo y Tisbe, así como los poetas que seguían su estela (Polo de Medina [Apolo y Dafne, sobre 1629]; Gabriel del Corral [Fábula de las tres diosas, 1629]; Anastasio Pantaleón de Ribera [Proserpina, Alfeo y Aretusa y Europa, 1631], entre otros).45 Así, después del epilio gongorino, la anfibología irredu-cible de la mitografía que cultivó el epilio barroco se bifurcó en alegoría y juego literario —moneda poética más corriente, más universal y asequible, sin duda, que el difícil equilibrio de concepciones opuestas logrado exitosa-mente por primera y quizá única vez en el Polifemo—.
45 Véase Cossío, págs. 447–80 y 679–728; y véase además Elena Cano Turrión, Aunque entiendo poco griego. Fábulas mitológicas burlescas del Siglo de Oro (Córdoba: Berenice, 2006).
2189 (Boydell - Géneros Poéticos).indd 170 24/06/2013 9:15 pm