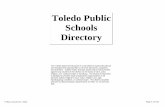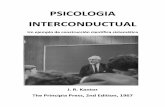Un ejemplo de Protohistoria en la Meseta Sur: Madridejos (Toledo)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Un ejemplo de Protohistoria en la Meseta Sur: Madridejos (Toledo)
Madridejos.Cuadernos de Historiay Cultura Popular
N.º 1
Francisco Domínguez GómezM.ª Dolores Cézar MoraM.ª Julia Rodríguez de Diego Zamorano
Ilustrísimo Ayuntamiento de Madridejos
Dirección y coordinación: Francisco Domínguez GómezM.ª Dolores Cézar MoraM.ª Julia Rodríguez de Diego Zamorano
Publica el Ilustrísimo Ayuntamiento de MadridejosPlaza del Ayuntamiento, s/n45710 MadridejosTel. 925 460 016
Diseño de cubierta: Fco. Domínguez GómezFotografía de cubierta: Fco. Domínguez Hebrero. Urna funeraria de la Edad del Hierro, propiedad del Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos
© de la edición: Ilustrísimo Ayuntamiento de Madridejos© de los textos: sus autores© de las imágenes: sus autoresTodos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de la obra, ni su incorporación a cualquier soporte informático, ni su transmisión por cualquier medio sin la previa autorización de los titulares del copyright.
Dep. Leg.: TO 617-2013
Septiembre de 2013Impreso en España
Ángeles Anaya García-Tapetado
44
En primer lugar, nos gustaría agradecer a los coordinado-res de estos Cuadernos de Historia, en especial a Francisco Domínguez, la posibilidad que nos brindan de exponer en este trabajo la importancia de la Protohistoria en nuestra zona, este proyecto que ellos dirigen es una buena idea que sin duda dará sus frutos, porque el conocimiento de nuestra historia y el desarrollo patrimonial ayudan a generar actividad y es a su vez fuente de riqueza. Entendemos como Protohis-toria la fase comprendida entre la Prehistoria y la Historia, sería el período en el que una comunidad, casi iletrada o con un escaso desarrollo de la escritura, aparece mencionada en el registro literario de otra sociedad poseedora de una cultu-ra más avanzada. Por tanto, «las comunidades protohistóricas peninsulares discurren desde el momento en el que se hace alusión a ellas en las fuentes clásicas hasta que son sometidas por Roma» (Alvar Ezquerra, 1995: 7-9).
Para empezar con los vestigios más antiguos de población en Madridejos y, por tanto, anteriores a esta fase protohistóri-ca, en algunos yacimientos del término municipal se han en-contrado materiales líticos que podrían adscribirse al Paleo-lítico: lascas y núcleos realizados en cuarcita de la zona. Estas evidencias y la ubicación de los yacimientos en las terrazas de los principales cauces fl uviales (río Amarguillo y Cañada del Torrejón) hacen pensar en que se trate de lugares de aprovi-sionamiento, cazaderos o incluso espacios de hábitat al aire libre (Domingo y Magariños, 2008 a:119). Por otra parte, es
2. Protohistoria2.1. Un ejemplo de protohistoria en la meseta sur: Madridejos (Toledo)
JUAN FRANCISCO PALENCIA GARCÍA Y DIEGO RODRÍGUEZ LÓPEZ-CANO (UNED1)
1 Juan Francisco Palencia García se encuentra vinculado al Departamento de Historia Antigua de la UNED, mientras que Diego Rodríguez-López Cano rea-liza sus trabajos de investigación en el Departamento de Prehistoria y Arqueo-logía de la misma universidad.
45
Un ejemplo de protohistoria en la meseta sur: Madridejos
probable que algunos de estos conjuntos de industria lítica respondan a ocupaciones posteriores, ya que este tipo de ma-teriales no dejó de utilizarse en etapas más avanzadas; de ahí que tomemos con cautela los datos hasta que no se realicen intervenciones más concretas.
Desconocemos si alguno de los yacimientos estuvo ocupado durante el Neolítico, dado que no se han encontrado eviden-cias. El Neolítico no resulta fácil de detectar en nuestra zona de estudio, pero es probable que se encuentre enmascarado en algunos yacimientos posteriores.
En líneas generales, la etapa prehistórica que se encuen-tra entre el Neolítico y la Edad del Bronce recibe el nombre de Calcolítico, y abarca prácticamente todo el tercer milenio antes de nuestra era, sirviendo de sustrato local para los pri-meros asentamientos de la Edad del Bronce. Los materiales característicos de estos yacimientos son las cerámicas a mano de borde almendrado y, sobre todo, la cerámica campanifor-me (con decoración incisa tipo «Ciempozuelos» y «Marítimo mixto») así como objetos líticos laminares. Estos asentamien-tos se ubican en las zonas fértiles de los ríos, como el Algodor (Ruiz Taboada, 1998:93-95), el Amarguillo (Gómez Laguna et alii, 2010:33) o en las lagunas, como la de Tírez (Ruiz Taboa-da, 1998:95).
La Edad del Bronce en La Mancha cuenta con unas caracte-rísticas propias que hasta hace poco se explicaban como una ramifi cación periférica de las culturas pujantes de esta eta-pa en la Península Ibérica, como «El Argar». Actualmente, la idea predominante es que los poblados del Bronce Manchego cuentan con un sustrato calcolítico local que evoluciona gra-cias a las infl uencias de poblaciones cercanas desde la mitad del segundo milenio antes de nuestra era.
Laguna de Tírez. Villacañas. Año 2011. Foto: FDG.
46
Juan Francisco Palencia García / Diego Rodríguez López-Cano
Los principales problemas para estudiar esta interesante etapa son: la falta de información sobre el origen concreto de esta cultura, el amplio margen cronológico que manejamos (2400-1400 a.C.) sin una secuencia cultural clara que concre-te la cronología de los materiales y el desconocimiento de las causas de su desaparición (Benítez de Lugo, 2010:89).
Las evidencias que nos hacen adscribir un yacimiento ar-queológico a la Edad del Bronce son principalmente las cerá-micas fabricadas a mano (el torno de alfarero no aparece en el interior peninsular hasta muy avanzada la Edad del Hierro, en torno al s. IV a.C.), donde encontramos tipos que se repiten en todos los yacimientos de esta etapa: cazuela carenada, olla de almacenamiento, gran orza, cuenco hemisférico, etc. Estos recipientes comparten muy a menudo unas decoraciones ca-racterísticas: digitaciones y ungulaciones en los bordes, cordo-nes, asas y mamelones (especie de «pezones» moldeados en la pared del recipiente), muy homogéneas en todos los yacimien-tos de la etapa y en un periodo de aproximadamente mil años, homogeneidad que hace tan complicada la datación exacta de estos materiales. Entre la cerámica, hay un objeto característi-co de esta etapa y muy concluyente en cuanto su uso: el vaso-colador o «quesera», artefacto propio de las sociedades pasto-riles y prueba irrefutable de la eminente dedicación ganadera de estas gentes, merced a la almacenabilidad de los derivados lácteos y a sus propiedades nutritivas, que hacen que se convier-tan en una alternativa viable en ambientes áridos donde la agri-cultura no es posible. Uno de estos recipientes, casi completo, fue hallado en el yacimiento de «El Cabalgador» (Fig.1).
Otros vestigios de ocupación durante la Edad del Bronce pue-den ser los objetos metálicos, como puntas de fl echa, puñales o evidencias del trabajo con metales (crisoles, vasijas-horno). Estos restos no son muy abundantes en nuestra zona de estu-dio, debido en parte a que en otros lugares aparecen formando parte de ajuares funerarios y aquí no se ha excavado ningún yacimiento aún, pero también se ha interpretado esta escasez como una muestra de la simplicidad metalúrgica en nuestra región, limitada a una producción artesanal escasa, a tiempo parcial, por parte de los grupos pastoriles que extraerían el mi-neral de las vetas de los Montes de Toledo o, como muy cerca, de las que se encuentran en las cercanías de Camuñas, en los desplazamientos propios de la trasterminancia del ganado ovi-no. Lo mismo sucede con otro material característico de esta cultura: los molinos de mano. Un estudio arqueométrico reali-zado con varias muestras de molinos de la zona, concluyó que
47
Un ejemplo de protohistoria en la meseta sur: Madridejos
la piedra para su fabricación procede de vetas situadas a varios kilómetros donde estas gentes se desplazarían no a propósito, sino como consecuencia de sus viajes con el ganado, aprove-chando su paso por las zonas donde se encuentra la mejor pie-dra para hacerse con el material (Ruiz Taboada, 1998: 55 y ss.).
La tipología de los asentamientos del Bronce es también una pista importante para su caracterización, ya que guardan unas características comunes. Podemos dividir los yacimien-tos de esta etapa en dos tipos básicos: poblados en altura y poblados en llano.
Los poblados en altura se localizan en puertos y pasos natu-rales visualmente conectados. Aprovechan los salientes de la roca y la inaccesibilidad como elementos defensivos (Ruiz Ta-boada, 1998:80). Dependiendo de la forma de estos poblados, se dividen en «morras», cuando se trata de elevaciones natu-rales que aprovechan los escarpes como defensa, o «castello-nes», cuando cuentan con una extensión mayor y no presen-tan un patrón arquitectónico defi nido. También se conocen con el nombre de «atalaya» en nuestra comarca y en muchos casos se encuentran alterados por ocupaciones posteriores (poblados de la Edad del Hierro, castillos medievales, to-rres árabes de vigilancia).
2 Agradecemos a este arqueólogo la posibilidad de poder mostrar estos dibujos en el presente trabajo.
Figura 1: Restos cerámicos y líticos de la Edad del Bronce. Ruiz Taboada2.
48
Juan Francisco Palencia García / Diego Rodríguez López-Cano
La ubicación de los poblados en alto no facilita la agricul-tura, sino que nos indica que la principal actividad de estas gentes sería la ganadería, aprovechando esta ubicación en al-tura para la vigilancia del ganado y el dominio de los pasos estratégicos (Ruiz Taboada, 1998:37). Los yacimientos de El Cabalgador, Valdehierro y Cuerno Cebrián responden a este patrón, además de Conde I y Cerro de la Casa Vieja II, que, sin llegar a ser tan inaccesibles como los demás, sí se encuen-tran ubicados en lo alto de colinas que brindan cierta protec-ción, además de un lugar óptimo para la vigilancia de pastos y vías de comunicación que, ya en este periodo, servirían para la trasterminancia ganadera como el camino de Consuegra a Puerto Lápice o la Senda Galiana (como se indica en el artícu-lo dedicado a la minería y a las vías de comunicación en época romana en este mismo número).
Vista del Cabalgador desdeel Camino de las Sierras. Foto: Jesús Zamorano.
El Cuerno Cebrián desde Cerrode las Cabezuelas (Camuñas). Foto: Jesús Zamorano.
49
Un ejemplo de protohistoria en la meseta sur: Madridejos
Los poblados en llano presentan una tipología muy variada, destacando, por un lado, las características «motillas», montí-culos artifi ciales en zonas húmedas fortifi cados a base de mu-rallas concéntricas en torno a una torre (Benítez de Lugo, 2010:67). Se ha interpretado que estos asentamientos son el refl ejo de una sociedad forzada a subsistir en una etapa de cambio climático donde el agua empezó a escasear, ya que se encuentran instaladas en las zonas donde el nivel freático les resultaba más accesible. En nuestra zona, no podemos asignar esta tipología a ninguno de los yacimientos, aunque encon-tramos relativamente cerca algunas de ellas: motilla del Azuer (Daimiel), motillas de los Palacios y los Romeros (Alcázar de San Juan). Futuras investigaciones pueden aportar datos al establecimiento de este tipo de asentamientos en las vegas del Amarguillo o las zonas lagunares de nuestro entorno; por el momento, ningún yacimiento de los que presentamos puede ser califi cado como «motilla».
Pero la forma más común de asentamiento en llano que encontramos en nuestra comarca son los «campos de silos» y «fondos de cabaña», asentamientos sin formación conser-vada, muy alterados y arrasados por la erosión y las labores agrícolas. Hay que tener en cuenta que estos yacimientos se ubican en las zonas fértiles, por lo que las condiciones de con-servación son muy distintas de los yacimientos que han per-manecido intactos en las zonas altas de los montes. Aunque las características de los suelos de esta zona y la morfología de los yacimientos indican que el recurso principal sería la ga-nadería, es muy probable que los pequeños yacimientos que encontramos en las zonas de río basasen su actividad prin-cipalmente en la agricultura intensiva como pequeñas ocu-paciones estacionales (Ruiz Taboada, 1998:36). Ejemplos de este tipo de asentamiento son: Casa de los Castos, La Vizcaína, El Prado o Mojón II.
En los aterrazamientos del entorno del Arroyo de la Ca-ñada del Torrejón y del río Amarguillo, encontramos nume-rosos yacimientos que ofrecen, en mayor o menor medida, fragmentos de cerámica realizada a mano e industria lítica que nos remiten de forma genérica a la Edad del Bronce, sin que se puedan realizar más precisiones con los datos dispo-nibles. En algunos casos, parece que nos encontramos ante poblados de cierta extensión, al menos en lo que a dispersión de materiales se refi ere. Incluso, habría que barajar la posibi-lidad de que algunas de las zonas donde se constata una cier-ta concentración de yacimientos, como la franja de terrazas
50
Juan Francisco Palencia García / Diego Rodríguez López-Cano
situadas al sur del Amarguillo o algunos puntos situados en torno al Camino de Puerto Lapice a Consuegra, donde varios yacimientos nos dejan cerámicas a mano además de Cerro de la Casa Vieja II, puedan obedecer a una realidad poblacional muy compleja y de larga duración durante la Edad del Bron-ce. (Domingo y Magariños, 2008 a: 120).
El siguiente periodo representado con claridad en Madri-dejos es la I Edad del Hierro, aunque no tenemos indicios claros de la ocupación durante esta etapa, es muy probable que, en realidad, exista continuidad entre la Edad del Bron-ce y el periodo que nos ocupa en algunos yacimientos donde se documentan ambos periodos, que se sitúan en las terra-zas de los cursos fl uviales. Es posible que, en los yacimientos de Casa de Don Quintín y La Ventilla, en el Arroyo de la Cañada del Torrejón, o el yacimiento de Mojón II-Las Espe-
Figura 2: Localización de los princi-pales asentamientos del Calcolítico-Bronce-Hierro. Diego Rodríguez López-Cano.
51
Un ejemplo de protohistoria en la meseta sur: Madridejos
rillas en las terrazas del Amarguillo, se pueda considerar la existencia de una ocupación durante la I Edad del Hierro, aunque no hay que descartar otras localizaciones (Fig. 2). La existencia de un periodo tan controvertido como la I Edad del Hierro (en torno al primer milenio a.C.), sin que existan evidencias claras, a parte de los inexpresivos fragmentos de cerámica realizada a mano, solo podrá confi rmarse en estos yacimientos con investigaciones más detalladas y de mayor alcance en nuestra zona.
Pese a esta falta de información sobre el Hierro I, existen yacimientos que han sido plenamente identifi cados con este periodo, este es el caso de Varas del Palio (Camuñas, Toledo, Gómez Laguna et alii., 2010) y las fases iniciales de la necró-polis de Palomar de Pintado (Villafranca de Los Caballeros, Carrobles Santos y Ruiz Zapatero, 1990: 237 - 258).
Durante la Segunda Edad del Hierro (s. VI-II a.C.), obser-vamos en la Meseta Sur una serie de poblados en alto amu-rallados cercanos a recursos hídricos, denominados por las fuentes clásicas como oppida y que controlan áreas importan-tes de comunicación; sin duda, su proliferación se debe a la presión militar que ejercieron primero los Bárquidas (carta-gineses) y posteriormente los romanos, a partir del siglo III a.C. Éstos serían los casos de: el Cerro de Alarcos (Ciudad Real), que domina los pasos naturales que desde los Montes de Toledo ponen en contacto la Meseta con Sierra More-na, o el Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real), de nuevo en el territorio de los oretanos, que controla el paso de Despeñaperros, este mismo fenómeno de articulación del territorio en torno a un centro neurálgico se observa en la zona de transición entre el Tajo y el Guadiana, donde el Cerro Calderico (Consuegra, Toledo) constituye un paso obligado para las rutas comerciales que ponen en contacto ambas áreas.
El pueblo prerromano que domina nuestra zona de estudio es el de los carpetanos, su localización y límites ha sido y es motivo de debate entre los historiadores y arqueólogos (des-de Fuidio, 1934 hasta Hurtado, 2005). La antigua Carpetania se cree que se circunscribe al territorio que ocupaba el sector central del valle del Tajo, actualmente dividido entre las pro-vincias de Toledo, Madrid, Guadalajara, Cuenca y en menor medida Ciudad Real. Su límite occidental se encontraría en-tre las ciudades de Toledo y Talavera, se cree que a partir de ésta, o quizás un poco antes de llegar a ella, empezaría el terri-torio de los vettones (González Conde, 1985: 87-93). Mientras
52
Juan Francisco Palencia García / Diego Rodríguez López-Cano
que en el norte, el límite geográfi co vendría dado por el Sis-tema Central, al sur de la Carpetania estaría la Oretania que ocupaba el sector central del valle del Guadiana (Carrobles Santos, 2006: 180-184).
De hecho, la Carpetania era la región de los escarpes se-gún Urbina (1998: 183-208), sus principales asentamientos se situaban en riscos y escarpes de pequeña elevación, pero de fuerte pendiente, que permitían el control del territorio, por ello se cree que este es el sentido etimológico del término Carpetania, derivado de la raíz kar- de origen mediterráneo relacionada con «la piedra o la roca».
Centrándonos en Madridejos, se documentan numerosas localizaciones en esta Segunda Edad del Hierro que aportan materiales de este periodo y que, en conjunto, muestran una cierta variedad de emplazamientos. Por un lado, encontra-mos los asentamientos ubicados en zonas llanas o en ligeras elevaciones en las cercanías del Amarguillo y del Arroyo de la Cañada del Torrejón, asentamientos como Casa de Don Quintín, Las Cañadas, La Ventilla, Vega Alta I y Mojón II-Las Esperillas. También se encuentran asentamientos situados en elevaciones de poca importancia, pero aparentemente alejados de los recursos hídricos superfi ciales de importan-cia, por lo que cabe suponer en la zona la existencia de po-zos. En este último tipo hay que incluir el yacimiento de Buenos Vinos II. Un posible asentamiento de la II Edad del Hierro situado a los pies de la sierra es el de Casa de Ugena
Figura 3: Imagen gráfi ca de Iberia según el geógrafo griego Estrabón y situación de los carpetanos entre los valles del Tagus y del Anas (Ciprés, 1993: mapa 2).
53
Un ejemplo de protohistoria en la meseta sur: Madridejos
ubicado en las estribaciones septentrionales de los Montes de Toledo, en un promontorio ligeramente elevado sobre el entorno situado a los pies del alto Jumelo, que se asoma al Arroyo de Valdehierro (Domingo Puertas y Magariños Sán-chez, 2008 a: 121-123).
En los yacimientos situados en torno al río Amarguillo y al Arroyo de la Cañada del Torrejón, la proximidad al agua y la fertilidad de la vega, así como el control del paso natural que describe el propio río, son factores de gran relevancia a la hora de explicar la concentración del poblamiento de la II Edad del Hierro en sentido lineal en torno a estos cursos fl uviales. Este aspecto se aprecia con mayor claridad si tene-mos en cuenta también los yacimientos documentados en los términos municipales limítrofes, como Camuñas (Varas del Palio, Las Esperillas) o Villafranca de los Caballeros (Palomar de Pintado). Es un hecho que los principales yacimientos do-cumentados se encuentran distribuidos regularmente a lo lar-go de la cuenca del río Amarguillo.
El mundo funerario en este área se conoce bien gracias a la excavación de algunas necrópolis toledanas de incineración-inhumación como la del Cerro del Gato (Villanueva de Bogas, Llopis, 1950: 196-198), Las Esperillas (Santa Cruz de la Zarza, García Carrillo y Encinas Martínez, 1990: 261-274) o la del Palomar de Pintado (Villafranca de los Caballeros, Toledo) relacionada con un poblado cercano. En esta última existen diferentes fases de ocupación, que van desde el s. XI a.C. al III a.C. (Carrobles Santos y Ruiz Zapatero, 1990: 237-258).
Colindante con el término municipal de Madridejos, en su parte Este, nos encontramos con la necrópolis de Las Es-perillas (Camuñas). La evolución de este yacimiento va es-trechamente ligada a la del yacimiento de Varas del Palio (Camuñas), muy cercanos geográfi camente, sólo separados
Las Esperillas (Camuñas). Foto: Jesús Zamorano.
54
Juan Francisco Palencia García / Diego Rodríguez López-Cano
por la barrera natural que constituye el río Amarguillo, que parece dividir áreas distintas de un mismo yacimiento, según su función, delimitándose una zona, en loma suave para en-terramientos (Domingo Puertas y Magariños Sánchez, 2008 c: 43-44).
Respecto a la cultura material de estos yacimientos, nos en-contramos con restos cerámicos de urnas, vasos carenados, cuencos pintados con tonos bícromos con los tradicionales motivos ibéricos (cuartos de círculos concéntricos, bandas pa-ralelas horizontales, líneas ondulantes verticales, dientes de lobo, etc.) con un engobe de tonos rojizos sobre pastas de color anaranjado u ocre. Por otra parte, encontramos mate-riales cerámicos relacionados con la Meseta Norte y su cultu-ra celtíbera, con urnas de perfi l carenado de pasta oscura y cocción reductora. Algunos de estos materiales cerámicos, la gran mayoría a torno (a partir del siglo IV-III a.C. en la Meseta) nos darían una cronología entre el siglo V al II a.C (Muñoz Villarreal, 1997: 9-35) y, sobre todo, nos muestran unas im-portantes relaciones entre Madridejos y su zona circundante con el territorio del sudeste peninsular, documentada por la presencia de la mencionada cerámica de tradición ibérica y esporádicos materiales de importación (cerámica de barniz rojo y cerámica ática), junto a otras de infl ujo celtibérico que nos estarían hablando de relaciones paralelas con la Subme-seta Norte.
Urna Funeraria. Foto: F. Dominguez Hebrero.
55
Un ejemplo de protohistoria en la meseta sur: Madridejos
Sin duda alguna, el material más espectacular relacionado con este periodo de fi nales de la Edad del Hierro es la urna globu-lar a torno e inédita que se encuentra depositada en el Ayunta-miento de Madridejos3. Presenta unas medidas de 22’5 cm. de alto por una anchura máxima de 21’5 cm., mientras que su diámetro de boca es de 16 cm y su base de 7’5 cm., su pasta es de color anaranjado, cubierta de un engobe del mismo color, cuyas bandas horizontales son de tono rojo vinoso, entre me-dias de las mismas se encuentra una cenefa que presenta un mismo motivo estampillado (de 1 cm. x 1’1 cm.) con la fi gura de un lobo de perfi l, con la boca abierta bajo dos astros. La función funeraria de la pieza parece constatarse no sólo por este motivo (carácter ritual del lobo), sino por los restos de ceniza en su interior, junto a una mancha de óxido de hierro, relacionado probablemente con un objeto metálico que com-pletaría el ajuar.
A pesar de carecer de contexto arqueológico, hemos en-contrado una clara conexión con la cerámica estampillada del yacimiento del Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real), en concreto con un fragmento de galbo que creemos
Figura 4: Dibujo de la urna funeraria del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo). Diego Rodríguez López - Cano.
3 Y que la Dirección de estos Cuadernos de Historia ha considerado, con buen criterio, plasmar en su portada, agradecemos especialmente a D. Francisco Domínguez Gómez su colaboración tan importante en nuestros trabajos y es-tudios.
56
Juan Francisco Palencia García / Diego Rodríguez López-Cano
que utiliza el mismo punzón para el estampillado (Fernández, Vélez y Pérez, 2007: 220), por tanto su cronología se situaría en torno a fi nales de la Edad del Hierro II4 (en torno al siglo III a.C.) y estaría relacionado con este oppidum oretano como centro productor-distribuidor.
Conclusiones
En este artículo hemos pretendido mostrar el paso entre unas comunidades prehistóricas con formaciones sociales simples a unas sociedades protohistóricas más articuladas, con una mayor jerarquía social y con un cierto aparato de go-bierno sobre los territorios. Esta mayor complejidad social lle-vará implícita una explotación más intensiva del medio físico de nuestra zona (recursos agropecuarios y mineros desde la Edad del Bronce), junto a un mayor desarrollo del comercio y, por tanto, de la infl uencias externas procedentes del Le-vante, de la Meseta Norte y del Sur (un ejemplo de ello sería la aparición de cerámicas griegas en necrópolis de la Edad del Hierro en nuestra zona, Carrobles Santos y Ruiz Zapatero, 1990: 241 y 255; o el mencionado caso de la urna funeraria de probable infl uencia oretana del Ayuntamiento de Madri-dejos) aprovechando la privilegiada posición estratégica de nuestro territorio entre los valles del Tajo y del Guadiana.
Bibliografía
– ALVAR EZQUERRA, J. (1995): De Argantonio a los romanos. La Iberia Protohistórica, Número 2, Ed Historia 16, Madrid.
– BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, L. (2010): Las Motillas y el Bronce de La Mancha, Anthropos, Valdepeñas.
– CARROBLES, J. y RUIZ ZAPATERO, G. (1990): «La necrópolis de la Edad del Hierro de Palomar de Pintado (Villafranca de los Caballeros, Toledo)», Actas del Primer Congreso de Arqueo-logía de la Provincia de Toledo, Toledo, pp. 237 - 258.
– CARROBLES SANTOS, J. (2006): «Los Carpetanos», en Prehistoria y Protohistoria de la Meseta Sur (Castilla La-Mancha). (Coord. PEREIRA SIESO, JUAN), Biblioteca Añil-Almud, Ciudad Real.
4 Igualmente agradecemos a los profesores de la Universidad de Alicante D. Juan Manuel Abascal como a D. Alberto Lorrio la confi rmación de su crono-logía y sus orientaciones de cara a su investigación.
57
Un ejemplo de protohistoria en la meseta sur: Madridejos
– CIPRÉS TORRES, P. (1993): Guerra y sociedad en la Hispania in-doeuropea, (Anejos de Veleia. Series minor, 3. Servicio Edito-rial Universidad del País Vasco).Vitoria.
– DOMINGO, L.A. y MAGARIÑOS, J.M. (2008 a): Memoria, Carta Ar-queológica de Madridejos, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Inédito.
– FERNÁNDEZ MAROTO, D., VÉLEZ RIVAS, J. y PÉREZ AVILÉS, J. (2007): «La cerámica estampillada ibérica de tipo fi gurativo del Cerro de Las Cabezas (Valdepeñas)», en Actas del Congre-so de Arte Ibérico en la España Mediterránea. Alicante 2005 (Eds. ABAD CASAL, L. y SOLER DÍAZ, J.A.), Instituto de cultura Juan Gil-Albert-Diputación de Alicante.
– FUIDIO, F. (1934): La Carpetania romana, Ed. Reus, Madrid. – GARCÍA CARRILLO, A. y ENCINAS MARTÍNEZ, M. (1990): «La ne-crópolis de Las Esperillas (Santa Cruz de la Zarza, Toledo)», Actas del Primer Congreso de Arqueología de la Provincia de Tole-do, Toledo, 1990, pp. 261-274.
– GÓMEZ LAGUNA et alii (2010): «Los asentamientos del III y II Milenio a.C. en la Autovía de los Viñedos, tramo Con-suegra-Tomelloso (P.K. 0+000 a 74+600). La Serna, Casa de Antoñón I, Casa de los Castos, Santa Lucía, Varas del Palio, Casa De Antoñón II Y Casa Del Montón», en MADRIGAL y PERLINES (coords.), Actas de las II Jornadas de Arqueología de Castilla-La Mancha. Toledo 2007, JCCM.
– GONZÁLEZ CONDE, M.ª P. (1985): «Elementos para una de-limitación entre vettones y carpetanos en la provincia de Toledo», Lucentum, IV-V, pp. 87-93.
– HURTADO MENDOZA, J. (2005): Los territorios septentrionales del Conventus Carthaginensis durante el Imperio Romano: estudio de la romanización de Carpetania. Barcelona, Oxford.
– LLOPIS, S. (1950): «La cerámica procedente de la necrópolis celtibérica de Villanueva de Bogas (Toledo)», Archivo Espa-ñol de Arqueología, 23, pp. 196-198.
– MUÑOZ VILLARREAL, J. J. (1997): «Cerámica celtibérica proce-dente de Consuegra (Toledo)», Anales Toledanos, 39, pp.9-35.
– RUIZ TABOADA, A. (1998): La Edad del Bronce en la provincia de Toledo; La Mancha y su entorno, IPIET, Toledo.
– URBINA MARTÍNEZ, D. (1998): «La Carpetania romana y los carpetanos indígenas: Tribu, etnia, nación o el país de los escarpes», Gerión, 16, pp. 183-208.
– www.fl orayfaunaiberica.org/fauna/el_proyecto – www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/