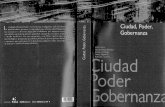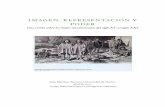Sub representación femenina y características sociodemográficas: un acercamiento a la...
Transcript of Sub representación femenina y características sociodemográficas: un acercamiento a la...
2009
Pontificia
Universidad
Católica de Chile
Constanza Hurtado
Paloma Del Villar
[SUBRESPRESENTACION
FEMENINA Y
CARACTERISTICAS
SOCIODEMOGRAFICAS: UN
ACERCAMIENTO A LA
REPRESENTACION
DESCRIPTIVA]
La presente Investigación se realizó en el marco de los taller de titulación de la carrera de
Sociologia en la Universidad Católica de Chile. La contraparte del estudio fue el PNUD,y nuestro
trabajo se llevo a cabo en el marco de la construcción de los indicadores para la democracia
durante el año 2009.
Agradecemos la disposición y apoyo de Sergio Toro y Pilar Gianini quienes dirigían nuestro
trabajo en dicho proyecto. Y especialmente a nuestro profesor guía Nicolás Somma , por sus
recomendaciones académicas.
Paloma del Villar
Constanza Hurtado
Diciembre 2009.
Indice
Presentación del problema de investigación ........................................................................................... 5
Antecedentes Teóricos ............................................................................................................................... 7
Perspectiva de la oferta ............................................................................................................................. 8
Cultura y estructura social como factores explicativos ................................................................. 10
La influencia de la industrialización ........................................................................................... 11
Niveles de pobreza y participación femenina............................................................................ 14
La importancia del municipio ......................................................................................................... 17
Presentación de resultados y metodología ............................................................................................ 19
Las candidaturas y constitución de género de los gobiernos locales periodo 2000-2008 ………… 20
Variables dependientes del estudio………………………………………………….……………...28
La relación entre variables socio estructurales e indicadores de participación femenina en la política formal ………………………………………………………………………………...…………………………….25 Candidaturas……………………………………………..………………………………………… 28 Constitución de gobiernos locales ………………..……………………………………………. . 35 Analisis Multivariado ………………………………………………………………………….…………….…… 46 Candidaturas a cargos de Representación local …………………………………………….. 47 Presencia de mujeres en el cargo de alcalde y variables socioestructurales ……………... 50 Conclusiones ……………………………………………………………………………..………………….... 53 Bibliografía……………………………… ……………………………………………..…………………….. 61 Anexo ………………………………………………………………………………………………………. ……64
I. Presentación del problema de investigación
Según IDEA internacional, entre los valores que distinguen a la democracia sobre otros sistemas políticos,
se encuentra el de la representación. Este valor se puede observar cuando “diferentes grupos de
ciudadanos son tratados en igualdad de condiciones según su cantidad, entonces las principales
instituciones públicas serán socialmente representativas de la ciudadanía en su conjunto” (IDEA 2009,
12). Desde esta perspectiva, una democracia se encontraría incompleta si algún grupo se encuentra sub
representado en las instituciones políticas. El caso de las mujeres, es un caso ejemplar de sub
representación alrededor del mundo. Para el año 2005, el porcentaje de mujeres en los parlamentos del
mundo era en promedio un 17% (Paxton et al 2007). Esta situación ha llevado a que varios investigadores
se pregunten por las condiciones más favorables para que las mujeres lleguen a cargos representativos.
Así han surgido explicaciones provenientes tanto de limitaciones institucionales, como sociales y
culturales (Norris & Inglehart 2001, Paxton et al 2006, Paxton et al 2007, Wängnerud 2009).
En el caso de Chile, luego de cuatro elecciones parlamentarias realizadas desde el año 1990, se
demuestra una tendencia a la alza del número de mujeres. Sin embargo la presencia femenina es
restringida en el caso de puestos de senadores - 5,2% de mujeres- , y en la cámara baja - 15,8% de
mujeres-. Las investigaciones realizadas han argumentado que el sistema binominal es perjudicial para
que se amplíe el número de mujeres ocupando cargos parlamentarios (Ríos, 2006). Por otro lado, en los
gobiernos locales también existe una sub representación de las mujeres (Navarrete et al 2006).
En los últimos 20 años, Chile ha experimentado cambios positivos en cuanto a indicadores
socioeconómicos. Uno de los avances más importantes es la considerable disminución de la los índices
de pobreza. Las mujeres han sido parte de estos cambios. Esto se constata en la creciente inserción de
las mujeres a la fuerza laboral, a pesar de tener uno de los índices más bajos en Latinoamérica.
Este trabajo plantea una vinculación entre la presencia de mujeres en cargos de representación política a
nivel local, y los factores socio estructurales que caracterizan a las distintas comunas. Particularmente se
observará la existencia de relación entre la proporción de mujeres candidatas y electas para roles de
concejales y alcaldes, y características como pobreza, nivel de educación y proporción de mujeres en la
fuerza laboral.
El objetivo de este trabajo será observar el estado de la representatividad en la unidad administrativa
básica Chilena, la comuna. Se estudiará de qué manera las variaciones en las características socio
estructurales de las comunas se asocian a los indicadores de representación femenina en los cargos del
gobierno local.
La pregunta que se intenta responder es: ¿Existen contextos que limitan o posibilitan la presencia de
mujeres en cargos de representación? ¿Hay diferencias significativas entre las comunas en términos
de sus características socio demográficas, y la cantidad de candidatas y electas? Ampliar los
conocimientos sobre los posibles factores explicativos de la sub representación femenina a nivel
estructural, aportará a un mayor conocimiento sobre el estado de la democracia y los posibles obstáculos
para su desarrollo.
A continuación se exponen los principales objetivos del estudio.
Objetivo general
Analizar la paridad de género en términos de representación descriptiva a nivel municipal, y dar cuenta de una
posible influencia de factores socio - estructurales de las comunas sobre esta variación para los años 2000 y
2004.
Objetivos específicos
• Describir la variación tanto de candidaturas femeninas como del número de electas para la alcaldía y el
consejo municipal en las comunas de Chile para los años 2000 y 2004
• Analizar la relación entre las candidaturas y el número de electas con variables socio estructurales tales
como inserción a la fuerza laboral femenina, niveles de educación, porcentaje de pobreza y porcentaje de
población urbana en las comunas en los años 2000 y 2004.
• Construir un modelo explicativo de la sub representación en candidaturas y elección de mujeres
considerando las variables socio estructurales relevantes para los años 2000 y 2004
II. Antecedentes teóricos
La problemática de la sub representación femenina ha sido abordada desde distintas perspectivas,
destacan carácter descriptivo y otra de carácter sustantivo. Ambos enfoques abren la discusión acerca de
si la participación de mujeres en núcleos de decisión política introduce diferencias, que favorecen a las
mujeres, respecto a las situaciones en las que la presencia de ellas es menor (Lois et al, 2006). El
enfoque de la representación descriptiva sostiene la idea de que los representantes deben promover y
asegurar los intereses de sus representados. Esta posición busca reivindicar la presencia de mujeres, en
consideración de la histórica exclusión que se ha hecho de ella en el ámbito público (Lois rt al, 2006) Esta
perspectiva anuncia la necesidad de la presencia de mujeres en el ámbito político, no solo por los
intereses de género, sino también en busca de hacer cumplir un principio de justicia distributiva. En este
sentido se ha considerado que la representación descriptiva será efectiva en la inclusión de las mujeres
en los cargos representativos, cuando además de representar a la proporción de mujeres en los cargos
sea constante en el tiempo. (Wangerud, 2009). El presente estudio abordará el problema de la
representación femenina desde esta perspectiva, considerando que ésta constituye una condición de
posibilidad para el logro de una de carácter sustantivo, que enfatiza en los cambios efectivos que pueden
producir las mujeres que ejercen cargos de representación política. (Lois et al, 2006) La relevancia de la
inclusión de mujeres en cargos de representación se sostiene en la creencia de que la diversidad de
experiencias de ellas y de sus intereses serán mejor representadas en la medida que ellas aumenten su
participación en el ámbito público. Al respecto se ha constatado que al ejercer su rol como políticas las
mujeres se dirigen a cambios que apuntan a una mayor conciencia de la importancia de la presencia de
mujeres, ya sea en aspectos institucionales o en el cambio de los discursos que se esgrimen en torno a la
política.1 (Lois et al, 2006) La teoría de la masa crítica, conjuga ambas perspectivas, al señalar que sólo
bajo contextos institucionales específicos se observarán diferencias importantes cuando aumentan las
mujeres que ejercen roles de representación. Lo que se plantea es que las decisiones políticas dependen
de la estructura en la que se ven insertos los representantes. Así para que la presencia de mujeres en los
puestos representativos presente los efectos esperados, se debe cumplir con un umbral mínimo que
asegure la capacidad de realizar cambios.2.
La importancia de la representatividad descriptiva de las mujeres, para asegurar el cumplimiento de los
valores propios de la democracia está detrás del afán de estudiar, integrando factores explicativos, la
variación en los porcentajes de candidaturas femeninas y de candidatas electas en cargos municipales.
1 Entre las medidas se cuenta fomento a las candidaturas femeninas y promoción de leyes de igualdad de género y regulaciones sobre la paridad y modificaciones a los sistemas políticos (Lois et al, 2006) 2 Dalherup ha identificado cuatro situaciones: grupos homogéneos dominados completamente por un tipo de intereses, grupos sesgados en los que las minorías están representadas en una proporción menor al 15%, grupos inclinados donde las minorías aparecen en un máximo de 40% y finalmente grupos equilibrados en los que las proporciones se acercan a la mitad. (Lois et al, 2006)
Para que haya una total representatividad, debería haber paridad tanto en las candidaturas como en los
cargos, sin embargo en la realidad existe una total lejanía con este ideal
Perspectiva de la oferta
Un segundo ámbito de explicaciones respecto a la sub representación femenina es el denominado
enfoque de la oferta y la demanda. El enfoque de la oferta y la demanda, sintetiza dos preguntas. Por un
lado, si es que existen características de las candidatas que anticipen una mejor recepción tanto desde
los partidos como desde los electores. Y por otro lado, cómo las elecciones de candidatos que realizan los
partidos inciden en mayores posibilidades para que las mujeres alcancen cargos de representación
política. (Fernandez, 2006)
El enfoque de la oferta se centra en la disposición de las mujeres a ser candidatas, y por lo tanto en los
determinantes que explican tal decisión. Así, se han considerado relevante aspectos de recursos, como
tiempo, formación, dinero, o experiencia. Y también se han incluido las motivaciones personales de las
candidatas, como la ambición o el interés (Fernandez, 2006) En este sentido aparecen como buenos
predictores, el nivel de educación alcanzado por las candidatas, y más específicamente el ejercicio de
ciertas profesiones como leyes, mejor asociadas al interés en cargos políticos. A su vez la participación en
el ámbito laboral es relevante, pues esta posibilita mayor autonomía y mayor posibilidad de acceder a
recursos por parte de las políticas (Paxton et al, 2007) El enfoque desde la oferta utiliza generalmente
para su estudio información individual de las candidatas. En este sentido, la presente investigación difiere
de estos enfoques, ya que se considerará en el estudio son las variables contextuales, con unidad de
análisis la comuna. se propondrá que en comunas donde existen mayores proporciones de mujeres con
características favorables – mayores niveles de educación en las comunas y mayores porcentajes de
inclusión femenina en la fuerza laboral- se debería generar un mayor pool de mujeres potencialmente
elegibles, lo que manteniendo otras variables como la institucionalidad política constantes, generaría una
mayor representación femenina tanto en las candidaturas como en las electas.
Complementaria a la oferta, la demanda surge como una explicación que desde los partidos políticos,
influiría en la presencia de mujeres en política. En cuanto a las responsabilidades que se deben atribuir a
los partidos políticos acerca de la baja presencia de mujeres en cargos representativos, es interesante
constatar que las candidatas alcanzan votaciones considerables y un alto apoyo por parte del electorado,
lo cual debería reforzar la incorporación de ellas a las listas de candidatos (Fernandez, 2006) El tipo de
sistema electoral corresponde a la variable más estudiada, y probada, desde la demanda. En general se
ha demostrado que en sistemas que se rigen por representación proporcional son más favorables para la
electividad de las candidatas que aquellos basados en la selección por mayoría (Paxton et al, 2007, 269)
Las investigaciones acerca de cuál de los dos polos es más relevante para comprender la sub
representación femenina, si la oferta o la demanda, es escasa. Uno de los casos en que se ha puesto a
prueba esta tensión corresponde al caso británico investigado por Norris y Lovenduski (1995), según sus
resultados las explicaciones más plausibles se deben a la oferta. La evidencia en diversos países apunta
a que, en general, las carreras políticas de las mujeres están más marcadas por las circunstancias que lo
que ocurre en el caso de sus pares hombres. En el presente estudio las variables de sistema político
estarían controladas, considerando que se está estudiando el fenómeno de la sub representación en un
mismo país.
A continuación se ahondará en propuestas que justifican la inquietud de abordar las características socio
estructurales como factores que explican el problema de la sub representación femenina desde la oferta.
Tras esta relación se encuentra la idea de que las variables socio estructurales influyen en aspectos
culturales, que repercuten en la oferta de mujeres para puestos políticos y que se expresan finalmente en
la representación descriptiva de ellas. Según Susan Francheset, Chile estaría en un momento de cambio
cultural. Este cambio estaría dado por una transición desde una cultura autoritaria y conservadora a una
sociedad guiada cada vez más por valores modernos.
La relevancia de estudiar aquellos factores estructurales que caracterizan a las comunas en que las
candidatas se presentan, consiste en abordar los aspectos de la oferta, escasamente estudiados en Chile,
considerando qué elementos contextuales podrían influir en la oferta de candidaturas femeninas.
A su vez, se presenta la ventaja de mantener constante los aspectos de la demanda, ya que los factores
de índole política, como son el sistema de elección, aparecen constantes al comparar entre distintas
comunas de Chile.
A lo anterior se agrega que en las elecciones locales la competencia es menor, comparado con el caso de
las parlamentarias, lo cual representaría un escenario privilegiado para el estudio de la relación entre la
representación femenina y las características socio estructural de las comunas.
En síntesis, el cuestionamiento acerca de la representación descriptiva en términos de género, supone
múltiples factores, en este caso se abordará desde las particularidades de los lugares de los que las
candidatas son representantes. Si la representación descriptiva supone una relación entre representantes
y representados, sostenemos que indagar en las particularidades de los sectores en los que esta relación
tiene lugar, permite un acercamiento al estado actual de la igualdad de género en nuestro país en el
ámbito público. En otras palabras, la presencia de mujeres en cargos representativos algo puede decirnos
acerca de sus representados.
Cultura y estructura social como factores explicativos de la sub representación
femenina
La sub representación femenina en términos descriptivos ha sido explicada por algunos autores por
factores de índole más sociológica. El por qué del menor número de mujeres en cargos de representación
ha sido abordado desde factores culturales y sociales, que como veremos están estrechamente
relacionados. Hay que destacar que ninguno de estos elementos explica por sí solo el problema de la sub
representación, ya que como sabemos, los fenómenos sociales son complejos y multicausales.
Entre los factores culturales aparecen algunos argumentos ligados a la creencia acerca de las
capacidades y actitudes que limitarían la presencia femenina en ámbitos públicos y discusiones políticas.
Las barreras culturales se observan incluso en países en los que se ha alcanzado una amplia igualdad de
las mujeres en otros ámbitos, así parecería existir una tendencia a pensar que son los hombres los
indicados para llevar a cabo acciones políticas (Paxton et al, 2007: 271). Tradicionalmente se ha
observado que las mujeres presentaban un menor activismo político en comparación con los hombres.
Incluso, en los albores del estudio de la sub representación - y previo al desarrollo de la perspectiva
clásica- surgieron explicaciones que aludían a la naturaleza femenina, como la causa de la falta de
preparación para interesarse y ejercer cargos políticos. Por supuesto esta perspectiva fue ampliamente
criticada (Humanas ,2005)
La perspectiva clásica del comportamiento femenino en política fue iniciada por el estudio de Duverger
(1955), luego muchos investigadores han llegado a la conclusión de que las mujeres son menos proclives
a participar en temas públicos, y que tendían a votar por partidos más conservadores. La idea que está
detrás, es que la ciudadanía detenta recursos desiguales debido a su sexo, edad, religión, clase social,
hábitat rural ó urbano. Esto repercute en su participación política.
Las explicaciones de por qué se da el menor activismo político femenino son interesantes de revisar.
Desde la perspectiva clásica se detectan elementos culturales y estructurales que repercuten en la sub
representación. En primer lugar han surgido explicaciones que aluden a la socialización en roles de
género que reciben tanto hombres como mujeres. Esta socialización viene dada tanto por el hogar como
por los medios de comunicación e influye en la medida en que las mujeres se sentirían menos
presionadas a participar. La escasez de modelos femeninos en política repercute en un “rechazo del
ejercicio del poder político mediante formas directas e indirectas” (Humanas 2005, 14). En este apartado
es interesante destacar que la diferencia entre hombres y mujeres ya no es entendida desde
explicaciones arcaicas como la identificación de ellas con la naturaleza. La diferencia de roles es producto
de una estructura social especifica y de la socialización que se da en ella, como argumentó
tempranamente John Stuart Mill (García et. al 1999) En esta misma línea, el rol de la mujer en la división
sexual del trabajo a destinado a la mujer al ámbito privado, atribuyendo a ella labores domesticas que por
un lado repercutirían en el escaso tiempo libre de estas “para adquirir destrezas y formación necesarias
para la actividad política en general, especialmente si se trata de la política profesional” (Humanas 2005,
15) y además a marginarlas del sistema político asilándolas en sus casas.
La influencia de la industrialización: la integración femenina a la fuerza de trabajo, la educación y
el nivel económico en la representación descriptiva
Lipset (1987) observó también la incidencia de factores estructurales. Sin duda estos factores no
pueden ser vistos como independientes de factores culturales. Para Lipset las mujeres eran un grupo
marginado de la actividad política, al igual que otros grupos sociales como los desempleados. La
marginación de la política viene dada principalmente por la falta de inclusión en la fuerza laboral y los
menores niveles de educación de este colectivo. Esto repercute en un menor acceso a información y a
participación en la esfera pública en general (Lipset 1987). Más recientemente encontramos los
planteamientos de Norris e Inglehart, en donde la pregunta central tiene que ver con los cambios que se
han comenzado a visualizar en términos de participación femenina. La representación de ellas ha ido en
ascenso en algunos sectores del mundo. Sin embargo ¿qué factores sociales y culturales gatillan estos
cambios? Los autores destacan que las instituciones democráticas surgen mucho antes que la equidad de
género, es por esto que “el apoyo a la igualdad de género no es solo una consecuencia de la
democratización. Es parte de un cambio cultural que está transformando muchos aspectos de las
sociedades industrializadas y sosteniendo la expansión de instituciones democrática”3 (Norris et al. S/f, 2).
Los autores rechazan la importancia total atribuida por algunas investigaciones a factores institucionales,
testean a nivel mundial la relevancia de factores culturales. La teoría desarrollada posteriormente por los
autores es que el proceso de modernización lleva consigo una creciente proporción de mujeres en cargos
públicos. Esto se explica en la medida que la industrialización demanda una mayor especialización
ocupacional, aumentando los niveles de educación y de ingreso. Estos cambios en la estructura social
repercuten en cambios culturales. Los cambios en los roles de género es una de las repercusiones
culturales. Las instituciones sociales y tradiciones culturales previas pueden contribuir a acelerar o
retardar este proceso de cambio cultural, sin embargo para los autores este tránsito pareciera difícil de
resistir (Norris et al. S/f)4 Los autores prueban que la modernización es un factor importante. Según los
autores el desarrollo económico tiene estrecha relación con la erosión de las creencias de superioridad
masculina y con la democratización. El crecimiento económico transformaría de esta manera las normas
tradicionales de género. El estatus ocupacional, educacional y socioeconómico de las mujeres determina
su participación en el ámbito político, es decir son móviles de un cambio cultural. En sociedades en
desarrollo existe una mayor dificultad para que las mujeres entren en el ámbito político debido a que se
encuentran más desaventajadas en términos de la baja escolaridad, el cuidado de los niños y la pobreza.
(Norris & Inglehart 2001) La industrialización por su parte lleva a las mujeres a la fuerza de trabajo y se
reduce la tasa de fertilidad. Eso hace que las mujeres ganen en cuanto a educación y oportunidades, lo
que desemboca en un aumento de la participación en los cargos representativos. En la fase postindustrial
se genera un giro para una mayor igualdad de género y un mayor status de las mujeres en los roles
económicos y políticos (Norris & Inglehart 2001). A grandes rasgos, se puede afirmar que la estructura
3 Traducción propia 4 Los autores respaldan esta teoría con evidencia empírica en más de 60 países, en los que el avance hacia una mayor igualdad de género es ampliamente predecible.
social es un factor importante al analizar la participación femenina, ya que la modernización lleva consigo
un cambio cultural hacia una mayor igualdad de género.
En este estudio no se considerarán variables de corte cultural, debido a la inexistencia de fuentes de
datos desagregados a nivel comunal. Sin embargo, se tomarán diversas variables estructurales, tomando
como premisa la influencia de estas en un cambio cultural hacia una mayor igualdad de género.
El proceso de industrialización llevaría a un cambio cultural que favorecería la inclusión de la mujer al
mundo político (Norris & Inglehart 2001). Este proceso implica un aumento de la fuerza laboral femenina,
por lo que este factor es una aproximación importante al fenómeno. Por otro lado, siguiendo los
planteamientos de Lipset, en lugares donde hay una menor inserción femenina al mundo laboral, las
mujeres estarían más aisladas de la esfera pública, por lo que las condiciones para su participación en
política serian desfavorables. Recogiendo estas perspectivas, se plantea como hipótesis de este estudio,
que a mayor inserción en la fuerza laboral por parte de las mujeres5, habrá una mayor presencia de éstas
en las candidaturas a los cargos municipales. La participación en la fuerza laboral contribuye a integrar a
las mujeres a la esfera pública, otorgando más recursos y autonomía y también mediante el contacto con
nuevas ideas y formas de participación que facilitarían su inserción a la política formal.
Una segunda hipótesis de esta investigación tiene que ver con la importancia de los niveles
educacionales para un aumento de la participación femenina. La educación es una herramienta
fundamental en la adquisición de competencias para la participación política6. Por otro lado como
argumenta Norris e Inglehart, parte del proceso de industrialización es el aumento del status educacional
de las mujeres, lo que lleva a un cambio cultural en pos de una mayor igualdad de género, reflejado en la
representación descriptiva7. De esta manera, se plantea que en comunas donde existan mayores niveles
educacionales femeninos, habrá una mayor participación de las mujeres en las candidaturas y un mayor
número de mujeres electas en cargos de representación. Por otro lado, las diferencias entre los niveles
educacionales entre hombres y mujeres también representaría el nivel de igualdad de género. Estudios
que comparan la representatividad descriptiva entre países han testeado la correlación existente entre
esta variable y variables relacionadas con el nivel de desarrollo industrial (Paxton 2006) y desarrollo
económico (Norris el al 2001). En distintos estudios estás variables aparecen como significativas. En
países con mayor desarrollo económico y mayor nivel de industrialización, habría una mayor participación
femenina en cargos públicos. El presente estudio busca probar dos variables que se aproximan al nivel
de desarrollo económico e industrial. Tomando la teoría revisada previamente como antecedentes, se 5 Paxton et. Al (2007) señala que entre países la participación en la fuerza laboral por parte de las mujeres no ha dado evidencia explicativa suficiente. Esto se puede deber a que no todos los tipos de trabajo representan un aumento en la influencia o un aumento de ingresos. Sin embargo esto sucede al comparar países, y no se ha visto como influye esta variable al interior de un país. 6 Esto se argumenta claramente en enfoques que estudian la participación femenina desde la oferta, desarrollado previamente en este informe. 7 Según Paxton en estudios comparativos entre países se ha encontrado poca evidencia que justifique esta
relación. Si habría una correlación entre un aumento de mujeres en política con un aumento de profesionales, aunque es difícil de probar estadísticamente por el reducido número de mujeres presente en las muestras (Paxton et. Al 2006)
plantea como hipótesis que en municipios donde haya un mayor nivel de ingresos – como proxy del
desarrollo económico- habrá un mayor porcentaje de mujeres en candidaturas a cargos de representación
y también un mayor porcentaje de mujeres electas en el concejo municipal. Por otro lado, los porcentajes
de , pueden servir también como proxy al nivel de industrialización del sector. Es decir, se plantea que
habrá una mayor participación femenina en elecciones y cargos de poder municipales, en comunas donde
exista un mayor porcentaje de población urbana (menor porcentaje de población rural)
Niveles de pobreza y participación femenina
Los gobiernos locales han sido vistos como un lugar privilegiado para el acceso de las mujeres a la
política. Sin embargo, según Massolo esta participación en política es principalmente desde la “política
informal”. Las mujeres actúan principalmente como “gestoras sociales para el mejoramiento de la
calidad de vida de sus familias y de la comunidad” (Massolo 2005: 8).
La cercanía de los municipios a las comunidades, repercute en la relación entre género y política, de tal
modo que Massolo señala que “por cercano, confunde”. Es decir, la cercanía de la municipalidad y la
entrega de servicios por parte de esta principalmente a mujeres, tiende a legitimar y naturalizar el rol de
la mujer en la familia y comunidad, sin realizar intervenciones específicas a las mujeres. La participación
de las mujeres en la política informal, tiene mucho que ver con su condición de amas de casa, pobres,
por lo que se confunde el beneficio para la familia con el beneficio para la mujer. Si bien existen factores
culturales que condicionan fuertemente la falta de participación, la bibliografía nos habla de una
participación informal, determinada en gran medida por lo contextos de pobreza en que viven muchas
mujeres. Esta participación informal, la naturalización de ese rol, limitaría en cierta medida la aspiración
a la participación formal, propia de lo masculino (Massolo 2003) De esta manera, analizar la relación
entre los niveles de pobreza y la participación femenina en la política formal, podría contribuir a
enriquecer la actual evidencia en la materia. Además, la pobreza funciona como un proxy al desarrollo
de las comunas. Norris e Inglehart de muestran que a nivel mundial en países con mayores niveles de
pobreza hay menor participación, debido a un menor desarrollo y menor cultura de igualdad (Norris et.
al 2001). De esta manera se puede suponer que esta relación puede replicarse a nivel más micro. Es
conocido que cuando hay contextos de pobreza, las mujeres sufren una mayor marginación, en la
medida en que se encuentran ligadas a las tareas propias de la subsistencia familiar. De esta forma, se
podría asumir que en contextos de pobreza las mujeres se integran en términos de política informal
(Massolo 2003) y la política formal se mantiene como un espacio masculino. Por ende se intentará
probar en esta investigación la relación entre pobreza y participación femenina. En comunas donde
existen mayores niveles de pobreza, sería más difícil para las mujeres insertarse en la política formal.
De esta manera el porcentaje de mujeres en las candidaturas y cargos de representación seria menor.
Como se vio previamente no hay estudios en Chile que prueben este tipo de hipótesis explicativas.
Estudios similares se han realizado en Brasil. Araujo (2008) revisa como se da la influencia de ciertas
variables socio estructurales en Brasil. Para los concejos municipales, menciona el estudio de Alcántara
(2006) en que se constató una débil asociación entre elección de mujeres y índice de desarrollo humano
a nivel comunal. Por otro lado, se analiza un estudio de Araujo y Alves (2006) donde se intenta explicar
la elección de mujeres en la cámara federal (parlamento), se llega a la conclusión que en general en los
distritos considerados más desarrollados y con mayores tasas de urbanización, las mujeres no tienen
mayores posibilidades de ser electas (Araujo 2008). Este estudio representaría evidencia contraria a los
estudios que se han citado previamente. Según Valdés et.al (2003) este fenómeno se puede deber en
cierta medida a el elevado nivel de competencia que presentan ciertos municipios como zonas urbanas
de alta magnitud. Los autores afirman que “La descentralización y la transferencia de atribuciones y
recursos a los municipios, proceso que se viene desarrollando en la región desde la década de los 80,
ha sido señalada como uno de los factores que ha contribuido a que los partidos políticos disputen estos
cargos con sus figuras más competitivas, que no son mujeres” (Valdes el. Al 2003: 26) Debido a esto, la
concreción efectiva de políticas de género, planificadas por el poder central, puede quedar en el
entredicho (Valdes et.al) Según Massolo, la relación entre las mujeres y los gobiernos locales se puede
caracterizar por una paradoja. Pese a que el gobierno local es más cercano, no es más accesible a las
mujeres en términos de que ellas logren adquirir cargos de representación y dirección. Si bien las
mujeres participan en política informal “no es común encontrar mujeres alcaldesas y menos de grandes
ciudades, ni concejalas en proporciones aproximadas a los hombres, ni mujeres en los altos cargos de
la administración municipal” (Massolo 2003: 46).
A pesar de esto, creemos que la es relevante probar la importancia de variables estructurales, en la
medida que los contextos culturales en que se han probado previamente estas hipótesis, pueden diferir
del contexto Chileno
Tomando en cuenta estos precedentes teóricos, en el presente estudio se intentará llegar a un modelo
explicativo que dé cuenta de la relación entre las variables socio estructurales, incorporación de las
mujeres a la fuerza laboral, el nivel de educación y de ingreso, la proporción de pobreza, y la
urbanización de las comunas, y la variación de la proporción de candidatas y electas en puestos de
concejales y alcaldes.
La importancia del municipio
Las comunas son la unidad territorial básica del orden político –administrativo. En Chile la
administración de cada comuna reside en la municipalidad. Según la constitución, las municipalidades
quedan definidas como “corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”. Como se puede ver, el rol de la
municipalidad es esencial para asegurar el desarrollo local, y la participación de sus habitantes como
ciudadanos. Entre las funciones y atribuciones de las municipalidades esta la elaboración del plan
comunal de desarrollo, la confección del plan regulador comunal, la promoción del desarrollo
comunitario y el aseo y ornato de la comuna entre otros (Ministerio del Interior 2002).
Por otro lado, en conjunto con otros órganos de administración del estado, las municipalidades deben
desarrollar otras funciones relacionadas con educación y cultura, salud pública y medio ambiente,
asistencia social y jurídica, promoción del empleo y fomento productivo, turismo, deporte y recreación,
urbanización y vialidad, construcción de viviendas sociales, transporte público, prevención de riesgos y
prestación de auxilio, apoyo y fomento en materias de seguridad ciudadana, promoción de la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres y el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito
local (Ministerio del Interior 2002). Además, las municipalidades cuentan con ciertas atribuciones que
les posibilitan la realización de estas funciones, como lo son la elaboración autónoma del presupuesto
municipal, la administración de los bienes municipales y nacionales existentes en la comuna y otorgar
subvenciones entre otras (Ministerio del Interior 2002).
El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y tiene atribuciones como la representación
judicial y extrajudicial de la municipalidad, la proposicional concejo de la organización interna de la
municipalidad, la administración de los recursos financieros y bienes comunales, nombrar y remover
funcionarios, entre otras (Ministerio del Interior 2002). Su cargo es elegido mediante el sufragio
universal, asegurando de esa manera la representatividad de los habitantes de la comuna.
Por otro lado, en cada municipalidad existe un concejo municipal, cuyos integrantes -los concejales- son
elegidos por votación directa mediante un sistema de representación proporcional. Tanto el cargo de
alcalde como el de concejal duran cuatro años, con posibilidad de reelección. Los requisitos para ser
alcalde o concejal son básicamente ser ciudadano con derecho a voto, saber leer y escribir, tener
residencia en la región a la que pertenece la comuna y tener la situación militar al día. Como señala la
ley orgánica constitucional de municipios, los concejos municipales tienen “carácter normativo,
resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer
las atribuciones que señala la ley” (Ministerio del Interior 2002: 41). De ésta manera, el concejo debe
fiscalizar la labor del municipio, fiscalizar la actuación del alcalde, hacer recomendaciones al alcalde
sobre las prioridades de formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas concretas de
desarrollo comunal, entre otras funciones.
Como podemos ver a partir de esta descripción básica de las labores de los municipios, las
municipalidades son la unidad básica de administración, son quienes implementan gran parte de las
políticas públicas diseñadas por el ejecutivo y tienen un rol central en el desarrollo comunal. En el caso
de Chile existen alrededor de 345 municipios. Estos son el único ente público presente en las 345
comunas del país y hablando de magnitudes, se encargan aproximadamente de la atención de salud
primaria del 50% de la población y de la educación del 60% de los niños Chilenos (SUBDERE 2000).
Además se puede afirmar que son el “organismo de gobierno más visible y cercano a la ciudadanía,
además de ser el más frecuentemente asociado a la solución y ayuda a los problemas concretos y
cotidianos que afectan a la población” (Valdés 2003: 26). Es fundamental dar cuenta, que así como son
el organismo más visible y cercano a los individuos, pueden ser considerados también como el espacio
primario de participación ciudadana y de representación. Según Massolo, en América Latina desde los
80’ ha comenzado un proceso de revalorización de los espacios locales. Este está directamente ligado
con el fortalecimiento de los gobiernos municipales en pos del fomento de la descentralización político –
administrativa del territorio. Estas reformas han tenido un carácter “inducido desde arriba”, pero han
contribuido a la adquisición de un perfil de autentico gobierno local por parte de los municipios (Massolo
2003). Esto implica según la autora “no solamente la legitimidad basada en la elección democrática
sino: ejercicio de la autonomía, eficiencia, eficacia, gestión participativa, promoción del desarrollo
integral, y contribución a la estabilidad de las instituciones democráticas nacionales.” (Massolo 2003,38-
39). Sin embargo, también se debe tener presente que esto depende del contexto sociopolítico en que
los municipios están insertos.
III. Presentación de resultados y metodología
A continuación se realizará una descripción de los principales resultados de la investigación.
En primer lugar se expondrá una descripción general de las candidaturas y la composición de género de
los gobiernos locales entre los años 2000 y 2008, tanto a nivel nacional como comunal. Los casos de
estudio fueron 340 comunas para el año 2000 y 341 comunas para el 2004. Estos datos fueron
construidos a partir de los datos de SERVEL.
Luego, se exponen los principales hallazgos obtenidos en las relaciones bivariadas de las variables de
candidaturas y de constitución de los gobiernos locales para los años de estudio con las variables socio
estructurales. Estas últimas fueron obtenidas de las encuestas CASEN 2000 y 2003.
El total de casos en las relaciones varía según los datos que se obtuvieron en las variables
independientes. Para el año 2000 fueron 301 comunas las que estaban representadas en la CASEN y
para el año 2003 fueron 304. Las pruebas de las relaciones se realizaron bajo correlaciones bivariadas
(R de pearson), Test de ANOVA, Chi Cuadrado y diferencia de medias, según el nivel de medición de
las variables. Las relaciones fueron consideradas significativas hasta un 90% de confianza.
Los resultados de las relaciones bivariadas son un antecedente para la construcción de modelos de
regresión en los que se busca dar cuenta del funcionamiento de estas relaciones en conjunto, que
explicarían de manera más robusta la influencia de factores socio estructurales en la representación
femenina. Los análisis de regresión se hicieron según método de mínimos cuadrados ordinarios (MICO)
para aquellas variables dependientes continuas8 y mediante regresión logística para aquellas variables
dependientes de tipo dicotómicas9.
8 Variables de Porcentaje de candidaturas femeninas en el año 2000 y porcentaje de candidaturas femeninas a concejal el año 2004. 9 Variables de presencia de candidaturas femeninas a la alcaldía en el año 2004, Elección de alcalde mujer para el año 2000 y 2004, y elección de al menos una concejala para los año 2000 y 2004.
I. Las candidaturas y constitución de género de los gobiernos locales en el
período del 2000 al 2008.
Como vimos previamente, las mujeres se encuentran ampliamente sub representadas en la política
formal, tanto a nivel mundial, como a nivel general. Sin embargo, se ha sostenido, que los municipios son
un espacio privilegiado para el acceso de la mujer a la política, debido a su cercanía y menor nivel de
competencia (Valdés 2003, Massolo 2003). A pesar de eso, en Chile, el acceso de las mujeres, tanto a
candidaturas a cargos locales como su posterior elección ha sido limitado.
Para el año 2000, hubo a nivel nacional 844 candidaturas femeninas a cargos locales, que
correspondieron al 19% del total de las candidaturas. En este año, el sistema de elecciones contemplaba
una sola lista, tanto para alcaldes como para concejales y por ende no es posible distinguir a qué cargo
específico del gobierno local estaban destinadas las mujeres.
Para el año 2004, hubo un cambio en el sistema de elecciones municipales, donde se instituyeron dos
listas separadas para los cargos de alcalde y concejal. Ésto hace difícil la comparación de un año a otro,
pero sin embargo podemos ver un aumento en términos absolutos de los números de candidaturas a
cargos municipales, principalmente concentradas al cargo de concejal. Esto pudo haber obedecido a
estrategias partidarias debido al cambio de sistema, para la obtención de mayor número de escaños en
los concejos municipales. A pesar de esto, en términos relativos, se puede observar que la proporción de
las candidaturas femenina es similar entre un año y otro. En el 2004 un 20% de las candidaturas al
concejo a nivel nacional correspondieron a mujeres. Las candidaturas femeninas a la alcaldía fueron solo
un 17% del total de candidaturas a nivel nacional. En el gráfico 1 se observa lo previamente descrito.
La sub representación femenina en las candidaturas es un antecedente a la sub representación femenina
en los gobiernos locales. La baja presencia de mujeres en los municipios, no se debe necesariamente a la
baja competitividad de estas en las elecciones, sino a la poca presencia de candidatas mujeres en las
candidaturas. Esto se ve comprobado en la tabla 1, que indica el porcentaje de candidatos electos del
total de candidatos, o porcentaje de candidaturas efectivas, diferenciando por hombres o mujeres.
Tabla 1. Porcentaje de candidaturas efectivas
Femeninas Masculinas
2000 Cargos municipales 41% 46%
2004
Concejal 35% 35%
Alcalde 22% 27%
Fuente: Construcción propia a partir de datos del SERVEL
Vemos que el porcentaje de candidaturas efectivas es levemente mayor en el caso de las candidaturas
masculinas en el año 2000. Ésta diferencia es solo de 5%. Para el cargo de concejal en el 2004, el
porcentaje de candidaturas efectivas fue igual para las candidaturas femeninas, como para las
masculinas. En el cargo de alcalde en cambio, el porcentaje de candidaturas efectivas femeninas fue
levemente menor (5%).
La similitud en el porcentaje de candidaturas efectivas de ambos géneros es un hecho relevante en
términos de la presencia femenina en la política formal. Esto permite afirmar que en términos relativos,
no hay mayores diferencias en el nivel de competitividad de mujeres y hombres para la postulación a
cargos de representación locales. A pesar de esto, el número absoluto de candidaturas masculinas
supera en al menos cuatro veces el número de candidaturas femeninas, de manera que la baja
presencia en las candidaturas es un antecedente relevante a la baja presencia de las mujeres en la
alcaldía como en el concejo municipal.
En el gráfico 2, podemos observar que la mayoría de las comunas de Chile, para los dos períodos de
estudio, tuvieron un alcalde hombre y al menos una mujer en el concejo municipal (un 55% de las
comunas en el período 2000-2004 y un 64% de las comunas en el período 2004-2008). Por otro lado,
en el período 2000-2004 el 32% de las comunas de Chile, no tuvo ninguna mujer en los cargos de
representación local (alcalde y concejal). Esta proporción disminuye en un 10% en el año 2004.
Finalmente, vemos que en el año 2004 hay un aumento de 3% de la proporción de comunas en donde,
el alcalde es mujer y hay al menos una mujer en el concejo municipal. Todos estos datos indican un
aumento en la presencia femenina en los cargos de representación local.
El aumento esta dado principalmente por la mayor proporción de comunas que tuvieron por lo menos
una mujer electa para concejal, ya que el porcentaje de comunas con mujer alcalde aumentó solo en un
1% de un período a otro.
Variables dependientes del estudio
Tomando en consideración los datos anteriores, se decidió construir distintos indicadores de
participación femenina en la política formal, dependiendo si la participación era en las candidaturas o en
la constitución de los gobiernos locales y considerando el cargo que se ejerció o se fue candidata. Es
importante recordar que la unidad de análisis del estudio son las comunas de Chile, por tanto todas
estas variables están referidas a éstas. El siguiente cuadro resume las variables consideradas. Cabe
destacar que hay dos variables continuas, que corresponden al porcentaje de candidaturas femeninas a
los gobiernos locales el 2000 y el porcentaje de candidaturas femeninas al cargo de concejal el año
2004.
El resto de las variables dependientes son de tipo dicotómicas, donde se distingue entre ausencia y
presencia de mujeres tanto en las candidaturas como en la constitución de los gobiernos locales en los
años de estudio.
A continuación se presenta una descripción de las variables consideradas para reflejar la participación
política femenina en los cargos de representación local a nivel comunal.
1. Candidaturas a cargos de representación local
La medida que se utilizó para observar la situación de paridad de género en las candidaturas al cargo
de concejales fue el porcentaje de candidaturas femeninas, del total de candidatos en la comuna. De
esta manera, aquellas comunas en donde el porcentaje de candidatas mujeres es de 50%, existe
completa paridad de género y donde es menos de 50%, las mujeres se encuentran sub representadas
en las candidaturas.
Para el año 2000, no se distingue entre las candidaturas de concejales y alcaldes, ya que la lista que
obtiene votación mayoritaria obtenía el cargo de alcalde. De esta manera, en el año 2000, la variable de
candidaturas refleja las el porcentaje de candidaturas femeninas para ambos cargos de representación
local.
Para el año 2000, las comunas de Chile tuvieron en promedio un 18,3% de candidaturas femeninas. La
moda – o el valor más frecuente por comuna, fue de un 0% de candidaturas femeninas. Es decir, en 32
Tabla 2. Variables dependientes del estudio
Tipo de presencia femenina
Candidaturas Constitución de gobiernos locales
Cargo en el gobierno local
Concejal
Porcentaje de candidaturas
2004 Presencia de al menos una
concejala años 2000 y 2004 Porcentaje de candidaturas
2000
Alcalde Alcalde electa mujer años 2000 y
2004 Presencia de candidaturas
femeninas 2004
Tabla 3. Medidas de tendencia central: Porcentaje de candidaturas femeninas a Concejal
Año 2000 Año 2004
Media 18,3 20,4
Mediana 17,6 20,0
Moda 0,0 0,0
Desviación estándar 11,2 10,3
Percentiles 25 10,0 13,3
50 17,6 20,0
75 25,0 27,3
comunas de Chile no se presentaba ninguna mujer a cargos de alcalde o concejal. Por otro lado, en la
mitad de las comunas de Chile el porcentaje de candidatas femeninas cargos municipales era igual o
menor a un 17, 6%. Son solo 6 las comunas en donde un 50% o más de las candidaturas corresponden
a mujeres. Estas son las comunas de Curacaví, Chañaral, La calera, Laguna Blanca, Las cabras y Lo
Barnechea.
Para el año 2004, la media para la variable de porcentaje de candidatas a cargos de concejal fue de
20,25%. El valor más frecuente para el año 2004 sigue siendo de 0% de candidaturas femeninas, pero
eéste corresponde a 18 comunas en donde no se presentan mujeres a cargos de concejal (siendo 14
menos que el 2000). Por otro lado son solo tres las comunas que alcanzan la paridad de género en las
candidaturas (Cabo de Hornos, La Reina y María Pinto)
Para los dos años la variable se distribuye de manera seminormal, presentando en ambos años un leve
sesgo a la derecha y una concentración de datos en la moda. Mediante estas medidas se puede
observar que hubo un leve aumento en la proporción de mujeres presenten en las candidaturas, lo que
puede indicar una tendencia a la inclusión de mujeres a la política formal. Sin embargo, en general
existe una sub representación femenina en las candidaturas al cargo de concejal, y para cargos locales
en general en el 2000, lo que repercute en los resultados de las elecciones para los cargos de
representación local, afectando a la paridad de género en política.
Para el año 2004 se puede analizar el número de candidaturas femeninas al cargo de alcalde, separado
de las postulaciones a concejal. Como muestra la tabla, en un 55,3% (189) de las comunas de Chile,
no se presentaron mujeres al cargo de alcalde. Por otro lado, en un 29,4%(101) de las comunas el
número de candidaturas femeninas corresponde a una. Sólo en el 15% (52) de las comunas de Chile
hubo dos o más candidatas a alcaldesa.
Tabla 4. Frecuencia de candidatas a la alcaldía por comuna, año 2004
Número de candidatas a alcalde Frecuencia Porcentaje
0 189 55,1
1 101 29,4
2 43 12,5
3 8 2,3
4 1 0,3
Para trabajar la variable de candidaturas a cargos
de alcalde, se decidió tomar como variable
dependiente en el estudio una variable dummy,
que distingue la presencia o inexistencia de
candidaturas femeninas. Esto debido a la alta
cantidad de casos en donde el número de
candidaturas femeninas al cargo es nulo. De esta
manera en un 44,7% de los casos existe
presencia de candidaturas femeninas y como se
vio previamente, en un 55,3% no hubo
candidaturas. (Ver gráfico 3).
2. Constitución de los Gobiernos Locales
Como se ve en el gráfico 4, tanto en el año 2000 como en el 2004, la mayoría de los concejos
municipales quedo conformado por solo una mujer. (39,9% y 38% respectivamente). Sin embargo, existe
en el 2004 un aumento de mujeres electas para el cargo de concejal, en primer lugar porque la
proporción de comunas que no eligió ninguna mujer concejala disminuyó en más de un 10%. (De 38, 4%
de las comunas en el 2000 a 26,6% de las comunas en el 2004), y a su vez, las comunas en las que se
eligieron a más de una mujer concejala el 2004 aumentaron en más de 10 puntos porcentuales (de
22,2% de las comunas con más de una concejala electa en el 2000 a 35,2% de la comunas con más de
una candidata electa en el 2004). La ausencia de mujeres en consejos municipales en el año 2000 se
dio en 131 comunas, es decir en un 38% de las comunas de Chile, no fueron electas mujeres para el
cargo de concejal, lo que
implica que en 81 comunas
donde efectivamente se
presentaron mujeres al cargo
de concejal, no fue electa
ninguna. Para el año 2004 en
cambio, en 91 comunas, la
entidad municipal no presenta
ningún concejal mujer, esto
debe interpretarse como que
del total de comunas donde se
presentaron candidaturas
femeninas en 71 de los casos
no fueron elegidas.
[27]
Se decidió construir una variable de tipo dicotómica, que distingue entre comunas donde hubo al menos
una mujer en el concejo, y en las que no hubo ninguna mujer en el concejo. En la siguiente tabla se
presentan las frecuencias de la nueva variable.
Tabla 5. Proporción de comunas según presencia de mujeres en el concejo municipal
2000 2004
Ausencia de mujeres en el concejo municipal 38,4 26,6 Presencia de al menos una mujer en el concejo municipal 61,6 73,4
. La variable de mujeres
electas a la alcaldía, distingue
entre aquellas comunas en las
que dicho cargo es ejercido por
una mujer y aquellas en las
que no. Para el año 2000, solo
en un 12,6% (43) de las
comunas se eligió para el
cargo de alcalde a una mujer.
El 87,4% restante de las
comunas, el cargo fue ocupado
por un alcalde hombre. En el
año 2004, en un 86,2% de las
comunas el cargo es ocupado
por un hombre.
Luego en un 13, 8% de los
casos, fueron mujeres electas al cargo de alcalde. Esto equivale a 47 comunas de Chile que tuvieron en
el periodo 2004-2008 una mujer como alcaldesa.
[28]
II. La relación entre variables socio estructurales e indicadores de participación femenina en la política formal.
Los antecedentes teóricos señalan que existirían relaciones entre variables socio estructurales y los
niveles de participación femenina en política. Mediados por factores culturales, como las nociones de
igualdad de género, el estatus ocupacional y educacional de las mujeres determinaría su participación en
la política, al igual que los niveles de pobreza comunales, y el nivel de urbanización de las comunas.
Estas variables operarían como aproximaciones del desarrollo económico de las comunas y también
como aproximaciones a la situación de las mujeres en estas.
A continuación de presentan análisis bivariados para indagar en las relaciones entre los indicadores de la
situación de la mujer y de la comuna e general, con los indicadores de participación femenina en la
política formal presentados en el apartado anterior.
Los análisis se realizaron mediante análisis estadísticos con R de pearson, chi cuadrado, ANOVA y test
de diferencia de medias, para probar la significancia estadística de las relaciones y la dirección de estas.
En primer lugar se mostraran las relaciones encontradas entre las variables socio estructurales y las
variables de candidaturas para los años 2000 y 2004. Luego se muestran las relaciones entre variables
socio estructurales y constitución de género de los gobiernos locales en el periodo de 2000 a 2004 y de
2004 a 2008.
[29]
Tabla 2. Correlaciones: Porcentaje de candidatas a cargos de representación local y variables contextuales 2000
Correlaciones bivariadas año 2000
porcentaje mujeres_ porcentaje_
Porcentaje mujeres GAP Porcentaje_
candidatas_con mujeres_ fuerza laboral pobreza_ ed_mediaomas laboral comunal
porcentaje_mujeres_ Correlación de Pearson 1 0,22** 0,31**
-0,21** -0,12** candidatas_con
Sig. (bilateral) 0 0 0 0,04
N 340 300 300 300 300
porcentaje_mujeres_ Correlación de Pearson 0,22** 1 0,62**
-0,66** -0,54** ed_mediaomas
Sig. (bilateral) 0 0 0 0
N 300 301 301 301 301
porcentaje_mujeres_ Correlación de Pearson 0,31** 0,62** 1
-0,73** -0,51** fuerzalaboral
Sig. (bilateral) 0 0 0 0
N 300 301 301 301 301
GAP laboral Correlación de Pearson - 0,21** -0,66** -0,73** 1 0,24**
Sig. (bilateral) 0 0 0 0
N 300 301 301 301 301
Porcentaje pobreza_ Correlación de Pearson -0,12** -0,54** -0,51** 0,24** 1 comunal
Sig. (bilateral) 0,04 0 0 0
N 300 301 301 301 301
** Significativo a un nivel de confianza de 0,05
[30]
Tabla 3. Correlaciones: Porcentaje de candidatas a cargos de representación local y variables contextuales 2004
Correlaciones bivariadas año 2004
porcentaje_ porcentaje_mujeres porcentaje_mujeres
GAP laboral Porcentaje_pobreza_comunal
mujeres_ ed_mediaomas fuerzalaboral
candidatas_con
porcentaje_mujeres_candidatas_con Correlación de Pearson 1 0,10* 0,13** -0,01* -0,11**
Sig. (bilateral) 0,08 0,03 0,09 0,05
N 340 301 301 301 305
porcentaje_mujeres_ed_mediaomas Correlación de Pearson 0,10* 1 0,66** -0,7** -0,53**
Sig. (bilateral) 0,08 0 0 0
N 301 304 304 304 303
porcentaje_mujeres_fuerzalaboral Correlación de Pearson 0,13** 0,66** 1
-0,72** -0,65**
Sig. (bilateral) 0,03 0 0 0
N 301 304 304 304 303
GAP laboral Correlación de Pearson -0,10* -0,70** -0,72** 1 0,31
Sig. (bilateral) 0,09 0 0 0
N 301 304 304 304 303
Porcentaje pobreza_ Correlación de Pearson -0,11** -0,54** -0,65** 0,31** 1 comunal
Sig. (bilateral) 0,05 0 0 0
N 305 303 303 303 308
[31]
Tabla 4. Porcentaje candidaturas femeninas y nivel de Ruralidad
ANOVA año 2000
gl F Sig. Inter-
grupos 2 4,308 0,014 Intra-
grupos 299 Total 301
ANOVA año 2004
gl F Sig. Inter-
grupos 2 2,305 0,102 Intra-
grupos 302 Total 304
I. Candidaturas
Candidaturas a cargos municipales 2000
En primer lugar, es posible observar que existe una relación positiva y significativa entre el porcentaje de
mujeres en la fuerza laboral y el porcentaje de candidaturas femeninas a cargos de representación local
(0,313). Esto indica que en aquellas comunas donde existe una alta integración de las mujeres en la
fuerza laboral, existe un mayor porcentaje de candidaturas femeninas al concejo y la alcaldía. Por otro
lado, al observar la relación entre las candidaturas y la variable GAP laboral10 también vemos que existe
una relación significativa e inversa (-0,21). Es decir donde existe una mayor diferencia porcentual entre la
fuerza laboral masculina y femenina, existe un menor porcentaje de candidatas mujeres a los cargos de
concejal y alcalde. De esta manera, la integración a la fuerza laboral femenina seria una variable
importante para definir el porcentaje de candidaturas femeninas a cargos de representación local.
Variables de educación.
Entre las medidas de educación, se consideran el porcentaje de mujeres por comuna que finalizaron la
educación media y tienen más de 12 años de educación. La premisa sería que en comunas donde exista
un mayor porcentaje de mujeres con estas características, habría mayores probabilidades de que se
10 La variable GAP laboral es la diferencia porcentual entre el porcentaje de hombres en la fuerza laboral y el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral por comuna. Los valores negativos de esta variable indicarían que hay más mujeres que hombres en la fuerza laboral, sin embargo esta situación no se presenta.
[32]
generen candidaturas femeninas, ya que estas estarían más preparadas para insertarse al mundo
político. La relación encontrada opera en este sentido, existe una correlación positiva (0,219) y
significativa entre estas dos variables. Es decir, en el 2000 hubo un mayor porcentaje de candidaturas
femeninas en aquellas comunas en donde el nivel de educación de las mujeres era mayor.
Pobreza comunal e ingreso.
Para el año 2000, se encontró una relación significativa entre el porcentaje de personas en la comuna
que viven en situación de pobreza y el porcentaje de candidaturas femeninas por comuna (-0,12). Esto
se condice con los planteamientos teóricos al respecto. En lugares con mayores niveles de pobreza es
común que las mujeres se encuentren en situaciones más precarias y marginales. Su inserción a la
política es desde la política informal, lo que hace más difícil una legitimación en espacios de política
formal11. Este podría ser uno de los mecanismos que operan tras esta realidad.
La relación entre el promedio de ingresos de la comuna y el porcentaje de candidaturas no es
significativa para este año.
Esto nos indica que es más relevante para explicar el fenómeno de la sub representación femenina, el
porcentaje de personas en situación de pobreza en las comunas, que el ingreso general. La pobreza
sería un indicador más preciso de cómo el nivel de desarrollo de las comunas afecta el porcentaje de
mujeres que son candidatas
Población Urbana y Número de habitantes.
El carácter de la comuna, en términos de si corresponde a una comuna mayoritariamente urbana, mixta
o mayoritariamente rural12 fue considerada también como una variable que puede explicar la sub
representación femenina en las candidaturas. Vemos que si existe una correlación significativa entre esta
variable ordinal y el porcentaje de candidaturas femeninas por comuna para el año 2000 (ver tabla 4)
La dirección de esta relación se puede observar en la tabla 6, vemos que hay un mayor porcentaje de
comunas rurales que tienen de 0 a 10% de candidaturas femeninas. Por el contrario hay un mayor
porcentaje de comunas mayoritariamente urbanas que tienen entre 10 y 35% de candidaturas femeninas
y más de 35% de candidaturas femeninas. De esta manera, la tendencia que se observó para el 2000,
es que hay un menor porcentaje de candidaturas femeninas en aquellas comunas rurales, y un mayor
porcentaje de candidaturas femeninas en aquellas comunas urbanas.
11 Ver apartado de” Niveles de pobreza y participación femenina” en el Marco teórico. 12 Se considera mayoritariamente urbana a aquellas comunas con más de 40% de población urbana, mixta a aquellas comunas que tienen entre un 40 y 60% de población urbana y mayoritariamente rurales a aquellas comunas que tienen más de un 40% de población urbana. Esta clasificación se baso en la utilizada por el INE.
[33]
Tabla 6. Porcentaje de candidaturas femeninas al concejo municipal según nivel de urbanidad de
la comuna
11,7% 19,8% 64,0% 4,5% 100,0%
11,9% 11,9% 69,0% 7,1% 100,0%
5,4% 12,8% 75,2% 6,7% 100,0%
8,6% 15,2% 70,2% 6,0% 100,0%
alta ruralidad
mixta
alta urbanidad
Total
nivel deruralidad
% de la fila
0% decandidaturas
% de la fila
entre 0 y10%
% de la fila
de 10 a35%
% de la fila
35% y mas
% de la fila
Total
Nominalporcancon
Según lo visto en la bibliografía, en los centros urbanos existirían mejores oportunidades para la
inserción femenina en la esfera pública dados por los mayores niveles de industrialización. Por otro lado,
existe una fuerte correlación entre el porcentaje de población urbana y las variables de educación
utilizadas. De esta manera, en lugares con mayor población urbana, existe también un mayor nivel
educacional de más mujeres, lo que facilita su acceso a la política formal e integración a la fuerza laboral
entre otras cosas.
Las relaciones observadas para el año 2000, verifican la existencia de correlaciones significativas entre
variables contextuales de las comunas y el porcentaje de candidaturas femeninas. Las correlaciones
dadas entre las variables de fuerza laboral, educación, nivel de urbanidad de la comuna, porcentaje de
personas en situación de pobreza y el porcentaje de candidaturas femeninas a cargos de gobiernos
locales, permiten pensar que en contextos favorables de inserción femenina a la esfera pública,
existieron para ese año mayores candidaturas. Esto permite pensar que para el año 2000 operaron los
mecanismos descritos en los planteamientos de Lipset. En aquellos sectores donde la mujer se
encuentra más recluida en la esfera privada y como un agente marginado (menores niveles de
educación, menor inserción a la fuerza laboral, mayores niveles de pobreza), existe una menor inserción
de éstas a la política formal. De esta manera, existe un cambio cultural facilitado por los cambios que
trae consigo la industrialización (entre ellos la inserción al trabajo de la mujer) que repercuten en una
mayor “democratización” de la política, disminuyendo la brecha de género. Sin duda, faltarían variables
culturales para explicar totalmente esta relación, pero las variables socio estructurales permiten una
primera aproximación al fenómeno.
[34]
b) Candidaturas femeninas a cargos municipales 2004
Para el año 2004 se usaron dos variables dependientes que reflejan la presencia femenina en
candidaturas. La primera es el porcentaje de candidaturas femeninas al concejo municipal y la segunda
es una variable con dos categorías, la inexistencia de candidatas femeninas para alcalde y la presencia
de al menos una candidata femenina para alcalde.
En relación a las candidaturas al concejo municipal, podemos observar que la existencia de relaciones
significativas a un nivel de confianza de 0,1 para las variables de Gap laboral y porcentaje de mujeres
que obtuvieron al menos 12 años de educación. Las correlaciones entre el porcentaje de candidaturas
femeninas y las variables de porcentaje de pobreza comunal y porcentaje de mujeres en la fuerza laboral
también resultan significativas con un 95% de confianza. Sin embargo, la fuerza de estas relaciones
disminuye con respecto al año 2000 (ver tabla 2 y 3).
Por otro lado, las relaciones entre el porcentaje de candidaturas femeninas y las variables de tamaño
comunal y nivel de urbanidad no resultan significativas en el año 2004 (ver tablas 4 y 5).
De esta manera vemos que existe un cambio entre las dos elecciones. Sin duda, esta diferencia está
relacionada con el tipo de listas que se presentan. Como se explicó previamente, en el 2000 las listas
consideraban tanto a quienes competían por el cargo de alcalde, como aquellos que competían por
concejal. En el año 2004, estas relaciones pueden verse reducidas en la medida que para los cargos de
concejal las barreras de entrada son más laxas, además de el hecho de que las candidaturas femeninas
aumentaron significativamente de un año a otro. De ésta manera se puede pensar que para el cargo de
concejal hay menor “competencia política” y que los impedimentos debido a los prejuicios de género son
más relevantes en los cargos donde la competencia política es mayor. De esta manera, sostenemos que
la creencia de que los hombres son figuras más competitivas (y por ende hay más candidaturas en
aquellas comunas con condiciones desfavorables en términos de inserción a la vida pública para la
mujer) es una creencia cultural asociada a factores socio-estructurales.
En el caso de las candidaturas a alcalde en el año 2004, se realizaron test de diferencia de medias entre
aquellas variables independientes continuas y la variable nominal se presencia o inexistencia de
candidaturas femeninas. Para probar la relación entre las variables como tamaño comunal, nivel de
urbanidad y promedio de educación comunal13 se realizaron test de Chi cuadrado. Los resultados se
presentan en las tablas a continuación.
13 Esta es una variable nominal, cuyos valores son “menos de 8 años de educación promedio” y “mas de 8 años de educación promedio”
[35]
Tabla N°8 Prueba de muestras independientes(a) candidaturas femeninas a alcalde año
2004
Prueba T para la igualdad de medias
t gl Sig. (bilateral) Diferencia de
medias
Error típ. de la
diferencia porcentaje mujeres
ed_mediaomas -
1,14 301,00 0,25 -1,79 1,57
porcentaje mujeres fuerza laboral
-3,60 301,00 0,00 -3,63 1,01
Porcentaje pobreza
comunal 2,85 305,00 0,00 3,17 1,11
GAP laboral 2,00 301,00 0,05 1,89 0,94
* Según el test de Levene, se asumen varianzas iguales para todos los test de diferencia de medias. El nivel de significancia fue mayor a 0,05
Tabla N°9 Pruebas de chi-cuadrado de Pearson(a) candidaturas femeninas a alcalde año 2004
Mujer candidata alcalde
Promedio años educación comunal
Chi-cuadrado 3,35
gl 1,00
Sig. 0,07
Nivel de Urbanidad Chi-cuadrado 1,08
gl 2,00
Sig. 0,58
Tamaño comunal Chi-cuadrado 2,18
gl 2,00
Sig. 0,34
[36]
Ocupación
En el caso de los indicadores de ocupación, tanto la proporción de mujeres en la fuerza laboral por
comuna como la variable GAP laboral resultan significativamente relacionada con la variable presencia
de mujeres en las candidaturas a alcalde. En ambos casos se constata la relación a un nivel de
significancia de 0,05.
La dirección de estas
correlaciones se puede
observar en los gráficos
subsecuentes. En el caso de
la variable proporción de
mujeres en la fuerza laboral
se observa una relación
positiva entre esta variable y
la variable dependiente, esto
significa que en las en las
comunas donde hay una
mayor proporción de mujeres
en la fuerza laboral, hay más
posibilidades que haya al menos una candidata a la alcaldía. De ésta manera, en el grafico se observa
que hay una mayor proporción de comunas donde el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral superan
el 30% entre las que presentaron candidatas femeninas al cargo de alcalde. Por otro lado, hay una
mayor proporción de comunas con menos de un 20% de mujeres en la fuerza laboral que no tuvieron
candidatas a alcalde para el 2004.
Luego en el caso de la variable GAP laboral se observa una relación inversa. De esta manera, entre las
comunas que hay mayores diferencias en términos de inserción a la fuerza laboral entre hombres y
mujeres, es menos probable que hayan al menos una candidatura femenina. Esta relación se observa en
el gráfico 4.
[37]
Ambos resultados presentan consistencia con las hipótesis orientadas a observar la relación entre
participación femenina en política, e indicadores de situación ocupacional. En un caso, se refleja que en
la medida en que las mujeres ingresan a la fuerza laboral, existen condiciones que favorecen su
representación política. Lo anterior se sostiene en mejores ingresos y la incorporación real a esferas
públicas. Luego, los resultados obtenidos para la variable GAP laboral apoyan la creencia de que a
mayor paridad de género en el ámbito del trabajo, se producen cambios culturales que soportan una
mejor representación política femenina.
Porcentaje de personas en situación de pobreza a nivel comunal La presencia de candidaturas femeninas resulta relacionada significativamente con la variable que
registra el porcentaje de personas en
situación de pobreza de la comuna.
Esta relación se sostiene con un 95%
de confianza (Ver Tabla 8). Respecto
a la dirección de la relación, mediante
el uso de tablas de contingencia se
puede sostener que esta es negativa.
Esto implica que a mayor proporción
de personas en situación de pobreza
en las comunas, disminuye las
probabilidades de que en éstas se
hayan presentado candidatas mujeres para la elección de alcaldes en el año 2004.
[38]
Se observa que comunas en las que si se presentaron mujeres para el cargo de alcalde, hay una mayor
proporción de comunas con menos de 20% de personas en situación de pobreza. Por el contrario
aquellas comunas en las que no se presentaron candidatas mujeres, las proporciones se modifican,
siendo mayor el porcentaje de comunas con más de 30% de personas en situación de pobreza, que el
caso registrado para niveles de pobreza inferior al 20%. Esta tendencia confirma la tesis que supone
que en contextos de altos niveles de pobreza, existen mayores dificultades para el ingreso de mujeres a
la política. Ya sea porque en situaciones precarias la prioridad de las mujeres es ocuparse de la
subsistencia familiar, o porque en estos contextos la desigualdad prima en muchas esferas, incluida la
pública, situaciones de alta pobreza aparecen como limitantes para que se alcance una mejoría en la
representación descriptiva de las mujeres.
[39]
II. Constitución de los gobiernos locales
Presencia de mujeres en el concejo municipal
A continuación se presentan los resultados de las relaciones a nivel bivariado entre las
características socio estructurales de las comunas en ambos años de estudio y los indicadores de
constitución de los gobiernos locales.
Tabla 2.
Prueba test de media para muestras independientes variable concejales electas 2000
Prueba de Levene para la igualdad de varianzas
Sig. t gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias
Error típ. de la diferencia
porcentaje_mujeres_ed_mediaomas 0,36 -2,02 299 0,04** -3,17 1,57 porcentaje_mujeres_fuerzalaboral 0,03** -2,02 265,56 0,04** -2,11 1,05 GAP laboral 0,02** 2,48 260,38 0,01** 2,45 0,99 Porcentaje_pobreza_comunal 0,33 -0,18 299 0,86 -0,22 1,24 ** Las pruebas son significativas a un nivel de 0,05 * Las pruebas son significativas a un nivel de 0,1
Tabla 3
Prueba test de media para muestras independientes variable concejales electas 2004
Prueba de Levene para la igualdad de varianzas
Sig. t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de medias
Error típ. de la diferencia
porcentaje_mujeres_ed_mediaomas 0,08* -1,72 301 0,09* -2,98 1,74 porcentaje_mujeres_fuerzalaboral 0,89 -1,81 301 0,07* -2,06 1,14 GAP laboral 0,56 1,72 301 0,09* 1,81 1,05 Porcentaje_pobreza_comunal 0,56 1,88 305 0,06* 2,36 1,25 ** Las pruebas son significativas a un nivel de 0,05 * Las pruebas son significativas a un nivel de 0,1
[40]
Educación
Al observar los resultados de estas relaciones bivariadas se puede sostener que para ambos años
de estudio el indicador de educación comunal de mujeres, que cuantifica el porcentaje de estas
que han superado la enseñanza media resulta significativamente relacionado con las variables
dependiente. En el caso del año 2000, se confirma la existencia de la relación a un nivel de
significancia de 0,05. En el caso del año 2004, la relación se comprueba a un nivel de significancia
de 0,1. Dichos resultados se encuentran en consonancia con la hipótesis que justifica la inclusión
de la variable educación, que señala que a medida que en las comunas exista una mayor
proporción de mujeres que hayan finalizado la educación media, aumenta la probabilidad de que
hayan sido elegidas mujeres para los puestos del consejo municipal. La tabla 7, expresa el sentido
de esta relación, se puede observar que en aquellas comunas donde fueron elegidas mujeres
como concejales, existe una mayor proporción de ellas donde existe más de un 40% de mujeres
que finalizaron la educación media. Donde no hay mujeres electas, se observa lo contrario, una
mayor proporción de comunas donde existe un porcentaje de mujeres con educación media menor
al 20%.
Tabla 7.
El segundo indicador de educación, considera el promedio de años de estudio, alcanzados por
personas mayores de 15 años, a nivel comunal. Distingue entre aquellas comunas en las que dicho
promedio supera los 8 años y en las que no14. La relación entre dicha variable y la variable de
mujeres en el concejo municipal resulta significativa solo en el año 2004, a un nivel de 0,1. Esto
podría indicar que comunas con promedios más altos en los años de educación, presentan
14 Dicho límite de años, indica que se ha cursado la enseñanza básica completa, por lo cual resulta relevante para diferenciar la situación entre las distintas comunas.
Tabla de contingencia Variable dummy mujeres concejales, según porcentaje deMujeres que han superado la enseñanza media
% de nominal_mediaomasm
40,6% 59,4% 100,0%
33,3% 66,7% 100,0%
34,8% 65,2% 100,0%
36,2% 63,8% 100,0%
de 0 a 25%
de 25% a 40%
mas de 40%
nominal_mediaomasm
Total
No haymujeres
concejalesHay mujeresconcejales
dummy_consejales_electas
Total
ano = 2000,00a.
[41]
contextos favorables para la elección de mujeres para el puesto de concejal. Dicha relación se
observa en el gráfico 2. Según el cual comunas en las que han sido electas concejales presentan
diferencias de más de 10% porcentuales en favor de aquellas en las que el promedio de años es
superior a 8 años. La situación es inversa para el caso de las comunas en las que fue elegida
ninguna concejala, ya que el porcentaje de comunas en las que el promedio de años de educación
es menor a 8 años es mayor en 10 puntos porcentuales que aquella proporción de comunas en las
que supera dicho promedio.
Tabla 8
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson Variable electas concejales y educación comunal año 2004
dummy_consejales_electas
nominal_ed_comunal Chi-cuadrado 2,74
gl 1 Sig. 0,1* *El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel 0.1
Ambos indicadores de educación permiten sostener la existencia de relaciones positivas entre un
aumento de educación, medido a nivel comunal, y la presencia de mujeres en el cargo de concejal
local. Esta idea se sostiene en que un aumento en la educación incide en cambios culturales que
refuerzan la creencia de que las mujeres cuentan con iguales competencias para el desempeño
en ámbitos públicos, tradicionalmente reservados a los hombres.
[42]
Ocupación
Los resultados de las relaciones entre la variable de presencia de mujeres en el concejo municipal
y los indicadores de ocupación se expresan en consistencia con las hipótesis propuestas al inicio.
En este sentido, en ambos años de estudio, tanto el porcentaje de Gap laboral como el porcentaje
de mujeres en la fuerza laboral a nivel comunal mantienen relaciones significativas con la variable
dependiente. Dichas relaciones se constatan a un nivel de 0,05 en el año 2000 y a uno de 0,1 en
el año 2004. En la tabla 9 se observa que en aquellas comunas en las que al menos una mujer
conformó el concejo municipal, la proporción de comunas se concentra en los menores valores de
la variable Gap laboral. A su vez, en el caso de las comunas en las que el concejo quedo
compuesto exclusivamente por hombres, la mayor proporción corresponde a comunas con
diferencias superiores a un 40% -entre el porcentaje de hombres y mujeres en la fuerza laboral.
Tabla 9
Presencia de concejales mujeres en año 2000 según Gap laboral
No hay mujeres concejales Hay mujeres concejales
Diferencia de hasta 30% 20,45% 79,54%
30% a 40% de diferencia 39,44% 60,55%
Diferencia de más de 40% 38,51% 61,48%
El aumento de mujeres en la fuerza laboral indica mayores posibilidades de acceso a redes de
información y a posibilidades de mayores ingresos por parte de las mujeres, ambas consecuencias
de la incorporación al trabajo, han sido señaladas como fundamentales a la hora de comprender la
participación femenina en política desde una perspectiva de la oferta. La tabla 10, permite observar
la existencia de dicha relación. Así para ambos años se comprueba que comunas en las que fue
electa al menos una mujer para un puesto en el concejo, se reúne el mayor porcentaje de
comunas con valores superiores a un 30% para la variable de ocupación de mujeres en la fuerza
laboral. La relación se presenta de manera inversa en el caso de las comunas en las que ninguna
mujer formó parte del concejo para los años de estudio.
[43]
Tabla 10
Presencia de mujeres en el concejo municipal según porcentaje de mujeres en la fuerza laboral por comuna
año 2000 año 2004
No hay mujeres concejales
Hay mujeres concejales
No hay mujeres concejales
Hay mujeres
concejales Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral
de 0 a 20%
33,9% 66,1% 40% 60%
de 20% a 30%
41,41% 58,59% 28,57% 71,43%
más de 30%
31,58% 68,42% 24,05% 75,95%
Finalmente el aumento de mujeres en la fuerza laboral indica mayores posibilidades de acceso a
redes de información y a posibilidades de mayores ingresos por parte de las mujeres, ambas
consecuencias de la incorporación al trabajo, han sido señaladas como fundamentales a la hora de
comprender la participación femenina en política desde una perspectiva de la oferta.
Personas en situación de pobreza en la comuna
Luego la variable porcentaje de personas que se encuentran en situación de pobreza a nivel
comunal aparece significativa solo para la variable presencia de mujeres en el concejo municipal
en el año 2004, esto es así a un nivel de confianza de 0,1 (Ver Tabla 2) En el gráfico 3 se
representa el modo en que se distribuyen las comunas según el indicador de situación de pobreza
a nivel comunal. Así aquellas comunas en las que al menos hubo electa una mujer para el concejo
municipal se observa una mayor proporción de comunas que presentan menos de 20% de
personas, comparadas con aquellas en que dicho porcentaje asciende a 30% o más. Los
resultados obtenidos permiten sostener que contextos con mayores niveles de pobreza, implican
mayores dificultades para las mujeres en la integración a la política formal.
[44]
La presencia de una mujer en la alcaldía
Para analizar la incidencia de variables socio-estructurales sobre la participación femenina en
cargos de representación local, se analizó en primer lugar la significancia de las relaciones
bivariadas entre las variables independientes y las variables dummy15 sobre elección de mujeres
para el cargo de alcalde. Estas relaciones indicarían la influencia que tiene el entorno estructural,
sobre las probabilidades de elección de las candidatas mujeres.
Tabla 13.
Prueba de test de diferencia de medias variable alcalde mujer año 2000
t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de medias
Error típ. de la diferencia
porcentaje_mujeres_ed_mediaomas -0,01 299 0,99 -0,02 2,37 porcentaje_mujeres_fuerzalaboral -3,21 299 0 -5,29 1,65 GAP laboral 2,31 299 0,02 3,6 1,56 Porcentaje_pobreza_comunal 2 299 0,05 3,71 1,85 * Se han considerado los valores de la prueba del test de levene a un nivel de 0,05
Tabla 14.
Prueba de test de diferencia de medias variable alcalde mujer año 2004
Sig. t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de medias
Error típ. de la diferencia
porcentaje_mujeres_ed_mediaomas 0,44 -0,15 300 0,88 -0,34 2,23 porcentaje_mujeres_fuerzalaboral 0,7 -2,99 300 0 -4,32 1,44 GAP laboral 0,73 1,55 300 0,12 2,09 1,35 Porcentaje_pobreza_comunal 0,04 2,69 63,36 0,01 3,78 1,41 * Se han considerado los valores de la prueba del test de levene a un nivel de 0,05
Ocupación
Las tablas expuestas muestran que las variables independientes mantienen relaciones
significativas con la variable dependiente, mujer electa al cargo de alcalde. En el caso de la
variable porcentaje de mujeres que forman parte de la fuerza laboral, resulta significativa su
relación con la variable dependiente para ambos años de estudio a un nivel de significancia de
0,05.El gráfico 6 expresa que la relación se da en el sentido esperado, es decir en aquellas
comunas en las que el rol de alcalde fue ejercido por una mujer luego de las elecciones de los
años 2000 y 2004, existe un mayor porcentaje de casos con valores superiores a un 30% de
mujeres en la fuerza laboral. Luego la variable Gap laboral, resulta significativa solo para el año
15 Los valores de esta variable son 1= mujer electa a alcalde, y 0= hombre electo alcalde y1= al menos una mujer electa concejal y 0= ninguna mujer electa concejal.
[45]
2000, a un nivel de significancia de 0,05. Éste resultado debe interpretarse como que a mayores
diferencias entre el porcentaje de hombres y mujeres en la fuerza laboral, existe una menor
ocurrencia de que el puesto de alcalde sea ocupado por una mujer. En ambos casos, los
resultados son consistentes con la hipótesis planteadas, según las cuales, mayores niveles de
incorporación de las mujeres a la fuerza laboral, representa señales positivas para que alcancen
más puestos de representación política. La inserción de las mujeres en la fuerza laboral incide
primeramente en la integración de éstas a la sociedad en términos generales (dejan de ser un
grupo marginado), y en la consideración como agentes válidos para el mundo de la política formal.
Por ende, se vuelve más frecuente su elección en comunas donde las mujeres están integradas a
la vida laboral. A su vez, el cálculo de la diferencia del porcentaje de hombres y mujeres que son
parte de la fuerza laboral por comuna, permite sostener una medida de la paridad de género en el
ámbito laboral, lo cual podría implicar repercusiones en este valor en otros ámbitos de las sociedad
como es el caso del ejercicio de roles en el ámbito de la política.
Porcentaje de personas en situación de Pobreza
La variable porcentaje de personas en situación de pobreza en la comuna resulta significativa para
en su relación con la variable dependiente que distingue la elección de una mujer para rol de
alcalde, en ambos años de estudio. En ambos casos se trata de relaciones significativas a un nivel
del 0,05 esto indica que en ambas elecciones el éxito de una candidata para el puesto de alcalde
se relaciona con menores niveles de pobreza en la comuna en la que ellas se presentaron. En el
gráfico 6 se puede observar de manera clara la relación entre las variables. Si bien en la mayoría
de las comunas el puesto de alcalde no fue ocupado por una mujer, en aquellas comunas donde
no fueron electas, hay más de un 30% de sus habitantes viviendo en situación de pobreza. Estas
relaciones permiten aceptar de manera
preliminar aquellas hipótesis planteadas
en base a la bibliografía. Según
Massolo, en contextos de pobreza hay
una tendencia a que la relación con el
municipio sea de satisfacción de las
necesidades inmediatas, y por ende las
mujeres se insertan a la política de
manera informal, velando por intereses
domésticos. De ésta manera, la
participación formal en política se
vuelve un espacio propio de masculino.
Tras esta relación, se encontraría el
[46]
argumento de que existe una mayor dificultad de la inserción a la política por parte de las mujeres
en contextos con más altos índices de pobreza, causada por una menor consideración de las
mujeres como agente político, lo que repercute en una menor competitividad de las candidaturas
femeninas en estos sectores.
Finalmente la variable dicotómica que distingue entre comunas en las que el promedio de
educación es superior a 8 años de estudio, de las que presentan un promedio menor a este valor,
resulta no significativa con la variable de mujeres alcalde en los períodos que van de los años del
2000 al 2004, y del 2004 al 2008. Lo mismo ocurre, con la variable de nivel de urbanización de las
comunas.
Los resultados obtenidos de las relaciones bivariadas entre las variables de candidaturas
femeninas y las variables contextuales, señalan a grandes rasgos, la influencia de los indicadores
de ocupación femenina y el porcentaje de pobreza en las comunas, en la representación
descriptiva de las mujeres. A su vez, éstas relaciones se encontraron en direcciones que apoyan
las tesis relacionadas con que una mayor industrialización provoca cambios culturales orientados a
una mayor paridad de género en el ámbito público, y que por lo tanto repercuten en una mejor
representación política de las mujeres. Las variables relativas a educación y urbanidad, que
apoyan la tesis antes descrita, resultan significativas solo en sus relaciones con la variable de
candidaturas del año 2000. Al ser comparados los resultados de las relaciones entre candidaturas
y las variables socio estructurales, destaca que existen diferencias que señalan que más variables
mantienen relaciones sustantivas para el año 2000, al comparar con el año 2004 para concejales.
Esto puede deberse a que elecciones del año 2004 se desarrollaron en el contexto de una nueva
ley de elecciones municipales, que separaba las elecciones para ambos cargos de representación
local. En este sentido se podría estar frente a un cambio en las variables de índole política, se
trataría de un contexto caracterizado por una disminución en la competencia en los cargos a
concejales, en desmedro de las candidaturas a alcalde. Lo anterior implicaría una mayor
flexibilidad en el ingreso de mujeres a candidaturas concejales, lo cual mantiene concordancia con
un aumento en los indicadores relacionados con esta variable dependiente. Es decir, se observa
que efectivamente, el año 2004 presenta mayores proporciones de candidatas femeninas, junto a
una disminución de casi un 50% en las comunas que no presentaban candidaturas. Estos cambios
en variables políticas, podrían expresarse en una disminución de la influencia de las variables
socio estructurales. Si bien las variables institucionales no son parte de este trabajo, se puede
plantear que ambos tipos de variables determinan de manera diversa la representación femenina
en las candidaturas a cargos de representación política.
En el caso de la elección de mujeres para los puestos de concejal se observa que los indicadores
comunales de educación y ocupación resultan significativamente relacionados con la presencia de
una mujer en el concejo municipal. La variable pobreza aparece solo significativamente
relacionada con la llegada de mujeres al concejo en el año 2004.
[47]
Luego en el caso de la elección de mujeres para el puesto de alcalde, se constatan relaciones
significativas con el indicador de porcentaje de mujeres en la fuerza laboral, y el porcentaje de
personas en situación de pobreza en las comunas. La diferencia entre el porcentaje de hombres y
mujeres presentes en la fuerza laboral, y el porcentaje de mujeres que han terminado la enseñanza
media resultan significativas solo en relación a la llegada de mujeres a la alcaldía en el año 2000.
Finalmente las relaciones a nivel bivariado permiten sostener la importancia de la variable que
indica el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en el caso de las candidaturas como de los
resultados de las elecciones para cargos de concejal y alcalde. El segundo indicador de ocupación,
Gap laboral, aparece como relevante, pero mantiene menos relaciones significativas con las
variables en estudio. Luego el nivel de pobreza, puede ser señalado a grandes rasgos como otro
de los factores que incidiría en la entrada de las mujeres a la política formal, y en los resultados de
las elecciones para los cargos de representación política a nivel local. La proporción de mujeres
que han terminado la enseñanza media resulta un indicador significativamente relacionado, sin
embargo esto no se cumple en todos los indicadores de presencia de mujeres tanto en
candidaturas como en elecciones. Cabe destacar que las hipótesis relacionadas con la incidencia
del nivel de urbanización comunal y la representación descriptiva de las mujeres, se ven
debilitadas tras los resultados de este primer nivel de análisis. En este sentido dicho indicador
resulta solo significativamente relacionado con las candidaturas del año 2000.
En síntesis, se comprueba que las candidaturas a concejales de los años de estudio, y los
resultados tras las elecciones mantienen relación con las variables socio estructurales. Destaca
que en aquellos casos en los que existen relaciones significativas, éstas se dan en el sentido
anunciado en las hipótesis, apuntando a que mayor integración de la mujer en la fuerza laboral y
en el ámbito educacional, apoyarían su entrada al ámbito político. Luego los niveles de pobreza en
las comunas, repercutirían también en la presencia de mujeres tanto en candidaturas como en la
conformación de los gobiernos locales
[48]
Porcentaje Mujeres Candidatas
Presencia mujeres candidatas alcalde año 2004
Presencia de Mujeres en el Concejo Municipal
Alcalde Mujer
Variables socio
estructurales 2000 2004 2004 2000 2004 2000 2004
Porcentaje Mujeres que
han superado la EM + + X + + + X
Porcentaje Mujeres en
la Fuerza Laboral + + + + + + +
Porcentaje Gap
Laboral _ _ _ _ _ _ X
Porcentaje Personas en
situación de pobreza _ X _ _ _ _
Nivel de Urbanización + X X X X X X
Nivel Educación
Comunal + X + X X X X
En esta tabla se observan las relaciones bivariadas entre las variables socio estructurales y las variables de representación
política femenina. El signo positivo indica la presencia de relacione significativas y positivas, y el signo negativo expresa la
existencia de relaciones significativas y en un sentido negativo.
[49]
III. Análisis Multivariado
En base al análisis bivariado descrito confirma las relaciones descritas en las hipótesis. Sin
embargo, para analizar cómo operan las variables en su conjunto, y cuales tienen más peso a nivel
comunal en la participación femenina en la política formal se realizo un análisis multivariado
mediante regresión lineal y logística dependiendo del nivel de medición de las variables. El
siguiente cuadro resume cuales fueron las variables de participación femenina en las que se
comprobó la relevancia de las variables socio estructurales en su conjunto mediante estas
técnicas.
Se consideraron relevantes aquellas regresiones en que al menos uno de los coeficientes de las
variables independientes resultaban significativos, al controlar por otras variables. En el caso de la
elección de concejales y sus candidaturas, las variables socio estructurales en su conjunto no
aparecen relevantes para explicar la participación femenina. Para las candidaturas y elección de
alcalde y las candidaturas del 2000, donde las listas incluían tanto a postulantes a alcalde como a
concejales, si resultaron relevantes las variables socio estructurales. A continuación se presenta el
análisis de regresión significativos.
Modelos de regresión
Variables Socio estructurales no relevantes
Variables Socio estructurales relevantes
Tipo de cargo
Mixto Candidatura 2000 X
Concejal Candidatura 2004 X
Presencia femenina en el concejo 2000 y 2004
X
Alcalde Candidatura 2004 X
Alcalde Mujer 2000 - 2004 X
[50]
Candidaturas a cargos de representación local
El presente cuadro presenta diferentes modelos regresión para la variable porcentaje de
candidaturas femeninas a cargos locales.
Regresión lineal Porcentaje de candidaturas femeninas año 2000
Los modelos finales obtenidos son el modelo numero 4 y el modelo numero 5. Estos incluyen
respectivamente las variables de porcentaje de de mujeres en la fuerza laboral y la diferencia
porcentual de inserción laboral entre hombres y mujeres (GAP laboral16), que no podían ser
puestas juntas por problemas de multicolinealidad.
El modelo numero 4, explica un 12% de la variación del porcentaje de candidaturas femeninas a
cargos de representación local. Este nos muestra que una vez introducidas las variables de control,
16 La variable GAP laboral se construyó mediante una resta entre el porcentaje de hombre en la fuerza laboral y el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral. De esta manera los valores positivos indican un mayor porcentaje de hombres en la fuerza laboral.
[51]
ni el porcentaje de pobres en la comuna, ni los niveles de urbanización, ni el porcentaje de mujeres
con educación media o mas son determinantes para explicar la proporción de candidaturas
femeninas por comuna. La única variable que permanece significativa y relevante para la
explicación del porcentaje de candidaturas femeninas a cargos de representación local, es el
porcentaje de mujeres en la fuerza laboral. Para el año 2000, la tendencia fue que, manteniendo lo
demás constante, un aumento de diez puntos porcentuales en la inserción femenina en la fuerza
laboral, se asoció a un aumento promedio de 4 por ciento en las candidaturas femeninas a cargos
locales. Si bien la tasa de cambio es pequeña, vemos que el modelo en general explica un
porcentaje importante de la variación del porcentaje de mujeres en las candidaturas. Es importante
destacar la importancia de la variable de ocupación, que confirma lo que se ha observado en los
estudios a nivel mundial. Como han señalado otros autores (Rosenbluth et al 2006), el trabajo
pagado de alguna manera prepara a las personas para la política, mediante el desarrollo de ciertas
capacidades. Por lo tanto, mientras más mujeres hayan insertas al trabajo pagado, existiría un pool
mayor de potenciales políticas. Esto se estaría reflejando en las candidaturas.
El modelo numero 5, manifiesta una tendencia similar. Controlando por la variable de GAP laboral,
los efectos observados en los modelos parciales de las variables de educación, pobreza y nivel de
urbanización dejan de ser significativos. Este modelo explica el 6% de la variación de porcentaje de
candidaturas femeninas. La relación observada indica que para el año 2000, manteniendo lo
demás constante, un aumento de diez puntos porcentual en el GAP laboral, se asocia en promedio
a una disminución de 1,9 puntos porcentuales de el porcentaje de candidatas a cargos
municipales. Esto representa la tendencia a que en comunas con mayor desigualdad en términos
de inserción a la fuerza laboral entre hombres y mujeres, hubo menos candidatas femeninas. En
este sentido, la explicación anterior concuerda con esta medida. Según lo visto en la teoría, la
inserción femenina al trabajo remunerado es un efecto de una cultura más igualitaria (Norris e
Inglehart, Rosenbluth et. Al 2006). El GAP laboral es una aproximación a la (in)equidad en
términos de remuneración e inserción a la esfera pública de las mujeres. De esta manera, es
consistente lo que se observa. En comunas donde hay mayores diferencias - la proporción de
hombres insertos en la fuerza laboral es significativamente mayor a la de las mujeres - hay menos
candidaturas femeninas.
Es interesante destacar que las dos variables de ocupación resultan más importantes para explicar
la participación femenina en las candidaturas que las otras variables testeadas. Esto indicaría que
la inserción en la fuerza laboral es más relevante para consolidar a la mujer como interlocutor
válido en el espacio público, que el nivel de educación o el nivel de urbanización.
El bajo porcentaje de la variación de la variable dependiente explicado por estos modelos, tendría
que ver con la falta de variables culturales. A pesar de esto, se puede que concluir que si hay una
influencia significativa de la ocupación femenina en la inserción a la política formal de las mujeres.
[52]
Para el año 2004 las candidaturas para alcalde y concejal estaban en listas distintas, por lo que se
construyeron dos modelos multivariados, uno para candidaturas femeninas a concejal y otro para
candidaturas femeninas a la alcaldía. En el caso de las candidaturas a concejal se utilizó una
variable lineal, de porcentaje de candidaturas femeninas. Al llevar a cabo el modelo de regresión,
vemos que ninguna de las variables que tenían una relación bivariada significativa con el
porcentaje de candidatas a concejal, se mantenía significativa luego de la inserción de variables de
control. Esto es consistente con lo observado en las relaciones bivariadas, donde la fuerza de las
relaciones se presentaba más débil para ese año.
Sin embargo, para el mismo año 2004, fue posible construir un modelo multivariado para predecir
la presencia de candidaturas femeninas a la alcaldía, con las variables que aparecían
significativamente relacionadas en el análisis bivariado. Se llegó a dos modelos finales.
El modelo número 4 muestra como al controlar las variables de nivel
de educación comunal17 y porcentaje de pobres en la comuna, por el porcentaje de mujeres en la
fuerza laboral, los efectos observados preliminarmente de estas variables desaparecen. El único
factor significante es el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral. De ésta manera, vemos que
manteniendo lo demás constante, el aumento en un uno por ciento de mujeres en la fuerza 17 Esta variable es una variable dummy, donde 1= más de 8 años de educación en promedio y 0= menos de 8 años de educación en promedio por comuna
[53]
laboral, aumenta en un 4% la probabilidad de que haya al menos una candidata mujer a la alcaldía
versus que no haya ninguna.
El modelo 5 en cambio indica que los efectos de las variables GAP laboral y nivel de educación
comunal, desaparecen al ser controladas por la variable de porcentaje de personas en situación de
pobreza por comuna. Vemos que manteniendo lo demás constante, el aumento en un uno por
ciento en el porcentaje de pobres por comuna, disminuye en un 3% la probabilidad de que haya al
menos una candidata mujer a la alcaldía versus que no haya ninguna. Esto refuerza las
hipótesis planteadas en el marco teórico. Los altos niveles de pobreza por lo general perjudican en
mayor medida a las mujeres, que se encuentran recluidas a tareas de subsistencia, apartándose
en mayor medida de la esfera pública. Si bien los modelos logran una eficacia predictiva de la
probabilidad de que haya al menos una candidata mujer por comuna de 0,06 y 0,04
respectivamente, ésta cantidad es relevante, pero escasa. Nuevamente esto se puede deber a la
falta de variables culturales.
Presencia de mujeres en el cargo de alcalde y variables socio estructurales
Como se dijo previamente, solo fue posible construir modelos de predicción con variables socio
estructurales para la constitución de los gobiernos locales en el caso de la presencia de una
alcaldesa mujer.
En el caso del año 2000, los modelos 3 y 4, muestran que al controlar por los indicadores de
ocupación la variable porcentaje de personas en situación de pobreza pierde significatividad en la
relación con la variable dependiente. De ésta manera, vemos que más importante que los niveles
de pobreza por comuna para definir la probabilidad de que salga una mujer electa como alcalde,
son el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral y las diferencias porcentuales de inserción a la
fuerza laboral entre hombres y mujeres.
. El modelo 3, indica que la influencia de la variable porcentaje de mujeres en la fuerza laboral se
expresa de modo al aumentar en un uno por ciento el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral la
probabilidad de que haya sido electa una mujer aumenta en un 5% comparado con lo que ocurre
con la probabilidad de que no haya sido electa, manteniendo constante el resto de las variables.
Los resultados obtenidos en el modelo 4, que ante un aumento de un uno por ciento en la brecha
entre hombres y mujeres en la fuerza laboral por comuna las probabilidades de que una mujer
haya sido electa disminuyen en una magnitud de 4%, al comparar con los casos en los que una
mujer no ha sido electa. Esta influencia se sostiene con todas las demás variables constantes.
[54]
Para el año 2004, destaca el modelo 318, en el que nuevamente la variable porcentaje de mujeres
en la fuerza laboral, es el único que conserva la significatividad al ser controlado por el resto de las
variables independientes. El exp β de esta variable señala que tras el aumento de un punto
porcentual de la variable de ocupación, las chances de que una mujer haya sido electa aumentan
en un 5% al comparar con la probabilidad de que se elija a un hombre para el puesto.
Los resultados de los modelos multivariados en el análisis del variable dependiente alcalde mujer,
permiten sostener la robustez del indicador de porcentaje de mujeres en la fuerza laboral por su
poder explicativo sobre la probabilidad de que en las comunas de Chile hayan sido electas mujeres
para el cargo de alcalde, en los años 2000 y 2004. Luego, el segundo indicador de ocupación,
Gap laboral, sólo presente en el año 2000, refuerza que la situación laboral y el grado de paridad
en dicho ámbito son buenos predictores de las probabilidades de electividad de las mujeres para
puestos de representación política local. Finalmente, en ambos años el sentido de las variables se
presenta en consonancia con las hipótesis planteadas.
18 El modelo es significativo a un nivel de confianza de 0,05. La prueba de Hosmer y Lemeshow apunta a la comprobación de la hipótesis nula según la cual las diferencias entre los valores observados y los predichos por el modelo no son significativos. El valor de 0,96 permite sostener dicha hipótesis.
[55]
La ocupación femenina resultó fundamental para la presencia de mujeres en puestos de
representación en ambos años de estudio. Las variables de ocupación resultaron más relevantes
que las variables de pobreza, urbanización y educación. Los resultados de las regresiones
permiten suponer que la inserción femenina a la fuerza laboral es fundamental para una mayor
aceptación e inserción de las mujeres en la política formal y en la esfera pública en general. Si bien
hay trabajos que puedan entregar más o menos recursos a las potenciales candidatas, el hecho de
que hayan más mujeres en la fuerza laboral contribuye a cambiar los roles tradicionales de género
y a naturalizar la imagen femenina en la esfera pública, contribuyendo de esa manera a una mayor
probabilidad de elección de estas y a una mayor presencia femenina en las candidaturas.
56
IV. Conclusiones
Acerca de la representación descriptiva femenina en cargos de representación local
Las mujeres se encontraron ampliamente subrepresentadas tanto en las candidaturas como en la
constitución de los gobiernos locales en el período del 2000 – 2008. Sin embargo, la efectividad de las
candidaturas no difiere mucho en términos relativos, al comparar las candidaturas masculinas, esto
permite sostener que una vez que las mujeres son candidatas, el éxito de ellas tras las elecciones es
similar al de los candidatos hombres. De esta manera, el argumento de la “mayor competitividad
masculina” no debería ser un argumento para la exclusión de las mujeres del ámbito político. Del período
2000 – 2004 al 2004 – 2008, hubo un leve aumento de mujeres en los gobiernos locales, lo cual podría
interpretarse como un avance en términos de la consideración de la paridad de género como un valor
positivo en el ámbito de la política. En el caso de los indicadores referidos a las candidaturas femeninas
tales diferencias pueden ser atribuidas a la modificación del modo de presentación de candidaturas de
una elección a otra, otorgando así mayor posibilidad a la entrada de las mujeres en la política formal.
Acerca de la representación descriptiva femenina en cargos de representación local
Las mujeres se encontraron ampliamente subrepresentadas tanto en las candidaturas como en la
constitución de los gobiernos locales en el período del 2000 – 2008. Sin embargo, la efectividad de las
candidaturas no difiere mucho en términos relativos, al comparar las candidaturas masculinas, esto
permite sostener que una vez que las mujeres son candidatas el éxito de ellas tras las elecciones es
positivo, por lo que éste no debería ser un argumento para su exclusión en el ámbito político. Del período
2000 – 2004 al 2004 – 2008, hubo un leve aumento de mujeres en los gobiernos locales, lo cual podría
interpretarse como un avance en términos de la consideración de la paridad de género como un valor
positivo en el ámbito de la política. En el caso de los indicadores referidos a las candidaturas femeninas
tales diferencias pueden ser atribuidas a la modificación del modo de presentación de candidaturas de
una elección a otra, otorgando así mayor posibilidad a la entrada de las mujeres en la política formal.
Acerca de la incidencia de los factores socio estructurales en las variables de representación
descriptiva a nivel comunal
En cuanto a las relaciones entre los factores socio estructurales y los indicadores de representación
descriptiva femenina, destaca la incidencia del porcentaje de mujeres en la fuerza laboral. Esto debe
comprenderse como que en comunas donde hay un mayor porcentaje de mujeres en la fuerza laboral la
tendencia es a mayor cantidad de candidaturas femeninas, y mayor presencia de mujeres en los
gobiernos locales, en puestos de concejal y alcalde. Una posible explicación del fenómeno puede ser, la
57
existencia de un mayor pool de mujeres potencialmente candidateables, que apoya los argumentos
provenientes desde la oferta. Por otro lado, autores como Norris en Inglehart sostienen que la inserción
femenina al trabajo remunerado, repercute en una cultura de igualdad, que se ve reflejada también en
política. El hecho de que la mujer se encuentre presente en la esfera pública, y por ende, no
exclusivamente ligada a las tareas del hogar, repercute en una consolidación de esta como interlocutor
válido en el mundo de la política. Si bien esta es una explicación parcial de un fenómeno social complejo
- como es la participación política y la desigualdad de género - la importancia de la inserción femenina a
la esfera pública en ámbitos de trabajo, pareciera ser un elemento relevante y consistente para todas las
variables estudiadas.
Las variables GAP laboral y porcentaje de personas en situación de pobreza se relacionan
significativamente con todas los indicadores referidos a las candidaturas. Dicha significancia puede
interpretarse como que en comunas donde hay más diferencia en inserción a la fuerza laboral entre
hombres y mujeres, hay una tendencia a un menor porcentaje o ausencia de mujeres candidatas para
los cargos de representación política. Esto indicaría que una mayor diferencia en los roles de género,
particularmente, en la división sexual del trabajo, afectaría negativamente al logro de la paridad de
género. En comunas con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza, se observa menor
presencia de mujeres en las candidaturas para ambos años de estudio. Dicha relación se sustenta en
que en éstas comunas se presentaría la reclusión de la mujer en la esfera privada, debido al rol de
aseguración de la subsistencia familiar e inserción a la política informal. Finalmente la variable nivel de
urbanización no se relacionaría de manera consistente con la representación descriptiva de las mujeres
a nivel comunal, estudiada a un nivel bivariado.
Los resultados del análisis Multivariado, apuntan la importancia de la variable de ocupación femenina
como un factor determinante en la presencia de mujeres en política. En este sentido los mecanismos
propios atribuidos a la integración de las mujeres a la fuerza laboral, serían más relevantes que aquellos
que operan desde variables de educación ó pobreza. Así la adquisición de mayores recursos, y redes de
contactos atribuidos a la entrada de las mujeres en la fuerza laboral, y a la vez la difusión de ideas que
apoyan la importancia de la paridad de género como consecuencia de este cambio, resultan
mecanismos relevantes para la definición de la existencia de mujeres como candidatas o electas para los
puestos de concejal y alcalde. Estos efectos aparecen como más relevantes que aquellos provenientes
de la mayor capacitación de las mujeres expresada en los niveles de educación alcanzados por ellas. En
este sentido el aumento de la educación no expresaría cambios sustantivos en los recursos a los que
acceden las mujeres, o en su consolidación como agente válido en la esfera pública, en comparación
con el efecto que produce su inserción en la fuerza laboral. A su vez, el ámbito de la educación podría no
ser un aspecto en el que se socialice de manera sustantiva los valores referidos a la paridad de género,
en desmedro de lo que ocurriría con el ámbito de la ocupación, en este sentido, más que la formación de
58
los ciudadanos, resultan relevantes los efectos una vez que las mujeres se han integrado al ámbito
público. Por otro lado, ocupación y nivel de educación de las mujeres se encuentran ampliamente
relacionadas, lo que supone que mayores niveles de educación son necesarios para la inserción de la
mujer en el mundo del trabajo remunerado.
Además, la ocupación seria un determinante más fuerte que los efectos de la variable de proporción de
personas en situación de pobreza, es decir, los mecanismos atribuidos a este indicador referido a la
permanencia de las mujeres en el ámbito privado, no permanecen significativos al controlar por la
variable de integración de las mujeres a la fuerza laboral. En suma, la variable ocupación indica de mejor
manera la situación de las mujeres en el ámbito público, y por lo tanto sostiene una mayor incidencia en
la aparición de ellas en roles políticos, que los determinantes referidos a aspectos del ámbito privado,
como son la educación y los indicadores de pobreza.
La competencia política del cargo de alcalde determinaría la influencia de las variables
socioestructurales en la presencia de mujeres como candidatas y electas
El análisis Multivariado confirma la relevancia del porcentaje de mujeres que son parte de la fuerza
laboral, en la explicación de las diferencias en los indicadores de representación femenina. Los
resultados de las regresiones apuntan a que los modelos explicativos resultan significativos cuando se
trata del puesto de alcalde, tanto en candidaturas como en la elección al puesto, en mayor medida que lo
ocurrido para el puesto de concejal. Cabe destacar la existencia de modelos predictivos para las
candidaturas del año 2000, en las que los postulantes compartían una lista para ambos cargos, por lo
que el efecto observado de las variables independientes podría atribuirse a la presencia de candidaturas
a alcade. De esta manera, podríamos pensar que en las candidaturas y elección al puesto de alcalde, es
donde las variables socio estructurales poseen un mayor poder explicativo. Una explicación tendría que
ver con la mayor importancia en términos políticos de este cargo, en comparación con el de concejal. La
creencia cultural imperante seria que las figuras mas competitivas corresponden a hombres. En éste
sentido, mientras los cargos son más competitivos, estos antecedentes de la estructura social se vuelven
más relevantes en la explicación. Para los concejales, las barreras de entrada son menores lo cual es
consistente con el aumento de mujeres a las candidaturas del cargo de un año a otro. Finalmente, seria
interesante constatar si estas relaciones se observaron de igual manera en el año 2008, para el cual no
se contaban los datos al momento de este estudio.
59
Las características socioestructurales de las comunas incidirán en la presencia de mujeres en
política formal
Los resultados de esta investigación indican la existencia de relaciones entre las características socio
estructural de las comunas, y la presencia de mujeres en el ámbito político. Dicha influencia ha sido
estudiada como un reflejo del estado de la situación cultural, en torno a las creencias de la paridad de
género, y por lo tanto de las capacidades que se atribuyen a las mujeres para ejercer cargos en la
política formal. Cabe destacar que esta influencia corresponde a un proceso, cuya observación se
fortalecería al constatar la existencia de relaciones a lo largo del tiempo, y extensibles por ejemplo a otro
tipo de cargos políticos elegidos popularmente. En este sentido, los cambios culturales aquí reflejados,
dan cuenta de la situación en un momento específico de la representación descriptiva femenina. A su
vez la inclusión de variables de índole cultural, y la realización de estudios en distintos momentos,
ayudarían a esclarecer la consistencia de los hallazgos de la presente investigación.
Los resultados obtenidos se acercan al fenómeno de la subrepresentación femenina en nuestro pais de
una manera parcial, por lo que la existencia de dichas relaciones debe ser contrastada con la inclusión
de nuevas variables que permitan esclarecer los mecanismos descubiertos y complementar la
explicación de la representación femenina en política. Aún así los resultados permiten sostener que la
paridad de género a nivel de educación, ocupación y oportunidades facilita para la total paridad de
género en política. En este sentido los efectos estudiados, llevan a pensar que la representación
Variables socioestructurales
Competencia política
Creencias Culturales
Cargo de
Alcalde Cargo de
Concejal
Roles de género
Creencia de que los
hombres son mas
competitivos y aptos
60
descriptiva de mujeres en política es un fenómeno multicausal, cuya explicación debe complementar
perspectivas institucionales y socioculturales
61
Bibliografía
• Araujo, Clara (2008) ¿Porque las cuotas no funcionan en Brasil? en Mujer y política: el impacto de las cuotas de género en América Latina. Flacso e Idea internacional, Santiago, Chile.
• Corporación Humanas (2005) “De la demanda de clase a la demanda de género: Evolución del
voto femenino y las candidaturas de mujeres en procesos electorales: 1992, 1996, 2000 y 2004 en Chile” , Corporación Humanas, Santiago, Chile
• Corporación Humanas (2005) “Mujeres y elecciónes 2005: análisis de las elecciónes
parlamentarias y presidenciales 2005” , Corporación Humanas, Santiago, Chile • Fernández, María de los Ángeles, “Reclutamiento legislativo femenino en Chile: entre aguas”, X
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago de Chile, 2005.
• Fernandez, María de los Ángeles, “Equidad política de Género en el Chile actual: entre promesas
y resistencias”, www.anuariocdh.uchile.cl, 2008
• Franceschet, Susan (2005) “El triunfo de Bachelet y el ascenso político de las mujeres” Nueva Sociedad 202
• Franceshet, Susan, “Promueven las cuotas de género los intereses de las mujeres?, el impacto
de las cuotas de género en la representación sustantiva de las mujeres, en “Mujer y política”, FLACSO, 2008.
• Fuentes, Claudio, Ríos, Marcela y Villar, Andrés, “Tiempo de Mujeres en Chile”, FLACSO,
Observatorio Nº8, octubre, 2005. • García Escribano, Juan José & Frutos Balibrea, Lola (1999) “Mujeres, Hombres y participación
política. Buscando las diferencias”. Revista española de investigaciones sociológicas, pp. 307 a 329
• IDEA (2009) “Evaluar la calidad de la democracia: Una introducción al marco de trabajo de IDEA
internacional”. Estocolmo: International IDEA • Navarrete, Bernardo y Morales Mauricio, "Las mujeres en el Gobierno local chileno. Perfil de las
Alcaldesas y Concejalas en la década de los noventa", 2006, Universidad Central de Chile. • Lipset, Seymour M. (1987) “El hombre político. Las bases sociales de la política”. Madrid:
Tecnos. • Lois, Marta, Diz, Isabel, “Qué sabemos sobre la presencia política de las mujeres y la toma de
decisiones? Claves para un marco de analisis”, política, volumen 46, Otoño 2006, 37-60 • Massolo, Alejandra (2003) Espacio local y las mujeres; Pobreza, Participación y
Empoderamiento, en La Aljaba segunda época, Volumen VIII, pgs. 37- 49, Universidad de la pampa, Argentina
• Massolo, Alejandra (2005) “gobiernos locales y mujeres: nuevos cambios y desafíos en America
Latina” en Revista Futuros, No. 9,Vol III • Ministerio del Interior (2002), Ley orgánica constitucional de municipalidades, LOM ediciones,
Santiago, Chile
62
• Norris, Pippa & Inglehart, Norris (2001) “Cultural obstacles to Equal representation” Journal of
democracy 12 (3): 126 – 140 • Norris, Pipa, Inglehart, Ronald & Welzel, Christian (S/f) “gender equality and democracy” en
pippanorris.com • Paxton, Pamela, Huges M, Melanie & Green, Melanie (2006) “The international Women’s
movement and polítical representation, 1893-2003”, American sociological Review. Vol 71: 898- 920
• Paxton, Pamela, Kunovich, Sheri & Hughes, Melanie (2007) “Gender in politics”. The Annual
Review of Sociology. 33: 263-284 • Ríos, Marcela (2005) “Cuotas de género, democracia y representación”. FLACSO, Santiago
Chile • Ríos, Marcela y Villar (2006) Andrés “Mujeres en el Congreso 2006-2010”, FLACSO,
Observatorio Nº2, enero 2006 • Rosenbluth, Frances, Salmond, Rob & Thies, Michel F. (2006) “Welfare Works: Explaining
Female Legislative Representation”, Politics & Gender 2. • SUBDERE (2000), Democracia regional y local. Ministerio del Interior, Subsecretaria de
desarrollo regional y administrativo, Numero especial, Julio • Valdés, Teresa, Muñoz, Ana María y Donoso, Alina, 2003. “1995-2003: ¿Han avanzado las
mujeres? Índice de compromiso cumplido Latinoamericano" FLACSO, Lom Ediciones. • Wangnerud, Lena (2009) “Women in Parliaments: Descriptive and Substantive Representation”,
en Annual Review of polítical science 12, 51- 69.
63
Anexo 1. Contrucción de las variables
a) Variables Dependientes:
Se consideraron cinco variables dependientes, de participación femenina en la política formal. Todas ellas se construyeron a partir de datos de SERVEL sobre las elecciones de los años 2000 y 2004. Entre ellas hay variables continuas y dicotómicas:
Continuas: • Porcentaje de candidaturas femeninas por comuna año 2000 = (Candidaturas femeninas/
Candidaturas totales)*100 • Porcentaje de candidaturas femeninas a concejal por comuna año 2004 = (Candidaturas
femeninas a concejal / total de candidaturas a concejal) * 100
Dicotómicas • Presencia de candidaturas femeninas a la alcaldía por comuna:
0 = Ninguna candidata mujer 1 = al menos una candidata mujer
• Presencia de al menos una mujer en el concejo municipal
0 = Ninguna mujer en el concejo municipal 1= al menos una mujer en el concejo municipal
• Alcalde Mujer: 0 = alcalde electo hombre 1 = alcalde electa mujer
b) Variables Independientes Se consideraron 6 variables independientes. Dos de ellas indicadores de educación, dos indicadores de ocupación, un indicador de nivel de urbanización comunal y un indicador de pobreza comunal. Estas se obtuvieron de las encuestas CASEN 2000 y 2003. Cuatro de ellas son continuas y dos nominales.
• Variable Nivel de urbanización: La construcción de esta variable se hizo a partir de la variable z presente en ambas bases de la CASEN, (z en el año 2003). Luego se realizo una tabla personalizada que permitió realizar una segmentación de la proporción de los atributos “urbano” “rural” según comuna. La variable fue dividida en tres categorías según la categorización del INE. Comunas con más de 60% de población urbana fueron consideradas “altamente urbanas”. Entre 40% y 60% de población urbana se consideró “Mixta”. Las comunas con menos de 40% de población urbana fueron consideradas altamente rurales.
• Variable promedio años estudio a nivel comunal (Prom_ed _ com) Esta variable se obtuvo a partir de la variable esc19 que indica la cantidad de años de estudio para los casos de personas encuestadas mayores de 15 años. Luego, a través de una tabla personalizada se obtuvieron las medias según la variable comuna, desde ambas bases con las que se trabajo, correspondientes a los años de la encuesta CASEN año 2000 y 2003. Se dividió en dos categorías: “menos de 8 años en el promedio de educación comunal” y “más de 8 años de promedio de educación comunal” • Variable Porcentaje de mujeres con educación media o más por comuna: Se realizo una
variable continua del porcentaje de mujeres con educación media o más por comuna, del total de mujeres mayores de 18 de la comuna. (Número de mujeres mayores de 18 con educación media o mas/ número de mujeres mayores de 18)*100
19
Obtenida desde las bases de la CASEN años 2000 y 2003
64
• Variable proporción de ocupación mujeres (ocup_m): Esta variable se obtuvo a partir de la variable “Condición de actividad” (o_21 en el año 2000, act en el año 2003). Se realizó una tabla personalizada, en la que se segmentaron los atributos de esta variable (desocupado, ocupado, inactivo) según comuna y sexo. La variable corresponde a = (Numero de mujeres mayores de 15 en la fuerza laboral/ numero total de mujeres mayores de 15)*100
• Variable Gap proporción ocupación hombres y mujeres. Esta variable se obtuvo a partir de la diferencia porcentual de las variables ocupación hombres y ocupación mujeres. Para dar consistencia a la relación entre la variable proporción de ocupación y sexo, se hizo una prueba chi cuadrado que resultó positiva, es decir existe una relación entre ambas variables. La relación es significativa con un 95% de confianza, esto se observa en los valores obtenidos para la significación de la prueba chi cuadrado realizada para ambos años. En ambos casos se obtuvieron valores de 0,00 inferiores al nivel de significancia 0,05. Se realizó la misma prueba estadística segmentando por comuna, los resultados fueron significativos para todas las comunas, es decir con un 95% de confianza se sostiene que las diferencias registradas entre la proporción de hombres y mujeres son significativas en cada uno de los casos que constituyen la base (comunas). La variable se contruyo calculando = Porcentaje de hombres en la fuerza laboral – porcentaje de mujeres en la fuerza laboral.
• Porcentaje de personas en situación de pobreza por comuna: corresponde al total de personas en situación de pobreza por comuna, sobre el total de personas por comunal.