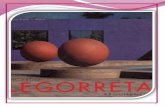Ricardo Montes Bernárdez (Coord.) - Del curandero al médico ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Ricardo Montes Bernárdez (Coord.) - Del curandero al médico ...
Ricardo Montes Bernárdez (Coord.)
Del curandero al médico. Historia de la medicina en la región de Murcia
IX Congreso de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia
1ª Edición: Mayo 2016
Del curandero al médico. Historia de la medicina en la región de MurciaEdita Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia
Coordina Ricardo Montes Bernárdez
Colaboran Ayuntamiento de Alhama de Murcia, Ilustre Colegio Oficial de Mé-dicos de la Región de Murcia, Fundación CajaMurcia y Consejería de Cultura y Portavocía de la Region de Murcia
Portada, Fotografía de Federico Amaré, fines del siglo XIX. Farmaceutico de Cartagena.
Copyright © de la edición Ricardo Montes, 2016Copyright © de los textos los autores, 2016
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación públi-ca o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la auto-rización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Isbn: 978-84-15162-62-9Depósito Legal: mu-456-2016
Impreso en España - Printed in SpainImpreso y encuadernado por Nausícaä, [email protected]
Índice
PonenciasSantos protectores de enfermedades en el Reino de Murcia. DImas ORtEga LópEz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Oraciones y conjuros curativos en Murcia. RICaRDO MOntEs BERnáRDEz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Las epidemias en el reino y provincia de Murcia, siglos XIV-XIX. Juan GOnzáLEz CastañO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Aguas mineromedicinales y sus aplicaciones terapéuticas en los balnearios. El ejemplo de Alhama de Murcia. JOsé BañOs SERRanO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Comunicaciones
a. póCImas y REmEDIOs CasEROsRemedios Naturales del pasado en Blanca (Murcia). GOVERt WEstERVELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Prácticas de medicina popular en Caravaca, a la luz de un ma-nuscrito inédito de 1749. JOsé AntOnIO MELgaREs GuERRERO 121Folkmedicina y etnobotánica del Campo de Cartagena. Dos obras pioneras. JOsé SánChEz COnEsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137De la sorprendente sabiduría popular de Pedro Arbolario. An-tOnIO DE LOs REyEs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Pócimas y remedios caseros en Moratalla. JOsé JEsús SánChEz MaRtínEz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Conocimiento tradicional de las plantas prodigiosas y curativas de la región de Murcia. JEsús NaVaRRO EgEa y Ana NaVaRRO SEquERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Pócimas y remedios caseros. JOsé AntOnIO MaRín MatEOs 193
b. CuRanDERas, sanaDOREs y saLuDaDOREsLa medicina popular. Curanderas, saludadoras. Brujas en Al-cantarilla y Fortuna. FuLgEnCIO SauRa MIRa . . . . . . . . . . . . . 199El mal de ojo y sus rezadoras en La Hoya. Lorca. FRanCIsCO GómEz PéREz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Curanderas en Murcia. Siglos XIV al XIX. RICaRDO MOntEs BERnáRDEz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Curanderos y sanadores en el Campo de Murcia. AntOnIO AL-magRO SOtO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233El médico y los curanderos. JOaquín CaRRILLO EspInOsa. . . 239
C. EpIDEmIas y EnfERmEDaDEsEpidemias y enfermedades en Ceutí a lo largo del siglo XIX. JOsé AntOnIO MaRín MatEOs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251La fiebre amarilla en Mazarrón, Murcia: Las epidemias de 1804 y 1810. Las medidas profilácticas adoptadas por D. Miguel Cabanellas, inspector general de epidemias de los reinos de Valencia y Murcia. MaRIanO C. GuILLén RIquELmE . . . . . . . 279Tomás Maestre Pérez y la epidemia de cólera en Murcia. MI-guEL GaLLEgO Zapata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291Epidemias en Puerto Lumbreras. Juan ROmERa SánChEz . . . 295El proceder de Totana ante las crisis sanitarias de la primera mitad del siglo XIX. Juan CánOVas MuLERO . . . . . . . . . . . . . . 299
D. méDICOs y hOspItaLEsMédicos en Albudeite 1755-1939. RICaRDO MOntEs BERnáR-DEz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319Hospital militar de Archena. Breve aproximación histórica. ManuEL EnRIquE MEDIna TORnERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323El hospital de pobres de Blanca. ÁngEL RíOs MaRtínEz . . . . 349Casimiro Bonmatí, humanista, médico y político. FRanCIsCO JOsé FRanCO FERnánDEz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Medicina y médicos en la historia de Cieza. Siglos XVI al XIX. AntOnIO BaLLEstEROs BaLDRICh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377Apuntes para una historia sanitaria de Fuente Álamo de Mur-cia. AnDRés NIEtO COnEsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Médicos, hospitales y epidemias en Jumilla. AntOnIO VERDú FERnánDEz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397La medicina en Lorquí en la primera mitad del siglo XX: la transición a la modernidad. FRanCIsCO GaRCía MaRCO . . . . 411Notas para el estudio de los médicos y la medicina en la villa de Pliego. JOsé PasCuaL MaRtínEz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423Pedro Fernández. Trilogía médica centenaria en Las Torres de Cotillas. RICaRDO MOntEs BERnáRDEz y JOsé A. MaRín MatEOs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
E. aspECtOs sanItaRIOs DIVERsOsLa sanidad en Alcantarilla entre 1850 y 1950. FuLgEnCIO Sán-ChEz RIquELmE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439El sistema sanitario en Beniel durante el siglo XVIII. Profe-sionales sanitarios: médicos, cirujanos, boticarios, barberos y curanderos. Mª ÁngELEs NaVaRRO MaRtínEz . . . . . . . . . . . . 453Causas de fallecimiento en los siglos XVII, XVIII y XIX en Cam-pos del Rio. Los médicos que ejercieron durante el siglo XX. Matías VaLVERDE GaRCía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471Cehegín: desde tiempos atrás. AbRaham RuIz JIménEz y FRanCIsCO JEsús HIDaLgO GaRCía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483Desarrollo histórico de la sanidad en la villa de Librilla. FER-nanDO J. BaRquERO CabaLLERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499El Mar Menor: remedio natural. PabLO GaLInDO ALbaLaDEjO 517
13
1. Jesús de Nazaret
La taumaturgia, concepto griego que significa obrar hechos milagro-sos, es la capacidad o el poder de alguien de realizar prodigios sobre-naturales que superan a la razón. El sincretismo religioso helenístico lo transmitió a la vida cristiana desde sus mismos orígenes como con-cepto de la intervención divina realizada por medio de un personaje o un agente cuya espiritualidad le vincula de manera especial con Dios.
Al tratar el tema de curaciones milagrosas por intervención de los santos, hemos de acudir en primer lugar al primero de los taumatur-gos de la vida cristiana: Jesús de Nazaret. Para conocer la capacidad de Jesús en realizar signos y milagros hemos de acudir a las fuentes: todo el Nuevo Testamento, de manera especial los cuatro Evangelios. Partamos del primer libro de historia de la Iglesia, los Hechos de los Apóstoles, en 2,22 en el que se hace un resumen de la capacidad de ha-cer milagros de Jesús, cuando después de Pentecostés, Pedro se dirige a la multitud para decirles que: “Jesús de Nazaret fue un hombre acre-ditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio…”.
Al ser tan abundantes los hechos milagrosos de Jesús y estar recogi-dos ad passin en todo el Nuevo Testamento, vamos a poner solo unos cuantos ejemplos de esta capacidad taumatúrgica de Jesús.
En Mt 9, 20-22 Se narra el milagro de Jesús a una mujer que llevaba doce años sufriendo una hemorragia, se acerca por detrás confiando en que sólo con tocar su manto quedaría curada. Y así fue. Cristo res-ponde a la fe de la enferma con palabras llenas de ternura, llamándola
Santos protectores de enfermedades en el Reino de Murcia
DImas ORtEga LópEzCronista Oficial de Ricote
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
14
hija y animándola a tener confianza. En ese momento Jesús Iba de camino hacia la casa de Jairo donde resucitó a la hija de este jefe de la sinagoga y, posteriormente a dos ciegos. Es pues este capítulo 9 de Mateo un ejemplo abundante y elocuente del poder de Jesús en curar enfermos. La historia de la hemorroisa fue muy celebrada por los cris-tianos de los primeros siglos, como se desprende del testimonio de Eusebio de Cesárea en su Historia Eclesiástica (VII,17).
Lucas 7, 11-17 narra la resurrección del Hijo de la viuda de Nain. La descripción lucana es para conmover a cualquiera: un muerto joven, hijo único de una viuda a la que Jesús le dice que “no llores”, toca el ataúd, ajeno a la costumbre judía de tocar todo lo relacionado con la muerte para no caer en impureza y ordena al muerto que se levante. Lucas tenía conocimientos de medicina como dice Pablo en Col 4,4:
“el querido médico”, actividad que se refleja en toda la estructura de su evangelio.
Un tercer ejemplo de los milagros de Jesús lo tenemos en Juan 11, 17-27 con la resurrección de su amigo Lázaro en el que vemos a un hombre sensible y afectuoso que se conmueve y llora ante la desapari-ción de su amigo. Es uno de los ejemplos más elocuentes que recogen la gran afectividad de Cristo ya que en esta perícopa evangélica se cita tres veces que Jesús “se conmovió, lloró o sollozó”.
En el período post pascual, los apóstoles, ungidos ya por el poder del Espíritu en Pentecostés, realizan milagros como el que hizo Pedro a un paralítico que le pidió limosna en el atrio del Templo de Jeru-salén: “Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy: en nombre de Jesucristo, el Nazareno, echa a andar” (Hch 3,6). Esta actitud de Pedro va a ser la característica fundamental y casi única de las pos-teriores intervenciones de los santos en toda la historia de la Iglesia: se realizan los hechos milagrosos, no por una capacidad personal del taumaturgo, sino que se hace en nombre de Dios.
Además de los textos canónicos citados existe otro grupo de fuentes que insisten en este mismo tema. Lo veremos en tres bloques fontales distintos: Los evangelios apócrifos, la literatura intertestamentaria y la literatura cristiana primitiva. Dejamos aparte el monumental cor-pus patrístico, tanto griego como latino, ya que su simple cita sobre-pasaría con creces los límites espaciales de este estudio.
En cuanto al primer bloque fontal, los evangelios apócrifos, al pro-gramar su estudio es estrictamente necesario hacer un análisis her-menéutico y exegético previo de los textos ya que tienen distinta fi-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
15
nalidad y un dispar sentido en su origen y en la intencionalidad. Unos presentan hechos fantásticos, irreales y mágicos, frente a otros que aportan hechos históricos reales tanto de Jesús como de María y los apóstoles; es más tales hechos han sido punto de partida para poste-riores estudios históricos. Y es que resulta que a los evangelios canó-nicos les interesa la fe y el anuncio del kerigma, y los apócrifos tratan más de aspectos anecdóticos, mágicos o históricos. En lo que respecta a los hechos considerados reales y que tienen connotaciones tauma-túrgicas vamos a contemplar unos ejemplos.
El protoevangelio de Santiago, incluido en el bloque de los llamados Apócrifos de la Natividad1, narra la historia de una comadrona de nombre Salomé que no cree el hecho del nacimiento de Jesús dejando a su madre intacta en su virginidad. Decide examinarla “tocándola” y al mismo instante se queda su mano seca. Implora a Dios diciéndole que “en tu nombre ejercía mis curas, recibiendo de ti mi salario”. Que-da curada su mano carbonizada.
El Evangelio del Pseudo Tomás, incluido en el bloque de los llama-dos Evangelios de la Infancia, bloque de la literatura cristiana pri-mitiva enormemente interesante en todos los aspectos2 nos presenta a un Jesús joven, a veces niño, que ejerce su poder divino en diversos acontecimientos de curación. Exponemos sólo dos ejemplos. En el ca-pítulo X del Pseudo Tomás3 se presenta un joven leñador que acciden-talmente se corta la planta del pie de un contundente hachazo, lo que le provocó una gran hemorragia que peligraba su vida. Jesús acude al herido y abriéndose paso entre la multitud de curiosos “apretó con la mano el pie lastimado del joven, quien súbitamente quedó curado. Dijo entonces al mozo: levántate ya, continúa partiendo leña y acuér-date de mí. La multitud adoró al niño diciendo: verdaderamente en este muchacho habita el Espíritu de Dios”.
Un segundo ejemplo del Pseudo Tomás lo recogemos en el capí-tulo XVI, apartados 1 y 2 de la misma edición de Santos Otero: “Otra vez mandó José a su hijo Santiago que fuera a atar haces de leña para traerlos a casa. El niño (Jesús) le acompañó. Mas ocurrió que, mien-tras Santiago recogía los sarmientos, le picó una víbora en la mano.
1 SantOs OtERO, Aurelio de. Los evangelios apócrifos. Ed. Crítica y bilingüe, BAC, Madrid, 1991, pp. 121-170.
2 VIELhauER, Philipp. Historia de la literatura cristiana primitiva, E. Sígueme, Salamanca, 1991, 695-821.
3 Ed. Crítica de SantOs OtERO, op. Cit., p. 288.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
16
Habiéndose echado en el suelo todo lo largo que era y estando ya para morir, se le acercó Jesús y le sopló en la mordedura. Inmediatamente desapareció el dolor, reventó el reptil y Santiago recobró repentina-mente la salud”.
En conclusión. En el monumental bloque de la literatura intertes-tamentaria, tanto en los evangelios canónicos, como en los apócrifos y toda la literatura protocristiana, aparece un Jesús taumaturgo que, siempre como intermediario del poder de Dios, ejerce numerosos mi-lagros de sanación. En las mismas fuentes aparece también con los mismos poderes milagrosos, su Madre María y en otras ocasiones los Santos Apóstoles. Vemos pues que en el tema objeto de nuestro es-tudio la raíz primigenia la encontramos en Jesús de Nazaret y, pos-teriormente, a lo largo de toda la historia del cristianismo, y por in-tervención de Jesús, ya llamado el Cristo, participan en esta cualidad taumatúrgica su Madre y sus discípulos y, posteriormente, los santos canonizados.
2. El cristianismo en Hispania y en Tudmir
Diversos manuscritos del siglo X han conservado unas Actas o vidas de los llamados “Varones Apostólicos”. Resumimos los hechos que cuentan estas Actas4: Sus nombres son: Torcuato, de Acci (Guadix); Tesifonte, de Bergium (Berja); Esicio, de Cárcer (Carcesa); Indalecio, de Urci (Almería); Segundo, de Abula (Abla); Eufrasio, de Iliturgui (Andújar)5, y Cecilio, de Illiveris (Elvira)- Según dichas Actas fueron enviados desde Roma por los apóstoles Pedro y Pablo a evangelizar Hispania. Llegaron en grupo penetrando por el sureste y comenzando su labor evangelizadora en la zona fronteriza de las provincias Bética y Cartaginense donde fueron recibidos hostilmente por la población pa-gana autóctona lo cual provocó diversos hechos milagrosos que abrie-
4 Cf. SImOnEt, Francisco Javier. Historia de los Mozárabes de España, pp. 159-61; GaRCIa VILLaDa, Zacarías. Historia de la Iglesia en España, I, 1º, Madrid, 1979, pp. 156-160; Ambas obras recogen una amplia bibliografía sobre este tema.
5 Un impreso de finales del siglo XVII, procedente del archivo particular del con-de de Roche y conservado en el Archivo Municipal de Murcia (12-C-16,1) reco-ge un documento que habla de la presencia evangelizadora de san Eufrasio en el Valle de Ricote. Cf. ORtEga LOpEz, D., “La sociedad del Valle de Ricote en los albores del siglo XVI”, en Actas del Tercer Congreso Internacional Valle de Ricote, Ojos, 2005, pp. 307-336.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
17
ron el corazón de los hispanos de esa zona a recibir las enseñanzas cristianas de los apóstoles. Tras su muerte martirial se expandió no-tablemente su culto en todo el sureste y a partir del siglo IX por toda la península, haciéndoles discípulos de Santiago aprovechando para ello la leyenda jacobea a la que estaba vinculada la presencia de los varones.
La realidad fue otra muy distinta. Está definitivamente descartado, tanto por las fuentes antiguas que recogen la romanización y cristiani-zación de España, como por la historiografía más crítica que ha recogido esta cuestión, la presencia de los siete varones discípulos de Santiago en Hispania. El cristianismo, muy unido al concepto de romanización, pe-netró en España muy tempranamente por diversas vías y no traído pre-cisamente por ningún apóstol o discípulo ordenado de Santiago, Pedro o Pablo. Fueron muchos los militares, comerciantes, colonos o esclavos cristianos que llegaban o regresaban de la península dejando su fe cristia-na entre la población autóctona hispana. Hubo dos focos de irradiación del cristianismo: Roma y el norte de África, la primera se dirigió hacia la provincia Tarraconense y la segunda hacia la Bética y la Cartaginense.
Paulatinamente las comunidades cristianas allí fundadas se fue-ron consolidando en diverso grado y con la presencia de presbíteros e, incluso obispos, es decir, de varones apostólicos que, ya muy tardía-mente, en el siglo X, se les adjudicaron unos nombres ficticios y se les hace discípulos directos de los apóstoles. Los documentos, pues, que tratan la cuestión de los siete discípulos de Santiago pertenecen a una leyenda sin valor histórico y ya muy tardía, estando inserta a su vez en la, a nuestro juicio, errónea e irreal presencia en vida de Santiago en Hispania, aunque si es muy probable que su cuerpo lo trajeran en la huida de los cristianos de Jerusalén en la revolución judía del año 71 d.C. Más sólidos argumentos, aunque no definitivos, podemos dar a la venida de Pablo de Tarso a España.
Con la entrada de los musulmanes en España en 711 y la firma del Pacto de Teodomiro en la primavera del 713, se inicia en Tudmir un lento proceso de islamización y arabización que algunos autores como Pedro Chalmeta6 han llamado proceso de mestizaje. En el siglo X ya toda la región de Tudmir estaba completamente inculturizada en el mundo árabe, desapareciendo por tanto toda estructura cristiana sal-vo algún pequeño núcleo formado por comerciantes italianos en Mur-cia y otros núcleos de la región, éstos de tradición mozárabe.
6 ChaLmEta, Pedro. Invasión e Islamización, Madrid, 1994, p. 15.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
18
Sería a partir de 1243 cuando se reanuda, también lentamente, la vida cristiana en el Reino de Murcia a raíz del tratado de Alcaraz y, más efectivamente, a partir de la conquista definitiva del Reino por Jaime II en nombre de su yerno Alfonso X en 1266, tras la revolución mudéjar. En este momento se crea la diócesis de Cartagena, se insta-lan numerosos castellanos y aragoneses, llegan las órdenes religiosas mendicantes, se crean paulatinamente estructuras parroquiales y el Islam pasa a ser una minoría sometida al vasallaje castellano. Co-mienza así la población a vivir la espiritualidad cristiana y por tanto todo lo que significaba tanto desde el punto de vista espiritual como antropológico.
3. Santos intercesores contra enfermedades
El hombre, desde sus mismos orígenes, ha sido consciente de su fra-gilidad y limitaciones y ha creído necesario acudir a un ente superior que le facilite su existencia en los momentos más duros de la vida. Así ha sido en las diversas culturas y en las distintas creencias, hecho éste que ha sido objeto de estudio y lo sigue siendo. Así ocurrió, por tanto, en el recién creado Reino de Murcia a partir de la conquista castellana de 1266 en el que comienzan a venerarse en las nuevas iglesias, ermi-tas, monasterios y conventos, imágenes y advocaciones de Jesucristo, su madre María, los santos apóstoles y otras de las muchas advoca-ciones más veneradas en el resto de la Iglesia. Con el transcurso de los años y con la entrada de la modernidad y, después, del barroco co-mienzan a aparecer diversas advocaciones muchas de ellas producto de la necesidad del hombre de verse favorecido por la divinidad contra pestes, sequías, lluvias torrenciales, y todo tipo de enfermedades que, como muy bien explica nuestro ilustre colega Juan González Castaño7, obligan al hombre a acudir a una pléyade de santos que denomina epi-démicos, algunos de los cuales logran alzarse con el título de patronos de los distintos pueblos de la región o que son venerados en centros de culto, como ermitas o santuarios, convertidos en punto de peregri-nación o romería. Esta interesante cuestión ha sido magistralmente estudiada por los cronistas oficiales de la región de Murcia y que se recoge en el libro de Actas del Séptimo Congreso (Murcia, 2013).
7 GOnzaLEz CastañO, Juan. El patronazgo religioso en la historia, VII Congre-so de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, Murcia, 2013, pp. 11-19.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
19
3.1. El culto a Jesucristo en la Región de Murcia
En el territorio de la diócesis de Cartagena, coincidente con el de la actual región de Murcia y bastante disminuido respecto al del antiguo reino de Murcia, encontramos diversas advocaciones de Jesucristo alusivas a la salud, curación, sanación o a determinados hechos mi-lagrosos o sobrenaturales. Algunas de ellas, como Cristo de la Salud, extendida por un buen número de localidades o cofradías, sólo tie-nen el nombre de la advocación, más como un deseo de protección de la salud de los fieles que como experiencia de hechos taumatúrgicos. Otras advocaciones están relacionadas con hechos sobrenaturales, ta-les como los realizados alrededor de las figuras del Cristo del Rayo y la aparición de Jesucristo en el monte Benámor, ambas advocaciones muy conocidas en la villa de Moratalla.
Junto a la figura de Jesucristo tenemos la Santa Cruz devoción muy presente en la diócesis como es el caso de Ulea y Abanilla, sin hechos taumatúrgicos sobresalientes aunque las dos aparecidas “milagrosa-mente”. Caso distinto es el de la famosísima internacionalmente Cruz de Caravaca, que aparte de la leyenda de su aparición, y de los datos históricos de su llegada a la ciudad del noroeste por los caballeros del Temple en el siglo XIII, ha sido utilizada a lo largo de la historia en la realización de conjuros contra las tormentas y actualmente para ben-decir los campos y las cosechas.
3.2. El culto a María en la Región de Murcia
María ha sido la gran intercesora de la humanidad ante Dios. Desde que los apóstoles la titulaban Santa Madre desde el origen del perío-do post-pascual hasta la actualidad la figura de la Madre de Jesús ha suscitado una profunda devoción en el pueblo cristiano. A lo largo de toda la historia María ha intervenido como la gran taumaturga junto a su Hijo Jesucristo. En Murcia tenemos las advocaciones de Virgen de la Salud en Archena, y las contemporáneas advocaciones de Fátima y Lourdes sin más connotaciones milagrosas que la devoción popular suscitada entre el pueblo. Algo similar se puede decir de la Virgen de la Fuensanta. Y aún más de la secular patrona del Reino de Murcia, Santa María de la Arrixaca que es el símbolo religioso más antiguo de la región.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
20
3.3. Santos protectores contra enfermedades en la Región de Murcia
Enlazando con los criterios teológicos expresados ut supra, es sabido que los santos canonizados por la Iglesia son intercesores ante Dios en favor de los cristianos y a la vez modelos de perfección evangélica y ejemplos a seguir en el seguimiento de Jesucristo. Para ello, Dios a lo largo de toda la historia, ha ejercido su potestad por mediación de los santos con signos sobrenaturales en virtud del criterio de la conmun-nio sanctorum, es decir, la comunión existente entre las tres partes de la Iglesia de Jesucristo: triunfante, purgante y peregrina. Desde esta concepción y desde la diversa manera de expresar la fe a lo largo de los tiempos según la mentalidad del hombre en cada época, ha existido un vínculo entre el cristiano de a pie y el santo de su devoción.
Son muchos los santos canonizados y que ejercen o han ejercido su poder taumatúrgico sobre la salud a lo largo y ancho de toda la Iglesia universal. Vamos a poner un elenco de los mismos limitándonos a los venerados en la región de Murcia, independientemente de su categoría o de la extensión de su “fama” entre el pueblo, expresando asimismo las enfermedades contra las que son invocados y las localidades:
Santa Águeda: pecho. LorcaSan Agustín: enfermedades oculares. Aledo, Fuente Álamo, Ojós.Santa Ana: viruela. Cartagena, Jumilla.San Andrés: gota, tortícolis. MurciaSan Antonio Abad: herpes zoster, flebitis y muerte súbita. CartagenaSan Antonio de Padua: peste, erisipela y enfermedades cutáneas.
Mazarrón, Murcia, Tallante.San Bartolomé: partos, depresiones. Beniel, Cieza, Librilla, Maza-
rrón (Gañuelas), Ulea.San Benito: maleficios, envenenamiento, erisipela. Murcia.San Blas: hígado, garganta, difteria. Santiago de la Ribera, Murcia.San Caralampio: enfermedades venéreas. Lorca.Santa Catalina: muerte súbita, migrañas. Murcia.Santa Clara de Asís: enfermedades oculares. Murcia.San Cosme y San Damián: infecciones renales, inflamación de glán-
dulas, muermo, peste, fracturas, tiña. Abarán, La Palma, Lorca.San Cristóbal: peste, dentadura y muerte súbita. Lorca.San Esteban: migraña, médula espinal. Murcia.Santa Eulalia: partos. Totana.San Francisco Javier: partos, peste, hepatitis viral. San Javier.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
21
San Ginés: congelación. Cartagena, Murcia. San José: patrón de la buena muerte. Abanilla, Coy, Murcia, Puerto
de Mazarrón, Roldán.San Juan Evangelista: intoxicaciones alimentarias, envenenamiento.
Alhama de Murcia, Blanca, Murcia.San Julián: peste. LorcaSan Lázaro: enfermedades infecciosas. Aljucer, Alhama de Murcia,
Lorca.San Leandro de Sevilla: garganta y reumatismo. Cartagena.San Lorenzo: lumbago, eczemas y quemaduras. Murcia.Santa Lucia: enfermedades oculares, flebitis. Cartagena, Lorca.San Miguel Arcángel: partos, peste. Murcia.San Onofre: muerte súbita. Alguazas.San Patricio: mordeduras de serpiente. Lorca, Murcia.Santa Rita de Casia: heridas en la frente y casos desesperados. Car-
tagena, Murcia.San Roque: llagas, peste, cólera. Alumbres, Archena, Blanca, Ceutí,
Fortuna, El Palmar, Lorca, Villanueva del Río Segura.San Sebastián: peste, epizootia. Ricote, Lorca.Santa Teresa de Jesús: enfermedades mentales y cardíacas. Caravaca.
En el territorio de la diócesis de Cartagena todas estas advocacio-nes no son veneradas en el mismo grado ya que unos tienen el título de patrón, otros son más venerados que el mismo patrón, unos tienen ermitas o santuarios extramuros o en sierras alejadas de la población, unos fueron impuestos por una devoción particular después extendi-da y otros fueron aclamados por el pueblo, a veces en contra de la deci-sión canónica de la jerarquía eclesiástica. Lo veremos detenidamente. Antes veamos un breve esbozo biográfico de los santos taumaturgos o epidémicos de mayor aceptación en la Región. Evidentemente reduci-mos este elenco santoral a los más populares y a los de mayor arraigo en la devoción popular, descartando los que no tienen una relación clara con la sanación o la milagrosa intervención divina por su me-diación contra enfermedades o epidemias. Elegimos sólo cuatro cuya devoción está muy extendida en la Región de Murcia.
SantOs méDICOs COsmE y DamIánSegún narra una tradición muy tardía con escasa veracidad histórica ya que se suscitó cuando el Papa Félix IV dedicó alrededor de 530 una
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
22
basílica en su memoria en el foro romano, templo que aún existe, aun-que con anterioridad el Papa Símaco, a finales del siglo V, ya levantó un oratorio en la basílica patriarcal de Santa María la Mayor. Parece ser que eran hermanos y naturales de Ciro, en Siria. Dicha tradición dice que curaban gratuitamente a los pobres. Parece ser que sus gran-des conocimientos médicos les hicieron muy famosos y populares en-tre los sirios. Recibieron, junto con sus tres hermanos, el bautismo en el seno de una familia cristiana razón que llevó al procónsul romano de Siria a obligarles hacer sacrificios a los dioses paganos a lo que Cos-me y Damián se negaron en virtud de su condición cristiana. Fueron torturados cruelmente y milagrosamente eran rechazadas las piedras con que los intentaron lapidar, o retrocedían las flechas que les lan-zaban o se rompía el potro de tortura. Finalmente el procónsul los mandó decapitar junto a sus tres hermanos posiblemente hacia el año 303 en el ambiente anticristiano de la cruel persecución cristiana del emperador Diocleciano.
Su culto se extendió rápidamente al comprobar que todo el que les invocaba era objeto de curación o de un hecho milagroso. Los legen-darios hechos sobrenaturales que acompañaron a estos santos herma-nos médicos se sintetizan no sólo en la arraigada devoción popular sino también en su temprano patronazgo sobre los médicos, cirujanos y farmacéuticos. Poco después de su martirio, escribió de ellos san Gregorio de Tours (siglo VI)8: “Los dos médicos gemelos se hicieron cristianos y por el mérito exclusivo de sus virtudes y la intervención de sus oraciones alejaban las enfermedades de los enfermos; tras diversos suplicios están reunidos en el cielo y hacen numerosos milagros para sus compatriotas. Si un enfermo acude a su tumba y ruega ante ella con fe, obtiene inmediatamente remedio para sus males; se dice que se aparecen en sueños a los enfermos y les dan una prescripción; éstos la ejecutan y se curan”9.
Desde el punto de vista litúrgico esta creencia adquiere todo su sig-nificado teológico y espiritual en la oración colecta de la misa estacio-nal de los santos médicos: que proclama la grandeza de Dios “porque a ellos les diste el premio de la gloria y a nosotros nos proteges por su mediación con tu maravillosa providencia”.
Aunque su culto y veneración se extendió desde el comienzo por
8 In gloria martyrum, 98.9 LODI, Enzo. Los santos del calendario romano, 3ª ed., Madrid, 1992, p. 366.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
23
toda Asia Menor y casi toda Europa, en la región de Murcia tienen una escasa presencia, aunque muy elocuente y rica. Sólo dos locali-dades sienten su patronazgo: en la pedanía caravaqueña de Poyos y Junquera son patrones al menos desde comienzos del siglo XX. Y en la villa valricotí de Abarán lo son desde el siglo XVI. Veamos con más detenimiento el caso abaranero a la luz de dos de los mejores estudio-sos de esta devoción, los cronistas oficiales de Abarán, José Carrasco y David Molina10.
Todo comenzó en 1565 con la llegada a Abarán de Cosme Juan de Durán, contratado como organista y sacristán de la parroquial de San Pablo, fundada sesenta años antes por el Papa Julio II. Con el trajo su profunda devoción a los santos médicos que pronto comunicó a la población, construyéndose una ermita en un monte aledaño a la villa y consolidándose su fiesta a finales del siglo XVI hasta nuestros días. Si tradicionalmente se ha tenido en los santos médicos unos eficaces protectores contra diversas enfermedades especialmente la impoten-cia urinaria infantil, muermo, peste y fracturas, en Abarán es algo más ya que es como una seña de identidad, devoción y piedad firmemente asentada y sentida en el ser más íntimo y sensible de los abaraneros.
San SEbastIánFue un mártir contemporáneo de los santos médicos y, como ellos, martirizado en la persecución de Diocleciano cuando ocupaba el alto rango de capitán de la guardia pretoriana imperial. Nació en Narbona en el seno de una familia cristiana aunque aún niño marchó con sus padres a Milán donde pronto optó por la vida militar en la que destacó sobre los demás jóvenes militares ganándose la confianza y afecto de sus jefes, uno de ellos, Diocleciano, no dudó en nombrarle jefe de su guardia personal cuando fue elegido emperador.
Conocemos los diversos aspectos de su vida militar y castrense por diversas fuentes, tales como la Passio sancti Sebastiani, documento del siglo V, y también lo que de él escribió el arzobispo milanense san Am-brosio en su estudio sobre el salmo 118. Desde su posición en el palacio imperial ayudó mucho a los cristianos, especialmente a los que estaban presos, a lo quienes llevaba el viático y visitaba con frecuencia, lo cual llamó la atención de sus colegas y fue denunciado al emperador que
10 Actas del VII Congreso de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, Patro-nazgos, dirección Ricardo Montes, 2013, pp. 87-96.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
24
pese a sentir por el santo un gran afecto se vio obligado a exigir de Sebastián su renuncia a la fe cristiana y a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Ante la negativa del aguerrido militar el emperador mandó a la propia guardia de Sebastián que lo asaetearan en los jardines del palacio imperial en el monte Palatino. Dice la Passio que tanto era el afecto de los soldados por Sebastián que al lanzarle las flechas cerraban los ojos, razón por la que no dañaron ningún órgano vital aunque si lo dejaron gravemente herido y dado por muerto. La matrona romana Irene, cristiana también, lo recogió y curó. Recuperado comparece ante el emperador increpándole a que cese en su persecución a los cristia-nos. Éste manda que sea apaleado en su presencia hasta que muere y su cuerpo es arrojado a la Cloaca Máxima de donde también es recupera-do y enterrado en las catacumbas, precisamente en la misma tumba en la que poco antes habían reposado los cuerpos de los santos apóstoles Pedro Pablo, trasladados a la colina vaticana. En el mismo siglo IV, poco después de su martirio, el Papa Sixto III levanta una basílica en su me-moria en el mismo lugar de su enterramiento en la Vía Appia.
Es uno de los santos más famosos en la Iglesia universal. Su culto está expandido por todas partes y pronto fue considerado santo pro-tector contra pestes y epidemias. En la diócesis de Cartagena es muy venerado en Aledo y Cehegín, aunque el único pueblo donde ejerce su patronazgo es la villa de Ricote, donde es muy venerado y querido durante más de cinco siglos.
El 23 de agosto de 1505, el Papa Julio II, por la bula Inter caetera, crea la parroquia de Ricote, junto con las del Valle homónimo, po-niendo a ésta bajo el patronazgo de San Pedro apóstol. La sede parro-quial queda ubicada en una pequeña iglesia construida con materiales pobres en una pequeña elevación del terreno en el centro de la villa. Tal iglesia se hundió en el invierno de 1511, y los ricoteños decidieron construir otra más sólida pero ya bajo la advocación y titularidad de san Sebastián que desbancó del patronazgo a san Pedro a tan sólo siete años del nombramiento papal. La razón de este cambio la encon-tramos en las terribles epidemias de peste de 1468, 1489 y, sobre todo, la gran peste de 1507 que dejó todo el territorio del Reino de Murcia marcado por la muerte y la desolación.
En el Valle de Ricote, lugar apartado y salubre, no se dieron gran-des casos de infección por lo que la élite murciana pasó a residir al Valle llevándose con ella la devoción a uno de los santos protectores contra pestes y epidemias. La población ricoteña, de mayoría mudéjar,
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
25
comenzó a sentir afecto y devoción por el mártir que les libraba de tan terrible mal epidémico. Esta fue la razón que en 1512 se trocara el patronazgo del apóstol por el del mártir.
San BLasSu memoria litúrgica es muy tardía ya que aparece en el siglo IX en Nápoles y en el X en Roma, razón por la que la crítica histórica ha puesto muchas dificultades. Parece ser que en esta época de la plena Edad Media se quiso reconocer a la gloriosa iglesia de Armenia donde Blas vivió en el último tercio del siglo III, siendo obispo de Sebaste, donde murió martirizado en el 316 en la persecución de Licinio. Los pocos datos seguros que conocemos de él lo reflejan como un joven de recta conducta cristiana, amante de la oración, el retiro y la soledad por lo que se refugió en una cueva en una sierra cercana a Sebaste donde los animales salvajes acudían a él para que los curase y, pron-to su fama se extendió por todas partes sien do su gruta centro de peregrinación de enfermos. En una ocasión curó a un niño que se atragantó con una espina de pescado. Su fama se extendió mucho en la edad media por todas partes, considerándose pronto como abogado de enfermedades de garganta, difteria e hígado. Es asimismo, patrón de médicos y otorrinolaringólogos.
En Murcia sólo ejerce su patronazgo en el barrio de El Secano en To-rreagüera, desde mediados del siglo XIX, aunque son multitud de altares y capillas en muchas de las iglesias de la diócesis, además de ermitas como la citada de El Secano y otra en Santiago de la Ribera. En su fiesta, el 3 de febrero, son numerosos los niños que acuden a centros de culto donde se venera al mártir de Sebaste con los populares samblases que son como una especie de angelitos que penden del cuello de los infantes. En otros lugares como el Valle de Ricote o Yecla se confeccionan los panes de San Blas, siendo preceptivo antes de comerlos rezar un Padre-nuestro para que Dios libre de los males de garganta.
San ROquEEs uno de los santos más populares y queridos por el pueblo cristiano con un culto de gran difusión pese a lo cual las noticias históricas sobre él no son abundantes. Nació en Montpellier a finales del siglo XIII en una familia perteneciente a la nobleza local. Imbuido de la espirituali-dad de la época bajomedieval muy sensible a la vivencia de la pobreza evangélica y atendiendo a su carácter contemplativo y solitario deci-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
26
dió vender todos sus bienes y dar su beneficio a los pobres, quizás muy sensibilizado e influenciado por la espiritualidad franciscana muy viva en la Iglesia en su época. Libre de todo su patrimonio inició una pere-grinación a Roma donde coincide su estancia en la ciudad eterna con una peste que asoló casi toda Europa causando grandes mortandades. Muchos peregrinos huyeron de Roma en busca de zonas más salubres pero Roque se dedicó con todas sus fuerzas a asistir a los damnificados por la terrible epidemia y con la misma rapidez de difusión de la peste se difundió su fama en Italia de su fama de taumaturgo. Esta fama le turbó y decidió regresar a Francia pero en el camino de regreso se contagió de la peste y quiso refugiarse solo en un bosque para orar en soledad y esperar la muerte. Pero un perro le llevaba diariamente alimento y la-mía sus heridas. La intervención de un ángel le curó y decidió regresar definitivamente a Montpelier. En este punto las noticias sobre el final de su vida se confunden: una versión dice que en la ciudad de Angers fue hecho prisionero por espionaje muriendo en la cárcel; otra, dice que logró llegar a su ciudad de nacimiento donde murió y donde comenzó a difundirse rápidamente su culto tras su muerte.
Es considerado, como san Sebastián, eficaz protector contra pes-tes y epidemias a la par que ejerce su patronazgo sobre médicos, far-macéuticos, sepultureros, peregrinos, inválidos, pobres y prisioneros. Son multitud las iglesias, capillas y ermitas dedicadas en su memoria, así como comunidades cristianas parroquiales sobre las que ejerce su patronazgo que en el ámbito territorial de la región de Murcia, lo ubi-camos en Archena, Villanueva del Segura, Ceutí, Blanca y Fortuna, además en capillas y ermitas como El Palmar, Cobatillas, Alumbres, y Yecla, en esta última ciudad en una iglesia de finales del siglo XIV con un hermoso artesonado mudéjar y una galería subterránea que comunica con el cercano convento de San Francisco. Azorín dijo de este templo: “San Roque es una iglesia diminuta, acaso la más antigua de Yecla. Se reduce a una nave baja, de dos techos inclinados, sosteni-dos por un ancho arco ligeramente ojival… Algo como el espíritu del catolicismo español, tan austero, tan simple… algo como el alma de nuestros místicos inflexibles; algo como la fe de un pueblo ingenuo y fervoroso, se respira en este ámbito pobre”.
Todas estas localidades y muchas otras declararon a San Roque pa-trón o protector a causa de las epidemias de peste o para prevenirla entre los siglos XVI y XVIII, siendo la de Yecla una de las más antiguas de Europa dedicadas a este santo taumaturgo.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
27
EXCuRsusTodos los santos han sido mediadores del poder de Dios para realizar, en virtud del concepto de conmunio sanctorum, intervenciones tau-matúrgicas en favor del pueblo formado por los hijos de Dios. Todos ellos, incluso los más contemporáneos, han realizado “milagros”; es más, en la normativa actual de la Santa Sede, para declarar santo ca-nonizado a un cristiano por su condición extraordinaria y heroica de la vivencia evangélica, es imprescindible la realización de un milagro, en el caso de la beatificación, y de dos en el de la canonización. Esto ha sido así desde los mismos orígenes del cristianismo. Son, pues, una inmensa multitud. Su vida y los datos históricos los conocemos por una serie de fuentes surgidas a lo largo de la historia que representan, además de la cuestión religiosa, un inmenso patrimonio cultural de la humanidad.
Hablamos, no sólo de la Biblia en su conjunto, y de toda la literatura intertestamentario o de la literatura cristiana primitiva o del inmenso Corpus Scriptorum Christianorum, de que hablábamos al comienzo de esta ponencia, sino de fuentes surgidas posteriormente tales como las Acta Martyrum (fuente muy antigua de la hagiografía que re-coge los procesos verbales por los que los mártires fueron juzgados y condenados, Pasiones Martyrum (literatura de carácter religioso y edificante dividida en dos líneas: histórica y hagiográfica, es decir real y edificante), Martirologios (elenco de santos según la fecha por la que son recordados, su historia. El primero fue el Martirologio Siríaco del siglo IV y el Martirologio Jeronimiano, del siglo V), Martirologios históricos (recopilación de los antiguos), Martirologio Romano (rea-lizado tras el Concilio de Trento, en 1584, y que es una reforma de los antiguos y en continua actualización hasta nuestros días, recogiendo no sólo los santos mártires sino todo el conjunto de los que gozan de la visión beatífica). Y otras muchas fuentes que harían inagotable este estudio.
29
Desde época griega, con Platón y sus seguidores, las formulaciones verbales son un medio de seducir el estado de ánimo, de modificar el alma del oyente, de modo que su desequilibrio y su desorden vuelvan a la paz, se armonice y vuelva a la normalidad y por lo tanto también lo haga el cuerpo. En su diálogo Cármides (autocontrol) atribuye al médico Zalmoxis la siguiente afirmación: …”es del alma de donde vienen para el cuerpo y para el hombre entero todos los males y todos los bienes; derivan de ella como derivan de la cabeza a los ojos; es, pues, el alma lo que hay que curar primero y ante todo si se quiere que la cabeza y todo el cuerpo estén en buen estado. Ahora bien, el alma se cura con los hechizos”. El alma se cura, según este médico, con ciertos conjuros que hacen nacer en ella la sabiduría. Y la medici-na tradicional murciana, a tenor de los datos históricos, parece seguir este criterio milenario, si bien adaptando los conjuros al cristianismo, tal como vamos a ver a continuación.
La magia de la palabra, mediante conjuros o invocaciones, transmi-te energía mágica al enfermo, así podríamos resumir el recetario de oraciones utilizadas desde tiempo inmemorial en el mundo clásico, al igual que en el cristianismo. No podemos dejar de lado algunas azoras con valor protector, de el Corán, leído por miles de murcianos duran-te más de quinientos años. Unido al mismo podemos mencionar un misceláneo morisco de magia editado hace una veintena de años1. En él encontramos conjuros contra genios y diablos, contra la jaqueca,
1 LabaRta, A. 1993. Libro de dichos maravillosos. (Misceláneo morisco de ma-gia y adivinación). CSIC. Madrid.
Oraciones y conjuros curativos en Murcia
RICaRDO MOntEs BERnáRDEzPresidente de la Asociación de Cronistas Oficiales
de la región de Murcia
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
30
mal de ojo, fiebre, aliacán, almorranas o verrugas. Una fuente de la que sin duda bebieron las curanderas murcianas.
Aliacán o ictericia
Fue una enfermedad relativamente frecuente y temida en el pasado, prueba de ello es la cantidad de fórmulas, ritos y conjuros que existen contra éste mal. Se caracteriza por la coloración amarillenta de la piel y de los ojos (ponerse pajizo era el término utilizado coloquialmen-te) debida a trastornos hepáticos; de ahí que muchas de las fórmulas empleadas contra el aliacán sean también válidas contra la hepatitis y otras enfermedades del hígado. Se asegura que el mal sólo lo podía remediar una mujer que tuviera gracia.
El aliacán era clasificado por colores: rojo, blanco, amarillo o negro, siendo éste último el más grave. Para averiguar el tipo se introducían fragmentos de bayetas de los colores mencionados en un vaso de agua esenciada al tiempo que se recitaban oraciones a este propósito y se hacían cruces; el paño que se hundiera en el agua indicaba el color y el origen del mal. Entonces se procedía a cortarlo en trozos y se repetía el nombre del enfermo durante nueve días seguidos del conjuro:
“El Señor hizo el mundoantes que el mar.Con su poder infinitode este mal ha de sanar.Del mal de ojo, de calenturas,tercianas y de aliacán,de toda clase de enfermedad”.
Cuando el paño queda flotando en el agua, entonces la enfermedad estaba curada. Existe también la creencia de que ver discurrir el agua placentera de fuentes y acequias lleva consigo altas virtudes sanadoras, tal como reza una vieja coplilla:
“Estás malo de aliacány la tristeza te come,y te curarás si mirasel agüica como corre”.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
31
Carne cortá
Se refiere a desprendimientos musculares, esguinces o distensiones. El conjurador actuaba con una sartén con agua y dentro un plato boca abajo y un poco de romero, formando una cruz sobre el mismo, se recitaba entonces lo siguiente:
En el nombre de la Santísima Trinidad,Yo vi nueve hombres venir, tres a labrar, tres a sembrar,Y otro a curar la carne cortá. En el nombre de la Santísima Trinidad.
Cortes en la carne. Tradicionalmente los cortes en la carne, no con-fundir con la mencionada carne cortá, se curaban aplicando tela de araña2.
Cólera
El cólera de 1834 penetraba en Murcia, desde Granada, vía Puerto Lumbreras. Para combatirlo se realizaban humaredas en las calles, a base de romero y plantas olorosas. También se tomaron “polvos de las viboretas”, fabricados en Yeste por el farmacéutico José A. Ruiz Melgarejo, a base de cardo, lengua de buey (viboretas), aliso y Melisa3.
Las recetas populares del siglo XIX indicaban como curar el cólera:
…”se toman dos dramas (sic) de magnesio puro, seis gotas de aceite bolatil de anis y medio baso de agua templada todo mezclado. Si el enfermo lo buelbe, se repite en el acto, y si siente no obstante algo de pena en el estó-mago, se le suministran seis onzas de poción angélica” 4.
2 NaVaRRO EgEa, J. 2005. Supersticiones y costumbres de Moratalla. Edita Aca-demia Alfonso X El Sabio. Murcia.
3 La “lengua de buey” era abundante en Murcia, bajo la denominación de Melera.4 GOnzáLEz CastañO, J. 1996. “Una aportación a la medicina popular en la re-
gión de Murcia: las recetas y remedios caseros experimentados por el Dr. Fra. Miguel Tendero”. Revista Murciana de Antropología 3. pp. 143-158.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
32
Cólera morbo. Dibujo de Gallieni. La Ilustración Española y Americana 1884.
En Murcia llegó a aplicarse la cruz de san Zacarías (originaria con-tra la peste, es una adaptación de la cruz de Caravaca.), como protecto-ra, colocada en las puertas de las casas. La cruz consta de 25 símbolos, dispuestos a lo largo de su superficie, de ellos siete son sendas cruces. A la derecha del dibujo podemos leer: “Santo Dios, Santo fuerte, San-to inmortal. Líbranos Señor de la peste y de todo mal. A la izquierda, otra: Cuando dé el reloj se dirá la siguiente jaculatoria Por vuestras llagas,/ Por vuestra Cruz,/Libradnos de la peste/Divino Jesús”5.
Dolor de vientre
Para acabar con dicho dolor hay que realizar nueve cruces sobre el ombligo y a cada señal se recitaba el conjuro siguiente:
Ostevum, ostesaMalehit, bányatAmb poca pallaMal de ventre ves ten
5 GOnzáLEz CastañO, J. 2009. Recetas y remedios contra el cólera en tierras mur-cianas durante el siglo XIX. Revista Murciana de Antropología 16. pp. 299-308
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
33
D`aquí avitQue Déu t´ho mana.
Tras repetir tres veces el ceremonial se rezan tres padrenuestros a la Santísima Trinidad. (Anónimo: 1991: 42).
Hernias
Las hernias fueron otro problema sufrido con cierta frecuencia; éstas afectaban en especial a los más pequeños. El niño que padecía esta enfermedad se decía que estaba “quebrado”. La curación tenía lugar la noche mágica de san Juan; una de las muchas fórmulas empleadas consistía en juntarse un mozo y una moza, ambos vírgenes, que toma-ban al niño quebrado y lo pasaban por encima de una rama, recitando:
“Tómalo Pedro, tómalo Juan,quebrado te lo dejo y sano me lo das”.
Cuando la rama se secaba el pequeño estaba curado. Otro uso se-mejante a éste consistía en que la madre del niño quebrado quedaba la noche de san Juan con dos personas que se llamaran Juan y Pedro; a continuación, el niño era pasado por la cruz que formaban el tronco y las ramas de una higuera, desde los brazos de Pedro a los de Juan, al tiempo que recitaban:
“Tómalo Juan, dámelo Pedrotómalo malo y dámelo bueno”.
Una vez realizado este ritual, los hombres devolvían el niño a la ma-dre y este sanaba poco después, ya que la “quebradura” había quedado fijada en la cruz de la higuera.
Herpes, erisipela y sarna
El herpes es una afección cutánea viral que puede manifestarse en cual-quier punto del cuerpo. El lugar está determinado por el tipo de virus, Si bien algunos herpes son causados por hongos. En ocasiones se hacen resistentes, siendo los más peligrosos, según la tradición popular, los de
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
34
la cintura ya que cuando llegan a rodear el cuerpo entero se creía que producían la muerte. Para ser tratado debe acudirse la curandera los días de la semana que no llevan erre, es decir: lunes, jueves o sábado. La sanadora pinta o escribe sobre el herpes con una pluma de ave y tinta china, al tiempo que recita ciertas oraciones y conjuros. Uno de ellos es:
San José se fue a trabajar, la sabina le llevó de merendar.Estando san José merendando,le dice la sabina:san José, me picó la culebrina.¿Se te ha enganchado?¿Con qué cura?Con tinta y ceniza de sarmiento,y manteca sin sal.Alabado sea el Santísimo,Sacramento del Altar.
Los ensalmos contra la erisipela (infección bacteriana de la dermis y epidermis) se remontan, en Murcia, al siglo XVII y se basan en el conjuro de la Rosa Ponzoñosa del siglo XVI. Un caso queda recogido en un proceso de la Inquisición, dado a conocer por Juan Blázquez. Se trata del caso de Ana Barcelona juzgada por sus conjuros para curar los males de las piernas en Alicante y Murcia. Para las enfermedades de la piel utilizaba romero cocido y recitaba:
Mi señor Jesu Christopor el monte Olivete andava.Encontró un caballeroque a caballo andava.Díxole-Caballeroque de vermejo vistesy de vermejo calçasy de vermejo cavallo cabalga.Díxole:-Yo soi la rrosa enponçoñosa,en dolorosa malina malvada,Que entro dentro del cuerpo del hombre,le comio la carne,
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
35
le bevio la sangre,le rasgo los huesos.
-Pues tú eres la rrosa enponçoñosa,en venenosa, malina, malvada,que en mas dentro del cuerpo del hombrele comes la carne, le beves la sangre,le rroes los guesos,vete a donde no cante gallo ni gallina,ni mujer aya preñada ni parda.Mira que te echaré en lenguas de fuegoque te quemen y te abrasen.
-No me eches, que yo me irédonde no cante gallo ni gallinani aya mujer preñada ni parida.
Contamos con un documento murciano, de finales del siglo XVI de cómo curar la sarna6. La trascripción del documento aludido, adaptan-do ligeramente la ortografía, es la siguiente. “han de tomar un manojo de baladre, el más verde que se pueda hallar y poner agua en una caldera y cocerlo muy bien, hasta que se pele, Luego, en habiendo co-cido muy bien el baladre, tomar el agua y echar media libra de aceite y cocer hasta que quede aceite solo y luego tomar el aceite y se harán un ungüento y untarse han con él y en tres meses curarán.”
Insolación
Para “sacar el sol de la cabeza” se calienta agua con sal gorda. Poste-riormente se vuelca sobre un recipiente más plano y en él se coloca un vaso vacío, boca abajo. Se realiza sobre el mismo la señal de la cruz y se reza un credo. Posteriormente se conjura del siguiente modo:
Que el sol se deshagacomo la sal en el agua.
6 Ésta afección de la piel, contagiosa, se debe a un pequeño parásito que se intro-duce en la piel, donde deposita sus huevos, que eclosionan a las tres semanas de puestos. No siendo grave la afección, si resulta terriblemente molesta por los picores que produce, llegando a persistir durante meses si no es conveniente-mente tratada.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
36
Sol, huye; sol, apágate(se pronuncia el nombre del afectado) queda curadoy muera Barrabás.
Otra forma de actuar era colocar una botella llena de agua fría so-bre la cabeza del enfermo. El calor del mismo pasaba a dicha botella, cuya agua comenzaba a burbujear.
Mal de boca
Para sanar el mal de boca, las mismas mujeres de Murcia que quita-ban el mal de ojo, recitaban la siguiente fórmula (Caro: 1984:108):
“Encazado en Jeni (¿)Cristo que en buena horale quites el mal de boca,labios a … (se pronuncia el nombre del enfermo)y en nombre del Señorsalga salve. Padre e Hijo y Espíritu Santo.Dios Padre, Dios HijoDios Espíritu Santopor los siglos de los siglosamén, amén, Jesús.
Cada vez que se mencionaba a Dios se signaba. Concluido el ritual se introducía en una pequeña bolsa un papel con varios cortes y se colgaba de la persona afectada. Para el mal de boca también se recurre a santa Apolonia, rogando su intercesión mediante rezos.
Mal de ojo
Judíos, griegos y romanos creían en el mal de ojo y el poder de la pala-bra. Apolonio de Rodas, del siglo III Antes de Cristo, nos lo deja claro en su obra Argonáuticas, con la intervención de Medea contra el monstruo Talo (Luck: 1995: 48). El sevillano Pedro Mexia en su obra “Silva da varia
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
37
lección”, de 1540, decía al respecto: “Ay personas hombres y mujeres que tiene ponçoña en los ojos y con ver alguna cosa intenfivamente, median-te los rayos visuales inficcionan y hacen notable daño que llaman ao-jar, principalmente en los niños”. Entre los moriscos se decía: ¡Dios mío! Somete al de ceño mal encarado, al alma envidiosa…, vuelve el ojo del aojador, contra su riqueza y su familia…, pon cabeza abajo al aojador…7.
En la historia de Murcia debemos mencionar a Francisca Rubio, una curandera de Alguazas especializada en curar males de estómago, pero al tiempo, también curaba el mal de ojo. Su acción se desarrolló a mediados del siglo XVIII, siendo juzgada por la Inquisición. Junto a ella debemos mencionar a María Galarza, vecina de Lorca que en 1613, con cuarenta años de edad es detenida. Vivía ésta mujer de quitar el mal de ojo a los niños, mientras su marido, Bartolomé Ruiz, se hallaba cautivo en Berbería8. La Inquisición la condenó a salir en acto público de fe, con insignias de hechicera y a un destierro de diez años.
Otra experta en aojamiento era María Manuela, vecina de Murcia, detenida en 1713. Para su cura imponía las manos sobre la cabeza del enfermo al tiempo que soplaba y decía: Cristo rey, Cristo reina, Cristo de todo mal nos defienda. También santiguaba al afectado y le unta-ba con su saliva la frente (Blázquez: 1984:154). Otra forma de curar era quemar un ramo de palma, oliva y cabellos de la madre del afectado; los vapores debía aspirarlos el enfermo, arrojándose posteriormente la mezcla por encima de la cabeza, hacia atrás.
Atribuyese el mal a la envidia, celos o deseos de forma voluntaria o involuntaria. El aojamiento afecta a la salud de los niños, la vida de los adultos, la lozanía de las plantas, la fecundidad de las cosechas o la forta-leza del ganado. Los transmisores del mal de ojo -mujeres en la mayoría de los casos-, actúan por imperio de una voluntad extraña a él, superior y desconocida; se llega incluso a decir que es posible estar dotado del ma-léfico fluido, sin tener conciencia de ello. Parece que son proclives a tener este poder los estrábicos, las menstruantes, los deformes de cintura arriba o personas pelirrojas. Por lo general, se reconoce que alguien sufre este mal cuando le invade la tristeza y la melancolía, seguida de un quebranta-miento del ánimo y flojera, insomnio, dolor de cabeza o llantos.
Los métodos utilizados para diagnosticar el mal de ojo suelen ser, en general, dos: la prueba del pelo y la gota de aceite. La primera con-
7 Labarta, A. 1993, opus cit.8 AHN. Inquisición. Legajo 2024/34.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
38
siste en presentar un mechón del enfermo a la curandera; y la segunda, más complicada, se basa en una serie de reglas, siendo la principal no practicarla en viernes, sábado o domingo, ya que de infringir di-cha norma, el paciente soportará la enfermedad por todo un año. Una vez tenido esto en cuenta la curandera, persona con gracia, colocará con su mano izquierda el candil de aceite sobre la cabeza del afectado haciendo discurrir aceite del mismo sobre el dedo corazón para caer sobre un vaso de agua, al tiempo que se dice: “En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo”. Tras esto, si la prueba denuncia la existencia del maleficio, se procede recitar:
“Dos te lo han hecho,tres te lo han de quitar,que es el Padre, el Hijo,y la Santísima Trinidad.Longino hirió al Señoren su costado con la lanza,y llegó la sangre hasta las astas.El Señor dijo Longino, basta”.
Esta fórmula puede repetirse si fuera necesario varias veces pero siempre en número impar. Otro ritual comienza por recitar el nombre del enfermo, rezándosele el siguiente conjuro:
“El más malo estres te lo han hecho,cinco te lo han de quitar por el nombre del Padre y de la Santísima Trinidad. Si es de la cabeza, Santa Teresa;si es de los ojos, San Alfonso; si es del corazón, la Purísima Concepción;si es de los pies, San Andrés.”
Posteriormente la curandera traza tres veces en la cabeza del en-fermo, el signo de la Cruz. El rito termina depositando tres granos de sal sobre una vasija de agua, y tras signarla, se derrama el líquido en la puerta de la casa del interesado. Esta prueba también puede desa-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
39
rrollarse con aceite del candil, con el cual se moja un dedo que pos-teriormente se vuelca en un tazón con agua; si el aceite cae en el agua y desaparece es que el sujeto no tiene aojamiento, pero si el aceite se extiende en el agua, entonces si tiene el mal.
El Alguazas y su entorno destacó Francisca Rubio a una curandera especializada en curar males de estómago, pero al tiempo, también curaba el mal de ojo. Junto a ella debemos mencionar a María Galarza, vecina de Lorca que en 1613, con cuarenta años de edad es detenida. Vivía ésta mujer de quitar el mal de ojo a los niños, mientras su mari-do, Bartolomé Ruiz, se hallaba cautivo en Berbería9. La Inquisición la condenó a salir en acto público de fe, con insignias de hechicera y a un destierro de diez años.
Otra experta en aojamiento era María Manuela, vecina de Murcia, detenida en 1713. Para su cura imponía las manos sobre la cabeza del enfermo al tiempo que soplaba y decía: Cristo rey, Cristo reina, Cristo de todo mal nos defienda. También santiguaba al afectado y le untaba con su saliva la frente (Blázquez: 1984:154). Otra forma de curar era quemar un ramo de palma, oliva y cabellos de la madre del afectado; los vapores debía aspirarlos el enfermo, arrojándose posteriormente la mezcla por encima de la cabeza, hacia atrás.
Mal de orina
Se menta a san Liborio, realizando una cruz sobre la zona dolorida y rezando tres padrenuestros a la Santísima Trinidad.
Problemas en los ojos
Las viejas costumbres y tradiciones, casi siempre transmitidas de boca a oído generación tras generación, atesoran datos de un gran interés sobre saludadores, y curanderas o sobre simples remedios caseros con los que hacer frente, como buenamente se podía a infecciones y todo tipo de males. También para los ojos existían recetas y preparados. Generalmente consistían en soluciones elaboradas con plantas; al-gunas de ellas todavía se conocen bien en muchas poblaciones como
9 AHN. Inquisición. Legajo 2024/34.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
40
Cehegín, Moratalla, Alhama, Ceutí o Las Torres de Cotillas, por men-cionar algunas de las consultadas.
Para orzuelos, conjuntivitis y problemas de lagrimales se efectua-ban lavados con infusiones de cerezas picantes o con zumo de rabo de gato. Las infecciones sencillas se trataban con manzanilla o limón y agua con alhábega; también se empleaban emplastos de hinojo cocido. Para las inflamaciones, cataplasmas hechas a base de hojas y frutos de sabuco. Con frecuencia la eficacia del remedio casero se reforzaba con rituales de corte mágico-religiosos. Sirva de ejemplo el caso de las vejigas o pústulas en cuya sanación se usaban nueve granos de trigo colocados en el ojo enfermo de tres en tres mientras se rezaba la siguiente oración:
“La Virgen María ponga su manoantes que yo la mía.Estaba la Virgen pura en su aposentocon nueve ovillos de lana con tres urdecon tres tramay con tres curalas vejigas de tu cara”.
Reuma y picaduras
Las virtudes del ajo, ligadas a las del aceite, cubren en Murcia un am-plio espectro de usos, que van desde la preservación de males, em-pleado como amuleto, al rescate del ánimo decaído cuya recuperación es segura si se le aplica al melancólico a modo de emplasto. Con ajo sanan las picaduras de alacrán, abejas o mosquitos. Existía en el siglo XVIII e inicios del XIX una coplilla dedicada al patrón de las calenturas que decía:
San Gonzalo de Amarantotú que conoces mi malconcédeme que me curemientras me pongo a bailar.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
41
Y nada más típicamente murciano que éstas estrofas, ya que se tra-ta de la letra de una parranda, recogida por Díaz Cassou. En éste caso se pretendía la curación de las fiebres y el paludismo, acudiendo ante la imagen del citado santo, fraile dominico portugués, en la iglesia murciana de Santo Domingo, donde existía una escultura realizada por Salzillo.
Otro recopilador de historias y costumbres, pero del siglo XVIII, era José Ramos Rocamora, comerciante murciano, ligado a Alguazas por matrimonio, que recogió una interesante noticia relativa a la músi-ca como elemento curativo, adelantándose a la actual musicoterapia. En 1798, un joven aldeano, de once años, llamado Juan Jávega, había sido mordido en el muslo, estando en un melonar, por una tarántula. Sufrió vómitos, náuseas, convulsiones y fríos intermitentes, sin que los médicos lograran detener las fiebres. Nada pudo hacer el médi-co Francisco Alaban. Se recurre entonces a la música, haciéndole oír violines, pasando después a tocarle La Tarantela. Con dicho sonido el joven comenzó a moverse, e incluso a bailar. El hecho ocurría en Mahora (Albacete)10.
No es el único caso constatado. En 1807 el médico de Bullas, José Hoyos Pérez, también relata una curación similar. En éste caso la pica-dura la sufre Lázaro Espín, nacido en 1786, vecino de La Copa, mien-tas dormía entre rastrojos. Cuando la tarántula le mordió comenzó a dolerle el cuerpo y sentirse angustioso. Las convulsiones lo invadieron, intentando frenarlas ofreciéndole aceite crudo y otros remedios case-ros. Ocurría el hecho, azares del destino, el día de su 21 cumpleaños, el 23 de junio.
Se encontraba en esas fechas en Bullas un comerciante y músico maltés que comenzó a tocarle el baile de El Villano, con una tenora, especie de flauta, respondiendo el enfermo con ciertos movimientos que seguían el compás de la música. El caso nos lo relata Juan Gonzá-lez (1991:124): “Al otro día, el médico lo halló sin fiebre, pero con reten-ción de orina e intestinal y pulso contraído, por lo cual le administró varios remedios. Pide entonces, el facultativo que comiencen a tocar los músicos y el enfermo lo acusa, quiere saltar de la cama y ponerse a bailar, a lo que le ayudan dos hombres. Al cesar la música, quedó sin
10 Manuscrito de Ramos Rocamora, Noticias de varios casos acontecidos en di-versos pueblos y en particular en esta ciudad y Reyno de Murcia. Volumen II, página 81 y siguientes.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
42
movimiento y tranquilo. Repetido esto varias veces, cuando termi-naban los músicos quedaba totalmente postrado. Los siguientes días se hicieron las mismas pruebas y reaccionaba de un modo semejante; incluso a los once días de la picadura aún le tocaban con violines, y se le movió el brazo derecho, más lentamente.
En torno al diablo
Otro conjuro digno de mención tenía lugar durante la Encarnación, el 25 de marzo, las mozas hacían nudos en las junqueras del río a fin de “atar al demonio”. Este “atar al demonio” o al “diablo” ha sido reseñado tam-bién en Aledo, Villanueva del río Segura, Abarán, Cieza y el Noroeste de la región (Robles: 1994). Se trata de atarle los testículos al diablo median-te un rito que se repite en todas las poblaciones estudiadas. Es un ritual que protagonizan las mujeres a las afueras de la población. La de mayor edad dirige la comitiva que va recitando hasta cien veces la Oración de las cien Ave Marías; una vez llegadas al paraje elegido, se hacían nudos con las plantas del entorno mientras pronunciaban la siguiente fórmula:
“Diablo, diablo, los huevos te atohasta el año que viene,no te los desato”
Este conjuro contra el mal está relacionado con tradiciones moris-cas entre las que figura “tirar la piedra al diablo”, recogida en Aledo. También en esta población se celebra el 25 de marzo y de nuevo las mujeres son las protagonistas (Sánchez; Montes: 2000: 138). Ese día, al atardecer, varias decenas de mujeres siguen a otra designada como “la rezona” y salen de la población repitiendo una y otra vez la Oración de las Cien Avemarías hasta alcanzar un centenar de recitaciones. Se-guidamente se pronuncia otra plegaria que increpa directamente al diablo: “Vete, vete Satanás que en mi alma parte no tendrás”… Una vez llegadas al lugar denominado “la Piedra del Viento”, situado al Noreste de la población, tiran piedras al vacío, al diablo.
Recordemos a este respecto que en la Meca los feligreses también realizan un rito muy similar en el que arrojan piedras contra el demo-nio, siguiendo la azora XV del Corán que habla de lapidar al demonio.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
43
Una variante de “atar los cojones al diablo” la hemos recogido en Lor-quí. En esta localidad se anudaba simbólicamente una servilleta o un trapo, como si fueran los testículos del demonio, para que este hiciera aparecer objetos desaparecidos y verse libre de pérdidas.
Contra duendes, brujas y energúmenos
Dice el libro La Santa Cruz de Caravaca que se debe rezar la siguiente fórmula: “En Nombre del Señor sea nuestra ayuda, quien hizo el cielo y la tierra. El Señor sea con nosotros, y con tu espíritu” Tras lo cual se dice el siguiente conjuro: Contra vos, espíritu rebelde, habi-tante y arruinador de esta casa; por los méritos de las llagas de Cris-to, invocando el auxilio divino y la virtud del dulcísimo nombres de Jesús, mentando a los apóstoles, mártires, vírgenes y santos…, tras lo cual se rocía con agua bendita la casa y se corta el aire con un cuchillo, mostrando al tiempo la cruz.
Entre los musulmanes el conjuro utilizado decía así: Dios es grande, no hay más dios que Dios, en verdad, en verdad; no hay más dios que Dios, con fe y sinceridad; no hay más dios que Dios, con suavidad y dulzura; no hay más dios que Dios. Adorad con honra completa a Mahoma: Dios lo bendiga y lo salve. Acabó, alabado sea Dios.
Un experto en conjuros contra energúmenos y maleficiados, a me-diados del siglo XVIII, era el teólogo franciscano murciano Fray Ma-nuel Jerónimo Esquivel, afincado en Vélez Blanco, localidad de la que procedían sus ancestros (administradores de los Fajardo) y a la que acudían para verle y ser sanados los afectados de todo el entorno. El susodicho fallecía el año de 175811.
Bibliografia
AnónImO, 1991. La santa cruz de Caravaca. Tesoro de oraciones. Editorial Edicomunicación. Barcelona.
AsEnsI ARtIga, V. 1992. “Tratamiento documental de la sanidad mu-nicipal en Murcia a finales del siglo XV”. Ed. Universidad de Mur-cia, 217 págs.
11 GaRCía AbELLán, J. 1981. La otra Murcia del siglo XVIII. Edita Academia Alfonso X El Sabio, pág. 26.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
44
BERmEjO ARnaLDOs, J.J. 1997. “Aspectos sobre tradiciones curativas”. En “Aspectos tradicionales de Las Torres de Cotillas”. Dirección R. Montes; edita R. Montes y Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. pp. 99-120.
BLazquEz MIguEL, J. 1984. La hechicería en la región murciana. Edición de autor. Imprenta López Prats. Yecla. Murcia 243 págs.
CaRO BaROja, J. 1984. “Apuntes murcianos (de un diario de viajes por España, 1950). Edita Academia Alfonso X El Sabio. Murcia, 122 págs.
GOnzaLEz CastañO, J. 1991. “La villa de Bullas. Siglos XVII-XX. Edita Ayuntamiento de Bullas. Murcia. 246 págs.
LuCK, G. 1995. Arcana Mundi. Magia y ciencias ocultas en el mun-do griego y romano.. Editorial Gredos. Madrid.
MaRín MatEOs, J.A. 1993. “El Ceutí que se nos fue”. Excmo. Ayunta-miento de Ceutí, Murcia. 239 págs.
MaRtInEz GOnzáLEz, C. 1993. “El mal de ojo, creencia y curación”. En “Datos históricos de la Villa de Cotillas (Murcia)”. Dirección R. Montes. Edita. R. Montes y Ayuntamiento de Las Torres de Coti-llas. Murcia, pp. 137-146.
MOntEs BERnáRDEz, R. 2005. “Costumbres y tradiciones entre los ríos Mula y Segura”. 5º Seminario sobre folclore y etnografía. Mu-seo de la Ciudad. Ayuntamiento de Murcia pp. 26-50.
MOntEs, R. et al. 1999. Tradiciones y vida cotidiana en Lorquí. Edita Ayuntamiento de Lorquí, Murcia, 205 págs.
MOROtE Magán, P. 1999. La Medicina popular de Jumilla. Ed. Real Academia de Medicina y cirugía de Murcia. 319 págs.
NaVaRRO EgEa, J. 1993. “Medicina natural y supersticiosa”. Edita Tertulia Cultural hIsn muRataLLa, año VI, nº 7. 39 págs.
RObLEs FERnánDEz, A. 1994. “Las ligaduras mágicas en el Sureste: “atar al diablo” el día de la Encarnación”. Revista Murciana de Antropología nº 1. pp.: 7-19.
SanChEz PRaVIa, J.A.; MOntEs BERnáRDEz, R. 2000. “Tirar la pie-dra al diablo en Aledo”. Cuadernos de la Santa nº 2. pp. 138-141.
45
Introducción
Las siempre amenazadas vidas de los seres humanos se veían fatal-mente comprometidas cuando las afectaba alguna de las epidemias que hicieron acto de presencia durante el presente periodo de estudio. No me refiero a las grandes asesinas stricto sensu, caso de la peste o de las tropicales del siglo XIX, sino a las ordinarias, a las familiares, que aparecían casi todos los años y arrebataban la existencia a los miem-bros más vulnerables de la sociedad, como eran los niños y los ancia-nos. Entre ellas brillaban con luz propia las de tercianas y cuartanas, las de viruela, tifus, sarampión, gripe o las derivadas del consumo de agua en mal estado en el estío, cuyo ejemplo máximo podrían ser la gastroenteritis.
La sola mención del nombre de algunas, siquiera fuera en susurros, llevaba el temor más absoluto a poblaciones alejadas cientos de kiló-metros de las áreas donde se estaba produciendo la infestación. Su paradigma era la peste, que evocaba un pánico implantado en lo más profundo de los genes después de siglos de sufrirla la raza humana, pánico que llevaba a los indefensos vecinos a encomendarse a Dios, a Nuestra Señora y a santos con fama de ser eficientes intermediarios entre los hombres y el Cielo para que los librasen de sus horrores.
Cierre de ciudades con altos muros, médicos desbordados, impo-tencia de las autoridades, insolidaridad familiar, hambre, quema de enseres de los afectados en esquinas y descampados, fumigaciones de viviendas con vinagre y plantas aromáticas, clausura de edificios, pro-cesiones comunales para impetrar protección al Cielo, huida de los
Las epidemias en el reino y provincia de Murcia, siglos XIV-XIX
Juan GOnzáLEz CastañOCronista Oficial de Mula
In memoriam de Guy Lemeunier, a quien tanto le interesaban estos temas.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
46
que se lo podían permitir, heroísmo de los menos, dificultades para dar sepultura a los fallecidos, miedo en el cuerpo, un miedo atávico, milenario, a notarse los bubones en las ingles o los sobacos, a saber que, con toda probabilidad, la vida tocaba a su fin, so pena de que la resistencia natural del enfermo permitiera vencer el mal tras días de agonía, en el más exacto significado del vocablo griego, cuyo premio era la inmunización perpetua ante el yersinia pestis, bacilo responsa-ble de tan terrible dolencia…
Todos esos horrores y mucho más ocurrían en localidades tocadas por el contagio, sólo hay que leer las descripciones de los estragos del brote que afectó Londres en 1664, realizadas por Daniel Defoe en su libro A journal of the plague year, traducido al español como El año de la peste1. O que las gentes de los siglos de la Edad Media incluye-ran en sus oraciones la protección divina contra esa enfermedad y su detonante en bastantes ocasiones, el hambre. Y es que cuando el mi-crobio penetraba en una población, sus habitantes se abocaban al fin del mundo que conocían. El que sobreviviera a la acometida sería, a la fuerza, distinto, poco dado a creer en la piedad humana y en la divina.
La realidad era, según Vicente Pérez Moreda, que la peste alcanza-ba una letalidad entre el 90 por cien de los afectados en sus comienzos y el 30 al finalizar, con una mortalidad media de un 60 %2.
La peste en el reino de Murcia, siglos XIV-XVII
La historiografía murciana de la Edad Media es parca en noticias so-bre las acometidas de esa enfermedad en nuestra tierra, más que nada por ausencia de documentación de las centurias decimocuarta y de-cimoquinta en los archivos. No obstante, el profesor Torres Fontes efectuó un interesante análisis de las tres sufridas por la capital del reino durante la segunda mitad del siglo XIV, análisis que da idea de lo que tuvieron que sufrir los moradores de otras localidades de las que no existe la más mínima referencia3.
El brote de 1348-1349, conocido con el nombre de Peste Negra,
1 He trabajado con la edición publicada por Seix Barral en Barcelona, en 1969, dentro de su Biblioteca Breve de Bolsillo.
2 Las crisis de mortalidad en la España interior. Siglo XXI de España. Madrid, 1980, p. 238.
3 “Tres epidemias de peste en Murcia en el siglo XIV (1348-49, 1379-80, 1396-96)”
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
47
entró, aparentemente, por los puertos italianos de Mesina y Venecia procedente de oriente y se extendió por todo el continente europeo, terminando con la existencia de la mitad de sus habitantes. El autor indica que en Murcia se despoblaron varias comarcas, caso de la de Caravaca-Cehegín, hubo hambre y escasez de productos básicos por doquier y las calamidades fueron aprovechadas por tropas de musul-manes granadinos para agredir a grupos de pastores, cautivarlos y lle-varlos a su reino, junto a más de 30.000 cabezas de ganado. Dos cartas del rey Alfonso XI tildan el ataque de Murcia de gran mortandad y debió de ser tan grave que en él falleció el obispo de la diócesis.
En 1372 se dio otro conato en Murcia del que nada se sabe, salvo que se solicitó al monarca una exención de determinados impuestos y hubo hambre. El de 1379-1380 fue el más benigno de los tres, pese a que la infestación fue generalizada. Tal vez proviniera del reino grana-dino, por haber sido Lorca la primera en dar la voz de alarma en agos-to de 1379; en el otoño-invierno invadió la capital, donde, en abril del año siguiente se dice que la mortalidad es enorme. Para septiembre se da por concluido.
La última de las acometidas del siglo, la de 1395-1396, se sumó a una terrible época de guerra y hambruna, no en vano el Adelantado del reino y el obispo de Cartagena, como cabezas de facciones nobiliarias, se enfrentaron en una cruel contienda entre 1391 y 1399, que sumió en la desesperación a los murcianos por la destrucción de huertas, moli-nos, canales de riego y cosechas, sin olvidar los impedimentos puestos al comercio.
La pestilencia reapareció a fines del año 1394 o muy comienzos del siguiente y finalizó en noviembre de 1396. Durante ese bienio terminó, oficialmente, con la existencia de 6.088 personas sólo en la capital del reino, única localidad de la que hay datos fidedignos, aunque serían más, por las muchas que se enterraron en cualesquiera lugares y de las que no quedó constancia documental. Seguramente, el muerto más destacado fuera el Adelantado Mayor, don Alonso Yáñez Fajardo, que pasó a gozar de la gloria del Señor a fines de 1395.
Podría ser que esa cifra representara más de la mitad de los residen-tes de la ciudad, cuya economía hubo de quedar muy mermada. Como en tiempo de terror las gentes angustiadas se agarran a cualquier atis-
en la obra colectiva De re medica murciana II. Las epidemias. Academia Al-fonso X el Sabio. Murcia, 1981.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
48
bo de esperanza, en ocasión tan penosa como ésta, en la que la vida se tenía en poco y la enfermedad era vista como un castigo a un pecado colectivo, no extraña lo acontecido con un tejedor cojo, cuyo episodio narra el profesor Torres Fontes en el mencionado trabajo.
El individuo en cuestión manifestó públicamente que se le había aparecido San Antolín y comunicado que la peste cesaría si se quitaba el cementerio islámico existente delante de su templo. La masa cré-dula derribó sus tapias, arrasó tumbas y a punto estuvo de destruir la morería, lo que no sucedió porque sus moradores salieron de Murcia de madrugada. El Concejo, entre dos aguas, entregó a los musulmanes tres tahúllas cerca de la puerta de Molina para que edificaran sus se-pulturas, desalojó las de San Antolín y ordenó prender al cabecilla de los alborotos, que no pudo ser hallado por haberse ido de la ciudad. Al poco regresaron los mudéjares.
A partir de entonces y hasta el brote de 1558-1559, la cadencia de los ataques pestíferos en España será de uno cada 25 a 35 años, va-rios de los cuales afectaron a Murcia y su tierra. Solían estar unidos a hambrunas ocasionadas por los elementos climáticos y a la guerra. Los pueblos comenzaban negando que sufrieran la peste para que no estallara el caos en su interior y localidades vecinas les prohibieran el comercio y los aislaran cual células cancerosas, aumentando, con ello, el número de muertos por falta de alimentos. Pero la realidad se im-ponía y, cuando los fallecidos eran multitud, no tenían más remedio que declararse apestados.
Las pocas autoridades que en aquel momento no habían deserta-do, aplicándose las reglas lógicas ante la presencia de la enfermedad, divulgadas en los tratados de lucha contra ella, caso del escrito por el médico Luis Mercado y publicado en Madrid en 15994, marchar-se pronto, lejos y por mucho tiempo, normas que acostumbraban a salvar las vidas de las personas que las seguían, pero, por ser gente poderosa y con mando en las ciudades, quedaban éstas sin sus diri-gentes naturales y los demás encontraban dificultades sin cuento para disponer las cosas más a propósito ante el contagio, como enterrar a
4 Libro, en qve se trata con claridad la naturaleza, causas, prouidencia y ver-dadera orden y modo de curar la enfermedad vulgar, y peste que en estos años se ha diuulgado por toda España. Publicado en la Imprenta del Licencia-do Castro, p. 246 de la edición con estudio inicial de Nicasio Mariscal. Impren-ta de Cosano. Madrid, 1921.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
49
los difuntos, quemar sus pertenencias, desinfectar casas o alimentar a los infectados.
Los siglos siguientes contemplarán más de lo mismo. Así, Juan Francisco Jiménez Alcázar, en su Lorca: ciudad y término (siglos XIII-XVI) 5, menciona la serie de ataques sufridos por esa urbe, comenzando por el de 1412, el cual llegó precedido por una terrible sequía de varios años que desembocó en un hambre atroz y, oficialmente, terminó con la vida de unas 3.000 personas, cifra que parece excesiva a todas lu-ces6. Mortandades grandes se dieron en 1450-1451 y en 1464, aunque el autor no está seguro de que fueran a consecuencia de la peste, al no precisarlo los documentos. El brote de 1467-1468 llegó desde Valencia y afectó a Lorca y Murcia, mientras el de 1473-1477 se hizo notar en casi todo el reino y hubo fallecidos en Caravaca, Alcantarilla u Ori-huela. Mas todo apunta a que se libraron la capital y Lorca.
Hay noticias del contagio de 1488-1490, generalizado en todas las comarcas, que se vio favorecido por los movimientos existentes a am-bos lados de la raya fronteriza con Granada, dirigidos a terminar con la existencia del último reino islámico de España. En Lorca, Murcia, Alcaraz, Orihuela… rebrotó en 1494; en Mula, durante la primera oleada, la población tuvo que dejar la contaminada villa y refugiarse a la intemperie en los denominados Pinos de Herrero, masa forestal inexistente en la actualidad.
El siglo XVI, como el anterior, fue pródigo en sobresaltos para los atemorizados murcianos. Se inauguró con la acometida de 1506-1508 procedente de Andalucía, agravada tras una serie de pésimas cosechas desde el año 1502. Hay pruebas documentales de que afectó malamen-te a Lorca, Yeste, Taibilla, Murcia, Cartagena y, seguramente, al resto del reino7. En Cieza, en 1507, para que cesara cuanto antes la mortan-dad, se hizo voto de que nadie comería carne los miércoles de todo el año8.
La de 1522-1524 parece que se notó en la ciudad de Lorca y sus pe-
5 Real Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1994. 6 Todo lo referente a las epidemias y las hambrunas se halla entre las páginas 231 y 264.7 TORREs SánChEz, Rafael. Aproximación a las crisis demográficas en la peri-
feria peninsular. Las crisis en Cartagena durante la Edad Moderna. Ayunta-miento de Cartagena. Murcia, 1990, pp. 66-67. Jiménez Alcázar, opus cit., p. 261.
8 CEbRIán AbELLán, Aurelio y CanO VaLERO, José. Relaciones topográficas de los pueblos del reino de Murcia. Universidad de Murcia. Murcia, 1992, p. 111. Añaden los entrevistados para contestar el cuestionario de las mencionadas Relaciones que, desde entonces, no ha tocado en la villa la peste, pese a arrasar localidades próximas.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
50
danías en la primavera de 1523, procedente, de nuevo, de Andalucía, donde mató a miles de personas. Igualmente, atacó la capital del reino, Caravaca, Albacete y Cartagena9. De hecho el concejo de Mula mandó en junio de 1523 que ningún vecino recibiera a gente procedente de lu-gares apestados, y en noviembre que no entrara la llegada de Caravaca, por estar inficionada esa villa10.
Después de eso, hubo 34 años de cierta tranquilidad en cuanto a la peste, mas la presencia de otras epidemias fue omnipresente. El si-guiente ataque llegó desde el puerto de Valencia mediado el año 1558, por donde había penetrado en España en abril del año anterior, y se mantuvo casi todo 1559. Conocido por el de las pintas, fue uno de los más duros de la Edad Moderna, junto con el de 1648, venido al reino murciano del mismo lugar y por similar ruta que aquél. Arrasó Lor-ca; la capital, de modo que el obispo de la diócesis, don Esteban de Almeyda, hubo de trasladar su residencia a Mula; y Cartagena, donde fallecieron más de 800 personas, llegando hasta Chinchilla11.
Éste fue el postrero brote de la centuria, aunque el pánico a la enfer-medad estará presente en el alma de los murcianos permanentemente, mucho más cuando llegaban noticias de haberla en Andalucía, norte de España, sobre todo al sobrevenir el conocido como peste atlánti-ca de 1599, y otros lugares del país. Y con esos sobresaltos siguió la incierta vida de los habitantes del reino en el siglo XVII, aquejada por hambrunas ocasionadas por las sequías, el exceso de lluvias o la pér-dida de cosechas por fríos intempestivos, y por todo tipo de contagios domésticos, que, a fuerza de repetirse muchos años y matar sin mesu-ra, se hacían tediosamente familiares.
Me refiero, por ejemplo, al paludismo, viruela o sarampión, por mencionar algunos de los más célebres. En 1637 Cartagena sufrió una epidemia de tercianas durante el verano a causa de la ausencia prolon-gada de lluvias y el calentamiento del agua de El Almarjal, cuya leta-
9 JIménEz ALCázaR, opus cit. p. 262.10 GOnzáLEz CastañO, Juan. Una villa del reino de Murcia en la Edad Moder-
na (Mula, 1500-1648). Real Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1992, p. 121.11 GOnzáLEz CastañO, opus cit., p. 121 y TORREs SánChEz, pp. 69-71. TORREs FOn-
tEs, opus cit., p. 142, añade que una carta de Felipe II de 1559 en respuesta a otra del concejo de Murcia en solicitud de ayuda para que los pobres pudieran abandonar la ciudad donde morían muchos, indica que de 3.000 vecinos que había antes de la peste quedaban 300 o 400 incapaces de abandonarla por su miseria, peste que duraba ya nueve meses, lo que evidencia que la gente, impotente ante el contagio, optó por marchar a lugares alejados del foco y, seguramente, con rapidez.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
51
lidad sobrepasó la de otras anteriores, tristemente cotidianas en una ciudad con terrenos pantanosos en sus cercanías12. Eran tan frecuen-tes los ataques palúdicos en España que un refrán decía: Por tercianas no doblan campanas.
La cosa, sin embargo, se puso muy seria en la primavera de 1648. Luego de varios años sin cogerse cosechas de importancia por falta de lluvias, que dejaron los cuerpos débiles y prestos a ser invadidos por agresivas bacterias, cual era la de la peste, que empezaba a diezmar el reino de Murcia, como lo había hecho en los lugares de su entrada a España, el puerto y la ciudad de Valencia, donde habían fallecido más de 17.000 personas en el otoño-invierno anteriores13.
La enorme mortalidad fue inusual para todo el que la vivió, pues hacía 89 años de la última pestilencia, por lo cual, aunque corrieran relatos sobre su letalidad, nadie había contemplado sus consecuencias en cuerpos y espíritus.
En marzo-abril, Orihuela se declara contaminada14; inmediata-mente el mal se presenta en Murcia, Cartagena y Mula; en agosto cae Lorca enferma15. Sin embargo ni la comarca del Noroeste ni la del Alti-plano se ven afectadas, seguramente por el despoblamiento existente entre ellas y los núcleos infectados.
Una tenue descripción de lo que supuso para la capital del reino ese horror la da Antonio Domínguez Ortiz en su obra La sociedad española en el siglo XVII, en la que copia lo escrito por un jesuita anó-nimo que sufrió la pestilencia a un compañero de religión16. Aunque las autoridades, dice, tomaron todo tipo de medidas, pese a que, mal aconsejadas por los médicos, negaran que la ciudad la padeciera, no se cerraron las calles afectadas y toda Murcia sucumbió al ataque.
El religioso achaca su entrada a la compra en Orihuela de ropa per-teneciente a inficionados y muertos: y se dio lugar a la codicia de que entrasen cargas de ropa de apestados y por más barata, (que les salió bien cara) la comprasen en un barrio que comenzó luego a abra-sarse en el contagio… Sigue diciendo el buen jesuita que Halláronse
12 TORREs SánChEz, opus cit., p. 75.13 Según indican Mariano PEsEt et alii en “La demografía de la peste de Valencia
de 1647-1648” en revista Asclepio. C.S.I.C. Madrid, 1975-5, p. 197.14 OjEDa NIEtO, José. Orihuela imaginada: La ciudad en los siglos XVI y XVII.
Diego Marín, Librero Editor. Murcia, 2012, pp. 128. 15 TORREs SánChEz, opus cit., pp. 76-82. 16 Vol. I, pp. 71-72. Universidad de Granada. Granada, 1992.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
52
cuerpos comidos de perros. Mujer hubo que se amortajó viva para que no la echasen en carne a los carros, y hombre que, habiendo he-cho una sepultura para su hija, abrió otra para sí y se puso a morir cerca de ella… El resultado fue la muerte del obispo, de casi todo el clero, de 21 de los 25 escribanos existentes y de unas 40.000 personas más.
En Lorca pereció casi la mitad de la población17; en Cartagena des-apareció el 68,5 por cien de la suya, unos 4.800 individuos, sumados los que se marcharon de la ciudad con prontitud18; en Mula, bajaron a la fosa unos 2.200, el 53 por cien del vecindario, y 740 más fueron afec-tados, aunque sobrevivieron, con lo que la letalidad general sería del 74,76 %19; y Orihuela perdió el 30 por cien de su padrón, entre 2.000 y 3.000 habitantes20. Eso supuso ralentizar el crecimiento demográfico de las zonas afectadas, algunas de las cuales ya habían visto reducirse su población por la expulsión de unos 21.500 moriscos por el puerto de Cartagena entre 1610 y 1614, tanto descendientes de los llegados de Andalucía tras la Guerra de las Alpujarras de 1568 a 1570, como de los conversos murcianos en 1501.
El reino comenzó a quedar limpio del contagio entre fines de julio y primeros días de octubre, pese a que unos meses después y, al parecer, por vía marítima, se encendió en Andalucía, donde causó enormes daños en las principales ciudades. Por ejemplo, en Sevilla fueron en-terradas unas 60.000 personas, más de la mitad del vecindario, entre abril y julio de 164921 y unas 16.000 en Córdoba, desde junio de ese año a julio del siguiente22.
Después de ese ataque, los murcianos gozaron de 28 años sin la presencia del Mal con mayúscula, sin que eso signifique que su vida fuera fácil. Muy al contrario, el clima extremo, con sequías, tempora-les de lluvias, presencia de nubes de langosta devoradoras de cosechas en sazón, que los abocaban al hambre, las epidemias de tercianas y cuartanas, de tifus, sarampión, viruela etc… y la falsa peste de 1672,
17 Ibidem, p. 72.18 TORREs SánChEz, opus cit., p. 88.19 GOnzáLEz CastañO, opus cit., pp. 126-127.20 OjEDa NIEtO, opus cit., p. 129.21 CaRmOna GaRCía, Juan Ignacio. La peste en Sevilla. Ayuntamiento de Sevi-
lla. Sevilla, 2004, p. 260.22 BaLLEstEROs RODRíguEz, Juan. La peste en Córdoba. Diputación de Córdo-
ba. Córdoba, 1982, p. 86.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
53
que, sin embargo enfermar a muchos, se reveló como un paludismo benigno23, continuaron con su tarea de segar vidas.
No obstante, en 1676 de nuevo sonó la temida palabra por todas partes. Se confirmaba, la peste se paseaba por Cartagena, mientras la angustia se apoderaba de todo el mundo, por tener muy presente los horrores de la de 1648. Durante la lluviosa primavera de aquel año empezaron a morir personas en la localidad y el gobierno de la nación, a través del Protomedicato, ordenó crear tres cordones sanitarios para aislarla del resto del territorio, después de que el 25 de junio fuera declarada contagiada la plaza. Y así se mantuvo hasta que los fríos otoñales obligaron a aletargarse al microbio.
Se posee un testimonio no interesado y muy fiable sobre los prime-ros momentos de la epidemia, debido a la pluma de un fraile francis-cano del convento de Murcia, el P. Julián Chumilla, que escribe una carta, el 28 de julio del año 1676, a un don Alonso de ignoto apellido y residencia en la que le da interesantes noticias. Le cedo la palabra: lo de Carthagena va mejor, pues en quatro días, ni a muerto, ni enfer-mado persona, i se tiene por señal de que va a menos, o ya por ser el tiempo tan caluroso, que lo es mucho aquí, o ya, que es lo mas cier-to, porque Nuestro Señor quiere templar su justo enojo, i mirarnos con misericordia (…) Oy emos tenido aviso de Cartagena, que una imagen de Nuestra Señora que esta en el muelle sudo el día de la Magdalena (el 22 de julio), i que la llevaron en procesion a la Parro-chia con toda solemnidad, i devocion, i que desde ese dia ay mejoría conocida. Son noticias inciertas, lo de la mejoría cierto, lo otro se me hace duro, porque suele aver mucho desto en semejantes ocasiones…
En la primavera de 1677 la epidemia desbordó los cordones y Elche, Crevillente y Murcia fueron atacadas. Una vez más será fray Julián Chumilla quien dé nuevas de cómo estaba la situación en la capital del reino a comienzos del verano de ese año en otra misiva, remitida al mismo señor y fechada el 8 de junio. Entre otras cosas, le comunica que: es verdad que aquí a picado el achaque de Cartagena pero asta ahora con mucha templança, i con el grande cuidado que se pone en atajarlo quemando toda la ropa de los que mueren que son pocos, i recluyendo con toda custodia los que se an roçado con ellos, i espe-cialmente en la divina misericordia, tenemos muchas esperanças de que no llegue a encenderse. Dios lo haga por quien es (…) i que en
23 TORREs SánChEz, opus cit., p. 94.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
54
casa por la misericordia de Dios no ay enfermo alguno, ni a picado mas que a un Religioso de mi Señor S. Domingo, i otro de S. Diego, i ambos están oy buenos. A persona de buen sustento tampoco a lle-gado, i si alguno a muerto destos, es por aver comprado ropa usada de Cartagena, que es por donde se tiene averiguado ha venido este daño…24
Murcia soportó la plaga hasta el otoño de 1679, cuando desapareció. En ese tiempo avanzó hasta Cehegín y, en su camino, infectó Mula y Totana. En contraste con el brote anterior, éste debe ser calificado de benigno, como apuntaba el P. Chumilla en sus epístolas y prueba es que en Murcia capital sólo falleciera el 4 por cien de sus habitantes, el 5 en Cartagena, unas docenas de personas en Mula25 y, en Orihuela, entre 1.000 y 1.200, el 15-18 % del censo26. Esta benévola acometida, en la que mucho tuvieron que ver los inmunes al bacilo que habían so-portado la de 1648 y aún vivían, fue la postrera en España, pues si es bien cierto que hubo una más en Europa, la de Marsella de 1720, no afectó a nuestro país, gracias a las prevenciones sanitarias adoptadas por el gobierno.
Si lo leído hasta ahora da la impresión de que la peste llegó a nuestro continente en diversas oleadas y casi siempre por los puertos, lugares donde se cerraban tratos y contratos y entraban y salían mercancías constantemente, recientes investigaciones de científicos alemanes en cadáveres de apestados de los siglos XIV a XVII, de los cuales extraje-ron material genético, indican que en todos los casos es la misma cepa, lo que evidencia que la enfermedad no se marchó de Europa desde su llegada de Asia en la centuria del trescientos, simplemente se esfuma-ba durante años hasta que las condiciones ecológicas le eran favorable y, entonces, se levantaba y devastaba territorios sin compasión.
Desaparecida la amenaza de la peste, la sociedad española comenzó un crecimiento constante hasta finales del siglo XX. Cierto que en el camino halló guerras, hambrunas y enfermedades que lo ralentizaron en momentos coyunturales, pero no lograron interrumpirlo en 300 años.
24 Los documentos se hallan en un Archivo privado de Mula.25 Estos datos últimos proceden del libro de Torres Sánchez, p. 102. Sobre la epi-
demia en Cartagena y los cordones sanitarios, pp. 100-102.26 OjEDa NIEtO, opus cit., p. 136.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
55
Las epidemias de los siglos XVIII y XIX
Seguidamente, trataré de los contagios sufridos por los murcianos en esas dos centurias. En la primera, el lugar de la peste lo ocupa la virue-la y las continuas apariciones del paludismo, que afectan en verano a muchos pueblos de España. Aquélla, que surgía en invierno, era cono-cida por El Herodes de los niños, al matarlos en grandes cantidades; los que la superaban, solían quedar marcados de por vida con las co-nocidas pintas.
Hasta que Jenner, en 1796, descubrió la vacuna contra ella sólo po-día acudirse a la inoculación, llevada al continente europeo por Lady Worley Montagu, esposa del embajador inglés en Turquía, después de saber de sus buenos resultados en los naturales de la zona de Anatolia desde siempre, método que condujo a una agria polémica entre favo-rables y adversarios a su uso27.
Las primeras vacunaciones en nuestro país las realizó el médico Francesc Piguillem el año 1800 en la villa de Puigcerdá, situada en la raya con Francia, con muestras llevadas desde París. Se sabe que el 30 de junio de 1808 don Ginés Chico de Guzmán, hidalgo de Cehegín, pide en una carta a su hijo Pedro, residente en aquella villa, que le lleve a Mula dos costras de viruela que se hallan en el cajón de un escritorio liadas en un papelito, seguramente para vacunar con ellas a alguien conocido.
Pero antes, queda claro en otra escrita desde Madrid, el 16 de fe-brero de 1802 por don Pedro a su padre, que, por gestiones de éste, se habían vacunado diversos niños en Cehegín. Textualmente, se lee en la misiva: Luego que se acaben las operaciones de la vacuna envie-me Vmd. una certificación del número de niños invacunados, quál ha sido el primero y si ha sido Vmd. el más promotor y el faculta-tivo que la ha hecho para ponerlo en la Gazeta y que se vea que también en nuestro pueblo se trabaja por la humanidad; y si tarda mucho tiempo, que venga la certificación añadiendo que se continua invacunando28. Por lo dicho, es evidente que Cehegín fue una de las primeras localidades españolas en aplicar los beneficios del método de Jenner.
27 NaDaL, Jordi. La población española (Siglos XVI a XX), 3ª ed. Ariel. Barcelona, 1973, pp. 108-112.
28 GOnzáLEz CastañO, Juan. Cuatro generaciones de una familia española. Los Chico de Guzmán. Tres Fronteras Ediciones. Murcia, 2012, pp. 100-101.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
56
El siglo se inauguró en Murcia con un importante contagio de ti-fus en 1706, motivado por las miserias de la Guerra de Sucesión, que tanto afectó a los regimientos como a la población civil y ocasionó una mortalidad del 166 por mil en el reino29; y a partir de su tercera década, empezó a evidenciarse un gravísimo problema en las ciudades con ríos o zonas pantanosas próximas, debido a un renacimiento del paludismo.
La hembra del mosquito anófeles, transmisora de la dolencia, lleva-ba el luto a muchas familias de Murcia, las cuales sólo tenían a mano la quinina para combatirla, entretanto los concejos intentaban impe-dir su macabra labor desecando humedales. Molina de Segura y otros pueblos de la Vega Media prohibieron cultivar arroz en sus términos, por lo cual la planta emigró río Segura arriba hasta llegar adonde se halla en la actualidad, en un sector del regadío de Calasparra suficien-temente alejado de la villa para que las fiebres palúdicas no constitu-yeran un peligro constante.
Pese a la quinina y a las precauciones con las aguas empantanadas, los ataques de los mosquitos eran permanentes y dolorosos por las abundantes víctimas mortales que ocasionaban y dejar a los infec-tados imposibilitados largos periodos de tiempo. Con frecuencia, se relaciona la aparición del contagio con temporadas de lluvias intensas, que creaban pozas o pequeños fangales cerca de núcleos habitados, donde las hembras anófeles realizaban sus puestas sin ser molesta-das, o con la construcción o reconstrucción de canales, presas o al-bercas, infraestructuras hidráulicas que prosperaron durante todo el siglo XVIII, cuando crecieron los bancales regados en las vegas y se alargaron las acequias que les suministraban el agua. Las tercianas afectan casi todos los años de la centuria a lugares del reino de Murcia, algo que es común a otras regiones levantinas. En 1735-1736 asuelan Caravaca y su campo, y, entre 1727 y 1742-1743, hacen lo mismo con Cartagena.
Se evidencia un empeoramiento de la enfermedad en el paso de la primera a la segunda mitad del siglo, al incrementarse su letalidad. ¿A qué es debido? La respuesta no es fácil, aunque las repetidas crisis de subsistencia, unidas a lluvias torrenciales, no se hallarían muy lejos
29 MaRsEt CampOs, Pedro et allí. “La sociedad murciana y cartagenera y las epi-demias durante los siglos XVII, XVIII y XIX”, en De historia medica murciana, II Las epidemias. p. 230.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
57
de ella. Tal vez los ataques mejor conocidos de toda Murcia sean los acaecidos en Cartagena por razón de El Almarjal, donde los mosqui-tos aovaban sin dificultades, sobre todo al quedar casi aislado del mar y no regenerarse las aguas, tras la construcción de sus murallas bajo Carlos III.
Se posee un completo conocimiento de las crisis palúdicas carta-generas gracias al cuidado con el que las relacionó el médico Joaquín Villalba en su Epidemiología española, obra editada en 1802, en dos volúmenes. Entre 1727 y 1785 sufrió 17 acometidas, lo que denota el carácter endémico del mal en la ciudad y alrededores. La de 1764 mató a 2.267 personas y la de cuatro años después a 2.481. Sin embargo, a tenor de lo que escribe Villalba, la más cruel fue la que comenzó en julio de 1785 y se dio por finalizada en febrero de 178630, puesto que el Hospital Real llegó a atender a la vez a 1.496 enfermos, cifra que resu-me la intensidad del ataque.
El brote de ese último año también afectó al resto del reino con cierta dureza, estimándose su mortalidad en dos de cada mil personas, con las excepciones de las comarcas del Noroeste y río Mula, donde fue mayor. En aquélla se contagió el 43 por cien de su censo demográ-fico y perecieron, por ejemplo, 11 de cada mil habitantes en Caravaca y 31,8 en Moratalla.
Por si lo visto fuera poco, a partir de 1747 la Naturaleza una vez más, en connivencia con las sequías, lluvias copiosas y apariciones de langosta, se vuelve a rebelar contra los hombres y lleva el hambre a muchos localidades de Murcia. Hay severas crisis alimenticias en 1747 y 1741, con rogativas para impetrar la lluvia por todas partes; en 1756-1758; 1765-1766; 1769-1770; 1772-1774; 1779-1782; 1788-1789, aunque la de 1792-1795 será la que marque el inicio del alza de precios definitiva, que no se frenará hasta después de la Guerra de la Independencia.
Mas no habían visto aún los murcianos todos los horrores que des-conocidos microbios podían ocasionar en sociedades predispuestas a sus estragos. En 1800 tienen noticias de que una nueva plaga, deno-minada fiebre amarilla o vómito negro, asuela Cádiz, ciudad que ya la había sufrido en seis ocasiones entre 1705 y 1764. La acometida la devasta, matando a 7.387 de sus vecinos, y se corre hacia Jerez y Sevilla,
30 Sobre este brote en Cartagena, véase: CasaL MaRtínEz, Federico. “Dos epide-mias de peste bubónica en Cartagena (1648 y 1676) y una terrible de paludismo en 1785” en De historia medica murciana II. Las epidemias, pp. 141-160.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
58
donde propicia que pierdan la vida unos 30.000 moradores en la pri-mera localidad y 14.685 en la segunda.
Desde Cádiz, el huésped del virus, el mosquito Aëdes Aegiptus, lle-va el contagio a Málaga y a otras urbes de Andalucía en 180331. Como se temía, Cartagena se contamina en septiembre de 1804 y la epidemia extermina a 2.641 de sus habitantes en cuatro meses, un tercio del total, cifra que recuerda las alcanzadas por la peste de 164832, aunque las barreras sanitarias funcionan y el resto del reino queda preservado.
Desgraciadamente, no sucederá así en 1810, cuando la enfermedad vuelva a penetrar por el mismo puerto. Esta vez no hay diques que fre-nen su avance porque los soldados y el hambre se pasean libremente, no se han cogido cosechas significativas los años 1809-1810 y 1811-1812 y escasean los alimentos y las medicinas, por estar centrados los es-fuerzos de las autoridades civiles y militares y los dineros en combatir a los franceses que dominan Andalucía y, de tiempo en tiempo, llegan a tierras murcianas a robar la poca comida que poseen sus naturales. Pronto, muy pronto, son contagiados el valle de Ricote y Jumilla, villa a la que se traslada la Junta de Defensa de Murcia por hallarse conta-minada la capital. Lorca se infecta desde Mazarrón en enero de 1811 y la comarca del río Mula en agosto-septiembre.
Al término de la epidemia, Murcia había sepultado a unos 9.000 de sus moradores. En Lorca, sólo entre el 20 de septiembre y el 15 de diciembre fallecieron 2.047 personas, con una media de 27 al día33. En Jumilla pasaron a mejor vida unas 500 de 2.000 afectadas, aunque algunos niños perecieron de viruela y otros de tifus (el conocido ta-bardillo), consecuencias de las penurias de la guerra34. Mula perdió entre el 24 de septiembre de 1811 y el 25 de febrero del año siguiente casi 600, el 8 por cien del vecindario35… Concluido el ataque, la gente siguió muriendo de las epidemias familiares el resto de la centuria,
31 NaDaL, opus cit, pp. 116-122.32 TORREs SánChEz, opus cit., pp. 144-153.33 MuLa GómEz, Antonio José: “Epidemia de fiebre amarilla en Lorca, 1811”, en
De historia medica murciana II. Las epidemias, pp. 182-183.34 ROmERO y VELázquEz, Ramón: Memoria que sobre el contagio de la fiebre
amarilla, extendió y presentó á la Real Academia de Médico-Práctica de Barcelona… Garriga y Aguasvivas. Barcelona, 1819, p. 83. He trabajado con el facsímil realizado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia en 2011.
35 GOnzáLEz CastañO, Juan y GOnzáLEz FERnánDEz, Rafael: “Las epidemias en la comarca del Río Mula durante el siglo XIX”, VIII Congreso Nacional de Histo-ria de la Medicina. Universidad de Murcia. Murcia, 1988, vol. II, pp. 1014-1015.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
59
durante la cual alcanzará cierta prevalencia la tuberculosis pulmonar, enfermedad típica del Romanticismo y mitificada hasta el punto de creer que insuflaba creatividad al huésped.
El devenir del siglo aún traerá a España y a Europa otra plaga para la cual no estaban preparados ni contaban con defensas sus habitan-tes. Me refiero al cólera morbo asiático, que devastó España en cinco oleadas entre 1834 y 1885.
Ese mal rondaba nuestro país desde 1832, pero será en agosto de 1833 cuando entre desde Portugal por Ayamonte y Huelva. Y, aunque el gobierno ordena establecer cordones sanitarios y lugares para cuaren-tenas, al mes siguiente está extendido por muchas localidades de sus regiones. En la nuestra, se infectaron el puerto y la villa de Mazarrón36.
En noviembre de ese año, la Junta Provincial de Sanidad de Mur-cia manda imprimir un opúsculo de cuatro páginas y de largo título: Plan curativo del cólera-morbo mandado publicar por S. M. la Rei-na Gobernadora, para que circule en todos los pueblos de la Mo-narquía y en particular en aquellos donde por desgracia se padezca dicha enfermedad; y sirvan la doctrina y consejos que encierra, de gobierno á los Profesores del arte de curar, que tuvieren necesidad de ellos, y á cuantos se hallen al lado de los enfermos; redactado del que con igual objeto dispuso estractar (sic) la junta de sanidad de esta Capital, de la Real Academia de Medicina y Cirugía de los reinos de Granada, Jaén y Murcia. Se describen en él los síntomas del contagio y se dan remedios para combatirlo.
No obstante, desde que se registraran los primeros casos en el Viejo Continente corría por todas partes un folleto de 27 páginas escrito por el francés Félix Rollet, editado en español, en Valencia, el año 1831, de-nominado: Medios para preservarse del cólera-morbo y método para curar esta terrible enfermedad…, en el que se presentaba la afección y se recogían consejos y recetas para evitarla y curarla. No serán éstos sino la punta del iceberg de los miles de remedios, populares y cien-tíficos, impresos y manuscritos, que andarán por España durante los sucesivos ataques de la centuria.
Como todo el mundo esperaba con resignación, la epidemia entró en tierras de Murcia por Puerto Lumbreras en junio de 1834, proce-dente del reino de Granada, y se extendió por la mayor parte de sus villas y ciudades. En Murcia capital, en el cuatrimestre de su actividad,
36 PéREz MOREDa, opus cit., pp. 394-395.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
60
perdieron la vida en torno a 2.200 individuos, un 10 por cien de su vecindario, con una tasa de mortalidad del 77,3 por mil, cifra que sería superior si las autoridades no hubieran ocultado el número real. José Antonio Ayala indica en su trabajo que 21 localidades de la provincia, entre las que no estaban Cartagena ni las villas de la comarca del No-roeste, salvo Calasparra, declararon otras 1.391 muertes, cantidad que debió de quedar muy alejada de la verdadera37. En Lorca, la tasa de letalidad llegó al 27,16 %38.
La década de 1850 contempló dos ataques, tras tres quinquenios de ausencia de la enfermedad, en los que no faltaron los contagios de al-ferecía (posible meningitis) entre 1844 y 1851; uno grande de viruela en 1842, que exterminó a cientos de niños, y la permanente presencia de las tercianas, caso del brote de 1852, que mató en Mula a 102 personas.
En julio de 1855 está infectada de cólera una parte significativa de la provincia desde septiembre del año anterior. En Ceutí, el mal se cobra la vida del 5 % de sus habitantes, 56 de un censo de 1.18239; en Mula la pierden unos 270 y en la capital 1.01640, con una tasa de letalidad del 26,8 por mil, que en Bullas fue del 1,68 por mil41. En Lorca falleció la mitad de los enfermos42.
La acometida de 1859 fue la más benigna de las sufridas en Murcia. Por ejemplo, en Ceutí sólo acabó con la existencia de 10 varones y 14 hembras43 y en Mula con seis vecinos, aunque el sarampión de ese crudo invierno ocasionó una verdadera mortandad entre los niños44.
Durante el mes de septiembre de 1865 volvió a encenderse el cóle-ra en la provincia para concluir mediado el de diciembre. No tuvo la crueldad de los primeros ataques, como lo corrobora el hecho de que
37 “Aspectos sociales de la epidemia de cólera de 1834 en Murcia”, en De historia medica murciana II. Las epidemias, pp. 201-206, y MaRsEt CampOs et alii, opus cit., p. 241.
38 SEguRa ARtERO, Asunción. “Cólera y sociedad preindustrial: las epidemias de 1834, 1855 y 1885 en Lorca”, en Lorca, pasado y presente, aportaciones a la Historia de la Región de Murcia, vol. II. Caja de Ahorros del Mediterráneo y Ayuntamiento de Lorca. Murcia, 1990, p. 117.
39 MaRín MatEOs, José Antonio: Ceutí durante el siglo XIX. Ayuntamiento de Ceutí. Murcia, 2009, pp. 268-269.
40 MaRsEt CampOs et alii, opus cit., p. 236.41 GOnzáLEz CastañO y GOnzáLEz FERnánDEz, opus cit., pp. 1018-1019.42 SEguRa ARtERO, opus cit., p. 117.43 MaRín MatEOs, opus cit., p. 271.44 GOnzáLEz CastañO y GOnzáLEz FERnánDEz, opus cit., p. 1020.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
61
en cinco pueblos de la comarca del río Mula fallecieran sólo 130 per-sonas, repartidas así: Campos, 36, Albudeite, 44; La Puebla de Mula, 12 y Mula, 38, mientras en Pliego y Bullas no hubo casos declarados45. Las autoridades de Ceutí confirmaron 63 muertos, 34 hombres y 29 mujeres46. Pérez Moreda indica que la cifra oficial de víctimas de ese brote en España fue del 3 por mil de la población y la tasa bruta del 33 por mil47.
Dos décadas duró la paz colérica, quebrada con la última embestida, la del verano de 1885, en la que el bacilo se mantuvo activo entre julio y octubre. Conllevó cierta virulencia, como denota que en el conjunto de España hiciera bajar a la fosa al 7 por mil de los contagiados y su tasa de mortalidad llegara al 37,9 por mil48.
Los fallecidos declarados en las diversas localidades murcianas as-cendieron a 7.376 o, lo que es lo mismo, la mortalidad fue del 15,70 por mil; mientras la morbilidad (muertos respecto a los que sufrieron el mal) llegó al 41,53 por cien y la mortalidad estuvo en el 3,77 %49. Como ejemplo de lo sucedido, en la comarca central de la provincia hubo 454 difuntos, tres veces y media más que en la anterior acometida, de los cuales 19 se dieron en la aldea de La Puebla de Mula, 34 en Albudeite, 71 en Campos, 163 en Bullas y 167 en Mula. Se desconocen las cifras de Pliego porque el párroco no especificó las causae mortis en todo el año, pero entre julio y agosto se anotaron 77 óbitos, que supusieron el 53 por cien de los 145 de ese periodo, y muchos fueron los que no pudieron recibir los sacramentos por no dar tiempo su enfermedad50.
Con este brote concluyo el presente trabajo, que ha aspirado a dar una visión, obligatoriamente simplificada, de las principales epide-mias habidas en nuestra tierra durante más de 500 años. Únicamente quedaba a los murcianos y a sus compatriotas sufrir la de gripe de 1918, la gripe española, que enlutó a miles de familias recién finalizada la I Gran Guerra. Pero esa es otra historia.
45 Ibidem, p. 1.021.46 MaRín MatEOs, opus cit., p. 278.47 Opus cit., p. 398.48 PéREz MOREDa, opus cit., p. 398.49 NaDaL, opus cit., p. 158.50 GOnzáLEz CastañO y GOnzáLEz FERnánDEz, opus cit., p. 1024.
63
1. Introducción
Las instalaciones de baños que denominamos balnearios se diferen-cian de las termas higiénicas y lúdicas. Son por una parte, la edifica-ción que no requiere de los tradicionales sistemas de suelos para la circulación del aire caliente -sistemas de hypocaustum- y por otra y principal, la singularidad de las aguas llamadas naturales o minero-medicinales que, habitualmente se les atribuyen propiedades curati-vas de acuerdo a su composición química.
A finales del siglo XX, las investigaciones sobre las aguas mineromedi-cinales en el mundo antiguo y sus diferentes contextos culturales se han basado en las excavaciones sistemáticas que se habían llevado a cabo en numerosos yacimientos, lo que ha permitido plantear una línea de tra-bajo que tiene, como concepto general, el aprovechamiento de las aguas salutíferas en los lugares donde nacen y la arquitectura balnearia que ha surgido para el aprovechamiento de tales recursos especiales y singulares.
Sabemos, que los patrones de asentamientos en Alhama de Murcia, se han venido manteniendo hasta la actualidad, que las vías de comu-nicación naturales prerromanas se convirtieron en la antigua calzada romana que unía Illici, Elche y Eliocroca, Lorca, que el camino me-dieval que pasaba por Hisn al-Hāmma tenía mucho tránsito en la Edad Media y era el itinerario escogido por los ejércitos para despla-zarse desde Levante a Andalucía y que, hoy día, es la autovía del Medi-terráneo, continuando su trazado por los mismos itinerarios antiguos. En este caso se plantea la existencia del balneario como el elemento principal y permanente que ha ido organizando, de alguna forma, el
Aguas mineromedicinales y sus aplicaciones terapéuticas en los balnearios. El ejemplo de Alhama de Murcia
JOsé BañOs SERRanOCronista Oficial de Alhama de Murcia
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
64
núcleo urbano y su trazado con una estrecha relación con la población y su evolución a lo largo de los siglos e incluso, generando necesidades en función de municipio balneario y lugar de llegada de gentes.
Figura 1. Mapa Balneario de España del año 1875. Localización de Alhama de Murcia en la 7ª Región Balnearia.
El antiguo Balneario ha conseguido contar su historia, aunque los restos que han llegado hasta nosotros presentan la problemática de su uso permanente, que no es sino el fruto y la evolución de diferentes con-textos culturales que se han sucedido desde hace más de dos mil años. Los restos arquitectónicos y arqueológicos han ido sobreviviendo a las remodelaciones y alteraciones a lo largo de los siglos, cumpliendo las di-versas funciones, teniendo como recurso esencial el agua mineromedi-cinal, impuestas por las diferentes culturas hasta llegar al siglo XX. Así, se han podido documentar, a través de las excavaciones arqueológicas, como la construcción romana del siglo I d. C. debió destruir o sepultar las posibles estructuras ibéricas de baño o simplemente una posible pis-cina al aire libre en la salida del agua caliente. Lo que se ha podido recu-perar ha sido el importante conjunto cerámico ibérico asociado, hallado sobre en la parte superior del manantial. Hay que pensar que la práctica habitual del imperio romano era hacer llegar el agua donde estaba la gente, a través de canalizaciones, de acueductos, etc. en este caso los balnearios se convierten en centros de atracción de población.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
65
Quizá sea la construcción del gran Balneario romano en época au-gustea, una de las intervenciones importantes que se llevan a cabo sobre las infraestructuras existentes desde los siglos IV-II a C. segura-mente sobre el mismo manantial donde existiría alguna construcción de escasa entidad arquitectónica.
La cultura musulmana, también con una gran tradición de baños, llevará a cabo nuevas intervenciones sobre el edificio balneario, que se han documentado en la importante reutilización de las salas abo-vedadas, confirmado por la noticia de al-Qāzwini en el siglo XIII y el uso como cementerio, maqbara, de la zona occidental de las thermae, higiénicas y recreativas, que ya estaban abandonadas desde el siglo IV d. C., aprovechando y reutilizando el antiguo frigidarium, junto a la Sala abovedada B como acceso y, desfondando el pavimento del tepi-darium de la misma zona, donde se recuperó un importante contexto cerámico islámico de los siglo XII y XIII.
Como en otros muchos edificios balnearios de España, en la prime-ra mitad del siglo XIX y los años siguientes, se construyeron nuevos edificios. En Alhama de Murcia se construyó el Balneario en el año 1848, suponiendo la última gran obra importante sobre el antiguo edi-ficio. La nueva construcción destruyó una parte del edificio de baños que, seguramente, conservaba todavía un gran número de evidencias arqueológicas y arquitectónicas en los interiores de las grandes salas abovedadas y, posiblemente, de la zona de captación. La memoria del médico D. José María del Castillo1 correspondiente al año 1845, va detallando las actuaciones que se van realizando, entre ellas, la de de-moler parte de las bóvedas y profundizar todo el complejo, es decir todos los pavimentos y estructuras antiguas buscando un nivel más bajo para facilitar, por cota de nivel, la entrada del agua del manantial mineromedicinal. Este manantial también será excavado prolongan-do la mina en dirección norte para buscar mayor caudal.
El gran Balneario decimonónico2 contemplaba en su proyecto ex-cavar la zona de baños, a modo de sótanos hasta el nivel del manan-tial, destruyendo de esta forma el complejo oriental de las thermae
1 CastILLO y EspInOsa DE LOs MOntEROs, J. M. del, 1848: Memoria acerca de las aguas y baños Termo-minero-medicinales de Alhama de Murcia. Murcia.
2 Fue construido por el arquitecto murciano José Ramón Berenguer Ballester en 1848. Fue su primera obra importante y después sería nombrado arquitecto del Ayuntamiento de Murcia en 1854 y conseguiría la plaza de arquitecto titular de Albacete en 1863.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
66
y remodelando todo el edificio antiguo adaptándolo a las modernas funciones y tratamientos.
En los estudios sobre diferentes balnearios sigue siendo un proble-ma de que éstos, en muchos casos, se ubican en el mismo lugar del ma-nantial a lo largo de la historia. Hay que tener en cuenta que las propias estructuras antiguas permanecen en el mismo lugar donde se cons-truyó el balneario, siendo el mismo espacio utilizado por las diferentes culturas y donde se han realizado obras de adaptación y transforma-ción para las necesidades médicas, sociales o cultuales de cada época.
Las actuaciones arqueológicas han aportado una serie de claves que nos han permitido acercarnos con una cierta precisión cronoló-gica a sus estructuras y a su uso. Se ha delimitado perfectamente los ámbitos balneario, como principal recurso y reclamo médico, social y cultual de estos establecimientos sustentados sobre sus manantiales de agua mineromedicinal y, por otra parte, el ámbito thermae, con su función higiénica y recreativa, basada en las características estancias calefactadas y la gradación de temperaturas.
2. Las aguas mineromedicinales y sus indicaciones terapéuticas
En época romana se van a configurar los principios de los tratamien-tos médicos en relación con el agua mineromedicinal con origen y relacionada con las divinidades, como símbolo de purificación en to-das las culturas, y para cuyas prácticas terapéuticas se construyeron edificios singulares.
En relación a las aguas minerales y sus indicaciones tenemos muchas re-ferencias en las fuentes clásicas3, de las cuales hemos seleccionado a modo de ejemplo, dos de ellas. Marco Vitrubio4 escribía en el siglo I a.C. que
“todo manantial caliente es medicinal, por razón que cociéndose con las sustancias que encuentra, adquiere virtudes que no tenía. Las fuentes
3 MIRó ALaIX M.T. y MIRó ALaIX, C. 1997. “Los tratamientos hidroterápicos en los textos clásicos”. Mª. J. PERéX (ed.), Termalismo antiguo. I Congreso Peninsular (La Rioja, 1996). Madrid, 211-216. O ver también el estudio de Oró Fernández, Mª.E. 1997: “Aguas mineromedicinales en la medicina de la antigüedad”, Mª.J. PERéX (edit.), Termalismo antiguo. I Congreso Peninsular (La Rioja, 1996), Madrid, 229-234.
4 MaRCO VItRubIO POLIón. Los Diez Libros de Arquitectura. VIII, Cap. III, 18.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
67
salutíferas corroboran la debilidad de nervios fomentándolos, y extrayen-do de ellos con el calor los humores viciosos. Las aluminosas avigoran los cuerpos paralíticos o disolutos por otra cualquiera enfermedad, introdu-ciéndose por los poros y expeliendo la frialdad contraria; con cuyo bene-ficio se restituyen al uso libre de sus miembros. Y bebidas las bituminosas, purgando los vicios interiores del cuerpo, suelen también sanarlos”.
En la misma línea escribía Séneca5 que “las hay (las aguas mine-rales) que son saludables a los ojos; otras hacen bien a los nervios, curan las enfermedades crónicas donde los médicos desesperan, cie-rran las llagas, atenúan los males internos, alivian los pulmones y los intestinos, detienen los flujos de sangre. En resumen, sus servicios son tan variados como sus sabores”.
Tradicionalmente, las referencias a las aguas mineromedicinales en España se habían tratado en las obras generales sobre termalismo, con descripciones sobre los lugares donde se hallaban y sus virtudes curati-vas. Los distintos aprovechamientos han generado, desde la antigüedad, abundantes testimonios materiales como epigrafía, cerámica, monedas o referencias toponímicas que aparecen en los antiguos itinerarios como el de Antonino o la Tabla de Peutinger6 que reflejan las ciudades o asen-tamientos denominados Aquae, cuyas denominaciones han llegado has-ta la actualidad con diferentes referencias toponímicas. Son los casos de los topónimos de Caldas o Candelas derivadas del latín Aquae Calidae, como también lo son los derivados, también del latín, Balineum o Bal-neum y que han dado lugar a los topónimos que comienzan o llevan im-plícita la palabra Baños y, finalmente, los que derivan del árabe al-hāmma
–el baño termal- que ha dado nombre a las diferentes poblaciones con la denominación de Alhama en España, entre ellas, Alhama de Murcia.
En el caso de esta población, cuya antigua denominación bien pudo haber sido Aquae, término latino al que se le habría unido el nombre de los populus-civitas que vivían en la zona, los romanos aprovecha-ron el manantial de agua caliente para construir unas instalaciones dónde se desarrollaría una parte importante de la vida social de la comunidad y, en las que se curaban enfermedades con las excelentes propiedades medicinales de sus aguas. Parece probable, que Alhama fuera uno de los muchos lugares del imperio romano con el topónimo
5 SénECa. Cuestiones Naturales. III, 1, 1. 6 PERéX AgORREta, M.ªJ. y RODRíguEz MORaLEs, J. 2011: “Las Stationes
con Aquae…en la Tabula de Peutinger”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Prehistoria y Arqueología, T. 4. Madrid, 153-170.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
68
latino de las Aquae Calidae, aplicado a las localidades que contaban con un importante aprovechamiento de aguas termales.
En la literatura científica andalusí también se refleja un amplio conoci-miento sobre las características de las aguas minerales haciendo referen-cias al agua en bebida y al baño, entre las que destacamos las del botánico malagueño Ibn al-Baytar y el médico y visir granadino Ibn al-Jatib.
En los siglos siguientes se publican varias obras generales que reco-gían, desde el punto de vista médico, los manantiales mineromedici-nales que servían de guía para reconocer las singularidades especia-les de estas aguas, entre las que tenemos que mencionar la de Limón Montero en 1697, Gómez de Bedoya en 1764 o Rubio en 1853, a las que se unían, ya de forma obligatoria a partir del primer Reglamento de Aguas y Baños Minerales de España de 28 de mayo de 1817, las me-morias de los diferentes médicos directores de los establecimientos correspondientes de cada temporada.
En el caso de Alhama de Murcia, comenzaría con el primer direc-tor Dr. D. José María del Castillo y Espinosa de los Monteros que rea-lizó la primera memoria en 1845, año, en el que ya habían empezado las obras del Balneario Hotel, que sería inaugurado en el año 1848. Así contamos con un gran número de memorias de los diferentes médicos que ocuparon la plaza hasta el año 1936 y que nos relatan la historia del Balneario durante este tiempo.
3. El contexto geográfico de Alhama de Murcia
El espacio geográfico que ocupa el término municipal de Alhama de Murcia se incluye dentro del contexto más amplio que constituye el Valle del Sangonera/Guadalentín, el cual ha seguido una ocupación humana similar a lo largo del tiempo, desde la prehistoria hasta la actualidad. La geografía del valle presenta una gran diversidad de for-mas con una zona central llana, atravesada por el río Guadalentín y, a ambos lados, las alineaciones montañosas de dirección Noroeste-Suroeste entre las que destacan las Sierras de Espuña y la Sierras de Carrascoy, ambas con una gran diversidad de relieve como cumbres, laderas, piedemontes, barrancos y zonas llanas, que ofrecen multitud de recursos para la ocupación humana. Condicionado y comunica-do el territorio por la depresión natural prelitoral del valle, ha sido una importante ruta natural de paso entre Levante y el sur de An-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
69
dalucía, siendo la principal vía de comunicación desde la prehistoria hasta la actualidad. Junto a los importantes recursos naturales, como manantiales y fuentes de agua, tierras fértiles, cerros escarpados con fáciles defensas, etc. hay que señalar, como factor de primer orden, la existencia de un manantial de aguas salutíferas que nacen al pie del Cerro del Castillo, y que ha sido uno de los elementos determinan-tes para la población de Alhama de Murcia. De esta forma se ha ido desarrollando una estrecha vinculación con el aprovechamiento de sus aguas mineromedicinales, llevando a cabo diferentes edificios con unas pautas constructivas de lo que podemos llamar arquitectura bal-nearia. Sin duda, el condicionante geográfico venía derivado del uso y explotación de los manantiales en su punto de surgencia, para evitar la pérdida de temperatura y de la composición mineral de las aguas y, por lo tanto, de la merma de sus virtudes terapéuticas.
3.1. Las aguas mineromedicinales de Alhama de Murcia
Junto a las evidencias arqueológicas y arquitectónicas, las referencias toponímicas son elementos claves de la existencia de un manantial de aguas mineromedicinales, claramente identificado en el caso de Alhama, con el resto de las Alhamas de España, a saber, de Aragón, de Granada, de Almería, Sierra Alhamilla o Río Alhama, etc.
Geológicamente7, los puntos termales se dan en la convergencia de geotermismo y fallas regionales como la de Alhama vinculando una serie de factores geológicos: tectónica de fractura, sismicidad y neotec-tónica, junto al vulcanismo y sedimentación en cuencas neógenas. La antigua fuente del Baño, era la descarga natural de un acuífero de com-pleja estructura asociado a la falla de Alhama de Murcia y constituido por materiales carbonatados triásicos y conglomeráticos del Mioceno8.
El manantial del Baño, citado ya en el siglo XIII,9 brotaba de una grieta situada dentro de la gruta que se adentra en dirección norte, ac-tualmente hasta unos dieciocho metros hacia el Cerro del Castillo y
7 MaRtIn EsCORza, C. 1992: “La estructura geológica de la península ibérica y sus aguas termales”, Actas de la mesa redonda (Madrid 1991). Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, Hª Antigua 5, Madrid, 231-252.
8 LILLO CaRpIO, M.J. 2007: “Recursos y aprovechamientos termales”, Atlas Global de la Región de Murcia, Murcia 218-229.
9 VaLLVé BERmEjO, J. 1972: “La división territorial de la España Musulmana. La cora de Todmir (Murcia)”, Al-Andalus, XXXVII. Madrid, Granada. Pág. 177.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
70
que le dio la fama al establecimiento de baños desde la antigüedad. Las aguas son de procedencia profunda según su origen, hipertermales según su temperatura constante de 45º C y sulfatadas cálcicas según su mineralización. Su caudal, casi inalterable a pesar de las grandes se-quías, arrojaba nueve pies cúbicos por minuto en 185310 de agua clara y transparente de sabor ligeramente amargo, insípida, inodora; la misma cantidad arrojaba en 187311 12 y llegó a alcanzar 280 litros por minuto en 191613 llenando, en primer lugar, la piscina de la sala abovedada pe-queña, desde la cual se conducía hasta la piscina de la sala abovedada grande y, una vez utilizada en el baño, salía por una canalización sub-terránea, con un trazado inicial de sillares de aparente construcción romana, hasta una balsa o estanque situado fuera de la población14. Las descripciones de las aguas de este manantial del Baño indicaban que eran insípidas, inodoras, cristalinas y de gran transparencia, de sabor ligeramente amargo, dejando al tacto una sensación ligeramente un-tuosa y, por donde pasaba, dejaba lodos pardo oscuros, perdiendo un grado al llegar a la bañera y tres grados en la balsa de los pobres.
Las aguas del manantial del baño se utilizaban en bebida, y en dosis de 250 a 500 gramos, desagradable por su temperatura pero no por su sabor ligeramente amargo; su acción medicinal favorecía el apetito, estimulaba las funciones digestivas y aumentaba la secreción renal;
10 RubIO, P.Mª. 1853: Tratado completo de las fuentes minerales de España, Madrid.
11 CastILLO y EspInOsa DE LOs MOntEROs, J. M. del 1873: Memoria de los Baños de Alhama. Año 1873.
12 E incluso podría ampliar su caudal “…si se recogieran los innumerables veneros que subterráneamente serpentean en varias direcciones para alimentar los diversos pozos de esta villa…”. Sabemos que las casas de la zona cercana a la Plaza Vieja, de la Calle Corredera, Vergara, etc. tenían pozos de agua en sus patios para el servicio doméstico y así se ha documentado en las excavaciones arqueológicas.
13 LOREnzO LópEz, J. 1916. Memoria de las aguas termales minero-medicinales de Alhama de Murcia. Pág. 13.
14 La evacuación de aguas de los Baños se producía por la canalización subterránea, la cual se inicia bajo la Sala abovedada B del Balneario con una imponente construcción inicial de sillares, que continuaba su trazado hacia el actual jardín de los Patos, en cuyo entorno se ubicaba la denominada como balsa del Baño. En su construcción se aprecian los diversos tipos de aparejo, fruto sin duda, de las continuas reparaciones que se hubieron de llevar a cabo, tras el permanente uso, desde época romana. A partir del siglo XVI tenemos abundante documentación sobre las diligencias que tratan sobre la limpia de la Balsa de Baños, acequia y mina hasta el Baño. Archivo Municipal de Alhama de Murcia (A. M.A.M.), Libro de Aguas del Baño, Minas y San Roque. Sin nº de legajo.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
71
en baño, a la temperatura del manantial, provocaba una impresión de calor que desaparecía dejando paso a una sensación de relajación y sedación junto al bienestar del organismo con la acción de todos los agentes curativos.
La acción terapéutica que le ha dado fama a estas aguas fue el tra-tamiento de las afecciones reumáticas en toda su diversidad: parálisis, gota, neuralgias ciáticas, epilepsias, catarro pulmonar tratados con baños de vapor y bebida conjuntamente, afecciones crónicas en la piel, afecciones sifilíticas, entre otras15.
La existencia del manantial del Baño había garantizado, desde la antigüedad, el caudal necesario y suficiente para el servicio de las ins-talaciones termales hasta época moderna, cuando se fueron incorpo-rando otros manantiales que diversificaban y ampliaban los servicios medicinales. Tres serían, a partir del siglo XVIII, los que brotaban por una hendidura en la roca de conglomerado terciario del Cerro del Castillo y, a los que se incorporó, el manantial de la Atalaya a finales del siglo XIX, siendo finalmente cuatro, los que componían el caudal de este balneario, conocidos con los nombres de Baño, Carmen, Poza y Atalaya. Los dos primeros se localizan en el interior del balneario; el llamado Poza en sus proximidades y posiblemente fuera una ramifi-cación del principal (Baño) y el último, el de la Atalaya, a 12 km. de la población, en la margen derecha de la Rambla de Algeciras.
Actualmente, del manantial del Baño no brota el agua desde el año 1940. La sobreexplotación del acuífero ha provocado que descienda el nivel freático y que el agua se halle en cotas más profundas, actualmen-te a unos 90 m s.n.m. y una temperatura de 41º C. en los dos sondeos16 realizados por el Ayuntamiento de Alhama denominados como Sondeo Cerro del Castillo en el extremo norte del Cerro del Castillo y Sondeo Agua de Dios, en el Huerto de los Olmos, junto al Parque de La Cuba-na, que siguen la misma línea de la falla tectónica y muestran las mis-mas características físico-químicas que las aguas del antiguo manantial.
15 ChInChILLa y RuIz, F. 1877: Establecimiento de Baños y aguas minero medicinales de Alhama de Murcia. Memoria respectiva del año 1877, Manuscrita. Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
16 Datos del estudio realizado por el profesor D. TOmás RODRIguEz EstRELLa “Estudio de los recursos geotérmicos de la unidad hidrogeológica de Santa Yéchar-Alhama (Murcia). Propuesta de un perímetro de protección, con miras a su aprovechamiento mineromedicinal y termal del sondeo Cerro del Castillo”, para el Ayuntamiento de Alhama de Murcia en el año 2004.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
72
4. La utilización de las aguas mineromedicinales y sus contextos de uso a través de la historia. El ejemplo de Alhama de Murcia
El agua es considerada uno de los elementos de purificación en casi todas las culturas y religiones, dotándola de un carácter sagrado en las fuentes, ríos o manantiales surgentes. Ello ha generado diferentes tipos de aprovechamientos, de usos y de construcciones.
4.1. El contexto prerromano
El manantial de agua termal ha ido modelando un paisaje y unos com-plejos en relación a un sincretismo cultural de las diferentes culturas, generando diversos modelos arquitectónicos e identidades que han tenido y tienen como objetivo, el aprovechamiento de este singular y escaso recurso termal, siempre con fines terapéuticos y modalidad balnearia desde hace más de dos mil años.
En realidad, el uso de las aguas mineromedicinales, en época ibé-rica, debía limitarse al baño para obtener los beneficios curativos de las aguas y con un concepto de religiosidad constatado en otros ya-cimientos. Las aplicaciones debieron hacerse en el entorno próximo o el propio manantial o punto de surgencia, sobre el que, unos siglos después, se llevaría a cabo la construcción romana; de ahí la ausencia de estructuras arquitectónicas asociadas de época ibérica que queda-rían sepultadas o destruidas bajo el nuevo edificio de época imperial. Ya Plinio17 reconocía que los íberos desconocían los balnearios, tal y como se concebían en el mundo romano, pero sí hacían uso de ma-nantiales de aguas frías y calientes.
En este marco cronológico que comprende desde el siglo V al siglo II a. C. en Alhama, se ha podido documentar en Alhama un conjunto de materiales de época ibérica que, al igual que en Archena y Fortu-na no están asociados a estructuras balnearias, pero si en el entorno próximo. Ejemplos de ello y de esos asentamientos cercanos a encla-ves termales, se ubicaron importantes yacimientos ibéricos como es el caso del Cabezo del Tío Pío en Archena18 o el Castillejo de los Baños y
17 PLInIO, C. Naturalis Historia. XXXI, 4.18 MatILLa SéIquER, G. 2007: “El balneario romano de Archena”, Actas del 4º
Congreso Internacional del Valle de Ricote, Abarán, 217-230.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
73
el Castillico de las Peñas en Fortuna19. Referencias que, por otra parte, hay que interpretarlas en relación a la cercanía del propio asentamien-to y a un cierto aprovechamiento de las aguas curativas y a su explo-tación y conocimiento dentro de un ámbito local y comarcal, aunque por el momento, no podamos documentar estructuras asociadas.
Sabemos que la romanización del territorio tuvo una mayor per-meabilidad en aquellas comunidades que se hallaban situadas, estra-tégicamente en vías de comunicación importantes o secundarias, y cercanas a enclaves comerciales tan importantes como Mazarrón o Cartagena. Destacando esta situación en la red viaria romana20, no hay que olvidar, que la existencia de un recurso termal como los ma-nantiales salutíferos que brotaban al pie del Cerro del Castillo, era una de las razones que justificarán la pronta romanización del terri-torio, quizá construyendo edificios a los que se incorporaron los nue-vos conceptos arquitectónicos y funcionales utilizados en las grandes ciudades romanas y cuyos modelos llegarían a todos los lugares del Imperio. No olvidemos que ya eran famosos los complejos balnearios de Cumas o el de Baias cercanos a la capital del Imperio. No será has-ta época de Augusto cuando podemos considerar a las poblaciones ibéricas, totalmente integradas en el orden romano comenzando un proceso de adaptación paulatina a las nuevas modas “a la romana” y transformando los antiguos usos de los poblados tradicionales en ce-rros defensivos, dando paso a nuevas entidades urbanas en torno al Balneario y a las villae rusticae, que serán el centro de los nuevos sis-temas de explotación agrícola en el territorio y cuya ocupación llegará hasta el siglo V d. C. a través de diferentes patrones de asentamiento.
Alhama, participará junto con Archena de una posición estratégica, junto a una de las vías principales de comunicación en la fértil ribera del Sangonera/Guadalentín. La ubicación de los manantiales al pie del castillo, en pleno casco urbano y el uso continuo de las construccio-nes romanas hasta fechas recientes, han transformado y mimetizado la imagen antigua. Afortunadamente, las excavaciones arqueológicas, que se han podido realizar en zonas no alteradas en su secuencia es-tratigráfica, van aclarando algunos aspectos, que se suponen en el res-
19 MatILLa SéIquER, G. 2004: “Baños romanos de Fortuna. Historia, estado de la cuestión y perspectiva de futuro”, ArqueoMurcia, 2 (Julio), 1-40.
20 BROtOns YagüE, F. y RamaLLO AsEnsIO S.F. 1989: “La red viaria romana en Murcia”, A. GOnzáLEz (coord.), Los caminos de la Región de Murcia, Murcia 103-119.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
74
to de balnearios pero que van apareciendo poco a poco, como en el caso de las instalaciones higiénicas o lúdicas.
Además del poblamiento rural, en el entorno del Balneario, tam-bién se han documentado diferentes restos de estructuras urbanas romanas de gran interés, entre los que destacamos los hallazgos de la calle Corredera21, donde se hallaron un conjunto de habitaciones domésticas con un importante contexto cerámico de vajilla de mesa, de cocina, presencia de hogares, etc., que se datan en los siglos I y II d. C. La función de las citadas instalaciones podría ser de algún tipo de hospedería o un área destinada al servicio de los usuarios o bañistas, como interpretan sus excavadores, con similares funciones y crono-logía a las documentadas en los Balnearios de Archena y Fortuna22, con pequeñas salas rectangulares junto al Balneario, en las cuales se hospedarían durante los días que estuvieran tomando las aguas salu-tíferas o hasta el alivio o curación de sus dolencias.
4.2. El Balneario romano de Alhama de Murcia23. Ámbitos curativos e higiénicos y lúdicos
Los conocimientos sobre la arquitectura balnearia, a principios de los años ochenta, se limitaban a las noticias de la historiografía antigua y a las obras generales sobre las aguas mineromedicinales en España aportando datos de diversa naturaleza pero de gran interés, y de las que nosotros hemos utilizado varias referencias. El pionero y citado trabajo de Gloria Mora24 llegaba a inventariar 25 enclaves como ter-mas salutíferas en España, cifra que ha ido creciendo a través de las
21 URuEña GómEz Mª. I. y RamíREz ÁguILa, J. A. 1995: “El poblamiento romano en Alhama de Murcia (siglos I-II d.C.): las instalaciones anexas a las termas”, Poblamiento rural romano en el sureste de Hispania. Actas de las Jornadas celebradas en Jumilla del 8 al 11 de noviembre de 1993, Murcia, 227-245.
22 MatILLa SéIquER, G. 2006: “La recuperación de los balnearios durante el Bajo Imperio”, Espacio y tiempo en la percepción de la Antigüedad Tardía. Antigüedad y Cristianismo, XXIII, 159-184.
23 BañOs SERRanO, J. (e.p.): “El balneario romano de Alhama de Murcia. Un ejemplo de identidad y diversidad de arquitectura balnearia”, G. MatILLa y S. GOnzáLEz (eds.) Termalismo antiguo en Hispania. Anejo de Archivo Español de Arqueología. Madrid.
24 MORa, G. 1981: “Termas romanas en Hispania”, Archivo Español de Arqueología 54, 37-90. Ver también MuñOz CánOVas, G. J. 2008: “La excavación del sector sur del atrio de la Iglesia de San Lázaro Obispo (Alhama de Murcia)”, XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Murcia, 237-244.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
75
continuas investigaciones y excavaciones arqueológicas en diferentes yacimientos que Silvia González eleva a un número de 80 yacimien-tos tras descartar algunos enclaves con dudas sobre las evidencias ar-queológicas pero asegurando que el número va a ir creciendo.25 Otras cifras son las señaladas por Mª Jesús Peréx y Carme Miró26 sobre la existencia de 115 manantiales mineromedicinales en Hispania con evidencias arqueológicas romanas, entre los que se halla el yacimiento arqueológico, hoy Museo de Sitio de Los Baños de Alhama de Murcia y seguro que poco a poco, conforme avancen las investigaciones au-mentará el número de yacimientos.
Figura 2. Planta arqueológica del Balneario de Alhama de Murcia. Balneario y Termas. (Dibujo A.
Martinez, J. Baños, J.A. Ramírez y P. Pineda).
25 GOnzáLEz SOutELO, S. 2012-2013: “Los Balnearios romanos en Hispania. Revisión y puesta al día de los principales yacimientos con aguas mineromedicinales en España”, Anales de Arqueología Cordobesa 23-24, 175-200.
26 PERéX AgORREta, Mª J. y MIRó I ALaIX, C. 2011: “VbI aqVqE IbI saLVs. Atlas de aguas mineromedicinales, termas curativas y culto a las aguas en la Hispa-nia antigua”, A. COsta, L. PaLahí y D. VIVó (coords) Aquae Sacrae: agua y sacralidad en la antigüedad, Gerona, 59-68.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
76
La singularidad de las aguas mineromedicinales o naturales que brotan calientes de la roca y, a las que habitualmente se les atribuyen propiedades curativas y salutíferas, han generado un interesante con-texto geográfico, urbanístico y arquitectónico a lo largo de la historia que ha sido determinante en la Región de Murcia, para cuatro muni-cipios, entre otros; a saber: Archena27, Fortuna,28,29, Mula30 y Alhama de Murcia31. Sobre estos cuatro enclaves balnearios escribía el Padre ortega a mediados del siglo XVIII que “estos baños salutíferos eran muy famosos y muy frecuentados en la antigüedad”.
La cercanía a ciudades romanas importantes como Carthago Nova o los propietarios de las numerosas villae de la comarca, permiten suponer que debían ser potenciales clientes, los cuales se incremen-tarían con los viajeros que circulaban a través de la calzada romana secundaria que atravesaba el valle del Sangonera, desde Elche a Lorca (Ilici-Elicroca) acortando el recorrido de la Vía Augusta entre Levante y el sur de Andalucía y, de la cual, González Simancas relató haber visto varios tramos a principios del siglo XX32.
El emplazamiento del balneario viene justificado y obligado por el afloramiento de las aguas calientes a 45º C, pero la orientación de las instalaciones sí que indican un especial cuidado en su construcción, ya que presentan sus fachadas al sureste para recibir la mayor irra-diación del sol y con ello aumentar el caldeamiento, tal y como acon-seja Vitrubio para la construcción y la orientación en su Tratado de Arquitectura. El doble uso del edificio: piscinas de uso terapéutico termal, junto al nacimiento de agua caliente, y unas termas más con-vencionales de tipo higiénico y recreativo (aprovechando sus cualida-des de temperatura) a sus lados, ha permitido que podamos conocer
27 MatILLa SéIquER, G. 2006: “La recuperación de los balnearios durante el Bajo Imperio”, Espacio y tiempo en la percepción de la Antigüedad Tardía. Antigüedad y Cristianismo, XXIII, 159-184.
28 GOnzáLEz BLanCO, A., AmantE SánChEz, M., Rahtz, Ph. y Watts, L. 1992: “El balneario de Fortuna y la Cueva Negra (Fortuna, Murcia)”, Mª. J. PERéX y A. Bazzana (coords.), Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, Hª Antigua 5, 421-454.
29 MatILLa SéIquER, G. 2004: Opus cit.30 GOnzáLEz CastañO, J. y GOnzáLEz FERnánDEz, R. 1996: Aproximación a
la Historia de los Baños de Mula, Mula.31 BañOs SERRanO, J. 1996: “Los baños termales minero-medicinales de Alhama
de Murcia”, Memorias de Arqueología 5, Murcia, 353-381.32 GOnzáLEz SImanCas, M. 1905-1907: Catálogo monumental de la provincia
de Murcia, Madrid. Ed. facsímil, 1997.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
77
de una manera clara el sistema de funcionamiento en época romana, y que este espacio haya sido apreciado y utilizado por todas las culturas.
4.2.1. SaLas abOVEDaDas En EL BaLnEaRIO ROmanO DE ALhama DE MuRCIa
Figura 3. Salas Abovedadas, A y B, espacios salutíferos principales del Balneario de Alhama de Murcia. Fueron construidas en el siglo I d. C., reutilizadas en el mundo islámico y remodeladas
durante la construcción del Balneario Hotel del año 1848.
El uso y tratamiento que seguían los enfermos en el siglo I d.C. no era muy diferente a como puede serlo en los balnearios actuales. La razón de ser de los balnearios es la cura a través de la aplicación de las aguas mineromedicinales; estas se tomaban en baños generales o parciales, vapores, agua en bebida y otros tipos de baños, duchas o masajes, tal y como lo hacen constar en sus tratados, los diversos médicos en la antigüedad como Dioscórides, Celso, Galeno, Hipócrates, etc.33 Para la aplicación de los tratamientos se generaban diferentes espacios en
33 ORó FERnánDEz, Mª.E. 1996: “El Balneario romano: aspectos médicos, funcionales y religiosos”, El balneario romano y la cueva negra de Fortuna (Murcia). Homenaje al profesor PH. Rahtz. Antigüedad y Cristianismo, 13, Murcia, 23-151. Ver también MIRó I ALaIX, C. 1997: “La Arquitectura termal-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
78
las instalaciones, así en las piscinas del balneario se llevaban a cabo las inmersiones totales o parciales, muy aconsejadas en el tratamiento de enfermedades reumáticas, artrosis… al mismo tiempo que el vapor de agua favorecía las acciones sobre el aparato respiratorio y, según los casos, se completarían con ingestión de agua mineromedicinal que estaría indicada en casos de enfermedades relacionadas con el apa-rato digestivo, así como del hígado o del riñón que se aplicarían en otras salas o departamentos establecidos para ello. Otras funciones complementarias relacionadas con el otium se disfrutaban en algunas salas para cuidados personales, masajes, aplicación de aceites y otras actividades como diversos tipos de ejercicios físicos y prácticas de jue-gos en zonas abiertas o naturales adaptadas en el entorno próximo del Cerro del Castillo y de las cuales no tenemos evidencias, ya que el complejo se ha conservado parcialmente, pero en las que si se ha po-dido documentar un sector oriental y occidental de termas higiénicas junto al edificio de agua mineromedicinal.
Las dos grandes salas abovedadas A y B, son los espacios más repre-sentativos y monumentales del balneario romano de Alhama de Mur-cia. En ellas, se aprovechó el manantial de agua mineromedicinal del Baño mediante la construcción de sendas piscinas, donde tenía lugar el baño y por tanto la acción salutífera, curativa y cultual, constituyen-do las estructuras principales del complejo termal de la villa, y llegan-do hasta nuestros días en un excelente estado de conservación, siendo uno de los ejemplos de gran interés de la arquitectura balnearia.
Sin embargo, las evidencias arqueológicas en el interior de estas salas son escasas, ya que han quedado destruidas o en muchos casos transformadas o mimetizadas, por las sucesivas reutilizaciones de es-tas salas salutíferas, en uso a lo largo de los últimos dos mil años.
Las dos salas longitudinales de diferentes dimensiones y cubiertas con bóveda de cañón, eran el eje central vertebrador de todo el comple-jo y las distintas estancias del baño recreativo de tipo lineal se anexiona-ban a las salas citadas, atendiendo a un criterio arquitectónico funcional y monumental. El techo abovedado era de gran solidez para soportar grandes temperaturas y para facilitar que la humedad procedente del vapor de agua, al chocar con el techo frío, resbalara suavemente por las paredes y la caída de las gotas no molestara a los bañistas. Vitrubio
medicinal de época romana. Morfología y funcionalidad”, Mª. J. PERéX (ed.), Termalismo antiguo. I Congreso Peninsular (La Rioja, 1996). Madrid, 369-375.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
79
aconsejaba además, construir unas aberturas circulares, oculus, en la bóveda a fin de iluminar la estancia, elementos que se hallan en las salas abovedadas de Alhama. A esta construcción tal y como documenta-mos en las excavaciones arqueológicas, se le añaden una serie de ha-bitaciones o estancias localizadas en los sectores oriental y occidental que reproducen el esquema lineal del baño romano por gradación de temperaturas. Esta distribución responde claramente a una separación de ambientes para cada sexo manifestada, tanto en las salas salutíferas como en las salas de baño higiénico y recreativo.
A través de las excavaciones arqueológicas, que se iniciaron en el año 1989, se recuperaron importantes restos arquitectónicos y ar-queológicos que confirmaban la importancia de las aguas minero-medicinales de Alhama de Murcia y las evidencias constructivas e improntas culturales que habían ido dejando las diferentes culturas, y de manera especial, la entidad del Balneario romano con dos salas monumentales para uso medicinal y cultual, y otro complejo de ter-mas públicas para uso higiénico y lúdico, identificando claramente ambas zonas dentro del conjunto y constatando su relación durante al menos los cuatro primeros siglos de nuestra era34.
Paralelos de este tipo de arquitectura en Hispania, con semejante entidad constructiva y excelente conservación podemos encontrarla en los balnearios de Alange, de Caldas de Montbui, Lugo, San Pedro do Sul, Ledesma, etc., los cuales conservan cubiertas abovedadas reu-tilizadas y reformadas como las de Alhama.
La duplicidad de ambientes que se ha interpretado para Alhama como salas para hombre y para mujeres, tal y como sabemos que ocu-rría en el período medieval según la referencia citada de Al-Qazwini, también se podría observar en el balneario de Alange.
En cuanto a las piscinas para el baño salutifero presentan, general-
34 Ver BañOs SERRanO, J., MunuERa MaRín, D. y RamíREz ÁguILa, J.A. 1989: “Aprovechamiento agrícola de aguas termales en Alhama de Murcia: Captación, transporte y almacenaje”, I Coloquio de Historia y Medio Físico. V. II, Alme-ría, 521-542.; BañOs SERRanO, J. 1996: “Los baños termales minero-medicina-les de Alhama de Murcia”, Memorias de Arqueología 5, Murcia, 353-38; BañOs SERRanO, J., ChumILLas LópEz, A., RamíREz ÁguILa, J.A. 1997: “El complejo termal de Alhama de Murcia. II campaña de excavaciones (1991-1992)”, Memo-rias de Arqueología 6, Murcia, 177-204 y LOpEz SEguí, E., BañOs SERRanO, J. y LópEz MaRtínEz, F.J. 2006: “Termas de Alhama de Murcia. Excavación arqueológica y consolidación parcial de la zona occidental del conjunto termal romano”, Memorias de Arqueología 14, Murcia, 355-386.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
80
mente, una forma rectangular, con escalones de descenso para bajar a bañarse en casi todos sus lados, salvo alguna excepción y con una al-tura de agua de entre 80 cm y 1 20 m; con estas pautas se hallan docu-mentadas en Alhama de Murcia, Ledesma, Carballo, Chaves, Orense, Fortuna, San Pedro do Sul, Caldas de Montbui y fuera de España en Acqui Terme, Amelie-les Bains, Evaux-les Bains, Bath o Civitavecchia de diferentes dimensiones Todos estos ejemplos han sido recogidos de sendos trabajos dedicados a la puesta al día de los balnearios en His-pania y las evidencias arqueológicas existentes35, donde se describen con mayor detalle.
4.3. Un modelo balneario con baños terapéuticos e higiénicos. Otros posibles ejemplos
No conocemos muchos ejemplos en los que los Balnearios de aguas mi-neromedicinales tengan asociados ámbitos de thermae higiénicas y lú-dicas, aunque si es cierto que las excavaciones arqueológicas que se vie-nen llevando a cabo en los diferentes balnearios, van aportando nueves líneas de investigación sobre estos complejos salutíferos que apuntan a la existencia de salas termales con hipocausta asociados a los mismos.
En Alhama de Murcia, las excavaciones arqueológicas que se han venido realizando en el área del complejo termal, han verificado la existencia y funcionamiento complementario de los dos ámbitos: el salutífero y el higiénico, con una cronología que abarca desde el siglo I d.C. hasta finales del siglo III o principios del siglo IV.
Este modelo arquitectónico es el que Yegül establece en su clasifi-cación como tercer tipo, un modelo más complejo, en el que se inte-gran tanto el edificio destinado al baño curativo de aguas minerome-dicinales como las estancias destinadas al uso higiénico y de ocio36. Ello supone que la construcción balnearia tiene que diferenciar los usos y ha de generar dos ámbitos con un conjunto de habitaciones que
35 PERéX AgORREta, MªJ. y MIRó I ALaIX, C. 2011: “VbI aqVqE IbI saLVs. Atlas de aguas mineromedicinales, termas curativas y culto a las aguas en la Hispa-nia antigua”, A. COsta, L. PaLahí y D. VIVó (coords) Aquae Sacrae: agua y sacralidad en la antigüedad, Gerona, 59-68 y también en González Soutelo, S. 2012-2013: “Los Balnearios romanos en Hispania. Revisión y puesta al día de los principales yacimientos con aguas mineromedicinales en España”, Anales de Arqueología Cordobesa 23-24, 175-200.
36 YEgüL, F. 1992: Baths and Bathing in Classical Antiquity. An Architectural History Foundation Book, Cambridge.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
81
se destinan a diferentes tratamientos, utilizando varios niveles de uso, distintas soluciones arquitectónicas y distintos materiales que hemos descrito en los apartados correspondientes.
5. Sobre el culto a las aguas mineromedicinales. Evidencias en Alhama de Murcia
La Grecia antigua mostró el camino: sacralizada y ritualizada el agua termal de fuentes, rios, manantiales, etc. es también el elemento esen-cial de una medicina que llegaba a discernir de un modo empírico las propiedades curativas del agua termal. El simbolismo religioso con-cede al agua que brota de estos manantiales salutíferos calientes, la virtud de curar y sanar tanto el cuerpo como el alma. Con estas pre-misas, las aguas que brotan de una gruta profunda y subterránea del Cerro del Castillo en Alhama, parece un marco propicio como señal y preámbulo de la curación, considerando la existencia de un culto a las divinidades vinculadas a las aguas salutíferas, de las que tenemos diferentes evidencias arqueológicas. Un marco similar estudiado por el profesor G. Matilla lo tenemos en dos balnearios de la Región de Murcia: Archena37 con numerosas evidencias votivas y Fortuna38 con inscripciones votivas dedicadas a divinidades sanadoras y, principal-mente, el edificio sagrado de cabecera tripartita, considerado el san-tuario del conjunto, junto a las inscripciones de la Cueva Negra.
En el Balneario de Alhama se han recuperado dos elementos de culto y una importante referencia sobre monedas halladas en el interior de las piscinas, relacionadas, sin duda, con las aguas de los manantiales que brotan del interior de la roca adquiriendo un significado simbóli-co y religioso. Tanto las bóvedas como los lucernarios generan una luz y penumbra que recrea el ambiente termal y salutífero adecuado para apoyar esas connotaciones religiosas y rituales en torno al manantial, reforzando el espacio principal que alberga la capillita y la divinidad.
La hornacina se documentó en el muro norte de la sala abovedada donde se ubica el manantial y debió ubicarse el ara de piedra arenisca,
37 MatILLa SéIquER, G. 2004: “Baños romanos de Fortuna. Historia, estado de la cuestión y perspectiva de futuro”, ArqueoMurcia, 2 (Julio), 1-40.
38 GOnzáLEz BLanCO, A. y otros, (eds.), 1987: “La Cueva Negra de Fortuna (Murcia) y sus Titvili Picti. Un santuario de época romana”, Antigüedad y Cristianismo 4.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
82
en la que no podemos reconocer ninguna inscripción debido a su regu-lar estado de conservación y deterioro. Fue hallada en el praefurnium de las thermae del sector occidental, claramente desplazada de su ubi-cación natural. El descubrimiento de la hornacina tuvo lugar durante el proceso de restauración de la Sala Abovedada A, en la pared fron-tal junto al manantial del Baño, simulando una pequeña capillita que debía estar reservada a una divinidad de tipo salutífero, constituyendo un espacio sacralizado donde, a través de las aguas naturales del ma-nantial, los usuarios se curaban o se aliviaban de sus enfermedades. La citada hornacina se inserta perfectamente en el muro frontal oeste de factura romana a una altura de 150 metros del pavimento actual y tiene unas dimensiones de 145 m. de altura, de 75 de anchura y de 40 cm. de profundidad hacia la roca; no presenta ningún tipo de modificaciones hasta su tapiado, pues no se menciona en los tratados o descripciones posteriores. En las obras de adaptación del nuevo Balneario de 1848, se enlució toda la pared sin advertir el hueco en la misma. Sugerimos, por tanto, que la pérdida del carácter religioso-cultual de las aguas cura-tivas debió perderse, seguramente, o bien durante el período islámico o cuando la contigua iglesia de San Lázaro Obispo se convertía en un importante centro de peregrinación medieval, citado en los testamen-tos del siglo XV, junto a los lugares santos de San Ginés de la Jara y la Vera Cruz de Caravaca. A Alhama de Murcia debían llegar enfermos que, una vez mejorados de sus dolencias, daban gracias por su curación, como fue el caso del vecino de Orihuela, Juan Miguel, que peregrinaba a Alhama en el año 1390 “…por promesamiento que avia fecho, porque estaba doliente, a velar a San Lázaro de Alhama”39.
La referencia del Dr. Del Castillo sobre la aparición de monedas du-rante las obras de 1847 “…en las últimas modificaciones hechas en sus balsas para profundizarlas, se han hallado varias monedas que per-tenecieron a los romanos, pues en ellas se ven grabados los nombres y bustos de los Césares…”40, nos lleva a plantear la posibilidad de que
39 Se puede consultar en MaRtínEz MaRtInEz M. 2007: “Avatares de peregrinaciones en tiempos de fronteras: el iter del oriolano Juan Miguel a San Lázaro de Alhama en 1390”. Cuadernos de la Santa, 9. Más información sobre San Lázaro y su relación con el Balneario en BañOs SERRanO, J. 2008: “El culto a San Lázaro Obispo en Alhama de Murcia.” J. BañOs et alii. La parroquia de San Lázaro obispo de Alhama de Murcia. 43-62.
40 CastILLO y EspInOsa DE LOs MOntEROs, J. M. del, 1845: Memoria sobre las aguas minerales de la villa de Alhama de Murcia. Pág. 15.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
83
fueran ofrendas de los enfermos por su curación y que, en realidad, es-tuviesen en las cercanías del manantial, lugar donde se llevarían a cabo importantes obras de adecuación para conseguir un mayor caudal de agua, y sería el lugar de los hallazgos, tal y como se ha interpretado para otros balnearios y manantiales41. Parece evidente que la relación entre el la divinidad y los enfermos, a través de los baños y de su curación, lle-vaba implícito el agradecimiento y la gratitud de los que iban a curarse a estos lugares. Lo más frecuente era arrojar monedas a las aguas y para ello existía la expresión stipen o stipes jacere, relativa a este acto42.
Los datos no son muchos pero si suficientes para entender una con-tinuidad espacial y temporal del concepto cultual que parece tener su continuidad en época islámica con la ubicación de la maqbara junto a las salas abovedadas del Baño, hāmma. Aunque la medicina creencial andalusí proviene de las acciones de las divinidades y de las personas santas por su baraka, -bendición- la curación del cuerpo o de la enfer-medad se puede producir por el propio bien43, aunque la escasa biblio-grafía sobre el termalismo andalusí es reacia a la idea del culto a las aguas y su sacralización o se cita con reservas a su existencia44. Quizá tenga su continuidad en el periodo bajomedieval con el comienzo del culto a San Lázaro hasta la actualidad; iglesia también construida jun-to al complejo balneario, seguramente en la segunda mitad del siglo XIII o principios del siglo XIV.
Quizá habría que añadir que, en el caso de Alhama de Murcia, se produce una significativa asociación conceptual de permanencia y su-perposición ideológica, entre las evidencias citadas de culto en el mun-do romano, la toponimia romana ¿Aquae?, la preislámica B.l.qwār, la islámica al-Hāmma, junto a sus connotaciones religiosas asociadas a la maqbara, y la iglesia de culto cristiano de Alhama de Baños en el siglo XIV, bajo la advocación medieval de un santo, san Lázaro, protector de
41 AbaD VaRELa, M. 1992: “Moneda como ofrenda en los manantiales”, Mª. P. PERéX y A. Bazzana (coords.), Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Hª Antigua, 133-192.
42 ORó FERnánDEz, Mª.E. 1996: “El Balneario romano: aspectos médicos, funcionales y religiosos”, El balneario romano y la cueva negra de Fortuna (Murcia). Homenaje al profesor PH. Rahtz. Antigüedad y Cristianismo, 13, Murcia, 23-151. Págs. 27 y 89.
43 ALbaRRaCIn NaVaRRO, J. 1999: “La magia en la medicina de los musulmanes andalusíes, los mudéjares y los moriscos”. La Medicina en al-Andalus, Granada, 223-236.
44 CREssIER, P. 2006. “Le bain termal (al- hāmma) en al-Andalus” La maitrise de l eau en al-Andalus. Paysages, practiques et téchniques, Madrid, 149-208.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
84
determinadas enfermedades de la piel que se podían curar con las aguas mineromedicinales que brotaban a escasos metros de la referida Iglesia.
Podemos decir que, en realidad, persisten los mismos elementos de la evolución de las diferentes sociedades: los restos arqueológicos romanos de culto, las aguas mineromedicinales actuales en las proxi-midades del manantial antiguo, sondeos Cerro del Castillo y Sondeo Agua de Dios, la toponimia de Alhama de Murcia y el culto a san Lázaro perviven en la actualidad, aunque con el vínculo histórico aso-ciativo entre las aguas y el culto, hoy ya inexistente.
Parece probada la existencia del culto a las aguas en el Balneario de Al-hama de Murcia a través de los restos arqueológicos citados, aunque sea difícil una identificación real y concreta sobre las posibles advocaciones.
6. El baño termal en época medieval (al-hāmma) y bajomedieval en Alhama de Murcia45
Se considera, en general, que el hāmmam representa la continuidad de las termas romanas, aunque haya conceptos y elementos arquitec-tónicos que desaparecen o se abandonan. Nos estamos refiriendo a las piscinas vinculadas a actividades deportivas, las propias zonas de ginnasio, etc., y por otra parte asistimos al desarrollo de un nuevo concepto religioso preceptivo para la oración.
Los baños constituían un elemento fundamental para la vida ciu-dadana andalusí y sabemos que, en la fundación de ciudades, eran esenciales en la planificación de las mismas. En general, han sido una de las construcciones medievales que mejor se han conservado46. En cuanto a los baños andalusíes, es evidente el fundamental uso médico que tuvieron los balnearios o baños naturales, hecho que podemos documentar, al menos desde el siglo XI. Se considera que se llevó a cabo una continuidad y pervivencia de los balnearios romanos y en
45 Para este apartado nos ha servido de gran ayuda el artículo de PéREz AsEnsIO, M. (e.p.). “Los balnearios del sureste de al-Andalus”. G. MatILLa y GónzáLEz S. (ed.), Termalismo Antiguo en Hispania. Anejo de Archivo Español de Arqueología. Madrid. Nuestro agradecimiento a Manuel Pérez Asensio por su amabilidad para la consulta del mismo.
46 Existen numerosas referencias sobre los baños medievales, entre ellas cabe destacar la monografía colectiva coordinada por Mikel de Epalza sobre Baños árabes en el País Valenciano. 1989, pero en todo caso, para este trabajo nos interesan los balnearios islámicos de aguas mineromedicinales.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
85
muchos casos se aplicaron los topónimos de al-hāmma, reconoci-miento a las aguas termales en al-Andalus, y a las poblaciones que tenían este importante recurso mineromedicinal, como los casos de Alhama de Almería, de Granada, de Aragón, Sierra Alhamilla, Río Al-hama o Alhama de Murcia, entre otros.
Se conocen algunas citas que hacen referencia al uso de las aguas en bebida y sus indicaciones para curarse, como el ejemplo de Priego de Córdoba, donde Al-‘Udrī documentaba que: “en las proximidades de la alquería de Priego hay un manantial de agua que, al ser be-bida por alguien que tenga cálculos, éstos son disueltos de inmediato, por lo cual es muy renombrada entre todos”47.
Si antes hemos mencionado dos autores clásicos para enmarcar los usos médicos del agua mineromedicinal de época romana, ahora hace-mos referencia a otros dos autores de al-Andalus. Ibn al-Baytâr, en el siglo XIII recoge el uso de los diferentes tipos de agua y sus efectos, descri-biendo un amplio repertorio de aplicaciones y calificando el agua minero-medicinal de medicamento: “El agua bituminosa tiene la propiedad de cargar la cabeza y calentar mucho el cuerpo. Va bien para los nervios si se toman baños de asiento en ella” o que con el agua ferruginosa si se lava la cabeza combate la caída del cabello; En el caso de las aguas sulfuradas, que con tan evidentes efectos en el baño no podían pasar desapercibidas y más aún con la abundancia de manantiales de esas características en el entorno de Málaga”. Otras apreciaciones las toma de Rufo: “El agua sulfurosa desaloja el cuerpo y va bien para los ecze-mas y el vitiligo alba. Desescama la piel y la epidermis, desincrusta la sarna, las úlceras crónicas y los tumores de las articulaciones. Va bien para “la rigidez del bazo, el hígado y los dolores intestinales y de rodilla, la distensión, las verrugas enquistadas y las úlceras de la cabeza”. Y aña-de: “El agua sulfurosa va bien para las mujeres que sufren afecciones en la matriz y que no pueden concebir debido al exceso de humedades en sus matrices si se toman baños de ella. Sana las heridas, los tumores que causan las mordeduras de fieras y serpientes que se generan en el intes-tino, siendo de bilis negra. Ablanda los nervios y calienta y debilita el estómago. Destruye el sarpullido de la piel y va bien para la litargia48”.
47 SánChEz MaRtínEz, M. 1976: “La cora de Ilbira (Granada y Almería) en los siglos X y XI, según Al-‘Ud rī (1003-1085”. Cuadernos de Historia del Islam, 7, 1-78. Página 67.
48 GaRIjO y GaLán, I. 1998: Usos medicinales del agua en al-Andalus: Ibn al-Baytar” Ciencias de la Naturaleza en al-Andalus. Textos y Estudios V, 89-120.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
86
Figura 4. Reconstrucción de las dos Salas abovedadas según la descripción del Dr. José Mª del Castillo en 1845, que coincide con las descripción medieval de al-Qazwini, en el siglo XIII. (Dibujo A. Martínez).
Los textos medievales referidos a Alhama de Granada y de Almería, así como a otros referidos a África y Oriente, nos ayudan a contex-tualizar las construcciones de los baños de Alhama de Murcia y la información que nos ofrecen de ellos las fuentes escritas árabes, prin-cipalmente al-Qazwini en el siglo XIII.
Para Alhama de Murcia, disponemos de algunas referencias me-dievales que nos aportan una valiosa información para conocer el fun-cionamiento de estos balnearios andalusíes. La referencia de Hāmma B.L.qwār o B.L.qwār49 atestiguados por Al-‘Udrī debe corresponder a
49 VaLLVé BERmEjO, J. 1972: “La división territorial de la España Musulmana. La cora de Todmir (Murcia)”, Al-Andalus, XXXVII. Madrid, Granada, 146-189; RamíREz ÁguILa, J.A. 1997: “Baraka y termalismo en Al-Andalus y el Magreb. A propósito de los Baños de Alhama de Murcia”, Mª. J. PERéX (ed.), Termalismo antiguo. I Congreso Peninsular (La Rioja, 1996), Madrid, 545-553.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
87
un topónimo preislámico que queda identificado en el camino de Lorca a Murcia como Alhama de Murcia, hacia 1165 y que se corresponde con la referencia de al-Qazwini, en el siglo XIII, que nos habla de nuevo de B.L.qwār como uno de los pueblos de Tudmir en el que “…hay un baño termal (hāmma) excelente y saludable, donde hay una sala abovedada para los hombres y otra para las mujeres, y el nacimiento de la fuente está en la sala de los hombres. De ella sale un agua abundante que basta para cubrir las necesidades de las dos salas, y riega los sembrados de la alquería..”.. Más conocida es la cita de al-Idrisi de mediados del si-glo XII: “..el que quiere ir de Murcia a Almería debe pasar por Qanta-rat Askāba (Alcantarilla), Hins Librāla (Librilla) y Hisn al-Hāmma (Castillo de la fuente termal) y Lurqa (Lorca)..”; en este caso el topóni-mo Alhama, castellanizado, sigue vigente hasta nuestros días.
El mismo autor Al-Idrīsī, en la ruta para llegar de Almería a Grana-da nos amplía la información relativa a al-hāmma o sea a los baños en las referencias a Pechina, aceptado generalmente como el balneario de Sierra Alhamilla y escribe que: “A la derecha (Este), y á seis mi-llas de Pechina, está Alhama (al-Hāmma)), fortaleza situada en la cumbre de una montaña. Los viajeros de países lejanos cuentan que no hay nada en el mundo tan sólidamente construida, ni hay punto o lugar en el cual las aguas termales tengan el mismo grado de calor. De todas partes llegan allí enfermos, y allí permanecen hasta que quedan completamente curados ó, por lo menos, muy aliviadas sus dolencias. Los habitantes de Almería venían en otra época á establecerse allí en el verano con sus mujeres é hijos; gastaban mucho dinero en su alimentación, en su bebida y en el alquiler de habita-ciones, ascendiendo á veces á tres dinares moravides (murābitiyya) por mes” 50. El texto es de gran importancia para situar el balneario en Sierra Alhamilla y, al mismo tiempo, para establecer paralelos so-bre cómo debía ser el funcionamiento de estos establecimientos de carácter curativo, al que acudía gente desde lugares alejados y la acti-vidad económica que generaban por el alojamiento y la manutención. Circunstancias que debían ser las habituales en los balnearios de al-Andalus, entre los que se incluye el de Alhama de Murcia.
Las referencias de Alhama de Murcia en el siglo XIII presentan grandes similitudes a las que nos ofrecen los viajeros que pasan por Alhama de
50 BLázquEz, A. 1901: Descripción de España por Abu-abd-alla-Mohamed-al-Edrisi, Madrid. Pág. 40.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
88
Granada en los siglos XIV y XV. A mediados del siglo XIV, Ibn Battūta pasa-ba por Alhama de Granada “Seguimos de viaje hasta Alhama, pequeña población que dispone de una mezquita maravillosamente emplazada y muy bien construida. Existen allí unas burgas de agua caliente, orilla de su rio, a una milla de distancia, más o menos, del pueblo, con apo-sentos separados para el baño de hombres y de mujeres” 51 Otra descrip-ción similar, aunque muy alejada de al-Andalus, nos la ofrece el mismo autor sobre la célebre lugar termal de Bursa en Turquía: “A las afueras hay un canal de aguas muy calientes que se vierten en una gran alber-ca, al lado de la cual han construido dos casas, una para los hombres y otra para las mujeres; los enfermos buscan su curación en estas caldas y vienen de los países más remotos. Hay aquí también una zagüía donde se alojan y encuentran sustento los viajeros durante su estancia, que es de tres días”. Constatamos, de nuevo, la interesante descripción que vuel-ve a hacer referencia a edificios diferentes para tomar los baños, hombres y mujeres y también a la llegada de gentes de lugares lejanos para curarse.
Figura 5. Enterramiento islámico de la maqbara de Hisn al-Hāmma -Castillo de la fuente termal- (Alhama
de Murcia), cercano al Balneario. (Foto J. Baños.)
51 Ibn Battūta. A través del Islam. Edición y traducción de SERafIn FanjuL y FEDERIO ARbOs. Madrid, 1981. Pág. 763. Ver también PéREz AsEnsIO, M. (en prensa). “Los balnearios del sureste de al-Andalus”. G. MatILLa y GónzáLEz S. (ed.), Termalismo Antiguo en Hispania. Anejo de Archivo Español de Arqueología. Madrid.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
89
Unos años antes, hacia 1465, el egipcio Abd al-Basit se bañó en Al-hama de Granada, dejando otra interesante descripción: “Entonces lle-gué a otro pueblo llamado al-Hamma (al-Hamma), que es uno de los más agradables y hermosos. En sus alrededores hay dos edificios construidos sobre dos fuentes, de donde brota el agua y de ellas el país ha tomado el nombre de Alhama; uno de los edificios está des-tinado para los hombres y otro para las mujeres, en ningún lugar hay otros baños como aquellos dos, que fluyen de forma natural; se entra para lavarse en el baño caliente sin tener que pagar nada” 52.
Para Alhama de Murcia, tenemos la visita de finales del siglo XV que procede del diario del viajero alemán Jerónimo Münzer a su paso por Alhama de Murcia en octubre de 1494: “El mismo día 14 salimos de Murcia y a distancia de seis leguas de camino, por una tierra lla-na, donde crecen el esparto y una hierba llamada sosa, llegamos a un lugarejo de unas 30 casas, llamado Alhama, que tiene un castillo en lo alto de un monte; unas termas de agua clara (en las que nos bañamos), que curan la hidropesía, el cólico y otras enfermedades, y una buena fábrica de vidrio, el cual hacen de esta manera..” 53. El mismo Münzer visita también el baño de Alhama de Granada “Vi-mos allí cerca unos hermosísimos baños termales, de agua purísima y caliente, que cuando la gusté, no me dejó otro sabor que el de agua dulcísima. Construyó el rey de Granada tan noble edificio de már-mol con tres soberbias arcadas en la parte superior, y con ventanales en la techumbre que es una admiración”.
Es significativo que en la Granada del siglo XVI, a pesar de prohibirse el uso de los baños “artificiales” en determinados lugares, se permitía el de los “naturales” dadas sus implicaciones médicas, como atestigua Francisco Núñez Muley54 en su “Memorial” en defensa de los moriscos:
“(…) ¿dónde se han de ir á lavar? Que aun para ir á los baños natura-les por via de medicina en sus enfermedades les ha de costar trabajo, dineros y pérdida de tiempo en sacar licencia para ello” (García Are-nal 1975: 73). Esta referencia justifica el aprovechamiento medicinal y la función social de estos baños andalusíes de tipo natural.
La utilización de las aguas mineromedicinales en el mundo islámico
52 LEVI DELLa VIDa, G. 1933: “Il regno di Granata nel 1465-1466 neí recordi di un viaggiatore egiziano”, Al-Andalus, I, 2, 307-334.
53 GaRCía DE MERCaDaL, J. 1952: Viajes de extranjeros por España y Portugal, V. 1. Jerónimo Münzer. Madrid. Pág. 346.
54 GaRCía AREnaL, M. 1975: Los Moriscos. Pág. 73.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
90
parece responder a un uso de interés social, tal y como ya apuntó Patrice Cressier55, entendiéndolas como obras pías y con fines benefactores en general. Aunque sería necesario atender a la especificidad de las aguas termales, los datos apuntan a lo expresado por Cressier, que los baños ter-males minerales serían entendidos como obras pías y de utilidad pública.
7. Balnearios y médicos en el siglo XIX. Un nuevo concep-to de tomar las aguas: salud, descanso y naturaleza
Las nuevas realidades sociales y económicas de finales del siglo XVIII ponían de relieve nuevos intereses y conceptos sobre tomar las aguas mineromedicinales y se volvía de nuevo a un renacer de lo clásico y, por supuesto de las termas, que a nuestro país llegaría con mucho más retraso. El auge de los Balnearios en el siglo XIX con el nacimiento de las grandes ciudades termales europeas que serán las referencias para España, coincidió con un concepto moderno de la aplicación de las aguas minero-medicinales, para cuyo uso era preceptivo la declara-ción de utilidad pública y la regulación desde el punto de vista legal y sanitario. Si ya en la primera mitad del siglo había renacido el recurso termal con fines exclusivamente curativos, ahora, las antiguas casas de baños se van a trasformar en establecimientos balnearios y, en un período relativamente corto, (1846-1857) se construyen grandes edifi-cios para uso curativo, en los que predomina el estilo clasicista propio de los arquitectos formados en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Estos establecimientos ofrecían además de los servicios terapéuticos, los de alojamiento y manutención, entre otros.
En la segunda mitad del siglo XIX, las prescripciones médicas mar-cadas por los facultativos, indicaban que había surgido un nuevo concepto de tomar las aguas que se aplicaban para las más diversas dolencias y, todo ello, pondría de manifiesto que la higiene personal ya había quedado relegada al ámbito de lo privado. Aquellas familias acudían a los balnearios56, con un nuevo concepto de la salud basado
55 CREssIER, P. 1997: Introducción. Termalismo Antiguo. I Congreso Peninsular. Actas. Arnedillo, La Rioja. 3-5 de octubre de 1996. 521-527. Y ver también CREssIER, P. 2006: “Le bain termal (al-Hamma) en al-Andalus”, La maitrisse de l eau en al-Andalus. Paysages, practiques et técniques, Madrid, 149-208.
56 Una relación de los Balnearios en España con documentación exhaustiva so-bre los mismos es la Guía de Balnearios de España publicada en el año 1927 y
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
91
en el descanso y el bienestar, de acuerdo con las aspiraciones sociales de esta clase media adinerada (propietarios, políticos, comerciantes…) y con su estilo de vida, que consideraba a estos establecimientos como un espacio ideal, cómodo y lujoso (que desde luego no podían encon-trar en las ciudades) para disfrutar del ocio y de las posibilidades de relacionarse socialmente, propiciando e impulsando el turismo de re-creo con importantes desplazamientos de unos lugares donde viven y trabajan o otros donde se descansa.
Los lugares naturales que contaban con aguas de excelentes cuali-dades medicinales de gran tradición histórica, a lo que se unía en el caso de Alhama, las ventajas terapéuticas de la cálida climatología y los elementos naturales del entorno como el aire puro de Sierra Espu-ña, fueron fundamentales para que el auge de los balnearios en el siglo XIX propiciara la época dorada del termalismo en España y en Europa.
Estos Balnearios se edifican en los lugares donde están los manan-tiales que gozaban de una gran tradición termal. Así surge el modelo urbano y el modelo rural, o lo que es lo mismo el balneario integrado en la ciudad y el integrado en la naturaleza, cuyo fundamento princi-pal era la situación del nacimiento de agua mineromedicinal.
Por un lado los Balnearios ofrecían a los bañistas, esencialmente, aguas que brotaban calientes de la roca y con características medi-cinales especiales para su uso, en unas instalaciones adecuadas a los criterios médicos, pero además no exentas de lujo, que se reflejaba en las estancias y habitaciones de baños, en los grifos y tuberías croma-das, de bronce, de zinc, por los que brotaban chorros de vapor o aguas turbias, los muros cubiertos de mármol y de azulejos o las bañeras de estudiado diseño anatómico, etc.
Por otro lado, el entorno: grandes edificios clasicistas, jardines, sa-lones de baile, casinos, hoteles, etc. adornados con columnatas, ga-lerías, escaleras de imponentes balaustradas, cornisas, los mármoles y las maderas nobles, que definían un entorno representativo de su época. Estos Balnearios se edifican o reedifican sobre los propios aflo-
una actualización de los mismos fue realizada en casi setenta años después por SánChEz y FERRE, José (1992). Guía de Establecimientos Balnearios de España. mOpt. Este libro es una recopilación por Comunidades Autónomas de los Establecimientos Balnearios; en Murcia se recogen los de Alhama, Fortu-na, Archena, Gilico, Mula, La Fuensanta, Cantalar y Carraclaca. También ver: VARIA BALNEARIA (1985). Ed. a cargo de Mercedes Roig. Madrid. Alhama de Murcia aparece en las p. 36-37 y 38.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
92
ramientos de las aguas salutíferas que habían gozado, desde siempre, de una gran tradición y virtudes terapeúticas con una planificación constructiva y funcional previa. Los bañistas pertenecían tanto a las familias más adineradas, como a otras menos favorecidas económica-mente, pero que podían tener acceso igualmente al confort y servicios de los llamados Hoteles-Balneario. Aquellas familias de la clientela más tradicional acudían a los balnearios en cuanto se abría la tempo-rada y tomaban sus tratamientos de reposos y baños de aguas azoadas; de tipo sulfatado-cálcicas, clorurado-sódicas, o aguas bicarbonatado cálcicas… Siempre, por supuesto, bajo la estricta vigilancia de los es-pecialistas médicos de los Balnearios.
A los enfermos aquejados de graves dolencias se les añadía ahora los nuevos clientes que presentaban una nueva sintomatología, como eran los padecimientos causados por una nutrición rica y por unas nuevas sensibilidades en relación al ocio, al descanso y a la vida social. Era habitual que los enfermos experimentaran rápidas mejorías solo con asistir a las estaciones termales; en realidad era una humanidad doliente pero pletórica. Junto a los horarios de baños se establecían otros para los tiempos de ocio: los casinos, los bailes, las meriendas al aire libre, los paseos, las tertulias y los amores incipientes eran las interesantes y sanas opciones que tenían los bañistas.
Se incorporan nuevos elementos a los Balnearios como los distintos aparatos para aplicar la hidroterapia, la diversificación de los métodos y la experimentación de los enfermos que, poco a poco, van formando un corpus de experiencias y de teorías, siendo objeto de las disputas de los médicos, como en el caso de Alhama, de los doctores Ximénez de Molina y Valdero Navarro sobre la curación de ciertas enfermeda-des. Es el origen de la nueva ciencia que será la hidrología médica y las memorias médicas obligatorias de cada temporada daba cuenta de los tratamientos y salud de los enfermos. Al mismo tiempo, la legislación se desarrolla en forma de cautelosas prescripciones que pretendían asegurar la integridad de los bañistas y poner orden en los ingresos del estado procedentes de tan productiva actividad.
La expansión del termalismo hace que se desarrolle una conciencia general sobre la utilidad de los tratamientos termales, tanto a nivel terapéutico como puramente social, en el que comienzan a participar tanto administradores, bañeros, usuarios, etc. que finalmente provo-can la necesidad de establecer una normativa los posibles abusos e intrusos en el sector médico. En el reinado de Fernando VII se publicó
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
93
el Real Decreto de 29 de junio de 1816 por el que se creaba el Cuerpo de Médicos de Baños, para el control y mejora de los establecimientos balnearios, y al año siguiente, se crea el primer Reglamento de aguas y baños minerales de España de 28 de mayo de 181757. Por supues-to, quedaba asegurado que también los más pobres tendrían acceso a las aguas termales, ya que, al fin y al cabo, éstas debían considerarse como un don a la nación entera.
El Ayuntamiento de Alhama incluía en las Ordenanzas fiscales de 1813 los precios para tomar los baños de Alhama en los que garantizaba el acceso a todas las clases sociales, tal y como había sucedido siempre:
“Los pudientes que bengan a tomar los vaños termales de esta Villa, o a usar en bebida sus aguas minerales por cada temporada que esten paga-ran diez reales de vellon y los menos pudientes que solo se les consideren algunos regulares bienes seis reales de vellon, y los pobres nada”58.
Sabemos que en la segunda mitad del siglo XIX, los baños medici-nales de la provincia de Murcia ya se encontraban en pleno apogeo tal y como se reflejaba en el Diario de Murcia, del 14 de septiembre de 1895. Archena con prestigio nacional y de fama universal, Fortuna y Alhama, a los que se unía Mula con nuevas instalaciones de hospedaje. Se resumía el anuncio con las virtudes de las aguas de cada uno de los balnearios: Archena regenera, Fortuna sana, Alhama vigoriza y Mula rejuvenece59.
6.1. El moderno Hotel-Balneario de Alhama de Murcia inaugurado en 1848. Una inversión empresarial privada
Desde mediados del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX se ha venido considerando la etapa de mayor esplendor del termalismo que no llegó a durar ni siquiera un siglo. Coincidió con fuertes inversiones
57 Reglamento que a propuesta de la Real Junta Superior Gubernativa de Medici-na, manda observar S.M. para la inspección, gobierno, uso y demás artículos convenientes y necesarios para el director e inspector general, los directores particulares, los enfermos y los sirvientes de todas las aguas y baños minerales de España. Imprenta de don Francisco de La Parte. Madrid.
58 A.M.A.M. Libro de Actas y Acuerdos 1800-1820. Acta de la Sesión ordinaria de 21 de agosto de 1813. pág. 46v.
59 El Diario de Murcia. Sábado 14 de septiembre de 1895. Artículo Los Baños de esta provincia.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
94
extranjeras y con la construcción de importantes estructuras funcio-nales tanto urbanísticas como de las comunicaciones y los medios de transporte en general. No tenemos referencias estadísticas de bañistas en este primer cuarto del siglo XIX pero si sabemos que, en general, se estaba llevando a cabo una revalorización de los recursos minerome-dicinales en España, aunque la clientela era mayoritariamente doliente.
Figura 6. Balneario Hotel construido en el año 1848 sobre el antiguo edificio de Baños. (Foto Paisajes Españoles).
D. José María del Castillo, médico de la villa, si dejaba claro en la primera memoria sobre las Aguas Minerales de la Villa de Alhama, que se estaban desaprovechando las excelentes propiedades de sus aguas y que era necesaria una revalorización de las mismas.
La primera cifra de bañistas que tenemos con el nuevo edificio aún sin concluir, la ofrece el propio médico Del Castillo, ya nombrado di-rector de los baños de Alhama en 1846, en una memoria sin publicar del año 1847: se había aumentado en número, llegando a 464 bañistas en este año, de los que 148 eran pobres.
Las posibilidades de las aguas no pasaron desapercibidas al cita-do doctor que sería el verdadero impulsor de la idea de construir un gran edificio de baños en el que además de continuar atrayendo a la clientela doliente tradicional, era necesario atraer a una nueva clase compuesta por terratenientes, comerciantes, militares, políticos, etc. que en primera instancia no acudía a los balnearios por los aspectos
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
95
curativos de sus aguas sino que requería nuevos espacios de ocio y de intensa sociabilidad en estos lugares distinguidos de naturaleza y al mismo tiempo sin renunciar al confort.
La autoridad del médico, en alza en esta época, tiene un papel muy importante en la creación y organización del Balneario. D. José María del Castillo, impulsa la constitución de una sociedad para edificar y gestionar un moderno hotel-balneario que hiciese honor a las cua-lidades terapéuticas de estas aguas minero medicinales y permitiese una adecuada explotación de las mismas, privatizando su uso, pero dejando una parte para el baño público, tal y como declara en el nuevo opúsculo publicado con ocasión de su inauguración60. Al proyecto se sumaron D. Anacleto Cela de Andrade, quien había experimentado las excelentes cualidades de las aguas recuperándose de graves do-lencias, D. Miguel de la Torre, Conde de Torre-Pando y D. Salvador López Martínez, vecino y propietario de la villa de Alhama, quienes constituyeron la sociedad con fecha de 7 de abril de 1847 en la notaría de D. Pascual Espinosa de Totana. El fondo fue de 120.000 reales de vellón, divididos en acciones de veinte mil, de las cuales toman no-venta mil los Sres. Torre y Cela y treinta mil D. Salvador López; con esta aportación de capital privado se llevó a cabo la financiación del nuevo edificio, junto con el apoyo del propio Ayuntamiento que, a pe-sar de imponer la exigencia de dejar una habitación con una piscina o balsa para 16 personas destinada al baño de los pobres y clases poco acomodadas con entrada independiente desde la calle, veía con bue-nos ojos todo el proceso y la posibilidad de un desarrollo económico complementario a la agricultura. Se abrían grandes perspectivas para los diferentes sectores de negocios como casas de alquiler, fondas y hostelería, tiendas, transportes, etc.
Los Balnearios parecían un buen negocio y así pocos años después llegarían a manos privadas los Baños de Archena en 1850 y los de For-tuna en 1860.
6.2. Modernas instalaciones médicas. El apogeo de los Balnearios
La autoridad de los médicos en la dirección del balneario ya era indis-cutible y su papel era muy importante en la organización del mismo y en los tratamientos mediante el uso de una diversa gama de instru-
60 CastILLO y EspInOsa, José María del (1848). Opus cit. Pág. 12.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
96
mentos, no en vano es el siglo de las máquinas y la ciencia médica se aprovechará de ello. En 188761, el balneario de Alhama, mejoraba los aparatos hidroterápicos creando unas instalaciones con los últimos adelantos de la ciencia y los más modernos y precisos aparatos que cubrían las necesidades de los bañistas. También en el piso de entrada, en una habitación que da al patio central se instaló un gabinete de pulverizaciones, cuyos aparatos tomaban presión con una bombita de aguas del manantial sulfatado y del sulfuroso, de dónde llegan embo-telladas para el uso del día. En el mismo piso, en tres diferentes habita-ciones, también se colocaron tres pilas para baño con atmósferas más bajas y ventiladores, dotadas de aguas frías y calientes destinados a los enfermos que no pueden bajar abajo.
En la planta de sótanos se hallaban los equipamientos de Baños62 que constaban de 12 pilas de mármol blanco, cada una de ellas con dos grifos, que regulaban las temperaturas fría y caliente para el trata-miento terapéutico indicado por el médico.
En las dos salas abovedadas se situaron los departamentos hidro-terápicos, uno para hombres y otro para mujeres, teniendo ambos en común un zócalo de casi dos metros de mármol blanco y pavimentos del mismo material. En el gabinete de hombres, había una pila de baño general y frente a ella la tribuna de duchas que tenía cinco manivelas abriéndose de forma independiente para poner en funcionamiento los diferentes aparatos hidroterápicos, como el de ocho círculos, modelo reformado, accesorios de regadera, perineal y espinal y otro de regadera aislada.
Contiguo al anterior se hallaba el gabinete hidroterápico para mu-jeres que también tenía una pila de mármol blanco para duchas hori-zontales y un baño de asiento en forma de butaca, con hidromezclador para tomarlos con temperatura constante y, en cuyo aparato, habían duchas vaginales, rectales, perineales y peripelvianas.
En 1889 ya existían dos bombas para elevar el agua, caliente y fría, a sendos depósitos colocados a 14 metros de altura, descendiendo por tuberías de gran diámetro para obtener presión y siendo reguladas por llaves de paso. En la pared se unen las tuberías por medio de un
61 ChInChILLa y Ruíz, Francisco (1887). Manuscrita.62 ChInChILLa y Ruíz, Francisco (1889). Memoria de las aguas minero-medici-
nales de Alhama de Murcia, comprende el estudio del manantial viejo del Baño sulfatado cálcico termal, 45º y del manantial nuevo ó de la Atalaya sulfuroso sódico bicarbonatado alcalino frío, 19º. Granada. Pág. 50-51.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
97
hidromezclador provisto de termómetro para graduar las aguas a la temperatura recomendada y ofrecer un buen servicio de baños63.
Los importantes ingresos de hospedaje, de baños en piscina, en pila, de duchas o de aguas sulfurosas, etc. propiciaban el que los propietarios del Balneario, observando el aumento de bañitas, y siguiendo las indicacio-nes de los médicos directores y del administrador, procuraran la mejora permanente de las instalaciones, en especial el aumento de pilas y la am-pliación de la hospedería; sabemos, que ya en 1885, disponía de 26 depar-tamentos y se ampliaba el comedor de la fonda y las cocinas, y se procedió a la instalación de nuevos avisadores eléctricos para las habitaciones.
Otros servicios eran prestados por los bañeros a los enfermos du-rante la temporada, trabajo que le sería retribuida por estos con una cantidad no inferior a 1 50 pesetas. De la misma forma, los dependientes del Establecimiento trasladarán a los enfermos impedidos al gabinete de baños en sillas de manos, siendo retribuido este servicio a voluntad.
La estancia64 y sus tratamientos eran por lo general de, al menos, nueve días (novenarios) en los que tomaban los baños, habitualmen-te uno diario y, al mismo tiempo, disfrutaban de la oferta social que los directores del establecimiento les ofrecían, tal y como se reflejan en los distintos informes y memorias de los médicos. La vida en el balneario también reflejaba la estratificación social en los diferentes servicios (baños, hospedajes, comidas, etc) en función de las distin-tas economías familiares, aunque siempre se mantuvo la función de beneficencia gratuita a los pobres, en la zona destinada para ello, con una entrada independiente. Al Balneario llegaban clientes de clase acomodada, (eclesiásticos, médicos, militares, abogados, marinos, far-macéuticos, profesores, comerciantes, industriales, propietarios, etc),
63 CastILLO y EspInOsa, José María del (1848). Memoria acerca de las aguas y baños Termo-minero-medicinales de Alhama de Murcia. Murcia. Págs. 26-27 y ChInChILLa y Ruíz, Francisco (1889). Memoria de las aguas minero-medici-nales de Alhama de Murcia, comprende el estudio del manantial viejo del Baño sulfatado cálcico termal, 45º y del manantial nuevo ó de la Atalaya sulfuroso sódico bicarbonatado alcalino frío, 19º. Granada. Pág. 50-51.
64 CastILLO y EspInOsa, José María del (1861). Memoria que sobre las aguas thermominerales de la villa de Alhama, provincia de Murcia….. Manuscrita inédita. Universidad Central. Biblioteca de Medicina. Este hecho debió ser fre-cuente a mediados del siglo XIX pues en Fortuna se hacía las mismas reflexio-nes en el año 1864 “…se esponían a gran número de bañistas a permanecer en la intermperie bajo los árboles…” en ChaCEL FERRERO, José (1864). Breve noticia de los Baños Termales de Fortuna en la provincia de Murcia. Murcia.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
98
pobres (jornaleros) y tropa, y procedían de Almería, Madrid, Albacete, Alicante, Ciudad Real, Castellón, Jaén, Badajoz, etc. junto a un alto porcentaje de la Región de Murcia. A mediados de los años cincuenta y sesenta de este siglo XIX, las cifras apenas llegaban a los cuatrocien-tos bañistas, alcanzando una media de más de setecientos bañistas en los años finales de este mismo siglo y llegando a sobrepasar el umbral de los mil a principios del siglo XX, superando ligeramente el número de bañistas femeninos al masculino.
Figura 7. Estadística de enfermedades tratadas en el Balneario de Alhama durante las temporadas de baños del año 1915.
6.3. El ámbito social de los Baños
El concepto de las aguas que brotan de la naturaleza y de su función curativa de carácter divino hay que interpretarlo dentro de un con-texto de uso generalizado por las distintas clases sociales y de cumpli-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
99
miento a través de las distintas culturas. Este aspecto social quizá era más necesario para los bañistas que venían de lejos y necesitaban de espacios cubiertos y alimentación para los días que permanecieran en los Baños. En todos los Balnearios se hace referencia a las necesidades de estas instalaciones principalmente para los menos pudientes, hasta el punto que el propio Ayuntamiento no les cobraba nada por el baño.
La existencia de un hospital, entendido posiblemente como peque-ñas habitaciones destinadas a hospedaje de los pobres, se remontaba a siglos anteriores y, en Alhama, debía estar ligado a los franciscanos de la ermita de la Concepción que acudían a los baños en los siglos XVII y XVIII, cumpliendo con la función asistencial necesaria para los pobres de solemnidad, tras la desamortización. Está documentado y puesto de manifiesto que en este hospital se atendían a pobres y era frecuen-tado por numerosos enfermos que morían en el propio hospital65. A mitad del siglo XIX, tal y como había reclamado en otras ocasiones, el médico José María del Castillo incidía en la memoria de 1860 como una necesidad imperiosa “…la reclamación justísima y necesaria que es la construcción de un pequeño hospital o albergue para los enfer-mos bañistas pobres que careciendo en la actualidad de el se ven expuestos a mil privaciones…”.
Las casas o habitaciones de particulares venían ofreciendo este ser-vicio de alquiler a los bañistas que tenían menos recursos económicos y no podían pagarse la estancia en el hotel del balneario; al mismo tiempo los vecinos obtenían unos ingresos complementarios a su eco-nomía durante las temporadas de baños.
El espacio social y el ambiente balneario incidía en la vida de los bañistas estableciendo horarios determinados para los clientes, como era el caso de los servicios de fonda que se realizaban en las primeras horas de la mañana para el desayuno y las 2 de la tarde para la co-mida. De esta forma no se limitaban a los tratamientos terapéuticos del balneario, que se realizaban principalmente por la mañana, sino que se ampliaba reservando las tardes para paseos por las calles de la villa, ir al Casino, o realizar excursiones al castillo o a Sierra Espuña; las noches para las reuniones de sociedad en los salones del Balneario, dónde había siempre tertulias, juegos o bailes, que ocupaban las horas libres de los clientes, aunque se establecía que el Salón de Sociedad
65 A.P S. L. Libros de defunciones. Referencia de enterramiento dónde figura muerto en el hospital el 16 de septiembre de 1785.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
100
estaría abierto hasta las 11 de la noche para no alterar el orden de los tratamientos médicos.
El Balneario de Alhama y sus aguas curativas gozaban de un me-recido prestigio y estaban en pleno apogeo, acordándose en el acta del Ayuntamiento del día 6 de marzo de 1888, la propuesta de D. Salvador López, socio propietario de las aguas utilizadas en el Balneario, para remitir una caja de 12 botellas, seis de aguas sulfatadas calientes y seis de las sulfurosas bicarbonatadas-alcalino frías empleadas en los trata-mientos de los Baños de Alhama, para promocionar el Balneario y sus aguas en la Exposición Universal de Barcelona de 1888, dónde fueron premiadas con medalla de plata. Meses después aparecían en la prensa de la época66 indicando además sus propiedades curativas en las enfer-medades de reumatismo en todas sus formas: en la gota, epilepsia, his-terismo, neuralgias, parálisis, etc. y las aguas sulfurosas en escrofulismo, herpetismo, sífilis, catarro bronquial, extenuación bilial, metitis crónica, leucorrea, trastornos menstruales, esterilidad, úlceras atónicas y sarna.
Los excelentes resultados reflejados en las memorias médicas anua-les y una publicidad muy bien dirigida propiciaron que el Balneario de Alhama fuera aumentando, año a año, su clientela, la cual participaba en la vida económica de la villa durante su estancia en ella. Una breve reseña del ambiente balneario de estos años, la encontramos en el Dia-rio de Murcia de 27 de mayo de 1895 en el que se hace referencia a que, en esas fechas “El Balneario de Alhama se halla ya lleno de gentes que de todas partes llegan buscando unas, en la virtud medicinal de sus aguas, lenitivo a sus dolencias, y otras en su agradable tempera-tura el placer de tomarlas por pura higiene. En el salón de recreo de ese centro hidroterápico, se reunen con frecuencia los bañistas y otras personas de la buena sociedad de Alhama y pueblos vecinos, organi-zando en él, bailes que distraen agradablemente los ocios de todos”. El Salón del Balneario, adornado con espejos, pinturas y tapices se conver-tía en una de las estancias recomendadas para el recreo y el bienestar en el tiempo libre y su bailes, verbenas y conciertos al son del piano, eran el complemento ideal para la animada vida social del Balneario.
Esta importante actividad económica generada cada temporada de baños por las gentes que llegaban al balneario, generalmente de buen nivel adquisitivo, motivó al Ayuntamiento de Alhama a aprovechar
66 El Diario de Murcia. Periódicos del día 4 de octubre y del 1 de Noviembre de 1889. Pág. 4, entre otros.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
101
este importante impulso económico que, junto al balneario, recibía también la población alhameña en forma de alquileres de habitacio-nes, de carruajes para excursiones, compras de lozas, quincalla, etc.
Las temporadas de baño eran de abril a junio y de septiembre a noviembre, aunque el establecimiento permanecía abierto todo el año desde 1913.
El día 16 de mayo del citado año, por Real Decreto67 de su Majestad el Rey D. Alfonso XIII, se declaró al Balneario de Alhama estable-cimiento abierto todo el año, habiendo tenido en cuenta el informe del Real Consejo de Sanidad, y cuya apertura redundaria en la ma-yor facilidad de los bañistas para hacer uso del necesario remedio hidromineral.
En la segunda década de los años veinte, las cifras de la clientela, ya estaban bajando considerablemente68.
En España a la vista del Informe de la Comisión de reformas y Me-joramiento de la Industria Balnearia69 publicado en Madrid en 1925 por la Dirección General de Sanidad, apareció la Guía Oficial de los Establecimientos Balnearios y Aguas Medicinales de España70 pu-blicado el año 1927, en cuyo prólogo se hacía referencia a la situación del sector y cuales eran las reformas que consideraba inexcusables y esenciales si la industria balnearia ha de salir de su estancamiento habitual y proponía como medidas la transformación de la indus-tria (balnearia) dotándola con el concepto técnico de los medios mo-dernos y el aspecto turístico, de las comodidades, de las condiciones higiénicas y atracciones, que tanto se aprecian y alaban en los esta-blecimientos extranjeros.
El Balneario de Alhama se esforzaba por mantener su status en la Región de Murcia y las referencias que aparecen en la Guía fueron
67 S.M. el Rey, D. Alfonso XIII de acuerdo con lo propuesto por la Inspección Ge-neral de Sanidad Interior concede de Real Orden que el Balneario se mantenga abierto durante todo el año. A. M. A.M. Escrito de fecha 16 de mayo de 1913, del Sr. Gobernador Civil al Ayuntamiento Constitucional de Alhama, Negociado de Secretaría, núm. 388.
68 Periódico El Liberal. Miércoles, 8 de mayo de 1929. Portada. Titular: Alhama en la Exposición de Sevilla. Archivo Histórico de Murcia.
69 Ministerio de la Gobernación (1925). Reformas y Mejoramiento de la Industria Balnearia. Informe de la Comisión nombrada para su estudio. Publicaciones de la Dirección General de Sanidad. Madrid.
70 Guía Oficial de los Establecimientos Balnearios y Aguas medicinales de España. Madrid, 1927. Págs. 71 y 72.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
102
excelentes y, aunque sabemos que el número de bañistas había ba-jado considerablemente, seguía gozando de gran popularidad. Desde la dirección del establecimiento se aprovechaba cualquier evento de carácter nacional o internacional para ampliar la publicidad. Un ejem-plo de ello fue la presencia de las aguas del Balneario de Alhama en la Exposición Iberoamericana de Sevilla del año 1929, en la cual Alha-ma presentaba su famoso mazapán, un juego de alcoba, cajas de ex-celentes higos pajareros, frutas del Duque de Bivona y una botella de las aguas medicinales del Balneario de Alhama, sin duda cumpliendo los propios preceptos de publicidad y difusión de las bondades de sus aguas y de las diferentes industrias de Alhama
Con un paulatino descenso de la clientela en los primeros años treinta, el Balneario de Alhama entraría en una fase de declive al co-mienzo de la Guerra Civil Española.
Esta fase de decadencia con las crisis económicas y agitaciones so-ciales de los primeros años treinta, se vería acentuada a partir de 1936, durante los años de guerra civil que afectaría a la vida cotidiana de los Balnearios y, en la mayor parte de los casos sus instalaciones serán utilizados como cuarteles, prisiones, sanatorios, hospitales, etc. y mu-chos de ellos ya no volverían a abrir sus puertas. Este fue el caso del Balneario de Alhama que comenzaría su andadura como hospital de sangre en agosto de 1936 y nunca más volvió a abrir sus puertas.
7. Conclusiones y ref lexiones
Los balnearios, las termas y los baños privados, han hecho eterna el agua de Roma como mencionaba Malissard71 y, en Alhama de Murcia, su arquitectura nos muestra la grandeza, la complejidad y el domi-nio técnico de la ingeniería hidráulica romana, reflejando el esplendor perdido pero, cuyo recuerdo, sigue permaneciendo entre sus muros y sus monumentales bóvedas.
Estos enclaves balnearios72 han conseguido un reconocimiento científico basado en las evidencias arqueológicas de la romanización que, poco a poco van saliendo a la luz, ratificados por los diferentes hallazgos en los numerosos complejos que, en el caso de Alhama de
71 MaLIssaRD, A. 1996: Los romanos y el agua. La cultura del agua en la Roma antigua, Barcelona.
72 GOnzáLEz SOutELO, S. 2012-2013: Opus cit.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
103
Murcia, sobrevivió al Imperio, siguieron siendo frecuentados en épo-ca tardoantigua, fueron reutilizados y remodelados por los musulma-nes y visitados en época cristiana, permaneciendo la milenaria arqui-tectura romana en el tiempo y en el espacio, con sus adaptaciones y transformaciones, hasta la actualidad.
Aquellos viajeros de todas las épocas que se desplazaban a tomar los baños a grandes distancias, donde se ubicaban los balnearios, para curarse o descansar, podrían ser los primeros turistas de la historia, generando riqueza en aquellas poblaciones que disponían del recurso natural que eran las aguas mineromedicinales. Los balnearios eran una parte importante de la ciudad urbana y de sus ciudadanos y, por tanto, son una de las claves de la propia ciudad y su evolución73.
A finales de enero del año 1972 comenzaba la demolición del Bal-neario de Alhama con palas mecánicas que derribaron las sólidas bó-vedas de ladrillo del edificio y en cuyos sótanos se echaron todos los escombros, salvándose de la demolición las antiguas bóvedas romanas por temor a que sufriera daños una casa habitada, situada por encima de las bóvedas referidas.
La recuperación del monumento comenzaba a partir de su declara-ción como Monumento Histórico Artístico de carácter nacional (bIC) en 198374 y, en los años siguientes, tanto el Ayuntamiento de Alhama de Murcia como las administraciones autonómica y estatal, iniciaron los sucesivos proyectos de recuperación del complejo monumental de los Baños, comenzando por la realización de excavaciones arqueológi-cas que tenían como objetivo la creación de un Museo de Sitio (Baños, 2010). Sobre los restos arqueológicos recuperados se diseñó un nuevo edificio concebido para acoger este singular yacimiento, protegido e integrado entre sus modernas estructuras lineales de hormigón visto, cristal y pilares metálicos. El resultado ha sido dos interesantes volú-menes ubicados en el gran espacio cultural al pie del Cerro del Casti-llo y junto a la Iglesia de San Lázaro75.
73 MIRó I ALaIX, C. 2011: “Els balnearis terapèutics romans, origen de la ciutat embadalida”, A. COsta, L. PaLahí y D. VIVó (coords) Aquae Sacrae: agua y sacralidad en la antigüedad, Gerona, 115-140.
74 RD 2.172/1983 de 29 de junio, publicado en el bOE nº 194 de 15 de agosto de 1983.75 IbERO SOLana, A. y LópEz LópEz, J. 2001: “Restauración de los Baños de
Alhama”, Catálogos de Arquitectura 9, Murcia, 34-41. Ver también IbERO SOLana, A. y LópEz LópEz, J. 2004: “Baños de Alhama de Murcia”, Memorias de Patrimonio. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Inmuebles. 1998-2002, Vol. 6, Murcia, 28-39.
109
Nunca antes se había visto florecer a gran escala el bello árbol de las ciencias en España como lo fue en el tiempo de los califas. Como bue-nos amantes del saber humano, los califas protegieron a los hombres que se dedicaron al estudio de las ciencias. Fue gracias a esta buena acogida que se pudo fundar un estudio significativo a la botánica a raíz del descubrimiento de innumerables plantas. Bajo el proteccio-nismo del califato, hombres de estudio dedicados a esta rama contri-buyeron a disipar a Europa de las tinieblas de la ignorancia en la que se hallaba.
A tiempo de su fundación, las bibliotecas se multiplicaron y diversas academias fueron fundadas por los reyes moros. En estas se enseñaba la medicina con gran denuedo ante la exportación de estudiosos, que llegaban de todas partes. En Córdoba, el califa al-Hakam II fundó una academia que dio origen a una comunidad de alumnos sapientísimos. La biblioteca de esta institución estaba constituida por más de 400,000 vo-lúmenes. Se puede afirmar que durante el califato de Abd al-Rahman III (912-961) y el de su hijo al-Hakam II (961-976), en Córdoba, se produjo un extraordinario florecimiento de los estudios científicos. El sabio persa Ibn Sina, más conocido como Avicena (980-1037), perfeccionó la técnica de la destilación, a través de la cual obtenemos los aceites esenciales en su estado puro. Dicha pericia llegó a Occidente, gracias al pueblo árabe. Sin embargo, antes del nacimiento de Avicena, en Persia ya se usaban algunas aguas perfumadas producidas por destilaciones primitivas. La famosa agua de rosa de Damasco se exportaba a países lejanos. En re-ferencia a esto, Avicena escribió un trabajo: Al-Qanun fi’l Tibb (Canon de la medicina). Este es considerado uno de los libros de medicina más
Remedios Naturales del pasado en Blanca (Murcia)
GOVERt WEstERVELDCronista Oficial de Blanca
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
110
famosos en el mundo árabe1. La botánica y la medicina hispano musul-manas deben parte de su gran desarrollo a los conocimientos ofrecidos por el médico griego Dioscórides, quien escribió la Materia médica. Esta obra fue traducida al árabe en Bagdad, en el siglo IX, durante el califato abasí. Su traducción, autoría de Esteban, hijo de Basilio (881), no fue del todo satisfactoria, por lo que en el siglo X, el emperador bizantino Constantino Porfirogeneta (905-959), envió como presente al califa ‘Ab-derramán III de Córdoba un ejemplar de la Materia médica escrito en griego. Éste fue traducido al latín por un monje llamado Nicolás, enviado también por el propio emperador, al que ayudaron varios médicos anda-lusíes para traducir la versión del latín al árabe. Destacó, en este sentido, el médico judío Abu Yusuf Hasday ben Shaprut2.
En Sevilla, Zaragoza, Toledo y Coímbra, hubo rápidos progresos en cuando al desarrollo científico, originando una rivalizaban en celo y emu-lación entre estas localidades. Ninguna de ellas, sin embargo, logró el crédito alcanzado por Córdoba. A mediados del siglo XII, se contaban en diferentes partes de la Península setenta bibliotecas, y el número de auto-res que había dado Córdoba, Murcia, Almería, Granada, Sevilla, Toledo y otras ciudades, era asombroso. Córdoba había formado 150 autores de me-dicina; Almería 52; Murcia 61; Málaga 53; Portugal 25. A estos promedios no se incluyen los que habían dado Granada, Sevilla, Valencia y Toledo3.
Para nuestro estudio destacamos a cuatro autores:1.-El granadino ‘Abd al-Malik b. Habíb (790-853), nacido en Huétor
Vega. Escribió una obra sobre temas de medicina. Se conserva un manus-crito titulado Mujtasar fi l-‘tíbb (Compendio de Medicina). Esta obra en-cierra una serie de noticias que van desde la llamada Medicina del Profeta, a las prácticas mágicas en uso durante los primeros tiempos del Islam, y, además, constituyendo el núcleo del tratado, una amplia relación de plan-tas, frutas, vegetales en general, además de su uso terapéutico, su valor dietético y características de su composición respectivos, según las teorías humorales de la medicina griega4.
1 DamIan, Peter y Kate (1996). Aromaterapia. El olor y la psique. Lasser Press Mexicana, S.A. de C.V., pp. 16-17.
2 ALVaR, Carlos (2010). Traducciones y traductores. Materiales para una histo-ria de la traducción en Castilla durante la Edad Media. Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, p. 55.
3 HERnánDEz MOREjOn, Antonio (1842). Historia Bibliográfica de la Medici-na Española. Tomo I, pp. 122-126.
4 ÁLVaREz DE MORaLEs, Camilo (1992). Algo más sobre el MS. Árabe 4764/1 de la B.N. de París. En: Ciencias de la naturaleza en Al-Ándalus, II, Textos y
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
111
2.-Abu-l-Qasim Jalaf ibn ‘abbas al-Zahrawi (c.936-c.1013) es uno de los médicos más importantes de al-Andalus, además de una figura muy significativa en la medicina práctica de la España musulmana durante la Edad Media. Escribió obras médicas, tales como Kitab al-tasrif li-man ‘ayaza ‘an al-ta’lif (Libro de la disposición médica para aquellos que no son capaces de saberlo por sí mismos), que es un com-pendio teórico práctico de medicina dividido en maqalas o tratados, y Kitab fi-l-tibb li-‘amal al-yarrahin (Libro de la Medicina para la práctica de los cirujanos). Su tratado fue traducido por Luisa María Arvide Cambra y editado por la Universidad de Almería, bajo el titulo: “Un tratado de polvos medicinales en al-Zahrawi”.
3.-Abu-l-Mutarrif ‘abd al-Rahman ibn Muhammad ibn ‘abd al-Kabir ibn Yahya ibn Wafid ibn Muhammad al-Lajmi (1008
- 1067). Fue visir y uno de los nobles de al-Ándalus. Vivió en Toledo y se dedicó a estudiar las obras de Galeno, Aristóteles y otros filósofos. De él se conocen varias obras escritas, entre ellas su obra Kitab al-Adwiya al-Mufrada (Libro de los medicamentos simples).
Su obra fue traducida por Luisa Fernanda Aguirre de Cárcer y editada por el Consejo Superior de Investigación Científica, Agencia Española de Cooperación Internacional. Estuvo Ibn Wafid al servi-cio del rey al-Mamun, de Toledo, a quien creó un jardín botánico lla-mado Huerta del Rey (Yannat al-Sultan), el que se extendía por la Vega del Tajo. Fue en ese mismo siglo, el siglo XI, cuando Al Ándalus ve aparecer los primeros «Reales Jardines Botánicos», adelantándose casi quinientos años a los de la Europa del Renacimiento. Otra de las obras de Ibn Wafid es la Suma o compendio de Agricultura. La obra agronómica de Ibn Wafid inspiró además a uno de los más famosos tratados de agricultura del Renacimiento: Agricultura General, de Gabriel Alonso de Herrera, editada en 1513 por encargo del Cardenal Cisneros5.
3.-Ibn al-Baytar (1197-1248). Escribió Kitab al-Jami’ li-mufradat al-adwiya wa’l-aghdhiya [Libro recopilatorio de medicinas y productos alimenticios simples]. Nombró las plantas y describió el uso de más de 1400 especies. En referencia a ese escrito, fue el francés Leclerc quien, en el siglo XIX, la tradujera al francés para que pudiéramos disponer de una
Estudios. Editado por E. García Sánchez. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Cooperación con el mundo árabe, Madrid, pp. 135-154.
5 ALVaR EzquERRa, Alfredo & otros (2006). Historia de España. Historia Mo-derna. La economía en la España moderna. Ediciones Istmo, S.A., p. 515.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
112
versión fiable a un idioma moderno6. Al-Baytar ha sido, posiblemente, el nombre que más ha brillado como botánico entre los hispanoárabes.
4.-El granadino ‘Abd al-Malik b. Habíb (790-853). Nacido en Huétor Vega. Escribió una obra sobre temas de medicina de la que se conserva un manuscrito titulado Mujtasar fi l-‘tíbb (Compendio de Medicina). Esta obra se encierra una serie de noticias, que van desde la llamada Medicina del Profeta a las prácticas mágicas en uso, durante los pri-meros tiempos del Islam, además, constituyendo el núcleo del tratado, una amplia relación de plantas, frutas, vegetales en general, y su uso terapéutico, su valor dietético y las características de su composición, según las teorías humorales de la medicina griega7.
Muchas plantas y productos llegaban a España por mar desde Oriente y se aclimataron pronto a nuestras islas. Es el caso de las adel-fas (dafla), el ajo (tawm), la albahaca (al-habaq), la aleña (al-hanna), el aloe (al-sibar), el arrayán (ar-rayhan), el azahar (zahr), la cebolla (basal), el espliego (al-juzama), el granado (rumman), el hinojo (raziyanay), el limón (laymun), la manzanilla (babunay), la mejorana (al-mardaqus), el membrillo (al-miba), la menta (fawdanay), el narciso (naryis), el oré-gano (sa tar), el perejil (baqdunis), el romero (al- iklil), la rosa (ward), la ruda (fayyan), la sandia (bittij sindiya) o el tomillo cabezudo (sa tar al-siwa). La lista de lpantas es amplia8.
Los indígenas de nueve países sudamericanos han celebrado en 1999 una victoria sin precedentes al conseguir que la Oficina de Pa-tentes y Comercio de los Estados Unidos haya cancelado la patente re-gistrada por un ciudadano norteamericano en referencia a una planta trepadora conocida como Ayahuasca. Esta planta es endémica de la selva amazónica, usada por miles de indígenas durante sus ceremo-nias religiosas y prácticas curativas. En otras palabras, cualquier tipo de hierbas no pueden ser patentadas. La naturaleza es un bien común. Lastimosamente, la realidad apela a otras normas.
La firma Nestlé, por ejemplo, en lugar de fabricar un sustituto ar-tificial, o asegurarse que todo el mundo sepa los beneficios de una
6 LECLERC, Lucien (1877-1883). Traité des simples par Ibn el-Beithar, París, 3 vol.7 ÁLVaREz DE MORaLEs, Camilo (1992). Algo más sobre el MS. Árabe 4764/1 de
la B.N. de Paris. En: Ciencias de la naturaleza en Al-Ándalus, II. Consejo superior de Investigaciones Científicas. Instituto de cooperación con el mundo árabe, Madrid, pp. 135-154.
8 http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2010/12/26/arquitectura-olfati-va-yabisah/453888.html
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
113
planta natural que cuesta poco, está tratando de crear un monopolio a partir de la Nigella sativa –comúnmente conocida como flor de hi-nojo-. Ante esto, la cooperación podrá demandar a cualquier persona que use esta planta sin su permiso. Nestlé ha presentado solicitudes de patente en todo el mundo y todas están pendientes. A esta mala iniciativa, se suman otros casos. Investigadores de la Universidad Ve-racruzana (uV), en coordinación con los habitantes de la población El Conejo, en Perote, podrían patentar en el 2015 cerca de 60 remedios basados en plantas medicinales de la región, los cuales pueden aliviar padecimientos desde simples hasta graves.
Ante estas actuaciones, queda en claro la importancia de las hier-bas medicinales para la actualidad. Los medicamentos sintéticos tie-nen efectos secundarios que causan nuevos problemas, a menudo gra-ves (los medicamentos son la tercera causa de muerte, por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer). Los laboratorios far-macéuticos también tienen muy en cuenta los principios activos dis-ponibles en la naturaleza, los cuales se pueden extraer de las plantas hasta obtener una gran pureza de al menos un 98%. Muchas hierbas medicinales tienen principios activos que se utilizan en medicinas na-turales sin los efectos secundarios provocados por los medicamentos de origen sintético. Durante muchos años, se usó la Hesperidina, un principio activo natural de las cortezas de naranja y limón, contra la fragilidad capilar (varices). Cuando venció el patente, los multinacio-nales fabricaron sintéticamente un derivado de la Hesperidina con el nombre de Diosmina. Con esto se fundó un nuevo negocio durante el espacio de 20 años al fabricarse un producto fabricado sintéticamente, pero a partir de principios activos naturales. Cuando finalizó la paten-ta de la Diosmina, la industria farmacéutica impulsó la fabricación de la Hidrosmina, un derivado de la Diosmina. Nuevamente se dio ori-gen a laboratorios productores de una medicina válida para 20 años.
Es preciso comentar que el porcentaje de los principios activos de-pende de cada planta. En el caso de Hesperidina, hallamos un porcen-taje de 1,1% y 4%, respectivamente, en las cortezas de limón, naranja y mandarina. Las semillas de Guaraná tienen entre 4% y 8% de cafeína, aproximadamente 4 veces más que el café. Con esto entendemos me-jor que los medicamentos de los laboratorios con altas purezas de los principios activos naturales tienen una actividad superior a las hierbas medicinales y son más eficaces en muchos más tratamientos que las que proporcionan las hierbas medicinales.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
114
Ya desde hace algún tiempo este precario panorama a comenza-do a cambiar, en parte porque los medicamentos sintéticos son muy costosos y tienen muchas contra-indicaciones. Hoy en día, en muchos países, se desarrollan investigaciones con plantas medicinales, y los resultados que se están obteniendo son muy promisorios. De esto se aprende que el cultivo regular de plantas aromáticas y medicinales y su transformación industrial, es una interesante alternativa para nu-merosas regiones de España. De esta forma ayudaría a resolver proble-mas económicos, sociales y medioambientales inmersos en la nación. El campo tiene mucho futuro, pero el futuro agricultor para esto tiene que prepararse –ecológicamente hablando- mucho mejor que en la actualidad.
Los científicos esperan producir la próxima generación de produc-tos farmacéuticos a partir de plantas modificadas genéticamente. En estos momentos el desafío técnico más importante es conseguir que las plantas modificadas genéticamente expresen de forma estable una dosis constante de los principios activos. La idea es fabricar medica-mentos de bajo coste que se pueden ingerir a partir de las plantas mo-dificadas genéticamente. Se acerca, por lo tanto, tiempos apasionantes para el agricultor moderno.
No cabe duda que el uso en el pasado y actual en Blanca de las plantas medicinales, mucho tenía que ver con la herencia árabe reci-bida. En este aspecto, no podemos olvidar algunos autores de obras árabes que trataban sobre las virtudes de las plantas medicinales. A continuación, se expondrá una lista de algunos de estas hierbas medi-cinales usadas en Blanca:
Remedios naturales con antecedentes árabes
Ajo (Allium Sativum)
Usos en Blanca: Contra picaduras de insectos9. Masticando algu-nos dientes de ajo se evita el reuma.
Usos antiguos árabes:Abu Zacaria Iahia Aben Mohamed ben Ahmed Ebn El Awam, sevi-
llano observa en su obra Libro de Agricultura:
9 RíOs MaRtínEz, Ángel (2003). Costumbres y tradiciones en el Valle de Ricote. I Congreso Turístico Cultural del Valle de Ricote, Abarán, pp. 1-27. Citado en p. 88.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
115
….y que (mediante Dios) alarga la edad de quien los come hasta llegar a la más avanzada de ciento veinte años…
….Según otro autor, los ajos machacados y aplicados sobre la picadura de los insectos y los escorpiones son de provechoso efecto, mediante Dios10.
Ibn al-Baytar explica muchísimas virtudes del ajo y dedica varias páginas en su obra a esta medicina natural. Entre otras cosas, afirma que el ajo como alimento es muy eficaz contra las picaduras de escor-pión, víboras y mordeduras de perros rabiosos. Triturado y mezclado con el aceite de ricino viejo se utiliza este ingrediente en forma de ca-taplasma sobre la picadura de escorpión, del que saca el veneno hacia fuera y lo neutraliza11.
Algarroba (Ceratonia siliqua)
Usos en Blanca: Para tratar el estreñimiento y el resfriado de pecho.Usos antiguos árabes:Ibn Wafid observa12:
DIOSCÓRIDES (l): Cuando se utiliza húmeda es mala para el estómago y ablanda el vientre. Si se seca y se utiliza, es más provechosa para el estó-mago que húmeda. Estriñe el vientre y hace fluir la orina, concretamente la que se confita con zumo de uva.
AL-RÁZÏ: Se frotan fuertemente las verrugas con la algarroba no madura, las hace desaparecer completamente. Yo he visto eso.
Ibn al-Baytar nos informa que si la algarroba no da lugar al estre-ñimiento, la miel y el julepe servirán para ayudar la evacuación. En tanto, la algarroba estriñe, detiene la diarrea y fortalece el estómago.
10 Abu ZaCaRIa IahIa (1802). Libro de Agricultura. Traducido al castellano y anotado por don Josef Antonio Banqueri. Tomo segundo. De órden superior y a expensas de la Real Biblioteca, Madrid, p. 204.
11 LECLERC, Lucien (1877-1883). Traité des simples par Ibn el-Beithar, París, 3 vol. Tomo I, Nº 453.
12 Ibn WafID (1995). Kitab al-Adwiya al-Mufrada (Libro de los medicamentos simples), Volumen I. Edición, traducción, notas y glosarios de Luisa Fernanda Aguirre de Cárcer. Consejo Superior de Investigación Científica, Agencia Espa-ñola de Cooperación Internacional, p. 253.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
116
El hecho de que revela maravillosamente la astringencia, es debido al consumo de la algarroba con el estómago vacío. Esta estriñe el estó-mago, en virtud de sus propiedades astringentes13.
Aloe (Aloe Vera)
Usos en Blanca: Contra las quemaduras y para los granos.Usos antiguos árabes:Ibn al-Bayrat nos hace saber que el aloe vera se aplica mejor en los
tumores tópicos. Por otro lado, se realizó con éxito una solución de aloe vera para las grietas de la mano. Disuelto en un líquido astringen-te, se aplica con éxito fricciones sobre los órganos debilitados, molidos o fracturados. Nos frotamos con aloe vera las partes maltratadas o debilitadas a fin de aliviar el dolor y fortalecer las mismas14.
Higo (Ficus carica L.)
Usos en Blanca: Contra el resfriado de pecho. Usos antiguos árabes: Se utiliza la leche del higo y el jugo en los
medicamentos que ulceran15. Ibn al-Baytar da muchísimos usos al higo. Entre ellos, una aplicación de higo que se administra en forma de jarabe que va bien contra el asma y la tos seca16.
Hinojo (Foeniculum vulgare)
Usos en Blanca: Se toma infusiones de plantas enteras de hinojo –seca o fresca- porque es beneficiosa para los gases. Es una planta ideal como remedio natural contra las flatulencias, gracias a sus propieda-des digestivas y estomacales.
Usos antiguos árabes:Observamos que la costumbre de tomar hinojo contra los gases ya
13 LECLERC, Lucien (1877-1883). Traité des simples par Ibn el-Beithar, París, 3 vol. Tomo II, Nº 766.
14 LECLERC, Lucien (1877-1883). Traité des simples par Ibn el-Beithar, París, 3 vol. Tomo II, Nº 1388.
15 AguIRRE DE CáRCER, Luisa Fernanda (2001). Uso terapéutico de sustancias aromáticas en al-Andalus. En: Dynamis. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus., 21, pp. 93-132. Cita en p. 333.
16 LECLERC, Lucien (1877-1883). Traité des simples par Ibn el-Beithar, París, 3 vol. Tomo I, Nº 439.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
117
fue practicado por el médico árabe Ibn Wafid, quien dice: «Receta para los gases que ocupan el organismo: se bebe agua en la que han hervido raíces de hinojo y apio 17».
Ibn Baytar nos hace saber además que el hinojo calma el dolor ab-dominal y hace desaparecer la flatulencia18.
Lentisco (Pistacia lentiscus)
Usos en Blanca: Contra el dolor de muelas. Usos antiguos árabesIbn Masawayh afirma que sirve para usos aromáticos secos para las
mujeres19. Ibn al-Baytar (1197-1248) indica que se usa la resina como expectorante y analgésico para dolor de muelas y estómago. También mejora el sabor de la comida y el apetito. Por otra parte, Ibn al-Baytar escribe sobre varias aplicaciones medicinales de la planta y sus partes:
“las hojas se utilizan para inducir la micción, curar heridas, trata-miento de heridas cancerosas, reparar huesos fracturados, detener las secreciones uterinas, y fortalecer y dar brillo a los dientes. La resina se utiliza como expectorante, un analgésico para el dolor de mue-las y dolores de estómago, para mejorar el sabor y mejorar el apetito, para aclarar la piel, y fortalecer el estómago” 20.
El farmacéutico persa, médico y filósofo Avicena (980-1037), pres-cribe también su uso para las encías ante el dolor abdominal, ardor de estómago e infecciones topológicos21.
17 ‘AbD AL-Rahman Ibn MuhammaD Ibn WafID & ÁLVaREz DE MORaLEs y RuIz-Matas, Camilo (1980). El libro de la almohada de Ibn Wafid de To-ledo: recetario médico árabe del siglo XI, Volumen 7. Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, p. 164.
18 LECLERC, Lucien (1877-1883). Traité des simples par Ibn el-Beithar, Paris, 3 vol. Tomo III, Nº 1784.
19 AguIRRE DE CáRCER, Luisa Fernanda (2001). Uso terapéutico de sustancias aromáticas en al-Andalus. En: Dynamis. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus., 21, pp.- 93-132. Cita en p. 27.
20 LECLERC, Lucien (1877-1883). Traité des simples par Ibn el-Beithar, Paris, 3 vol. Nº 2139. Citado por LEV, Efraim & AmaR, Zohar (2008). Practical Mate-ria Medica of the Medieval Eastern Mediterranean According to the Cairo Genizah. Leiden – Boston, p. 204.
21 MOhammaD ShaRIf ShaRIf (2013). Pistacia Atlantica Kurdica, the Kurdish Medicinal Plant. En: Perspectives on Kurdistan’s Economy and Society in Transition, Vol. II, pp. 64-85. Citado en p. 65.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
118
Malva
Nombre latín: Malva Sylvestris L. Usos en Blanca: En este pueblo toman el cocimiento de las flores
de malva para calmar los dolores de estómago.Catarro: Se dan “vahos”. En una olla se hace hervir una buena can-
tidad de hojas de malva. El paciente se sienta, se tapa la cabeza con una manta y, colocando entre sus piernas la olla, aspira el vapor de la cocción22.
Usos antiguos árabes:En al-Ándalus fueron igualmente estimadas por sus propiedades
laxantes. Averroes, recomendaba que para conseguir una buena elimi-nación de los residuos, se inicien las comidas con un hervido de malvas con aceite23. Ibn al-Baytar habla de características lavativas contra la irritación de los intestinos. Observa que conviene tomar malva en la alimentación contra la tos seca. Por otro lado, indica que la semilla es más eficiente y adecuada contra la aspereza del pecho, pulmón y vejiga24.
Membrillo (Cydonia oblonga Miller)
Usos en Blanca: Con el agua de membrillo se trata las heridas.Usos antiguos árabes: En este caso, Ibn Wafid se refiere al médico griego Galeno (130-200
d. C.): GALENO (Vll): El membrillo lo incluyen los griegos entre las manzanas.
La naturaleza de las manzanas, todos ellos, no es una sola naturale-za, igual que su fruto, que es la manzana, no es su naturaleza toda ella una sola naturaleza. Eso es porque la hay dulce, la hay acerba, la hay astringente, la hay ácida y hay manzanas desabridas e insípidas y acuosas. La [manzana] dulce tiene una substancia acuosa y es de temperamento equilibrado. La acerba, lo que más predomina en ella es el temperamento terroso y frío. La astringente tiene esta substancia y la substancia acuosa y suave. La ácida tiene la substancia acuosa y fría y la fuerza de la acerbidad. La astringente y la ácida: la segunda
22 RíOs MaRtínEz, Ángel (2003). Costumbres y tradiciones en el Valle de Ricote. I Congreso Turístico Cultural del Valle de Ricote, Abarán, pp. 1-27. Citado en p. 87.
23 MataIX VERDÙ, José & BaRbanChO CIsnEROs, Francisco Javier (2007). Hortali-zas y verduras en la alimentación mediterránea. Ayuntamiento de El Ejido, p. 205.
24 LECLERC, Lucien (1877-1883). Traité des simples par Ibn el-Beithar, Paris, 3 vol. Tomo II, Nº 752.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
119
es una fuerza que impide y cicatriza, y la tercera es una fuerza que cicatriza las heridas e impide que goteen, al comienzo de suceder los tu-mores calientes; vigoriza el cardias y el estómago cuando están aflojados, especialmente la que es más astringente y más ácida25.
Nogal (Juglans regia)
Usos en Blanca: Las nueces sirven para aumentar el calcio, dando más fuerza a la vista. Las hojas de nueces mezcladas con el Rabogato sirven para contrarrestar la inflamación del pie.
Usos antiguos árabes:Ibn al-Baytar habla de la fruta verde, tomada durante el crecimien-
to de las hojas, que se mezcla con miel y se utiliza como gotas para los ojos, porque es beneficioso contra el oscurecimiento de la vista26.
Oliva (Olea europea L. var. Acebuche gordo)
Usos en Blanca: Contra los mareos con la variedad acebuche gor-do, es decir, para bajar la tensión. Otro uso en Blanca es contra las verrugas.
Usos antiguos árabes:Dice Ibn al-Baytar: Si tomamos las raíces y las hojas y dejamos que se
hiervan en agua tibia entonces esta decocción se utiliza con éxito en for-ma de enjuague bucal, contra los dolores de cabeza causados por el frío27.
Romero (Rosmarinus officinalis L.)
Usos en Blanca: Contra la afonía28 y resfriado.Dicen en Blanca, que si uno tiene romero en la puerta de su casa no
se resfría.
25 Ibn WafID (1995). Kitab al-Adwiya al-Mufrada (Libro de los medicamentos simples), Volumen I. Edición, traducción, notas y glosarios de Luisa Fernanda Aguirre de Cárcer. Consejo Superior de Investigación Científica, Agencia Espa-ñola de Cooperación Internacional, p. 249.
26 LECLERC, Lucien (1877-1883). Traité des simples par Ibn el-Beithar, Paris, 3 vol. Tomo I, Nº 525.
27 LECLERC, Lucien (1877-1883). Traité des simples par Ibn el-Beithar, Paris, 3 vol. Tomo II, Nº 1140.
28 RíOs MaRtínEz, Ángel (2003). Costumbres y tradiciones en el Valle de Ricote. I Congreso Turístico Cultural del Valle de Ricote, Abarán, pp. 1-27. Citado en p. 87.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
120
Usos antiguos árabes: Ibn al-Baytar observa que el romero es carminativo. También solu-
ciona las obstrucciones del hígado y el bazo, limpia los pulmones, es útil contra las palpitaciones, el asma, la tos y la hidropesía ascitis. En España, los cazadores, después de retirar las vísceras de los animales que mataban, colocaban romero en el vientre, a fin de detener el desa-rrollo de la putrefacción29.
Tomillo (Thymus zygis)
Usos en Blanca: La infusión de tomillo se toma en Blanca para cortar el resfriado.
Usos antiguos árabes:Según Ibn al-Baytar, esta hierba tiene muchísimas aplicaciones. Se
dice además que el tomillo es útil contra las enfermedades de la boca y la garganta (548). Por otro lado, el aceite esencial de color púrpura se emplea contra las obstrucciones de las fosas nasales (2233)30.
29 LECLERC, Lucien (1877-1883). Traité des simples par Ibn el-Beithar, Paris, 3 vol. Tomo I, Nº 129.
30 LECLERC, Lucien (1877-1883). Traité des simples par Ibn el-Beithar, Paris, 3 vol. Tomo I, Nº 548 y Tomo III, Nº 2233.
121
Introducción
A pesar de que en Caravaca había tres hospitales para la asistencia a en-fermos y peregrinos en el S. XVIII1, a los que me referí tiempo atrás2, y de conocerse nombres de médicos “examinados” de esa época como Pedro Marín Salinas, Francisco de Paula Garrido, los cirujanos Pedro Molina, Antonio Oliva, Víctor Robí y Félix Lloret y el “sangrador” Pedro Álvarez entre otros3, lo que delata haber una medicina relativamente organizada en el tiempo referido, también había una actividad médica, o más bien cu-randera, de difícil seguimiento, a la que acudía la población, como siem-pre ha acudido (incluso en nuestros días), con más confianza a veces, por sentirla más cercana, menos dolorosa y, por supuesto, más barata.
Personas del pueblo “con gracia”, que “apañan huesos”, quitan do-lores con sólo posar su mano en el lugar del cuerpo dañado, o “rezar” dolencias incluso a distancia, sin la presencia física del aludido; poner cintas y lazos y tocar con dedos humedecidos con saliva, no sólo han existido siempre, sino que siguen existiendo en la actualidad, como fue el caso de la “tía Rosario” en el Campo de Arriba de Archivel en la segunda mitad del pasado siglo, o de la caravaqueña Manuela Sánchez Valero4, quien aún hace uso de sus facultades extraordinarias para cu-
1 El de Ntra. Sra. de la Concepción y S. Juan de Letrán, el del Concejo, y el de Ntra. Sra. de Gracia y Buen Suceso.
2 Ver mi artículo: “La Residencia”, en semanario EL nOROEstE nº 644 (28 de ene-ro a 4 de febrero de 2016.
3 EL nOROEstE citado nº. 644.4 “Manuela, la que reza”, en EL nOROEstE. Nº 587.
Prácticas de medicina popular en Caravaca, a la luz de un manuscrito inédito de 1749
JOsé AntOnIO MELgaREs GuERREROCronista Oficial de Caravaca y de la región de Murcia
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
122
rar. Esa hipotética “gracia” para sanar a otros, e incluso a sí misma, se le supone popularmente a personas que han nacido “con manto” (¿) o que vienen al mundo con una cruz de Caravaca en el paladar, e incluso aquellas personas que nacieron un día de Viernes Santo. La
“gracia” suele darse más frecuentemente en mujeres que en hombres, y muchas de ellas son hijas o nietas que aprendieron oraciones y ciertas
“habilidades” de sus antepasados, generalmente de sus padres.
El manuscrito de Alonso Álvarez Fajardo
En 1749, el vecino de Caravaca Alonso Álvarez Fajardo, quien se decla-ra natural de dicha villa, invirtió muchos años de su vida en escribir todo su saber en libro manuscrito, de muy cuidada letra, redacción y estilo, que mandó encuadernar, o lo hizo él mismo, con cubiertas de pergamino, el cual tituló con amplio discurso (muy propio del estilo barroco de la época): métODO CuRIOsO, EL CuaL COntIEnE tODO génERO DE VaLEs, LOs más CuRIOsOs quE sE puEDEn OfRECER. y aLgunOs aCtOs DE COntRICIón y aLgunas OtRas COsas CuRIO-sas5. El volumen llegó a mis manos a través de mi amigo Juan Sola Sánchez6 quien lo heredó de sus antepasados, y entre los muchos co-nocimientos que ofrece, algunos muy curiosos (como él mismo afir-ma), hay ejemplos de escritos de arrendamiento y obligación “de obra y dando prenda”. Renuncia a sus derechos familiares de los clérigos. Renunciación de mujer. Fórmulas para hipotecar propiedades. Ora-ciones varias. Modo de asistir a misa. Refranes (que dispone por orden alfabético). Temas de filosofía vulgar. Temas relacionados con el gana-do caballar (en los que se muestra muy avezado) y un largo etcétera que no viene al caso enumerar en trabajo de esta naturaleza.
Entre los conocimientos relacionados con la salud que vierte en su compendio personal del saber humano Álvarez Fajardo, hay aparta-dos de muy diversa naturaleza que paso a detallar, algunos de los cua-les están al alcance de cualquier curioso “naturista” que tenga acceso a las materias primas en la actualidad. Conservo la redacción original en la trascripción del documento aunque no la ortografía, que actua-lizo para mejor comprensión del lector.
5 La ortografía no es la original, sino actualizada a nuestro tiempo.6 A quien aprovecho para expresarle mi agradecimiento.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
123
Mixtura para quitar el paño y tornar la piel del rostro lisa y lustrosa
“Tomen un poco de alumbre de roca y muélanlo menudo. Tomarán una clara de huevo del día caliente y pongan todo en una olla vidriada con el alumbre. Déjenlo hasta que haya hervido meneándolo siempre con un palito. La dicha mixtura se tornará dura y con ella se untará la cara muy bien dos o tres días y hará linda piel, y es cosa experimentada”.
A continuación Álvarez Fajardo aporta dos recetas para quitar las manchas del rostro. Una de ellas dice: “Zumo de limones, agua rosada, de cada cosa dos onzas. De azogue sublimado y albayalde, de cada cosa dos dracmas (unidad de peso equivalente a 43 13 gramos). Mez-clado todo hazlo como ungüento y de que vayas a dormir úntate el rostro y en la mañana úntate con manteca”.
La otra: “Toma una clara de huevo y bátela hasta que se torne como agua. Onza y media de albayalde, una dracma de azogue y otra drac-ma de cámpora (¿), mézclalo todo y unta el rostro.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
124
Recetas para temas capilares
Otra receta se refiere a la depilación corporal: “Secreto para que no nazcan ni crezcan pelos”. Y otra para las canas.“Rasúrate con navaja el pelo y úntate con goma arábiga deshecha con el zumo de humus terre (¿) o sangre de murciélago que es mejor, y no te crecerán más. El mismo efecto hará el estiércol de gato”.
“Harás hacer un peine de plomo, muy espeso, con el cual te peinarás la barba y cabello a menudo, y siempre se conservarán negros”. Otro remedio contra las canas: “Toma hojas de higuera negra y hechas pol-vo. Mézclalo con aceite de manzanilla. Úntate los cabellos y la barba muchas veces y se tornarán negros”. Si lo que deseas es mantener los cabellos rojos porque el color del pelo es así, habrá que optar por: “to-mar hojas de nogal y cortezas de granada. Sacar agua por alambique de vidrio. Con esta agua te mojarás muy bien durante quince días la barba y cabello, y se tornarán rojos”.
Remedio eficaz contra el dolor de muelas y para aumentar la memoria
También conocía D. Alonso remedio eficaz contra el dolor de muelas (quijares dice él): “Toma dos docenas de hojas de hiedra (planta trepa-dora), y otras tantas de saúco (planta empleada para curar afecciones de las vías respiratorias altas) y otros tantos granos de pimienta. Ponlo todo a hervir con vino tinto viejo y un poco de sal. Cuando esté bien hervido toma de este vino un poco en la boca. Esto harás tres o cuatro veces y se te quitará el dolor sin falta”.
Para aumentar la memoria “toma acíbar cuanto peso de un real castellano. Raíz de calabaza silvestre, mirabolanos (árbol de La India cuyo fruto se usa en Medicina y en tintorería) y toda suerte de diagri-dio almastigada (purgante a base de resina de lentisco) y de azafrán un escrúpulo (una pizca). De mirra escrúpulo y medio. Todo mezclado y bien molido haréis pildorillas de tamaño de un garbanzo con el zumo de las berzas, y tomaréis cada tres días por la mañana cinco pildorillas, no comiendo hasta medio día. Advierte que coman buena sustancia porque hacen evacuar el cuerpo de todo mal humor. Acrecienta la memoria y conserva la salud limpiando el cuerpo de malos humores”. Otro remedio para aumentar la memoria se consigue “tomando el unto del oso (¿) y cera blanca. Derrite la cera con el unto, el cual ha de
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
125
ser doblado que la cera y toma la hierba que se llama valeriana, y otra que se dice eufrasia (planta medicinal) ambas frescas y secas. Mójalas muy bien mezcladas con el unto derretido en la cera y ponlo al fuego. Déjalo cocer hasta que se vuelva espeso, meneándolo con un palo. De esto te untarás el colotrillo (cogote) y frente por algunas veces y se aumentará muchísimo la memoria. Y es probado”.
Crecimiento de uñas y cabellos teniendo en cuenta la fase lunar
Un remedio práctico para controlar el crecimiento de uñas y cabellos teniendo en cuenta la fase lunar, ha pervivido en el tiempo transmitién-dose por vía oral hasta nuestros días en determinados ambientes socia-les. El remedio consiste en “cortar las uñas de manos y pies, así como los cabellos en cuarto menguante de luna. Tened en cuenta que se halle la luna en el signo de cáncer, piscis o escorpión, y te crecerán muy poco”.
Para evitar la acidez del vino
Para evitar la acidez del vino antes de que se inventaran los productos químicos conservantes tan usuales en nuestros días, también conocía Álvarez Fajardo algún que otro método. He aquí uno de ellos a conti-nuación: “Tomad cortezas de naranjas secas, cogidas en el mes de mayo y muélelas hasta que se haga polvo. Ponlo en el vaso de vino y no hayas temor que se vuelva agrio. Toma otra virtud experimentada, y es que si el vino tuviere un punto de agrio y ácido, pongas de dichos polvos en el vino, y no sólo no pasará adelante en hacerse agrio, sino que le adobará y tornará en su primer punto y estado. Para treinta cántaros (medida de capacidad) de vino son necesarias seis onzas de polvos de naranja”.
El romero: remedio para todo
Como es sabido al romero siempre se han atribuido propiedades curati-vas. A todas ellas se refiere Álvarez Fajardo en su manuscrito, iniciando su discurso sobre esta planta silvestre propia de la vegetación mediterrá-nea diciendo: “el romero de su naturaleza es caliente y seco, aromático y odorífero; y así conforta y reseca todas las partes y miembros interiores y exteriores del cuerpo. Alegra y fortifica los sentidos. Consume las hu-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
126
medades y frialdades, opilaciones (obstrucciones) y males contagiosos. Finalmente algunas de sus virtudes son las siguientes:
Los brotecillos más tiernos, comidos por las mañanas con pan y sal fortifican la cabeza y el cerebro y conservan la vista gallarda y aguda. Las hojas bien mojadas y puestas sobre la llaga fresca la curan y cierran maravillosamente. Hechas emplasto puestas encima de las quebraduras (hernias) de los muchachos las cura y suelda y fortifica en nueve días. Cocidas en vino blanco y aplicadas bien calientes como emplasto al saín (emplasto de grasa) y genitales, hará mear muy bien al que tuviere re-tención de orina. Y aplicado sobre las almorranas aprieta, enjuga y quita todo el dolor haciendo esto tres veces en tres días. Dichas hojas masca-das y traídas por la boca en ayunas, quitan el mal olor que proviene de los dientes y muelas gastadas, causando buen aliento odorífero. Mas-cadas y traídas debajo de la lengua un rato, en ayunas, la desata y des-inflama si está impedida por humor flemático. Su flor y hojas, hechas polvo y traídas junto a la carne y al lado izquierdo, impiden la melarchía (melancolía) y alegran mucho el corazón. Ahuyentan las pulgas, piojos y chinches. Tomado con buen vino mitigan el dolor del bazo y del hígado, consumiendo el humor melancólico que daña el bazo y purifica la san-gre que se engendra en el hígado. Bebido con vino blanco deshace todo el humor grueso y cualquier opilación (obstrucción), así de las venas como del vientre. Así mismo deshace las piedras de la vejiga echándolas fuera y confortando la parte. La flor y hojas puestas entre la ropa la con-servan sin polilla y sin gastarse, y toma buen olor.
La flor del romero comida en ayunas con miel de la misma flor y una tostada de pan caliente, conserva mucho la salud, no deja engendrar bubas y diviesos (granos) ni mal de ricos (¿), antes bien, si alguno tuvie-re tal mal se lo quitará. Y la mujer que comiere de dicha flor en ayunas, con pan de centeno, no será fatigada del mal de madre (cálculos en las vías urinarias). Reprime los malos humores, consume las humedades y cura todas las enfermedades interiores de quien así lo usare. Mezclada la flor con miel espumada hecha lectuario (mermelada) y tomada de mañana y tarde, sana de todo mal encubierto, conserva y guarda de toda enfermedad que proviene de flemas, viscosidades y frialdades. Y dicha flor hecha lectuario con azúcar y tomado por las mañanas con un trago de vino blanco, destierra los desmayos del corazón y alegra el huelgo (aliento). Conforta la digestión, quita la ventosidad y el dolor de estómago, y sienta el vómito. Y puesta dicha flor en el vino cando se muda, se conserva y guarda muchos daños, dándole suave gusto y olor.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
127
El que acostumbre bañarse el cuerpo con agua cocida de romero será conservado en salud y en juventud. Finalmente le llaman los autores baño de vida. Quita todo dolor, así de las junturas (articulaciones) como de todas las demás partes del cuerpo. Quita la pesadumbre y el can-sancio. Impide la pesadilla y da esfuerzo y vigor a la vejez. Fortifica los miembros y aviva los sentidos. El que usare de este baño dos veces cada mes, sudando en él, será preservado de toda enfermedad y renovado como el águila. Si alguno se tullece por frialdad o por haberle dado el aire estando sudando, reciba muchas veces el baño del romero y sin falta sanará. Y si las mujeres reciben por bajo, del agua muy cocida con el romero, les limpiará la madre (¿), confortándola y reparándola para concebir. Y si el que tiene dolor en las junturas (articulaciones) por hu-mor frío, se las lavare muchas veces con agua bien caliente cocida en el romero, se le quitará dicho dolor y de cualquier otra parte que lo tuviere. El agua del romero mezclada con un poco de vinagre, mojando y restre-gando la cabeza con dicha agua, hace caer toda la caspa y aquel humor que esté allí encrasado (¿) reafirma los cabellos y acrecienta la memoria.
En fin, el romero ahuyenta todo animal ponzoñoso, cuyo humo vale contra toda peste y mal contagioso. Su rama o tronco quemado y he-cho polvos aprovecha para emblanquecer (blanquear) los dientes, los reafirma y no deja criar en ellos gusanos ni frialdades. Su sahumerio (humo) ahuyenta los espíritus malignos, y las casas oscuras y húmedas las conserva sanas y enjutas. En tiempo de peste es cosa muy prove-chosa quemar mucho romero por las calles y casas, porque ahuyenta la pestilencia. El zumo de romero puesto dentro de las orejas quita el dolor que proviene de frialdad, sana las llagas, absume (¿) la putrefac-ción y mata los gusanos que allí se cuelen. Tirado por las narices quita el hedor, consume el catarro y sana el resfriamiento, úlceras y otros cualesquier mal que dentro del oído se acostumbra a engendrar.
El zumo de romero mezclado con azúcar y tomado por las mañanas y cuando se van a acostar, vale contra la estrechura y ahogamiento del pecho, deshace las opilaciones (obstrucciones) y sangre congelada del estómago. Ayuda a la digestión, quita la sed y mueve al apetito. Re-suelve toda ventosidad y mitiga cualquier dolor de estómago y vientre.
El vino tinto cocido con la raíz, hojas y flor del romero, y bebido, qui-ta la pasacólica (cólico) y el dolor de los intestinos. Reprime el flujo del vientre aunque haya mucho tiempo que dure. Al que tuviere flujo de orina por debilitación o flaqueza de la parte, bebiere el vino y los polvos le sanarán el flujo, fortificará la parte y, continuando, sanará del todo.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
128
Las raíces y hojas cocidas con vinagre quitan el dolor de las piernas y pies cansados de caminar o por algún humor próximo lavándoselos con vinagre. El que tuviere perdido el gusto use comer por las mañanas dos o tres sopas en vino cocido con el romero y moverá la gana y ape-tito del comer y del dormir, confortando el estómago y todas las partes del cuerpo. Notad un maravilloso secreto experimentado para cual-quier quebrado y es: las algarrobas verdes, mojadas y puestas encima de las quebraduras (hernias), las cura y suelda en menos de ocho días.
Notad también un maravilloso secreto del agua del romero, sacada al sol para los ojos que tienen perlas (¿), cataratas o están nublados. Tomad un manojo de romero verde y fresco. Ponedlo dentro de un orinal de vidrio, las puntas para abajo y que no lleguen al suelo del orinal. Tapad el orinal con un lienzo doble y encima del lienzo poned un poco de levadura que tome toda la boca del orinal. Encima de la levadura pondréis otro lienzo y atad muy bien para que no pueda salir vaho alguno. Poned dicho orinal al sol por espacio de tres o cuatro días y destilará un agua muy importante para los ojos. Pero notad que después que habrá salido el agua, la habréis de poner encima en una redomita pequeña, la cual pondréis al sol y al verano por espacio de otros tantos días. La cual agua blanca y clara se volverá amarilla y espesa, en la cual echaréis un poco de azúcar piedra (producto de confitería formado por cristales de azúcar). De esta agua pondréis en los ojos tres gotillas en cada ojo, una vez por la mañana, otra a medio día y tercera vez a la noche, cuando os fuereis a acostar, y sanaréis.
Bálsamo del romero, el cual tiene las mismas virtudes del bálsamo de Arabia
Toma la flor del romero sola, pura, limpia y bien sazonada y ponla dentro de una redoma muy gruesa cuanto pudiera caber. Y bien tapa-da con un tapón de lienzo y un pergamino encima para que no pueda salir vaho alguno, se pondrá en un montón de estiércol bien caliente por espacio de un mes, al cabo del cual se hallará toda la flor conver-tida en licor. Hecho esto se colará dicho licor en otra redoma pequeña. Doble exprimiendo bien la flor, póngase en medio de un montoncillo de arena hasta el cuello por espacio de un mes y quedará hecho el bálsamo de romero, del cual si se echase una gotita en el agua, se irá a lo hondo, como se dice del Bálsamo de Arabia. Este licor o bálsamo
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
129
tiene la virtud de sanar cualquier llaga, fresca o vieja, y de igualar la carne de las heridas, haciendo que no quede señal o muy poca. Puesto este bálsamo dos gotitas dentro de los ojos por un rato, deshace los nublados y cataratas que hubiere, conforta y aclara la vista maravillo-samente. Untándose los miembros enflaquecidos con dicho licor y los nervios encogidos, los desencoge y fortalece.
Aquieta este bálsamo los temblores de las manos y de la cabeza como no sea por vejez. Conforta el corazón untándose el lado izquier-do. Note el curioso que si se ungiere el rostro cada día una vez, será conservado siempre fresco y en pubertad (adolescencia), y en jamás se arrugará. Y si tuviere manchas y paño en el rostro, se las quitará.
Quita cualquier dolor de las juntas (articulaciones) que viniere por frialdad y de cualquier otra parte del cuerpo aunque no proceda de frialdad. Finalmente vale para los que tienen pasa cólica (cólico) y para las mujeres apasionadas de mal de madre, untándose aquella parte que tiene dolor, y para otros infinitos males aprovecha este licor o bálsamo.
Receta del vino mosto y del romero, la cual contiene muy grandes virtudes
Toma la flor y hojas del romero y ponlas en un vaso de mosto. Déjalas allí hasta tanto que haya acabado de hervir y podrás usar y servirte de él. Dice Arnaldo que este secreto se lo comunicó un moro, grande filósofo, médico y astrónomo en Babilonia. Y dice que si por suerte no tuvieres ocasión de haber el mosto, que tomes vino tinto muy bueno y de lindo y sano olor, en el cual podrás la flor y hojas más tiernas del romero. Y puesto dicho vino al fuego lo dejarás hervir hasta tanto que mengüe la tercera parte de todo el vino y advierte que a un cántaro de vino o de mosto podrás poner tres libras de flor y hojas de romero más tierno.
Cualquiera que usare beber algún trago de este vino por las mañanas y de tarde será conservado en salud y renovado en juventud. Bebido este vino quita cualquier dolor de estómago, ahora venga de frío, de cólera, de subimiento de sangre o de mucha flema. Vale dicho vino para sanar y quitar el dolor de hijada (pecho) que proviene de frialdad o congelamien-to de piedra (¿). Bebido en ayunas o después de comer, purga el estómago, retiene el vómito y quita la pasa cólica (cólico) en un instante. Los que han perdido el gusto y ganas de comer, beban de este vino y recobrarán el apetito. El olor de este vino conforta el cerebro recrea los sentidos y
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
130
alegra el corazón. El que acostumbre lavar el rostro con este vino, con un pañito, después de haberse lavado la cara con agua fría, conservará dicho rostro fresco, hermoso, sin arrugas y aún sin manchas. Lavándose la boca con este vino reafirma y conserva admirablemente dientes y mue-las. Conforta las encías, sana las llagas y causa buen olor en el aliento. Las fístulas y llagas son curadas con este vino lavándolas solamente a menudo y poniendo encima un pedacito de lienzo limpio, mojado con dicho vino.
El que estuviere muy flaco y debilitado por larga enfermedad, use comer unas tostadas de pan, mojadas en este vino y darle ha esfuer-zo en todos los miembros y una muy grande alegría en el corazón; y cobrará presto su vigor y fortaleza. Si este vino se aguare con agua de lluvia y los tísicos (enfermos de tuberculosis) la usaren beber, sanarán sin falta, porque dice el maestro Zapata haber sido probado y expe-rimentado por él muchas veces. Y aún dice más: que tiene virtud de sanar las fiebres continuas, tercianas y cuartanas. Es muy apropiado este vino para retener el flujo del vientre o cámaras. Bebiéndolo forti-fica todos los miembros, conforta la sustancia, conserva la juventud y mocedad, y detiene la vejez. Tiene virtud, bebido, contra la ponzoña (veneno) comida y contra el veneno bebido; y aún dicen varios autores que la fina triaca (preparado farmacéutico) no se puede hacer perfec-tamente sin este mosto o vino maravilloso del romero.
Vale este vino muy mucho mezclado con triaca y bebido, para qui-tar los temblores de las manos y cabeza. Destierra así mismo las pa-siones de las mujeres que provienen de la madre, a la cual prepara maravillosamente para concebir.
Si los que padecen mal de gota usaren beber este vino y con él se lavaren la parte o lugar que tuvieren la gota, sanarán perfectamen-te. Los que padecen mal de piedra (litiasis) y acostumbraren a criar arenas, beban de este vino en ayunas y no sólo deshará las arenas y piedras sino también causará mear muy bien, y no dará lugar a que se críen más arenas ni piedras. Vale también dicho vino para deshacer toda opilación (obstrucción) y causa sueño. Templado aumenta la me-moria y quita la tristeza del corazón.
Finalmente, bebiendo este vino en ayunas y cuando se van a acos-tar ligeros de cena, desopila (evita la obstrucción) el hígado, mueve el apetito, alegra las entrañas, conforta el cerebro, aviva los sentidos; alegra el huelgo (aliento), incita la orina. Da vigor y fuerza a todos los miembros. Ayuda extrañamente a los convalecientes y sustenta mara-villosamente a los viejos aumentándoles el calor natural.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
131
El agua ardiente. Sus virtudes y modo de hacerla
A dos cántaros de muy buen vino tinto, el mejor que se pueda hallar, pon-dréis las cosas siguientes: de jengibre blanco media onza. De clavos de jirofle (planta herbácea) un cuarto; de granos de paraíso (planta herbácea) un cuarto de onza (unidad de peso que equivale a 28 70 gramos). De nuez moscada media onza. De corteza de naranja seca del mes de mayo media onza. De flor de romero media onza, de hojas de salvia media onza. Todos estos materiales molidos se pondrán en el dicho vino y al cabo de cuatro o seis horas que estarán en el dicho vino, podréis sacar el agua ardiente y servir de ella si tuviereis necesidad, cuyas propiedades son las siguientes:
Si quiere conservar los cabellos de la cabeza y pelo de la barba ne-gros, mójalos con esta agua, con un pañito cada día y siempre se con-servarán negros. Pero advierto que siempre crecerán más de lo acos-tumbrado. Si tuviereis liendres o piojos los consumirá y no se criarán más mientras os mojéis con dicha agua. Si alguno tuviere tiña, gusa-nos, sarna o postillas, quite y rase los cabellos y mójese la cabeza con esta agua y con un pañito, tres o cuatro veces al día y sanarán.
Bebida esta agua quita el ramadizo (inflamación de la mucosa de las fosas nasales) y así mismo quita cualquier dolor que tuvieren por el cuerpo. Y si mojaren la parte que duele, más presto será quitado. El que tuviere rosa en el rostro (venitas que aumentan el color) láveselo con esta agua tres o cuatro veces al día y sanará. Si el que fuese gaso (¿) o contrahecho, se lavará muchas veces con esta agua y sanará. Los que hubieren perdido algo de oído por causa del frío, pónganse dos o tres gotillas de esta agua, caliente, dentro de las orejas y recobrarán la audición. Y si acaso sintieren pena y dolor, y algún ruido, lo quitará todo tapando dichas orejas con un poco de algodón. Vale mucho esta agua para quitar las nubes, cataratas y carnosidades (verrugas) de los ojos. Esta agua quita maravillosamente el dolor de los dientes y mue-las poniendo encima del diente o muela un pañito o algodón mojado. Con esta agua caliente, ten cerrada la boca mientras durare el calor del pañito, y tórnalo a mojar otra vez con dicha agua caliente, hasta tanto se quite aquel dolor. El que tuviere cáncer, llagas o fuego en la boca, lávesela muchas veces con esta agua ardiente y sanará.
Tiene propiedad esta agua bebida, de quitar el pasmo y disolver el encogimiento de los nervios. Vale y ayuda mucho a los paralíticos. Esta agua mezclada con triaca tiene grande virtud para sanar las mordedu-ras de los animales ponzoñosos, e impide que haga daño la ponzoña.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
132
Bebida esta agua vale grandemente a los que tienen mal de corazón y a los que les toma un mal que pierden el sentido, y cayendo en tierra baten sus miembros (epilepsia). Noten que a tres veces que beban de esta agua no les tomará más el dicho mal. Si con ella se lavaren las lla-gas las bestias, las curará aunque sean antiguas y viejas, y no cumple tener temor que engendre corrupción en dichas llagas.
Es de tanta virtud esta agua que mata las lombrices y gusanos del vientre a la primera vez que se beba, tomando de ello cuarto medio dinero (unidad de peso que equivale a 24 granos) de vino blanco si es niño, y si es grande cuarto un dinero. También sana el mal y dolor de los riñones y quita el mal de la hijada (pecho). Si con ella mezclas la tercia parte de agua rosada y con ella te lavas el rostro, lo conservarás fresco, lindo y hermoso. Quita todo mal en la boca, proceda del es-tómago o de cualquier otra parte, lavando con ella la parte de donde procediere el mal olor o bebiendo dicha agua.
Tiene virtud de quitar la alopecia de la lengua (¿) lavándose muchas veces. Y al que la tuviere atada o tarda en el hablar por demasiada flema, la desatará maravillosamente. Contra cierta enfermedad que llaman “sube”, que es un adormimiento de los miembros y apenas se puede despertar, puesta dicha agua por las narices y lavando la cara con ella, les hará perder el sueño, por pesado que sea. Los que usa-ren beber de esta agua no tendrán mal de jaqueca ni destilaciones de cabeza, de que muchos viven apasionados. Quita las melancolías y el embargo de las narices y templa la cólera negra.
Lavando con esta agua las llagas, quita el dolor y malicia de ellas, y el adormimiento que algunas de ellas suelen tener. Si dentro de esta agua pusieren carne cruda por espacio de un día y una noche, la pre-servará de corrupción. El que tuviere tercianas o cuartanas, beba de esta agua al tiempo de la reprehensión (¿) y sanará. Bebida, aumenta el calor natural y consume las superfluidades (lo superfluo) del cuerpo. Si los que tuvieren mal de orina bebieren de esta agua sanarán y mea-rán muy bien. Y si tuvieren flujo de orina por flaqueza de la parte, be-biendo de dicha agua fortificarán la parte y mearán a su tiempo conve-niente. El que tuviere piedra en la vía de la orina, o alguna carnosidad, jerínguese con esta agua a menudo y deshará la piedra y carnosidad, pudiendo mear muy bien. También quita el mal de tripas y de estóma-go causados por frialdad. Bebida impide el mal de madre (cálculos en las vías urinarias) y les hace bajar bien la flor. Si el que tuviere mal de gota se lavare con ella la parte que le duele, sanará.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
133
Los que carecen de cabellos, por mucha abundancia de yemas, lá-vense aquella parte con esta agua y les nacerán. Bebida, tiene la virtud de purificar la sangre, fortificar los nervios y aclarar la vista. El que tuviere tos y romadizo (catarro nasal) de mucho tiempo, beba de ella y sanará. La mujer que tuviere la criatura muerta en el vientre y no la pudiere echar, bebiendo de esta agua luego la echará fuera y le causará mucho esfuerzo y ánimo. Reprime el flujo de sangre de las narices o de cualquier otra parte. Si se lavaren la parte por donde sale la sangre, notad un extraño y maravilloso secreto para extrañar y reprimir la sangre de las narices, y experimentada tomad cortezas verdes de hi-guera y, machacándolas muy bien ponedlas en las narices que tienen aquel dolor y fortaleza, y en aquel mismo momento quedará repri-mido. Si alguno fuere mordido de can rabioso, mójese la mordedura muy bien y muchas veces, beba de ella y no le empecerá. Si alguno tuviere alguna espina hincada, mójese el lugar muchas veces y sanará echándola fuera y si alguno tuviere barros bermejos (granos rojos) en el rostro, lávelo con esta agua nueve días y se le quitarán.
Cualquiera que tuviere hinchazón en el carrillo o en otra parte del cuerpo por algún humor frío, ponga encima de la hinchazón un pa-ñito de lino mojado de esta agua, hasta que esté enjuto, y tórnelo a mojar otra vez, y sin falta se deshinchará y enjugará el tal humor. Si dentro de esta agua pusieres las hojas de la bretónica menor (planta de propiedades sedantes y antipiréticas) y bebieres de ella, te agudizará la vista. Y si tuviereis bazo hinchado, que no puedes caminar, lo deshin-chará y quedará ligero y templado para caminar y más te purificará la sangre del hígado. El que tuviere los ojos lacrimosos, bermejos y la vista débil y flaca, use lavárselos con dicha agua y enjúgueselos. Le for-tificará la vista limpiándole los lacrimales de todo el humor sanguíneo.
Virtudes del agua ardiente azucarada, del maestro zapata, cirujano del Rey de Francia
No se puede bien encarecer el grande provecho y mucha suavidad del agua ardiente azucarada, pues es tanta su virtud y tan excelente su licor que sólo el gusto y la experiencia podrán sentir el valor y fuerza de esta admirable agua”.
Dice el autor que, “sacada el agua ardiente de muy buen vino negro (tinto), puro, suave y de lindo olor, sin mezcla de materiales, tomaréis
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
134
tres onzas de agua azucarada, otras tres onzas del agua ardiente y me-dia onza de agua rosada. Mezcladas bien estas tres aguas tendréis un compuesto maravilloso del que podréis usar a vuestro albedrío sin temor a que haga daño, antes bien causará tanto bien y contento que no lo podréis olvidar.
Modo de hacer el agua azucarada
Pon una libra de azúcar fino en una redoma, y echa dentro tanta agua del cielo o de cisterna cuanto cubra el azúcar medio dedo. Remendan-do la redoma, quedará hecho el azúcar, y ésta es el agua azucarada que se ha de mezclar con el agua ardiente. Notad un secreto del azúcar y agua ardiente, y es que si ponéis el azúcar en el agua ardiente pura, sin mezcla de otra agua, jamás se deshará el azúcar ni se convertirá en el agua ardiente. Bebida esta agua azucarada desopila (evita la obs-trucción) maravillosamente el hígado, quita el mal de riñones, ayuda a deshacer la dureza e hinchazón del bazo, expele la ventosidad del cuerpo y ayuda a la bilidad (exceso de bilis) y flaqueza del estómago, de la cabeza y de los demás miembros.
De esta agua pueden beber y usar las mujeres preñadas, a quienes les hará mucho bien y provecho, dándoles mucha virtud y esfuerzo para el parto. Los que salen de alguna enfermedad y quieren cobrar presto virtud, esfuerzo, gusto en el comer y ánimo en el operar, beban de esta agua azucarada en ayunas, y entre el día alguna vez. Si los vie-jos usaren beber, les conservará y sustentará mucho tiempo en vigor y fortaleza, sin temblarles las manos ni la cabeza; porque no sólo les aumenta el calor natural, sino que les sirve de nutrimiento al dicho calor. Finalmente se puede dar esta agua a los que tienen calentura y padecen mucha sed, con tal que a tres onzas de agua azucarada no pongan más de una onza de agua ardiente y una dracma de agua rosa-da. Causará dos efectos saludables: el uno será que mitigará la grande sed, y el otro que disminuirá la calentura y la quitará del todo”.
Completan los conocimientos de Álvarez Fajardo vertidos en el ma-nuscrito objeto de nuestro trabajo, tres recetas para tintar los cabellos de rubio, o de negro, a base de mixturas logradas con combinaciones de lejía, cal viva, acelgas, salvia, mirra, laurel, cortezas verdes de nuez, aceite de jazmín, piel de naranja dulce y manzanilla entre otros productos natura-les, de lo que no me ocuparé por exceder su atención al espacio permitido.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
135
Alonso Álvarez Fajardo debió ser un hombre culto, con conoci-mientos de la medicina natural de la época. Sus alusiones a facultati-vos de renombre, como Arnaldo y el maestro Zapata, que bien pudo ser el ilustre galeno murciano Diego Mateo Zapata, de origen judío, quien fue mecenas de la iglesia de S. Nicolás de Murcia, dan fe de ello. Su cuidada caligrafía el empleo de la terminología adecuada, alejada de expresiones vulgares del habla popular y su alusión a enfermeda-des como el cáncer, conocido en su justa dimensión mucho tiempo después, hace pensar en la posibilidad de su vinculación al mundo de la Medicina, si bien el apartado dedicado a esta materia en su manus-crito es mínimo en comparación con el resto de su saber, vertido en el mismo. Curiosamente, hace constar cuando las recetas que aporta están ya experimentadas largo tiempo, suponiéndose las demás como de experiencia personal, y distingue entre los médicos examinados, es decir aquellos que en términos actuales diríamos especialistas y con la oposición ganada, de quienes no lo son.
Nada sabemos sobre Alonso Álvarez Fajardo por la documentación manejada alusiva al siglo XVIII en Caravaca, ni en el Archivo Histó-rico Regional, ni en el Histórico Municipal, no habiendo sido posible el acceso al Parroquial del Salvador y a sus libros sacramentales. Sólo sabemos de él por el manuscrito de referencia, el cual es una buena herramienta para el conocimiento de determinados aspectos, de te-mática diversa y general, si descender al localismo en ningún caso7.
7 Agradezco al cronista de Albudeite y Las Torres de Cotillas D. Ricardo Montes Bernárdez su colaboración en la identificación de determinados términos que aparecen en el texto, desconocidos para mí.
137
¿Tienes a tu hijo muerto, teniendo beleño en el huerto?
Es una expresión popular sobrecogedora, aunque la hemos escuchado sustituyendo beleño por otras plantas con propiedades medicinales. In-dica la gran confianza que han mantenido nuestras comunidades rurales en el poder curativo de las plantas. No anda lejos la religión o la magia.
La Etnobotánica cuenta con escasa bibliografía en el ámbito regio-nal, destacando la obra de Diego Rivera Núñez y Concepción Obón de Castro, enmarcada en la creación del laboratorio de Etnobotánica del Departamento del Departamento de Bilogía Vegetal de la Univer-sidad de Murcia. Ellos lo hicieron posible. En la comarca del Campo de Cartagena sobresale señero el trabajo de Gregorio Rabal Saura con dos libros fundamentales y toda una serie de artículos en revistas de Antropología y Folklore. Muchas de estas colaboraciones son comu-nicaciones presentadas a las diversas convocatorias de los Congresos Etnográficos del Campo de Cartagena.
La misma valoración puede hacerse de la Folkmedicina, la relación de publicaciones es exigua y a todas luces insuficientes, por lo que co-bra brillo y realce la obra de Carlos Ferrándiz Araujo.
Medicina Popular
La Medicina Popular en Cartagena es obra pionera en España de la folkmedicina, definida por el profesor Pedro Marset, autor del prólogo,
Folkmedicina y etnobotánica del Campo de Cartagena. Dos obras pioneras
JOsé SánChEz COnEsa Cronista Oficial de Cartagena
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
138
como el estudio científico que tiene por objeto el “conjunto de actitu-des, creencias y conductas no científicas que la gente posee en relación con la salud y la enfermedad” 1.
Esta disciplina repercute positivamente en la medicina científica u oficial ya que conocer todas estas prácticas ancladas en una tradición de siglos permite una orientación a la hora de implementar prácticas sanitarias beneficiosas para los ciudadanos porque se supera el foso entre médico y paciente, por pertenecer a culturas distintas. Apela el doctor Marset a sus colegas médicos a ese esfuerzo de diálogo y comprensión con los pacientes pues los conocimientos tradicionales de la medicina popular están muy arraigados entre la población a la que atienden.
Carlos Ferrándiz, doctor en Cirugía Ortopédica y Traumatología, acrecentó su interés por el tema gracias a su participación en los se-minarios que sobre folkmedicina organizó la Cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad de Valencia, bajo la dirección de los profesores López Piñero y García Ballester. Se sumaban así a un am-plio movimiento científico surgido en el Congreso de Medicina Po-pular de París, encuentro celebrado en el año 1971. La intención no carecía de ambición pues el doctor Ferrándiz iniciaría el mapa general de la Folkmedicina española, un objetivo no cumplido al cabo de los años, aunque han sido importantes los avances logrados en este cam-po. Desde la Cátedra de Historia de la Medicina de Murcia el doctor Marset impulsó, con el apoyo de Ferrándiz, el seminario de Historia de la Medicina Risueño de Amador, produciéndose trabajos de in-vestigación entre sus alumnos, alcanzando zonas de Murcia, Albacete, Alicante y Almería. En el ámbito regional murciano destacamos el tra-bajo de Pascuala Morote sobre Jumilla2.
La recogida de materiales para la elaboración de La Medicina Po-pular en Cartagena la centró en las fuentes orales, que les propor-cionaron los 47 informantes a los que encuestó, el 95% de ellos perte-necientes a la clase obrera, 74,9% mujeres y 25,1% de varones. Aplicó las técnicas investigadoras de la observación, la entrevista individual o colectiva (grupos a lo sumo de 6 personas) con cuestionario prees-
1 Pedro MaRsEt CampOs, “Prólogo”. En La medicina popular de Cartagena. Aproximación a su estudio, Cartagena, Excelentísimo Ayuntamiento de Car-tagena, 1974.
2 Pascuala MOROtE Magán, La medicina popular en Jumilla, Murcia, Real Aca-demia de Medicina y Cirugía de Murcia, 1999.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
139
tablecido y la estadística. Las fuentes escritas estuvieron constituidas por toda la bibliografía disponible relacionada con el tema.
Establece como formas de la medicina popular la medicina natural, la medicina supersticiosa, la medicina religiosa y aborda las actitudes ante la muerte.
Define la medicina natural como “la fase empírica de la Medicina científica, reducida en nuestra civilización a la denominada medicina casera, ya que su aplicación es de lo vulgar a lo sencillo, pero –esto es de gran trascendencia– excluyendo toda influencia mágica, todo misterio, toda superstición3.
La medicina supersticiosa invoca a los poderes sobrenaturales pero ajenos a Dios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Las causas de las mismas son de orígenes sobrenaturales o misteriosas, ayudándose en sus remedios de amuletos, conjuros, ensalmos o sirvién-dose de la mediación de brujas y hechiceros. Establece toda una serie de modalidades y aspectos como la magia blanca, la magia negra, la magia por simpatía y antipatía, la astrología, el embrujamiento, el mal de ojo, los endemoniados y los profesionales de la medicina supersticiosa.
En la magia blanca se interpreta el poder sobrenatural por medio de cosas naturales como la quiromancia practicada por las gitanas del
3 Carlos FERRánDIz ARaujO, op.cit., pág. 35
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
140
barrio de Santa Lucía, la cartomancia y la oniromancia de los espiri-tistas del casco antiguo de la ciudad. A todo ello podemos añadir la interpretación del canto de los mochuelos como anuncios de malos augurios. En la magia negra se solicita el poder del demonio para al-canzar favores sobrenaturales, así los espiritistas del barrio de la Con-cepción y de la calle Montanaro de la ciudad marítima hablan con los fallecidos, mediando el diablo.
La magia por simpatía se fundamenta en la similitud o afinidad que puedan existir entre lo deseado y lo ofrecido. Se pueden distinguir dos vertientes, la semejanza y el contacto. Nos relata que en el barrio de Los Barreros una vecina de 50 años aborda la dentición precoz de los pequeños capturando lagartijas a las que extrae las quijadas, colocán-dolas luego en una bolsita que cuelga mediante un cordón al cuello. Este sería un ejemplo de magia por semejanza. Ejemplifica la magia por contacto con un caso procedente de barrio de Peral, donde a los enfermos de tifus se les coloca un pichón recién sacrificado, abierto en canal sobre el vientre del afectado, al que se cubre con una faja de color negro que se mantiene hasta que el ave se enfría, consiguiendo así que el mal vaya por contacto pasando del enfermo al animal.
La magia por antipatía es “opuesta a la causa productora, ejercién-dose por medio de conjuros hostiles y amenazadores” 4. Mediante la astrología se establecen pronósticos, siguiendo el curso de los astros, como determinar el sexo del feto según las fases de la Luna.
Con el término embrujamiento alude al daño causado a una per-sona mediante un hechizo, añadiendo que existe un filtro con fines amorosos llamado los pichichanes, un compuesto de raíces que se in-troduce en una bebida para favorecer la inclinación hacía una persona del sexo opuesto. Una manera de obtener novio o novia. Aunque el propio autor nos advierte que existen amuletos, talismanes y hierbas para propiciar la acción contraria.
Considera profesionales de la medicina supersticiosa a los ensal-madores, quienes pretenden curar por medio de ensalmos, una es-pecie de oraciones invocadas para dominar el mal. Los conjuradores emplean oraciones más maléficas que los ensalmadores para exigir, no suplicar, una determinada acción. Los saludadores poseen gracia desde su nacimiento, gozando del don de componer huesos dislocados
4 Carlos FERRánDIz ARaujO, La medicina popular en Cartagena, Cartagena, Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, 1974, pág. 38.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
141
que arreglan humedeciendo los dedos en su saliva para poder realizar la compostura. Destaca Ferrándiz en esta faceta a un anciano, ya falle-cido, de la localidad de Santa Ana, experto en el abordaje efectivo de la rabia causada en humanos por la mordedura de animales. El curan-dero actúa por medio de ensalmos y conjuros, añadiendo medios físi-cos, distintas maniobras, algo de charlatanería y la administración de sustancias que pueden resultar nocivas. A sus consultas suelen acudir personas de todas las clases sociales.
Otro capítulo lo dedica a tratar la medicina religiosa, aquella que solicita la intercesión divina para solventar o evitar enfermedades. Re-curre a la espiritualidad, aunque la Iglesia Católica recomienda que se ejerza unida a un abordaje médico científico. Relaciona milagros atri-buidos a San Ginés de la Jara, la Virgen del Rosell o los Cuatro Santos, al tiempo que nos aproxima al fenómeno de las patronazgos celestiales de ciudades y pueblos, instituciones, asociaciones o profesiones. A ello suma las romerías, la que nos conduce a la ermita del monte Calvario, en las inmediaciones del barrio de Santa Lucía, y la desaparecida de La Muela. Trata las oraciones, de la que destacamos una por su singulari-dad: “En la puerta de la Caridad había unos niños descalzos/San Pedro que los vio/ bajó a vender pepinos/ y así poder comprarles zapatos” 5. No olvida remedios diversos como vestir un hábito en acción de gracias, en el caso de los varones, unas camisas moradas con cordón trenzado amarillo, y en el de las mujeres, un traje color carmelita con cíngulo de cuero negro. En algunos casos el hábito se viste durante años.
Los exvotos son dones ofrecidos a Dios, Cristo, la Virgen María o los santos en acción de gracias por los beneficios recibidos. Por ello vemos o hemos visto representaciones de cera de diversos órganos del cuerpo humano como brazos, piernas, manos. Incluso largas trenzas de pelo femenino o cuadros con leyendas de los acontecimientos mila-grosos, destacando como lugares de referencia en la comarca la capilla del Cristo de la Carrasca en Santa Ana, el altarcito del rincón de la Virgen de la Caridad en el casco antiguo de la ciudad y, en el pasado, el convento de San Ginés de la Jara.
Tras el análisis pormenorizado de las formas de la medicina popu-lar, inicia otra de las grandes vías por las que desarrolla su obra cual es el análisis sistemático, en el que profundiza facetas múltiples como anatomía, fisiología, patología general, patología médica, parasitología,
5 Ibíd. Pág. 48.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
142
obstetricia y ginecología, puericultura y pediatría, psiquiatría, cirugía, geriatría, dermatología, medicina preventiva y social, medicina legal y toxicología. Vamos desentrañado algunos de estos asuntos.
En el citado apartado de anatomía expone la presencia del cuerpo humano en el refranero, en las expresiones y en el vocabulario popu-lar. Ilustra la fisiología con más refranes como “Después de cenar, mil pasos dar”, consejo que facilita la digestión tras la ingesta de alimentos. Sobre patología encontramos igualmente más dichos generalizados entre la población, que arrojan luz sobre dolencias y enfermedades. Por ejemplo, en parasitología indica que las gentes llaman miseria a piojos, pulgas y chinches. En cuanto a la especialidad de obstetricia y gineco-logía informa que ante las menstruaciones copiosas se recomiendan infusiones vaginales de orégano hervido y para abortar la introducción vía vaginal del cuello de una botella que contenga vinagre. Una oración, en oftalmología, ayuda a sacar un objeto molesto de los ojos: “Virgen del Pozo, / sácame esta piedra/ que me ha caído en el ojo”6.
En puericultura y pediatría narra un recitado muy conocido por madres e hijos para tratar pequeñas heridas: “Sana, sanica, lo que no se cura hoy, se cura mañanica” 7. Infusiones de adormidera para el in-somnio y paños de vinagre en la región frontal para combatir las cefa-leas, dentro de la siquiatría popular. Se recurre al trovo en la medicina social y preventiva, ilustrando el beneficio del vino como tonificante. En el apartado de medicina legal nos cuenta que se dilucidan envene-namientos y suicidios mediante la intervención de curanderos y espi-ritistas. Una extendida creencia afirma que si se coloca ante el cadáver de la víctima al autor del crimen, le mana sangre de las heridas, dela-tándolo. Aborda las ponzoñas provocadas por animales como serpien-tes, alacranes o avispas; las intoxicaciones vegetales producidas por plantas como el baladre o adelfa, las molestas ortigas o las enigmáti-cas setas; y, por último, las intoxicaciones procedentes de minerales como el espíritu de sal, la lejía o el arsénico.
La terapéutica es otro capítulo con sus variados remedios, influjos astrales, amuletos, talismanes, la influencia de los números y los colo-res, las formulas supersticiosas o la terapéutica física. Un remedio que utiliza elementos minerales es el empleo de tierra mojada para reducir la inflamación y el dolor de una picadura de avispa o la aplicación de
6 Ibíd. Pág. 74. 7 Ibíd. Pág. 77.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
143
una moneda de cobre para el dolor de muelas. Relata como remedio vegetal uno que consiste en usar pimentón molido como antihemo-rrágico o masticar tabaco en caso de dolor de muelas.
La acción de frotarse una mosca viva en el ojo cura un orzuelo, constituyendo un remedio en el que media un elemento del reino ani-mal. La influencia astral en la curación de verrugas consiste en sentir la luz de la luna llena, reflejada en una superficie, mientras contamos estrellas de tres en tres. Los amuletos son objetos con poder mágico, así unos dientes de ajo son eficaces para el aliacán (ictericia). Los ta-lismanes gozan de un poder superior a los amuletos en virtud de un poder sobrenatural y los números, cargados de simbolismo, contribu-yen a la sanación o alivio de dolencias, caso de la anemia abordada te-rapéuticamente con la ingesta de dientes de ajo, nueve días si y nueve días de descanso.
Ejercen su influencia los colores, el rojo es activo contra el saram-pión. Una fórmula supersticiosa la hallamos en un recitado dicho mientras aplicamos aceite en una contusión o herida: “La Virgen Ma-ría / cuando por el mundo andaba, / si mala se ponía / con aceite se curaba” 8. Sobre terapéutica física escribe el doctor Ferrándiz que los novenarios en las aguas de Los Alcázares, un caso de hidrología médi-ca, contribuían a purificar la sangre. También constata la creencia de que los vientos traen y llevan enfermedades y las nubes afectan a las personas, de tal manera que la nubosidad provoca en algunas de ellas dolor de cabeza.
Concluye con el análisis estadístico, un vocabulario de términos populares relacionados con la folkmedicina, notas y bibliografía.
Hermanas plantas
Estamos ante una obra pionera “Cuando la chicoria echa flor…” (Etno-botánica en Torre-Pacheco)9. Lo señala en el prólogo Antonino Gon-zález Blanco, catedrático emérito de Historia Antigua de la Univer-sidad de Murcia. Existen variedad de catálogos, estudios científicos y taxonómicos de plantas pero el texto de Gregorio Rabal señala un camino nuevo en la región con rumbo a una visión antropológica que
8 Ibíd. Pág. 97.9 Gregorio RabaL SauRa, “Cuando la chicoria echa la flor…” (Etnobotánica en
Torre-Pacheco), Murcia, Revista Murciana de Antropología, (1999) 2000.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
144
contemple las mentalidades de las personas con respecto a las plan-tas, en este caso las comunidades campesinas del término municipal de Torre-Pacheco. Los ciento dos informantes que participaron en la investigación habitan la propia localidad pachequera y las pedanías de Balsicas, Dolores de Pacheco, El Jimenado, La Hortichuela, Las Arme-ras, Roldán, San Cayetano y Santa Rosalía. Le acompañaron en el tra-bajo de campo Anselmo José Sánchez Ferra y José Miguel Rodríguez Buendía, pudiendo llevar a cabo un rastreo bastante riguroso en base a una encuesta exhaustiva.
Existe una medicina basada en las creencias que se rige por los principios de similitud de la magia simpática y la medicina empírica, basada en una larga experiencia de siglos en el uso de las plantas. Lle-ga hasta nuestros días, incluso con el halo prestigioso de lo natural y saludable.
La necesidad de autosuficiencia impuesta por la difícil situación so-cioeconómica de los moradores del espacio rural impulsó a la explota-ción de los recursos disponibles más cercanos pero advertimos que el elemento vegetal contribuye de manera importante a la cosmovisión de estos grupos humanos. e respeta a las hermanas plantas por su fundamental aportación a la pervivencia de la especie, y se asumen como cosa propia, de ahí los numerosos nombres vernáculos que en la mayoría de los casos denotan un trato cotidiano, afectivo en muchos ocasiones. Gregorio da cuenta de todo ello, empleando los términos
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
145
locales que utilizan sus informantes, especialmente los mayores, que son quienes atesoran los conocimientos que buscaba.
No pretende realizar una exhaustiva guía botánica pero si ofre-cer unos datos estructurados procedentes de la tradición, para ello organiza un capítulo por familias titulado Catálogo etnobotánico. A continuación aborda los nombres populares de las plantas en Torre Pacheco, señalando que los campesinos relacionan algunos elementos de la planta con objetos, cualidades o formas que les resultan fami-liares. Algunos toman inspiración en el ámbito doméstico (alfileres, candil), el mundo animal (moco pavo, oreja de burro), el ser humano (gandul, verruguicas) o la religiosidad popular (varica de san Ginés, zapaticos de la Virgen). En todo ello alienta la necesidad de una taxo-nomía que ordene y clasifique tal variedad, así nos hablan de plantas macho y hembra, nombres relacionados con el sabor (vinagrillo), el olor (hierbabuena), el color (higuera negra), el tacto (lenguaza) y la utilidad (escobilla).
Un aspecto fundamental es la relación estrecha con la gastronomía porque son muchos los que hemos disfrutado de las empanadillas o las tortillas de collejas, las acelgas en guisos y potajes o el higo chumbo, en verano. Muchas plantas han sido fumadas, sustituyendo al tabaco en épocas de escasez, como la hoja de la tomatera, hojas secas de pa-tatas, de higuera o pápanos de vid. Sin olvidarnos que el tabaco verde era una variedad plantada en las inmediaciones de la casa, en el huerto o junto a la noria.
En páginas posteriores trata las plantas que sirven como alimento del ganado, los usos tecnológicos como por ejemplo el empleo del al-bardín para la realización de vencejos o guita, cuerdas para atar gavi-llas de cereal o el uso del alzabarón, tallo floral de la alzabara, como mástil de una grúa que elevaba la paja de la mies, una vez trillada, a lo alto de los pajares o pajaras. Se servían de las espinas de las hojas de la arzabara para comer caracoles y en las tareas de bordado se reali-zaban con ellas ojetes. En tareas constructivas era muy apreciada esta especie vegetal porque los arzabarones realizaban funciones de vigas o colañas de madera. Sobre dicha tramazón, que sostenía la techum-bre, se colocaban los cañizos. Entre las plantas textiles desatacamos el albardín, enviado desde la estación de ferrocarril de Torre-Pacheco a Barcelona para obtener tejidos, sobre todo pana. Otros elementos naturales eran usados para cazar pájaros como la resina del arjunje, cocida con pez griega y aceite. Con ella se untaban tallos de esparto
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
146
que eran situados junto a las zonas de agua donde las aves bebían. En cuanto a la higiene y la estética refiere Gregorio Rabal que con bolaga se preparaban las baleas, escobas para barrer las puertas de las vivien-das y las dependencias que acogían al ganado. Para el lavado y blan-queado de la ropa se hacía la colada, procedimiento mediante el cual se exponían las prendas durante horas a la acción higiénica de la lejía, obtenida de las cenizas de diversas plantas, sobre todo la barrilla, la escobilla, la cáscara de almendra o las hojas de la arzabara.
Una dimensión importante es la relación de las plantas con el fo-lklore debido a su empleo en juegos infantiles, ritos adivinatorios que abordan la predicción del futuro novio o novia, la presencia en los cuentos de tradición oral, dichos y dicterios, la referencia en cancio-nes o trovos, adivinanzas y bromas. De todas estas muestras folclóri-cas citamos la expresión que da título a la presente obra: Cuando la chicoria echa la flora, a tu tierra segador, basada en la floración de la camarroja o chicoria en los meses del estío, coincidiendo con el fin de la siega en tierras de La Mancha y el retorno de las cuadrillas reco-lectoras a nuestra comarca.
El mundo vegetal está asociado al calendario festivo tradicional, es-trechamente ligado al hecho religioso. La tarde del día de San Antón, 17 de enero, las familias y grupos de amigos marchaban a un monte o loma para merendar y consumir, donde hubiere, troncos tiernos de palmito. Los vecinos observaban el día de la Encarnación, 25 de marzo, que las hojas del olivo se cruzaban formando una cruz. Por Semana Santa los celebrados mallos que adornaban el Monumento.
Otro aspecto tratado en el texto es la relación con la meteorolo-gía popular, tanto en la predicción como en la deseada influencia del hombre sobre determinados fenómenos atmosféricos. Continúa el au-tor con el uso de determinadas especies vegetales como combustible y con el cultivo, en el huerto-jardín frente a la casa, de plantas con finalidades ornamentales o medicinales.
Existen especies empleadas en funciones higiénicas como la de ahuyentar insectos, así la ruda se introducía en el interior de galli-neros para eliminar parásitos ocultos en el plumaje de las aves. El to-millo era colgado en manojos en diversos lugares de la vivienda para combatir pulgas, igualmente las repelía el catarrocin. Un puñado de jazmines dispuestos sobre un platillo o un papel en la mesilla de no-che servía para ahuyentar moscas y mosquitos, además de perfumar el hogar. La maceta de alábega era otro repelente anti mosquitos y
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
147
frente a las moscas, la mata mosquera, colgada en manojos por las estancias de la vivienda para que las moscas quedasen adheridas a ella. El manojo era finalmente golpeado para asegurar la muerte de las que habían quedado atrapadas. La alfalfa se colgaba en las cuadras porque era otra especie que las atraía.
Antes de abordar la fitoterapia popular, repasa el amplio abanico de etno variedades de plantas cultivadas para el alimento humano que han supuesto la base económica local, algunas en franco retroceso al abandonarse la práctica de la agricultura de secano y clausurarse la economía de subsistencia. La terapia con plantas ha resultado asun-to de gran interés para la etnografía, orientado muchos trabajos de campo en la dirección de los remedios caseros preparados con plan-tas consideradas por el grupo humano como curativas. Unas especies eran consideradas perjudiciales para la salud, por ello debían evitarse, especialmente sus sombras, como la del pino. Tras un esfuerzo físico se desaconsejaba situarse bajo el cobijo de esta especie porque la brisa fresca provoca enfriamientos importantes y dormir bajo una higuera produce mareos, vómitos dolor de cabeza. Aunque, a pesar de su carác-ter de árbol proscrito, su protagonismo en ritos de curación de las her-nias o quebrancías de niños es de sobra conocido y de extendido uso.
Tómalo María.Dámelo Juan.Quebrao te lo doy.Sano me lo has de dar 10.
Ante una quemadura se aplicaba polvo resultante de moler corteza de granada quemada y frente al dolor de cabeza se guardaban almen-dras siamesas en el bolsillo, aunque las mujeres preferían portarlas bajo el pañuelo que llevaban a la cabeza o entre el moño. Para las do-lencias intestinales, especialmente en niños, se realizaba un rito mági-co consistente en colocar sobre el vientre dos hojas de beleño cruzadas a las que se añadía un poco de aceite. No es baladí que las hojas forma-sen una cruz, símbolo salvífico, mágico y sanador.
Cuando aparecían rozaduras en una de las axilas se introducía en el sombrero una hoja de panicardo, en el lado opuesto a la axila que sufría la escocedura. El marrubio adquiere gran protagonismo en la
10 Gregorio RabaL SauRa, art. Cit. Pág. 161.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
148
curación por transferencia del aliacán, termino popular que se co-rresponde con el término científico de ictericia. Mientras se orinaba sobre la planta se recitaba un ensalmo para provocar la sanación que consistía en trasladar la dolencia del enfermo a la mata. Y cualquier mata puede servir para acabar con las verrugas pues la tradición se-ñala que la noche de San Juan, antes de amanecer se debe restregar alguna de ellas por las verrugas.
Entre los remedios medicinales que recoge Rabal Saura se encuen-tra el tratamiento de la acidez o acedía mediante la ingesta de una in-fusión de manzanilla y para las hemorroides o almorranas se aplicaba una pomada casera de berenjena y aceite. Los vahos de malva para la bronquitis y para las dolencias del aparato digestivo las infusiones de rabogato, orégano, tomillo o rudón, manzanilla o un novenario de agua de cabrarao. Contra el dolor de riñón, la piedra o el mal de orina nada mejor que la especie llamada quebrantapiedra, valorada por su capacidad para ayudar a la expulsión de cálculos renales. Sus tallos eran cocidos para ser tomados en infusión durante nueve días. Una infusión de rizomas de grama era ingerida con ocasión del dolor agu-do provocado por el cólico nefrítico. En otras ocasiones se mezclaban elementos vegetales como el pelo de panocha, raíz de caña y flor seca de higo de pala.
La actividad sexual del varón era potenciada por un novenario de infusión de raíz de cañaheje y las prácticas abortivas consistían en introducir por el útero tallos de enebro y perejil. También la toma de infusiones de artemisa.
La infusión de cabrarao se tomaba por las mañanas en ayunas para bajar los niveles de azúcar en sangre. En el caso de las pulmonías el remedio empleado era la aplicación de cataplasmas de salvao y mosta-za o aplicar sobre el pecho el calor de una pala asada envuelta en una tela. En otros lugares se bebía un cocimiento con sarmientos de vid, malvas, higos secos, garrofa y corteza de naranja con azúcar tostada como edulcorante. En los casos de reumatismo o dolores de espalda se colocaba en la zona afectada un ladrillo caliente envuelto en un paño o se asaban palas para aplicarlas siguiendo el mismo procedimiento anteriormente descrito. Eficaz igualmente en los casos de dolor del nervio ciático. Ante la hipertensión arterial se recomienda las infusio-nes de cabrarao o las de hoja de olivera verde.
No olvida el autor la veterinaria popular, remedios que coinciden en algunos casos con terapias empleadas en humanos como los va-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
149
hos de eucalipto en casos de resfriados y enfriamientos. Para evitar la retención de orina se administraba agua de azafrán y en casos que afectaban al aparato digestivo, cuando se retiraba el rumeo en una oveja o en una cabra, se colocaba al cuello del animal una tranza o un collar de bolaga.
Concluye su trabajo con un capítulo dedicado a las obras sobre botánica en Murcia, destacando la escasa bibliografía generada en la especialidad de Etnobotánica. Actualmente acaba de realizar Grego-rio Rabal una extraordinaria y amena aportación con la edición de El saber botánico popular en el municipio de Cartagena11.
Bibliografia
FERRánDIz ARaujO, Carlos. La medicina popular en Cartagena. Aproximación a su estudio, Cartagena, Excelentísimo Ayunta-miento de Cartagena, 1974.
FERRánDIz ARaujO, Carlos. “Aproximación a la folkmedicina”, Na-rria, nº 49-50, Madrid, 1988, págs. 36-38.
FERRánDIz ARaujO, Carlos. “La medicina popular en Cartagena. Per-files y elementos metodológicos”, Revista Murciana de Antropo-logía, nº 10, Murcia, 2004, págs. 205-211.
FERRánDIz BERnaL, Javier. “La etnodontoestomatología en Carta-gena”, Revista Murciana de Antropología, nº 10, Murcia, 2004, págs. 213-218.
GRau GaRCía, Natalia. “El agua y la medicina popular en el Campo de Cartagena: terapia catártica y purificadora”, Revista Murciana de Antropología, nº 15, (2008), págs. 35-51.
LópEz PéREz, Mercedes. “La cultura popular natalicia: El arte de amamantar en el Campo de Cartagena”, Revista Murciana de Antropología, nº10, Murcia, 2004, págs. 219-226.
NIEtO COnEsa, Andrés. Diccionario ¿???MaRtínEz MaDRID, María José y MaRtínEz MaDRID, Isabel María.
“Usos populares de la flora típica del oeste de Cartagena”, Revista Eubacteria, nº 27, Murcia, noviembre de 2011, págs. 1-16.
11 Gregorio RabaL SauRa, El saber botánico popular en el municipio de Car-tagena, Murcia, Entidad de Custodia del Territorio para la Conservación del Garbancillo de Tallante (ECuga), 2015.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
150
MOROtE Magán, Pascuala. La medicina popular de Jumilla, Mur-cia, Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, 1999.
Obón DE CastRO, Concepción y RIVERa NúñEz, Diego, Las plantas medicinales de nuestra región, Murcia, Editora Regional, 1991.
RabaL SauRa, Gregorio. “Cuando la chicoria echa la flor…” (Etnobo-tánica en Torre-Pacheco), Revista Murciana de Antropología, nº 6, Murcia, (1999), 2000.
RabaL SauRa, Gregorio. “Algunas consideraciones sobre el conoci-miento etnobotánico en el Campo de Cartagena”, Revista Murcia-na de Antropología, nº 10, Murcia, 2004, págs. 227-240.
RabaL SauRa, Gregorio. “Creencias medicinales relacionadas con el mundo animal en el Campo de Cartagena”, Revista Murciana de Antropología, nº 13, Murcia, 2006, págs. 113-129.
RabaL SauRa, Gregorio, “Usos mágico-medicinales de las plantas del Campo de Cartagena”, Cartagena Histórica, nº 14, págs. 37-43.
RabaL SauRa, Gregorio, El saber botánico popular en el municipio de Cartagena, Murcia, Entidad de Custodia del Territorio para la Conservación del Garbancillo de Tallante (ECuga), 2015.
RIVERa NúñEz, Diego y Obón DE CastRO, Concepción, Introduc-ción al mundo de las plantas medicinales en Murcia, Murcia, Ayuntamiento de Murcia, 1994.
151
Pedro Arbolario, ya conocido por algunos de nosotros, me pide trasmita en esta ocasión, tanta sabiduría po-pular como él sabe, y me afirma que aún conoce más.
En las altas tierras de Moratalla, y en los espacios abiertos de Lorca, donde la urgencia de ser curados -cuenta Arbolario- está reñida con la presencia de galenos, hacen que sean más precisos, los sanadores úti-les para todo remedio. Así, María Sánchez tiene gracia para componer huesos rotos y lo hace con muy buen arte, pues dando unos tirones los vuelve a su forma propia y los sujeta aplicándoles un trapo humede-cido en clara de huevo muy batida hasta ser como la nata de la leche, envuelta en venda de sábana que ha servido de mortaja a un recién nacido. Gusta de recordar los conocimientos heredados de su abuelo Antonio Catalán, que fue examinado por el Concejo murciano en pre-sencia de un regidor y dos escribanos para demostrar que usando su saliva y aliento cura el mal de la rabia en atención a la gracia que Dios le ha dado. Le autorizaron a ejercer y con ello alcanzó fama de buen saludador por ser los del Concejo muy severos. Tanto que más de uno vio quemada su lengua o sus pies, según quiso presumir ante tan altos señores, quedando como borrachón vicioso. Además María Sánchez afirma que las cualidades de las personas son diversas, como las me-dicinas hacen diversas sus operaciones y diferentes, pues la salud es el equilibrio entre el calor y el frío en lo cuerpos vivientes, como ense-ñan los antiguos. Todo calor fuerte es bueno: como poleo, ruda, ajenjo, humo de pluma de perdiz, romero, moxquete o incienso que recibidos
De la sorprendente sabiduría popular de Pedro Arbolario
AntOnIO DE LOs REyEsCronista Oficial de Molina de Segura
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
152
con mucha diligencia aprovechan y aflojan el dolor y vuelven poco a poco a la madre a su lugar; los gatos y los perros se curan con hierba mojada de rocío; los jabalíes con la hiedra; la tortuga con cañaheja; la codorniz es capaz de comer la hierba del ballestero o veratro que cualquier ave que la come y aún el hombre si la comiere o fuere herido con ella, luego muere, y todo porque esta ave es muy lujuriosa. Para curar esta ponzoña basta con matar un perro rabioso y con su san-gre untar las herida de saeta enherbolada de esta planta venenosa que mata al hombre más presto que la rabia, es remedio útil en la guerra y, según afirma otro antepasado de María que fue paje de Rodríguez de Almella cuando estuvo con los Reyes Católicos en lo de Granada, allí fueron muchos curados por él con este remedio, pues hubo batalla a saetazos y lanzadas como muestra el lorquino Ginés Pérez de Hita. Y sigue su retahíla la Sánchez con que la paloma, duenda, tórtola y la polla se purgan con la parietaria, mientras la torcaz, los grajos, merlas y perdices lo hacen con hojas de laurel.
Pero dónde ella más gusta de dar a conocer los saberes de su an-tepasado es cuando se refiere al hombre y a su necesidad de alivio, principalmente con las grandes virtudes de la orina, de la que habló Galeno haciéndola acre y cálida e infalible en sus propiedades; por ejemplo, contra las picaduras de serpiente es suficiente tomar hojas de cardolobo, grosella y hierba llamada carisphilli, de cada una un puña-do, se hacen hervir con vinagre fuerte y orines, a partes iguales, hasta dejar reducido a la mitad el cocimiento, seguidamente dar fricciones con las susodichas hojas sobre la picadura, y si el veneno ha interesado las partes interiores del cuerpo, dar de beber al paciente medio vaso de cocción. En poco tiempo queda curado. No cree lo que dicen los griegos antiguos como Genófanes, que se obtienen curaciones rápidas calentando la fantasía de los enfermos, pues lo difícil es saber dónde coger la fantasía para ponerla al fuego.
La orina la recomiendan no sólo los santeros como María, sino otros muchos que han pasado por mi comercio y me lo han asegurado con fe de ciertos, diciendo que el espíritu de la humana, y si es la pro-pia mejor, sirve para curar enfermedades de los pulmones, la interrup-ción del menstruo, todos los tipos de fiebre, la retención, afecciones de la vista, la estangurría, gota, catarro, melancolía, frenesí, síncopes, disentería, peste y fiebre amarilla; y aún así muchos la ofrecen sin co-cer y la dan por lo natural, aunque aconsejando sea reciente para que conserve el calor ya que coge mucha más fuerza. Los antiguos que
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
153
poblaban estas tierras, y aún la pueblan -como asegura Strabón- no acceden al placer y a la lujuria, en la creencia de que aumenta la felici-dad de sus vidas, hasta lavarse a sí mismos y a sus mujeres con orina recién conservada en recipiente nuevo, y con ello “tienen fama de ser los más cultos de los iberos”. Es costumbre salutífera y provocadora de la continuación de las razas en estos lados del mundo. También se usa para lavar los dientes que los vuelven blancos.
Se sabe que el estiércol de cabra va bien para los ojos inflamados; el de zorro alivia las cataratas; el de gallina, su parte blanca, es antídoto contra envenenamientos y se recomienda en sofocaciones mezclada con maleza, y en los cólicos; el de ratón unido a la miel, es muy propio para hacer nacer y crecer el pelo en cualquier parte del cuerpo sólo frotarlo con la mixtura; el humano lo es para las mordeduras de perro rabioso, las manchas de los ojos, los puntos blancos de las pupilas y enfermedades de las pestañas, quemaduras, supuraciones de los oídos, sacar las manchas de la tinta, la gota, erupciones de los niños, heridas corrosivas, las úlceras avanzadas, grietas en la piel, mordedura de ser-pientes, úlceras en la cabeza y llagas cancerosas de los órganos geni-tales. ¡Casi na¡. La orina de eunuco es altamente beneficiosa para las enfermedades de la mujer, pero no se conoce por aquí ya que nadie se sabe, ni se da, por capado. Aunque se dice de algunos políticos.
Sobre los capones hay variado comentario, pues se cree a pie junti-llas a Jerónimo de Castro que dice son seres imperfectos y viciosos y lo prueba con diversos hechos y dichos; mientras Francisco Cascales los ensalza porque tienen sutileza de ingenio, buenos discursos, pron-titud en el decir y madurez en el obrar, así como gozan de espléndida cabellera porque participan de mucho seso, lo cual les viene de estar exentos y privilegiados del acto venéreo porque corre el semen por la espina desde el cerebro, donde está su mejor materia y faltándoles ésta, se induce la esterilidad del pelo, y estando el cerebro entero, se conserva el pelo; y ésta es la razón porque ni los niños ni las mujeres tienen calva.
La saliva de cualquier varón ayuno es muy sana medicina para las sarnillas, llagas, la ponzoña de culebras y alacranes y de otros anima-les, aunque esta virtud natural no se muestra igual en todos los hom-bres, según sabe el maestro Ciruelo.
Una planta sobre la que haya orinado un perro, arrancada de raíz y no tocada por el hierro, cura instantáneamente las torceduras. La sal de orina de un joven es buena para facilitar el aborto. La quintaesencia
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
154
de la orina sacada de un hombre de treinta años, fuerte, sano y casto, después de haber bebido vino en abundancia, sobre todo si el Sol y Júpiter están en Piscis, se emplea contra la piedra en el riñón y vejiga, y untada, para la gonorrea y úlceras de las partes íntimas, y heridas, lesiones, lombrices, tifus, tumores y peste.
Ya que hablamos de aborto, contra él, la reina francesa Ana de Aus-tria, se protegió, siguiendo los consejos de su médico español y ca-tedrático de Alcalá de Henares, don Juan Alonso de los Ruíces, con largos collares de diamantes y esmeraldas que debía colgarle del cue-llo bajando entre los pechos y continuando, con sarta de finos corales
“hasta donde se hace la obra”. Avispado el galeno, a las mujeres pobres les recomendaba el osozuelo postrero de la sarta del espinazo de la liebre, polvos de ranas tostados y gusanillos de las hortalizas puestas en un saquito en el sitio adecuado..
También el abate Geldrón, cura de aldea, le aplicó a la reina, contra el cáncer de pecho el maravillo ungüento que endurecía el pecho. La untura se fabricaba a base de belladona y piedra de Bauce. El resultado no fue favorable.
Por Valladolises se asegura, de mucha creencia, que reduciendo a cenizas zapa-tos viejos se curan las mataduras y las llagas de los talo-nes. Si la llaga tiene pus es preciso agregar a las cenizas aceite de rosas. De los zapatos viejos se extrae un aceite que es admirable para edemas y tumores.
Toda clase de ceniza es buena contra las hemorragias de nariz y san-gre de las heridas y asegura Dioscórides, que la lejía de ceniza de sar-miento bebida con sal, es un remedio soberano contra las sofocaciones del pecho, por eso lo recomiendo mucho a los fumadores y yo he curado a muchos de la peste haciéndoles beber agua en la que eché cenizas calientes aconsejándoles que sudaran mucho, siguiendo a mi maestro Vicente Pérez, que se dice doctor. También dice el mismo autor que el zumo de los pámpanos, bebido, sirve contra la disentería, a los flacos de estómago y a las preñadas antojadizas que apetecen cosas extravagantes.
Son más propios de la montaña los remedios de Roque Bautista, de Cehegín, como el estiércol de halcón tomado por mujer antes del acto, segura la concepción; el de zorro favorece los órganos de las mujeres, y por otro lado, y cocido, calma la excitación de los infantes y que consigan sueños apacibles, para ello se hace, también, una mezcla de semillas de adormidera con cagadas de mosca; hay quien asegura ser buena y que eso se practicaba de muy antiguo.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
155
En la huerta de Murcia se le proporciona a la esposa fallida un cin-turón de militar de barco y si no se encuentra a mano uno, basta con una esparteña sudada pasándola varias veces, hasta nueve, por el sitio. Al marido se le aplican unas fricciones de aceite de cigarra para que el ayuntamiento sea feliz. Por la multitud de zagales que arrasan los árboles los resultados están bien probados. Además se lo oí contar a Diego Ruiz Marín, que anda mucho las veredas de la huerta.
En los llanos de Abanilla, según Pedro Marco Cascales, las mujeres que quieren saber si están preñadas deben orinar y poner una aguja: si aparecer con manchas rojas, lo está; si son negras o contienen enmo-hecimiento, no lo está. Si estándolo cava dos agujeros, en uno pone un grano de cebada y en el otro uno de maíz y la mujer orina en ellos, a su germinación si primero lo hace el maíz será niño, si lo hace la cebada, niña.
La orina de niño mezclada con cal y hervida hasta que se hace dura, sana las debilidades. Si después se deshace en agua, para curamiento de los ojos, como asevera Francisco de la Cruz en el puerto de Carta-gena. Es útil contra los embrujos, según Antonia “La Crespa”, de He-llín, echándola sobre una olla nueva una vez hervida se quedará libre de encantamientos. Otros afirman que basta con meter los pies en ella, aunque esto es remedio bueno para los que andan mucho, al otro día se en encontrarán descansados. Contra el cansancio recomienda Marga del Brezo, en los periódicos, un cocimiento de artemisa, esplie-go, menta piperita, romero, serpol a partes iguales y cinco litros de agua que han de añadirse al baño. También es bueno, dice, tomar un zumo de zanahorias en ayunas.
Se busca, por la sierra de la Pila, y aún en la de Pedro Ponce, el Gi-gante y hay quien anda el Sabinar y aún llegan hasta el Carche, en bus-ca de la llamada epimedio, pues se presta a obtener grandes beneficios en quien la cultive, ya que majada la hierba y puesta en emplasto sobre las tetas flojas y caídas, las recoge en si mismas y las conserva tiesas y apañadicas, y en bebida les acrecienta la leche.
No se sabe que la orina sirva para sanar los males políticos, pese a los muchos usos y aplicaciones que tiene, más bien sirve para espan-tarlos, por lo que no deja de ser útil contra los melindrosos. Se está probando si marchita la rosa.
157
Dado que Moratalla, con sus 961 Km.2, es un municipio “extraviado” en el laberinto montañoso del Noroeste murciano, no es de extrañar que su aislamiento haya repercutido en todos los aspectos de su devenir his-tórico pues, si bien en tiempos pretéritos era lugar de paso entre Levante, La Mancha y Andalucía, con una maraña y enredo de caminos frecuen-tados por comerciantes ganaderos y marchantes, ese tránsito era oca-sional, circunstancial, porque la incomunicación del pueblo continuaba.
Podría pensarse que en tiempos más modernos cambiaría el panora-ma y, en verdad, algo ha mejorado; pero el ferrocarril quedó lejos al igno-rarse el proyecto que trazaba el camino de hierro por los aledaños de la población, prefiriendo la vecina localidad de Calasparra. Más tarde, otra línea de tren finalizaba en Caravaca…; y las carreteras principales, rodea-ban el territorio municipal buscando superficies más llanas eludiendo la montañosa orografía moratallera. Bajo esa perspectiva, se “condenó” a Moratalla a la incomunicación, continuando con el confinamiento entre montañas en el que, desde siempre, ha venido “disfrutando”.
1. Consecuencias
Ese obligado enclaustramiento o marginación impuesto por la situación geográfica al que nadie o pocos han puesto remedio haciendo difícil el desplazamiento, la comunicación, ha supuesto que los habitantes del amplio término municipal se las ingeniaran para procurarse los reme-dios necesarios para subsistir –como cultivar para el autoconsumo o el trueque– y, particularmente, defenderse de las enfermedades ante la di-
Pócimas y remedios caseros en Moratalla
JOsé JEsús SánChEz MaRtínEzCronista Oficial de Moratalla
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
158
ficultad de contar con la presencia rápida de un profesional o la cercanía de un centro sanitario, aspecto que hoy ha mejorado sustancialmente y gracias también a la disposición de mejores medios de transporte que han marginado totalmente a los animales de herradura.
Es por eso que los habitantes del extenso y dilatado término muni-cipal, han buscado en la Naturaleza los remedios para la curación de sus males. Y precisamente la zona del Noroeste –a decir de los exper-tos– es una de las más ricas en plantas medicinales.
Otro aspecto, no obstante, es el de curaciones mediante recursos religiosos, utilizando rezos y ciertos simbolismos; pero esa, es otra historia, aunque a veces, íntimamente relacionada y compartida con los remedios caseros.
2. Remedios caseros
En las aldeas y cortijos del término municipal de Moratalla, solía ha-ber algún “entendido” –hombre o mujer– que poseyendo dones espe-ciales, se dedicaba a “curar” ciertos males o enfermedades; de ahí que, generalmente, se le conociera como el “curandero” o “curandera”; pero también se decía que “tenía gracia” aunque en esta variante apelativa, la persona en cuestión se ayudaba de rezos secretos, invocaciones es-pirituales, aplicación de manos en la zona afectada, etc. Algunas de las molestias y las supuestas curaciones, estaban ligadas a la superstición.
Por otra parte, estaban los “apañadores de huesos”, personas hábiles cuya función consistía, precisamente, en “apañar” el hueso dislocado: colocarlo en su sitio cuando por el motivo que fuese –normalmente caídas fortuitas, golpes– se “salía”, siendo frecuente que eso sucediese con el húmero, en las extremidades superiores.
Son muchos y variados los remedios caseros ante los múltiples ca-sos que podían presentarse. Nosotros, solamente reseñaremos los más habituales, los más llamativos y curiosos que nos han llegado o los que más nos han repetido, sin precisar un orden específico.
El mal de ojo
Es, quizá, una de las “enfermedades” más conocida y extendida geo-gráficamente, pues pocos son los lugares donde no sea conocida de una u otra forma.
Lo curioso es que el “mal de ojo” no solamente afecta a las personas
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
159
sino también a los animales, árboles y plantas. En general, se entien-de que alguien con malicia y/o envidia, “mira” a la persona, animal o planta, deseándole el mal. Se dice que cuando la gente visita a los recién nacidos, previniendo la madre y familiares que alguien le eche el mal de ojo al bebé deseándole que le salgan manchas en el rostro, dichos familiares –particularmente la madre– se pone las manos en sus nalgas para que, en el caso de que el maleficio se manifieste, lo haga en esa parte del cuerpo y no en el rostro.
Por otra parte, cuando un animal o árbol se observa que su belle-za y lozanía va a menos y al final fallece o se seca, se dice que le han echado el mal de ojo –cualquiera que le tuviese envidia–. No nos ha llegado ningún remedio específico al respecto.
Lo dicho anteriormente, es una forma a priori de defenderse, como también lo es el uso de amuletos; pero el rito para la curación –en ge-neral– consistía fundamentalmente en una serie de rezos, gestos, etc. diferentes pero a la vez similares según situación geográfica. Eso sí: el rezo solamente podía hacerlo la persona que tuviese ese don o gracia. Además de tres padrenuestros y sus correspondientes avemarías, el sanador/a solía entonar la siguiente fórmula, con algunas variantes según los lugares:
Dos ojos te han hecho mal,dos te lo han de quitar,viva Cristo y muera el mal.Las Tres Personasde la Santísima Trinidad, te quitarán el maly la enfermedad.
A partir del segundo verso, hemos constatado dos versiones muy parecidas:
Primera: Si es por la mañana, Santa Ana. Si es al mediodía, la Virgen María. Si es por la noche, San Roque.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
160
Segunda: Si es por la mañana, la Virgen Sagrada. Si es a mediodía, la Virgen María. Si es a la noche, El señor San Roque.
Insolación
Aunque las gentes de las zona rurales se han protegido siempre del sol con sombreros, gorras, pañuelos y otros artilugios, lo cierto es que pese a ello, la cantidad de horas y días que, a veces, estaban expuestos al calor del astro –trabajaban “de sol a sol”– incidía en sus cabezas dando lugar a insolaciones o –como se decía– ojo de sol.
Para remediarlo, la terapia a seguir era colocarse en la cabeza un paño o toalla humedecida y un vaso de agua boca abajo. Cuando el agua
“hervía!, se quitaba el dolor porque el sol estaba saliendo de la cabeza. En otros lugares, la variante consistía en colocar una sartén con
aceite sobre la cabeza del enfermo y cuando el óleo “bullía” –hervía–, se dice que el sol salía de la cabeza. Normalmente, la ceremonia en cuestión se acompañaba de los oportunos rezos.
Almorranas
En algunos lugares, la recomendación era introducir un objeto –una pequeña piña en forma de supositorio– en el año y, transcurrido un período de tiempo determinado, la molestia cesaba, extrayendo en-tonces del orificio anal el objeto introducido. Pero lo común consis-tía en aplicar vapor de agua en el lugar correspondiente; con el calor, las almorranas se dilataban y sangraban, pero el dolor y molestias
–dicen– remitían.
Reuma
El remedio más generalizado era frotarse las piernas y muslos con esencia de romero, siendo frecuente detectar el olor característico cuando se entraba en una casa donde vivían ancianos, dado que este mal solían padecerlo la gente mayor.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
161
Aliacan
Este apelativo popular corresponde al médico ictericia, caracteri-zado por la coloración amarilla de la piel y las mucosas debido a un incremento de pigmentos biliares en la sangre.
Son muy variados los remedios para combatir la enfermedad, sien-do la ingestión de ajo una de las generalizadas, aparte de rezos e invocaciones.
Otro de los procedimientos que nos ha llegado, consistía en arran-car juncos de cuajo y hacer trozos pequeños de la parte cercana a la tierra –que suele ser de color blanco-amarillento–. Estos trozos se arrojan con ímpetu a un riachuelo o arroyo cercano al tiempo que se inicia cierta oración o conjuro. Dicen, que al llevarse la corriente de agua los fragmentos de junco, desaparecía el aliacán.
Nos han llegado noticias del empleo de ciertas plantas, pero la con-fusión de los comunicantes respecto a la forma de emplearlas, nos ha aconsejado desestimar la información.
Lo cierto es que los rezos –diferentes según los lugares y personas que practican la curación– son algo común, así como la aplicación de las manos y ciertos objetos sobre el pecho, en la zona del hígado, de la persona afectada.
Las secas
Así se suelen llamar a los pequeños bultos localizados en las ingles y/o en las axilas. Al parecer, su aparición se asociaba a la debilidad corporal por mala alimentación. Para bajar la inflamación se utiliza-ba una hierba perenne que crecía en encinares, quejigares y pinares de montaña. Popularmente, era conocida como clujía1 Otro procedi-miento igualmente popular pero menos medicinal y más misterioso, era guardarse hojas de clujía en el bolsillo y al marchitarse –según decían– el bulto en cuestión iba desapareciendo o se secaba.
1 También conocida como: clujía basta, lengua de liebre, oreja de liebre; planta medi-cinal (Bupleurum rígidum) perteneciente a la familia de las apiáceas. La medicina popular la ha venido utilizando como antiinflamatorio y antihedematoso. Se apli-caba mediante paños sobre los bultos para bajar la hinchazón, como se ha dicho.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
162
Carne cortada
Es algo así como “carne desprendida del hueso”, esguince o, simple-mente, hueso del brazo salido de su sitio, percance producido por caí-das, golpes, esfuerzos, etc.
Ya anteriormente se ha comentado la existencia de gentes habilido-sas (apañadores o arregladores de huesos) que cogiendo el brazo por distintas partes (hombro, codo, muñeca), presionando y realizando ciertos movimientos, lograban colocar el hueso en su sitio…
Sin embargo, existía otro procedimiento más supersticioso que consistía en utilizar una sartén con agua y un plato o un vaso boca abajo. Sobre dicho plato o vaso, una pequeña cruz con ramas de rome-ro. Mientras se repetía nueve veces una oración en la que se intercala-ba el nombre de la persona accidentada, se cortaban con unas tijeras (o se simulaba) las puntas del romero, surtiendo efecto cuando el plato o vaso recogía el agua evaporada de la sartén. Al final, de la ceremonia se rezaba una salve y al finalizar cada rezo anterior, un padrenuestro.
Dolor de muelas
Para combatirlo, lo habitual y recomendable era retener en la boca y enjuagarse la zona dental afectada con un poco de coñac, anís o cual-quier otra bebida alcohólica de alta graduación, dejando reposar un rato la bebida en la cavidad bucal con lo cual, el alcohol anestesiaba la parte dental dolorida. Alos niños, se les daba agua (no sabemos si na-tural, fresca, templada o caliente…) entendiendo que surtía el mismo efecto que el alcohol en los mayores; a veces, sin embargo, “se calaba” la muela y era peor el remedio porque dolía más…
Otros remedios se refieren a preparar una infusión con hojas y raíz de zarza con la cual, se enjuagaba la boca. Y lo mismo se hacía con otros productos como el madroño, corteza de carrasca, boja, etc. In-cluso con vinagre caliente y una pizca de sal.
También nos informaron que se mojaban hilos o bolitas de algodón en esencia de miera y se colocaban en el hueco de la muela dañada para calmar el dolor2.
2 Sabina de miera (Juniperus oxycedrus L.) perteneciente a la familia de las cupresá-ceas. Árbol dioico de hasta 10 m de altura. Troncos erectos; corteza grisácea. Hojas aciculares, puntiagudas, punzantes. Muy parecido al enebro común. Gálbulos roji-zos o pardo rojizos al madurar. Crece en zonas mediterráneas hasta los 1000-1500
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
163
Carbunco
El roce con los animales de corral –en tiempo atrás– era la forma común de contraer esta enfermedad bacteriana. Lo “normal” –o acon-sejable– era quemar la herida con el fin de cauterizarla; luego se le pasaba una piedra azul –tipo láguena– a modo de “limar” la llaga.
Diarrea
Solía controlarse tomando infusiones de mejorana, dadas sus propie-dades antiespasmódicas, ya que actúa favoreciendo la relajación del músculo liso.
Herpes
Aunque existen varios tipos de herpes, quizá el referente más común sea el conocido como herpes zoster culebrina primo hermano de la varicela por aquello de que las personas que la han padecido, con el transcurrir del tiempo, les brote el referido herpes; por eso que suele darse en personas mayores.
Según los lugares geográficos, dos remedios son los más utilizados: uno, aplicando paños fríos sobre la zona afectada. Dos, poniendo miel sola o con vinagre; aunque es doloroso, como antiséptico, se utilizaba gotas de limón. También se nos ha informado sobre tomar dientes de león, uñas de gato, etc.
Y, por otra parte, preparando una mezcla de ceniza y manteca, re-sultando una especie de pomada que se extendía sobre la parte afecta-da, rezando una oración cuyo texto no nos ha llegado.
Oidos
Padecer dolor de oídos es algo que las gentes han tenido que soportar desde tiempo inmemorial y los remedios que nos han comunicado, han venido a coincidir en la utilización de un elemento: el aceite de oliva, tratado de diversas formas. Por una parte, echando unas gotas de dicho elemento en el oído afectado o también, taponándolo con una bolita de lana o algodón mojada en aceite crudo. En otros lugares,
m. de altitud, fundamentalmente en pinares, carrascales, encinares sobre terrenos calcáreos. Puede encontrarse junto con el enebro común o la sabina.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
164
se dice que el aceite a emplear debe proceder de freír previamente una cucharada del mismo.
Heridas
Para las gentes del campo, es normal producirse una herida con cual-quiera de las herramientas que maneja o, simplemente, por las múlti-ples tareas que realiza. Son múltiples, variados y hasta raros los proce-dimientos utilizados para cortar la hemorragia, desinfectar la herida o tratar su cicatrización. En muchos lugares, se han empleado hierbas (lo más común) o plantas como la quebrantahuesos.
Para la desinfección se ha usado –según los lugares– vino, vinagre o licores como orujo, anís (lechanís o aguardiente) y también agua de pericón aunque ésta –procedente de la llamada hierba de San Juan– también se ha utilizado para acelerar la cicatrización de las heridas en forma de pomada. No obstante, dependiendo del tipo de herida, ha habido quien la cauterizaba quemándola con algún utensilio me-tálico al rojo vivo. También se ha empleado ceniza, procedente de la combustión de ciertas maderas en el hogar o chimenea; igualmente, pulverizando telaraña sobre la herida en cuestión.
Otro remedio para tratar las heridas consistía en poner un poco de miel, lo que desinfectaba y aceleraba la cicatrización. Y para las que-maduras, especialmente, se ha empleado la maceración oleosa (bálsa-mo) de flores de saúco o sabuco.
Conclusión
Pese a que en 1866 el Ayuntamiento de Moratalla creó dos plazas de médicos cirujanos –dotadas con 400 escudos anuales– la atención de dichos profesionales a los enfermos de los campos no mejoró porque las distancias, los medios de transporte y los caminos, continuaban igual. El beneficio repercutió en la propia capitalidad del municipio y en aquellos núcleos más próximos a Moratalla3. Habría que espe-rar a tiempos más actuales para que los vecinos de todo el territorio municipal pudiesen contar con un servicio adecuado. Las primeras pedanías moratalleras –y zonas limítrofes– que contaron con dicho servicio médico fueron Cañada de la Cruz, Benizar y El Sabinar. Por
3 La Paz de Murcia. Febrero de 1866.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
165
eso, durante un largo período de tiempo, las gentes de los campos tuvieron que seguir confiando en los curanderos de turno, sanadores, parteras y barberos que hacían de todo…
Bibliografía
NaVaRRO EgEa, Jesús. Supersticiones y costumbres de Moratalla. Real Academia Alfonso X El Sabio, nº 5. Murcia (2005).
167
I. Introducción y generalidades
Desde tiempos perdidos en la caverna de la memoria estuvo presente el mundo vegetal como recurso originario y natural contra enferme-dades, siendo los sumerios autores del primer texto sobre plantas me-dicinales que grabaron en arcilla 3000 años antes de Cristo, inicián-dose así la historia oficiosa de la fitoterapia.
Los clásicos griegos, Hipócrates o Aristóteles, continuaron indagando en relación al mundo vegetal en el tratamiento y prevención de dolen-cias, influyendo en particular Dioscórides (siglo I d. C.) en Europa con su farmacopea a lo largo de toda la Edad Media, Renacimiento e incluso en la actualidad, llegando a describir propiedades de unas 600 plantas del Mediterráneo según su poder estimulante, anestésico, curativo o tóxico.
Dioscórides.
Conocimiento tradicional de las plantas prodigiosas y curativas de la región de Murcia
JEsús NaVaRRO EgEa y Ana NaVaRRO SEquERO
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
168
Algunos males como el escorbuto llevaban a la tumba a incontables navegantes que ignoraban el poder preventivo de la vitamina C e in-gesta de frutas, muriendo entre terribles dolores hasta que en el siglo XVIII la descubren.
Apuntan los alemanes Lange y Todt (1975) que el reino botánico es una farmacia natural al contener los tejidos vegetales innumerables principios activos que afectan al organismo humano:
Estimulan y embriagan, anestesian y hacen dormir, ayudan a olvi-dar…hacen sufrir un pánico de muerte. Sirven de medicina, droga o veneno… Muchas de sus sustancias se han integrado desde hace mu-cho en nuestras costumbres, haciéndose indispensables.
El azote de las epidemias irrumpe periódicamente, desata el pánico y la angustia dejando un rastro de muerte y oscuridad. Por todos sitios acechaba la aflicción, y las casas, incluidas las mansiones, solían ser antihigiénicas amparando parásitos, entre más puntos en ropajes y ta-bardos que transmitían enfermedades. Por Europa y durante la Edad Media las causas eran achacadas a la ira divina, al aire corrompido, a los astros, a los eclipses o conjunción de planetas, y los remedios más antiguos, sangrías que practicaban los sangradores, médicos, barbe-ros o curanderos, relajaban al enfermo que con medio litro menos de sangre no le quedaba muchas fuerzas para excitaciones.
Albarelos de farmacia.
En España y comparativamente los hispanomusulmanes eran más amantes de la limpieza, comentándose de ellos que antes gastaban su úl-tima moneda en jabón que en pan, los médicos conocían las obras de Galeno e Hipócrates, sabían desinfectar los instrumentos antes de operar o narcotizaban para evitar dolores, erigiéndose los herbolarios en espe-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
169
cialistas que diferenciaban muy bien las plantas recolectando sus tallos u hojas según momento, y a modo de reseña histórica, los hombres de mar tomaban hinojo marino (Crithmum maritimum L.) para evitar el escor-buto en grandes travesías hallándose en las rocas del litoral murciano.
Hoy se sobrepasan con amplitud los 10.000 ejemplares de la flora conocidos universalmente que poseen cualidades curativas, disertan-do algún naturópata como el gallego José Castro (1980), que la región de Murcia atesora una gran riqueza ecológica en huertas y montes.
Aunque el ámbito occidental mediterráneo se caracterizó por adap-tar costumbres o supersticiones paganas a ceremoniales cristianiza-dos, el veloz proceso de globalización ha difundido tanto prácticas y tecnologías homogeneizando paulatinamente disparidades culturales que incluyen medicinas populares, ancestrales o modernas, instau-rando un universo mítico y casi monocolor. No obstante y de forma paradójica, en todas las clases sociales perduran curiosas y coloristas diferencias que trataremos de bosquejar.
Contemplando criterios epistemológicos o antropológicos la Fitoni-mia se ocupa del nombre local de las plantas, la Etnotaxonomía viene a designar la clasificación vulgar de aquéllas y para Murcia Carlos Fe-rrándiz Araujo proyectó un mapa general de la folkmedicina Española, vocablo que también adaptó López Piñero; dentro de estos términos, la Etnofarmacia o Etnobotánica estudian los usos atávicos de las plantas.
Herbolario Hispano-musulmán.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
170
Ahora nos referiremos al uso tradicional de aquéllas, y sin preten-sión ni de lejos de exhaustividad, expondremos un muestreo de reme-dios naturales o supersticiosos conocidos atávicamente y sus benefi-cios reales o supuestos según diferentes padecimientos, considerando en un primer avance que los vegetales se tomaban particularmente en infusión o cocimiento, tanto en la región, resto de la nación o espacios físicos más amplios.
Al día de hoy y prácticamente en todo el mundo las plantas siguen utilizándose en la provincia explotando sus propiedades naturales, habiéndose puesto en boga en el país la agricultura ecológica, vege-tales transgénicos, no modificados genéticamente, suplementos vi-tamínicos, herbolarios, herboristerías o tiendas especializadas, y las farmacias ofrecen productos envasados que gozan de fuerte demanda, en donde un amplio elenco de folletos, guías o prospectos, indican al cliente sobre flora curativa, resultando entre lo más solicitado lo que actúa contra la hipertensión, diuréticos como el diente de león, coadyuvantes del metabolismo de las grasas, cola de caballo o té verde destinando la menta para problemas estomacales, aunque a decir de los expendedores, se vende cualquiera de ellos.
Condimentando.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
171
Mencionaremos con alguna frecuencia espacios de campo, huer-ta, montañosas, rurales o comarcas del noroeste provincial, en base a la falta de desarrollo comparativo de esos enclaves con otras zonas regionales industrializadas o de más renta, lo que permitió conservar tradiciones primigenias en el tema propuesto con más pureza y predo-minancia que allí en que los usos atávicos comenzaron a desvanecerse antes por los vientos de la modernidad.
II. Una mirada retrospectiva curanderos y charlatanes
Al presente muchos supuestos adivinos provenientes de múltiples paí-ses aportan vaticinios y supercherías, albergando el territorio estatal y provincial gran cantidad de santeros, astrólogos, augures, chamanes, reveladores, hechiceros, saludadores o curanderos que manejan mate-riales, rutinas e hierbas, fabricando con ellos y diversos componentes, ungüentos, pócimas o emplastos con técnicas viejas y nuevas que co-habitan entre sí: homeopatía, radiestesia, imposición de manos, rezo de oraciones, lectura de caracolas o de la palma de la mano, ho-róscopos, cartas del tarot para leer el futuro y responder a todas las dudas, etc., en conformación de amalgama esotérica en que públicos de cariz heterogéneo depositan su confianza, y claro, su dinero.
Explican de la región de Murcia Pérez y Fernández (1990): Encon-tramos gentes sencillas dedicadas a la sanación, especialmente por imposición de manos. Sus consultas se adornan de iconos y estampas de santos, envueltos en los olores de hierbas y velas aromáticas encen-didas. Las plantas mediterráneas se encuentran a la base de muchos remedios. Así la albahaca expulsa los malos espíritus de las viviendas y las presencias negativas huirán de seguro si se riegan las estancias con agua impregnada de esta planta.
Los malos espíritus no volverán a acercarse colocando mirto en la puerta. El romero y el laurel no deben faltar si lo que se persigue es el triunfo. Ambas plantas atraen la luz y el brillo. Con el muérdago se vence la timidez y el éxito sexual está asegurado si se acude a los poderes del azahar.
En el trabajo se un elenco de remedios y dolencias de especial inci-dencia o curiosidad citando solo la primera vez de aparición el nombre latino de la planta.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
172
Brujas administrando una pócima
Las plantas con gracia, religiosas o mágicas
A muchas se les arroga cierto poder taumatúrgico cuando no clara-mente milagroso, ya de por sí, el dicho popular de “tocar madera” in-dica evitar la mala suerte, y extrapolando hacia particularidades ve-getales, la boja negra (Artemisia sp) se ubicaba supersticiosamente sobre el vientre de los enfermos para curarles problemas digestivos. La manzanilla (Anacyclus clavatus), con su flor en forma de margarita invoca de diversas maneras al amor, y también desde antiguo el bele-ño (Hyoscyamus Albus) es mirado como prodigioso junto a la man-drágora, belladona e incluso la cicuta.
El romero común (Rosmarinus offcinalis), viene a ser una de las plantas de la suerte, y por reseñar algún ejemplo próximo, en mayo de 2015 se ven gitanas ofreciéndolo con sus tejemanejes a clientes de las cafeterías en la Plaza de Santo Domingo “para atraer el buen fario”; da nombre a las tradicionales romerías y sus cualidades reales o supues-tas se difunden por casi todos los pueblos de la Región.
Respecto al olivo (Olea europaea), al cuchichear oraciones contra el mal de ojo entre muchos sitios por Las Alpujarras y Sierra de Jaén, se acompañaban de los tallos de ese árbol originario de Asia Menor, distinguido desde tiempos antiquísimos como sagrado y símbolo de paz que gozó siempre de gran aceptación.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
173
El ajo (Allium sativum), fue honrado por los egipcios como una di-vinidad por sus propiedades antitrombóticas, regulador de la circula-ción sanguínea, hipertensión arterial y atajar diversos padecimientos; el marrubio (Marrubium vulgare), llamado en el remoto Egipto se-milla de Horus, se manipulaba en solemnidades de sacrificio a dioses sumándose la salvia (Salvia officinalis) a la jerarquía de plantas sacras en Grecia y Roma antiguas al ser remedio básico en muchos malesta-res perdurando hasta hoy su secular usanza.
Las plantas tóxicas, vomitivas o malditas
Nos ocupamos de algunas extendidas por el espacio murciano. En nu-merosas el nombre alude directamente a sus características o efectos, y algunas además poseen peculiaridades curativas o de uso hogareño, como por ejemplo insecticida.
Muy venenoso, el beleño originó durante 1892 el fallecimiento de un niño de tres años en el Campo de San Juan (Moratalla) que comió del mismo. El nombre deriva del latín Belenus, dios galo y con su pon-zoña untaban las flechas, asociándose desde muy antiguo a la magia y a las brujas que les servía de ungüento, lo que recoge del territorio murciano J. Blázquez Miguel (1984).
Rituales hechiceriles.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
174
En las zonas montañas regionales nace la dañina dedalera negra (Di-gitalis obscura), con una fuerte toxina, la digitalina, que puede matar personas o animales, también el psicoactivo y tóxico estramonio (Datu-ra stramonium) o el bledo (Amarantus retroflexus) nocivo para el gana-do; igualmente la linaria roja (Linaria sp), aunque en dosis pequeñas es medicinal, repercute venenosa para las reses si la gastan en abundancia, naciendo entre más rincones, en las sierras del Gigante y Espuña.
La adelfa o baladre (Nerium oleander), es infecta para hombre y reatas de animales, encontrándose en el cauce de las ramblas del No-roeste murciano, río Mula o rambla de Algeciras; el rosal silvestre (Rosa canina) causa estreñimiento en rumiantes y personas al ingerir sus semillas, los frutos negros del emborrachacabras (Coriaria myrti-folia), como sugiere su título, tienen efectos narcotizadores en parti-cular sobre los caprinos, y el tejo común (Taxus baccata) posee ramas u hojas nocivas que los ganados sortean aunque no lo son los frutos.
El matapollo (Daphne gnidium) se cría tanto en macizos interio-res como litorales, y atacaba en particular a gallináceas como rotula su nombre, además de provocar diarreas en los ganados, mostrando diversas propiedades medicinales.
Acerca de la ruda (Ruta chalepensis), al cocer y beber su pócima induce el vómito entre otros motivos por su intensa pestilencia; la hierba de los pordioseros (Clematis flammula), dañina y urticaria, fue manipulada en tiempos pasados por los mendigos para irritarse la piel y suscitar misericordia.
Por el interior de la provincia el jugo de la nueza o nabo del diablo (Bryonia dioica) puede promover ulceraciones inflamando los riño-nes en dosis elevadas, produce vértigos, excitación nerviosa y la muer-te. El látex de tártago de mar (Euphorbia paralias L.), planta maríti-ma que crece en litorales como Calblanque, actúa dañando e irritando. El muraje (Anagallis arvensis), propio de cunetas y herbazales de toda la región con flor azul redunda muy nocivo o medicinal, según, y el arbusto o árbol sabuco (Sambucus nigra) fue juzgado maldito en mu-chas culturas a la vez que se beneficiaron de sus propiedades curativas y la tradición cristiana cuenta que en él se colgó Judas.
Diversos ejemplares de la floresta tienen efectos diferentes según las cantidades, presentando dos caras, perniciosa y saludable, El ta-baco quizá encarne el paradigma más elocuente, hallado en el Nuevo Mundo, ya es citado en un tratado de Nicolás Monárdez publicado en 1574. (Zaragoza, G., 1991)
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
175
Planta del tabaco.
Las plantas insecticidas y vermicidas
En las serranas franjas umbrosas de Moratalla o Sierra Espuña, Las agallas del roble (Quercus faginea), bolas que se le forman del tamaño de una nuez y que no son los frutos puesto que éstos son bellotas, sirven para defenderse de los insectos. La boja o manzanilla borde (Santoli-na chamaecyparissus) y la sabina albar (Juniperus thurifera) ahuyen-tan polillas de armarios roperos y el eléboro fétido (Helleborus foetidus), mata rara en España, es tóxica para el corazón, pudiendo causar la muerte a gentes o ganados, sirviendo en partes de la región contra lom-brices y piojos, y cómo no, la ortiga menor (Urtica urens) temida por las dolorosas picaduras que provoca; su líquido cocido y rebajado con agua sirve de repelente de insectos en la zona de Fortuna o Molina.
Cuelgan la lavanda o espliego (Lavandula latifolia) seco en dinteles y quicios de ventanas y puertas para ahuyentar moscas, mosquitos e insectos, y en la huerta de Murcia fue y sigue siendo muy socorrido situar una planta de alhábega o albahaca (Ocimum basilicum) en los dormitorios contra los mosquitos. En tierras cartageneras el gra-nado (Punica granatum) sirvió para eliminar lombrices intestinales.
Las plantas laxantes y medicinales para los animales
Se supone que tales efectos podrían aplicarse también a personas.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
176
La romanza (Rumex acetosa) se administraba como tónico y pur-gante para las mulas, y la trementina o miera, que se obtiene al extraer la resina del pino rodeno (Pinus pinaster), mezclada con sal previene enfermedades de cabras o ganados de zonas rurales.
Trastornos psíquicos
DEpREsIón, nERVIOsIDaD O ansIEDaDLa ictericia o “mal triste” es el aumento de la bilirrubina en sangre con amarillamiento de piel y conjuntiva. En zonas del norte de la pro-vincia se ha llamado “aliacán”, conllevando en general los “nervios” o nerviosidad, depresión, ansiedad y pánico.
El rito clásico o parecido en esos lugares y en otros como en Moli-na, consistió, como ha quedado patente en publicaciones de Navarro Egea (1993), en orinar sobre una planta de marrubio, mascullar una salmodia y realizar una cruz con sal, procediendo de inmediato a salir corriendo sin mirar atrás.
Las infusiones de tila (Tilia sp), manzanilla, salvia, hierbabuena (Mentha spicata) y de ababol o amapola (Papaver rhoeas) poseen propiedades calmantes usándose en amplios sectores de la región; por su parte tabaco y cañaíllo (Ephedra nebrodensis) en dosis pequeñas o apropiadas estimulan la corteza cerebral.
En la provincia y regiones de España se beneficiaron del árnica (Ar-nica sp), en Moratalla la infusión de hierba de la sangre o asperón (Lithodora fruticosa) y en el Levante o amplias zonas mediterráneas dedicaron con prodigalidad el pericón o hierba de San Juan (Hyperi-cum perforatum).
El azafrán borde (Crocus sp), se asimila cocido en algunas localida-des del centro de la provincia buscando apaciguarse, en Mula recurren al aromático tomillo macho (Thymus membranaceus), significando oloroso el nombre latino “Thymus”, y en Molina de Segura ingieren la cocción de la flor del limonero (Citrus sp).
La adormidera o cascales (Papaver somniiferum), es una variedad de amapola de donde se obtiene el opio, morfina y codeína, creciendo en huertas de gran parte de la provincia como Cartagena, más zonas costeras y áreas como estribaciones de la sierra de la Pila. La planta es citada en 1792, y ante los llantos de los niños las nodrizas la exprimían logrando el jugo que aquéllos tomaban para serenarse, práctica que en
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
177
el siglo XVIII provocó muertes o deficiencias psíquicas en la provincia al igual que acontecía con el propio ababol.
La malva común (Malva sylvestris) fue ampliamente conocida por poder aquietante al tomar la infusión de las flores, lo que promovió dichos como “quedar o estar como una malva”, es decir, relajado. Tam-bién la manzanilla es aprovechada por sus propiedades sedantes en toda España y en particular en el sur. La valeriana (Valeriana offcina-lis) facilita el sueño y la relajación general en Murcia y vastos espacios de la Península Ibérica, la ruda se aplica más con carácter supersti-cioso desde la costa cartagenera hasta la capital del Segura, y el tarra-guillo (Dictamnus hispanicus), planta ya muy escasa por su búsqueda como medicinal y olor a naranja, en general calma la sensación de dolor interno explotándose con profusión en la zona de Alhama, Mula y entorno de Sierra Espuña.
EspasmOs, COnVuLsIOnEs O EpILEpsIa (maL DE CORazón)Se maneja el árnica de forma muy generalizada y el agracejo (Berberis hispanica) que además es relajante muscular.
LOCuRa y maníasAtribuida en la antigua Mesopotamia a un diablo apellidado como murus qaqadi (R. Gil, 1986), los babilonios no se andaban con chiqui-tas y quemaban o enterraban vivos a estos enfermos. Grecia matizó el tratamiento a base de pócimas del eléboro que después se utilizó durante siglos en Europa.
MaL DE OjO Algunos apuntan que en realidad se trata de un ataque de cetona. Boris Cyrulnik (2006), director de enseñanza en la Universidad de Toulon-Vary y profesor de etología humana apunta:
Las palabras del sacerdote, el curandero, del chamán, pueden ser poderosos analgésicos o antidepresivos. Además esta repercusión au-menta cuando la fe se comparte, pues el hecho de creer con otros, de formar parte de un grupo, de una familia, produce gozo y euforia. De ahí el atractivo de las religiones y de las ideologías radicales, que ofre-cen a las personas frágiles un refugio seguro.
Las sospechas sobre mujeres que pudieran aojar a niños menudea-ban, por tanto advertían a las jóvenes madres que al instante en que
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
178
pasaran frente a la casa de una supuesta echadora del mal llevaran los dedos cruzados a la espalda y sin mirarla a los ojos.
Previniendo daños de este tipo sembraban la ruda en macetas, y si se marchitaba suponían que quedaban absorbidas las innobles inten-ciones de aquéllas maléficas damas. También empleaban la planta ma-tapollo o nueve hojas de malva en “pasadas” a la vez que se recitaban determinadas salmodias.
Curación de enfermedades físicas
AbORtOsFue manejada como abortiva en Cartagena el tomillo macho o mejo-rana y en Moratalla la sabina albar (Juniperus thurifera).
Libro de los medicamentos.
AfOnía y DOLOR DE gaRgantaSe cuece y cuela el orégano (Origenum vulgare) haciéndose gárgaras con el brebaje en el interior de la región y zona de Molina de Segura y Fortuna.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
179
ALOpECIaPreocupación antigua y casi privativa del hombre por tal afección, los árabes para fortalecer el cabello se valían de la alfalfa (Medicago sativa).
El arrayán, mirto o murta (Myrtus communis) vigoriza el pelo y el cocimiento del romero frena su caída poniendo en el cabello su aceite o esencia en casi la generalidad la provincia, al igual que sucedía con las ho-jas secas de ortiga menor que emplastaban en el cuello cabelludo. En Car-tagena asignaban el tomillo macho para evitar el progreso de la calvicie.
ALmORRanasLa hierba torcía o candilera (Phlomis lychnitis) corregiría el problema recubriendo con sus hojas las hemorroides en zonas montuosas.
AngInasSe combaten en los países mediterráneos mediante la infusión del tomillo.
AzúCaR En sangRE O DIabEtEsLo rebajarían masticando con suavidad y lentitud hojas de acebuche (Olea europaea sylvestris), lentisco (Pistacia lentiscus) y ajumas de pino carrasco (Pinus halepensis) debiendo llevarlas siempre en la boca, y aunque su sabor sale muy amargo se impone resistir, asegurando bastantes personas que cuando ejercitan paladar tan específico llegan a percibirlo agradable.
Bebiendo la infusión con las hojas de la ortiga menor en el área de Fortuna o Molina, en otros sitios se escoge el jugo de zarza (Rubus ulmifolius) por la mañana.
CaLLOs En pIEsLa ortiga menor era destinada a mermar callosidades humectando allí con el líquido consiguiente a su cocción.
CataRatasCitada en España durante el siglo XVII, la ruda tendría buenos efectos contra las cataratas, y quizá por generalización equívoca, en la región la plantan en macetas buscando beneficios quiméricos para conjurar el mal de ojo.
CORazónMantener sano el corazón, regular la función cardiovascular, rebajar la sangre o controlar la hipertensión requería tragar regularmente el
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
180
extracto de hierba de la plata (Paronychia argentea), hierba de la san-gre, hiniesta (Cytisus scoparius) o majuelo (Crataegus monogyna).
La dedalera, aún siendo venenosa, suministrada en dosis adecuadas en disolución es buena para el músculo cardiaco, al igual que la de los tallos u hojas de olivo y manrubio, tanto en la zona de Murcia capi-tal como en el centro de la provincia, siendo preferido con este fin el tarraguillo.
DEsInfECtantELa miera o esencia de raíces del enebro rojo (Juniperus oxycedrus) la mojaban en algodón o en un trapo que colocaban en la parte atañida de la piel.
La hierba de San Juan o pericón (Hypericum perforatum) proce-dió como uno de los primeros antisépticos en Moratalla en heridas superficiales, no en vano Hipócrates ya recomendaba tal planta para cicatrizar heridas y por su cariz antiinflamatorio.
Todavía con este fin aprovechan hojas, corteza y agallas de la cornicabra (Pistacia terebinthus) que se cría en zonas costeras, desde la Peña del Águila a Mázarrón, o abruptas como el noroeste murciano.
DIaRREaSe echaba mano al cocimiento de hojas de biniebla (Cynoglossum chei-rifolium) engullendo el líquido o tomando carajicos de lobo secos y molidos diluidos en agua, así como extracto de mejorana o tomillo por el conjunto de la región.
Valieron para cortar la descomposición al alatón o almecina, drupa comestible del almez o alatonero (Celtis Australis) que los curanderos recetaban en la provincia, los brebajes de la hierba de la jara (Cyti-nus hypocistis), de ajedrea (Satureja sp) y corteza de carrasca o encina (Quercus rotundifolia).
DIsEntERíaGastaban la almecina, ya explicada del almez o alatonero, prescrita por los curanderos en el ámbito murciano.
DIEntEsDe manera agorera y para que a los niños les crecieran sanos y pronto, solían acoplarles collares de flores de peonía (Paeonia sp).
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
181
DIuRétICasBuena para ello es la ingesta de la cocción de rabogato (Sideritis an-gustifolia) o tallos del rusco (Ruscus aculeatus) en amplios sectores regionales accidentados o no.
DOLOREs musCuLaREs, aRtICuLaREs, EsguInCEs y gOLpEsSe mitigan en las altas comarcas ingiriendo la cocedura de salvia, de una rama verde de olivo, emplastos de ortigas, mediante fricciones en las partes doloridas o hinchadas con aceite o esencia de romero, co-mún en casi todos los pueblos, o mediante friegas de esencia de esplie-go, que aunque no es una planta muy abundante, puede encontrarse en zonas costeras desde Calblanque al Cabo de Palos.
La cocción del arrayán, murta o mirto valía en particular contra golpes o contusiones.
DOLOR DE CabEzaAl aquejado le colocaban dos cascos de patata en las sienes, aplicando el vegetal espantalobos o sonaja (Colutea hispanica) o paños de vapor de mejorana.
PaDECImIEntOs EstOmaCaLEs y aLIVIOs COnsECuEntEs Prácticamente en toda la región, para mitigar el dolor, enfermedades o molestias del estómago echaban mano de brebajes de hierba de la jara, hierbabuena, manzanilla borde, espliego o lavanda. Y más o menos para lo mismo, en las tierras interiores de la provincia preparaban la infusión del arrayán, murta o mirto.
La tisana de aguahinojo o hinojo (Foeniculum vulgare), planta que produce frutos contenedores de anetol o aceite medicinal es utilizada desde la antigüedad, y aún se sigue buscando por la mañana temprano en mayo entre más épocas para expulsar gases y agilizar la digestión.
En el Altiplano usufructúan las infusiones de boja o manzanilla borde para rebajar el dolor de estómago y la acidez, y las de tallos y raíces de regaliz (Glycyrrhiza glabra) son digestivas purgándose en Cartagena con sal de higuera y asperón.
La bebida de flores de la malva común zanjaba o paliaba dolores abdominales al igual que la de manzanilla y mejorana en gran par-te de la provincia y amplias regiones de la nación. También para la sintomatología expuesta se demandan extractos de rabogato o rabo de gato desde Mazarrón, Lorca o Moratalla, de granado, que además
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
182
es antiinflamatorio, antioxidante y prevendría cánceres o problemas asociados al envejecimiento como la gota, exportándose hoy en can-tidad considerable desde Murcia a diferentes países. También toma-ban en las comarcas noroccidentales la poción de salomonda, torvisco macho o adelfilla (Daphne laureola), arbusto pequeño al que hay que arrancar las hojas hacia arriba, puesto que “si se hace hacia abajo lo que provocará será diarrea”. El brebaje de salvia tiende a normalizar la función intestinal en la totalidad de la región y extensas áreas de España.
DOLOR DE muELas y DIEntEsBuscando atenuar el padecimiento se usa la madroñera (Arbutus une-do) o boja negra (Artemisia herba-alba) mezclándola con corteza de carrasca en el norte, centro de la provincia, Mula o Yecla.
Con la misma finalidad elaboraban la ya citada miera o esencia de raíces del enebro común (Juniperus communis), acreditado en medi-cina como sudorífico y depurativo, o bien fumando perfollas u hojas secas de ajos o de ajedrea (Satureja obovata). Aunque el beleño es muy tóxico con su elixir se lavan los molares afectados, Se busca pa-liar el insoportable sufrimiento con el caldo de hojas y raíces de zarza (Rubus ulmifolius) nombrada también morera. Se persigue controlar el sufrimiento con el de las raíces de noguera (Juglans regia) tomillo común o lentisco en medios serranos y diversas comarcas murcianas, y en muchas regiones españoles para las muelas picadas se echa le-cheruela de hoja de copey.
DOLOR DE OíDOs y OtItIsEn casi toda la extensión de la provincia se procedió echando en el oído aceite caliente.
ERIsIpELa, “DEsIpELa” O “sIpELa”Enfermedad infecciosa ya tratada en la región de manera supersticiosa con el conjuro de la “rosa Ponzoñosa” que J. Blázquez refiere del siglo XVI, recurriéndose a las hojas de sabuco o saúco en compañía de las salmodias correspondientes.
ERupCIOnEs O InfLamaCIOnEs DE La pIEL, En bRazOs, pIEs y más sItIOsEn la zona central provincial las rebajaban sirviéndose de cocciones de clujía basta u oreja de liebre (Bupleurum rigidum), hierba de la san-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
183
gre y arrayán o mirto, al igual que en áreas norteñas murcianas tras-cendió como remedio muy socorrido para paliar rozaduras de axilas o dermatitis las friegas con sabuco, emplazando unas hojas en el som-brero del sujeto en cuestión y lado contrario en que se encontraba la hinchazón.
En la práctica totalidad de la comunidad, las fuertes pinchas de pi-tera o alzabara (Agave americana) eran aprovechadas para punzar los frecuentes abscesos o apostemas que en siglos anteriores proliferaron en España y Murcia al infectarse los tejidos humanos. Igual de univer-sal resultó la esencia de romero manejada en general como tónico en infecciones osteoarticulares.
Asimismo el sauce blanco (Salix eleagnos) contiene salicina con cualidades antiinflamatorias y reductoras del dolor al igual que la hierba de las moscas o aguavientos (Phlomis herba-ventis).
FIEbRESe consume el jugo resultante del hervido de hojas y corteza del sauce púrpura o mimbre de río (Salix purpurea), salvia, tomillo, achicoria (Cichorium intybus), marrubio o pelos de panocha para menguar ca-lenturas y dolores.
HERIDas O LLagasSegún Ferrándiz, en sectores de la provincia echaban en la parte la-cerada polvos de licopodio (Lycopodium), helecho parecido al mus-go, y los sombrerillos (Umbilicus gaditanus) eran superpuestos a las magulladuras descubriéndose en las rocas montuosas. En la totalidad de la región, el aceite o esencia de romero común lo emplearon como antiséptico para curar o lavar llagas valiendo el hisopillo (Hyssopus officinalis) o la salvia.
En Moratalla y sus campos en el tratamiento o limpieza de las he-ridas optaban por la infusión de arrayán, murta o mirto, con bálsamo de sabuco, agua de pericón o de hierba de San Juan (Hypericum perfo-ratum), planta parecida al tomillo, con hojas de biniebla (Cynoglossum cheirifolium) o zarza que secaban y luego las depositaban a modo de polvo sobre las erosiones.
En esas sierras, la hierba torcía o candilera (Phlomis lychnitis) era untada en úlceras y almorranas o las lavaban con ella, y con la cocción de la planta sin clorofila pijolobo (Orobanche icterica) higienizaban las heridas que comenzaban a supurar o a modo preventivo; también con
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
184
las matas de la grieta (Teucrim pseudochamepitis) o matapollo o tro-visco, detectada tanto en las montañas del interior como en las litorales.
HERnIasPara intentar mejorarlas se valían del vegetal quebrantapiedras (Her-niaria cinérea).
HERpEsLo trataban de manera agorera embadurnando con una pócima for-mada a base de ceniza de sarmiento, tinta y manteca sin sal.
HígaDOEl extracto regular de hierba de la plata o nevadilla (Paronychia ar-gentea) normalizaría la función hepática desde Cartagena hasta los extremos geográficos y regionales opuestos; en diferentes franjas de España para batallar contra el dolor o inflamación del hígado se ingie-re cocida la raíz de ajo.
Persiguiendo contener la ictericia o “aliacán” echaban mano al ajo que entre los egipcios tenía rango de divinidad, del mismo modo arro-jaban de manera supersticiosa trozos de juncos a arroyos, ríos y co-rrientes de agua, conjeturando que al alejarse el vegetal desaparecería el mal.
Se tenía la costumbre de buscar la cosmopolita planta de marrubio, allá donde se localizara, orinando por la mañana temprano y en ayu-nas sobre ella, a la vez que arrojaban un poco de sal para conjurar la enfermedad. En el conjunto provincial los bebedizos de la raíz del car-do mariano (Silybum marianum) o gordolobo (Verbascum thapsus) arremetían contra las dolencias de hígado.
HIpOColocaban la coronilla o vértice del pepino en la frente de los niños tratando de aplacar tal movimiento convulsivo del diafragma.
InfECCIOnEs DE ORIna, pRObLEmas DE pRóstata, CRónICOs DEL apaRatO uRInaRIO y CáLCuLOs REnaLEs Tragadas la infusiones de tomillo común o pelos de panocha provo-can una micción intensa, la gayuba o uva de oso (Arctostaphylos uva-ursii) tiene en las hojas una sustancia llamada arbutósido que acomete a las bacterias, manejado como desinfectante de vías urinarias; con el mismo fin la hierba torcía o candilera en el Noroeste, sierras de
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
185
Escarche y Espuña, Cehegín, Mula, Mazarrón y muchas más zonas de dentro o fuera de la región, a la vez que deshace o expulsa cálculos aunque no es muy abundante en Murcia, explotándose asimismo en disímiles puntos frente a enfermedades del aparato urinario.
Disminuían la infección de orina con bálsamo de sabuco y los bre-bajes de peñarao (Ononis spinosa), arrayán o enebro (Juniperus sp) acometerían a los cálculos de riñón e hígado, a la par que la planta quebrantapiedras tal como indica su sugerente nombre, creciendo desde las serranías interiores hasta la costa. La hierba de la plata o ne-vadilla regularía la función renal, y en general los problemas de riñón se abordaban a base del extracto de marisierva (Lonicera implexa).
LaXantE O DEpuRatIVOSe suministraba para ese fin la infusión de acebo o aladierno (Rham-nus alaternus), planta de espacios húmedos y conservados de los altos y puros arroyos de montaña.
MEnstRuaCIónDe conocimiento más o menos general, la cocción de salvia (Salvia sp) atenuaba las molestias, en núcleos poblacionales de Río Mula, Valle de Ricote, Bajo Guadalentín o Vega Media del Segura la de hinojo (Foeni-culum vulgare) o aguahinojo y la de tarraguillo atemperando los do-lores, mientras que el arrayán o mirto la regulariza. En el noroeste murciano las mujeres consumían durante un novenario infusiones de culantrillo de pozo (Adiantum capillus-veneris).
ORzuELOs, COnjuntIVItIs, InfECCIOnEs DE LOs OjOs, LaCRImaLEs ObstRuIDOsEn general, en la provincia cocían cerezas picantes lavando con su jugo los ojos o disponían cataplasmas de sabuco.
PapERasEs una tumefacción infecciosa y vírica de las parótidas, en particular de niños.
Para sanarlas aplicaban una cataplasma de hojas de malva cocidas mezclada con salvado bien caliente, superponiéndola hasta que se di-sipaban o atenuaban.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
186
REsfRIaDOsEn la zona de Molina de Segura dedicaban agua de asperón o hierba de la sangre en la cura de la pulmonía y en toda la región el eucalip-to (Eucalyptus) o el arrayán. El tomillo común, espantalobos o sona-ja (Colutea hispánica), rabogato, culantrillo de pozo o el gordolobo (Verbascum thapsus) en casi todo el territorio provincial, y el univer-sal hinojo o aguahinojo fue difundido en Europa por los benedictinos y trasladado a América por los españoles.
Para suavizar los constipados y la tos consiguiente en Moratalla se valían de bebedizos de madroño o madroñera (Arbutus unedo), respi-raban vapor de romero común o usaban el hisopillo (Hyssopus offici-nalis) como expectorante.
REumaExplotando el cocimiento de los tallos del rusco (Ruscus aculeatus), del tomillo común, hierba torcía u hojas de enebro combatían el des-orden en zonas abruptas e interiores, en tanto que en el contexto pro-vincial amplio predominó la tisana de las flores de sabuco.
SaRampIónEn gran parte de España y de la provincia se recurrió a la cocción de la pelusa del maíz.
SECas, buLtOs En aXILas, gangLIOs O InfaRtOs gangLIOnaREs Corrían diversas dolencias derivadas en su mayoría de las faenas de
campo y deficiente higiene que favorecían la forunculosis (folículos inflamados o dolorosos), ganglios, linfomas u otras siendo algunas de-nominaciones populares golondrinos o secas.
Decían que era bueno tragar el jugo de clujía basta u oreja de liebre (Bupleurum rigidum), y también de manera supersticiosa se introducía una hoja en el bolsillo, suponiendo que conforme se fuera desecando aquélla el bulto desaparecería progresivamente o bien se pasaba una hoja de sabuco por la parte concernida rezando a la vez un padrenuestro.
SubIDa DE La sangRE O ERupCIOnEsSe aborda con infusión de zarzaparrilla (Smilax aspera) y es depura-tiva la mejorana o tomillo macho en franjas costeras desde Cartagena a Mazarrón, sirviendo en el centro de la provincia para contener la anemia los frutos rojos del escaramujo o rosal silvestre.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
187
SuDORífICOsMediante la miera o esencia de raíces del enebro.
TEnsIón aRtERIaLProponiendo en el norte murciano la infusión de la corteza o de ex-crecencias que tienen los pinos blancos (Pinus nigra), pinos rodenos o de tallos u hojas de olivo en la zona de Fortuna, Molina de Segura, resto de la región, vastas zonas de España y en general en la cuenca mediterránea.
En la integridad provincia recurren al cardo mariano (Silybum ma-rianum), moliendo y cociendo sus semillas para aumentar la tensión.
VERRugasTras apalear enebro común se recogía su polvo o polen sobreponién-dolo en la verruga; echándoles jugo blanco o leche de raíz y lecheruela de los higos cuando están verdes; en general las euforbiáceas que des-prenden látex como la rechiruela (Euphorbia sp) o efectuando pasadas sobre la carnosidad con el marrubio o manrubio. Costumbre preva-lente en las comarcas accidentadas provinciales.
Higos.
VEsíCuLaLa boja (Santolina chamaecyparissus), alivia problemas de este tipo.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
188
Fuentes bibliográficas
aa.VV. 1982: La defensa de las plantas de la Región de Murcia. Ed. Caja de Ahorros Provincial de Murcia.
aa.VV. 1987. El mundo mágico. Supersticiones, brujas, hechiceros e in-quisidores. Rev. Historia 16, Año XIII, nº 136. Madrid.
aa.VV. 1998: Guía de las plantas del campus universitario de Espinar-do. Universidad de Murcia.
aa.VV. 2002: Flora Básica de la Región de Murcia. Ed. Sociedad Cooperativa de Enseñanza “Severo Ochoa”, Murcia.
aa.VV. 2008: Lista Roja 2008 de la Flora Vascular Española. Ed. Ministerio de medio ambiente y Medio rural y Marino. Madrid.
aa.VV. 2008: Enciclopedia divulgativa de la Historia Natural de Jumilla-Yecla. Ed. Caja de Ahorros del Mediterráneo, Jumilla.
aa.VV. 2010: “Tradición y usos de las plantas silvestres comestibles en la Región de Murcia”. Rev. Murcia enclave ambiental Nº 25, 4º Trimestre. Ed. Consejería de Agricultura. Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Murcia.
aa.VV. 2012: Plantas para curar. Gráficas Lizarra. Estella, Navarra.aa.VV. Sin fecha. Plantas silvestres. Infusiones y tisanas. Rústika Edi-
ciones, Madrid. ALbaDaLEjO MOntORO, J. y Díaz MaRtínEz, S. 1983: Planificación
territorial y medio ambiente de la Región de Murcia. Editora Regional de Murcia.
ALCaRaz ARIza, F. J., SánChEz GómEz, P. y CORREa CastELLanOs, E. 1989: Catálogo de las plantas aromáticas, condimentarias y me-dicinales de la Región de Murcia. Ed. Instituto Nacional de In-vestigaciones agrarias (InIa), Madrid.
ALVIRa, T. 1964: Las plantas y sus secretos. Ed. S. A. de Distribución, Edición y Librerías, Madrid.
BLanCO, A. 1991: La Peste Negra. Ed. Compañía Europea de Comu-nicación e Información, S. A. Madrid.
BLázquEz MIguEL, J. 1984: La Hechicería en la Región Murciana. Imprenta López Prats, Yecla.
BOLOgna, G. 1988: Manuscritos y miniaturas. El libro antes de Gu-tenberg. Ed. Anaya, S. A., Madrid.
CastRO, J. 1980: Nuestra ecología eubiótica y contornal. Ed. Castro, Torrente. (Valencia).
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
189
COLECtIVO PanCRatIum, 1982: Plantas silvestres de la Región de Murcia. Editora Regional de Murcia.
CyRuLnIK, B. 2006: “El secreto de la felicidad”. Rev. Semanal nº 998, del 10 al 16 de diciembre. Págs. 26-34.
EDICIOnEs MERCuRIO, S.A. (--): Plantas medicinales. Las plantas más importantes y sus indicaciones. Madrid y otras ciudades.
EstEVE ChuECa, F. 1972: Vegetación y Flora de las Regiones Cen-tral y Meridional de la Provincia de Murcia. Ed. Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del Sureste-Centro de Edafología Aplicada del Sureste, Murcia.
FERRánDIz ARaujO, C. 1974: Medicina popular en Cartagena. Talle-res Escuela de la Imprenta Provincial, Murcia.
FLOREs ARROyuELO, F.J., Obón DE CastRO, C., RIVERa NúñEz, D. y RIquELmE ManzanERa, A.L. 2004: La huerta antigua del Segu-ra. Ed. Nausícäa, Murcia.
FOREsta. Monográfico “Murcia Región de contrastes”. Rev. Nº 7, Octubre de 1999.
GOnzáLEz CastañO, J. y GOnzáLEz FERnánDEz, R. 1988: Las epi-demias en la Comarca del Río Mula durante el siglo XIX. Actas del VIII congreso Nacional de Historia de la Medicina. Vol. II. Uni-versidad de Murcia.
GREus, J. 1991: Así vivían en Al-Ándalus. La Peste Negra. Ed. Compañía Europea de Comunicación e Información, S. A. Madrid.
HEnsEL, W. 2008: Plantas medicinales. (Guía de campo). Ed. Omega. Buenos Aires (Argentina).
HOffmann, D. 1996: Plantas medicinales. Tikal Ediciones, Madrid.HOnRubIa, M. y LLImOna, X. 1979: “Aportación al conocimiento de
los hongos del S. E. de España”. En Acta Botánica Malacitana, Málaga.
JaCKsOn, M. y TEaguE, T. 1993: Manual de medicina natural. Edaf, Madrid.
LangE, H. y TODt, H. 1975: Plantas. Ed. Círculo de Lectores, Barcelona.LaWs, B. 2013: 50 Plantas que han cambiado el curso de la Historia.
Ed. Librero, Madrid.LópEz PIñERO, J. Mª. 1990: Historia de la medicina. Biblioteca His-
toria 16, Madrid. MOntEs BERnáRDEz, R. 2006: Astrólogos, adivinas y vudú en Mur-
cia durante el S. XVII. Ed. Asociación Cultural Qutiyyas. La Torres de Cotillas-Murcia.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
190
MunuERa MaRtínEz, L. 2010: “Guía De las plantas autóctonas y sus usos. III parte (El romero)”. En Rev. Orígenes y Raíces, Nº 2, Dic. Ed. Sociedad de Estudios Historiológicos y Etnográficos de las Tierras Altas del Argos, Quípar y Alhárabe.
NGV Sin fecha: Diccionario De plantas medicinales. Komet Verlag, Colonia (Alemania).
NaVaRRO EgEa, J.: -1991: “Flora y fauna”. Rev. Fiestas Stmo. Cristo del Rayo. Ed. Ayun-
tamiento de Moratalla. -1993: Medicina natural y supersticiosa. Ed. Tertulia Cultural
“Hisn Muratalla”, Moratalla. -2005: Supersticiones y costumbres de Moratalla. Ed. Real Acade-
mia Alfonso X el Sabio, Murcia. -2006: Moratalla: Historias extremas y cotidianas en el S. XIX.
Ed. Ilmo. Ayuntamiento de Moratalla. -2009: Moratalla: Memoria de la vida tradicional. Ed. Real Acade-
mia Alfonso X el Sabio, Murcia. NaVaRRO EgEa, J. y NaVaRRO SEquERO, A. 2013: Guía de la flora
silvestre de Moratalla. Ed. Tertulia Cultural “Hisn Muratalla”, Moratalla.
NORman ShEaLy, C. 1996: La botica en casa. Remedios naturales caseros. Tikal Ediciones, Madrid.
Obón DE CastRO, C. y RIVERa NúñEz, D. 1991: Las plantas medi-cinales de nuestra Región. Ed. Agencia Regional para el Medio Ambiente-Editora Regional de Murcia.
PampLOna ROgER, J. 2006: Salud por las plantas medicinales. Ed. Safeliz, Madrid.
PéRsICO Lamas, L. 2012: Árboles y arbustos. Ed. Libsa, Madrid. PéREz HEnaREs, A. y FERnánDEz GaLVín, V. 1990: Los curanderos
en España. Guía de sus consultas y técnicas curativas. Ed. Tribuna de Ediciones de Medios Informativos, Madrid.
QuER y MaRtínEz, J. (1784): Flora española ó Historia de las plan-tas que se crían en España. D. Joachin Ibarra Impresor de cámara de S. M. Madrid.
SáEz, A. 1988: “La Medicina Popular”. En Diario La Verdad, Murcia.TOmanOVá, E.: Atlas ilustrado de plantas silvestres e infusiones cura-
tivas. Susaeta Ediciones, S. A., Madrid.TORREs MOntEs, F. 2004: Nombres y usos tradicionales de las plan-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
191
tas silvestres de Almería (Estudio lingüístico y etnográfico). Ed. Instituto de Estudios almerienses, Almería.
ZaRagOza, G. 1991: Rumbo a las Indias. Ed. Compañía Europea de Comunicación e Información, S. A., Madrid.
Documentales
Gaceta de Madrid – b.O.E. Reseñas legales
Periódicos y revistas
- Revista Salud 21 de la Región de Murcia. Año 3, nº 66. Diciembre de 2010: Aumenta el consumo de plantas para contrarrestar el insomnio.
- Revista Historia 16. Año VI (1981), nº 57; Año VII (1982), nº 80. - Periódico El Territorio de Misiones (Argentina). 27 de noviembre de
2015: Esperanza puso en marcha laberinto de plantas medicinales.
Tesis doctorales
María José Romacho Romero. Introducción fitoclimática del Sureste Ibérico. Universidad Complutense, 1997.
Antonio Vicente Guillén: Instituciones Educativas en Murcia en el siglo XVIII. Universidad de Valencia, 1973.
Webgráficas
- www.regmurcia.com.-- www.um.es/sabio/docs-cmsweb/. - www.etnobotania.com- www.plantas-medicinales.es/-http://granatumplus.es. www./la-
verdad.es/murcia/v/20121111/murcia/matas-opio-puerta-barra-cas-20121111.html
- www.Academia.edu: “Guía de las plantas medicinales de Castilla –La Mancha
193
Desde la antigüedad, han existido personas que conocían, bien por transmisión oral, o bien por su propia experiencia, los métodos, fór-mulas, plantas, o remedios, para curar a las personas o animales de sus enfermedades. Éstas solía ir al campo en determinadas fechas, y reco-gían las plantas que conocían para curar ciertas enfermedades. Una vez recolectadas y clasificadas, las guardaba en bolsas a las que hacía diferentes nudos, para luego reconocerlas, puesto que muchas ocasio-nes no sabían leer y no podía etiquetar. Entre los remedios, vamos a llamar «caseros», que hemos conocido, podemos citar los siguientes:
Los granos, uñeros, abscesos: se curaban con un huevo cocido, una cebolla o tomate muy caliente, todo lo que se pudiera resistir, que se colocaba sobre la parte del cuerpo dolorida, para de esta manera faci-litar que aquella reventara y así entrara en vías de curación.
La afonía: era cosa santa unos vahos de hojas de eucalipto o malvas.Los cólicos: se trataban a base de unas friegas dadas sobre la piel
por una mujer que tuviera «gracia», para lo cual se untaba ésta dos dedos en aceite de oliva, y trazaba una cruz entre estómago y vientre, apretando suavemente, sin parar, hasta que el enfermo indicaba que el dolor le había desaparecido.
Las hernias: En la noche de San Juan se curaban las hernias que pa-decían los niños pequeños. Para ello la víspera de San Juan, la madre que tenía algún hijo quebrado (herniado), quedaba con dos personas que tenían que llamarse Juan y Pedro.
El niño era entonces pasado por la cruz que formaban el tronco y las ramas de una higuera, desde los brazos de Pedro a los de Juan, al tiempo que recitaban:
Pócimas y remedios caseros
JOsé AntOnIO MaRín MatEOsCronista correspondiente de El Ranero
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
194
Tómalo Juan, dámelo Pedrotómalo malo y dámelo bueno.
Concluido esto, los hombres devolvían el niño a la madre. Y a espe-rar que recobrase la salud, por haber quedado la «quebradura» en la cruz de la higuera. Otro procedimiento utilizado para curar la hernia de ombligo, era la colocación por parte de una mujer con «gracia» de un braguero, al enfermo en cuestión, y después de varias visitas, don-de la mujer ha visto y colocado el braguero nuevamente, la hernia ha desaparecido.
El «mal vivo» o «cáncer”: cuando era externo había que poner file-tes de carne fresca en la parte enferma para que el mal comiera de ella.
La tosferina: Era curada echando azúcar negra en un canuto de caña, con jugo de naranja, dejándolo dos o tres noches al relente y tomando el enfermo este jarabe.
Los cortes: cuando eran con hemorragia abundante, se curaban po-niendo sobre la herida pimiento molido, telarañas de cuadra o corri-güela y alfalfa picadas.
Dolor de oídos: Se utilizaba el aceite de «chicharras» (cigarra) fritas; o bien de «matahombres» (parecido al escarabajo), o leche de mujer que estuviera criando.
El dolor de muelas: con goma de olivera o tomando seis cabezas de ajo al día. Otro remedio era raíz de malvavisco y adormidera cocida y hacer gárgaras.
Las grietas o cortaduras del frío: se curaban con orines humanos las de las manos, y con resina de pino o sebo de los carros las de los pies, para las manos, era también buen método, friegas de aceite y zumo de limón previamente calentado.
Si eran esparavanes en los animales había que aplicar un «pegado» de sapo frito.
El ojo de sol: La insolación se quitaba aplicando paños con agua fría y vinagre.
Estreñimiento: Se solucionaba comiendo higos, pasas, dátiles, o to-mates calientes.
Insomnio: Se solucionaba comiendo lechuga.Picaduras de insectos: Se aplicaba sobre la picadura malvas molidas
o moscas picadas con salvia. Otra solución era aplicarse un ajo sobre la picadura.
Curación de quemaduras: un pedazo de carbón aplicado sobre la
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
195
parte quemada calma el dolor, y al cabo de una hora lo quita por com-pleto. También era solución aplicar compresas de sal húmeda.
Evitar cicatrices: Se untaban las pústulas con miel.El pipiritaje: Se solucionaba con infusiones de hojas de noguera y
manzanilla.Las subías: Ungüento a base de ajos y aceite.Los nervios: Para las personas de temperamento nervioso e irrita-
ble, era aconsejable comer apio. Éste actúa sobre el sistema nervioso y alivia el reuma y la neuralgia, también calman los nervios las infusio-nes de azahar.
Dolores reumáticos: Frotarse las partes doloridas con manteca de serpiente.
Espina clavada: Cuando se ha clavado en la garganta una espina de pescado, conviene tragarse un huevo crudo; casi siempre arrastra la espina. Otra solución era tragar sin masticar una molla de pan.
Paperas: Aplicando un trapo caliente y manteca.Flemones: Se solucionaba con vahos de beleño hirviendo, o con in-
fusiones de la planta conocida por estos lugares como «rabo de gato».Dolores musculares: Cociendo «matasmosqueras» y frotando la
parte dolorida con el cocimiento.Para aliviar piernas entumecidas o hinchadas, se utilizaban el agua
de haber cocido los capullos de seda.El mal de ojo: Es una creencia muy extendida en toda la región.
Según el saber popular, el «mal de ojo» es una falta en la mirada con que algunas personas nacen y que no depende de la mala o buena in-tención de éstas, en la mayoría de los casos, puede ser detectada esta falta, bien por algunos signos externos como pueden ser el que per-sonas o animales que han estado en contacto con la persona en cues-tión, sistemáticamente adolecen de malestares y enfermedades que no tienen una explicación científica. Entre los síntomas más comunes del mal de ojo encontramos: Tristeza en la mirada, dolor de cabeza, fiebre, angustias, lloros, vómitos, mal color de cara,…Para la prevención del mismo, hay una serie de remedios, entre los que destacan:
Colocar a los niños medallitas de la virgen o «escapularios»; pe-llizcar al niño la persona que se supone que «lo ha torcido» hasta que llore; colocar algún detalle rojo en la vestimenta, etc. Sólo puede cor-tarlo una mujer con «gracia», echando aceite en una taza con agua, mientras se recitan los «rezos» apropiados; cuando el aceite en vez de hundirse queda flotando en el agua el «mal de ojo» cura. Otro méto-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
196
do de curar esta enfermedad, era por medio de oraciones. El ritual a seguir es el siguiente:
Al principio se repite el nombre y apellidos del enfermo tres veces.A continuación se reza la siguiente oración:
El más malo es,dos te lo han hecho.Cinco te lo han de quitarpor el nombre del Padre y la Santísima Trinidad.Si es de la cabeza, Santa Teresa.Si es de los ojos, San Alfonso.Si es del corazón, la Purísima Concepción.Si es de los pies San Andrés. (Se reza tres veces)
Finalmente, la persona que cura se santigua tres veces seguidas. Si el «mal está pasado» habrá que repetir todo el ritual hasta que la reza-dora note que ha sanado.
El aliacán: O ictericia (negro, rojo, blanco o amarillo), sólo puede curarlo una mujer que tenga «gracia», echando, en una taza con agua, trozos de paño que sean del mismo color que el aliacán (el color negro es el más malo), mientras va rezando las oraciones propias para esta enfermedad; cuando el paño se quede flotando en el agua la enferme-dad quedará curada.
El mal de boca de los niños: La manera de curar este mal, consiste en colocar en la ropa inte-
rior del niño, una oración que la curandera escribe en un papel (ella lo llama papeleta), a modo de escapulario, y a los pocos días de haber realizado esta operación, el mal está curado. Si el mal es de los dientes, su curación tarda varios días más. Esta oración, es de tipo individual, y solo vale para la persona en cuestión, incluso si aparece otra vez el mal, se coloca de nuevo y se cura. Condición indispensable para que se cure el mal, es que no se puede leer la oración, pues en caso de ha-cerlo, ésta pierde el poder curativo y no surte efecto.
199
“No hay nada que los hombres dejen de hacer para recobrar la salud y por
salvar la vida”(Holmes).
La etnología se ocupa del estudio de la medicina popular y de su im-portancia como un referente en la historia de la ciencia de Hipócra-tes, como expresión de un modo de actuar de la sociedad a través de sus artífices, para la curación de enfermedades y males, utilizando la magia, conjuros y otros modos. Por lo tanto la enfermedad es en sí lo importante, al ser considerada por las viejas culturas como derivada de los dioses que lanzan males al hombre por sus intemperancias con ellos, que tan solo se extirpa con holocaustos y conjuros; lo que com-prende toda una magia aplicada en su finalidad, tendente a evitar la misma y su transferencia al otro.
De ahí la presencia de ese personaje, a veces fantástico, emulador de los efectos naturales, que es el hechicero, quien, imbuido en un atavío espectacular y gesticulador, ejecuta aspavientos, en una danza agota-dora contra el mal, tratando de paliar de esta manera el enfado de los dioses. Serán los chamanes, curanderas, parteras y saludadoras quienes se ocupen de tales sanaciones con posterioridad, sirviéndose de unos remedios ofrecidos y utilizados por el hombre primitivo, tratando de transferir la enfermedad a otra persona, animal o cosa, valiéndose de las hierbas u otros actos que al médico civilizado, dicho esto entre comillas, considera rudimentarios y hueros, propios del desconocimiento.(1)
La medicina popular. Curanderas, saludadoras. Brujas en Alcantarilla y Fortuna
FuLgEnCIO SauRa MIRaCronista Oficial de Alcantarilla y Fortuna
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
200
Aquella forma de hacer medicina refleja un momento histórico, en diversos aspectos curativos como el conectado con la trepanación y otras formas de cirugía primitiva que queda reflejado en jeroglíficos y tablas documentales de variadas culturas, que apelaban a las fuer-zas sobrenaturales, que de alguna forma limitaban la auténtica fun-ción del médico. Aparece así la llamada medicina curativa originaria, utilizando remedios como la droga, en una farmacopea liberadora de todo mal que daba solución a cuantos problemas anidan en el hombre, como las pastillas milagrosas de hoy, panacea del bienestar humano.
De este modo el médico primitivo se sirve de los ritos para la cura-ción del escrofuloso pasándolo por el hueco de una piedra o árbol,(en la huerta se utiliza las ramas de la higuera por la curandera), el ma-droño en el reumatismo, la lobelia para la tos y catarros, el jengibre para el aparato digestivo, el madroño para purificar la sangre, como la manzanilla, la salvia del diente de león, el hinojo, la ruda, el beleño, la mandrágora o la rama dorada y belladona para paliar diversas enfer-medades.(2) No es desdeñable el método de utilizar efectos narcóticos y el color, en general el rojo, para combatir la enfermedad; el mal que incide en el hombre desde que nace hasta que muere, y que este busca, por todos los medios a su alcance superar mediante el médico, cu-randero o vagabundo charlatán, en un afán de evitar y curar su enfer-medad ante motivaciones naturales, o provocadas por las epidemias, incluidas en las famosas ocho enfermedades que se provocan en la edad media.
Si la historia de la medicina es un reflejo del esfuerzo del médi-co por sanar el mal que abate al ser humano sirviéndose de medios naturales, utilizando amuletos u objetos defensivos; también lo es el esfuerzo por buscar una base científica a través de la experiencia con la misma finalidad, lo que queda patente en la sabiduría del árabe y el judío que recogen los progresos de un pasado y que la escuela de Sa-lerno utiliza en la búsqueda de otros caminos de curación a través del conocimiento del cuerpo humano.
De ahí su interés en los estudios de cirugía, soslayando las enseñan-zas de los llamados charlatanes que no daban un tratamiento eficaz al enfermo, y ello en semejanza de los leguleyos y jurisconsultos, contra los que iba la escuela de Bolonia receptora del derecho romano.
Los médicos con su birrete y toga, como los representan los códices ilustrados por famosos pintores (3), vienen a sustituir a aquellos char-latanes, curanderas, parteras y otros semejantes capaces de curar con
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
201
plantas y ungüentos el mal de ojo y otros muchos males que inciden en el humano, aunque en realidad siempre ha existido el hechicero, la bruja y personas con gracia o don de sanar y siguen aún en pleno siglo XXI. Forman ese mundo de vagabundos especializados en distinguir la capacidad de las hierbas siguiendo la metodología de Paracelso, médi-co de vida ajetreada, que da fuerza a la farmacopea con la utilización de la alquimia que en el siglo XVII, en pleno desarrollo de una inquie-tud por el conocimiento, se mantiene dentro de una medicina acep-table y mistérica. Los nombres de Vesalio, Falopio, Servet, Harvey y otros grandes médicos científicos, no impiden que el humano desdeñe otros efectos curativos fuera de la cirugía, utilizando fórmulas que el alquimista le presenta en su jerga diaria, sobre todo ante enfermeda-des terminales. El hombre buscará siempre la panacea de su bienestar, y en situaciones de desesperación acudirá a la saludadora y bruja ca-paz de proporcionarle consuelo: El hombre irá entonces al médico o persona que mejor le inspire esperanza.
Por ello, y sin entablar polémica sobre la importancia de la medici-na popular en un momento donde la ciencia alarga la vida, entende-mos que la historia nos muestra la necesidad del hombre por servirse de las personas que conocen los remedios a sus males indescifrables, a los que tan solo el mago llega, entroncando con ello en la otra medici-na que se ocupa del tratamiento de las enfermedades por vía paralela a la de los seguidores de la escuela de Salerno. (4)
El estudio de las formas utilizadas por estos individuos singulares, de signo oscuro y que han sido perseguidas por la Inquisición a lo largo de siglos, forma parte de la medicina popular que en nuestra región es investigada con suficiencia y mantiene rasgos específicos en diversas localidades. Nosotros nos vamos a centrar en los municipios de Alcantarilla y Fortuna, unas localidades que, por sus característi-cas mantienen una tradición fundamentada en la presencia de estos remedadores del mal utilizando remedios que le otorgan sus rasgos pintorescos.
La presencia en Alcantarilla de una Casa Inquisición, como la exis-tencia de la Cueva Negra en Fortuna con inscripciones virgilianas re-feridas a la utilización del agua para la sanación; nos abren referencias constatables en ambos concejos, de una cultura entrelazada con espa-cios mágicos que marcan una forma de ser y nos advierte de que en ambas poblaciones existe un espacio oculto que confirma la existen-cia de curanderos, saludadoras y parteras, y las llamadas brujas per-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
202
seguidas, de las que dan referencia las actas procedentes del llamado santo Tribunal de la Inquisición murciana.
Cierto que estas insinuaciones revestidas de verdad, constatadas por la tradición oral sirven al investigador como dato para su conoci-miento, desde una documentación que ha sido comprobada o se sigue estudiando No cabe duda que según nuestra experiencia, se advierte en zonas marginales de estas poblaciones un sentir mágico que nos lleva a la presencia de tales personas en los pasados siglos, que han dejado sus costumbres específicas Se puede decir que late en su con-ciencia eso que los etnógrafos de la cultura llaman voces lejanas, que forman parte del sentir popular. Para el especialista en esta materia la creencia popular, en este tipo de personas, abre un capítulo de la medicina encajada en comunidades rurales, aunque no desconocidas por la sociedad urbana.
La existencia en Alcantarilla del edificio dedicado a Casa Inqui-sición, transformada en la actualidad para fines culturales, es el más enigmático de la villa que comparte con otros de familias linajudas del siglo XVIII. Lo identifica el blasón que obra en su pared central integrado con sus tres elementos: la cruz, la rama de olivo y la espada. Responde a una crónica precisa henchida de misterio y opacidad, que lo relaciona con la presencia, en la villa, de unos funcionarios, llama-dos familiares, a mi modo de ver eran tres, que ocuparon su rango en delatar a los heterodoxos o personas de mal vivir, al Tribunal de la Inquisición murciana, en un momento donde la iglesia controlaba cualquier actuación contraria a sus principios. Lo que nos da a cono-cer la particularidad de este municipio tan unido a la ciudad, conso-lidado por este mágico sentido y con la problemática que procura en el desarrollo de la vecindad, supeditada al hacer de aquellos oscuros empleados.
La existencia de condenados por delación y llevados a la mazmorra de la citada mansión tenebrosa; nos da pie para fundamentar nuestra opinión de que esta morada lúgubre era cita de toda clase de juicios, y crítica de la manera de actuar de estos enigmáticos y a veces repe-lentes sujetos a los que los documentos les denomina como personas
“buenas y pacíficas”; lo que no deja de sorprender, a no ser que nos fijemos en ese instante donde la envidia y el resentimiento formaban parte de muchos sentimientos de la vecindad. (5)
Naturalmente sobre esta institución eclesial se ha escrito mucho y es un punto en el que no vamos a entrar. Sabemos la máxima preocu-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
203
pación del Santo Oficio de ser escrupuloso con los principios eclesia-les y que a finales del siglo XV ya estaba funcionando en la capital, de la que dependía Alcantarilla. Se establecía la defensa de esos valores contra quienes tenían relaciones con moriscos y judíos y otros como brujas y curanderas, que por cierto eran mujeres muy relacionadas con la cultura del pueblo y cuyo mal estaba en adivinar el futuro de la gente. Una lectura no apresurada de algún documento nos hace pensar en la tensión que en el siglo XVII y XVIII había en la villa sobre este particular, en un momento en que dependía de un Juez protector vigilante en el hacer de la vida local.
En este agitado espacio cultural se desenvolvían contactos en de-mérito del pensamiento ortodoxo cristiano, lo que se confirma ante la delación de judíos y moriscos que ejercían prácticas inadecuadas, al margen de la presencia de hechiceras y saludadoras que por supuesto las había y eran consideradas por los habitantes de la huerta como brujas, utilizadas por sus habitantes, semejantes al mago, conocedoras de plantas y hechizos sanatorios, Esto es tan evidente que ha quedado en la memoria, pues como dice el refranero “no hay pueblos sin brujas, ni hervor sin burbujas…”.
Los documentos que hemos encontrado y aportamos en la serie de trabajos relacionados con las fiestas de la villa en el mes de mayo, nos advierten de casos e incidencias provocadas por personas, mu-jeres con facultades de adivinar el futuro o de curar enfermedades valiéndose de oraciones y gesticulaciones, émulas de la bruja a la que se refiere Michelet(6). No es extraño que muchos de nuestros pueblos por su historia y carácter hayan asimilado aquellas costumbres, un tanto atávicas, como forma de ilustrar unas prácticas integradoras de una manera de sentir y actuar, como vivencias de un ocultismo que se da en nuestros municipios. Esto surge a su vez en Fortuna, en la que existen leyendas muy relacionadas con seres mistéricos, como en Alcantarilla persiste una leyenda ambientada en el traslado de las brujas a la zona del Llano de Brujas, pedanía huertana, donde se encla-van cruces en determinados puntos, ello ante la presencia imaginaria de aquelarres, donde se mostraban representaciones en base a orgías, como signo de la fertilidad. Las leyendas siguen siendo narraciones que el pueblo recoge de sus antepasados, sin comprobar su veracidad que constituyen esas “voces lejanas” que persisten en los lugares más apartados, incluso en el haber de los más viejos y que, con el progreso, se van olvidando, pero con las que hemos de contar.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
204
En el caso de Alcantarilla razones hay para advertir esta secuencia de misterio y bruma que decanta una manera de ser del habitante de una villa asentada en espacios de origen romano arábigo, ubicados en el lugar de los Arcos y la Buxnegra, cita de una necrópolis que apa-rece como un lugar lleno de misterio y conjeturas que he escuchado en boca de los más ancianos, a veces extraídas de versiones de siglos pasados, y tal vez románticos aficionados a elucubrar sobre materias de oscurantismo, muy relacionados con la existencia de brujas.
De tal significado es ello, que existe un decir que se viene repitien-do desde el pasado siglo” alcahuetas en la Raya, brujas en Alcantarilla“, o que la villa es un lugar de comadres, en el uso que afirmaban los clásicos desde Cervantes (7).
Ello ha dejado un poso entre las creencias de los viejos huertanos cuyas voces de alguna forma intentamos recoger ya hace años a tra-vés de notas, observando que muchos de tales testimonios se unían a fábulas sin documentar, aunque no por ello despreciables, como la presencia de fantasmas en los sitios relacionados con el río, de los lla-mados tíos saínes entre los huertanos, y de brujas que andaban por los caminos con fines malsanos. Aparecían y volaban en los días de otoño e invierno por los tejados de las casas con escobas; por lo que los huer-tanos que habitaban en barracas, cerraban a cal y canto las puertas y ventanas, y en la Navidad ponían en el hogar la lumbre con el grueso tronco, dejándolo hasta que se deshiciera, y sus cenizas se ponían en-tre los muebles y echaban a los bancales en defensa de aquellas arpías que pudieran aguarles la cosecha.
De estas cosas me hablaba con asiduidad mi amigo Paco Zapata, huertano de pura cepa que poseía una amplia gama de vocablos tí-picamente del habla vulgar de la huerta y que solía escribir en una carpetilla, muchas de cuyas notas las conservo. Para el etnólogo que se precie de tal, estas evocaciones, narraciones, como las oraciones que hacían algunas viejas curanderas para evitar cualquier mal en los niños, muy en relación con este tipo de cosas, sirven para acuñar ver-siones y dar constancia de ese testamento dejado por sus antepasados sobre modos curativos, merecedor de nuestro encomio.
En el Interrogatorio del siglo XVIII, de la Ensenada que se hizo en Alcantarilla, se habla de la presencia en la villa de apaniaguados y otras gentes que habían de apartarse de la villa, entre las que se en-contraban las llamadas hechiceras. De semejante criterio es el que se hizo en Fortuna de la misma fecha que conjuga con las Ordenanzas
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
205
posteriores sobre lo mismo, y nos indica que la presencia de personas dedicadas a la curandería y otros semejantes oficios, era algo evidente que ya se encuentra en la célebre Concordia entre los señores de la villa con sus vecinos, en el siglo XVI.(8)
Pero este criterio de selección ya estaba en el siglo XII en Aragón y XV en Castilla, en el momento en que la Inquisición toma bríos y comienza a la caza de estas personas sirviéndose de los delatores a modo de los ya mencionados familiares en nuestra villa en el siglo XVIII. Se abre así toda una organización de orden administrativo, de funcionarios y empleados defensores de la pureza y culto en los autén-ticos valores eclesiales, ejecutando a aquellos que mantenían posturas opuestas y donde el elemento judío, en ese momento, lleva la peor parte. Fundirse en estos siglos es advertir una extensa gama de actua-ciones enlazadas con las posturas del inquisidor y los expedientes que se producen en Murcia, que como sabemos, esta institución penetra en 1500 con casos de auto de fe que narra Frutos Baeza y Díaz Cassou, cual señala J. García Servet y hemos referido en Cangilón Numero 15
“Aspectos festivos y ritos de hechicería” donde doy relación de casos relacionados con otros pueblos sacados de los expedientes originales, muy en relación con Caravaca, Beas, Liétor y Ayna, pueblos sumidos en una belleza y misterio insondable.
Naturalmente entre los personajes que se hacen protagonistas del temario inquisicional se encuentra, no podría ser de otro modo, la llamada bruja, vidente, agorera, que utiliza sus artes o mancias para prever el futuro o forjar el mal en determinadas personas. A veces, la mayoría, se las considera imbuidas del maléfico con el que pactan para, de tal forma, agudizar el mal que por instinto plasman en sus actuaciones.
La bruja, buena o mala, conforma parte de la literatura de todos los tiempos, desde la vieja Hélade con su porte mitológico, sin descartar la enjundia que mantiene en los mitos babilónicos, pasando por el An-tiguo Testamento, a las versiones medievales, modernistas y actuales que plantean su figura bajo el sesgo de la adivina capaz de vaticinar, aunque si bien se piensa aparece como encubridora de acciones que pudieran extraviar el signo de la historia, sin descartar, por supuesto, toda la manipulación que se intuye en los grupos que tienen en sus cimientos la esencia del mal.
Nosotros, desde nuestra posición y siempre procurando escarbar en documentos y el sentir popular, hemos tratado con la mejor inten-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
206
ción dar constancia de esa mágica fluencia justificada en el aforismo“ brujas en Alcantarilla..”, que sirve de pauta a una realidad donde la curandera denominada bruja por el vulgo, toma parte en la esencia del pueblo plasmada en narraciones que los huertanos de más edad con-firman, y que se exterioriza en maneras de actuar de mujeres que po-seían capacidad para la curación del mal de ojo, aliacán y otras enfer-medades reumáticas que todavía entran en el hacer de estas personas.
A lo largo de los siglos XVI y XVII se conocen datos de brujas en Al-cantarilla, desde el enfoque que decimos, y que confirman documen-tos, muchos de ellos pendientes de desempolvar. La existencia de la Casa de la Inquisición de la villa de signo dieciochesco, que se integra en una amplia relación de blasones localistas, da pie para argumentar sobre el misterio que se intuye en una de sus salas, que servía para cárcel de los reos tildados de heterodoxos, una vez delatados por el familiar, cuyo fin era la cárcel del tribunal murciano, con todas sus consecuencias incluso la formulación del oportuno Auto de Fe que, como dice algún autor y sin ir más lejos, el Padre Feijó, sustentaba una base de los festejos comunales, con todo el boato que exigía tal evento. Eso sí, hay que señalar que en Alcantarilla no hubo autos de fe, pues lo contrario sería ir contra la verdad histórica.
En este sentido hay que consignar que la Inquisición, terrible tri-bunal que tuvo en Murcia una resonancia macabra, por aquello de
“con la Inquisición Chitón…”, delataba a estas mujeres denominadas santiguadoras, a modo de brujas, que ejercían su oficio utilizando plantas, como el estramonio (higuera del infierno) y otras, con efectos malsanos. En los famosos interrogatorios que se hacían a estas mu-jeres endemoniadas, al parecer, se insiste en su origen, sus asociadas, dando referencia amplia a sus incitaciones al mal de ojo y la forma del vuelo, haciéndose hincapié en sus relaciones con el diablo. Y si ello es habitual en los expedientes de brujas que se hacían en el país vasco, estudiado por Caro Baroja, con testimonios que nos sorprenden, no por ello son de menor tono, los realizados en el Tribunal murciano, y nos llaman la atención, ante el mal gusto de los inquisidores en sus preguntas sobre a aquellas mujeres víctimas del analfabetismo.
Que se pueda relacionar todo lo relativo a las brujas de Alcantarilla con el Santo Tribunal, es causa de nuestra propuesta en la investi-gación de documentos y expertos en este tema sobre el que no se ha profundizado, o se tienen vagas noticias, En todo caso nos ha servido para abrir los cauces de la imaginación que, conectando lo histórico
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
207
con la fantasía, deja margen para dar sentido al elemento festivo que en Alcantarilla queda ya como una expresión de identidad, y donde el fuego del mogote brujeril sirve de pauta para el entusiasmo y la esperanza de una purificación a través del fuego, de cualquier evento maligno, como signo que se instala en el espacio mediterráneo. El fes-tejo de la Bruja se fue consolidando gracias a los esfuerzos de Ángel Luis Riquelme Manzanera y quien esto escribe, tomando fuerza en los años ochenta del pasado siglo, muy en sintonía con la Festa alicantina que se inicia en el año 1928 por la labor de sus creadores, y donde el nombre de José María y Ramírez de Cartagena queda en la historia como protagonista de este festejo, y donde la explosión del fuego se une a los viejos ritos paganos propios de la zona levantina.
Que el “auto de fe” tenga sincronía con los festejos preindicados, no deja de tener su ironía, pues de horrendo se puede tildar ese empaque de parafernalia que servía de festín a una sociedad empotrada en sus ma-las intenciones que el propio Cervantes describe magistralmente en sus Entremeses, donde dibuja el estigma de la limpieza de sangre y la injuria a la llamada bruja o curandera, que en la mayoría de los casos salía mal-parada y con las penas que se cuentan en la Tía Fingida que refleja un tanto ese mundo picaresco y estudiantil en que vivía la sociedad espa-ñola en ese momento. Una realidad que queda patente en nuestros pue-blos y en las disposiciones de la Inquisición sobre los hechiceros, como se constata en el auto público que la de Córdoba hace el 22 de junio de 1627 a dos hechiceras Ana de Jódar y María de san León y Espejo, ésta por hacer conjuros mirando a las estrellas, lo que se relaciona con las dos hechiceras de Alcantarilla que vamos a referenciar.
Aparte estas reflexiones, es preciso señalar que los trabajos realiza-dos en numerosas revistas de las fiestas de nuestra villa podrían ser un referente para la investigación de lo que ha significado la bruja, y su cualificación en Alcantarilla, que no deja de tener su riqueza de cró-nica local. Lo sacamos a colación hace años y a través de las peñas de festejos con la sola finalidad de dar más relieve a los acontecimientos durante sus fiestas de mayo, que se terminan con la quema de la bruja. Con ello se instituye un modo de dar eficacia a sus festejos, dando vivencia a algo que queda en el mismo ser de la vecindad, a la vez que se da curso a la fantasía en la quema de esta espantosa y ajada bruja que, de una vez por todas y con las llamas que provoca, partirá a su zahúrda maléfica y con ello se ausentará de los campos todo influjo de espectros que puedan incidir en la cosecha.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
208
En nuestro trabajo “Las brujas de Alcantarilla desde su aporte et-nológico, y en especial “La quema de la bruja” hacemos un extenso análisis del sentido de la bruja, su presencia en la villa bajo el con-tenido de curanderas y parteras, que eran reconocidas en el pueblo y delatadas al magno tribunal que las persiguen e impone las penas consiguientes, como ser tildadas de leví y arrojadas de su territorio.(9)
La documentación a este respecto es interesante, no solo por la pre-sencia de eruditos en la materia, más por sus referencias a los cometi-dos de estas hechiceras en relación con las mancias y rituales, como su competencia en la medicina popular. J. Blánquez, ilustre investigador en este tema de la hechicería murciana, nos puso hace años y a través de su interesante obra, en el camino para la documentarnos sobre la existencia en la villa, de saludadoras, como Catalina García y Pascuala Ginesa en el siglo XVII y XVIII, y otras mujeres dedicadas a exterminar, por sus rituales, enfermedades, entre otras cosas.(10) Ello significa que en tales momentos había curanderas que poseían suficientes cono-cimientos y eran conocidas en la vecindad por poseer cualidades o poderes para sanar, adivinar a través de talismanes y objetos, ello con fines a veces maléficos y muy perseguidas por el Santo Oficio.
Las de Alcantarilla ejercían su labor con asiduidad. Se sabe que eran ilustradas y ejercían de maestras en la localidad, siendo persegui-das apartadas y tildadas de brujas, por lo que tras las penas oportunas se marcharon de la villa. Qué rumbo tomaron, no se sabe, ni lo consi-deran los documentos que hemos podido auscultar.
Sin duda alguna el tema del mundo de la brujería en su relación con el Tribunal del Santo Oficio no deja de tener su interés a nivel local como su modo de actuar a través de sus aquelarres (11). En este punto creemos interesante traer a colación una serie de formas de ac-tuar de la bruja o curandera enfocado desde una investigación de las causas, que contra aquellas incide la Inquisición, sacadas desde la lec-tura de documentos, en nuestro afán por aclarar el ambiente en el que se movían las tildadas de brujas. Entre otras estaba en general: a) Hacer burlas de libros…… poniendo alpargatas que desataban.
Pasear con “ calzones cortos y sueltos y haciendo como que se leía, entonando lo de ¡ Santo..¡……¡ Santo…¡
b) Dar cuchilladas a un signo sagrado con intención de quemar en la lumbre…..
c) Hacerse llegar a un marido “ echando dos o tres gotas en una vasija de la regla de las mujeres”
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
209
d) Seguir la técnica de la “ Teja nueva”(en forma concreta en Monforte del Cid)
e) Meter un gato negro en un asado con renegaciones.f) Utilización del agua bendita en defensa de los malos espíritus.g) Realización del rito “ Aguinaldo del demonio”h) Utilización de talismanes y amuletos con el mismo sentido.i) Curaciones con dulces palabras y oraciones a santa María y san-
ta Elena con candelas encendidas.j) El rito para que el marido se aparte de la mujer.k) El rito de dar vueltas al Rosario tirando piedras hacia atrásl) El rito del lebrillo para conocer si hay ladrones.m) El rito para saber si alguien ha fallecido., etcétera.
Estas prácticas de curanderas y saludadoras en general, conforman
un modo de actuar que por otro lado se expande en la región y que de-sarrollarlo daría para mucho y que consideramos encaja en este apar-tado. La casa Inquisición de Alcantarilla, que sirve de referencia en este estudio, ubicada en el viejo edificio de Cayitas, nos lleva a pensar en la situación de estas hechiceras durante los siglos XVI y XVIII, que por otro lado se puede cotejar con el momento equidistante de la villa de Fortuna, donde es quemada una estatua de una vecina tildada de bruja, en el siglo XVI.
La medicina popular en fortuna y otras secuencias brujeriles de su contorno
Hemos referido en numerosas ocasiones la importancia de las Or-denanzas municipales en Fortuna, desde que en 1515 se establece la Concordia famosa de los vecinos con el señor de turno. En la misma se da constancia del estado de la población, sin duda agrícola y con unas obligaciones en el tema de abono del quinto y el noveno al señor, como el modo de vida del que se excluye la presencia de hechiceras y personas de este estilo. Se va corroborando en sucesivas ordenanzas del siglo XVIII, como en el Interrogatorio que se forja en los pueblos comarcanos, dejando claro la presencia de hechiceras.
A partir de 1723 van apareciendo los llamados autos de gobierno, donde se señalan las relaciones entre vecinos en diversidad de temas que afectan a lo local, pues ya señala que ninguna persona esté aman-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
210
cebada ni sea alcahueta ni hechicera, y los que lo fueran… salgan de la jurisdicción dentro de los tres días siguientes, salvo penas de cien azotes”. Y aún se confirma en las más recientes del siglo XIX, en espe-cial la interesante Ordenanza de 1889, que de una manera amplia va consignando una forma de comportarse en el concejo, evitándose y persiguiendo a los vagabundos, paniaguados y gente peligrosa, y don-de no podía por mensos que excluir a curanderas, etc.
Sin embargo la presencia en Fortuna de saludadoras y curanderas ha sido abundante, como en la vecinal Abanilla y el Altiplano, donde se mantiene una agricultura intensa que comporte viejas costumbres que recrean una muy peculiar medicina popular enraizada en modos de actuar del campesino y gente de la gleba, relacionada con formas curativas de las personas y de los animales que sirven de labranza. (12)
Y resulta obvio manifestar que se dan en sus habitantes maneras relacionadas con la magia, ante la presencia de un paisaje, a veces so-brecogedor, si se tiene en cuenta la situación de unas poblaciones equi-distantes, que conviven con una naturaleza abyecta, donde predomi-na la llanura y la montaña, con parajes muy relacionado con cuevas y fuentes que dejan remanentes de unas creencias imperecederas. La presencia en la villa de la Cueva Negra va a ser una cita de elementos mistéricos, muy ligados a los efectos curativos del agua, que conser-van un ceremonial de paganía: su contenido epigráfico nos convoca a las ninfas del lugar en sus requerimientos a las mujeres encintas, y a cuyo contacto se sitúa el festejo de los Sodales Ibero-Romanos, de tradicional factura.
En este espacio comarcal adquiere interés para el investigador esa manera de hacer de la curandera, saludadora capaz de curar a tra-vés de plantas y rezos las enfermedades que afectan tanto al hombre como a los animales, lo que nos lleva al concepto que las viejas cultu-ras tenían de la enfermedad, de la epidemia, que tanto ha significado en el relato de la historia. En el enfermo, en este sentido, hay un mal que hay que extirpar por los medios que el mago hechicero consigna, bien a través de conjuros o aspavientos, utilizando amuletos o fetiches. Todo consiste en echar del cuerpo lo que le provoca el mal ejercitando una serie de ritos, tan diversos como variopintos, que nos describen los mismos campesinos y gente del lugar y donde la botánica cuenta mucho.
Es así que el madroño es bueno para el reumatismo, la lobelia para la tos y catarros, la corteza del sauce para evitar la fiebre, el jengibre
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
211
silvestre para curar el aparato digestivo, la zarzaparrilla para purificar la sangre, pues que no son de menos calidad las plantas que la curan-dera, la bruja tildada como tal en muchas comunidades, utiliza en sus menesteres plantas como la belladona, la salvia, el hinojo, las hojas de melocotón, que buenas son para evitar las lombrices; la hiedra y el muérdago o rama dorada(13), el tomillo, mejorana; la rauda, la cicuta y la mandrágora, como el beleño “ que hace a la razón prisionera”, o el marrubio (asphodel) que calma las heridas. A ello se podrían sumar los efectos paradisiacos de los narcóticos, en los que se busca la aurea dimensión de la serenidad absoluta, lo que nos indica aquello que dice el poeta: “Todo lo verde que brota de la tierra / Eran excelentes hierbas para nuestros viejos padres,”(14).
Nos vamos a centrar, sin embargo, en las enfermedades que sue-len sanar nuestras curanderas, tanto en la huerta como en Fortuna y pueblos vecinales, que podemos cifrar en el mal de ojo, el aliacán, y otros males en relación con el sol, el estómago, los huesos rotos, el corazón y otros pormenores que afectan al ser humano. Males tan viejos como el mismo hombre, que desde que nace hasta que muere se siente tan frágil como una hoja al pairo del viento capaz de doblegarlo o abandonarlo en el anonimato más lamentable. Por eso este ser que nace y muere, que se ve atormentado por el mal de la enfermedad, que de pronto se ve sometido a una epidemia de muerte, tiende la mano a quien pueda curarle, al mago primitivo, charlatán o bruja que le con-suele y le otorgue a lo más esencial, que es la vida.
El mal de ojo es una superstición tan antigua como el hombre y en-tra en la esfera de la mitología que muestra la fuerza que ejerce la mi-rada. Siva destruye una ciudad entera con una sola mirada y se conoce los efectos que provocaba la famosa hechicera Dipea a la que Ovidio atribuye una doble pupila. Se evita la mirada fija o se tiene aversión a la persona que posee nada más que un ojo. Por eso los orientales se de-fienden con una media luna de cuerno sobre la frente o cruzando los dedos en otros sitios. Es por tanto una superstición que se sigue man-teniendo. Se la conoce como aojamiento y se intenta curar. Lo hace la curandera. En este caso lo hemos visto muchas veces en la huerta y otros lugares conservando casi idéntico ritual y cabe también en el animal y en las plantas, Se nota en la tristeza, el malestar del enfermo. Se suele quitar con ceremonia y rezos que suelen ser semejantes, pues la operación hay que hacerla, en general después de viernes, para lo que se utiliza un cuenco o taza y se llena de agua; junto a ella se en-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
212
ciende un candil con aceite. Se ha de deslizar del dedo corazón del en-fermo nueve gotas a la taza de agua, si al otro día están las gotas juntas es que tiene el “mal de ojo”, que si no se quita hay que volverlo a repetir con una oración, varias veces y luego se pone sal en el agua y se arroja desde la puerta, evitando que en ese momento pase una persona, se tira marcando una cruz en el suelo. Hay rasgos singulares en la forma de quitar esta enfermedad en Fortuna, en la mágica e interesante zona de Caprés.(15) En Jumilla se utiliza el ajo en el citado ritual(16).
Lo de cortar el aliacán, por lo de ponerse pajizo, tener ictericia, se hacía mediante un ritual por la mujer que tiene “gracia”, y se desarro-lla utilizando tres bayetas o trozos de tela de diversos colores: blanca, amarilla y negra, que se ponen en un vaso de agua mientras se va re-zando una oración, que suele ser: “El Señor hizo el mundo/ antes que el mar./Con su poder infinito/ de este mal me ha de sacar./ Del mal de ojo, de calenturas/ tercianas y de aliacán.”. En otras oraciones se hace mención a Longino que hiere al Señor con su lanza en el costado o san Bartolomé con referencias de la curación de sus llagas. Puede suceder que mientras se hace la oración y se echan los trozos de tela, caiga la negra al fondo, lo que indica que posee el mal, o que sea de menor cuantía si la que baja es amarilla; pues si queda la blanca es que se ha curado. Este ritual que en Fortuna, según me decía la Coleta, lo solía hacer la tía Calistra (17) a la que acudían muchos clientes, sobre todo en la posguerra. Lo realizaba en una habitación a la que no entraba nadie, pues que ella llevó a sobrinos que los curaron con su don. La Coleta era de Caprés, aldea que posee un paisaje muy singular con sucesos relativos al famoso bandolero Jaime el Barbudo que cuentan algunos viejos, amén de mantenerse extraños signos en el cabezo de Mesa y otros que retienen una magia singular. (18) Sus vecinos, cada vez menos, evocan formas de vida muy en relación con el tránsito y el modo de sanar por la saludadora. (19).
Esta forma de curar la enfermedad lo he observado en otras pe-danías de Fortuna, como La Garapacha (Galapacha) a las faldas de la montaña mágica de la Pila (19). Lo hacía una señora que regentaba un pequeño bar donde acudía, no hace muchos años, y que por el nombre de la tía Moñúa se la conocía. No era extraño que conservara en su pequeño obrador una serie amplia de plantas medicinales que recogía en horas precisas, pues curaba las verrugas con el frote de la flor de baladre, utilizando sangre de la menstruación para otros fines, amén de ser especialista en tirar piedras a las doce de la noche en época de
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
213
san Juan. En la pedanía de la Hoya Hermosa conversé con una de las curanderas que era además vidente, amiga de la de Abanilla que evoco en algún trabajo y en la pedanía de Ricabacica que tanto nos atrae por su paisaje de palmeras y su calidad mágica (21).
No puedo olvidar las curanderas de Zafra de Arriba y de Abajo, expertas en una medicina curativa. Las hemos escuchados en viajes oportunos junto a pasadas costumbres relacionadas con carnavales y la muerte.
No se apartan del tema las enfermedades en estos lugares con re-ferencias al mal de estómago, insolación, mal de boca y la hernia, sin olvidar la sanación de males que afectan a los animales. Estos aspec-tos son los que hemos constatado en nuestros viajes por estas zonas verificados por los campesinos y gentes del lugar.
Para curar el mal de estómago se utiliza una cinta de seda con una oración que se haya aprendido la Noche de San Juan. La cinta ha de te-ner tres veces la distancia del codo a la punta del dedo corazón. Si son siempre iguales la cinta y el antebrazo no existe el mal, si las medidas son desiguales dará síntomas distintos, y si sobra mano o cinta, dará la pauta. Pues si está enfermo se inicia el proceso de curación utilizando una oración “En el nombre de la Santísima Trinidad…” El tema es me-dir los nueves codos y antebrazos y rezando la misma plegaria. Otra cosa es el mal de boca o, quebrar las anginas, como se suele llamar en Fortuna, donde la curandera utiliza el aceite de candil, que exige un tratamiento durante tres días en que la curandera reza oraciones con repeticiones singulares.
A veces estas oraciones quedan sujetas a sucintas plegarias que quedan en el anonimato, al igual sucede con los males del corazón, para lo que se toma el dedo de la mano derecha, elevando una plegaria muy peculiar y desde la intimidad.
La insolación es habitual en esta geografía, pues como se dice en Fortuna y Abanilla, el sol se mete en la cabeza, lo que se curaba po-niendo una toalla al paciente en la cabeza, rociándola de agua. Para la sanación de la hernia se pasaba el día de San Juan al pequeño por una higuera, lo introducía una mujer y recogía otra. Las verrugas se frotan con la flor de baladre que abunda en los ramblizos. Que para la curación de diversos males en las zonas rurales se utiliza el hígado de zorro molido adecuadamente, el aceite de alacranes, como telarañas de los establos y el estiércol, ello para ungüentos que sanan enferme-dades de los animales, aderezado con el rabogato, jed y otras hierbas
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
214
que las llamadas brujas, auténticas belladona, según Michelet utilizan, y que tienen en cuenta en sus menesteres.
No se puede olvidar la llamada medicina religiosa que mucho tiene que ver con devociones a los santos profilácticos, que en Fortuna se relaciona con el patrono san Roque, san Antón y san Jerónimo. En este sentido José Belda, de Caprés nos indica que su abuela le contaba que cuando había “tormenta mala” le rezaba una oración a san Jerónimo, arrodillada en el patio de su casa haciendo gesticulaciones y profi-riendo gritos, pues significaba que lo hacía así para que la tormenta se alejara allí hasta donde llegara el eco de su voz. Doña Jeroma, que este era su nombre, había recibido esta práctica de sus antepasados; lo que nos sugiere formas idénticas en diversas culturas.
Otros remediadores de enfermedades o charlatanes, según la medi-cina dieciochesca, continuaban con estos usos para procurar la salud corporal, como ejercían su intervención en los males de la naturaleza, evitando el granizo de los campos, tormentas entre otros. Es muy ca-racterístico de la zona jumillana apelar a la Abuela Santa Ana con la súplica: “mándanos el agua / para los triguitos”(22).
En nuestros viajes por estas tierras hemos dado con numerosas per-sonas parteras, curanderas y las que, de alguna forma, actúan como brujas, pues conocen cantidad de plantas recogidas en momentos lúdicos muy significativos, como la tía Avelina muy relacionada con Fortuna, que curaba no solo a campesinos víctimas del sol, también a los animales. Que la tía Antonia oriunda de Fortuna, se dedicaba a rezar el rosario cuando alguien moría, incluso acudía a otros pue-blos que la requerían. Era una de las “rezadoras”. De todo ello me in-formaban tanto parteras como campesinos relacionados con la vieja Santa María de los Baños, me indicaban que Fortuna recurría a estas mujeres para resolver dolencias de sus vecinos, también se servían de maestros, como Juan B. Para enseñar a los pequeños. Iban a las casas particulares y recibían por ello un salario de doce pesetas cada mes, y a veces se unía al médico, que a caballo venía de de Cañada del Trigo, soportando la tormenta, lluvia y nieve. El maestro de Fortuna acudía a los Cápitos, aldea perdida de Jumilla, para desarrollar su oficio en las pocas viviendas de labriegos (23).
No se desentendían estos hombres de la gleba, de ciertas prácticas para la curación de los animales utilizando la piel de la culebra que se hervía en leche, con el jugo del rabo de gato y el hollín de la chimenea. A su vez se utiliza las telarañas de los establos o el hígado del zorro,
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
215
remedios que se hacían en zonas apartadas de la villa, y que hemos co-tejado en aldeas tan entrañables como desconocidas de los Escandeles, donde conocí al pastor Remedio V. Rico, quien utilizaba el hollín de la chimenea mezclado con aceite para la curación de sus ovejas. A veces le incrementaban al ungüento, escarabajos o alacranes, cual lo hacían en zonas de la Zafra, paraje fastuoso y milenario de Fortuna donde se dan cita caseríos de gran belleza.
Como se puede adverar la medicina popular es tan antigua como la presencia del hombre en la tierra. Ya los libros mitológicos de las añe-jas culturas, como el Antiguo Testamento de los cristianos aportan remedios utilizados por magos, recordemos el libro de Tobit y su hijo Tobías, significando la importancia de la hiel y el corazón del pescado para la ceguera. Diversos temas de este tipo nos evocan investigado-res de la talla de Frazer, en su obra monumental La Rama Dorada, Ch.Sophia Burne, Tylor y otros muchos. Queda encuadrado en la his-toria de la medicina desde Egipto hasta el renacimiento, viviendo mo-mentos de la inspiración o magia de personas especiales, que existen en cualquier época y en la actualidad. Un modo de la medicina que se ve increpado en el siglo XVIII ante el imperio de la diosa razón, aunque no por ello se deja de practicar con intensidad en el Romanticismo, teniendo en cuenta lo que se ha dado en llamar el espíritu del pueblo, amante del misterio y de lo ignoto que se da en la naturaleza. Un tiem-po de almas sensibles y proclives al ocultismo que eleva a hechiceros y curanderas a un rango especial, recreándose en las enfermedades del espíritu.
Bibliografía
(1) P. MOgOtE Magán. “La medicina popular de Jumilla”. C. DE LuCas. “La medicina popular y su proyección en el folclore español” (1968).
(2) F.H. GaRRIssón. “Introducción a la historia de la medicina” (1921).(3) Vid obra citada.(4) Vid obra citada.(5) F. SauRa MIRa. “Aspectos históricos de la villa de Fortuna.” (Ayun-
tamiento. 1970).(6) MIChELEt “La bruja”.(7) F. SauRa MIRa. “Apuntes brujeriles” (Revista de Festejos de Alcan-
tarilla. 2004).
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
216
(8) F. SauRa MIRa. “Apuntes brujeriles… (R. Alcantarilla 2004).(9) F. SauRa MIRa. “Revistas de las fiestas de Alcantarilla. 2004-2009).(10) BLázquEz DE MIguEL, J. “La hechicería en la región de Murcia:
procesos de la Inquisición de Murcia, 1565-1819”.(11) C. BaROja. “La bruja y su mundo”.(12) C. DE LuCas. “La Medicina…”.(13) J.G. FRazER. “La rama dorada”. Fondo de cultura Económica. 1992.(14) R. KIpLIng, citado por Garrisson “Historia….”(15) GREgORIO GaRCía HERRERO, Juan F. JORDán MOntés y AnsEL-
mO J. SánChEz FERRa. “Estudio etnológico de Caprés: un microsis-tema de relieve. (Murcia 1992-1993).
(16) P.M. Magán. “La medicina popular…”.(17) SauRa MIRa. “Vivencias de Fortuna”. (Ayuntamiento de Fortuna)
1986.(18) Estudio etnológico de Caprés…-.(19) En mis viajes por Fortuna, Abanilla y la zona del Altiplano y la
huerta, he podido constatar, aparte de la belleza de su paisaje, todo un ámbito costumbrista que forma parte del habitante. Hemos to-mado notas y dibujos cerca de esa gente que tiene un amor reveren-cial por sus ritos; los que aprendieron de sus antepasados, formas de vida, ceremonias de tránsito, como rezos y oraciones que las lla-madas curanderas hacen con el fin de curar a personas y animales. En este sentido es interesante la geografía fortunera de la sierra de la Pila, en cuyos caseríos se advierte esa sensación de arcaísmo y magia que se conecta al hacer de numerosas curanderas como la que citamos, de la que conservo recuerdos imborrables y apuntes de su figura. Estas vivencias las retengo en un cuaderno de campo.
(20) F. SauRa MIRa. “Viajes por las pedanías de Abanilla(Ayuntamiento de Abanilla y Asociación cultural Musá Ben Musayr. 2006).
(21) SauRa MIRa. “Viajes…”.(22) C. DE LuCas “ La medicina popular y su proyección en el folclore
español” 1968.(23) En los Cápitos, paraje de Jumilla, hace años di con una serie de
personajes, a modo de brujas conocedoras de expresiones y modos de sanar con yerbas que cogía a determinadas horas y en tiempos precisos. Son interesantes mis encuentros con curanderas y viden-tes en las pedanías de la Cañada del Trigo, Torre del Rico, Ricaba-cica y otras alejadas pedanías, lo que describo en un Cuaderno de notas y que daría lugar a otro trabajo.
217
La pedanía lorquina de La Hoya ha contado desde tiempos remotos con personas, especialmente mujeres, a quienes sus vecinos conside-ran con “poderes” ó “gracias” especiales para ayudar a los demás en el remedio de sus enfermedades o dolencias. Me refiero a las rezadoras del “mal de ojo”.
¿Qué padres de las décadas de los años 60, 70 ó incluso 80 del siglo XX, no han llevado a sus hijos alguna vez hasta la casa de estas mujeres con la mejor voluntad para que les dieran unas pasadas de manos por el vientre o para que les recen?.
Por esta tierra, todos recordamos con especial cariño a la Tía Do-lores Moya Mateos que junto a su esposo, el Tío Mateo Moya, tenían su residencia en la “Casa de las palas”, cerca de lo que aún se conserva como el canal del Taibilla, entre la autovía a-7 o del Mediterráneo y la carretera nacional 340. La Tía Dolores, como popularmente se le conocía en el pueblo atendió durante su vida, de forma desinteresada y con sus mejores intenciones, a cientos de familias que acudían a ella a cualquier hora del día o de la noche porque la consideraban con “po-deres especiales” para curar, o al menos, aliviar ciertos males, como es el caso del mal de ojo.
La buena mujer, de escasa estatura, un tanto encorvada y con un pañuelo sobre la cabeza, a la vieja usanza, siempre encontraba tiem-po para atender las demandas y necesidades de sus vecinos pese a no percibir por ello remuneración económica alguna por el trabajo que realizaba.
Dicen, quienes en ella se empleaban para estos asuntos, que curaba el mal de ojo, una especie de castigo que otras personas producían
El mal de ojo y sus rezadoras en La Hoya. Lorca
FRanCIsCO GómEz PéREz Cronista Oficial de La Hoya
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
218
intencionada o casualmente cuando fijaban su vista demasiado tiem-po en alguien, ya fuera joven o mayor. Con unas simples oraciones y pasada de manos por el cuerpo del doliente, el mal desaparecía y el enfermo recobraba la normalidad e incluso el apetito.
Otras personas, que lo mismo que la Tía Dolores, tenían el mismo don o gracia transmitida a veces de generación en generación, fueron Juana Mula Martínez, conocida como la Tía Juana la Turra y María Millán, esposa de Francisco Martínez Jódar.
Las tres curaban, no solo el mal de ojo, sino que además con sus oraciones y rezos tranquilizaban a muchos padres que preocupados por la salud de sus hijos acudían a ellas con la esperanza de encontrar el alivio que buscaban. Lo cierto es que cuando ello ocurría, los más pequeños se transformaban, en cuestión de minutos, tomaban los ali-mentos que necesitaban y dormían las horas necesarias para tranqui-lidad de los padres.
Con el paso del tiempo la labor que hacían estas mujeres, todas ellas fallecidas, la vienen desarrollando ahora los pediatras y médicos de familia en los centros de salud. Y es que todo ha ido evolucionando hasta el punto de que el “mal de ojo”, lo conocemos por otros nombres bien distintos.
Otras familias llevaban a sus hijos hasta la pedanía vecina de La Torrecilla donde, cuentan, que de igual forma había muy buenos sana-dores o curanderos del mal de ojo.
Pasadas las décadas aún quedan padres en esta población, que creen en la “gracia” de determinadas personas para curar el mal de ojo de sus hijos y con esa esperanza acuden a ellos, recompensados plenamente, por la mejoría que experimentan los pequeños después de la consulta.
Hasta aquí hemos hablado de mujeres que curaban el mal de ojo, pero también hay hombres que con sus manos alivian el malestar mo-mentáneo de los más pequeños. Es el caso de José Campayo Picón, ga-nadero de La Hoya que posee este tipo de “gracia”, lo mismo que en la vecina pedanía de Tercia hace otra mujer, Ángeles Abellaneda Gómez.
El mal de ojo se considera, por otra parte, como una creencia popu-lar supersticiosa que está extendida en muchas civilizaciones, según la cual, una persona tiene la capacidad de producir daño, desgracias, enfermedades e incluso llegar a provocar la muerte a otra solo con mirarla. La ciencia aparece tanto en el Nuevo Testamento como en los textos babilónicos, asirios y sumerios. Antiguamente se pensaba
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
219
que las brujas eran las que lo usaban para hacer caer enfermas a sus víctimas y que de esa forma perdieran el amor o llegaran a dejarlas en ruinas.
El mal de ojo, como proceso, puede venir dado de manera volunta-ria e involuntaria y es, según la creencia popular, efecto de la envidia o admiración del emisor. Los síntomas del aojamiento en la cultura popular son los de cansancio, infecciones oculares severas, adormeci-miento o pesadez que termina enfermando gravemente a la víctima e incluso llegar a la muerte. El mal de ojo se puede curar con una ora-ción. Aparte hay que estar protegido siempre con un cuarzo blanco o una rama de romero, según dice la leyenda popular.
Es también una creencia popular, según la cual, cualquier perso-na tiene y presenta la capacidad de producir el mal a otra persona, simplemente con mirarla. Sobre la persona afectada se dice que “le echaron mal de ojo”. Se trata, por tanto de una ciencia extendida uni-versalmente a través de una gran diversidad de pueblos y culturas. El mal de ojo es producto de una fuerte energía negativa que se envía a la víctima por parte de otra persona que desea hacerle daño. Este tipo de energía suele ser producto de la envidia los celos y el odio causando un enorme malestar en la persona que lo recibe.
En la tradición judía y católica existe la costumbre de atar un hilo rojo en la muñeca de los niños pequeños para evitarles el mal de ojo. Pero mientras haya mujeres como la “Tía Dolores” o la “Tía Juana la Turra”, el problema será menor. Hay que resaltar, no obstante, que ha-brá quien aproveche la situación para obtener rendimiento económico a lo que otros consideran como “una gracia del cielo”. No es el caso de ninguna de las personas mencionadas en este artículo.
221
Curanderismo en los siglos XIV al XVI
Desde el siglo XIV se constatan en Murcia la presencia de sangradores, curanderos, boticarios, especieros o herbolarios junto a ensalmadores, saludadores o santiguadores, reconociéndosele a cada uno su oficio tras pasar por el tribunal de los “alcaldes examinadores mayores”. En el arte de curar destacaron, sin lugar a dudas, los judíos murcianos de los cuales ya existen documentos acreditativos desde el siglo XIV. A partir de 1371 se hizo famosa una judía llamada Jamila gracias a sus artes curativas a base de plantas, emplastos y ungüentos1.
En 1393 nos encontramos en Cutillas (Las Torres de Cotillas) con Çayde, curandero y alcaide del lugar. Sabemos de él por lo acontecido a dos judíos murcianos y los hechos que les ocurrieron. En agosto de 1393 los judíos Mardohay y Salomón Aluleig acudían a comprar telas a Alcantarilla. Ya de vuelta, al llegar a la altura de la casa y palomar de Francisco Riquelme, se vieron sorprendidos y asaltados por seguidores de Yáñez Fajardo a caballo. Tras atar a Salomón y a Mardohay los lle-varon presos a Molina, donde les robaron sus pertenencias, azotaron y apalearon en cabeza y piernas. Mientras ellos eran secuestrados en el camino de Alcantarilla, otros secuaces del Fajardo hacían otro tanto con Çayde, el moro alcayde de Cotillas, cerca de Fortuna. (Rubio: 1992)
Presos Salomón y Mardohay preguntaron a Çayde su historia: yo
1 Jamila era viuda del cirujano Yuçaf. Se dedicaba a la medicina y realizaba “bue-nas curas”. Le otorgaron la licencia el 2 de agosto de 1371. TORREs fOntEs, J. 1981. De historia médica murciana II. Las epidemias. Edita Academia Alfon-so X el Sabio. Murcia.
Curanderas en Murcia. Siglos XIV al XIX
RICaRDO MOntEs BERnáRDEzPresidente de la Asociación de Cronistas Oficiales
de la región de Murcia
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
222
viajé hace unas semanas a Novelda a llevar una carga de lino. Aquí conocí a la familia Cacim Aben. Uno de sus miembros, Taher, estaba loco. Yo soy curandero en Qutiyyas y le propuse volver todos juntos a mi casa, donde le sanaría de sus dolencias. Cuando volvíamos, en Abanilla, se nos juntaron otros moros y llegando a Fortuna fuimos todos detenidos, atados y traídos en cuerda a Molina. A Taher lo lle-varon prisionero a Lorca.
En octubre de 1412 el maestre Juan, nacido en Murcia, solicitaba el permiso correspondiente para ejercer como triaquero2. Se basaba en la utilización de la triaca que consistía en un preparado de diversas plantas que, tras secarlas y triturarlas, eran mezcladas con trementina, vino y miel. Conseguía curar desde la gastritis a la diarrea, bronquitis, faringitis, reumas o eczemas, todo en uno. Aportaba como aval el que su padre maestre Paulo, ya había ejercido en la ciudad, el siglo anterior, con buenos resultados.
Las actas capitulares de Murcia, en octubre de 1480, reflejan otras peticiones similares. Procedente de Aragón llegaba a la ciudad Miguel Alfonso, un curandero que afirmaba poder curar de lombrices y de ca-lenturas intermitentes (tercianas). Pocos días después el concejo recibía la petición de la vasca Mari Orchite de Guecho, que sanaba mediante el uso de hierbas y conjuros. Llegaba desde Mallorca, acompañada de su marido, Pedro Vizcaíno. Decía poder curar fístulas, “lanparones” 3 y la tiña. El concejo la autorizó a ejercer, tras el pago de una fianza4.
Las curanderas murcianas en los siglos XVII y XVIII
La Inquisición de Murcia persiguió a las curanderas desaforadamente y prueba de ello son los casos de 1636 y 1637 relativos a María Ruíz, María de los Santos, Beatriz Martínez, Ginesa del Bal y María Ló-pez5 ó el de María Ballesteros de 1610 a quien se acusaba de realizar
2 TORREs FOntEs, J. 1980. “Los médicos murcianos en el siglo XV”. En De Historia Médica Murciana. I Los Médicos. Academia Alfonso X El Sabio. Murcia, pág. 64.
3 Los lamparones o escrófulas, también se llaman «tumores fríos», constituyen una de las enfermedades casi incurables que desfiguran la naturaleza humana y que arrastran a la muerte prematura los dolores y la infección que originan.
4 AsEnsI ARtIaga, V. 1992. Murcia: sanidad municipal (1474-1504). Edita Uni-versidad de Murcia, pág. 111.
5 AHN. Inquisición Legajo 2022/53.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
223
magia propiciatoria6. Otra causa importante es la de una adivina de Alguazas. Francisca Rubio que ejerció entre 1750 y 1762, curando con emplastos y bebedizos7. Las curanderas compiten con los escasos mé-dicos existentes, que se ocupan de las altas clases sociales y ven en ellas unas competidoras a las que denunciar. Un caso a caballo entre curandera y el de médico lo tenemos en Ana Villanueva que siendo esposa de médico dice saber lo suficiente como para curar, lo que hace a partir de 1798, con permiso del ayuntamiento8.
Diversas son las enfermedades que tradicionalmente trataron las curanderas, si bien no hemos conseguido ejemplos históricos de todos.
Tribunal de la Inquisición. Los Sucesos 1868.
Dolores de barriga. Cólicos
Para acabar con los dolores de barriga se tomaban infusiones de me-jorana o de hinojo. Lo más usual era tratar de reducir estos dolores a base de masajes y friegas con aceite. Para que dichas friegas resultaran eficaces tenían que ser dadas por mujer, que tuviera “gracia”, que tra-
6 AHN. Inquisición Legajo 2022. exp. 27.7 AHN. Inquisición Legajo 3734/98.8 AMM. AC. 6-10-1708.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
224
zaba una cruz entre el estómago y el vientre, apretando suavemente provocando la desaparición de las molestias.
Una verdadera experta en curar dolores de estómago, junto con el mal de ojo, fue la mencionada Francisca Rubio. Nacida en torno a 1725, la vemos interviniendo en Mula, Cotillas, Campos del Río o Molina la Seca. El primer caso conocido tiene lugar en Mula, cuando en una bar-bería conoce a Francisco Muñoz, un soltero algo carlanco al que adivina que tiene diversas enfermedades y sufre robos en sus propiedades desde que había roto su compromiso de matrimonio con Juana Guzmán y an-daba liado sexualmente con Juana Pérez. Los detalles ofrecidos respecto a todo lo que le pasaba se hicieron famosos en todo el contorno.
Pero nuestra curandera-adivina, Francisca Rubio, atribuye sus curaciones a una mujer llamada La Madrona y a un zángano que le acompaña en sus viajes astrales, en las noches de “visita médica”. Sus remedios para curar dolores de estómago se basaban en aplicaciones de emplastos, con unos polvos, en el vientre y beber agua con hinojo, durante nueve mañanas, a la que ella bendecía con diversos conjuros.
A su favor hablan algunos de sus pacientes. En Alguazas dicen ha-ber sido curados Juan Rosauro, a su suegra y su esposa, Antonia y Ana Rosauro, así como José Uribe. En su contra se destaca la muerte de Ana Rosauro, consumida por un hechizo, sin que nada pudiera hacer la cu-randera. En Cotillas trató del estómago a Juan Contreras, Antonio Gil, Francisca Fernández y a una hija de éstos. Al tiempo frenaba los ataques de mal de ojo con que la estanquera Teresa Sala atacaba a sus vecinos.
En éste sentido trató al presbítero de Mula, Francisco Pérez, en di-versas ocasiones. También curó el mal de ojo que en Campos del Río aplicaban Teresa Hernández y Ginesa Garrido a una tal Ana María Moreno. A ésta le aconsejó que para protegerse se pusiese una medalla de Santa Elena, santiguara la cama, pusiera unas tijeras abiertas en la cabecera o una escoba, hacia arriba, detrás de la puerta.9 Por todo ello cobraba la protagonista distintas cantidades de dinero o en especie. De tres a ocho pesos, o bien gallinas y varias onzas de simiente de seda.
Dolores de cabeza
En 1700 era detenida Dorotea Pertusa, una verdulera afincada en Lor-ca que, de pueblo en pueblo, iba sanando enfermos con sus oraciones.
9 AHN. Inquisición. Legajo 3734/98.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
225
Nadie la denunciaba, antes bien al contrario, era solicitada y querida allá donde iba, curando especialmente dolores de cabeza. Pero un caso que le ocurrió en Vélez Rubio acabó con sus huesos en la cárcel, dado el miedo que sembró en la población. Las sesiones las iniciaba con el signo de la cruz, el rezo del Credo y otras oraciones. Pero en el caso aludido utilizó un muñeco con alfileres, en plan vudú y a medianoche se oyeron cadenas, terribles sonidos y abrir y cerrar de ventanas que golpeaban sin ton ni son. Aprovechó la ocasión el médico de Lorca, un tal don Gaspar, al que le quitaba la clientela (Blázquez: 1984:151). De la cárcel salió la pobre Dorotea con doscientos azotes y una condena de destierro de ocho años.
Golpes y roturas de huesos
El caso más precoz de curandera es el de María de los Santos, alias La Lorenza, una niña de doce años, hija de Ginés Izquierdo e Isabel Lo-renza, naturales de Letur, pero vecinos de Socovos, que confiesa haber aprendido sus artes de una gitana, de las muchas que había en Soco-vos. Los padres de María la mandan a servir a casa del cura de Yeste. Habiendo enfermado el presbítero del brazo, al igual que su criado, la joven curandera se ofrece para sanarlos. Para ello puso una olla de agua a calentar al fuego y cuando ya hervía, haciéndole cruces y mentando inentendibles palabras, la vertió sobre un librillo. Inmedia-tamente la olla vacía la puso boca abajo sobre el citado librillo. Volvió a realizar diversas cruces con un cuchillo y…, el agua ascendió sola hacia la olla. El acto lo repitió nueve días seguidos. Dada la juventud y falta de malicia de la niña, la Inquisición la dejaba en libertad en mayo de 1637.
Impotencia
Caravaca y Cehegín compartieron, a través de dos curanderas, el te-rrible honor de un caso en el que se entremezclaron hechicería, cu-randerismo, infanticidios, amoríos y amantes despechadas. En él se vieron envueltas María Ruiz, la curandera asesina; María López, la curandera malévola y don Fernando de Monreal. Pero vayamos por partes, desmenuzando la situación a partir de los documentos que disponemos10.
10 AHM. Inquisición, legajo 20 22/53.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
226
María López tiene, cuando es detenida, el 14 de junio de 1636, cua-renta años. De ella sabemos que vivía en Cehegín. Huérfana de padres, se había criado con una tía suya. Cuando contaba quince años se casa con Antón Lorente. Pero a los pocos meses de casarse, su marido se amancebó con una moza forastera con la que acabó fugándose. Jo-ven y desamparada, con dieciséis años, conocería a una ventera de Bullas conocida como La Carrilla, que conoce ciertos conjuros para que vuelva el tal Antón a sus brazos; a cambio le pide cuatro varas de lienzo. Hecho el pago La Carrilla comenzó a realizar sus prácticas, encendiendo previamente dos velas. A continuación inició sus conju-ros: “estos son ligos y ligados y en los lagos echados. Demonio Cojuelo tráeme a Antón luego que eres bueno y mensajero, cierto demonio del torno, tráemelo entorno… Marta la que los hombres encantas y los demonios espantas…” Acto seguido La Carrilla le arrancaba, a la joven María López, tres cabellos para dárselos al demonio. Por cierto que ella reconoce que se le apareció varias veces y “era negro y feo…, con una figura espantosa, con una cola larga y unos cuernos”. Al final, aquel su primer marido volvía a casa. Debió de morir pronto, porque a nuestra curandera la vemos casándose con el escribiente Diego Cor-balán, que pronto tomaría también camino del cementerio.
La segunda protagonista era algo más joven. Se trata de María Ruiz, nacida en 1606, siendo esposa de Francisco Valero, alguacil mayor de la villa de Segura. Pero la vemos como vecina de Caravaca. La lejanía temporal del marido, su ardor, sensualidad y cuerpo juvenil le hace buscar consuelo en las largas noches del frío invernal de Caravaca. Así, la vemos como amante de don Fernando de Monreal, al menos durante cuatro años que van de 1632 hasta 1636 en que fue detenida. Antes, María Ruiz queda embarazada de sus relaciones con don Fer-nando, pero él lo niega y achaca el embarazo a las inexistentes relacio-nes amorosas de la tal María con diversos esclavos. A partir de aquí, la vida del caravaqueño se convertirá en un verdadero suplicio.
María Ruiz sabía, que María López tenía ligado a su amante desde 1632, mediante unas prendas que había conseguido pagándole a una esclava que él tenía a su servicio. Los tres hijos oficiales de Fernando de Monreal irán cayendo enfermos y muriendo en extrañas circuns-tancias. No sabiendo la marea de fondo que había detrás de estos he-chos, ni de los amoríos extramatrimoniales de su esposo, llama a una de las mencionadas curanderas, María López, y le hace venir a Cara-vaca desde Cehegín. Esta, que ya tenía fama de curar niños, acude al
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
227
lugar y aplica un emplasto al niño, si bien reconoce a la esclava de la señora que el niño no tenía solución por los hechizos y veneno que parecía le habían aplicado. Por cierto que el lanzado de don Fernando de Monreal también acabó liado con esta segunda curandera que se cruzaba en su camino.
Detenidas las dos Marías, acaban en la cárcel sometidas a durísi-mos tormentos en el potro y hubo tanta sangre “que la podían coger del suelo con escudillas”. Esto ocurría con los calores de fines del mes de junio y primeros días de julio de 1636. A partir del proceso y las confesiones pertinentes, sabemos que María López había conocido a Fernando de Monreal previamente, gracias a su propia mujer, que se la llevó para curarle la impotencia desde la noche de bodas, y por los resultados obtenidos (varios hijos) y los amoríos con toda mujer que conocía, debió de obtener unos resultados inmejorables.
La curación la realizó, previo pago, con un legón, por cuyo agujero debía orinar tres veces, un pañuelo, unos mechones de cabello y ropa. Con dos velas y las telas hizo diversos conjuros y las quemó en la lum-bre; las cenizas las colocó entonces en una teja, haciendo que el impo-tente y un amigo escupieran sobre ella transformándose en dos sapos sangrando, de media libra cada uno. Estos acabaron, chisporroteando, en el fuego y los restos enterrados al pie de una noguera. El pobre ár-bol cayó, enfermo, al suelo poco después. Al tiempo hizo la curandera tomar al enfermo unos granos de hiedra tostados, mezclados con vino blanco.
Entre los conjuros utilizados al tiempo, se mentaba, como siempre, al demonio y a santa Marta: “demonio del horno, desligado entorno, demonio de la plaza, deslígalo en danza; Marta la Santa, la que los hombres espanta, tu que lo espantas con uno, yo lo espanto con dos…”.
Una vez en la cárcel María López, a finales de 1636, comparte cel-da con otras dos mujeres a las que demuestra que además es adivina, echando la suerte del rosario, siendo acusada además de que se des-nudaba y conjuraba al diablo cojuelo, bastante enfadada por haberla abandonado a su suerte. Un caso interesante es que una de las reas con las que coincide en la cárcel está condenada por maltratar a su marido. Debemos imaginarnos a esta mozuela, en pleno siglo XVII apaleando a su pareja estando, además, recién casada.
Pero el colmo de los colmos es que la curandera-amante, María López, acaba enseñando a la joven esposa de Fernando de Monreal,
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
228
como hacer el amor con él tomando, sobre una cama, una almohada y realizando los movimientos apropiados con ella “como si de un varón se tratara”. La rea sería condenada a doscientos azotes y cuatro años de destierro de Cehegín y Caravaca. Mejor le fue a la joven María Ruíz, ya que no se pudo demostrar envenenamiento y escapó de la sentencia. Quizá tuvo mucho que ver que la primera era viuda, sin amparo y ésta, al fin y al cabo, estaba casada con un Alguacil Mayor, eso sí, cornudo.
Casos varios
Conocemos la existencia de otras curanderas, sin que podamos in-cluirlas en una especialidad concreta, ya que no se especificó suficien-temente en los juicios a los que fueron sometidas. Se trata de Ginesa del Bal, Beatriz Martínez, Catalina García, Juana Mª Menchirón y su hija Josefa. El caso de Ginesa del Bal es de lo más variopinto, ya que se mez-clan en él posibles curaciones y amoríos con sorpresa. La tal Ginesa era vecina de Yeste, aunque natural de Socovos, de treinta años de edad en 1637, cuando es detenida por la denuncia de seis mujeres. Cuando con-taba veintiséis abriles, la iniciaba en ciertos conjuros de amoríos una morisca vieja, llamada María de los Santos. Pasado el tiempo adquiere fama de curandera y a ella acude una mujer de Letur, con el fin de que curara a su marido. Dado que era pobre y no puede pagar los cuatro ducados exigidos, ofrece parte de las propiedades de su casa.
Inicia Ginesa su tratamiento midiendo, a palmos, el banco donde dormía el enfermo, realizando cruces con los pulgares y musitando, entre dientes, ciertas oraciones. Pero el enfermo, pasados los días, se resiste a la curación, por lo que le prepara un brebaje a base de miel y cascos de calabaza, al tiempo que tratan de acabar con su hechizo tratando la ropa del mismo. Parte de ella la echan al fuego, pero el co-lor, en vez de tornarse dorado, toma colores oscuros, por tanto “mala señal”. Se le rezó entonces la oración de la “estrella Çafarí” y el Ave María, pero el enfermo acaba muriendo.
Para más desgracias de la viuda de Letur, por cierto que era pana-dera, el marido de su hija Teresa, un tal Juan González, la abandona al poco de casarse. De nuevo interviene la fracasada curandera, echando nueve granos de sal, envueltos de tres en tres, en tres granos de cera, a la lumbre, para que vuelva. Y lo hace, pero éste se acabo juntando con ella y no con la hija. Teniendo en cuenta de que fue acusada de volar de noche, la Inquisición la desterró de su tierra por espacio de dos años.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
229
Otro caso es el de Beatriz Martínez, una lorquina que se había ca-sado con un labrador de Mazarrón llamado Domingo Martínez, que resulto ser un maltratador.Nacida en torno a 1587, ya con cuatro años sus padres la ponen a servir. Pasados los años se casa, pero dada la mala vida que recibía abandona el pueblo costero y a su marido, tras-ladándose a Murcia. Aquí trabajará, durante dos años en un mesón. A partir de aquí iniciaría un largo periplo, de pueblo en pueblo, acaban-do en Veas del Segura, donde es detenida por la Inquisición, cuando algo achacosa ya contaba con cincuenta años, en 1636.
En su camino se había cruzado una mujer de Veas que andaba bus-cando la curación de su marido en Úbeda, creyendo que unos reli-giosos del lugar conseguirían hacerlo. Pero dado su fracaso acude a Beatriz Martínez que también andaba en aquellos días por Úbeda. Le pronostica que la enfermedad de su marido se debe a unos hechizos y para ello comienza a recitarle ciertas oraciones y a medirle, a palmos, los pies y las piernas. Al tiempo, enciende unas velas para quemar los hechizos.
Temporalmente el enfermo mejora, pero el hechizo debía ser muy importante y vuelve a recaer. Beatriz manda al matrimonio volver a su pueblo de origen Veas, y comprobar si en el pozo de su casa existía un sapo con un pedazo de pan en la boca, dos pepitas de melón y dos briznas de cáñamo. Según confesaron en el juicio, la tal Beatriz ade-más de curandera debía ser adivina, porque tal como lo describió, así encontraron al susodicho sapo. Posteriormente el enfermo debía to-mar, durante nueve mañanas, unos polvos que le dio. Éstos sirvieron de auténtica purga; también tuvieron que rezar diversas oraciones y recitar conjuros que fueron recogidos en el juicio. Pero mientras éste se realizaba, la curandera dada la edad y el trato recibido en las cárce-les secretas, cae enferma, en mayo de 1637, falleciendo en el hospital de Murcia en marzo de 1638.
Otro caso de curandera detenida y juzgada es el de Catalina García, natural de Fuente Álamo, viuda de Agustín Sánchez. Nacida en 1627, es encarcelada a finales de 1676, por curar enfermos con oraciones.11 Tras el juicio, se le desterró de su pueblo por espacio de un año, lo que ocurría en enero de 1677.
Otro caso recogido tiene como protagonistas a Juana María Men-chirón y a su hija Josefa, de veintiocho años, vecinas de Lorca. En el jui-
11 AHN. Inquisición. Legajo 2833.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
230
cio son duramente condenadas, incluyendo un terrible destierro de tres años. Pero mientras esperaban la ejecución de la sentencia, en la cárcel, logran curar a una compañera de celda a la que los médicos daban por perdida. Dado el caso, los inquisidores decidieron dejarlas en libertad, sin el castigo al que habían sido condenadas (Blázquez: 1984:158).
Curanderismo en los siglos XIX e inicios del siglo XX
En 1880 el periodista José Martínez Tornel “ponía a bajar de un burro” a los curanderos, de los que nada se fiaba. Aprovechando las páginas del periódico El Diario de Murcia.
A finales del siglo XIX se hizo famosa en el caserío de Pastrana (Ma-zarrón) la curandera Josefa Méndez Raja (a) La Ministra, no tanto por sus artes como por la muerte que sufrió. El 23 de febrero de 1899 su pareja, de la que vivía separada, entró en su casa y le descerrajó un cer-tero disparo. Tenía la susodicha 74 años, siendo enterrada de limosna tras el ritual correspondiente en la iglesia de san Antonio de Padua.12
Noticia de prensa fue la del farmacéutico de La Unión en 1895. Al pa-recer abrió su botica en 1883, pero eran tantos los curanderos y curan-deras, vendiendo sus pócimas que tuvo que cerrar el negocio, tras doce años de lucha infructuosa. Se trataba de Francisco González Gómez, natural de Cartagena, casado con Josefa Viznete Martínez. Por nueve reales vendían los curanderos en La Unión las papeletas “curalotodo”13. Pasó entonces a dirigir el periódico local El Renacimiento.
Ya en el siglo XX constatamos en Yecla un caso que dio la vuelta al país. De hecho salió publicado en La Correspondencia, El Sol, El Heraldo de Madrid, El Correo Extremeño, Diario de Almería, La Opi-nión, Diario de Córdoba, La Tarde de Lorca y El Liberal de Murcia. Los hechos ocurrían a comienzos de junio de 1929 en Yecla. Una joven de 22 abriles se encontraba enferma y ningún médico lograba librarla de la muerte que le pisaba los talones. Por ello la familia acudió a la curandera espiritista conocida como La Tabara. Nada pudo hacer por la joven que murió irremisiblemente. Pero La Tabara le pidió a la ma-dre que se acostara con la difunta en la cama, que ella era capaz de hacerle retornar, de resucitarla. Al final la curandera era detenida, si
12 Las Provincias de Levante 27-2-1899 y archivo parroquial, libro de defunciones.13 El Diario de Murcia 22-3-1895; 30-8-1902.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
231
bien seguía ejerciendo en 1935, consiguiendo que le dedicaran incluso alguna coplilla:
Tabara la curandera es una diestra mujerque la ciencia a su manerapractica muy placenterade saberla comprender…Desauciada de doctoresuna joven padecíalos tiránicos doloresque producen los rigoresde incurable apoplejía.Mas Tabara con su austeraoración espiritistadijo ser la curanderamás humana y más caserade la ciencia teosofísta.14
En la ciudad Murcia también existían alguna que otra curandera. Es el caso de Leonor García, detenida en noviembre de 1920 mientras cocía hierbas para curar a una familia de Lorca.15
Fuentes documentales
Manuscritas
ARChIVO HIstóRICO NaCIOnaLInquisición. Legajos: 2022/53; 2020/27 2024/34 y 3734/98ARChIVO MunICIpaL DE MuRCIa: AC. 6-10-1708
14 El Liberal de Murcia 7-6-1929. La Tarde de Lorca 11-6-1929. El Sol 5-6-1929. En esos años era famosa una copla infantil con el nombre de La Tabara.
15 El Tiempo 2-11-1920.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
232
Bibliografia
AsEnsI ARtIga, V. 1992: Tratamiento documental de la sanidad municipal en Murcia a finales del siglo XV. Ed. Universidad de Murcia, 217 págs.
BERmEjO ARnaLDOs, JJ. 1997:“Aspectos sobre tradiciones curativas”. En Aspectos tradicionales de Las Torres de Cotillas. Dirección R. Montes; edita R. Montes y Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. pp.: 99-120.
BLazquEz MIguEL, J. 1984: La hechicería en la región murciana. Edición de autor. Imprenta López Prats. Yecla. Murcia.
CaRO BaROja, J. 1984: Apuntes murcianos (de un diario de viajes por España, 1950). Edita Academia Alfonso X El Sabio. Murcia.
GaRCía AbELLán, J. 1981: La otra Murcia del siglo XVIII. Real Aca-demia Alfonso X El Sabio, Murcia.
GOnzaLEz CastañO, J. 1991: La villa de Bullas. Siglos XVII-XX. Edi-ta Ayuntamiento de Bullas. Murcia.
MaRín MatEOs, JA. 1993: El Ceutí que se nos fue. Ayuntamiento de Ceutí, Murcia.
MaRtInEz GOnzáLEz, C. 1993: “El mal de ojo, creencia y curación”. En “Datos históricos de la Villa de Cotillas (Murcia)”. Dirección R. Montes. Edita. R. Montes y Ayuntamiento de Las Torres de Coti-llas. Murcia, pp. 137-146.
MOntEs BERnáRDEz, R. 2005: “Costumbres y tradiciones entre los ríos Mula y Segura”. 5º Seminario sobre folclore y etnografía. Mu-seo de la Ciudad. Ayuntamiento de Murcia pp. 26-50.
MOntEs, R. et al. 1999: Tradiciones y vida cotidiana en Lorquí. Edita Ayuntamiento de Lorquí, Murcia.
MOROtE Magán, P. 1999: La Medicina popular de Jumilla. Ed. Real Academia de Medicina y cirugía de Murcia.
NaVaRRO EgEa, J. 1993: Medicina natural y supersticiosa. Edita Ter-tulia Cultural HIsn MuRataLLa, año VI, nº 7.
RubIO GaRCía, L. 1992: Los judíos de Murcia en la Baja Edad Me-dia (1350-1500). Ed. Universidad de Murcia.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
233
El Campo de Murcia es un territorio, en el que se ubican las peda-nías correspondientes al Ayuntamiento de Murcia, pero ubicadas en esta porción geográfica, y que comprenden las localidades de Baños y Mendigo, Corvera, Carrascoy-La Murta, Valladolises, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Gea y Truyols, Gerónimo y Avileses y Sucina.
Ha sido un espacio geográfico, durante toda su historia ocupado por diferentes civilizaciones, distintas culturas, que introducían sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de ser, y por supuesto sus creencias populares.
Durante la época árabe ya van apareciendo esas personas, dedica-das a sanar a los pobres de espíritu, a los desvalidos, aunque la docu-mentación es escasa. Al ser conquistados estos lugares por la Corona de Castilla, y donde el analfabetismo acampa a sus anchas se produce un caldo de cultivo idóneo para establecerse este tipo de sanadores o curanderos, que aparecen a lo largo y ancho del Campo de Murcia.
“Había serios problemas en la administración de los servicios sani-tarios. Los hospitales se encontraban en las Ciudades y Villas, pero la población que vivía en los caseríos dispersos recurría a otros métodos.
Los saludadores o curanderos suponían una pequeña solución. Es-tos personajes debían ser reconocidos por las autoridades sanitarias. Pero la aplicación de muchos remedios, con una farmacopea muy ar-tesanal, en muchos casos se encontraba en los peligrosos límites de la brujería. El tratado de Gregorio López, que estuvo vigente hasta bien avanzado el siglo XVIII, es una buena muestra”. (1)
“El campesino visita al curandero más próximo del lugar donde tie-ne su casa y sus tahúllas, o lleva, él o la mujer, al hijo que padece mal
Curanderos y sanadores en el Campo de Murcia
AntOnIO ALmagRO SOtOCronista Correspondiente de Los Martínez del Puerto,
Corvera y Valladolises
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
234
de ojo (cetosis, acetona), aliacán (ictericia), pipirijate al galillo (dolor de garganta), alferecía (ataque epiléptico) y tantas otras dolencias bau-tizadas por el pueblo con nombres tan singulares”. (2) Así sucedía en La Murta, donde residía en la Cueva del Moro una anciana, sabedora de conjuros y saberes para los dolores.
Como demuestra estadísticamente el profesor Marset, primero va el enfermo al saludador, sanador, curandero, hombre o mujer, con gra-cia, en los que se tiene fe, verdaderos hechiceros de la tribu, y luego acude a urgencias de la Seguridad Social, si el caso lo requiere, y al ambulatorio las más de las veces.
Nuestros mejores escritores costumbristas recogen en artícu-los, novelas y obras de teatro las falencias (dolencias, achaques) y remedios caseros contra ellos, y generalmente lo hacen con ironía y exageradamente.
Martínez Tornel (3) se burla de los curanderos: “Eusebio Lanceta receta sangrijuelas (sanguijuelas) para los batacazos, y para los tumo-res en el pecho, un emplasto de ajos. Pajarilla manda un elixir mágico: la roá (panacea) curalotodo, ya que limpia, como un estropajo / las paredes interiores / de mil residuos malsanos. Y Pedro el del Cabezo, por último, se ha especializado en calenturas, dando al que las tiene un baño /, echándolo a un partidor /, así de golpe y porrazo / cuando del frío nervioso / tirita y está sudando. En cuanto al mal de ojo, Pedro está de curarlo harto / con arfarfa, con rocío / que le restriega en los párpados”.
El mundo de los siglos XVI y XVII está lleno de misterios incom-prensibles a la ciencia del momento. Muchos de estos misterios arras-tran consigo temores y miedos. La vida cotidiana dará constantes muestras de estos miedos, que terminan por definir a la sociedad de la Edad Moderna como sociedad traumatizada. Constantes son los acon-tecimientos, tanto colectivos como personales, que pueden amargar la vida: enfermedades, accidentes, infortunios diversos. En cualquier momento puede aparecer la peste señoreando campo y ciudad. O una epidemia, llevándose la familia. En cualquier momento surge un de-sastre natural —inundaciones— ennegreciendo la vida diaria, etc.
Curanderos y saludadores, brujos y hechiceros vienen de antiguo en nuestra Murcia. El rey de Castilla, Juan II ordenó a las autoridades de aquí que los matasen, y a quienes los encubriesen a sabiendas, que los echasen. Eran tales los que usaban “agüeros de aves, e de estornu-dos, e de palabras que llaman proverbios, e de suertes, e de hechizos,
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
235
e catan el agua, e en cristal, e en espejo, o fazen hechizos de metal o de otra cosa cualquier, o de adivinanza de cabeza de home muerto, o de bestia, o de palma de niño, o de mujer virgen, o de encanta-miento, e de ligamiento de casados, e cortan la rosa del monte, por-que sale la dolencia que llaman rosa”.
Entre la cura con ensalmo —definida como supersticiosa— y la cura del médico —definida como científica, o legal al menos— se ha-lla la de la costumbre, la que recurre a la receta consuetudinaria, bien la aplique el guardián del lugar, curandero o curandera, bien sea de dominio popular.
En el primer supuesto se acerca, separado tan sólo por una línea diáfana, a la superstición, dependiendo de los componentes de la cura. Si hay oraciones y prácticas esotéricas con escasez de productos na-turales es muy probable que sea tenido por hechicero, o persona a la que se deben vigilar los pasos, no fuera a ser que sus ritos traspasen la ortodoxia científica y religiosa. Si, por el contrario, la cura se limita a la aplicación de componentes naturales, la consideración será la de sanador, bendecido, por supuesto, por la Iglesia.
Hay, pues, una medicina o práctica natural aceptada socialmente y alentada por la Iglesia, que bendice las bondades de la Naturaleza, como obra de Dios. Al fin y al cabo, se sostiene, la medicina es la aplicación de los productos naturales, de sus bondades, que hay que descubrir, sobre el mal. De modo empírico lo descubre el pueblo a lo largo del tiempo; de modo científico —investigando en nuevos productos—, la medicina. (4)
Si en un momento de la historia de Murcia, durante el reinado de Juan II de Castilla se persigue a brujos, hechiceros y curanderos con la orden expresa de matarlos, en la época de los Reyes Católicos, cuenta el profesor Torres Fontes, un saludador fue contratado por el mismí-simo Ayuntamiento de la ciudad para que acabara con todos los lobos que recorrían la huerta y los campos murcianos, en cuyo caso el tal recibiría un premio de 1500 maravedís.
Cuando el complejo del saludador ibérico irrumpe en el imaginario español, los primeros en sucumbir a la tentación de encarnar en sus personas el nuevo sujeto mítico fueron los sanadores carismáticos que ofrecían sus servicios en las áreas rurales. (5)
El siglo XVIII marca la apoteosis de la brujería, la hechicería y el curanderismo. Belluga brama contra quienes, tras cumplir las senten-cias del Tribunal de la Inquisición “infestan de embustes” las casas a las que regresan.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
236
Abundaban en Murcia quienes decían tener gracia (haber nacido a las tres de al tarde del Viernes Santo no sin antes de llorar tres veces en el vientre de la madre); cortar el mal de ojo, conjurar el mal de boca y hasta el del marlo, órgano sexual imaginario que equivaldría en el varón al útero femenino; alejar el aliacán; recomponer los huesos rotos, y mil cosas más. Un hecho insólito, que se repite en el 90% de los curanderos, es que casi todos han sufrido, desde muy pequeños, inexplicables y graves dolencias que incluso han amenazado sus vidas.
Si existe un denominador común para la generalidad de los más serios es que todos ellos están convencidos de haber sido “tocados” por la gracia de Dios. Es decir, que no es una persona que aprende una técnica concreta o hace unos estudios académicos. Ante todo tiene don; porque lo ha heredado o bien porque se le ha “revelado”. Esta gracia está vinculada a la persona incluso antes de nacer. Vistas así las cosas, la familia se fijaba mucho en las señales que se iban produ-ciendo durante el embarazo y el parto. Llorar en el vientre materno antes de nacer se consideraba un augurio positivo de que la persona que iba a nacer tendría un don especial. Si además nacía en la noche de Navidad o la de Viernes Santo, y se le veía una cruz de Caravaca en la bóveda del paladar… los resultados no podían inducir a error: el bebé traía consigo la gracia de curar. Este era el caso de los saludado-res, una profesión curanderil de antaño y de hogaño que sólo se da en España, los cuales utilizan la saliva, la orina y otros fluidos corporales para sanar la rabia.
Uno de los rasgos que identifican a los curanderos tradicionales es su humildad y su actividad altruista. Saben que sus poderes son rega-los que han adquirido desde su nacimiento y, por lo tanto, no pueden cobrar por sus servicios. Curan por medio del fuego y del agua, del hierro y de los vegetales, utilizando todo cuanto tienen a su alcance, en su ecosistema, porque muchos de ellos piensan que el origen de las enfermedades reside en una ruptura con el orden cósmico y por tal razón hay que recomponer el equilibrio. Ya decía Paracelso en el siglo XVI que Dios no ha puesto ninguna enfermedad sobre la Tierra sin antes haber puesto el remedio en la naturaleza. Y los auténticos sanadores lo saben. (6)
Así sucedió durante muchos años con el Tío Juanillo, que residía en Fuente Álamo, y que los vecinos del Campo de Murcia han visitado numerosas veces, sobre todo, para recomponer los huesos rotos.
Todavía en numerosos lugares del campo de Murcia (poblados de
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
237
lobos en la Edad Media) tienen sus consultorios y gabinetes sobrena-turales hombres y mujeres sencillos, creídos de que realmente sanan a chiquillos y adultos.
Bibliografía
(1) El Postillón, www.fotozielinski.com(2) Galiana, Ismael. Insólita Murcia. Universidad de Murcia, 1996.(3) Martínez Tornel, A. Romances populares murcianos. Murcia, 1931.(4) Ojeda Nieto, José. “Prácticas esotéricas en Oriola”. Millars, XXXIV
(2011), pp. 41-58. (5) Campagne, Fabián Alejandro. “El sanador, el párroco y el inquisi-
dor: los saludadores y las fronteras de lo sobrenatural en la España del Barroco”. Stud. his., H.ª mod., 29, 2007, pp. 307-341.
(6) “Curanderos, el poder de la tradición”. Año Cero, 1 de noviembre de 2005.
239
Corría el año 1963, cuando me nombraron médico titular de Algá-mitas (Sevilla) y, nada más transcurridos unos meses, observé qué, tradicionalmente, la población era muy aficionada a acudir a los cu-randeros o sanadores. Era la primera vez que trabajaba fuera del hos-pital y esa faceta era desconocida para mí. Por tal motivo comencé a indagar sobre los motivos por los que con tanta frecuencia visitaban a los curanderos de otras comarcas de la provincia de Sevilla; ya qué, en el pueblo, existía una saga de sanadores pero, estos, habían caído en desgracia y estaban muy desprestigiados.
La distancia a los hospitales de la capital (más de 100 kilómetros), unido al bajo nivel cultural de sus habitantes, las penurias económi-cas, las malas comunicaciones y, sobre todo, la ausencia de médico con inusitada frecuencia; eran los motivos aducidos por los lugareños, por los que dichas prácticas habían arraigado de tal forma en la po-blación; qué, muy pocos, eran ajenos a dichas prácticas sanadoras. To-dos ellos, sin distinción de clases sociales, habían acudido alguna---o muchas veces---a recibir las atenciones y consejos de estas personas que se decían tener un don especial que les habían transmitido algún medico famoso al morir o, simplemente, eran «iluminados» que veían y contactaban con seres que nuestra vista no lograba ver y nuestra mente no entendía.
Yo, tenía 25 años y procuré hacer un seguimiento de la situación, a una discreta distancia. Dada mi edad y la experiencia acumulada, de un año, en el Hospital Clínico de Granada, me fui enrolando con los jóvenes, en los ambientes sociales, culturales y deportivos y, a través de ellos –tanto en sus casas, en mi consulta, en la pensión donde esta-
El médico y los curanderos
JOaquín CaRRILLO EspInOsaCronista Oficial de Ulea
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
240
ba alojado, o en cualquier lugar, captaba detalles qué, al principio, eran eso; simplemente detalles, pero qué, al cabo del tiempo, iban tomando consistencia.
Al principio, las personas se mostraban huidizas, pues, alguien –al-gún médico, probablemente– les había amenazado con represalias de mayor o menor entidad. Llegué a ver a personas tullidas, enfermos que precisaban asistencia facultativa frecuente y qué, como médico, desconocía. Sí, no les conocía ni como enfermos ni como nada: no existían para mi. Un buen día, paseando con un grupo de jóvenes, me contaron que estaban esperando a unos familiares que habían acudi-do a pasar revisión por el curandero de Los Corrales (localidad próxi-ma a Algámitas, en donde ejercía como médico). Mi sorpresa fue tal qué, al mostrar interés por esta problemática; me contaron cuanto sabían sobre el particular.
Escuche usted, me decían: desde que era un chico pequeño he vis-to a mis abuelos y a mis padres, transportar en una yegua a cuantos enfermos había en la casa. Tenían mucha fe en los curanderos y, por consiguiente, prescindían del medico del pueblo –si es que lo había–. Otro de los jóvenes me contó que, a él mismo, le habían llevado en va-rias ocasiones: una vez porque en una caída se rompió un brazo, otra vez porque estaba pálido y tenía anemia, otra vez porque era portador de lombrices, otra porque estaba amarillo y padecía de «aliacán» y una vieja –medio bruja– se lo cortaba echando una mariposa encen-dida en una taza de aceite, a la vez que recitaba unas jaculatorias.
Seguimos paseando de forma pausada y, una joven que había re-cobrado la serenidad necesaria, tras escuchar a sus compañeros, se atrevió a contarme qué, a ella, también la habían llevado; la última vez, hacía una semana. El motivo era que se le retrasaba la regla y, cuando la tenía, era muy dolorosa
Poco a poco me fui adentrando, todo lo que pude, en este intrin-cado enigma y, reflexionando, me hacía esta pregunta: ¿por qué?. ¿Por qué acudían a los curanderos, teniendo que invertir varias horas en el trayecto, pasando frío o calor –mojándose cuando llovía–, precisan-do una –o varias– caballerías y necesitando acompañamiento, cuan-do estos problemas se les podía solucionar sin salir del pueblo: en la consulta?
Mi sorpresa fue mayúscula cuando me enteré de que, ese grupo de curanderos tenían un igualatorio –como el que teníamos los médicos antes de implantarse la Seguridad Social– y qué, en el pueblo, tenían
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
241
un cobrador que les pasaba los recibos para su abono. Este mismo cobrador, que se quedaba con su comisión, actuaba –a su vez– como enlace entre los curanderos y los habitantes de Algámitas (Sevilla) y tenía una prima económica especial por los nuevos clientes que capta-ba. El montaje era tal qué, el dueño de una cuadra de caballos, yeguas y mulas; tenía siempre disponible a diez de dichas caballerías que las alquilaba para efectuar las visitas a los curanderos. Otras veces, figu-raban incluidas en los recibos del igualatorio.
A mis 25 años y la ilusión con que llegué al pueblo, me hizo pasar momentos difíciles ya que, los enfermos, en su mayoría, «me venían rebotados» y, como alguien interesado les había aleccionado dicién-doles que los médicos eran unos impostores y sus enemigos, por ver-güenza, o por que estaban convencidos de ello; me ocultaban tales prácticas y, como consecuencia, me engañaban o, sencillamente, pres-cindían de mis servicios.
Llevaba solamente un mes en el pueblo y, ante las perspectivas pro-fesionales que vislumbraba, rondó por mi mente la idea de comunicar a Sanidad y al alcalde de la localidad, la decisión de cesar y regresar al Hospital Clínico de Granada. Sin embargo, la situación económica de mi madre y mis seis hermanos (mi padre había fallecido uno meses antes y en casa quedaban mis seis hermanos de corta edad y mi ma-dre, en una situación que no podía permitirme la osadía de renunciar a un salario decente que me permitía que todos saliéramos adelante). Esta situación y mi amor propio, hicieron que siguiera en la brecha e intentar reconducir la situación.
Un día, una pareja de novios que vivía en el barrio humilde de «Los Corralillos», con los que tenía gran confianza, se excusan al no poder asistir a la reunión de jóvenes que teníamos programada para el día siguiente. El motivo era que tenían que llevar a su madre al curandero, porque se le habían producido unas ulceras en las piernas, desde hacía más de un año.
Se trataba de dos de los jóvenes qué, el día anterior, dando un paseo, me contaron toda la historia de la tradición de visitar a los curanderos, sin haber consultado, previamente, al médico. Al escuchar su excusa y, antes de regresar a casa, quedé mirándoles fijamente; sin dar con-testación alguna. De pronto, se me ocurrió una idea peregrina y, como tenía amistad con ellos, decidí acompañarles a su casa y, una vez allí, seguir charlando al calor de una cocina de leña muy acogedora. Como ya conocía a sus padres –nunca les había visto como pacientes– desde
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
242
que salíamos en grupo, tenía argumentos suficientes para dialogar un rato con ellos y compartir el calor de la cocina y el humano; que en su casa existía. Al rato de estar allí, me di cuenta que la madre tenía una pierna apoyada en un taburete, tapada con un trapo; con la finalidad de impedir que las moscas y la suciedad, complicaran sus úlceras. Al girarme quedé de frente a la señora y, con la confianza que teníamos, le digo: ¿me ha dicho su hijo que mañana van a los Corrales, para que le vean la pierna?. En esos momentos se hizo un silencio sepulcral y, de pronto, noté como si todos agacharan la cabeza escrutando sobre el suelo. Les miré y corté el mutismo de toda la familia diciéndole a la señora: tome precauciones durante el viaje para evitar golpearse en la herida. Protéjasela. Si lo estima oportuno bajo a la consulta, cojo unas gasas y vendas y se las cubro, con el fin de que no se las roce por el camino.
Al hablarles así, todas las miradas confluyeron en mi rostro aunque, nadie, fue capaz de articular palabra alguna. Aprovechando que me habían entendido bien, le dije al hijo que me acompañara y regresaría-mos juntos con el fin de aplicarle los apósitos. Por el camino apenas hablamos y, cuando el chico intentó decirme algo, no le salían las pa-labras e, incluso, tartamudeaba; situación que nunca le había ocurrido ya que se trataba de un joven de fácil verborrea. Regresamos rápida-mente –apenas distaba unos 100 metros– y procedí a quitar el trapo que cubría su pierna maltrecha y cambiarlo por un apósito qué, si bien no era el ideal, si mejoraba al que tenía. En esos momentos comprobé que se trataba de unas úlceras antiguas que se habían complicado por ser tratadas de forma incorrecta, por falta de higiene y por tener la pierna muy cerca del calor intenso de la lumbre.
No les dije nada sobre la herida, ni si estaba mejor o peor. No podía arrogarme tal prerrogativa ya que no me habían llamado y, por tanto, es de suponer que desconfiaban de mi. Solamente me atreví a decirles qué, cuando regresaran me contaran lo que les había dicho el curan-dero «por si yo les podía ayudar en algo».
Más de dos horas nos pasamos charlando en casa de esta sencilla –pero fenomenal– familia. De regreso a la pensión, en donde me alo-jaba, me acompañaron dos jóvenes que «se atrevieron» a decirme: D. Joaquín ¿cómo dialoga Vd. con personas que acuden a los curanderos antes que a los médicos?. Me quedé mirándoles unos instantes, detuve el paso y sonreí. Al poco, les contesté: he venido a Algámitas para po-ner a contribución de sus habitantes todo cuanto sé, pero, sobre todo,
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
243
tengo que ganarme la confianza de sus ciudadanos –sin excepción– y, para conseguirlo, nada mejor que el diálogo.
Sí, estamos de acuerdo, pero, ¿en este pueblo la gente no confía en los médicos? Sí, ya lo estoy observando y, desde el respeto que me merecen, procuraré indagar el por qué. Estoy convencido de que esta tarea no será fácil y me acarreará complicaciones: se trata de un reto importante para mi, tanto a nivel personal como profesional. Quiero pasar por las calles del pueblo y poder saludar a todos, sin necesidad de tener que agachar la cabeza. Estoy dispuesto a iniciar este tortuoso camino aunque ignoro adonde me conducirá.
Cuando llegué a casa, me estaban esperando para cenar, los maes-tros y el secretario del Ayuntamiento de Algámitas, que se alojaban en la misma pensión. Durante la cena y la sobremesa se debatió el tema del «Curanderismo en Andalucía y, concretamente, en Algámitas». La conversación fue sumamente interesante y, a ella, se sumaron los pa-trones de la pensión que eran mayores y del pueblo, por lo que tenían argumentos, de bastante peso específico, para opinar.
Tradicionalmente, la gente acude a los curanderos porque tienen fe en ellos, decía la patrona; una mujer sexagenaria, curtida en mil batallas. Su hermano –dos años menor que ella– opinaba qué, habi-tualmente, los médicos son unos déspotas y no tratan con cariño a los enfermos. Uno de los maestros argüía qué, a muchos médicos no les importaba nada más que el dinero y no le interesaban los pacientes pobres. La maestra, por su parte, decía que «la mayoría de los médicos éramos unos estirados» y tratábamos a los enfermos de mala manera. El secretario del Ayuntamiento, escuchó pero omitió su opinión.
Ciertamente, se abrió un debate muy interesante, que acabó a al-tas horas de la madrugada, del que debía sacar conclusiones que me servirían en lo sucesivo. Sin lugar a dudas, todas las opiniones choca-ban frontalmente con las ideas e ilusiones con las que había llegado al pueblo. Nunca creí encontrarme en una situación similar. Sin embar-go, estaba ahí y no podía eludirla ni enmascararla. Durante unas dos horas, cada cual dio su opinión –siempre en amena charla– de la que tomé buena nota, escuchando con atención y dando mi parecer desde el punto de vista médico y humano.
Dormí tranquilamente y, al día siguiente, comencé a trabajar con toda normalidad. No había motivo para proceder de forma distinta. Sin embargo, «en cada enfermo veía detrás la mano de un curandero, bien rezando alguna jaculatoria o poniéndose en trance». No lo podía
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
244
remediar. Por la tarde –haciendo las visitas domiciliarias– me crucé con la joven que nos acompañó en casa de la mujer de las úlceras en las piernas y me atreví a preguntarle si había regresado su suegra de su visita al curandero. Me contestó que si. Seguimos caminando en dirección opuesta y, para mis adentros, sentí la amargura de la decep-ción. Sin lugar a dudas, esperaba que me lo dijeran; tal y como había-mos acordado la noche anterior.
Caminaba de forma pausada, dándole vueltas a la cabeza, y com-prendí que sería una misión ardua y lejana en el tiempo y que, yo, qui-zá iba demasiado deprisa y ellos tenían que romper –si así lo creían oportuno–, con tradiciones muy ancestrales. Efectivamente, nadie me avisó de su regreso y, por consiguiente, comprendí que mis servicios no les eran precisos o no les interesaban.
Pasaron un par de días y, aduciendo que íbamos a concertar una reunión en el barrio, me acerqué por su casa. La enferma estaba en la misma mecedora y en idéntica posición; con la pierna extendida. Me atreví a preguntarle como seguía y, tras fijar su vista en mi rostro, con-testó: escuche, el curandero que me atiende dice que estoy mejor pero, al ver las gasas que me puso Vd., me preguntó quién lo había hecho. Al contárselo, se encolerizó conmigo y, con muy mal genio me dijo que no me fiara de los médicos porque eran inhumanos y carecían de sensibilidad.
Un poco más distendidos, me atreví a decirle que no me guiaba más interés que su salud y que lo poco que yo supiera estaba a su ser-vicio; incluida la amabilidad que fuera capaz de demostrarle y ella de aceptar. Al poco rato llegaron el marido y los hijos y, en amena tertulia nos tomamos unos chatos de vino y unas tapas. Seguimos hablando de forma distendida –al margen del problema sanitario– y, al acabar, me marché. Al igual que días pasados, me acompañaron a casa.
Por el camino, y en la puerta de la pensión, el hijo me hizo saber que sus padres estaban confundidos y que habían llegado a entender que yo no era un médico como los demás. Sí, D. Joaquín, ningún mé-dico ha visitado nuestra casa ni nos habían dirigido el saludo. Por el contrario, yo hablaba con ellos y trataba con delicadeza a su anciana madre; a pesar de que prescindían de mis servicios médicos. Me li-mité a contestarle, diciéndole que todas las personas no tenemos el mismo comportamiento y qué, para mi, tenía los valores tanto como persona y como paciente; a pesar de que habían tomado la determina-ción de prescindir de mi asistencia médica.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
245
D. Joaquín, cuando regresamos de «Los Corrales» de que le visitara el curandero, mi madre me contó que le había llamado la atención qué, el curandero, montó en cólera cuando le dijo que Vd. le había curado las úlceras de la pierna. Mi madre sigue dándole vueltas a la cabeza por el enfado que tenía el curandero cuando, en anteriores visitas se comportaba con amabilidad ¿No se sentiría celoso de que volviera a contar con los servicio del médico? No le contesté y, al rato, le dije: es preciso que vayáis sacando vuestras conclusiones. Lo que si quiero que tengáis claro es que mi comportamiento será idéntico: tanto si utilizáis mis servicios médicos como si no.
Adiós, buenas noches.En el pueblo se comentaba que el médico nuevo no tenía incon-
veniente en dialogar con los pobres, marginados y !pásmense¡ con las personas que acudían para ser visitados por los curanderos y, eso, nunca había ocurrido en el pueblo.
Indagando –de forma solapada– llegué a la conclusión de que acu-dían a los curanderos, gentes de estratos social y económico más ele-vado. Sin duda, tenían fe en ellos, además de desconfiar de los médicos
–como decía con anterioridad– u obtenían mejores resultados para su salud. ¿Qué sé yo?. El caso es que así sucedía y, ante mi, se presentaba una situación comprometida que catalogué como «un reto importan-te en mi trayectoria profesional». Sí, debía cambiar esos hábitos tan ancestrales a base de no desfallecer y aumentar –de forma paulatina– el índice de credibilidad. No resultaría tarea fácil ya que, el enlace de los curanderos era del pueblo y aquí tenía la base de su entramado: se trataba de la persona que les daba las citas, les cobraba las igualas y tenía un parque de taxi (tenía una cuadra de caballos, yeguas y mulas
–10 ejemplares en total– que alquilaba para trasladar a los pacientes a casa de los curanderos, así como a sus acompañantes). El seguimiento que hice del asunto me llevó a cerciorarme de que, esta persona, alen-taba a los clientes, concertaba las consultas y se dedicaba a desacredi-tar a cuantos médicos, practicantes y comadronas llegaban al pueblo. Por supuesto qué, de esta ingente labor obtenía suculentos beneficios
Mi trabajo consistía en ser coherente y no desfallecer; contempori-zar con quienes seguían acudiendo de forma asidua a los curanderos e, incluso «tragarme» situaciones difíciles y complejas, cuando alguna enfermedad se complicaba o desembocaba en un fatal desenlace.. En estos momentos cruciales, desaparecían los curanderos y, «las casta-ñas del fuego», se las tenía que sacar el médico del pueblo. Se dio la
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
246
circunstancia de qué, unos meses antes de mi llegada al pueblo, falle-ció una persona, en el camino, al regresar de su visita al sanador o cu-randero. Al ocurrir el fatal desenlace en las cercanías de Los Corrales
–ciudad en donde tenía la consulta el curandero– regresaron al mismo y se armó «la marimorena»; ya que los curanderos no podían certifi-car la defunción. Como el Médico Titular de dicho pueblo no había asistido a tal paciente, se negó a refrendar dicho fallecimiento y, como consecuencia, se le tuvo que efectuar la autopsia, con la consiguiente contrariedad de la familia.
Aunque despacio, conseguí que se sinceraran y me contaran los métodos de consulta, maniobras exploratorias y rezos que efectuaban los sanadores durante sus visitas. Cada vez eran más proclives a con-tarme las secuencias; a pesar de que algunos seguían siendo reticentes. Sí, les seguía costando sincerarse conmigo.
La labor que me tracé iba dando sus frutos y, la táctica más efectiva fue la de no recriminarles nada. Incluso, llegué a conectar con un cu-randero que se decía ser masajista y qué, además «arreglaba los hue-sos» En el pueblo había cojos y mancos –o con piernas y brazos mal consolidados– debido a una deficiente manipulación de los mismos. Sí, a este curandero «arreglador de huesos rotos o salidos de sitio» llegué a ofrecerle un servicio radiológico ya qué, ni más ni menos, se arrogaba haberse apropiado del cerebro de un eminente traumatólogo, de Sevilla, recientemente fallecido. Aunque mi actitud fue valorada de forma positiva por los ciudadanos de Algámitas, la arrogancia del curandero fue tal que desestimó mi «colaboración»; en un mohín de desprecio. Esta actitud acabó confundiendo al personal y, poco a poco, ponían en cuarentena la actitud de sus sanadores y comenzaban a uti-lizar los servicios sanitarios del pueblo.
El cobrador de igualas –enlace y taxista– volvió a la carga en su tarea de desprestigio a los trabajadores de la sanidad de la localidad. Tuve la serenidad de no caer en la trampa de su juego sucio y, afortu-nadamente, cada vez tenía menos igualados y, progresivamente, «el parque de taxis se le iba quedando en el paro».
Yo no conseguí erradicar a los curanderos ya que, las costumbres estaban tan arraigadas que resultaba poco menos que imposible. Aún hoy, 53 años después, seguirán yendo. Ocurre en todas las latitudes. Sin embargo, conseguí que la ciudadanía no me diera la espalda y que disminuyera, de forma importante, la frecuentación a este clandestino oficio de los curanderos. Obtuve, sin embargo, con gran tesón, que
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
247
el índice de credibilidad en los estamentos sanitarios de la población recobraran el nivel de confianza que nunca debieron perder.
La conclusión que saqué entonces y qué aún hoy sigue vigente, es que los ciudadanos se sientan insatisfechos. La relación médico-pa-ciente sigue estando deteriorada y el grado de comunicación no es el adecuado. Por consiguiente, la deserción de los estamentos oficiales es evidente y se decantan por seguir acudiendo a personas qué, al menos, «les dedican un tiempo y saben escucharles». Sí, hay pacientes que solo necesitan que se les trate con amabilidad y, la rigidez burocrática se lo impide.
En aquella época –hace más de medio siglo– la burocratización de la medicina era mínima pero, las distancias en la relación médico-paciente eran significativas. El resultado de la colisión fue el divorcio entre ambos y la huida hacia personas que les dedicaban tiempo y, sobre todo, les escuchaban. Sí, con ese poco se conformaban, pero se les negaba. En los albores de la incorporación de la seguridad social a los trabajadores, marcó un antes y un después, en la medicina. Les brindé la posibilidad del «reencuentro». Les oferté el bagaje de mi ca-rrera recién terminada, ser amable con ellos, no tomar represalias y dedicarles el tiempo que precisaran; sin limitaciones. Esas fueron mis armas y, os aseguro, que me dieron un magnífico resultado.
251
Durante todo el siglo XIX, nos vamos a encontrar con un desfile conti-nuo de calamidades, tanto naturales como sanitarias, que van a afec-tar en mayor o menor medida a las poblaciones de nuestra Región y por supuesto a nuestro municipio Ceutí. Paralelamente a las catástro-fes naturales se produjo una agravación de las condiciones sanitarias. El paludismo, que afectaba de una manera natural la cuenca del Se-gura, debido a la falta de tratamiento adecuado, unido al descenso del nivel de vida, va a conocer en estos años una fase de mayor intensidad. El debilitamiento producido en los organismos por la reiteración de brote palúdicos fue el portillo abierto a la fiebre amarilla, que aparece por primera vez en la región en 1804, apareciendo en Cartagena y ex-tendiéndose por toda la Región.
El primer fallecido que encontramos en Ceutí en este siglo XIX, es Pedro Garrido, viudo de Rita Pérez, que murió el día 16 de enero de 1800 y se enterró en la iglesia parroquial. A lo largo de este año, el número de fallecidos en Ceutí, fueron 11, cinco hombres, tres mujeres, y tres niños, aunque no conocemos el motivo de su muerte, ni la edad. Será a partir de 1829, cuando en la partida de defunción, aparezca la edad del fallecido. El número de nacimientos en este año de 1800, fue de 25, repartidos en doce niños y trece niñas. Siendo bautizados por el párroco D. Antonio Azorín, que ejercía su misión sacerdotal desde enero de 1798 y que seguirá en Ceutí hasta noviembre de 1812, en que fallece víctima de una epidemia.
Al año siguiente, son 25 las personas fallecidas, un adulto, cuatro mujeres, diez niños y diez niñas. Siendo el número de nacimientos 16, ocho niños y ocho niñas.
Epidemias y enfermedades en Ceutí a lo largo del siglo XIX
JOsé AntOnIO MaRín MatEOsCronista Oficial de Ceutí
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
252
Defunciones y nacimientos a comienzos del siglo XIXDEfunCIOnEs naCImIEntOs
añO hOmbREs mujEREs nIñOs nIñas tOtaL nIñOs nIñas tOtaL1800 5 3 3 0 11 12 13 251801 1 4 10 10 25 8 8 161802 5 3 2 2 12 7 12 191803 2 5 0 2 9 11 11 221804 9 11 3 1 23 14 9 23
A comienzos de este siglo, Ceutí carecía de médico o facultativo que certificara las defunciones. A partir de 1838 y debido a una Real Instrucción, como más adelante veremos, la certificación de la enfer-medad, la realizaba el barbero, teniendo que llegar 1846, para que ésta la realice un facultativo en medicina. Por este motivo, aunque en al-gunos años veamos un número importante de fallecidos, nos imagi-namos que ha habido alguna epidemia, al no venir documentado el motivo de las defunciones, no conocemos la enfermedad o epidemia que las ha producido, excepto en algunos casos concretos. Así, el 17 de octubre de 1804, el párroco Antonio Azorín, certificaba el entierro de Miguel Martínez.
“Fue enterrado en el campo de esta jurisdicción que llaman de Magina Azeite, en una sepultura que yo bendije, y quedó por señal una cruz de madera. Se hizo así por sospechar si podía estar contagiado del contagio que al presente hay en la ciudad de Cartagena en donde estuvo traba-jando, y se destinó por la Justicia, al lazareto señalado en dicho partido”. Señalar que el contagio mencionado en Cartagena era la fiebre amarilla.
Decir que hasta el año 1804, los difuntos eran enterrados en la pa-rroquia. Sería a partir de este año en cuestión, cuando se comienza a enterrarlos en el Cementerio construido para tal fin. El primer falle-cido enterrado en el mismo, fue un párvulo, Alonso, hijo de Alonso y María Hernández, el día 29 de octubre de 1804. El párroco D. Antonio Azorín lo certificaba: “fue el primero en el cementerio de esta Pa-rroquia y para que conste lo firmé”. La segunda persona, fue Josefa Franco García, hija de Lázaro y Ginesa, murió y se enterró en 5 de no-viembre de 1804, en el cementerio de esta parroquia, y para que conste lo firmé. Antonio Azorín.
Del año 1805 a 1810, nos encontramos con un periodo, donde las
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
253
enfermedades y epidemias, parecen haberse dado un respiro, y el nú-mero de fallecimientos nos muestra unas cifras que no son alarman-tes, mientras por lo que respecta al número de nacimientos, al con-trario, nos encontramos con unas cifras en alza con respecto a años anteriores.
DEfunCIOnEs naCImIEntOsañO hOmbREs mujEREs nIñOs nIñas tOtaL nIñOs nIñas tOtaL1805 4 2 0 3 9 11 10 211806 7 0 1 2 10 27 7 341807 2 9 2 0 13 12 15 271808 2 2 2 2 8 11 11 221809 3 4 9 2 18 13 19 321810 3 4 3 5 15 17 14 31
A partir de 1811, de nuevo las epidemias hacen su aparición, en este caso es de nuevo la fiebre amarilla que va a diezmar a muchas pobla-ciones, llegando también la epidemia a Ceutí. Con fecha 4 de octubre de 1811, Juan Lozano, natural y vecino de la ciudad de Murcia, expósito, y al presente residente en esta parroquia, de estado soltero, se enterró en el Campo de Contagiados, y se le aplicaron diez misas rezadas. El 8 de noviembre, era D. Juan Prior, presbítero de esta parroquia y cape-llán de su coro, el que era enterrado. Se le dijeron 24 misas, el tercio como era costumbre en la parroquia. En este año de 1811, el número de fallecidos, se elevó a la cifra de 29, siendo once adultos, 10 mujeres, cinco niños y tres niñas, los enterrados.
Al año siguiente, será todavía peor, pues el número de fallecidos es de 35, contabilizándose dieciocho hombres, diez mujeres, un niño y seis niñas. En la mayoría de las defunciones acaecidas a partir del mes de octubre de este año de 1812, encontramos en el libro de defuncio-nes de la parroquia, que los difuntos no tienen tiempo de recibir los sacramentos por no dar lugar la enfermedad. El 20 de noviembre se enterraba en la huerta por haber padecido la epidemia María Parra. Al día siguiente, fallecía también el párroco Antonio Azorín, enterrán-dolo al día siguiente, habiendo recibido los Santos sacramentos de pe-nitencia y extremaunción y no el viático, por no estar en disposición para ello por los vómitos. En 1811 el número de nacimientos fue de 26, repartidos en diez niños y dieciséis niñas, y al año siguiente, el núme-ro de nacimientos fue de 28, catorce niños y catorce niñas.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
254
En los años sucesivos de 1813 a 1821, salvo 1820, de nuevo encon-tramos que la mortalidad para los habitantes de Ceutí, no es excesiva, siendo mayor el número de párvulos que fallece que el de adultos. Las epidemias están aletargadas. En 1819, la población de Ceutí, es de 618 habitantes, siendo 312 los varones y 306 las mujeres.
DEfunCIOnEs naCImIEntOsañO hOmbREs mujEREs nIñOs nIñas tOtaL nIñOs nIñas tOtaL1813 4 3 4 4 15 9 11 201814 2 2 2 2 10 15 10 251815 6 2 7 7 22 16 16 321816 0 2 6 2 10 21 19 401817 0 2 5 3 10 17 11 281818 1 5 5 5 16 22 14 361819 1 3 5 2 11 15 18 331820 3 7 9 9 28 17 16 331821 1 0 2 4 7 27 17 44
A partir de 1813, el párroco de la villa es Pascual Faura. Durante estos años, el Obispo de la Diócesis, solía enviar a las diferentes pa-rroquias, un Visitador para revisar los diferentes libros parroquiales y ver si estaban correctos y para dar las indicaciones pertinentes a los diferentes párrocos. A partir de 1830, encontramos en las partidas de defunciones, la edad de los fallecidos. En este año en cuestión son 35 los fallecimientos registrados, siendo cuatro los adultos, ocho las mu-jeres, en edades comprendidas entre los 19 y 76 años; ocho niños en edades comprendidas entre los 20 meses y los 12 días; y 15 niñas, entre los 4 años y los 21 días.
La incidencia de enfermedades y epidemias, sobre los individuos más indefensos, nos muestra unos índices de mortalidad excesivos, sobre todo, en el grupo infantil. Esta mortalidad nos puede dar una idea de las condiciones socioeconómicas del pueblo. Algunas de las defunciones que vemos a lo largo de estos años, son debidas a los ba-ños que se realizaban en la acequia o en el río Segura, en especial en los meses veraniegos y, que en algunas ocasiones, se convertía en tragedia. Así, a finales del mes de agosto de 1827, el alcalde Antonio Faura, mandaba que se enterrase a P. G. G. que se había ahogado en la Acequia Mayor.
Una de las enfermedades que hará estragos en las poblaciones, fue
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
255
la alferecía, se denominaba así en el siglo XIX a todos aquellos cuadros clínicos en los que predominaba la muerte por convulsiones. En rea-lidad bajo este nombre se incluían diversas enfermedades infecciosas de enorme incidencia en la mortalidad infantil. Permanecieron endé-micas hasta comienzos del siglo XX. En Ceutí esta enfermedad pre-ferentemente en el grupo de edad de menos de un año. Su incidencia en la mortalidad infantil durante la segunda mitad del siglo XIX fue importantísima en cuanto al número de fallecidos. En estos primeros años de la década de los años treinta, y como en anteriores ocasio-nes, serán los niños los que se lleven la peor parte, siendo su número en cuanto a defunciones muy elevado como a continuación podemos observar.
Otra epidemia que llega a la Región procedente de la India es el cólera morbo. En Murcia el primer contacto con el cólera se inició en Puerto Lumbreras y de allí pasó a Lorca, extendiéndose después por toda la provincia. Otros años de cólera morbo en nuestra Región fue-ron 1834, 1854 y 1855, 1860, 1865, 1885, 1891. En Ceutí, los años de ma-yor virulencia de esta epidemia del cólera, fueron los años 1834, 1854, 1859, 1865 y 1885, como más adelante veremos.
DEfunCIOnEs naCImIEntOsañO hOmbREs mujEREs nIñOs nIñas tOtaL nIñOs nIñas tOtaL1831 9 5 12 8 34 29 23 521832 2 1 13 9 25 18 20 381833 4 4 7 5 20 33 16 491834 12 15 21 19 67 24 21 451835 3 6 10 6 25 26 27 531836 5 5 15 5 30 17 26 431837 6 6 6 2 20 24 24 48
A partir de estos años treinta, encontramos en los testamentos, que además de las limosnas acostumbradas de las mandas forzosas a los Santos Lugares de Jerusalén, y redención de cautivos, se debían pagar 12 reales impuestos por S. M. la reina María Cristina. Así, en 18 de octubre de 1837, fallecía Gregorio Martínez Espín, de 80 años, viudo de Pascuala Saurín. En su testamento realizado ante el escribano de Archena, D. José Mendrón el día 3 de septiembre de 1833, además de las 50 misas rezadas, tres al Smo. Cristo de las Penas, una misa de cuerpo presente y cabo de año, dando la limosna acostumbrada, ade-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
256
más dispensó se pagasen las mandas forzosas de los Santos Lugares de Jerusalén, redención de cautivos y las de los 12 reales impuestos últimamente por S. M.
A partir de 1838 conocemos más datos de los fallecidos, edad, profe-sión, y de la enfermedad que había fallecido, aunque en nuestro pueblo, son certificadas por el barbero, único facultativo que había en Ceutí. En 1838, de los 59 fallecidos, nueve adultos, siete mujeres, quince niños y veintisiete niñas, la mayoría de estas muertes, son provocadas, por calenturas, alferecía y tercianas. Las edades de los niños fallecidos os-cilan entre los cuatro años y los quince días; y en las niñas de los seis años a los cinco meses. Tan solo era enterrada en este año, una perso-na que no fallece de una enfermedad, se trataba de una mujer de unos 18 años, extraída por la Justicia de la villa, del río Segura. El número de nacimientos en este año fue de 38, siendo 25 niños y 15 niñas.
Al año siguiente, el número de fallecidos es similar 57, diez adultos, doce mujeres, veintidós niños y trece niñas. Pero en este caso, además de las enfermedades anteriormente citadas, aparecen la viruela (en-fermedad contagiosa, producida por un virus, que se caracteriza por fiebre elevada y la aparición de ampollas llenas de pus sobre la piel), el tabardillo (insolación), hidropesía, (retención anormal de líquidos en los tejidos), tisis (tuberculosis que afecta a los pulmones) y pulmonía. En este año de 1839, son 25 los niños nacidos y 14 las niñas, haciendo un total de 39 nacimientos.
En los primeros años de la década de los años cuarenta, el número de defunciones disminuye, si exceptuamos el año 1844, como ahora veremos, siguiendo en los años sucesivos, con cifras más bajas que a finales de los treinta. En estos primeros años, los motivos de las de-funciones, siguen siendo el primer lugar la alferecía y las calenturas, encontrando algunos casos de fallecimiento en los párvulos por na-cimiento prematuro, y algunas personas por inflamación interna. A partir de 1844, habrá que añadir a las ya conocidas calenturas y alfe-recía, el garrotillo (difteria), tisis, dolores, la disentería y la hidropesía. Como siempre, se dan algunos casos de defunciones por accidentes, como es el caso de Francisco Molina, de 12 años, natural de Archena, ahogado en la Acequia Mayor de Ceutí, el 17 de agosto de 1844.
A partir de 1846, los motivos de los fallecimientos, quedan señala-dos por el facultativo en medicina Antonio Faura Sánchez, natural de Ceutí, nacido el 13 de julio de 1817. Comentar que el 27 de septiembre de 1814, había muerto un hermano del mencionado Antonio, a las po-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
257
cas horas de nacer, y que había sido bautizado con el mismo nombre. Antonio Faura ejercerá como médico titular de Ceutí hasta el día 15 de abril de 1881, fecha en la que fallece.
DEfunCIOnEs naCImIEntOsañO hOmbREs mujEREs nIñOs nIñas tOtaL nIñOs nIñas tOtaL1840 0 1 6 7 14 33 24 571841 2 0 8 7 17 24 24 481842 3 3 13 9 28 31 27 581843 6 2 13 10 31 26 30 561844 4 8 28 12 52 29 28 571845 4 4 7 15 30 17 23 401846 5 12 16 15 48 19 34 531847 6 6 12 8 32 24 24 481848 5 5 10 8 28 27 24 511849 11 3 15 8 37 25 20 451850 5 4 9 6 24 27 28 551851 8 5 18 16 47 26 31 57
El 27 de junio de 1849, fallecía D. Pascual Faura García, cura propio de la parroquia de Ceutí a los 65 años, víctima de una apoplejía. En 1850 son dos las personas que fallecían ahogadas, Juan Blasco Vicente, de 11 años, e Isabel López Garrido, natural de Archena, de 12 años. Se-rán enterrados por orden del alcalde de Ceutí Nicolás Sánchez, siendo el párroco en estos momentos José Roca. A partir de 1851, el párroco de Ceutí es D. Fulgencio Gil, encontrando como anécdota curiosa, que al bautizar a los niños y niñas de Ceutí, les ponía también su nombre en segundo o tercer lugar De esta manera, todos los nacidos en el mu-nicipio entre 1851 y 1863, llevan el nombre de Fulgencio o Fulgencia.
En Ceutí en 1852, son 34 las personas fallecidas. Los motivos por los que fallecen estas personas, entre otros son: calenturas, dolor, hidro-pesía, alferecía, inflamación, disentería (enfermedad infecciosa que consiste en la inflamación y la aparición de úlceras en el intestino y que se manifiesta con dolor abdominal, diarrea intensa y deposiciones de mucosidades y sangre), pulmonía, etc. El número de nacimientos en este año es de 61, repartidos en 32 niños y 29 niñas. Al año siguien-te, son 36 los fallecidos, siendo en su mayor parte niños menores de seis años, en especial los que no han cumplido un año. De dolor son 9 los párvulos que mueren, y de calenturas seis. El 14 de marzo de este
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
258
año, encontramos el fallecimiento de tres miembros de una familia, la madre y dos de sus hijos de 17 y 14 años de edad, por el incendio de su barraca. En este año de 1853, el número de nacimientos desciende a 41, siendo 22 los niños y 19 las niñas bautizadas.
En septiembre de 1854 la epidemia del cólera morbo comienza a ha-cer estragos en nuestra Región. En Ayuntamiento de Ceutí con fecha 4 de ese mismo mes, remite un oficio a la Diputación Provincial, hacien-do presente, que en razón del corto vecindario y ser pocos los vecinos que pagan 100 reales de contribución, proponía y pedía autorización para repartir entre todos los vecinos la cantidad de 1.500 reales de vellón para acudir en su caso al socorro de los pobres, si la villa fuese invadida por la enfermedad reinante.
La capital también se verá afectada por la epidemia al mes siguien-te, de tal suerte que el 14 de octubre, se aprueba, que ante los casos de cólera morbo en la ciudad, las reuniones que realiza la Diputación Pro-vincial, se realicen en el edificio que fue convento de Santa Catalina del Monte (cercano al Santuario de la Fuensanta). En una de las reuniones siguientes, se aprueba que el Ayuntamiento de Ceutí, pueda distribuir entre aquellos vecinos que por las circunstancias lo soliciten, el núme-ro de fanegas de grano existentes en el Pósito, que considere suficiente para mitigar la situación de desgracia por la que atraviesa el municipio, exigiendo las garantías que en casos dados se acostumbra.
En el mes de octubre, la epidemia comienza a hacer estragos en la población de Ceutí, la primera víctima fallece el día 10, siendo los días 24 y 26 los que registran un mayor número de defunciones con seis fallecidos en cada día, llegando su incidencia hasta el 16 de noviembre en que se registra la última víctima. El cólera se enseñorea de Ceutí, llenando de dolor y luto infinidad de hogares. El total de fallecidos en el municipio por la terrible enfermedad fue de 56 personas, siendo en estos momentos la población del municipio de 1.182 habitantes.
A la epidemia de cólera, hay que unir el sarampión, falleciendo de esta epidemia 9 niños de edades comprendidas entre los dos meses y los seis años, y de dolor 10 niños entre los tres años y 9 días. El total de fallecidos en este año, llega a la cifra de 87. El número de nacimientos en este año, se eleva a la cifra de 81, siendo 34 niños y 47 niñas, los nue-vos ceutienses. En septiembre de año siguiente, se aprueba por parte de la Diputación Provincial, la cuenta de gastos ocurridos en la villa de Ceutí, con motivo del cólera morbo por un montante de 1.622 reales de vellón 17 milésimas.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
259
Pero la vida del municipio debe continuar y las heridas de la terri-ble epidemia van cicatrizando. De nuevo se autoriza al Ayuntamiento, para que proceda a la distribución del trigo existente en el Pósito que suma la cantidad de 124 fanegas, 2 celemines y un cuartillo, que dicen que está viciado de mosquitillo y gorgojo. De igual manera se aprueba el arbitrio de la panadería, tienda de abacería y horno de pan cocer para atender las cargas municipales.
Al año siguiente, de nuevo la epidemia de cólera hace estragos en la región, sin embargo, Ceutí será menos castigada por la terrible plaga. Desde el 4 de julio al 22 de agosto, serán seis las personas que fallezcan por esta enfermedad, tres niños de un año de edad y tres adultos. De calenturas serán 5 los niños fallecidos menores de tres años, y de dolor, (así lo certifica la partida de defunción), son 17 los niños que mueren en edades comprendidas entre los 15 días y los tres años, siendo 8 ni-ños y 9 niñas. El párroco de nuestra iglesia de Santa María Magdalena, que certifica todas estas defunciones es D. Fulgencio Gil. La mayoría de las personas fallecidas, reciben un entierro de limosna y no testa-ron por ser pobres. En total son 41 los fallecidos en este año de 1855, encontrando dos personas que fallecen de desgracia con edades de 5 y 17 años, y un joven de 20 años que murió asesinado. Por el contrario, 48 niños y 26 niñas, verán por primera vez este año.
A partir de 1854 y en cumplimiento de las disposiciones de la Carta Pastoral del Obispo de la Diócesis, de fecha 2 de febrero de 1852, el párroco leía al pueblo el índice de nacimientos y defunciones que se habían celebrado en la parroquia en el año anterior, por si resultaba alguna reclamación por alguna omisión. Esta lectura, se realizaba en los ofertorios de las misas parroquiales de los días festivos 1 y 6 de enero de todos los años.
En 1856 el número de nacimientos se eleva a la cifra de 80, con 37 niños y 43 niñas. En cuanto a los fallecimientos, son 21 los que pierden la vida en este año. A lo largo de estos años, hemos encontrado el bau-tismo de algunos niños y niñas, de padres desconocidos, y que habían sido abandonados en la puerta de alguna casa, siendo en estos casos, los moradores de la misma, los padrinos de la criatura.
En 1857, son 26 los fallecidos en Ceutí, siendo las enfermedades más frecuentes: el dolor, calenturas, alferecía, pulmonía, asma, y calentu-ras. El número de nacimientos contabilizados en este año es de 70, repartidos en 39 niños y 31 niñas. A lo largo de todo el siglo XIX, nos vamos a encontrar que la mayoría de los fallecidos son niños, en espe-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
260
cial los menores de un año, siguiéndoles los de pocos años hasta llegar a los siete u ocho, donde observamos que la mortalidad es muchísimo menor.
En 1858 son 47 los fallecidos, encontrando 8 niños que fallecían de alferecía menores de 6 años, 13 niños menores de 7 años de dolor, y 6 de pulmonía. Entre los adultos, las enfermedades por las que fallecen en este año, encontramos, fiebres, pulmonía, calenturas, apoplejía, etc. El número de nacimientos en este año es de 77, siendo 33 los niños nacidos y 44 las niñas.
Como en años anteriores, son varias las personas que son acompa-ñadas en su entierro por las Hermandades o Cofradías existentes en Ceutí. El 14 de mayo era Mª el Carmen Martínez, viuda de Francisco Picón de 66 años la que era acompañada por la Hermandad del Rosa-rio de la que era hermana. El 3 de junio era María Marín, mujer de José Torregrosa, la que era acompañada por la Hermandad de las Benditas Ánimas de la que era cofrade. El 14 de noviembre, Ignacia Torregrosa de 80 años, viuda de José Sarabia, era enterrada por la Hermandad de Ánimas de Ceutí de la que era hermana.
En 1859 de nuevo la epidemia del cólera morbo se deja sentir en Ceutí, aunque en este año, la epidemia fue más benigna, desarrollán-dose durante los meses de julio y agosto, siendo 24 los fallecidos. En-tre las otras enfermedades acaecidas en este año, destacamos por el número de muertes, la alferecía con 8 defunciones, 5 de dolor, y 4 de calenturas. En total serán 62 los fallecidos en este año en Ceutí. El número de niños nacidos en este año es de 40 y de niñas 37, haciendo un total de 77 nacimientos.
En 1860 el número de fallecidos será de 50. Será la pulmonía con 11 personas, la que mayor número de muertes produzca, siendo 4 niños y 4 niñas, de edades inferiores a los tres años, y tres adultos, dos hom-bres de 70 y 86 años y una mujer de 50. Le sigue en importancia en cuanto al número de finados, inflamación en el vientre, con 7 muertos, todos mujeres adultas, menos un niño de tres años. De cólico fallecen 4 niños, con edades inferiores a los cinco años, y de escorbuto, 3 niños y una niña, con edades que van de un mes a los dos años. El cólera de nuevo se hace sentir, pero sólo son 4 las personas que fallecen por la temida epidemia, tres adultos y un niño de un año.
En este año se contabilizan 80 nacimientos, siendo 41 los niños na-cidos y 39 las niñas.
Con fecha seis de enero de 1861 se formaba la Junta Local de Benefi-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
261
cencia, estando formada por el Alcalde Francisco Pascual Hurtado, como Presidente de la misma, Fulgencio Gil, Cura Párroco, Francisco Jara Mar-tínez como Regidor, y Marcos Alfonso y José Sarabia Pérez, como vecinos, nombrados por el Gobernador civil de la provincia. En este año de 1861, son 45 los fallecidos en Ceutí, siendo la alferecía, la que mayor número de muertes contabilice. Serán 9 las defunciones acaecidas por esta enferme-dad, todos párvulos en edades comprendidas entre los 4 meses y 3 años, concretamente 6 niñas y 3 niños. De calenturas serán 4 los niños falleci-dos menores de dos años. Cinco personas de dolor. Cuatro de disentería. Cuatro de pulmonía, y el resto de diferentes enfermedades: hidropesía, dentición, asma, parálisis, apoplejía, etc. El número de nacimientos en este año es de 72, siendo 37 los niños y 35 las niñas.
En 1862, encontramos como médicos titulares de Ceutí a Mariano Martínez, cirujano de Archena y a Antonio Faura Sánchez, como mé-dico de la villa. En este año, la población de Ceutí es de 1.472 habitan-tes, y el número de fallecidos es de 40, siendo las enfermedades que provocan mayor número de muertos, el dolor, las calenturas, pulmo-nía, inflamación en el vientre, alferecía, disipela, escorbuto y payuelas. Algunas de estas enfermedades, son tan ambiguas en su denomina-ción, que refleja el poco conocimiento por parte médica de las mismas. El número de nacimientos en este año de 1862, se eleva a la cifra de 81, siendo 30 los niños nacidos y 51 las niñas. El 15 de enero de 1863, el párroco de Lorquí, Esteban Guerra, daba sepultura al que había sido durante tantos años el director espiritual de los ceutienses, D. Fulgen-cio Gil. Había fallecido el día anterior, sobre las ocho de la mañana a los 77 años de edad, de un aneurisma (dilatación de una arteria o vena), según el médico titular Antonio Faura.
La viruela, fue otra de las enfermedades endémicas que constitu-yó otro de los fuertes azotes que asoló las poblaciones, con especial incidencia en la infancia. Por lo que se refiere a Ceutí, hemos visto como en el año de 1863, se producían cuatro fallecimientos por esta plaga, pero al año siguiente de 1864, serán 16 las personas que fallecen por la temible enfermedad. Pero el mayor número de defunciones en este año, lo produciría el sarampión, que fue otra de las enfermedades infecciosas y contagiosas que provocó cuantiosas muertes, sobre todo, en la población infantil. Como la mayoría de las enfermedades infec-ciosas, causó mayores estragos en los lugares con malas condiciones higiénicas y en las poblaciones peor nutridas. En Ceutí, fueron 21 los niños fallecidos por esta epidemia.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
262
En total fueron 98 los fallecidos en este año de 1864, siendo además de las enfermedades antes citadas, la alferecía, pulmonía, disentería, hidropesía, y las calenturas, las causantes de la mortandad. En este año, el número de nacimientos es menor que el de defunciones, son 86 los nacidos, 50 niños y 36 niñas. En 1865, nos encontramos con una nueva epidemia de cólera en la Región.
El día 20 de agosto, tiene lugar una reunión por parte del Alcalde Francisco Hurtado Mayor, miembros de la Corporación municipal, y la Junta Municipal de Sanidad del municipio formada por: Antonio Faura (médico), José Pérez Riquelme, Mateo López Martí, y Domingo Fernández Muñoz, para dar cuenta de la circular del Gobernador Ci-vil sobre las precauciones higiénicas contra el cólera. La Corporación acordó: anunciar al público para su conocimiento el mayor aseo de la población, haciendo desaparecer cualquier foco de infección que en la misma existiera, al propio tiempo, se encargarían dos personas del Ayuntamiento y Junta de Sanidad, que antes de matarse las reses para el consumo, fuesen reconocidas con el fin de evitar carnes en malas condiciones.
En sesión de veintisiete de septiembre y bajo la presidencia del Al-calde Francisco Hurtado Mayor, se reunía la Junta de Sanidad con el fin de abordar lo que conviniera, ya que la noche anterior, según ma-nifestación del Médico de la villa Antonio Faura, habían sido atacados del cólera morbo cinco individuos, un hombre, tres mujeres y un niño. Se acordaba declarar la epidemia en el municipio y dar conocimiento al Gobernador civil de la provincia por medio de oficio.
El día 30 de septiembre, es decir tres días después de esta reunión, fallecía la primera víctima por la terrible enfermedad y durante los meses de octubre y noviembre se desencadenan los fallecimientos, siendo la última el 29 de noviembre. El total de fallecidos por la terri-ble epidemia fue de 63.
El 21 de noviembre de nuevo se reunía la Junta de Sanidad del mu-nicipio, para cumplimentar la circular remitida por el Gobernador civil, y dar cuenta de lo ocurrido en Ceutí. Según esta Junta Local, creían que la enfermedad había existido en la atmósfera y en sitios húmedos y salitrosos, haciendo más estragos los síntomas que habían acompañado a las invasiones y que habían sido las propias de dichas dolencias. De todas las profesiones han sido atacados y dados el modo de vida de los individuos, han sido tratados y el método empleado en las conocidas dolencias ha sido corregir todo síntoma con los medios
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
263
apropiados. En los primeros instantes facilitando la expulsión de las materias biliosas, procurando el aumento de calor en los casos de frialdad, y friccionado con alcohol en los casos de calambres y dolores, y últimamente las sangrías generales y locales en las fuertes reaccio-nes con cuyo tratamiento casi la mayor parte se ha salvado. La dura-ción de la enfermedad con relación a los individuos, ha sido de cinco a doce horas los fulminantes, otros de dos a tres días, y de ocho a diez otros, con relación a la localidad desde el 26 de septiembre último en su noche hasta el 17 del actual inclusive.
A finales de este mes de noviembre, se reunían los miembros del Ayuntamiento y las Juntas municipales de Beneficencia y Sanidad, y se hacía presente que según lo manifestado por el médico titular Anto-nio Faura, el pueblo se encontraba libre de la epidemia que padecía de cólera morbo, pues desde el día 11 del actual no se había dado ninguna inclusión, y desde el 17 estaban curados los tres aquejados de la enfer-medad que había reinado en el municipio.
El Ayuntamiento y Juntas después de haber leído las razones del médico titular, acordaban declarar libre del cólera morbo al término municipal y mandar copia al Gobierno Civil para si lo tiene a bien, solicite la venia del Gobierno de S. M. y alcanzada se cante el Tedeum Solemne en acción de gracias al Todopoderoso, por hallarse esta po-blación libre de la enfermedad que tantas víctimas ha ocasionado. En este año el número de fallecidos fue de 117, siendo además del cólera, la alferecía, disentería, pulmonía, disipela (infección en la piel que afec-ta tanto a niños como adultos), y calenturas las más extendidas. Los nacidos en este año suman la cifra de 82, repartidos en 48 niños y 34 niñas.
El miedo al cólera morbo sigue latente, de ahí que al año siguiente, se recibe una nueva circular del Gobierno Civil, para que el Alcalde en unión de la Junta de Sanidad, dieran las disposiciones oportunas para el aseo y limpieza de la población y su término, exterminando cual-quier foco de infección que fuese nocivo para la salud pública, que los alimentos fueran sanos, que no hubieran ninguna clase de basuras en las calles y la indispensable en los descubiertos; había que secar todas las balsas y pantanos pudieran perjudicar a la salud pública y todo lo demás que pudiera causar motivo para infectar la salud.
La Junta Municipal de Sanidad por estas fechas estaba compuesta por el Alcalde, Médico titular, Cirujano farmacéutico, Veterinario y tres vecinos. Entre los acuerdos adoptados encontramos las medidas
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
264
en la población encaminadas a evitar los malos olores que pudieran perjudicar la salud pública y la inspección de todas las carnes y pesca-dos que se expendan a la venta pública.
Este año de 1866, será más benigno en cuanto a fallecimientos, son 51 las personas enterradas. No se registra ni un solo caso de cólera. De nuevo será la alferecía, pulmonía, hidropesía, calenturas y aftas malignas con 8 defunciones (todos menores de 3 años), los que se lle-ven la palma en cuanto a defunciones. La población de Ceutí en estos momentos es de 1.527 habitantes, siendo 73 los nacimientos que se registran en este año, 37 niños y 36 niñas.
La Junta Municipal de Beneficencia nombrada para el periodo 1867-1868, estaba formada además del Alcalde Marcos Alfonso Jiménez, del Cura Párroco Jerónimo Angosto, por las siguientes personas: Francis-co Jara Martínez, Salvador Guillén, José Escámez, y José Jara Martínez. El miedo a las epidemias y al contagio seguía latente en la mente de las autoridades, tanto provinciales como municipales, y son continuas las órdenes y recomendaciones emitidas a los Ayuntamientos por las primeras autoridades de la provincia. En reunión mantenida por los componentes de la Junta de Sanidad, a comienzos de junio de este año de 1867 y obedeciendo a la circular del Gobernador civil, habían re-corrido todo el distrito municipal y proponían las medidas siguientes:
1ª El aseo y limpieza de las plazas y calles, rociándose éstas mañana y tarde; la curiosidad en las casas sin consentir ninguna clase de basu-ra en los descubiertos y cuadras, allanándose las zanjas donde pueda estancarse el agua de las lluvias y corromperse.
2ª Que se cubra el pozo de la mina en profundidad de D. Gregorio Deu y contigua a esta población, desaguando el estanque que se halla en putrefacción en dicha mina.
3ª Que no se consientan aguas obstruidas en el pago del ranal, ni en ningún otro de este distrito.
4ª Que no se permita atar a las caballerías a las puertas de las casas, a fin de que los orines y excrementos de los animales causen mal olor.
5ª Que se evite la aglomeración de cerdos y de este modo su mal olor como es en pequeña cantidad, no perjudicará la salud pública.
6º Se vigilen los puestos donde se vendan los artículos de comidas y bebidas, a fin de que sean de buena calidad, inutilizando los que no lo fuesen.
Con estas medidas, y según la Junta, serían suficientes según la si-tuación del municipio, y que en el caso de epidemia, disminuiría los
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
265
estragos que fundamentalmente causan el cólera, sin perjuicio de re-dactar otras en aumento a las redactadas según la eficacia aconsejase.
Este año será uno de los que menos fallecimientos registren, pues solamente fallecen 36 personas, siendo de nuevo la alferecía, la disen-tería y la hidropesía, las enfermedades que más defunciones provo-quen. Los nacimientos en este año fueron 71, siendo 43 los niños y 28 las niñas nacidas. Decir que a partir del mes de octubre será el presbiterio Agustín Sánchez, el nuevo párroco de Ceutí, por traslado del anterior Jerónimo Angosto. De nuevo la viruela hace su aparición en Ceutí, aunque con menos intensidad que en otras ocasiones, sien-do ocho los niños fallecidos, cuatro niños y cuatro niñas, todos ellos menores de tres años. La disentería se cobra 10 víctimas, nueve niños menores de un año, y una mujer de 72 años. La hidropesía, alferecía, pulmonía, calenturas, y la parálisis, siguen siendo las enfermedades que más muertes provocan en este año en cuestión. El número total de fallecidos en este año 1868 se eleva a la cifra de 49. El número de nacimientos fue de 65, siendo 29 los niños y 36 las niñas.
A comienzos del mes de mayo, encontramos un nuevo párroco en Ceutí, se trata de Julián Ortiz, en sustitución del anterior Agustín Sánchez. De nuevo en el mes de agosto, se rescata de la Acequia Mayor, el cadáver de una niña M. S. M. ahogada de 18 meses de edad. En este año de 1869, la alferecía de nuevo hace mella en los más pequeños, nos vamos a encontrar con 15 fallecimientos producidos por este azote. Todos éstos párvulos, diez niños y cinco niñas en edades comprendi-das entre los tres meses y los dos años. La disentería va a provocar 13 fallecimientos, dos adultos y once niños todos ellos menores de tres años. La tos maligna, la mala lactancia y la mala paciencia, ocasiona-rán 10 nuevas víctimas, todas ellas menores de un año. El tifus, las ca-lenturas gástricas, la hidropesía y la pulmonía, completan este cuadro de enfermedades, que provocaron un total de 64 defunciones. Decir que de estos fallecimientos, dos fueron por vejez, dos mujeres de 88 y 83 años respectivamente. En cuanto a los nacimientos registrados en este año, contabilizamos 44 niños y 36 niñas, siendo el total de 80 los nacidos.
Al año siguiente, es decir, 1870, de nuevo el sarampión ataca a los más débiles, del 20 de febrero al 6 de abril, son 12 los niños fallecidos, todos ellos menores de 5 años. De disentería son 11 los fallecidos, tres mujeres adultas de 55, 60 y 70 años, y el resto cuatro niñas y cuatro ni-ños, todos ellos menores de un año. La alferecía, también se deja notar
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
266
con 10 fallecimientos, 9 niños y una niña, todos menores de un año. La hidropesía, va a producir 8 fallecimientos, cuatro adultos y cuatro niños. El resto de enfermedades que completan el cuadro son: pul-monía, tisis, tifus (enfermedad infecciosa, contagiosa, aguda de pro-nóstico grave y alta mortandad. Es una de las grandes enfermedades infecciosas históricas. Se transmite al hombre por medio de los piojos. Solía dar fiebre alta, acompañada de escalofríos e intensa afección del estado general), calenturas, garganta, apoplejía, indigestión, etc. que causarán 49 fallecidos. En este año, de nuevo se supera la cifra de na-cimientos con respecto a años anteriores, son 86 los nacidos, 44 niños y 42 niñas.
El 31 de enero de 1871, encontramos el fallecimiento de Josefa Lo-zano, viuda de Francisco Jara, con 99 años, en esta ocasión de vejez. Sin embargo, la alferecía, de nuevo ataca a los más pequeños, conta-bilizándose 16 defunciones de niños menores de un año, diez niños y seis niñas. Las calenturas, disentería, pulmonía, mala lactancia, infla-mación interna, dentición, y mala nacencia, van a ocasionar la muerte de veinte nuevos párvulos. Encontrando también un caso de crup (ga-rrotillo o difteria, enfermedad causada por un virus que produce una inflamación de las vías respiratorias y problemas respiratorios), en un niño de 4 años. En cuanto a los adultos, en este año, la hidropesía, la parálisis, las calenturas pútridas y la vejez, serán las que se cobren más muertes. En total serán 46 los fallecidos en este año. Este año son 70 los nacimientos que se contabilizan, repartidos en 32 niños y 38 niñas.
En 1872, el pueblo de Ceutí se viste de luto por el fallecimiento de un niño de cuatro años, ahogado en la Acequia Mayor. En este año, de nuevo los niños, serán los que sufran la mayor mortandad. De alfere-cía, son ocho los fallecidos, todos menores de un año, de aftas malig-nas, encontramos cinco, cuatro niñas y un niños, menores de un año. Las calenturas, empacho gástrico, mala lactancia, hidropesía, inflama-ción intestinal y anginas, se van a cobrar catorce víctimas mortales. Por lo que respecta a los adultos, las calenturas, hidropesía, gangrena, pulmonía, apoplejía, carbunco, úlceras y dolor miserere (apendicitis), serán las enfermedades que provoquen junto con los niños citados, la cifra de 45 fallecidos. Los nacidos son 78, repartidos en 44 niños y 34 niñas.
En 1873, serán las fiebres malignas las que ataquen a la población de Ceutí, en este caso a niños y a adultos, siendo un total de 45 las personas que fallecen por esta epidemia. La alferecía, también deja su
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
267
nota fúnebre en este año con 27 muertos, diecisiete niños y diez niñas, todos menores de un año. Por suerte solo se contabiliza un caso de viruela, sin embargo, son nueve las personas que fallecen de hidro-pesía. De nuevo las calenturas, anginas, mala lactancia, indigestión, aftas malignas, gastroenteritis (inflamación del estómago e intestinos), y tumores, se cobran la vida de doce niños.
En cuanto a los adultos, además de la hidropesía, las úlceras, gas-tritis, disentería, parálisis, tifus, y apoplejía, serán las causantes de la mayoría de los fallecimientos. Tan sólo en este año, mueren dos per-sonas por vejez, un hombre de 93 años y una mujer de 81. De nuevo encontramos el cuerpo de una persona ahogada en la Acequia Mayor, aunque en este caso se trata de un adulto vecino de Archena. A fina-les de año, concretamente el 28 de diciembre, era enterrado el cadá-ver de un hombre de 37 años, que había fallecido de muerte violenta y desgraciada. En total fueron 114 los difuntos en este año. En este año se contabilizan 87 nacimientos, siendo 45 niños y 42 niñas, los bautizados.
En 1874, de nuevo las calenturas atacan a la población, aunque en este caso, el número de fallecidos será menor que el año anterior. En total se contabilizan 23 muertes, 10 adultos y 13 niños, en edades comprendidas entre los doce y un año. La alferecía provoca 15 falle-cimientos, un niño de tres años, cinco de un año y el resto de meses. La dentición, la mala lactancia y mala nacencia, provocan nueve de-funciones en niños comprendidos entre un año y meses. En cuanto a los adultos, las enfermedades que encontramos en este año y que van a provocar las defunciones están: úlceras, tisis, tifus, hidropesía, apoplejía, disentería, estómago, útero, y sobreparto. En este año de nuevo encontramos un niño ahogado de 14 años, que a diferencia de los anteriores, fue en el río Segura. El total de fallecidos fue de 62. La cifra de nacimientos en este año es de 81, siendo 42 los niños y 39 las niñas que vieron la luz.
En 1875, el pueblo de Ceutí constaba de 1.489 habitantes, de nuevo será la alferecía la responsable del alto porcentaje de defunciones in-fantiles, en concreto 19, siendo trece los niños y seis las niñas falleci-das, y como siempre, en edades que van de los cuatro años hasta los de pocos meses. Se siguen contabilizando los niños fallecidos por la mala nacencia, disípela, aftas, dentición, calenturas, pulmonía, etc. Las ca-lenturas, pulmonía, apoplejía, hidropesía, disentería, parálisis, y asma, son los cuadros clínicos por los que fallecen este año la mayor parte
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
268
de los adultos. El número de fallecimientos contabilizados en este año, se eleva a la cifra de 56. Los nacidos contabilizados en este año, suman la cifra de 84, repartidos en 41 niños y 43 niñas.
Al año siguiente, el número de fallecimientos se eleva a 78, siendo de nuevo la alferecía, la que mayor número de muertos produzca con veinte niños menores de dos años. Le sigue en importancia en cuan-to al número de defunciones, las calenturas, mala nacencia, anginas, escarlatina, hidropesía, y el crup. En cuanto a los adultos, de nuevo la pulmonía, las calenturas, tifus, apoplejía, gangrena, carbunco, el so-breparto y el dolor miserere, serán las que mayor número de muertes provoque. En este año, la cifra de nacimientos supera la barrera de los ochenta, pues son 96 los nacimientos registrados, con 51 niños y 45 niñas.
Según el censo de 1877, el número de habitantes de Ceutí, se eleva a la cifra de 1.663. En este año, encontramos dos casos de fallecimien-tos, pero no por enfermedad o epidemia. El primero ocurrido el 27 de junio por arma de fuego, en un chico de 16 años, y el segundo en un vecino de 27 años de muerte alevosa. En cuanto a los niños, la alferecía y las calenturas, van a seguir diezmándolos, son 18 los fallecidos por estas plagas, muriendo ocho de la enfermedad llamada crup. Como siempre, los fallecidos, en edades inferiores a los cuatro años. De nue-vo la viruela hace su aparición, aunque solo se contabilizan cuatro ca-sos, tres niñas y un niño, menores de cuatro años. En total el número de fallecidos en este año será de 55. En este año la cifra de nacimientos desciende a 73, siendo 40 los niños y 33 las niñas. Lo que si encontra-mos en este año, es la venida al mundo de cuatro parejas de mellizos, una, de dos niños; y las otras tres, de niño y niña.
En 1878, de nuevo la viruela se deja sentir en Ceutí, el día uno de enero fallecía la primera víctima, siendo enterrada la última el día 3 de mayo. En este caso, todos los fallecidos, son menores de 30 años, siendo los comprendidos entre un año y cinco, los más numerosos. La alferecía de nuevo ataca a los más débiles, en este año se contabilizan 16 defunciones, en los niños de un año y menores, siendo el resto de fallecidos en cuanto a niños, por mala lactancia, naciencia, anginas, pulmonía y calenturas. En este año, los adultos fallecían de paráli-sis, pecho, disentería, tifus, gangrena, útero y sobreparto. En total se contabilizan 83 defunciones. Los nacidos en este año, no superan al número de defunciones, pues son 75 los bautizados en este año, siendo 37 los niños y 38 las niñas.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
269
En este año de 1879, el número de fallecidos en Ceutí es de 39, sien-do de nuevo los niños los más afectados por las enfermedades y epide-mias con 25 fallecimientos, siendo de nuevo la alferecía, las calenturas, y el crup, las enfermedades que más muertes provocan. En cuanto a los adultos, la hidropesía, tifus, asma y disentería, las causantes de las muertes. En este año se supera el centenar de nacimientos por prime-ra vez en todo el siglo, son 101 los nacidos, repartidos en 56 niños y 45 niñas.
En cuanto a los fallecimientos en este año, la cifra es pequeña con respecto a años anteriores 24. La alferecía, calenturas, disentería, af-tas malignas, y el crup, de nuevo son las enfermedades que ocasiona-rán más defunciones entre los niños. El tifus, tisis, asma, pulmonía, y la parálisis, serán las que afecten a los adultos. De nuevo la tasa de natalidad en este año desciende a la cifra de 74 nacimientos, siendo 32 niños y 42 niñas los que contabilizamos. A partir de junio de este año en cuestión, como dato curioso, debemos señalar, que el párroco de Ceutí D. Juan Guijarro Ruiz, coloca como segundo nombre a los bautizados, Roque si es niño, y Magdalena si es niña, de ahí, que desde junio de 1880 a junio de 1888, todos los niños y niñas bautizados du-rante este periodo, lleven como segundo nombre Roque o Magdalena.
A comienzos de octubre de 1881 el alcalde José Alfonso Navarro, manifestaba a la Corporación que desde el día 15 de abril, el vecin-dario no tenía médico titular por haber fallecido en dicho día el que tan dignamente desempeñaba la plaza, el convecino Antonio Faura Sánchez, y que a pesar de los anuncios publicados hasta la fecha sola-mente había solicitado la plaza por lo consignado en presupuesto, el licenciado en medicina y cirugía, Francisco Jiménez Aceña, vecino de Cotillas, pero a condición de que también había de percibir lo consig-nado para el cirujano titular.
La Corporación teniendo en cuenta que el cirujano titular Mariano Martínez Soler, vecino de Archena, era ya de avanzada edad, estando también falto de vista, por todas estas consideraciones se destituía al Sr. Martínez del cargo de cirujano titular de la villa, no sin demostrar la Corporación lo altamente satisfecha que quedaba con él en especial por su buen comportamiento. Días después se da cuenta del contra-to celebrado con el licenciado en medicina y cirugía, vecino de Coti-llas, Francisco Jiménez Acuña, para servir la plaza de médico cirujano titular de esta villa desde el 1 de noviembre hasta el 30 de junio de 1882, para la asistencia facultativa de los enfermos pobres. Por estas
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
270
mismas fechas encontramos como practicante del municipio a Teo-doro Alfonso Navarro, natural de Ceutí, de 42 años y domiciliado en la calle Mayor, siendo también el Director de la Banda de Música del municipio.
El 30 de junio de 1882, el Ayuntamiento decide prorrogar el contra-to a Francisco Jiménez, con el fin de que las familias pobres, actas de quintas y casos de oficio o judiciales no carezcan de asistencia facul-tativa necesaria. Se acuerda nombrar por un año médico cirujano ti-tular al mencionado Francisco Jiménez Aceña, teniendo en cuenta los buenos servicios prestados en el tiempo en que viene desempeñando la referida plaza, percibiendo el haber consignado en el presupuesto.
En 1881, de nuevo nos encontramos con un brote epidémico de sa-rampión, del 25 de enero en el que se da el primer caso, hasta el dos de junio que se produce el último, serán 15 los niños y niñas de ocho meses a dos años, que mueren por la enfermedad. La alferecía será aún peor, pues son 19 los niños y niñas que fallecen, en edades comprendi-das entre los quince días y los dos años y medio. Desde comienzos de año, será el practicante Teodoro Alfonso Navarro, el que certifique las defunciones, hasta llegar al mes de noviembre, que serán certificadas por el nuevo médico Francisco Jiménez Acuña.
El total de fallecidos arroja una cifra de 52, siendo muy pocas las personas adultas que mueren en este año. De nuevo en este año se supera el centenar de nacimientos, 53 niños y 50 niñas, haciendo un total de 103 los nacidos en este año.
Al año siguiente, la cifra de fallecidos, será bastante menor 37, sien-do de nuevo los más pequeños los que sufran la peor suerte, alferecía, calenturas, crup, catarro intestinal, y gastroenteritis, serán las enfer-medades dominantes en este periodo. Por lo que se refiere a los adul-tos, el tifus, con cuatro casos, derrame cerebral, disípela, apoplejía y vejez, serán las certificaciones que realice a partir del mes de julio, el nuevo médico del municipio Joaquín Martínez Vigueras. Los nacidos en este año son 88, divididos en 49 niños y 39 niñas.
En este año de 1883 la Corporación acuerda asociarse a la Junta Municipal de Sanidad para caso necesario, adoptar las medidas pre-ventivas para combatir o evitar la importación o desarrollo de la epi-demia del cólera morbo declarado en Francia Por suerte, el cólera no se acerca a Ceutí en este año, pero será la gastroenteritis, la que mayor número de muertes registre, contabilizándose 16 casos, siendo trece los niños y niñas de ocho días a cuatro años que mueren y tres adultos.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
271
Le siguen en importancia en cuanto a número de fallecidos, el catarro gástrico, la gastritis, bronquitis, enteritis, enterocolitis, raquitismo, y fiebres nerviosas. Siendo 67 los fallecimientos acaecidos. Tenemos que destacar entre los adultos, el caso de Pío de San Nicolás, que fallece con 94 años de vejez. Los nacidos en este año, arrojan la cifra de 82, siendo 49 niños y 39 niñas los que se contabilizan.
De lo que no se salva Ceutí, durante todo este año de 1884, es de nuevo de la gastroenteritis, con 18 párvulos fallecidos, en edades com-prendidas entre los cuatro y los dos años, siete niños y niñas, que fa-llecen por la difteria, siete fallecimientos de niños también a causa de fiebres perniciosas, cinco de bronquitis, cuatro de eclampsia, y algu-nos casos más de otras enfermedades. En total serán 73 las personas fallecidas este año. Este año de 1884, bate el record de nacimientos con 117, siendo 63 niños y 54 niñas los causantes de esta natalidad. Sin embargo al año siguiente, el médico titular de Ceutí Joaquín Martínez Vigueras, tendrá que hacerse cargo de una nueva epidemia de cólera morbo que afectará al municipio y al resto de la Región.
En este año en cuestión el número de fallecidos en nuestro muni-cipio será de 43, siendo la primera víctima una joven de 19 años el 16 de junio. La máxima incidencia de fallecidos, se registrará el día 1 de julio con 5 víctimas y el día 7 con 4, aunque a lo largo de los meses de junio, julio y hasta el 19 de agosto que fallece la última persona de la terrible enfermedad, prácticamente todos los días, el pueblo de Ceutí, se verá afectado de la terrible plaga. Será el párroco Juan Guijarro Gil, el encargado de confirmar las defunciones de los fallecidos.
Pero no acaba aquí la cosa, pues serán veintitrés, los menores que fallezcan de gastroenteritis, en edades que van de un mes a los dos años. A esto hay que unir, nueve fallecimientos por bronquitis, cinco por gastritis, tres de úlcera gangrenosa, tres por congestión pulmonar etc. En cuanto a los adultos, la enterocolitis, el catarro gástrico, la pul-monía, el miserere, cáncer y neumonía, serán después del cólera, las que más fallecimientos produzcan. En total el número de fallecidos en este año, es uno de los más altos del siglo XIX con 124 fallecidos. Este año el número de nacimientos es menor al de defunciones, aunque la cifra es bastante alta, 100 nacimientos, repartidos en 54 niños y 46 niñas.
La población de Ceutí en este año de 1887, se eleva a la cifra de 1.852 habitantes. De nuevo, la gastroenteritis, difteria, bronquitis, di-sentería, fiebres perniciosas, peritonitis, y raquitismo, van a producir
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
272
la mayor parte de los fallecimientos de los más débiles. Tan sólo es-tas enfermedades, provocarán 40 muertes. En cuanto a los adultos, bronquitis, catarro gastrointestinal, gangrena, tisis, y cólico miserere, serán las enfermedades más comunes en este año, que completarán la suma de 74 fallecidos. Este año de nuevo el número de nacimientos sobrepasa el centenar, siendo exactamente 102 los nacidos, con 54 ni-ños y 48 niñas.
En sesión ordinaria de 29 de mayo de 1887, la Corporación teniendo en cuenta los servicios que venía prestando a las familias pobres de esta villa el practicante en Cirugía Teodoro Alfonso Navarro, y que por dichos servicios consta que en tiempo alguno haya tenido retri-bución de los fondos municipales, se acuerda por unanimidad que se comunicara al referido Sr. lo altamente satisfecha que se hallaba la Corporación por su proceder desinteresado a favor de la clase menes-terosa y que se vería con gusto que continuase prestando los servicios y que para recompensar en parte cuanto ha hecho y debe hacer, en el presupuesto municipal del próximo año, se le había consignado una gratificación anual de trescientas sesenta y cinco pesetas, siendo por tanto incluido en la nómina de empleados municipales.
De nuevo en este año de 1887, el sarampión, ataca a los niños de Ceutí. Del día 8 de junio al 14 de agosto, serán cuarenta y dos los niños y niñas que fallezcan por esta epidemia. La gastroenteritis, también deja un rastro de muerte con quince fallecimientos, a los que habrá que sumar los casos de bronconeumonía, bronquitis, paludismo, fie-bres, difteria, eclampsia y raquitismo. En total serán 105 los enterra-dos en este año.
Los nacimientos en este año, igualan al de defunciones, pues son también 105 los niños bautizados, contabilizando 49 niños y 56 niñas.
En los tres últimos años de la década de los ochenta, el número de fallecidos va a disminuir con respecto a años anteriores. En 1888, se eleva a la cifra de 68, siendo en los niños, la gastroenteritis, con once defunciones, el raquitismo con nueve casos, y la difteria con cinco, las enfermedades que más muertes se cobran. En cuanto a las personas adultas, disentería, apoplejía, bronconeumonía, bronco pulmonía, y catarro gástrico, serán las más extendidas. A partir del mes de junio, será D. Antonio Egea, el párroco encargado de enterrar a los difuntos. Contabilizamos en este año 104 nacimientos, repartidos en 54 niños y 50 niñas.
Al año siguiente, el número de fallecidos disminuye en dos, pues
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
273
son 62 las personas que son enterradas. Siendo de nuevo los párvulos, los más desfavorecidos. Gastroenteritis con siete defunciones, fiebres intermitentes con seis, raquitismo, neumonía, y pulmonía, son las que más fallecimientos provoquen. Los adultos en este año, serán ataca-dos por disentería, congestión pulmonar, catarro intestinal, bronqui-tis, y apoplejía. De nuevo en este año, se supera el centenar, son 110 los nacimientos que contabilizamos con 61 niños y 49 niñas.
Llegamos a 1890, y el número de ceutienses se eleva a la cifra de 1.997, y de nuevo la gastroenteritis, con once defunciones entre los más pequeños, raquitismo con siete casos, y neumonía, serán las enferme-dades que mayor número de muertes se cobren. La bronquitis, fiebres, enterocolitis, tumores cancerosos y hemorragia cerebral, serán las que más adultos lleven a la tumba. El total de fallecidos en este año es de 61. Este año el número de nacimientos es algo menor que en los anteriores, son 92 los nacidos, siendo 49 los niños y 43 las niñas.
A mediados del mes de enero de 1891, fallecía Remigia Ruiz Sánchez, a los 94 años, su enfermedad: vejez. Pero no todos pueden decir lo mismo, en este año de nuevo la gastroenteritis, llevaba al camposanto a doce párvulos, el raquitismo a seis, y de nuevo el sarampión a siete; a esto tenemos que unir los fallecidos por difteria, pulmonía, gastritis, y anginas. En cuanto a los adultos, la hidropesía, tuberculosis, hemo-rragia cerebral, enterocolitis y disentería, serán las enfermedades que más van a castigar. En total el número de fallecidos es de 64. Con la llegada de la década de los noventa, de nuevo se bate record, son 127 los nacidos en este año, repartidos en 67 niños y 60 niñas.
Con la llegada del verano, el riesgo de epidemias se agravaba, de ahí que el Ayuntamiento aprobara en sus plenos el atender con especial cuidado la limpieza y salubridad del municipio, ordenando hacer des-aparecer todo foco de infección que pudiese perjudicar la salud públi-ca como así mismo vigilar con frecuencia los artículos de consumos, cuidando que estos fueran de buena calidad.
De esta manera, en agosto de 1892 se reunía la Junta de Sanidad for-mada por los vocales: Isidro Lacal, Pedro García y José Valero, junto con el Alcalde Francisco Navarro, para visitar los puestos públicos y hacer el análisis de los líquidos y demás géneros comestibles. Una vez realizada la visita y comprobados los mencionados artículos, certifica-ban su estado de salubridad y que podían someterse a la venta pública.
En 1892, de nuevo la gastroenteritis, será la enfermedad que más vidas se cobre, veintidós niños y niñas, en edades comprendidas entre
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
274
los quince días y los tres años. Las fiebres palúdicas, también se dejan sentir, siendo siete los niños, y cinco las personas adultas, que fallecen de las citadas fiebres. La bronquitis y el catarro intestinal, arrastraran a la tumba a diez nuevos niños. El total de defunciones llega a la cifra de 75 personas. El total de nacimientos en este año es de 113, con 65 niños y 48 niñas.
A mediados del mes de septiembre de 1893, se da cuenta de una orden del Gobernador civil de la provincia referente a la aparición del cólera en algunos pueblos de nuestra península, encargando que se adoptaran todos los esfuerzos y precauciones para evitar el desarrollo de tan terrible azote. Enterado el Ayuntamiento acuerda dar el más exacto cumplimiento, convocando a la Junta Municipal de Sanidad y tomar cuantas precauciones crean necesarias a fin de evitar en lo posible la aparición de dicha epidemia. El médico titular de la villa, Joaquín Martínez Vigueras, informaba a los componentes de la Junta de Sanidad, que en casi todo el término municipal había una ende-mia de fiebres intermitentes, siendo tan considerable el número de afectados que pasarían de doscientos, encontrándose innumerables casas atacados todos los miembros de la familia, y era tal la miseria por la que atravesaban la inmensa mayoría de éstos, que carecían en absoluto de recursos para poder atender a su medicación y cura, por lo que creía de urgente necesidad que se informara al Gobernador civil y se le solicitara algunos frascos de sulfato de quinina para atender a la medicación de los afectados pobres.
El total de fallecidos en este año, arroja la cifra de 104 individuos, siendo el paludismo con once muertos, nueve niños y dos adultos, lo más alarmante para la prensa. Pero la verdad es, que de nuevo la gas-troenteritis con dieciocho fallecidos, será la que se lleve la palma, a la que hay que añadir, la difteria con cuatro casos, raquitismo con diez, fiebres con siete, y bronquitis con seis, las enfermedades que más muertes provocan. La disentería, neumonía, gangrena, y hemorragia cerebral, serán las enfermedades que más fallecimientos provoquen en los adultos. De nuevo el número de nacimientos supera al de falle-cidos, aunque solo sea por dos, pues son 106 los nacidos, repartidos en 55 niños y 51 niñas.
Al año siguiente de nuevo el paludismo atacaba a los vecinos de Ceutí. En sesión de dos de septiembre, el médico Joaquín Martínez Vigueras, informaba a los miembros de la Junta de Sanidad, de las in-numerables fiebres palúdicas que se venían presentando en el término
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
275
municipal, cuya salud pública estaba al cuidado de la Junta, siendo conveniente que se realizara una visita de inspección donde pudieran haber focos o causas de la infección palúdica e inmediatamente que se descubriera o se encontrara la causa aunque remota que produce o pudiera producir la infección palúdica, se dieran las órdenes oportu-nas para la limpieza de todos los lugares que despidieran miasmas que contribuyan a viciar la atmósfera y a desarrollar la enfermedad.
Oído lo expuesto por el médico, la Junta acordaba por unanimidad, que tan pronto se diera por terminada la reunión, se girara una visita de reconocimiento a la población y lugares contiguos a ella, y en caso de encontrar focos de infección, se dictaran las oportunas disposicio-nes encaminadas a extinguir cualquier foco infeccioso.
Así mismo, se acordaba la limpieza de los escorredores contiguos a la población en la parte del Mediodía, bien por los dueños o los colo-nos, prohibiendo lavar en ellos, que se prohibiera el sacar o transpor-tar basuras por la población durante el día, y todo cuanto sea causa de infección, imponiendo a los infractores las multas correspondientes con arreglo al máximo establecido por la ley municipal. A mediados del mes de septiembre de este año de 1894, el Gobernador remitía seis frascos de sulfato de quinina a Ceutí, para distribuirlos entre los en-fermos pobres.
En este año, el paludismo y las fiebres, dejaban dieciocho cadáveres, seis adultos, y el resto niños. Pero es el raquitismo con trece fallecidos el que bata el record. La gastroenteritis con diez casos, la difteria con cuatro, el sarampión con cuatro y la enterocolitis con siete, provoca-rán la mayoría de las defunciones entre los más pequeños. Tubercu-losis, disentería, catarro gástrico, tuberculosis y hemorragia cerebral, serán las culpables de los fallecimientos de los adultos, entre otras. En este año, contabilizamos 84 defunciones. El número de nacimien-tos en este año es de 104, siendo 51 niños y 53 niñas que alegraran a familiares y amigos por su llegada al mundo. En este año de 1895 se contabilizan 66 defunciones, siendo las enfermedades ya conocidas, las causantes de la mortalidad. Los nacidos en este año suman la cifra de 91, siendo 36 niños y 55 niñas los bautizados.
Al año siguiente, es decir, 1896, son 74 las personas fallecidas, y de nuevo la gastroenteritis, bronquitis, catarro y paludismo, son las enfer-medades que más estragos harán en la población más joven. Mientras que las fiebres, pulmonía, catarro gástrico, bronconeumonía, tubercu-losis y cáncer, las que provocarán mayor mortalidad entre los adultos.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
276
En este año, llegamos a la cifra más alta en cuanto a nacimientos se refiere en todo el siglo XIX, son 130 los ceutienses que verán la luz por primera vez, repartidos en 57 niños y 73 niñas.
En sesión ordinaria de 25 de abril de 1897, el alcalde Francisco Na-varro Bermúdez, daba cuenta al resto de la Corporación de la renun-cia presentada por el acta entonces médico cirujano titular de Ceutí Joaquín Martínez Vigueras. El Ayuntamiento acordaba admitirle la renuncia y nombraba con el carácter de interino al licenciado en me-dicina y cirugía Gabriel Martínez Pellejero. En este año, encontramos el mayor número de fallecimientos por paludismo con 25 defunciones, con ocho adultos y diecisiete párvulos. El raquitismo, también se co-bra su tributo con doce defunciones, al igual que la gastroenteritis con ocho y la bronquitis con siete. En este año se contabilizan 88 defun-ciones. Por el contrario el número de nacimientos suma la cifra de 97, siendo 51 niños y 46 las niñas.
La cifra de defunciones al año siguiente, es sensiblemente menor con 71 fallecidos, y de nuevo el paludismo se lleva la palma con veinte muertos, cinco adultos y quince niños. La gastroenteritis, llevará a la tumba a doce, la bronquitis a seis y el raquitismo a otros seis. Por lo que se refiere a los adultos, la tuberculosis, fiebres, disentería, neumo-nía, tisis, y cólico miserere, serán las enfermedades estrellas de este final de siglo. En este año de 1898, son 93 los nacimientos, con 43 niños y 50 niñas.
Con fecha diecinueve de noviembre de 1899, el Alcalde Alfonso Faura Jara, daba cuenta al resto de la Concejales de la dimisión pre-sentada por el Médico titular de la villa Gabriel Martínez Pellejero. La Corporación acordaba admitir la renuncia y nombraba con carácter interino para el desempeño del mismo a Pedro Fernández Vera, con el sueldo anual de novecientas noventa y nueve pesetas.
Acababa el siglo XIX, con una nueva epidemia de viruela, que co-menzaba el día 13 de julio y acababa el día 28 de diciembre. El total de fallecidos fue de 37, siendo los más afectados los niños. A los falleci-dos en esta epidemia de viruela, hay que sumarles, los fallecidos por raquitismo con un total de once, nueve de bronquitis, doce casos de enterocolitis, siete de gastroenteritis, fiebres, paludismo, y tifus. En los adultos, tenemos que sumar los casos de catarro gástrico, tuber-culosis, disentería, hemorragia cerebral, cólico miserere, etc. El total de fallecidos se eleva a la suma de 121 personas. Este año el número de nacimientos, es inferior al de defunciones, contabilizándose 101 naci-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
277
mientos repartidos en 50 niños y 51 niñas. Acaba el año de 1990, con-tabilizando 108 nacimientos, divididos en 58 niños y 50 niñas.
Fuentes documentales y bibliografía
Fuentes manuscritas
Archivos
ARChIVO GEnERaL DE La REgIón DE MuRCIa Libro de Actas de Sesiones de la Diputación Provincial del: 2 de junio de 1841. 18 de junio de 1850.ARChIVO MunICIpaL DE CEutí Legajos: 1, 2, 3, 6, 21, 25, 63, 69, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 159.ARChIVO PaRROquIaL DE CEutí Libros de defunciones nº 1 al 20, de 19 de diciembre de 1734 a 30 de
agosto de 1903. Libro de Bautismos nº 4 al 20, de 1 de enero de 1787 a 10 de mayo de
1906. Libro de Desposorios y Velaciones nº 1 al 7, de 6 de agosto de 1754 4
de agosto de 1912.
Fuentes impresas
B. O. P. M: 17-6-1834. 10-01-1851; 22-12-1854;19-12-1860; 31-01-1861;17-04-1861; 10-07-1861; 24-07-1861; 25-09-1863;04-12-1870; 09-07-1871; 22-10-1873; 15-6-1878; 12-11-188.
Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares y aldeas y demás entida-des de población de España. Año 1888.
La Paz de Murcia: 30-10-1866.19- 11- 1876. 04-10-1865. 05-11-186517-4-1869.14-12-1870.07-02-1871.05-06-1872.27-02-1874.17-08-1876.28-06-1885.30-06-1885.22- 07-1885.
El Diario de Murcia: 31-03-1880. 13-05-1880. 08-07-1880. 17-01-1883. 24-08-1883. 04-09-1884. 19-10-1884.07-04-1886.07-05-1886.04-02-1887. 19-04-1887. 17-08-1887. 02-12-1888.01-02-1889.23-03-1889.16-04-1889. 04-12-1889. 05-12-1889. 10-12-1889.11-12-1889.22-12-1889.25-07-1890. 02-08-1892. 07-06-1893. 10-10-1893.19-12-1893.23-12-1893.18-07-1894
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
278
21-09-1894. 22-12-1894. 15-01-1895. 0 5-03-1895. 05-01-1896.23-09-1898 05-07-1899. 21-12-1899.
Bibliografía
CanO BEnaVEntE, JOsé. (1977). Alcaldes de Murcia. Edita Ayunta-miento de Murcia. 363 páginas.
ChaCón JIménEz, FRanCIsCO. (1979). Murcia en la centuria del qui-nientos. Edita Universidad de Murcia Academia Alfonso X El Sa-bio. 534 páginas.
GOnzáLEz CastañO, Juan. MaRtín COnsuEgRa BLaya, GInés J. (2002). Proclamas y Bandos en el reino de Murcia Durante la Gue-rra de la Independencia (1808-1814). Edita Asamblea regional de Murcia, Real Academia Alfonso X El Sabio. 292 páginas.
MaDOz PasCuaL. (1850). Diccionario Geográfico-Estadístico-Históri-co de España. Edita Comunidad Autónoma de la región de Murcia. 194 páginas. (Reeditado en Murcia, 1989).
MaRIn MatEOs, JOsé AntOnIO. 1994. Aproximación a la Historia de los siglos XVIII y XIX de Ceutí. En Aportaciones a la Historia de Ceutí. Dirige: Montes Bernárdez, R. Edita Ayuntamiento de Ceutí. 125 páginas.
MaRIn MatEOs, JOsé AntOnIO. 2009. La Iglesia Parroquial de San-ta María Magdalena de Ceutí. Edita Ayuntamiento de Ceutí. 221 páginas.
279
El carácter portuario y mercantil de Mazarrón, en especial durante los siglos XVIII y XIX, siempre favoreció la entrada de nuevas enferme-dades que a menudo portaban las tripulaciones de los barcos fondea-dos en su rada. En aquella época el puerto de Mazarrón incrementó notablemente la exportación de diversos géneros manufacturados por el propio vecindario, entre otros, almagra, esparto, sosa y barrilla; sin dejar de lado la producción de cereales, tanto del agro mazarronero como de los municipios circunvecinos (Fuente Álamo, Totana y Al-hama). De otra parte, con el advenimiento de la minería en 1840, se comenzó la importación intensiva de carbón de coque para alimentar las calderas de las máquinas de vapor y de todos los accesorios que precisaba la flamante industria minero-metalúrgica. Este tránsito de mercancías animó la creación de un pequeño núcleo habitado -en las inmediaciones del puerto- donde fueron estableciéndose entidades sociales de diversa índole, tales como aduana, cuartel de carabineros, iglesia, escuela y pósito de pescadores. Al respecto, es muy habitual hallar referencias en los libros capitulares del municipio que nos ha-blan de obligadas cuarentenas para los buques sospechosos de portar los temidos contagios de peste, cólera y tifus; principales enfermeda-des que, desde tiempo inmemorial, habían diezmado la población.
El caso de la fiebre amarilla fue diferente. Las dos virulentas epi-demias padecidas en los años 1804 y 1810 respectivamente, aunque también entraron por el puerto, trajeron en jaque a las autoridades sanitarias por el absoluto desconocimiento que se tenía, tanto de su origen como de los métodos para una posible curación. Hoy sabemos que la enfermedad procede del trópico y penetró en la provincia a bor-
La fiebre amarilla en Mazarrón, Murcia: Las epidemias de 1804 y 1810Las medidas profilácticas adoptadas por D. Miguel Cabanellas, inspector general de epidemias de los reinos de Valencia y Murcia
MaRIanO C. GuILLén RIquELmECronista Oficial de Mazarrón
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
280
do de algún navío llegado al puerto de Cartagena; en ese sentido, lo más probable es que la infección vírica viajase alojada en uno o varios marineros provenientes de Sudamérica. El primer contagio de fiebre amarilla que llegó a la costa murciana duró de septiembre a diciembre de 1804, siendo su epicentro Cartagena, ciudad en la que fallecieron aproximadamente 10.000 personas1 (el equivalente a una cuarta parte de la población en aquel tiempo). Así consta en un escalofriante relato que reproducimos, escrito en primera persona por el insigne cartage-nero Agustín Juan y Poveda, director del Real Jardín Botánico de la ciudad, ilustrado químico y farmacéutico, quien, a la sazón, también se hacía cargo del periódico local “Diario de Cartagena”:
«Día 23 de octubre de 1804. En este día contraje la enfermedad reinante por infección y a causa de haber visitado momentáneamente a un amigo de mi vecindad que yacía en el estado culminante de la enfermedad en una habitación reducida y baja de techo. A la media hora de haber ins-pirado la atmósfera del referido enfermo (el cual falleció el día 3º de su enfermedad) me sentí atacado de ella, con dolor gravativo en la cabeza y percibiendo un olor desagradable (como el de un animal corrompido) que salía sin duda de mi estómago. Inmediatamente me metí en cama, tomé una taza de cocimiento de manzanilla con un poco de aceite común, vomité bastante y a la noche se me frotó todo el cuerpo con aceite común caliente y aguardiente en corta cantidad; y rompí en sudor copiosísimo, al que subsiguió abundancia de cursos negruzcos sumamente fétidos y ter-minó la gravedad del mal con una convalecencia dilatada y en extremo estado de debilidad. 31 de diciembre de 1804»2.
En Mazarrón, la epidemia de fiebre amarilla del año 1804 no fue tan espantosa como en Cartagena, si bien observamos un incremento de defunciones en los meses del contagio que duplican la tasa de mor-talidad habitual3. Algo muy distinto sucedió con el rebrote de la mis-ma enfermedad padecido en 1810, causando verdaderos estragos entre una población aterrada por el elevado número de infectados; baste
1 Diario de Cartagena. Cartagena. Nº 205, 31-12-1804. Nota marginal manuscrita por Agustín Juan y Poveda.
2 Ídem.3 Libros de defunciones de San Andrés Apóstol (1794-1838) y de San Antonio de
Padua (1781-1823) Archivo Parroquial Mazarrón.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
281
decir que sólo en el mes de septiembre de 1810 se dieron sepultura a 168 cadáveres, habiendo días del referido mes en los que hubo hasta 22 entierros4. La situación del vecindario en el tiempo que duró la epide-mia fue realmente aflictiva, lo que provocó circunstancias insólitas y desconocidas hasta entonces, como fue la desbandada de autoridades a los cortijos más alejados o la falta de los alimentos más indispensa-bles para subsistir.
Así las cosas, el Gobierno Civil de la provincia ordeno la creación de una junta local de sanidad (constituida definitivamente el 20 de noviembre de 1810) para que adoptase las medidas más enérgicas en orden a preservar la salud pública. Cinco días después tenía lugar en las afueras de la localidad, en el llamado Cortijo de Forte o de Cle-mente González5, un cabildo de crisis con asistencia de los regidores municipales que aún quedaban, la recién creada junta, el médico ti-tular José Baldivieso y Miguel Cabanellas6, a la sazón, Inspector de Epidemias de los reinos de Valencia y Murcia, quién se comprometió públicamente a cortar.
La comisión especial del médico Miguel Cabanellas y Cladera (1760-1830) en Mazarrón fue demandada por la Junta Superior de Sanidad del Reino de Murcia como consecuencia de las terroríficas noticias de la epidemia que llegaban a Murcia. Su acreditado prestigio profesional estaba avalado por una carrera que había comenzado muy joven en diferentes países de Sudamérica, donde conoció las principales afec-
4 Ídem. 5 Actas Capitulares del Ayuntamiento de Mazarrón. 25-11-1810. Sec.1 Leg.19 Exp.
3 Archivo municipal de Mazarrón.6 Manifiesto del General Bassencurt, Presidente de la Junta Superior de Sanidad
de Valencia, a todas las municipales del distrito de su mando, insertándolas el plan adoptado por Don Miguel Cabanellas, Médico de Cámara Honorario de S. M., en la extinción del contagio de la villa de Mazarrón de 1810, obtenida en trece días según lo había ofrecido. Madrid Imprenta de Repullés. 1814. Pág. 14.
“…en 21 de noviembre del año 1810 se presentó en dicho pueblo de Almazarrón con comisión especial, el doctor D. Miguel Cabanellas, habiendo sido su pri-mera diligencia, cerciorarse del número, estado y síntomas de los enfermos, y acordar enseguida los medios de su incomunicación ventilación y purificación, correspondientes a evitar se propagase y conseguir se extinguiese la epidemia, como se verificó maravillosamente. Desde aquel momento se reanimó el espí-ritu público que estaba extraordinariamente abatido por los males, muertes y desgracias que sufría (…) La memoria del bien que ha producido en Almaza-rrón el Doctor Cabanellas, salvando innumerables vidas de sus compatriotas, subsistirá sin duda eternamente en el agradecimiento de todo este vecindario.”
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
282
ciones tropicales7. En 1793 sería destinado al cuartel de Antigones y Real Hospital de Cartagena, consagrándose como un reputado epi-demiólogo. Luego, sus acertadas disposiciones en los brotes de fiebre amarilla de Cádiz y Sevilla en 1800, corroboraron su fama de experto en esta cruel enfermedad, hasta el punto que llegó a experimentar con él mismo y su familia provocándose el contagio8.
Era ferviente partidario de las fumigaciones con ácido muriático (ácido clorhídrico) para luchar contra la epidemia, desconociendo que los buenos resultados obtenidos eran porque dicho ácido ejercía como repelente del mosquito, muchas veces el principal vector de la propa-gación. También era seguidor de la teoría de los miasmas, -sustancias de naturaleza desconocida- supuestamente originados en los enfer-mos, que manaban de los cadáveres en vías de putrefacción. En todo caso, los éxitos que consiguió en la erradicación de diferentes epide-mias, le valieron el nombramiento de Inspector General de epidemias, contagios, lazaretos, enterramientos y cementerios de los reinos de Murcia y Valencia9.
Nada más llegar a Mazarrón, Cabanellas se comprometió ante la junta de sanidad a realizar visitas diarias a los enfermos (en horario ininterrumpido de mañana, tarde y noche) siempre acompañado del médico titular de la villa; siendo esa, según él, la única manera de co-nocer el verdadero alcance de la epidemia. Asimismo pidió una rela-ción del número de fallecidos, últimos contagiados y sanados. Advirtió seguidamente que la junta debía proporcionar medios económicos y materiales para que los enfermos no carecieran de asistencia, alimen-to y medicinas, nombrando personas idóneas que las repartiesen. Así, dijo, podrán evitarse muchas víctimas que, sin este auxilio, carecerán de oportunidades.
Como medidas profilácticas, Cabanellas comenzó aconsejando in-comunicar la propia villa. Para ello dividió ésta en ocho sectores di-ferenciados y situó al mando de cada sección a un vecino que vigilaba
7 LópEz GómEz, J.M. Miguel José Cabanellas y Cladera y la Real Academia de Medicina de Madrid (1795-1805). En Gimbernat. Revista catalana de histo-ria de la medicina y la ciencia. 2003. Nº 39, pp. 17-28. “El barco La Ventura fue su primer destino, con el que viajó hasta Perú. En Sudamérica, permaneció tres años en los que fue primer médico y cirujano mayor del hospital de Bellavista y del presidio de Callao”.
8 JuRaDO, L. El epidemiólogo del opio. En diario El Mundo. 30-1-2013.9 LópEz GómEz, Ob.Cit. pp. 17-28.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
283
escrupulosamente el tránsito de viandantes, tanto si eran individuos sanos como enfermos. También prescribió señalar las casas contagia-das, situando dos sillas en la puerta unidas por una cuerda, a manera de cordón sanitario. Si lo requería la necesidad, deberían desalojar sus hogares los vecinos colindantes, laterales o traseros; de cuyo cumpli-miento se encargó otro guarda que alertaba de la entrada o salida del inmueble, con excepción de confesor, médico y perfumador. A éstos últimos y a la familia del enfermo se les impregnaban las manos de vinagre o salmuera, antes y después de tocar a los contagiados, procu-rando evitar en lo posible el menor roce con ellos.
Y para mayor seguridad se prohibió, bajo rigurosas penas, todas las concurrencias de personas dentro de la población por espacio de quince días, clausurando iglesias y conventos; por eso se llevaron al extrarradio del pueblo algunos comercios y oficinas estatales: depen-dencia municipal, administración de correos, panaderías, carbonerías y demás tiendas principales, como ya lo había ordenado antes la junta con la carnicería. Se propuso sacar a los enfermos de sus alcobas y co-locarlos al aire libre, ya fuera en patios, terrados o la propia calle, pero siempre formándoles algún chamizo o barraca; entretanto, se dejarán abiertas puertas y ventanas de las casas para ventilación de las atmós-feras morbosas. Todo hacía pensar entonces que la principal baza para cortar de raíz el contagio, era cumplir a rajatabla las medidas de ais-lamiento. Respecto a la ventilación de las viviendas y el entorno de los enfermos, la medicina del siglo XIX había llegado a la conclusión que las plagas nunca progresaban en espacios abiertos, dado que los mias-mas se “volatilizaban” y diluían en el aire. Por tanto, lo primordial era disminuir en lo posible el acercamiento a la exhalación de los cuerpos y la acumulación de aire viciado en edificios cerrados y amueblados de las poblaciones, siempre manteniendo una distancia mínima con los enfermos de ocho varas10.
Al mismo tiempo, Cabanellas continuó recomendando el uso del vinagre, la salmuera y los zaumerios o sahumerios de azufre como clásicos desinfectantes, aunque volvía a incidir una vez más en las fu-migaciones ácido-minerales; según su dilatada experiencia, éstos eran mucho más eficaces por la mayor acidez que aportaban. Lo que pre-tendían aquellas fumigaciones era inundar la habitación del enfermo de un ambiente ácido o correctivo que neutralizara los miasmas pú-
10 Manifiesto del General Bassencourt. Ob. Cit. Pág. 9
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
284
tridos encerrados en el ambiente. El sabio médico decretaba realizar esta purificación, cuantas veces hubiera que exponerse a los supuestos miasmas, así como en los aposentos donde moraban enfermos, o mue-bles con los que se hubieran rozado.
En lo relativo a la higiene del hogar, recomendaba barrer, desho-llinar y rociar las habitaciones y mobiliario con vinagre, así como las ropas de los contagiados, sumergiéndolas en ácido acético o en salmue-ra. También debían verter los mencionados vinagre o salmuera en ori-nales, servicios y escupideras. Por último, si se producía la defunción por fiebre amarilla, las precauciones con los cadáveres serían iguales o mayores, teniendo sumo cuidado en la manera de extraerlos de las ca-sas y manipularlos. Se recomendaba, previamente y como siempre, una ligera fumigación ácido-mineral, restregarse labios, nariz y frente con vinagre, y enjuagarse la boca con él. Luego debían arrollar el cadáver en una sábana grande empapada en los mismos líquidos y, doblando los extremos sobre pecho y piernas, atarlos por la cintura. Una vez en-vuelto y atado, el cuerpo se introducirá en un saco de hule para impedir en lo posible la salida al exterior de los miasmas cadavéricos. Exacta-mente lo mismo deberá establecerse con las ropas y efectos personales de algún valor que hayan servido al enfermo. Todas ellas, envueltas como los cadáveres en una sábana empapada de vinagre o salmuera, se tendrán sumergidas mientras no se laven; y si no fueran de gran valor, mejor quemarlas. En consecuencia, lo más sensato para la seguridad pública sería franquear de inmediato a la junta, todas aquellas casas, cerradas o abiertas, donde hubiese habido contagio para proceder a su expurgo, mientras se procuraba la extinción del mal.
Vistas y aceptadas todas estas providencias, se abordó el problema de la ausencia de cementerio. En efecto, a fines de septiembre de 1810 y debido a la alta mortandad de la epidemia, las iglesias ya no pudie-ron albergar más difuntos11. Desde tiempo inmemorial los cadáveres habían sido inhumados en las criptas que albergaban las dos iglesias principales, el convento franciscano y las ermitas situadas extramu-
11 Actas Capitulares del Ayuntamiento de Mazarrón 1-10-1794 “En este Ayunta-miento se ha visto un oficio remitido por los curas de ambas parroquias, en que con motivo de las muchas enfermedades que afligen a este pueblo, hacen presente que han quedado sus iglesias sin lugar donde poder sepultar los muer-tos. Que por ello lo están haciendo en una pequeña ermita; que dentro de pocos días será preciso dejar los cadáveres a la inclemencia.” Sec. 1ª Leg. Exp. Archivo Municipal de Mazarrón
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
285
ros de la población; pero ante tal cantidad de muertes provocadas por la fiebre amarilla, las autoridades decidieron excavar fosas comunes junto a la ermita de San Sebastián en el paraje del Espinar: en fecha 27 de octubre de 1810, habiéndose inutilizado las iglesias para dar sepultura, se abrieron zanjas en el partido de San Sebastián para dar sepultura a los cadáveres12.
La forma de realizar aquellas nuevas sepulturas las prescribió tam-bién el doctor Cabanellas, señalando que serían de nueve palmos de hondo y cuatro y medio de ancho y servirían cada una para enterrar desde uno hasta tres cuerpos a la vez. Los muertos serán cubiertos con un par de capazos de cal viva, antes de cubrirlos con tierra bien apisona-da y empedrada de firme, para que las fieras no excavasen sobre ellas13. Pero las referidas zanjas pronto resultaron incómodas, toda vez que su ubicación, demasiado alejada del centro urbano, impedía el deseo de las familias dolientes de tener a sus difuntos cerca de la población.
Fue así como Cabanellas, tras inspeccionar detenidamente la con-figuración arquitectónica del pueblo, recomendó utilizar el patio de armas del castillo de Los Vélez como nuevo e improvisado cemente-rio, prohibiendo que, en lo sucesivo, se utilizasen las iglesias para tal menester. Dicha fortaleza estaba muy deteriorada desde que abando-naron las explotaciones de alumbre los marqueses de Vélez y Ville-na, con sus muros prácticamente derruidos y los caminos de acceso imposibles. Así pues, para evitar la profanación del lugar, hubo que cercar el recinto de mampostería, nivelar el terreno y ampliar la sen-da que conducía los difuntos desde la Parroquia de San Antonio. El nuevo camposanto fue bendecido el día 15 de diciembre de 1810, asis-tiendo a la inauguración el clero de ambas parroquias, la comunidad religiosa del convento y el pueblo en general, conscientes todos de la grandeza de una obra que veía la luz en momentos de gran aflicción y pobreza general; por cuya causa los curas párrocos de ambas iglesias costearon toda la construcción sin haber recibido limosna alguna, …pues la cantidad de mil reales de vellón que mandó el Sr. Provisor, se gastaron en cubrir la vacante del curato de San Andrés14.
12 Libros de defunciones. Ob. Cit. 13 Manifiesto del General Bassencourt. Ob. Cit. Pág. 10.14 Nota marginal del cura párroco de San Antonio, José Moreno, dando cuenta
de la inauguración del Camposanto del Castillo en fecha 15-12-1810. Libro de defunciones de San Antonio de Padua. Años 1781-1823. Págs. 214 Vto. y 215. Ar-chivo Parroquial de Mazarrón.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
286
El cementerio instalado en el patio de armas del castillo de Los Vélez apenas funcionó cuarenta años. El tiempo que tardó en quedar-se pequeño y cerciorarse las autoridades que, como en el caso de las iglesias parroquiales, también ocupaba un espacio demasiado céntri-co y podía ser foco de infecciones durante las epidemias. De ahí sería trasladado a las afueras de la población, a más de un kilómetro de distancia del núcleo urbano.
Castillo de los Vélez de Mazarrón. Vista por poniente de la fortaleza, desde donde se observa el patio de armas del castillo; observamos el muro de mampostería que cercaba el cementerio instalado allí mismo, a causa de la epidemia de fiebre amarilla del año 1810. Fotografía La Industrial Valenciana. Año de 1912
Con la instalación del cementerio en el castillo de Los Vélez a fines de 1810, concluían las recomendaciones del doctor Cabanellas, quién apeló a la ayuda de Dios para, en unos diez o doce días, extinguir el contagio. En esos días, el médico titular José Baldivieso y el propio Cabanellas seguirán al pie de la letra todas las medidas, advirtien-do que, cuando se tuviese conocimiento de la existencia de un nuevo enfermo -aunque fuera a deshora de la noche- les avisaran de in-mediato. Ambos galenos practicaron reconocimientos diariamente a los enfermos, tomándoles el pulso en sus mismas camas y fumigando
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
287
cada uno de los aposentos con el gas ácido muriático. El motivo era poder atajar el mal en los primeros momentos de la invasión, y así te-ner alguna posibilidad de salvarles de la muerte, precisamente porque las primeras horas eran decisivas. Un empeño común que necesitaba la cooperación de todos: enfermos, asistentes, familiares y demás veci-nos del pueblo que, al unísono, obedecieron con diligencia las normas establecidas por la junta. Y, tal como predijo Cabanellas, la epidemia cesó a los 13 días de iniciado su enérgico plan.
La terrible epidemia de fiebre amarilla compartiría triste protago-nismo con la Guerra de la Independencia, pues ambas contingencias transcurrieron de forma simultánea; sin embargo, en lo relativo a la lucha contra los franceses, el territorio murciano sólo fue lugar de tránsito de unidades militares, eso sí, a las que había que proveer de alimentos obligatoriamente. Así nos lo acredita un acuerdo municipal fechado el 22 de junio de 1811, donde la Comisión Popular de la villa lamentaba no tener ya fondos para poder avituallar a la tropa empla-zada en Mazarrón en persecución de desertores, acordándose oficiar al Ayuntamiento… para que, de las contribuciones del año pasado de 1809, se faciliten 150 reales para el suministro de raciones15. Dos meses más tarde volvían a reunirse los regidores para lamentar la in-sólita huida Tadeo Rico, alcalde constitucional de la villa, quien había desaparecido sin dejar noticia ni hacer despedida; y encima, estando inmersos en unas circunstancias tan críticas como eran el tránsito de tropas del Tercer Ejército y hallarse la autoridad sin cabeza16. Al año siguiente fueron agrandándose las secuelas de la guerra y las en-fermedades, hasta el punto de ser imprescindible la creación de una junta de caridad pública que allegara recursos, donativos y asistencias de los vecinos más pudientes para remediar el fantasma del hambre que ya se cernía sobre la población. A tenor de lo que nos revelan los libros capitulares, se puede afirmar que la mayor parte del vecindario se hallaba sin el menor auxilio para sostener la vida, habiendo llegado al extremo de haber fallecido algunos por falta del sustento diario17.
Una vez concluida la Guerra de la Independencia, las familias que habían sobrevivido a tanto desastre padecerán momentos de abati-miento ante las pocas esperanzas en salir del agujero de pobreza donde
15 Actas Capitulares del Ayuntamiento de Mazarrón. 22-6-1811. Sec.1 Leg.19 Exp.4 Archivo Municipal de Mazarrón.
16 Ídem. 18-8-1811. Sec.1 Leg.19 Exp.4 17 Ídem. 14-4-1812. Sec.1 Leg.19 Exp.5
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
288
vivían. Fue una época donde arreciaron los ciclos de sequía en toda la provincia y disminuyeron las perspectivas de trabajo agrícola. De ahí que el Concejo se lamentara de no poder hacer nada para remediar el estado de indigencia en el que estaba Mazarrón, por las epidemias de-voradoras que había sufrido, por hallarse agotados los fondos públicos,
… paralizadas las fábricas y artefactos en que fijaba su subsistencia y, por otra parte, escaseadas sus aguas potables18. Pero poco a poco todo volvió a la normalidad. A partir de 1820 la economía se reactivó con el encauzamiento de las aguas del Garrobo para riego de planta-ciones de cereales; se instaló una fábrica de alumbre que daba trabajo a más de cien familias; y siguieron funcionando las tradicionales ma-nufacturas de espartería, carbonato de sosa y salitre. Un renacer que, con toda probabilidad, no hubiera ocurrido sin el concurso de una persona excepcional que puso todo su empeño y sabiduría en atajar la epidemia que llevaba camino de aniquilar la población.
Extractamos a continuación los pocos reconocimientos (acaso no los buscaba) que hemos hallado al doctor Cabanellas este singular hombre y a su humanitaria obra. Damos comienzo resumiendo la cer-tificación emitida por la Junta Superior de Sanidad de Murcia, en 14 de enero de 1811. En ella leemos que la villa de Almazarrón no había quedado desierta gracias al doctor Cabanellas, pues además de haber dispuesto los medios necesarios para erradicar el contagio, consiguió que las autoridades, facultativos y vecinos ausentes regresaran al pue-blo. Con sus ayudas contribuyeron económicamente a la asistencia y socorros de los enfermos, expuestos a perecer por falta de cuidados, según había sucedido a muchos.
«La Junta, pues, se haya íntimamente persuadida de que el doctor D. Miguel Cabanellas ha hecho un extraordinario servicio por el inapreciable bien de la salud pública, y le juzga por tanto benemérito a mayores consideraciones que las que penden de su arbitrio, y a que en todas partes sea respetado como preservador de la sanidad. Y para los fines conducentes, de acuerdo de la Junta, libro la presente por duplicada en Murcia a 14 de enero de 1811. Como Presidente: Ignacio Muñoz. Por acuerdo de la Junta: Francisco Candel Molina, Secretario».
18 Ídem. 31-10-1814. Sec. 1 Leg. 19 Exp. 7.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
289
Ese mismo día (14 de enero de 1811), el Ayuntamiento de Mazarrón también se rindió a su meritorio trabajo, redactando una extensa de-claración de gratitud, en la que podemos leer, entre otras cosas:
«…lleno siempre de celo, de pericia, de probidad, de prudencia y desinterés, sin percibir dieta, ni emolumento alguno, ha excedido las esperanzas de la Junta, y se ha hecho acreedor de los mejores premios por parte del Gobier-no, y a un perpetuo reconocimiento público. La memoria del bien que ha producido en este pueblo, salvando innumerables vidas de sus compatriotas, subsistirá sin duda eternamente en el agradecimiento de todo este vecin-dario; y ya que esta Junta tiene el sentimiento de que no estén a su dis-posición los medios de recompensarle, ha acordado se le libre el presente certificado, para los fines que convengan al expresado Don Miguel Caba-nellas. Almazarrón, 14 de enero de 1811. Firmado Bruno Manuel Belda, Escribano del Ayuntamiento y de la Junta de Sanidad de Almazarrón»19.
También en 1814, y bajo los auspicios del general Bassecourt, a la sazón presidente de la Junta Superior de Sanidad de Valencia, se im-primió un opúsculo de apenas 15 páginas donde se glosaba la figura del doctor Cabanellas y su exitoso plan para extinguir el contagio de fiebre amarilla de Almazarrón en 13 días, según lo predijo20.
Y ahora podríamos añadir que la memoria de los pueblos suele pe-car de ingratitud, tal vez de indiferencia -que aún es peor- frente a quienes han sido auténticos benefactores del género humano; perso-nas que, como Cabanellas, fueron capaces de ofrecer un auxilio hu-manitario de una magnitud impagable, y a cambio de nada. Porque ni tan siquiera un modesto rótulo con su nombre figura en el callejero de una población, a la que, nada menos, salvó de perecer en 1811. En tal sentido, esta comunicación al Congreso de cronistas Oficiales de Murcia en 2016, quiere seguir la senda del agradecimiento que le tri-butaron las Juntas de Sanidad de Murcia y Valencia al Doctor Miguel Cabanellas en forma de certificación, aunque para ello hayan tenido que transcurrir dos siglos.
19 Manifiesto del General Bassencourt. Ob. Cit. Pág. 10.20 Manifiesto del General Bassencourt. Ob. Cit.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
290
Bibliografía y fuentes
- Manifiesto del General Bassencurt, Presidente de la Junta Supe-rior de Sanidad de Valencia, a todas las municipales del distrito de su mando, insertándolas el plan adoptado por Don Miguel Cabanellas, Médico de Cámara Honorario de S. M., en la extin-ción del contagio de la villa de Almazarrón de 1810, obtenida en trece días según lo había ofrecido. Madrid Imprenta de Repullés. 1814.
- Reglas para evitar en el presente año la producción o importa-ción de la fiebre amarilla que destrozó a este país en el pasado, o su propagación en el caso que aconteciese sin que el vecindario o la guarnición tengan la menor cosa que temer. Murcia. Imprenta de Teruel.
- CabanELLas, M. Defensa de las fumigaciones-minerales contra las razones expuestas por la comisión médica de Cádiz para des-truirlas. Madrid. 1814. Imp. Repullés.
- LópEz GómEz, J.M. Miguel José Cabanellas y Cladera y la Real Academia de Medicina de Madrid (1795-1805). En Gimbernat. Revista catalana de historia de la medicina y la ciencia. 2003. Nº 39, pp. 17-28.
- JuRaDO, L. El epidemiólogo del opio. En diario El Mundo Baleares. 30-1-2013.
- Archivo Municipal de Mazarrón.- Archivo Parroquial de Mazarrón.- Diario de Cartagena. Cartagena. 1804.
291
Cuando en 1885 explosiona en Murcia, con una virulencia tal que deja asombrada a España, en la que no entran capitales próximas como Valencia y Alicante, “porque las capitales de estas provincias han sido menos castigadas que la de Murcia” (Benito Pérez Galdós), da la im-presión que el Dr. Maestre ha encontrado un tratamiento de urgen-cia para la enfermedad. Nombrado Inspector Médico de la salubri-dad de Murcia durante esta epidemia del cólera, con el haber de 15 pesetas diarias, mientras duren las presentes circunstancias, después de prestar importantes servicios sociales y asistir a centenares de en-fermos, entregó al Ayuntamiento capitalino todo lo que había ganado, incluidos los honorarios oficiales y las consultas privadas, a favor de los necesitados, según lo atestigua el recibo expedido por Sor Isabel Aramburu, Superiora de las Hermandades de la Caridad del centro benéfico murciano.
Pero la enfermedad y epidemia del cólera se enconó con saña. En las calles se hacían hogueras, quemándose en ellas azufre con desin-fectante. No deja don Tomás Maestre de dar instrucciones a la po-blación, entre las que destacan el “no beber agua del río” y aplicarse al primer síntoma el remedio de “beber té negro, bien caliente y a ser posible; si se tolera, con aguardiente y coñac”. No tardaría más adelante en poner en prácticas sus inyecciones hipodérmicas, de las que hace anuncio en un extenso artículo en el Diario de Murcia de 13 junio de 1885.
El Dr. Tomás Maestre Pérez, aunque nació en Monóvar el 18 de mayo de 1857 se traslada a Murcia con sus padres, Don Tomás Maes-tre Berenguer y Doña Francisca Pérez Asensio, donde instalaron un
Tomás Maestre Pérez y la epidemia de cólera en Murcia
MIguEL GaLLEgO ZapataCronista Oficial de San Javier
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
292
negocio de vinos, y donde hizo el Bachillerato, Estudió en la Facultad de medicina de Madrid y fue médico de la Beneficencia Provincial de Murcia. Médico Forense de Madrid (el primero que ingresó por oposición), catedrático de Medicina Legal, inspector de Salubridad, académico, diputado a Cortes y senador, fue creador de la Escuela de Medicina Legal, allí trabajaron, entre otros, los doctores: Piga, Mara-ñón, Aznar, Salvador Pascual.
Trabajó e investigó para la Justicia, hasta el punto de practicar 553 autopsias, asistió a más de 1300, interviniendo de oficio en 8.260 asun-tos, entre causas criminales y pleitos civiles, informando oralmente en más de 200 juicios, siendo famosas sus aportaciones al esclare-cimiento de errores judiciales y su defensa de la inocencia de varios condenados.
Diputado por Cartagena y senador, vivió en la calle de su nombre “Tomas Maestre”, en Murcia. Brillante conferenciante, en 1906 habló en el Ateneo y en el Centro de Estudios Sociales de Cartagena, sobre la abolición de la pena de muerte en las que refirió pasajes de su vida de estudiante durante cuyo periodo presenció la ejecución de dos mu-jeres. Importantísimos también sus 140 folios manuscritos sobre la mercedaria descalza terciaria María de Jesús fallecida en 1624, en la celda del antiguo convento de Santa Bárbara de Madrid.
En una de las noches de Carnaval en el Casino de Murcia, una bella mascarita, da broma al elegante y popular doctor Maestre, Don To-más se interesa por ella, a quien no conoce y en uno de esos impulsos propios del doctor le dice “No te conozco pero me casaré contigo”. Así dieron comienzo las relaciones con Gregoria Hernández Jara, hija de Juan Hernández Úbeda, que regentó con notable éxito el céntrico
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
293
Café del Comercio, en la antiquísima calle Azucaque, de la que había de ser su esposa, una encantadora señorita, inteligente, culta, hábil, tierna, buena administradora, paciente, enamorada de su compañero y entregada en cuerpo y alma al cuidado del sabio y que, parece ser, te-nia estudios de magisterio, conocía idiomas y aprendió mecanografía para ayudar al profesor en sus trabajos.
Su casa de San Javier, a cuya calle también se dio el nombre de “Tomás Maestre”, situada entre la Plaza de Almansa y el Polideportivo Municipal, en la que pasaba largas temporadas: como no tenía hijos, se encontraba siempre rodeado de sobrinos, los Maestre Zapata, So-ler Hernández, Méndez Soler, y multitud de invitados, incluso en una ocasión hasta don Santiago Ramón y Cajal. También el Consejo Mu-nicipal de Monóvar, determinó poner el nombre de “Tomás Maestre
“a la calle donde nació, y que antes se denominó calle del Triunfo. Decía Benito Pérez Galdós que parecía ser que el Dr. Maestre había encontrado un tratamiento de urgencia para la enfermedad del cólera, de cuya epidemia Murcia fue una de las provincias menos contagiadas.
Se marcha a Madrid para escribir su tesis doctoral que se tituló: “Deformidades del cuerpo humano desde el punto de vista de la me-dicina legal”. Como toda su familia, fue un amante de San Javier y de sus gentes y con motivo de la inauguración del Grupo Escolar de San Javier, (cuyas Bodas de Platino se celebraron recientemente), a la que no pudo asistir por motivos académicos, escribió una carta que publicó la Revista “Mar Menor” de 11 de diciembre de 1927, dirigida al entonces Alcalde Don Pedro Pérez Cánovas, a su vez director de aquel Grupo, que constituye una bella página que dice mucho de la cortesía y de la categoría moral e intelectual de este Ilustre murciano que tanto prestigio le dio a Murcia y que tanto cariño le tuvo a San Javier.
Cuenta su biógrafo que tan consciente estaba Don Tomás de las vir-tudes de su esposa que antes de exhalar el último suspiro, cogió entre las suyas las manos de su “Gorica del alma” esas manos de perfección física asombrosa y mirándola a los ojos, exclamó en una conjunción de recuerdos de su vida “¡Gregorica, Gregorica! ¡tu has sido siempre para mí la novia! Su entierro celebrado en Madrid el 5 de noviembre de 1936, constituyó una auténtica manifestación de duelo y entre los asistentes al sepelio se encontraba su amigo y compañero el Doctor Negrín.
295
Escribir sobre epidemias no resulta atractivo. Va mejor hacerlo sobre folklore u otras novedades. Mas como también es noticia lo ocurrido tiempos atrás, me referiré hoy a las padecidas aquí en 1812 y 1834, que tuvieron eco nacional.
Érase que, en plena euforia política de las primeras décadas del si-glo XIX, que cuajó con la constitución conocida por La Pepa, a noso-tros nos tocó bailar con la más fea, es decir a los acontecimientos y revueltas del caso, siguió una epidemia de cólera morbo que acabó con la vida de muchos lumbrerenses. Hasta aquí nada noticiable, salvo el número de afectados que según registros eclesiales sólo en Puerto Lumbreras se elevó a 44 muertos el año 1812 de los que 47 eran párvu-los, y a 279 el 1834 de los que 85 eran párvulos, pero las circunstancias y penurias vividas por nuestros antepasados sí nos sirven para valorar y estimar los esfuerzos soportados por aquel vecindario.
Año 1812. El 27 de agosto de este año el alcalde Pedáneo de Puerto Lumbreras Marcos Sánchez, comunica a la Junta de Sanidad de Lorca haber tenido noticias de que en las Cuevas de Almanzora hay dos calles contagiadas, habiendo muerto ya dos personas y haber puesto Guardias en las diputaciones por donde hacen tránsito los que proce-den de Cuevas, Vera.
Los lugares donde se instalaron los lazaretos fueron: La casa de los Porceles en Puerto Adentro, la casa de los Abades en la diputación de Almendricos, otro punto en la Escarihuela, otro en el camino de Huércal y venida de esa ciudad, incluyendo seis leguas a la redonda. El día 28 el párroco don Roque Bautista comunica a dicha Junta que: la Inspección ha resuelto prohibir la entrada en esta población a todos
Epidemias en Puerto Lumbreras
Juan ROmERa SánChEzCronista Oficial de Puerto Lumbreras
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
296
los que desde hoy procedan de esa ciudad hasta tanto que desvaneci-dos los temores presentes, VS, tenga la bondad de avisarnos su total cesación.
La incomunicación debió producir serios conflictos, pues el prime-ro de septiembre don Antonio Pérez de Tudela Maestro de Primeras Letras se dirige al alcalde diciendo que:
Habiendo pasado a diligencias propias a su casa de campo en Espa-rragosilla, diputación de Esparragal, llevando consigo la papeleta de su alcalde Barrio y habiéndose presentado a la vista de dicha casa cortijo, salieron los vecinos y lo detuvieron con muchas ame-nazas y que tenían orden de su diputado y de la Junta de Puerto Lumbreras de no consentir a persona alguna que procediera de di-cha ciudad en aquellas diputaciones y viendo el exponente que era ya llegada la noche, le mandó a decir a Juan Antonio Sánchez la situación en que se encontraba y éste por mucho favor le permitió que se le retirase al cuarto que tiene separado en su cortijo, sin rozarse con ninguna persona, y que por la mañana se retirase sin dilación a Lorca lo que ejecutó.
Otra epidemia en 1834
La enfermedad que no tenía preferencias de edad ni sexo, comienza el 2 de junio de 1834 con el fallecimiento de Miguel navarro de 75 años de edad, en cuya inscripción el cura don Marcelino Martínez (persona muy vinculad a la Historia de Puerto Lumbreras) como una premo-nición, hizo constar al margen de la anotación: aquí dio principio la enfermedad de cólera morbo asiático”.
La incomunicación del tránsito por nuestra población como no po-día ser menos, fue total y absoluta como refleja la Junta Superior de Sanidad de Murcia al diputado de Lumbreras que con fecha 23 de sep-tiembre le participa que: ante la visita del Príncipe Hesse-Darm-stadt de Sajonia de paso para Valencia, no le permita su entrada ni roce en la población en conformidad a las órdenes sanitarias vi-gentes respecto a las procedencias de país contagiado.
De entre las medidas de precaución tomadas figuran, que ningún vecino de la huerta o campo admita en su casa persona alguna pro-cedente de los pueblos afectados, ni de ninguna otra que pueda ha-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
297
ber sospechas, bajo la multa de cincuenta ducados, o quince días de cárcel, además de las penas impuestas a los transgresores de las leyes sanitarias.
El suplicio sufrido por la gente debió tener caracteres alarmantes, pues la falta de un médico titular motivó repetidas peticiones. El 3 de septiembre el alcalde pedáneo lumbrerense don Marcos Sánchez se dirige a la Junta de Sanidad de Lorca diciendo que : no hay facultativo alguno que pueda reconocer el estado de la mujer de Luis de Salas, cuyos síntomas desde el día en que cayó hasta de presente son muy sospechosos manifestando que es tal la decadencia que advierte, que no cree salga de este día, por lo que esperamos tenga la bondad de que pase un facultativo este mismo día a fin de que nos desengañe de este accidente, sin embargo que desde el primer día de su enfermedad quedó incomunicada toda la familia de la casa. Igualmente quedó y permanece en observación doña Francisca de Guevara y demás fa-miliares y hasta el señor cura que los ha confesado para que nuestra sospecha fue fundada por la muerte de la hija de don Pedro Martí-nez “El Segureño”, que tuvieron algún roce con esta familia. Dentro del gravísimo peligro que circulaba por la población y pueblos de al-rededor, creo conveniente destacar la acción del Presbítero don José López, quien el 11 de agosto se dirige a la Junta de Sanitad en los si-guientes términos: Que habiendo oficiado el párroco de Lumbreras a este Cabildo Eclesiástico invitando a sus individuos para que pasen al mencionado pueblo a socorrer espiritualmente a los invadidos del cólera morbo y no habiéndolo verificado ninguno, solo el que habla se ofreció voluntariamente en sacrificio por sus semejantes y tratando ya de retirarse al pueblo de su domicilio y circulando órdenes para que no se admita ningún emigrado y no estar el que habla contenido en la cláusula anterior, suplica a V.S. se digne concederle el regreso a su casa y pueda ser útil a la humanidad aún afligida en esta población.
En 1854 nueva aparición del cólera morbo
La erradicación de la enfermedad no fue cosa fácil en ninguna de las épocas ocurridas. Las recomendaciones a base de remedios caseros no surtieron siempre los efectos deseados, pues a ello se unía la fal-ta de una alimentación apropiada y una higiene corporal que no se practicaba. En 1854 don Francisco Cánovas Cobeño, lorquino de puro
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
298
ancestro y prestigio, elaboró un exhaustivo informe en el que ade-más de verificarlo sobre la diputación de Lumbreras comprendió las de Béjar, Nogalte, Puerto Adentro, Cabezo de la Jara y Zarzalico, pues de otro modo su trabajo hubiera sido harto incompleto. En él dice que, de cuatrocientos tres vecinos que tiene Lumbreras resultaron 366 enfermos, Béjar con ciento cincuenta ocho vecinos tuvo doscientas cincuenta y cuatro almas atacadas, Zarzalico con ochenta y Nogalte con doscientos ochenta y dos resultaron el primero con cincuenta y nueve calenturientos y treinta y cinco el último, siendo Puerto Aden-tro y Cabezo las menos invadidas. La enfermedad comenzó atacando primeramente las clases jornaleras, y después se extendió sin distin-ción de sexo o edad, pues se vieron niños de algunos meses con fuertes reacciones febriles.
Concluye el señor Cánovas Cobeño diciendo que: la gran mayo-ría de enfermos mueren por no tener los consejos del Médico, ni los auxilios de la Farmacia; déseles uno y otro y se arrancaran muchas víctimas de los bordes del sepulcro; en la actualidad no es posible que un solo médico asista, y asista bien a tanto enfermo diseminado en una gran extensión de terreno y mucho menos no teniendo a su disposición una oficina de Farmacia, donde se preparan con la ur-gencia que el caso requiere los medicamentos que prescriba; si estas dos cosas llegan a conseguirse, la Comisión se congratulará de no haber sido infructuosa su tarea, y la Junta habrá salvado las vidas de sus conciudadanos.
Durante la amplia comunicación cruzada en ambas epidemias en-tre la Junta Local y la de Lorca, echamos de menos que en ninguna de ellas, incluyo en las instrucciones procedentes de la Provincia, no se mencione siquiera superficialmente la intervención del curandero. Ignoro si lo fue por falta de confianza en esos sanitarios, que no lo hubiese en épocas tan precisas, o que éstos no accedieran a colaborar por temor a ser contagiados.
299
1. Introducción
Controlar y dominar los medios de producción de cara a la obtención de cosechas acordes a la demanda de la población es una quimera todavía no alcanzada en plenitud en este planeta que nos acoge, en donde existen importantes realidades humanas que cada día deben enfrentarse a la carestía, a la escasez, al hambre… y, consecuentemen-te, a una debilidad física que merma considerablemente sus posibi-lidades, generando organismos en los que la desnutrición limita las condiciones y esperanzas de vida. Este escenario, superado al presen-te en los países del mundo desarrollado, aunque sustituido por otras perturbaciones, resultado del acelerado y artificial ritmo de la existen-cia que define a las sociedades modernas, fue una constante a lo largo de pasados siglos. Profundizar en este ámbito en la villa de Totana a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, presentando algunas de las ac-tuaciones que se llevaron a cabo para dar respuesta a las crisis sanita-rias que significaron el periodo, es el objetivo de la presente reflexión.
2. La proliferación de enfermedades y epidemias conse-cuencia de la frágil alimentación y las pésimas condicio-nes higiénico-sanitarias
Totana, sometida a los rigores del árido clima mediterráneo, ha sufri-do a lo largo de su existencia frecuentes periodos de sequía que lleva-ban aparejados una deflación en la producción agrícola y, consecuen-
El proceder de Totana ante las crisis sanitarias de la primera mitad del siglo XIX
Juan CánOVas MuLERO Cronista Oficial de Totana
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
300
temente, una merma considerable en los recursos alimenticios, lo que condujo a su población a la penuria y a la privación con una dieta po-bre y poco nutritiva que debilitaba los organismos, haciéndolos presa fácil de enfermedades. Durante siglos los cereales formaron parte fun-damental del régimen de los totaneros, avalado por su producción de trigo y cebada, como también por la relativa facilidad de conseguirlos en las regiones próximas o recurrir al que llegaba al puerto de Carta-gena, procedente del norte de África o del sur de Italia, una posibili-dad condicionada por las fluctuaciones climáticas y la perturbación de precios. Ante el predominio del consumo cerealero, el de carne se concentraba en concretos periodos del año, moderándose notable-mente en momentos de crisis, tal y como se recoge en la petición que en 1829 hacían los cortadores de las carnicerías de Totana al Concejo, poniendo de manifiesto su apurada situación pues el mercado de car-ne de macho se había circunscrito en la villa a «seis libras menos cuar-to que se despachan para las casas del señor alcalde mayor, para la Real Encomienda y el Santo Hospital». Productos cardinales de la die-ta de los totaneros fueron las legumbres (garbanzos, guijas, habas…), los higos y frutos secos, principalmente la almendra, también las hor-talizas, básicamente las silvestres; de ahí el gran arraigo de la acelga en la cocina totanera, como también algunas de las pocas frutas que se producían en la villa (chumbos, ciruelas, granadas, uva, cítricos…). Huevos, patatas y tomates ayudaban a completar la dieta. El vino y el aguardiente, eran bebidas habituales. También se empleaba el aceite de oliva obtenido en las almazaras de la villa. Frecuentemente, los jor-naleros tomaban un tazón de café de malta (café de cebada tostada) y una comida fuerte, avanzada la mañana, normalmente una «sartén de migas», acompañadas de sardinas o tocino. El pan de cebada, por su precio más bajo, era consumido por las clases menos favorecidas, pues el elevado coste del trigo impedía que los braceros pudiesen adquirirlo con los menguados salarios que recibían. Lo pobre de la alimentación, así como lo frugal de la misma, disponía los organismos al límite de defensas, reduciendo grandemente sus posibilidades de respuesta ante enfermedades y epidemias.
A esta precaria alimentación se unían las exiguas condiciones sa-nitarias en las que se desenvolvía la vida de gran parte de los totane-ros, como también la dureza del trabajo. La conjunción de todas estas realidades les hacía presa fácil de enfermedades y contagios. De hecho, el sector de la población que sufrió de un modo más intenso la furia
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
301
de las epidemias fue el de los pobres y los obreros, así como los que residían en los barrios más humildes, en donde las viviendas carecían de adecuadas condiciones higiénicas y en las que, además, se solían albergar animales, con la consiguiente acumulación de estiércol1. En este sentido se expresa el informe del médico de la villa Justo Aznar y Mora en 1851, señalando que el brote de fiebres tifoideas que se pro-pagó en el municipio en la primavera de ese año tenía su origen «en la mala alimentación, en los excesivos calores, alternados de frialdad y alguna humedad que han reinado en los días de su aparición; y al poco aseo y limpieza que es consiguiente en la clase proletaria»2.
3. El proceder de Totana para afrontar los riesgos de las diferentes crisis epidémicas
Al detectarse los primeros síntomas de un determinado brote epidé-mico las autoridades locales actuaban repitiendo modos y prácticas tradicionales3. En este proceder las medidas de carácter policial al-canzaron un concreto protagonismo, restringiendo la circulación de personas y especies. Teniendo en cuenta que Totana «es un pueblo de mucho tránsito», con afluencia de transeúntes en comunicación entre el Levante y Andalucía, se hizo preciso incidir en el establecimiento de cordones sanitarios mediante guardias y rondas que vigilasen los caminos de acceso y la llegada de forasteros4, concienciando a los ve-cinos sobre los peligros derivados de admitir en su casa «familia, per-sona o género que venga de fuera sin que traiga el legítimo pasaporte».
1 AMT. (Archivo Municipal de Totana) Leg. (Legajo) 672, 9-VI-1872. La presen-cia de corrales dentro de la población ponía en peligro la salud. A pesar de las frecuentes disposiciones que se emitían desde la Junta de Sanidad Municipal a fin de atajar tan insanas costumbres no fue nada fácil erradicar esa extendida práctica. En 1872 los residentes de la calle Borlilla denunciaban a uno de los vecinos que, en un aprisco existente en la misma, encerraba diariamente una gran manada de cerdos.
2 AMT. Leg. 668,16-V-1851.3 AMT. Leg. 665, septiembre de 1804. En esta fecha, a la hora de activar los me-
canismos contra el peligro desatado por la epidemia de Cartagena, se acordó actuar «en conformidad a lo practicado en el año de 1800, con motivo de la epidemia de Sevilla».
4 AMT. Leg. 665, 14-XII-1804. Tras la muerte sospechosa en el hospital de un hombre contagiado procedente de la villa de Alhama se activaron las alarmas, colocando centinelas en cada uno de los caminos de acceso a Totana.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
302
A pesar de esta prevención se detecta una cierta permisividad hacia aquellos cuyo trabajo era imprescindible para el desenvolvimiento de determinadas ocupaciones, caso de los sanitarios o almazareros5.
Por otra parte, al ser Totana una «villa abierta» era mucho más difícil el control de los que a ella arribaban. Fue por eso que en 1804 se llevaron a cabo actuaciones encaminadas a cercar su perímetro ur-bano «con paredes de una regular altura»6. Ante tan ingente proeza se acordó recabar la colaboración de la población que debió contribuir con aportaciones económicas, los más pudientes y los jornaleros con su trabajo7. Esta decisión generó diferentes conflictos8, a la vez que no fue una tarea fácil y sí costosa pues 5 meses después de tomada la decisión e iniciadas las operaciones quedaba todavía por construir «de barda nueva, mil trescientas veintiocho varas y media; quinien-tas treinta y seis y media por reformar, y ciento veintiuna tapias que fabricar»9. Este celo no sólo se mantuvo en los accesos al núcleo ur-bano sino que se extendió a las zonas rurales al intuirse que el peligro podía llegar por ellas10.
5 En noviembre de 1803 el alcalde mayor Ignacio María de Funes al ser infor-mado por el Gobernador de la plaza de Cartagena del «contagio que se padece en la ciudad de Málaga, con la fiebre amarilla», emitía varios bandos sobre el peligro de acoger a forasteros.
6 AMT. AC. (Actas Capitulares) Leg. 28, 16-VI-1809. Reglamento de Fortificación. Esta costosa obra obligó a la Junta de Sanidad a tomar prestados los fondos procedentes de los patronatos de legos, que habían quedado vacantes, como también los «del Molino» y los de «Las Flotas», doce mil y dos mil reales, res-pectivamente, a fin de destinarlos a «terminar la cerca del pueblo que se está efectuando para seguridad de estos vecinos».
7 AMT. Leg. 665, 23-X-1804.8 AMT. Leg. 665. En febrero de 1805, ante las quejas de uno de los propietarios
de los salitres, la Junta de Sanidad Provincial autorizó a que se abriese un por-tillo «para que los obreros de la fábrica de salitre, propia de don Diego Castilla Navarro, puedan con toda comodidad entrar y salir a ella por la cerca de este pueblo».
9 AMT. Leg. 665, 23-X-1804. Informe emitido por el presbítero Francisco José Romera.
10 AMT. Leg. 665, 22-IX-1804. En septiembre de 1804, sabedor el Concejo de que salían de la ciudad de Cartagena «infinitas personas que todas o las más vie-nen a refugiarse a esta jurisdicción, introduciéndose en las casas-cortijo de ella, especialmente los que confinan con la dicha ciudad. Y siendo de temer con gravísimo fundamento el roce de aquellos con los moradores de dichas casas y el de estos con el pueblo sea causa de que se comunique el contagio», procedió a establecer tres cuerpos de guardia en el límite de ambos términos.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
303
Plano realizado por Pedro Munuera en la década de 1930, se aprecia el ser Totana una villa abierta, con lo que se hubo de recurrir
a levantar tapias y muros en momentos de especial peligro.
Particular responsabilidad asumían en la salvaguardia y protección los alcaldes de barrio, encargados de velar por el buen estado de salud de los residentes en las calles que quedaban bajo su encomienda como también de los pobladores de ese distrito que, por diversas circunstancias, se ha-bían establecido fuera de Totana. En este último caso debían controlar su posible regreso, una actitud que se pone de manifiesto en 1800 cuando la villa recibía a numerosos vecinos que habían emigrado en años anterio-res a las ciudades de Sevilla y Cádiz, tradicionales focos de atracción de mano de obra, ocupada en «la corta de sosa y barrilla» y que retornaban a la localidad «en busca de sus casas y familias para su alivio y consue-lo». Similar proceder se mantuvo en septiembre de 1833 cuando llegaron noticias de la existencia de cólera morbo en varias ciudades andaluzas, entre las que se encontraba Sevilla11. Con análoga diligencia habían de proceder en la vigilancia de las viviendas de los afectados por un deter-minado brote epidémico, colocando «centinela a la puerta que hiciese, a toda costa, se observase dicha incomunicación, para evitar los perjuicios
11 AMT. Leg. 665, 13-IX-1833. En esa fecha se recoge la llegada de los siguientes vecinos que se hallaban en Sevilla: «Alejo Serrano, jornalero, casado. Gabriel Molino, jornalero, casado. Benigno Rubio, tejedor, viudo. Juan Martínez Piñero. Andrés Martínez Martínez, casado. Bartolomé López, jornalero, casado. Josefa Simón, con un hijo menor a reunirse con su marido José Morales. Sabas Mar-tínez, con su mujer y sus dos hijos menores».
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
304
incalculables que de lo contrario pueden seguirse», sin olvidar la protec-ción de las edificaciones «que se hallan desiertas, ya por haber fallecido sus moradores o por haberlas abandonado por ser envueltos en el conta-gio» y en las que, personas sin escrúpulos cometían robos y asaltos con el consiguiente peligro por el uso de las ropas sustraídas. En estos casos se autorizaba, valiéndose «de gente armada y de todos los medios que sean posibles», perseguir y capturar a los malévolos12.
De igual modo, se recurrió a demandar, en octubre de 1800, el apoyo del «Batallón Tiradores de Murcia», que se encontraba acantonado en la villa, para que ejerciese labores de vigilancia mientras los jornaleros llevaban a cabo la sementera, aprovechando lo lluvioso de ese otoño13.
No sólo fue necesario organizar la adecuada estructura de vigilancia sino también nombrar a los mandatarios de la misma, asignando cabos de guardia que se ocupasen de que se cumplían debidamente las obliga-ciones del servicio, denunciando las negligencias y faltas de compromiso en la observancia de las mismas. Para atajar esas actitudes se aprobó, en octubre de 1804, establecer una ronda de tres soldados que tendrían por cometido «visitar todos los cuerpos de guardia y hacer que los centinelas permanezcan en sus respectivos puestos, recorrer las posadas y casas par-ticulares donde haya sospecha de que existe alguna persona procedente de sitio contagiado, registrar los pasaportes de los forasteros y dar parte a la justicia de los defectos que notaren»14. A pesar de ello se debieron con-templar ciertas circunstancias a la hora de asignar los lugares de vigía, so-bre todo en el caso del clero, pues el vicario de la villa solicitaba a la Junta de Sanidad, en octubre de 1810, que se trasladase a los sacerdotes desde el puesto de la Encomienda, barracón indecente e incómodo, al de la ermita de san José, con la posibilidad de poder celebrar en ella los oficios divinos. Frente a la positiva colaboración de los eclesiásticos es de resaltar el cho-que que se produjo con los representantes de la Encomienda de Santiago que alegando, en octubre de 1804, no haber sido citados con las formali-dades propias de su rango, se negaron al cumplimiento de sus turnos de vigilancia15. Ante esta falta de cooperación, así como por «su contumacia, delito premeditado y falta de asistencia» las autoridades sanitarias no du-daron en determinar el arresto domiciliario de los gestores de la insti-
12 AMT. Leg. 668, 3-X-1811.13 AMT. Leg. 668, 5-X-1810. Esta intervención de la milicia se llevaba a cabo en
tanto que la ciudad de Cartagena estaba afectada de fiebre amarilla. 14 AMT. Leg. 665, 8-X-1804.15 AMT. Leg. 665, 10-X-1804.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
305
tución, prohibiéndoles saliesen de ella «así para satisfacción del pueblo, como por castigo por la inobediencia»16. En otros casos la ausencia estaba justificada, como ocurría con los facultativos cuya ocupación principal no podía ser la vigilancia sino la atención a los enfermos17. A pesar de disposiciones y cautelas, no se frenó el incumplimiento de las responsa-bilidades asignadas, en tanto que algunos vecinos no acudían a donde se les destinaba, sino que, poniendo «en su lugar muchachos» o «enviando a sus hijos de corta edad», se iban a dormir a sus casas, sin cubrir «los infinitos portillos que hay de barraca en barraca», con el consecuente peligro pues los muchachos «tienen miedo de noche y de consiguiente puede entrar en el pueblo el que quiera». Tan sólo en los momentos de máximo riesgo se detecta una adecuada observancia, diluyéndose la tarea en circunstancias menos peligrosas, tal y como ocurrió en septiembre de 1833 cuando la Junta de Sanidad de Murcia presentaba sus quejas a la de Totana por la negligencia demostrada al permitir el «libre tránsito de pro-cedencia tan sospechosa» de un hombre que se había trasladado desde Carmona, distante cinco leguas de Sevilla, hasta la ciudad de Murcia, tras haber pasado los cordones sanitarios de Totana.
No siempre estas medidas policiales dieron resultados, ya que gran parte de veces estuvieron condicionadas por la magnitud de la infec-ción y la debilidad de los organismos. Así se pone de manifiesto en la epidemia de fiebre amarilla de 1811 que atacó a la población en los pri-meros días de septiembre, aunque ya en agosto se habían producido algunas muertes sospechosas y que extendió sus virulentas garras a lo largo de los meses siguientes, falleciendo, en el último trimestre del año más de un millar de personas, con lo que llegaron a desaparecer familias enteras, un fantasma que apareció de nuevo a finales del año siguiente18. Otro tanto de lo mismo ocurrió en los primeros años de la década de 1830 en la que se desencadenó epidemia de cólera19, conse-
16 AMT. Leg. 665, 11-X-1804.17 AMT. Leg. 677, 21-X-1810. El médico de la villa Bernardo Crespo presentaba
escrito en octubre de 1810 pidiendo se le exonerase de la guardia, a fin de poder atender la cura y asistencia diaria de los afectados.
18 AMT. Documentación Diversa 1785-1964. Documento 9. La población de este municipio «…arrebatada por la desoladora epidemia de 1811-12, quedando por ello reducida esta villa en 1814 a la tercera parte».
19 Entre el 21 de julio y el 26 de octubre de 1834, fallecieron en Totana, afectados por el cólera, 187 personas, la tercera parte de ellos eran niños, produciéndose un mayor índice de defunciones en los meses del estío. Este brote colérico que recorrió el país casi en su totalidad llevó aparejado el que en Madrid se asalta-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
306
cuencia «de la estrechez que sufre a causa de los años que por falta de cosechas han venido sus habitantes a constituirse en miseria»20.
Las crisis de subsistencia y las escasas condiciones higiénico-sanitarias a que vivía sometida gran parte de la población española,
acrecentaban los riegos de contraer enfermedades y ser presa fácil de contagios y epidemias, afectando de un modo especial
en los primeros años de la existencia. El poeta local Emilia Mora, dedicaba un texto a recoger esta realidad, del que extraemos una estrofa: El padre, su hijo querido/ lleva exánime en los
brazos; / ¡parece que está dormido!/ más la parca ha destruido/ aquellos amantes brazos. (Imagen Ilustración Artística 1896).
Las autoridades locales canalizaban sus esfuerzos en salvaguarda de la salud de los vecinos a través de la Junta de Sanidad que, consciente de la competencia que asumía y a fin de garantizar su trabajo, buscó es-pacios libres de infecciones desde los que actuar con seguridad. Preser-vando su inmunidad, ante la virulencia de la epidemia de fiebre amarilla
sen conventos e iglesias, al correrse el bulo de que la Iglesia había envenenado los pozos y canales de abastecimiento público de agua de la ciudad.
20 AMT. Leg. 1380, 19-I-1829.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
307
de 1811, se trasladó, primero, al Huerto del Francés, distante del núcleo urbano «unos quinientos o seiscientos pasos» y, posteriormente, para «precaverse en lo posible del furor de ésta y poder con libertad dar las disposiciones que se estimen más proporcionadas al beneficio de la sa-lud pública», al Santuario de santa Eulalia; manteniendo, igualmente, el sistema de guardia y vigilancia21. A pesar de este alejamiento del núcleo urbano, en donde la epidemia hacía sus mayores estragos, la Junta de Sanidad no dejó olvidadas sus exigencias con los vecinos afectados que seguían residiendo en la villa o en el lazareto, pues en ella se quedaban representantes de la misma para poner en prácticas sus acuerdos22.
Por lo que se refiere a la circulación de personas y mercancías, ante cualquier duda se procedía a su inspección e inmovilización. En marzo de 1826, al sospechar de que se pretendía vender una partida de cebada que podía no estar en adecuadas condiciones para el consumo y tras nombrar responsables que practicasen un prolijo reconocimiento del producto, «especificando si es o puede ser perjudicial a la salud pública», se resolvía que por encontrarse «maleada por efecto de las humedades», no debía usarse para el consumo humano, dejando abierta la posibilidad de su empleo para alimento de los animales23. En este sentido se puso cuidada atención en la calidad y buen estado de los géneros de consu-mo (cereales, harinas, pan, carnes, pescados…), promoviendo para ello su control sanitario y deteniéndose en su fiscalización, procurando no estuviesen «maleficiados», actuando con diligencia y prontitud, favore-ciendo, a la vez, que los vecinos estuviesen aprovisionados, de ahí que en la epidemia de 1811, ante la merma de pan producida por el fallecimien-to y/o el abandono de varios horneros y panaderos en la villa, el Concejo mandó construir dos hornos fuera de ella, en concreto en el pago de Mortí, desde los que surtir de este producto básico al vecindario24.
La Junta de Sanidad Municipal, consciente de los perjuicios que el calor ocasionaba en determinados productos, prohibía la venta en los meses más cálidos tanto de carnes «de los rafalies o de reses morte-
21 El 10 de noviembre de 1811 se detectaba un caso sospechoso de epidemiado, entre los residentes en el eremitorio de santa Eulalia, procediendo entonces a su aisla-miento en una barraca fuera del cerco del coto del Santuario, así como también de los muebles y demás enseres. A los pocos días el afectado era trasladado al lazareto.
22 En la gravísima epidemia de 1811 el presidente de la Junta de Sanidad Municipal como también el encargado de la percepción de los bienes de Propios permane-cieron en la villa, falleciendo este último víctima del contagio.
23 AMT. Legajo 665, 10-III-1826.24 AMT. Leg. 665, 27-IX-1811.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
308
cinas», como del pescado, procurando examinar este último a fin de que estuviese «fresco y sin ninguna degeneración o principio de co-rrupción», mandándolo enterrar, en caso contrario, por «ser nocivo a la salud pública»25. Se compaginaba, así, el abastecimiento de la villa con las medidas preventivas26. De este modo, cuando la epidemia de cólera morbo que se vivió en 1833, en la ciudad de Sevilla, el Concejo impidió expresamente la venta de ropa usada en la villa, advirtiendo a las mujeres que la practicaban que de incumplir la prohibición «además de perder la ropa que llevaran, sufrirán en el lazareto de observación los días de detención que conceptúe la Junta»27. Sin detenerse en el cumpli-miento de los acuerdos ni ante la producción local, con lo que en sep-tiembre de 1804 se paralizó el tránsito y venta de la uva que se criaba en el Raiguero a Cartagena, ciudad que entonces estaba infectada de fiebre amarilla; a la vez que se denunciaban los envíos que estaban realizando de este fruto algunos habitantes de Aledo y, clandestinamente, también, otros de Totana; viéndose apremiadas, entonces, las autoridades muni-cipales a reforzar la vigilancia, sobre todo en «los sitios de la Rambla de Lébor, de santa Eulalia, y la senda de Yéchar, para impedir entre en esta jurisdicción algún vecino que conduzca uva a Cartagena»28.
Homóloga actuación se planificó en 1823, cuando al tener noticia «de las enfermedades malignas que se padecen en la ciudad de Cartagena, y que a sus resultas han fallecido en sus hospitales varias personas», se de-terminó que quedase cortado toda circulación y tráfico con dicha zona, a la vez que se preveía que en caso de que hubiese «personas que a la codicia del interés atropellen aquellas buenas disposiciones, conviene, y es de sumo interés el que se vigile con esmero sobre este particular»29.
25 AMT. Leg. 665, 20-V-1826. 26 AMT. Leg. 665, 19-X-1804. A fin de favorecer un aprovechamiento responsable
de los granos en momentos de peligro se decretó debían conducirse «los granos de los puertos contagiados a un almacén aislado, establecido fuera del cordón y separado en distancia proporcionada de toda población». Una vez en ellas los granos, se debían de abrir las ventanas, prohibir la entrada de ninguna persona durante las primeras 24 horas. Posteriormente los operarios designados, du-rante dos días, apalearían el grano y lo ventearían, a fin que se airease. Segui-damente se debían trasladar a otro espacio, suficientemente ventilado durante otras 24 horas, quedando obligados tras repetir la anterior operación, a lavarlo con agua fría y dejarlo secar a la sombra antes de ser molido.
27 AMT. Leg. 665, 19-IX-1833.28 AMT. Leg. 665, 2-X-1804.29 AMT. Leg. 665, 7-IX-1823.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
309
Levantadas las restricciones y cuando se autorizaba el comercio con po-blaciones libres de epidemia se establecían, como medidas de seguridad, una serie de normas, entre las que destacan la necesidad de que los pro-ductos fuesen acompañados por el correspondiente pasaporte o guía en el que se reflejase la licencia de venta, el pueblo a donde se lleva y los días de término30.
Por otra parte, en los momentos de peligro o ante cualquier indicio de sospecha se prohibían las concentraciones de personas pues se con-sideraban esas afluencias proclives para el contagio. Fue por ello que en octubre de 1804 el concejo acordó que «para evitar todo perjuicio que pueda sobrevenir con la concurrencia de varias personas forasteras a los mercados semanales, se suspendan estos a ejemplo de lo practicado en las ciudades de Murcia, Lorca y otros pueblos»31. Sin embargo, en los periodos de menor incidencia se posibilitó la realización de mercados. Así, a finales de noviembre de 1811 la Junta de Sanidad, aprovechando que los episodios de fiebre amarilla habían remitido, en parte, acordó se establecieran «dos plazas públicas en los sitios de El Calvario y Cruz de los Hortelanos, a donde podrán acudir a comprar y vender los de dentro y fuera del pueblo, bajo las precauciones que tomarán los cabos de dichos puntos de evitar el roce de las personas de una y otra parte». Eso sí, respetando en todo momento las indicaciones de las autoridades, pues en caso contrario perdería «el vendedor la cosa que lleve de venta, la bestia en que lo porte o haya porteado y el dinero que tenga encima. Y el comprador todo cuanto lleve consigo de cualquier clase que sea»32.
Por lo que refiere al suministro de agua potable de la villa que, des-de mediados del siglo XVIII recibía del nacimiento de La Carrasca, en el corazón de la Sierra de Espuña, se realizaron notables esfuerzos a fin de mantener esta infraestructura en adecuadas condiciones higié-nicas, autorizando a los vigilantes y cañeros a extremar las medidas de seguridad, dando indiscutible validez a las denuncias que presentaban hacia los que atentaban a su mantenimiento, fundamentalmente con-tra los pastores, cuyos ganados solían perjudicar la cañería33.
30 AMT. Leg. 665, 8-X-1804. 31 AMT. Leg. 665, 10-X-1804. Esta decisión venía avalada porque la ciudad de Lor-
ca había suspendido su feria de septiembre y los comerciantes que se encami-naban a ella se detuvieron en Totana para celebrar durante algunos días venta de género, con el consiguiente peligro.
32 AMT. Leg. 152, 2-X-1787.33 AMT. Expedientes de denuncias. Leg. 820, 18-I-1800. Ante el comportamiento
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
310
Respecto a las medidas profilácticas se ha de señalar que algunas de ellas fueron de escasa transcendencia, recurriendo al empleo de vinagre como elemento desinfectante o la quema de romero, enebro y otras plan-tas aromáticas para purificar el aire, en consideración a procurar un am-biente menos propicio para el desarrollo de las infecciones. Sin embargo, la aplicación de la cal y las fumigaciones, aunque no siempre resultaron efectivas, tuvieron un gran arraigo, convirtiéndose en habituales medios de detener los contagios, aplicándolos, básicamente a la asepsia de edi-ficios de potencial riesgo. En este grupo encontramos el templo parro-quial de Santiago que, tras haber dejado de desempeñar la función de lugar de enterramiento, después de la terrible plaga de fiebre amarilla de 1811-12, fue enlosado, encalados sus muros y fumigado con «ácido mu-riático oxigenado», un producto destinado a la destrucción de «los mias-mas pútridos» que, según las opiniones de la época, eran los causantes de enfermedades epidémicas. Se sometieron también a análogo proceso el hospital de la Concepción y el edificio habilitado temporalmente para tal uso, próximo a la ermita de los Santos Médicos34. Asimismo, se instaba al Concejo a que mantuviese en adecuadas condiciones los edificios bajo su control, denunciando en 1804 la lamentable situación de la cárcel pública situada en un sótano sin «ninguna ventilación, estrechura, falta de divi-siones, tener el común donde mismo habitan los reos y contiguo al Pósito, donde se acopia el trigo de panaderos y labradores y carecer de chimenea para salida del humo cuando se enciende fuego en ella, como y también el común –retrete- que carece de respirador sin otro conducto ni agujero que el usual para su destino». Como respuesta, los regidores aprobaron proveer «de remedio por lo menos de limpieza, ínterin no se proyecta y se construye otra cárcel», aspiración que se materializó en 1894.
Estas prácticas fueron también de inexcusable observancia para los individuos en cuyas viviendas residieron personas infectadas. En los casos de moradores con limitados recursos económicos la Junta de Sa-
de los pastores que cruzaban el caño con los ganados «por donde se les antoja y acomoda y abrevarlos en él… con grave perjuicio, pero sobre todo lo más atendible es que infectan las aguas con la orina y excrementos», los munícipes otorgaban potestad al cañero para que sólo con su testimonio fuese suficiente para que la justicia pudiese «proceder a la imposición de penas de ocho días de cárcel y cuatro ducados» a los que perjudicasen el caño.
34 A los administradores del hospital de La Concepción se les apremiaba a que-mar todos los enseres que habían estado en contacto con los enfermos. Por lo que respecta al almacén habilitado para hospital, se procedió a encalar paredes y a fregar suelo y techo.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
311
nidad les proporcionaba la cal necesaria para el cumplimiento de la pu-rificación. Pero, además, esta institución veló porque en los previsibles lugares de riesgo se practicasen las correspondientes diligencias con total presteza, amenazando con serios castigos a los que trivializasen las directrices. Así, se le comunicaba al enterrador la drástica medida de meterlo «debajo de tierra, menos la cabeza, veinticuatro horas», en el caso de que por indolencia o dejadez, no enterrase los cadáveres a la profundidad señalada que no habría de ser «menor de una vara para los lados y de vara y media para la parte superior». De igual modo, se pedía actuar con pulcritud en los lugares utilizados como cementerio y que habían dejado de tener ese uso. Por este motivo en la placeta de los Santos Médicos, en donde se practicaron los enterramientos de los epidemiados en el año de 1811, al hundirse un trozo de terreno y aflorar restos humanos, se ordenó su inmediato relleno, a la vez que se prohibió a los salitreros que cavasen o sacasen tierra de sus alrededores, «prin-cipalmente de los cimientos de la pared anterior pues de lo contrario llegará pronto el día en que se descubran los restos de los cadáveres», pero también porque la tierra se encontraba puesta en putrefacción por la humedad recibida de aquellos, exhalando partículas pestilentes.
Recreación de la desaparecida ermita de los Santos Médicos, levantada para acoger a los vecinos de ese humilde
barrio. En su entorno se practicaron enterramientos en la epidemia de 1811. (Dibujo Vicente Tiburcio)
Un foco de atención fue el de la Balsa Vieja, punto de almacenamien-to de agua para riego, en el corazón mismo de la población y que a me-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
312
nudo acumulaba inmundicias y sustancias en descomposición35, lo que no sólo generaba malos olores sino que, además, aumentaba el riesgo de infecciones36. La toma de conciencia por parte de las autoridades locales sobre este presumible peligro se encauzó a evitar la contaminación de las aguas que emergían a ella y las estancadas en el embalse. Aunque desde principios del siglo XIX la Junta de Sanidad determinaba el es-mero que se había de tener en su limpieza, planteándose la posibilidad de su traslado a otro lugar. El problema se fue dilatando en el tiempo traspasando el conflicto la Guerra Civil, momento en el que se acordó suprimirla, pero sin que se llegase a ejecutar37. Fue en la década de 1970 cuando dejó de prestar uso y un tiempo después fue cegada.
La Balsa Vieja, ubicada en el centro de la población, recogía las aguas procedentes del nacimiento del Prado, destinadas a riego. Al acumularse en ella desperdicios y sustancias en
descomposición, que podrían generar infecciones, el Concejo hubo de legislar de cara a un adecuado mantenimiento.
(Fotografía Paisajes Españoles. Archivo Municipal de Totana).
35 AMT. Leg. 665, 7-IX-1823. Ante el brote de epidemia detectado en Cartagena en el verano de 1823 la Junta de Sanidad determinó «que las inmundicias que pro-duce el matadero público no se permita se echen en la balsa y sí que se entierren fuera de la población». Ibídem. 10-III-1826.
36 AMT. AC. Leg. 36, 2-IX-1884.37 AMT. Leg. 255, 5-III-1940, «La Junta Municipal de Sanidad de esta ciudad ha
acordado, ratificando otro acuerdo de la misma, … suprimir la llamada “Balsa Vieja” existente en el centro de esta población, por considerarla insalubre…».
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
313
La celebración de rogativas en petición de protección a santa Eulalia ha sido una constante en la tradición religiosa de la localidad. Su intervención sanadora, como también intercesora, reclamando la
ansiada lluvia, estuvieron presentes en el devenir histórico de Totana.
En este contexto en el que lo religioso fundamentaba el ritmo de las actuaciones, siguieron teniendo un señalado protagonismo las rogati-vas públicas, encaminadas a «implorar la clemencia Divina». En la ma-yor parte de ellas se demandó la intercesión de santa Eulalia de Mérida, aunque en otras se incorporaron devociones de arraigo en la villa, tal y como ocurrió en la realizada en junio de 1794, uniéndose «la efigie del glorioso san Roque, abogado y defensor de toda peste, con los gloriosos santo Domingo y Santiago, patrón este último de la parroquial y asi-mismo el Augusto Sacramento Eucarístico»38. En otras ocasiones, como ocurrió en la rogativa oficiada en los últimos días de septiembre de 1833, tuvieron un matiz penitencial, en la que, además de procesionar con las imágenes de mayor devoción, se procedió a realizar públicas oraciones. De este modo, se celebró con el rezo del «Santo Rosario por las calles en la tarde de todos los domingos, a fin de impetrar la soberana inter-cesión de Nuestra Señora» y contener los progresos del contagio que
38 AMT. AC. Leg. 27, 29-VII-1794.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
314
amenazaba la población y «disminuir sus estragos en los infectados»39. En correspondencia a los favores recibidos se oficiaban solemnes actos de acción de gracias cuando desaparecía el peligro40.
4. Conclusiones
La primera mitad del siglo XIX es un periodo de estancamiento y re-gresión provocado por diferentes crisis epidémicas (fiebres amarilla, tercianas, tifoideas, cólera…), acentuado por la guerra de la Indepen-dencia y los efectos derivados del inicio de los procesos desamorti-zadores que mermaron considerablemente la liquidez de la hacienda local, produciendo una notoria paralización económica y demográfi-ca, una coyuntura que incluso llegó a obstaculizar el discurrir de las arraigadas solemnidades pasionales «hasta el punto de no verificarse éstas varios años por falta de cofrades».
Para afrontar tan delicada etapa hubieron de unir sus fuerzas las autoridades locales y los vecinos a fin de minimizar la intensidad de enfermedades y epidemias, un compromiso que se materializó no sólo en las colaboraciones que hemos reflejado sino también desplazándo-se a poblaciones limítrofes a fin de mitigar las consecuencias de estos dramáticos hechos41.
39 AMT. Leg. 665, 19-IX-1833.40 AMT. Leg. 112, X-1855. El domingo 7 de octubre de 1855, Totana realizaba «un
solemne Te-Deum y misa con sermón, en esta Santa Iglesia parroquial para rendir gracias al Todo-poderoso con motivo de la desaparición del cólera mor-bo de este vecindario» Para participar en «tan grandioso acto, así como a la procesión que saldrá de dicho templo a las cuatro de la tarde del referido día… será trasladada de su Santuario Nuestra Patrona santa Eulalia al de san Roque y desde éste… a dicha Santa Iglesia». Se organizaba la celebración en la seguridad de que «acudirá este religioso vecindario a humillar su rodilla ante el Dios de las Misericordias en justificación de nuestro reconocimiento por tan inestima-bles favores que aunque sin merecerlos tan repetidamente nos dispensa».
41 AMT. AC. Leg. 25, 22-9-1787. «Hízose presente un oficio dirigido a este ayun-tamiento por el de la villa de Almazarrón… con expresión de los gastos ocurri-dos en el cordón puesto en la costa de dicha villa para impedir la peste que se advierte en Argel y cantidad que ha correspondido a esta por razón de precisos gastos…». De igual modo, en el verano de 1799 Totana se vio obligada a acudir al auxilio del cordón sanitario establecido en las costas de Mazarrón, aportan-do diecisiete hombres, a los que diariamente había de gratificar con 4 reales. Pero, además, debía contribuir a la construcción de tres barracones en donde albergarlos.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
315
Esa toma de conciencia se acompañó, igualmente, de la propaga-ción de una cierta sensibilidad que fue tomando cuerpo conforme avanzaba el siglo, detectándose una progresiva solicitud por mante-ner las medidas higiénicas encaminadas a suprimir los focos de in-fección (basureros, acumulación de estiércol, aguas estancadas, restos en putrefacción…)42, como también en la mejora de los hábitos de la población en cuanto a aseo personal y de su entorno, potenciando la limpieza y profilaxis de espacios, eliminando los posibles focos de in-fección y contaminación. En este sentido, destacan las encaminadas a procurar el aseo de viviendas, calles y espacios públicos, por lo que se urgía a los vecinos a que tuviesen limpios los corrales y cuadras, evi-tando acumular basura; así como las confrontaciones de sus viviendas, no ensuciando en las calles, ni tirando en ellas aguas corrompidas; retirando los estercoleros del entorno urbano, como mínimo a dis-tancia de 200 varas; como también, el evitar circulasen animales en el pueblo43. Estas directrices surgen en la confianza de que una política preventiva habría de eliminar o, al menos, mitigar la virulencia de los contagios. Paralelamente fueron alcanzando un mayor protagonismo las prácticas de carácter facultativo propias de «todo país culto y civi-lizado», con el empleo de vacunas, tal y como ocurrió a partir de las disposiciones sanitarias de 1818. Asimismo, es de subrayar la utiliza-ción de medicamentos suministrados por otras ciudades, como fue el caso de Cartagena que remitió en noviembre de 1811 una porción de producto sanitario del utilizado en su cordón sanitario. En esta misma
42 AMT. AC. Leg. 28, 4-III-1805. Que varios basureros contiguos existentes en el ejido de los aljibes de los Arcos pueden contaminar con las lluvias los abreva-dores donde beben las bestias «con el perjuicio de suma gravedad a los bestia-res que beben sus aguas y para evitarlo acordaron que instantáneamente se proceda al recogido de ellos en otro sitio distante y que no cause los apuntados perjuicios».
43 AMT. Leg. 665, 10-III-1826 «Al mismo tiempo se ha tenido en consideración el actual estado de la estación que en algún tanto se halla adelantado, y para que en lo posible se tomen las precauciones oportunas, acordó se publique bando para que todos los vecinos limpien y aseen las calles diariamente, recogiendo las inmundicias que se hallen en ellas, y que se rocíen, sin ser permitido echar las impuras y adulteradas aguas en las calles, que se limpien los patios y corra-les, sacando las basuras cien pasos de la población. Que no anden animales de cerda por el pueblo. Que los albéitares no sangren bestia alguna dentro de la población. Que los oficiales cortantes saquen diariamente las inmundicias de las reses fuera del pueblo y las entierren. Que se limpie la plaza pública y de la verdura diariamente y con especialidad el sitio en donde se vende el pescado…».
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
316
línea se asumieron las iniciativas que habían dado resultado en expe-riencias o situaciones análogas. Por ello se recurrió a poner en práctica la investigación llevada a cabo por un vecino de Lorca que, en el brote de fiebre amarilla vivido en aquella ciudad, usó de un preparado en cuya composición entraba a determinadas proporciones el aceite, con la untura de quina y el cremor tártaro, consiguiendo con él excelen-tes beneficios44. Se fueron introduciendo, así, remedios desconocidos hasta entonces, lo que requería de un periodo de aceptación por parte de la población. Fue, a partir de 1824, cuando, a fin de atajar los brotes de viruela y tras observar los estragos de tan cruel y mortífero azo-te, acrecentado «en niños y adultos no vacunados por la ignorancia e indolencia de sus padres», la Junta de Sanidad Provincial de Murcia, instó a las locales a «suministrar gratis la vacuna, cada nueve días a los infantes, un mes después de nacidos en adelante»45, encargando a los facultativos del seguimiento de la medida y exhortando a las fa-milias a su cumplimiento al calificar de «muy criminal la conducta de muchos padres de familia que por indolencia y aun algunos por una preocupación desmentida por la experiencia descuidan para sus hijos el bien de la vacuna». De la importancia que adquiere esta nueva responsabilidad son reflejo las aportaciones que anualmente realizaba el concejo totanero, cifrada en las décadas centrales de este siglo en la cantidad de 120 reales anuales. Por otra parte, resalta el interés por conocer las causas de las principales enfermedades y deficiencias de la población a fin de prevenir en lo posible su extensión. Así, en el testi-monio presentado por el Ayuntamiento de Totana en octubre de 1837 al Jefe Político de la Provincia informando sobre el número de ciegos y sordomudos existentes en la villa se explicitan las condiciones tanto físicas de los progenitores como el ambiente de la población, la calidad de sus aguas, descartando de este modo que el origen de los mismos estuviese en circunstancias de tipo genético, geográfico o sanitario46.
44 AMT. Leg. 665, 27-X -1812. La propuesta había sido llevada a la práctica en la ve-cina ciudad de Lorca por Isidoro Huertas. Según el mencionado testimonio de las 177 personas tratadas con este producto se lograron curar 172, falleciendo las cinco restantes por complicaciones de la fiebre con otras indisposiciones.
45 AMT. Leg. 665, 30-III-1824. AC. Leg. 31, 18-IV-1824.46 AMT. Leg. 508, 5-X-1837.
319
En el Catastro de Ensenada aparece como médico titular don Martín Ganga, de 50 años, casado, que tenía dos hijos menores y tres hijas. Ganaba anualmente 1.200 reales. Se supone que estaba igualado con los vecinos, los cuales deberían pagar por sus servicios una cuota fija que cobraría el propio médico mediante padrón al efecto que le facili-taría el concejo municipal.
También existía cirujano, en la persona de Sebastián González, de 30 años, casado, con un hijo mayor de 18 años -que se dedicaba a tra-bajar como jornalero y espartero-, otro chico menor y dos hijas. A la vez que cirujano tenía abierta tienda de abacería. Todo lo cual, en con-junto, le proporcionaba unas buenas ganancias, pues como cirujano ganaba 1.500 reales (más que el médico), como tendero 200 reales.
La situación de esta pequeña localidad, mal comunicada, expuesta a todo tipo de contagio de las múltiples enfermedades endémicas que fustigaban la Murcia del XIX era de total desatención sanitaria pues por no tener no tenía ni médico. Así, en 1812 se produjo un brote de fiebre amarilla procedente de Mazarrón y Alhama y causó 67 muertos. Dada la escasa población del momento, puede decirse que no hubo familia sin defunción. Y no fue ésta la única plaga que hiciera estra-gos en Albudeite. Sucesivas “oleadas” de cólera sembraron el pánico y llenaron el camposanto. Por ejemplo, en 1834 murieron 34 personas, lo que venía a representar el 60% de los fallecimientos de ese año. Por ello, para finales de septiembre de ese mismo año el Concejo se reunía para plantearse el modo de conseguir la atención de un cirujano esta-ble para la localidad. Pero la falta de fondos hizo imposible crear una plaza municipal de médico.
Médicos en Albudeite 1755-1939
RICaRDO MOntEs BERnáRDEzCronista Oficial de Albudeite
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
320
De nuevo, en 1859, el cólera hizo acto de presencia llevándose a 15 personas. Como la epidemia tuvo repercusiones regionales im-portantes, la prensa murciana se hizo de la catástrofe y dictó algu-nas instrucciones preventivas contra esta enfermedad entre las que cabe mencionar: “vivir con mucha tranquilidad de espíritu; no tener miedo, no irritarse, respirar aire puro, comer y beber con sobriedad, moderación en los placeres sensuales, acostarse temprano, tener con-fianza en Dios y…, rezar”.
A pesar de estas medidas, en 1865, sólo once años después, se repe-tía el horror con un nuevo brote que mató de cólera a 44 albudeiteros. A los supervivientes se les volvió a recomendar la misma lista de con-sejos añadiéndole sólo dos más: “fumar en pipa y no dormir la siesta”. Por otra parte, algunos curas achacaban la epidemia a un castigo divi-no provocado por el pecado que España había cometido al reconocer a Italia como reino.
Tal cantidad de defunciones y el miedo a las epidemias lograron la creación de las tan ansiadas plazas de médico en numerosas poblacio-nes de la Región y entre ellas, Albudeite y Campos que hubieron de compartir galeno durante muchos años. El puesto se convocó dotado con 2.000 reales anuales y otros 20 reales más por cada familia pobre que excediera de las 70 censadas inicialmente. Por desgracia parece ser que todo quedó en convocatoria, ya que los datos hallados al res-pecto cuatro años después indican que aquella fue sólo otra tentati-va frustrada. Así en enero de 1869, en pleno Sexenio Democrático, se creaba la Junta de Beneficencia, presidida por el alcalde, tres vecinos y el practicante, Diego López Durán. Y otros cuatro años más tarde, en 1873, se pedía a los vecinos una contribución especial para ayudar a pagar gasto médico de las familias más menesterosas por el “estado sanitario tristísimo” en el que se hallaban. Se consiguió una recauda-ción de 200 reales con los que atajar “la plaga”.
Para luchar contra esta terrible epidemia de tifus se envió al médico Diego Gómez y al practicante Alfonso Rodríguez que permanecieron en Albudeite del 25 de septiembre hasta el 30 de octubre. Cobraron en concepto de honorarios 4.320 reales y 720,25 reales, respectivamente. La Diputación comisionó también a una tal Sor Magdalena acompa-ñada de un pequeño grupo de monjas proveyéndolas de medicinas y 2.000 reales de los que la mayor parte se gastaron en viajes y socorros y 1.300 reales fueron entregados al facultativo. Pero una vez superada esta ocasión de emergencia, la población volvió a quedar desasistida,
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
321
de hecho, en 1875 Albudeite seguía sin médico por no poder pagárselo. El gobernador intervino entonces obligando a convocar la plaza en junio, lo que se consiguió finalmente en septiembre de 1877. Ocupó el puesto Ginés Escámez Caba con un salario ajustado de 500 pesetas anuales. No obstante, la presencia del galeno no pudo impedir que en 1885 muriesen otras 34 personas a resultas del cólera.
Curiosamente, existía un “hospital” para albergue de pobres al que ya hacía alusión el obispo Diego de Rojas y Contreras en 1768, si bien en aquél momento ya estaba en un pésimo estado. Tal era la situación que en los informes de la Junta de Beneficencia de 1838 sólo se men-cionaron doce localidades con hospital en toda la Región y Albudeite ya no aparecía en la relación. La gran necesidad de atención sanitaria que se padecía, indujo a prestarle cierta atención a lo largo del siglo XIX, si bien, en junio de 1882 todavía era descrito como una habitación pequeña e insalubre. Por ello, el ex alcalde Esteban Sandoval, apodera-do del propietario Antonio Campoy, propuso trasladarlo al casón que existía junto al cementerio y reformarlo a su costa.
En 1909 el farmacéutico era José García Duarte y médico titular Julio Funes a pesar de que en 1909 ejercía como tal Juan Ma. García Zapata. Uno de los problemas más graves era los brotes epidémicos que tan frecuentemente se padecían, sobre todo de paludismo y por ello eran también continuos los gastos en desecación de pantanos y drenaje de aguas retenidas en la Rambla de los Barrancos. La asisten-cia sanitaria continúa resultando muy deficiente puesto que el médico no es residente sino que tiene que visitar la villa desde otra población. Para paliar esta situación en 1914 se oferta plaza de médico titular compartido entre Albudeite y Campos con una dotación de 1.500 pe-setas al trimestre que costean también entre ambos ayuntamientos. El titular resultó Juan María García Zapata, sin embargo, en Diciembre aparece en la plaza otro facultativo, Julio Funes.
En los años treinta del siglo XX el estado de salubridad de la villa era muy deficiente, así se constata según informe del Inspector provincial de Sanidad quien tras haberse realizado visita de inspección lamenta el estado de suciedad de las casas (en las que se convivía con los ani-males) y calles del municipio, el deficiente abastecimiento de aguas (ni siquiera el ayuntamiento tenía wáter) y ordena a la alcaldía que publique un bando por el que se obligue a encalar todas las viviendas del municipio en el plazo improrrogable de 15 días bajo pena de multa 25 pesetas. Además se obligaría a cada vecino a barrer la parte de vía
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
322
pública correspondiente a su fachada. Asimismo, se especifica la ne-cesidad de construir retretes en las escuelas y de ejercer una intensa vigilancia municipal en materia de higiene sobre todo tipo de locales comerciales: tiendas, cafés, sociedades; obligando a los establecimien-tos de venta de alcoholes a la instalación de fregadores. Asimismo, de-bería abrirse de forma permanente la Oficina de Sanidad municipal en la que habría de procederse a una vacunación masiva preventiva así como a la instalación de un pequeño consultorio médico. Además, se estableció un período de vigilancia de alimentos.
En 1934 José Hernández García era el médico y Salvador Parada García el practicante que Albudeite y Campos del Río compartían. Pues bien, Campos que tenía 64 familias pobres solicitó la segregación del partido médico pero Albudeite (con 70 familias pobres) se opu-so alegando que como el médico tenía automóvil podía trasladarse a donde se le llamase. En abril de 1939 tomó posesión del puesto de titu-lar médico José Hernández García; el practicante era Salvador Parada García y el veterinario, José Rigal Martín.
Bibliografía
MOntEs BERnaRDEs, Ricardo y otros. 2000. Historia de Albudeite. Edita Ayuntamiento de Albudeite.
323
1. El origen de la sanidad militar
El emperador Augusto estableció el primer cuerpo profesional de mé-dicos militares. Hasta entonces, la suerte de los soldados heridos de-pendía de lo que cada uno de sus generales decidiera hacer por ellos. Algunos, como Julio Cesar, tenían médicos que acompañaban a las tropas en sus campañas. Otros no llevaban ningún médico, dejando a los heridos al cuidado de sus camaradas.
La más importante contribución de la sanidad militar romana fue suministrar los primeros auxilios a los heridos en el mismo campo de batalla. Tan importante era, que el jefe del servicio médico era el prae-fectus castrorum (el prefecto del campo), el tercer oficial en orden de importancia de una legión. El oficial medico (medicus primus) era un medico entrenado que cumplía su servicio en la legión por un deter-minado periodo de tiempo.
Tras aplicar los primeros auxilios en el campo de batalla, se trans-portaba al herido al hospital de campaña, cada legión disponía para ello de una unidad especial compuesta de carros, caballos y camille-ros. La utilización por parte del ejército romano de estos hospitales de campaña y un destacamento de “ambulancias” para transportar los heridos es el primer caso registrado del actual principio médico militar de atención inmediata al herido.
Cada Legión y cada Cohorte contaban con sus medicus legiones y medicus cohortiis, que dependían del medicus ordinarius. Hay que de-cir, que dentro de la Historia de la Sanidad de los ejércitos, la sanidad del romano no fue igualada hasta la aparición de los Tercios Españoles
Hospital militar de Archena. Breve aproximación histórica
ManuEL EnRIquE MEDIna TORnERO Cronista Oficial de Archena
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
324
en el campo de batalla y su despliegue sanitario en los diferentes cam-pos donde actuó1.
Las primeras noticias del Servicio Sanitario militar en España se remontan a la época visigoda, más concretamente al rey Wamba, con motivo de su reorganización militar, en la que el obispo de Mausana (Mérida) crea un Hospital Militar, independientemente de los que con fines humanitarios había.
En el año 1081, el rey Alfonso VI instaló tiendas para la asistencia de los heridos en Canales y Olmos, durante su campaña para la conquista del reino de Toledo. Se tiene constancia que el Rey Santo en todas sus campañas montaba tiendas para albergar a los heridos y que su hijo Alfonso X llevaba, además de las tiendas, “apotecarios”, según un có-dice existente en la Biblioteca del monasterio de El Escorial y fechado en 1308, en el que se puede leer, “que en las huestes o fonçados, existan cirujanos que estén provistos de hilas y ungüentos, para restañar las heridas de la guerra”, antecedentes de los hospitales posteriores.
Pero son los Reyes Católicos los que establecen un verdadero Ser-vicio de Sanidad dentro de la organización de un ejército moderno de nueva creación. Están las figuras del protomédico y del cirujano ma-yor, como jefes de la Sanidad militar y Civil, respectivamente.
Hernán Pérez del Pulgar, al referirse a los acontecimientos de la campaña de Granada en 1488, escribe2: “…é para curar los feridos é los dolientes, la reina enviaba siempre á los reales seis tiendas gran-des é las camas, é ropa necesaria para los feridos y enfermos, enviaba físicos y cirujanos é medicinas, é homes que le sirviesen, é mandaba que llevasen precio alguno, porque ella lo mandaba pagar; y estas tiendas, con todo este aparejo, se llamaban en los reales el hospital de la reina…” Incluso se llega a decir que la reina y sus damas asistían a los enfermos y heridos en alguna ocasión3.
Parece que algún hospital de campaña hubo en la batalla de Toro
1 RODRíguEz GOnzáLEz, Julio. Breve visión de la asistencia sanitaria a las legio-nes romanas alto imperiales. Revista de Historia Militar, 1993: 74.
2 En sus últimos años redactó, por encargo del emperador Carlos V, la obra Bre-ve parte de las hazañas del excelente nombrado Gran Capitán (Sevilla, 1527) de donde está tomado este texto.
3 En la guerra de Granada se instalan hospitales según las necesidades de las campañas, Alora y Setenil en 1484; Málaga 1487, donde además de la asistencia a los heridos, se asiste a los enfermos de una epidemia de tifus; Baza en 1489; el Real de Gozo, junto a Ojos de Huéscar, en 1491,culminando, ese mismo año con el conocido por “hospital de la Reyna”, creado por Isabel I en Santa Fe.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
325
(1476), pero todo el mundo está de acuerdo que el primer hospital mi-litar fijo, se crea, a instancia de la Reina Católica, en el sitio de Baza en 1489, así se lo comunica Pedro Mártir de Anglería al cardenal Arcin-boldo de Milán. También el profesor. Laín Entralgo4 lo reconoce “La medicina militar moderna, nace con los hospitales de campaña que el ejército de los Reyes Católicos empleó en la conquista de Granada…”.
De esta manera nace formalmente la relación entre la medicina y el ejército. Dentro de esta relación aparece con mucha fuerza e interés el uso de las aguas mineromedicinales5 –ya usadas por los romanos– para la cura de heridas (especialmente por armas de fuego) y las enfermedades de los soldados, en especial las de origen venéreo6. Y de aquí el interés de escribir sobre el Balneario de Archena que fue uno de los importantes para la sanidad militar, por el beneficio que proporcionaban sus aguas en los tratamientos y como consecuencia del gran número de militares de tropa y oficiales que acudían, lo que motivó la construcción de un Hospi-tal. En este trabajo, brevemente abordamos el desarrollo de esta institu-ción que es un icono imprescindible para la Historia de Archena.
2. El balneario de Archena
La población de Archena que firmó la recepción de la escritura de pobla-ción por parte de la orden de San Juan en 1462, vivió mucho tiempo de espaldas a la existencia de los baños naturales, de la existencia del manan-tial, hasta que fue descubierto de forma casual a principios del siglo XVI.
En lo que se refiere al Balneario concretamente, la relación de la Orden con el establecimiento en cuestión más antigua que hemos en-contrado viene expresada en la “Visita de reconocimiento de propie-dades” que realizó el Comendador de la Encomienda de Calasparra en 1579, en donde junto al resto de propiedades de la orden en Archena y su término da cuenta de7:
4 Laín EntRaLgO, Pedro. Historia de la Medicina. Barcelona, Salvat, 1978.5 J. BaEza, J.A. LópEz GEta y A. RamíREz. Las aguas minerales en España.
Visión histórica, contexto hidrogeológico y perspectiva de utilización. IgmE, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Madrid, 2001; J.L. PInuaga EspEjEL y M. MaRtínEz PaRRa. Panorama de las Aguasa Minerales en la Región de Murcia, IgmE, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Madrid, 2003.
6 En muchas obras médicas de los siglos XVI y XVII se le conoce también como mal francés o mal gálico, en especial lo referido a la sífilis.
7 M.E. MEDIna: Historia de Archena, Ed. El autor, Murcia, 1990, pag. 181.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
326
“Un moreral y un soto de alamedas y otras frutas y cañares en la huer-ta que linda con azarbe y Francisco García y Pedro Rodríguez, en el cual hay unos Baños Naturales, tiene dos hondos cuerpos de casa…”
Durante este siglo es la única referencia que hemos hallado a pesar de contar con las visitas de amojonamiento y deslindes de los años 1547, 1551, 1586 y 1592. Lo que no cabe duda que a mediados del siglo XVI el Balneario ya estaba siendo utilizado.
Ya en el siglo XVII, concretamente en la Visita de 1613 no aumenta para nada la descripción de “Los Baños”, denominación con la que se expresa en las actas de la Encomienda, solamente se aclara que los cuerpos de casa, lindan con el río8. Hasta la visita de 1643 no encon-tramos una descripción un poco más amplia9:
“los Baños con dos cuartos de casa y en uno de ellos entra el agua de los baños los cuales tienen a la parte de arriba encima de la acequia diez y seis palacios todos con sus puertas y algunos de ellos están caídos por los altos lindan con el monte y la acequia, a todo lo qual goça el Comendador y su Religión…»
Comprobamos cómo se ha producido un cambio importante al construirse unos precarios palacios10 para que la gente pudiera resi-dir allí y tomar los baños. Esto implica una variación sustancial en la perspectiva de negocio económico para la Orden. Hasta este momen-to, el valor de Los Baños se fundamentaba en los censos que la Orden conseguía por arrendar las 20 tahúllas de frutales del soto donde se encontraban ubicados. A partir de ahora, arrendará los aposentos y cobrará por el derecho a utilizar las aguas medicinales11.
Las condiciones materiales de cómo se hallaban los baños, los pa-lacios y la ermita, eran motivo de numerosas críticas y quejas a la En-comienda, por no considerar conveniente la inversión en mejorar la calidad del establecimiento, a pesar del beneficio obtenido.
Todos estos inconvenientes no apagaron la fama de las aguas de Arche-na y sus virtudes curativas que ya eran conocidas en muchos lugares de
8 AHN. Sec. Ordenes Militares. O. San Juan. Leg. 79. 2ª serie nº 5.9 Ibidem nº 5.10 Palacios: pequeñas casas y habitáculos, algunos incluso sin tejado, hechos de
cañas y adobe.11 Ibidem. Nº 6
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
327
España y especialmente por los médicos que las recomendaban, como lo demuestra la publicación en 1697 del libro Espejo Cristalino de las aguas de España por D. Alfonso Limón y Montero12, catedrático de vísperas en la Universidad de Alcalá de Henares. En este libro se recogen los informes que diversos médicos de España elaboraron sobre las aguas medicinales; el correspondiente a Archena fue preparado por D. Andrés Fernández Prim, médico de la ciudad de Murcia y expresaba lo siguiente:
«El sitio de los Baños de Archena es la rivera del río Segura, á quién cercan alrededor muchos riscos, algunos muy eminentes, y todos con muy pocos o ningunos arboles, sino romerales y algunas yervas que en ellos se crian: por medio de ellos passa dicho río, y en la orilla de él nacen las aguas de dichos baños, distan cosa de seis varas del, y estan un poco en la orilla dentro de la misma agua del río ay diferentes veneros y minerales de dichas aguas termales, y lo mismo en medio del río; lo qual se reconoce manifiestamente en tiempo que dicho río lleva poca agua, y esto por la señal que dexan, y por el salir calientes di-chas aguas, desde el nacimiento principal al baño donde estas aguan minerales se recogen abrá la mesma distancia, esto es seis varas poco mas o menos. La fabrica de dicho baño, es al modo de un aljibe, y en las paredes de él bate el mismo río, será su capacidad quatro varas de largo, y tres de ancho, su profundidad será como de cinco quartas…Lo que es cierto es que dichos baños fueran utilísimos á dicho mal francés (mal galico) tomados en estufa; la qual se podia hacer con mucha facilidad sobre el nacimiento de las aguas, y fueran por su vso muy excelentes entre las de España. »
2.1. El Balneario en el siglo XVIII
Los baños medicinales adquieren a lo largo de este siglo la consoli-dación social y sanitaria necesaria para afianzarse como muy conve-nientes y efectivos para la salud, en comparación con los existentes en España en ese momento. Merino Álvarez considera que “Archena mereció alta fama, durante esta centuria, a causa de sus termas”13.
12 A. LImOn MOntERO: Espejo cristalino de las aguas de España. Impreso en Alcalá de Henares por Fº García Fernández, impresor de la Universidad en 1697.
13 A. MERInO ÁLVaREz. Geografía histórica del territorio de la actual provincia
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
328
La importancia medicinal y curativa de las aguas, ya hemos visto que en el siglo pasado fueron objeto de estudio por el doctor Andrés Prim para la famosa edición de «Espejo cristalino de Aguas», aunque sólo se trataba de un pequeño estudio. En esta centuria se imprimirá una obra de gran trascendencia: Disertación physicomédica de las virtudes me-dicinales, ufó, y abufo de las Aguas thermales de la villa de Archena14, escrita por el Doctor D. Francisco Cerdán, médico titular de la ciudad de Villena. La disertación fue presentada a la Real SociedadMédica de Nuestra Señora de la Esperanza de la corte y villa de Madrid. Se publicó el 28 de Enero de 1760, después de recibir las licencias y censuras pre-ceptivas poniéndose a la venta al precio de 48 mrs.
No puede extrañarnos pues, que los soldados demandasen y acu-diesen a donde se dirigían los demás dolientes, con el ánimo de res-tablecerse, bien de sus antiguas o recientes heridas, de sus secuelas invalidantes o de sus enfermedades de toda índole, entre las que cabe destacar, procesos sifilíticos en cualquier periodo de evolución, contra los que no había una terapia eficaz y en la que los baños de Archena, era famosa, la excelencia de sus aguas para su curación, pues acudían por este motivo, gentes no solo de la Península, sino de los países limí-trofes como reiteradamente hemos dejado dicho15.
El Rey Carlos III, que tantas cosas trató de encauzar y reglamentar, tam-bién se ocupó de los baños de la tropa y el 30 de Marzo de 1787, se dicta una Real Orden, por la que se regula el uso de los baños para los militares en-fermos y el modo en que se les debía conceder la correspondiente licencia.
A finales de este siglo, el médico del Balneario Jayme Breix sugiere las propiedades de las aguas para la cura de enfermedades16:
de Murcia desde la reconquista por Jaime de Aragón hasta época reciente. Academia Alfonso X el sabio, Murcia, 1978, pág. 447.
14 F. CERDan: Disertación physicomedica de las virtudes medicinales ufo, y abu-fo de las Aguas thermales de la villa de Archena 1760, pág. 8384.
15 Quiero dejar constancia en este punto el agradecimiento al coronel A. Alem-parte Guerrero y al Tte. Coronel J.A. García Castillo, autores de una impor-tante obra de referencia sobre el tema que nos ocupa en este trabajo: Archena. Aportaciones a la Historia del Centro Hidroterápico del Ejército, obra edita-da por el Ejército en 2009. Tuve el enorme honor de trabajar con ellos y propor-cionarles el material del que disponía y ellos gentilmente me han devuelto el favor, al dejarme utilizar sus fuentes.
16 J. BREIX: Disertación Histórica, física, analítica, medicinal, moral y metó-dica de las aguas thermo-potables de la villa de Archena. Reyno de Murcia. Cartagena, 1801, pág. 9.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
329
Las aguas de Archena a nadie hacen inmortal, ni son infalible me-dicamento para todo morvo, mas la esperiencia repetida acredita, que metódicamente usadas, y debidamente preparados los enfermos, curan, ó alivian supresiones de menstruos, acedias o vinagreras, llo-res blancas, flujos, emorragias uterinas, devilidad o temblores, pal-pitacion del corazon y de arterias, paralisis, alferecía, estupor, emi-plexia, aplopegiá, íteticia, reumas, toda especie de destilo, artrítícos, edemas, escrófulas, calenturas intermitentes, ó tercianas que han cesado algunos días, ernias, erísipela, estragos de la benérea, tiña, lepra, sarna, tumores, erpes, fuego del higado, todo afecto cutáneo, y enfermedades de la linfa, que se manifiestan en la piel, dolor de cabeza inveterado, aciática, suprimen las almorranas, previenen y alivian la jaqueca, y sino la curan, a lo menos retardan su acome-timiento, y disminuyen su violencia, laxán el cutis, abren y dilatan los poros, animan las fuerzas centrales, facilitan la transpiracion y orina, arreglan el curso periódico del sexó, limpian los riñones, ve-giga, y uretra, su viriud diurética tersíva da calor á las lebrias ute-rinas, y nuevo impulso a la sangre, depurandola de humores serosos, que adelgazados y enrarecidos pasan facilmente a la vegiga, y son espelidos”.
Los Baños eran la posesión más importante de la Orden de San Juan en Archena, y cuando realizaban las visitas de apeos, de inspec-ción, o de «amejoramientos», le dedicaban un capítulo aparte. Gracias a los datos de las visitas de este siglo, hemos podido reconstruir el crecimiento urbanístico de los mismos:
Tabla nº 1En 1724:
16 cuartos y dos baños17.
En 1752: 16 cuartos y dos baños18.
En 1766: 17 cuartos y dos baños19.
En 1771: 25 cuartos y tres baños20.
En 1779: 28 cuartos y tres baños21.
En 1790: 55 cuartos y 42 baños
con sudadores22.
17 OO. MM., San Juan. Leg. 79, 2ª serie, n’ 7; AMA. Apeos de 1724. Leg. 869, nº 11.18 AMA. Leg. 869, n1 11. Apeos de 1752.19 OO.MM San Juan. Leg. 79, 2ª serie, nº 13.20 AMA. Leg. 18, nI 3. pág. 15. Unica Contribución de 1771.21 OO.MM San Juan. Leg. 24, 2ª serie, n” 6. Visita de amejoramientos de 1779.22 OO.MM., San Juan. Leg. 24, 2ª serie, n’ 7. Visita de amejoramientos de 1790.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
330
Como puede comprobarse en la tabla nº 1 la transformación ur-banística y económica del Balneario fue espectacular, pasando de 16 cuartos en 1724 a 45, además de otras estructuras en 1790.
2.2. La gran reforma urbanística de 1785
Sin embargo, a pesar de realizarse numerosas reformas, el motivo por el que existía El Balneario, no cumplía con los mínimos requisitos sanitarios, y para mayor calamidad las obras de mejora efectuadas en 1775 quedaron totalmente destruidas por la avenida del 23 de octubre de 1776. Ante esta desastrosa situación, las múltiples quejas que los numerosos militares que acudían a tomar los baños hacen llegar al rey Carlos III, y la influencia de éste sobre el gran Maestre de la Orden, Juan Manuel Mª de las Nieves de RohanPolduc (quien a pesar de su origen francés se interesó vivamente por las cuestiones de la Orden en España), se decidió poner en marcha un proyecto ambicioso y de gran envergadura23:
Entre el conjunto de personas que acudían a tomar los baños, es preciso destacar a los militares, que en gran número «se amontona-ban», especialmente los de tropa. Las quejas por el trato recibido eran constantes. El mismo Jaime Breix, recomendaba la urgente construc-ción «de un Quartel para tratar con humanidad al Soldado, que de-rramó su sangre en la campaña, ya que las aguas son utilisimas para remediar las consequencias de la guerra24… »
EL considerable incremento de visitantes que El Balneario alcanzó durante el siglo XVIII, las obras de mejora realizadas por la Encomien-da a final de siglo y el uso que como hospital militar desempeñó en la Guerra de la Independencia, colaboraron a que el establecimiento termal cobrase gran relevancia en el territorio nacional. Un hecho no-table que podemos constatar en publicaciones aparecidas en esta cen-turia25 y que todas se refieren a las obras realizadas a finales del siglo XVIII y a la importancia militar del inicio de este siglo.
23 AHN. Sección de Estado. Leg. 2.927, nº 295. Doc. 1 24 J. BREIX op.cit. pág. 19.25 J. BREIX. Disertación histórica, Básica, analística, medicinal, moral y metó-
dica de las aguas thermo-potables de la villa de Archena, Reyno de Mur-cia. Cartagena, Manuel Muñiz. Ed; 1801. J. ALIX. Memoria sobre las aguas medicinales de Archena. Murcia, Imprenta de Bellido, 1818; N. SanChEz DE Las Matas. Memoria sobre los baños y aguas minerales de Archena. Madrid, Imprenta de Sanchiz, 1846. Existe otra memoria fechada en 1867; J. M. ZaVa-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
331
3. Guerra de la Independencia
La Guerra de la Independencia afectó a esta Región de forma muy importante y de manera especial en lo económico. Con respecto a Archena, aportamos una breve nota extraída del Lisón y Lillo26: “El principal problema que hubo de soportar Archena, fue el del pro-longado alojamiento y manutención de ingentes partidas de tropa que acudían, tanto a bañarse como a convalecer de heridas y enfer-medades. A ello atenderá toda la economía municipal, auxiliada a veces, aunque no voluntariamente, por otras villas comarcanas”.
Después de la Guerra de la Independencia, las instalaciones ter-males quedaron en pésimas condiciones, dado el gran número de soldados enfermos y heridos que habían acudido a curarse y todavía continuaban llegando en 1815, cuando el Teniente General D. Carlos Guillermo Doyle, que ya conocía el establecimiento, tras haber recu-perado su salud con el uso de estas aguas27, quedó tan convencido de
La. Aguas minero-medicinales de Archena. Madrid, Imprenta de los señores Rojas, 1875; Guía del Bañista en Archena por un bañista. Sevilla, F° Álvarez Editores, 1881; España en la mano. Archena, según la guía del viajero. Ma-drid, 1877. En la Revista Balnea, nº 3 de 2008, extraordinario, se puede encon-trar un catálogo de todas las memorias elaboradas por los médicos directores del Balneario de Archena. Este catálogo se puede complementar con las memo-rias de los médicos depositadas en la Biblioteca de Medicina de la Complutense.
26 L. LIsón HERnánDEz y M. LILLO CaRpIO. Los aprovechamientos termales en Archena, Universidad de Murcia, 2003.
27 Recoge la Gazeta de Madrid en su nº. 99, pág. 944, del 12 de agosto de 1815. Su texto dice así: “En septiembre del año próximo pasado se presentó el Excmo. Sr. General D. Carlos Doyle con el objeto de hacer uso de estas aguas, en razón de unos dolores artrítico-reumáticos causados por la transpiración impedida de resultas de haberse mojado en un río a tiempo que estaba espedito, cuyo dolores lo tuvieron por el largo espacio de once meses en el estado más deplo-rable, impidiéndole todos los movimientos sujetos a la voluntad durante más de dos meses y con una irritabilidad tan exaltada, que apenas podía resistir la sábana que lo cubría en la cama; al tener que levantarlo para tomar ali-mentos era tal la acerbidad de sus dolores que las lágrimas se desprendían involuntariamente de sus ojos: se hallaba además constituido en el más alto grado de debilidad. En este estado empezó a bañarse; y aunque al pronto no notaba el mayor alivio, continuó hasta el número de 10 baños, los cuales concluidos regresó a esta villa, en donde con el descanso logró algún alivio, tanto que principió a dar por sí solo algunos paseos; siguió progresivamente, y habiéndose retirado á la ciudad de Murcia quedó completamente bueno sin el auxilio de remedio alguno; pues él mismo me ha informado que ni sola una dracma de cremor tomó concluidos sus baños”.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
332
las posibilidades curativas de las mismas, que llamó la atención del Rey Fernando VII:
«y el Real animo de S. M. inclinado siempre á fomentar quanto pue-de contribuir al alivio y prosperidad de sus amados vasallos accedió á las ideas del expresado General, no solo acordando la cantidad necesaria á la construccion de las obras propuestas, con el objeto de hacer mas cómodo el uso de los baños á todas las clases, sino con-cediendo ademas algunas gracias para hacer mas general y menos costoso tan saludable remedio.»28
Las obras y otras actuaciones que se consideraron oportunas realizar fueron: ensanchar y arreglar la actual carretera entre Archena y Los Ba-ños; aumentar y adecentar las habitaciones más antiguas y construir una carnicería. Además, se instalaron estufas en los baños y se dispusieron separaciones entre los baños de hombres y mujeres; se señalaron arbitrios para el socorro de los soldados inválidos y pobres desvalidos, así como facilitar la libre venta de verduras, vino, carne, leche, aves y otros géneros. También se construyó una alameda central con árboles y asientos.
Todas estas obras fueron realizadas con bajo costo ya que se em-plearon como peones a presos del penal de Cartagena aunque, en donde más trabajaron los soldados fue en la construcción de la actual carretera.
Las obras mencionadas, si bien fueron muy beneficiosas para el de-sarrollo del establecimiento termal, a los vecinos de Archena no le proporcionaron sino grandes perjuicios, ya que durante cierto tiempo tuvieron que vivir con escasez y penuria económica. La razón es bien sencilla: los gastos que ocasionaban los presidiarios, así como los de la tropa de guardia eran adelantados por el Ayuntamiento que a su vez conseguía los fondos del vecindario29. Con todo, se perdió la oportuni-dad de haber edificado un buen cuartel y un buen Hospital. De todas formas hay que agradecer a Doyle, su empeño. En la fachada del cuar-tel se colocó una lápida de recuerdo: Cuartel = 1816 = á propuesta del Exmo. Sr. D. Carlos Doile para soldados enfermos
28 J. ALIX. op. cit. pág.. 27. La orden sobre las obras apareció en R.D. del 17 de Junio de 1815.
29 AMA. Caja A. Documentos varios. Recibos y liquidaciones sobre presos en el Balneario.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
333
El papel desempeñado por Doyle para el futuro de los militares en el Balneario y el uso de las aguas termales fue extraordinario. Nadie como él, siempre preocupado por sus soldados como para entender lo importante de disponer de unas instalaciones no humillantes para el ejército. Una placa agradece su labor, poco para lo que realmente consiguió para el futuro de los ejércitos en el balneario.
4. Desamortización del balneario
Como es bien sabido la desamortización supone la incautación es-tatal de los bienes de propiedad colectiva, bien eclesiástica o civil, que tras ser nacionalizados, se ponen a la venta en pública subasta y pasan al dominio privado. Y eso fue lo que ocurrió con los bienes de las ór-denes militares. Cuando le tocó a la Orden de San Juan se recibió el encargo de valorar los bienes de la Orden en Archena, entre los que se encontraba el Balneario.
En 1848 se declaran en venta los bienes de la Orden de San Juan, según las reglas emanadas del R. D. de 19 de diciembre de 1836. El 23 de febrero de 1850, los peritos D. Juan Ibáñez, arquitecto y D. Juan Antonio Cascales, maestro alarife, reconocen, miden y tasan en venta y renta los edificios y aguas con el siguiente resultado:
- 54 pulgadas cúbicas mas o menos en un arca o deposito
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
334
- Una balsa y 18 pilas para baño de mujeres- Una balsa y 40 pilas para baño de hombres- Dos pilas Doyle- Una balsa para baño de tropa- Una balsa para baño de pobres- Todas con sus galerías y obras- 73 casas o habitaciones independientes- Una ermita- Un hospital para pobres de solemnidad, con dos habitaciones
separadas para hombres y mujeres- Un cuartel de cuatro cuadras para militares- El sitio de estos locales, con sus calles y plazuelas y terrenos
adyacentes
Valor en venta 465.000 reales y en renta 17.500 reales.Se estipularon catorce condiciones, que son aceptadas por el Go-
bernador, de las que queremos resaltar dos, por su posterior incidencia en las relaciones del Estado con los nuevos propietarios de los baños:
6.- Repasar y conservar hospital y cuarteles11.- No permitir que se cobre por ningún concepto a la tropa ni a
los pobres
Puntos a los que se aferrarán, interpretándolos a su modo, para no realizar mejoras o facilitar servicios.
Se impone mejorar los accesos, por lo que se decide construir una carretera que desde la de Murcia- Albacete, llegue a Archena, preci-sando de un puente sobre el río Segura, pues sin él, poco vale la carre-tera. Acuden al Marqués de Corvera, Ministro de Fomento y hermano del Vizconde de Rías, por cuya intercesión, se logró el puente, que se inauguró en 1865 con un coste de 869.946 reales. Luego siguió la ca-rretera hasta el Balneario.
A pesar de las obligaciones contraídas en el contrato de adquisición del Balneario –entre ellos, las mejoras de las condiciones de las instalaciones de la tropa—éstas, no se cumplen y habrán de pasar casi 2º años para que se hable de la posible construcción de un “cuartel de enfermería30.
30 Expediente general de la Enfermería Militar de Archena: “Ministerio de la Guerra. Archena 90. Edificios. Hospitales nº. 13 de 1863. = Por R.O. de 9 de Ene-ro de 1861 se dispuso, de acuerdo con lo informado por el Director de Sanidad Militar, se procediese al levantamiento de un plano para la construcción de un
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
335
PROYECTO CUARTEL ENFERMERIA DE ARCHENA
Comandancia de Cartagena. Año de 1. 866.Presupuesto de las obras que se consideran necesarias para la cons-titución de un Cuartelillo–Hospital proyectado en la Villa de Ar-chena á las inmediaciones del Establecimiento de Baños Termales para 100 hombres y algunos Sargentos, con pabellones para un Gefe, tres Oficiales, Médico y Botica y presupuesto de su importe.El Edificio proyectado, cuya situación, trazado y dimensiones espre-san los planos adjuntos, forma un rectángulo de 45 por 26, 50 metros de lado esterior, con un patio en el centro. Los pabellones ocupan el frente de la fachada; los dormitorios de tropa y Sargentos, los dos pisos de lado mayor opuesto y parte de los costados, en los cuales se encuentran las demás dependencias.La fábrica propuesta, consiste en muros de mampostería ordinaria con zócalo, ángulos cadenas [mochón de sillería con que se fortifica un muro de mampostería o de ladrillo] y jambas de ladrillo; suelo de bovedillas sobre cuartones [maderos cortados al hilo] y tejado so-bre armaduras de madera.De los reconocimientos practicados resulta, que importan las obras de este Edificio la cantidad de 40. 400 escudos.
Pero la decisión tan esperada de construir el Cuartel de Enfermería, generaría un largo conflicto –más de 20 años–, ya que la decisión de dónde construirlo, afectaría a don José Miñano López y sus herederos que proseguirían el pleito con el Estado por no aceptar la propuesta de construir el Cuartel en terrenos de su propiedad y tener que recurrir el Ministerio de la Guerra a la expropiación forzosa, por ser la obra declarada de utilidad pública.
Mientras tanto las condiciones de vida de la tropa en el Balneario se han ido deteriorando como lo atestiguan innumerables informes que los Jefes remiten al Ministerio de la Guerra y a los oficiales correspon-dientes, sin que se pueda decir que provocan efecto alguno. Lo único que se consigue es que el Ministro de la Guerra se dirija al dueño del Balneario, vizconde de Rías, instándole a que cumpla con lo compro-metido en las cláusulas del contrato de compra del establecimiento.
hotel–enfermería en Archena, de la capacidad necesaria para alojar 60 indivi-duos de la clase de tropa, con algunos cuartos para Jefes y Oficiales
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
336
El señor Bustos a través de su administrador, se compromete y da las órdenes oportunas para efectuar algunas mejoras, tanto en los edifi-cios militares como en el trato, alimentación y cuidado higiénico de las balsas en las que se bañan los individuos de la tropa.
Estamos en 1881 y se han perdido casi 20 años en el pleito y después de haber realizado más de cuatro proyectos para la construcción del Cuartel. Pero se ha conseguido algo importante. El dueño del Balneario está can-sado de que le llame la atención el Ministerio de la Guerra y encuentra una solución casi perfecta. Tampoco sería una solución inmediata, pero, por fin, el 27 de mayo de 1890, cede un terreno para la construcción del Cuartel de Enfermería, a cambio de la extinción de las cargas que conlle-vaba la escritura de compraventa del Balneario. Se presenta a continua-ción un breve resumen de la escritura levantada al efecto:
Llevando pues a efectos lo convenido entre ambas partes, consignan el expresado contraste de cesión a cambio de extinción de cargas por la presente escritura pública, de la manera que expresan las siguientes cláusulas:PRIMERA. – Los Excmos. Sres. Don José de Bustos y Castilla, doña Dolores de Bustos y Riquelme, Vizcondes de Rías, ceden al Estado el solar que figura en el adjunto plano, demarcado dentro del rectángu-lo de doscientos metros de largo por ciento de ancho, que comprende
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
337
diez y siete mil ciento veinte y ocho metros, cincuenta decímetros cua-drados, y al pequeño espacio fuera de él, de seiscientos setenta metros cuadrados, con aplicación al artefacto para las extracciones y con-ducción de aguas de la acequia del Cuartel, o sea, un total de diez y siete mil setecientos noventa y ocho metros, cincuenta decímetros cuadrados, que forma parte del balneario de Archena y linda por todos los vientos con terrenos del mismo; para que pueda construir en él un cuartel enfermería para la Tropa con pabellones para sus Jefes y todos los accesorios necesarios. –––––––––TERCERA. – En compensación de la cesión que precede quedan su-primidas en virtud de lo mandado en la Real Orden de cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, los servicios balnea-rios que los señores cedentes han venido prestando en Archena a los soldados del Ejército en la piscina que se reservó para este objeto el Estado por la condición undécima de las que se formaron para la subasta del Establecimiento termal y serán sustituidos por la aplicación a ésta de la Ley común vigente y que en lo sucesivo se establezca en todos los de su clase; y que es hoy el Artículo sesenta y ocho del Reglamento de baños y aguas minero medicinales de doce de mayo de mil ochocientos setenta y cuatro, y cargo a la una pese-ta cincuenta céntimos, que se asigna como estancia de baños a los individuos de tropa. –––––––––––––––––––––––––––––––––CUARTA. – También quedan relevados los dueños del balneario de Ar-chena de la conservación del cuartel, que actualmente existe para la tropa, cuyo edificio queda de la libre disposición de aquéllos a quienes se entregará en el término de cuatro años a contar desde el día de hoy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
El 28 de septiembre de 1894 concluyen las obras del primer edificio, con dos plantas y un coste de 260.450 pesetas. – El Hospital propiamen-te dicho consta de planta baja y principal, con la forma de una H, con un frente de 54,40 metros por 29 metros de fondo. A seis metros de dis-tancia y en la prolongación de la fachada se levanta otro edificio de una sola planta, destinada a comedor; cochera y cuadra, afectan la forma de una L. A espaldas de estos y a 55 metros de distancia está la estufa de desinfección, de una sola planta y forma rectangular de 17 x 8,84 metros.
Por R.O. de 28 de febrero de 1901 (D. O. nº. 27) se dispuso que el Cuartel de enfermería de Archena se convierta en Hospital Mili-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
338
tar. = Para efectuar la transformación indicada, se redactó el proyecto correspondiente que fue aprobado por R.O. de 15 de Octubre de 1901, sin que hasta la fecha se hayan realizado las obras en él comprendidas. Esto no ha sido obstáculo para que en el edificio tal como se construyó para Cuartel de enfermería, se instalase el Hospital Militar, destinán-dose lo que antes eran dormitorios en clínicas para enfermos.
Los antiguos dormitorios y actuales clínicas son cuatro espaciosos y bien acondicionados locales, capaces cada uno para alojar, en las de-bidas condiciones, 25 enfermos. Uno de estos cuatro locales se utiliza para alojar el destacamento de modo que en realidad mientras no se llevan a cabo las obras comprendidas en el proyecto antes citado, en el Hospital sólo pueden alojarse 75 enfermos.
En 1920: a pesar de llevar abierto a los pacientes el Hospital de Ar-chena no más allá de 25 años, precisa cerrar –cierto que de modo tem-poral– sus instalaciones durante un período de tiempo, evaluado por la Comandancia de Obras de Alicante, en no menos de 40 jornadas. Las obras que comprende el presupuesto, en extracto son: colocación de cielos rasos en varias dependencias; en el servicio de aguas, sustitución de los dos depósitos y limpieza: alquitranado y pintura de las tuberías colocándolas nuevamente; reparaciones en la galería y en la fachada del edificio; cilindrado y reafirmado del camino a los Baños, completado, por arreglo y afirmado de cunetas y recebo general; y por último, repa-ración de tejas en la cubierta y construcción de un abrevadero.
A partir de entonces, casi todos los años había que efectuar obras de acondicionamiento, especialmente como consecuencia de los efec-tos que causaba el subsuelo en la edificación. Lo que con el paso de los años implicaría el derribo del edificio y la construcción de uno nuevo.
5. Guerra Civil
La Guerra Civil en Archena supuso un periodo de gran presencia mi-litar. El Gobierno Republicano eligió Archena para la instalación de la primera Escuela de tanques rusos que llegaron a nuestro país para ayudar a la defensa de la República, lo que implicó que además de los tanquistas y un pequeño aeropuerto, se instalaran en el pueblo ta-lleres de reparación, polvorines, depósitos de combustible, pagaduría, matadero, criaderos y granjas de animales, depósito de aceites pesados y en el Balneario, hotel de descanso para oficiales rusos y españoles,
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
339
así como un centro de formación en estrategias de comunicación y espionaje, todo esto fue complementado con la utilización del Hospi-tal Militar como Hospital de sangre31. En Murcia se crearon durante la Guerra varios hospitales de sangre: en el Santuario de La Fuensanta, en el Campus de la Merced, en los Maristas de La Merced en El Ma-lecón y en la Finca del Pino. Además, Las Torres de Cotillas fue sede de un Hospital de Enfermedades Infecciosas. Esta red de hospitales estaba destinada para los heridos del bando republicano, y muchos de ellos pertenecían a las Brigadas Internacionales32.
En algunos momentos estuvieron acantonados en Archena más de 2000 soldados, además de los que estaban destinados de forma más permanente, acudían con sus familias y un importante número de fa-milias refugiadas. Esto da idea del volumen de personas que circulaba por el pueblo y los problemas que esto acarreaba.
5.1. La presencia de las brigadas internacionales
Las Brigadas Internacionales fueron unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros de 54 países que participaron en la Gue-rra Civil Española junto al ejército de la II República, enfrentándose a los sublevados contra el gobierno legítimo surgido de las elecciones de 1936. Queremos destacar este dato porque hasta ahora ha permaneci-do desconocido, ya que no se disponía de información fiable sobre la presencia de los brigadistas en el hospital a partir de enero de 1937, pro-cedentes mayoritariamente de los frentes de Jarama y Guadalajara, así como de la defensa de Madrid. También estuvieron brigadistas de XI Brigada para un periodo de descanso del frente. Hemos tenido la fortu-na de poder disponer del Libro de Estancias del Hospital de Sangre que aunque mutilado, nos ha proporcionado una valiosa información sobre
31 Un Hospital de Sangre es un hospital de campaña u hospital militar que tie-ne una funcionalidad provisional y que suele situarse en la retaguardia, pero próximo a las zonas donde se están dando los combates.
32 Uno de los médicos-cirujanos más importantes del Hospital fue don Mario Spreáfico, médico en Archena que fue militarizado con el grado de capitán para que sirviera en el establecimiento, se le requisó su sanatorio que había sido cons-truido por suscripción popular, así como todos sus instrumentos de trabajo. Al acabar la Guerra fue detenido y acusado como gran impulsor de las “ideas rojas” en el pueblo, por su condición de masón y de manera especial por su servicio en el Hospital. Durante mucho tiempo perdió su condición de médico y estuvo pri-sionero en varias cárceles, después de ser sometido a diferentes encausamientos.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
340
el número de brigadistas (incluido nombre –españolizado–), número de días que estuvo ingresado y la unidad a la que pertenecía. En total fueron 157 los brigadistas que pasaron por el hospital que causaron un total de 6827 estancias de enero de 1937 a junio de 1938.
Tabla nº 2. Estancias de brigadistas internacionales en el hospital militar de Archena (enero de 1937-junio de 1938).añO mEsEs nº bRIgaDIstas nº EstanCIas unIDaDEs mILItaREs1937 Enero 15 139 Brigada Internacio-
nal de TanquesRegimiento Infantería Carros de Combate Internacionales5º Regimiento de Mili-cias “Sargento Vázquez.Regimiento de Infante-ría Carros de CombateRegimiento de In-fantería Tarifa nº 113ª Brigada, 4ª Batallón, 2ª Compañía Carabineros34 Brigada Mixta, 3º Batallón “Ahi-da Lafuente
febrero 24 468marzo 26 814abril 12 928mayo 18 814junio 18 767julio 26 748agosto 3 722Septiembre-octubre-noviembre
6 1099
diciembre 4 1791938 Enero-febrero 2 65
marzo 2 68junio 1 16
157* 6827*El número de brigadistas que aparece por mes es el de nuevos ingresos aunque muchos de los cuales permanecían en el hospital varios meses.
En principio únicamente tenemos constancia de la muerte de un brigadista (capitán Pavel Tsaplin, aunque propiamente no era briga-dista ya que pertenecía a los tanquistas rusos que nada tenían que ver con el origen y sentido de los brigadistas).
De igual forma, del Libro de estancias hemos podido extraer algu-nos datos relativos a los soldados fallecidos en el hospital, así como su lugar de nacimiento y los motivos del fallecimiento. Estos datos han sido complementados con los extraídos del libro de defunciones del Registro civil, así como del libro de enterramientos del Ayuntamien-to, ya que cuando moría un soldado en el hospital, se le reclamaba al Ayuntamiento un féretro y un nicho en el cementerio. De los 54 falle-cidos y enterrados en Archena, únicamente tenemos constancia de la reclamación de tres de los fallecidos por sus familias tras la contienda
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
341
civil. Y es significativo el número de preguntas que recibe el Ayunta-miento sobre posibles enterramientos de soldados rusos.
Tabla nº 3. Soldados fallecidos en el hospital militar (1937-1939)
añO mEsEs mOtIVOs faLLECImIEntO pROCEDEnCIa DE LOs sOLDaDOs
1937 febrero 6 TétanosFiebre tifoideaFracturasSepticemiaTuberculosisBronconeumoníaPeritonitisCaquesiaPleuresíaMiocarditisGastroenteritisAhogamientoEnteritisHerida armasTumoresAccidente motoCatarro bronquialOperación herniaSin especificar
18481032112121221114
Madrid (6), Cartagena (3), La Guardia (Pontevedra), Piña (Granada), El Palmar (Murcia), Torresteban (Toledo), Benichembla (Alicante), Consuegra (Toledo), Manzanares, Catarroja (Valencia), Elche, Tolosa (Guipúzcoa), Bilbao, Pueblo Nuevo (Córdoba), Hinojosa (Córdoba), Alcoy, Sedaví (Valencia), Molina (Murcia), El Palmar (Murcia), Rais (Coruña), Ontur (Albacete), Montoro (Córdoba),Santoña (Santander), Leganés (Madrid), Epila (Zaragoza), Lorca, Macatera (Salamanca) Roda (Sevilla), Talavera (Badajoz) Riopar (Albacete), Barcelona, Vallehermoso de Tajuña (Guadalajara), Valdeuey (Orense), Puertollano (Ciudad Real), Santella (Lugo), Villaverde del Júcar (Cuenca), Carriles (Granada), El Ferrol (Coruña), Tabernes (Almería). Aranjuez (Madrid), Archena (Murcia), Vilno (Rusia).
marzo 1mayo 2junio 1julio 1agosto 2septiembre 3octubre 1
1938 enero 1marzo 1abril 2mayo 1junio 7julio 2agosto 4septiembre 4octubre 2noviembre 2diciembre 4
1939 enero 1marzo 2abril 1junio 3*tOtaL 54
* Estos fallecidos son contabilizados como prisioneros de guerra que fueron ingresados en el Hospital tras acabar la contienda
6. Posguerra
Por todos es conocido que si dura fue la Guerra para el pueblo, peor fue la posguerra, al menos así tenemos constancia en Archena. La si-tuación social y económica resultó muy dura y en especial para los que fueron señalados como rojos. Queremos reflejar aquí uno de los elementos que condicionaba la vida de las familias: los precios de los
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
342
alimentos y la disposición de los mismos. Y lo hacemos, al disponer de los precios pagados por la administración del Hospital en la compra de productos en Archena.
En la Tabla nº 4 se refleja la situación de precios de referencia en el pueblo de 1940 a 1945, tomando lo que se cobraba en las tiendas al Hospital Militar y que se hacían públicos. Nos permite ver la evolu-ción de los precios, así como la existencia o carencia de determinados productos e incluso la evolución por meses. Si tenemos que quedarnos con un producto que llama la atención, nos podíamos fijar en el precio de los huevos y su alta cotización. Téngase presente que las gallinas en las casas particulares debían ser declaradas y de esa forma se podía calcular –en función del número de miembros de la familia— si se podía vender huevos o no, y a qué establecimiento se podían llevar para su venta. Nunca se podían vender a particulares; sin embargo la realidad nos confirma que los huevos era uno de los alimentos más útiles para el intercambio entre vecinos.
Tabla nº 4. Precios de productos como referencia para el hospital militar 1940-1945(Están referidos por kilos, litros, cajas, botes, número o papeletas)
Sep-Oct-Nov. 1940
Abril- 1941
Mayo-junio, 1942
Sep-oct-nov,
1943
Mayo-junio, 1944
Sep-oct-nov, 1944
Mayo-junio, 1945
Sep-oct-nov, 1945
Azafrán 0,10 papel. 0,10 0,10 0,10
Ajos 7,50 5 6 6 5 10
Acelgas 1-1,20 1,50 1 1,50 1,50 1,50 1,50
Canela 0,10 papel. 0,10 0,10 0,10
Cebolla seca 0,40 1,25 0,75 0,35-0,70 No hay 0,50 0,50 1
Calabazas 2,50 2,50 2,50
Cebolla tierna 1,50 6-7 No cotizan 1 0,75
Carne lanar 6 8 9 6,75 10-12 12 10-12 10-12
Carne ternera 7,50-10 12 7,5-14 15,85 11-15 12-16 14-16 14-16Carne de membrillo 5,50 caja 5 No hay 5,25 6,50 6,50-8 6,50 6,50
Carne de albaricoque 5,20 No hay 5,25 6,50 6,50-8 6,50 6,50
Granadas 1,50 1-1,50
Dátiles 2,50-3Guisantes frescos 2 3 No hay 3 No cotizan 3-4 3-4
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
343
Sep-Oct-Nov. 1940
Abril- 1941
Mayo-junio, 1942
Sep-oct-nov,
1943
Mayo-junio, 1944
Sep-oct-nov, 1944
Mayo-junio, 1945
Sep-oct-nov, 1945
Gallina No hay 30-35 30-35 una 30-35 30-35 30-35 30-40 30-40
Huevos 6 (docena) 10 13,5-15 16-18 13,5-14 15-16 12-14 18-20
Jamón de pieza 15,50-20 15-22 29,61 25 25 25Jamón en limpio 36 46,05 40 40 40 40 40
Leche de vaca 1 litro 1,40 1,5 2,30 1,80 1,80 2,25 2,25
Leche de cabra 1,75 1,75 2 2,75
LentejasSardinas frescas 2,50-3 4-5 3,50 3,50 4 3,20 4 4
Malta 5
Merluza 10 No coteja No cotiza 12 12Melones 1,50 1,50-2 1,50-2,50Limones 2 0,35 0,50 0,50-0,80 0,50-0,60 0,50
Leña rajada 0,35 0,35 0,25 0,25-0,30 0,25-0,30 0,25
Mermelada No hay 2,90 bote 400grs. 2,90 2,90 2,90
Piñones 16 16-17 16 16
Pimienta 0,10 papel. 0,10 0,10Pimientos encarnados 3,30 No hay 1,25 No hay 3,50 No hay 4
Plátanos 4 4 4 4 4 4
Peros 1,50 2
Patatas 0,80-0,90 1 1,25 Intervenidas No hay No hay
Pasta para sopa 2
Queso fresco
Queso secoTomate en conserva
0,95 bote ½ 1,05 2,50 2,50 2,40 2,40 2,40 2,40
Tomate fresco 1-50-2 1,50 No hay 1,50-2 4 3
Tocino 5,15 5,50 Intervenido Intervenido No hay No hay
Naranja 2,50 1-90 1-1,50
Sal común 0,29 pts 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pimentón 6,50-10 12 12 12 12
Judías verdes 3,50 5-6 12 5 4,5-5
Judías blancasAlbaricoques frescos 1 1,50 1,50
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
344
Sep-Oct-Nov. 1940
Abril- 1941
Mayo-junio, 1942
Sep-oct-nov,
1943
Mayo-junio, 1944
Sep-oct-nov, 1944
Mayo-junio, 1945
Sep-oct-nov, 1945
Uva fresca 2,50 1,50-2 2-2,5
Vino corriente 1,50 litro 3 4 3 2 3-3,5 3-3,5
Vinagre 4 2,50 2,50 2 2,5 3,5
Café
Elaboración propia a partir de datos de los oficios en los que el alcalde informa de los precios al Administrador del Hospital Militar. AMA. Cajas: 161 y 162. Artículos intervenidos (1941): carne de cordero, carne de ternera, tocino, jamón
En el año 1951, doce años desde la conclusión de la Guerra Civil; la superioridad toma la determinación de proceder a la demolición del quirófano instalado en el Hospital Militar a lo largo de la contienda civil– por hallarse la sala donde se ubicó en estado ruinoso, aparte de constituir un serio peligro para quienes transiten en sus inmediaciones. Y también se tuvo que arreglar a fondo el edificio destinado a comedor de Tropa que se encuentra enclavado sobre un terreno de relleno, con cimentación deficiente, lo que motiva que continuamente se estén pro-duciendo hundimientos en los solados, así como agrietamientos en los muros perimetrales que producen la rotura y desprendimiento del ali-catado de azulejos que se encuentra dotado todo el interior del edificio.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
345
7. Explosión del polvorín
Traemos aquí este apartado porque del resultado de la explosión y los daños causados en los edificios condicionó la posterior vida del establecimiento militar. El domingo 1 de septiembre de 1963 a las 19,50 horas, una violenta explosión, parecida a la sacudida producida por un terremoto, conmocionó la tierra y una enorme nube de fino pol-vo amarillento oscureció el pueblo y sus alrededores. La gente, en la tarde de domingo y siguiendo la costumbre, ocupaba la calzada del carril, la carretera del balneario y el jardinillo y otros muchos vecinos, buscaban el poco fresco septembrino en las puertas de sus casas. La explosión sembró el pánico en la gente que aterrorizada corría de un lugar a otro, sin saber qué había ocurrido; otros se refugiaron en sus casas o simplemente se quedaron paralizados. La onda explosiva se pudo percibir en todos los pueblos de la comarca, e incluso en la ca-pital, y muchos pueblos vecinos se vieron inundados por la nube de polvo que originó la explosión. Había explotado el polvorín militar del
“Cabezo del Tío Pío”.El polvorín (o mejor, un conjunto de polvorines de entre 50 y 70
metros cuadrados) tenían su origen en la Guerra Civil. Archena fue elegida para la instalación de una Escuela de Tanques del Ejército Re-publicano, para lo cual fue necesaria la construcción de polvorines en la que participaron barreneros y canteros procedentes de brigadas de voluntarios de ugt, algunos de Cnt y obreros contratados de Archena. Las instalaciones tuvieron una gran importancia en el desarrollo de los diferentes frentes de Levante, ya que desde aquí se suministraban todo tipo de elementos para la artillería.
Una vez acabada la Guerra el uso y explotación de los polvorines quedó obsoleto y con falta de uso. Se dedicaban a la conservación y contaban con una exigua guarnición. La onda explosiva rompió miles de cristales, lámparas y otros enseres de cristal de las casas de Arche-na, especialmente las que se encontraban cerradas. Se rompieron las vidrieras de la Iglesia parroquial, se ocasionaron importantes daños en el colegio Miguel Medina, cine de invierno, el Balneario y Hospital Militar entre otros muchos edificios…. Se calculó que un 10% de las casas quedaron en ruinas y un 40% dañadas, según los datos que con urgencia estimó el Ayuntamiento que declaró el municipio como zona siniestrada a fin de agilizar algún tipo de ayudas a los damnificados. Los daños globales se calcularon en “bastantes millones”.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
346
Los daños personales se cifraron en siete heridos leves y uno grave, algunos de los cuales tuvieron que necesitar asistencia hospitalaria. Milagrosamente, los dos únicos militares de la guarnición castrense que custodiaba el polvorín en ese momento, un centinela y el cocinero, apenas si sufrieron heridas leves.
8. Nuevas compras de terreno, donaciones y situación edificio
Conforme el Hospital iba recibiendo más peticiones de soldados y oficiales para acudir a tomar los baños medicinales, las necesidades de espacio se hacían evidente, así como la necesidad de remodelar el edificio, lo que motivó el interés por adquirir más terreno. En 1969 se compra a Dª. María Dolores Martínez Martínez, un terreno de 2.872 m². por valor de 77.544 pts. Un año más tarde en 1970, igual operación con Dª. Carmen Quesada Martínez de 1.069 m². por 28.863 pts. Y en las mismas fechas de acepta una donación de Don Nicasio Pérez Gal-dó, representante de “Balneario de Archena, S.A.”, de 4.072 m².
Tabla nº 5. Hospital militar de Archena. Datos registralestOmO LIbROs fOLIO fInCas mEtROs2 aDquIsICIón añO pRECIO405 27 172 1828 17.798,50 CEsIón 1.890573 42 158 2749 1.000 COmpRa 1.906 150 pts.409 49 181 6155 2.872 COmpRa 1.969 77.544 pts427 51 191 6397 1.069 COmpRa 1.970 28.863 pts437 53 121 6593 536 DOnaCIón 1.970437 53 121 6594 1.500 DOnaCIón 1.970437 53 121 6595 1.500 DOnaCIón 1.970
tOtaL 26.811,50 106.557 pts.
La Junta Regional encargada de pasar Revista anual a los edificios militares –presidida por el general don Pedro Mulet Nicolau, Gober-nador Militar de Murcia– finalizada la correspondiente al año 1971 en el Hospital Militar de Archena, emite el correspondiente informe en el que no faltan alusiones a grietas por asiento en los cimientos y en la junta de dilatación de la Sala de Estar de Tropa; deficiencias que a la larga concluirán por aconsejar al Cuerpo de Ingenieros de Armamen-to y Construcción del Ejército a tomar la determinación de ordenar la demolición del edificio vistos los riesgos que conllevaba.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
347
En el año 1989 se realiza un Reconocimiento geotécnico al Dicta-men de daños existentes en la Residencia Militar de Archena. El informe es concluyente la Residencia se encuentra en ruina económi-ca (se llama así en el caso presente, cuando los trabajos de recalce y reparación superan el 50% del valor, en el día de la fecha, del edificio). Los ingenieros concluyen con estos párrafos: “El reconocimiento geo-técnico ha puesto de manifiesto:
–. Que prácticamente la totalidad del edificio se asienta sobre yesos. –. Que durante las perforaciones se han producido pérdidas muy
considerables del testigo continuo de yesos extraído (pérdida de hasta el 48%) y que el de aguas de perforación, una vez atravesa-dos éstos, se pierde totalmente.
Causas desencadenantes de los daños: Los daños existentes en la Residencia se deben a asientos generalizados del cimiento de todos los muros de contención que configuran la estructura, unos de mayor magnitud que otros. El origen de estos asientos se encuentra en la disolución y posterior arrastre de parte del estrato de yesos detectado, que en algunas zonas han reducido su espesor a prácticamente la mi-tad. Disolución que ha debido producirse por el paso, a su través, de aguas de lluvia ó superficiales de riego que han ido infiltrándose en el terreno y por fugas en las redes de saneamiento y agua potable.
Con todo, hasta el 25 de noviembre de 1997, la Dirección de Infraes-tructura, no adjudicaría a la Empresa nECsO Entrecanales y Cubiertas S.A. de Alcbendas (Madrid), las obras del Proyecto para la construc-ción de nuevo edificio, cuyos trabajos dieron comienzo el 21 de di-ciembre concluyendo el 14 de marzo de 2.000.
El acto de inauguración tuvo lugar el 14 de mayo de 2.000 bajo la presidencia del Teniente General Don Mariano Alonso Baquer, a la sazón Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra.
Previamente en 1992, concretamente el 15 de septiembre, el Hospi-tal, ya convertido en Centro de Hidroterapia de Archena, pasó a de-pender de Acción Social del Ejército. Unos años más tarde, en 1998, pasó a denominarse Residencia Militar L.C.A.P. “Archena”. Y en 2001 cambia, una vez más de nombre, por el de “Residencia de Acción So-cial de Descanso “Archena”. En la actualidad se le conoce adminis-trativamente como Residencia Militar (de descanso) de Archena y da servicio a más de 4.000 personas al año.
349
En esta colaboración voy a hacer referencia al Hospital de pobres que existió en Blanca, no puedo citar la fecha exacta del inicio como tal, en el Catastro del Marqués de la Ensenada, 1775, ya locita, es pobre, con tan solo 60 reales de renta anual; años más tarde encontramos un texto documental que cita: Los herederos de María Antonia Molina Nabarro, compradora que fue de las habitaciones altas. En 14 de octubre de 1807, Francisco Núñez Martínez compareció y dijo: Que daba y dio en venta real prójimo de una perpetua, donde ahora y por siempre jamás a María Antonia Molina Nabarro del mismo domicilio, una casa por alto que tiene por suya propia en esta po-blación, y su barrio de abajo, que linda por saliente Antonio Molina Rodríguez, medio día y norte calles, Hospital por abajo y por ponien-te con el vendedor, con sus entradas, salidas, usos, costumbres, perte-nencias y servidumbre que tiene y le pertenecen. También existía una Junta local de Beneficencia.
En 15 de diciembre 1841 encontramos en las actas capitulares:Los Sres. Alcalde, don Silvestre Ruiz; Regidores y Síndico que de
presente componen el Ayuntamiento Constitucional, juntos en sus sa-las consistoriales, se vio la comunicación del Sr. Jefe Superior Político, acompañada de un ejemplar impreso del presupuesto que debe for-marse sobre establecimientos de Beneficencia y enterados de su conte-nido para que tenga el más exacto y debido cumplimiento la precitada orden, se comunica a la Junta de dicho establecimiento para que en base al citado presupuesto con vistas de los antecedentes y según ex-presa el ejemplar.
Este establecimiento fue fundado en tiempo remoto, cuya certifica-
El hospital de pobres de Blanca
ÁngEL RíOs MaRtínEzCronista Oficial de Blanca
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
350
ción no consta ni se sabe quien fuere. Con el objeto de su dirección y administración está a cargo de la Junta Municipal de Beneficencia con virtud del reglamento vigente.
Del presupuesto, que no tenía consignación del Estado, consignacio-nes municipales, consignación Eclesiástica, Arbitrios… se especifica:. Los ingresos son procedentes del rédito anual de tres capitales de
censos, de una manda o legado perpetuo y de otra manda también perpetua cuyo pormenor especificó la Junta de Beneficencia en la relación que formó al de las ventas ordinarias y acciones pertene-cientes a este Hospital y remitió al Sr. Jefe Superior Político en 18 de septiembre último, de cuyas tres cantidades, las dos últimas se deben ingresar por primera vez en la Depositaría de esta Junta por no haberse esta instalado hasta el presente año.
. Los gastos se deducen de las mandas o legados expresados, cuya cantidad corresponde a todos los años por un quinquenio de to-das las contribuciones a la fábrica sobre que gravita dicha manda.
El Alcalde añade que es de la opinión que el déficit que resulta en el presupuesto de gastos nos hay otro medio de cubrirlo que recurriendo a las limosnas de los vecinos.
En 4 de febrero de 1842 se comunicó a ese Gobierno de la provincia, la orden siguiente:
S. A. el Regente del reino, se ha enterado del expediente instruido por el Ayuntamiento Constitucional de la villa de Blanca para que por don José Portillo entregue a la Junta municipal de Beneficencia la cantidad de 2.000 reales de vellón anuales con que están gravados las tres huertas de El Lonque en favor de los pobres enfermos. En su virtud y teniendo S. A. a la vista la cláusula expresa a la fundación de doña María de la Encarnación Molina Ortega, se ha servido determinar se cumpla puntualmente lo prevenido por la testadora y que la Junta municipal de la expresada villa se encargue de la dis-tribución de los 2.000 reales dejados para loa objetos que se indican. En vista de los antecedentes que preceden y en uso de las facultades que compete a esa Junta municipal según lo prevenido en el Real decreto e Instrucciones de 27 de abril de 1845 se servirá Vd. disponer proceda a instruir el oportuno expediente para conocer el estado de regularización y administración de la expresada fundación.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
351
Y la Corporación ha acordado se tramite a Vd. como lo verifico previniéndole remita cuantos antecedentes existan sobre el particu-lar y que se reclama en la preinserta comunicación. El Secretario: Antonio Rodríguez
De este primer Hospital, en 1850, sus lindes eran: Saliente: don Anto-nio Candel Fernández; Mediodía: Calle pública; Poniente: don Francis-co Molina Núñez y Norte: Terraplén de la calle del Paquete; parece ser que tuvo su mantenimiento en una fundación pía que en 9 de noviem-bre de 1815 otorgó doña María de la Encarnación Molina, quien legó a su sobrino don José Portillo tres huertos situados en el pago de El Lonque, que heredó de sus padres, con la carga y gravamen en cada año de 2.000 reales con que había de contribuir al médico para que los invirtiera en socorros a pobres enfermos y, a falta de médico, se invirtieran por el sa-cerdote de más conducta de la parroquia. Más tarde, dado que se había perdido arbolado de agrio, se rebajó de 2.000 a 1.000 reales anuales.
La Presidencia de la Junta de Beneficencia de Blanca, por efecto de un oficio del médico titular don Juan Pedro Franco en que informa de la situación insoluble del mismo, convoca a los miembros de la citada Junta, que se reúnen en 23 de abril de 1850, quienes ante la vista del informe del facultativo y habiendo discusión sobre lo contenido en él y oído el parecer del médico, acuerdan:
1. Que pasen peritos a valorar el Hospital para ver si con su valor es suficiente para la edificación de otro nuevo a las afueras de la pobla-ción y sitio llamado barrio de la Concepción, en la inteligencia de que el nuevo Hospital debe tener las habitaciones siguientes:
. Una entrada bastante capaz, con dos poyos largos a los dos costa-dos y en la misma su cocina, con su chimenea y lejas.
. Dos habitaciones, la una de cinco varas en cuadro, poco más o menos; y la otra de cuatro varas, con sus correspondientes puertas, ventanas y cerraduras
2. Que si hubiese suficiente con dicho producto para lo arriba dicho o hubiese proposición que a ello se comprometa, se forme el oportuno expediente por separado, dando facultades al Sr. Presidente y Secre-tario para que designen los días de remate o remates que deban ve-rificarse, como también para formular las condiciones para el mejor aprovechamiento de esta Junta y en beneficio de los pobres, dando cuenta de lo practicado y que cuando se haya de hacer la última adju-dicación, se cite a todos para que presencien el remate.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
352
3. Que se ponga todo en conocimiento del Sr. Gobernador civil de la provincia, suplicándole se sierva acceder a la traslación que se solicita, por todo lo bueno que tiene para la población y mayor comodidad para los enfermos, suspendiendo todo hasta su beneplácito.
Así lo firmaron (Antonio Candel Molina, Cayo Ortega, Francisco Cano, Segundo Molina, Francisco Molina Núñez, Joaquín Pastor, Juan Pedro Franco) y remitieron al Sr. Gobernador civil. En 7 de julio de ese año se celebró sesión en el Ayuntamiento con los mayores contribu-yentes para la enajenación del Hospital existente en el centro de la villa y que sus productos se inviertan en la construcción de otro nuevo al extremo de ella, consiguiendo con ello que desaparezcan los temores que amarga a la salud pública del vecindario de continuar dicho Hos-pital en el sitio que ocupa por producirse un foco de infección caso de aglomeración de enfermos, contagios o epidemias, por su ninguna ventilación, su susceptibilidad de poderla adquirir por corresponder a dominio particular las habitaciones de sus extremos, centro y altas.
Y, en vista de lo cual, se procedió a designar a dos peritos alarifes para la tasación, siendo estos Antonio Molina Trigueros y Antonio Molina Molina, de esta vecindad. Fue tasado en 2.018 reales. El Gober-nador civil contestó, en 22 de julio, que es preciso que el Ayuntamien-to lo acuerde en un número igual de mayores contribuyentes y que forme expediente con estricta sujeción a lo dispuesto en real orden de 30 de septiembre del año 1849 sobre enajenación de fincas de propios y beneficencia.
Un nuevo oficio del Gobernador civil, don Joaquín López Vázquez, indica que en tanto no esté el nuevo Hospital, se debe tomar en alqui-ler otra casa con objeto de que no falte local que acoja a los necesitados.
Como en los papeles de la Junta de Beneficencia no se encontró documentos el que se demostrase que el Hospital era de la Iglesia, se le comunicó al párroco, don Cayo Ortega, quien contestó que no apa-recía nada que acreditará la pertenencia de la Casa Hospital a la parro-quia pero que los antecedentes que ha procurado de declaraciones de los sujetos más ancianos resulta que desde tiempo inmemorial y sin contradicción de ninguna especie, viene en posesión de dicha Junta de la Casa Hospital su reconocido por todo el vecindario.
El 23 de febrero de 1851 se acordó lo dispuesto por los alarifes, pro-cediendo a la formación del presupuesto para la obra del nuevo Hos-pital, teniendo en cuenta que el importe total no supere la cantidad en que está apreciado el valor de la casa existente, que unos días después,
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
353
el 26, los referidos alarifes presentaron el presupuesto provisional por valor de 1.975 reales; decidiéndose que al día siguiente se acuerde pro-ceder a la subasta de la Casa Hospital, previa autorización del Gober-nador civil, y que el nuevo propietario no podrá acceder hasta que esté terminado el nuevo. Por Real orden de 26 de diciembre de 1851 fue autorizada la venta de la Casa Hospital.
Tras varias subastas desiertas, el 8 de junio de 1852 fue adquirido por Francisco Molina Núñez en los 2.018 reales de la tasación, por mitad con su convecino Antonio Candel Fernández, y fue aprobado de conformidad con el dictamen del Consejo Real por Real orden de 25 de agosto de 1853. El 28 de octubre de 1853, el alcalde, don Antonio Ruiz, informa al Pleno que Antonio Candel Fernández ofreció hacer la Casa Hospital, a satisfacción del Ayuntamiento, con arreglo a las ba-ses del presupuesto, al que designa la cantidad de 2.050 reales; Anto-nio Molina Trigueros ofreció, bajo las mismas condiciones, realizarlo en 1.590 reales y Antonio Candel Fernández en 1.555 reales, a quien le fue otorgada.
El 14 de agosto de 1854, ante el alcalde don Antonio Ruiz, compa-reció el maestro alarife Antonio Molina Cano y dijo: Que se convenía Antonio Candel Fernández le había encargado se presentase ante él y manifestase haber concluido el nuevo Hospital, lo que hacía presente para su Gobierno y demás. La Comisión formada por don Pedro Al-cántara Ruiz, don José Marín, José Pastor Molina y otro, comprueba, tras reconocimiento, si cumple las condiciones que constan y verifi-cado, dan el resultado: La longitud del edificio interior debería tener 15 varas y solo tiene 12; de 30 colañas se observa tener 20; ventanas, puertas… no son conformes a lo designado en el proyecto.
El 28 de este mes se tomó el acurdo de no admitirlo hasta que las obras estén de acuerdo con las bases establecidas, también se solicitó al maestro alarife Isidro López Cano, de Cieza, y al carpintero Joa-quín Molina “Mames” que certifiquen lo invertido en la obra. Como la obra estaba realizada, Antonio Ruiz se hace cargo del importe del presupuesto y construye un corral, contiguo a la Casa Hospital, re-para la campana de la chimenea y cambia las escaleras de ubicación, devolviendo el resto, al igual que 500 reales de vellón que obran en su poder, procedentes de la testamentaria del presbítero don Pedro Pérez, destinados al mismo para mejorar el Hospital, que le fueron entregados por el Sr. Cura don Cayo Ortega, ingresando todo a favor de la Junta de Beneficencia. Para la liquidación enviaron a don Manuel
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
354
Marín Marín. Con mayor o menor dificultad debió funcionar el citado Hospital durante años en que no he encontrado referencia alguna a él.
Una fuente de ingresos del hospital, aunque sería de año en año, era las corridas de vacas, tal como informa La Paz de Murcia, en fecha 14 de agosto de 1889, página 1:
Por el Gobierno civil se ha concedido permiso para dar tres corridas de vacas en Blanca, en los días 15, 16 y 18 del actual, a beneficio del Hospital de aquella villa.
O este otro:
La Paz de Murcia, fecha 6 de agosto de 1891, en la página 3, publicaba:En Blanca se verificarán tres corridas de toros en los días 14, 15 y 16 del presente mes, con objeto de solemnizar como de costumbre, las fiestas de S. Roque, patrón de la mencionada villa, cuyos productos se destinan a favor de la Beneficencia de dicho pueblo.
Años más tarde, la prensa daba triste información: El Diario de Murcia, de fecha 17 de junio de 1894, en su página 2, publicaba:
HUNDIMIENTOS EN BLANCAUn amigo nuestro que vino ayer de dicho pueblo, corroboró las noti-cias que nuestro querido amigo don Antonio Molina González, nos comunicó respecto a la importancia de la desgracia que aflige a aquel vecindario, con motivo de los incesantes derrumbamientos de edificios que ocasiona el movimientos del monte que domina una parte de la población.El pánico que aflige al vecindario es tanto más justificado cuan-to que no habiendo cedido el fenómeno son de temer nuevos derrumbamientos.Las noticias que ayer se nos facilitaron en el gobierno civil, no son nada consoladoras.Han sido destruidas totalmente seis casas de dos pisos, la casa-hos-pital y albergue de pobres; varios almacenes de frutas y espartos y algunos cercados para guardar ganados. La línea de casas situada al pie del monte movedizo ha quedado
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
355
nueve metros más alta que los huertos, transformando por completo el aspecto de aquel paraje.El Sr. Gobernador, según hemos oído, no ha salido para el pueblo por entender que adoptadas las medidas de orden gubernativo, lo que procede es el reconocimiento del terreno por el personal de obras públicas y adoptar lo que aconsejen dichos facultativos.La circunstancia de hallarse ausente el Sr. Ingeniero jefe, ocupado en otros trabajos de la provincia, y lo mismo el arquitecto provincial, ha impedido la práctica de dicho reconocimiento, siendo probable que mañana pueda efectuarse y en este caso quizás marcharía tam-bién a Blanca el Sr. Settier.
Éste ha dado ciertas instrucciones al primer teniente de alcalde de aquel ayuntamiento D. Roque Valiente, que anteayer llegó con objeto de conferenciar con dicha autoridad.
La guardia civil de aquel puesto, está desde los primeros momentos de la desgracia prestando toda clase de auxilios a los infelices que en un momento se han quedado sin hogar.
A continuación cito otro texto de prensa para que nos demos cuen-ta de la magnitud del suceso, y así, El Diario Liberal de la mañana La Paz de Murcia, en su edición del 21 de junio, jueves, de 1894, en su página 1, publicaba:
Los hundimientos en BlancaEl Sr. GobernadorNuestra primera autoridad, que tan pronto como tuvo a su dispo-sición personal facultativo se apresuró a visitar el vecino pueblo de Blanca, con objeto de hacer un reconocimiento de la sierra del So-lán y apreciar la importancia del siniestro ocurrido por los despren-dimientos habidos en aquella, se hace una vez más merecedor a los elogios que por todos se le tributan por su celo, actividad e interés en todos cuantos asuntos a esta provincia se refieren.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
356
Inmediatamente después de su llegada a Blanca hizo un detenido reconocimiento en unión del arquitecto provincial Sr. Millán y del ingeniero jefe de Obras Públicas Sr. Morales de la sierra del Solán.Después reunió a aquel Ayuntamiento y a los mayores contribu-yentes y les ofreció su apoyo, manifestándoles las precauciones que podían adoptarse, y por último les ofreció poner el siniestro en cono-cimiento del Gobierno, pedir su concurso y recomendar la actividad para evitar de este modo nuevas catástrofes.El Sr. Settier, en efecto, ha telegrafiado al Gobierno significándole que la catástrofe ha sido de consideración y solicitando su concurso para remediar los estragos causados y evitar segunda reproducción, pues del reconocimiento practicado en la ladera de la sierra donde se han producido los desprendimientos, es parecer del personal fa-cultativo que pueden efectuarse de nuevo, por lo que ha ordenado se desalojen 22 casas más de las 24 que previamente ya mandó que se desalojasen por estar cerca de las derruidas y próximas al sitio por donde pueden producirse nuevos desprendimientos.El Sr. Settier cree conveniente habilitar una carretera, pues la que hay ha quedado inutilizada por completo y que aquella por tanto sea una carretera del Estado, así como también es preciso expropiar un trozo de aquella huerta con objeto de verter en él los escombros que
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
357
obstruyen por completo la precipitada carretera. El presupuesto cal-culado por el Sr. Morales para el expresado objeto es de 14.500 pesetas.
Tras este trágico acontecimiento, dado que el Hospital había sido destruido y por tanto la asistencia sanitaria a los más necesitados esta-ba huérfana, don. Pedro del Portillo y Ortega, de su dinero, construyó un nuevo Hospital de pobres, inaugurado el 25 de mayo de 1897, aten-dido por las Hermanas de la Caridad de san Vicente de Paúl.
En el Acta de la sesión de 16 de Noviembre de 1896, se recoge lo siguiente: Por el Concejal don Bonifacio Costa Almansa se mani-fiesta que, estado próxima la apertura del Hospital que, de nueva planta y a sus expensas está construyendo con noble desprendimien-to el Señor don Pedro Del Portillo y Ortega, en beneficio de este pueblo, considera se está en el caso, por parte de este Ayuntamiento, de acordar la forma en que haya de recibir asistencia facultativa y medicamentos gratuitos los enfermos de dicho establecimiento bené-fico, como las monjas que han de estar encargadas del mismo. En su vista la Corporación municipal, después de considerar y discutir el asunto con la debida detención, acordó, por unanimidad, se preste asistencia médica y medicamentos gratis por parte de estos Titula-res -se refiere a los médicos y farmacéuticos- a todos los pobres que ingresen en dicho Hospital, siempre que estos figuren en las listas de pobres que, clasificados por el Ayuntamiento, obran en poder de
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
358
los referidos titulares, debiendo ser consideradas, además, como ta-les, las monjas que se hallen al frente del expresado establecimiento, haciéndose saber este acuerdo a los señores médicos y farmacéuticos titulares, a los efectos consiguientes.
De nuevo la prensa nos da información: El Diario de Murcia, fecha 25 de septiembre de 1896, en su página 2, publicaba:
Asilo-Hospital en BlancaEl acaudalado propietario D. Pedro del Portillo, queriendo dotar a Blanca de un establecimiento benéfico y educativo, está constru-yendo de su cuneta y en su propiedad, un grandioso edificio de dos pisos, que destina a un asilo-hospital.En dicho edificio, y en su sitio correspondiente, habrá escuelas de ambos sexos, donde recibirán educación hasta la edad de siete años, los niños, y sin límite de edad las niñas; estas enseñanzas serán gra-tuitas, y serán profesoras las hermanas de San Vicente de Paúl Sor Filomena y Sor Teresa, que venían prestando sus servicios en el
“Asilo de la Purísima Concepción” de Yecla.Además, y en su lugar oportuno, se instalarán un buen número de camas, donde puedan hallar descanso y atiendan a su enfermedad los pobres y desgraciados de esta.Habrá también asistencia facultativa por los médicos titulares de la localidad. Una vez inaugurado el edificio en cuestión, su fundador, D. Pedro del Portillo, legará a favor de las hermanas, una finca por valor de cinco o seis mil duros, para que con lo que produzca puedan ser atendidas si no todas, las principales necesidades de tan benéfico establecimiento.Nos abstenemos de dar más detalles por hoy, prometiéndolo hacer el día de su inauguración, que será en breve.¡Gloria pues al magnánimo corazón de D. Pedro del Portillo, que no obstante el no ser de este, ha dado una prueba de patriotismo, dotando al pueblo en que tiene casi toda su fortuna, de un estable-cimiento que honra a Blanca, a sus hijos y a su fundador! F. Gómez Molina.
Además de la nueva casa y el huerto, don Pedro añade un capital funcional de 25.000 pesetas. El Ayuntamiento se comprometía a en-tregar una subvención anual de 365 pesetas, es decir, una peseta dia-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
359
ria, y el pueblo una aportación para el sostenimiento del Hospital por medio de suscripciones. Supongo que don Pedro del Portillo y Ortega, que era natural de Yecla, nacido en 1835, fue el mecenas que donó la imagen de la Virgen del Amor Hermoso al Asilo Hospital, que era una auténtica obra de arte da fe lo publicado por El Diario de Murcia, fecha 18 de febrero, en su página 2:
ALGO DE ARTEDice “El Regional” de Valencia:Nos ha inspirado este artículo la contemplación de la preciosa ima-gen de Nuestra Señora del Amor Hermoso, que ha estado expuesta al público en los escaparates de los señores Campoy y hermanos, estos días.Al pasar por la calle de san Vicente y fijar nuestra vista en el local donde se admira dicha obra de arte, no pudimos menos de sentir un gozo interno y una grande admiración producida por la belleza de la imagen creada.El autor que ha construido dicha Virgen del Amor Hermoso es, se-gún dice el cartelillo que al pie de la imagen han colocado, don Venancio Marco.No tenemos el gusto de conocer a tal artista; solo sabemos, gracias a nuestra curiosidad, que es de Yecla, provincia de Murcia.Creemos que la obra del Sr. Marco es notabilísima y merece ser co-locada junto a otras de nuestros mejores escultores.El nombre del artista nos es desconocido, es más, creemos que será nuevo para la generalidad de los lectores; sin embargo, la obra reve-la una maestría propia, no de un bisoño en la carrera, sino de un concienzudo maestro.Reciba nuestra felicitación el señor Marco por su obra, que según tenemos entendido se halla destinada al Asilo Hospital de Blanca (Murcia); y también felicitamos a este santo establecimiento, por la adquisición de tan valiosa imagen.En relación con este nuevo edificio, El Diario de Murcia, fecha 5 de mayo de 1897, miércoles, en su página 2, publicaba:También hay en estos tiempos personas de tan acendrada caridad cristiana, que dedican sus riquezas a obras imperecederas de bene-ficencia y de piedad.Un caballero de Blanca, cuyo nombre nos está prohibido publicar, por no lastimar su verdadera modestia, ha terminado recientemen-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
360
te a su costa un gran edificio en aquella villa, preparado conve-nientemente para hospital, escuela de párvulos, y escuela elemental y suprior de niñas.Más de veinte mil duros ha costado este edificio, dotado de todo el mobiliario y menaje necesarios para sus funciones.Cuatro Hermanas de la Caridad, decorosamente atendidas, se han puesto por ahora al frente de dicho establecimiento, que fue ben-decido el viernes de la semana última, día en que llegaron dichas Hermanas de la Caridad (30 de abril), siendo recibidas por el gene-roso donante, por las autoridades y el pueblo en masa, que a com-pás de la música saludaban con júbilo la gran obra de caridad que ven realizarse ante sus ojos.Ya sabe el pobre de Blanca que en su ancianidad y en sus enfer-medades tendrán una cama mullida y limpia, medicina y alimento y una asistencia tan cariñosa en las Hermanas de la Caridad, que bien puede compararse a la de la propia familia. Los párvulos, en vez de rodar por las calles, aprenderán las primeras letras y se some-terán a ejercicios higiénicos propios de su edad para el conveniente desarrollo; y para las niñas en general, será dicha institución un centro de moralidad, de piedad y de cultura.Dios bendiga al fundador y a la fundación, dando al primero mu-chos años de vida, para ver con satisfacción íntima los frutos de tan buena obra.
Del registro de Hermanas de la Caridad, en Blanca, me ha sido fa-cilitado el nombre de Sor Ángela Cerrillo Rubio, como primera her-mana sirviente, y el de Sor Victoriana Alzueta, que figuran como las primeras, en 1897. Serían, posiblemente, dos de las cuatro que cita la noticia anterior, y Sor Filomena y Sor Teresa las otras dos, provenien-tes de Yecla, citadas en 1896.
Los primeros años fueron de euforia y debió funcionar bien, porque el 25 de mayo de 1898, un año después de la inauguración, el Ayunta-miento acuerda: “cubrir la acequia denominada del Capitán existen-te en el Callejón de la Noguera, el cual circuye la frontera y parte lateral derecha del edificio destinado a Asilo y Escuelas dirigidas por las Hermanas de la Caridad, recomponiendo a la vez el citado Ca-llejón o sea el camino de la fábrica”. Para esta obra se presupuestan 176 pesetas con 38 céntimos.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
361
También tenemos constancia de la contribución del Ayuntamiento, por ejemplo: 182 pesetas, correspondientes al primer semestre 1899-1900, a la superiora del Asilo Hospital como subvención a dicho esta-blecimiento a cargo de la Hermanas de la Caridad.
En 1903, ya que el Asilo-Hospital funcionaba atendiendo las necesi-dades de la población, el Ayuntamiento acordó, el 12 de octubre, gra-tificar con 25 pesetas al enfermero Saturnino Mellado Torrano por los servicios prestados desde julio último.
Del funcionamiento del Hospital nos da constancia lo publicado por El Liberal de Murcia, fecha 19 de agosto de 1908, que en su página 2, publicaba:
COGIDA DEL “CARABINITO”Ingreso en el Hospital
Ha ingresado en el Hospital el banderillero de novillos-toros Antonio García Montoya (a) Carabinito, de 16 años de edad, natural y vecino de Puente Tocinos. Se le han apreciado dos heridas contusas, una en la cabeza y otra en la región inguinal con desgarre en la parte testicular.El diestro de Puente Tocinos nos ha manifestado que fue cogido y herido por un hermoso toro de cinco años en el corral de la plaza de Blanca, el domingo último, al encerrar los bichos. La cogida privó a Carabinito de lucir por la tarde sus habilidades ante el público. Este se interesó mucho por la suerte del muchacho, visitándole en el lecho del dolor, incluso muchas mujeres. Carabinito se emocionó profundamente y nos encarga demos las gracias a cuantos le visita-ron en Blanca y se interesaron por su salud. Las heridas que sufre, aunque de pronóstico reservado, no son al parecer de gravedad.
En 1911, a Francisco Trigueros Molinero se le pagó 36 pesetas por los dieciocho días de servicio como enfermero en la sala de tíficos del Hospital de esta villa.
En la supletoria de 28 de octubre de 1912, se da cuenta de una co-municación del Sr. Gobernador Civil de la provincia de fecha 25 del actual en que participa la devolución del presupuesto ordinario para 1913 al objeto de que se rectifiquen con arreglo al cuadro que a dicha comunicación se acompaña, de la cual resulta que la dotación de los dos médicos titulares ha de elevarse a dos mil pesetas cada uno. Que se aumente en ciento ocho pesetas la consignación para suministrar medicamentos a enfermos pobres de la localidad. Que se consigne
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
362
cantidad destinada a subvención para el Real Patronato contra la trata de blancas; y que así mismo se consigne cantidades para un local de aislamiento para enfermedades contagiosas. El Ayuntamiento entera-do y después de suficientemente discutido el asunto, por unanimidad acordó: Aprobar las nuevas dotaciones de los facultativos titulares, el aumento para el suministro de medicamentos y que se consignen cien pesetas como subvención al Real Patronato contra la trata de blan-cas; y respecto de la nueva consignación para local de enfermedades contagiosas, dejarlo sin efecto, por cuanto existe y se dispone de local recientemente construido en el Asilo Hospital de esta villa, destinado exclusivamente para esta clase de enfermedades.
El 8 de abril de 1916, se acordó el pago a la Superiora del Asilo-hospital la cantidad de 295 pesetas en concepto de socorros suminis-trados a enfermos pobres de la epidemia variolosa. Con el transcur-so del tiempo, ni el Ayuntamiento ni el pueblo fueron consecuentes con la palabra empeñada. Se olvidaron las ayudas por uno y por otro. Después de pasar algunos años de verdadera penuria, los superiores determinaron, en 1929, cancelar el compromiso y cerrar la Casa: El fundador don Pedro había muerto y el panorama se presentaba verda-deramente sombrío.
Es verdad que en el terreno de la enseñanza la labor que hacía la Comunidad era magnífica, pero con los avances de la medicina y, so-bretodo, de la Cirugía, los grandes hospitales ubicados en las capitales de provincia, habían ido adquiriendo mayor importancia y estos pe-queños hospitales iban apagándose poco a poco.
Pero esta Comunidad encontró a una persona extraordinaria, a una gran señora, que puso su cariño y su dinero en salvar la Fundación: doña María del Portillo y Rovira, Condesa Viuda de Noroña, hija del fundador don Pedro del Portillo. El citado año 1929, hizo un nuevo Convenio con la Comunidad, entregando otras 25.000 pesetas, más 7.000 pesetas recibidas de diversos donativos que, añadidas al capital inicial fundacional, hacían un total de 57.000 pesetas. Los productos del huerto seguirían siendo para la Comunidad, pero los gastos del cultivo correrían a cargo de doña María del Portillo.
Llegamos al año 1936. Estalla la guerra civil. Las religiosas tienen que salir de Blanca, este fue el fin del Hospital ya que al finalizar la guerra civil, el día 9 de mayo de 1939 vuelven las Hermanas de la Ca-ridad, y de nuevo se hacen cargo de la Fundación pero sólo como es-cuelas, siendo suprimido el Hospital por voluntad de la Fundadora,
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
363
posiblemente desilusionada por los daños sufridos, sin sentido alguno, en la guerra civil y que podemos ver en el texto siguiente: Documento ref. H. 3.059.677
Secretario de la causa general de MurciaCERtIfICO: Que los folios 20 vto. y 21 vto. del Ramo de Blanca de la
Pieza Principal de esta Causa General figuran los siguientes extremos:COmpaRECEnCIa: En la villa de Blanca a catorce de marzo de mil
novecientos cuarenta y dos ante el expresado Sr. Juez de mí el Secre-tario, comparecieron los peritos D. Jesús Cano Carrillo y D. José Fer-nández Murcia de esta naturaleza y vecindad, casados, mayores de edad, maestro albañil y carpintero, respectivamente, quienes después de juramentados en forma legal y ofrecido verdad. Dijeron que cum-pliendo los deberes que le impone el nombramiento de peritos hecho en su favor, se han trasladado al Asilo del Hospital y hechas las ave-riguaciones oportunas, hacen constar: Que lo destruido e incendiado también es lo siguiente:
Que individuos de este pueblo destruyeron y quemaron en hogueras: La imagen de la Milagrosa, la del Corazón de Jesús, san Vicente y
san Antonio, cuyo valor asciende a ocho mil pesetas. El Altar Mayor, cajoneras, lámparas y púlpito: treinta y dos mil pesetas. El coro: dos mil pesetas. Las ropas sagradas: cuatro mil pesetas. Catorce camas para las hermanas y enfermos del hospital con sus ropas: tres mil pe-setas. Ropas de las hermanas: tres mil pesetas. Las gradas y material de las Escuelas: tres mil pesetas. Desperfectos en el edificio: diez mil pesetas.
Fuentes
AMB.AMM. Fondos digitalizados.Centenario de la fundación del Colegio “La Milagrosa”. Pregón de
Santiago Martínez Bru. 1997.Fotografía sierra del Solán, Ángel Ríos Martínez.Fotografía de D. Pedro del Portillo, Original en C.C. “La Milagrosa”,
de Blanca.
365
Médico dermatólogo de profesión y republicano casi de nacimiento, Ca-simiro Bonmatí fue un notable humanista, un político hábil y coherente y un magnífico estadista que no llegó a alcanzar renombre en el ámbito nacional por su compromiso con la política local y su decisión tras la Guerra Civil de permanecer contra viento y marea en Cartagena como símbolo vivo de la República. Nacido en 1902 en el seno de una fami-lia republicana de origen alicantino, cursó el bachillerato en su ciudad natal y, tras estudiar Medicina en Barcelona, regresó de nuevo a Car-tagena con una sólida formación política y académica que le permitió superar en talento y prez a su padre, el viejo dirigente republicano Se-verino Bonmatí, heredero de la vieja tradición política cantonal y gran impulsor de la nueva teoría republicana en el ámbito local.
Casimiro Bonmatí, humanista, médico y político
FRanCIsCO JOsé FRanCO FERnánDEz. Cronista Oficial de Cartagena
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
366
Los contactos políticos de su familia le permitieron entrar a formar parte del círculo político y médico del doctor Gregorio Marañón y del cardiólogo cartagenero Luis Calandre, uno de los puntos de conexión entre los doctores republicanos cartageneros y los núcleos intelectua-les republicanos de la capital de España. Gregorio Marañón y Miguel de Unamuno orientaron a los Bonmatí sobre las políticas a seguir en la lucha contra la Dictadura y ambos estuvieron presentes a través de su relación con esta familia en los acontecimientos vividos en la ciudad.
Anhelos Republicanos
Podemos decir que la primera experiencia política en la que participó de una forma directa el doctor Casimiro Bonmatí tuvo lugar en 1924. En febrero de ese año formó parte del grupo de intelectuales que so-licitaron la capitalidad provincial para Cartagena. En un escrito diri-gido al mismísimo General Primo de Rivera se atrevieron a denunciar todo aquello que consideraban un abuso de poder por parte de los di-rigentes murcianos. Se centraba el escrito en solicitar la residencia del Obispo en la ciudad y la consecución de un poder político provincial que complementase el Naval y Militar que la ciudad poseía. Se basa-ban las peticiones en la existencia del centro minero más importante de la Región, un campo fértil y virgen para el cultivo, un puerto que necesitaba mayor desarrollo de su potencialidad y un sistema de bene-ficencia bien articulado. Casimiro Bonmatí y los intelectuales y políti-cos que redactaron el escrito consideraban que las actividades que se practicaban en la ciudad necesitaban un nuevo impulso basado en una mayor libertad de iniciativa política. Los sectores más destacados en las peticiones eran la industria, la enseñanza, el ferrocarril y el ejército.
En 1926 y 1928 la actividad política e intelectual del doctor Bonmatí se centró fundamentalmente en la preocupación por las cuestiones sanitarias de la ciudad, publicando artículos en el diario “El Porvenir”, tales como “La salud de la Ciudad”, que estudiaba el problema de las aguas dentro del terreno de la medicina social, “El profesor Jiménez Asúa y el problema de la selección humana”, “El cartel antivenéreo y otras cosas” y “Algo sobre lucha antituberculosa”; e impartiendo con-ferencias en los salones de la Sociedad Económica Amigos del País so-bre “La higiene en Roma”, en el Casino Industrial de Barrio Peral sobre
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
367
“Lucha contra las enfermedades locales” y en el Teatro Principal sobre “Higiene pública en Roma”. En 1929 fundó junto al doctor Más Gilabert el Patronato Antituberculoso de Cartagena, manteniendo una gran actividad como articulista, con trabajos como “Ética y estética profe-sional” y “Los niños anormales”; siendo un conferenciante habitual en temas tan variados como “Breve disertación sobre las Bibliotecas” y
“La preocupación eugénica de nuestro tiempo”; y un hombre compro-metido con la política y la sociedad, especialmente a través de su labor social en la Cruz Roja.
En 1930 y 1931 su actividad pública se concentró sobre todo en la lucha política y la vida social del Ateneo. En febrero de 1930 disertaba en los salones de esta institución sobre la eugenesia y participó en el movimiento de renovación que se estaba produciendo dentro de este círculo cultural, que era espejo de lo que acontecía en Cartagena. Sus artículos en los diarios “La Tierra” y “El Porvenir” cuestionando las teorías de su amigo y rival político, el militar y convencido monárqui-co Óscar Nevado (presidente del Ateneo en aquellos momentos) eran la punta de lanza de las nuevas ideas.
En 1930 Antonio Ros era el ensayista republicano teórico con visión de estado y Casimiro Bonmatí el hombre pragmático que pensaba en solucionar los problemas concretos del Ateneo en particular y de la ciudad en general. Destacan sus artículos de ese tiempo “Más del Ate-neo”, “De la Izquierda a la derecha” (“A don Oscar Nevado, el más fervoroso monárquico, del más convencido republicano”) y “Pueblo sensible”. Dentro de esta serie de artículos cruzados con Óscar Neva-do destacamos el publicado en “El Porvenir”. Consideraba a la univer-sidad española como la mayor víctima de la Dictadura. Casimiro había participado en algunas revueltas universitarias durante sus años de estudiante en Barcelona y sufrido en sus carnes la represión policial. Resaltaba el papel de los estudiantes agrupados en la f.u.E., que defen-dían sus derechos frente a la incapacidad e ilegalidad de los poderes públicos. La conciencia de los universitarios anunciaba como iba a ser el nuevo estado y como habría de reconstruirse la vida nacional a par-tir de las nuevas ideas de unos muchachos que querían abrir España al mundo y que no eran ni facciosos, ni antipatriotas. Era la universidad, por tanto, la que salvaba entonces la cara de España sembrando la semilla de la esperanza.
Casimiro Bonmatí se convirtió en uno de los grandes líderes del movimiento republicano local en diciembre de 1930, cuando se produ-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
368
jo el frustrado levantamiento que culminó con el fusilamiento de los capitanes Galán y García Hernández. Con tan solo 29 años, el doctor Bonmatí tenía un futuro político envidiable, presentando el perfil del político del futuro próximo: universitario, culto, bien parecido, con buena posición, una magnífica oratoria, una excelente pluma, una fa-milia de economía saneada y fuerte tradición republicana; y el decidi-do apoyo de los grandes líderes intelectuales del momento: Gregorio Marañón y Miguel de Unamuno. En aquel tiempo Casimiro militaba en el partido político de moda, el radical-socialista de Álvaro de Al-bornoz y Marcelino Domingo.
Los sucesos de diciembre y su posterior encarcelamiento le convir-tieron además en mártir de la causa republicana. Su breve estancia en la Prisión Provincial de Murcia en la Navidad del año 30 fue relatada un año después en una serie de artículos publicados en el diario “Re-pública”. En ellos se extrañaba de que solamente se hubiesen detenido en la región a los republicanos cartageneros y no se hubiese encarce-lado a ningún miembro de los comités republicano o revolucionario de Murcia. De estos debemos decir que acudieron con celeridad para asistir material y legalmente a sus camaradas cartageneros: recibie-ron la visita de Miguel Rivera, del penalista Mariano Ruiz-Funes y del Rector de la Universidad de Murcia, José Loustau, quienes les conso-laron durante unos minutos de la tristeza y la angustia de aquellos momentos.
En la prisión los políticos y sindicalistas que permanecían recluidos hacían las primeras valoraciones sobre el fracaso de la conspiración, dirigiéndose por carta a sus respectivos líderes nacionales (entre otros Gregorio Marañón) para solicitarles información y relatarles las parti-cularidades de su reclusión. Entre ellos existía una cierta unanimidad sobre la responsabilidad de la derrota: todas las fuerzas políticas coin-cidían en señalar al Partido Socialista y a su sindicato u.g.t., con sus conocidas contradicciones y vacilaciones, como principal causante del fallido intento antimonárquico. El más osado a la hora de hacer estas reflexiones era el político anarquista José Arce Sola, que lanzó estas acusaciones a su viejo amigo el socialista Amancio Muñoz de Zafra, quien recibió las críticas con estoicismo. Todas las noticias que se re-cibían en esos momentos eran negativas y la incertidumbre en esos momentos muy grande, pues no se sabía que medidas se iban a tomar contra los responsables colaterales de la conspiración republicana.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
369
Los años de la esperanza
A pesar de la angustia y desesperanza propias de la reclusión, lo cierto era que los días de la Monarquía estaban contados. La gran oportu-nidad para Casimiro Bonmatí, Antonio Ros y los jóvenes republica-nos se presentó tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, caracterizadas por la unidad de acción entre republicanos y socialis-tas. Casimiro Bonmatí intentó sin éxito ser Procurador Síndico del Ayuntamiento y esa primavera del 31 decidió que iba a orientar sus esfuerzos al humanismo y la teoría humanista por encima de la lucha política directa, que iba poco con su carácter, a pesar de tener buenas condiciones oratorias. Sus esfuerzos en aquellos albores de la Repúbli-ca se dirigieron a participar en las actividades del Ateneo, la Sociedad Económica de amigos del País, la Política de aguas de Alvaro de Al-bornoz (Ministro de Fomento de la República), la Cruz Roja (de la que llegó a ser presidente), la formación del equipo de fútbol “Los Tigres”, la fundación en Cartagena de las Misiones Pedagógicas (de las que fue su “alma máter”) y la participación en actos públicos y homenajes como el tributado en junio a Rodríguez Cánovas.
Casimiro Bonmatí era ya considerado la conciencia moral de la Re-pública. Sus dudas y su crítica a ciertas situaciones políticas quedaron reflejadas en sus artículos de prensa, publicados en los años 1931 y 1932 en los diarios republicanos “República” (muy vinculado al Partido Ra-dical), “Justicia” y “La Tierra”. Es en estos artículos donde hemos de buscar la base del pensamiento político del doctor Bonmatí, un hu-manista cuyo estudio resulta muy interesante por ser representativo de un determinado talante y forma de entender la vida y la política muy propio de su tiempo, y muy cercano al sentir popular de la ciudad.
Sus trabajos periodísticos más comprometidos fueron publicados en el periódico “República”, destacando el titulado “Para los pueblos, todo”, artículo aparecido el 24 de septiembre de 1931. En el se analiza-ba el secular problema de los trasvases de agua desde los ríos Segura y Taibilla y se vinculaba este problema al espíritu de rebeldía que había caracterizado siempre a la ciudad. La proclamación de la República era el momento esperado por los cartageneros para exigir con firmeza (por encima de compromiso partidistas) las aspiraciones históricas de la ciudad que eran de justicia. Se apreciaba el peligro de que los go-bernante republicanos gobernasen de espaldas a esas nuevas fuerzas vivas que eran los pueblos, pues “…El volante de la máquina repu-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
370
blicana es, precisamente, la impulsión popular, las fuerzas vivas que actúan, entonces, en plena licitud…”. Casimiro Bonmatí concluía su artículo pidiendo al Ministro de Fomento, Álvaro de Albornoz, que cumpliese su promesa de hacer justicia en el terreno de las obras hi-dráulicas, que era la demanda más acuciante.
El día 3 de octubre de 1931 aparecía su artículo periodístico “¿A dónde va Cartagena?”. En este trabajo expresaba la evolución histórica de la ciudad en la época contemporánea. Concebía la etapa republi-cana como un nuevo período de esperanza abierto con una procla-mación grandiosa, pero alertaba del peligro de que la ciudad dejase una vez más pasar el tren del desarrollo, de que los republicanos no supiesen llevar a cabo los difíciles retos que demandaba la ciudad: re-surgimiento industrial, trasvases, enseñanza y una política de renova-ción urbanística. Pensaba que el peligro era la ausencia en el gobierno republicano de un personaje de talla que se comprometiese con las necesidades de la localidad y fuese lo que en otro tiempo fuera Cambó para Barcelona o Canalejas para Alicante. Temía que no se alcanzasen los objetivos y veía en la lucha política local, en la falta de unidad en torno a un personaje representativo la clave de lo que podía ser, y fue a la postre, otra oportunidad perdida.
Unos días más tarde, el 8 de octubre, aparecía otro de sus brillantes artículos, “Unidad y variedad en la República”, donde se analizaba la esencia última del nuevo sistema político, alertando de algunos males que a la postre fueron fatales para la salud de la recién nacida demo-cracia. Comparaba la organización política con la de la propia natu-raleza, con la biológica, que creía semejante en cuanto a su tendencia inmutable a la variedad, a la diversificación en diversos sectores y ac-tuaciones, “unum et pluribus”. En la vida pública, lo característico de las dictaduras era el intento de suprimir esa variedad, pues el único criterio que se imponía era el del dictador, por encima de los reyes y de los estados. La unidad cerrada era la dictadura, y la variedad “ a chorro suelto” la anarquía, una teoría política de la que decía Pascal era “la multitud sin unidad”.
La Segunda República era un modelo de diversificación ideológica que era preciso conocer y comprender desde la calle, el municipio y las Cortes; y que se plasmaba en la Constitución que se estaba entonces elaborando y que debía ser modelo de convivencia dentro de la di-versidad. La unidad política que la nueva Carta Magna había de traer requería la serenidad de todos y el sacrificio en pro de ideales superio-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
371
res a los puramente ideológicos. Todas estas reflexiones las realizaba Casimiro Bonmatí en un momento sumamente crítico para la vida política cartagenera: el nuevo alcalde socialista (antiguo compañero de celda y clandestinidad) había pactado un par de meses antes con los representantes de la derecha monárquica para alcanzar la alcal-día. Amancio Muñoz había actuado contra los alcaldes republicanos, a pesar de formar parte del primer equipo de gobierno municipal, y cuando pudo conseguir finalmente presidir el Consistorio, la vida mu-nicipal languideció por su autoritarismo y la existencia de escándalos públicos y corrupción.
Consideraba que la raíz de todos los males, el principal problema de la República, era el personalismo, que en Cartagena llegaba a extre-mos convulsivos. El republicanismo había luchado contra este cáncer, producido por procedimientos políticos de raíz tradicional, pero mu-chos republicanos y socialistas seguían cayendo en la insana práctica de usos administrativos que debían desterrarse de cualquier régimen democrático1. El nuevo régimen nacía lleno de ideas, ideas que ha-bían de traducirse en palabras que posibilitasen el fluir continuo y fácil de la razón, el intercambio espiritual y la creación de cultura:
“In principio erat verbum, decía al empezar este escrito. En el prin-cipio y ahora en el momento republicano es también el verbo del pueblo, la verdad. Porque en las democracias mejor que en régimen alguno, vox populi, suprema lex est” 2.
Crisis y retiro voluntario
Sus artículos periodísticos, sus conferencias, su labor humanista y su actividad política, crítica y siempre comprometida le dieron en Car-tagena un gran prestigio. Creció con los años el intelectual y perdió posibilidades el político independiente que llevaba dentro, pues su
1 Estas ideas fueron expresadas en “Republicanismo frente a personalismo”, artí-culo aparecido el 9 de noviembre de 1931 en República.
2 Los razonamientos vertidos en este otro artículo de República, “Aguas y cauces” (aparecido el 17 de noviembre de 1931), se articulaban en torno a la frase bíblica
“In Principio erat verbum”, la cual repetía en varias ocasiones, demostrando sin ningún tipo de rubor (como católico practicante que era) que sus principios se basaban en raíces judeo-cristianas.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
372
compromiso era con el pueblo y no con los intereses de partido. Su celebridad en los círculos culturales le supuso ser elegido el 20 de di-ciembre de 1931 para un cargo que le hizo especial ilusión, la presi-dencia del Ateneo. Desde 1932 Bonmatí, se fue alejando un tanto de la confrontación política directa y se concentró en la crítica periodística y la teoría regeneracionista. A comienzos del nuevo año escribía en el diario “La República” una serie de artículos sobre personalidades de su tiempo como Mariano Ruiz Funes, Vicente Ros o Alcalá Zamora, y continuaba su exitosa carrera profesional impartiendo interesantes conferencias proyectadas como la celebrada el 24 de marzo de 1932 en el Círculo Instructivo del Barrio de Peral sobre “El problema social de la sífilis hereditaria”.
Durante 1933 el doctor Bonmatí continuó escribiendo artículos como “Un libro de niños, enseñanza para hombres” (en “El Porvenir”) y pronunciando conferencias de carácter médico y político, como la impartida el 20 de julio en el Círculo de Acción Republicana sobre el segundo aniversario de la República Española. En junio se le dio un homenaje popular en el Gran Hotel por la obtención de la plaza de Médico Clínico del Servicio Antivenéreo de Cartagena.
La llegada al poder de la derecha, la ruptura de la unidad política de los partidos republicanos y la intervención gubernativa clausurando la Corporación Municipal provocó la retirada de la política de Casimiro Bonmatí, sumido además en una crisis de carácter familiar. En los años 1934 y 1935 su actividad pública se redujo a la publicación de al-gún artículo periodístico erudito como el dedicado a la obra del Doc-tor Calandre, dedicándose por entero a sus otras pasiones: su familia, la obra social de la Cruz Roja y la atención a los niños a través de las Misiones Pedagógicas.
Tras su retiro de esos dos años, Casimiro Bonmatí volvió a sonar con fuerza en los círculos políticos y periodísticos en vísperas de las elecciones generales de febrero de 1936, publicando artículos médicos como “Fundamentos pasteurianos de la medicina actual” y “Naturis-mo, Homeopatía y Medicina” (de una modernidad y anticipación sor-prendente); y políticos como “La base trófica de la política”. Unos días después de dichas elecciones, el 22 de marzo publicaba en “República” su celebre artículo “Acatar y respetar la República”, todo un manifies-to en pro de la democracia.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
373
El fin de la República. El exilio interior
Era ya tarde para poder salvar la República: la filosofía política de Ca-simiro Bonmatí, como la de Antonio Ros y la de Manuel Azaña, había perdido la batalla. Las ideas y los buenos deseos reformistas dejaban paso a un pueblo que ya no tenía paciencia y que habría de luchar con entusiasmo pero sin rumbo contra las fuerzas contrarias a la Repúbli-ca. Casimiro Bonmatí, como su padre y como tantos otros republica-nos, sufrieron profundamente en una Guerra absurda y alejada de sus principios. Trabajó como médico y luchó desde el Ayuntamiento en pro de las libertades mientras pudo. Desde enero de 1937 se mantuvo alejado de toda actividad política, refugiándose con su familia en una casa de campo, pero acudiendo todos los días a Cartagena para asistir a sus enfermos y realizar sus obras filantrópicas y de caridad.
Tras acabar el conflicto fratricida permaneció en Cartagena, siendo encarcelado y juzgado por delitos que, de haberse trasladado a otra ciudad del territorio nacional, se hubiesen considerado inexistentes. Se probó que tuvo cierta vinculación con la Masonería y era público y notorio que había sido concejal republicano (también lo fue durante la Dictadura). Pero no se le conocían enemigos, pues sus discrepan-cias habían sido tan universales y las había practicado tan intensa-mente con amigos y rivales políticos y de una forma tan correcta en las formas y en el fondo, que no pudieron encontrarse testimonios en su contra. A su favor testificaron personas de toda ideología, pasado, procedencia y condición social (incluso un obispo). No se pudo alcan-zar un veredicto congruente, siendo excarcelado y apartado de toda actividad médica o cívica de carácter público. Centró sus esfuerzos en la medicina particular (como especialista en dermatología) y se siguió siendo un ciudadano respetado y querido en la ciudad.
Su ostracismo personal duró hasta los años 50, época de su fecun-do reencuentro con la cultura y el ensayo. Hasta ese momento ha-bía vivido apartado de forma voluntaria de la vida pública como acto de dignidad y rebeldía frente a un régimen que le había sometido a un traumático e injusto proceso e inhabilitado para cargos públicos. Desde 1953 a 1958 publicó en el diario “La Verdad” diversos artículos, convirtiéndose en un gran especialista en temas de religiosidad, bellas artes y música: “Una gran emoción lírica” (dedicado a la Masa Coral
“Tomás Luis de Victoria”), “Meditación sobre la ciudad”, “El escultor Ardil y su concepción de la Purísima”, “Benito Lauret, la Filarmónica
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
374
y la Coral Tomás Luis de Victoria”, “El arte al servicio de la Religión” (sobre un boceto de un retablo de los pintores Navarro y Luzzy) y “Be-nito Lauret en el Aula del Sureste”.
Murió en 1966 dejando a sus espaldas una obra cultural, social y política enormemente fecunda. Casimiro Bonmatí, por haber proyec-tado siempre sus actividades en el ámbito puramente local, no ha teni-do la relevancia que han adquirido fuera de la ciudad otros personajes nacidos en la comarca como Fernando Garrido, Ramón Serrano Suñer, Carmen Conde, Antonio Oliver, Santos Martínez y, sobre todo, An-tonio Ros.
Pero precisamente por esa permanencia y compromiso con Carta-gena, por esa fidelidad por encima del devenir de los tiempos, es consi-derado el humanista cartagenero por excelencia, siendo protagonista póstumo de nuestra reconciliación nacional, expresada en la localidad el día 4 de abril de 1982 cuando se reunieron en la inauguración de su monumento (erigido en la calle Campos) el último Gobernador Civil del franquismo, Federico Gallo, y los hijos del homenajeado, bajo la presidencia del primer alcalde democrático de la Monarquía, Enrique Escudero De Castro. Ese día se recogieron los frutos de muchos de-cenios de lucha por conseguir una España en la que todos pudiesen convivir en paz.
Fue el propio Casimiro Bonmatí el que escribió que la cercanía de la muerte es la revelación más fidedigna de nuestro contenido vital. Y como investigadores de lo sociológico y de lo antropológico, es inevi-table que busquemos al analizar la obra de quienes teorizaron sobre el devenir, los objetivos y el dramático final de la Segunda República “la propia esencia de su contenido vital”. Y, llegados a este punto de nues-tro estudio, debemos preguntarnos: ¿Cuales fueron las aspiraciones y sentimientos más profundos que llevaron a este hombre a realizar su obra?. En cada artículo y en cada retazo histórico que hemos ido desgranando hay una respuesta parcial a esta pregunta. Pero creemos que es en el análisis de un republicano romántico como fue Manuel Bartual, aquel insensato obrero que participó en los años de la Restau-ración en el asalto al Castillo de San Julián en pro de la causa republi-cana, donde Casimiro Bonmatí es traicionado por su subconsciente y refleja en realidad aquellos aspectos de la personalidad de Bartual que considera propios de su mismo carácter. Es en su artículo “Meditación sobre Bartual”, escrito en 1931, donde realiza consideraciones, donde analiza un carácter que podría ser equiparable al suyo propio. En el
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
375
estudio sobre Bartual se reflejan virtudes como la lealtad, la creencia en la justicia divina, el espíritu de sacrificio y la fidelidad que Casimiro Bonmatí consideraba trascendentales. Manuel Bartual fue ejecutado por negarse a revelar los nombres de los que estaban detrás de aquella decimonónica conspiración republicana, y la carta que envió a su es-posa, explicando porque sacrificaba su existencia en pro de una causa, fue un modelo vital que Casimiro quiso siempre imitar. Quiso dejar a los suyos el mismo patrimonio, la misma lección de lealtad a unos principios, equivocados o no, pero que ambos compartían.
La vida de Casimiro Bonmatí fue una constante búsqueda de un camino que pudiese hacer compatibles su fe y sus creencias, sus con-vicciones y su compromiso político: cristianismo y republicanismo unidos en torno a una idea, relacionada esta con la divina protección
A ambos republicanos les unía la idea de que cuando el hombre pone religiosidad y culto en el honor, la lealtad y la fraternidad, co-sas estas imponderables e inexplicables, aunque sentidas, les mueve la meditación de la idea divina. Casimiro Bonmatí veía en la historia ejemplos de esto: en Rizal cuando iba a ser fusilado y escribió unos versos en la capilla pidiendo a su patria filipina rogase su “descanso a Dios”; en el Capitán García Hernández, también condenado, con los sacramentos; y en Bartual, rechazando el perdón basado en el desho-nor de la delación. A todos les unía la idea de lo supremo como origen de la fortaleza y las convicciones llevadas al extremo, a todos les unía la voluntad de sacrificio, que etimológicamente significa hacer divi-nidad, hacer algo que trascienda de lo humano que tocamos y vemos. Por ese espíritu de sacrificio, por esa fe en lo supremo, y a pesar de sus defectos, errores y contradicciones, hombres como Casimiro Bonmatí ocupan un sitio en la historia, destacando sobre los demás por la fe que pusieron en las cosas y por buscar la belleza, aunque no siempre por caminos acertados.
377
La villa cristiana de Cieza se asienta tras el abandono de la Siyâsa mu-sulmana en una meseta cerca del Río Segura a principios del siglo XIV, la población debió ser muy escasa, y con unas perspectivas de desarro-llo muy limitadas, además brotes epidémicos como la Peste Negra que asoló Europa Occidental a mediados del siglo XIV, y que posiblemente- aunque no tengamos documentación- también llegaría a Cieza, como otro brotes posteriores y que estarían en relación con la cercanía de la población al Camino Real de Castilla, paso obligado de Cartagena a la Meseta; guerras, crisis demográficas, regresión económica… hacen de este siglo XIV una época difícil para la subsistencia, situación que cam-biaría poco durante el siglo XV, ya que a todo lo indicado hay que añadir la cercanía de la frontera del Reino musulmán de Granada, con las fre-cuentes “razzias” que asolaron nuestro pueblo: 1428, 1448… y sobre todo 1477, que llevaron la destrucción a nuestra población, no permitiendo nada más que un nivel de subsistencia límite, de la que no se saldría hasta finales del siglo XV, con la desaparición del Reino de Granada.
No estaba la villa, por supuesto, en condiciones de tener un médico, pero es que además, estos eran muy escasos y solamente las gran-des ciudades podían permitirse el lujo de poseer alguno, que además cobraban unos grandes honorarios. De todas formas la medicina de esta época, olvidado el legado musulmán, y por tanto el legado griego brillaba por su incompetencia.
La base de toda prescripción se basa en el régimen de vida, la me-dicina debe aconsejar sobre el tipo de actividad física y el régimen de alimentación; se prescriben vinos, de tal forma que el alcohol de vino pasa a ser considerado como revigorizante, y es utilizado como “agua de
Medicina y médicos en la historia de Cieza. Siglos XVI al XIX
AntOnIO BaLLEstEROs BaLDRIChMédico. Historiador
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
378
vida”. Una vez se ha indicado un régimen, el médico aconsejará los me-dicamentos… Los tratados médicos de la época abarcan medicamentos provenientes de plantas (“Herbarios”), de animales (“Bestiarios”) y de minerales (“Lapidarios”). Ante este panorama no es de extrañar que la gente recurra a supersticiones, milagrerías y la devoción a los Santos, de ahí que muchos santos representen un remedio para los muchos males que afligen a estas personas, destacando en el caso de la peste la devo-ción a San Sebastián, al que se tiene como especial protector contra la peste, esto en Cieza, justificaría la existencia de una Ermita a la advo-cación de San Sebastián, de la que tenemos referencia documental al menos desde 1492 lo que demuestra que la peste es una enfermedad que de forma recurrente asolaba nuestra población, y de ahí el voto que se hace en 1507 de no comer carne los miércoles… “y la causa de esta ins-titución fue porque Nuestro Señor aplacase su ira y la pestilencia que había en esta villa el año 1507, y se acabó el ocho, y se ha visto otra cosa notable, que los que ahora viven y hacen esta relación, nunca han visto tocar Nuestro Señor con la peste, ni otro mal contagioso en esta villa, aunque los lugares circunvecinos han estado tocados y heri-dos de ella…” manifiestan en 1579 los comisionados por Felipe II para la realización de sus Relaciones Topográficas mandadas hacer en 1575.
Es a partir del siglo XVI, tras la desaparición del Reino de Granada y las nuevas roturaciones lo que permite que nuestro pueblo vaya aban-donando la situación de casi miseria en la que se encontraba abocado en los Ss. XIV y XV. La evolución progresiva de la población y sobre todo el cambio de estructura administrativa (Cieza pasa a depender directamente de la Corona en 1494, en detrimento de la Orden de Santiago, aunque ésta mantiene sus prerrogativas económicas) hacen que sea el Concejo el que vaya adquiriendo la responsabilidad del con-trol de la población, y entre las funciones que asume el Concejo no es de las menos importantes el velar por la salud de sus vecinos.
En este contexto encontramos en Cieza la primera referencia a un “Hospital”, así al menos desde 1500, hay constancia documental de la existencia de un hospital, aunque eso sí, hay que hacer la salvedad de que el concepto de hospital para la época, no es el que tenemos en la actualidad, si no más bien el de “hospedería” para atención de transeúntes y sobre todo de ancianos desvalidos… como en aquella época no parece que existiera médico, muy difícil es que tuviera algún tipo de asistencia sanitaria, y de hecho la Orden de Santiago (1507)…
“mandaron que los alcaldes y regidores proviesen en la Iglesia un
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
379
bacinario y que todos los domingos y festivos de guardar del año se pidiesen limosna para su obra y reparo del hospital… para que los pobres que viviesen en la villa fueran albergados…”.
Como se ha dicho, entre las atribuciones del Concejo está la de velar por la salud de los vecinos y por tanto la potestad de nombrar médico, boticario y sangrador-cirujano. Médico es muy difícil de conseguir, todavía en 1593 el Concejo se quejaba de la carencia de médico que velase por la salud de los vecinos, aunque curiosamente de esta épo-ca es la primera referencia que tenemos de médicos ciezanos… con-cretamente en las Relaciones anteriormente citadas (1579), nuestros comisionados citan como médicos a “… los doctores D. Francisco de Victoria… hijo de Juan de Victoria y Teresa Marín y el Dr. Gaspar Tudela” pero… que residen y viven en la ciudad de Murcia…
Por lo que ante la incapacidad de encontrar a un médico se opta por contratar los servicios del cirujano Juan Sánchez Colleja con un sueldo de 3000 maravedíes anuales. No obstante es seguro que existiría un barbero en nuestra localidad, estos profesionales que afeitaban y reali-zaban sangrías, tampoco dudaban en escindir un absceso o reducir una fractura… Un mundo aparte era el de los sanadores y charlatanes, per-sonajes ambulantes que ofrecían sus servicios tanto para sajar verrugas como para hacer sangrías, sin más interés que el económico, ofrecían sus servicios en los mercados y las calles de las poblaciones y desapare-cían antes de que surgieran complicaciones. A esta clase pertenecían los sacamuelas que también ejercían sus actividades en la vía pública.
Los profesionales consagrados al arte de curar se van organizan-do poco a poco, de forma que los médicos, más instruidos y activos establecen su superioridad social respecto a los cirujanos, más tos-cos, menos ricos y sin embargo más eficaces… Los cirujanos drenan las supuraciones, extirpan cuerpos extraños o los cálculos de la ve-jiga, detienen hemorragias, reducen luxaciones y fracturas, amputan miembros gangrenados y operan de cataratas.
En el siglo XVII, la peste se manifestó a lo largo de todo el siglo en toda Europa, acompañándose de su cortejo de miserias y espantosa mortan-dad… para luchar contra esta plaga los gobiernos reforzaron las medidas de control de sus fronteras e impusieron la cuarentena en sus puertos.
Parece ser que Cieza no padeció ninguna de las epidemias de peste (1637-38, 1647-48 1676-78) que azotaron a otras poblaciones…, las epi-demias de peste, a pesar de que no se hallan datos que indiquen que afectaran a Cieza, merecen una mención especial por la gran preocu-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
380
pación e inquietud que despertaban en la población mientras se traen noticias de la extensión de ésta en otras poblaciones… el Concejo nada más tener noticias de la presencia de peste, comenzaba a dictar nor-mas encaminadas a mantener la localidad limpia de la enfermedad…
“que por cuanto se han tenido noticias ciertas de que en la ciudad de Málaga hay peste… conviene que en esta villa así mismo se guarde para defensa de dicha enfermedad y conservación de la salud, se pregone públicamente que ninguno de la villa, mesonero ni hospe-dero reciba en las casas ninguna persona de fuera de esta villa…, determina un bando con motivo de la epidemia de 1637,… todavía más duras son las medidas en 1676-78, en que ante la aparición de la peste en Cartagena, el Concejo ordena… “tapiar todos los postigos y entra-das a la población, dejando solamente dos para servidumbre…”.
En esta coyuntura encontramos el primer médico titular ejerciente como tal en la Historia de Cieza… se trata de D. Joaquín San Juan de Carratalá, natural de Biar (Alicante), el cual es contratado en Septiem-bre de 1660 con un sueldo de 4000 reales anuales más la morada y ser declarado franco de toda carga concejil, el cual atendió al pueblo hasta 1670, en que se acepta como nuevo médico al Dr. D. Manuel de Pareja, procedente de Alicante, el cual se concertó por cuatro años con el mismo sueldo que su antecesor.
Curiosamente, había médico (también barbero-cirujano en la perso-na de Francisco Morcillo), pero no había botica… “ya que se tiene mé-dico de gran fama que cura las enfermedades corporales, pero no con-tando con botica para surtir al pueblo de medicinas”… se contrata a Juan Escribano, boticario de Almansa, al cual se le da también la exclu-siva de la venta de tabaco y aguardiente… “por ser cosas medicinales…”.
En 1678 es otro médico el titular, pues… “manda el Rey que asistan a Cartagena todos los médicos de los pueblos del Reino de Murcia… para celebrar una asamblea en que se haga constar que ha desapa-recido la epidemia de peste… asistió en representación de Cieza el Dr. D. José Puche, médico de gran fama” que venía ejerciendo su profesión desde dos años antes…
Como se ve, no llegaban a arraigar los médicos en nuestro pueblo, tal vez la causa estuviera en las dificultades que tenía el Concejo para abonar sus emolumentos a los mismos, pues en 1683, los regidores deciden… “dar cuenta al Rey de que la Dehesa de la Redonda no es bastante para atender con lo que se da en subasta por ella, los gastos que se originan en el mantenimiento de médico, botica y cár-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
381
cel, porque se da por las hierbas una cantidad insignificante, a fin de que conocido por S.M. ésta resuelva lo que ha de hacerse para que estén atendidas estas obligaciones sagradas…”
Durante el siglo XVIII, encontramos un importante crecimiento de la población (en 1787, Cieza contaba ya con 5.600 habitantes), la morera es la base de la economía ciezana, cuenta la población con tres molinos harineros, dos almazaras, cinco hornos de pan cocer… y una caldera de jabón… lo que indica cierto interés de nuestros paisanos por la higiene… esta evolución positiva se trastoca a finales de siglo en que epidemias, sequías y otras calamidades son el preámbulo del nefasto siglo XIX.
Estamos en el siglo de la Ilustración, el siglo de la Razón… en Medi-cina el núcleo central del saber médico empieza a fijarse en la Patología, esto es la ciencia sobre la enfermedad basada en la observación y des-cripción física de la enfermedad, abandonando la especulación, empieza a darse valor a los factores sociales y económicos como génesis de la enfermedad, empieza en suma a destacar la medicina preventiva… la medicina se hace más científica, se descubren por ejemplo el tratamien-to del escorbuto y la pelagra… se inicia la vacunación antivariólica.
En este siglo la Cirugía empieza a aparecer como una profesión de prestigio… todavía en los textos de medicina de la época se decía… “el médico no debe cortar, ni quemar, ni colocar emplastos, puesto que por doquier encontrará barberos…”. Esto cambia a partir de 1731, en que en París se crea la Real Academia de Cirugía, a la que sigue en Es-paña el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, creado en 1748, por lo que se reconoce la misma categoría a los cirujanos que a los médicos.
Estos conocimientos y avances de la ciencia médica tardaría en lle-gar a lugares como nuestro recóndito pueblo, y es en este periodo, con-cretamente en 1709 cuando encontramos el primer conflicto conocido con el médico que en ese momento “presuntamente” cuida de la salud de los ciezanos… este médico D. Pedro Collados, no debía estar muy acertado en sus diagnósticos y tratamientos, pues hay constancia de la protesta de los vecinos por su “impericia”.
De todas formas algo de los nuevos conocimientos sobre medicina si se llegan a intuir en nuestra población, pues en 1740, por ejemplo, el Concejo prohíbe que se siembre arroz: “en vista de las grandes enfer-medades que asolaban la vida de varias personas…” (posiblemente se trataría de Paludismo).
…Tras la protesta vecinal anteriormente señalada, no debió durar mucho el Dr. Collados en su cargo, pues en 1710 el Consejo de Or-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
382
denes da facultad al Concejo ciezano para que contratara a “médico competente” y que su sueldo de 500 ducados anuales se pudiera repar-tir entre los vecinos… No debió ser fácil encontrarlo, pues aparte la contribución más o menos voluntaria de los vecinos para abonar sus emolumentos, el Concejo a duras penas podía contribuir a su man-tenimiento cargando con dos maravedíes cada libra de carne y cada libra de aceite y cuatro maravedíes en cada azumbre de vino.
Sólo en 1730 encontramos un nuevo titular en la persona de D. Es-teban de Córcoles, que tal vez estuviera ejerciendo desde unos años antes… lo que sí encontramos en esta época es que el crecimiento de la población llevó implícito el nombramiento de un segundo médico, lo que ocurre en 1735 en que es contratado el Dr. D Sebastián Ximénez Quesada como ayudante del titular D. Estaban de Córcoles.
La existencia de dos médicos en nuestra población no debió ser muy rentable para estos profesionales, pues en el Catastro de Ensenada (1756) sólo figura un médico, existiendo, según éste, sin embargo, tres cirujanos, un barbero-sangrador (Juan Areces Ortega, no tiene paga del Ayuntamien-to, sólo se le guardan las exenciones a que tiene derecho)… y un boticario.
Profesión ésta última, que si anteriormente comentamos la imperi-cia del médico Collados, no le iría a la zaga la actuación del boticario D. Juan Quiles, el cual en 1735 es sometido a un examen y reconocimiento de su botica… “por haberse experimentado muy malos resultados de sus medicinas, produciendo enfermedad y muerte en vez de salud…”
A la vista de todo esto, la aparición de una epidemia de “tabardillos” (tifus) en 1774, y ante la gran mortandad (las crónicas hablan de 12-14 fallecidos al día), obliga al Concejo a pedir ayuda a profesionales de Murcia para intentar atajarla… y que como era usual para la mentali-dad de la época se acogieran nuestros paisanos a la piedad de la Vir-gen del Buen Suceso, que había sido nombrada Patrona de Cieza unos años antes… “cesando la epidemia unas semanas después de la pri-mera rogativa… de todo lo cual darán fe los regidores y sacerdotes…”
Por fin en 1776 la villa obtuvo una real provisión para poder repartir 1000 ducados entre los vecinos para poder mantener dos médicos, que a partir de éste año fueron D. Francisco Fuens y D. Lorenzo García Sánchez, contratados por tres años, que luego se irían prorrogando.
El siglo XIX es un siglo trágico en la Historia de Cieza, grandes ca-lamidades como plagas de langosta, periodos de sequía seguidos de periodos de lluvias torrenciales que arrasan todas las infraestructu-ras… todo esto en una sociedad eminentemente rural como era la
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
383
nuestra, con una economía basada en la agricultura, en el que se dan unas duras condiciones de vida, donde el alimento cubre sólo unas necesidades de subsistencia mínimas y donde las condiciones higié-nico-sanitarias brillan por su ausencia, cualquier pequeña alteración (malas cosechas p.ej.) hacen saltar los niveles de mortalidad, ya que la carencia de una alimentación suficiente provoca un estado carencial que origina enfermedades y favorece el contagio de otras.
Esto ocurre en los primeros años del siglo, en que las epidemias se ceban de forma continuada en nuestra población, así en 1802, encon-tramos una epidemia de Paludismo (tercianas ó malaria) que hacen exclamar a nuestros regidores… “la infeliz y epidémica situación en que se haya este vecindario pidiendo socorro de quina o dinero para subsistir a la extrema situación que padece…” y que obliga a tomar una serie de medidas como la desecación de zonas pantanosas y la pro-hibición de cocer esparto, lino ó cáñamo en las proximidades de la villa.
En 1803 es otra epidemia, ésta de tifus la que castiga a nuestro pueblo… “calenturas pútrido-malignas” según la definición de la época y que oca-siona 275 víctimas, cantidad de defunciones que origina el que la iglesia sea insuficiente para enterrarlas a todas… lo que da lugar a una protesta del párroco y la petición de recurrir a un solar próximo a la iglesia como cementerio provisional… Aquí hay que hacer una salvedad,… desde 1783, por una pragmática del Rey Carlos III, se prohíben los enterramientos en las iglesias como era habitual y se obliga a los Concejos a construir ce-menterios ó camposantos en lugares retirados de las poblaciones… como se ve, las órdenes llegaban tarde, ó tardaban en cumplirse, pues no es has-ta 1811, cuando se construye el primer cementerio en Cieza, que se ubica en el espacio que hoy ocupa el Grupo Escolar Stmo. Cristo del Consuelo.
Sigue como médico titular D. Lorenza García Sánchez, teniendo como ayudante al Dr. D Juan Pelegrín, los cuales se desvivieron por el pueblo, prestando asistencia de día y de noche, y estableciendo un riguroso turno para que el vecindario tuviese a todas horas asistencia… Asistencia que debía ser muy limitada atendiendo a los escasos recursos y conocimientos existentes en la época y que se reducirían a la alimentación de los pacien-tes a base de caldos, sopas… y ¡ cómo no!…a la realización de sangrías; …aparte de la buena voluntad, que sin duda no les faltaría.
Por si todo esto fuera poco, en Septiembre de 1812 tiene lugar unos sucesos de tal gravedad que hacen que sus consecuencias se arrastren hasta casi la mitad del siglo. El ejército francés invadió la villa, dedi-cándose durante tres días a una cruel devastación de trigales, ganados
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
384
y animales de labor, saqueando casas y destruyendo los muebles, ropas y todo lo que encontraban, dejando a su paso una estela de destrucción.
Además, al incesante paso de tropas hacia el campo de batalla habrá que suministrarle todo lo necesario para su mantenimiento así como de sus caballerías, lo que incidirá todavía más en la miseria de nuestros vecinos… y cuya consecuencia será una epidemia de fiebre Amarilla que se lleva consigo a más de 1200 personas (Diciembre de 1812).
Hasta 1824 no encontramos noticia de médico en Cieza (aunque suponemos que existiría), y curiosamente, de la presencia de este mé-dico, D. José García Bonilla, tenemos constancia por la demanda que sus herederos hacen ¡en 1844¡ al Ayuntamiento reclamando 4195 rea-les de vellón en concepto de emolumentos médicos correspondientes a los servicios de éste médico entre los años 1824-27.
En 1827 encontramos como médicos titulares a D. Manuel Condón y D. Juan González. D. Manuel Condón aparece como un eminente médico, escribió un libro titulado “Tratado de la pleuresía” inédito, pero con una curiosidad y valor sociológico digno de dedicarle un estudio pormenori-zado, era además Doctor en Filosofía, regente de varias cátedras de Medi-cina en la Universidad de Valencia, socio delegado de la Real Academia de Medicina de Granada… y por supuesto Médico titular de esta villa.
Suponemos que les tocaría enfrentarse a otra de las grandes cala-midades que asolaron en este trágico siglo XIX a nuestro pueblo, como fue la epidemia de cólera, que en 1834 hace su aparición por primera vez en nuestra castigada población, y que con periodos intermitentes iría golpeando a Cieza hasta prácticamente finales del mismo, en esa fecha también se encuentra en nuestra población como cirujano a D. Pedro Beltrán Ruiz (sería padre del futuro obispo de Ávila D. Joaquín Beltrán y Asensio. 1838-1917).
Esta primera epidemia de cólera, no llega a identificarse como tal, y en los libros de defunción se describe la causa de muerte como “cóli-cos”… cólicos que se llevan consigo a 102 personas.
Si no se había identificado la causa, el tratamiento también era “sui-generis”, se emplea para combatirla una fórmula llamada “polvos de Viborera”, denominada así por uno los componentes de la fórmula magistral, la “viborera”, que era una planta de carácter astringente a la cual se sumaba miel, goma arábiga y substrato de magnesia… la posología era dar dos cucharaditas cada cuarto de hora más agua fría.
Misma o parecida fórmula que se supone utilizarían en 1855, cuan-do nuevamente el cólera asola nuestra población, los médicos que
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
385
en ese momento ejercen en Cieza que son D. Pascual Fernández y D. Francisco Peña… y que al principio de la epidemia no tenían muy cla-ro el diagnóstico de la misma y la definen como “cólicos sospecho-sos”… y tan sospechosos, pues se llevan por delante a 238 ciezanos entre Agosto y Septiembre de ese año.
Como las medidas terapéuticas no eran muy efectivas, se toman me-didas de carácter preventivo, la primera y reducida solamente a aque-llas personas con suficientes medios económicos era “emigrar”; otra es establecer… “una comisión con un facultativo en la entrada de este pueblo, con el objeto de reconocer las personas… y si se presentan sínto-mas sospechosos, que no se les permita la entrada y se les conduzca a un hospital… y que para servicio de hospital se destine la Ermita del Buen Suceso” (que cabe recordar estaba donde la actual del Sto. Cris-to), medidas que como se ve, desgraciadamente no consiguen evitar el contagio. Todo esto no impide que nos encontremos en Cieza (1856), un médico… podríamos decir de medicina alternativa… así: “se encuentra asentado en Cieza el eminente médico homeópata D. Tomás Pellicer al que el concejo autoriza su ejercicio “siempre que cuente con el vis-to bueno de sus compañeros de profesión”, visto bueno con el que por supuesto no contó por lo que tuvo que marcharse… (Curiosamente lo encontramos mas tarde como ¡médico de Isabel II!).
No da descanso el mortífero vibrión colérico a nuestro castigado pueblo, pues en 1860 otro brote hacen encenderse las alarmas y tomar una serie de medidas, pero: …“desgraciadamente el cólera morbo ha tomado notable incremento es ésta población”. Se acuerda suspender las escuelas… establecer una guardia de facultativos para que atiendan los casos que puedan ocurrir de noche… debiendo agregarse también a la guardia ¡un sangrador!… y que se tenga por bien entendido que los enfermos que no sean pobres deberán pagar a los facultativos… y ade-más… suspender la feria… con el fin de precaver y evitar todo motivo de alarma que pudiera producir en este pueblo la aglomeración de gentes y el concurso de forasteros…” Este brote ocasionó 105 muertes.
En 1865 encontramos como médicos titulares a D. Diego Martínez Rubio, y a D. Alfonso Martínez y sigue D. Pascual Fernández Castaño… lo que indica que ha aumentado en uno la plantilla de médicos en Cieza.
Estos médicos deben hacer frente a otro brote de cólera que apa-rece a primeros de Septiembre de este año, que ocasiona 104 falleci-mientos, aunque no está claro la implicación de los facultativos por cuanto encontramos una nota del Ayuntamiento… “recordando la
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
386
responsabilidad que afecta a los empleados públicos y médicos, que abandonan sus destinos en tiempo de epidemia.”… y que no sabemos si también ocurrió en la epidemia de tifus que tuvo lugar en los años 1868-69 y que ocasionó 205 defunciones.
Entre 1874 y 1881, fallecen los médicos D. Pascual Fernández (1874) y D. Diego Martínez Rubio (1881)… siendo sus muertes “generalmente sentidas”. Curiosamente, si son tres los médicos destinados a velar por la salud de las personas, encontramos en 1879 ¡cinco veterinarios!… lo que indica el interés y valor que tenía el ganado para la economía de la época.
En la década de los ochenta encontramos como médicos en Cieza a D. Francisco Jaén Fernández, D. Félix Templado Sánchez y D. Federico de Arce y Bodega… que tuvieron que enfrentarse a la última epidemia de cólera, no sin antes tener que hacer frente a una epidemia de viruela que tuvo lugar en 1883 y que ocasionó 160 víctimas, la mayoría niños. Esta última epidemia de cólera ocurrida en 1885, es a la que en el ha-bla coloquial ciezano se refiere la gente de nuestro pueblo, cuando para querer dar carácter de antigüedad a cualquier cosa lo refieren como “del año del cólera”, tal vez por ser la última y mantenerse más tiempo en la memoria colectiva… y aunque no fue la más mortífera, pues “sólo” ocasionó 166 muertes, fue la que más recuerdo dejó a nuestros paisanos.
¿Cómo se combatió esta epidemia? … pues como siempre, prime-ro con medidas de tipo preventivo… “que se establezca un puesto de observación en los Albares”… “que se fumiguen las mercancías que llegan al pueblo”… “limpiar y blanquear las casa con cal”… “prohi-bición de tener en ellas basuras y ganados… “cerrar las escuelas”… y
“suspender la Feria” (esto último, nos indica que la mayoría de los bro-tes epidémicos tenían lugar en pleno verano… lo que explica que la feria sea siempre la última víctima)… y como a pesar de las medidas preventivas, la epidemia siempre termina atacando a la población… “se monten las camas existentes en el Hospital de San Pedro y que se habilite”… El tratamiento médico utilizado en la época se basaba en el uso de opiáceos (para combatir los calambres y vómitos), agua cloro-formada y bebidas heladas… (en nuestro pueblo tenemos referencia a la utilización de bebidas frías por la adquisición de nieve por parte de Ayuntamiento)… y también de la adquisición de ¡sanguijuelas!…y como colofón…“poner una puerta en el nuevo cementerio y abrir zanjas”.
Todo este cúmulo de desgracias no impiden a nuestro pueblo seguir su ritmo cotidiano, y así nos encontramos noticias tan curiosas e indicativas de la mentalidad de la época como es el cese del Dr. D. Félix Templado
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
387
como médico titular… “por haberse pasado a la masonería” (1887). Se bus-ca como sustituto al Dr. D. Manuel Molina Núñez, de Blanca, el cual re-chaza la propuesta atendiendo a sus compromisos con dicha población, se contrató interinamente al Dr. D. José Amat, el cual renuncia al poco tiem-po por discrepancias con el alcalde, tras otro intento fallido de traer a otro médico en la persona de D. José Mª. Aroca, ejerciente en Torre Pacheco, por fin en 1889 se da la plaza de tercer médico titular a D. José Peña Marín.
Pero no todo son calamidades en este siglo, a pesar de todas las tra-gedias referidas, el afán y la voluntad de superación de nuestros ante-pasados hacen que se siga hacia adelante y luchen por conseguir un desarrollo que a pesar de todo se va consiguiendo… en 1827, Cieza es nombrada cabeza de Partido Judicial… a partir de 1829 se amplían las zonas de regadío con la implantación de numerosas norias… en 1861 se construye el Puente de Hierro, en 1866 llega el ferrocarril, en los años setenta se abren los Caminos de Madrid y de Murcia, se termina la torre de la Iglesia de la Asunción… en los años ochenta por fin se proyecta y ejecutan obras tan importantes como el Paseo, un nuevo Ayuntamien-to… un lavadero público…una Cárcel… y en 1896 viene la luz eléctrica y encontramos noticias de una intervención quirúrgica, tal vez la primera que se realiza en Cieza… dejo la palabra a los cronistas de la época, que de forma pormenorizada nos da la noticia de este evento (La Voz de Cieza, 16 de Febrero de 1896… Nº 59)… “LapaROtOmía… Por el emi-nente operador quirúrgico Dr. D. Miguel Mas, que llegó hace unos días de Valencia para tal objeto, se practicó la mañana del Jueves a D.ª *******-, la difícil y arriesgada operación llamada en términos facultativos, “laparotomía”, o sea la abertura del vientre y extracción de un tumor abdominal que estaba adherido al “colon transverso” y cuyo tamaño era de 30 cms. de largo por 10 de ancho.
Esta adherencia al colon hizo más difícil y complicada la operación, que fue hecha con un acierto, seguridad y destreza superior a todo encomio.
El Sr. Mas fue auxiliado por su señor hijo D. José y por los médicos de ésta, D. Francisco Jaén, D. Félix Templado, y el médico de Portman D. Remigio Giménez, asistiendo también al acto médico D. Federico de Arce.
El veterano operador que estuvo como siempre acertadísimo, no pudo terminar su tarea, pues antes de concluir y cuando ya estaba termi-nando el cosido de la abertura fue acometido de un desvanecimiento por efecto de los varios braseros que había en la habitación para elevar la tª. de la misma a 25º, reemplazándole su hijo hasta terminar.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
388
Igual accidente sufrió algo antes el médico Sr. Jaén, que adminis-traba a la paciente el cloroformo, al que sustituyó el Sr. Templado en tan delicada misión.
Realizada felizmente la operación, para la cual y hace días ha-bía practicado el Sr. Mas la punción del vientre y evacuación de los líquidos depositados en el mismo por efecto del mal, la enferma con-tinuó su estado satisfactorio hasta ayer en que se le inició un ataque apopléjico fulminante, ofreciendo serio peligro su vida…
…A la hora de cerrar éste número llega a nosotros la triste noticia de su fallecimiento por efecto del ataque de apoplejía.
Damos nuestro más sentido pésame a la familia, que se encuen-tra sumida en la más terrible desolación…”.
Bibliografia
CapDEVILa, R. M.ª. Historia de Cieza. Tomo III. CEHFPS, Cieza 2008.HaEgER, K. Historia de la Cirugía. Ed. Raíces. Madrid 1993.LaIn EntRaLgO P. Historia de la Medicina. Ed. Masson. Barcelona. 2003.LILLO CaRpIO, P. La Región de Murcia y su Historia. Tomo I. Ed. Me-
diterráneo. Murcia, 1989.LOpEz PIñERO, J. M. La Medicina en la Historia. Ed. Salvat. Barcelona. 1981MOntEs BERnáRDEz, R. Los primeros pasos del Hombre en la Re-
gión, en Historia de Cieza, Tomo I. Compobell, Murcia. 1995.RODRIguEz LLOpIs, M.; GaRCIa DIaz, I.- La Villa de Cieza en la Baja
Edad Media, en Historia de Cieza, Tomo III Compobell, Murcia 2004.ROsa GOnzáLEz, M de la. Poder local y Sociedad en Cieza (Ss. XVI-
XVIII), en Historia de Cieza, Tomo III, Compobell, 2004.ROussELOt, J. (Director). La Medicina en el Arte. Ed. Argos. Barcelo-
na, 1971.SaLmEROn GImEnEz, F. J. Guerra y desolación, en Historia de Cieza,
Tomo IV, Compobell, Murcia 2000.SanChO ALguaCIL, R. Evolución demográfica de la sociedad duran-
te la Edad Moderna, en Historia de Cieza, Tomo III, Compobell, Murcia 2004. Estudio y evolución de la población durante el siglo XIX, en Historia de Cieza, Tomo IV, Compobell, Murcia 2000. La epidemia colérica en Cieza de 1885. En Cieza. 1983.
SOuRnIa, J. C. Historia de la Medicina y de los Médicos. Jarpayo Edi-ciones. Madrid 1997.
389
El ejercicio de las profesiones sanitarias en el medio rural, hasta prác-ticamente la década de los años 60 del siglo XX, era de un auténtico heroísmo, sobre todo en lo referente al ejercicio de la medicina, eng-lobando también a los practicantes y las comadronas. Los boticarios tenían también su duro trabajo y responsabilidad, a pesar de que es-taban en una segunda línea, preparando en la rebotica los remedios según uso y dispensando las prescripciones del médico de cabecera en forma de fórmulas magistrales, pero igualmente ejercían un impor-tante papel en el asesoramiento y tratamiento de los pacientes.
Alrededor de estos profesionales había un cúmulo de aficionados cuasi sanitarios, tales como las parteras o comadres de parir, los ao-jadores, curanderos, barberos sangradores, herbolarios, etc, que utili-zaban los conocimientos aprendidos de padres y abuelos, para con esa
“gracia” que habían adquirido por nacer en viernes santo, entre otras razones, intentar poner remedio a los males y calamidades de sus ve-cinos. En épocas remotas, la gente habitaba más en el campo y vivían en casas aisladas, en la sierra, alejados de núcleos poblados y ciudades. Además, la mayoría no disponían de dinero para pagar profesionales sanitarios, por lo que se valían de mujeres que quitaban el aliacán rezando o que secaban el herpes zoster con emplastos o sortilegios, cortaban el mal del ojo al niño encomendándose a la Santísima Tri-nidad o se servían de saludadores que escupían en la mordedura del perro para evitar la rabia. Un mundo mágico y solemnemente trágico.
Si nos remontamos a la época de comienzo del siglo XX y déca-das posteriores, veremos que la mortalidad infantil en esos tiempos se acercaba a la cifra del 400 por mil, es decir que de cada mil niños
Apuntes para una historia sanitaria de Fuente Álamo de Murcia
AnDRés NIEtO COnEsaCronista Oficial de Fuente Álamo de Murcia
nacidos vivos, al año, sólo sobrevivían unos 600. Casi la mitad de estos pequeños morían por enfermedades como la gastroenteritis, difteria, sarampión, gripe, meningitis, tuberculosis, paludismo, etc. Muchas mujeres jóvenes fallecían en el parto o por complicaciones del puer-perio, y el terrible azote de la tuberculosis también se cebaba con los jóvenes adolescentes. El médico de cabecera llegaba a la casa, explora-ba al paciente, y dirigiéndose a los familiares normalmente decía: “está todo hecho”. Una sentencia que desgraciadamente acababa la mayoría de veces con el sonido fúnebre del tañer del campanario.
Era un mundo de sufrimiento, de constante amenaza, y lo triste de todo ello es que los remedios para combatir estas enfermedades: coci-mientos, tisanas, emplastos, sangrías, laxantes, purgantes, ventosas, etc, apenas servían de paliativo para el problema. Hasta el momento en que se comenzó a administrar las diferentes vacunas (anticolérica, antipolio, antitetánica, antidiftérica, entre otras) y hasta que no se descubrió la pe-nicilina, las sulfamidas, la estreptomicina, la cortisona, y otros medica-mentos esenciales, no se pudo reducir esa mortalidad infantil y general.
Lo curioso de ese mundo rural es que la asistencia médica era muy deficitaria. El personal médico solía estar compuesto por un sólo pro-fesional, y a veces dos o tres si el municipio era grande. Aislado en su medio, con la mayoría de gente sin posibilidad de comunicarse por te-léfono, incluso sin disponer de automóvil para avisar al médico, y con una asistencia instrumental muy precaria, prestada en el domicilio del enfermo la mayoría de ocasiones. Estos médicos de siglos pasados relataban la escasez de medios de que disponían para diagnóstico y tratamiento del enfermo, y después de realizar el trayecto a lomos de un asno hacia alguna casa aislada, en la sierra, lloviendo, tenían que hacer un parto a la luz de un candil, y a veces realizar una versión del feto intraútero porque venía de nalgas y no podía nacer así.
Los vecinos no tenían apenas dinero para comer, y por supuesto menos para comprar medicinas. La beneficencia del Ayuntamiento se encargaba de costearle los medicamentos a los pobres de solemnidad, porque en-tonces no había seguridad social. Los boticarios despachaban las recetas del médico y luego pasaban el coste al Ayuntamiento, pero siempre con problemas de cobro del consistorio que retrasaba el pago lo que podía.
Fuente Álamo tuvo médicos desde el siglo XVII, como consta en do-cumentos de su Archivo municipal la petición de algunos cirujanos, barberos sangradores, médicos del protomedicato, etc, que solicitaban instalarse por su cuenta en la Villa para atender a la población, y pre-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
391
sentaban sus títulos oficiales. Posteriormente el propio Ayuntamiento era el que nombraba a sus médicos y practicantes titulares, con carácter oficial, y el sueldo era abonado por el Ayuntamiento, con problemas de liquidez muchas veces y deudas prolongadas debido a la escasez de las arcas municipales. Estos médicos, y practicantes atendían a los pacien-tes que no disponían de recursos, porque los demás tenían que pagarle al médico de forma privada. A veces se hacía una contrata o iguala entre médico y paciente para atender al contratante y su familia, según con-diciones, por un precio mensual o anual estipulado entre las partes. A la matrona titular oficial también le abonaba el Ayuntamiento su salario.
Las consultas se realizaban en el domicilio del enfermo o en la vi-vienda particular del médico, del practicante o de la matrona. No ha-bía consultorio local hasta que se hizo a mediados de los años70 del siglo XX el Centro Rural de Higiene, conocido popularmente como Hospitalillo. Desde el siglo XVII existió un Hospicio, convento de frai-les franciscanos, que sirvió para acogida de enfermos. En el siglo XIX, con motivo de algunas epidemias, se utilizó la ermita de San Roque como lazareto y hospital. Y durante la guerra civil de 1936 el colegio público José Antonio fue utilizado como Hospital de Marina, depen-diente del Hospital Militar de Cartagena, siendo su director médico el Dr. Rafael Abengochea, y en él se atendieron numerosos heridos de guerra. En este hospital murió en 1938 un comandante médico muy importante, que era familia de D. Luis González de Ubieta, el Jefe de la Flota Republicana española durante la guerra civil.
Rafael Abengochea
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
392
No se conocían las causas de la enfermedad, por lo que se pensaba en hechizos, maleficios, mal de ojo, sortilegios, rezos y castigos di-vinos. Los remedios eran primitivos, emplastos, ungüentos, hierbas medicinales, sangrías, purgantes, laxantes. En los lactantes pequeños se creía que la causa de las enfermedades y el fallecimiento (como consta en los libros de defunciones del Registro Civil de Fuente Álamo, a finales del siglo XIX) era la dentición. Se tenían muchos hijos pero la mayoría de ellos no llegaban a la adolescencia.
Antes de mediados del siglo XVII no tenemos constancia de que hubiese médico establecido en Fuente Álamo. La asistencia sanitaria o mas bien los cuidados paliativos y poco curativos estarían a cargo de los monjes del Convento franciscano, de personas del clero, her-manos de las cofradías religiosas, o de personas piadosas del pueblo. Se utilizaban enemas laxantes, sanguijuelas, etc, que empeoraban la enfermedad y a veces acababan con el paciente. Sobre 1694 en una re-lación de vecinos de la Villa, reunidos para reclamar la independencia, aparece una referencia al médico D. Juan Trabes, entre los asistentes a la reunión.
En 1770 el Ayuntamiento concede licencia para ejercer en la Villa al sangrador y cirujano algebrista Sebastián Hernández, al médico doc-toral Ramón Cabrera y al cirujano Antonio González. Una de las cosas curiosas de tipo médico que ocurrió en Fuente Álamo es que debido a las aguas estancadas de la Rambla el paludismo era endémico, enfer-maban la mayoría de fiebres tercianas y la gente huyó de este pueblo, quedándose abandonado prácticamente y con muchas casas en ruinas.
En 1811, José Atanasio Torres Salas, natural de Fuente Álamo de Murcia, era alumno del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos. En 1837 el cirujano de este lugar de Fuente Álamo era Jose María LLerena. En 1849 ejercían de médicos en la Villa José Espino-sa, y José Sevilla; el cirujano era Juan Esparza y el médico titular era Francisco Ortega, En 1850 el médico era Saturnino Maestre de San Juan. En 1864 en el pueblo solo había un médico cirujano, Francisco Ureña Navarro, con 720 reales de sueldo al año. Después estuvieron los médicos Juan Esparza y Pagán, Miguel García Sánchez (natural de Fuente Álamo), Anastasio Perillán García, Manuel Martínez Espinosa y Apolinar Amat y Mateos. Muchos de estos fueron después insignes profesionales, en Cartagena y Murcia, autores de algunos tratados so-bre enfermedades y sus tratamientos, así como miembros directivos de la Real Academia de Medicina y del Colegio de Médicos.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
393
Juan Monteagudo
De boticario en 1855 estaba José María Romero y en 1881 estaba Francisco Alejo Romero. En 1889 estaba como médico D. Juan Mon-teagudo Monserrate y el boticario era Andrés Albacete. En 1900 se nombra para otra plaza de médico a José Jover Pellicer, que sería el padre del famoso historiador cartagenero José María Jover Zamora. En 1918 el médico era Pedro Ruipérez Villegas, y en 1924 viene a ejercer a esta Villa D. Guillermo Jiménez Soto.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
394
Guillermo Jiménez
Entre los médicos que han ejercido en Fuente Álamo a partir de mediados del siglo XX están José Gil García, Antonio Martínez Lao, Luis de Pablos, Guillermo Vignote, Juan Sánchez Vicioso, Andrés Nieto Conesa e Ireno Fernández, entre otros. Entre los farmacéuticos estaban Joaquín Rosique, Carmen Carrascosa Bruno, Candelaria Bas-tida y José Pérez Guillermo. Entre los practicantes había muchos afi-cionados, en Balsapintada el barbero Alfonso Conesa era el encargado de curar, de sacar sangre y poner inyectables. Otros eran practicantes titulares, en la Villa estaba Rogelio Martínez, y como matrona estuvo desde el año 1943 María del Carmen García Caro.
En un intento de reflejar una pequeña historia sanitaria del municipio en el Centro de salud de Fuente Álamo instalamos una exposición sani-taria permanente, con instrumental, objetos de farmacia, medicamentos antiguos homeopáticos, envases, etc, que fueron usuales en esas épocas del siglo pasado y que reflejan el escaso desarrollo de la medicina de en-tonces. Esto se acompaña de fotos de los profesionales, de los centros sani-tarios, y de revistas o anuncios de época de medicamentos ya “caducados”.
En esta exposición podemos contemplar objetos como botellas de vino Sansón, ventosas para problemas pulmonares, compás de medi-ción de perímetro abdominal en embarazada, jeringuillas de cristal y agujas de acero multiusos, publicidad curiosa, botellas de agua oxi-genada, frascos, tubos de ensayo y otros envases de cristal, tarros de farmacia de cristal para almacenar los medicamentos.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
395
Igualmente se exponen botellas de vino Kina para dar a los pequeños desnutridos e inapetentes, junto con una yema de huevo cruda; botellas de aceite de hígado de bacalao como fuente importante de vitamina A para la visión y los huesos. Cajitas de pastillas Juanola para la garganta, caja del analgésico Okal, envase de analgésico como el Optalidón, com-puesto de barbitúricos y pirazolona. Hay también cajitas de medicamen-tos homeopáticos con sus gránulos dosimétricos, botellas de agua de aza-har como tranquilizante; la famosa trompetilla para auscultar al feto en el vientre materno, lentes o anteojos para la miopía, morteros de botica, probetas para preparar medicamentos y para hacer análisis de orina o sangre, un molde de metal para fabricar óvulos, una pequeña imagen de santa Lucía para pedirle solución para enfermedades de la vista.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
396
Hay objetos curiosos expuestos como un lápiz cortasangre para las he-morragias, un emplasto llamado “mantosanto” para curar las úlceras, an-tiguas jeringuillas de cristal y agujas metálicas no desechables. Se muestra también diversos tarros de medicamentos que entonces se almacenaban a granel y los preparaba el farmacéutico como fórmulas magistrales. Ade-más hay una galería de fotos o documentos de antiguos profesionales sani-tarios, y entre ellos algunas recetas de médicos de esta Villa como Guiller-mo Jiménez Soto, Miguel Marín, Juan Sánchez Vicioso y otros.
Podemos ver también un contrato de asistencia médica de 1928 en-tre el médico Leopoldo Gelabert y el propietario de la Hacienda del Recobo en La Aljorra, y un certificado médico de 1936. Mostramos li-bros de farmacia de 1948 en los que se anotaban los medicamentos de que se disponía en la botica. Objetos y datos que muestran el pasado de una medicina popular, folclórica casi, que atendía más al compo-nente humano y anímico de la enfermedad que a la ciencia curativa. Esta exposición nos enseña cómo esa medicina sintomática, paliativa, era una esperanza de los pacientes, pero con poca confianza en los remedios curativos. Es una galería de profesionales sanitarios que han pasado por la Villa y su término, poniendo sus conocimientos y gran interés, pero con escasos medios, al servicio de sus pacientes.
Mi pretensión es dejar un testimonio de lo primitivo y arriesgado de la asistencia sanitaria en épocas pasadas, de lo difícil y sacrificado del ejercicio de la profesión médica, y de un pasado que como tantos otros aspectos forma parte de la vida de un pueblo. Espero que sirva para honrar la memoria de unos grandes y aguerridos profesionales y al mismo tiempo de entretenimiento y conocimiento de otras formas excepcionales de ejercer la medicina.
397
Cuando una ciudad como Jumilla, tiene datos oficiales desde el siglo XVI, no es de extrañar la abundancia de datos relacionados con los mé-dicos que el Concejo pagaba para la atención de sus vecinos. Debido al poco espacio para tanta información, tan solo recogeré una muestra breve de su inclusión en las Actas Municipales.
7 enero de 15501 “Que este día fue acordado por los señores del Concejo, que atento que el doctor Santiago, médico que de presente está en esta Villa, es persona de ser principal y que todo el pueblo, la mayor parte, tiene devoción de curar sus enfermedades…”.
16 de junio 16932 “D. Bartolomé Avellán Thomás, médico de esta Villa, ante los señores … que a pedimento del Doctor Francisco Avarca Thomás, médico asimismo della… que dentro de cierto tér-mino me revalidase y aprobase por el Real Protomedicato … fue a Madrid … me examinaron en la teoría y práctica de dicha facul-tad, de cuya aprobación me despacharon título en forma…”.
Hospital de Sancti Spiritus
“No sabemos del fundador del Hospital Viejo, 3 así llamado en el día. Él es obra de la posterior mitad del siglo XV, construido tal vez por el Pueblo,
1 A.M.J. Actas Municipales. 7 enero de 1550, página 14.2 A.M.J. Actas Municipales. 16 junio 1693, página 96.3 Historia Antigua y Moderna de Jumilla por el Doctor Don Juan Lozano San-
ta, Canónigo de la Santa Iglesia de Cartagena. Con las licencias necesarias, en Murcia, por D. Manuel Muñiz, Impresor de Marina. Año 1800. Pág 219 y 220.
Médicos, hospitales y epidemias en Jumilla
AntOnIO VERDú FERnánDEzCronista Oficial de Jumilla
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
398
después de haberse formado el Barrio de la Peña, así dicho porque yace en la falda del monte, y sobre peñas desiguales. Son muy fuertes los lien-zos de sus paredes, y hace quasi tres siglos que dexó de servir su piadoso destino, porque en 1580 con leve diferencia, fue cedido al Beneficiado de Jumilla, D. Nicolás de Arce y Orozco, Maestreculas al mismo tiempo de la Iglesia de Cartagena, quien con el producto de aquel capital y propios fondos, erigió el que hoy florece con título de Sancti Spíritus” 4.
En los libros de defunciones de Santiago se menciona la ERmIta O CapILLa DEL hOspItaL DE sanCtI spIRItu, y se cita a san bLas como patrono o titular de la misma, siéndole impuesta esta advocación, por cuanto sabemos San Blas es abogado de las enfermedades y afecciones de la garganta. Se sabe que primero se construyó la pequeña ERmIta DE sanCtI spIRItu y, algún tiempo después el hOspItaL.
Sancti Spíritus hoy Ayuntamiento.
Así, por consiguiente, en los años comprendidos entre 1580 a 1583 se edifica la ERmIta DE sanCtI spIRItu, que prestó sus servicios al hOspItaL, sobre todo en la epidemia de tifus exantemático denomi-nada “fiebre amarilla”, durante la guerra de la Independencia (1808-1811-1814). También se vio atestado de enfermos durante la epidemia
Publicado Facsímil año 1976, patrocinado por el Ayuntamiento de Jumilla y la Diputación Provincial de Murcia.
4 Testamento de D. Nicolás ante Pedro Palencia.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
399
de peste mortífera, según recordamos al hablar de la Ermita de San Roque y del voto unánime de la población que la padeció.
El Hospital era lugar de acogida de los pobres de solemnidad. Si fallecían durante su estancia en él, eran enterrados por la Herman-dad de San Pedro Apóstol, a la que pertenecían todos los sacerdotes y religiosos de Jumilla. En los libros de Entierros de Santiago se puede comprobar cuanto aquí menciono.
En 1836, tras la Ley de Desamortización de los Bienes eclesiásti-cos o de “manos muertas”, se recibe oficio de la Excma. Diputación Provincial remitiendo el expediente formado en crédito a la unidad y conveniencia de que “el Hospital de Sancti Spiritu de esta villa se destine a Salas Capitulares y el Convento de San Francisco quede habilitado como Hospital…”. Sabemos que, en la Ermita de San An-tón Abad, en plena huerta, se trasladó el Hospital hasta que fue edi-ficado suprimiendo dos tramadas de la ermita, según se dirá después.
En el año 1831, el edificio de la antigua plaza de Arriba ya presen-taba estado ruinoso, cuando se habla o menciona el Real Pósito, que también se trasladará a la calle de Cánovas -Rollo-. Según el Acta ca-pitular de 29 de Agosto de 1836, el Ayuntamiento decide que sólo haya dos parroquias, la de Santiago y la de El Salvador…
“… Asímismo se encontraba sin Salas Capitulares o Consistoriales de la Villa porque las existentes en esta población y Plaza llamada de Arriba, sobre viejas, se hallan ruinosas e inhabitables, por lo que la Corporación tiene sus sesiones en esta del HOSPITAL DE SANCTI SPIRITUS, de la misma villa, por favor…”.
El Hospital pasaría durante algún tiempo a las dependencias del exconvento de Las Llagas de San Francisco, donde se ubicaría la Mi-licia Nacional, se establecerían Escuelas, Academia de Música, de Di-bujo, etc., hasta que, por fin se edifique en aquellos solares el actual Teatro Vico, del que luego nos ocuparemos. En 1838, según acta de 16 de enero, el hOspItaL DE sanCtI spIRItu, se acuerda nuevamente se convierta en Casas Consistoriales. Por R. O. de 3 de Abril de 1846, fue suprimido el Hospital de Sancti Spíritus. Se dispuso que el producto de sus bienes se aplicara a cubrir en parte la hijuela de expósitos, que se estableció en la villa. Para el cuidado de los niños expósitos se con-trataban nodrizas.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
400
Hospital de San Anton Abad
Desde la Ley del Ministro Mendizábal en 1835-36 con la desamorti-zación de los bienes eclesiásticos o de “manos muertas”, se determinó trasladar las oficinas de las Salas Capitulares del antiguo Concejo al Hospital del Sancti Spíritus -actual Ayuntamiento. Al mismo tiempo se instalaría dicho Hospital en las dependencias del ex-Convento de Las Llagas de San Francisco, como luego se dirá, mientras se construía una nueva Enfermería Municipal de Beneficencia. En 1836 era admi-nistrador del Hospital D. José María Tomás (17 de julio).
El 12 de agosto de 1867 San Antón se habilita como Hospital por la invasión de epidemia colérica. Existió Cementerio también en él, pues el mismo día se acuerda hundir urnas de la parte antigua. En 1870 se acuerda formar los planos para construir el nuevo Hospital, y que se terminen las obras pronto, según el acta capitular del 12 de septiembre.
En 1872 el día 14 de octubre, contando la villa con 12.000 almas, ante la necesidad de esta enfermería para la población, siguen realizándose las obras y se coloca una verja de hierro. Era síndico D. Pascual Ramírez Molina. El día 22 de noviembre se da cuenta al Ayuntamiento de la ter-minación de las obras. El 30 de junio de 1873 queda concluido el Hospi-tal nuevo de San Antón Abad, inaugurándose el 15 de agosto de ese año.
Entre los enfermos que allí había consta por las Capitulares del Concejo que muchos eran presos carlistas, y por ello debía proceder-se con cautela y mayor vigilancia, ya que ocurrió algún caso de fuga.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
401
En el año 1878 (9 de diciembre), la Junta de Beneficencia acordó que el Hospital Municipal estuviese servido por Hermanas de la Cari-dad. Y, entre otros acuerdos adoptados figuraba el hecho de que obli-gatoriamente se debía hacer entrega diaria a la Alcaldía de la relación nominal de enfermos, lo que se les administraba, etc. Era Alcalde de Jumilla D. Esteban Antolí Lozano.
Epidemias y enfermedades
Con fecha 12 de abril de 1581 5 en donde se toma el acuerdo sobre la peste y las personas que se piensa la pueden estar propagando, y dicen lo siguiente:
“… Este día platicando los señores Concejo… y aviendo tenido noticia y aviso por mensajero personal a éstas, que la capital de Murcia, se guarda y recela de la gente de Portugal, porque tiene fama cierta aver peste, que viene de los reynos de donde podrían traer el dicho mal y pegarse en esta Villa, por ser mal contagioso, y para lo reme-diar, dixeron que mandaban y guardaron notificar a los portugue-ses que viven en esta Villa, y a los mesoneros de ellos, no sean osa-dos de acoger en esta villa, ni busquen casas a ningún portugués…”
El 20 de abril de 1581 de nuevo se vuelve a tratar este tema sobre la Peste, en estos términos:
“… platicando sobre el bien de las réplicas y vecinos desta Villa y qye ay fama cierta, que en el reyno de Portugal y Andalucía … ay peste, y que mueren della y otros males contagiosos, y que en la ciudad de Murcia, y en la Villa de Cieza y Hellín … se guardan con toda di-ligencia y cuidado, con toda seguridad fue aver dado por los señores concejo, que en esta Villa se guarde con toda diligencia y cuidado … a cercar y tapar los portillos estra hordinarios que tienen por salidas esta Villa … queden abiertas y en sus puestos, las de Santa María y los granados, y las puertas nuevas y que en Rabal de San Sebastián, y no entren ningún forastero … su pena cien acote, así el forastero y el mesonero que lo acogiere sin licencia de la justicia…”
5 A.M.J. Actas Capitulares. 12 de abril de 1581, página 26v.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
402
Fiebre amarilla
En esta enfermedad, sin lugar a duda hay que poner el foco en Jumilla, ya que existe un estudio de la misma de una forma científica, reali-zado por el Dr. D. Ramón Romero y Velázquez en 1817, que estuvo viviendo la enfermedad como médico en la vinícola Jumilla.
En el año 1992, 6me encontré unas actas municipales del 2 de di-ciembre de 1819 y 31 de enero de 1820, que me hicieron investigar su contenido. Dicen lo siguiente: Acta del 2 de diciembre de 1819.
“Señores Justicia y Ayuntamiento de la Villa de Jumilla.La Real Academia de Medicina Práctica de Barcelona propuso un premio de una medalla de oro en el año 1817, al que resolvie-se el Programa “de si debe conservarse, moderarse, o tenerse por infundada la opinión de que la fiebre amarilla es de suyo con-tagiosa”, y habiendo tenido la satisfacción de que la Memoria que yo presenté, refiriendo las observaciones que pude hacer relativas al objeto, con motivo de haber presenciado los estragos que hizo en esa Villa dicha enfermedad en los años 1811 y 12, haya sido la coronada con el premio ofrecido, me ha parecido muy oportuno comunicarlo a V.S. remitirle dos ejemplares, y suplicarle se digne acordar, que-den depositados en su Archivo Capitular, cuya medida siempre será conducente y tal vez útil para si en lo sucesivo (nunca Dios permita), se hallase esa Villa amenazada o acometida de igual calamidad.Dios guarde a V.I. muchos años. Murcia, 2 de diciembre de 1819.Ramón Romero y Velázquez.”
Con motivo de esta carta el Ayuntamiento acuerda el siguiente Decreto:
DECRETO de 31 de enero de 1820:“Leyóse en Ayuntamiento la anterior carta del médico que fue de esta Villa, D. Ramón Romero como así mismo uno de los ejempla-res que en ella expresa, y acordaron Sus Mercedes, queden ambos archivados. Se haga presente a dicho D. Ramón lo grata que ha sido a esta Corporación su memoria, viendo en ella fielmente copia-
6 A.M.J. Actas municipales del 2 de diciembre de 1819 y 31 de enero de 1820.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
403
dos los hechos de las epidemias que esta Villa sufrió en los años mil ochocientos once y doce, y que puede ser de extraordinaria ventaja su doctrina para en lo sucesivo, habiendo acreditado en sus trabajos y conducta su mérito, celo decidido, en favor de la unanimidad, y amor a esta Población donde principió a ejercer su facultad, y cuya ausencia sienten sus honrados moradores. Sáquese testimonio de este Decreto, y remítasele por el Sr. Presidente, dándole las gracias.Así lo acordaron y firmaron los Sres. Concejo, Justicia y Regimiento de esta Villa de Jumilla, a treinta y uno de enero, año de mil ocho-cientos veinte, de que damos fe.Le siguen diez firmas.”
La misma se titula “Memoria que sobre el contagio de la Fiebre Amarilla, extendió y presentó a la Real Academia Médico-Prácti-ca de Barcelona, el Dr. D. Ramón Romero y Velázquez”.
Vocal consultor de la Junta Superior de Sanidad de la Provincia de Murcia, médico del Ilmo. Señor Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena, socio íntimo de la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona, y de número de la Sociedad Murciana.PREMIADA CON UNA MEDALLA DE OROPOR LA PROPIA ACADEMIACON CUYA APROBACIONLA DA A LUZ SU AUTOR.Con licencia en Barcelona:POR GARRIGA Y AGUASVIVAS.Año de 1819.
Esto me llevó a buscar dicho libro y lo encontré en la familia de D. Lorenzo Guardiola Tomás, ya que en el Ayuntamiento no estaba. Gra-cias a la familia de D. Lorenzo y su esposa Dª Pilar Vicente Toda, pude copiarlo entero, con la finalidad de que alguna vez se editara, cosa que no pude hacer por motivos económicos, y que en 2011, si pudo hacerlo la Academia de Medicina de Murcia, por mi amigo Guzmán Ortuño, cosa curiosa, copiado del mismo ejemplar que lo hice yo en 1992. Y entonces añadía a la obra lo siguiente:
Tenemos aquí una obra de investigación, que sirvió para analizar el contagio de la Fiebre Amarilla que asoló Jumilla, así como otros
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
404
lugares del Reino de Murcia a principio de siglo XIX. Cuando lo copié, no lo hice en aquel momento por volver a reeditar ésta obra, por su extraordinario valor científico, que le llevó a obtener una medalla de oro, sino en este especial caso, por lo bien que refleja la población y las gentes de Jumilla. No podemos dejar pasar de comentar que la misma es una fuente histórica de primer orden, puesto que la documentación de aquellos años ya no se encuentra en nuestras manos y de aquí saca-mos muchos datos que desconocíamos.
Es muy fácil de leer y se disfruta con su relato, y aunque al final le sirvió para beneficiar a las gentes de aquellos lejanos años, se vive los relatos que cuenta de los ciudadanos a los que visitaba. Compro-baremos como en esta época se encuentra el Gobierno Provincial en Jumilla y muchas cosas más. En fin, es una obra pequeña, pero grande en contenido, que esperamos conserven como recuerdo de aquellos lejanos años.
Queremos respetar en su totalidad la copia del original, por lo que escribiremos lo mismo que se dice en él, teniendo en cuenta que se es-cribió en 1817, según dice D. Silvano Cutillas Guardiola en la “Memo-ria de la Geografía Médica de Jumilla, escrita por D. José Mª Tomás Tomas, abuelo de D. Lorenzo, aunque en éste pone 1819, y muchas pa-labras utilizan otra forma distinta de escribirla a la actual, cambiando muchas consonantes.
Lo empieza así:
A S. A. R.EL SERENISIMO SEÑOR INFANTE. DON CARLOS MARIA ISIDRO, ETC.ETC.ETC.PROTECTOR DE LA MEDICINA DE ESPAÑA. Y PRESI-DENTE PERPETUO DE LA REALACADEMIA MEDICO-PRACTICA DE BARCELONA.SERENISIMO SEÑOR:Un rey tan amante de la salud de sus vasallos como nuestro Augus-to Soberano que nombró a V.A. Serenísima por Protector de la Me-dicina de su Reyno: la Real Academia Médica barcelonesa que proclama a V.A. Serenísima su Presidente perpetuo, me enseñan el camino que debo seguir en la elección de Mecenas de este mi primer ensayo sobre el Contagio de la Fiebre amarilla, premiado
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
405
por aquel cuerpo científico consagrado principalmente al estudio de las epidemias.Dignese V.A. Serenísima acoger esta mi obrita bajo su protección, y será un poderoso estímulo para que los demás facultativos del Rey-no formen un decidido empeño de trabajar á habilitarse para so-correr oportunamente á sus semejantes en los conflictos epidémicos, que con tanto horror han destruido esta Monarquia. Yo quedaré perpetuamente reconocido á V.A. Real en haber tenido la bondad de dignarse admitir este pequeño trabajo.SERENISIMO SEÑOR.A L.R.P. de V.A. (A Los Reverendos Pies de Vuestra Alteza). Ra-món Romero y Velázquez.
Viruela
En el año 1822 aparece en algunos niños del pueblo la Viruela, y el ayuntamiento toma el siguiente acuerdo:
“Acta del ayuntamiento y Junta de Sanidad del 10 de enero de 1822” 7
En la Villa de Jumilla à los diez días de enero de 1822, reunidos los señores de Ayuntamiento Constitucional con los señores que compu-sieron la Junta de Sanidad del año anterior por no haberse nom-brado aun los de el corriente año, se dio parte por los Facultativos de Medicina y Cirujia, que han notado haber en el Pueblo algu-nos niños que estan padeciendo las Viruelas naturales, y piden se adopten por la Junta y Ayuntamiento aquellas Providencias que siendo análogas a la Leyes Sanitarias, y à las Circunstancias presen-tes, corten en su raíz los males epidémicos que amenazan, haciendo presente es muy urgente que las medidas sean activas, vigorosas, y muy eficaces con presencia de la poca ilustración que tienen las personas de poca educación del dicho Pueblo: Oydo por los referidos señores acordaron, que los Facultativos como inteligentes y prácticos en la materia propongan los medios que estimen ya para que no cunda el mal que se dice y se precava para lo sucesivo la propaga-ción de una enfermedad tan perjudicial: Los Facultativos en su ra-
7 A.M.J. Actas Capitulares. 10 enero de 1822.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
406
zón Dixeron: Que para que no cunda, el primer medio del presente mal, se incomuniquen la casa o casas en que se está padeciendo la epidemia de viruela; y para precaver su propagación estando tan indicado el medio de la vacuna y an mandado por la Superioridad el que se haga desde luego la vacunación y se acquiera vacuna legí-tima, quando no la haya en este Pueblo, pues les consta no la hay aquí y si en Murcia en la Casa de Misericordia.En su vista se acordó que se incomunique la casa en que se está padeciendo la viruela, no permitiendo salga la Madre ni saque la criatura contagiada de la casa, poniendole un Guardia en la puer-ta de ella que lo impida y mandando salir de ella y que no entre hasta la determinación de la Junta de Sanidad el Padre y ù otros hijos que compongan la dicha familia que deberan quedar dentro cuya disposición se adopta en razón de que segun la exposición de los Fisicos no es conveniente remover la criatura, ni la ropa, ni efecto alguno porque de hazerlo era expuesta la vida de la criatura paciente y de otros à quienes pudiera perjudicarlo y solo conviene sufocar el mal en donde se halla; y tambien porque tomar otras medidas era muy dificil por falta de recursos percutorios, y ser muy urgente la medida que hay que tomar. Asimismo para precaver el mal por lo sucesivo, se acordó se mande por la Bacuna con un pro-pio, y que traída que sea se envacunen quantos niños están dispo-nibles; y al efecto oficiese à la Junta Superior de Sanidad para que proporcione dos o tres cristales de vacuna, que sea fresca: Y dese así mismo parte al Xefe Superior Politico de esta ocurrencia.Y en razon de que es forzoso nombrar los individuos que han de componer la Junta de Sanidad en el presente año, se procedió à su nombramiento, y este recayó en los que por reglamento son indivi-duos como el Sr. Presidente y Cura de Santiago; y los Regidores son los señores Regidores 1º y 5º à saber Don Christóbal María Pérez de los Cobos y Don Melchor Otañez; y los ciudadanos vecinos Faculta-tivos al de Medicina Don Geronimo Navarro y al de Cirujia Don Balthasar Hermosilla; y como vecinos à los ciudadanos Don Jacobo María Spinosa y Don Gines López del Castillo à quienes también se añada en razón del vecindario extanco de esta Población à Don Juan Thomás Cobos; y à todos se les haga saber para su inteligen-cia= Con lo que se concluio la sesión que firmaron y yo el Secretario Certifico.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
407
Cólera morbo-asiático 1885
El 20 de abril 1885, se recibe el primer aviso del Gobernador Civil de la Provincial.
Hasta el 17 de junio no se toma en consideración la gravedad de la enfermedad y entonces establecen Lazaretos para la cuarentena en las Ventas del Capitán (por el Carche); en la Rada del Tollo (camino a Murcia); y un Hospital en la Ermita de Santa Bárbara (El Cabezo) y San Antón.
El 22 de junio consideran que dos médicos no son suficientes para atender la terrible enfermedad, que llena de cadáveres los carruajes para llevar al nuevo cementerio. La misma se prolonga hasta finales de agosto, como podemos ver en e acta del 31 de dicho mes.
La gripe de 1918 en Jumilla
Tras los inquietantes comentarios de la llamada fiebre española de 1918, se me ocurrió repasar las Actas Capitulares del mencionado año con el objeto de comprobar, si por estos lares tuvo alguna incidencia, y cómo quedó reflejada.
Fue curiosa la búsqueda, ya que pensando en que la gripe suele desarrollarse mayoritariamente en periodos invernales, buscaba con más detenimiento en los primeros meses del año, sin embargo, el pri-mer dato que pude recoger tuve que llegar hasta el 15 de junio de 1918. El alcalde que había por entonces era D. Juan Guillén Molina. La gripe estuvo presente desde junio hasta noviembre. ¿Comprenden por qué les digo que yo buscaba por otras fechas? Es evidente que hablando de gripe siempre la asociamos a los meses invernales. En este caso es evi-dente que no lo fue, ya que se desarrolló totalmente durante el verano.
Se empieza a tener conocimiento de la misma, cuando se recibe el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, nº 137, que inserta una circular el miércoles 12 de junio, para toda la provincia de Murcia. He-mos oído muchas veces comentar que se trató de la gripe española, sin embargo, según podemos ver en la mencionada circular, el caso queda claro de donde procede el contagio: viene de Portugal. Como digo, el primer dato que encuentro en las Acta Capitulares de Jumilla, es el 15 de junio, que prácticamente dicen lo mismo que la circular, y lo hacen de la siguiente manera:
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
408
“…llamando la atención del peligro que entraña la propagación del tifus exantemático por los pordioseros, vagabundos, gitanos y emi-grantes pobres y desaseados, considerando los piojos como vehículos del contagio, y disponiendo que todos los Ayuntamientos monten para su propia defensa sanitaria, un servicio de vigilancia orga-nizado bajo la dirección de los Médicos municipales… Ordenar por medio de bandos impresos, al vecindario, el temor justificado de que se propague tan terrible enfermedad, debiendo proceder al hervido de ropas en cada domicilio antes de ser lavadas en los lavaderos pú-blicos; y para los mendigos forasteros, habilitar dos habitaciones en la Plaza de Toros donde sean desinfectadas sus ropas con la estufa al formol, y lavados sus cuerpos con una disolución fenicada….para que nombre dos individuos que realicen el servicio expresado para los mendigos forasteros”.
La epidemia siguió afectando a muchos de nuestros familiares. Sin embargo ya no se toma ninguna medida, que haya encontrado, hasta el mes de septiembre, y lo hacen ante el próximo inicio del curso es-colar. La entrada de los niños a la escuela, puede traer el aumento del contagio, con desagradables consecuencias. Por ello, el 14 de septiem-bre, “… ruega a la Presidencia que en los días inmediatos reúna a las Juntas Locales de Sanidad y de Primera Enseñanza, al objeto de que se adopten los acuerdos más pertinentes a las circunstancias de salubridad e instrucción pública. La Presidencia promete cum-plir estos deseos”.
El 21 del mismo mes y en la página 35, además de lo que sigue, al margen podemos ver la palabra “Grippe”, y debajo (ver folios 54 y 68):
“La Presidencia da cuenta al Ayuntamiento de las sesiones y acuer-dos adoptados el día diez y nueve del mes actual, por las Juntas Locales de Sanidad, y de primera enseñanza, que se refieren, ante todo, a las medidas de precaución e higiene que deben adoptarse en las actuales circunstancias en que la salud pública, en general, se halla tan gravemente amenazada de las enfermedades de la grippe y sarampión, que ya padecemos varios meses; y de las más graves que parecen afectar a Portugal, y al Mediodía de Francia, cuales son, el tifus exantemático y el cólera. Con la venia de la Presiden-cia, y a estos efectos, el concejal D. Pascual Herraiz, como vocal de esas Juntas locales, explica los motivos y razones de los acuerdos allí adoptados”.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
409
Una circular del BO de 30 de septiembre dice que en los pueblos afectados no se celebren ningún tipo de fiesta, espectáculos, reunio-nes y aglomeraciones públicas en lugares confinados donde se mul-tiplican las causas del contagio; así como deben prohibirse las ferias, mercados, y todo otro medio de relación de unos pueblos con otros que pueden facilitar la propagación de la epidemia.
A continuación otra circular del mismo día, dispone que suspen-dan las clases en todas las Escuelas Nacionales de Primera Enseñanza de la provincia hasta nueva orden.
El número de fallecidos por la epidemia en Jumilla, fue muy elevado si tenemos en cuenta los datos de 1917, que los fallecidos fueron 302, mientras que en el año 1918, lo fueron 610. Esta desproporción sólo tiene una clara explicación: que la epidemia tuvo que ocasionar unos 300 fallecidos más o menos, ya que los datos no se pueden cuantificar exactamente.
La página 54 de las Actas Capitulares, se encuentra en el acta del 23 de noviembre en la que ya van viendo el final de la epidemia, quedan-do reflejado de la siguiente manera: “La Presidencia da cuenta de la sesión celebrada por la Junta municipal de Sanidad, el día veintiu-no del mes actual, en la que se acordó, visto el notable decrecimiento de invasiones y defunciones, dar por terminado el periodo epidémico de la “grippe”, volviendo al periodo normal en todas las actividades y funciones de la vida pública; … Acordándose también, que los in-dividuos de la “brigada sanitaria”, continúen prestando sus servicios por los días que restan del mes actual; agradeciendo a la nombrada Junta de Sanidad, los elogios que dedica a esta Corporación por sus medidas y acuerdos en estos días de epidemia; a la vez, que faculta a la Presidencia para que, en el día y forma que estime prudente, proponga el acuerdo que debe adoptarse como premio a todos los señores Médicos de esta localidad, por el celo, actividad y desinterés, con que han ejercido su sacratísima profesión”.
La página 68 se encuentra en el acta de 4 de enero de 1919, en donde aparece el agradecimiento oficial tras la desaparición de la epidemia, y lo hacen así: “… se dio lectura al acta de la sesión celebrada el día quince de noviembre último por la Junta municipal de Sanidad, en la que se ensalza la conducta seguida por los señores Médicos de esta localidad durante la epidemia “grippal”, que tan intensa-mente hemos padecido, visitando sin descanso y con igual solicitud a cuantos enfermos y familias así lo han reclamado; y por ello, justo
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
410
es consignarlo, muy justo el agradecerlo públicamente, y un deber de todos, premiar, como mejor nos sea factible, conducta y servicios tan meritorios. Y cumpliendo la Presidencia lo ofrecido y consignado en esa sesión de la Junta municipal de Sanidad, propone al Ayunta-miento haga suyas las palabras transcritas de justo reconocimiento en honor a la conducta observada por los señores Médicos de esta localidad durante la epidemia “grippal”, de tan tristes recuerdos; y, como premio, aunque modesto, a tan singulares servicios, debie-ra gratificarse o remunerarse a cada uno de los nueve Señores Mé-dicos, con quinientas pesetas. El Ayuntamiento así lo acuerda por unanimidad.
El médico más recordado de los que tuvieron que hacer frente a tan terrible epidemia, sin lugar a duda fue D. Miguel Carrión, que incluso ha llegado a nuestros días, como el que mejor supo diagnosticar y po-ner remedio a la enfermedad, ya que sus pacientes fueron los que más se salvaron. Tuvo la fortuna de ser el más eficaz de los nueve médicos, pero no tenemos constancia de su remedio.
411
Son escasos los datos que hemos encontrado referentes a la sanidad en Lorquí en el siglo XIX. Por el contrario son más abundantes los de la centuria pasada cuando se produce la transición entre la medicina tradicional y la medicina moderna. Durante el siglo XIX y casi toda la primera mitad del siglo XX Lorquí compartió médico y farmacéutico con Ceutí, localidad vecina, en la que residían ambos profesionales y a la que tenían que desplazarse los vecinos cuando el facultativo había terminado su jornada en Lorquí. El problema se agravaba por la inexistencia de puente sobre el río hasta el primer decenio del siglo XX y por que cruzar el Segura en la barca existente no siempre era posible, bien por aguas altas o bajas, bien porque no se tenía con qué pagar al barquero. Esta situación de dependencia y orfandad médica eran el caldo de cultivo adecuado para que se mantuviesen todas las costumbres ancestrales relacionadas con la medicina popular y con la práctica de la misma por parte de los ejercitantes de otros oficios como los dos barberos existentes en la localidad1. Estos eran D. Pedro Ruiz Guillamón y su hijo Juan Ruiz Alacid2. El segundo, exportador de pimentón y comerciante siguió administrando estos remedios popula-res hasta la fecha de su muerte en 1954. Junto al segundo de los nom-brados, a finales del siglo XIX, los servicios farmacéuticos eran aten-
1 JOsE AntOnIO MaRín, RICaRDO MOntEs (Coordinador), Historia de Lorquí, Excmo. Ayuntamiento de Lorquí, Murcia, 1994, Pág. 64.
2 FRanCIsO GaRCía MaRCO, RICaRDO MOntEs (Coordinador), Maestros y es-cuelas en la Región de Murcia (1750-1950). VIII Congreso de Cronistas Ofi-ciales de la Región de Murcia, Murcia, 2015, Pág. 426.
La medicina en Lorquí en la primera mitad del siglo XX: la transición a la modernidad
FRanCIsCO GaRCía MaRCOCronista Oficial de Lorquí
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
412
didos por D. Antonio Alcaraz Sierra3. Este profesional, procedente de Murcia, se instala en Lorquí a finales del siglo XIX y pertenece a todas las juntas de sanidad desde 1902 hasta la fecha de su muerte. Con pos-terioridad, su cargo lo ocupa su hija Concepción Alcaraz Asensio en las juntas locales de sanidad de 1933 y 19344. D. Antonio Alcaraz Sierra ya estaba avecindado en 1895, al estar inscrito en el censo electoral del citado año, y en 1898 es nombrado secretario del ayuntamiento, en sustitución de Juan Moreno Peñalver5. Su participación en la vida política municipal fue efímera pues en 1901 de nuevo ostenta el cargo de secretario el citado Juan Moreno6. No obstante su relación con el consistorio fue continua por sus funciones, entre otras, de «practican-te y farmacéutico», como lo acreditan las continuas retribuciones mu-nicipales por sus servicios. Así el 28 de octubre de 1903 vacuna a los pobres del municipio7, el 8 de septiembre de 1912, el consistorio paga suero antidiftérico y material de desinfección de las casas con difteria8 y en 1922 y 1923 se apuntan pagos por el suministro de medicamentos a los pobres. La casi indigencia en la que vivían estos profesionales de la medicina hizo que compaginaran estos trabajo con otros. Así D. Antonio Alcaraz Sierra aparece como uno de los máximos perjudica-dos por el célebre terremoto del 3 de abril de 1911. Su casa, sita en la antigua plaza Mayor (actual plaza de la Libertad), tuvo que ser demoli-da al resultar seriamente dañada. Lo que nos interesa es que en el acta del pleno de junio de 1911 aparece nombrada como «cafetín regentado por D. Antonio Alcaraz Sierra (también boticario)»9
Así las cosas las actas municipales no nombran a ningún médico hasta principios del el siglo XX: D. Agustín Fuster Fernández10, a quien sucede, por dimisión del anterior, D. Joaquín Martínez Vigueras11. Tam-bién por estos años, en 1912 aparece el nombre de Manuel Carrillo como
3 También regentaba un cafetín en las casas de la plaza demolidas tras los terre-motos de 1911.
4 (A.M.L.), Acta de sesiones de la junta local de beneficencia de 15 de mayo de 1933 y 5 de noviembre de 1934, Legajo 217. Desde 1929 la Junta Local de Sanidad pasó a denominarse Junta Local de Beneficencia.
5 A.G.R.M., FR, CD-17/14.6 A.M.L., Legajo 220.7 Idem.8 (A.M.L.), Acta de sesiones de 8 de septiembre de 1912, Legajo 220.9 Idem.10 (A.M.L.), Acta de sesiones de 5 de septiembre de 190 2, Legajo 220.11 (A.M.L.), Acta de sesiones de 12 de septiembre de 1904, Legajo 220.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
413
practicante12. Desconocemos hasta que año estuvo en nuestro pueblo. En 1918 aparece, como médico D. José Pelegrín Cano13, que servía tanto a Lorquí como a Ceutí, pero que a diferencia de los anteriores residía en Lorquí. La dualidad de su cargo motivó la protesta del municipio, pre-sidido por D. José García Cremades, el 24 de abril de 1925, solicitando su adscripción unitaria a Lorquí14. Las razones esgrimidas son que la población ha crecido un 100 %, cuenta con 2.275 almas de las que 150 fa-milias son pobres; y un médico para los dos municipios es escaso, como se vio en la epidemia de gripe de 1918. Las peticiones fueron atendidas y el 26 de marzo de 1926 hay una convocatoria para acudir a vacunarse y las mismas las administró D. José Pelegrín ya como médico sólo de Lorquí15. El 25 de agosto de 1930 se produjo su óbito16 y hasta el 18 de diciembre, atiende el médico de Ceutí D. Eladio Hellín.
Toda esta situación de interinidad, junto a otros factores, causa-ba una situación sanitaria ciertamente deficiente que describe muy acertadamente el médico D. Alejandro García Brustenga, nacido en Valencia, pero de padres ilorcitanos:
<<se lavaban más los animales que las personas, que el abrevadero estaba veinte metros más arriba que el lugar de recogida de agua para consumo, que los hombres sacaban la basura de los corrales poco después de que sus mujeres hubiesen baldeado puertas y calles (dejando el hedor animal para todo el día); de que se había perdido la sana costumbre de enjabegar fa-chadas y patios o de que hacía poco había muerto un niño por infección de tétanos en el cordón umbilical ante la ausencia de un o una profesional de partos>>17.
En el mismo hace un estudio y valoración de la situación sanita-ria del municipio. Muy en la línea del pensamiento regeneracionista, analiza las enfermedades predominantes y, buscando las causas de su prevalencia, las encuentra tanto en el medio físico (calor del verano y grandes extensiones de tierras salobres encharcadas) como en la des-
12 (A.M.L.), Acta de sesiones de 5 de febrero de 1912, Legajo 220.13 (A.M.L.), Documento 28, pág. 7, Legajo 217.14 (A.M.L.), Junio de 1929, Legajo 220.15 (A.M.L.), Acta de sesiones de 26 de marzo de 1926, Legajo 220. Era alcalde
Matías Martínez Lozano.16 La Verdad, 2 de septiembre de 1930.17 Alejandro García Brustenga. La Verdad, 28 de agosto de 1920.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
414
atención sanitaria por parte de las autoridades. Y todo esto era así, a pesar de la existencia, desde principios de siglo de las sucesivas Juntas Locales de Sanidad. En todas ellas se aprecia una preocupación cons-tante por el estado de las aguas y la limpieza de las calles. En un con-texto de ausencia de suministro de agua potable y de alcantarillado público y con una convivencia diaria entre animales y personas, son constantes las prohibiciones y normas conducentes a la solución de los periódicos y constantes problemas de salud pública que se presen-taban. Destaca en 1902 la inspección efectuada a los cuatro estableci-mientos de comestibles existentes en la localidad por la denuncia de varios vecinos que sospechan de la venta de alimentos en mal estado. En la misma se comprobó la veracidad de las quejas de los consumido-res con la única salvedad de la tienda de Juan Ruiz Alacid en la que no se encontraron alimentos en mal estado18. En relación con las aguas de consumo público, el 29 de agosto de 1910, para prevenir «la inva-sión colérica», la junta local de sanidad aprueba, el 29 de agosto de 1910, que el ayuntamiento arregle las fuentes llamadas de D. Faustino y del Soto «a fin de que el vecindario se provea de ellas en vez de hacerlo de la acequia que (…….) recibe las inmundicias de las casas cercanas a la misma». En esta misma sesión, siendo alcalde Manuel Carpes González, se aprueba que el ayuntamiento alquile a Enrique Villa Larrosa la casa de la ermita para aislar a los enfermos con esta enfermedad contagiosa, también se aconseja, entre otras muchas re-comendaciones, a los vecinos que encalen sus casas y que hiervan el agua antes de consumirla19.
La epidemia de la mal llamada gripe española de 1918 también oca-sionó varias reuniones de la junta de sanidad. En la sesión de 19 de sep-tiembre de 1918, el médico D. José Pelegrín se congratula de que «la epi-demia ha sido tan general en este vecindario que la han pasado casi todos los vecinos, pero no ha revestido caracteres alarmantes, puesto que ha ocasionado pocas muertes». Aun así en la citada junta se aprue-ba la suspensión tanto del inicio del curso escolar como de las fiestas de Rosario a fin de frenar los contagios, evitando las aglomeraciones hu-manas20. El ayuntamiento también se hizo eco de estas preocupaciones, toda vez que el presidente nato de las sucesivas juntas locales de sanidad
18 (A.M.L.), Junta local de sanidad, 26 de octubre de 1903. Legajo 217.19 (A.M.L.), Acta de sesiones del 6 de noviembre de 1910, Legajo 220.20 (A.M.L.), Acta de sesiones de 19 de septiembre de 1918, Legajo 217.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
415
era el alcalde del momento. Así el 7 de mayo de 1926 el pleno municipal se queja de que la rambla existente en la calle Mayor es un foco de in-fección ya que el agua se detiene en ella y hay animales muertos.21 El 14 de julio de 1933, siendo alcalde Graciano Marín, hay nuevas quejas por aguas apantanadas en Los Palacios y Torre del Junco por culpa del Sala-dar de Riquelme. El 25 de agosto del mismo año, el consistorio acuerda pedir un estudio de proyecto de abastecimiento de aguas potables. El 13 de octubre el acta del pleno refleja una queja por el foco de paludismo que padecen los habitantes de Los Palacios, Los Mateos y La Arboleda. Los terrenos, foco de infección, son del Marques de la Villa de S. Román y de José Contreras Bravo22. El 10 de febrero de 1937, siendo alcalde Ro-drigo García Abenza, el pleno municipal vuelve a manifestar la necesi-dad de dotar de agua potable a la localidad23.
En este mismo sentido, el 27 de noviembre del mismo año, el con-sistorio prohíbe lavar y fregar en el sitio utilizado para el abasteci-miento humano24. El 5 de enero de 1938, el pleno afirma que el pueblo está bebiendo agua del río en condiciones deplorables, por lo que las epidemias de tifus son frecuentes. Se acuerda realizar obras en el cau-ce. Respecto al proyecto de aguas potables, se afirma que han subido los jornales y con el presupuesto y proyecto de 1934 es imposible abas-tecer de agua a la población25. El 10 de agosto de 1942 se afirma que las familias pobres están atacadas con paludismo y se les ayuda con alimentos26. Fue esta una preocupación constante en los difíciles años de la posguerra. Así el pleno del ayuntamiento de 25 de septiembre de 1945, acuerda solicitar el establecimiento de un dispensario de la lucha antipalúdica y achaca la pervivencia de la enfermedad a los focos palúdicos que suponen los saladares que rodean el municipio tanto en dirección a El Llano de Molina, como en dirección a Archena.
El citado dispensario se habilitó en la plaza del Caudillo, nº 2, jun-to al templo parroquial. Los gastos de mantenimiento recayeron en el ayuntamiento que, también, se comprometió a costear el salario de una auxiliar de clínica y a conceder al facultativo D. Iluminado
21 (A.M.L.), Acta de sesiones de 26 de marzo de 1926, Legajo 220. Era alcalde Matías Martínez Lozano.
22 (A.M.L.), Acta de sesiones de 1933, Legajo 220.23 (A.M.L.), Acta de sesiones de 27 de noviembre de 1937, Legajo 220.24 (A.M.L.), Acta de sesiones de 1937, Legajo 220.25 (A.M.L.), Acta de sesiones de 5 de enero de 1938, Legajo 220.26 (A.M.L.), Acta de sesiones de 10 de agosto de 1942, Legajo 220.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
416
Sánchez Sánchez 1.000 ptas. de gratificación anual por su dedicación extraordinaria27. Se nombra a Mª Jesús Abenza Cremades como auxi-liar del médico con un sueldo mensual de 60 ptas.28. Una fecha capital en la historia de la sanidad y la salubridad públicas es el 18 de julio de 1966, cuando se inauguran la depuradora y el depósito de agua potable. Era alcalde Jacobo López García29.
Iluminado Sánchez
Así las cosas no podemos considerar la definitiva implantación de un sistema sanitario y farmacéutico moderno y científico hasta los años centrales del pasado siglo XX y ello fue obra de las disposiciones legales, pero también del trabajo acertado de tres profesionales importantes: un médico (D. Iluminado Sánchez Sánchez) un practicante (D. Victoriano Hernández Carbonell) y un farmacéutico (D. Matías Soria Villegas).
El 13 de noviembre de 1953, el consistorio solicita al ministerio de sanidad la apertura de una farmacia en el municipio, toda vez que los 3.281 habitantes del mismo podían sostenerla30. La segregación fue concedida y se hizo efectiva el 20 de marzo de 1954. El primer far-
27 (A.M.L.), Acta de sesiones de 1945, Legajo 220.28 (A.M.L.), Acta de 10 de marzo de 1946. Legajo 220.29 (A.M.L.), Acta de sesiones de 18 de julio de 1966, documento 1, Legajo 483.30 (A.M.L.), Acta de sesiones de 13 de noviembre de 1953, Legajo 220. Hasta el
momento Lorquí compartía distrito farmacéutico con Campos del Río y Ceutí, municipio en el que radicaba la farmacia.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
417
macéutico titular fue D. Matías Soria Villegas31. Persona seria y cum-plidora de su deber, fue un continuo fiador de pobres e indigentes y tuvo en su mancebo D. José Vidal Asensio un fiel continuador de sus indicaciones. Día y noche la casa de éste último siempre estuvo abier-ta para emergencias y necesidades no conociendo vacaciones ni días festivos. En la actualidad en el municipio hay dos farmacias abiertas, regentadas por hijos de D. Matías Soria Villegas.
Victoriano Hernández
Hemos nombrado, con anterioridad, a los médicos, D. Agustín Fus-ter Fernández32, a quien sucede, por dimisión del anterior, D. Joaquín Martínez Vigueras33, a D. José Pelegrín Cano34 y a D. Eladio Hellín, de Ceutí, tras la muerte del anterior. En enero de 1930, D. Enrique Gil Martínez, licenciado en 1929, es nombrado nuevo médico, cargo que ocupó hasta el 10 de agosto de 1942 en que permuta con el de Molina, Eduardo Linares Lumeras. Durante los meses que estuvo en el frente, desde septiembre de 1938 hasta el final del conflicto, en 1939, ocupó su puesto Emilio Hermoso Sancho35. En 1943, D. Eduardo Linares pide excedencia y se nombra médico titular a Manuel Martínez García.
31 (A.M.L.), Acta de sesiones de 20 de marzo de 1954, Legajo 220.32 (A.M.L.), Acta de sesiones de 5 de septiembre de 190 2, Legajo 220.33 (A.M.L.), Acta de sesiones de 12 de septiembre de 1904, Legajo 220.34 (A.M.L.), Documento 28, pág. 7, Legajo 217.35 (A.M.L.), Acta de sesiones de julio de 1933, Legajo 220.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
418
En estos años de la posguerra civil era alcalde el maestro José Pérez Orero y la vivienda y dispensario estaban en una vivienda alquilada a Francisca Martínez Carbonell, ubicada en la actual calle Virgen del Rosario. Allí estuvo hasta el 5 de marzo de 1956 en que se trasladó a la calle La Noria. Era alcalde Antonio García Nicolás y al acto inaugural acudieron desde el Obispo y el gobernador hasta los delegados provin-ciales de la vivienda y la salud. Y es que el mismo día se entregaron las llaves de un grupo de viviendas de promoción oficial36.
El solar había sido donado por Dña. María Codorníu en terrenos de su propiedad ubicados en la calle, entonces llamada de Federico Servet37. El edificio fue construido con fondos municipales y una subvención de 67.752 ptas. de la diputación provincial38. Para entonces era médico del pueblo D. Iluminado Sánchez Sánchez, facultativo de personalidad muy afín a la del practicante D. Victoriano Hernández Carbonell. D. Ilumi-nado, nacido en Guijuelo (Salamanca) y licenciado en medicina por la facultad de la citada ciudad, fue primero médico militar en La Legión y después médico rural en Baños de Montemayor (Cáceres), donde cono-ció y casó con Dña. Guadalupe Toribio. Cuando llegó a Lorquí ya lo hizo en compañía de dos de sus hijos: Francisco Javier y Maribel.
En Lorquí nacería el tercero: José Ramón. La propiedad municipal del Centro Rural de Higiene y Casa del Médico no se hizo efectiva hasta el 2 de diciembre de 1976 en que, por escritura pública, fue comprado a Industrias Agrícolas de la Arboleda S.A. por 500 ptas39. Para entonces su estado era ruinoso y se proyecta un nuevo centro40. Este se abrió, provisionalmente, en la calle Virgen del Rosario, ocupando el solar del antiguo lavadero municipal y el cauce de la acequia mayor de Molina de Segura que había sido cubierta. Las humedades constantes que padecía el edificio hicieron que el ayuntamiento cediera el solar del primitivo consultorio médico al Instituto Nacional de la Salud en 198341. El actual Centro de Salud no quedó inaugurado hasta la década de 1990.
El tercer gran profesional de estos años de transición fue “Victoria-no” Hernández Carbonell que nace en Lorquí el 5 de agosto de 1909. Sus primeras letras las recibió de “El Maestro Gallo”. Muy joven, a la
36 Hoja del Lunes, 5 de marzo de 1956.37 (A.M.L.), Acta de sesiones de 20 de marzo de 1954, Legajo 220.38 (A.M.L.), Acta de sesiones de 26 de marzo de 1959, Legajo 220.39 (A.M.L.), Acta de sesiones de 2 de diciembre de 1976, Legajo 220.40 (A.M.L.), Acta de sesiones de 31 de agosto de 1979, Legajo 232.41 (A.M.L.), Acta de sesiones de 29 de septiembre de 1983, Legajo 220.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
419
edad de 14 años, motivado por la necesidad de encontrar trabajo, mar-chó a Barcelona donde se empleó en un taller de escayola. Vivía con su hermana Dolores y su marido, que trabajaba como cobrador de los tranvías. Estuvo en la capital catalana no más de tres años. A la edad de 17 vuelve al pueblo que le vio nacer y abre una barbería-peluquería que regentó durante tres años, entre 1922 y 1925. La instaló en una casa, propiedad de Dña. Pepita Ayuso42, ubicada en la actual plaza de la Libertad. A la edad de 21 años quedó exento del servicio militar por ser hijo de viuda. Las visitas semanales a la barbería, por parte del médico local D. José Pelegrín43, en las que apreciaba la higiene del local y las aptitudes del joven Victoriano, unido a que él, como médico, necesitaba un ayudante, fueron factores claves en operar un cambio en la orientación laboral de Victoriano que de barbero se trasladó a Valencia a estudiar la profesión de practicante.
Lo hizo entre 1925 y 1928 (cuando contaba 19 años de edad) y allí obtuvo el título de “Practicante con autorización para hacer par-tos normales” 44. Los estudios comprendían las profesiones actuales de practicante y comadrón. Una vez acabados sus estudios vuelve a Lor-quí e instala su consulta junto a la barbería que regentaba y es nom-brado practicante del pueblo por el ayuntamiento. Era 1929 y presidía el municipio Matías Martínez Lozano45. Durante este tiempo recibía del ayuntamiento un duro como remuneración semanal. Con el adve-nimiento de la 2ª República continúa en su puesto y atiende los partos por falta de matrona46. El 10 de septiembre de 1938 es movilizado al frente junto con el médico y el alcalde47. La guerra le tocó en el bando republicano y en su ejército sirvió, según su profesión, en el hospital de Torrevieja, dirigido por D. Manuel García. Este trabajo le obligó a un contacto continuado y amargo con la muerte de soldados: jóvenes, con familias recientemente creadas o padres, mayores, que fallecían de horribles heridas y por la falta de medicinas adecuadas.
A su vuelta consigue no ser depurado por el nuevo régimen del gene-
42 Dña. Pepita Ayuso, hija de D. Joaquín Ayuso, había heredado la vivienda de D. Alejandro y Dña. Ángeles Marco Hiniesta en 1914. Más tarde casó con D. An-tonio Albaladejo.
43 D. José Pelegrín era médico de Ceutí y Lorquí, aunque residía.44 dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/831836.pdf45 (A.M.L.), junio de 1929, Legajo 220.46 (A.M.L.), octubre de 1931, Legajo 220.47 (A.M.L.), Acta de sesiones de 10 de septiembre de 1938, Legajo 220. Días des-
pués, también, fue llamado a filas el alcalde Rodrigo García Abenza.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
420
ral Franco gracias al informe favorable del alcalde del momento D. Isi-doro Sánchez Martínez. En el mismo se constata su pertenencia como militante a la ugt, al tiempo que se pondera su carácter conciliador y su nula participación en todos los desmanes de 1936. Por tanto continúa con su labor de barbero, practicante y comadrón dentro de la reducida nómina del Ayuntamiento lorquiense. En 1944 una orden ministerial asume como estatal las funciones de practicante, pasando a depender del gobierno central. Durante esta segunda mitad de la década de 1940 empieza, o mejor se consolida, su trabajo como practicante de Lorquí y del Llano de Molina, «su segundo pueblo», y en las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo su compenetración con el facultativo D. Iluminado Sánchez hacen que la sanidad en Lorquí viva sus años dorados.
Ambos fueron trabajadores para los que nunca hubo horarios, días festivos ni vacaciones. Sus casas siempre estuvieron abiertas a todos y en todo momento. Al margen de Lorquí y El Llano de Molina tuvieron que asistir a los vecinos de la Estación y Los Palacios, entidades po-blacionales del municipio, fuera del núcleo central. En la Estación, un industrial de mente preclara y empresario ejemplar creó La fábRICa DEL aLambRE, dedicada al hierro y derivados. Su nombre comercial era: Itsa (Industria Tomás Sociedad Anónima). Su dueño, D. Anto-nio Tomás Sanz era un castellonense plenamente integrado en Lorquí, gran amante del fútbol y creador de una empresa moderna con ser-vicios sanitarios, viviendas para empleados y estación de carburante.
Con su moderno sentido de la empresa pidió a Victoriano que visita-ra frecuentemente la fábrica para revisar y curar a los trabajadores. Así se crea, y tal vez, en Lorquí se inventa, el Practicante de Empresa. Gra-cias a su intervención, Victoriano pudo salvar la vida de un trabajador «gran quemado», al que estuvo atendiendo las primeras 36 horas de shock, «causa primordial de la muerte en estos enfermos», hasta te-ner organizado su traslado al hospital de Murcia. También socorrió con diligencia y efectividad en un accidente aéreo ocurrido en Ceutí, con-cretamente la tarde del 24 de febrero de 1950. Una avioneta en prácticas, pilotada por el capitán profesor de la Escuela de Paracaidistas de Al-cantarilla, D. Luís Irigoyen de Urrita y el teniente de Aviación D. Pedro Muñoz Delgado y Martínez se estrelló junto al río Segura. Victoriano fue el primer profesional médico en asistir al capitán Irigoyen, herido, y en constatar la muerte del teniente Muñoz Delgado48.
48 ABC, sábado, 25 de febrero de 1950, edición de la mañana, pág. 12.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
421
Manuela de Graciano
Otra faceta personal e importante a ponderar en ambos profesio-nales fue su respeto hacia la medicina popular, que vive en estos años su último periodo de vigencia. Así no tenían reparo en envíar a sus pa-cientes hacia aquellas personas que, dotadas de especiales habilidades, tanto ayudaban en la solución de problemas menores. Estas fueron la
“Tía Manuela” y después José “de la Pipa” especializados en que-brancías y en reponer los huesos en su sitio cuando se salían y Dolo-ritas, dedicada a los casos de la vista. Por último Carmen Campillo y Teresa Melgarejo, como parteras. También estos médicos del pueblo hacían lo propio cuando el cuadro clínico de sus pacientes superaba sus limitados conocimientos. Esta relación igualitaria entre profesio-nales de la medicina y vecinos del pueblo, dotados de especial gracia, es otra de las facetas más interesantes en el haber de D. Iluminado y Victoriano por lo que supone de respeto y amor hacia su pueblo y sus gentes.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
422
Carmen Campillo y Doloritas
En resumen las vidas de estos titanes de la sanidad ilorcitana nos llevó de la arqueología sanitaria a la postmodernidad, aquella que ha desarrollado el 112 porque ya no hay Victorianos ni Iluminados que a las 2 de la madrugada abandonen su cama para asistir a moribundos y parturientas, aunque estuviesen en cuevas y la lluvia hubiese conver-tido las terreras en ramblizos intransitables. Ambos hicieron entrar a Lorquí no ya en la modernidad, sino también y, sobre todo, en el bien-estar y en eso que ahora llamamos, un poco pomposamente, Hábitos saludables.
423
Como sucede con la mayoría de los temas que estudiamos sobre la his-toria de Pliego, la falta de archivos locales nos impide hacer un estudio detallado como nos gustaría para conocer el desarrollo histórico de la villa y de la vida de sus vecinos. Tratar sobre médicos y medicina más atrás de la mitad del siglo XX es hablar de epidemias y gran mortandad. Más aún, al vernos limitados por la única fuente exhaustiva hasta cierto punto como son los libros de defunciones de la parroquia de Santiago.
La referencia más antigua la he encontrado en el mote de bautis-mo de Juan, hijo de Alonso de Aledo, el 26 de febrero de 1604. En los motes de los bautismos de los hijos de Alonso se anota que era «ciru-jano», otras veces pone «barbero». Alonso era morisco mudéjar, hijo de Álvaro de Aledo y Catalina Yelo. Con motivo de su oficio, estaba muy bien relacionado: los padrinos de su hija Olalla fueron Francisco Montalvo, médico del marqués de los Vélez, y doña Juana de Alvara-do; y los de su hijo Alonso fueron el licenciado Ginés Botía y su mujer doña Elena, vecinos de Mula. Su hermana Beatriz casó con Francisco de Espejo, vecino de Alhama, el 21 de diciembre de 1613, para evitar la expulsión. En ese momento, Alonso había fallecido. Después de tener cuatro hijos con Juana Mellado, enviudó y casó con Leonor de Aledo el 20 de julio de 1613, en Murcia, donde parece que acudieron a re-gularizar la situación o pedir alguna dispensa, pues tuvieron un hijo apenas tres meses más tarde, el 28 de octubre del mismo año.
La segunda referencia es de un siglo más tarde. Se trata de Juan An-tonio Zarzuela, que en el año 1713 estaba siendo encausado en el tribu-nal de la Inquisición. No he encontrado su proceso, sólo una carta en la que se menciona que se está a la espera de lo que mande su señoría
Notas para el estudio de los médicos y la medicina en la villa de Pliego
JOsé PasCuaL MaRtínEzCronista Oficial de Pliego
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
424
sobre la causa contra Juan Antonio Zarzuela, de oficio cirujano, veci-no de la villa de Pliego de Mula1.
En el vecindario del Catastro de Ensenada, de 1756, se registran como cirujanos a Baltasar March Fustel, Agustín Fernández Noguera y Blas Fernández. Su dedicación al oficio o categoría debía ser distinta, pues el primero ingresaba unos 2.750 reales al año, el segundo 1.100 y el tercero 1.650. El hijo de Blas tenía 18 años y era oficial del mimo oficio con su padre y se le considera un salario de 480 reales. En el ve-cindario compuesto para las Comprobaciones de los datos recogidos en el Catastro, se recoge a Felipe Abad, con 2.750 de sueldo, y a Blas Fernández, con los mismos 1.650, pero ya no está su hijo con él.
El siguiente cirujano que he encontrado es Juan Sandoval, que tenía como oficial a Francisco Martínez. Aparecen en un mote de entie-rro de 1789. Practicaron una cesárea en la que murieron la madre y el niño2. Juan Sandoval y Lisón era de Alcantarilla y casó en Pliego con Juana Rubio. De estos nacieron Restituto y Blas. Los dos fueron médicos: Restituto se licenció en medicina en 1824, fue profesor de medicina en Murcia, miembro de la Sociedad de Amigos del País y de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. Su hermano Blas se licenció en Granada en 1837. Juan Sandoval casó luego con Sebas-tiana López Vélez. Tuvieron un hijo sacerdote (Don Francisco) y dos médicos. Antonio estudió en el real Colegio de Medicina y Cirugía San Carlos del año 1833 a 18383. José acabó medicina hacia el año 1842.
El primer brote de epidemia está documentado en los libros de sacra-mentos de la parroquia de Santiago Apóstol de Pliego en el de 1648, de la que sólo tenemos referencias indirectas, ya que no existen noticias al respecto, ya que los libros de defunciones se comienzan más tarde4.
En el primer libro de matrimonios, en el folio 123 v, don Pedro Mora, ecónomo de la parroquia, anotó a mitad de la página la frase: «los pri-meros que se desposaron después del contagio que padeció esta billa el año 1648». Se trataba de la peste bubónica5, brote epidémico que lle-
1 Archivo Histórico Nacional, Inquisición, leg. 2849.2 Libro 13 de entierros, f. 106.3 Ejerció en el Algar. A su vez, su hijo Miguel fue médico en Cartagena y Juan
farmacéutico en Madrid.4 El Libro 1 de entierros de adultos se perdió y el Libro 2 comenzó el 9 de octubre de
1731. El primer libro de enterramientos de párvulos se inicia el 16 de junio de 1786.5 «El doctor Don Andrés Chaves, médico de esta ciudad de Cartagena, digo que,
cumpliendo con el acuerdo de esta ciudad, estuve en la de Murcia a reconocer la epidemia que allí corre, que es fiebre maligna y contagiosa con accidentes muy ri-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
425
gó a Mula en abril y que Juan González Castaño estudia ampliamente en su libro sobre Mula en la Edad Moderna6. A continuación, hay un mote del 6 de septiembre de 1648, en que se anotó un matrimonio. El anterior matrimonio, recogido antes de este, se había celebrado a pri-mero de febrero del mismo año, más de siete meses antes, bendecido por un franciscano del convento de Mula.
El primer nacimiento después de la epidemia fue el de Lázara, naci-da el 4 de agosto de 1649. Durante el contagio había nacido una niña de la que no se precisa cuándo, pero sí que se había retrasado el llevar-la a la iglesia, y que no había crismada hasta el 10 de octubre de 1648 por la «por la confusión y desdicha». También habían nacido durante el contagio otra niña y un niño, bautizados el 31 de diciembre del mis-mo año. El 24 de enero fue bautizado un niño de Mula.
Hasta pasado un siglo, no encontramos datos sobre las epidemias sufridas en Pliego. Estas están mejor documentadas en las partidas de entierros, que comienzan a anotarse entrado el siglo XVIII. Desde principios del siglo XVIII hasta 1755 la población creció el cien por cien. En este periodo sólo se da una crisis de mortandad por epidemia, en el año 1748, con 93 defunciones. Unos años después, en 1756 se produce otra epidemia con 88 muertos en todo el año. La epidemia debió afec-tar a los habitantes de más edad, ya que no impidió que la población siguiese creciendo pausadamente. Los últimos 30 años del siglo XVIII estuvieron jalonados de periodos de sequía. La mortandad fue gran-de en los años 1786 y 1787 (89 defunciones respectivamente), lo que incidió en el descenso de población (2.606 habitantes se cuentan en 1787). Esta crisis se dejó sentir en el peso global que supone Pliego y la Cuenca de Mula en general sobre la población total de la Región de Murcia: se pasó del 5,19 por ciento de la población total de la Región en 1591 al 3,17 por ciento de la población en el mismo territorio en el año 17877. Sin embargo, la gran mortandad de 1789 (189 defunciones) y
gurosos y bubones en las ingles y tumores en los brazos, parótidas en las orejas, se-cas en las glándulas del cuello, carbunclos en muchas partes del cuerpo, con otros incidentes perniciosos de que han muerto muchos con brevedad», Federico CasaL MaRtínEz, Dos epidemias de peste bubónica en Cartagena en el siglo XVII y una de terrible paludismo en 1785, citado en Juan TORREs FOntEs, Tres epidemias de peste en Murcia en el siglo XIV, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, p.
6 Juan GOnzáLEz CastañO (1992), Una villa del Reino de Murcia en la Edad Moderna (Mula, 1500-1648), Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, p. 123.
7 Cf. Francisco ChaCón JIménEz, José HuRtaDO MaRtínEz, Juan J. SánChEz BaEna y Rafael TORREs SánChEz (1992), «Notas para una aproximación al mo-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
426
1793 (151) parecen no influyeron negativamente en el alza de población. Este diferente comportamiento se debería quizá a la diferente capa de la sociedad a la que afectó más el contagio: niños, personas muy ma-yores o solteras. Estos últimos periodos de mortandad coincidieron con malas cosechas (especialmente en 1788, 1790 y 1791.
En los años 1812 y 1813, la crisis originada por la guerra de la Indepen-dencia, provoca un número de defunciones mayor que el de nacimien-tos. De hecho, en el año 1812 se dan 100 nacimientos y 166 defunciones (balance negativo de 66), y 88 nacimientos frente a 118 defunciones en 1813 (balance de 30). A partir de 1813, el balance siempre es positivo en cuanto a los nacimientos. Coincide esta época con un periodo de sequías, pero no parece que incidan en la población, ya que no concuerdan estas con las epidemias. En las cuentas de la Encomienda correspondientes a esos años, se muestra como cada año sobra trigo del anterior. Sólo que-dan algunos años sin reservas de cebada por tener que mandarlas por orden real a los regimientos para alimento de las caballerías. En 1808 no se recogen diezmos de cría de ganado lanar y cabrío porque pereció toda la cabaña, pero en años sucesivos se da una normalidad absoluta con altibajos propios, que tampoco corresponden con los años de ma-yor mortandad. No parece, pues, que se den crisis de subsistencias que provoquen la extensión de las epidemias, sino que estas inciden por las malas condiciones sanitarias o el contagio.
En la villa, fueron lugares de enterramiento la parroquia y las ermi-tas de Nuestra Señora de los Ángeles8 y la de Nuestra Señora de los Remedios, hasta el año 1794, en el que se inauguró el Camposanto de la Ermita de la Virgen de los Remedios9, trasladado en el año 1902 al nuevo cementerio católico municipal10. En los libros de defunciones de la pa-
delo demográfico de la Región de Murcia a través de Censo de Floridablanca», en La Población Española en 1787. II Centenario del Censo de Floridablanca. Congreso Histórico Nacional celebrado en Murcia, 16-19 de diciembre de 1987, organizado por el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, nota número 15.
8 En la de los Ángeles se realizaron enterramientos desde 1748 a 1777: en total 72, dado su limitado espacio.
9 Se cumplía así la real cédula promulgada el 3-IV-1787 sobre Restablecimiento de la Disciplina de la Iglesia en el uso y construcción de cimenterios, según el Ritual Romano. Cf. MERCEDEs GRanjEL y AntOnIO CaRRERas PaChón, «Ex-tremadura y el debate sobre la creación de cementerios: un problema de salud pú-blica en la Ilustración», en Norba. Revista de Historia, vol. 17, 2004, pp. 69-91.
10 El acta de inauguración en Archivo de la Parroquia de Santiago Apóstol, Libro
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
427
rroquia de Pliego, se recoge una partida de defunción del 22 de septiem-bre de 1811 en la que el párroco entierra a un muerto fallecido a causa de la peste amarilla en medio del campo, bendiciendo primero el lugar:
«enterré en el sitio que está junto a la barraca de Antonio Monedero, vecino de esta villa, en una tierra inculta propia del dicho, que antes lo fuera de Nuestra Señora de los Remedios —el qual se bendijo por estar la Hermita de dicha Soberana ocupada por la tropa para hospital, e impedido por este mo-tivo el Campo Santo— a Juan Perez, marido de Francisca Rivas Fernández, naturales y vecinos de dicha villa»11.
En otros tres enterramientos el cura manifestó: «que fueron en-terrados en campo provisional por motivo de la peste». En el mes de noviembre de 1811 se registraron dos defunciones más. Esta epidemia se manifestó de modo más crudo al siguiente año: el 14 de septiembre, se anotó en el libro de defunciones de párvulos, f. 181:
«El día catorze de septiembre del año de mil ochocientos doze, yo, don Fran-cisco Faura Dato del Riego, cura teniente de la parroquial del Señor Santia-go de esta villa, pasé a enterrar con el oficio de ángel, a Francisco, hijo de
10 de difuntos, f. 223 v: «En la Villa de Pliego, Provincia de Murcia y Obispado de Cartagena: En el día diez y siete de mayo del año del Señor mil novecientos dos, a las siete de la mañana del referido día, estando presentes los Señores D. Celestino Molina Ponce, D. Antonio Fernández Manuel, alcalde presidente de esta villa, Don Melchor Vivo González, juez municipal, D. Prudencio Boluda Breis y D. Julián Fernández, secretario respectivamente del Ayuntamiento y del Juzgado municipal, D. Silvano Morgues, comandante del puesto de la Guar-dia Civil, D. Adrián Giménez, D. Isidro Garrido y D. Norberto García Sánchez, médico titular, autorizado competentemente por el excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis: yo el infra escrito cura encargado de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de la misma procedí a la bendición solemne del nuevo cementerio católico municipal, ajustándome estrictamente a las ce-remonias que prescribe y ordena el ritual romano. Acto seguido quedó inau-gurado el nuevo cementerio de Santiago Apóstol y se procedió a la clausura del viejo ordenado por el señor gobernador civil de la provincia. Y para que conste extiendo la presente, que sello y firmo, haciéndolo a su vez los señores que más arriba se expresan en Pliego, a diez y siete de Mayo de mil novecientos dos». Está firmada y rubricada por todos los citados. Al día siguiente se estrenó la ne-crópolis con el cadáver del niño de 20 días Francisco Manuel Chacón, fallecido a las once de la noche del día de la inauguración.
11 Cf. Libro IV de defunciones, ff. 52 r y v, 54 v y 58 v, como ejemplos del mismo año.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
428
Pedro Sánchez Martínez y de Ana Fernández Abellán, ya difunta, naturales y vecinos de esta villa. No pudo ser conducido a ser enterrado en el Campo Santo de esta villa, por disposición de la Junta de Sanidad de ella, para evitar todo motivo de contagio. Y fue sepultado en el sitio de las Anguilas, el que bendije. Y para que conste lo firmo, don Francisco Faura Dato del Riego».
Pero en 1833, se extendió en Pliego una grave epidemia de cólera morbo que provocó la muerte de muchos de sus pobladores y descen-dió de nuevo el número de habitantes hasta 2.579 en 1857. En 1833 la epidemia causó tantos estragos que dejó la villa sin sacerdotes y en las partidas de defunción se anota a los difuntos que se les entierra
«con licencia del sacristán por no aber sacerdote que le hiciese las exe-quias y demás oficios que hai costumbre. Lo que manifestó el dicho sacris-tán. Que, así que hubiere sacerdote, se le harían todos los oficios. Lo que se notará al margen de la partida el día que se hacen y quien los hace».
Se anotan así treinta partidas —del 25 al 29 de diciembre— incluida la del sacerdote don Juan Díaz12. Durante esta epidemia el número de defunciones inscritas en el mes de diciembre de 1834 llegó a 7413, y en enero de 1835 a 30, siendo sólo 28 las registradas hasta finales de este año14. La epidemia rebrotó el año 1855. Desde el 25 de julio del dicho año y el 5 de septiembre murieron de cólera veinte adultos y nueve párvulos. Todavía se repitió la temible plaga a finales de agosto de 1859, pero se detuvo en los últimos días de septiembre y sólo murieron doce personas.
A título ilustrativo, las enfermedades recogidas en el libro 3 de en-tierros de párvulos, que apenas abarca tres años y medio (del 29 de mayo de 1848 al 18 de diciembre de 1851) recoge las siguientes causas de su muerte y enfermedades: 49 casos de viruela, 19 casos de calentu-ra y sarampión (la mayoría en el año 1850), 13 por falta de alimento del pecho materno, ocho a causa de problemas de dientes, siete casos de cólico, seis de hidropesía, dos de tercianas, inflamación de estómago y
12 Libro V de defunciones, ff. 59-65 v.13 Entre ellos, el párroco don Antonio Pérez Manuel, que murió a las pocas horas
de haber sido contagiado, según reflejó el franciscano, procedente de Mula, que le sustituyó.
14 Lib. V de defunciones, ff. 55 v- 72 v.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
429
flujo15, un caso por quemadura, cámaras de sangre16, dolor entripado17, alfeciza, gangrena, perlesía18, angina, dolor pulmonar, dolor de estó-mago, carbunco, en el parto y prematuro.
La viruela apareció en los años 1872-1873. El primer caso se dio a fi-nales del mes de noviembre de 1872 y epidemia fue efectiva hasta ene-ro de 1874. En los trece meses produjo ochenta y seis muertes. Veinti-cinco años después, se repitió un nuevo brote, detectado a finales de verano de 1899. Ante la lógica alarma de la población, la junta local de sanidad, se reunió el 7 de octubre de 1899, bajo la presidencia del alcalde Antonio Martínez Huertas, y acordó el cierre temporal de las escuelas, la prohibición de lavar ropas en lugares públicos (en las fuen-tes de Los Caños y Las Anguilas) permitiéndose hacerlo en determi-nados tramos del río. Se solicitó al Gobierno Civil que enviara «tubos de linfa vacuna» para inmunizar la población. A su vez, la junta se in-quietaba por la situación del cementerio, considerándolo responsable de ciertas enfermedades que afectaban al pueblo, por lo que se solicitó que acelerara los trámites necesarios para clausurarlo e inaugurar el nuevo que se tenía proyectado. La vacunación y las demás medidas higiénicas puestas en práctica fueron efectivas y, en los cinco meses de epidemia, sólo hubo que lamentar ocho fallecimientos.
Repasando los libros de entierros, se observa que otro año con una mortalidad sobre elevada respecto a los otros años es el año 1885. Pero en las partidas no se especifica la causa. Por otras poblaciones, sabe-mos que había una epidemia de cólera morbo, como se constata en el registro civil, cuyo primer libro de defunciones fue iniciado en 1876. El primer fallecimiento fue el día 20 de junio de 188519 y el último el 16 de septiembre20. Murieron cincuenta y ocho vecinos.
La gripe «española»
Esta epidemia es popularmente recordada por su virulencia. Según contaban nuestros abuelos, llegaron a producirse hasta seis defuncio-
15 Flujo de sangre, enfermedad enfadosa y peligrosa (Covarrubias).16 Cámaras, enfermedad, disentería. Diarreas sanguinolentas.17 Intestinal.18 Parálisis.19 Registro Civil, Libro de defunciones nº 10, folio 81.20 Registro Civil, Libro de defunciones nº 11, folio 69.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
430
nes en un sólo día. La primera fue el 9 de septiembre de 1918 y quedó extinguida la epidemia a partir del 24 de noviembre. Murieron setenta personas. En ningún día aparecen seis sepelios, pero es probable que efectivamente ocurriera como se cuenta. Es probable que los familia-res no declarasen la muerte en el plazo reglamentario. Había una pro-funda psicosis colectiva. Cuando alguien enfermaba, cundía la alarma en su calle y, una vez que moría, se le trasportaba inmediatamente al Cuarto de Jesús de la Ermita, que hacía las veces de tanatorio, pues se impedía el velatorio en las casas para evitar contagios y que no fre-cuentasen los vecinos las viviendas donde había fallecido. Se contaba que, tras el fallecimiento de un vecino, se le trasportó inmediatamen-te al Cuarto de Jesús, mientras se organizaba el sepelio. Unas horas después, se repitió la operación con otra persona muerta, y quedaron atónitos al comprobar que el primer cadáver había cambiado su pos-tura respecto a cómo se le había depositado. Dedujeron que cuando lo habían llevado no estaba aún tan muerto como parecía y la precipita-ción había conducido a esa situación.
Quizá no todos fueran trasladados unas horas al Cuarto de Jesús, ya que los sepelios se hacían con rapidez, sin exequias ni la presencia de los sacerdotes, sin apenas acompañamiento, por temor al contagio. Nadie se prestaba a hacer de sepulturero y hasta el médico titular de la villa, ya mayor y enfermo, se encerró en su casa, desanimado y sin fuerzas, tan hundido que después sólo saldría en contadas ocasiones. Lo sustituyó el conocido médico Salinas, Antonio Fernández Manuel, que no ejercía la profesión por tener una buena fortuna y no lo nece-sitaba, además de que se dedicaba a la política. Le ayudó José Ortega Avellaneda, joven practicante, natural de Mula.
431
A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX se produjo una importante emigración, cuyos motivos se desconocen, desde Espinardo hacia las pequeñas localidades ubicadas aguas arriba, a orillas del R. Segura. Una de aquellas familias fueron los Serna y otra los Fernández que, como aquella, hundía sus raíces en Espinardo antes de situarse en Ceutí.
Por tanto, el primer Fernández al que podemos hacer referencia nace en Espinardo en los últimos años del siglo XVIII y recibe el nom-bre de Domingo. Nació en el seno de una familia de labradores y con-trajo matrimonio con Juana Hernández, natural de Molina con la que se afincó en Ceutí en torno a 1820. Allí nació su hijo Diego en 1823. Todavía muchacho, con apenas 18 años, casó con una joven un año mayor que él, también natural de Ceutí, llamada Josefa Vera y éste fue el matrimonio que daría origen a la que hemos dado en llamar la “Trilogía Médica de los Pedro Fernández”, por lo menos en cuanto respecta a la rama paterna.
Diego y Josefa tuvieron cinco hijos: Domingo, María, Damián, Die-go y Pedro. Por su brillante trayectoria profesional, cabe mencionar a los dos últimos. Diego por alcanzar un alto cargo en la Guardia civil y Pedro por ser el iniciador de la saga de galenos.
Pedro Fernández Vera nació en Ceutí, en 1864. Se casó en 1890 con Antonia Jara. Obtuvo el puesto de médico titular en Cotillas en 1897 sucediendo en el cargo a Francisco Jiménez Aceña y Nicolás López Hi-josa. A pesar de su juventud llegó precedido de cierto prestigio gracias a una afortunada intervención quirúrgica. El suceso se produjo un par de meses antes cuando un amigo y colega de Molina, Agustín Fuster, lo llamó como ayudante para que colaborase en una operación urgente. Se
Pedro Fernández. Trilogía médica centenaria en Las Torres de Cotillas
RICaRDO MOntEs BERnáRDEzCronista Oficial de Las Torres de Cotillas
JOsé A. MaRín MatEOs Cronista Oficial de Ceutí
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
432
trataba de salvar la vida en última instancia de un joven de 19 años al que había que amputarle una pierna y la intervención fue todo un éxito.
Entre 1906 y 1924 formaban parte de sus competencias: la atención médica de nacimientos, accidentes, enfermedades comunes o epide-mias como tifus, sarampión o viruela, que eran muy frecuentes y el socorro a los pobres de la localidad, servicio por el que percibía 500 pesetas para el mantenimiento de caballería. Su sueldo, de 1.500 pese-tas, debía cubrir también los medicamentos, pero además le competía asimismo el reconocimiento médico de los mozos, servicio extra que se le pagaba con 60 pesetas anuales.
El resto de su trayectoria vital fue sosegada hasta su jubilación en agosto de 1924, fecha en la que fue sustituido en el puesto de titular médico de la villa por su propio hijo Pedro. En diciembre de 1927 el Ayuntamiento decidió hacerle un merecido homenaje e imponer su nombre a la calle en la que se ubicaba el Teatro, conocida popular-mente como “calleja” y que a partir de entonces pasó a llamarse: “calle de Pedro Fernández Vera”.
Pedro Fernández Jara, nació en Cotillas en 1897 y sustituyó a su pa-dre en el cargo local en 1924, puesto en el que permanecería hasta 1961. Hombre de gran sensibilidad social, al poco de lograr la plaza de médico, fue elegido alcalde, cargo al que renunció a los cinco días por incompa-tibilidad. En 1927 era su ayudante el practicante Alfredo Seguí, quien a la postre acabaría siendo su cuñado al casarse con su hermana Pilar.
Su decidido apoyo a la educación le llevó a realizar un importante esfuerzo económico para la construcción de las primeras escuelas mu-nicipales, en 1926, sobre terrenos cedidos por Amparo Barrio, viuda de José María D’Estoup. La iniciativa de la cuestación fue del maestro José Navarro Espinosa, profesor de varias generaciones, incluso del propio Pedro Fernández Jara. En 1931 contrajo matrimonio con Rosario López.
Una vez iniciada la Guerra Civil, Pedro Fernández Jara fue milita-rizado, se le nombró “médico-soldado” y se le encomendó este destino médico que compartió con otros especialistas y enfermeros durante los tres años que duró la contienda bajo las órdenes directas, según el momento, del capitán Melendreras o del teniente Solano. Tres años después de su jubilación, en abril de 1964, el Ayuntamiento le hizo un homenaje dedicándole la calle que es prolongación de la calle Mayor.
Pedro Fernández López Es el tercero de esta saga de médicos, na-cido el 16 de enero de 1932. Como cualquier niño, pasará sus primeros años rodeado del cuidado de su familia y en compañía de amigos y
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
433
vecinos, que marcarán su carácter bondadoso y amigable que luego le acompañará siempre.
Aprenderá sus primeras letras con la maestra Casilda Buendía Buen-día, y con 10 años de edad, marchará a Murcia al Colegio de los Her-manos Maristas a realizar el Bachiller. Cambio que si en un principio le costó asimilar, las buenas relaciones existentes entre sus compañeros de curso, el ambiente que se formó entre ellos de ayuda mutua en los estudios y tareas encomendadas, le hicieron adaptarse muy pronto a la nueva realidad con que se enfrentaba. Sus notas son magníficas, consi-guiendo numerosas Matrículas de Honor, destacando principalmente en matemáticas, sin olvidar la literatura, que le marcará en su pasión por la lectura, en especial a autores clásicos como Cervantes o Quevedo.
Acabado el Bachiller, allá por 1949, marchará a Madrid a estudiar Medicina siguiendo los pasos de su abuelo y de su padre, ya que “mamó la medicina desde que tenía uso de razón”, por tanto su deseo de ser médico fue algo vocacional, ya que desde la infancia acompañó a su padre a visitar a los enfermos. Serán años de duro sacrificio y de estu-dio, pero conjuntados con su afán de aprender y contando con unos estupendos docentes, acabó su carrera. Empezará a ejercer su labor como médico junto a su padre en Las Torres de Cotillas, pasando pos-teriormente a Paterna del Madera (Albacete. Años después sustituirá a su padre como médico titular de Las Torres de Cotillas.
Entre sus aficiones, aparte de la medicina, su pasión sigue siendo la lec-tura, la música, en especial la clásica y los viajes. En su faceta como médico, más difícil todavía, a lo largo de más de cuarenta y siete años de profesión, (comenzó a ejercer su labor en 1955 y se jubiló en el 2002) muy pocas perso-nas de este municipio no han estado en su consulta alguna vez, y definir su profesionalidad, sus cuidados, sus desvelos con sus pacientes, su sacrificio y su abnegación, sería hablar de cosas por todos conocidas.
Sin embargo, hay una parte de su historia, que tal vez, sea menos co-nocida, como alcalde del municipio. Cuando toma posesión como primer edil del municipio, se encuentra con un pueblo que utilizando un símil sanitario, se encuentra casi en la uCI. Faltan escuelas, la iluminación deja mucho que desear, el agua potable aún no ha llegado a las viviendas, la mayoría de las calles y caminos se encuentran sin asfaltar, faltan instala-ciones deportivas, la Casa Consistorial y el Juzgado se encuentran en mal estado, se carece de teléfonos públicos, no existe ambulatorio…
El 25 de marzo de 1963, en sesión extraordinaria, tiene lugar el ju-ramento y toma de posesión de D. Pedro Fernández López, como al-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
434
calde de Las Torres de Cotillas, sustituyendo al hasta entonces alcalde D. José López Hernández. El nuevo alcalde, con la fuerza que le dan sus 31 años, su ilusión, sus ganas de trabajar, y el deseo de conseguir un pueblo mejor para sus vecinos, va a tratar de cambiar y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes e intentar que el municipio ocupe el lugar que le corresponde en nuestra Región.
Pedro Fernández López con su familia.
Una vez conocidas las necesidades más apremiantes del municipio, y puestas en marcha las fórmulas para conseguir estos objetivos mar-cados, en el estudio realizado en el Plan de Inversiones Cuatrienal se aprueba el abastecimiento de agua potable y el alcantarillado para la población. En agosto de este mismo año, ya se encuentra en estudio la construcción de un ramal para traer la deseada agua del Taibilla. Junto a este gran proyecto de primerísimo orden, habría que sumarse la construcción de una Plaza de Abastos, la creación de un nuevo Ce-menterio y el arreglo de la Casa Consistorial.
En los meses sucesivos, se realiza un estudio de las necesidades educativas y las escuelas que hacen falta en el municipio ante el cre-cimiento de la población escolar, donde se prevén para Cotillas la An-tigua y Condomina, dos unitarias con vivienda para los maestros, en sustitución de la mixta existente, así como otras dos escuelas con sus correspondientes viviendas para la Media Legua, Huerta de Abajo y Los Matías, y una escuela mixta con vivienda para el Campo de Arri-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
435
ba. A finales de este año, tiene lugar el proyecto de saneamiento de la población por un valor de 2,6 millones de pesetas. Se gestiona la cesión de unos terrenos para establecer una estación depuradora.
Será el 16 de julio de este año en cuestión, cuando D. Pedro Fer-nández, en nombre de la Corporación Municipal, solicite al Excmo. Sr. Ministro de Educación que, contando el término con una Comunidad de Religiosas Misioneras del Divino Maestro que, dependiendo del es-tado, se dediquen a la educación de las niñas, en local de su propiedad, instalando una escuela-hogar, que podría albergar y atender 80 alum-nas, acogidas al cuidado y atención de las religiosas.
Nos encontramos en mayo de 1965, una fecha clave para el municipio, no en vano a finales de este mes, y contando con la presencia del Gober-nador Civil de la provincia, tiene lugar la inauguración de la distribución de aguas, la Plaza de Abastos y la escuela situada en la confluencia de las calles Calvillo y Salceda. Por todo ello se compran por parte del Ayun-tamiento, banderines, adornos y material pirotécnico para celebrar las efemérides. Aprovechando las Fiestas Patronales, se piensa inaugurar también el Centro Emisor del Sureste de España de Radio Nacional.
Siguiendo con la política de construcciones escolares y mejora de los servicios del municipio, en 1966, tiene lugar la autorización por parte del Ministerio de Educación de la construcción de una unitaria con vivienda en Cotillas la Antigua. El 17 de septiembre se encuentra terminada y co-locada la placa del Ministerio de Educación Nacional. Se realiza un nuevo esfuerzo para ampliar el alumbrado, y se ve la necesidad de instalar cáma-ras frigoríficas en el Mercado Municipal para la conservación de carnes y pescados. En 1967, ya se realiza un presupuesto para la construcción de la Casa Consistorial, y se solicita un préstamo de 2 millones de pesetas para las obras. A la vez que el Ayuntamiento cede diversos terrenos para viales y espacios verdes para la construcción de viviendas.
Luchó por la construcción de una Sección Delegada del Instituto Nacional de Enseñanza Media. En 1968 se donan al Estado por la Coo-perativa Ganadera “San Antonio” unos terrenos para la citada cons-trucción. El certificado que la citada Cooperativa ofrece, de forma gratuita, es un terreno edificable, en el pago o paraje de “Los Llanos”. Tendrán que pasar algunos años para que el municipio logre el ansia-do Centro de Bachiller.
En este año en cuestión, ya se están realizando obras dentro de la Casa Consistorial para ubicar la Biblioteca Municipal, sobre una extensión de 200 metros cuadrados. Al mismo tiempo, se elabora un presupuesto ex-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
436
traordinario para la Construcción de la nueva Casa Consistorial y el trasla-do de las oficinas municipales. A finales de este año que estamos tratando, se realiza un presupuesto de 1,3 millones de pesetas para la construcción de un nuevo Cementerio, y se aprueba un nuevo presupuesto para la de-molición del antiguo Ayuntamiento y la construcción de uno muevo.
Consigue la donación de unos terrenos para la construcción de un nuevo centro de Enseñanza Primaria. Con fecha 16 de octubre de 1969, el Consejero Director General del Banco Central, comunicaba que había resuelto ceder gratuitamente a ese municipio los terrenos que interesa para la construcción de unas escuelas graduadas de 8 seccio-nes. Otro estudio que se realiza es la compra de unos terrenos para la instalación de un Campo de Deportes.
En febrero de 1970, se adjudica la Construcción de la Casa Con-sistorial al contratista Asensio Navarro Carrillo, por la cantidad de 1.900.000 pesetas. Varios meses después, se adjudicaba por valor de 1.110.000 pesetas la construcción de la zona deportiva, teniendo lugar su cerramiento en noviembre de ese mismo año. Por fin, el 13 de mayo de 1971, se termina la Casa Consistorial, recibiendo algunos meses más tarde una subvención de 150.000 pesetas de la Diputación Pro-vincial para la compra de mobiliario.
A comienzos del mes de febrero de 1973, se realiza el alcantarillado de la pedanía de La Florida y se aprueba la instalación de una fuente luminosa en la puerta del Ayuntamiento. Otro de los graves proble-mas que arrastraba el municipio era la sanidad. Pues bien, después del estudio realizado, en julio de este mismo año que estamos tratando, comienza a funcionar un Ambulatorio de la Seguridad Social.
Por estos años, y ante el aumento de nuevas construcciones y por otro lado la dificultad para el servicio de correos y el servicio médico, se rotulan y se dan nombre a numerosas calles y plazas del pueblo. Algunos meses después, un nuevo proyecto verá la luz en este año de 1973, se trataba de la construcción de una planta depuradora de aguas residuales. Y una nueva alegría que añadir para el municipio, D. Florentino Lapuente, “vende” simbólicamente 15.000 metros cuadra-dos de terreno por la cantidad de 1.000 pesetas al Ayuntamiento para construir el nuevo Cementerio. A finales de este año se arregla y se urbaniza la Plaza del Ayuntamiento. El 27 de julio de 1974, D. Pedro Fernández López, presenta su dimisión como alcalde, continuando su labor como médico. Jubilado en 2002, fallecía en noviembre de 2004.
439
La sanidad en el siglo XIX y gran parte del XX estaba bastante atrasada en toda Europa, y España no podía ser menos, por las guerras, epi-demias y fenómenos atmosféricos, como inundaciones y terremotos. Aunque durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que tantas calamidades ocasionó al continente, España fue neutral. Al igual que sucedería durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945); Entre am-bas España sufrió la terrible Guerra Civil (1936-1939), que tanta de-solación trajo a nuestra patria. Pero vamos a limitarnos a la villa de Alcantarilla.
I. Médicos
En algunos círculos se les denominaba también profesores en ciencias médicas. Uno de los más antiguos de los que tenemos referencia es don Emilio López Palacios, profesional de la sanidad municipal. Fue Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen de la Salud. Tuvo con-sulta en la calle Mayor, aproximadamente frente al hoy llamado Jardín de las Palomas, donde había un montículo que daba acceso a su vi-vienda al que llamaban: “las piedras de don Emilio”. Contemporáneo suyo del siglo XIX fue don Pedro Legaz Pérez. Igual que el anterior, formaba parte de la Comisión Municipal de Sanidad, presidida por el alcalde de entonces don. Rodrigo Menchón España, cuyo secretario era el mismo que el del Ayuntamiento, don Juan Hidalgo Pagán. El doctor Legaz tenía la consulta en la calle de la Amargura, hoy Ruiz Carrillo, en un caserón (que quien esto escribe conoció, siendo muy
La sanidad en Alcantarilla entre 1850 y 1950
FuLgEnCIO SánChEz RIquELmE Cronista Oficial de Alcantarilla
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
440
niño) heredado por su única hija Dolores Legaz Miñano, quien a su vez lo dejó a sus tres hijos: Dolores (esposa del Dr. Capel), Rosario y José, ya todos fallecidos. Ambos médicos debieron morir sobre 1916.
Otro médico algo posterior a ellos, pero también oscilando entre el siglo XIX y XX, fue don Elías Artero Egea. Nacido en Bullas, al con-traer matrimonio con Rosa Pérez de Tudela Ortiz, de familia adine-rada, se instalaron en un caserón de la Calle Mayor (frente al actual Círculo Industrial) que años después sería derruido para construir la hermosa vivienda de su hija Dolores Artero Pérez de Tudela, en la que vive actualmente su octogenaria nieta Rosa Pérez Artero. D. Elías te-nía la consulta en su residencia familiar y fue el inspector de sanidad local hasta su fallecimiento en 1933. Fue un médico muy avanzado en su época y muy estudioso, pues se sabe que consiguió excelentes cali-ficaciones en la Facultad de Medicina en Madrid.
En el año 1925 se crea un hospital-asilo en la calle del Mariscal (hoy Marqueses de Aledo o de los sastres), regentado por las H.H. Sale-sianas del Sagrado Corazón de Jesús. Llamado Hospital de San José, desaparecería en 1936, al estallar la Guerra Civil y ser las monjas ex-pulsadas del convento, donde se instaló un hospital de heridos de gue-rra, llamado “hospital de sangre” hasta 1939, en que es devuelto a las religiosas salesianas. En el hospital de San José tenían plaza los médi-cos don Elías Artero Pérez, y su compañero don Juan Alemán Pérez, siendo el practicante don Antonio Pérez Martínez, el único practican-te titulado que había en la villa.
En la década de los 60 se volvería a abrir el hospital de San José en el mismo lugar que estuviera el originario de 1925, también regentado por las HH Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Se trataba de un pequeño local que sobre todo ejercía como maternidad, y fue el prece-dente del actual Hospital San José en la Carretera a Mula y Caravaca, que se construiría mucho después.
D. Juan Alemán tuvo su consulta en la calle Mayor, en el domicilio de la familia Alemán, donde años después estaría el estudio de fo-tos Abellán, pero antes estuvo instalado un comercio de recambios de automóvil con un surtidor de gasolina. Hoy, todos esos edificios han desaparecido y han sido sustituidos por otros de seis y siete plantas. Don Juan, que durante la Guerra Civil fue inspector de sanidad local, es depurado en 1939 por pertenecer a partidos de izquierda. Hoy tiene una calle en Alcantarilla.
D. Miguel Ballesta Martínez tuvo su consulta en la calle Mayor en
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
441
un caserón frente a la iglesia de San Pedro y no perteneció a la junta local de sanidad municipal. Oriundo de La Ñora, donde regresó para seguir ejerciendo la medicina y donde posteriormente falleció. Tam-bién una calle de Alcantarilla lleva su nombre.
D. Ignacio López Lacal, gran médico, muy estudioso. Se formó en la Facultad de Medicina en Madrid, entonces Real Colegio de San Carlos.
D. Ignacio, al que conocí cuando era un niño, pues fue el médico de mis abuelos maternos, fue discípulo del Dr. Marañón, y era hijo de Ambrosio López Férez y de Cleofe Lacal Linares nace en 1894. Vivió toda su vida en la calle Mayor en una preciosa casa, hoy lamentable-mente desaparecida, frente a la iglesia de San Pedro. Fanático de la higiene, siempre, tras ver a un enfermo se desinfectaba las manos con alcohol, práctica que entonces no era muy habitual. Fue alcalde de la villa durante el gobierno del general Primo de Rivera, y en el trans-curso de su mandato se hacen grandes obras públicas en Alcantarilla, como la Plaza de Abastos de San Pedro, el adoquinado de la C/Mayor desde Alcantarilla hasta Murcia o la instalación del agua potable en el municipio, obra a cargo del ingeniero de caminos, canales y puer-tos Sr. Martínez de Campos. Hay que tener en cuenta que de 1923 a 1930 hay en Madrid, durante el reinado de Alfonso XIII, un excelen-te gobierno presidido por el ya citado Primo de Rivera y sus grandes ministros como el Conde de Guadalhorce (Obras Públicas), o Calvo Sotelo (Hacienda). De todo ello se beneficia España en general y Al-cantarilla en particular. Don Ignacio tuvo la consulta en el domicilio de su practicante que era Pepe el de Santos en la C/Mayor, (muy cerca del paso a nivel), quien no era titulado, sino barbero, y lo que entonces llamaban sacamuelas. Hoy, tanto uno como otro tienen una calle en Alcantarilla. D. Ignacio murió el 12 de diciembre de 1972. A los 78 años Estuvo casado con Dolores Vivo Vivo y tuvo tres hijos Cleofe, Ignacio y Francisco, todos fallecidos.
Vamos también a incluir en este artículo a D. Santiago Ramón y Cajal. Aunque era aragonés, tuvo una hija, Fe Ramón y Cajal Fañanas, que se casó con el alcantarillero Tomás Pérez de Tudela Ortiz y resi-dieron en nuestro pueblo. Este señor era hermano de Rosa Pérez de Tudela Ortiz, esposa de D. Elías Artero. Por tanto, como Fe era cuñada de D. Elías Artero, Ramón y Cajal, de algún modo, también estaba em-parentado con él y demás contemporáneos. El insigne científico venía a pasar la temporada estival a una finca que tenía la familia en Cañada
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
442
Hermosa en la llamada ¨Peñica de los pollos” (hoy término municipal de Alcantarilla) a la que llamaban “Torre Cajal”, de la que desgracia-damente, en la actualidad solo quedan ruinas. Don Santiago llegaba por ferrocarril a Alcantarilla, y una tartana lo recogía de la estación y lo trasladaba a la finca, a unos tres kilómetros de la villa. Milagrosa-mente se conserva la tartana, que se ha restaurado y está depositada en el Museo de la Huerta desde el año 1973, siendo alcalde don Ful-gencio Pérez Artero, también emparentado, por cierto, con Fe Ramón y Cajal. Su ilustre padre, al que se le concedió el Premio Nobel en 1906, fue socio del Casino Industrial de Alcantarilla y en el año 1940 se puso su nombre a una calle paralela a la Calle Mayor, la antigua calle Mula.
Tomás Pérez de Tudela Ortiz muere en 1926 y su viuda con tres pequeños niños, nietos del gran científico, se traslada a Madrid y casi se pierde su relación con nuestra villa. Hoy desaparecida del todo, por-que sus parientes de aquí son muy mayores y los nietos han fallecido.
D. Fulgencio Pérez Almagro nació en la pedanía de Javalí Nuevo como sus hermanos José y Antonio. Durante la II República se tras-ladan a vivir a Alcantarilla. Don Fulgencio contrae matrimonio con Dolores Artero Pérez de Tudela, hija de don Elías Artero y se esta-blecieron en la calle Princesa (frente al desaparecido Cine Mercantil). Hoy, en esa vivienda reconstruida vive un nieto de D. Fulgencio. Tuvo tres hijos: Isabel (que muere con 3 años en el Javalí Nuevo) Fulgencio y Rosa Pérez Artero, que es la única de los tres hermanos que ha sobre-vivido y que habita en la preciosa casa de sus padres en la Calle Mayor, que sería reconstruida por don Fulgencio, frente al Círculo Industrial. Fue alcalde de Alcantarilla entre 1950-1955. Durante su mandato se construyen las llamadas “Casas Baratas” de José Solís que se encon-traban situadas en el final de la avenida de Calvo Sotelo (hoy Mayor 2ª fase). Precisamente entre ambos bloques de viviendas protegidas se encuentra la calle que el ayuntamiento le dedicó a D. Fulgencio. Mue-re de leucemia en 1956 y se encuentra enterrado en el panteón fami-liar en el cementerio municipal de Alcantarilla. Su hermano Antonio Pérez Almagro también fue médico y tenía la consulta en la Calle Mayor (frente al Jardín de las Palomas). Estaba casado con Cinta Riquelme y tuvo tres hijos de los que hoy vive solo una. A don Anto-nio, al quedar casi ciego por unas cataratas mal cuidadas, le pasaba consulta su hermano Fulgencio y se traslada ya viudo a vivir con sus hijos a Málaga, donde muere. El tercer hermano, José, conocido en el pueblo como Melgar, tenía una importante fábrica de maderas en la
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
443
Avda. Calvo Sotelo, donde vivía en una hermosa casa-torre rodeada de jardín. Tuvo dos hijas, Isabel y Francisca Pérez López. Don José estaba casado con Maravillas López, que pronto le dejó viudo. En el año 1936, los tres hermanos son encarcelados y sus bienes confiscados por el Frente Popular, por lo que toda la Guerra Civil están presos. Don José muere en 1970 y esta enterrado en el panteón familiar del cementerio municipal de Alcantarilla; sus bienes se los reparten las hijas, de las que Francisca (conocida como Paquita) sería la heredera de esa vivien-da. Pero en 1995, tras venderlo a una constructora, el hermoso chalet, lamentablemente, es derribado para construir un bloque de viviendas con lo que una vez más se pierde algo tan importante del patrimonio de Alcantarilla.
D. Antonio Soler García, es un médico que casi pertenece a la se-gunda mitad del siglo XX, pero por estar a caballo entre las dos mita-des del siglo y ya como epílogo, vamos a comentar algo de su biografía. Hijo de Mariano Soler Barceló y de Ángeles García Orenes (hermana del cura Soga) estudia su carrera en la Facultad de Medicina de Sa-lamanca, se licencia durante la II República, y cuando estalla la Gue-rra Civil en 1936, casi con la carrera recién finalizada se incorpora al hospital de sangre instalado en Murcia en el antiguo hospital de San Juan de Dios, donde hoy se encuentra la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma y antes fuera Diputación Provincial. Termi-nada la guerra se establece como médico de medicina general, en la vivienda de sus padres en la calle Mariscal (hoy Marqueses de Aledo o de los sastres), precisamente casi lindero con la vivienda de mis abue-los maternos. Contrae matrimonio con Ángeles Rivera Muñoz, de im-portante familia murciana, que le daría una sola hija, Ángeles Soler Rivera. El doctor Soler ocuparía importantes cargos en la vida mu-nicipal, religiosa y cultural de la villa, siendo primer teniente alcalde del ayuntamiento en 1960, presidente de la Cofradía de la Penitencia (Cristo de Medinaceli) hasta su muerte y gran aficionado al fútbol, lo que le llevaría a fundar el Alcantarilla C.F. en su juventud, cuando es-tudiaba en el colegio de los HH. Maristas el bachillerato. Fue el primer equipo que tuvo el pueblo y el primer campo de fútbol que hubo en Alcantarilla en las “oliveras de Rogelio” en la carretera de Barqueros (hoy Avenida de los Reyes Católicos). Muy aficionado al tabaco, siem-pre fumaba cigarros puros, pese a tener un pulmón menos, extirpado en un hospital de Londres. Sería su practicante Ginés Gómez Silvestre. Se puso su nombre a una importante calle en Alcantarilla.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
444
D. Cástulo Sanabria Escudero. Aunque este médico está a caballo entre la primera mitad del siglo XX y la segunda, dado que fue el pri-mer pediatra que tuvo Alcantarilla. Nace en Mérida (Badajoz) el 27 de abril de 1914, estudia en la Facultad de Medicina de Madrid, su padre era un importante médico en Badajoz, terminada la carrera hace la especialidad en pediatría y su primer destino fue en La Haba (Bada-joz) y al haber contraído matrimonio con una murciana Mª Concep-ción Hernández Quirós, se traslada a la pedanía de Ribera de Molina, perteneciente al municipio de Molina de Segura (Murcia). Sobre el año 1948 y al no haber en Alcantarilla médico pediatra, se traslada a nuestra villa, simultaneando su consulta con Ribera de Molina, hasta que por fin abandona esta pedanía y fija su residencia en Alcantarilla. Por aquellos años no existía la Seguridad Social y cuando se crea tiene que opositar en Valencia, para conseguir la plaza de médico pediatra en propiedad en nuestro pueblo. Fija su residencia, donde igualmente pasaba consulta en la calle General Sanjurjo (hoy calle Madrid), don-de viviría toda su vida. Tuvo cinco hijos: Gabriel, Mª Concepción, Mª Antonia, Mª Eulalia y José Miguel Sanabria Hernández. El Ayunta-miento de Alcantarilla en sesión plenaria de 26 de enero de 1998, le dedica una importante calle e igualmente le nombra Hijo Adoptivo de Alcantarilla, era alcalde Don Lázaro Mellado Sánchez, fue un ex-celente médico y todavía mejor persona. Muere el 6 de enero de 1998, precisamente unos días antes de recibir los homenajes citados, dejan-do viuda a su esposa que moriría en 2011, ambos están enterrados en el cementerio municipal de Alcantarilla.
Y para terminar el capítulo dedicado a los médicos tenemos que in-dicar que de 1850 a 1950, existe en Alcantarilla la Junta Local de Sani-dad, a la que ya hemos aludido, presidida por los sucesivos alcaldes del Ayuntamiento de Alcantarilla y por el secretario de la junta, que tam-bién lo era del consistorio. La integraban también uno o dos médicos, de los cuales uno ejercía como inspector de sanidad, un practicante (cuando hay titulado) el veterinario, la comadrona (cuando hay titu-lada) e incluso hubo juntas que la formaba un maestro de enseñanza primaria (maestro nacional). Se reunían en sesión ordinaria una vez al mes, y extraordinaria como mínimo una vez al año y pasaban sus informes al Jefe Provincial de Sanidad, que era el Gobernador Civil, aunque delegaba en un médico de la ciudad de Murcia. A partir de 1940, el Jefe Provincial de Sanidad era una figura política, casi siempre un médico afamado de la capital.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
445
Don Fulgencio Pérez Almagro.
II. Practicantes
Los practicantes, en la época que estamos comentando, eran muy es-casos, al menos los titulados. Uno de los primeros, a comienzos del siglo XX, fue don Antonio Pérez Martínez, que vivía en la Calle Mayor, esquina de la calle Nona, por los años de 1940, se derriba y se constru-ye el actual edificio y que se le conoce por la casa del Ocaso, ya que en los bajos de la misma están desde tiempo inmemorial las oficinas de esa compañía de seguros. Don Antonio tenía su consulta y vivien-da en el primer piso del edificio. El citado prácticamente formó parte durante muchos años de la Junta Local de Sanidad, al ser el único que estaba titulado. También estaba adscrito al hospital de San José de las H.H. Salesianas y murió muy anciano sobre el año 1950.
Otro practicante y también titulado, contemporáneo de don Anto-nio, fue don Ramón Ruiz Egea, que también llegó a formar parte de la Junta Local de Sanidad, aunque murió relativamente joven, sobre el año1935, por lo que es don Antonio el que tuvo más protagonismo en la historia de la sanidad en Alcantarilla. Algo posterior a éstos, pero sin titulación como tal, fue quien hacía los servicios al médico don Ig-nacio López Lacal, José Herrero Aledo, conocido por Pepe el de San-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
446
tos porque su padre era Santos Herrero. Barbero de profesión, tenía su casa, consulta y barbería en la calle Mayor (muy cerca del paso a nivel), y en ella pasaba la consulta el doctor López Lacal. También era lo que entonces se conocía como sacamuelas, ya que en esa centuria no existían los médicos dentistas u odontólogos, por lo que durante todo el siglo XVIII, XIX y primera mitad del siglo XX, los barberos también ejercían ese oficio, como puede verse en la famosa ópera “El barbero de Sevilla” Pepe el de Santos estaba casado con Candelaria Hernán-dez Pérez, y tuvo cuatro hijos, Ana Mª, Francisca, Amparo y Adolfo Herrero Hernández, de los que en la actualidad viven tres. El barbero-practicante fue concejal del Ayuntamiento de Alcantarilla sobre 1925, durante la alcaldía de don Ignacio López Local, y muere en 1961.
Otro practicante titulado, que ya enlaza con la segunda mitad del siglo XX, es Ginés Gómez Silvestre, natural de Javalí Viejo, pero pasó toda su vida en Alcantarilla y tenía su vivienda y consulta en la Calle Los Garcías en una vivienda propiedad del farmacéutico don Francis-co Menárguez García, que luego heredaría su hijo y también farma-céutico don Francisco Menárguez Arnaldos (de los que hablaremos en su momento).
Hubo en el pueblo una serie de practicantes, hombres y mujeres, no titulados, pero que eran excelentes profesionales, como Josefa Cascales Sánchez, conocida por Josefa la “Pasicas”, Caridad Marín Ortiz más co-nocida por Cari, esposa de Manolo el de la ferretería. La madre del que esto escribe también era una excelente practicante, y muy entendida en medicina aunque, como las anteriores, nunca se tituló porque, en aque-lla época, muy pocas mujeres iban a la facultad de Medicina.
III. Comadronas
Poquísimas fueron las comadronas tituladas que hubo entre 1850 y 1950, aparte de tres generaciones de una familia de ellas procedentes de Redovan (Alicante), que ahora trataremos. Pero antes hay reseñar que sí había en el pueblo muchas parteras, mujeres que con una míni-ma preparación ayudaban a las parturientas de Alcantarilla y alrede-dores a traer hijos al mundo. Generalmente eran mujeres sin cultura ni preparación específica alguna, lo que contribuiría en parte a que la mortandad infantil de esos años fuera enorme. Tampoco había mé-dicos ginecólogos, y sólo en los partos complicados era un médico de
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
447
medicina general el que atendía a la madre; pero vamos a centrarnos en las comadronas que tuvimos en Alcantarilla.
Doña Teresa Marcos Guirao es la primera comadrona titulada de la que tenemos noticia. Al quedar viuda muy joven, se traslada de Re-dovan hasta Alcantarilla y accede al puesto de comadrona de benefi-cencia, sobre el año 1915. Formaba parte de la Junta Local de Sanidad y por tanto tenía pensión del Ayuntamiento. También trabajaba en el hospital de San Juan de Dios de Murcia, en la maternidad. El direc-tor del hospital y ginecólogo era el médico don Emilio Meseguer, que tenía en gran estima a doña Teresa. Esta señora tuvo dos hijos Teresa y Antonio Navarro Marcos. La vivienda y consulta la tenía en la calle Mayor número 44 (junto a la Plaza de Abastos de San Pedro) en un caserón que era propiedad de la familia Caride, en cuyo lugar se le-vantó posteriormente un edificio. Doña Teresa murió en Redovan en 1963. La sucedió su hija, comadrona titulada como ella, doña Teresa Navarro Marcos, que también nace en Redovan sobre 1905. Estudió la carrera en Valencia por enseñanza libre, contrajo matrimonio con Antonio Cartagena Ros y tuvieron seis hijos: Teresa, Josefina (coma-drona titulada), Antonio, Salvador, Rocío y Carmen Gloria (comadro-na no titulada) Cartagena Navarro.
Doña Teresa, se traslada a Alcantarilla sobre 1930 y es nombrada comadrona municipal de beneficencia, en sustitución de su madre. Durante la Guerra Civil pierde la plaza por su significado político de derechas y le sustituye durante esos años doña Avarita, hasta que re-cuperó la plaza en 1939. Tenía el número 39 de colegiala en el Colegio de Comadronas de Murcia, y al igual que lo hiciera su madre, trabaja-ba en el hospital provincial de Murcia en maternidad. Tenía su vivien-da y consulta en la C/Mayor (entonces Avda. Generalísimo) número 78 (junto a la peluquería de señoras y caballeros Venancio. Hoy la vi-vienda ha sido derruida. Su hija Josefina edificó allí varias plantas para residencia familiar. Doña Teresa abandona su profesión sobre 1970 y murió en Redovan años después. Ninguna de sus hijas comadronas, la tercera generación, llegaron a ejercer ya su profesión en Alcantarilla.
IV. Veterinarios
El primer veterinario de que tenemos noticia es Don Pedro Lacal Agui-lar, que aunque nacido en Molina de Segura en 1848, cuando termina la
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
448
carrera y casi al poco de contraer matrimonio con la también molinen-se Doña Luisa Linares Rubín de Celis, de acaudalada familia de Molina de Segura y nacida en dicha villa en 1849. Al estar vacante la plaza de veterinario municipal se trasladan a vivir a Alcantarilla, en 1891 lo ve-mos formando parte de la Junta Municipal de Sanidad, que por aquellos años estaba presidida por el alcalde de la villa Don Rodrigo Manchón España y era el secretario de la misma, el que lo era del Ayuntamiento Don Juan Hidalgo Pagan. Don Pedro Lacal que tendría cinco hijos y que formaría una dinastía que ha llegado hasta nuestros días, ya que uno de sus hijos Pedro Lacal Linares, establecería en el pueblo sobre 1915, el primer cine que tuvo Alcantarilla y que se llamó Cine-Teatro Lacal, que precisamente sería pasto de las llamas en 1952 y daría paso al fla-mante Cinema Iniesta, propiedad de la Empresa Iniesta de Murcia, que desgraciadamente sería derribado en la década de 1990, para dar paso a un edificio de 5 plantas. D. Pedro Lacal Aguilar, muere en 1917 a las 69, dejando viuda a su esposa que moriría en 1924 a los 75 años, ambos están enterrados en el cementerio municipal de Alcantarilla.
El siguiente veterinario de Alcantarilla fue Don Juan Hurtado Des-calzo, nacido en el año 1907, e hijo de Ginés Hurtado Hurtado El Per-la y de Amalia Descalzo Cortinas. Estudió la carrera en la Facultad de Veterinaria de Madrid, donde por aquel tiempo residían sus padres que tenían una pensión de huéspedes, pero pronto la familia se tras-lada a Alcantarilla, donde obtiene la plaza de veterinario municipal y, por tanto forma parte de la Junta Local de Sanidad. Trabajó en Al-cantarilla durante toda su vida, hasta su jubilación. Fue un hombre sumamente correcto, muy religioso. Su padre fundó la Cofradía del Santo Cristo del Consuelo y de la Virgen del Carmen, cuya presidencia ocuparía Don Juan a la muerte de su progenitor. Tuvo tres hermanos Ana, Jesús y Luis Hurtado Descalzo. Don Juan derribó la gran casona de sus padres donde vivía, en la Calle Mayor, muy cerca del Ayun-tamiento, para construir un edificio de tres plantas. Contrajo matri-monio con Micaela Abizanda Vera, de la que tuvo dos hijos Amalia y Ángel Hurtado Abizanda. Murió en 1993.
V. Farmacéuticos
Sobre 1880, nuestra villa contaba con unos 3.000 habitantes. Por aquel entonces se produce en España una gran epidemia de cólera morbo
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
449
que en Alcantarilla provocó la pérdida de la mitad de su población. La primera farmacia de la que tenemos constancia en la villa es la del Licenciado Madrona que tenía su establecimiento en la calle Mayor (muy cerca de la actual farmacia de Menárguez), pero a su fallecimien-to, como consecuencia de la epidemia, la villa queda unos años sin servicio de farmacia hasta el año 1885, en el que, procedente de San Javier, se establece en el pueblo el Licenciado don José Mª López Ca-lahorra, en la vivienda de Micaela García de Pozas, en la calle Mayor esquina calle Moreno. A los pocos años, la dueña le ruega al farmacéu-tico que abandone la casa, y se estable también en la calle Mayor, junto al Círculo Industrial, en una vivienda propiedad del Casino, con la condición de que cuando la necesitara esa entidad recreativo-cultural, tendría que abandonarla. Pero no sería desalojada, y la conocida como farmacia de las escaleras, nombre con el que ha llegado hasta nues-tros días, por los escalones para acceder a ella, que aún conserva, sigue siendo hoy en día una farmacia, aunque bastante remozada.
A la muerte del titular la hereda su hijo don José Mª López Leal, que sería durante muchos años miembro de la Junta local de Sanidad, llegando a ser inspector local. Don José Mª contrae matrimonio con Encarnación Herrera Piñero, vecina de Mula y tuvieron cuatro hijos José Mª, Juan, Vicente y Encarnación. A la muerte del farmacéutico en 1969, como ninguno de sus hijos estudió esa carrera, desaparece el apellido como titular de la farmacia y pasa a otro profesional que se hizo cargo de la misma, don Jesús Riquelme.
Sobre 1885 se establece en Alcantarilla otro farmacéutico don En-rique López Menárguez, conocido como El liberal, que tenía dos hermanos, Francisco, licenciado en Derecho, y Pedro, administrador de las inmensas propiedades rústicas y urbanas que poseía esta fami-lia. Como ninguno de los tres tuvo descendencia, el apellido ligado al mundo farmacéutico, desapareció.
A su muerte, la titularidad de esta farmacia pasa al licenciado don Rafael Moreno de Linart, casado con doña Pastora Caride Lorente, y se establece en una vivienda propiedad de su esposa en la Calle Mayor, (esquina calle Dr. Fleming, ahora calle Tío Viruta). Como no llegó a tener descendencia, a su muerte la farmacia pasa a su sobrino político D. José Antonio Caride de Liñán, aunque actualmente la titular ya no pertenece a la familia Caride.
En 1923 se establece otra farmacia en Alcantarilla, la de don José Luis Arnaldos Jimeno, cuya hermana Micaela contraería matrimonio
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
450
con don Francisco Menárguez García, también farmacéutico. En el año 1926, esta farmacia pasa por cesión a Francisco, su cuñado, y don José Luis se traslada a otra población. En la farmacia de don Francis-co Menárguez fue empleado (lo que entonces se llamaba mancebo) en su juventud, sobre los años 30, el padre del que esto escribe. En aquella época apenas había laboratorios farmacéuticos, y los medica-mentos se elaboraban con fórmulas magistrales. Los farmacéuticos realizaban tareas de química de laboratorio, con unas balanzas donde pesaban los ingredientes, y para disolverlos se usaban morteros de mármol y se trituraban con una mano de madera. Los médicos en sus recetas escribían la composición de las fórmulas. Al estallar la Guerra Civil en julio del 1936, el alcalde socialista de la villa ordena detener al farmacéutico e incautarse la farmacia, pero la noche antes, avisado por amigos, don Francisco y toda su familia se trasladan a Santa Pola (Alicante), donde pasaría los tres años del conflicto. El 1º de abril de 1939, las nuevas autoridades nacionales devuelven la farmacia, prácti-camente vacía de medicamentes y aparatos, a su legítimo propietario.
Actualmente, los titulares de la farmacia son Don Francisco Me-nárguez Arnaldos y su hija Doña Micaela Menárguez Carreño.
VI. Curanderos
Aunque no pertenecen al ámbito médico-científico de la sanidad, du-rante el siglo XIX y gran parte del XX, muchos hombres y mujeres, generalmente sin estudios, eran sanadores o curanderos, personas a las que el pueblo les adjudicaba cierta “gracia”, o habilidad para curar enfermedades; la creencia y, con ella, esas personas, han llegado tam-bién hasta nuestros días. Como una muestra, el mal del aliacan, que ponía amarilla la piel de quienes lo padecían, seguramente por estar relacionado con el hígado, lo curaban dos mujeres, Josefa La pota, que vivía en la calle Estrecha en el Barrio de San Pedro de Alcantarilla, y Carmen en el Barrio de las Tejeras, fallecida recientemente.
También hoy se sigue curando el llamado maldeojo, el nombre que se aplica a una dolencia de la que no se sabe nada, solamente que quien la padece siente un malestar general, le duele la cabeza y los brazos, todo el cuerpo. Es más corriente que la tengan los niños y ni-ñas, aunque también se puede dar en los adultos, aunque en menor medida. En Alcantarilla había varias mujeres que lo curaban, como
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
451
Francisca Mercader Palacios (conocida por Frasquita, esposa de Án-gel el Buñón), que vivía en la calle Palmera). También lo curaba Isabel Martínez Sandoval, casada con Juan Pérez “El Tontino”. Esta señora antes de morir enseñó a curar a Ángeles Tovar Castañeda (conocida popularmente por “la Mamaíta”), que tenía una panadería en la calle General Mola, ahora calle Nona.
Otras personas arreglaban las torceduras de los pies, manos, mu-ñecas, o cualquier dislocación de las articulaciones. Como María Si-lla Chumillas, que tenía una especial habilidad para curar torceduras sencillas y cuando ella no se veía capacitada para sanar al paciente, porque el hueso estaba totalmente quebrado y había que entablillarlo, lo enviaba al médico.
Dejamos para el final a un curandero muy famoso en el pueblo, el tío Luciano que vivía en la carretera de Mula y Caravaca, en la an-tigua venta que se conocía como la del relevo de los caballos. A ese hombre, que moriría muy anciano, acudía gente de todos los lugares en los años que estamos comentando para que arreglara con sus habi-lidosas manos cualquier tipo de torceduras.
Todas las personas que hemos citado en este artículo, cada una desde sus circunstancias y conocimientos, pero todas con su mejor voluntad, velaron por mantener y mejorar la salud de todos los habi-tantes de Alcantarilla.
Deseo expresar mi agradecimiento a los siguientes señores/as: D. Francisco Menárguez Arnaldos, Dª Salud Martínez Silla, Dª Pilar Arnaldos Herrero, Dª Mª Rosa Gil Almela, Archivera Municipal del A.M.Alc., Dª Amalia Hurtado Pacheco, Dª Carmen Gloria Cartagena Navarro, Dª Rosa Pérez Artero, Dª Mª José Gómez Guillén, Directora de la Biblioteca Pública Municipal.
Bibliografía
A.M.Alc. Actas capitulares de 17-5-1891, 4-7-1931, Memoria del Sr. Ins-pector Municipal de Sanidad del año 1931, 32-11-1932, 31-10-1933, 17-4-1936, 16-1-1937, 30-3-1937, 26-6-1937, 25-11-1937, 14-4- 1939.
453
Introducción
El arte de preparar remedios para curar las enfermedades se remon-ta al origen de los tiempos. Las primeras personas dedicadas a tratar los problemas de salud de sus semejantes recibían el nombre de bru-jo, chamán, hechicero, curandero, o similar. Sus funciones sanadoras englobaban especialidades diversas, que iban desde la preparación de curas, o la cirugía más salvaje, hasta danzas variadas para ahuyentar a los malos espíritus1.
Durante muchos siglos médico y farmacéutico fueron una misma cosa, pero en la Edad Media, ambas profesiones empezaron a diferen-ciarse, especializándose cada una en campos distintos, aunque la fina-lidad de ambas fue la misma para el paciente2. Sin embargo, sabemos que ya en el antiguo Egipto se practicaban operaciones quirúrgicas y se empezó a experimentar con ciertas plantas a las que se le atribuía propiedades curativas. Así pues, los medicamentos que se empleaban para curar a los enfermos procedían, desde antiguo, de plantas medi-cinales, que se cultivaban ya en la antigüedad clásica (Grecia y Roma) y sobre todo en la Edad Media por influencia de los científicos musul-manes3. En esta época, la medicina y los medicamentos se conservan a través de los monjes copistas, que cultivaban sus propios jardines
1 JáCOmE ROCa, Alfredo: Historia de los medicamentos, Academia de Medicina, Colombia 2008. año 2008. Y en MaRCO NOgaLEs, Luis: Historia de la Far-macia. Artículo publicado en Marco Farmacia. Salamanca.
2 Ibídem.3 VILLEgas GaLLEgO, Mónica: Origen y desarrollo de la Botica en Bohemia.
El sistema sanitario en Beniel durante el siglo XVIIIProfesionales sanitarios: médicos, cirujanos, boticarios, barberos y curanderos
Mª ÁngELEs NaVaRRO MaRtínEz Cronista Oficial de Beniel
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
454
botánicos. Ejemplo de ello lo tenemos en el Regimen Sanitatis salemi-tanum, donde se escribe los siguiente sobre la «salvia salvatrix4.
¿Por qué ha de morir un hombreque en su huerto tiene salvia?Para el venir de la muerteno hay medicina en el huerto.La salvia alivia los nerviosy los temblores de manos,y también quita la fiebre.Salvia salvadora.Conciliadora de la naturaleza.
Fue también en esta en la Edad Media, cuando nace la figura del «boticario», el cual se especializó en el cultivo, elaboración y dispen-sación de los remedios de su tiempo, dejando al médico la labor de reconocimiento y prescripción de éstos. 5En los siglos XIII y XIV, con el florecimiento de los gremios artesanos, los primitivos postulados monasteriales no son suficientes para atender el gran número de de-mandas de remedios para curar las enfermedades, hecho que da lugar a la aparición de las primeras boticas públicas.
Sobre las boticas antiguas, un poeta español, don Joaquín de Mora, escribió, en sus Leyendas españolas6 los siguientes versos:
“yerbas secas infinitas,espíritus, gomas untos, raíces, piedras pepitas,y cabellos de difuntos, y un cocodrilo en el techo,lleno lo anterior de afrecho”(El boticario de Zaragoza)
Artículo 788. Año 2001, y RuEsCas HERnánDEz, Fernando: La Botica en la Edad Media. Publicado por Parafarmacia Farmavellena.
4 Cf. en JáCOmE ROCa. A.: Historia de los medicamentos. Op. citada.5 FRanCés Causapé, Mª del Carmen. Acontecimientos y siluetas de la farmacia
aragonesa. Academia de Farmacia “Reino de Aragón”. Zaragoza 2012. 6 Cf. en GaRCía CastañEDa, Salvador: José Joaquín de Mora: Leyendas españo-
las. Cádiz 1836. Así también en La Botánica en Chile. Anales de la Universidad de Chile. Sexta Serie, Nº 12, 2000.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
455
Profesionales sanitarios: Médicos, Cirujanos, Boticarios, Barberos y curanderos
El sistema sanitario de cada pueblo está relacionado con el incremen-to de población del mismo. De ahí que el objetivo principal de los gobernantes fuera la de ocuparse de las especialidades de medicina, cirugía y farmacia, con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población. De esta forma se aumentaba la esperanza de vida, y por consiguiente, el aumento de la productividad. Lo que nos lleva a con-siderar la evolución demográfica-económica de la Villa de Beniel, así como de los profesionales sanitarios de ésta, durante el siglo XVIII, ob-jeto de nuestro trabajo. Es en este siglo, cuando hallamos los primeros documentos notariales y censos de población, a través de los cuales podemos hablar del crecimiento económico de nuestro lugar, a la vez que conocemos los profesionales sanitarios tanto los titulados: médi-cos, cirujanos y boticarios, como también los que ejercían la medicina popular: barberos y curanderos.
Siguiendo a Lemeunier, en el siglo XVIII, los censos de población y las series bautismales se mueven a la alza. Según dicho autor, en el caso de Beniel «su poblamiento se cuadruplica entre 1700 y 1750. Y añade que, en esta época, la mayoría de las curvas prosiguen su mar-cha ascendente hasta el decenio de 1790 y hasta los años de 1800, así lo observamos en los pequeños centros establecidos, sobre las mejores tierras del regadío y el secano, en la periferia de la huerta murciana, como sucede en los pueblos de Alcantarilla y Beniel. Para Lemeunier, ello es debido a que las obras de regadío se han visto culminadas por el éxito»7, por lo que su progreso será considerable, en esta primera mitad del siglo con el lanzamiento de la seda, y más tarde con los cul-tivos en la huerta de regadío: cereales, hortalizas, moreras y frutales; y en el secano: cereal, vid y olivo. Además, de algunas tierras de pastos8.
Concretando lo dicho, la época de mayor crecimiento y, por consi-guiente, la de mayor progreso en nuestra Villa hay que situarla entre los censos de 1646 y 1773. Así por ejemplo, mientras que en 1737, la población global de nuestra Villa era de 224 vecinos, unos 1.120 ha-
7 LEmunIER, Guy: Poblamiento y población en la región de Murcia, (siglos XVI-XVIII). Censos de población y series bautismales. Revista Internacional de Censos Sociales, Nº 24, pp. 89 y 92. Universidad de París, 2004.
8 Archivo General Histórico de la Región de Murcia: Catastro de Ensenada, Gob. 3.937. Legajo 4º, Nº 20. Año 1755.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
456
bitantes9, en el Censo de Aranda de 1769, ésta contaba con la cifra de 2.329 feligreses, de los cuales 1.192 eran varones. De éstos 440 casados y 752 solteros; y 1.137 hembras, 440 casadas y 697 solteras. En lo que se refiere al clero, éste contaba con el cura, 2 beneficiados y un sacer-dote, 1 sacristán, 1 ayudante, 2 demandantes de ermitas, 3 fiscales con sus títulos, 1 fabriquero, y 2 hermanos de la religión de San Francisco. Además de 15 hidalgos, 13 de ellos al Real Servicio10. En el Censo de Aranda de 177311, el total de los habitantes de Beniel es el mismo, mien-tas que en 1787 desciende a 1.438.
En lo referente a las series bautismales, en los Libros de Bautismos de nuestro Archivo Parroquial de Beniel12, en los Libros correspon-dientes a los años del siglo XVII, que van desde 1636 a 1699 el número de bautismos es de 196. En cuanto al siglo XVIII, daremos a conocer, siguiendo los datos de los Libros antes citados, sólo los correspondien-tes a los años de los censos que hemos mencionado más arriba, ade-más de aquellos que nos parecen más significativos, con el fin tener una idea exacta de la evolución de nuestra población. Así por ejemplo, los bautismos que se realizan en 1737 son 72; los de 1755 son 94; los de 1769: 92; los de 1773: 96; 1787: 119 y los de 1790: 125, y en 1793: 145. Observamos, en los años siguientes, que estas cifras se mantienen con algunas variaciones.
En cuanto al sistema sanitario, por el Catastro de Ensenada de 1755, sabemos que en este tiempo Beniel contaba, entre los sanadores titu-lados, con un médico, don Juan Díaz; un maestro cirujano, don Blas García, y un oficial de cirujano, Mariano García; además, de un maes-tro boticario, don Francisco Caballero. Y como sanadores no titulados aparecen un barbero, Antonio Ramírez13 y una curandera, conocida como la tía Pepa “la Galla”. También tenemos noticias de otro médico cirujano, don Juan Esparza, pero éste aparece en los documentos del siglo XIX, concretamente, en 185914.
9 VILaR, Juan Bautista y ARnaLDOs MaRtínEz, Francisco. Beniel. Excma. Dipu-tación Provincial de Murcia. Nº 10, p. 10. Murcia 1974.
10 VILaR, J.B. e InIEsta Magán, José.: Censo de Aranda en el Obispado de Carta-gena (1769). Aproximación a la demografía moderna. Universidad de Murcia 1984
11 Real Academia de la Historia. Instituto Nacional de Estadística. Censo de Aranda Tomo III. 22.
12 Archivo Parroquial de la Iglesia de san Bartolomé Apóstl de Beniel (desde 26 de mayo de 1683 al 31 de diciembre de 1980).
13 A.G.H.R.M. Catastro de Ensenada. Gob. 3.851. Legajo 4º. Año 1757.14 A.I.P.B. Libro de defunciones. Nº VII, fol. 184vº.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
457
El médico. No sabemos, exactamente, cuándo don Juan Díaz es nombrado para ocupar la plaza de médico de la Villa de Beniel, pues se cita, por primera vez, como médico en el referido Catastro de En-senada (1755). Sin embargo, su nombre aparece repetidas veces, en los Libros del Archivo Parroquial de la iglesia de san Bartolomé Apóstol de Beniel, como cofrade en todas las Cofradías fundadas en los pri-meros años del siglo, concretamente en la de “Ntra. Srª la Virgen del Rosario” de 1709, es nombrado Hermano Mayor de la misma, junto al Marqués de Beniel. Don Juan Díaz15 era un médico puro, es decir, tenía título universitario y procedía de una familia acomodada de la ciudad de Orihuela.
Todos los estudios realizados sobre medicina refieren que los mé-dicos eran considerados la élite de los sanitarios y gozaban de ma-yor reconocimiento social que el resto de los sanadores. Según Dano Bretos «algunos autores han referido que los estudiantes de medicina procedían de clases acomodadas y han cuestionado el origen humilde de dichos estudiantes16. Para Vicente Crespo17 los médicos eran con-tratados por los municipios y se ocupaban de la asistencia sanitaria del vecindario18. Esto explica que don Juan Díaz percibiera un beneficio del Ayuntamiento de 2.000 reales anuales, a lo que hay que añadir las igualas19, sistema que facilitó que los vecinos contribuyeran con moderadas cuotas a la retribución anual fijada. Dicha cuota, por lo general, se pagaba siempre con trigo.
Cirujano. Otros sanitarios de la Villa de Beniel, a los que hemos he-cho referencia anteriormente, fueron don Blas García, maestro ciru-jano, y un oficial de cirujano, Mariano García. Sobre éstos, no hemos
15 No debemos confundirlo con su hijo del mismo nombre, que fue Boticario Ma-yor de los Reyes Carlos III y Carlos IV.
16 DanOs BREtOs, J.: Aportació a l estudi social de la medicina en Catalunya, 1768-1827. fsCV. Barcelona 1925. Cf. Sánchez García, Miguel Ángel: El factor familiar y los profesionales sanitarios en el mundo rural. Las tierras de Al-bacete en el siglo XVIII. Tiempos Modernos: Revista electrónica de la Historia Moderna. (2014/2).
17 AstRaIn GaLLaRt, Mikel.: La práctica médica en el medio rural castellano. El Memorial de Vicente Crespo. Departamento de Historia de la Ciencia. Depar-tamento de Medicina, p. 463. Granada 2002. DynamIs. Act. Hisp.Md. Sci. Hist. Illus.
18 Ibídem. P. 464.19 FERnánDEz DOCtOR, Asunción y ARCaRazO GaRCía, Luis A. Asistencia ru-
ral en los siglos XVII-XVIII. Tipos de Conducción de los profesionales sanitarios en Aragón. DynamIs. Atc. Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 2002, 22, 189-208.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
458
encontrado ningún documento que nos dé a conocer algo de la vida de los mismos, tanto a nivel personal como profesional. Sólo sabemos que el maestro cirujano cobraba por sus servicios 1.200 reales anuales y su oficial de cirujano, por tener media la conducta con aquél, perci-bía otros 1.200 reales. Como ya hemos referido tenemos noticias de otro médico cirujano, don Juan Esparza20.
El cirujano no alcanzaba el nivel social de los médicos. Tenían un ori-gen más humilde que éstos y se formaban en los hospitales, teniendo que pasar por un período de aprendizaje. A menudo –señala Jesús M. Miguel de- desempeñaban un papel doble de barbero y cirujano21. En el siglo XIII se funda el Colegio de San Cosme, uno de los patronos de la cirugía. Di-cho Colegio subió de status a los cirujanos. Estos maestros cirujanos eran personas que hablaban latín y se especializaron en una cirugía mayor. Ello implicaba la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico, bien fuera diagnósticos terapéuticos o pronósticos. Pero fue en el siglo XVIII, cuando dichos sanitarios comienzan a adquirir un éxito profesional importante, con gran reconocimiento social. Así tam-bién se intenta dotar a la cirugía de un cuerpo doctrinal que la definiese (incluyendo lesiones de huesos y articulaciones)22.
Entre los sanadores no titulados o populares que existían en nuestra Villa, Ensenada cita al barbero, Antonio Ramírez, quien tenía de lucro 600 reales al año. Éstos ejercían la actividad quirúrgica de forma iti-nerante y sin ningún tipo de base científica, dedicándose a la curación de heridas, extracción de muelas y dientes, fracturas, etc. con unos resultados mediocres. Aprendían su oficio, como algunos boticarios, de manera artesanal, en muchos casos junto a familiares, parientes o paisanos23. Por la tradición oral tenemos noticias de una curandera, la tía Pepa “la Gallla”, que vivía en la pedanía de La Basca, junto a la ermita de la misma. Parece ser, según nos cuentan los mayores, que tuvo gran fama dentro y fuera de la Villa.
Queremos acabar este apartado haciendo referencia a los elemen-
20 A.I.P.B. Libro de defunciones, documento citado.21 Jesús M., MIguEL DE: Para el análisis sociológico de la profesión médica.
Universidad de Autónoma de Barcelona. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Nº 20, 1982, pp. 101-120.
22 Ibídem.23 SánChEz GaRCía, M.A: El factor familiar y los profesionales sanitarios en el
mundo rural. Las tierras de Albacete en el siglo XVIII. Tiempos Modernos 29. Albacete (2014/2).
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
459
tos que incidían en la carrera de los sanitarios, como por ejemplo la importancia del factor matrimonial. En opinión de Crespo «un pri-mer aspecto tiene que ver con el lugar de casamiento y la procedencia geográfica de los cónyuges. Muchos de ellos se casaron en su ciudad de origen con mujeres del mismo lugar y de la misma clase social24. Entre los sanitarios que se ocuparon de la sanidad en la Villa de Beniel en el siglo XVIII, podemos referir, sobre esto, el caso del médico don Juan Díaz y su mujer Catalina La Rosa ambos oriundos de la ciudad de Orihuela; y el del boticario, don Francisco Caballero, casado con doña Francisca López de Fuente, los dos vecinos de esta localidad.
Escritura de media de botica de la villa de Beniel
El documento sobre la “Escritura de Media de Botica”, que se encuentra en el protocolo notarial del Archivo General Histórico de la Región de Murcia25, es la primera noticia que tenemos sobre la existencia de una botica en la Villa de Beniel. De ella, no sabemos el año de su fundación, pues en el Catastro de Ensenada de 1755, al hablar de los profesionales de la sanidad en este lugar, se citan sólo los nombres de los mismos, entre ellos, como ya hemos mencionado el de don Francisco Caballero, como maestro boticario, sin hacer referencia alguna a la botica que éste poseía en calidad de propietario. Fue en el Protocolo citado, correspondiente al año 1784, cuando tenemos noticia de ella. Por lo que no nos cabe duda que debió fundarse bastantes años antes de la referencia de Ensenada.
Por el Inventario26 que va a la cabeza de la Escritura de Media de la mencionada botica, sabemos que contaba con despacho, laboratorio y almacén. Bien asistida de mucha y buena redomería de barro y vidrio de todos los tamaños; utensilios de laboratorio y provista de hierbas medi-cinales tanto de España como de América, lo que nos hace suponer que debió ser una de las más importantes, entre los pueblos de Murcia y, por tanto, prestaría servicios sanitarios a otros lugares cercanos a esta Villa.
La escritura de Media consta de tres partes: la primera empieza con el poder que don Francisco Caballero, maestro boticario y vecino de la
24 Memorial de Vicente Crespo. Cf. en Astrain Gallart, Mikel.: op. cit. p. 471 25 A.G.R.M. Protocolo, Nº 2792. Escritura de Media de Botica. Año 1784, fls.
209-212. 26 Archivo General Histórico de Murcia. Inventario de la Botica de Beniel. Proto-
colo Nº 2792, fls. 283-208. Año 1784.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
460
Villa de Beniel, otorga a su mujer doña Francisca López de Fuente, de la misma localidad, para que en su nombre pueda acordar con Manuel Gómez, oficial de boticario del propio vecindario, en el manejo, gobier-no y dirección de la mencionada botica, que como propia disfruta el referido don Francisco Caballero en dicha Villa de Beniel, dándosela por venta o arrendamiento, por el precio y modo que conviniese, o por vía de medias, bajo las reglas, modo y forma que estimase. Haciéndole, en cualquiera de los casos, formal entrega de los géneros que en misma existieran, estimando en su razón las Escrituras del caso, con todas las cláusulas, condiciones, requisitos y circunstancias que le pareciese con-venientes, con la firmeza de que cuanto deja por otorgado y, en virtud del mismo, se obliga con sus propias rentas habidas y por haber.
Dicho poder se dio en la ciudad de Orihuela, el 18 de agosto de 1784, ante don Juan López Pérez, Escribano de S.M., Procurador de Núme-ro y Juzgados de dicha ciudad de Orihuela, siendo testigos Cayetano Salar, Antonio Navarro y Francisco Jiménez, vecinos de la misma, y lo firmaron el boticario don Francisco Caballero y el escribano público don Juan López Pérez.
Al día siguiente, ante el referido escribano público del Rey, los ve-cinos de la ciudad de Orihuela, Maximiliano Meseguer y Antonio Li-nares, certificaron y dieron fe, con su rúbrica y firma, que don Juan López Pérez por quien va firmado, librado y signado el documento anterior «es tal escribano como se titula: fiel, legal y de toda confian-za, y las Escrituras, testimonios y autos que el susodicho ha librado y libra siempre, y en todos tiempos, se le ha dado y da entera fe y crédito, así en Juicio y fuera de él, y para que conste donde convenga se dio la presente en Orihuela. Agosto 19 de 1784».
Inventario
La segunda parte y a continuación del poder, que don Francisco Caba-llero confiere a su mujer doña Francisca López de Fuente para acordar con Manuel Gómez la Escritura de Media de la Botica, aparece el in-ventario de la misma, fechado el 25 de junio del mismo año. En él nos vamos a detener en la seriación de las existencias de la botica, que van indicadas en el mismo.
1.- El utillaje para la elaboración y conservación de los medicamen-tos consta de las siguientes redomas: 38 para jarabes; 95 de agüeras de repuesto; 76 agüeras del despacho; agüeras valencianas; 4 redomas de
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
461
peso pequeñas; 21 pequeñas delgadas; 5 bombas; un morterico de vidrio de mano; 2 alambiques de vidrio; una cabeza de vidrio de alambique; dos cabezas quebradas; 25 botes grandes de vidrio; 101 botes para un-güentos; 151 botes de polvos; 82 botes de amaro de quina; 95 tinturas; 65 orcetas de vidrio para píldoras; 30 botes azules; 27 botes azules y blan-cos grandes; 42 cajas grandes de madera para hierbas; 33 cajas pequeñas de emplastos; una escalera de 7 escalones; un filtrador con 2 embudos de vidrio; un mostrador; una caja con su espatulero; una prensa con vara de hierro; una piedra de preparar con dos molones; dos morteros de piedra, uno grande y otro pequeño con sus manos; 5 tamizas a me-dio usar; dos almireces: uno pequeño con su mano y otro mayor con su mano de hierro; un almirez grande con mano de hierro y tapador con su pie; una caceta con su cuchara de metal; otra caceta para colar aceite; tubular; dos cajos de azofrar remendados; una perola de azofrar remen-dada pequeña; otra de lo mismo más pequeña; otra pequeña de cobre; otra grande de azofrar; un alambique grande de cobre; rectificadores de cobre con su cabezas de lo mismo; una romana con su peso; 6 espátulas de hierro; 5 medidas de metal; dos pesos pequeños de metal; 11 orzas envueltas de metal; una espatulera de hierro; un anafre de hierro; una tenaza de muelle de hierro; una mesa pequeña para la oficina; 3 espátu-las de hierro. El total de utensilios es de 58 y su valor aproximado según se expresa en la escritura es superior al de 258 libras y 378 onzas.
2.- Aceites por decocción para la extracción de los principios activos de una planta: aceite rosado; de Aragón; de machiato; acei-te esencial para la gripe; de opalino; de alpestre; de Altea; de belesa; de pericón; de laurel; de hierbabuena; de membrillo; de mirtáceo; de amartiga o azafrán de Marte; de murga; de doncel o conserva de hon-gos; de azafrán; de escorpiones; de olivos; de adormideras; de linaza; de manzanilla; de lima; de almendras dulces; de alacranes compues-tos; de trementina. El total de aceites de decocción es de 26 clases. Valorados en 24 libras y media, y 92 onzas.
3.- Jarabes: De hisopo; de jínjoles; de tusilago; violado; de regalicia; de miel de azúcar; de chicorias simples; de borrajas; de sanroqueña; de raíces; de amapolas; de culantrillo; de succino anodino; de artemisa; de chicorias compuestas; de rosas solutivo; de miel colada; de murto-nes; de rosas secas; de doncel; de adormideras; de miel de santauro; de quermes; de cidra; de claveles; de sínfito; de sumeria; de coral; de antiromático; de pomas; de acadias de Galeno; de moras; de granada; de peonia; de limón; de hierbabuena; de aguas simples; de vinagre ro-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
462
sado; de infusión de aleganes de orina; infusión de rosa rubra. El total de jarabes es de 41. Valorados en 39 libras y 270 onzas.
4.- Zumos líquidos: De membrillo; de limón; de agrás. Total, 3 cla-ses de zumo; valorados en 16 libras.
5.-Polvos comunes: De letargia de Almazarrón (o polvos de mirra o áloe; blanquete; minio; aluminio velo de España; verdete; vitriolo; pol-vos de sen (especie de casia); almáciga; incienso; sangre drago común; polvos de camello; estamonca; jalapa; católicos resolutivos; esperma de ballena; cal de la sierra; cristal tártano; acíbar sucotrina; cera sim-ple de Galeno; confortativos; murta; flor de azufre; mandíbulas de pez lucio; leche de tierra; dientes de jabalí; sangre de macho; regalicia; este-laria; salvia; azafrán de Marte paritivo; de dicho astringente; quina; de papel bendiga (de beneficio celestial); simpáticos para las sanguijuelas; eufórico; cantáridas; cebadilla; nitro refinado; sal amoniaco; sabina (en medicina popular se utilizó como abortivo); castóreos; de romero; peonia; sándalo rublo; cipria; coral de Lima; zarzaparrilla; hierbabue-na; albo greco; lirios de Florencia; de manzanilla; de bardana; brionia; filipéndula; estiércol de pavo; polipodio; jengibre; azafrán de Marte preparado con orina humana; polvos de víboras; dentífricos; polvos de té; de cáscara de huevos preparados; piedra magnética acimutal; intestino de lobo; estiércol de lagarto; contra aborto; azúcar de mer-curio; extravíos de antimonio blanco; de marial; tierra sellada; sangre de drago fina; tierra japónica; polvos contra diferentes casos; polvos estomáticos; cinabrio nativo preparado; de junquillo; imperiales; abro fuentes de palacios; versuadicos de cuervo; versuardicos de tribus de ribera; azúcar de perlas; tres sándalos; polvos de albarrodos; polvos rosados; diamargaritos fríos; lactificantes de Galeno; azúcar de alúmi-na; puelus lancolum. Total de polvos comunes 58. Cuyo valor asciende a 15 libras; 336 onzas y 20 dracmas.
6.- Polvos preparados: Piedra azul preparada; piedra de Judea; pie-dra maticis; topacios preparados; granates; polvo arménico oriental; ja-cintos; succino; cuerno de ciervo preparado; cristal montano; ojos de cangrejo; madreperlas; ojos de cangrejo sin preparar; polvos de coral sin preparar; piedra judaica sin moler; piedra maticis sin preparar; piedra versual occidental; sublimado corrosivo; jacintos entrebastos. Total de polvos preparados 20 clases. Su valor asciende a 59 onzas y 6 dracmas.
7.- Sales: Alcano duplicado; tártaro vitriolado; sal de Marte; de silicio; sal prunela; tártaro amónico; sal de parietaria; espíritu de sal coagulado; tártaro de culebra; azúcar de plomo; sal de estaño; sal de taray; sal de
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
463
sentaura; nitro fijo con carbones; sal de cardosanto. Total de sales: 16 clases. El valor de las mismas asciende a 42 onzas y 7 dracmas y media.
8.- Cleosácaros: De succino; de cidra; de hinojo; de atincar; alcanfor; precipitado de cloro; flor de benjuí; etíope mineral; mercurio violáceo; anticético de poterio (sal volátil); precipitado blanco; besoárdico tónico; besoárdico mineral; mercurio dulce; panacea mercurial; orocus metalo-rano; aceite de nueces por desorción. El total de los cleosácaros es de 16 clases. Cuyo valor asciende a 10 onzas y media y 14 dracmas.
9.- Aceites esenciales: De romero; de lacésdula; de cidra rancio; de limón; de anís; de hinojo; de doncel; de ladrillo; de petróleo; de suc-cino fétido; bálsamo de azufre ferventinado; bálsamo de Perú negro; bálsamo anodino; bálsamo católico; tintura de coral; tintura de carbó-rea; tintura de azufre; vitriolo de Marte líquido; tintura aurea; tintura de succino; tintura de coral; de acíbar; de azafrán; láudano líquido; anticolítico. El total de aceites esenciales es de 25 clases y el valor de los mismos es de algo más de 30 onzas y 32 dracmas.
10.- Espíritus ácidos: De vitriolo; de sal; agua fuerte. El total de espíritus ácidos es 3 clases. Siendo su valor 10 onzas y media, más 2 dracmas y media.
11.- Aguas compuestas: De briona compuesta; epidémica; epilépti-ca. Total 3 clases. Su valor es de 2 libras y media, más 13 onzas.
12.- Aczémicos: Blanco; diepro amarillo; oro pimonte. Total de los mismos 3. Su valor asciende a 15 onzas.
13.- Ungüentos: De corozal; de arceo; del moro; de rábanos; de man-teca; de litarjas; de plomo; blanco alcanforado; de minio alcanforado; goma de limón; de calabaza; de peplo; de zacarias; bálsamo universal; de diapalma; de cinabrio; de la condesa; de titano; de trina; poligonato; untura fuerte; de agripa; de opilativo; de Altea; de Aragón; marciatón de Altea; cinericio; preco alcanforado. El total de ungüentos es de 29 clases, siendo su valor 2 libras y 246 onzas y media.
14.- Emplastos: Negro de violeta; diaforético; benedicto; tremen-tinado confortivo; contrarrotura; diapalma; puelleseríncea; diaquilón mayor; contrarrotura de piel de carnero negro; emplasto de ranas simple; con mercurio; estomáticos; matricol; diapalma; diasulfuro de ragibando; imperial; trementinado de ribera; calminativo de simio; de hisopo; de cicuta; de aquilón gomado; magnético arsenical; anodino; cuerno de ciervo; de marfil; rosa verástica; ruibarbo; albar; azufre; agallán; caparros; raíz de cidonia; de sínfito; de canela; de algramina-res; alquejenjo; de tomantila; extracto de cicuta; extractos de regalicia;
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
464
católico; piñones cáusticos de la matritense; extracto de opio; bálsamo pelubiano blanco; cráneo humano; carne mumia. Total de emplastos 47 clases, siendo su valor 9 libras y media, 307 onzas y 4 dracmas.
15.- Trociscos: De algodón; cermeño; kelis seu ápices; de alhandal; de zamio; de Caribe o resino fósil; de espodio. Total de trociscos 7 cla-ses. Asciende su valor a 5 onzas y 15 dracmas.
16.- Píldoras: De creta palmaria; trocisco de rubiano; aráñigas; de Luis mayor; de bancorruizo; marciales de virrey; amoniacales; pami-liares de muidano; de opilación; de tribus; de succino; fétidas; agrega-tivas; coquias; tartáreas; angelicata; de protui. Clases de píldoras 18. Valor de las mismas 27 onzas y media, más 46 dracmas y media.
17.- Láudano: Ciniglosa; cinacuarino; opiado; orinario; anacardos; uva usina; micodas. El total de Láudano es de 8 y su valor asciende a 7 onzas y 23 dracmas.
18.- Clectuarios y confecciones: Triaca magna; de esmeraldas; de alcermes; cordial; jacintos; diascordio frascastorio; filonio romano; yera magna; bencoicta lasantina; tarmacindos. El total es 10 y su valor de 1 libra; 49 onzas y media y 6 dracmas.
19.- Conservas: Rosas alejandrinas; de borrajas; rubra; café; serpenta-rio; raíz de ajo; imperatoria; de cipero; carolina; lirios de Florencia; brusco; adormideras; de cártamo; sebo de macho derretido indio; raíz de butiá; hierba quebrantapiedras; té indio; jalapa; de hierba; de China; sándalo cristiano; piribro; polipodio; filipéndula; agárico de la sierra; galanga; leño nefrítico; raíz de japonesa; carlina; cléboro blanco; díctamo blanco; gencia-na; peusedáneo; formentila; cebadilla; zarzaparrilla; simiente de estuerzo; leño salisafra; palosanto; quina. El total de conservas es de 42 clases. Su valor es de 49 libras y 3 cuartas; 150 onzas y cuarta, más 13 dracmas.
20.- Gomas: De limón; galvano; goma de enebro; acíbar guática; de sucotrina; de tragacanto; de arábiga; mirra; amoniaco; asafétida; opopónaco; olviano; bedelio; sagapeno; residuo de almáciga; benjuí; polvos de ermodáctiles; jacamaca; sarcacola; de anima. El total de go-mas es de 20 clases y su valor asciende a 1 libra, 40 onzas y 6 dracmas.
21.- Simientes: De cicuta; de eneldo; de cidra; de cardosanto; de verdolaga de plantaje; peonia; de esparraguera; de dauco; de malvas; sabuco; de ciglaria; de zaragatona; citrinos; québulos; embiclos; beléri-cos; indos; simiente de alcaravea; anís; coricondio; hinojo; perejil; car-damomo menor; simiente de albahaca; mostaza; flor de cártamo; de retama. El total de clases de simientes es de 28 y su valor de 42 onzas y media; 15 dracmas y 2 frutos.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
465
22.- Hierbas: De todas, una arroba. Más sal de Inglaterra; pez grie-ga; resina de pino; terbentrina; pez negra y emplastos del marqués.
La biblioteca contaba con los siguientes libros y Autores
Una “Matritense”, de J. P. Maygrier; más otra añadida; “Palacio añadi-do”; “Alquimia, Química y Destilación en el contexto de la Real Botica de Félix Palacios; “Curso químico” de Antoine Fourcroy; “Mesué de-fendido”, y propuesta al preliminar de Félix Palacios; otro de Prepara-ciones de mesa y viaje”; Bernardo Botalia; Discorades; Leche; Manteca de azahares. De estos últimos no viene el nombre del autor.
Escritura de media de botica
La Tercera parte y, a la vez, el segundo documento del protocolo notarial27, corresponde a la formalización de la Escritura de Media de la Botica de la Villa de Beniel, propiedad de don Francisco Caballero, maestro boticario. Para ello, comparecieron, en la ciudad de Murcia, el 20 de agosto de 1784, doña Francisca López de Fuente, mujer del citado maestro boticario, en virtud del poder que para la celebración de esta circunstancia le concedió su marido, el 18 del presente mes y año, ante don Juan López Pérez, escri-bano de la ciudad de Orihuela, y Manuel Gómez, oficial de la mencionada botica y vecino de la misma Villa de Beniel.
En la firma de dicha Escritura de Media de la mencionada Botica, doña Francisca López otorga al dicho Manuel Gómez una botica com-puesta por diversos medicamentos y todos los objetos domésticos, ins-trumentos y anexos correspondientes a ella, además del hecho y disfru-te de la misma, bajo las reglas, actos y condiciones siguientes: En primer lugar, doña Francisca López hace saber que, según su voluntad, Manuel Gómez tenía ya recibida dicha botica, con todos los medicamentos, re-domas, botes, peltrechos, autores y demás de su uso, estando despacha-ble, como consta por Inventario, el cual se hizo con su intervención y asistencia y se firmó con fecha a 25 de junio de este presente año.
Para que conste como primera condición de la contrata, doña Fran-cisca López refiere que el Inventario se compone de 24 hojas útiles, las misma que rubricadas de mano del presente escribano, se ponen
27 Archivo General Histórico de Murcia. Protocolo, Nº 2792. Escritura de Media de Botica. Año 1784, fls. 209-212
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
466
por cabeza de esta Escritura pública. Según esta condición, Manuel Gómez deberá responder, en todo tiempo, de todo lo que contiene el referido inventario, siendo de su obligación el que dicha Botica vaya siempre en adelanto y nunca en disminución y, en caso de que esto se verificase tendría que satisfacer de su propio caudal el valor de las faltas, que tuviese lo que se le ha entregado por dicho inventario, que ha de cumplir y aproximar con todo rigor de derecho y costas. La segunda condición que pone la otorgante es que el coste de todos los medicamentos, que fuera preciso adquirir, comprar y poner en dicha Botica, ha de ser a partes iguales entre dicho Manuel Gómez y el pro-pietario de la misma. Pero, trabajarlos y ponerlos en la debida disposi-ción para su despacho y suministrarlos al público, ha de ser de cuenta y cargo solamente del dicho Gómez.
Así también, será responsabilidad de éste cualquier deterioro que resultara y se experimentara en los medicamentos, por no tenerlos fabricados «a ley y según Arte», ya que como encargado de la Botica, y habiéndosela entregado don Francisco Caballero, dueño de ella, con total independencia de derecho, ha de ser toda la responsabilidad del referido Gómez. Del mismo modo, será de cuenta y cargo de éste la venta y despacho de los medicamentos de la Botica, percibirlos y co-brarlos, con todos lo que se fiasen, y sus beneficios han de ser de por mitad, esto es, para dicho Manuel Gómez de dos uno, de cuatro dos, y así respectivamente. Y la otra mitad será para satisfacer y pagar a don Francisco Caballero llevando, de todo, la debida cuenta y razón, para evitar por este medio toda clase de desavenencias y motivos de disputa, entre ambas partes en dicho partido de Media que celebran.
La tercera condición de la otorgante es que, en la casa en que se halla establecida la Botica, el pago de su renta o alquiler, siempre ha de ser de por mitad entre don Francisco Caballero, maestro boticario, y el referido Manuel Gómez, ya sea habitándola los dos interesados juntos, o alguno de ellos, o ya ocupándola sólo dicha Botica, ya que así ha sido el trato expreso. La cuarta condición es que, en el caso de que el referido don Francisco Caballero falleciera antes que su mujer, ésta se obligaba, por la presente condición, a no poder donar ni empeñar dicha Botica, sin permiso del referido Manuel Gómez, ya que a éste le confiere el derecho de preferencia, por lo que cualquier contrato que doña Francisca López intentase hacer con otra persona sería compeli-da y apremiada con costas y todo rigor de derecho, porque así ha sido el trato expreso de esta contrata. La quinta condición se refiere a la
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
467
celebración de una anterior contrata de media, que esta Botica tiene practicada sobre la misma, por el escribano de dicha Villa de Beniel, Miguel Ramírez Dato, siendo condición expresa de este Instrumen-to que, por virtud de él, ha de quedar la anterior contrata rota, nula, cancelada, de ningún valor ni efecto, como si no se hubiese celebrado, pues sólo se ha de observar guardar y cumplir, desde ahora y para siempre, esta dicha Escritura en todo y por todo, según se contiene en ella sus cualidades y condiciones.
La última condición es que 1.500 reales de vellón que Manuel Gó-mez tiene entregados, en calidad de préstamo, a don Francisco Caba-llero, por no ser conocido por la otorgante en el momento presente de la Escritura, así lo confiesa la misma, en razón de ello renuncia a toda excepción de dolo o engaño, leyes de la entrega, prueba de que pagaron la numerata pecunia. Pero, además, según en ellos se con-tiene, dicho Manuel Gómez no ha de poder pedir, percibir ni cobrar el referido préstamo, hasta que se verifique el fallecimiento de don Francisco Caballero. Sin embargo, en el momento que esto ocurra, la otorgante tendrá que pagar íntegramente en toda forma de derecho, mediante a que así también ha sido trato y convenio.
Con las referidas condiciones doña Francisca López de Fuente en su nombre y como apoderada de su marido, don Francisco Caballero, propietario de la Botica de la Villa de Beniel, da a su oficial de botica, Manuel Gómez, en dicho trato de Media, la expresada Botica, compro-metiéndose éste a observarla y guardarla, con arreglo y bajo los pactos y condiciones ya expresados. Además se advierte que, en cuanto dejasen ambos de observar, guardar y cumplir, costas, daños y perjuicios que por la incertidumbre o falta de observancia, en el todo o parte de lo estipulado se siguiesen y causasen a dicho Manuel Gómez, serán eje-cutados y apremiados con costas y todo rigor de derecho, con solo esta Escritura, el juramento y declaración del susodicho, o de quien su causa o derecho legítimamente representara, en lo que deja y queda definida la liquidación de cantidad. Y todo ello sin que se necesite de otra justi-ficación alguna más, aunque de derecho se requiera y deba hacerse. Por cuanto de todo ello se releva en forma. Y a su seguro obligó sus bienes propios y rentas y del referido, su marido, en debida forma de derecho, así muebles como raíces, habidos y por haber en todo lugar.
A continuación de lo expuesto arriba, Manuel Gómez, oficial de la botica de don Francisco Caballero, ambos vecinos de la Villa de Beniel, acepta todas las condiciones y circunstancias que en ella se incluyen
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
468
y, en consecuencia, recibe de doña Francisca López de Fuente de la misma vecindad, en nombre de su marido y como apoderada especial de éste, en dicho partido de Media de la citada Botica, compuesta de los medicamentos, libros, y demás que comprende el Inventario hecho de los enseres y de todo lo que se contiene en ella, con la asistencia, in-tervención y satisfacción del otorgante. Y siendo el mismo que va ru-bricado por el presente Escribano, va por cabeza de este Instrumento. Acto seguido, Manuel Gómez confirma ser cierto haber recibido y he-cho cargo, de cuanto comprende el Inventario, sin falta alguna. Por lo que se obliga a responder de todo en los términos, modo, forma y cir-cunstancias, según le toca y pertenece. Por otra parte, se compromete a observarlas, guardarlas y cumplirlas sin falta alguna, ahora y en todo tiempo, como se suceden en todo hecho, acuerdo y deliberación. En cuanto a lo que dejase de hacer, observar, guardar y cumplir costas, daños, perjuicios contenido y menoscabos, que por su culpa, omisión, descuido, negligencia, falta de cumplimiento, en todo o parte de lo tratado y estipulado, se siguiesen y causasen al dicho don Francisco Caballero y a su mujer doña Francisca López de Fuente, quiere que sea ejecutado y apremiado con costas y todo el rigor de derecho, con solo esta Escritura de Juntamiento y declaración de los susodichos, o a quien su causa y derecho legítimamente representara, en lo que deja y queda referida la liquidación de la cantidad, sin que se necesite de otra justificación alguna más, aunque por derecho se requiera y deba hacer, porque de todo releva en forma. Y a su seguro obligó su persona y bienes habidos y por haber en todo lugar.
Después de esto, ambas partes, se dieron por contentas y, en su razón, renunciaron a toda excepción de dolo y engaño, con otro cual-quier derecho, acción, o recurso que les competa. Y para su ejecución y cumplimiento dejan poder cumplido a la Justicia y Jueces de S.M., de cualquier parte, para que observando lo que se ha dicho, las cumplan y apremien como por sentencia definitiva de Juez competente. Por lo que dada y basada en autoridad de cosa juzgada renunciaron a las le-yes, fueros y derechos en su favor, y la general de ellas en forma, y en especial dicha doña Francisca. Subrayan abundantemente la Ley 61 de Toro, cuyo auxilio, beneficio y remedio que por ella le asiste, toca y pertenece le fue bien explicado por el escribano quien dio fe. En cuyo testimonio así la otorgaron, siendo testigos don Antonio de Blanes Jiménez de León, escribano de Número, don Joaquín Gaya y Andrés Molina, vecinos de esta dicha ciudad de Murcia, y de los otorgadores.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
469
Firmó el que supo y por el que dijo no saber, a su rigor lo hizo uno de los testigos y a todos. El escribano dio fe que conocía a don Antonio de Blanes Jiménez de León y a Manuel Gómez, oficial de botica, ante el notario, Jerónimo Espinosa de los Monteros y Campoy, quien dio fe.
No podemos acabar nuestro trabajo sin citar a un insigne benielen-se, don Juan Díaz, hijo del primer médico conocido en Beniel, al que hemos hecho referencia, que llegó a ser Boticario Mayor de los Reyes Carlos III y Carlos IV, quien ha sido considerado en todos los estudios sobre la Real Botica «como una de las mentes más preclaras de la far-macopea española». La profesora Mª Esther Alegre Pérez, ha dicho de él «Juan Díaz es el exponente más fiel de la figura de un Boticario del Rey… su intervención en el diseño y su puesta en marcha del Real Jardín Botánico de Madrid, por orden de Carlos III, y sus ideas para la organización de la Real Farmacia, así como el diseño de botamen de la misma, lo revelan como un hombre de sólido arma-zón intelectual, de exquisito gusto, informado de todos los avances internacionales, preocupado por el descubrimiento de posibilidades que generaban las grandes expediciones científicas de la época»28.
Fuentes
- Archivo General de la Región de Murcia- Catastro de Ensenada. Gob. 3.937 Nº 20. Legajo 4º, Año 1755; 3.851,
Legajo 4º. Año 1757.- Protocolo 2793: Inventario de Escritura de Media de la Botica de
Beniel.- Escritura de Media de Botica.- Archivo Iglesia Parroquial de san Bartolomé de Beniel. - Libros de Bautismos (desde 26 de mayo de 1683 a 31 de diciembre de
1799.- Libro de defunciones Nº VII, 1859.- Real Academia de la Historia. Instituto Nacional de Estadística.
Censo de Aranda. Tomo III. nIpO: 729-13-1.
28 Alegre Pérez Mª E. Juan Díaz, Boticario Mayor del Rey (1783-1797). Anales de la Real Academia de Farmacia. p. 675. Madrid 1987. Y Veinticinco años en la Real Botica. Tesis Doctoral, inédita. Madrid 1976.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
470
Bibliografía
ALEgRE PéREz, Mª Esther: Juan Díaz Boticario Mayor del Rey (1783- 1797). Anales de la Real Academia de Farmacia. Madrid 1987.
Veinticinco años en la Real Botica. Tesis Doctoral, inédita. Ma-drid 1976.
AstRaIn GaLLaRt, Mikel: La práctica médica en el medio rural cas-tellano. El Memorial de Vicente Crespo (1785). Granada 2002.
FERnánDEz DOCtOR, Asunción y ARCaRazO GaRCía, Luis A. Asis-tencia rural en los siglos XVII y XVIII. Tipos de “Conducción” de los profesionales sanitarios de Aragón. DynamIs. Act. Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 2002.
FRanCés Causapé, Mª del Carmen: Acontecimientos y siluetas de la Farmacia Aragonesa. Academia de Farmacia “Reino de Aragón”. Zaragoza 2012.
GaRCía CastañEDa, Salvador: José Joaquín de Mora. “Leyendas españolas”. Cádiz 1836.
JáCOmE ROCa, Alfredo: Historia de la Medicina. Academia Medi-cina. Colombia 2008.
LEmunIER, Guy: Población y poblamiento en la región de Murcia, (si-glos XVI-XVIII). Censos de población y series bautismales. Revis-ta Internacional de Censos Sociales. Nº 24. 2004. Universidad de París-IV.
MIguEL, Jesús M. de: Para el análisis sociológico de la profesión mé-dica. Universidad Autónoma de Barcelona. Revista Española de In-vestigaciones Sociológicas. Nº 20, 1982, pp. 101-120
SánChEz GaRCía, Miguel Ángel: El factor familiar y los profesionales sanitarios en el mundo rural. Las tierras de Albacete en el siglo XVIII. Tiempos Modernos. Revista electrónica de Historia Moder-na. 2014/2.
VILaR, Juan Bautista: Beniel. Excma. Diputación Provincial de Mur-cia. Nº 10. Murcia 1974.
VILaR, J. B., e InIEsta Magán, José: Censo de Aranda en el Obispado de Cartagena (1769). Aproximación a la demografía española mo-derna. Universidad de Murcia 1984.
VILLEgas GaLLEgO, Mónica: Origen y desarrollo de la Botánica en Bohemia. Artículo 788. 2001.
471
Con este estudio de los siglos XVII, XVIII y XIX, se pretende conocer los diagnósticos y causas de fallecimiento de los habitantes de Campos del Río durante dichos siglos. Para tal fin, realizamos un análisis de lo publicado en internet, en su página -https://familysearch.org - que comprende los archivos parroquiales de Campos del Río y Albudeite, y, además, los archivos civiles de este Ayuntamiento.
En España los primeros registros civiles que se crean son para las medianas y grandes poblaciones, en el año 1841. Sin embargo, los ac-tuales registros civiles comienzan en el 1871, a raíz de la entrada en vi-gor de la Ley Provisional 2/1870, de 17 de junio, del Registro Civil y del Reglamento para la ejecución de las leyes de matrimonio y Registro civil, de 13 de diciembre de 1870. Esta ley exigía a todos los municipios la creación de un Registro Civil en el que se debían inscribir los datos referentes al estado civil de todos los españoles (nacimientos, matri-monios, defunciones, etc.), al margen de sus creencias. Así lo cumple el Ayuntamiento de Campos del Río, comenzando sus registros de: nacimiento, defunción y matrimonios, en el 1871. Hay que tener en cuenta que su Ayuntamiento llevaba pocos años de funcionamiento porque Campos comienza su independencia de Mula en el año 1836.
Los registros parroquiales habían comenzado a realizarse en algunas parroquias ya a principios de 1300 y fue promoviéndose su uso en suce-sivos concilios, pero es finalmente durante el concilio de Trento (1545-1563) cuando se recoge explícitamente su obligatoriedad, adquiriendo rango de ley en 1564 al ratificar Felipe II lo allí aprobado. Como, a partir de los Reyes Católicos, España es oficialmente católica, cualquier nacido debía ser bautizado, todo matrimonio era católico y los fallecidos de-
Causas de fallecimiento en los siglos XVII, XVIII y XIX en Campos del RioLos médicos que ejercieron durante el siglo XX
Matías VaLVERDE GaRCíaCronista Oficial de Campos del Río
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
472
bían recibir cristiana sepultura. Nos recuerda esta actitud de los Reyes Católicos a la de Constantino el Grande, cuando en el concilio de Nicea del año 325, declara la religión cristiana, la religión del Imperio Romano.
Campos ha pertenecido a Mula desde 1257 hasta 1836 como aldea. Sin embargo, en lo religioso, ha sido un anexo a la parroquia de Albudeite has-ta 1941, que se considera oficialmente parroquia la iglesia de san Juan Bau-tista, nuestro patrón. El sacerdote era compartido por ambas iglesias pero a finales del siglo XIX, Campos comienza a tener sacerdote propio. Algo parecido ocurre con los archivos parroquiales, fuente de nuestro estudio. El archivo parroquial de Campos comienza en el año 1727, por tanto, para saber qué ha ocurrido con los camperos antes de dicho año, hay que ir a los archivos parroquiales de Albudeite, que hasta ese año fueron comunes.
No se puede precisar en qué año comienza el archivo parroquial de Albudeite porque, en nota adjunta de su primer libro, menciona que en el año 1664 se realiza una reconstrucción de su archivo parroquial, destruido por la riada de San Calixto en octubre de 1652. El primer campero que aparece inscrito es del año 1651, y así continúa con tres-cientos setenta y seis camperos más bautizados y ciento dieciséis fa-llecidos, en el archivo parroquial de Albudeite, hasta que comienza el archivo de la iglesia de Campos.
En el archivo parroquial de la iglesia de Campos, de los registros de las partidas de bautismo faltan 76 años que corresponden desde 1788 a 1815, 1824 al 1831, 1846 al 1852, 1859 al 1874 y 1878 al 1900, finalizando dichos registros en el año 1909. De los registros de las partidas de defunción fal-tan 8 años que corresponden a los años: 1824, 1825, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850 y 1851, finalizan en el año 1924, aunque nosotros lo hemos realizado el mismo año que el de los nacimientos, en 1909. Falta, prácticamente, todo el siglo XX, pero hemos preferido posponerlo a un segundo estudio de estas características. La información que aportan las partidas de:- Bautismo: Fecha y lugar del bautismo. Datos del bautizado: fecha y
lugar de nacimiento, nombre, sexo y legitimidad. Datos de los padres. Datos de los abuelos paternos y maternos. Datos de los padrinos.
- Matrimonio: Fecha del matrimonio. Nombres y apellidos de los contrayentes. Estado civil, edad y profesión de los contrayentes. Datos de los padres, de los abuelos y de los padrinos. Nombres de los testigos.
- Defunción: Fecha. Nombre, apellidos, estado civil, edad y profesión del difunto. Causa de la muerte. Nombre del cónyuge del difunto. Datos de los padres. Nota en cuanto a si el difunto hizo testamento.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
473
El total de años estudiados han sido de 258, comprendidos entre los años 1651 y 1909, teniendo en cuenta los años que, por diversos moti-vos, no aparecen sus registros correspondientes.
seXo nacIdos fallecIdosVaROn 2.147 2.134hEmbRa 2.230 2.106DEsCOnOCIDOs 2 2totales 4.379 4.242
Como podemos apreciar en la tabla anterior, hay un ligero aumento en el número de nacimientos de hembras sobre varones, así como a la inversa de fallecimientos de varones sobre hembras. Sin embargo, ambas cifras no pueden considerarse significativas.
meses nacIdos fallecIdosEnERO 445 330fEbRERO 479 243maRzO 394 221abRIL 410 244mayO 428 282junIO 404 303juLIO 280 361agOstO 273 380sEptIEmbRE 280 367OCtubRE 312 458nOVIEmbRE 319 441DICIEmbRE 355 384DEsCOnIDOs --- 228totales 4379 4242
En esta tabla de nacidos y fallecidos por meses, podemos apreciar que el mes que más nacen es el de febrero, y el que menos nacen es el mes de agosto. Sin embargo, si sumamos los seis primeros meses (2.560) y los comparamos con los seis últimos meses (1.819), vemos que los camperos nacen dos veces más lo primeros meses del año.
Lo inverso ocurre con los fallecidos. El mes que más fallecen es octubre y el que menos es marzo. Sumando los seis primeros meses (1.623) y los seis últimos (2.391) vemos que fallecen más los últimos
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
474
meses del año. Por tanto, podríamos decir que se nace más los prime-ros meses y se fallece más los últimos meses del año.
En la tabla siguiente de nacidos y fallecidos por años, vemos que mientras los nacimientos van aumentando de una forma progresiva a lo largo de los años, no ocurre igual con los fallecidos. En estos hay una desproporción en los últimos cincuenta años del siglo XIX.
El motivo principal se debe a las epidemias:- Tres de cólera -. La primera, entre los años 1854 y 1855, murieron
38 personas; la segunda, en 1865, murieron 52 personas, solo en el mes de octubre y la tercera y última, en 1885, murieron 68 perso-nas, entre los meses de junio y julio.
- Dos de viruela, la primera en el año 1857 con 37 fallecidos y la se-gunda en 1877 con 85 fallecidos, entre los meses de septiembre y diciembre; siendo el año que más han fallecido -152-.
- Una de coqueluche, en los meses de junio, julio y agosto de 1861, con 31 fallecidos.
- Sin considerarse una epidemia propiamente dicha, porque se dio en un periodo de veinte años (1860-1880), hay que tener en cuenta las muertes por sarampión -94-
edad de los fallecIdospaRVuLOs 2552 61,3 %aDuLtOs 1690 38,7 %tOtaLEs 4242 100 %-1 Año 1076 37,5 %1-10 Años 683 23,8 %11-20 Años 95 3,4 %21-30 Años 84 2,9 %31-40 Años 200 6,9 %41-50 Años 119 4,1 %51-60 Años 149 5,2 %61-70 Años 167 5,8 %71-80 Años 202 7,1 %80-90 Años 76 2,6 %+ 90 Años 18 0,7 %tOtaL 2869 67,6 %DEsCOnOCIDOs 1373 32,4 %tOtaLEs 4242 100 %
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
475
En esta tabla, edad de los fallecidos, hay que tener en cuenta que existe un número considerable (1373), para la que no hemos podido encontrar la edad de fallecimiento, al no figurar en su partida corres-pondiente. Hay otro grupo que, aun no estando su edad de falleci-miento, sí figura la palabra -párvulo-, y por consiguiente, lo hemos considerado con una edad inferior a diez años. Este grupo de párvulos, que representa el 61,3 % del total, lo hemos subdividido en: menores de un año, que son aquellos niños que han fallecido el mismo día de nacer, a los poco días o meses de su nacimiento, y un segundo grupo comprendido entre uno y diez años.
Para saber la vida media de un campero, a este grupo de párvulos no lo hemos tenido en cuenta. La vida media es de 49,7 años.
DIagnOstICO 2851 67,3 %sIn DIagnOstICO 1372 32,3 %nO LEgIbLEs 19 0,4 %tOtaLEs 4242 100 %
Los nacimientos comienzan a inscribirse en el año 1651, y los falle-cidos diecisiete años después, en 1668. El primer diagnóstico o causa de fallecimiento aparece en el año 1838. A partir de este año hasta el año final de nuestro estudio hay muy pocos sin diagnosticar, y dieci-nueve que no son legibles.
Por tanto, para el análisis del diagnóstico de los mismos contamos con un 67,3 % del total de los fallecidos.
resumen por orden de frecuencIadIagnostIco frecuencIa porcentajeaLfERECIa 268 9,4 %CaLEntuRas 223 7,8 %bROnquItIs 164 5,7 %gastROEntEROCOLItIs 162 5,6 %COLERa 154 5,4 %puLmOnIa 139 4,9 %VIRuELa 122 4,3 %DIsEntERIa 99 3,5 %saRampIOn 94 3,3 %fIEbRE IntERmItEntE 90 3,2 %
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
476
dIagnostIco frecuencIa porcentajesEnECtuD O VEjEz 82 2,8 %angInas 74 2,6 %tIfus 61 2,2 %DIftERIa O gaRROtILLO 55 1,9 %DEntICIOn 53 1,8 %faLta DE DEsaRROLLO 48 1,7 %RaquItIsmO 47 1,6 %CRup 36 1,3 %tubERCuLOsIs 33 1,2 %tOsfERIna O COquELuChE 31 1,1 %paLuDIsmO 30 1,0 %OtROs 786 27,7 %tOtaL 2851 100
Hay otros diagnósticos de menor frecuencia, los cuales son: Addi-son, aliacán, ahogados en el río, anasarca, anemia, ántrax, apoplejía, ascitis, asistolia, asma, bronquiectasia, cáncer, carbunco, de repente dermatitis herpética, diabetes, diarreas, dolor de estómago y de lado, eclampsia, embolia cerebral, enfermedad Deppot, enfisema pulmonar, enterocele, epilepsia, epitelioma ulcerado, erisipela, escirro esplénico y uterino, escrofulosis, espina bífida, fístula maligna, forunculosis ge-neralizada, gangrena, hemiplejia, hemorragias cerebral y pulmonar, hepatitis, hidrofobia, hidropesía, hipertensión cerebral, hipertrofia cardiaca, hipocondría, histeroepilepsia, impétigo, inedia, insulto, irri-tación, litiasis urinaria, mal colorado, manía crónica, meningitis, me-trorragia, miocarditis, miserere, muerte violenta, neurosis cardiaca, oclusión intestinal, osteomalacia, parálisis, pericarditis, peritonitis, perlesía, por caídas o golpes, por quemaduras, pujos, reblandecimien-to cerebral y medular, resultado de una riña, reumatismo, septicemia, sobreparto, tabardillo, tabes mesentérica, tétanos, ulcera gangrenosa y zaratán.
Hay que tener en cuenta que en el periodo de los años estudiados, la población campera era:
año 1610 1612 1787 1847 1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910Habitantes 220 194 254 952 1.180 1.214 1.360 1.286 1.492 1.491 1.690
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
477
La “certificación según el facultativo” de las causas de fallecimien-to, las encontramos en los años 1838, 1839 y 1855. Desaparecen en los años posteriores para volver, de una forma más o menos definitiva, en 1881. En el año 1886 comienza a aparecer la “licencia del juzgado mu-nicipal”. Pueden ir una u otra o ambas a la vez para que el sacerdote realice el enterramiento.
En la partida de bautismo de María Antonia Garay Macanaz, julio de 1853, se menciona que: fueron compadres Pascual Garrido y María Antonia Valcárcel, naturales y vecinos de esta Villa, de oficio Médico. En la partida de bautismo de Juan Pedro Matías, febrero de 1877, hijo de Juan Moya y Ana Garay, el padre profesor de cirugía menor prac-ticante y la madre profesora de instrucción primaria. En la partida de bautismo de Juana María Almagro Martínez, septiembre de 1877, hija de Juan y María, fueron sus padrinos don Nicolás López, profesor de medicina, y su esposa doña María Fernández, de esta feligresía. En la partida de defunción de Francisco García Abenza, abril de 1903, actúa como testigo Antonio Rubio Cano, hijo de Eustasio Rubio Espinosa y Laureana Cano Cabrera, esposo de Isabel Guerrero Espín, de profe-sión cirujano dentista. En la partida de defunción de María Gil Pérez, mayo de 1909, de cuatro años de edad e hija de Tomás y María, fallece de meningoencefalitis, según la certificación presentada por el facul-tativo, Licenciado don Joaquín Martínez Vigueras.
Médicos del siglo XX
Además de lo mencionado anteriormente de médico y dentista, a ca-ballo entre los siglos XIX y XX, nos encontramos a Fulgencio Mese-guer Sánchez, médico cirujano, contratado por este Ayuntamiento, en 1906, para reconocer a los quintos de ese año.
En el año 1912, Alberto González del Barrio, médico de Albudeite y Campos, e igualmente, en 1933, a José Hernández García, médico de Albudeite y Campos, y Salvador Parada García, practicante.
Pedro Vicente García. Los años posteriores a nuestra guerra civil, los enfermos de Campos del Río eran atendidos por este médico, que nació en Ceutí el 29 de febrero de 1908. Oficialmente, estuvo ejercien-do la medicina en dicho pueblo como médico provisional, del 1 de enero de 1962 al 21 de octubre de 1965. Sus padres fueron Ramón y Concepción. Vivía en la calle Archena 19, de Ceutí.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
478
La entrevista con Esperanza Abenza Valverde, más conocida como “Esperanza de los molineros”, nos relata que: El primer médico que vino a Campos después de la guerra, fue don Pedro. Como habían fallecido sus padres, se hizo cargo de sus hermanos, Ramón “El Cojo” y Lola, que estaba tuberculosa. Ramón fue secretario de este Ayun-tamiento, y se casó con una campera. Vivía en el “Castillo”. Poste-riormente se marchó a Ceutí, de donde era oriundo. Venía cuando lo llamaban para ver a los enfermos. Normalmente lo hacía una o dos veces por semana. Muchas veces paraba en casa de Joaquina la de “El Chato”, casa que posteriormente la compró Tomás de Pe-rico Tomás. Tenía mucha confianza con esta familia, y de ahí su amistad con “El Sierra”. Éste, además de barbero, ponía inyecciones y sacaba muelas, hasta que vino oficialmente el practicante.
Si se presentaba algún caso urgente, se llamaba a don Ángel, el párroco (1941-1953), que entendía de medicina. Así, cuando mi abue-la Esperanza se puso de pronto muy enferma, llamamos a don Án-gel, el cual al verla dijo que le había dado una angina de pecho y que si le repetía “no tendríamos a nadie”; esa misma noche, a las tres de la mañana, le repitió y mi abuela falleció. Posteriormente, no recuerdo el año, vino don Francisco que fue asignado a Albudeite pero como no tenía casa, se quedó a vivir en Campos, donde se la hicieron, e iba a Albudeite a pasar consulta después de hacerlo en Campos, cuando tenía que haber sido al revés.
En el año 1942 se crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad –SOE–, y por ello viene el primer médico titular a la plaza de Albudeite y Cam-pos, pero por los motivos expuestos anteriormente por Esperanza, este médico fijó su residencia en nuestro pueblo. Posteriormente, vivi-rían en dicha casa, “la casa del médico”, los médicos que le sucedieron hasta su derrumbe en el año 1999.
Francisco Barado Calzada. Nació el 16 de noviembre de 1908, en Cartagena. Sus padres fueron Francisco y Amparo. Se licenció el 15 de noviembre de 1933, por la Facultad de Medicina de Valencia, aunque había comenzado sus estudios en la Facultad de Medicina de Madrid. Su primer lugar de trabajo fue en la Unión (1934), y posteriormente, en Quintanar del Puente (Palencia). Regresó a Cartagena para contraer matrimonio el 16 de julio de 1936, por lo que al comenzar la guerra civil, dos días después, tuvo que quedarse en zona “roja”. Se incorporó al ejército republicano (la marina), y ejerció de cirujano en diferentes frentes: Teruel, Zaragoza, Barcelona y Ebro, terminando con el grado
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
479
de comandante médico. En la época en la que fue presidente de Es-paña don Felipe González, le dieron un dinero por haber desempe-ñado esta labor. Acabada la guerra civil vuelve a Palencia, su puesto de trabajo. Allí le dan un certificado, favorable, que manifiesta que: al interesado se le ha realizado la depuración político social, sin que se le haya encontrado sanción alguna.
En el año 1946, se incorpora por traslado a la plaza de Albudeite-Campos del Río. No le habilitan la casa prometida en Albudeite, y fija su residencia en Campos, en la calle de San Juan, nº 38, según certifi-cación del alcalde don Juan Navarro Garrido, y posteriormente, en la recién acabada “casa del médico”. En marzo de 1952, realiza un infor-me al presidente del colegio de médicos de Murcia en el cual manifies-ta, entre otras cosas, que:
- Albudeite tiene un padrón de beneficencia de 40 familias y Cam-pos de 100. El Seguro de enfermedad tiene, entre los dos pueblos, 65 cartillas. Los vecinos no incluidos ni en beneficencia ni seguro, la gran mayoría son pobres y solo pueden pagar una pequeña cantidad de di-nero por iguala o visita.
Desde la 1939 a su toma de posesión, unos seis años, han desempeña-do la titularidad siete compañeros (tres en propiedad y cuatro interinos), lo que prueba el poco rendimiento económico. En enero de 1961 falle-ce, en accidente de tren, su hija Amparo, estudiante de farmacia. Esto marcó a sus padres de una manera muy especial, manifiesta su otro hijo, Francisco, también médico, que es el que aporta toda esta información.
Don Francisco tenía mucha experiencia en cirugía y habilidad para los partos, ayudado por la Sra. Juana de Calderón, la cual llegó a adqui-rir una gran experiencia, realizando muchos partos ella sola. El primer sustituto que tuvo fue un compañero de su hijo, el Dr. Manuel Martín Moreno. Al margen de su función como médico, participó, junto con don Ángel (sacerdote) y don Francisco (maestro), en la formación de muchos jóvenes, para el ingreso de bachiller y posteriores estudios. Se jubila el 8 de Febrero de 1974, por “imposibilidad física”. Estuvo ejerciendo la medicina en nuestro pueblo durante veinte y ocho años.
Eduardo Sánchez Gómez. Nació el 22 de abril de 1945 en Tánger, Marruecos. Sus padres fueron Mateo y Pilar. Estuvo ejerciendo desde el 9 de febrero de 1974 al 31 de marzo de 1976.
Manuel Dioni Muñoz. Nació el 21 de enero de 1933 en Mainar, Za-ragoza. Sus padres fueron Juan y Manuela. Estuvo ejerciendo desde el 1 de diciembre de 1977 hasta el 1 de Febrero de 1980.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
480
Juan de Dios Berna Serna. Nació el 18 de marzo de 1951 en Alba-tera, Alicante. Sus padres Juan de Dios y Vicenta. Estuvo ejerciendo desde el 3 de Febrero de 1980 al 11 de agosto de 1981. Manifiesta que: mi estancia en Campos del Río la considero una etapa muy agrada-ble, hice buenos amigos que aún conservo, los maestros don Enrique Martínez y su esposa doña Nicolasa, don Miguel y doña Ginesa, el sacerdote don Rafael Pacheco y Pedro Solana y su esposa Josefa, la cual cuidaba de mis hijos. También tengo un grato recuerdo para
“El Sierra”, José Garrido Saorín, que por aquella época era alcalde, y por consiguiente, jefe de sanidad, el cual me dio todas las facilidades del mundo.
Francisco Conesa López. Nació el 20 de enero de 1952 en Molina del Segura. Sus padres fueron Francisco y Catalina. Estuvo ejerciendo desde el 17 de septiembre de 1981 al 22 de febrero de 1983.
Omar Mustafa El Nasser. Nació en Arraba – Jenin, Palestina, el 16 de Abril de 1945, en el seno de una familia compuesta por sus pa-dres y cinco hermanos. Su primera infancia la pasa en su pueblo natal, pero pronto marchará a Jenin para realizar los estudios primarios y secundarios. Allí permaneció hasta la edad de 20 años; a esta edad se desplaza hacia España, siendo su primera estancia en Madrid, para realizar los estudios de la lengua española. Posteriormente, se marcha a Granada para realizar los estudios de medicina. Una vez conseguido el título de médico, en el año 1972, sin tener la nacionalidad española, se marcha a Argelia para comenzar a realizar su profesión, durante poco más de un año. Se casa con una granadina, Josefa Hervás, con la cual tendrá cuatro hijos: Youssef, en el año 1972; Suleiman, en el año 1973; Miriam, en el año 1977, y Fátima, en el año 1985. Ejerció su profe-sión en nuestro pueblo durante treinta años, de 1983 a 2013.
Los ats que colaboran con él durante su ejercicio, entre otros, son: doña Milagros Sánchez, de 1990 a 1996, siendo desplazada de su inte-rinidad por el actual propietario y diplomado en enfermería don Gas-par Andrés Bort García que nació en Valencia, el 2 de enero de 1954. Obtuvo el título de ATS por la Facultad de Medicina de Valencia, en 1974. Al año siguiente de comenzar su ejercicio profesional, 1984, deja de asistir a la población de Albudeite, por haber nombrado médico propio para el pueblo vecino, quedando definitivamente “rota” esta asociación Albudeite-Campos, con un solo médico, que había comen-zado en los primeros años del siglo XX.
Carlos Alfredo González Rivera. Nació en Bolivia el 28 de ene-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
481
ro de 1955. Se licenció en medicina por la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz de Bolivia, en el año 1983. Posteriormente, hace la especialidad de ginecología, y trabaja en el hospital general de Yumpas de La Paz, donde llegó a ser jefe de servicio y subdirector de dicho hos-pital. Marcha a Mozambique con “Médicos sin fronteras”, al hospital de José Macamo, también como ginecólogo. Regresa a La Paz, y ejer-ciendo su especialidad trabaja en varios Centros de Salud. Finalmente, en el año 1996, se viene a España donde trabaja en diferentes Centros de Salud en nuestra región murciana. El último fue en Bullas, estando seis años, y de este pueblo se viene a Campos del Río el 25 de mayo de 2013. Es el primer médico que comienza a trabajar de 8 a 22 horas, ya que el año anterior, las horas nocturnas de 10 de la noche a ocho de la mañana, las habían suprimido por “falta de presupuesto”.
Para la asistencia médica de la noche hay que desplazarse al centro de salud de Mula o al hospital Virgen de la Arrixaca. Así, se rompe por
“falta presupuestaria”, más de setenta años de asistencia médica de 24 horas en nuestro pueblo. Además de estos once médicos, ha habido otros médicos que han realizado sustituciones de los anteriores, por vacaciones, enfermedad o asuntos propios. Mencionamos solo los tres médicos nacidos en Campos del Río.
Matias Valverde García. Nace el 21 de diciembre de 1946. Se li-cencia, por la Facultad de Medicina de Granada, en 1971. Es el primer médico nacido en Campos del Río. Ejerció dos meses por vacaciones y enfermedad del médico anterior, don Francisco Barado, desde el 16 de julio de 1971 al 15 de septiembre de 1971.
Salvador López Valverde. Nace el 20 de octubre de 1949. Se licen-cia por la Facultad de Medicina de Granada, en 1973. Es el segundo médico nacido en Campos del Río, y al igual que el anterior, hace la sustitución del titular, don Francisco Barado, desde el 15 de julio de 1973 al 13 de enero de 1974. Falleció en diciembre de 2013, y al año siguiente, en junio de 2014, lo nombran - hijo predilecto - de Campos del Río.
Informa su hermano Antonio que: Atendió, como decíamos, a las necesidades de su pueblo, Campos del Río, a los del pueblo vecino, Albudeite, en el que un poco más tarde establecería estrechos la-zos familiares. También prestaba sus servicios en la pedanía de Los Rodeos. Pero hay un colectivo considerablemente numeroso al que atendió, que conviene destacar para que no caiga en el olvido: el de los emigrados a Francia. Como ejerció sus funciones en pleno verano
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
482
muchos de estos emigrados regresaban a su pueblo de vacaciones y costeaban sus servicios médicos con unos cheques proporcionados por el gobierno francés. Querríamos destacar una situación muy crítica a la que tuvo que hacer frente en un momento determinado: en una noche de tormenta, oscura como la boca de un lobo, en la que por no haber no había ni siquiera luz eléctrica, tuvo que atender un par-to muy difícil y en condiciones absolutamente anormales. El parto era inminente y no se disponía de tiempo de acudir a un hospital. Pues bien, con la ayuda de una linterna consiguió sacar este parto adelante.
Antonio García Valverde. Nace el 22 de enero de 1959. Se licencia por la Facultad de Medicina de Murcia, el año 1983. Es el tercer médi-co nacido en Campos del Río. Ha realizado muchas sustituciones por vacaciones, enfermedad o asuntos propios, a los dos últimos médicos titulares: don Omar y don Carlos Alfredo.
483
Preámbulo
En la antigua villa, hoy ciudad, de Cehegín tenemos constancia do-cumental de la presencia de médicos, cirujanos, barberos y comadro-nas (también llamadas comadres y parteras, antiguamente) desde el siglo XVI. Evidentemente no es complicado encontrar sus huellas en la documentación, máxime en los tiempos en que el Concejo pagaba el salario de aquellos que lo ejercían. Así por ejemplo en los padrones de alcabala del siglo XVI, concretamente en uno del año 1596 conservado en el Archivo Municipal de Cehegín, figuran los nombres y general-mente el oficio de la persona, de modo que aquí aparecen referencia-dos los cuatro que hemos nombrado: médicos, cirujanos, barberos y parteras. Otro elemento fundamental y que nos aporta más informa-ción sobre el tema son las Actas Capitulares y los pagos que el Concejo anualmente realizaba a estas personas por su trabajo.
Pócimas y remedios caseros
Sin embargo, cuando hemos de profundizar en cuestiones más de tipo antropológico, de cultura popular e incluso de religiosidad, como el tema apasionante de las pócimas y remedios caseros de enfermeda-des, ya la información es más escasa, pues durante la Edad Moderna estas cuestiones, aún a pesar de llevar siglos y siglos enraizadas en la tradición, rayaban en lo prohibido, máxime cuando se acentuó la actividad persecutoria de la Santa Inquisición desde el siglo XVI. En
Cehegín: desde tiempos atrás
AbRaham RuIz JIménEzCronista Oficial de Cehegín
FRanCIsCO JEsús HIDaLgO GaRCíaArchivero Municipal de Cehegín
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
484
estos tiempos se debía de ser muy cuidadoso con estas cuestiones, que podían ser interpretadas como signo de brujería o de cultos maléficos. De hecho determinados ritos ancestrales perduraban todavía durante la Edad Moderna, y aún tenían cierta presencia en tiempos contempo-ráneos en las zonas rurales. En la elaboración de determinadas póci-mas en ese mundo de la curandería era cosa común que la religiosidad se mezclara con la sustancia que se daba al enfermo, de modo que las oraciones y rezos eran tan importantes como el mismo remedio casero.
La utilización de pócimas y remedios caseros contra determinados males o para aliviar molestias corporales más o menos leves es algo que el Ser Humano ha venido utilizando desde siempre. El arraigo po-pular de estas costumbres es ancestral. La recogida de determinadas plantas, incluso de minerales, en Cehegín, es conocida desde siempre. Podríamos buscar muchos ejemplos, pero por ejemplo la boja negra siempre se utilizó para combatir el dolor de muelas, y sabemos por algunos escritos antiguos que el polvo de la piedra de jaspe, tan abun-dante en este término municipal, era utilizado por los extranjeros para curar determinadas dolencias. No hacía falta ser curandero para conocer las “bondades” de algunas plantas que preparadas convenien-temente cocidas, elaboradas en alguna pócima con otros elementos, masticadas, consumidas, o aplicadas al cuerpo de diferentes maneras podía ayudar a mejorar los dolores leves o incluso enfermedades más graves. Estos conocimientos pasaban de padres a hijos y de abuelos a nietos.
Sabemos, fundamentalmente por la transmisión oral entre genera-ciones, que muchas plantas de los montes de Cehegín eran utilizaran como remedios caseros. La corteza del llamado “Matapollos”, arbusto tradicionalmente fue utilizado como purgante. Del pino se cocían las hojas y se inhalaban los vapores, la boja negra se cocía y se utilizaba como enjuague para combatir el dolor de muelas, la ortiga se cocía y se bebía el agua a modo de cierta medicina, el ajo para los resfriados, la zarzamora como remedio contra la diarrea, el romero cocido e in-halados los vapores fue muy utilizado contra los resfriados, y otras muchas especies vegetales que en infusiones, maceradas, desecadas y convertidas en polvo, como emplaste, etc. sirvieron como remedios contra dolores y problemas leves.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
485
Curanderos, sanadores y saludadores
El curanderismo ha sido una práctica generalizada en los pueblos y Cehegín no fue ajeno a ella; los curanderos han actuado desde siempre y aún hoy continúan con mayor o peor fortuna, hasta el extremo de que hay quien confunde al curandero con el fisioterapeuta y alguien los prefiere cuando se trata de curar articulaciones. Todo es cuestión de cultura puesto que hoy contamos con una pléyade de traumatólo-gos y fisios de categoría. Pero vayamos a la historia y situémonos en el tren del siglo XIX, que continuaba pasando por estaciones del siglo XX, sobre todo en los medios rurales y en familias de condición modesta, y esos hubieran sido buenos tiempos para hacer una encuesta sobre curanderos, saludadores, parteras y otros afines.
El archivo municipal nos ha permitido ir conociendo a esta varie-dad de personas. Entrando en materia vamos a citar a:- La beata Caparrosa, hija de un hidalgo y alcalde ordinario hacia el
año 1520 y más bien que como curandera física como benefactora espiritual, visitadora de enfermos, denominada con ese apelativo por su austera manera de vestir y de vivir.
- Contemporáneas de la anterior tenemos a Mari Gutiérrez y a Jua-na de Gea.
Ambas tres, además de visitar y atender a enfermos domiciliarios donde dejaron huella de su quehacer fue en el Hospital de Caridad (al que nos referiremos más adelante), que contemplaba el cargo de hos-pitalero que se elegía cada año por el Concejo de la villa, que era quien les abonaba un mezquino sueldo. El hospitalero era la persona que se encargaba del Hospital y de cuidar a los enfermos.
Las tres citadas mujeres, otras más, anónimas, y algunos hombres ostentaron este cargo en el siglo XVI, pero las tres citadas mujeres, cuando no estaban contratadas continuaban visitando y auxiliando a los enfermos internados, y a otros en sus domicilios. Hemos logrado un censo de curanderos/as contemporáneos algunos de los cuales fue-ron, o aún viven, que son personas respetabilísimas:- Dolores García, curaba contusiones.- Juan Plasencia, curaba cualquier dolor con masajes y hasta le visi-
taban enfermos de otros lugares.- Alfonso el de Valentín, curaba el herpes.- Los Gañanes, cocían barea para curar a los enfermos. Su padre,
era barbero, extraía muelas.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
486
- Los Ñoñas, famosos por rezar el mal de ojo,- Salvadora, “la Zarría”, curaba torceduras y otras dolencias de huesos,- Juan, “el Tápena”, atacaba los dolores y el herpes,- Josefa Ruzafa, curaba las verrugas,- Amparo Ortega, que aún vive, cura el mal de ojo, el herpes y la
carne cortada.- “La tía de la Porcelana”, curaba el mal de ojo.
Todas las citadas cobraban “la voluntad” y algunas nada, según el doliente de que se trataba.
Los saludadores
El Diccionario los define así: “Embaucador, que se dedica a curar o precaver la rabia u otros males con el aliento, la saliva y ciertas de-precaciones y fórmulas”.
Existía una figura interesante en la Edad Moderna, íntimamente relacionada con el tema del que escribimos hoy, al menos en una par-te importante de este trabajo, el saludador, término que significa “el que da salud”. Era un auténtico experto en remedios caseros, hierbas que trataba para convertir en medicinas, elaboración de pócimas y sobre todo con la curación basada en una religiosidad popular arrai-gada enormemente en la cultura del pueblo llano. Perseguidos por la Inquisición, no pudieron ser erradicados y seguían siendo consultados por el vecindario, en muchos casos porque verdaderamente se creía en ellos y en otros porque no era posible pagar al médico, aunque existie-se el hospital de caridad, donde se atendía a los enfermos pobres.
Para muchos embaucador y ladrón, para otros persona con cier-tos dones para la curación, su figura siempre fue polémica, por unas causas o por otras. Un saludador era, básicamente, un curandero que utilizaba la saliva y el aliento, y que pronunciaba determinadas fór-mulas y frases hechas con un componente mágico-religioso para su-puestamente curar dolencias o enfermedades. Mal lo pasaron en estos años posteriores al Concilio de Trento, y sobre todo en el siglo XVII, perseguidos con saña por la Inquisición. En realidad los saludadores mantienen la tradición popular ancestral frente a los médicos, ya que estos últimos representaron, desde la Edad Media, una nueva visión de las cosas y de la curación de los enfermos con un método científico. Posiblemente la confrontación más importante se daba con los botica-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
487
rios, que elaboraban fórmulas magistrales. El saludador era en la Edad Moderna el curandero de los tiempos actuales.
Juan de Espín fue uno de estos saludadores. No sabemos mucho de su persona, sólo por su presencia en los padrones de alcabala: “La viu-da de Juan d´Espín, saludador, real y medio” dice la anotación referida al pago del impuesto del alcabala del año 1596. Este tipo de persona-jes habían heredado ciertas tradiciones en materia de curanderismo que, en muchos casos, llegaban desde época prerromana. Desde luego, como ocurre hoy en día, el mundo de la picaresca estaba metido de lleno en este mundo. Aparte de que sus dones para la curación fuesen totalmente ineficaces, este tipo de personas suscitan un cierto interés, más bien desde un punto de vista cultural y antropológico, como he-rederos de tradiciones antiguas, mezcla de distintas culturas y ritos cristianos, romanos y prerromanos, que siempre se mantuvieron en-raizados entre la población rural.
Gente como Juan de Espín fue relativamente tolerada desde los tiem-pos medievales hasta que con los tiempos de la Contrarreforma, se fue, paulatinamente, enrareciendo la situación hasta convertirse en, quizá, la época en que el fanatismo religioso alcanzó las cotas más elevadas de su historia en la Península Ibérica y, en general, la Europa Católica y la Protestante. A partir de ese momento la vida de esta gente pendía, lite-ralmente, de un hilo. En sí mismo practicar la curandería no significaba que te fuesen a quemar en la hoguera, pero si te mandaban cuatro o cinco años a galeras, era, de facto, una condena a muerte. Dicho de otra manera, había que llevarse bien con los vecinos, por si acaso…
Epidemias-enfermedades
Cehegín no fue ajeno a las epidemias, llamadas por los antiguos “azo-tes del cielo”, pues dejaron huellas y recuerdos que ocuparon un triste lugar en la historia. Desde la Edad Media hasta la llegada del siglo XVIII se padeció en esta población, intermitentemente, una epidemia llamada la peste bubónica que se caracterizaba por la aparición de los bubones, que son ganglios inflamados. Esta peste parece que nació en Asia y fue propagándose a través de las rutas comerciales causando numerosas víctimas.
Pero la que azotó en intensidad en tres ocasiones fue la denominada fiebre amarilla. Hizo su aparición durante la Guerra de la Indepen-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
488
dencia (1808-1813) causando grandes estragos. El cólera-morbo asiático llegó con fuerza en 1855, siendo alcalde don Amancio Ruiz de Assín y Sahajosa, que tuvo un comportamiento heroico y se adoptaron las me-didas que la Junta de Sanidad iba arbitrando, se crearon lazaretos en la Ermita extramuros de la Virgen de la Peña, en el claustro del convento de los Franciscanos, en el Coto Real (Sierra de Burete), y en la Ermita de La Concepción, siendo encaladas sus paredes al terminar la epide-mia causando con ello un grave daño en las curiosas pinturas murales, que se ha intentado recuperar recientemente. La normalidad de aque-lla epidemia se restableció en el mes de Septiembre del mismo año.
La terrible enfermedad volvió el año 1885, siendo alcalde don Alfon-so Ruiz de Assín y Álvarez-Castellanos, hijo del anteriormente citado en 1855, que hubo de hacer frente a la epidemia que vino con más furor que la anterior. La Junta Municipal de Sanidad, a la que perte-necía el cura párroco don José Mª Caparrós, trabajó incansablemente y éste, para allegar fondos, puso a la venta su biblioteca, que él citaba en escrito conservado como “mi librería”. Parece que fue tal compor-tamiento el que motivó que don José Mª Caparrós fuera nombrado Hijo Predilecto de la Villa, y no por ser promovido al episcopado años después, como se creía, lo que no se ha podido concretar pues faltan los libros de actas en esos periodos.
En el año 1918 apareció otra epidemia muy peligrosa, la gripe, pero ya pudo ser combatida con los avances de la ciencia médica. En aquel periodo era alcalde don Juan Antonio González Herráiz. Las medidas de salubridad adoptadas por el municipio acabaron con el cólera, pero la gripe se repitió en alguna otra ocasión siendo convenientemente tratada o combatida.
Barberos-practicantes
En actas capitulares del siglo XVI ya se cita a personas que ejercían la profesión de barberos y a los cuales se les exigían debidos conocimien-tos, tanto para el arreglo del cabello como de las barbas de los vecinos. Algunos profesionales se desplazaban por las casas del campo y de la huerta con idéntico fin, y en ciertos casos cobraban en especie, o tenían conciertos. Los más adelantados se fueron especializando en la extracción de muelas y dientes.
A partir de la Edad Moderna surge la figura del cirujano, adiestrado para curar a los heridos en las batallas de la Reconquista y va despla-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
489
zando de esa misión a los barberos, aunque se dan los casos de quienes los aceptaron como auxiliares y les completaron su formación, que el Concejo consentía. Por razones económicas siempre eran más baratos los barberos que los cirujanos, requeridos por la gente humilde.
El año 1551 el Concejo reconoce al barbero Amador de Tenza cinco mil maravedís que se le adeudaban por servicios a los pobres. Parece que la expresión “practicantes” se les daba a los barberos por las prác-ticas que ejercían bajo la atención de los cirujanos, y acababan titulán-dose sobre todo a partir del siglo XIX. Desempeñaron un gran papel en la Guerra de la Independencia.
Pero volviendo a los barberos, diremos que en 9 de junio de 1907 el Concejo pide la vacuna necesaria para aplicarla a los niños pobres y se dispone que sean los barberos Juan de Gea Santillana y Alfonso Espín quienes se encarguen de aplicar la linfa, que era o es, “pus de cierta virulencia en las vacas” (RaE). En 1908 son los barberos Joaquín García Santillana y Martín García-Ripoll quienes bajo la dirección del médi-co-cirujano don Ignacio García llevan a cabo la misma operación.
En los años 1907 al 1910 ya figuran como practicantes Juan Espín, Martín García-Ripoll, Luís Torres, Vicente Mellado y Sebastián Iber-nón, que cobraban 20 reales por servicio clínico. En 1954, el Ayunta-miento nombró practicantes municipales a Juan Francisco González Moya y a José Sánchez Mata.
De este último hemos de hacer una acotación:Residente en la Pedanía de Valentín heredó el oficio de barbero, ya
mayor estudió bachillerato por libre, cursó por el mismo sistema las asignaturas de practicante bajo la dirección de algún médico de Ca-lasparra, pues ya había hecho prácticas y servicios de “comadrón”. Lo fue ejerciendo y desplazando a unas parteras sin formación; sus hijos Francisco y José Sánchez Álvarez, siguieron sus pasos y atendieron como tales a las parturientas de la huerta del Argos, pero es que sus conocimientos de medicina les permitieron atender una clientela me-nor con el consejo de los médicos de Calasparra y de Cehegín, muni-cipios que abrazan a esta pedanía.
El oficio de sangrador lo ejercieron por los mismos tiempos los cu-randeros, los barberos y más adelante los cirujanos, hasta que fueron eliminados de las prácticas sanitarias. De los primeros años de 1930 se recuerda tal práctica para casos de hemiplejía y subidas de tensión. En la segunda mitad de los años de 1950 ejercieron como practicantes municipales don Antonio Figueroa López, don Antonio Botía, y ejer-
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
490
cieron por libres don Fernando Sánchez y don Juan Fernández Párra-ga, alguno de los cuales pasaron a la Seguridad Social.
Boticas
Figura complementaria pero capital para el ejercicio de la medicina de aquellos días fueron los boticarios y en estos, los farmacéuticos. Aque-llos eran conocedores de la herboristería, de las plantas medicinales, de las curativas y de las venenosas, que se daban en los montes veci-nales, y tenían conocimiento de la química. Digamos que el diploma de tales conocimientos lo daban los maestros ya documentados y la ciencia de éstos se venía arrastrando desde los antiguos monasterios.
En los registros comunales del año 1748 ya figura que el Concejo subvenciona a Andrés Sánchez, que tenía su establecimiento a la en-trada del llamado Camino Viejo de Caravaca.
“Los caballeros capitulares del Concejo, Justicia y Regimiento de esta villa, que avajo firmaran, mandaron a Antonio García Abellán, maiordomo de propios de ella, que de lo producido de ellos dé y entregue a Andrés Sán-chez, voticario de esta villa, ciento y diez reales, los mismos que anualmente se le dan por las medicinas que da a los pobres del hospital y otros, cuia cantidad es por lo tocante al año que cumple oy de la fecha, que con recibo de dicho Andrés Sánchez se le abonaran a dicho maiordomo en las cuentas que se le tomen, y lo cumpla con apercebimiento. Fecho en la villa de Ce-hegín, a treinta y uno de Diciembre de mill y setecientos cincuenta y uno.”1
Naturalmente que los devengos concejiles eran por los servicios prestados a los pobres y a los acogidos en el Hospital de Caridad. El boticario Sánchez tenía un mancebo que le auxiliaba ampliamente en su cometido. Y era el que iba en búsqueda de las plantas al monte y campos. A principios del siglo XIX se crea la carrera oficial de Farma-cia cuya primera facultad fue en la Universidad de Salamanca.
El día 14 de mayo de 1878 concedió licencia el Ayuntamiento a don Telesforo Ortega y Rivas para abrir farmacia en la Calle Unión 17; éste era sobrino del famoso cura santiaguista y luego diocesano,
1 Libro de cuentas del Concejo de Cehegín, año 1751. Archivo Municipal de Cehegín.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
491
don Cayo Ortega y Muñoz (1880). Ambos eran oriundos de Tendilla (Guadalajara).
Con el tiempo don Telesforo contrajo matrimonio con doña Emilia Lorencio, de arraigada familia ceheginera, y tuvieron cuatro hijas y un varón; trasladada la farmacia a la Calle Mayor en la casa solariega del Alférez de la Villa don Alonso Góngora, éstas, que eran muy inte-ligentes, ayudaban al padre en la confección de fórmulas y despacho y fallecido aquel convirtieron el establecimiento en una especia de droguería o como se dice actualmente parafarmacia. El hijo, también farmacéutico, puso farmacia en la antigua calle Obispo Caparrós, hoy Cuesta del Parador hasta el año 1936 en que fue fusilado en Cartagena.
Catálogo de productos de la farmacia de Leandro de Gea. 1903.
Es curioso advertir que el valioso mobiliario y utillaje, de estilo de-cimonónico, fue adquirido por el Licenciado don Pedro Fernández y colocado en su farmacia sita en el Barrio de las Maravillas. En 18 de di-ciembre de 1882, abrió farmacia en la Calle Mayor don Tomás Elías de Sicilia, que venía de Alberite (Logroño), y fue un destacado personaje de la vida local, llegando a ser concejal, y contrajo matrimonio con doña Catalina Gómez López. En 28-4-1895 al haberse agotado la con-signación presupuestaria del Ayuntamiento para medicar a enfermos
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
492
pobres acordó suspender tales ayudas y don Tomás se ofreció a servir gratuitamente la misma hasta los nuevos presupuestos. Es la época en que nacen las famosas fórmulas magistrales.
Parteras y comadronas
Las parteras, comadres y comadronas, han tenido un importante pa-pel en el mundo urbano y también el rural, máxime cuando solían morir muchas mujeres de sobreparto, de abortos o de otras compli-caciones con el embarazo y la propia experiencia y pericia de estas parteras podía salvar muchas vidas. Su labor poco ha cambiado entre los siglos XVI y XIX, y sólo la introducción de nuevos elementos tec-nológicos desde finales del siglo XIX hizo que su trabajo fuese más efectivo y algo menos laborioso.
Tenemos referencias de parteras en Cehegín, según las actas capi-tulares, desde el siglo XVI, y lo que da cuenta de la importancia que se les daba era precisamente que el Concejo pagaba a una de ellas cada año para que sirviese en la población. No obstante había otras que co-nocían el oficio y que trabajaban por su cuenta. Los muchos nacimien-tos que se daban en estos tiempos del Antiguo Régimen permitían que una población como Cehegín, que hacia principios del siglo XVII tenía unas 5500 o 6000 almas (sobre los 1200 vecinos), pudiese tener dos o tres comadronas.
“Los capitulares del Concejo, Justizia y Reximiento desta villa de Zehegín, que abajo firmaron mandaron a Fernando Álvarez Zafra, mayordomo del Concejo y propios de esta villa, que luego que éste le sea entregado de y entregue a Juana Munuera, comadre de esta villa, cuarenta y quatro reales vellón, los mismos que se le dan por salario anual, y es por el que cumplió el último de diciembre del año pasado de setecientos y cuarenta, por estar así mandado por el Ayuntamiento que se zelebró el día quatro de este presente mes que con recibo que tomara al pie de este de la susodicha, se le abona-ran en las cuentas que diese. Y lo cumplirá. Zehegín, y junio diez de mill setezientos cuarenta y un años.” 2
2 Libro de cuentas del Concejo de Cehegín, año 1741. Archivo Municipal de Cehegín.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
493
En el padrón de alcabala del Concejo de Cehegín, del año 1596, fi-gura “La partera”, sin especificar su nombre. Conforme avanzamos en el tiempo, suele ser más corriente su presencia en la documentación concejil y luego municipal, hasta que en el siglo XX, ya dentro de un sistema sanitario moderno, cuando su denominación es la de “matro-na” aunque popularmente se le llame comadrona.
Para el siglo XX tenemos constancia documental de varias matro-nas que han ejercido en Cehegín. Doña Consuelo Mira Vidal, nació el 12 de enero de 1894 en Onil. Tomó posesión como matrona el día 21 de noviembre de 1929 y se mantuvo en el cargo hasta su fallecimiento en los años 50. Otras matronas que han ejercido fueron doña María Pura Gallego Peñalver, que comenzó de interina en el año 1950 junto a doña Consuelo, y tomó posesión con plaza en propiedad el año 1953. Des-pués vendría doña Celia Hernández Faura, que tomó posesión como matrona interina el año 1955 y durante más de 30 años estuvo ayudan-do a nacer a los niños de Cehegín. En el año 1962 tomó posesión doña Maravillas Ruiz Puerta, que estuvo como matrona hasta el año 1984.
Médicos
Olvidémonos de los precedentes de los pueblos que pasaron por Ce-hegín a lo largo de los tiempos dejando sus costumbres y sus cul-turas, entre ellos el ejercicio de la medicina, entendida como tal, y vamos a tomar como base de la medicina como ciencia el “Fuero Real”, promulgado por Alfonso X a mediados del siglo XIII en cuanto al ejercicio de esta profesión en medios rurales. No podemos ex-tendernos en este tema, puesto que a partir de él, la legislación fue abundante en cuanto a la presencia de los que se llamarán médicos titulares y ello a lo largo de los siglos XVI-XVII y XVIII, pero dejando siempre el control a cargo de los Ayuntamientos con las ventajas y defectos que ella conllevaba.
Así llegamos desde el Reglamento de 15 de enero de 1831, a la Ley de coordinación Sanitaria de 11 de julio de 1934 desarrollada por el Decreto de 29 de Septiembre de 1934 que convierte el cuerpo de “Mé-dicos Titulares Inspectores Municipales de Sanidad” en el cuerpo de Médicos de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) centralizando la forma de provisión de plazas en el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión. La Ley de Bases de la Sanidad Nacional de 22 de noviembre de 1944, va aproximando el funcionamiento sanitario al Montesanto
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
494
Nacional, la que sería la Seguridad Social. Cuanto antecede lo hemos relatado para justificar cuanto vamos a contar.
En las actas capitulares de la ciudad ya hay constancia de la fun-ción del físico y del médico en el siglo XVII y en el año 1748 figura el nombre de Joseph Picó Zerdán como médico que asistía al Hospital de Caridad (15-2-1757) al que haremos referencia más veces. Vamos a rela-cionar algunos nombres de médicos que dejaron recuerdo en la villa:
-Juan Yañez Espín (1587-1654), contemporáneo y mentor de Ambel, y abuelo del famoso “Padre Pecador”. Uno de sus descendientes em-parentó con los Ciller, familia de probada hidalguía. Existen noticias de que en este periodo y en la conocida Ermita del Santo Cristo se celebraba una función religiosa de la festividad de los Santos Médicos lo que nos indica que había varios en la población.
En el año 1755 ejercían tres médicos, tres cirujanos, un boticario y un mancebo de botica.
En sesión municipal de 15 de enero de 1838 el alcalde don Francisco Álvarez-Castellanos informa de la necesidad de contratar en la villa a algún facultativo en medicina por no contar con ninguno en esos momentos y siendo la dotación de 220 reales. En 1855 hizo su apari-ción un brote de cólera morbo siendo médico municipal don Francis-co López Gómez. En 1862 forman la plantilla don José Mª López, don Juan Bautista Alarcón, y don José Rubio y Arróniz. En 1870 don Blas Sandoval que certifica el fallecimiento de don Juan Antonio Caparrós (padre del que sería Obispo de Sigüenza) “por atrofia del corazón”.
Por este mismo año toma posesión de otra plaza de médico-ciru-jano el que sería famoso facultativo, Dr. don Miguel Mas y Soler que contrajo matrimonio a los veinticuatro años de edad con la Srta. Mª Josefa de Béjar y Ciller, y que se trasladó a Caravaca en 1878, pues le ofrecieron mejores condiciones. Años más tarde ganó Cátedra de Ci-rugía en la Universidad de Valencia y falleció el año 1902, y sus restos están en el panteón de sus hijos en esta ciudad. En el mismo año de 1878 “se acuerda separar del ejercicio del cargo de profesor de Medici-na y Cirugía a don Francisco López Gómez y anunciar la vacante en la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la Provincia”.
En 25 de julio se nombra a don José Mª López Gómez, que en 1881 certificó el fallecimiento de otro personaje conocido a causa de “conges-tión cerebral crónica”; lo que conocemos hoy como infarto cerebral. Con fecha 24 de junio de 1888 se dirigen al “Sr. Presidente del Ayuntamiento” un agrupo de contribuyentes con más de cien firmas de todas las clases
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
495
sociales “solicitando que una de las dos plazas de médicos titulares que se hallan vacantes se cubra por concurso según la vigente ley de Sanidad entre los aspirantes que reúnan los mayores méritos de actitud y ciencia, cuya plaza ha sido dotada con 2.500 pesetas anuales y exponen que en esta población existen dos profesores en ciencia de curar”.
Uno de ellos era don Ignacio García con título de médico-cirujano ex-pedido por la Universidad de Madrid. (Éste pertenecía a una de las fami-lias más representativas de la villa y era tío carnal del dramaturgo y poeta Juan Miguel García Porcel (a título de curiosidad y chismorreo para los lectores de Cehegín añado que Catalina Gómez López viuda del farma-céutico don Tomás Elías de Sicilia, contrajo matrimonio con don Ignacio).
Con fecha 7 de julio de 1888, don Antonio Cánovas del Castillo se dirige al prócer don Alfonso Chico de Guzmán y Belmonte (el del
“Carrascalejo”) para que recomiende ante el Ayuntamiento al Médico don José Ruiz Piñero como médico titular par la plaza vacante que existe. En el año 1910 se nombra a don José Zamora y Victoria. En el año 1914, dada la penuria económica que viene atravesando el Ayunta-miento para hacer efectivos los haberes de los funcionarios, renuncia-ron a sus plazas los médicos don Ricardo López, don Antonio López Salazar y don Antonio Bernal Pascual, aceptada a los dos primeros y denegada para el último en tanto no se cubrieran las vacantes.
El Dr. Bernal continuó de por vida como Médico Titular, durante la Guerra Civil (1936-39) fue movilizado por el Ejército de la República y terminada la contienda fue depurado favorablemente, siendo nom-brado Hijo Adoptivo de la ciudad en 1954. Falleció octogenario. El día 22 de Julio de 1929 tomó posesión como Médico titular don Ginés de Paco y de Gea, de familias locales, aunque nacido en Cieza. Fue ade-más de un profesional extraordinario un experto ginecólogo.
En el aspecto humano fue una relevante personalidad, llegando incluso a ser Alcalde-Delegado Gubernativo. D. Ginés de paco y de Gea llega a la alcaldía de Cehegín en 14 de septiembre de 1939. En esa sesión, por orden del Gobierno Civil de Murcia se acuerda eliminar la Comisión Gestora y nombrar a don Ginés como Alcalde y delegado Especial Gubernativo. Se jubiló en el mes de Julio de 1963, fue nombra-do Hijo Adoptivo y falleció octogenario.
Desde la proclamación de la II República el cuadro de médicos que-dó prácticamente estabilizado como sigue: D. Juan Caamaño y Amei-genda. D. Antonio Bernal Pascual, ya citado. D. Ginés de Paco y de Gea posesionado en 22-7-1. D. José-Luís Pérez-Villanueva.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
496
Don José Luís fue hijo de un notario que vivió muchos años en Ce-hegín donde crecieron sus hijos. Éste, que fue un gran cirujano contrajo matrimonio con una hija del erudito don Miguel Mas, y aunque resi-dente en Murcia venía a Cehegín con gran frecuencia a ejercer la cirugía en el Hospital de la Real Piedad, sobre todo en personas necesitadas, por lo que fue nombrado Hijo Adoptivo en 1956. La plantilla de Médicos titulares estaba cifrada en cuatro, pasando por uno de ellos intermi-tentemente, varios médicos, alguno de los cuales dejó recuerdos, entre ellos don Gregorio Mayor de Lorenzo, y don Francisco Ortega Padilla.
Ya con el nuevo régimen de la Seguridad Social, pasaron varios mé-dicos, destacando don Germán Martínez Fernández, puericultor, que también fue nombrado Hijo Adoptivo en el año 2001.
Hospitales
El Hospital de Caridad
Veamos lo que el erudito P. Agustín Nieto, O. F. M. (+), dice en su inédita Historia de Cehegín:
-La Archicofradía de la Purísima (que tenía los Estatutos dados por el Cardenal Cisneros) se estableció en Cehegín, sin que nos cons-te la fecha exacta, y para cumplir con su hermoso fin social y be-néfico determinó construir un hospital donde recoger a los enfermos y prestar más fácilmente los socorros necesarios a los pobres vergon-zantes. Escogióse para su emplazamiento la pequeña cumbre del le-vante sobre el montecillo en que estaba el pueblo. Dióse al hospital el nombre de Hospital de Caridad.
Al mismo tiempo para que los enfermos y recogidos en el Hospital pudieran con mayor comodidad ser atendidos en el orden espiritual y cumplir sus deberes cristianos, y para que los cofrades tuviesen local reservado a su devoción a la Inmaculada y lugar de enterramiento se empezó a construir una iglesia, lo suficientemente amplia, en la proxi-midad del Hospital. Digamos que estaban materialmente unidas y co-municadas ambas edificaciones. A lo expuesto podemos añadir que a lo largo de los años la economía del Hospital era paupérrima, aunque tenía dos cartas de censo y una renta anual de 116 reales.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
497
En el riquísimo Archivo Municipal (“Libro de Ordenes y Veredas” de 1830) consta el informe que en 1771 emiten los comisarios regidores Francisco de Góngora y José Luís Sánchez, en el que destacan el esta-do de las instalaciones y que… Por devoción de algunas personas de este pueblo y a su instancia, se renovó o creó de nuevo por virtud de licencia del Ordinario Eclesiástico de este partido…
Otro informe del Ayuntamiento en 1845 nos dice que…
- Es el Hospital bastante reducido y se encuentra en estado deplora-ble, hace falta un nuevo centro hospitalario…
Lo que nos permite intuir los orígenes del Hospital de la Real Pie-dad, que inspiró a su fundador, don Pedro María, la generosidad y amor por los acogidos en aquel de su querido y único hijo, don Ramón, de quien heredó el título condal del mismo nombre, fundación en la que tanta parte tuvieron varios próceres cehegineros y especialmente el después Obispo don José Mª. Caparrós.
A la entrada del Hospital había una hornacina con la imagen de San Sebastián que hoy recibe culto en la Parroquia de Santa María Magda-lena, según nos dejó dicho el presbítero Gregorio Ferrer. Quizás en re-cuerdo de ello es el devoto patrón de los Amigos del Casco Viejo. Parece que debido al ruinoso estado del edificio del Hospital, fue derribado, en todo o en parte, y se levantó sobre su solar el llamado Teatro Calderón que como bien de la Iglesia fue desamortizado y sacado a pública su-basta por 45.650’ reales en 1861 y adquirido por varios señores de esta población, que continuaron celebrando actos culturales en el mismo.
Con pretexto de ampliar el Paseo de la Concepción, centro neurál-gico para las ferias y lugar de asueto durante tantos años, fue derri-bado por el Ayuntamiento que rigió durante los años 1936-39, lo que causó movimiento en la aneja iglesia.
El Hospital de la Real Piedad
El mes de mayo de 1890 llegaron a Cehegín las Hijas de la Cari-dad, hábito gris, para hacerse cargo del gobierno de la Fundación de este Hospital. Don Pedro Mª Chico de Guzmán, III Conde de la Real Piedad, título que heredó de su único e idolatrado hijo Ramón y en memoria de éste, instituyó, en lo que era su casa solariega, un hospital para hombres y mujeres, que llevara este nombre, en 26 de junio de
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
498
1883. Fallecido el 27 de enero del siguiente año, un largo pleito pro-movido por sus familiares, retrasa la fundación que se consolida por sentencia de la Audiencia del Territorio (Madrid) en 25 de febrero de 1888, condenando en costas a la parte apelante.
Lleva el albaceazgo, con facultades omnímodas, el famoso abogado y político, don Francisco Silvela que vista la lentitud en que se despa-cha toda la testamentaría, legados, ventas de fincas y mobiliario, etc., y para que se calme la impaciencia del pueblo autoriza al Notario para que entregue un anticipo de dos mil pesetas, todo ello, en diálogo en-tre el intermediario, el luego Obispo don José María Caparrós y el po-lítico matritense, en el que está el entonces Alcalde don Alfonso Ruiz de Assín y Álvarez Castellanos.
Aceptación del cargo de médico del doctor Mercado. Cehegín, 1613
A los ciento veinticinco años se han marchado las Hijas de la Ca-ridad por falta de vocaciones, dejando un gran recuerdo, pero la Fun-dación continúa amparándose en la legislación que protege a estas fundaciones y con la ampliación de la casa solariega de don Amancio Marín contigua a la fundacional.
499
Como en el resto de las localidades pequeñas de España, y más con-cretamente Murcia, en Librilla destaca la figura del médico y del bo-ticario, como principales agentes sanitarios a lo largo de varios siglos, acentuándose su presencia sobre todo con la llegada de la corriente de la Ilustración y nuevas corrientes científicas.
Las primeras noticias que hacen referencia sobre la existencia de médico en la villa se remontan a 1735 en protocolos notariales de la villa, con el arrendamiento de una casa en la calle de la Acequia a Ze-brían Navarro, por tiempo de tres años naturales.
Importancia de las circulares del gobernador civil provincial, so-licitando según las ley 142 existente de 1894 en el boletín oficial, la relación de los facultativos sanitarios de la población y que se cumplan ciertas normas de higiene y limpieza, tan necesario para evitar enfer-medades en el año de 1895.
Destacar en la villa de Librilla la gran función que tenía el consejo local de Sanidad, donde se trataban todos los temas relativos a la sa-nidad de la población integrados por grandes profesionales de la rama (Médico, Farmacéutico, Veterinario, Maestro, Secretario del ayunta-miento etc.). La Sanidad municipal, corresponde a los Alcaldes, o por su delegación a los jefes locales de Sanidad, el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, tanto de carácter general como específicas de su propio Ayuntamiento. En el siglo XIX las directrices venían en forma de órdenes del gobernador civil, y en el siglo XX ordenes de la Junta Regional de Sanidad.
Desarrollo histórico de la sanidad en la villa de Librilla
FERnanDO J. BaRquERO CabaLLEROCronista Oficial de Librilla
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
500
Citación Junta Local de Sanidad
A continuación destaco la figura del gran médico más recordado en la población, que casi durante 30 años desempeño celosamente su profesión en la villa.
D. Servando García Díaz. Médico Titular de Librilla durante los años 1918 hasta que murió el 3 de marzo de 1949, a los 63 años. Su ve-nida a Librilla ocurrió como consecuencia del fallecimiento del médi-co titular de la villa, D. Miguel Ruiz Sánchez. Al morir este facultativo, la corporación nombro interinamente a D. Francisco Jara Rodríguez, vecino de Murcia, exigiéndole “se presente a la Junta para lo que proceda”. Al parecer D. Francisco no atendió debidamente su com-promiso y D. Servando con esa vía abierta solicitó la plaza. Terminada la contienda civil fue sometido a un proceso de depuración. Como consecuencia estuvo inhabilitado algunos meses. Este proceso estaba llamado a fracasar y pasado este tiempo la lógica le daba la razón y se incorporó a su labor profesional sin más obstáculos.
Todos los años era llamado por el Ayuntamiento para que junto con el alcalde, el cura y algún empleado del Ayuntamiento tallaran y reconocieran a los mozos que correspondían a la quinta de ese año. 26 de Febrero de 1926: “También se acuerda por unanimidad nombrar para el reconocimiento de los quintos del actual año el próximo dia 7 al Médico Titular de esta villa a D. Servando García Díaz; y para tallador a D. José Mateo Fernández portero de este Ayuntamiento y licenciado del ejercito”.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
501
Algunos relatos sobre su persona nos cuentan la importancia de su trabajo. Era amable y atento en la visita de sus enfermos. Cons-ciente del estado de la medicina de su época diagnosticaba más por su ojo clínico que por pruebas analíticas y sus curas pasaban desde los remedios caseros hasta el límite de donde podía llegar la medicina en aquellos tiempos. Si era necesario utilizar el bisturí lo hacía, pero en pequeña cirugía y en casos acuciantes como algún parto difícil. El conocimiento y la prudencia eran dos de sus virtudes. Las visitas domiciliarias las hacía por la mañana, pero como médico de cabecera siempre estaba dispuesto a la llamada de cualquier librillano e inclui-do el campo de Librilla que por aquel tiempo esta muy poblado. El 19 de mayo de 1950 se acuerda ponerle su nombre a la antigua calle S. Clemente, de Servando García Díaz, poniendo lápida a la entrada de la referida calle y costeada a cargo del municipio.
Destacar las dificultades que atravesó el colectivo sanitario tras la Guerra Civil española, sobre todo en el tema de depuraciones políti-cas como se aprecia en el siguiente escrito. Emiliano Sánchez Baeza, delegado de información e investigación de falange española tradi-cionalista y de la JONS de Jabalí-viejo (Murcia) Certifico que el veci-no de este pueblo Nicolás Gambin Ros de profesión practicante ha observado buena conducta política y social, por lo que lo considero como afecto a la Causa Nacionalsindicalista. Y para que lo pueda hacer constar en el Ayuntamiento de Librilla, a los efectos de toma de posesión de la titular de su profesión en aquel pueblo, extiendo el presente que firmo y sello en Jabalí-Viejo a trece de marzo de Mil novecientos cuarenta.
También otras dificultades de los profesionales sanitarios eran los escasos sueldos para el gran trabajo realizado. Destaco el trabajo del practicante y partero, con un 100% del sueldo de practicante y sola-mente el 50% como partero dedicando a este menester gran cantidad de su tiempo, por eso quedan documentadas diferentes reclamaciones de subida de sueldo como parteros. Otra dificultad era la situación de los lugares de trabajo y los utensilios, como se denota en una carta dirigida al señor alcalde de Librilla solicitando más material sanitario y sobre todo una serie de reformas en la Casa del Médico, que afectan sobre todo a la limpieza del lugar.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
502
De boticario a farmacéutico
En este apartado he querido destacar la evolución a lo largo de los siglos de la figura del boticario, que derivará a la del farmacéutico y experto en laboratorio actual.
Aparece constatada en la villa la figura del boticario en 1758 refleja-do en un procedimiento de realización de un ynventario que Joseph Antonio Laborda Mauricio, boticario en esta villa de Lebrilla y ve-cino en la ciudad de Lorca da a Pedro Martinez Soria con los par-tidos que en la escritura que pasa este pastrumeto se a de otorgar ante Don Vidense y Glorias escribano de dicha Villa cuya Botica la tiene dentro o sea de Don Francisco Moreno en Arrendamiento que Principia la entrega desde el día primero de Marzo de mil se-tecientos cincuenta y ocho asta el ultimo de septiembre de dicho año poniendo los siguiente: Toda la relación de objetos y plantas que se posee. Destacando algunos productos. Botes de baias de Laurel, Bote de jacintos trece onzas, Benedicta tres onzas, Homaticos una onza, Bezondicos dos onzas, Rabarbado tostado una dracon, Aloes hepatico dos dracmas. Leche de trensina onza y media, flor de feulfensis, sal de donzel una onza, sal de sabina tres onzas, sal de tilia cuatro onzas etc…
Este arrendamiento se ve refrendado con el siguente convenio: En la villa de Librilla a diez y seis dias del mes de marzo de mil sete-cientos cinquuenta y ocho. Ante mi servidor publico y testigos parecie-ron de una parte don Joseph Antonio vecino de la ciudad de Lorca y esta presente en esta villa, y de la otra Don Pedro Martinez Soria vecino de esta expresada villa, el primero maestro en la facultad de farmaceutica, y el otro oficial en dicha facultad, y el otro Don Joseph Antonio dicho, que por quanto tien en harrentamiento una Botica con todos sus trastos, aderentes y medicinas pertenecientes ala propia de Dona Francisca Moreno vecina de la ciudad de Murcia asta el dia ultimo del mes de Septiembre que bendra de este presen-te Año, que todo ello consta del ynventario que an formado firmado por Ambos ottoganttes, el que se pone con esta escriptura.
Destacar la importancia de esta Botica situada en la calle de la Ace-quia artería principal de la localidad y paso obligado para Murcia y Lorca. Según se aprecia en su inventario, debió de ser importante y de gran volumen de usuarios, por la cantidad de productos que poseía. También llama mucho la atención de la importancia de los propieta-rios y tenentes de la Botica, maestro de la facultad de farmacéutica y
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
503
oficial de dicha facultad, dándonos datos de la importancia de los pro-pietarios y de la importancia de la existencia de la facultad de farmacia ya en Murcia. También destacar del inventario los diferentes produc-tos farmacéuticos y sobre todo las unidades de medidas utilizadas en el siglo XVIII.
Siguiendo analizando la importancia de los boticarios y farmacéu-ticos destacar como en la toponimia rural de la población, se conoce un paraje en la actualidad con el Boticario, por ser el lugar donde resi-día esta insigne figura tan importante para la localidad.
Destacar el paso de boticario a farmacéutico, y sobre todo destacar el estudio sobre la familia más importante en Librilla ligados a esta rama Gil Lorente, que en la actualidad siguen manteniendo las farma-cias de la localidad.
D. Juan Gil Lorente (Licenciado en Farmacia y Farmacéutico)
Nació en Librilla el día 3 de abril de 1888 y fallece el 19 de Septiem-bre de 1952, hijo de D. Francisco Gil Guillamón y Dª. Francisca María Lorente Franco. Farmacéutico de profesión y de forma circunstancial concejal, alcalde y juez de paz. Con Juan se rompe la cadena familiar de administrativos del ayuntamiento de Librilla, pues tanto su abuelo, padre y hermano lo fueron y en su época llevaron la carga de la admi-nistración del Ayuntamiento de la villa. Estudió Bachiller y Farmacia en la Universidad Central de Madrid. Contrajo matrimonio con Dª María Munuera Agrossot. Con él empieza en la familia otra cadena, la de farmacéuticos, constituida por su hijo Francisco Gil Munuera, y sus nietos: D. Juan Gil García militar y farmacéutico y Dª Modesta Gil García (Farmacéutica actual de la Localidad).
Durante su adolescencia, los farmacéuticos que habían pasado por Librilla, con razones o sin ellas, no cumplían debidamente e incluso el anterior a él renunció a su estancia. Su padre con cierta visión de fu-turo, aprovechando estas circunstancias y su influencia en el Ayunta-miento, hizo que el muchacho tuviera contacto con los boticarios que inestablemente ejercían en el pueblo y se inclinara por los estudios de farmacia.
Así que las condiciones para ocupar el puesto de farmacéutico en Librilla le fueron muy favorables porque, en parte tenía el terreno alla-nado y también porque la legislación le venía como bien. Así consta en la sesión ordinaria de 20 de septiembre de 1914, que entre otras
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
504
cosas se decía: “También se da cuenta de una circular del mismo gobernador inserta en el Boletín nº 220 en la que previene se tenga en cuenta en la confección del Presupuesto para 1915 las dotaciones de Veterinario, Farmacéutico y Medico sin cuyo requisito no podrá aprobarse en dicho Gobierno los Presupuestos”:
Su perfil intelectual y profesional se ajustaba a la situación y recién terminada su carrera, las circunstancias que concurrían en la Villa, tanto en lo personal como en lo legal, hizo que Juan presentara un es-crito en el Ayuntamiento solicitando la plaza de titular farmacéutico. Así consta en el acta del día 4 de noviembre de 1917:
“El sr. Presidente dio cuenta y lectura de un escrito presentado por D. Juan Gil Lorente, de estos vecinos, solicitando la plaza de titular farmacéutico de este pueblo, acompañando para ello, el papel de pagos al estado para obtener el oportuno Título profesional, consis-tente (…), y otro recibo suscrito por el Secretario de la Facultad en 27 de enero de 1917, en que consta que D. Juan Gil Lorente natural de Librilla, provincia de Murcia, ha en papel de pago al estado, cuya parte superior ha sido devuelta, y pesetas siete con cincuenta céntimos en metálico por los derechos que señalan las disposiciones vigentes para el Titulo de Licenciado en la Facultad de Farmacia que con esta fecha se solicita del Ilmo. Sr. Subsecretario del Minis-terio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Madrid 27 de Enero de 1917.La Corporación enterada del escrito y Documentos presentados por Don Juan Gil Lorente, Farmacéutico en legal forma, acuerda. Que inmediatamente se le dé posesión con carácter de interinidad al Licenciado en Farmacia D. Juan Gil Lorente, y que se le abonen sus servicios sanitarios con cargo a la partida que está consignada en el presupuesto del corriente ejercicio.Que también se le reconocen al expresado D. Juan Gil Lorente, los servicios que tiene prestados en la Beneficencia Municipal en el año mil novecientos dieciséis, cuyos servicios se deben tener presentes al sacar la plaza a concurso público, cuyos servicios has sido tan estimables, en época de epidemia, que por ello no puede conside-rarse esta Corporación, inmejorables los presentados por su notaria competencia y acierto en el servicio”:
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
505
Diez años más tarde salía a concurso la plaza de farmacéutico en Librilla y la ganaba en propiedad.
Tras su muerte y en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento pleno del día 28 de Marzo de 1969, se le concede la roturación con su nombre de una calle de la Localidad.
Importante su pertenencia a la Junta de Sanidad del Municipio, y la Junta de Beneficencia. Tomando las decisiones sanitarias y farmacéu-ticas que derivaban en la población. Como elaborar el padrón de los habitantes con derecho a la asistenta medico-farmacéutica gratuita de esta población, como se desprende de la convocatoria de junta de sanidad el 29 de Junio 1935, tratar decisiones y normas impuestas por el Sr. Inspector provincial de Sanidad. Tenía una gran responsabilidad, analizar el agua del consumo de la localidad y el pan realizado en la localidad, certificando los resultados para la salud pública.
La revista murciana la nona en 1922 se hace eco de la figura del farmacéutico librillano D. Juan Gil Lorente Licenciado en Farmacia y Farmacéutico de la villa de Librilla. Gratamente invitados por nuestro querido amigo D. Juan Gil Lorente visitamos el laboratorio de Far-macia que en la plaza de la iglesia tiene establecido con todos los adelantos modernos de asepsia y pureza en los medicamentos que la moderna farmacopea exige.
Nadie que visite esta Farmacia puede decir que vio otra tan bien surtida en pueblos de esta categoría ni aun de mayor número de ha-bitantes. El señor Gil Lorente ha puesto todas sus energías a contri-bución de su carrera y aun a veces su bondad le hace extralimitarse como en la época de la epidemia de la gripe cuya actuación fue digna de aplauso por todo el pueblo. Es el farmacéutico municipal y en los ocho años que esta regentando el puesto no ha habido una queja, ni siquiera una pequeña molestia que pueda hacer sombra al nombre y crédito del señor Gil Lorente bien cimentado debido a su solo y único esfuerzo.
Ya que pudiera hablar de esta forma, públicamente, de todos los farmacéuticos municipales como lo hacemos de este estudioso y labo-rioso amigo nuestro.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
506
Don Juan Gil Lorente
Francisco Gil Munuera, (Conocido como Frasquito) seguiría el camino iniciado por su padre Juan Gil Lorente dentro del oficio de farmacéutico, podemos constatar su trabajo a través de diferentes es-critos a partir de los años 50.
Francisco Gil Munuera, farmacéutico, casado de 35 años de edad con domicilio en la calle de José Antonio nº19, solicita de Vd, de las ordenes oportunas al Inspector provincial de Farmacia para que pase la visita correspondiente para la apertura de mi farmacia sita en la calle antes mencionada para lo cual le adjunto la docu-mentación correspondiente para que la envíe al indicado inspector de farmacia. Gracia que espero Vd, al que Dios guarde muchos años. Librilla 2 de Octubre 1952.
La contestación a su petición fue la siguiente: En la villa de Libri-lla, a las diecisiete horas del día nueve de octubre de 1952, reunidos, previa citación verificada al efecto, los Sres. D. Antonio Maza Quer-cop, Inspector Químico, ostentando la representación del Sr. Inspec-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
507
tor provincial de Farmacia, D. Antonio Campos Hernández, secre-tario del Excmo. Ayuntamiento de Librilla y Don Manuel Paleo País, Médico de Asistencia Pública domiciliaria de dicha villa, al objeto de proceder a la apertura oficial de la Oficina de farmacia propiedad de Francisco Gil Munuera, sita en la calle de José An-tonio número diecinueve, que perteneció a su difunto padre, D. Juan Gil Lorente, y adquirida legalmente por el referido Sr. Gil Munuera.
En su virtud, la comisión estima que procede, por su parte, a informar favorablemente la petición de apertura de dicha oficina de Farmacia, salvo el particular informe emitido por el Sr. Inspector provincial de Farmacia.
En poco más de un año sería nombrado como Inspector farmacéu-tico Municipal, recogido en el boletín oficial del Estado del 30 de Di-ciembre de 1952., con una dotación anual de mil seiscientas cincuenta pesetas.
Parteras
En Librilla, tenemos referencia de dos parteras, madre e hija. La ma-dre, Pepa la Mata, que vivió a finales del siglo XIX y Josefa la Mata que vivió hasta más de la mitad del XX. Con toda certeza, los descendien-tes de sus coetáneos la recuerdan por el nombre: Josefa la Mata.
Su nombre era Josefa Sánchez Rubio, nació el 5 de Agosto de 1896 en Librilla y murió el 9 de Febrero de 1963, contrajo matrimonio con Antonio Cayuela Ruiz y no tuvieron descendencia. Josefa se dedicaba a las labores domésticas y en los casos normales a la función de matro-na. Su marido ejercía de aguador, tenía carro y una burra y transporta-ba cántaros de aguas a aquellas casas que se lo pedían. La matrona no sabía ni leer ni escribir, pero aprendió muy bien de su madre el oficio de asistir a las parturientas. Era una mujer del pueblo y de su época, sin sobresalir nada, vivía humildemente, aunque concierta holgura pues ella obtenía buenos obsequios por su trabajo.
Josefa la Mata era una persona importante, estuvo presente en todos los partos que se producían en el pueblo y en las pedanías de Fuente Librilla y Barqueros. Los médicos, D. Servando concretamente, tenían una gran confianza en ella. También las mujeres que se encontraban en cinta y los maridos de las futuras madres, encantados. El médico tenía gran confianza al ver como trabajaba con gran habilidad en el arte de comadrona. Pero en sí el éxito de esta mujer estuvo en que en
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
508
su época no hubo comadronas en el pueblo; si había, por el contrario, practicantes que podían ejercer este arte, pero eran otros tiempos y los maridos se quedaban más satisfechos con que lo hiciera una mujer que no un hombre. El balance de su trabajo no se puede precisar pero la tradición oral comenta que pocos niños se le murieron a esta mujer al nacer.
Enfermedades y epidemias
Constatando las actas de la Junta Local de Sanidad, podemos analizar las diferentes epidemias por las que paso la localidad desde finales del siglo XIX y siglo XX.
En Librilla a siete de Junio de 1903, se constataba a través de sesión extraordinaria de la Junta Local de Sanidad un episodio de enferme-dad variolosa. Esta enfermedad queda expuesta que es un gran brote con más de 35 personas y una párvula muerta, analizadas por el me-dico titular de Librilla Don Tomás Seiquer Pérez, medico cirujano y padre del gran escultor José Seiquer Zanón, nacido en la localidad. El médico expone la necesidad de con el fin de combatir la epidemia y ver de normalizar la cosa deben tomarse las precauciones y medidas convenientes para impedir el contagio. Estas serían primero en que se proceda a la vacunación y revacunación de lo que no lo estén; al aisla-miento completo de los enfermos y que se de cuenta cada 24 horas, de las revisiones de cosas de los establecimientos públicos, desinfección de las ropas efectos de los enfermos y de los que han estado en contac-to con ellos, sean hervidas y lavadas en el río Guadalentín, comunica-ción a los profesores de Instrucción publica recordarles el deber de no admitir en los respectivos colegios a los que no estén vacunados.
En Enero de 1911, el Inspector municipal de Sanidad Don Miguel Ruiz Sánchez había tenido conocimiento del desarrollo y proporcio-nes alarmantes que iba teniendo la enfermad variolosa, enterada la junta local de sanidad toma las siguientes precauciones: Primero el cierre de las escuelas públicas durante la enfermedad variolosa, ais-lamiento y desinfección de los domicilios de los afectados, cerrar el lavadero para el lavado de los invadidos, y pedir al gobernador civil de la provincia la vacuna para combatir esta enfermedad.
En Mayo de 1913, se tiene constancia de un brote de viruela, en 17 personas en la zona del campo los cipreses, se achaca la enfermedad a los animales, al no existir profesor veterinario, se solicita por las leyes
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
509
en el artículo 89 de enfermedades epizootias y al ser infecto-contagio-sas la actuación al gobernador civil de la provincia.
En sesión extraordinaria del día 21 de Septiembre de 1918 se dará cuenta de la famosa gripe española y las medidas a tomar. El señor presidente-alcalde da lectura de un telegrama del Señor gobernador de 19 del corriente sobre las enfermedades reinantes de la gripe y en su virtud y después de enterados los señores asistentes por unanimi-dad acuerdan: Que inmediatamente se cierren las escuelas públicas y privadas hasta que no varié este estado de enfermedad. Que se de cuenta al ayuntamiento en la sesión ordinaria del día de mañana para que los sus días se preparen zonas cercanas al cementerio existente por ser imposible el enterramiento en el local viejo, pero en este mo-mento y por el Medico Titular se manifiesta con toda claridad el grave perjuicio que esto encierra siguiendo enterrando en este cementerio que esta contiguo a la ultimas casas del pueblo y que su opinión es de que se clausure inmediatamente y que se pida autorización para la apertura de fosas en el terreno que empezó a situarse el nuevo ce-menterio, de no ser así será inminente y grave la salud del vecindario. Que se encuentra en el cauce de la acequia general que traviesa la ca-rretera un foco de infección por los malos olores que las aguas estan-cadas despiden; y en su virtud acuerdan requerir al señor presidente del Heredamiento de aguas de esta villa para que a la mayor brevedad practique las obras de rebaje en la acequia de salida con el fin de que no duerman esta aguas en el indicado sitio. Se prohíbe terminante-mente la acumulación de basura de los patios de las casas del pueblo ni alrededores mientras siga este estado de enfermedad. Que donde sea necesario se han desinfecciones con zotal que se proporcionara gratis y se obligará al que lo necesite para que lo haga por su cuenta propia siendo obligatorio hacerlo en las casas donde haya habido caso de gripe.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
510
Acta sobre medidas de la gripe española 1918
En sesión extraordinaria de 26 de Febrero 1921 Don Servando Gar-cía Díaz medico titular de esta Villa e Inspector municipal de Sanidad, denuncia haberse dado varios casos de infección de la Viruela, con el fin de tomar las medidas oportunas. El señor García Díaz manifiesta que en el día de hoy conoce ya seis casos de variolosas en este pueblo, por lo que cumpliendo con su deber lo pone en conocimiento de la Alcaldía y se dará cuenta al Sr. Inspector provincial de Sanidad.
En la villa de Librilla a 25 de noviembre 1929 se reúne la Junta de sa-nidad de esta localidad Don Juan Gil Lorente Farmacéutico, Don Juan González profesor de Instrucción Primaria, Emilio García-Reyes Ca-rrión Cura Párroco, Don Fernando Martínez Martínez secretario del ayuntamiento y Don Servando García Díaz, medico Titular e Inspec-tor de sanidad local. La sesión era para tomar el acuerdo correspon-diente sobre la mona y traslado de los restos mortales existentes en el cementerio de San Sebastián de esta localidad, el cual está clausurado desde el día 17 de Enero de 1920, a la nueva ubicación del cementerio de San Bartolomé, siendo inspeccionadas las inhumaciones por el se-ñor Inspector Municipal de Sanidad.
En la villa de Librilla 7 de Agosto 1936. Sesión de la Junta Local de Sanidad. Se requiere al personal sanitario extrema vigilancia por los
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
511
brotes de enfermedades Infecto-contagiosas, y preparar un local de aislamiento enfrente de la iglesia.
A partir de 1945 es importante el control sanitario de las matanzas en los domicilios, al ser nombrado un inspector veterinario municipal, dado la gran cantidad de animales que viven en la localidad. Se acuer-da realizar la matanza sobre todo de cerdos y cordero con un control del inspector veterinario. También el control sanitario de las nuevas industrias alimentarías, destacando el control de la calidad del pan y la instalación de maquinaria, como amasadoras.
Capitulo especial en el tema de enfermedades y epidemias lo encon-tramos en las relacionadas con el agua de la villa, de donde provenían las enfermedades más corrientes que afectan a la localidad. Por el mal estado del agua eran corrientes las siguientes enfermedades fiebres tifoideas, paratifoideas, enteritis fétidas, disenterías y enterocolitis.
Libro de actas extraordinarias 1841-1848. Sesión extraordinaria de 8 de agosto de 1842. Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia.
Dos oficios de Intendente de Rentas, el primero para que se nombre comisión para analizar el agua de dos botellas selladas y ante el escri-bano D. Antonio Martínez. El segundo oficio solicita que se forme una comisión para inspeccionar las enfermedades reinantes en la Villa de Librilla y la influencia que puedan tener en el agua del espumero de Li-brilla. Se acuerda que la comisión para analizar las aguas esté formada por: Francisco Ramos, Serafín García, Restituto Sandoval, Diego Oso-rio, y Francisco López, Ramón Baquero.
Sesión extraordinaria de 13 de agosto de 1842. El Sr. García Osorio aporta razones para no formar parte de la comisión para analizar las aguas del espumadero de Librilla.
Sesión extraordinaria de 20 de agosto de 1842. Lectura de los in-formes solicitados por el Intendente sobre el análisis de las aguas del espumadero de Librilla y las enfermedades reinantes en la villa de Librilla.
En el periódico el constitucional 24 de agosto de 1842 se hace eco del envenenamiento de aguas en Librilla. Leemos en el Amigo de los labra-dores: Un crimen atroz, un atentado contra la humanidad, un delito de la mayor gravedad y de consecuencias las más fatales se ha perpetra-do: horrible proyecto concebido y ejecutado con la intención depravada y sobre cuyos autores debe hacerse sentir el inexorable rigor de las leyes. No muy distante de la villa de Librilla, existe una pequeña fuente de agua salada, que desde tiempo inmemorial se han servido de ella los
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
512
vecinos de aquel pueblo, tanto para que abrevasen sus ganados, como para otros distintos usos á que la destinan, principalmente cierta clase de gente, que para amasar el pan de cebada y sazonar sus guisados, se servían de ella; en ninguna época se ha destinado ni por el gobierno ni por particulares para espumadero de sales hasta que la desmedida am-bición, la avaricia por sacarle al miserable el triste ochavo que recogió mendigando, y que se quiere que lo emplee en sal, determinó inutilizar aquellas aguas, no de un modo regular cual todo hombre de sentimien-tos humanos hubiera pensado sino insuflando sus pozas con valadre, torbíscos y otras yerbas venenosas, y consiguiendo un fatal escarmiento en todos los que la usaron, pues o sucumbieron en pocos días, ó han quedado en un estado el mas fatal que pueda pensarse; los ganados que bebieron de aquellas aguas se han diezmado considerablemente.
Y la población de Librilla se halla enteramente contagiada de unas calenturas malignas y de varias alteraciones viscerales, producidas sin duda por la naturaleza deletérea del condimento salino de que hicieron uso en su alimentos; una medida tan violenta ha producido los tristes efectos que se propusieron sus autores y el vecindario de Librilla se en-cuentra extraordinariamente consternado, esperando que por los medios legales les impongan á los autores de tamaño atentado las penas a que se han hecho merecedores: estas en verdad deber de ser muy severas si se atiende á la naturaleza del crimen, y al horror con que ha sido mirado por todas las legislaciones; Los romanos por la ley de Lucio Cornelio Sila, dictador, condenaban a muerte cruel á todos los envenenadores; la ley 2ª titulo 2.libro 6º del fuero Juzgo, se produce en estos términos; que todo envenenador debe ser atormentado y morir de mala muerte; Y la lely 7, titulo8, partida 7.8, que es la vigente hoy día, manda; que el que matare a otro con yerbas venenosas, debe morir deshonradamente, echándolo a los leones, y otras fieras bravas que lo maten.
El señor jefe superior político interino, con su incansable activi-dad, se ocupa de la formación del sumario como medida gubernati-va y como negocio de salud pública; veremos quienes resultan autores de tan estraño y nada frecuente atentado, prometiendo a nuestros lectores tratar con más detención sobre esto particular, cuando nos comuniquen noticias mas circunstanciales.
Dada la importancia sanitaria del agua de Librilla destacamos los continuos análisis que de esta agua se realizaran periódicamen-te, como el siguiente: Don Juan Gil Lorente, Inspector Farmacéutico Municipal, de esta villa de Librilla. Certifico que practicando el aná-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
513
lisis de las aguas que se abastece este municipio, las cuales han sido extraídas del llenadero del “Molinico” resulta que por contener exce-sos de Materia orgánica e indicios de nitritos, no son salubres para el abastecimiento público. Librilla 4 de Mayo de 1933.
Esta jefatura provincial de Sanidad tiene el honor de informar fa-vorablemente la petición que formula el Excmo. Ayuntamiento de Li-brilla, de esta provincia, de traída de las aguas del Taibilla a dicha localidad, ya que, actualmente y con gran frecuencia, desde hace mu-cho tiempo, se vienen produciendo casos de fiebres tifoideas y para-tifoideas, disenterías, etc., producidas por las actuales aguas de abas-tecimientos de dicha Villa, que, como se hace constar en el informe del Jefe local de Sanidad de la misma, por la distancia que tienen que recorrer las aguas que se utilizan para las necesidades de la población, llegan a ésta contaminadas, no pudiéndose prescindir de las mismas por la casi falta absoluta de otras de origen diferente, ya que a pesar de los sondeos que se vienen efectuando, no se han podido conseguir hasta la fecha, alumbramientos de aguas.
Por todo ello, y dada la importancia que para la salud pública supo-ne la pureza de las aguas potables del pueblo de Librilla, cosa que se conseguiría con la traída de aguas del Taibilla a dicha localidad, esta Jefatura informa favorablemente la petición que se formula, encare-ciendo la urgencia en su resolución por las razones que se exponen. Murcia a 25 de Junio de 1955.
D. Manuel Paleo País licenciado en Medicina y Cirugía, colegiado nº 548 y medico de asistencia Pública es Domiciliaria de este Término Municipal de Librilla (Murcia).
Informa: Que las aguas de las cuales se abastece toda la población de este término municipal de Librilla no reúne las condiciones higié-nicas necesarias por venir desde Fuente Librilla, término municipal de Mula con una distancia aproximada de trece kilómetros desde su nacimiento de dichas aguas por un canal completamente abierto y terroso. En su recorrido arrastra igualmente todas las impurezas que encuentran a su paso e igualmente materias fecales de todo el ganado que de ordinario abreva en dicho recorrido y en donde existe cuatro abrevaderos para esta clase de usos; existiendo además en todo este re-corrido tres lavaderos en donde se lavan toda clase de ropas del origen que sean y además hay tres masías llamadas fuente Librilla, Molino grande y molino chico que igualmente hacen uso de estas aguas para todas las necesidades tanto personales como de ganados. Por los datos
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
514
expuestos llegan a este término municipal dichas aguas tan contami-nadas dando lugar y de una manera endémica varios casos de fiebres tifoideas, paratifoideas, enteritis fétidas, disenterías y enterocolitis. En la actualidad no tenemos mas agua de abastecimiento que la que viene de la hila de Fuente-Librilla. Por todo lo cual el que suscribe que es de una necesidad urgente el que se le conceda a este término municipal la traída de las aguas del Taibilla.
Relacionadas con el contacto con los animales y sus enfermedades destacamos la Brucelosis (enfermedad infecciosa transmitida por el ganado sobre todo a través de los lácteos, produce altas fiebres). Des-tacamos el siguiente caso: la Junta del Consejo local de Sanidad en sesión celebrada el 18 de Abril de 1969 manifiesta que había visto una enferma sospechosa de brucelosis, llamada Concepción Carrasco, se le realizara análisis de sangre, confirmando el caso positivo con fiebre de Malta. Debe hacerse un control sanitario de todos los animales que entren y salgan de la población.
Casos también en 1971 de prohibición de venta de leche de una vaquería con reparto a domicilio procedente de esta vaquería que se desconocen controles a la leche y las propiedades de esta leche es es-casa muy aguada con agua contaminada, produciendo enfermedades bacteriológicas sobre todo durante el verano.
Destacar las circulares a las Juntas locales de Sanidad, en el año 1971 sobre la epidemia de brote de síndrome coleriforme en la provin-cia de Zaragoza. Se aconseja mantener una situación de alerta frente a una posible introducción del Cólera en nuestra Provincia. Observan-do las diarreas estacionales que padece la población. El agua de abas-tecimiento público, deberá ser clorada, y ser analizada diariamente por el farmacéutico de la localidad. También vetar el reparto de leche a domicilio procedente de una vaquería cuya calidad queda en duda por aguar la leche produciendo contaminación bacteriológica.
Importante también los informes sanitarios por mordedura de pe-rros y su posibles enfermedades, detallando en un informe médico lo sucedido, sobre todo en tiempos de la II Republica española.
Curanderas y remedios caseros
¿Fraude o realmente curaban? Como en gran parte de las poblaciones murcianas, existían en Librilla personas a lo largo de los años que colo-
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
515
quialmente se decía que tenían gracia, eran las curandero/a o sanadores, personas que con sus rezos o tocando a los enfermos sanaban, o mejo-raban considerablemente de sus enfermedades. Destacamos en Librilla en los 40 a la Tía Palomares, que vivía al subir la denominada cuesta del tío Curro, era muy conocida en la población en sus pedanías del campo y en otras localidades. Se decía en el pueblo que tenía gracia, cu-raba distintas dolencias (mal de ojo, Aliacán, verrugas, ojo pollos etc…), pero muy importante y que ha quedado gran constancia a nivel local, curación de los denominados spes, donde personas desahuciadas por la medicina profesional, acudían a esta persona y en dos o tres semanas quedaban curados de esta enfermedad, incluso comentan las personas más mayores que se produjo la curación del algún cáncer, solo con el contacto de sus manos. Muchas veces incluso era recomendada a los enfermos por el propio Don Servando el médico local.
También en los años 70 se contaba con la presencia del tío rabani-zas de la vecina localidad de Barqueros, pero que ejercía sus dotes de curandero también en Librilla. Sobre todo curaba verrugas y ojos de pollo, con grandes resultados, primero el paciente chupaba una hojas de olivera que pasaba por las verrugas y ojos de pollo, después realiza-ba unos rezos, enterraba las hojas y en cinco o seis meses, las verrugas y ojos de pollo se iban secando al igual que las hojas hasta desaparecer (esto es realidad por yo mismo lo comprobé en mis carnes con la des-aparición de ojos de pollo).
Hoy en día aun persiste la figura de esta persona que tiene gracia, en la figura de Francisca Provencio (La Paca), mujer servicial donde la haya, esta mujer debe de tener un gran don, porque en su casa no falta continuamente las personas que vienen de todas las localidades cer-cana, buscando solución a su problemas de salud (Aliacan, mal de ojo, spes desahuciados por los médicos que no encuentran solución ella en dos semanas los elimina con sus rezos y cortándolos etc…)
Por último destacar algunos remedios caseros para las curacio-nes, aunque existen innumerables, destacamos alguno de los más co-mentados localmente. Los Brugullos de la tía Margarita, sobre todo cuando las personas se decían que tenía aliacán y estaban amarillos, este remedio eran unas pastillas sobre todo compuestas por hierro, incluso el médico Don Servando los recomendaba. También desta-car para diferentes casos de enfermedad el llamado Rabogato, hierbas que tomadas en forma de infusión curaban gran cantidad de dolen-cias, sobre todo del aparato circulatorio (riñón).
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
516
Bibliografía
- Catálogo de documentos manuscritos del siglo XIX de la real acade-mia de medicina y cirugía de Murcia. Págs. 24-25
- AMLi (Archivo Municipal de Librilla).- GaRCía PROVEnCIO, Francisco. Librilla Miscelánea Histórica.
Murcia 2009
517
Introducción
En la actualidad conocemos el Mar Menor como laguna litoral pero hace millones de años era una bahía abierta al Mediterráneo. Los es-pecialistas sostienen que pudo originarse en el Cuaternario, debido a una serie de movimientos y erupciones volcánicas, unas fuertes co-rrientes marinas y la sedimentación de materiales arrastrados desde tierra firme, que fueron acumulándose en una larga y estrecha len-gua arenosa – La Manga- a la vez que aparecían unos islotes –Ma-yor, Perdiguera, Ciervo, Sujeto y Redonda- y otros promontorios de origen volcánicos -Grosa y Carmolí-. La lengua arenosa no cerró por completo la bahía, quedaron unos canales naturales poco profun-dos -las golas- que permitían la conexión entre los dos espacios, con corrientes más o menos pronunciadas, que permitían el trasiego de peces y otros elementos vivos. Esta singular separación-dependencia con suaves corrientes de agua y la llegada de aportes y residuos desde tierra firme han conseguido a los largo de siglos que el agua tenga unas características especiales y diferenciadas a ambos lados de la lengua arenosa. Las aguas interiores de la laguna tienen unas carac-terísticas que las hacen especiales en fines terapéuticos, saludables y medicinales. El Mar Menor resulta un espacio natural único para la salud.
El Mar Menor: remedio natural
PabLO GaLInDO ALbaLaDEjOCronista Oficial de Los Alcázares
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
518
El Mar Menor, balneario natural a cielo abierto
“La Medicina moderna tiende a conseguir la salud del hombre, pre-viniendo las enfermedades, y para resolver este arduo problema cultiva con extraordinario amor la higiene,….. son innumerables los beneficios de los baños,….. prácticas altamente saludables que los antiguos conce-dían extraordinaria importancia,… Ya antes de la era cristiana apa-recieron casas de baños en Italia, tan lujosamente decoradas, que exce-dían a toda ponderación,…. vidrieras y espejos en las paredes, piscinas de jaspe con grifos de plata, estatuas y columnas adornaban el local,…. artísticos surtideros por donde caían enormes cantidades de agua….” 1.
Desde tiempos de los romanos, que ya entendían el aseo personal como remedio placentero y saludable a través de baños y masajes, utili-zando remedios y pócimas, aprovechando plantas aromáticas en la ob-tención de esencias y aceites especiales,….. continuarán los musulma-nes, que previos a sus oraciones y preceptos cuidan escrupulosamente el aseo personal,…… y de la época cristiana se conoce la costumbre ancestral de “los novenarios”; que bien podía proceder de una leyenda que procede de la época del rey castellano Alfonso X el Sabio, ya casado varios años y a punto de repudiar por estéril a su esposa, la reina doña Violante de Aragón, y la hace reposar y bañarse en la laguna siguiendo las normas rituales de los nueve baños, con el fin de remediar la falta de heredero. Aclaramos que este matrimonio fue acordado cuando la reina apenas tenía 10 años y no pudo engendrar su primera hija hasta cumpli-dos los 16, después alumbraría hasta diez herederos más.
Nos podemos plantear… ¿el ritual del novenario de los baños resol-vió el real problema?
Entre restos arqueológicos, documentos y antiguas leyendas se puede constatar la utilidad saludable de las aguas del “Mar de Belich”
- denominado así por los romanos-, la “Mar Chica” -de los musulma-nes- o “la Mar Menor” -de los pescadores-.
Tras la definitiva reconquista cristiana en 1266, llevará tiempo la nueva repoblación de la zona conocida como “Campo de Murcia”.
1 “Los Alcázares 1902” de Juan Francisco Benedicto Martínez y Francisco Javier Olmos García – Ayuntamiento de Los Alcázares 2002 – pág 46 – (reproduc-ción del folleto publicitario de Hotel “La Encarnación” - Imprenta de La Cier-va 1903).
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
519
Será entre los siglos XVII y comienzos del XVIII cuando se asientan nuevos pobladores -con pastores y labriegos- y los propietarios de las grandes fincas (Roda, Hoyamorena y El Rame, Torre Saavedra, Lo Vallejo, La Almazara,…) construirán casas solariegas en las mismas, allá vivirán los meses de verano, controlan la hacienda, presencian la recogida de la cosecha y….. organizan viajes de recreo hasta el mar con sus invitados y amistades, celebrando jornadas de asueto y baño.
Desde el último tercio del siglo XVIII hay constancia de afluencia a los baños en el Mar Menor, sobre todo a mediados del mes de agosto
-lo que se podría denominar como “turismo de contraste”. Algunas zonas serán centro de concentración popular:• Bocarrambla: junto a la desembocadura de la rambla de Albujón:
campesinos y labradores de poblados y caseríos, tras la etapa de la siega y trilla, acuden al mar a bañarse y descansar, incluso baña-ban a los animales de labranza. También los pastores llevarán las ovejas para lavarlas tras la esquila, eran introducidas en el agua y se las restregaba con estropajos de esparto.
• CarrildelasPalmeras: desde la vega murciana llegarán los huer-tanos, acampando durante unos días y cumplirán el ritual del “novenario”. Se formará un pintoresco poblado de carruajes, tar-tanas, bestias, improvisados entoldados con telas y jarapas, tende-retes,….música popular, cantos, bailes,… y los baños.
• Entreambaszonas,unascasasdepescadoresyelincipientepo-blado de Los Alcázares, con viviendas que se van construyendo para las clases acomodadas de Murcia, Cartagena, La Unión, La Palma, Fuente Álamo, Pacheco,… que desean pasar desde mayo hasta septiembre, a ser posible, frente al mar.
Unos y otros buscan el Mar Menor para descansar, relajarse, disfrutar,…..y bañarse las veces prescritas por el ritual para “pasar un buen invierno” y “mejorar las dolencias de los huesos”.
El historiador Serafín Alonso Navarro en su obra “Libro del Mar Me-nor”, publica un estudio comparativo del contenido de las aguas del Mar Menor y del Mar Mediterráneo 2. El agua de la laguna acapara los datos más altos en casi todos los parametros evaluados, la mayor concentración de minerales, cloruros, sulfatos, residuos,…. resultando especial para baño.
2 “Libro del Mar Menor” de Serafín Alonso Navarro – Sucesores de NOgués – Murcia 1978, pág. 42.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
520
Cuadro analítico aguas del Mar Menor y del Mar Mediterráneo.
Los baños termales en el Mar Menor. El Hotel-Balneario “La Encarnación”
El 30 de marzo de 1891 resuelve de forma favorable el Pleno del Ayuntamiento de San Javier la instancia presentada por José Bene-dicto Sanmartín, natural de Cartagena, en solicitud de construir en la playa del Mar Menor y sitio llamado de Los Alcázares, un esta-blecimiento destinado a baños públicos, de carácter temporal, bajo las condiciones y con sujeción al plano y memoria que presenta3,4.
Los balnearios se construyen para preservar la privacidad de las personas, sobre todo a las mujeres; podían entrar y salir del mar vesti-das decentemente, en la caseta interior se cambiaban el traje de baño, y después poder bañarse alejada de miradas indiscretas.
3 “Los Alcázares y el Mar Menor” de Diego Victoria Moreno -Volumen II de “Historia de Los Alcázares” - Ayuntamiento de Los Alcázares y Universidad de Murcia 2008.
4 Archivo Municipal de San Javier: “Libro de Actas - Plenos”.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
521
El 27 de Junio de 1899 publica “El Diario de Murcia”: “BAÑOS TER-MALES DE LA ENCARNACIÓN, en el Mar Menor (playa de Los Alcá-zares) Siendo muchas las familias que por prescripción facultativa acuden a esta costa aprovechando la mayor temperatura y mayor densidad que estas aguas tienen sobre las del resto del Mediterrá-neo, se hace sentir la necesidad de un Establecimiento donde pu-diesen los bañistas lograr las ventajas del baño templado o caliente, tan recomendado en sin número de afecciones de orden reumático, donde el baño frío está contraindicado. Tal es el objeto que llena el magnífico balneario de LA ENCARNACIÓN donde encontrará el pú-blico todos los adelantos de la Hidroterapia, en Duchas, Irrigado-res y baños de tina a diferentes temperaturas, según las indicaciones del facultativo. La temporada dió principio en 1º de Mayo” 5. Ya funcionaban los baños termales con el nombre de “La Encarnación” en los últimos años del siglo XIX, probablemente en algún local pre-parado al efecto y anuncia en la prensa las bondades de los “baños templados o calientes”.
El industrial Alfonso Carrión García, natural de Pozo Estrecho, con negocios mineros en La Unión y Portmán, había emprendido la aventu-ra de la incipiente hostelería en Los Alcázares, ante la fuerte demanda y la escasez de estancias y servicios, decide ampliar el negocio y manda construir el elegante y coqueto edificio que conocemos, en unos terre-nos junto al mar comprados al Conde de Roche. Finalización de las obras en 1904 y gran fiesta de inauguración el 11 de junio de 19056.
5 “El Diario de Murcia” 27 de junio de 1899.6 “El origen de Los Alcázares – Sus fiestas 1850-1927” de Ricardo Montes Ber-
nárdez - Ayuntamiento de Los Alcázares 2005 - pág. 55.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
522
El nuevo establecimiento dispone habitaciones con bañera de már-mol en su interior, que permiten el baño con agua del mar, calentada según la necesidad, lo que facilitará el llamado “sudado del baño” con toda comodidad. Las refinadas dependencias y diversas e instalacio-nes con todo lujo de detalles y elementos del mejor gusto, consiguen un efecto placentero, relajante, distendido,… al alcance de familias pudientes y acomodadas. El servicio a los clientes incluía la atención médica.
El flamante Hotel-Balneario va a ser punto de referencia de distin-ción y calidad en todo el Mar Menor. La propiedad del edificio concer-tará la gestión y administración del negocio mediante arriendo; tras el arrendador Andrés Sáez en la primera década del pasado siglo, se hace cargo Francisco Paredes y su esposa Francisca Carrillo. A partir de 1923 continuará la gestión su hijo Juan hasta entrados los años 60, que irá cediendo poco a poco la toda administración a su hija Paquita Paredes Victoria.
Doña Paquita, una gran mujer, se involucra en la vida social del Ho-tel desde muy joven, organizando fiestas, bailes de salón, ella misma toca el piano, canta, ameniza las veladas, colabora en actos sociales, culturales y benéficos del pueblo; dedicó toda su vida al Hotel-Bal-neario, fué la directora y “alma mater” hasta el final de sus días. Su trato personal estaba impregnado de respeto, elegancia, sonrisa, con-fianza y a la vez seriedad. Siempre escuchaba con atención y amabili-dad; encontrando la respuesta más razonable. En la gestión y gobierno del Hotel era una mano firme con guante de terciopelo….y solía decir
“los clientes son mis amigos y a mis amigos los quiero y para ellos lo mejor”. Una labor impecable- toda una señora, sabiendo estar a la al-tura y circunstancia de cada momento- consiguiendo mantener las estancias y servicios tal y como fueron diseñados, cuidando el entorno del patio interior en un ambiente distinguido y señorial; rezumando limpieza y pulcritud, gracias a la total dedicación del personal contra-tado, conviene mencionar a su fiel colaboradora, la encargada del patio, Rosario Cánovas Griñán.
El Ayuntamiento de Los Alcázares otorgó la máxima distinción lo-cal, el Premio Al-Kázar, al Hotel-Balneario “La Encarnación” al cum-plir su primer centenario en el año 2004, recibiendo Mención Especial su directora doña Paquita Paredes Victoria, que también sería distin-guida como Hija Adoptiva de Los Alcázares el 8 de noviembre de 2008.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
523
Otros baños termales y manantiales de aguas minero-medicinales
En 1903 la dirección del Hotel-Balneario “La Encarnación” publica un cuadernillo explicando minuciosamente las cualidades y maravi-llas de los baños termales que oferta el establecimiento con agua del mar, incluye un cuadro comparativo de los establecimientos de baños termales y manantiales de aguas medicinales más conocidos en Espa-ña en los inicios del siglo XX. Los establecimientos comparados son:• Cestona,enlaprovinciadeGuipúzcoa,juntoalríoUrola,enelvalle
Sartarrain: un manantial de aguas saladas -llamadas quesalagas- descubierto en 1760, con la apertura de un balneario en 1804.
• Mondariz,alsurdelaprovinciadePontevedra.Establecimientopionero del termalismo en Galicia, referente desde 1878 para artis-tas, reyes, políticos,… en un ambiente de encanto, sosiego y lujo.
• Marmolejo,enLaCampiñadeJaén,estribacionesdeSierraMorenay limitando con Córdoba; manantial de aguas minerales “las mejo-res de Europa” desde finales del siglo XIX. En el primer tercio del si-glo XX construyen un moderno balneario, con bañeras para sumer-girse y obtener beneficios en la piel y el uso de aguas medicinales, vía oral, para curar males de riñón, estómago y aparato digestivo.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
524
• Lanjarón,enLaAlpujarradeGranada.Apartirde1770segenera-liza su explotación. Será lugar de cita obligada para artistas, perso-najes acaudalados,… hasta los años 60 del pasado siglo. El emble-mático balneario fue construido en 1928. Sus aguas, originarias de las nieves de Sierra Nevada, se utilizan como remedio para baño y por vía oral para la cura de diversas dolencias digestivas.
Curiosamente el folleto publicitario no hace mención a los manan-tiales de aguas termales y lugares con casas de baños y balnearios que funcionaban en poblaciones del interior de la provincia de Murcia: Archena, Fortuna, Alhama de Murcia, Baños de Mula,… tampoco a otros lugares del Mar Menor: Los Nietos, Santiago de la Ribera, Lo Pagán,… que también se iniciaban como lugares de baño y veraneo.
Explicita el folleto con todo detalle los precios de los distintos servicios: • Carruajes y tartanas desde las estaciones ferroviarias cercanas
hasta el Hotel:
“un asiento desde Pacheco 1 peseta, una tartana desde Pacheco 6 pesetas,… un asiento desde La Unión 1,50 pesetas,… un carruaje de dos caballerías desde la estación de Balsicas 12,50 pesetas,…”
• Excursionesmarítimas:
“una persona a Los Nietos y viceversa 0,75 pesetas ida y vuelta 1,25 pese-tas,…. alquiler para excursiones hasta de 20 personas, á 5 pesetas hora”
• Oferta de baños:
“9 baños templados, a la temperatura deseada, 8 pesetas, 1 baño tem-plado, a la temperatura deseada 1 peseta, 9 baños fríos en habita-ción 2 pesetas”
• Hospedajeycomedor:
“Alquiler de las habitaciones: económicas, se ofertan desde 1,50 pe-setas hasta el 10 de Julio, 2 pesetas hasta el 9 de Agosto y 3 pesetas desde el 10 al 29 de Agosto. Las habitaciones más completas oscilan entre las 3 pesetas y las 7,50 pesetas”.
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
525
“El Almuerzo a las 12 de la mañana. Se oferta por 3,50 pesetas: Hue-vos al gusto, un plato de entrada, pescados variados, beafsteack con patatas y postres variados. La Cena a las 8 de la noche. Por 3,50 pe-setas. Menú: sopa, plato de entrada, plato de legumbres, pescados, asado, frutas, quesos, pastas y dulces” 7.
Disfrutar una temporada en el Hotel-Balneario era signo de distin-ción, clase social, buen gusto y privilegio.
Otro tipo de clientela, más modesta, alquilaban habitaciones de casas particulares con “tinas grandes”, que diariamente se llenaban a cubos con agua del mar para que recibieran también sus baños de forma relajada y en privado.
El agua del Mar Menor para algunos usos culinarios y remedios caseros
Las personas mayores de la zona recuerdan como se preparaban “olivas verdes en agua de la mar”, partidas, machacadas o enteras y aderezadas con hojas de garrofero, tallos de hinojo, unos cortes de limón, ajos macha-cados, una rama de tomillo y hojas de laurel; todo en una garrafa “dama-juana de boca ancha”, resultando un sencillo aperitivo o complemento para la ensaladas de tomate y huevo duro, todo aderezado con aceite de oliva. Nos informan sobre la costumbre de calentar agua del mar en una olla grande para dolencias de los pies y calmar el dolor de los “sabañones”. Otra costumbre curiosa, en la época de langostinos, es frecuente ver per-sonas por el pueblo con su pequeño cubo con ”agua de la mar” camino de casa; interesado sobre el asunto nos informan que es para “congelar los langostinos en agua”. Y disfrutarlos fuera de temporada.
Los lodos del Mar Menor. Las charcas de La Puntica – Lo Pagán
Los médicos de la antigua Grecia, Roma, Egipto,…. ya confiaban en las propiedades de los lodos marinos porque ejercen una limpieza profunda sobre la piel, absorben las toxinas y ejercen un efecto estimulante cutáneo.
7 “Los Alcázares 1902” de J.F. Benedicto y F.J. Olmos – Ayuntamiento de Los Alcázares 2005 …. diversas notas de págs. 57-61.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
526
Las condiciones climáticas del Mar Menor, las escasas precipitaciones y el elevado porcentaje anual de horas solares, lleva consigo una alta eva-poración y el aumento considerable del nivel de salinidad de las aguas. Si añadimos que en la zona norte de la laguna –en espacio conocido por Las Charcas de las Salinas- (en el lugar de La Puntica de Lo Pagán- San Pedro del Pinatar) se han ido depositando y conformando durante siglos unos singulares lodos, que resultan apropiados para diversos tratamientos te-rapéuticos. Diversos estudios realizados nos revelan que estos lodos son ricos en minerales: Silicio, Hierro, Titaniao, Manganeso, Fósforo, Alumi-nio, Cromo, Magnesio, Sodio, Calcio,… Con una composición en aniones formada por óxidos, peróxidos, fosfatos y silicatos y una composición en cationes formada por Hierro, Sodio, Magnesio, Manganeso, Aluminio, Cromo y Calcio. Aplicados en caliente tienen un efecto antiinflamatorio, muy recomendable en tratamientos reumáticos, artrosis, artritis, osteo-porosis, tendinitis, dolores musculares, psoriasis… En la piel se le atribuye un efecto purificante, tonificante, refrescante, suavizante y cicatrizante, estimulando la reproducción celular y utilizándose en tratamientos para la flacidez, estrías, celulitis y arrugas ya que su efecto mineralizante retra-sa el proceso de envejecimiento.
Los lodos basan su acción terapéutica en el poder de absorción, su acción mineralizante, su capacidad de neutralizar la acidez y su efecto estimulante de cicatrización por lo que es considerado muy recomen-dable en muchos tipos de patologías de piel. Una capa de lodo apli-cada sobre la piel absorbe las toxinas del sistema periférico del tejido conjuntivo y elimina tóxicos linfáticos de la dermis, actuando como verdadero papel secante de la piel. Su alto poder de conductividad ca-lórica les hace también apropiadas como antiinflamatorios en caso de reumatismo, artritis, gota y rehabilitaciones, después de fracturas óseas. También son recomendadas para afecciones de garganta.
Conviene aplicarse los lodos con la propia mano o ayudado, empezan-do por pequeñas extensiones y con una hora máxima de duración. Si no se presentan efectos secundarios puede ampliarse el grosor de la capa apli-cada y la extensión cubierta, siendo recomendable efectuar los baños al sol y en época de calor para que la capa de arcilla seque rápido y de manera uniforme; después conviene aclarar la zona embarrada con agua salada del Charco Grande de las Salinas, con mayor salinidad que la del Mar Menor8.
8 “Un Mar de Salud” - Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 2014
I X C O n g R E s O D E C R O n I s t a s O f I C I a L E s D E L a R E g I ó n …
527
La actualidad: termalismo, lodoterapia, talasoterapia, spa
En los últimos años la oferta de la llamada salud a través del agua (salus per aquam SPA) está siendo impulsada desde instituciones y empresas, las instalaciones hoteleras de la costa marmenorense ya no dudan en ofrecer innovadores servicios “hidromasajes con agua de mar”, “masajes con lodos y barros del Mar Menor”, “piscina mari-na con jacuzzi”, “masaje especial marino bajo fina lluvia con agua del mar caliente”, “ducha biotérmica”, “piscina de relajación”, “sua-ve exfoliación mediante sales naturales del Mar Menor”,… toda una atrayente oferta, unida a una exquisita gastronomía, que hacen posible el funcionamiento de la mayoría de establecimientos hotele-ros durante todo el año. Algunos establecimientos prestan servicios específicos con aguas marinas. Otros trabajan en la consecución de la correspondiente autorización para extraer agua del mar. El resto, mediante agua convencional y a través de modernos spa consiguen sensaciones placenteras y saludables.
Los momentos personales disfrutados, los estudios consultados y los datos contrastados nos llevan a afirmar:
“El Mar Menor, auténtico remedio natural, verdadero mar de salud”
Lodos de Lo Pagán, plataforma sobre la charca.
Bibliografía
ALOnsO NaVaRRO, Serafín: “Libro del Mar Menor” - imprenta “Su-cesores de Nogués”, Murcia, 1978.
D E L C u R a n D E R O a L m é D I C O . h I s t O R I a D E L a m E D I C I n a…
528
ALOnsO NaVaRRO, Serafín: “Los Alcázares 1983-1993” - Ayuntamien-to de Los Alcázares, 1993.
AyuntamIEntO DE San PEDRO DEL PInataR – Concejalía de Turis-mo: “Un Mar de Salud” - 2014.
BEnEDICtO MaRtínEz, Juan Francisco y OLmOs GaRCía, Francis-co Javier: “Los Alcázares 1902” - Ayuntamiento de Los Alcázares 2002.
MOntEs BERnáRDEz, Ricardo: “El origen de Los Alcázares – Sus fiestas 1850-1927” - Ayuntamiento de Los Alcázares, 2005.
PEREz Ruzafa, Ángel: “Caracterícticas de la calidad de aguas y se-dimentos del Mar Menor” - Grupo de Investigación “Ecología y ordenación de ecosistemas marinos costeros” – Departamento de Ecología – Universidad de Murcia, 1995.
VICtORIa MOREnO, Diego: “Los Alcázares y el Mar Menor: el com-plejo tránsito a la modernidad” - “Historia de Los Alcázares” tomo II - Ayuntamiento de Los Alcázares y Universidad de Murcia, 2008.
PREnsa: “El Diario de Murcia” de 27 de junio de 1899PREnsa: “El Liberal de Murcia” de 13 de junio de 1905HOtEL-BaLnEaRIO “La EnCaRnaCIón”: Cuadernos publicitarios -
año 1903 y 1904.HOtEL “CaVanna” - Centro de Salud Natural: Análisis químicos
“Barros del Mar Menor”.
Agradecimientos:
Hotel-Balneario “La EnCaRnaCIón”.Concejalía de Turismo – Ayuntamiento de Los Alcázares.Concejalía de Turismo – Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.Archivo Municipal de San Javier.Viejos pescadores de Los Alcázares.