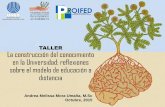Reseña de Michel Foucault. Verdad, poder y subjetividad, por Carlos Gomez (UNED), revista Isegoría
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Reseña de Michel Foucault. Verdad, poder y subjetividad, por Carlos Gomez (UNED), revista Isegoría
CRíTICA DE LIBROS
EL INEVITABLE SUJETO DE LA ACCIÓN
MANUEL CRUZ: ¿A quién pertenece loocunido?, Taurus, Madrid, 1995, 311páginas.
La pregunta por el lugar del sujeto en elactuar humano atraviesa de un modo uotro la reflexión filosófica contemporáneasobre la acción. La preocupación por estacuestión ha estado presente incluso enaquella filosofía que ha negado la pertinencia de la categoría misma de «sujeto»,como ocurrió en la polémica abierta amediados de los sesenta en torno a «lamuerte del sujeto» (sentencia explícitamente crítica del viejo humanismo) o enla filosofía postmoderna con su deconstrucción relativizadora de la subjetividad.
Esta preocupación ha sido, por otrolado, manifiesta en un sector importantede la filosofía actual, identificado como«corriente significativa», interesado enexplorar la posibilidad de un discurso sobreel sujeto, sus constituyentes y posibilidades, distanciado del escepticismo ontológico, epistemológico y ético dominante sin,por ello, volver al concepto de sujeto cartesiano o caer en una trasnochada lógicade la identidad.
Manuel Cruz -uno de los representantes más destacados de la filosofía de laacción en nuestro país- propugna, en ellibro que reseñamos, y en sintonía con estacorriente, una cierta recuperación de lacategoría de sujeto de la quiebra contemporánea. Lo que significa en su caso abordar la que considera «cuestión más urgente»: interrogarse por el sentido de la acción
lSEGORíN17 (1997) pp, 195-231
humana, una de las direcciones en las quees posible encarar la respuesta a la pregunta que da titulo a su trabajo: ¿.A quienpertenece lo ocurrido? Ello a partir de laconstatación y aceptación de las perplejidades abiertas con el hundimiento deluniverso teórico de las certezas en el conocimiento (de la naturaleza y de lo humano)y en el discurso sobre la acción (proyectoshistórico-políticos). Su indagación se sitúaasí en la difícil e incómoda intersecciónfilosófica dibujada por el abandono de lacreencia en la verdad de nuestras teoríasy proyectos, y el reconocimiento de queesto tiene de positivo permitir formular lapregunta legítima acerca de si «todo valelo mismo».
Desde este espado el autor apuesta porel conocimiento, en el sentido de la propuesta de Gellner interesado por la búsqueda de la verdad (el método), en lugarde por la posesión de la verdad (la doctrina). Ello desde el trasfondo de un racionalismo (forma en que Cruz conjuga eluniversalismo) sometido a restricciones,que integra lo mejor del programa analítico con la perspectiva del significado propia del paradigma interpretativo. Su capacidad para conjugar las dos grandes tradiciones sobre la acción, la de la tercerapersona (en la que el modelo naturalistabasa sus mejores expectativas explicativas)y la de la primera (con elementos irrenunciables de auto-interpretación), da lugara un diálogo fecundo entre ambas perspectivas, a Jo largo de un texto novedosoen nuestro ámbito intelectual, de gran cala-
195
CRíTICA DE LIBROS
do y enorme interés filosófico, en el quese pretende, como resalta la formulacióninterrogativa de su título, no tanto presentar una propuesta cerrada cuanto «proponer tareas» que hagan posible avanzar enel pensamiento sobre la acción, La importancia del diálogo desarrollado quedapatente en la variedad de autores de ambastradiciones cuyas voces se dejan oír a lolargo de la exposición: Anscombe, Wittgenstein, Austin, Davidson, Toulmin, vanWríght, MacIntyre, Taylor, Melden,Rícoeur, Hart, Elster, Nagel, Parfit, Sen,Gauthier, entre otros.
En términos de ese diálogo el autorseñala con nitidez, desde los primeros capítulos del libro, cuál va a ser el interés queguiará su análisis. Éste no será tanto el«cornos de la acción, del que ya se ocupanlas ciencias sociales, cuanto el «qué» dela misma que la hace inteligible desde elterritorio del sentido común (o discursoordinario). Entendiendo que la explicaciónparte el universo de la acción en dos, elde la ciencia por un lado, y el de la historiay el sentido común por otro, Cruz se situaráfundamentalmente en este último sin, porello, negar legitimidad al primero, y sinexcluir el encuentro con cuestiones planteadas desde aquél. De lo que se trata,en definitiva, según el autor, es de ir másallá del naturalismo ensanchando el espacio teórico de la acción desde el bien entendido de que la inteligibilidad exige pluraEdad de medios.
El punto del que parte su recorrido noes, por tanto, la acción reducida a su descripción física y causal al modo naturalista.Este nivel se admite, pero apenas tieneinterés para el tipo de cuestiones que quiere desentrañar. La acción interesa en cuanto acción intencional. De hecho, la acciónno es otra cosa que aquello, de entre loque ocurre, que aparece animado, «respaldado por una intención». Es decir, laadmisión de su corporalidad no excluye elreconocimiento de la intencionalidadcomo algo específico de las acciones, que
196
designa un carácter esencial de las mismas.Esto no le lleva, sin embargo, a identificarintención con causa mental sino a considerar, siguiendo a Hart, que la intencionalidad debe ponerse en relación con lasdescripciones.
Las acciones son intencionales o no bajouna descripción dada. Ahora bien, la descripción intencional es privilegiada frentea otras, puesto que lo que interesa es ladescripción bajo la cual determinadaacción es asumida por cierta persona. Laúnica descripción que permite el reconocimiento de su acción por el agente, dela cual puede dar razones y hacerse responsable, es la intencional. La intenciónda sentido a la acción, ya que si el agentediese una respuesta vacía al «porqué» dela acción renunciaría a darle significadoy, al no reconocerla, se desentendería deella. Esto le haría incompetente para interpretarla haciendo zozobrar todo el esquema analítico. La intención es, pues, imprescindible para describir correctamente laacción, para comprenderla identificándola.
En este contexto el sujeto es una piezaclave alrededor de la cual gravita «la redconceptual de la acción»; él introduce unaparcelación significativa en lo que, de otromodo, no sería sino el continuo anónimodel obrar humano. Constituye el espacioen el que se materializan toda una seriede líneas de fuerza; el marco de sentidoglobal que convierte en inteligibles un conjunto de argumentaciones. Lo cual no significa, según Manuel Cruz, un agente protagonista que desde la intención vuelva significativo todo lo que le concierne. Comomuestra en Atar corto la intención o enSobre la calidad de las acciones, la intenciónes el punto de partida, pero no el puntofinal. El agente hace significativa a laacción, pero su intención no es meramenteprivada (inmotivada), tiene también unadimensión social que no puede ser obviada,ya que se da en el mundo y en relacióna otros. Dicho de otro modo, la intención,igual quc la acción, obedece a motivos.
ISEGORíA/17 (1997)
cRinCA DE LIBROS
Una intención puede ser activada por milmotivos, por eso no es el punto final dela acción.
Cruz reconoce que los motivos tienenque ver con el antecedente, con la causa,de la acción. Sin embargo, no son causasal modo de las físicas o psicológicas, sino«razones» del agente para su acción. Adiferencia de las causas los motivos incluyen nuestra valoración de las cosas. Sonlos motivos los que constituyen las razonesde la acción, ya que, haya procedido comohaya procedido la causalidad, el agenteactúa a partir de sus razones. Es decir, apartir de sus creencias, deseos y preferencias que son los motivos de su acción. Elpapel de los deseos es fundamental, puestoque el sujeto al hacer suyas ciertas creencias las pone en contacto con determinantes como deseos y preferencias que las convierten en «razones para su acción».
No obstante, como muestra sobre todoen Unas gotas de deseo en un océano derazones, la referencia a los deseos comomotivadores de las acciones no suponehaber alcanzado tampoco el ámbito categórico «último» en relación a la acción.Los deseos no son una instancia privadainargumentable, meras necesidades naturales que dominan inconsciente e irracionalmente (a conducta humana. Necesidades y deseos son culturalmente dependientes y en grados diversos «desigualmenteartificiales». Hay una base biológica enellos, pero nunca se dan sino mediadossimbólicamente por el contexto socio-culotural que les proporciona su condición detales. Por otro lado, los deseos no permanecen insensibles en su funcionamiento aconsideraciones racionales, pueden serconectados con la razón. Igual que «unarazón no cargada de deseo no sería unmotivo» Cruz considera que «un deseo nocargado de razón» tampoco lo sería.
Para hacer inteligible una acción nosremitimos, pues, a la razones del agente,son «sus» razones las que responden al quéde la acción, si las hay de otro tipo no
ISEGORíA/17 (1997)
nos concierne. Las razones delimitan elterritorio de la comprensión frente al dela explicación causal y, además, son elpuente que permite transitar de la dimensión subjetiva y privada (e incluso moral)de la acción a la intersubjetiva y pública.Por un lado, permiten fundamentar lasnociones de responsabilidad y libertad, yaque la existencia de razones reconocidas,asumidas por el sujeto, es lo que nosaproxima a estos temas. La acción es aquella de la que el sujeto se declara responsable; no es responsable de las causas físicas o mentales incluidas en el mecanismodel acto. Por otro lado, la interpretaciónbasada en razones localiza a la acción enun contexto más amplio que el de la meradescripción de la intención del sujeto.Hace posible considerarla como parte deun proyecto más amplio que el de la intención de realizarla, situando las razones enrelación a un plan de vida. Así, detectara qué plan de vida corresponde, una conducta y a qué tipo de individuo, posibilitaun conocimiento de la acción en profundidad. Es decir, para entender qué es unaacción lo que hay que hacer es interpretarla intención del agente en relación a susmotivos en un contexto simbólico de reglasy prácticas sociales, según un plan de vida,estableciendo cuáles han sido sus razonespara actuar.
Ello supone hacer inteligible la accióna partir de la reconstrucción de la deliberación que llevó a la acción. Esta reconstrucción puede ser realizada por el agenteo por el observador en términos de losargumentos que aporten para explicarracionalmente (comprender) la acción. Laaportación del agente es una más; la delobservador puede ser central para ayudara la clarificación. Con ello, Manuel Cruzrelativiza el punto de vista personal, puestoque «el otro» puede ser crítico con (as razones del agente. Es el sujeto el que hacesignificativa a la acción, pero él no tienela última palabra sobre tal significado. Elsignificado, la interpretación y valoración
197
CRíTICA DE UBROS
de la acción, se abre de esta manera hacialo intersubjetiva y lo público (y admitediferentes racionalidades: axiológica, instrumental, hermenéutica).
Va a ser a través del planteamiento adscriptívista que el autor pretenderá restituira lo público su competencia sobre el sentido de la acción, sin renunciar al espaciootorgado al sujeto. Para ello sigue de cercala teoría adscriptivista de Hart para lo jurídico, centrada en la categoría de responsabilidad, que Cruz extiende al ámbito dela responsabilidad moral. Así, el conocimiento pasa por la comprensión del significado atribuído por los propios agentes,pero la «calidad de la acción» no la determina en privado el sujeto, ésta ha de serintersubjetivamente controlable. En palabras del autor, ello no significa neutralizarel peso específico de la intención rebajando la importancia del agente al deslizarla imagen de unos «otros» que tambiénpueden decidir sobre el significado. De loque se trata es de situar correctamente alagente en sus justos términos.
En cualquier caso, es el agente el queestá en una inmejorable posición respectoal propio acto, lo que facilita su argumentación. Pero ello no impide que «todo sejuegue en la tensión entre el agente y losotros». Es esa tensión la que el planteamiento adscriptivista procura ordenar.Ahora bien, ¿cómo se resuelve esa tensión,sobre todo, cuando las interpretaciones delagente y el observador no son coincidentes? La respuesta que da el autor desdeel adscriptivisrno es relativizadora de lacuestión epistemológica implicada en lapregunta: «depende del tipo de acción omejor de la perspectiva desde la que sela considere». De lo que se desprende que,situados en una perspectiva moral, la tensión se vencería irremediablemente dellado del sujeto, pero esto no sería así, necesariamente, desde la perspectiva del conocimiento de sentido común (interesado enla comprensión) y, mucho menos, desde
198
la del conocimiento científico (preocupadopor la explicación).
El mismo análisis realizado por Cruzrefleja esta tensión entre el sujeto y los«otros» al situarse, fundamentalmente, enla segunda perspectiva, aunque integrandocuestiones propias de la primera. Ello lelleva a poner el acento en el sujeto, perosin olvidar su dependencia de determinantes socio-históricos y procesos de socialización, ni la relevancia del punto de vistadel «otro» en cuanto observador interesado en la inteligibilidad de la acción. Elcarácter no conclusivo con que conscientemente aborda ciertas cuestiones, rechazando la «teoría omniabarcadora unificadade la acción», revela su esfuerzo continuado por no abandonar ninguno de estoshilos a pesar de la centralidad del sujetoen su discurso. Su argumentación se desenvuelve con gran sutileza analítica y riquezaconceptual en los tres frentes: el sujeto,sus determinaciones y el observador.
Este esfuerzo es evidente en la insistencia de Cruz en que la adscripción o atribución de responsabilidad no son categorías sustitutorias, sino complementarias dela intención. La acción es algo abierto, peroeso no significa dejar de reconocer queel agente tiene competencia sobre ella.Puede mantener una relación de opacidadcon sus propias acciones, pero esto no esun obstáculo para la inteligibilidad, yaqueno puede ignorarse el punto de vista interno. Podemos criticar las razones de alguiendesde distintas perspectivas, pero noentendemos al agente mejor de lo que élse entiende. El argumento de la impenetrabilidad de nuestras propias razones estan imposible como el de un lenguaje absolutamente privado. No se puede aludir sinmás al carácter aprendido de los procedimientos; hablar de interiorización de criterios y normas resulta no sólo insuficiente,sino incluso equívoco.
No hay, por tanto, contradicción entrela condición social de razones y deseos yel requisito exigido a motivos e intenciones
ISEGORíAf17 (1997)
CRíTICA DE LIBROS
de que el agente pueda reconocerse enellas. El «sus» que transforma creenciasen motivos de un agente tiene el valor deun «localizador». La construcción socialdel agente es para el autor una evidencia,pero sin la intervención de éste proyectando su intención no hay acción. La pregunta ¿A quienpertenece lo ocurrido? remite la respuesta, ineludiblemente, al universo de los sujetos a los que apela: la acciónes de quien se la atribuye, de quien se responsabiliza de ella. Ello no obliga a conceder un «cheque en blanco» al sujeto osuponer alguna suerte de dualismo. Elagente es fruto de una construcción, perotiene capacidad de decidir y de obrar (podía haber actuado de otra forma), está ligado a necesidades, pero no determinado porellas. No es la autoridad absoluta sobresus preferencias y deseos pero es capazde auto-evaluación reflexiva y de modificación de los mismos (decide, en ciertamanera, qué voluntad tener). Son sujetosde responsabilidad y, por tanto, de moralidad, dotados de racionalidad, aunque searestringida, y de una identidad que el autorteoriza en términos alejados del yo cartesiano, pero, también, de la sucesión inconexa de «yoes» que propone Parfit.
El sujeto así constituido se define, enúltima instancia, por su «poder activo», esdecir, por su capacidad de producir acciones en un mundo no clausurado, ya quesegún Manuel Cruz, en la relación delagente con su obrar «no hay más allá del"puedo hacer esto"». Resalta, de esta
ISEGORíN17 {1997)
manera, la condición básica, fundante, deesa «capacidad de producir acciones» quees entendida como poder literal de actuary no como causa humana. Esto le permitefijar la acción humana en el mundo renundando a toda «expectativa omnisciente»,a toda "fantasía cientificista», puesto queuna cosa es el razonamiento que conducea la acción (básico para su comprensión)y otra el razonamiento por la verdad deuna conclusión (imprescindible para laexplicación causal).
De su intención el sujeto tiene conocimiento práctico; no sabe qué desea comosi lo observara desde fuera, es un conocimiento sin observación, interno a nuestroactuar. Al agente no se le hacen transparentes sus condicionamientos o las causasimplicadas, sino que accede a ellos a travésde estados internos que percibe en términos de conocimiento práctico. La intenciónse despliega en la acción y no es sino la«anticipación/representación ideal a laescala de las posibilidades del agente».Esto, según Cruz, nos indica el ámbito deindeterminación y dificultad en el que seda (y nos es dado conocer) la acción ynos recuerda los límites de nuestro obrar,ya que «apenas somos autores de la novelade nuestra propia vida, pero ello no equivale a que alguien la vaya a escribir pornosotros o a que no haya texto». Sólo desdeel rechazo de ambos excesos es posible lainteligibilidad.
Amparo Gómez Rodríguez
199
CRíTICA DE LIBROS
DESDE KANT, DE NUEVO HACIA ARISTÓTELES
OSVALDO GUARIGLlA: Moralidad. Éticauniversalista y sujeto moral, México,FeB, 1996, 340 pp.
Está indicado al comienzo del libro quecomentamos que el lector tiene ante sí untratado contemporáneo en el que sedefiende el lugar autónomo de la ética.La ética, o filosofía moral, se define allícomo aquella disciplina que tiene por objeto: a) reconstruir metódicamente la estructura argumentativa de la moral; b) lamoral, por su parte, se entiende como unámbito de estrictas obligaciones incondicionales; asimismo, se señala que e) la filosofía de la moral debe también examinarlas condiciones fácticas de diferentes tiposque hacen y han hecho posible esa perspectiva moral en nuestra cultura. Dadosesos parámetros -la comprensión fundamentalmente racional-argumentativa de laesfera práctica (<<pragmática argumentativa» la llama en la p. 242), la concepcióndeontólogica de los principios morales yel examen de las formas en las que se constituyen la conciencia y la experiencia morales- el proyecto promete la articulaciónde un planteamiento estructural propio yla discusión de las principales concepciones de la ética en la discusión contemporánea. Cabe decir que ambas cosas estánpresentes en el libro de manera sobresaliente: un punto de vista propio, valga deciruna propuesta de recorrido de los temascentrales de aquella discusión y un mapeode las principales posiciones que en ellaacontecen. Para el recorrido temático propuesto, el punto de vista del autor se mueveentre los dos polos que el subtítulo dellibro señala: una concepción universalistade lo que de moral hay en las argumentaciones prácticas, de la forma uníversalista de los principios morales que operan
200
en ellas, y. una concepcion, Ilamémosladensa, del sujeto moral en su particularidad histórica, cultural y social. Lo primero, el universalismo moral, responde alos dos primeros tipos de tareas antes indicados y lo segundo, la integración de esadensa concepción de la vida moral, contesta a la tercera de las tareas planteadascomo objetivo del libro.
Guariglia se sitúa, con ello, en una posición simétrica con respecto a las éticas formales y universalistas y a las éticas materiales y particularistas; la temática quecaracterizaba a las primeras es lo que sediscute en las dos primeras partes del libro,mientras que el análisis de la vida moral-bajo el título «El sujeto y la vidamoral»- abarca la tercera. En el entendimiento académico común -un entendimiento que está quebrando aceleradamente en los últimos decenios- las éticasformales serian, por ejemplo, las éticas defiliación kantiana y las propuestas liberalesen el campo de la filosofía política y laséticas materiales, también por ejemplo,comprenderían las éticas aristotelízantes ylas propuestas comunitaristas. Kant y Aristóteles, de nuevo, como paradigmas de loque pueda ser un recorrido temático delanálisis de la acción, de las formas de laargumentación práctica y los principiosque en ella operan y de las formas de pensar la justicia y lo público. He indicadoque ese bipolar entendimiento académicocomún ha entrado en una crisis acelerada.Desde multitud de campos podemos cuestionar, a pesar de muchos comunitaristasy no pocos liberales, que Kant y Aristótelessean dos conjuntos disyuntos de reflexiónética. Lo podemos cuestionar, por ejemplo,sacando a Aristóteles de la condena en elinfierno de las éticas materiales al que fuearrojado en la ilustración kantiana y mos-
15EGORíN17 (1997)
cRínCA DE LIBROS
trando que no le es ajena al griego unaconcepción formal el bien, algo que yahabía hecho el mismo Guariglia en su trabajo Ética y política según Aristóteles de1992; o, por el contrarío, y redimiendo aKant del destierro en el mundo de inoperantes abstracciones al que Hegel le había,a su vez, condenado, podemos sugerir quela crítica kantiana al eudemonísmo -tradicionalmente tomada como el núcleo desu incompatibilidad con Aristóteles- notiene por qué chocar con determinadamanera de entender la racionalidad y lasensibilidad prácticas, tal como han hechodeterminados autores postanalíticos como,por ejemplo, McDowell. Ciertamente, siKant y Aristóteles no pertenecen a mundoséticos distintos, si sus filosofías no son disyuntas, se impone una cierta revisión denuestra concepción tanto del programakantiano corno del programa aristotélico.y si Kant y Aristóteles no presentan estilosincompatibles de concebir la moralidad,pudiéramos pensar que el universalismode los principios y de las formas de argumentación no excluye, no tiene por quéexcluir, la particularidad de los sujetosmorales y la densidad de su textura y desu contextura.
En el libro que comentamos se encuentran, sobre todo, razones para mostrarcómo desde el programa uníversalista puede llegarse sin conflicto a reconocer la verdad del programa aristotélico, cómo puedeintegrarse éste en aquél. De las dos categorías básicas del programa kantiano, launiversalidad y la autonomía, ha sido laprimera la que ha recibido mayor atenciónen la filosofía alemana sobre cuyo trasfondo operan predominantemente (másincluso que sobre la discusión y rechazode las versiones sajonas del principio deuniversalidad en la filosofía de Hare o degeneralidad en la de Singer) las reflexionesde Guariglia: el programa pragmático deApel y de Habermas en tiempos recienteso, sobre todo, el programa neo kantianosensu stricto de Leonard Nelson a comien-
¡SEGORíA/17 (1997)
zas de siglo. Sobre ambos momentos históricos, pero sobre todo sobre el de Nelson,se apoya la reflexión de Guariglia para formular su versión, como punto de partida,de la propuesta uníversalista. La versióndel principio universalista de la tradiciónkantiana que se nos presenta a partir dela fuente nelsoniana acentúa la idea dereciprocidad y abre camino para una CDncepción no estricta o exclusivamente formalista de dicho principio (de hecho, porque la disyunción entre una concepciónformal de la ética y una ética del bien esabsoluta en la propuesta de Habermas-Günther, Guariglía rechazará estasversiones aunque se apoye sobre ellas). Laidea de reciprocidad expresa que si escorrecto que un agente trate a otro de unamanera determinada en circunstanciasdadas, también lo sería que aconteciera ala viceversa y abre camino a una versiónde imputabilidad de los sujetos (personas)de la acción moral en toda interacción.Todo ello debe, no obstante, solventar unatensión ínsita en la argumentación moral:¿por qué pensar que lo que es obligatoriopara mí es recíprocamente obligatorio paraotro y cómo pensar que de tal obligaciónse pueda inferir un principio universal paratodo agente? Guaríglía analiza esa tensiónen términos de la reconstrucción del principio de universalización a) como un principio lógico que subyace al darnos razonesjustificadoras de nuestros actos moralespara indicar b) que dicho status lógico estáligado a -porque opera en- principiossustantivos universales de la moralidad.Quedarán, así, obviadas consideracionesde estos principios que busquen una fundamentación de los mismos fuera de lasesfera de la misma lógica de la accionesregidas por normas válidas (en una supuesta esfera nouménica o trascendental). Lasnumerosas páginas dedicadas al análisis ycrítica de las distintas versiones del principio de universalización (un análisis sistemático y completo de los méritos y límites de cada una de ellas) tienen, pues, como
201
CRíTICA DE LIBROS
hilo conductor la propuesta de que elcarácter lógico de dicho principio es sólola cara formal de la misma moneda que,en su cruz, puede expresar principiosmorales sustantivos. Para ello, el autor procede a diversos análisis de la pragmáticade los diálogos cotidianos con relevanciamoral (vale decir, de aquellos diálogos enlos que se alcanza la explicitación de normas de conducta de carácter último) y enlos que el tránsito de lo que es «buenopara mí» a lo que es «bueno para todos»puede ejemplificar la simetría de las partes(posiblemente) implicadas y la operaciónque se expresa en normas universalizables.En dicho análisis pragmático (análisis quecomplementa Guariglia con un apéndicesobre la clasificación de los actos ílocucionarios en español -clasificación quepuede tener utilidad en la misma teoríade los actos de habla-), la forma universalde los principios aparece plasmada en principios materiales sobre los cuales el autorquiere hacer pivotar su propuesta de unaética universalísta no formal (en el sentidoantes indicado).
Cuando Guariglia formula estos principios lo hace partiendo (estimo) de uncíerto tono rawlsiano en la medida en queparecen aplicarse en el ámbito de la relaciones morales regidas por la idea de justicia en sociedades complejas, es decir, enel ámbito de las relaciones morales imparciales de la tradición liberal. Ese tono rawlsiano -primero libertad, luego igualdadaparece, no obstante, no como una estipulación de derechos de libertad o deigualdad, sino como un límite de accionestolerables (moralmente posibles) y derequisitos de simetría. En efecto, el primerprincipio materializa una idea de «libertadnegativa»: «Ningún miembro de la sociedadinterferirá nunca las acciones de otro miembro usando de la violencia ni pretenderámediante la aplicacián de coacciones unasentimiento forzado para la satisfacción desus propios fines»; el segundo principio-un principio de simetría- reza que eto-
202
do miembro de la sociedad tendrá siempreiguales prerrogativas que cualquier otromiembro de ella. Cualquier desigualdadentre ellos no podrá fundarse en la meradiferencia numérica de los individuos»(p. 163). El primer principio es, antes quenada, un principio de respeto liberal quesupone -como enseguida veremos- unprincipio ulterior: el reconocimiento de laautonomía de todos los sujetos morales.El segundo principio es un principio deigualdad y de simetría. Ambos principiospueden ser vistos como constituyendo unaregla o criterio de universalización negativo: cuando pensamos en normas de laacción, serían inaceptables aquellas queviolaran cualquiera de los principios mencionados. En moralidad, sobre todo, elmandato es universal en lo que prohíbe-no en lo que propone. Con ello, se estáindicando, de otra manera, que un principio formal universal puede materializarse en un deber de respeto y que el deberde respeto es un mandato de restricciones.De esa manera puede «kantíanizarse» unaética material o puede recuperarse, en losodres de la modernidad, la intuición delas éticas clásicas: se evita todo perfeccionismo (una acusación reiterada contrala ética aristotélica y su concepciónsocial-sustantiva de la excelencia o de lavirtud) porque pensamos en normas posibles de acción, no en mandatos necesariosde comportamientos dados. Podría, noobstante, pensarse que esa «kantianización» le ha extraído todo sabor a las éticasde la excelencia y, consiguientemente, queel camino de regreso a Aristóteles ha quedado vedado. La estrategia de Guarigliaes extraer una consecuencia ulterior de losdos principios mentados: tirar del hilo dela idea de autonomía que en ellos se implicaba. El tercer principio que nos proponereza que «a fin de garantizar la defensa delos derechos que a cada miembro de la sociedad le confieren los principios de libertadnegativa y de igualdad, todo miembro de lasociedad deberá tener iguales posibilidades
ISEGORíN17 (1997)
CRíTICA DE LIBROS
de alcanzar una capacidad madura que lepermita haceruso de sus derechosy articularargurncntativamente sus demandas»(p. 170). La autonomía de los sujetos, pues,remite a la garantía de los procesos queles pueden constituir en personas.
Con ello, Guariglia empieza a quebrarsu argumentación hacia el segundo polodel libro: la concepción densa de los sujetosmorales. Con ese quiebro se introduciránnuevas consideraciones: del análisis de lavalidez de las normas transitamos a la esfera de las condiciones de ejercicio moral.Así se entiende este principio de autonomía. Pero el principio de autonomía noparecería garantizar sino el simétrico ejercicio de todos de «poder ser autónomos»y, consiguientemente, no impone a cadauno que lo sea o el cómo lo sea. La regulación social puede postular efectivamenteuna teoría democrática que posibilite eseejercicio simétrico de respeto y de garantíade autonomía; pero ¿puede ir más allá?Una posición liberal contestaría que elderecho de autonomía no comporta ningún ejercicio perfeccionista de lo que cadauno entienda como ejercicio de la propiaautonomía; Guariglia pretende, no obstante, dar un paso más y nos propone --comose indica en la segunda parte del principioque hemos citado- que serán preferiblesaquellas instituciones y normas que mejorpermitan que los sujetos desarrollen sumadurez moral. Formular tal idea significaquebrar el discurso hasta ahora mantenidoc introducir mucho de lo que en los debatescontemporáneos han argumentado, porejemplo, los comunitarios frente a los liberales. Los mismos términos empleados porGuariglia --capacidades, madurez- indican ese cambio de lenguaje. La prudenteestrategia del autor le evita, no obstante,suscribir la letra de los comunitarios: delprincipio, se argumenta, se deduce quecada uno será maduro según una determinada concepción del bien, pero el biende cada uno no debe concebirse en términos materiales y contextualcs. La apucs-
ISEGORíAl17 (1997)
ta (de nuevo, una apuesta kantianizante)es que cabe una idea formal del bien «quevalga para todos independientemente delas convicciones particulares de cada uno»(p. 197). La madurez, se nos indica, es lacapacidad de evaluar contextos y prácticas,ejercer la prudencia. Las ideas de Tugendhat son, en este sentido, clara y buena inspiración (congruente con la hipótesis o latesis global que Guariglia sostiene): «llamamos autónomo a alguien que no seorienta por lo que se dice, sino [por lo]que él mismo delibera y decide» (cit. deTugendhat en la p. 238). Con ello, quedaexpedito el tránsito desde la actitud de tercera persona de la que el libro parte (reconstrucción del principio de universalización en términos de la pragmática argumentativa) a la primera persona, al puntode vista del sujeto agente. La condiciónque hace posible tal tránsito es el ejercicioequitativo y simétrico de las formas de interacción que los tres principios proponen.
¿Hemos regresado a Aristóteles? No,si entendemos por tal regreso una éticaperfeccionista. Sí, si entendemos que«des-formalizar» a Kant es reconocer lanecesidad de introducír criterios y lenguajes que hablen de la construcción (,(madurez», «capacidad argumentativa» ) de lossujetos morales. No, si entendemos queAristóteles nos hablaba (incluso en unaconcepción analítica de su idea de virtud)no sólo de razones, sino también de pasiones. Sí, si pensamos que una concepciónde la ética 110 puede ser sólo procedimental. Ciertamente, muchos de los filósofospresentes en las discusiones de Guarigliapodrían sentirse infrarrepresentados ensus argumentos: las éticas discursivas pueden argumentar que con el último quiebrose ha transitado injustificadamente de lamoral a la ética; los comunitarios o hermeneutas (piénsese en Taylor) puedenprotestar del-todavía- excesivo peso delsistema de derechos presentado en actitudde tercera persona. El tránsito desde losargumentos normativos y sistemáticos a las
203
CRíTICA DE LIBROS
narraciones que expresan y constituyen lasidentidades, un tránsito que Guarigliaquiere apoyar en la equivalencia de la ideade «persona» con la idea de «identidadmoral», es todavía un camino abrupto aunque, como indicábamos, cada vez másfrecuentado.
Este recensionador muestra sus simpatías generales al proyecto y no puede, porello, argumentar que el iniciado sea uncamino imposible. Cree, no obstante, queel tránsito de los argumentos a las narraciones implica un doble discurso que, dehecho, practicamos en un doble registro:la autonomía de los kantianos es una postulación; la autenticidad de los teorizado-
res de la identidad moral es una pretensiónde veracidad. El reconocimiento de la postulación de autonomía y el reconocimientode la demanda de autenticidad definen esedoble registro, un registro que es discontinuo en su aplicación y que no es reduciblea una única clave. Nada de esto se oponea lo sostenido en el libro comentado: simplemente indica que hay mayores discontinuidades que en las que en él se reconocen. Pero, obviamente, un tratado sistemático quiere hacer sistema y no es dereprocharle que lo intente y 10 proponga.
Carlos Thiebaut
ENTRE UNIVERSALISMO Y CONTEXTUALISMO: LA APLICACIÓNDE NORMAS MORALES Y JURÍDICAS
KLAus GÜNTHER: Der Sinn für Angemessenheit. Anwendungsdiskurse inMoral und Recht, Francfort, Suhrkamp, 1988,411 pp.
Una parte notable de la bibliografía aparecida en las últimas décadas tanto sobreética como sobre filosofía del derecho versa sobre la noción de razonamiento práctico. Bajo esta rúbrica se agrupan múltiplesescritos que tratan de elucidar el papel dela razón en el planteamiento y resoluciónde los asuntos de índole práctica. El interéssuscitado por tales estudios ha servido,entre otras cosas, para ir haciendo permeable un tupido muro que, más que separara aquellas dos parcelas del saber filosófico,tan sólo lograba distanciar personalmentea sus respectivos cultivadores. Duranteaños, las aportaciones teóricas en uno deesos campos eran ignoradas en el otro o,al menos, eran acogidas con un conside-
204
rable retraso. Ese lamentable estado decosas cambió afortunadamente hace yaalgunos años. En este sentido, la obra deKlaus Günther Der Sinn für Angemessenheit constituye un buen ejemplo de los frutos de ese diálogo reabierto entre filósofosmorales y filósofos del derecho.
En este libro sobre el sentido de la adecuación -así rezaría su título en castellano- Günther aborda de manera concienzuda las relaciones entre acción, norma y situación tanto en el ámbito moralcomo en el mundo del derecho; dos esferasque el autor considera difícilmente aislables en la praxis, aunque para su análisislas trate separadamente. Así, el libro seestructura en cuatro partes. En la primerasección se somete a examen de modo sistemático la distinción entre fundamentación y aplicación de normas. En la segundaparte se analiza, con la ayuda de Durkheim, Mead, Piaget y Kohlberg, el proble-
ISEGORíN17 (1997)
....".
IcRínCA DE LIBROS
ma de la aplicación de normas en eldesarrollo de la conciencia moral. En latercera parte se revisan los criterios racionales disponibles para la aplicación de normas en la esfera moral. En la cuarta partese estudian los discursos de aplicación propios del derecho y, en particular, se planteala cuestión clave de si la indeterminaciónestructural de las reglas jurídicas no acabacondenando al fracaso toda esa empresatendente al uso de la razón en la aplicaciónde normas.
No sólo en la primeraparte, sino a lolargo de todo el libro está presente la ideade que en cualquier examen de las diversasnormas sociales que regulan la acciónhumana, sean morales o jurídicas, debensepararse con nitidez las cuestiones relativas a la validez y justificación de las cuestiones referentes a la aplicación de las mismas. Con frecuencia la filosofía moral haobviado esta elemental distinción, que sinembargo resulta bastante familiar al pensamiento jurídico 1. Parece fácil advertirque justificar una norma, esto es, indicarcuáles son las razones de cualquier claseque en cualquier momento se pueden aducir en favor de su aceptación y seguimiento,constituye una operación mental esencialmente diferente a la de preguntarse si esamisma norma se adapta, y de qué manera,a una situación, si no hay otras normasdisponibles que fuesen preferibles en esasituación o si la norma propuesta no debeser cambiada en vista a las particularidadespropias de esa situación. Tras admitir estaevidente diversidad de empleos de la razónpráctica, la solución más sencilla al usoestribaría, por una parte, en restringir laincumbencia de esa razón a las cuestionesde validez de las normas de acción y, porotra parte, en delegar la aplicación dedichas normas en la denominada prudencia o facultad de juzgar caracterizada demodo no universalista. Kant y Aristóteles,respectivamente, se presentarían entoncescomo los modelos clásicos para cada unade estas labores de la filosofía práctica.
ISEGORíN17 (1997)
Los seguidores de Kant pondrían el acento,claro está, en el alcance universal de larazón, y subsumirían en el momento dela fundamentación las cuestiones relativasa la aplicación; los adeptos de Aristóteles,por su parte, subsumirían en la aplicaciónde las normas los problemas referentes asu fundamentación y subrayarían ademásel carácter contextualizado de todo obrarhumano, necesariamente anclado endeterminadas concepciones compartidasde la vida buena, que son a su vez las queaportan los patrones de evaluación de lacorrección de cada acción.
El objetivo que, por su lado, se proponeGünther en este libro no es otro que elde mediar entre las dos fórmulas usualesde solución antes mencionadas, la kantianay la aristotélica. Frente a los kantianos,mantiene que no se puede considerar elprincipio de universalización, en general,y del imperativo categórico, en particular,como el criterio ético por antonomasia, sicon ello se quiere dar a entender que yase ha dicho todo sobre los problemas normativos de la acción humana. Con ello,más bien, sólo comienza la discusión. Peroconsciente también de que, dada la necesidad de prestar atención al contexto dela acción, cabe el peligro no desdeñablede quedar excesivamente dependiente deél y caer así en una de suerte relativismo,Günther insiste en que ni siquiera en lassituaciones de aplicación de normas se estáautorizado a desistir del empleo de larazón práctica. Rechazando la posibilidadde entender la aplicación del derechocomo mera subsunción lógica y dejandotambién a un lado el recurso a la «ponderación» 2, el autor postula el principiode la adecuación como salida al problema.
Los discursos de aplicación poseen unadinámica argumentativa diferente a los defundamentación. En el mundo del derecho, en particular, un «discurso de fundamentación» se centra en el problema dela corrección de la norma juridica y, porel contrarío, un «discurso de aplicación»
205
CRíTICA DE LIBROS
se eme a la aclaración y justificación dela corrección de la decisión jurídica. De ahíque los principios rectores hayan de sertambién distintos: el papel que juega elprincipio de universalización en el discursode fundamentación lo desempeña en el discurso de aplicación el principio de adecuación (pp. 55-56). La adecuación comotal no se revela en el mero seguimientode principios correctos en los casos prácticos, sino en su aplicación imparcial atendiendo a todas las circunstancias especialesde cada caso. Para averiguar si una normaes adecuada a una situación determinadaes preciso examinarla, no sólo con relaciónal conjunto de normas que alternativamente son puestas en cuestión 3, sino tambiéncon respecto a todos los datos que caracterizan a esa situación, esto es, en relacióncon la «situación de aplicación». La adecuación no es, sin embargo, «un predicadode la descripción dc la situación, sino unpredicado de una norma en una situacióncon relación a todos los rasgos distintivosde la situación» (p. 75). Un enunciado normativo singular sólo puede ser correcto sise apoya en una norma válida -que a suvez pretende incorporar un interés general- y además resulta adecuado a la situación. La corrección de una acción, por tanto, encierra un doble sentido: «denominamos a una acción correcta porque es elresultado de la aplicación correcta (adecuada) de una norma correcta (válída)»(p. 75).
El libro de Günther, cuya versión original en alemán apareció hace ya nueveaños, ha sido traducido recientemente alinglés, pero no aún al castellano 4. Su publicación marcó un hito en la creciente contextualización de la ética discursiva y de.la teoría discursiva del derecho emprendida por Habermas, Ha de leerse comouna propuesta de mejora generada por unjurista en el interior del círculo de la «teoría discursiva». De hecho, Habermas harecurrido a algunos argumentos esgrimidospor Günther con el fin de contrarrestar
206
las frecuentes críticas que denuncian el elevado grado de abstracción que encierra eluniversalismo y el cognitívismo de su ética 5. A propósito de Habermas, ThomasMcCarthy ha descrito un modo de proceder que en primer lugar serviría paracaracterizar a Günther: «Su estrategia esconstruir una dialéctica de lo universal -3
saber, la unidad de la razón práctica- yde lo particular -a saber, la diversidadde la vida ética- con el fin de llegar alo que podríamos denominar un "universalismo sensible al contexto"» 6. En relación con el mundo del derecho, este universalismo normativo especialmente atento al contexto de acción implicaría entender la aplicación del derecho como unacuestión pragmática, forzosamente contingente, que no tiene a priori una respuestafija, pues siempre deben tenerse en cuentalas circunstancias, tendencias, probabilidades y posibilidades cambiantes. El principio de imparcialidad precisa, según Günther, de una diferenciación entre una fundamentación con pretensión de universalidad y una aplicación coherente con lasituación. Se trataría de nevar a cabo undoble movimiento: en el primer paso seprocede a una descontextualizacián paracomprobar mediante un procedimientodialógico el carácter general de una normay en el segundo paso se realiza una contextualización complementaria para podertornar en consideración todos los datos,puntos de vista y normas relevantes en lasituación concreta (cfr. pp. 63-64).
Cabe caracterizar también la vía seguidapor Günther como una formalización yprocedimentalizacíón de la noción aristotélica de phrónesis. Corno es sabido, tantolos neoaristotélicos como los neohegelianos suelen reprochar a la ética discursiva-sin que les falte algo o mucho de razónsu falta de referencia a las circunstanciasreales en las que se desenvuelven los conflictos prácticos de la vida. humana. Günther cubre este punto débil de la ética deldiscurso al atender al momento de la apli-
ISEGORIN17 (1997)
CRITICA DE LIBROS
cación de las normas, es decir, al problemade la mediación entre los principios morales, generales y abstractos, y las situacionesdadas en un espacio y en un tiempo determinado. Admite que los «paradigmas» culturales existentes señalan, ciertamente,qué características de una situación sonrelevantes normativamente (p. 307). Laaceptación de la propuesta aristotélica nopuede llegar, sin embargo, hasta el puntojé entender, como haría Gadamer, larazón práctica como razón prudencial, estoes, como una facultad ligada a las convenciones locales de la situación, una facultad que en definitiva sería una especie deinteligencia hermenéutica: Günther estimaque esa lectura de la phránesis no hacesuficiente justicia de las estructuras pluralístas de la modernidad. Por ello, su insistencia en que en la aplicación inteligentede normas sociales se imponen tambiénprincipios generales de la razón prácticacomo el de imparcialidad y no sólo tópicoscomúnmente admitidos en la "buenapolis»: una aplicación normativa adecuadauo puede dejar de apoyarse en razones que
son (o deben ser) reconocidas como buenas por todos los afectados. En abiertacontraposición a los críticos comunitarístasde la teoría discursiva, Günther pretendeevitar que la pretensión de universalidadcomo criterio de validez normativa sucumba totalmente en aras de imágenes éticasde carácter sustantivo propias de formasde vida particulares. El díñcíl equilibrioentre la exigencia de universalidad y laatención al contexto sólo cabe alcanzarloen la resolución de cada caso y no a priori.
No es nada prematuro afirmar que la ...teoría de la acción comunicativa de Habermas ha logrado dar un nuevo impulso nosólo a la ética contemporánea, sino también a la teoría y a la sociología del derecho. Su concepción discursiva de la racionalidad práctica ofrece un marco conceptual apropiado para la reflexión sobre elestatuto epistemológico del lenguaje moraly del discurso jurídico. De la fecundidadde esta perspectiva da testimonio sobradola obra de Klaus Günther que se acabade presentar.
Juan Carlos Velasco Arroyo
NOTAS
I No obstante. hay quienes sin llegar a dudar ckla posibilidad de una distinción entre ambos tipos dediscursos cuestionan quc tenga una especial relevancia.Así, Roben Alexy soslaya tal distinción con el argumento de que todo discurso de aplicación ya encierraen sí un discurso de fundamentación (cfr. Robert Alexy,«Normenbegründung und Normanwendung», en ídem,Recht, Vemunft, Diskurs, Suhrkamp, Francfort, 1995,pp. 52-70).
2 Sobre el "ponderar» (o sopesar) como mediopara resolver posibles e inevitables conflictos entre lasnormas que. tanto en la moral como en el derecho,amenazan y dificultan la decisión racional, cfr. Wolfgang Enderling, Abwiigung in Recht und Moral, KarlAlber, Friburgo/Munich, 1992.
, La apelación a una interpretación coherente delconjunto de normas disponibles en un contexto socialdeterminado constituye también, según Günther, unamanera de atenerse a razones en los casos prácticos
ISEGORíN17 (1997)
de aplicación de normas, aunque sea con medios mera
mente formales (cfr. pp. 299-307).• La versión inglesa es obra de John Farrcll y lleva
por título, TheSenseofAppropiatel1ess. State Universityof Ncw York Press, Albany, 1993. Hasta el momento,en castellano sólo se encuentra disponible un artículo
de Klaus Günther: «Un concepto normativo de coherencia para una teoría de la argumentación jurídica»,en Doxa, núms. 17-18 (1995), Alicante, pp. 271-302.
s De hecho, es a Günther a quien, en materia jurí
dica, Habermas se remite con mayor profusión en susúltimas obras. En Faktizitdt und Geltung (Suhrkamp,
Francfort, 1992) llega a decir: «Al conocimiento jurí
dico de Klaus Günther le agradezco tantas enseñanzasque casi debería titubear en descargarle de la respon
sabilidad de mis errores» (p. 14).
• Thomas McCarthy, "Unidad en la diferencia",en Isegoria, núm. 16 (1997), p. 41.
207
CRíTICA DE LIBROS
M. FOUCAULT: LOS SUJETOS Y LA HISTORIA POLITICADE LA VERDAD
JORGE ÁLVAREZ YÁGÜEZ, Michel Foucault: verdad, poder, subjetividad. LaModernidad cuestionada, Madrid, Ediciones Pedagógicas, 1995,213 pp.
Foucault cuenta con una serie cada vezmás nutrida de pensadores españoles estudiosos de su obra. Baste pensar, por referirnos sólo a trabajos publicados el mismoaño que el que aquí comentamos, en lacolaboración que, tras su libro de 1989,ha hecho Julián Sauquillo (<<El discursocrítico de la Modernidad: M. Foucault»)a la Historia de la teoria política. Vi, dirigidapor Fernando Vallespín (Madrid, Alianza), o en el volumen de Francisco JoséMartínez, Las ontologías de 1\1. Foucault(Madrid, Fundación de InvestigacionesMarxistas). A ellos se suma ahora el deJorge Álvarez Yágüez, Michel Foucault:verdad, poder; subjetividad. La Modernidadcuestionada. No es una adición irrelevante.Su obra es el fruto de un trabajo paciente,prolongado, con los textos de Foucault,muchos de ellos menos asequibles -antesde la publicación de los cuatro tomos deDits et écrits-«, cuando el autor elaborabacon el profesor Jacabo Muñoz su tesis doctoral, fruto de la cual, y con las pertinentesmodificaciones para su edición, es esteexcelente libro.
Excelente, al menos, en un triple sentido. En primer lugar, por constituir unestudio riguroso de un pensamiento complejo y plural, para orientarse en el cuales preciso tener la amplia visión que aquí .se muestra. También, porque el autor hasabido conjugar ese rigor y amplitud conuna discusión detallada, tanto de las referencias internas cuanto de la extensabibliografía que ese pensamiento ha suscitado. Todo lo cual le ha permitido, enfin, más que «presentar» una doctrina, con-
208
gelándola, mantener vivas las cuestionesque el propio Foucault planteó, interrogarlas significaciones plurales de sus investigaciones y de su terminología, los deslizamientos conceptuales y las evoluciones,así como cuestionar las problemáticasvisiones retrospectivas qué, de tiempo entiempo, Foucault realizó de su obra.
El estudio se abre con la cuestión acercade la posible unidad o ruptura, evolucióno fases de desarrollo del pensamiento foucaultiano. Jorge Álvarez discute las principales ordenaciones de los intérpretes ypropone una línea de lectura que, sinborrar las quiebras y diferencias entre lostextos, se orienta a través de una perspectiva a la que se podría denominar historiapolitica.de la verdad, cuyo efecto mayor esuna configuración coactiva de los sujetos,que obliga a estudiar el específico enlacede la investigación foucaultiana entre verdad, poder y sujeto. Se persigue de esemodo una etnología histórica de nuestra cultura, que intenta, en línea ilustrada, undiagnóstico de nuestro presente. Para locual se hace concurrir a la historia y a lafilosofía, no para esbozar una filosofía dela historia o una «historia filosófica», sinopara poner filosóficamente en cuestióncategorías históricas. La historia habríasido, pues, la materia de su trabajo; peroéste habría sido el de un filósofo tendentea comprender los límites, nunca definitivos, de nuestra cultura. Precisamente, elcapítulo final de la obra discute esa articulación de historia y filosofía, tanto internamente cuanto en relación con la Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, así como con los análisis de MaxWeber respecto al fenómeno de racionalización occidental; relación que, sin pretender plegar el polimorfismo de la obrafoucaultiana a la de esos autores, consti-
ISEGORíN17 (1997)
CRíTICA DE LIBROS
tuye una propuesta, no muy transitadapero sin duda importante, tanto más habida cuenta del polémico balance que de laaportación de Foueault iba a hacer despuésJ. Habermas en El discurso filosófico dela Modernidad.
Entre ambos extremos, el cuerpo de laobra se divide en tres partes fundamentales. La primera se ocupa de la analíticafoueaultiana del poder, en contraste tantocon el marxismo economicista como conel juridicismo, estudiando las distintas formas de poder puestas de relieve por Foucault y los cambios que en la concepciónde su funcionamiento se producen en laModernidad, para discutir por último unaserie de cuestiones pendientes, entre lasque se pueden destacar la amplitud e indistinción de la noción foucaultiana de podery la crítica a la concepción jurídica delmismo.
La segunda parte estudia las relacionesentre saber y poder, destacando tres enfoques: el que nos propone La arqueologíadel saber, caracterizado por la primacía delas prácticas discursivas; el trazado por Elorden del discurso, en el que sobresale laatención al juego de poder interno al propio discurso o en relación con su apropiación o control, y el planteamiento quepuede rastrearse en otros escritos, tendentes a destacar mecanismos de poder-saber,procedimientos en los que se funde la función cognoscitiva y la de control social. Y,tras examinar la contraposición de la concepción foucaultiana de las relacionesentre conocimiento y poder, tanto con lalínea tradicional de raíz platónica, comocon los planteamientos basados en la teoríade las ideologías, se discute el intento deapoyar ese modelo en Nietzsche.
Al hilo de esos enfoques se analizan pormenorizadamente categorías centrales,como las de arqueología, genealogía y episteme. A través de ellas se destaca la críticaa la concepción antropológica de la historia, basada en las categorías de sujeto,origen y finalidad, para primar una con-
fSEGORíN17 (1997)
sideración de las prácticas, de los dispositivos, de las relaciones de poder que estánen la base de la formación de los saberes.
¿No contrastan con esa insistencia losplanteamientos del último Foucault en torno a un fondo de libertad como algo indispensable para entender el sujeto? Conindependencia de que ello fuera así, locierto es que, en sus últimos años, Foucaulttendía a globalizar toda su obra bajo laperspectiva de la subjetividad, a la que elestudio que comentamos dedica la terceray última parte. Perspectiva y categoría enla que se pueden distinguir aún dos grandes direcciones, en mutua relación perosucesivamente analizadas: una crítica dela categoría de sujeto -de su delimitaciónen las ciencias humanas, de su proyecciónen la historiografía, de su disipación enla literatura- y una crítica histórica delos procesos de individuación, de formación de la subjetividad.
Por referirnos s610a ésta, con ese rótulose recoge el interés de Foucault por laemergencia de la individualidad, por lamodelación de los sujetos en virtud deprácticas de poder-saber. Poderes que notanto se imponen a sujetos ya dados cuantoellos mismos son profundamente subjetivantes; saberes que, bajo su pretendidaasepsia (pedagogía, psicología, psicopatología, sexología, medicina...), han ido regulando las distintas dimensiones del comportamiento humano, dictándole su «verdad», delimitando una «identidad». Atadura a la verdad de sí que tanto se manifiesta en los efectos de poder, es decir,de sujeción, cuanto encuadra a los individuos en una identidad (sujetos de) a laque se ven obligados a responder.
Foucault niega así el saber inmaculado,al margen del poder, y mantiene unanoción política de la verdad -de los saberes por los que se constituye-, que quiererecoger los efectos de poder de la verdad,de los saberes, en la producción de los individuos. Constitución política de la subjetividad que se desmarca tanto de quienes
209
CRíTICA DE LIBROS
la sitúan en un proceso de autoconstrucción reflexiva,como sucede en el idealismoalemán, cuanto de quienes la concibendefinida por las relaciones de producción,de las que sería una derivación rcificada,como en el marxismo. Ese modelo se estudia en tres momentos o formas de una misma matriz, en la que se registran, no obstante, desplazamientos significativos: Historiade la locura, o producción de la «verdad» psicológica del hombre; Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, O el almamoderna a través del sometimiento delcuerpo, e Historia de la sexualidad.
Remitiendo al lector a esos análisis,aquí nos limitaremos a recoger algunos delos problemas abordados que nos parecenmás significativos. Sobre todo, el contrasteque se produce entre Vigilar y castigar eHistoria de la sexualidad y otros trabajosparalelos, en los que si no se abandonanplanteamientos anteriores, se introducenvariaciones de relieve en la concepción delsujeto. En efecto, como habría de reprocharle Habermas, entre ateos, en Vigilary castigar Foucault adoptó un enfoque exteriorista, tratando de explicar la construcción de la subjetividad, del «alma», desdeel cuerpo y los mecanismos disciplinariosa que éste es sometido. Pero, si no se dice
.más, esa posición deja inexplicados losfenómenos de resistencia, para los queharía falta algún momento de asunciónreflexiva, cierta autonomía que permitareobrar sobre el poder conformador. Yserá precisamente a partir de Historia dela sexualidad donde Foucault modulará esemecanicismo, con la noción nuclear dcprácticas de sí, entendidas como formas desubjetivación desde una problematizaciónmoral.
No obstante, sería erróneo separar eseproceso de autoconformación del sujeto delas prácticas de poder en las que tantohabía insistido antes, pero que tambiénahora están presentes, pues Foucault nunca ha concebido un puro sujeto autónomoque se constituye a sí mismo al margen
210
de toda instancia de poder. Más aún, esasprácticas de sí serán integradas, con el cristianismo, al ejercicio de un poder pastoral,que en la Modernidad toma la forma deun saber científico-educativo, y en el queel gobierno de sí es una pieza sofisticadade un poder no limitado a unas disposiciones administrativas o normativas generales, sino atento a los individuos, tratandode ligarlos a su propia «verdad», Poderindividualizante que exige la constituciónde determinadas identidades, con lo que«se accede por otro camino, el de estas"artes de la existencia", al punto centralofrecido a nuestra mirada desde su arqueología de la locura: el enlace entre la verdade identidad atravesado por relaciones depoden> (pp. 177-178). Y a 10 que apuntatoda esa crítica es a discutir nuestra relación con los códigos impuestos, no paraver si nos ajustamos o no a ellos, sino paracuestionarlos; no para establecer la auténtica verdad de cada uno y pretender fundarde nuevo en el conocimiento, en otra forma de saber-poder, nuestras futuras actuaciones -lo que significaría seguir en lasenda de la hermenéutica de sí-, sino paraser de otra manera: no se trata de decirla verdad, sino de estetizar la propia vida;el fin no es descubrirse, sino inventarse,hacer de sí mismo una obra de arte .
Pese a haber señalado su relación conposiciones anteriores, según acabamos deindicar, Jorge Álvarez no deja de subrayartambién la diferencia que estas últimasobras de Foucault introducen. No tantorespecto al tema, como si la cuestión dela subjetividad se contrapusiese a las delpodery el discurso, frente a lo que se puedeponer de relieve el tema de la subjetividada través de toda su obra. Ni siquiera radicaría esa diferencia en la noción de «técnicas de sí», pues, como hemos visto, ellase vincula a mecanismos de poder-verdad.«El punctus saltans radica, sin duda, en larecuperación del ideal clásico del sujetocentrado, dueño de sí, que se apoya enla suposición, por parte de Foucault, de
ISEGORíN17 (1997)
CRíTICA DE LIBROS
una mayor autonomía de los individuosinscritos en las redes de poder. Ambosaspectos, particularmente el primero, contrastan con la asociación que parecía desprenderse de sus anteriores enfoques entresubjetivacián y sujeción, con la idea, en fin,de un sujeto todo él colonizado por resortes de poden> (p. 180). Al limitar Foucaultsu tendencia totalizadora de la crítica dela subjetividad, se pone de manifiesto «laidea de un fondo de libertad como lo máspropiamente definitorio del sujeto. Nodeja de resultar curioso que en este punto,y a pesar de todas las diferencias, el allegamiento a posiciones sartríanas resulteinnegable» (p. 188).
Cuestiones distintas -3 las que aquí nopodemos sino aludir- son, por una parte,la de la fundamentación de esas resistencias, tras la crisis de la metafísica; por otra,y como se aborda en el capítulo final, sila crítica a la razón, llevada a cabo porlos trabajos de Foucault, habría de suponeruna apuesta por lo irracional, según pretendía Habermas. Foucault, y el autor deltrabajo que comentamos le sigue en esto,habló de la inadecuación del planteamiento binario racionalidad/irracionalidad, atribuído discutiblemente a los frankfurtianos,En todo caso, y pese a las diferencias innegables entre las obras de uno y otros, Jorge
Alvarez insiste asumsmo en sus acercamientos y paralelismos, en el debate entorno a la Modernidad: entender la filosofía como labor de diagnóstico supone uninterés crítico, emancipatorio, que no dejade responder al mejor proyecto ilustrado,en el que tanto los frankfurtianos comoel propio Foucault se situarían, al menossegún las manifestaciones que Foucaultmismo hiciera en los últimos años y, sobretodo, en su curso ¿Qué es Ilustraciáni, donde remontaría a Kant el inicio de esa líneaen la que él pensaba debían leerse sus trabajos.
Es con este epílogo en torno a la Modernidad cuestionada como concluye la obra.Una conclusión que, según hemos apuntado, no cierra los problemas, sin que elloimplique sobrevolarlos o mantener uneclecticismo escapista. Antes al contrario,no es el menor de los méritos del estudiode Jorge Álvarez, lejos de rutinas o repeticiones estériles, el haber tomado posturabien documentada y argumentada en losnumerosos debates planteados por la obrade Foucault y favorecer líneas de lecturaque los hace fecundos y los mantieneabiertos.
Carlos Gómez Sánchez
EDUCACIÓN MORAL Y CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA
JOSÉ RUBIO CARRACEDO: Educaciónmoral, postmodemidad y democracia.Más allá del liberalismo y del comunitarismo, Madrid, Trotta, 1996,254 pp.
De la educación moral al ejercicio de laciudadanía: de la conquista de la autonomía moral a la experiencia de la partid-
ISEGORíN17 (1997)
pación democrática. En torno a este programa normativo articula Rubio Carracedo una persuasiva y razonada discusiónentre la psicología y la pedagogía moral,la ética y la política, con el objetivo declarificar el papel de la educación moralen la construcción de una cultura políticademocrática. Cuatro son los argumentoscentrales del libro.
211
CRíTICA DE LIBROS
En primer lugar, la necesidad de actualizar y reformular el enfoque cognuivista dela psicología moral, ejemplificado por latradición de Piaget a Kohlberg. La revisiónemprendida pasa por incorporar la crítica,formulada desde los trabajos de Gillígany Murphy, al cognitivismo universalista original que acaba por distorsionar la complejidad del desarrollo moral. Y más enconcreto, su dimensión afectiva, irreductible a pautas estrictamente racionales, nisiquiera matizadas por las elementales, yno por menos culturales, diferencias degénero.
Pero, a su vez, este primer examen conduce a revisar los supuestos procedimentales que Kohlberg asume en su teoría delos estadios evolutivos del desarrollomoral. En este punto, la discusión conHabermas y Rawls va a permitir matizarel alcance universalísta de la metodologíaconstructiva de Kohlberg al situar su ámbito de sentido en el marco de las democracias occidentales, donde resultan coherentes asimismo los constructivismos deHabermas y Rawls, Pero la pretensión deuniversalidad sigue siendo una pretensiónracional, sólo que su plausibilidad normativa obliga, como defiende Rubio Carracedo, a una traducción contextualizada desus principios racionales. Sólo de esemodo, al reconocer el alcance de su carácter constructivo (y no descriptivo), es posible mantener su coherencia interna con losmodelos lógico-genético de Piaget, interaccional de Selman y universalista de Rawlsy Habermas, a los que incorpora en unpaso posterior de su teoría: la aplicaciónal terreno de la educación moral (el «enfoque de la comunidad justa», cuyos trabajos se interrumpieron, aunque no definitivamente, con la muerte de Kohlberg).
Justo este último problema plantea lanecesidad de contrastar en la práctica elmodelo cognítívista reformado de la psicología del desarrollo moral. El intento demediar la teoría con la práctica institucional se ha convertido en las sociedades
212
democráticas en una tarea clave. El casoespañol ilustra con todas sus incidenciasla fase inicial de reforma del sistema educativo tras la recuperación del pluralismomoral y político con la democracia. Así,los nuevos diseños curriculares incluyen demodo inequívoco, en el plano de los principios genéricos, la propuesta de una educación moral que responda al programademocratizadar instaurado por la Constitución de 1978. Es, en efecto, la educaciónmoral el antecedente indispensable de laética civil que orienta la convivencia democrática. Entendida como «proceso de creciente maduración cognitiva, motivacionaly práctica que persigue la autoconstrucciónde una personalidad moral, crecienternente autónoma y responsable en sus decisiones y en su comportamiento ante lasdiferentes alternativas axiológicas que sele ofrecen» (p. 67), su análisis nos introduce en el segundo argumento central dellibro: la defensa de una reconstruccián delparadigma moral de la modernidad.
Desde los años ochenta, y durante ladécada anterior a través del debate sobrela «rehabilitación de la filosofía práctica»,la discusión se ha centrado en torno al significado, y a su relevancia normativa, delproyecto de emancipación moral que inaugura la modernidad. Por relevancia normativa se ha entendido la vigencia de susprincipios como alternativa racional, yrazonable, para definir nuestra identidadmoral. Sin embargo, el debate se ha polarizado entre los autores que reivindicanla primacía de la tradición liberal (desdeel liberalismo más individualista hasta elliberalismo social) y los partidarios de rectificar el universalismo liberal desde unanueva reformulación del proyecto moralen los términos de un comunitarismo queatienda al problema de las identidades culturales y de la socíogéncsis histórica dela solidaridad, y su vinculación con la libertad, en cada comunidad política.
Ambas posturas, que difícilmente mantienen ya en la práctica una escisión tan
ISEGOR[N17 (1997)
CRITICA DE LIBROS
rotunda entre sus planteamientos, contribuyen a situar en el debate las condicionesirrenunciables de la moralidad moderna.Bajo una nueva formulación del paradigmamoral las sintetiza Rubio Carracedo comocondiciones que se exigen recíprocamente:la justicia, la autonomía y la solidaridad.La primera, entendida como la idea de justicia inspirada en los derechos humanos,«marca el mínimo moral prioritario y universalizable» sobre el que se articula laidea misma de solidaridad. Ésta, a su vez,delimita el horizonte normativo tanto dela justicia como de la moralidad. Por suparte, la autonomía moral traza el procesode la maduración moral en el plano dela justificación racional y en el plano aplicado de la praxis moral concreta desde unatriple referencia: «autonomía de la razónpráctica, autonomía del grupo deliberativoy autonomía irrenunciable del sujeto personal en su elección final» (p. 133).
El libro aborda a continuación un análisis de la segunda dimensión del proyectomoderno: la emancipación política. El tercer argumento trata, pues, de reconstruirel paradigma de la democracia liberal conelpropósitode reintegrarsu componenteparticipativo como alternativa en el debateactual sobre el futuro de la democracia. Lahistoria de la democracia moderna, señalaRubio, dramatiza desde su origen en lasrevoluciones liberales del siglo XVIII laprogresiva «frustración» de su potencialutópico. En efecto, la democracia moderna o democracia liberal había surgidocomo solución transitoria, pero imprescindible, para llevar a la práctica de modogradual el proyecto de un orden políticodemocrático. El mecanismo de la representación parlamentaria, asumido comomediación necesaria en un entorno depluralidad de intereses y de opciones políticas, termina sin embargo por subordinarla condición que en su origen la habíalegitimado, es decir, hacer posible la par-
rSEGORíA/17 (1997)
ticipación plena de la ciudadanía en lavida pública.
Ocurre, al contrario, que el equilibrioprimero se rompe en favor de la representación y que sus consecuencias llegana integrarse con el tiempo en el constitucionalismo contemporáneo, que asumecasi por completo los efectos en el sistemapolítico de la partidocracia y el corporatismo propiciados por esa ruptura. Perono por ello deja la democracia modernade ser un «proceso abierto» de transformación de las condiciones, teóricas y prácticas, que traducen en la realidad el proyecto de una democracia plenamente ciudadana. Por esa razón, rescatada en la tercera y última parte del libro, para profundizar la democracia cobra sentido la función práctica de la educación moral, queviene así a retomar con el cuarto argumento el objetivo básico de la investigación: mostrar la continuidad entre la educación moral y el ejercicio de la ciudadaníademocrática como condición para abordarla necesaria reforma de la democracialiberal.
Sin embargo, este cuarto argumento,que completa la coherencia del proyecto,funciona más como un reto para el lectorque como una conclusión. Se trata de unavía explorada sólo a medías, cuya virtualidad sólo podrá probarse a través de lareforma del sistema de instituciones y, enúltima instancia, a través del grado de participación ciudadana en la vida pública.«Ni al gobierno ni a la clase política leinteresa la educación cívico-política»,escribe Rubio Carracedo, «pero tampocola ciudadanía la reclama, al menos suficientemente» (p. 249). La renovación dela democracia, que pasa por una reformulación de su componente partieipativo parahacerlo viable en nuestro tiempo (el autorasí lo entiende cuando elabora como paradigma de síntesis entre las tradiciones liberal y democrática el modelo que llama de«democracia mínima»), exige una puesta
213
CRíTICA DE LIBROS
en práctica diferente, informada por unaeducación moral para el ejercico de lalibertad democrática. Sólo entonces la afirmación «hasta cierto punto, pues, tenemosla democracia que nos merecemos» será
más el reconocimiento de un auténticoprogreso cívico que el diagnóstico de unademocracia infradesarrollada.
José María Rosales
THOREAU, UN INDIVIDUALISTA LIBERTARIO
HENRY DAVID 'fHOREAU: Sobre el deberde la desobediencia civil, introducción,traducción y notas de Antonio Casadoda Rocha, edición bilingüe, Irún, IraIka, 1995.
Henry Miller, al principio de su conocidoprólogo a un libro de ensayos de HenryDavid Thoreau, escribió sobre él: «De ninguna manera es un demócrata, tal y cornohoy lo entendemos. Es lo que Lawrencellamaría un "aristócrata del espíritu", o sealo más raro de encontrar sobre la faz dela tierra: un individuo. Está más cerca deun anarquista que de un demócrata, unsocialista o un comunista. De todos modos,no le interesaba la política; era un tipode persona que, de haber proliferado,hubiera provocado la no existencia de losgobiernos. Ésta es, a mi parecer, la mejorclase de hombre que una comunidad puedeproducir.»
Pienso que una opinión semejante,manifestada sobre un autor tan poco estudiado entre nosotros, constituye en sí misma un motivo suficiente para celebrar lapresente edición de este texto de Thoreau,Sobre el deber de la desobediencia civil, acargo de Antonio Casado da Rocha. Porsupuesto, también hay otras razones, y noes la menor que se trate de una ediciónbilingüe basada en la Norton Critical Edition de 1992 y a cuya nueva traducción,aparte de un cuadro cronológico, un índice
214
de términos y un repertorio bibliográfico,acompaña además una introducción excelente, numerosas notas explicativas, asícomo un apéndice con diversos testimonios-de Emerson, Tolstoi o Luther Kíng,entre otros- acerca de Thoreau. Todo Jocual, por el momento, convierte a esta edición, según su traductor ha pretendido, enla definitiva, en una obra verdaderamenteespléndida y de referencia ineludible paracualquier investigación seria sobre el tema.
Y, en este sentido, otro de sus méritosreside en que a pesar de que restaura eltexto publicado en 1849, y por el que Antonio Casado muestra su preferencia, no poreso deja de recoger a pie de página lasdistintas modificaciones que se incorporaron a la versión de 1866. Lo que me parecefundamental dado que la naturaleza apócrifa de estas correcciones es un asuntoque aún no está nada cIaro. Así, nos encontramos con que el ensayo de Thoreau aparecido en 1866y que se incluyó en el volumen A Yankee in Canada with Anti-Slaveryand Reform Pape/os es una versión editadapor el poeta ElJery Channing y por SophiaThoreau, hermana de Henry, donde el título original de la edición de 1849, Resistanceto Civil Govemmeni, fue cambiado por elde Civil Disobedience y en el que se añadióuna cita del dramaturgo inglés GeorgePeele y una paráfrasis de una sentenciadel filósofo chino Mencio.
Ahora bien, lo peor que podemos decirde esas modificaciones es que aparecieron
ISEGORfN17 (1997)
CRiTICA DE UBROS
en una edición póstuma. Pero, por encimade eso, lo que sin duda tampoco podemosnegar es que encajan perfectamente tantoen los pasajes donde se insertan, como enel estilo habitual de Thoreau, gran conocedor de la literatura oriental y que acostumbraba a intercalar citas y alterar las frases que tomaba de otros autores. De hecho,como Fritz Oehlschlaeger ha advertido 1,
en el fragmento original del poema dePeele The Battle of Alcazar, en la cuartalínea se lee «Itmus! respeet effects and touchthe soul», mientras que en el libro de Thoreau, conforme al sentido del texto, aparece «We must respect effects and teach thesoul», Asimismo, por lo que se refiere alcambio del título, y aunque aquí nos topamos con una dificultad conceptual, cabríaafirmar que Thoreau, al negarse a pagarsus impuestos, se aproxima mucho más alcomportamiento de alguien que desobedece en ocasiones muy concretas que a laconducta de alguien que lleva a cabo unaactividad anti-gobierno permanente, máxime cuando reparamos en que, como él mismo reconoció, apenas mantenía un contacto real con las instituciones que tantodespreciaba. Por lo que no se debe descartar la posibilidad de que el propio 100reau revisara y modificara el texto originala principios de 1862, tal y como diversosintérpretes han planteado.
En cualquier caso, sea como fuere, loque resulta evidente es la importancia deesta edición de Antonio Casado para estimular el debate en torno al pensamientoético y político de Thoreau. Acerca delcual, precisamente, lo primero que hay quesubrayar es el carácter abierto de su nociónde desobediencia. De manera que, desdela perspectiva de la problemática teóricaactual, todavía no existe acuerdo sobre siel suyo es un modelo de desobedienciacivil, de objeción de conciencia, de resistencia civil o de desobediencia revolucionaria.
Tal es la confusión que entre variosautores provoca atenerse a definiciones
18EGOAíN17 (1997)
que equiparan la desobediencia civil a unatáctica política, de naturaleza pública y noviolenta, dispuesta a aceptar el castigo acausa de su infracción y dirigida a persuadir a la mayoría sobre la injusticia o dudosavalidez de alguna ley. Desde este enfoque,es muy difícil asimilar que Thoreau ayudara clandestinamente a la fuga de esclavos (colaborando con el Underground Railroad en una ocasión), que justificara losintentos para rescatarlos cuando éstos erande nuevo apresados (como ocurrió en Boston con el esclavo Anthony Burns), queno rechazara claramente el uso de la violencia (<<¿No hay, en cierta medida, derramamiento de sangre cuando se hiere a laconciencia?»), que defendiera al capitánJohn Brown (un abolicionista intransigenteacusado de matar a varias personas) y queantes de 1848 no se esforzara por explicarpúblicamente su negativa a pagar losimpuestos locales, pese a que no 10 hacíadesde unos cuantos años antes (desde1842, según John C. Broderick),
Sin embargo, en primer lugar, el problema surge cuando anacrónicamente sepretende aplicar al pasado un conceptoque ya en nuestros días aparece como algosesgado y demasiado estrecho, que estámuy por detrás de la práctica real de quienes efectivamente desobedecen. Y, ensegundo lugar, el problema es tal desdeel mismo instante que se olvida que la única obligación que Thoreau estimaba quetenía derecho asumir era la de hacer encada momento lo que creía justo. «La ley-anotó- nunca hizo a los hombres unpunto más justos; y, gracias al respeto quese le tiene, hasta hombres bien dispuestosse convierten a diario en agentes de lainjusticia» De ahí que considerara que nisiquiera por un momento ni en el menorgrado debía delegar su. conciencia en ellegislador. Y de ahí que, en cualquier circunstancia, según llegó a proclamar, suprincipal preocupacion fuera no dejar lajusticia en manos del azar ni prestarse acometer el mismo mal que condenaba.
215
CRíTICA DE LIBROS
«Cierto, yo podía haberme resistido a lafuerza, con mejor o peor resultado --comentó sobre su arresto y encarcelamiento-, podía haber desatado un verdaderoamok contra la sociedad, pero preferí quefuera ésta, desesperada, la que me lo infli-giera a mi.» .
Pero aún hay otro aspecto que tambiénse suele pasar por alto. Y es el hecho deque la obra de Thoreau se origina en mediode una sociedad comercial e industrialemergente, la de los Estados Unidos deprincipios del siglo pasado, donde se favorece una enorme libertad individual altiempo que ésta se ve restringida a la búsqueda egoísta de intereses exclusivamente privados y, junto con ello, queda impregnada por el amor a la propiedad, albienestar material y al dinero. En este contexto, que Alexís de Tocqucville suporetratar con tanto acierto, la postura deThoreau adquiere un significado muchomayor. Una postura disidente que GeorgeKateb 2, vinculándola con la de Ralph Waldo Emcrson y Walt Whitman, ha llamado«individualidad democrática» (aunque quizá habría que decir «libertaria» y quecaracteriza como una individualidad negativa (dispuesta a desafiar las convencionesabsurdas y desobedecer las leyes injustas),positiva (empeñada en un proyecto deautodesarrollo interior) y transpersonal(preocupada por ir más allá de un mezquino egotismo). Esto es, una postura quedesea un cambio cultural del mundo enque vivimos, pero que exige una reformamoral de nosotros mismos, de nuestro propio yo interior, antes que nada. «El destinode un país -escribió Thoreau- no depende de cómo se vote en las elecciones, elpeor hombre vale tanto como el mejor eneste juego; no depende de la papeleta queintroduzcas en las urnas una vez al año,sino del hombre que echas de tu cuartoa la calle cada mañana.»
Y, en relación con esto, conviene notar,de acuerdo con Bah Pepperman 3, que 10peculiar de la reforma que Thoreau
216
demanda no gira tanto sobre los viejosprincipios del republicanismo cívico norteamericano como sobre el contenido sustantivo de la idea de libertad negativa eindependencia individual tan affn a suscontemporáneos. La disidencia de Thoreau, entonces, no se limita simplementea denunciar un gobierno que perpetúa laesclavitud y declara la guerra a México.Más profundo y de mayor alcance es elrechazo radical de esa cuestionable libertad de vender, comprar y consumir que,bajo el espejismo de la adquisición deriquezas superfluas, corrompe y encadenaa los seres humanos a su propia codicia,les transforma en «herramientas de susherramientas», en esclavos de su ansiacompulsiva de fortuna, como los buscadores de oro o quienes especulan mientraspierden en la transacción lo mejor de suspersonas. «He aprendido -afirma en Walden- que el comercio maldice todas lascosas que toca; y aunque comerciéis conmensajes del cielo, la maldición de aquélacompañará el negocío,» Y es que «nohace falta dinero para comprar lo quenecesita el alma».
Aquí, por tanto, en el mismo núcleo deesta sociedad de mercado, cuyos progresostécnicos «no son sino medios mejores parallegar a un fin que no ha mejorado», aquí,en una sociedad que genera necesidadesartificiales y sólo acumula sucias instituciones, es donde se encierra el peligro másgrave para una vida auténticamente librey sencilla, valiosa e independiente. Por eso,para Thorcau, «los caminos por los quese consigue dinero, casi sin excepción, nosempequeñecen» y por eso propone que,«como Ulises atado al mástil», nos hagamos los sordos y miremos con desdén haciacualquier otra parte. Pues, dirá, «no haynada, ni tan siquiera el crimen, más opuesto a la poesía, a la filosofía, a la vida misma,que este incesante trabajar».
Juan Claudia Acinas
ISEGORIA/17 (1997)
CRíTICA DE LlBROS
NOTAS
, Cfr. F. Oehlschlacgcr, «Another Look at the Textand Title of Thoreau's Civil Disobediencie», EQS,vol. 36, núm. 3, 1990, pp. 239-254.
1 Cfr. G. Kateb, «Democratic Individuality and theClaírns of Politics», Politicol Theory, vol. 12, núm. 3,1984, pp, 331-360.
, Cfr. B. Pepperman Taylor, «Hcnry Thoreau,Naturc, and American Dernocracy», Ioumal ul SocialPhilosophy, vol. 25, núm. 1,1994, pp. 46-64.
LECCIONES ARENDTIANAS: INOCRNTES IRRESPONSABLESy PARIAS DESOBEDIENTES
AUGUSTO ILLUMINATI, Quattro sguardisu Hannañ Arendt, Roma, Manifestólibri, núm. 3, 1994.
El libro que se anuncia pasa a engrosaruna ya nutrida bibliografía sobre uno delos pensamientos políticos más controvertidos, interesantes y novedosos de nuestrosiglo. En Italia no solamente se han traducido la mayor parte de los textos de Hannah Arendt, sino que llevan ya publicadosnumerosos y concienzudos estudios sobresu obra, entre los cuales figuran los de BoeHa, Esposito, Forti y Serra, por citar solamente monografías. El libro de AugustoIJluminati, que viene a añadirse a los citados, recoge cuatro ensayos del mismoautor, cuatro miradas de un mismo ojo.Ojo crítico que, sin embargo, sabe valorarla sincera y valiente aportación de Arendt,que fue capaz de pensar en el límite «denken ohne Gelandet», que no se dejó encasillar en categorías o etiquetas de derechani izquierda, como sionista o incluso antisemita. Illuminatí, en el prólogo, anunciasu propósito de interrogarse sobre las causas de la supuesta ambigüedad o de lasaparentes contradicciones arendtianas yde analizar la antigua separación entre
18EGORíAJ17 (1997)
acción/contemplación o entre teoría/práctica poniendo en juego la noción de intelecto general a partir de una genealogíaque va desde Aristóteles hasta Marx pasando por Averroes y Spinoza. Tal propósitollega a su cabal cumplimiento en el últimode los cuatro capítulos cuyos títulos rezan:L° "El jardín de los servicios». 2.° «Elsilencio de los inocentes». 3.° «Singularhonor». 4.° «El "quién" del pensamiento»,
En el primer ensayo-capítulo o sguardo,como lo llama el autor, Illuminati recogela tripartita división que Hannah Arendthace de la vida mundada: la labor o proceso de reproducción y consumo representada por el cuerpo, el trabajo o fabricaciónde objetos de uso y duración simbolizadapor la mano y, finalmente, la acción o gestoy discurso que los humanos realizamoscomo individuos singulares, pero querequieren necesariamente la presencia delos demás, es decir, la pluralidad. l1Juminati reconoce el esfuerzo de Arendt pordistinguir las dos primeras categorías enuna época en la que ya se han confundidoy muestra la estrecha distancia que lassepara de la acción. Ésta, por un lado, hapasado en parte a la esfera de los servicios,y en consecuencia está preñada de labormientras, por otra parte, el trabajo con-
217
CRITICA DE LIBROS
tiene acciones tanto en su aspecto originario, es decir, políticas, como en su aspecto perverso, es decir, serviles. Arendt fue,según Illuminati, una precursora de la crítica del trabajo Iordista o trabajo-labor yanunció la contaminación de la acción política a la que ve amenazada por el sistemade partidos y el Leviatán informático. Sinembargo, a juicio del autor, Arendt no fuecapaz de prever los aspectos positivos deesta mezcla de esferas.
En el segundo ensayo-capítulo o sguardo, cuyo título emula el de la película dirigida por Jonathan Demrne, Illuminatireconoce el acierto de Arendt al rechazarla idea de inocencia en situaciones que exigen acción y compromiso, en situacionesen las que la dignidad humana ordena asumir responsabilidades, recordando el autorlas crueles palabras de Brecht cuando alser interrogado sobre la condena sufridapor los Bolcheviques, acusados de traiciónal régimen stalinista cuando eran inocentesde tal acción, contestó que por eso mismodebían ser condenados. La inocencia noes un mérito ni una excusa, es un agravantey su correlato la vergüenza.
El tercer ensayo-capítulo o sguardo esel reverso del anterior. Se habla del honoren la Grecia clásica y en la Europa feudaldistinguiéndolo de la reputación burguesa.La idea del honor es analizada bajo unaamplia gama de registros: el autor se remite a Max Weber, quien había observadola pervivencia del honor en forma de posición o, en términos a la moda, de alto standing O look consumista. También a partirde Weber se constata la existencia delhonor activo del político que vive «parala política» y no «de la política» como seha hecho costumbre en este país. Honordel «paria", del que se arriesga, de quienes capaz de ir contra corriente, de no obedecer pasivamente las convenciones sociales. Desobediencia honrosa contra obediencia deshonrosa.
218
En el cuarto sguardo se plantea el problema de la identidad o del «quién». ParaIlluminati, a pesar de que Arendt conocemuy bien la disolución del sujeto tradicional operada a partir de Nietzche, sigue prisionera de la concepción tradicional porque teme las consecuencias, la aceptaciónde la voluntad nietzscheana o del destinoheideggeriano, y de la historia determinista(marxista). Sin embargo, la Arendt madurarecupera las categorías del juicio y la imaginación kantianas como alternativas a laaporía de la voluntad de poder y del destino. Al temor arendtiano de la caída enla necesidad nihilista, Illuminati contrapone la idea de un intelecto común recuperado de la tradición, hecho que podemossuponer gozaría del plácet de Arendt, yque permitiría avanzar en la búsqueda delas condiciones que posibilitan la constitución de una comunidad sobre la base dela contingencia de la libertad y de lacooperación.
Damos, pues, la bienvenida a estas cuatro lecciones italianas de Augusto I1luminati, que examinan cuestiones nada ajenasa nuestro tiempo en el que la comunidadinternacional contempla pasivamente latortura y el exterminio del pueblo bosnio,ante lo cual sentimos vergüenza propia yajena. La candente actualidad de HannahArendt, tanto en lo que se refiere a suanálisis de la violencia y pensamiento político como a los novedosos planteamientosen relación a la identidad del sujeto contemporáneo, está, a nuestro juicio, fuerade duda. Prueba de eno son los numerososestudios que ya existen también en Alemania, Bélgica, Estados Unidos y Francia.Esperamos que en España, donde se hantraducido muchas de sus obras, se prosiganlos trabajos de investigación ya iniciadosy se estimulen otros nuevos.
Anna Masó Monclús
ISEGORfN17 (1997)
CRITICA DE LIBROS
LA POLÍTICA Y EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
J. M. BERMUDO ÁVILA: Maquiavelo,consejero de principes, Barcelona,Publicacions Universitat de Barcelona, 1994,315 pp.
Si es verdad que cada época ha tenido eldeber y el derecho de interpretar aMaquiavelo según su particular coyunturahistórica, entonces la lectura que hoy-mediados los noventa- nos proponeJosé Manuel Bermudo, en Maquivelo, consejero de príncipes, tiene toda la oportunidad que es capaz de legitimar el momeoto histórico que nos ha correspondido vivir.El autor confiesa que en la génesis deMaquiavelo, consejero de principes se sitúala fundada sospecha de que El príncipe esuna obra de filosofía política perfectamente incardinada en su tiempo: como tal, formaría parte de ese rico florilegio de «espejos de príncipes» (Erasmo, Resello,Mernmo, Belluga, Castiglione, Spontone,Frachetta, Toppi; Budé, Lucinge; De Guevara, Mariana, Rivadeneira; Moncón, Carvalho, Osorio...) que son, además de tratados pedagógicos para formar al perfectogobernante, exaltación especular de las virtudes del príncipe: exactamente, de aqueHas que Durero inmortalizó en el Grancarro triunfal de Maximiliano J; es decir,la magnificencia, el honor, la dignidad yla gloria, más las cuatro virtudes cardinales, más unas gotas de severidad, perseverancia, seguridad y confianza; razónnobleza y potestad... desde esta perspectiva, la originalidad de Elprincipeya resultapalmaria, porque el florentino no se limitaa dibujar los perfiles de un príncipe modélico y estelar: Maquíavelo hace añicos elespejo encantado, ejemplar, de las virtudesdel príncipe y convierte a éste en un artifex;un artesano activo empeñado en esculpir,en dar forma a la masa-materia que tiene
ISEGORíA/U (1997)
en las manos; la tarea del príncipe nuevo,aquel que está dotado de gran virtú, es lade forjar el Estado.
Pero esta idea del príncipe-artesano,aunque relevante en sí misma y diferentede los restantes espejos de príncipes dela época, no es la columna vertebral deEl príncipe, como tampoco lo es ese vademécum de máximas de todos conocidas,ese «maquiavelismo portátil» (el uso dela crueldad, la justificación, la teoría dela simulación y la legitimación del incumplimiento de las promesas) que se resumeen el principio «el fin justifica los medios»y que, en opinión del autor, no constituyeni la moral teórica ni la moral práctica deMaquiavelo. Hay, sin embargo, tanto enEl príncipe como en los Discursos (dosobras que conforman un todo unitario, conprioridad lógica y ontológica de los Discursos sobre El príncipe, sea cual fuera elorden cronológico de su composición) unafilosofía sustantiva que da sentido a su leetura, además de las claves para una nuevacomprensión del florentino: una filosofíasustantiva que se plasma en una teoria delos estados de excepción: el príncipe nuevode Maquiavclo es el príncipe capaz de forjar un Estado cuando el Estado hace crisis,cuando se precipita hacia su desaparición.Claro está que hablar de «estado de excepción» exige pensar y definir el «estado denormalidad»; pero Bermudo no se arredraante la dificultad de la tarea. Es un estadode normalidad aquella situación en que lasleyes y las costumbres se asumen, aceptany respetan como tales. Y en el estado deexcepción, extrapolado después a nuestrasdemocracias occidentales, el autor distingue dos tipos: la excepcionaíidad regulardesigna una situación de riesgo, amenazadora para la unidad y la independenciadel Estado, y en el discurso actual, una
219
CRíTICA DE LlBROS
situación en la que los ciudadanos no amanla ley ni la sienten como expresión de laracionalidad, pero la cumplen por temor,es decir, por el poder coercitivo del Estado(del príncipe); el otro tipo sería la excepcionalidad terminal, plasmada en esa situación dramática en que el Estado ha llegadoa su fin, y entonces se impone su definitivoaniquilamiento o bien la refundación deun Estado nuevo.
El Estado es una comunidad de vidamoral, regida por leyes y costumbres. Demodo que entre Aristóteles y Maquiavelohay más proximidad de la que se quierever, porque si el hombre es un animal político, si la virtud es sólo posible en el marcode la polis, entonces sólo el Estado proporciona las condiciones de posibilidad deuna vida moral, y no hay forma alguna delegitimar una moral trascendente más alláde la instancia del Estado. Así se imponela tarea suprema del príncipe, la de mantener el Estado a toda costa, la de preservar el ser del Estado porque fuera delmismo no hay ni la más remota posibilidadde una vida moral. Ni Estado y moral sonvectores contradictorios, ni Maquiavelohabría sometido la norma moral a la exigencia política, como denuncian muchosde sus detractores; simplemente, Maquiavelo sitúa el problema en sus justos términos, optando por una ética política: elser del Estado tiene prioridad ontológicasobre la instancia moral, y cuando la historia desemboca en una situación de excepcionalidad terminal, entonces el príncipenuevo puede y debe elevarse por encimade la prescriptiva moral para refundar elEstado, fuera del' cual queda aniquiladatoda apuesta moral; el príncipe nuevo, altiempo que garantiza la existencia del Estado, se erige en re-instaurador de las condiciones de posibilidad de la vida moral.Se puede apostar por una moral cuyo finsea la felicidad, o la salvación del alma,o el bienestar de la mayoría... diferentesmelodías que suenan a música celestialcuando la historia precipita a la sociedad
220
de los hombres a una situación de crisisradical en que el Estado, y con él la moral(los mores) de sus ciudadanos, pierdentodo su sentido. Para aspirar a la felicidad,para conseguir el bienestar, para salvar elalma ... hay que salvar al Estado.
Hay un tópico muy divulgado que veen Maquiavelo al autor de una antropología netamente pesimista, según la cualel hombre es un ser voluble, egoísta, ambicioso y, en definitiva, perverso; en honora la verdad, la misma sólo tiene un pesorelativo en el pensamiento de Maquiavelo,cuya obra, «llena de pasión transformadora» (p. 110), no se compadece fácilmentecon estas pinturas impresionistas: Maquiavelo vendría a creer, más bien, en un cosmos materialmente cerrado y gobernadopor unas leyes generales, en el que existenel bien y el mal, y en el que sin embargohay cabida para la acción humana. La realidad física, como la política, es lucha, agon,y ambas dejan abierta la posibilidad de quelos hombres y los pueblos, dejando de sermeros espectadores de la representación,se conviertan en protagonistas de la historia. Unida a esta antropología de corteciertamente pesimista, pero alejada deldeterminismo natural y que permite, portanto, la intervención del hombre en el curso de la historia, hay también en Maquiavelo una concepción cíclica, dinámica ydramática de la historia, asumida de la teoría de la anacyclosis de Polibio, y opuestaa la teoría fijista de los Estados. Las formasde gobierno se suceden fatalmente, efímeramente (monarquía/tiranía, aristocracia/oligarquía, democracia/demagogia)guiadas por la teoría de la corrupción delas cosas humanas, hasta desembocar -easi sin posibilidad de retorno- en el máximo grado de entropía política, es decir,en la situación de excepción, que exige laintervención del príncipe nuevo para salvarel Estado, y que justifica por sí misma elverdadero mensaje del florentino: cuandollega el momento dramático en que el Estado se juega su ser, entonces el príncipe
18EGORfN17 {1997}
CRITICA DE LIBROS
puede y debe actuar en un contexto provisional de epojé moral, precisamente parasalvar las condiciones de posibilidad de lavida moral. Es la misma falacia que Popperha denunciado en La sociedad abierta:¿Qué puede hacer la democracia para protegerse de los antidemócratas que aprovechan sus instituciones para intentar destruirla? ¿Qué la libertad y la toleranciapara salvaguardarse de los intolerantes'! Eldebate de hoy «imagina a los fascistas oautoritarios cuando se aprovechan de lademocracia para ponerla en peligro; cuando los intolerantes abusan de nuestro respeto por la tolerancia; cuando los terroristas se aprovechan de nuestro amor a lapaz y al derecho; cuando la apropiaciónmonopolista perturba las condiciones delibertad del mercado... es decir, cuando lademocracia genera en su seno su mal, suenfermedad; cuando la tolerancia tiendea fagocitarse a sí misma; cuando el pacifismo debilita y se ve impotente ante lafuerza; cuando el mercado es devorado porsu propia ley» (p. 258). Maquiavelo habríaplanteado una primera versión de estaparadoja popperiana, y la apuesta que hizofue inequívoca: el príncipe es un alfareroy su ánfora, su obra de arte, es el moldeamiento, el dar forma a la materia delEstado, entendido éste como comunidadmoral de hombres libres. Cuando se precipita la crisis, cuando se juega el ser delEstado, entonces el príncipe debe actuarponiendo entre paréntesis la moral común,suspendiendo en estado de excepción lasnormas de la moralidad (pero no por cinismo, sino en un ejercicio necesario y práctico de escepticismo moral), precisamentepara restaurar la moral, que sólo tienecabida en un estado de normalidad política; y entonces -y sólo entonces-e- elpríncipe debe aplicar las máximas del catecismo maquiaveliano: la crueldad (breve,tajante y expeditiva, pero sobre todo útil)es el hacha del príncipe en el estado deexcepción terminal; consciente de la necesidad de «matar a los hijos de Bruto», el
ISEGORíN17 (1997)
príncipe con virtú es -en oposición al tirano- un administrador exquisito de lacrueldad. Por contra, la teoría de la simulación-disimulación no es un rayo fugaz,sino un hábito del príncipe discípulo deQuirón, un vestido permanente y adecuadopara las situaciones de excepcíonalidadregular, y no es extraño que sea esta cualidad de la astucia la que haya prosperadohasta impregnar el discurso del maquiavelismo de hoy en día, disfrazando bajola cola de zorro de la simulación el verdadero mensaje -según Bennudo- delfilósofo florentino: cuando a causa de lateoría cíclica de la historia, un Estadodesemboca en una situación de excepciónen el que se juega su ser, el príncipe convirtú está legitimado para suspender oponer entre paréntesis las normas de lamoralidad común y, si fuera necesario,actuar con crueldad y con astucia, precisamente para salvar el Estado, es decir,para rescatar las condiciones de posibilidad de la vida moral. Sólo desde esta perspectiva se entiende la máxima «e] fin justifica los medios»: los medios pueden ser,en la coyuntura del estado de excepción,amorales, sólo para obtener el fin, que esla preservación de la comunidad moral delEstado.
Aunque Bermudo no 10 dice de formaexplícita, tengo la sospecha de que su lectura de Maquíavelo está fuertemente inspirada en La estructura de las revolucionescientíficas de Thornas Kuhn, de suerte quela revoluciones políticas vendrían a acontecer de forma similar a las revolucionescientíficas: podemos así entender que larepública de los lacedemonios, o la admirada república romana, o las monarquíasfrancesa y española operan en la vida delos Estados al igual que el geocentrismoaristotélico, o el heliocentrismo copernicano, o la física mecánica de Newton, ola teoría darwiniana de la evolución lohacen respecto de las ciencias; un paradigma político viene escenificado en unciclo histórico, el cual, inevitablemente, lle-
221
CRíTICA DE LIBROS
vado por las circunstancias, va acumulandoanomalías en su seno al mismo paso queavanza hacia su inevitable degeneración.«Al principio, iniciada la corrupción, quehay que entender como desajuste o desgarro en la vida social, como conflicto, serecurre a leyes de contención, elaboradasdentro del espíritu de la constitución, enel marco de los principios fundacionalesdel Estado. Nuevas circunstancias y problemas llevan a nuevas leyes, cada vez másperiféricas y marginales al espíritu constitucional. Con el paso del tiempo, yhabiendo llegado a circunstancias muy alejadas del origen, habrán surgido leyes ajenas e incluso contrarias a los principios;en el proceso, las contradicciones se agravan...» (p. 179). Y Licurgo y Ciro, y todoslos fundadores de Estados, tienen el temple político que Aristóteles y Newton yDarwin han mostrado en el terreno de lasciencias; pero las cosas humanas, lamentablemente, caminan hacia peor, y no hayEstado que goce de una constitución perdurable; la imparable sucesión de las distintas formas de gobierno no son sino respuestas, cada vez más desesperadas e insatisfactorias, para intentar detener lacorrupción, para salvar la constitución,para hacer perseverar el ser del Estado;las respuestas políticas tienen forma deleyes, que en los Estados democráticos nose aman ni se viven como expresión dela voluntad general, sino que se cumplenpor temor al poder del príncipe: porquelas democracias occidentales, bajo la apariencia de estabilidad y de ordenaciónracional que las asegura en su ser, esconden un permanente estado de excepciónregular. Pero la multiplicación, la adecuación continua de las leyes no es tanto causacuanto efecto de la corrupción de las cosasciviles: las leyes se van adecuando a unarealidad degenerativa para intentar pararJo imparable, corregir la tendencia naturala la corrupción, evitar o retardar la crisisdel paradigma... que inexorablemente acaba produciéndose.
222
A pesar de los pesares, por encima delos antí-Maquiavelos y de las apologías deMaquiavelo que salpicaron los siglos XVI
y XVII (Gentillet, Machón, etc.), Maquiavelo no es la expresión de la doctrina delmal perverso; lo que su obra propugna esun doble uso de la moral: asume la normativa moral de los «espejos de príncipes»como adecuada para el príncipe en situaciones de normalidad política, y proponeuna puesta entre paréntesis de la moral,para el príncipe que quiere salir a Ooteen momentos de excepcionalidad y refundar el Estado, que es la atmósfera creadorade las condiciones de posibilidad de todamoral. En realidad, el florentino no habríasometido la moral a la política; simplemente, no entendía la primera al margen dela segunda, y por eso hacía de la moralel medio, sí, pero también el fin de lapolítica.
El apéndice de Maquiavelo, consejero depríncipes, intitulado «El maquiavelismo ennuestro tiempo» (pp. 247-301), contieneun formidable esfuerzo intelectual delautor para expurgar 10 que de aprovechable y desechable hay en Maquiavelo en elmundo de hoy (tal vez se echa en faltala extensión del intento a la situación política de la Italia de hoy). Las actuales democracias occidentales, postula Bermudo,viven un estado de excepción que se haconvertido en permanente, en normal. Yesto ocurre a pesar de su aparente imagende estabilidad, rutina y ordenación racional: ya no tememos la desaparición delEstado, ni siquiera la modificación de susfronteras; no vivimos la crisis terminal enforma de asesinato político, de guerracruenta o de invasión como el rayo quetan bien conocía la experiencia política delflorentino. Y, sin embargo, el autor, conuna gran valentía moral, alejado de cualquier extravagancia pero impelido por elimperativo humeano según el cual la filosofía es una lucha por negar el sentidocomún, y por aquel otro consejo cartesianosegún el cual es conveniente, alguna vez
ISEGORíA!l? (1997)
CRíTICA DE LIBROS
en la vida, dudar de todo aquello que ocupa el rincón de nuestras más sólidas creencias, acomete la ardua empresa de visionarnuestro tiempo no desde el maquiavelismo(que equivaldría al uso egoísta y cínico delmal) sino del maquiavelianismo, tal comoéste ha sido caracterizado a lo largo dela obra. El método es arriesgado, y el resultado, de los que hacen pensar: la democracia occidental es un estado de excepciónpermanente, ha convertido la excepcionaIidad en norma, por varías razones, entrelas que cabe enumerar: a) las leyes no sonamadas, simplemente se cumplen por elpoder de coacción del Estado; b) las costumbres (mores) son, en la vorágine deldinamismo social, unos productos anacrónicos casi disueltos en el paradigma de loefímero, de la constante provisionalidad;e) la ruptura antropológica (pp. 288-292)ha convertido el ideal ilustrado del hombre, entendido como proyecto vertical, enun nuevo hombre-antena -Riesman, Lamuchedumbre solltaria-s-, una tipologíahumana horizontal donde ya no tienen sentido la personalidad, ni la fidelidad, niSiquiera la identidad; d) el ideal ilustradode la solidaridad universal, que es el nervio
que define al Estado del bienestar, se estádebilitando al ritmo en que las democracias han ido sustituyendo la moral por elderecho; y e) la precarización de las ideas(tan evidente y preocupante como la disolución de las costumbres) que ha provocado el desplazamiento de la moral delámbito privado al político, y que hace delos ciudadanos --panta rei-« una suertede Cratilos inseguros, presurosos y urgentes. Por todos estos motivos ha triunfadoel maquiavelismo portátil; por eso el príncipe de hoy asume con naturalidad la máxima de la simulación-disimulación y vive elhecho del poder (el ser del Estado) conla conciencia desgarrada. La levedad delser del Estado puede ser vista por algunos,que alimentan la controversia ficticia entreel Estado y la sociedad civil, como la virtudmás alta de la democracia. Pero el legadode Maquiavelo (como el de los autores delas ciudades ideales de la época) es mássincero y bastante menos maquiavélico:aceptar el debilitamiento del Estado es darpor buena y estable la crisis del ser moraldel ciudadano.
Evelio Moreno Chumillas
¿TIENEN DERECHOS LOS ANIMALES?
PETER CARROTHERS: La cuestión de losanimales. Teoría de la moral aplicada,Cambridge University Press, Cambridge, 1995. (Trad. de José María Perazzode la ed. original inglesa de 1992: TheAnimals Issue: Moral Theory in Practice, Cambridge U niversity Press.)
Filósofos morales de las más variadasescuelas han manifestado con insistenciala convicción de que la benevolencia para
lSEGORíA/17 (1997)
con los animales no humanos dificulta lasolidaridad con los animales humanos, oes incompatible con ella. El profesor dela universidad de Sheffield Peter Carruthers, en su libro recién traducido al castellano La cuestián de los animales, lo dejaclaro desde el prefacio mismo: «El interéspopular que despiertan hoy en día los derechos de los animales en nuestra culturame parece un reflejo de nuestra decadencia moral. Así como Nerón tocaba la liramientras ardía Roma, muchos occidentales
223
CRíTICA DE LIBROS
se desviven por la suerte de los bebés focay los cormoranes, mientras otros sereshumanos son víctimas del hambre y laesclavitud" (p. ix). Y vuelve a la carga casial final del libro: «Vivimos en un planetaen el cual millones de personas muerende inanición o son víctimas de la hambrunay muchos millones más padecen malnutrición. Además, los peligros de la contaminación yel agotamiento de los recursosnaturales amenazan nuestro futuro y el denuestros descendientes. Éste es el tema enque hemos de centrar nuestra atenciónmoral. La preocupación por el bienestarde los animales, si bien expresa estadosadmirables del carácter, es irrelevante, ydebería combatirse en lugar de fomentarse. (...) Mucha de la energía moral quese consume defendiendo a los animales seha desviado de otros ámbitos» (p. 199).
Sin entrar en consideraciones sobre losvínculos existentes entre la malnutricióndel Sur y la alimentación excesivamentecarnívora del Norte (para producir un kilode carne en sistemas agropecuarios industriales necesitamos en promedio diez kilosde pienso o harina de pescado que los sereshumanos podríamos consumir directamente), y sin ironizar sobre las otras cuestionesque a Carruthers le parecen moralmentemás importantes que el bienestar de losanimales (la competitividad de las empresas capitalistas, por ejemplo, en la p. 196,o la protección de la propiedad privadaen la p. 124), sí que me gustaría señalarque los filósofos como Carruthers parecenpresuponer una curiosa teoría ética.Podríamos llamarla teoría de la moral comorecurso no renovable. Según esta doctrina,cada agente racional posee una cantidadfinita y no renovable de sentimientos y disposiciones morales, que se gastan con eluso sin poder reponerse: por consiguiente,hay que ahorrar. Según tales pensadoresno conviene desperdiciar la escasa simpatía moral en bestias peludas o escamosas,sino más bien economizarla para nuestroscongéneres.
224
Esta imagen de la vida moral me parecesumamente cuestionable. No se ve bien porqué los sentimientos morales, lejos de gastarse con el uso, no pueden aquilatarse yaumentar; y se diría que la persona queactúa moralmente tenderá a hacerlo entodas las situaciones, buscando atender atodas las circunstancias que posean relevancia moral, más que segmentar su accióny su corazón en compartimientos estancos.(Por 10demás, si los partidarios de la moralcomo recurso no renovable, después denuevas y más exactas prospecciones, llegasen a descubrir que las reservas de moralson menores de lo que inicialmente habíanestimado, ni siquiera podrían dar abastoa una modesta moral antropocéntrica: tendrían que proponer ahorrar la moral paralos de nuestra propia nación, etnia ofamilia...)
Peter Carruthers es un contractualistarawlsiano que se opone con firmeza a conceder ninguna entidad moral a los animales, y para ello ha escrito La cuestión delos animales, que es esencialmente elanti-Singer. En efecto; en el mundo anglosajón la discusión sobre ética y animalesen los últimos dos decenios ha venido marcada sobre todo por las posiciones expuestas en dos libros: Animal Liberation, dePeter Singer (1975, segunda edición de1990), y The Case [or Animal Rights, deTom Regan (1983). Carruthers da cuentasumariamente de Rcgan en el primer capítulo de su libro, despachándolo como inaceptable intuicionista; durante todo el resto de La cuestión de los animales la teoríamoral antagonista es el utilitarismo de lapreferencia de Singer.
El libro de Carruthers tiene varios.méritos. El. primero, a mi juicio, es tomarsesu tema en serio. La cuestión de los animales no es un asunto menor: involucra-como se ve en cuanto se reflexiona diezminutos sobre el asunto- cuestiones éticas y sociopolíticas muy fundamentales. Elfilósofo de Sheffield también lo ve así, yprecisamente cree que la cuestión de los
ISEGORfN17 (1997)
CRíTICA DE LIBROS
animales puede emplearse como piedra detoque para probar que el contractualismo(ya sea en la versión de John Rawls o enla de Thomas Scanlon) supera a las distintas variedades de utilitarismo a la horade proporcionarnos una teoría metaéticay una moral normativa en «equilibrioreflexivo» con nuestras intuiciones moralesde sentido común. La posición contrariaa conceder cualquier tipo de entidad morala los animales se desarrolla en La cuestiónde los animales de la manera más fuertey detallada que conozco, y ello se hacecon el tipo de claridad argumentativa propia de los filósofos de tradición analítica,y sin incurrir en tecnicismos innecesarios.Ello constituye, en mi opinión, un segundomérito del libro. Carruthers afirma en suprefacio que él pertenece a «esa clase defilósofo contemporáneo que considerafundamental que la filosofía sea accesible»,pues «cuando la filosofía se pierde en tecnicismos se marchita y muere, y cuandose refugia en la oscuridad sólo sirve lospropósitos de quienes no se interesan porla verdad» (p. xi), Nuestro autor es, porlo claro, un filósofo cortés.
Así que Carruthers ha escrito elanti-Singer. Pero por un lado la refutacióndel utilitarismo de Singer no es completamente convincente; por otro lado, la fundamentación del contractualismo deCarruthers/Rawls está lejos de ser inatacable; y en tercer lugar, alguna otra de lasvías más sólidas de que disponen los defensores de los animales (en panicular, la éticade la compasión argumentada por UrsulaWolf en su libro de 1990 Das Tier in derMoral, que editorial Trotta está traduciendo actualmente al castellano) ni siquierase toman en consideración.
En general el problema con las fundamentaciones contractualistas de la morales que en ellas uno saca lo que ha metidopreviamente, cual conejo de la chistera deun prestidigitador no muy hábil. Según lospresupuestos más fuertes o más débiles del
ISEGORiN17 (1997)
concepto normativo de racionalidad queuno emplee, según las condiciones más omenos restrictivas que se apliquen a la «posición original» de. Rawls, uno obtendrádespués consecuencias normativas másfuertes o más débiles. En particular, y paralo que aquí nos atañe: si el «velo de laignorancia» que oculta a los participantesen las deliberaciones de la «posición originaria» sus propios atributos particulares(como su inteligencia, fortaleza física, posición social, proyectos y deseos, etc.) ocultase también la especie animal en que vana reencarnarse cuando acaben los debatesen el limbo originario, el contractualismoproporcionaría una ética anirnalista de primera categoría. Carruthers lo descartaexpresamente en las páginas 118-121, perono consigue convencernos de que no lohace de manera arbitraria.
La posición especial de los seres humanos como especie dominante de la bíosferaes innegable a la vez que inevitable. (Laparadoja de que nuestra propia posiciónsea extremadamente frágil si la comparamos con otras especies con más posibilidades de futuro ~bacterias, algas, hongos,insectos...- sólo es aparente. En ciertosentido las bacterias dominan la Tierra,pero en otro -que nos importa muchomás aquí- la dominamos sin duda losseres humanos.) A mi entender, lo que estáen juego en nuestro trato con los demásanimales con quienes compartimos la biasfera es 10 siguiente: o bien la relación delpropietario con sus objetos poseídos, obien la relación del hermano mayor conlos hermanos pequeños. Carruthers intenta apuntalar la primera de las opciones.En otros libros recientes publicados ennuestro país (como Los derechosde los animales, de Jesús Mosterín, o Animales y ciudadanos, escrito a medias por Mosterín yel autor de esta reseña, ambos de 1995)se apuesta por la segunda opción.
Jorge Riechmann
225
CRíTICA DE LIBROS
EL RETORNO DE LAS VIRTUDES
MORÉ COMTE-SPONVILLE: Petit traitedes grandes venus, PUF/PerspectivesCritiques, París, 1995.
El filófoso francés André Comte-Sponvilleha publicado recientemente un libro titulado Petit traite des grandes venus, que seha convertido en uno de los libros másvendidos en Francia 1. Se trata de un librodedicado a un viejo tema, las virtudes, queparecía" marginado de la ética actual, másinteresada por la construcción de nuevosvalores y por la crítica de los antiguos,habiendo recuperado en los últimos añosun cierto protagonismo. Al escribir sobrela virtud y bajo la forma -de un tratado,ComteSponville adopta, aunque no lo afirme explícitamente, la perspectiva de la tradición. O, más específicamente, de la tradición ética, la cual se construye en buenaparte desde Aristóteles hasta la modernidad alrededor del fomento de las virtudes,públicas ----4.1erivadas de la sociabilidad-eo privadas -propias de una vida valiosa-oEl primer gran tratado de la tradición éticaeuropea es, sin duda, la Ética a Nicomano,que, como el libro de Comte-Sponville 2,
se ocupa de las virtudes que caracterizanal hombre bueno, es decir, al que es merecedor de ser llamado humano.
Esta recuperación de la tradición de lasvirtudes está planteada en el libro de Comte-Sponville de manera muy sugeridora nosolamente para los profesionales de la filosofía, sino también para todas las personasespecialmente relacionadas con los temaséticos (por ejemplo, para los profesores,comprometidos por su profesión con laeducación de los jóvenes). El estilo dellibro es claro, sencillo y alejado de la tendencia a la complicación conceptual, quese da a veces en los libros de filosofía yque, también a veces, se aproxima más a
226
la tautología que al rigor. Además, hablade unas cosas, las virtudes, que tienen significado determinado y sustancial, lo cualquiere decir que se ocupa directamente delos temas propios de la ética, sin entretenerse en cuestiones de método, fundamentación o análisis metaético, que, apesar de no carecer de interés, suelenaburrir a los que no se dedican a la filosofía. Pero, a pesar de la sencillez, no esun libro de divulgación. Aunque renunciea las tareas de fundamentación metañsica,o de otro tipo, de la ética, Comte-Sponvilleno rehúye el debate teórico, sino que losuscita con claridad y sin eclecticismos,aunque, dando ejemplo de las virtudes quedefiende, sin descalificaciones. Tampocose indina a cultivar las prédicas, quizásporque sabe que todo libro de ética tieneinfluencia limitada, en la medida que laética se enseña con el ejemplo, más quecon los libros (p. 7). Por todo ello es unlibro amable, escrito con placer (p. 13) Yque se lee con el mismo sentimiento. Éstadebe ser probablemente una de las razonesque han contribuido al éxito editorial dellibro.
El escaso interés de Comte-Sponvillepor las predicaciones tiene que ver con suoposición a las éticas del deber, en las cuales afirma explícitamente no creer demasiado (p. 184). Esta oposición se expresaa lo largo del libro con diversas críticasa la ética kantiana, el modelo más completo y acabado de las éticas deontológicas,Compte-Sponville argumenta que la afirmación categórica del deber, característicade la ética kantiana, estaría justificada siexistiese una ley moral absoluta, atemporale incondicionada, determinada por el apriori de una voluntad racional, Sin embargo, Comtc-Sponville se pregunta qué sabemos o qué experiencia tenemos de una ley
ISEGORiN17 (1997)
CRíTICA DE LIBROS
de este tipo, y la pregunta queda, en suopinión, sin respuesta. Justamente, añade,nuestra época nos impone la exigencia deuna actuación moral sin creer en la verdadabsoluta de la moral 3. La exigencia moralno proviene, para Comte-Sponvílle, de unaconstrucción lógica y deductiva derivadade la afirmación a priori de la razón, comoha creído Kant, pues, en su opinión, nohay, ni puede haber, fundamentación dela moral por esa vía. La justificación delcomportamiento moral que Comte-Sponville propone se basa en una virtud, quees, a la vez, condición de toda virtud, lafidelidad. La ética deriva de la presenciaen los seres humanos de las huellas de unpasado -de una tradición- de cultura ycivilización al cual debemos ser fieles porque nos separa de la barbarie. Fidelidada la ley, no por su carácter universal, sinopara que las vidas particulares de los sereshumanos se alejen de la brutalidad; no porsu carácter suprahumano o divino, sinoporque es humana. Seguir la ley moralequivale a ser fieles al pasado humano decivilización, de Ilustración, en definitiva,de humanízación (pp. 35-36). Una moralidad, pues, humana y por ello modesta,que no alimenta su inspiración con lacreencia en el parentesco entre el hombrey Dios, sino que no olvida, con humildadmaterialista, el animal que hay en el serhumano en tanto que el sujeto moral apriori (horno noumenon) y el ser humanoempírico (horno phaenomenon) son un único ser (p. 193).
La propuesta de Comte-Sponville nosupone renunciar a la moral, ni tampoco,en mi opinión, debilitar su valor, como quizás supongan los amigos de planteamientos categóricos de la moral. Se trata debuscar, con un talante no alejado delmodelo aristotélico, una ética liberada delfanatismo o, llega a decir, de la locura delfilósofo generada en la búsqueda, de unaverdad que con su carácter intemporal sehace autoritaria 4 e inhumana. Como ejemplo especialmente significativo de esta
ISEGORíA/17 (1997)
manera de entender la ética, Comte-Sponville aduce críticamente la célebre nota deKant, en la que condena la mentira porrazones casuísticas, aunque estas consideraciones sean de carácter filantrópico. Lacrítica de la ética kantiana se extiende atodas aquellas éticas construidas según elcriterio de la coherencia -a las éticas moregeométrico, como la de Spinoza- en tantoque tienden a interpretar las condicionesempíricas -sociales o históricas, o simplemente coyunturales- de la acción comola manifestación de intereses, nacidos delegoísmo, que contaminan la necesariapureza universal de la acción. En opiniónde Comte-Sponville, estas éticas contienenel germen del rigorismo, enemigo de latolerancia y emparentado con el fanatismo.Sin embargo, Comte-Sponville elogia elideal de sabio, defendido por Spinoza, enla medida que es capaz de comprender yde anular el odio (p. 168-171), aunque distingue entre la comprensión y el olvido oel perdón. También recoge la defensa queSpinoza hace de la benignidad y de la dulzura que los seres humanos deben inclusoa los no humanos (p. 249).
La actitud matizada que adopta anteSpinoza contrasta con la rotunda oposicióna Nietzsche. En el marco del elogio a lahumildad, virtud que Nietzsche catalogócomo propia de esclavos, Comte-Sponvilleformula una crítica sin concesiones alsuperhombre nietzschiano (pp, 195-196).Para él, es la réplica atea del orgullo queincita al hombre a creer que es hijo deDios. Un orgullo perverso que crece allídonde sus raíces son más profundas, enel yo. ¿Por qué, se pregunta Comte-Sponville, debemos eliminar todos los ídolos,si es para glorificar al que es más persistente e ilusorio? Si creer en Dios es, comoha insinuado en otros capítulos, pecado deorgullo (p. 198), el ejercicio de la humildadobliga al ateísmo de uno mismo; a no convertir, como hace Nietzsche, el hombre enun dios.
227
'---- J
CRíTICA DE UBROS
Una última referencia para completarel panorama crítico que se expone en ellibro de Comte-Sponville, El libro acabacon el elogio del amor, diversificado enuna trilogía de significados: eros, philia yagapé. Interpreta erossegún la concepciónexpuesta por Platón en El banquete(pp, 307-318). Para el Sócrates de El banquete, recuerda Comte-Sponville, la verdadera naturaleza del amor se manifiestacuando se considera que éste implicaincompletud. El amor es deseo y sólo sedesea lo que la pasión insatisfecha hacesentir como una carencia. La consecuencia,implícita en esta concepción, es, segúnComte-Sponville, el fracaso, la frustración.Eros está abocado a un destino desgraciado, en la medida que su completud le estáprohibida. Pero además de desgraciado,eros no es bueno, porque el deseo y lapasión que lo genera es ávida, posesiva ycelosa respecto al objeto del amor. Esdecir, lejos de alegrarse con la felicidaddel amado, sólo se complace con la posesión --el dominio- de éste 5. Bajo )amelancolía insatisfecha de eros no seesconde otra cosa que el amor egoísta deuno mismo. Con la intención de no cultivarla exaltación de la pasión y no confundirlas novelas con los hechos (p. 316), contrapone al amor de la carencia, el amorentendido como capacidad y potencia dela acción. El amor no es sólo deseo, ademáses la satisfacción que se encuentra en laacción realizada en todos aquellos ámbitos que dependen de nuestra voluntad(p. 333). El modelo de este amor en actoes la amistad (philia) entendida, al igualque Aristóteles, como la red de relacionesafectivas que constituyen la comunidad ysin la cual la vida sería desgracia y error.O también concebido como fuerza y energía de vida, tal como ha sido pensado porSpinoza, En ambas orientaciones, la gratitud y la alegría ante la existencia del otrose contraponen al deseo posesivo e insatisfecho de eros. Y más allá de philia, sellega a la caridad (agapé], una virtud de
228
origen cristiano, interpretada, según la inspiración de Simone Weíl, como la virtudcompletamente opuesta a la violencia, esdecir, la realización máxima de la generosidad. La caridad, afirma, es la virtudmás difícil porque es la capacidad de abstenerse de dominar y ejercer la acciónposesiva, aunque se posea fuerza vital parahacerlo, por respeto al otro (p. 363). Lacaridad es un amor gratuito, que ha superado el interés y que ama al otro a pesarde sus debilidades. Por ello supera la philia;sólo posible entre iguales, y se abre a ladiferencia.
Con la crítica de Platón puede considerarse delimitado el espacio de las éticasque Comte-Sponville rechaza explícitamente. Una orientación común une a estaséticas nacidas del orgullo. Son éticas quefomentan la escisión entre los ideales éticos y la vida material de los seres humanosy por ello generan la tristeza de las prohibiciones o el autoritarismo del deber.Sólo Nietzsche no cabe en este esquema,pero al precio de absolutizar el deseo irracional, con lo cual también se rinde al absoluto. Por el contrarío, Comte-Sponvillepropone una ética sin absolutos, inspiradaen la humildad, la virtud del ser humanoque sabe que no es Dios (p. 188) Y querecomienda practicar en esa forma especialde acción que es el trabajo intelectual. Así,para pensar o decidir en las cuestiones éticas hay que cultivar la prudencia, virtudprimordial de los antiguos y una de lascuatro virtudes cardinales. A la manera deAristóteles, la prudencia se .entiende comola sabiduría práctica, innecesaria para Josdioses, pero imprescindible para los hombres. La prudencia permite completar laabstracción de los conceptos universales yconsiste en la capacidad para una buenadeliberación, que facilita la elección adecuada en la circunstancias variadas, plurales y azarosas que componen la vidahumana. O, como en Epicuro, la capacidadde escoger, mediante el examen de las ventajas y las desventajas, los deseos que con-
ISEGORíN17 (1997)
CRíTICA DE LIBROS
viene satisfacer y los medios para ello. Lasimplicidad es otra de las virtudes querecomienda en el ejercicio del pensar, porque preserva de la pretensión y el narcisismo, que contamina las creaciones de larazón. Como Montaigne -autor que citacon frecuencia- la simplicidad equivalea la resistencia ante los embrollamientosdel espíritu y ante la escolástica que cadaépoca genera. Una razón más para lahumildad se encuentra-en la concepción,también familiar a Aristóteles, del saberético como un pensar sin pruebas, que nose adecua al modelo lógico-deductivo yque, por tanto, corresponde al ámbito dela opinión. Una concepción que conducea la dulzura de la tolerancia y niega la gravedad de los dogmas. En conjunto, un estilo de pensamiento basado en la buena fey el humor -no la ironía, que es deseaIificadora-, virtudes que también defiende Comte-Sponville, La práctica intelectual de estas virtudes conduce a un programa moral muy alejado de las éticas quecultivan la escisión idealista. Propone,como Aristóteles, desarrollar una vida quepueda considerarse humana en todosaquellos ámbitos que dependen de lavoluntad de los seres humanos. Y para ellorecoge tanto las virtudes clásicas (prudencia, justicia, coraje y templanza), como lasvirtudes de origen cristiano (compasión,misericordia, dulzura, inocencia), aunqueafirme explícitamente que no comparte lascreencias religiosas.
Comte-Sponville no justifica el comportamiento ético, a diferencia del cristianismo, en motivaciones trascendentes. La ética es una creación humana, enraizada enel carácter social del hombre. Por ello, suorigen, según Cornte-Sponville, es modesto, como las virtudes que defiende. La primera virtud, o con más precisión, el origende todas las virtudes son las buenas maneras (politesse), las cuales más que una virtud son una apariencia de virtud (p. 15).Una manera de hacer casi carente de contenido ético, insignificante, pero que forma
ISEGORíA!17 (1997)
hábitos necesarios para la emergencia delas demás virtudes. Una pequeña cosa queprepara grandes cosas, al enseñar a respetar al otro (p. 24). Un parecido con lavirtud que acaba generando las virtudes,que no son originariamente más que buenas maneras interiorizadas, las buenasmaneras del alma (p. 19). Esta interpretación del origen de la ética puede parecerun tanto frívola, ya que parece situar laestética antes de la ética. Las buenas maneras son solamente formales, en el sentidoque atienden más a las apariencias que alcontenido de las acciones. El mismo Comte-Sponville indica que puede ser acusadode embellecer la escena (p. 332).
Éste es un riesgo que amenaza a lasque podríamos llamar «éticas de las virotudes» 6, las cuales si bien ofrecen una víapara corregir el rigorismo de las éticasdeontológicas tienen también sus escollos.Pueden propiciar una disolución de losrequerimientos éticos en la estética de lasbuenas maneras, ya que quizá el caminoque traza Comte-Sponville entre las buenas maneras y las virtudes también puederecorrerse en sentido contrario o puededar lugar a una estéril predicación de lasvirtudes olvidada de las buenas razonesque provocaron el desprestigio que el término virtud ha acumulado a lo largo delos siglos.
Este tipo de posibles críticas explica queorientaciones éticas de este tipo puedanser acusadas de suministrar instrumentospara cubrir con apariencias de cortesía lafacticidad de unas relaciones sociales enlas que las exigencias económicas han destruido las conductas éticas, en ocasionescondenadas, como un resto metafísico,propio de una sociedad premoderna. O seles puede reprochar falta de sensibilidadante el contenido ético que se expresa enla alegre insolencia juvenil frente a las convenciones sociales o en la agresividad delos movimientos reivindicativos. Aristóteles enmarcó la ética en la política porque,si el bien del individuo es conveniente, el
229
CRíTICA DE LIBROS
bien de la ciudad es más elevado y hermoso 7. Aristóteles afirma además que lavida buena exige unas condiciones mínímas, personales, materiales y sociales.Comte-Sponville no plantea las relacionesentre ética y política y no considera si lasociedad en la que vivimos proporciona elmarco colectivo necesario para fomentarlas virtudes.
Sin embargo, la propuesta de Comte-Sponvílle -yen general las éticas delas virtudes- también puede interpretarsecomo una búsqueda de vías para construir,quizá reconstruir, una ética laica, fiel a latradición ilustrada. Pero con concienciacrítica respecto a las desmesuras de ciertastendencias de este movimiento histórico,no ajenas, por otro lado, a los condicionamientos teológicos de buena parte dela filosofía moderna. Ejemplo de estas desmesuras es la tendencia a la deificacióndel hombre, que se quiere convertir endueño y señor de la naturaleza, con olvidode los límites naturales del ser humano.Otro ejemplo es la tendencia a cargar designificado ético el futuro y despreciar elcultivo de la ética en aquellos espacios delpresente que dependen de la voluntad delser humano concreto e individual y quees precisamente el terreno donde se enraízan las virtudes. En esta perspectiva, la ética de las virtudes podría entenderse comouna ética laica de la sociabilidad y la benevolencia, en el sentido de Hume, autor queComte-Sponville a lo largo de su libro cita,si no estoy equivocada, sólo una vez y paracriticarlo (pp. 100-111). Comte-Sponvillerechaza la concepción de la justicia expuesta por Hume por utilitarista (los autoresutilitaristas no aparecen en la obra), entanto que este autor considera que la justicia es una cuestión de necesidad socialy para Comte-Sponvílle es sobre todo underecho.
Así pues, una morallaiea, pero no meramente utilitarista, sino abierta a la amistady, aún más, a la caridad y que se inspiraen la tradición ética de las virtudes para
230
llenarse de contenido significativo. Estaorientación permite señalar líneas de coincidencia entre Comte-Sponville y los autores comunitaristas, representados en elcampo de la ética principalmente porMacIntyre 8, quien critica el utilitarismo yel individualismo de la modernidad y propone la recuperación de la tradición comunitarista de la ética clásica e incluso escolástica. Pero, a pesar de los posibles paralelismos, pueden indicarse diferencias significativas con los autores comunitaristas,ya que Comte-Sponville evita los pronunciamientos generales sobre la ética de lamodernidad. Con una actitud más cauta,elude juzgar y se ocupa de mostrar el valorde las virtudes, directamente aplicables ala acción de los seres humanos, y éste es,en mi opinión, uno de los principales méritos del libro. Justamente por esa ausenciade pronunciamientos generales, el libro deComte-Sponville encierra, en mi opinión,un dilema que no me atrevería a cerrar.
Una opción es considerar que eldesarrollo de las virtudes debe darse enel marco de la comunidad política. En lalínea de Aristóteles, una comunidad política podría entenderse corno la red de relacían sociales y de comunicación, cuyosvínculos de unión son la amistad y la justicia (aunque sólo se pierde para aquellosseres humanos que estén en condicionesde plantearse una vida regida por el mérito). En la medida que el ser humano necesita de este marco social para realizar suhumanidad, la justicia se convierte en lavirtud suprema, o la virtud perfecta, ya quecomporta buscar el bien no sólo para unomismo, sino sobre todo para los demás 9.
Pero cabe pensar en otra alternativa. Unaética, no ajena a la.amistad, pero alejadadel campo de la política. Es la alternativade Epicuro, un autor muy presente en ellibro de Comte-Sponville. En Epícuro nose contempla la posibilidad de una comunidad política armónicamente organizada,que proporcione el espacio social para larealización del ser humano. Epieuro
ISEGORíA/17 (1997)
CRíTICA DE LIBROS
defiende una idea de justicia basada enun pacto de no agresión 10, pero renunciaa las competiciones, también a las competiciones políticas, ya que perturban laserena independencia, que es condición dela felicidad ética. Y se separa de la comunidad política, que considera maleada porun agitado y turbio juego de conflictos eintereses. La comunidad en la que el individuo puede encontrar independencia yfelicidad es el núcleo restringido de amigosque comparten maneras de pensar y devivir, retirados de la vida pública. Paraencontrar esa felicidad ética, hay que realizar una única competición, el dominio deuno mismo, para aprender a procurarsebien y placer con sabiduría y, por tanto,en este proyecto sólo se compromete elindividuo.
Las dos opciones son atractivas. En laprimera, la ética se abre al ideal, que puedeconsiderarse constitutivo de lo humano, deuna comunidad justa, en el que la igualdad(dejemos en el aire sobre qué ha de darse)
es condición principal de la dignidadhumana. En la segunda se propone un proyecto ético individual, con lo cual se defineun espacio ético independiente de la política y que depende, si se dan las condiciones para planteamientos éticos, de laelección del individuo. Por tanto, compromete al individuo en la realización de susobjetivos éticos, aunque carezca de soportepolítico para ello. Epicuro tiene razón aldefender una ética cuyas exigencias sonautónomas respecto a la política, porqueno hay que esperar a la dudosa coincidencia entre ética y política para tener un proyecto ético individual. Pero también parececierto que una ética sin el ideal de unacomunidad justa es radicalmente incompleta. Por estas razones, me parece queel dilema que me ha parecido descubriren el libro de Comte-Sponville ha de quedar abierto.
Pilar Fíbla
NOTAS
1 15U.000 ejemplares, según información de larevista francesa Magazine Iittéraire, enero 1996.
, El modelo de la Ética de Nicomano está muypresente en la obra. Otro autor actual parece haberinfluido en el diseño del libro. Es Jankélévitch, Traitédes venus, París, Flamrnarlon, 2 vols., 1983 y 1986.
.' Comte-Sponville coincide en esta apreciaciónsobre el deber con Gilles Lipovetsky, quien estudialas causas de la disolución del concepto ético de deberen El crepúsculo del deber, Barcelona, Anagrama, 1994.
, Esta crítica de las tendencias autoritarias de lafilosofía también puede encontrarse en HannahArendt, autora en la que Comte-Sponville se inspirapara la exposición sobre la tolerancia. que se basa prin-
ISEGORíN17 (1997)
cipalmente en Los orígenes del totalitarismo. Madrid,Taurus, 1974.
, Las consecuencias patológicas del carácter posesivo de eros son descritas por Rojas Marcos en Lassemillas de la violencia. Madrid, Espasa-Calpe, 199.5(especialmente cap. 2).
, Tomo esta expresión del libro de Esperanza Guisán Introducción a la ética, Madrid, Cátedra, 1995.
1 Ética de Nicomano, 1,109405.s A Maclntyre, Tras la virtud, Barcelona, Crítica,
1987; defiende la recuperación de la ética escolástica
en Tres versiones rivales de laética, Madrid, Rialp, 1992., Étü:a a Nicomano, V, 1129b 30-1130a inla Máximas capitales, XXXI y XXXIf.
231
THEORIAREVISTA DE rEORIA, HISTORIA y FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA
FUNDADA EN 1952· SEGUNDA EPOCAFUNDADOR: Miguel SANCHEZ·MAZAS (t)
Revista asociada a laSociedadde Lógica, Metodologfa y Filosofía de la Ciencia en Españaya laSociedadEspafwla de Filosofía Analítica
Vol. 12 Septiembre I September
SUMARIO/CONmNTS
SECCION MONOGRAFICA:Ou Incomnumsurability
(Sobre la incomnensurabilidad)Editor: Luis FERNANDEZ MORENO
3/1997
Luis FERNANDEZ MORENO (Madrid) 421423 PresemauonHoward SANKEY (Melbourne) 425-445 JnaJmmensurafJi/ity: Tbe Curren;State ofPlay
Erie OBERHEIM. Paul HOYNlNGEN-HUENE 447465 lncommensurability, Realism, and Meta-(Constanza) IncommensurafJility
Brigitte FALKENBURG (Dortmund) 467491 lru;ommensurafJility andMeasurememLuis FERNANDEZ MORENO (Madrid) 493-509 ¿EsJarej'e:renciadelténnino "agua"inmutable?(Isthe
reference oftheterm "water" immutable?)
ARTICULOS IARTICLES
Andreas BECK (KOnigsleiten) 513·550NéstorCARRlLLO (Rosario) 551·565
Enrique A. SANCHEZ PEREZ,)osé SANCHEZ 567-588MARIN (Valencia)
Mentirassobre elmenti1Vso (líes about theliar)Biosemiótica. Un paradigma emetgente en Biología(Biosemiotics. An Emerging Paradigm inBiology)Sobrealgunaspropiedadesfonnales delossistemasderepresentad6nenqufmíca (OnSomeFonnalPropertiesofthe Chemical Bepresentaríon Systems)
RECENSIONES Y IJBROS RECmIDOS IBOOKREVIEWS AND BOOKS RECEIVEDCRONlCAS y PROXIMAS REUNIONES INOTICES AND ANNOUNCEMENTSNOTICIAS DE lA SEFAINEWS OFmESEPA (Sociedad Española de Fdosofia Analítica)SUMARlO DEL VOL. XIII CONTENTS OF VOL XlI
REDACCION I EDITORIAL OFFlCE I REDACI10NESPA&vsPAIN: CAlU-TImORIA,AlcaldeJosé Elosegui, 275, E20015, Apartado 1.594, 20080, san Sebastián, España.Tel.: (34 43) 29.17.25. Fax (A lbarra): (34 43) 3LlO.56. E-mail: [email protected]'RA.NJER0/FOREIGN COUNTRIES: Asodadón Cultu.rnl. España-TImORIA, case 2,730, 1211 Gcnevc-2, Suissc.
DISTRIBUCION I DISTRIBunONPMa susmpciones, números atrnsados ycambios dedlrecdón:/Forsubscliptions, back volumes and changes oCaddressServido Editorial, Universidad de! País Vasco, Apartado 1.397, E48080 Ieíoa, España.Te!.: (34 4)464.77.00 (ext. 2153). Fax: (344) 480.13.14.
TIlEORIAesunarevistaCUatrimestral (saleen Enero, Mayo ySeptiembre) !THEORlA isajour-mcmtblyjournal (issue: inJanuary, MayandSeptember)