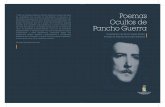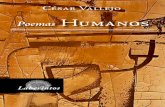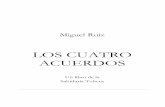Representaciones lésbico-queer en cuatro poemas de José Juan Tablada
Transcript of Representaciones lésbico-queer en cuatro poemas de José Juan Tablada
que cabeque cabeque cabeentre nosotrasentre nosotrasentre nosotras
Acercamientos a la crítica y a la creación de la literatura sá�ca
e d i t o r i a l - d i s t r i b u i d o r a
Con un comunicado y textos de Cristina Peri-Rossi
Elena Madrigal y Leticia Romerocoordinadoras
Un juego que cabe entre nosotrasAcercamientos a la crítica y a la creación de la literatura sáfica
Con un comunicado y textos de Cristina Peri-Rossi
Elena Madrigal y Leticia Romero, coordinadoras
Primera edición, 2014D.R. 2014 Elena Madrigal y Leticia Romero, por la PresentaciónD.R. 2014 Mabel Guadalupe Haro Peralta, Leticia Romero Chumacero, Elena Madrigal Rodríguez, Humberto Guerra , Octavio Rivera Krakowska, Adriana Azucena Rodríguez Torres, Ma. Elena Olivera Córdova, Ernesto Reséndiz Oikión, Inmaculada Pertusa Seva, Gerardo Bustamante Bermúdez, Cristina Peri-Rossi, Julieta Gamboa, Analhi Aguirre, Lucero Balcázar, Gisela Kozak, Paulina Rojas Sánchez, por autoría personal
Voces en TintaIbarra 700-3 Col. Romero de Terreros, 04310, Coyoacán, D.F.Tel. 52 (55) [email protected]
Cuidado de la edición: Elena MadrigalDiseño de la portada e interiores: Sandra Mejía De la HozImpresión y reproducción digital: Monarca ImpresorasSchubert 172-C Col. Peralvillo, 06220, Cuauhtémoc, D.F.Tel. 19.97.80.45
I.S.B.N. 978-607-9324-03-2Se prohíbe la reproducción por cualquier medio sin el consentimiento de las titulares de los derechos de las obras.
Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación número 975 “Escritu-ras sáficas latinoamericanas y chicanas: creación y crítica” de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México, bajo la responsabilidad de la Dra. Elena Madrigal, y del proyecto FEM 2011-24064 “Representaciones culturales las sexualidades marginadas en España (1970-1995)” del Ministerio de Ciencia e Innovación, España, coordinado por el Dr. Rafael Mérida Jiménez.
Hecho en México / Made in Mexico
Índice
Preliminares
Un comunicado y un poema de Cristina Peri-Rossi
PresentaciónElena Madrigal y Leticia Romero
Apreciaciones
Subversión poética del orden androcéntrico: el universo femenino en Safo de LesbosMabel Guadalupe Haro Peralta
Entre la fascinación y el cuidado. Noticias sobre la recepción de Safo en el México decimonónicoLeticia Romero Chumacero
Representaciones lésbico-queer en cuatro poemas de José Juan TabladaElena Madrigal Rodríguez
Nancy Cárdenas: adaptación dramática e identidad lésbica Humberto Guerra y Octavio Rivera Krakowska
Las primeras manifestaciones del personaje lésbico homosexual en la narrativa mexicana escrita por mujeresAdriana Azucena Rodríguez Torres
Amora: literatura de compromiso sociosexualMa. Elena Olivera Córdova
Las lesbianas en treinta y cuatro obras de autores mexicanosErnesto Reséndiz Oikión
7
11
23
39
55
75
113
131
140
Un jUego qUe cabe entre nosotras
González González, Marta, “Versiones decimonónicas en castellano de la Oda a Afrodita (Frg. 1 Voigt) y de la Oda a una mujer amada (Frg. 31 Voigt) de Safo”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos, núm. 273, vol. 13, 2003, pp. 273-312.
Juvenal [Enrique Chávarri], “Charla de los domingos” de El Monitor Republica-no, 5ª época, año xxii, núm. 293. México, 8 de diciembre de 1872, p. 1.
Méndez de Cuenca, Laura, “Venus (de Safo)”, El Mundo Ilustrado, núm. 16, tomo i, año x, México, 19 de abril de 1903, s.n.p.
“Nueva Safo”, La Patria, México, 18 de agosto de 1901, p. 3.
“Representación de Safo”, La Iberia, año vi, núm. 1740, México, 7 de diciembre de 1872, p. 3.
Sepúlveda, Ricardo, “Una señora célebre. Safo”, El Monitor Republicano, 5ª época, año xxi, México, 16 de julio de 1871, p. 2.
--------, “Una señora célebre. Safo”, La Voz de México, tomo ii, núm. 279, México, 26 de noviembre de 1871, pp. 1-2.
Soler Arteaga, María de Jesús, “Safo en las poetas románticas españolas”, Es-critoras y escrituras [revista del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Sevilla], núm. 8, octubre 2009, de: «http://www.escritorasyescrituras.com/revista.php/8/67» [acceso: 27 de noviembre de 2010].
Una mexicana [Dolores Cuesta de Miranda], “Treinta años”, El Siglo xix, 2 de noviembre de 1872, p. 2.
Representaciones lésbico-queer en cuatro poemas de José Juan Tablada1
Elena MadrigalUniversidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco
os intentos por conformar las historias de la representación lésbica en las letras mexicanas por lo regular establecen un paralelo entre el devenir cronológico y un espectro que transita del silenciamiento y la (auto)censura a la explicitud temática y formal. Tal es el caso de Ro-bert McKee Irwin que en 2004 ubicó la “prehistoria” del lesbianismo en la primera mitad del siglo xx o de María Elena Olivera Córdova que en 2009 plantea la publicación de Amora de Rosamaría Roffiel en 1989 como el hito de la representación libertaria de la lesbiana y cuyo “antes” literario-cronológico abarca de Santa de Federico Gamboa (1906) a la generación del Medio Siglo. Paulatinamente se completan tales esfuer-zos historiográficos con el descubrimiento de autores y obras que trata-
1 Este ensayo se vio beneficiado con los comentarios de las integrantes del “Taller de Teoría y Crítica Literarias Diana Morán”.
ss ss s ss s ss ss
L
Un jUego qUe cabe entre nosotras
ron el tema sáfico. Así sucede con cuatro poemas de José Juan Tablada (1871-1945) incluidos en Al sol y bajo la luna de 1918,2 ejemplos de la porosidad de las fronteras genéricas y de la contravención a los modelos femeninos tradicionales. De manera por demás interesante, el poemario incluye composiciones con temas cercanos a las vanguardias, como el de las mujeres liberadas, de cabellos cortos, atléticas y feministas de los albores de la segunda década del xx, por ejemplo en “……?” (111), “Lawn tennis” (115) o “Flirt” (119). Sin embargo, cuando el poeta pone en jaque la sexualidad ortodoxa, opta por recursos no de las vanguar-dias sino enteramente modernistas cuyo auge en México abarcó de las postrimerías del siglo xix a los albores del xx. En otras palabras, Tablada parece “retroceder” estéticamente unos veinte años o más —a los tiem-pos de sus primeras composiciones o de las ediciones de El florilegio correspondientes a 1899 y 1904— en los poemas “En pecado mortal” (149-153), “Laura” (83-86), “Tanagra” (195-198) y “Nocturno oriental” (189-194).
Las razones del poeta pueden ser de diversa índole y no excluyo la posibilidad de que los poemas del corpus daten de la época del escándalo provocado por “Misa negra” en las altas esferas porfirianas en 1893 y que pudo haber comportado incluso el encarcelamiento del autor.3 La mayor complejidad estructural y semántica de los poemas ante “Misa negra” pudiera deberse a un afán de evadir la censura del momento y la posterior.
2 En adelante, al hacer referencia a los poemas, solo indicaré parentéticamente el número de página y posteriormente los números de versos correspondientes.
3 Para un comentario al respecto y un análisis pormenorizado del poema, véase Esther Hernández Palacios, “«Misa negra» o el sacrilegio inacabado del modernismo”, La Palabra y el Hombre, núm. 77, enero-marzo 1991, p. 5-15 [de: http://hdl.handle.net/123456789/1630]. Para el desenlace de la polémica suscitada por Tablada y la fundación colateral de la Revista Moderna de México, véase Belem Clark de Lara y Fernando Curiel Defosse, El modernismo en México a través de cinco revistas, México, unam, 2000, pp. 14-19.
ss ss s ss s ss ss
madrigal / representaciones lésbico-qUeer
ss ss s ss s ss ss
Es probable que el tono modernista, la hermeticidad y hasta la erudición de los poemas haya propiciado su abandono por parte de la crítica, más abocada a valorar la poesía innovadora o de corte mexicanista de Tablada.
En el tiempo que corre, es factible traslapar la factura modernista de los poemas y un acercamiento queer a las innovaciones de elección del objeto lírico. El gesto no solo revela al Tablada explorador de los plie-gues del deseo sino las posibilidades de interpretación que propician las combinatorias posibles e inestables de los pares binarios. Por una parte, la vertiente decadentista del movimiento modernista abre el intersticio a la lesbiana, a un tercer y hasta un cuarto tipo femenino o feminoide. Por la otra, la lectura queer cuestiona la salida fácil de la oposición binaria hombre/mujer o del paradigma de representación de la mujer como ser frágil y angelical o como ente dominador y terrible, lugar común para los estudiosos del modernismo. “En pecado mortal”, “Laura”, “Tanagra” y “Nocturno oriental” dejan entrever otras posibilidades más allá del bina-rismo genérico en el ambiente de una “literatura artificial, sofisticada y exótica [… y] el obrar libre del artista.”4 Las manifestaciones escriturarias de la distancia y el deseo dan la pauta para ponderar, por ejemplo, a la lesbiana y al ser femenino/feminoide como existencias en vaivén en cuan-to a categorías se refiere, púdicamente condenables, pero atractivas a la mirada de un poeta afiliado a la búsqueda de la belleza por encima de miramientos de orden moral.
Entre lesbianasEn el espectro erótico de la poesía de Tablada, la lesbiana es el objeto lírico de un par de composiciones de trasfondo burlesco, aunque hermé-
4 Ana Laura Zavala Díaz, “«La blanca lápida de nuestras creencias»: notas sobre el decadentismo mexicano”, en Literatura mexicana del otro fin de siglo, México, El Colegio de México, 2001, pp. 49 y 51.
Un jUego qUe cabe entre nosotras
ss ss s ss s ss ss
ticas en comparación con “El beso de Safo” (1916), poema harto cono-cido de Efrén Rebolledo.5 La primera de las composiciones se titula “En pecado mortal” y está integrada por diez quintetas continuas de versos octosílabos con rima a,b,a,a,b. Los temas centrales son tres: la descrip-ción de una lesbiana, la presencia de las jóvenes que caen bajo el influjo sáfico y la expresión del deseo de un yo lírico masculino de ser seducido por los encantos de la protagonista poética.
Con respecto al primer tema, en las cuatro estrofas iniciales la voz lírica apela a una “depravada candorosa del baroncito de Faublás”, lo que hace pensar que el poema versará sobre un tenorio en alguna de sus escapadas de índole pícara o sexual—a decir de la referencia al protago-nista de Les amours du chevalier de Faublas de Jean-Baptiste Louvet de Couvray—.6 La presa del libertino experto en “el abominable arte de
5 Para algunas referencias sobre esta composición, véase Elena Madrigal, “Poetas mexicanas que dicen el amor en lésbico: panorama y aproximación crítica”, en Florilegio de deseos, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-eón, 2010, p. 201.
6 El libro se dio a conocer por las ediciones parisinas de 1787, 1820 y 1821 y sucesivas traducciones al inglés y al español. De éstas se tiene noticia de la versión por J. A. Llorente Aventuras del varoncito de Fablás (Madrid, Imprenta de Albán y Compa-ñía, 1822, 4 volúmenes). En algunas otras ediciones españolas el término chevalier se traduce como “baroncito”. El texto no es considerado como pornográfico o prohibido. Al respecto, Jean-Louis Guereña explica que los impresos de esta categoría eran de circulación medianamente abierta (“La producción de impresos eróticos en España en la primera mitad del siglo xix”, en Prensa, impresos, lectura en el mundo hispánico contemporáneo. Homenaje a Jean-François Botrel, octubre 2005, p. 36). Por el con-trario, a decir de la “Noticia biográfica” que acompaña a la edición francesa de 1836, la obra conllevaba cierta crítica a la sociedad que brindaba al autor los necesarios “des exemples de frivolité et de corruption qui n’eurent sur lui qu’une bien médiocre influence” (“ejemplos de frivolidad y de corrupción que tuvieron sobre él sólo una influencia muy mediocre”, Jean-Baptiste Louvet de Couvray, Histoire du chevalier de Faublas, tome I, Paris, Lavigne, p. ij; la traducción es mía).
madrigal / representaciones lésbico-qUeer
la seducción”7 será una joven virginal, vestida púdicamente como toda mujer, pero que también, como toda mujer desde Eva (como pensaban los lectores del momento), estaba signada literariamente por el deseo de pervertir y ser pervertida. La segunda estrofa reitera dicha valoración, esta vez al señalar —mediante la metonimia del breviario y del rosario—, una apariencia de religiosidad que encubre una esencia descarriada, como lo insinúan las referencias al Decamerón de Bocaccio y al satirión, tipo de orquídea macho con “flores de forma extraña, blancas, olorosas y en espiga laxa”8 que, para el entendido en simbología pictórica o literaria decadentista, corresponde al tratamiento estereotipado de plantas y flores por parte de artistas del decadentismo europeo.9 Asimismo, al caracterizar a la joven con particularidades de la femme fragile y de la femme fatale, el poeta logra lo que sus contrapartes narradores, a saber, una “belleza híbrida, perversa y lujuriosa […cuya] naturaleza realza su condición […] primaria: la de una sexualidad demandante y tiránica.”10
7 “The detestable art of seduction”, Jean-Baptiste Louvet De Couvray, The amours of the chevalier De Faublas, vol. ii, London, Société des Bibliophiles, 1898, p. 304.
8 drae, s. v. satirión.9 Mario Praz abunda en ejemplos donde flores y plantas de formas equívocas y
extrañas son inseparables de situaciones de tortura, horror, muerte y lujuria. El crítico hace detenido análisis de Huysmans, Moreau, Mirabeau y los prerrafaelistas, por ejemplo (The romantic agony, Londres, Oxford University Press, 1954, pp. 309-349). En térmi-nos amplios, las flores sugerían la paradoja de los elementos que, perteneciendo a la naturaleza, actuaban contra natura. Como también lo señala Praz, las flores constituían la imagen algolágnica en la poesía de D’Annunzio (p. 50); eran utilizadas como medio de la decapitación por brujería (pp. 349 y 406); hacían las veces de veneno (pp. 409 y 443) o bien —en particular la orquídea y el loto— simbolizaban la homosexualidad masculina (p. 294), esclarecimiento que complica aún más la referencia al satirión en el poema que nos ocupa.
10 Ana Laura Zavala Díaz, De asfódelos y otras flores del mal mexicanas. Re-flexiones sobre el cuento modernista de tendencia decadente (1893-1903), México, unam, 2012, p. 24.
ss ss s ss s ss ss
Un jUego qUe cabe entre nosotras
ss ss s ss s ss ss
En las estrofas tercera y cuarta el yo lírico vuelve sobre el léxico de devoción y recato (“reclinatorio”, “abalorio”, “plegarias”, “fervores”, “prez”) y lo coloca a la par de la idea de carnalidad (“vibratorio”, “terco y rítmico frú frú”, “suspiras y ardes”). De la combinación surgen sorpresas como el que la beata posee “lánguidas caderas” —como las de los varones biológicos— y se insinúa al lector un comportamiento masculinoide por parte de la virgen. La cadera, parte tradicionalmente diferenciadora del cuerpo femenino y el masculino, es otro atributo que ya Pierre Louÿs había dado a la poeta “Passapha”: “Ella duerme… es ciertamente bella, pese a que sus cabellos estén cortados como los de un atleta. Pero ese extraño rostro, ese pecho viril, esas caderas estrechas…”11 El posible antecedente textual pudiera incentivar la imaginación para perfeccionar la descripción de la protagonista poética, cuya “belleza física […] se proclama intencio-nadamente contra natura, y la gama de sensualidad va de la excentricidad sacrílega del amor al gozo de los paraísos artificiales,” como lo señala Christina Karageorgou de manera amplia para el decadentismo.12
El preámbulo de la composición ha sido lo suficientemente demora-do para atestiguar el momento en el que el libertino aceche cercanamente o se encuentre con la virgen de ojeras “que pintan hiedras”, aclaraciónfloral que nos recuerda la proclividad al vicio de la joven. Sin embargo, las expectativas se rompen totalmente en la estrofa siguiente al visualizar a la muchacha recibiendo los delicados besos de otras de su edad y, más aún, al enterarnos de que sabe procurarles placer con los dedillos. Dicen los versos:
11 Pierre Louÿs, Las canciones de Bilitis, Barcelona, Ediciones 29, 2003, p. 66.12 “Un arrebato decadentista: el pragmatismo corpóreo de José Juan Tablada”, en
Literatura mexicana del otro fin de siglo, Rafael Olea Franco, editor, México, El Colegio de México, 2001, p. 37.
madrigal / representaciones lésbico-qUeer
ss ss s ss s ss ss
Tu boca, amante florilegio,conoce el beso más sutil,y tus amigas de colegiose turban ante el sortilegioque hay en tus dedos de marfil…
Al dejar al descubierto que la muchacha es lesbiana se da paso al segundo tema poético: la mención a las jóvenes que caen bajo el influjo sáfico. En este punto, el paralelismo con el barón de Faublás de la primera estrofa cobra mayor importancia porque permite traslapar detalles como la edad —alrededor de los dieciséis— y recalcar el furor por la conquista y por la satisfacción sexual sin reservas en escenarios previsibles como conventos o alcobas de casadas.13 El travestismo, la adopción de nom-bres falsos y un sinfín de enredos son algunos de los fingimientos más recurrentes y jocosos del libertino que completan tácitamente el perfil de la lesbiana donjuanesca del poema. En un determinado momento, el barón de Faublás incluso admite ante sus lectores que “cual cazador al acecho, [esperaba] a su presa”.14 Análogamente en la sexta quinteta, la muchacha pervertida por la lectura del Decamerón es comparada con una “fiera loba” y sus víctimas con “pobres gacelas”:
13 Ya Baudelaire, en su reseña a la tragedia Safo, señalaba este tipo de conven-ciones comunes a obras como las de “Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1688-1763), autor de numerosas comedias y de notables novelas como La vida de Mariane [en las que destaca su] trabajo de ambigüedad semántica, especular del travestismo [… o como las de] Claude Prosper Jolyot de Crébilloon (1701-1777), uno de los mejoresnovelistas franceses del siglo xviii” (Crítica literaria, introducción, traducción y notas de Lydia Vázquez, Madrid, Visor, 1999, p. 57).
14 “Like a hunter on the watch, [he] waited for [his] prey” (Louvet De Couvray, The amours of the chevalier De Faublas, p. 183). La traducción es mía.
Un jUego qUe cabe entre nosotras
ss ss s ss s ss ss
Pobres magnolias en tu alcoba!pobres gacelas de alba pielbajo tus garras —fiera loba,—lámparas que entre su caobahunde tu tálamo cruel…!
La animalización adquiere un matiz mucho más complejo en la quinteta a continuación, donde el iris celeste de la joven, por obra del demonio, semeja una cantárida. El estereotipo de la virgen de ojos azules queda reducido a mera apariencia tras la que se oculta un ser sexuado prohibido e inagotable, porque hay que señalar que el polvo obtenido de la cantárida, un insecto coleóptero común en España,15 fue empleado como medicamento o veneno, pero sobre todo como afrodisiaco para provocar priapismo, a decir de fuentes relativamente contemporáneas al poema.16 En el plano textual, la energía erótica de la lesbiana es entonces equiparada con la de un varón, potencia otorgada solo por las fuerzas diabólicas.
A continuación, una línea de puntos da a entender que alguna estrofa (o estrofas) fue omitida o bien que el lector debe imaginar una transición poética. El paso es indispensable puesto que el poema cambia drástica-mente. En el último pasaje el yo lírico se nos presenta como un hombre dispuesto a someterse (al igual que en “Nocturno oriental”, como vere-mos más adelante) a la pérfida lesbiana, de “gracia altiva” y “compasión
15 drae, s.v. cantárida.16 John Davenport, Three essays on the powers of reproduction; with some ac-
count of the judicial “congress” as practised in France during the seventeenth century, London, privately printed, 1869, pp. 97-100. Tras la pretensión de la exposición científica están las escenas cómicas y picantes para la absoluta satisfacción masculina que son, en realidad, los motivos de la obra, al igual que la de Louvet de Couvray y de los poemas de Tablada que nos ocupan.
madrigal / representaciones lésbico-qUeer
ss ss s ss s ss ss
esquiva” (vv. 43-44), refractaria a los requiebros y la desesperación de un varón que, al saberse fuera de toda oportunidad en el campo del deseo, está dispuesto a cometer el sacrilegio de “sangrar clavado en una cruz” (v. 45). No ha lugar a pensar que pudiera tratarse de una composición aislada en vista de que en este último pasaje hay una síntesis de la ropa y los efectos religiosos que sedujeron al yo poético en un inicio y que dan pie a un tratamiento de la tensión entre erotismo, religiosidad y perversión. Como es esperable de acuerdo con el momento histórico, la resolución del tema sáfico recae en un yo masculino pero los guiños de la transgresión erótica lindan con lo queer.
Esta observación permite interpretar el segundo poema, “Laura” (83-86), cuyo sentido críptico contrasta con el desarrollo de otros retratos convencionales, como el de “Lorenza” o el de “Mercedes”, incluidos en la misma sección de “Medallones”. Cuatro quintetas, de rima variable, sirven de andamio a una descripción que inicia por el cabello y en la que el poeta incluso se permite una inconsistencia: en la primera estrofa la mujer tiene cabellera larga y, en la tercera, la melena es corta. La tez de la mujer es blanca y pálida, sus labios encarnados, y su belleza asemeja la de un “icono bizantino” (v. 9), dejo exoticista que parece ser un formu-lismo poético más.
En franco contraste por su complejidad compositiva, la última quin-teta está formada por solo tres interjecciones, en versos encabalgados en su totalidad y una rima difícil y extraña entre “Louys” y “Bilitís”, que produce un efecto inusual y dificulta la lectura ante la esdrújula artificial de “pánida”17 y la habitual de “cálamo”:
17 La voz es normalmente grave (drae, s. v. panida).
Un jUego qUe cabe entre nosotras
ss ss s ss s ss ss
¡Pánida cálamo invocatu boca que Pierre Louyshubiera cantado! ¡Bocadel huerto de Lesbos! ¡Locahermana de Bilitís! (86)
En cuanto al significado de la enigmática estrofa, resalta que el foco sea la boca de una mujer, una escritora o una cantante. Es menester vol-ver al título del poema, “Laura”, para ahondar en su sentido y apreciar la postura del yo lírico con respecto a su objeto poético. Un posible punto de partida está en el significado de Laura: en latín, coronada de laureles; en griego, Dafne, que según la tradición interpretativa del libro primero, canto iv de las Metamorfosis de Ovidio —y según David William Foster— es “uno de los nombres más femeninos del repertorio clásico, el de la discreta ninfa que se convirtió en un árbol de laurel para escapar de la persecución amorosa de Apolo.”18 En la versión ovidiana, en efecto, Apolo, dios de la música,19 la poesía y la medicina, se hallaba disfrutando de su hazaña más reciente —haber acabado con la serpiente Pitón— cuando miró a Cupido blandir el arco y la flecha. Al punto, se burló del pequeño quien, en venganza:
en la umbrosa cima del Parnaso se paró diligente,y sacó, de la aljaba llena de saetas, dos dardosde diversos oficios; éste ahuyenta, hace aquél el amor.El que lo hace es dorado, y por su punta aguda refulge;el que lo ahuyenta es obtuso, y tiene plomo bajo la caña.Éste, el dios en la ninfa Peneida clavó; mas con ése
18 Ensayos sobre culturas homoeróticas latinoamericanas, p. 254.19 “Por mí concuerdan con las cuerdas los cármenes” (v. 518).
madrigal / representaciones lésbico-qUeer
ss ss s ss s ss ss
por los traspasados huesos dañó las médulas de Apolo.Al punto, ama el uno; huye la otra el nombre del amante (vv. 467-475)
En un rapto amoroso, el dios persigue a Dafne, y cuando está a punto de tomarla para sí, la ninfa clama ayuda a su padre, el río Peneo, quien la convierte en un árbol de laurel. En su poema, Tablada propone una explicación irreverente a la materia mitológica: la ninfa rechazó a Apolo, guerrero masculino, cantor de versos, no por tímida, sino por lesbiana. El vuelco que Tablada da al mito trasciende por sustentarse en las razones que da la ninfa a su padre para no acatar el destino prescrito para una mujer: por vía del matrimonio, allegar otro hombre al círculo familiar y parir vástagos.20 La temeridad del poeta modernista abre la posibilidad de una lectura distinta de la mujer que, como Dafne, se muestra “intolerante e ignara de hombre” (v. 479). La actitud de la ninfa puede entonces ser vista como una estrategia común de muchas lesbianas en el devenir histórico y en la que el varón —o un yo lírico apolíneo como el de Tablada— es rechazado por voluntad y no por la virtud de la mujer. En otras palabras, el rechazo expresa un no deseo hacia el varón, mas no ausencia de deseo, puesto que éste existe y va dirigido hacia un objeto erótico femenino.
Entre indeterminacionesLos dos últimos poemas elegidos cantan la indefinición del objeto del deseo, cuya indeterminación da cabida al encuentro lésbico. Así sucede
20 Dice el pasaje ovidiano: A menudo el padre dijo: “Un yerno a mí, hija, me debes.” / A menudo el padre dijo: “A mí me debes, niña unos nietos.” / Ella, odiando como un crimen las conyugales antorchas, / había con verecundo rubor su bello rostro teñido, / y adhiriéndose con blandos brazos en el cuello del padre: / “Dame, genitor carísimo —dijo—, que de una perpetua / virginidad disfrute” (vv. 481-487).
Un jUego qUe cabe entre nosotras
ss ss s ss s ss ss
en “Tanagra” y “Nocturno oriental”, poemas exoticistas, uno ubicado en la antigua Grecia, y el otro en un punto indeterminado más allá de la seguridad simbólica que constituía el occidente. En ambas dedicatorias aparece Eulalia, nombre que remite al habla, pero que en la semiótica del deseo y el sexo, bien puede ser alegoría de la boca, la entrada, la abertura (o las aberturas), insistencia poética de intensidades distintas en cada composición. Por ejemplo, en “Tanagra”, el yo lírico inicialmente se asombra ante una mujer menuda y deificada, pero de aspecto efébico (v 3), cuya perfección iguala la de la miniatura que también inspira “Vida de Bilitis” de Las canciones de Bilitis de Pierre Louÿs.21 El foco poético de la siguiente estrofa es el “parvo y rosado caracol marino / donde se oye gemir un océano” (198), icono de la genitalidad femenina, abertura mis-teriosa por la que se llega a una inmensidad impredecible e inabarcable. En el caso de “Nocturno oriental”, la boca es el tema de diecisiete versos agrupados en una quinteta y tres cuartetas, toda la sección iv de las seis que integran el nocturno.
En los primeros versos de este apartado, el poeta presenta abier-tamente una “carnal boca” y, por medio de una elipsis, elide a una se-gunda, la del sexo, “invisible entre la sombra espesa, / muda, pasiva y todopoderosa…” (vv. 19-20). La imagen inmediata es, nuevamente, la de una vulva o una vagina, puesto que las secciones anteriores nos han llevado a dibujar el rostro, los senos, la cintura y la cadera de una mujer. Sin embargo, tres términos de la estrofa siguiente cuestionan esa certeza. “Dardo”, “hiere” y “ambiguo” agregan una contravención más a una forma de retrato que —por sus alusiones al encuentro sexual y a la descripción
21 El motivo aparece cuando el contemporáneo de Tablada se refiere a Phryné, quien “tenía por costumbre cubrirse incluso los cabellos con uno de esos grandes vesti-dos plisados de los cuales las figurillas de Tanagra nos han conservado la gracia” (Pierre Louÿs, op. cit., p. 13).
madrigal / representaciones lésbico-qUeer
de otras regiones corporales más allá del rostro— se dedica a un objeto erótico perverso por indeterminado.
A continuación, la voz lírica insiste en el tema de la boca, esta vez para elevarla por encima de “la bombonera de grajeas diabólicas” (vv. 2-3) del Marqués de Sade, y el espacio de ambigüedad se ahonda en la estrofa novena, digna de ser citada en su totalidad, puesto que en ella la voz poética —inevitablemente pensada en masculino, dado el “José Juan” del nombre del autor y el canto de usanza modernista a partes de la biología femenina— trasgrede las alusiones tradicionales masculino/activo y femenino/pasivo:
De tu boca voraz que en carnal gula,sobre la mía, sáfica y pasiva,se imprime largamente y eyaculaen un másculo beso su saliva… (vv. 29-32)
La combinación adjetival “sáfica y pasiva” y la verbal “imprime” y “eyacula” se aúnan a la figuración del “másculo beso” para abrir un abanico de posibilidades para la voz lírica, que entonces puede ser, por lo menos, la de una mujer en un encuentro sexual con otra (caso en el que me atrevería a hablar de un yo lírico lésbico), o la de un hombre en una actitud sexualmente pasiva ante una mujer, un varón, un/una hermafrodita o un/una travestida. El efecto poético fuera y dentro de toda categoría se sostiene, mediante recursos distintos, en las estrofas diez y once (dentro de la sección v). Así sucede en las transiciones del apóstrofe, unas veces de primera a segunda persona, otras a tercera. Algo parecido ocurre en las complejas alternancias de la voz, unas veces alter ego del poeta, otras asunción de reacciones y sentimientos del objeto lírico, como si se tratase de una voz travestida. Un segundo ejemplo del vaivén fuera/dentro se halla en la sección décima. Allí el poeta hace uso del hipérbato para velar la referencia culta al prerrafaelismo, movimiento pictórico de élite que, en
Un jUego qUe cabe entre nosotras
su práctica, intentó la continuación de técnicas anteriores a Rafael, echó mano de tradiciones fantásticas, leyendas y pasajes históricos medievales y que escandalizó la moral victoriana a través de modelos hermafroditas y escenarios de lujuria y exoticismo. Dice la estrofa:
Une como ideal hermafrodita,la seducción de tu belleza ambiguaun ángel de candor prerrafaelitay la lujuria de una reina antigua… (vv. 33-36)
Las oposiciones “ángel” y “lujuria”, “prerrafaelita” y “antigua” en realidad apoyan las reiteraciones “hermafrodita” y “ambigua” y todas con-fluyen en la idea de una belleza física heterodoxa, como también sucede en los versos segundo y tercero de “Tanagra”: “por tu aspecto infantil / semejas un efebo y eres diosa!…”. De vuelta al nocturno, el difuminado de fronteras se prolonga a los versos de apertura y cierre de la estrofa un-décima para indicar que los deseos eróticos del objeto amoroso son, a la vez, “columbinos” y “tentaculares”, es decir, femeninos y masculinos. La indefinición de los pasajes cuatro a once persiste hasta el cierre, marcado por una poetización del clímax y la relajación de un encuentro sexual. Es entonces que el “hondo «pacer» de mármol rosa” (v. 41) y el “beso ardiente y sitibundo” (v. 51) se tornan expresiones del placer por el placer mismo al margen de las biologías o las consignas sociales que sobre ellas pesen. El último verso, “opalizando mi remordimiento”, abona a la intuición de que el encuentro sexual fue moralmente reprochable y la ambigüedad con la que fue planteado impide concluir tajantemente si fue por la culpa atribuida a todo placer sexual, si por el encuentro con un andrógino, una travestida o entre lesbianas, o por la simple trasgresión de la atribución de lo activo al principio masculino y de lo pasivo al femenino.
madrigal / representaciones lésbico-qUeer
Reflexiones finalesPocos poetas como José Juan Tablada han transitado por experimentos que rayaron en el estridentismo o por las innovaciones que aportó al tema mexicano a base del hai-ku, entre otros méritos. Tablada incluso cinceló poemas modernistas estereotipados, en tonos hasta cursis, para decir el amor de un hombre por una mujer o indagó la fuerza del ero-tismo heterosexual en “Misa negra”. Entre las mujeres libertarias de los años veinte y clichés como el de la amada muerta, la otra que es llama pasional e incensario y otra más que sufre al no poder desposarse por no ser virgen, Tablada vuelve la mirada a veneros cercanos a la confesión de lo prohibido, como en “Tanagra” y “Nocturno oriental”. Incluso su yo lírico intenta comprender que una mujer opte por otra como objeto del deseo en “Laura” o se muestra renuente a los finales trágicos para perso-najes transgresores —como la lesbiana de “En pecado mortal”— y la re-presenta más festiva que punitivamente aunque se apoye en cartabones literarios como el del libertino. En este último caso, declara la posibilidad del placer sáfico en los dedos de “la loba” sin siquiera plantear la pene-tración, sustento ineludible de la sexualidad ortodoxa.
A diferencia de la posición voyerista de Rebolledo en “El beso de Safo”, Tablada se inclina por poetizar a partir del (o de la) actuante y actante erótico(a), como en el caso de “Laura”, poema donde quien realmente habla por su deseo es una ninfa mitológica… y sáfica. Este detalle y, de manera más generalizada entre los modernistas, la actitud artística sopor-tada “en los resquicios [de] una conciencia no claudicada [de] movimiento e indeterminación”,22 constituyen la oportunidad para la lectura queer del periodo y del autor. En la ambigüedad que signa al “Nocturno oriental”, Tablada arriesga tanto el par binario masculino/femenino en su supuesta paridad con los cuerpos biológicos como, de nuevo, la preponderancia
22 Christina Karageorgou, art. cit., p. 45.
ss ss s ss s ss ss
Un jUego qUe cabe entre nosotras
transcultural y transhistórica de la penetración. Al haber usufructuado la dimensión decadentista del modernismo en distintas etapas de su pro-ducción poética, el mexicano supo encontrar en ese intersticio estético e ideológico una oportunidad para reificar la experimentación baudelairia-na, la figura del poeta maldito, la reutilización de la materia mitológica, la consigna de “escandalizar al burgués” y evadir la censura en distintas etapas de la historia de México. Lo hizo de manera tal que permite a sus lectoras actuales “desconstruir las bases ontológicas con las que operan [las identidades del deseo] y poner en relieve cómo se construye lo que se considera «normal», «natural» o «esencial» en un momento dado”23
y delatar así la historicidad a la que ha estado sujeto un macrodiscurso estable, continuo y unitario.
El solo hecho de que los poemas sobre el lesbianismo o la indeter-minación salidos de la pluma de Tablada no hayan sido suficientemente comentados apunta a revalorar la herramienta de lo queer transhistórica-mente y proponer que, tal vez, “no [es que] las fronteras se estén derrum-bando, sino porque nunca llegaron a ser sólidas e impenetrables”.24 Si el cuerpo y sus devaneos siempre han estado allí, tal vez ha llegado la hora de cuestionar la preconcepción de que en el pasado los binarismos eran tajantes; creer que la heteronormatividad sí existía en un pasado dorado, monolítico es solo falacia o ingenuidad para el pensamiento queer. Por eso hacen —y en su momento hicieron— tanto ruido los círculos Bloom-bury o el de Jena. Para el caso mexicano, la exigencia de “escandalizar al burgués” puede ahora ser leída como principio artístico que incluyó una “oposición al patriarcado heterosexista” defendido igualmente por
23 Luciano Martínez, “Transformación y renovación: los estudios lésbico-gays y queer latinoamericanos”, Revista Iberoamericana, vol. lxxiv, núm. 225, octubre-diciem-bre 2008, p. 863.
24 David William Foster en su Prefacio a Ensayos sobre culturas homoeróticas latinoamericanas, p. 24.
ss ss s ss s ss ss
madrigal / representaciones lésbico-qUeer
“la sedicente alta cultura”25 porfiriana que por los discursos nacionalistas y masculinistas del periodo posrevolucionario. Es de subrayar el ingenio de Tablada para valerse de moldes poéticos aparentemente rebasados y de referencias cultas a Las canciones de Bilitis, al Marqués de Sade, al prerrafaelismo, al barón de Faublás, a la materia mitológica o al Deca-merón de Bocaccio con el fin de evadir la censura porfirista y el realismo costumbrista inequívoco de clase y momento histórico que los gobiernos de la posrevolución favorecían.
Una lectura queer de la poesía de Tablada,26 de cualquier otro de-cadentista, vanguardista o finalmente de cualquier poeta que emprenda lo erótico con seriedad, permite establecer nuevos vasos comunicantes entre forma, fondo, contextos e historias. En estas últimas, la detección y el análisis de las representaciones sáficas contribuyen a matizar una identidad poética nacional monolítica cuyos orígenes datan del “proyecto nacional y literario que al menos desde la República Restaurada se había trazado para el país”,27 excluyente de todo sectarismo estético y de ecos de otras literaturas que pusiesen en entredicho la correspondencia unívoca entre biología y destino erótico-cultural. Las historias de las representaciones lésbicas y de las indeterminaciones del deseo, en resumen, reafirman los colectivos de la diversidad a la vez que trascienden sus particularidades para enriquecer y delatar la complejidad de narraciones mayores.
25 Ibid., p. 17.26 Para un lúcido e informado análisis de la prosa ensayística en la que Tablada
defiende sus postulados estéticos y cuestiona la alianza entre literatura y moralidad de manera que “poesía, clase social, moral y libido bailan una danza ofensiva y mordaz […] recordando a los lectores por qué se condena la poesía”, véase Christina Karageorgou, art. cit., p. 42.
27 Ana Laura Zavala Díaz, “«La blanca lápida de nuestras creencias»: notas sobre el decadentismo mexicano”, en Literatura mexicana del otro fin de siglo, ed. cit., p. 56.
ss ss s ss s ss ss
Un jUego qUe cabe entre nosotras
Bibliografía
Baudelaire, Charles, “Fragmentos literarios [Parodia de Safo]”, en Crítica lite-raria, introducción, traducción y notas de Lydia Vázquez, Madrid, Visor, 1999, pp. 57-59.
Clark de Lara, Belem y Fernando Curiel Defosse, El modernismo en México a través de cinco revistas, México, unam, 2000.
Davenport, John, Three essays on the powers of reproduction; with some account of the judicial “congress” as practised in France during the sev-enteenth century, London, privately printed, 1869.
Foster, David William, Ensayos sobre culturas homoeróticas latinoamericanas, Ciudad Juárez, Chih., México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2009.
Guereña, Jean-Louis, “La producción de impresos eróticos en España en la pri-mera mitad del siglo xix”, Prensa, impresos, lectura en el mundo hispánico contemporáneo. Homenaje a Jean-François Botrel, Jean-Michel Desvois, ed., Bordeaux, Francia, Institut d’Études Ibériques & Ibéro-américaines, 2005, pp. 31-42.
Hernández Palacios, Esther, “«Misa negra» o el sacrilegio inacabado del moder-nismo”, La Palabra y el Hombre, núm. 77, enero-marzo 1991, p. 5-15 [de: http://hdl.handle.net/123456789/1630].
Karageorgou-Bastea, Christina, “Un arrebato decadentista: el pragmatismo cor-póreo de José Juan Tablada”, en Literatura mexicana del otro fin de siglo, Rafael Olea Franco, editor, México, El Colegio de México, 2001, pp. 35-46.
Louÿs, Pierre, Las canciones de Bilitis, trad. de Ramón Hervás Marcó, Barcelona, Ediciones 29, 2003 [1894].
Louvet De Couvray, Jean-Baptiste, The amours of the chevalier De Faublas. Founded on historical facts. Interspersed with most remarkable narra-tives, vol. ii, Londres, Société des Bibliophiles, 1898 [París, 1821].
--------, Histoire du chevalier de Faublas, ornée de vignètes gravées sur acier, d’après les dessins de M. C. Rogier, tomes i et ii, Paris, Lavigne, 1836.
Madrigal, Elena, “Poetas mexicanas que dicen el amor en lésbico: panorama y aproximación crítica”, en Florilegio de deseos. Nuevos enfoques, estudios y escenarios de la disidencia sexual y genérica, Mauricio List Reyes y Alberto Teutle López, coordinadores, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-eón, 2010, pp. 199-226.
madrigal / representaciones lésbico-qUeer
Martínez, Luciano, “Transformación y renovación: los estudios lésbico-gays y queer latinoamericanos”, Revista Iberoamericana, vol. lxxiv, núm. 225, octubre-diciembre 2008, pp. 861-878.
McKee Irwin, Robert, “«Las inseparables» y la prehistoria del lesbianismo en México”, Debate Feminista, vol. 29, año 15, abril de 2004, pp. 83-100.
Olivera Córdova, María Elena, Entre amoras: lesbianismo en la narrativa mexi-cana, México, unam-Centro e Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2009.
Ovidio, Metamorfosis, vol. 1, libros i-vii, introd., versión rítmica y notas de Rubén Bonifaz Nuño, México, sep, 1985.
Praz, Mario, The romantic agony, trad. de Angus Davidson, Londres, Oxford University Press, 1954 [1933].
Tablada, José Juan, Al sol y bajo la luna, Preliminar de Leopoldo Lugones, París-México, Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1918.
Zavala Díaz, Ana Laura, De asfódelos y otras flores del mal mexicanas. Reflexio-nes sobre el cuento modernista de tendencia decadente (1893-1903), México, unam, 2012.
--------, “«La blanca lápida de nuestras creencias»: notas sobre el decadentismo mexicano”, en Literatura mexicana del otro fin de siglo, Rafael Olea Franco, ed., México, El Colegio de México, 2001, pp. 47-60.
ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss sss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss ss
Agradecimientos
Deseamos expresar nuestro reconocimiento a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en particular al Departamento de Humanidades, por los espacios físicos e intelectuales en los que han tenido lugar los encuentros de l@s académic@s y las creadoras que dia-logan en este volumen y a quienes agradecemos cumplidamente haber-nos confiado los resultados de su labor intelectual y creativa. Asimismo, expresamos nuestra gratitud a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus Cuautepec, su apoyo invaluable para la publicación de los resultados de dichos conversatorios, misma que no hubiera sido po-sible sin el cobijo desinteresado de la Ing. Bertha De la Maza, gerente de la librería y sello editorial Voces en Tinta. Reiteramos nuestra obligación para con el Centro de Investigaciones Teatrales Rodolfo Usigli, citru, por el apoyo incondicional para la obtención de los libretos de Nancy Cár-denas que a su vez son base del ensayo de los especialistas Humberto Guerra y Octavio Rivera Krakowska.