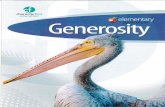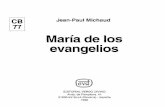PLAN DE RESTAURACIÓN LOMA DE SANTA MARÍA Y ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of PLAN DE RESTAURACIÓN LOMA DE SANTA MARÍA Y ...
ii
ÍNDICE GENERAL INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………............... 1
1. Justificación y Propuesta Conceptual………………………………………………. 5
1.1 Descripción del Zona de Restauración y Protección Ambiental “Loma de Santa
María y Depresiones Aledañas” ………...……………………………...………………… 5
1.1.1 Antecedentes históricos………………………………………………...……………. 5
Breve historia de ocupación del territorio…………………………........................ 5
Historia de protección de la zona…………………...………………………………. 6
1.1.2 Ubicación geográfica y linderos……………………..……...…………..…………… 8
Localización y extensión…………………………………………………………….. 8
1.1.3 Descripción del área……………..……………………...……………………….…… 9
Orografía………………………………...………………………………………...…… 9
Geología……………………………………………………………………………….. 9
Sistema de Fallas y Fracturas de la Cuenca del Río Chiquito………………….. 14
Suelos……………………………………………………………………….………… 15
Hidrografía………………………………………………………………..…………… 18
Clima……………………………………………………………………………...…… 19
Vegetación……………………………………………......………………………….. 21
1.1.4 Factores de disturbio y amenazas a la integridad del ecosistema……………….. 35
1.2 Necesidades de restauración ecológica de la Zona de Restauración y
Protección Ambiental “Loma de Santa María y Depresiones Aledañas”……………… 37
1.2.1 Justificación de la restauración………………...…………………..………………. 38
1.2.2 Funciones y atributos ecosistémicos que se pretende recuperar o mejorar…… 38
1.2.3 Beneficios económicos………………………….…………………….………………. 42
1.2.4 Beneficios culturales……………....…….. 43
1.3 Descripción de los tipos de ecosistemas o elementos de los mismos a restaurar
en la ZRPA LSM…………………………………………………………….……………….. 43
1.3.1 Descripción general de los objetivos de la restauración dependiendo del tipo de
ecosistema …………………………………..…………………………………………..…… 47
1.3.2 Elementos de la topografía que deben ser intervenidos…………….……...…….. 48
iii
1.3.3 Factores de disturbio que deben de ser controlados y/o manejados…..………. 48
1.3.4 Elementos específicos de la vegetación que deben ser considerados………..... 49
1.3.5 Restricciones del paisaje y propuestas de manejo relacionadas con las mismas 51
1.3.6 Necesidades especiales de equipo, fuentes de germoplasma y permisos……. 52
1.3.7 Cronograma general del proyecto………………..……………...…………………. 54
1.3.8 Manejo post-restauración y medidas de protección………………………………. 57
2. Actividades previas a la implementación del Plan de Restauración…………… 57
2.1 Del o los responsables de la implementación………………………………………… 57
2.2 Obligatoriedad de debida documentación……………………………………………. 58
2.3 Descripción de objetivos……………………………………………………………….. 58
2.4 De los permisos…………………………………………………………………………. 58
2.5 Participación comunitaria…………………………………………………..…………… 59
3. Planeación de medidas de implementación……………………………………….. 59
3.1 Descripción de los tipos de intervención………………….………………………….. 59
3.2 Presentación de estándares de desempeño y protocolos de monitoreo…………. 68
4. Implementación………………………………………….……………………………… 70
4.1 Señalización de las áreas intervenidas……………………….……………………… 70
4.2 Protección de las áreas intervenidas…………….…………………………………… 70
4.3 Manejo post-intervención……………………………………………………………… 71
4.4 Manejo adaptable de la implementación………………………….…………………. 73
5 Evaluación y relaciones públicas……………………………….…………………… 73
5.1 Monitoreo……………………………………………………………………………….. 73
5.2 De la difusión de los resultados……………………………………………….……… 74
Literatura citada…………………………………………………………………………… 75
ANEXO 1. CARTOGRÁFICO……………………………………………………………… 83
ANEXO 2. FOTOGRÁFICO……………………………………….………………………. 87
ANEXO 3. LISTADO FLORÍSTICO……………………………..……………………….. 96
iv
ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS
Figura No.1. Carta geológica de la Zona de Morelia. …………………………………… 13
Figura No. 2. Fracción de la Carta Geológica Morelia E14A23, Escala 1:50,000…… 14
Figura No. 3. Fracción de la Carta Edafológica Morelia E14A23, Escala 1:50,000…. 17
Figura No. 4. Perfiles de suelo descritos en el área de estudio……………………….. 18
Figura No. 5. Metodología para los transectos Gentry…………………………………. 22
Figura No. 6. Estructura de la vegetación arbórea en la ZRPA Loma de Santa María.
Plantación de Eucalipto……………………………………………………………………. 31
Figura No. 7. Estructura de la vegetación arbórea en la ZRPA Loma de Santa María.
Matorral Subtropical……………………………………………………..…………………. 32
Figura No. 8. Estructura de la vegetación arbórea en la ZRPA Loma de Santa María.
Encinares con Vegetación secundaria………………………………………….………… 33
Figura No. 9. Estructura de la vegetación arbórea en la ZRPA Loma de Santa María.
Encinares…………………………………………………………………………………….. 34
Figura No.10. Diagrama de flujo de las acciones de restauración en el Bosque de
encino………………………………………………………………………………………… 66
Figura No.11. Diagrama de flujo de las acciones de restauración en la Vegetación
exótica………………………………………………………………………………………... 67
Figura No.12. Diagrama de flujo de las acciones de restauración en el Matorral
subtropical……………………………………………………………………………………. 67
Figura No.13. Diagrama de flujo de las acciones de restauración en el Bosque de
galería…………............................................................................................................ 68
Tabla No. 1. Datos climatológicos registrados en 3 estaciones meteorológicas…… 20
Tabla No. 2. Vientos dominantes periodo mayo – octubre……………………………... 21
Tabla No. 3. Vientos dominantes noviembre – abril…………………………………….. 21
Tabla No. 4. Estructura representativa de los tipos de vegetación……...……………. 29
Tabla No. 5. Especies arbóreas presentes en el estrato inferior………………………. 30
Tabla No. 6. Interceptación anual en diferentes tipos de vegetación forestal………. 39
v
Tabla No. 7. Interceptación en diferentes tipos de vegetación y condiciones………. 40
Tabla No. 8. Calendarización de actividades del proyecto………….………………….. 55
Tabla No. 9. Calendarización de actividades durante el primer año………………….. 56
Tabla No. 10. Obras recomendadas en zonas de flujo concentrado y cárcavas......... 62
Tabla No 11. Obras para aplicar en zonas de flujo laminar………………………….… 62
1
INTRODUCCIÓN
La Zona de Restauración y Protección Ambiental “Loma de Santa María y Depresiones
Aledañas” (ZRPA LSM) fue declarada en 31 de diciembre del 2009. En la actualidad la zona
cuenta con remanentes de diversos tipos de vegetación que han sufrido el impacto de las
actividades humanas y del crecimiento de la zona urbana de la Ciudad de Morelia. Por lo
anterior, y para preservan el valor ecológico, cultural y estético de la zona es que se elaboró
el presente Plan de Restauración, de acuerdo a lo establecido en la Ley Ambiental y de
Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán.
El presente Plan de Restauración fue elaborado con base a los lineamientos establecidos por
la Sociedad para la Restauración Ecológica Internacional (Society for Ecological Restoration
International Science & Policy Working Group. 2004), que define a la restauración ecológica
como: “el proceso de ayudar a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado,
dañado o destruido.” Cabe aclarar que esta definición difiere de las definiciones que se
propusieron hace varias décadas que consideraban a la restauración ecológica como el
proceso mediante el cual se recuperaba el ecosistema original. Ya han pasado varias
décadas desde que se reconoce que la pretensión de recuperar “ecosistemas originales” es
poco realista por tres razones principales:
a) Carencia de información histórica que impide que se cuente con una descripción detallada
del ecosistema antes del deterioro.
b) Falta de ecosistemas de referencia, que ocurre cuando el daño ambiental ha sido tan
extenso a nivel del paisaje o cuando se han destruido ecosistemas raros de tal forma que ya
no se cuenta con una muestra del ecosistema natural.
c) Cambios radicales en las condiciones ambientales. Puede ocurrir que los cambios a nivel
local y/o regional han sido de tal magnitud que las condiciones abióticas en el presente no
corresponden con las de ningún ecosistema natural de la región (Hobbs et al. 2006).
En el caso de la Loma de Santa María del municipio de Morelia, los tres problemas antes
2
mencionados, se han dado en diferente magnitud. Por un lado, aunque se cuenta con una
serie de estudios en la zona, estos trabajos no representan una descripción del desarrollo
histórico de los factores de disturbio en el área, y al que presentar el estado de diferentes
grupos taxonómicos los estudios disponibles no son una descripción de las comunidades
ecológicas detallado al momento en que fueron realizados.
En la Loma de Santa María, los remanentes de vegetación y los trabajos antes mencionados
permiten hacer una propuesta general de tipos de vegetación en el pasado y potencial para
la zona. A la escala de la cuenca del lago de Cuitzeo, en donde se encuentra enclavada la
Loma de Santa María, aun se cuenta con ecosistemas en buen estado de conservación que
representan los tipos principales de vegetación del sitio que nos ocupa: bosque de encino,
matorral subtropical y bosque de galería que en términos generales permiten contar con una
referencia para la restauración de la Loma. Sin embargo, el hecho de que la Loma se
encuentra prácticamente rodeada por la mancha urbana de la ciudad de Morelia, hace que
sea susceptible a cambios en el ambiente abiótico que crean, con mayor o menor intensidad,
condiciones atípicas para el establecimiento y desarrollo de la vegetación.
Un problema serio al que se enfrenta la restauración ecológica en zonas urbanas es la isla
urbana de calor (Gómez et al. 1998, Jenerette et al. 2007), que se genera debido a las
grandes extensiones de superficies obscuras que prevalecen en la ciudades (Zhao et al.
2006), que alteran los patrones de temperatura (Pigeon et al. 2007). Este efecto que fue
propuesto originalmente por Manley (1958) ha sido cuantificado en diversas ciudades (Oke
1973, Arnfield 2003, Stone 2007). La isla urbana de calor de la ciudad de Morelia ha creado
desplazamientos en las condiciones climáticas para la vegetación en el ANP Cerro del
Punhuato (Valle-Díaz et al. 2009), en donde una de las especies más características del
matorral subtropical, el pochote (Ceiba aesculifolia) se puede establecer a través de
reforestación a más de 150 metros por arriba del límite altitudinal de la especie. Cabe
destacar que el Cerro del Punhuato es prácticamente adyacente al extremo este de la Loma
de Santa María.
3
El hecho de que la Loma de Santa María este formado por una serie de remanentes de
distintos tipos de vegetación dentro de una zona urbana, la hace susceptible a factores
internos y externos que afectan adversamente a la vegetación y a la fauna silvestre, y que
deben ser considerados para su manejo pero en particular para la restauración de las zonas
dentro de la Loma que requieren de este tipo de intervención (Palmer et al. 1997).
La restauración ecológica en zonas urbanas se enfrenta a barreras y retos que no se
encuentran en sitios en donde el paisaje se encuentra en mejor estado de conservación,
hace 10 años Lindig-Cisneros y Zedler (2000) analizaron tres casos de restauración
ecológica en zonas urbanas y detectaron varias limitantes para la restauración en este
contexto. Por un lado las condiciones abióticas pueden estar severamente alteradas,
incluyendo el clima, como ya mencionó, pero también las relacionadas con el suelo y el
régimen hidrológico. Por otro lado, las condiciones bióticas, que pueden ser alteradas por el
tamaño de las zonas naturales y por la presencia de especies exóticas e invasivas.
En el caso de la Loma de Santa María las condiciones a las que se enfrenta la vegetación
remanente son estresantes principalmente debido a la vecindad con la ciudad de Morelia.
Por un lado, debido a que la conectividad de la Loma es limitada (tanto entre remanentes
dentro del área como con otras áreas cercanas aun dominadas por vegetación natural), es
posible que muchas especies vegetales no puedan colonizar las zonas degradadas de
manera natural porque sus diásporas (semillas u otras estructuras reproductivas) no pueden
llegar. A esto se suma el hecho de la presencia de animales y plantas, exóticos o domésticos,
que pueden evitar el establecimiento y permanencia de especies nativas.
En la mayoría de las zonas urbanas este problema se ve acentuado por la gran cantidad de
especies exóticas que se plantan en los jardines y por la alta densidad de perros y gatos, en
la Loma de Santa María se da el problema adicional de que persiste el sobrepastoreo
principalmente por ganado vacuno.
4
Los retos de la conservación y restauración de ecosistemas en zonas urbanas son de tal
magnitud que tan recientemente como septiembre del 2008, Ecological Restoration, la revista
más antigua en la disciplina, dedicó una sección especial a la restauración ecológica urbana.
En este número de Ecological Restoration se reconocen y enumeran en la introducción a la
sección especial las siguientes limitaciones en zonas urbanas (Ingram 2008):
a) Aislamiento de las zonas para restauración por la mancha urbana
b) El impacto negativo de la escorrentía acrecentada por una mayor superficie impermeable
en las zonas urbanas y de las aguas contaminadas.
c) Mayores concentraciones de nutrientes, metales pesados y otras sustancias químicas
dañinas para las comunidades naturales.
d) Alteraciones del suelo y sus procesos.
d) Cambios en el clima, en particular aumentos en la temperatura.
En el caso de la Loma de Santa María un problema adicional es el tamaño y fragmentación
de las comunidades naturales que se encuentran dentro del área. Se ha establecido que el
efecto de la fragmentación es importante para la biodiversidad de los bosques y otros
procesos ecológicos. A lo anterior hay que agregar el efecto de borde, que son los efectos
negativos en el remanente debido a la discontinuidad que causan los tipos de vegetación
adyacentes, en contextos rurales generalmente pastizales, u otros tipos de cobertura, como
la mancha urbana. El efecto de borde se manifiesta de diversas maneras, desde cambios en
el microclima cerca de la interfaz entre el remanente de bosque y los tipos de cobertura
circundantes, hasta alteraciones en las interacciones bióticas como la herbivoría y la
depredación. Aunque no ha sido cuantificado para la Loma de Santa María, es posible que
los efectos de borde sean considerables y que para algunos de los manchones de
vegetación mejor conservados el efecto los afecte en su totalidad debido a la forma elongada
de la zona siguiendo la dirección general este-oeste y su poca anchura.
En consecuencia de lo anterior, el presente Plan de Restauración y Protección Ambiental
5
propone, en términos generales, el manejo para la conservación a través de la restauración
de los elementos característicos de los tipos de vegetación actualmente representados en la
Loma de Santa María: bosque de encino, matorral subtropical y bosques de galería, para
incrementar su cobertura en las áreas en donde por las condiciones actuales su
establecimiento sea más probable, para reducir la presión sobre los manchones naturales e
incrementar la conectividad de los elementos naturales de la vegetación dentro de la Loma y
en la medida de lo posible con zonas dominadas por vegetación natural fuera de ésta.
1. Justificación y Propuesta Conceptual
1.1 Descripción del Área de Restauración Loma de Santa María
1.1.1 Antecedentes históricos
Historia de ocupación del territorio
La ocupación del territorio en el área data de tiempos prehispánicos. Distintos hallazgos
arqueológicos muestran que en la región se asentaron los Matlatzincas, grupo étnico a
quienes los purépechas llamaron Pirindas, que significa “los de en medio”. Se ha señalado
que los purépechas les dieron este territorio a los matlatzincas como recompensa por
haberlos ayudado a defender el señorío de Tzintzuntzan contra la agresión de los Tecos.
En el siglo VII de nuestra era, se desarrollaron asentamientos humanos en el valle de
Guayangareo, vinculados con la cultura teotihuacana, esto se sabe debido a los vestigios
que se han encontrado, entre los que destacan estructuras con presencia de talud y tablero,
piedra tallada y figurillas de cerámica, la mayor parte encontrados en la Loma de Santa María
y en las cercanías de la presa de Cointzio.
El antropólogo Efraín Cárdenas, investigador del Colegio de Michoacán, considera que la
Loma de Santa María es de gran importancia cultural, durante 1977 y 1978 se llevaron a
6
cabo exploraciones arqueológicas en las que se encontraron diversos monumentos, que
sugieren que los primeros pobladores se asentaron desde hace 2000 años en la parte baja
de la Loma, se encontraron vestigios de asentamientos como una plaza, canales de riego,
calzada empedrada, restos de escaleras, 43 enterramientos humanos acompañados de
ofrendadas y perros, alfarería, trabajos en concha de mar y con piedras como la turquesa,
cerámicas únicas en la región de la cuenca de Cuitzeo de 1500 años de antigüedad, con
elementos locales combinados con influencia de la región de Teotihuacán, con motivos
zoomorfos. Sin embargo, gran parte de estos restos no se conservaron debido a la poca
importancia recibida por parte de académicos e investigadores que en su momento
permitieron que se perdieran.
La expansión de los asentamientos en la parte alta de la Loma de Santa María empezó hace
apenas 30 años en las inmediaciones de los antiguos asentamientos de Santa María de
Guido y El Durazno, y más recientemente en los alrededores de Jesús del Monte, San José
de Las Torres, y San Miguel del Monte. Lo anterior se relaciona directamente con el
crecimiento de la ciudad de Morelia, misma que en años recientes ha alcanzado tasas
elevadas.
Historia de protección del área
Por su importancia ambiental e hidrológica, el área ha sido sujeta a distintos decretos para su
protección por los tres niveles de gobierno: a nivel federal la primer declaratoria como zona
protectora forestal data de 1936, emitida por el General Lázaro Cárdenas; a nivel estatal
cuenta con una declaratoria como zona de preservación ecológica emitida en 1984 por
Cuauhtémoc Cárdenas y otra declaratoria emitida en 1993 por Ausencio Chávez, ambos en
su calidad de Gobernadores en turno. A nivel municipal, en los distintos programas de
desarrollo urbano de la ciudad de Morelia desde 1984 la consideran como una zona de
preservación y reserva ecológica urbana.
7
El decreto estatal de 1993 como Zona Sujeta a Preservación Ecológica (ZSPE), es un
instrumento que reconoce la importancia ambiental, hidrológica y geológica de la Loma de
Santa María y el área de los filtros viejos (depresiones aledañas). Además señala la
necesidad de proteger los recursos naturales (agua-bosque-suelos), conservar la
biodiversidad (especies endémicas, amenazadas o en extinción), preservar los monumentos
históricos (vestigios del acueducto y obras hidráulicas), restaurar las áreas deterioradas
ambientalmente y reducir los riesgos geológicos. Bajo esta categoría, para el área se
elaboraron dos Programas de Manejo; el primero elaborado en 1993 por SEDUE y el
segundo del 2004 por el M. C. Xavier Madrigal Sánchez, profesor investigador de la UMSNH.
En el marco del Ordenamiento Ecológico Territorial Regional vigente de la cuenca del Lago
de Cuitzeo, se establece que la zona es de uso forestal con política de conservación,
mientras que el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia, vigente
desde 2004, define esta parte como parque urbano y zona de preservación ecológica de la
cuenca del río Chiquito.
El último decreto que define el área como Zona de Restauración y Protección Ambiental de la
Loma de Santa María y Depresiones Aledañas, publicado el 31 de diciembre de 2009, en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de Michoacán de Ocampo, se llevó a cabo
debido a que el esquema de conservación planteado en 1993, fue rebasado por el acelerado
crecimiento urbano a través de asentamientos irregulares y por el propio deterioro originado
por diferentes factores de degradación de origen humano como incendios, plagas y
sobrepastoreo.
En dicho decreto se hace referencia a que el Artículo 82 de la Ley Ambiental y de Protección
del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo establece que: “En aquellas
áreas del territorio del Estado en las que se presenten procesos acelerados de deterioro
ambiental que impliquen niveles de degradación o desertificación, de afectación irreversible
de los ecosistemas o de sus elementos, o bien, sean de interés especial por sus
8
características en términos de recarga de acuíferos, la Secretaría de Urbanismo y Medio
Ambiente propondrá al Titular del Poder Ejecutivo del Estado o promoverá ante la Federación
según corresponda, la expedición de la declaratoria de Zona de Restauración o de
Protección Ambiental, según se trate”. Con dicho decreto el Área se redujo de 232.8 a 170.5
hectáreas.
Régimen de propiedad
La propiedad de la tierra en esta área es principalmente ejidal, existiendo además la
propiedad privada y algunos predios propiedad del Gobierno del Estado.
Los ejidos que integran el área son: Santa María y Jesús del Monte.
1.1.2. Ubicación geográfica y linderos
Localización y extensión
El Estado de Michoacán de Ocampo, se sitúa hacia la porción Centro-Oeste de la República
Mexicana, entre las coordenadas 20°23’27’’ y 17°53’50’’ de Latitud Norte y los 100°03’32’’ y
103°44’49’’ de Longitud Oeste. Colinda al norte con los Estados de Jalisco y Guanajuato; al
Noreste con el Estado de Querétaro; al este con los Estados de México y Guerrero; al Oeste
con el Estado de Colima, Jalisco y el Océano Pacífico. El municipio de Morelia, en tanto, se
localiza hacia la parte Centro-Norte del Estado, entre las coordenadas 19º42’ de Latitud
Norte y 101º11’ de Longitud Oeste. Limitando al Norte con los municipios de Tarímbaro,
Copándaro, Chucándiro; al Noroeste con Coeneo y Huaniqueo; al Este con el municipio de
Charo; al Oeste con Quiroga y Lagunillas, al Suroeste con Huiramba y Acuitzio y al Sur con
el municipio de Madero.
Particularmente la Zona de Restauración y Protección Ambiental “Loma de Santa María y
9
Depresiones Aledañas” (ZRPA LSM) se ubica al sur de la Ciudad de Morelia en las
coordenadas al centroide del polígono 19° 40’ 10" de latitud Norte y 101° 10' 52" de longitud
Oeste. La superficie total es de 165.8 ha.
Colinda al norte con el fraccionamiento “Club Campestre”, al oeste y suroeste con el Ejido
Santa María y la Universidad Vasco de Quiroga, al Sur y Sureste con propiedades privadas,
al Oriente con el cerro de "La Coronilla Chica". El área forma parte importante de la
microcuenca del Río Chiquito de Morelia, correspondiente a la porción más accidentada y de
menor altitud dentro de la misma
1.1.3 Descripción del área
Orografía
Por ser una zona derivada de procesos de origen volcánico, la topografía que se
observa es muy accidentada, donde la porción sur pertenece a la ladera de los cerros "Pico
Azul", "El Venado" y "La Máscara" con elevación aproximada de 2,500 msnm. Hacia el norte,
la altitud disminuye hasta 1920 msnm en el fraccionamiento "El Campestre"; de esta manera,
la pendiente que se presenta en general llega a 15%, pero en algunas partes, como en los
escarpes generados por la falla de la Loma de Santa María, la pendiente llega hasta el
130%.
Geología
La Cuenca Hidrográfica del Río Chiquito, se encuentra ubicada en la zona Centro-Norte del
Estado de Michoacán, al Sureste de la ciudad de Morelia en el municipio del mismo nombre.
Esta área se localiza dentro y formando parte de la Provincia Fisiográfica denominada
Cinturón Volcánico Mexicano. De acuerdo con Israde-Alcántara y Garduño-Monroy (2004),
esta provincia geológica configura un cinturón donde se ha alojado el vulcanismo más
reciente de México generado hace 12 millones de años por la subducción de la Placa de
Cocos
10
De acuerdo con Maioli et al. 2004, el área de la Loma de Santa María, se localiza dentro del
marco geológico de la región central del Cinturón Volcánico Mexicano, la cual está
constituida por numerosos aparatos volcánicos jóvenes (menores de un millón de años) que
se caracterizan por mostrar aún una estructura completa del cono cinerítico. Los conos
cineríticos pueden ser de tipo monogenético o bien en escudo.
De acuerdo con Israde-Alcántara y Garduño-Monroy (2004), la litología correspondientes a la
ubicación del área pueden ser descritas en tres grandes unidades: un basamento de
productos andesiticos, ignimbríticos y basalticos sucesivos que fueron emitidos entre 32 y 8
millones de años, conformando las denominada de la Sierra de Mil Cumbres, sobre los
cuales descansa un paquete de andesitas y flujos piroclásticos de composición riolítica
denominados “cantera de Morelia”, y sobre estos los depósitos cuaternarios lacustres y
fluviolacustres.
1).- La secuencia volcánica con rocas predominantemente andesíticas, perteneciente a la
serie superior de la Sierra de Mil Cumbres. Es una secuencia constituida por una alternancia
de lavas andesíticas de color verde, brechas volcánicas y flujos de lava e andesíticas-
basálticas de color gris oscuro. Todas estas sub-unidades presentan un intenso
fracturamiento y/o evidencias de actividad hidrotermal relacionada al depósito de cuarzo,
calcita y en ocasiones de calcedonia u otras variedades de sílice. Se considera que esta
secuencia andesítica pudo estar relacionada a una actividad de tipo estromboliana y en base
a algunos fechamientos realizados hasta ahora se asignan edades entre 14 y 17 millones de
años (Mioceno superior; Pasquarè, et al 1991 en Maioli, et al. 2004). Su espesor en la zona
de la Cuenca del Río Chiquito no se conoce con presición, sin embargo en la zona de Tzitzio
se han logrado observar hasta 500 m de secuencia.
La distribución de las secuencias andesíticas a lo largo de la Sierra y en particular en la zona
de estudio, donde se ha observado que infrayacen una brecha co-ignimbritica o flujos
11
piroclásticos (Cantera de Morelia), indican que podrían constituir el basamento relativo de
algunos sistemas caldéricos como el Sistema de Atécuaro y La Escalera (Garduño, et al in
prensa, en Maioli, et al. 2004).
2).- La secuencia de ignimbritas de la Piedra de Cantera de Morelia está caracterizada por
una serie de depósitos piroclásticos más o menos soldados que se encuentran distribuidos
en la porción septentrional de la Cuenca del Río Chiquito. En esta área se presentan con un
espesor notable y se apoya directamente sobre la serie de andesitas de Mil Cumbres. En
general su color y su resistencia son variables, en particular la que se encuentra en el área
es más suave con una cierta porosidad y por lo tanto es un material fácilmente erosionable.
La edad de las ignimbritas de Morelia es considerada alrededor de 14 millones de años
(Mioceno superior; Pasquarè, et al 1991 en Maioli et al., 2004).
a) Una co-ignimbrita de color gris claro, bien soldada con bloques angulosos de andesita
verde, embebidos en una matriz de posible material juvenil con estructura de una arena
volcánica. Los bloques de andesitas tienen mayor diámetro hacia la zona suroeste de la
Cuenca del Río Chiquito. En la matriz se distinguen piedras pómez de aspecto vítreo.
b) Sobre los depósitos de co-ignimbritas se encuentran una serie de flujos piroclásticos de
diferentes colores, de composición riolítica. En la cañada del Río Chiquito se observó una
serie de flujos piroclásticos de color blanco, con pómez grandes que toman diferentes
coloraciones rosadas cuando están alteradas. El espesor de este flujo es de
aproximadamente 50 m.
c) Sobre el anterior flujo piroclástico descansa un nivel de flujos mejor soldados de color
rosa, donde los fiammes por alteración toman coloraciones oscuras. Este nivel aflora en
forma más extensa hacia el sector occidental de la Cuenca del Río Chiquito. Los autores
señalan que este flujo por su dureza, controla en gran parte la morfología de las mesas de la
zona de estudio.
12
En la base del cerro El Gigante y sobre los depósitos de ignimbritas y de las lavas
andesíticas se observan una serie de depósitos de tipo clástico conocidos en la región como
“tepetates”. Se trata en algunos casos de paleosuelos endurecidos, formados probablemente
por el efecto de un paleoclima más seco del actual; sin embargo, en otros casos se observan
diferentes niveles de flujos piroclásticos, los cuales al ser erosionados, transportados y
redepositados forman secuencias de flujos de lodo, flujos de detritos, etc.
3).- Los depósitos superficiales cuaternarios están representados sobre todo por depósitos
aluviales recientes, depósitos detrítico-coluviales de laderas intercalados con depósitos del
mismo tipo pero más antiguos. Estos depósitos pueden ser de tres tipos: a) sedimentos
derivados del desmantelamiento de las rocas volcánicos principalmente andesíticas e
ignimbríticas; b) bloques de rocas volcánicas de varios litotipos y relacionados al
deslizamiento de masas; y, c) sedimentos formados principalmente de material arenoso y
limoso muy alterado con cantos angulosos, genéticamente relacionados a intensos
escurrimientos superficiales con un fuerte elemento de gravedad que mantienen una gran
fuerza erosiva y que producen una morfología de tipo cárcavas o canales de erosión.
Conforme a la Carta Geológica Morelia E14A23, Escala 1:50,000 las unidades geológicas
presentes en el polígono del área corresponden a toba riolítica (Tr), andesita – brecha
volcánica andesítica (A-Bva) y materiales aluviales hacia la porción norte (Figura No. 2).
13
Figura No.1. Carta geológica de la Zona de Morelia. Tomada de Israde-Alcántara y Garduño-Monroy
(2004).
b)
14
Figura No. 2. Fracción de la Carta Geológica Morelia E14A23, Escala 1:50,000, donde se muestra la zona de trabajo cubierta por Toba riolítica (Tr), Andesita–Brecha volcánica andesítica (A-Bva) y materiales aluviales (al). Sistema de Fallas y Fracturas de la Cuenca del Río Chiquito
Una falla geológica es una línea de fractura a lo largo de la cual una sección de la corteza
terrestre se ha desplazado con respecto a otra (Garduño Monroy y Arreygue, 1999). De
acuerdo con su geometría y su génesis las fallas de la Ciudad de Morelia pueden ser
agrupadas en dos: las fallas geológicas que se han reactivado por la actividad humana y las
fallas que pueden ser clasificadas como sísmicamente activas, las cuales también podrían
15
estar asociadas a hundimientos o bien por su morfología a inestabilidad de taludes (Garduño-
Monroy y Arreygue, 1999). Entre las primeras se cuenta la falla de la Central Camionera, la
de la colonia Chapultepec y la de Torremolinos; la segunda clase está representada por la
falla de La Colina y la de La Paloma.
Por su ubicación, la falla asociada al presente proyecto, es la de La Paloma, misma que
conforme lo señalan Garduño Monroy y Arreygue (1999), se localiza entre la Loma de Santa
María y la depresión de Morelia, donde existe un desnivel de más de 100 m debido
precisamente a la falla de dirección E-W, misma que forma parte del “Sistema activo de fallas
Morelia–Acambay”, responsable de varios sismos que han afectado principalmente los
estados de México y Michoacán.
Suelos
Los estudios necesarios para la implementación de un plan de restauración de ecosistemas
requieren considerar de manera integral el contexto ambiental en el que se desarrollan. Uno
de los componentes clave dentro de este mosaico ambiental es el suelo, debido a que sus
características físicas y químicas limitan en gran medida el desarrollo, crecimiento y
establecimiento de la vegetación, tanto natural como antropizada. Por lo tanto, las
propiedades del suelo determinan gran medida el tipo de especies a establecer y el tipo de
obras construir.
Conforme a la Carta Edafológica Morelia E14A23, escala 1:50,000 (INEGI, 1979), en el área
de estudio se presentan los siguientes tipos de suelo: Luvisol crómico como primario y
Cambisol dístrico como secundario con clase textural fina (Lc+Bd/3); Ranker como primario y
Litosol como secundario con clase textural media (U+I/2) en la mayor parte del área; Feozem
háplico como primario y Vertisol pélico como secundario con clase textural media (Hh+Vp/2)
y Luvisol crómico como primario y Luvisol vertico como secundario con clase textural fina.
Estas dos últimas unidades ocupan una superficie mínima en la porción norte del área,
correspondiente también a la de menor altitud y pendiente.
16
Luvisol.- Suelo bien representado en el área, se caracteriza por su color rojizo o amarillento,
este suelo se usa con fines agrícolas y es de rendimientos moderados, aunque en cultivos
frutales de zonas tropicales y templadas su rendimiento es alto. Dentro de la zona se
distribuye en la porción sur, correspondiente también a la de mayor altitud. Se desarrolla
principalmente sobre ignimbritas. En las inmediaciones del área, así como en el resto de la
cueca del Río Chiquito soporta una vegetación heterogénea aunque con una ligera tendencia
hacia los bosques de pino y de pino-encino, mientras que dentro de ella está cubierto por
pastizales de origen secundario, en zonas de anterior uso agrícola.
La subunidad de este suelo presente en el área es el Luvisol ortico mezclado con cambisol
dístrico (Lo+Bd/3), presenta color rojo o amarillento en el subsuelo y es de fertilidad
moderada. De acuerdo con INEGI (1990), los suelos de tipo Luvisol son altamente erodables
por lo fino de su textura, sin embargo, según lo reportado por Ortega (1996) el riesgo de
erosión para estos tipos de suelo en el área es moderado, menor que el de los del tipo
Andosol, debido a que se encuentra en pendientes moderadas y altitudes menores.
Ranker.- Este tipo de suelo se caracteriza por ser poco profundo (0 a 25 cm.), presenta una
capa superficial oscura y rica en humus, pero ácida e infértil. Su principal uso es el forestal,
su susceptibilidad a la erosión es alta cuando sufren desmonte, ya que generalmente se
encuentra asociado con laderas. Es el suelo predominante en el área y se desarrolla sobre
ignimbritas de composición riolítica asociado a laderas de pendientes fuertes. La baja
fertilidad de este suelo limita el desarrollo de una vegetación exuberante y el uso para
propósitos agrícolas.
La descripción de perfiles en campo y el sondeo de puntos de apoyo confirman la poca
profundidad del suelo en el área, con valores que oscilan entre 6 y 125 cm, aunque en
algunos casos se encuentra ausente, presentándose afloramientos rocosos, como
consecuencia de la erosión severa. La textura es predominantemente arenosa, aunque en
determinadas circunstancias se presentan cuerpos arcillosos dispuestos en forma de
intrusiones discontinuas ubicadas generalmente entre el suelo y el material lítico subyacente,
aunque en ocasiones llega a conformar verdaderas capas de espesor considerable. La
17
disposición de esta capa sugiere que su formación es consecuencia de la acumulación en
microespacios donde la permeabilidad de la roca subyacente es insuficiente para permitir su
traslocación hacia capas más profundas. Sin embargo, su presencia podría afectar
positivamente el crecimiento de la vegetación por su mayor capacidad de retención de
humedad e intercambio de nutrientes.
Figura No. 3. Imagen de una fracción de la Carta Edafológica Morelia E14A23, Escala 1:50,000 donde se aprecia la zona del proyecto ocupada por las unidades edafológicas correspondientes a suelos del tipo de los, Ranker, Feozem háplico, Cambisoles, Litosoles y Vertisoles.
18
Figura No. 4. Perfiles de suelo descritos en el área de estudio.
Hidrografía
La Loma de Santa María pertenece a la Región Hidrológica No. 12 Lerma-Chapala-Santiago
y forma parte del escurrimiento que drena hacia la cuenca endorréica de Cuitzeo, a través
del Río Chiquito, que en su porción distal noroeste se une al Río Grande de Morelia.
La hidrología de la “Loma de Santa María”, está ligada en especial a la de la cuenca del Río
Chiquito, por encontrarse en su parte más baja. El régimen hídrico de la cuenca es de
primera importancia, por su trascendencia tanto en la alimentación de agua de uso doméstico
de la ciudad de Morelia, como por la preservación de niveles freáticos en un subsuelo de
arcilla. La curva masa de aportaciones hídricas, obtenida con base en la precipitación y
evapotranspiración, asciende a un promedio de 2,309, 320.00 m3 anuales.
19
Esta zona se encuentra cubierta por una capa vegetal que sugiere gran importancia
hidrológica, ya que su cobertura permite un escurrimiento lento del agua de lluvia y genera
una infiltración que contribuye a la recarga de acuíferos. Sin embargo, en ciertas áreas se
observa durante la época de lluvias, escurrimiento subsuperficial que aflora en la zona de
contacto lítico-edáfico y ocurre generalmente en aquellos sitios donde el suelo es de espesor
reducido o incluso ausente, como consecuencia de la perdida de capas superiores por
erosión, con una cubierta vegetal frecuentemente dominada por especies exóticas
(eucaliptos).
Clima
De acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por García (Carta Estatal de Climas,
INEGI, 1985) el área presenta un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, la
precipitación promedio anual varía de unos 750 a unos 1,100 mm, se presenta una época
seca de noviembre a abril y la de mayor precipitación de mayo a octubre. La precipitación
invernal es menor del 5 %, intermedio en cuanto a humedad.
Con base en los registros de las 3 estaciones meteorológicas más cercanas al área (Tabla 1),
el clima de la zona de acuerdo con el sistema de Köppen, es del tipo Cwbg, que corresponde
a templado lluvioso con lluvias en verano, templado y con un régimen de temperatura tipo
Ganges.
La temperatura media anual, se encuentra entre 15.7 y 17.7ºC, la del mes más caliente varía
de 19.1 a 20.9º y la del mes más frío de 13 a 14.5ºC.
Las heladas ocurren durante los meses secos y en las estaciones mencionadas se registran
en promedio de 6 a 30 días por año. Las heladas ocurren en los meses de noviembre a
febrero con frecuencia de 1 a 9 eventos por año para ese periodo y más de 9 en los meses
de diciembre y enero (INEGI 1998). La incidencia de granizadas es en promedio de 3 a 4
días por año.
20
Tabla No. 1. Datos climatológicos registrados en 3 estaciones meteorológicas.
ESTACIÓN METEOROLÓGICA
ALTITUD (msnm)
AÑOS DE OBSERVACIÓN
TEMPERATURA MEDIA ANUAL
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL
CLIMA
Morelia 1,950 50 (1940-1990)
17.7OC
768.4 mm
Cwbg
Jesús del Monte 2,050 49 (1941-1990)
16.9OC
783.2 mm
Cwbg
San Miguel del Monte 2,150 15
(1967-1982)
15.7OC
1,096.5 mm
Cwbg
Maioli et al. 2004, efectuaron una compilación de datos de las estaciones meteorológicas que
tienen una cierta influencia para el área, mismas que están ubicadas en la 21ª Zona Militar,
en Jesús del Monte, en San Miguel del Monte y en Morelia en inmediaciones del Tecnológico.
Con la información obtenida, estos autores calcularon las precipitaciones totales anuales, en
las que se pudo observar la variación de las lluvias en el curso de los años. En la estación
cercana al Tecnológico de Morelia se observa que los años más secos fueron 1969 y 1970,
donde se registraron lluvias con precipitaciones de 507.0 mm y 446.1 mm respectivamente.
Las lluvias máximas se registraron en los años 1925 con 1,053.8 mm y 1976 con 1,053.0
mm. En la estación de la Zona Militar los años más secos fueron 1984 con 331.9 mm y 1985
con 314.0 mm y el año más lluvioso fue 1980 con 1,151.0 mm. En la estación de Jesús del
Monte se registraron dos años de sequía 1949 y 1957, con 399.5 mm y 401.8 mm de
precipitación total respectivamente, en cambio, el año más lluvioso fue 1992 con 1,517.6 mm.
Finalmente, en la estación de San Miguel del Monte se tuvo un mínimo en el año 1979 con
570.3 mm y un máximo en el año 1967 con 2,000.5 mm.
El periodo más lluvioso se tiene en los meses de junio a septiembre y el periodo menos
lluvioso de octubre a mayo, con precipitaciones promedio de 756.87 mm y 1,152.79 mm para
Morelia y San Miguel del Monte, respectivamente, este ultimo localizado en la parte alta de la
cuenca.
21
Los vientos dominantes superficiales en la ciudad de Morelia, en el periodo mayo-octubre
son los siguientes:
Tabla No. 2. Vientos dominantes periodo mayo – octubre.
DIRECCIÓN FRECUENCIA
Este 25 %
Sureste 25 %
Sur 10 %
Suroeste 15 %
Así mismo, para el periodo noviembre – abril, se presenta la siguiente dominancia:
Tabla No. 3. Vientos dominantes noviembre – abril.
DIRECCIÓN FRECUENCIA Este 25 % Sureste 15 % Sur 10 % Suroeste 17.5 %
Vegetación
Trabajo de campo. Muestreo de la vegetación mediante Transectos de Gentry
Esta metodología se utiliza para determinar la riqueza de especies de plantas leñosas y
suministra información de la estructura de la vegetación. Fue propuesta por A. Gentry (1982)
y ha sido ampliamente utilizada en el Neotrópico, lo que permite realizar buenas
comparaciones. Este método consiste en censar, en un área de 0.1 ha, todas los individuos
cuyo tallo tenga un diámetro a la altura del pecho (DAP medido a 1.3 m desde la superficie
del suelo) mayor o igual a 5 cm.
22
Figura No. 5. Metodología para los transectos Gentry.
Se realizan transectos de 50 x 2 m los cuales se pueden distribuir al azar u ordenadamente,
deben estar distanciados uno del otro máximo por 20 m, no se pueden interceptar y en lo
posible se deben concentrar en un solo tipo de hábitat o unidad de paisaje. Cada transecto
de 50 x 2 m se traza con una cuerda, y con una regla de 1 m se establece la distancia a cada
lado de la cuerda. Se censan todos los individuos con DAP mayor o igual a 5 cm que se
encuentren dentro del área de muestreo, se colectan muestras de herbario para su
identificación, se mide su DAP, se estima su altura, se registra su hábito de crecimiento y
todas las características que permitan reconocerlos posteriormente (si es posible se
identifican en campo).
Análisis de datos
Para estimar los valores de los parámetros descriptivos del estrato arbóreo fue necesario
determinar los valores de densidad, densidad relativa, dominancia, dominancia relativa,
frecuencia, frecuencia relativa y valor de importancia (Barbour et al. 1987 y Cox 1978). Los
parámetros mencionados se definen como sigue:
Densidad: número de individuos por unidad de área muestreada.
23
Densidad relativa: densidad de una especie como parte del porcentaje total del número de
individuos muestreados por unidad de área.
Dominancia: medida de la densidad relativa al porcentaje de terreno cubierto por una planta
ya sea en función del área basal o de la cobertura de la copa.
Dominancia relativa: cobertura de una especie en particular como parte del porcentaje total
de cobertura del sitio.
Frecuencia: número de muestras en las que se encuentra una especie dada.
Frecuencia relativa: es la frecuencia de una especie referida a la frecuencia total de todas las
especies.
Valor de Importancia (IVI): se refiere a la contribución relativa de una especie con respecto a
la comunidad total; se expresa como la suma de los valores relativos de densidad,
dominancia y frecuencia de una especie determinada. Proporciona información de la
influencia de dicha especie dentro de la comunidad vegetal arbórea del sitio, la cual varía
entre 0 y 3. Es muy importante tener claro que la importancia que refleja este valor es desde
el punto de visto ecológico y no tiene absolutamente nada que ver con importancia
económica o para la conservación.
RESULTADOS Se realizaron 26 transectos de Gentry en toda la ZRPA LSM. Doce fueron realizados en
encinares con elementos de vegetación exótica, 2 en fragmentos de vegetación exótica con
algunos encinos presentes, 4 en fragmentos de vegetación exótica en masas puras, 4 en
vegetación secundaria, 2 en matorral subtropical y 2 en bosque de galería. Siendo estos los
tipos de asociaciones vegetales que se pueden distinguir en la ZRPA LSM.
La vegetación de la ZRPA LSM muestra una alta complejidad; por un lado es común observar
mezclas de especies nativas e introducidas en prácticamente todo el polígono, también
existen zonas con una elevada presencia y dominancia de especies arbóreas introducidas
mediante reforestaciones en décadas pasadas (eucaliptos, cedro blanco y algunas
24
casuarinas), sin embargo también se conservan fragmentos con especies nativas relevantes
por presentar distribución geográfica restringida como el otate (Otatea acuminata), por ser
carismáticas o inclusive porque algunas están bajo alguna categoría de riesgo en la NOM-
059-SEMARNAT-2001 como el sirimo, el nogalillo y el colorín (Tilia mexicana, Cedrela
dugesii y Erythrina corralloides respectivamente)
De acuerdo a la información recabada durante los recorridos de campo en la ZRPA LSM se
registraron las siguientes tipos de vegetación o unidades ambientales;
• VEGETACIÓN EXÓTICA; es representada por plantaciones de especies arbóreas
como eucalipto (Eucaliptus camaldulensis, E. globulus), pino (Pinus greggii) casuarina
(Casuarina equisetifolia) álamo (Populus tremuloides), pirul (Schinus molle) y cedro
blanco (Cupressus lindleyi). Las casuarinas y los álamos están restringidos a las
inmediaciones del Bosque Lázaro Cárdenas, mientras que el resto de las especies
pueden ser observadas en varias zonas de la ZRPA LSM (especialmente eucaliptos y
cedro blanco). Varias especies de compuestas y leguminosas son comunes en los
estratos inferiores (Verbesina sp., Stevia sp., Acacia sp., Eysenhardtia sp.) y la
regeneración natural de especies arbóreas nativas es casi nula.
De los resultados del muestreo de dicha comunidad se desprende que E.
camaldulensis es la especie más dominante e importante pero dichas plantaciones
presentan bajas densidades, que el estrato inferior está dominado por arbustos de
leguminosas y que se registraron leves indicios de regeneración del encinar en el
estrato inferior (Tablas 4 y 5, Figuras 6 y 8).
• MATORRAL SUBTROPICAL; De acuerdo a Rzedowski (1987) es una comunidad
vegetal de amplia distribución en el Bajío mexicano y según dicho autor se establece
como una comunidad sucesional posterior a la destrucción del bosque tropical
25
caducifolio que existía en dicha región y que para 1987 estaba reducido a menos del
1% de su extensión original. En la ZRPA LSM aparece desde las partes más bajas del
polígono en el acceso a la “cañada de los filtros viejos” (1940 msnm
aproximadamente) y se muestra como la comunidad vegetal dominante en amplias
superficies del polígono, sobre todo en laderas con exposición sur o en casi cualquier
zona notoriamente degradada y con altitudes menores a los 2100 msnm. Las especies
más comunes se presentan como arboles de tamaño reducido (2-5 metros) y
corresponden a Eysenhardtia polystachya, Acacia pennatula, Opuntia sp., y son
abundantes especies de gramíneas y compuestas en los estratos inferiores. También
se pueden observar algunos individuos arbóreos menos relacionados con la
perturbación como Bursera cuneata (copal), Bursera fagaroides (papelillo), Condalia
velutina (granjeno), Ehretia latifolia (capulín blanco), Casimiroa edulis (zapote blanco),
Erythrina corraloides (colorín) y Cedrela dugesii (nogalillo), estas dos últimas
registradas en la NOM 059-SEMARNAT-2001 en las categorías amenazada y sujeta a protección especial, respectivamente.
Esta comunidad vegetal se caracterizó por la importancia del palo dulce (Eysenhardtia
polystachya) ya que es la especie más abundante en el arbolado adulto (Tablas 4 y 5)
y también en la regeneración del sotobosque lo que evidencia el alto nivel de
perturbación que presenta esta comunidad, ya que E. polystachya es una especie
característica de sitios abiertos en bosques transicionales y puede ser útil como
nodriza para incrementar el establecimiento natural o inducido de algunas especies
nativas (Vazquez-Yanes et al. 1999; Encino Ruiz 2010).
• BOSQUE DE ENCINO; es un género muy común y abundante en la ZRPA LSM y en
muchos de estos sitios tendría que ser la vegetación original junto con algunos pinos
(especialmente P. lawsonii). Dentro de la ZRPA LSM se ubica en toda la ladera con
exposición norte que se puede observar desde la avenida Camelinas aunque se
26
encuentra mezclado con eucaliptos y una cantidad considerable de individuos de
cedro blanco en diferentes proporciones, siendo en algunos fragmentos más
dominante el encino y en otros las especies exóticas. Solo en la parte sur del polígono
se observaron algunos fragmentos de encinar sin especies exóticas intercaladas. Las
especies de encino más comunes y dominantes son Quercus castanea y Quercus
obtusata, aunque también se registró durante los recorridos a Q, crassifolia, Q.
glaucoides, Q. desertícola, Q. magnoliifolia, Q. crassipes y Q. scitophylla.
Del muestreo en dicha comunidad vegetal se desprende que las especies exóticas
establecidas mediante reforestaciones casi siempre representan del 20 al 50% de la
densidad total de árboles en encinares y en solo un transecto de Gentry (de un total
de 11 transectos realizados en esta unidad ambiental) no se registró presencia de
especies exóticas. La regeneración natural del bosque de encino aparenta realizarse
sin mucha dificultad ya que los individuos juveniles del bosque de encino obtuvieron
valores de entre 0 a 60%, siendo debajo de los fragmentos más densos de cedro
blanco donde menos regeneración de encino se registró (Tablas 4 y 5, figuras 8 y 9).
Aparentemente el reclutamiento de dichos juveniles a arbolado adulto es el que se ve
fuertemente afectado probablemente por incendios y el pastoreo.
En los fragmentos de encino sin especies exóticas fue donde se registró mayor
riqueza de especies arbóreas en los transectos, siendo parte importante de la
comunidad especies como capulín y madroño (Prunus serótina y Arbutus xalapensis,
respectivamente).
• VEGETACIÓN SECUNDARIA Y PASTIZAL INDUCIDO; Se presenta en áreas abiertas
con cobertura arbórea escasa o nula y en las cuales se pudieron observar problemas
de erosión severos. Los arbustos de Acacia pennatula, Eysenhardtia polystachya,
varias especies de Opuntia, condalia velutina y crotón adspersus son la cobertura más
27
común en sitios abiertos junto con los pastos anuales Rhynchelytrum repens,
Paspalum nutatum Sporolobus indicus, Aristida schiedeana, Axonoponus arsenei,
Bouteloa curtipendula y Eleusine multiflora.
• BOSQUE DE GALERÍA. Con el nombre de “Bosques de galería” se conocen las
agrupaciones arbóreas que se desarrollan a lo largo de corrientes de agua más o
menos permanentes (Rzedowski 1978). Dichos bosques juegan un papel importante
en el reciclaje de nutrientes ya que retienen parte del nitrógeno y fosforo transportados
por la escorrentía desde las zonas de cultivo a los cuerpos de agua. Además la
creación de corredores vegetales a lo largo de los ríos es uno de los medios que
permiten restaurar la calidad de las aguas superficiales (Granados-Sánchez et al.
2006). Las zonas de vegetación de galería proveen un refugio decisivo para la
mayoría de los mamíferos no voladores y también son áreas importantes como sitios
de reposo para especies migratorias independientemente del tamaño y grado de
aislamiento o conectividad en relación con otros fragmentos del bosque.
En la ZRPA LSM se encuentra presente a lo largo de la “Cañada de los filtros viejos” y
se caracteriza por ser una comunidad vegetal distribuida en una angosta franja con
árboles de hasta 12 metros de altura. Las especies arbóreas más comunes son Salix
bonplandiana (sauce), Salix aeruginosa (sauce), Alnus acuminata (aile), Fraxinus
uhdei (fresno). También es posible observar pero de manera aislada y poco frecuente
a Tilia mexicana (sirimo), Phoebe arsenei (la primera enlistada en la NOM-059-
SEMARNAT-2001 bajo la categoría de en peligro de extinción).
Durante el muestreo se registró a Alnus acuminata y Salix bonplandiana como las
especies que dominan en proporciones similares de densidad y área basal la
estructura arbórea del bosque de galería (Tablas 4 y 5). Aparentemente Alnus
acuminata presenta mayor regeneración que Salix bonplandiana y resultaría
28
necesario determinar el significado de este cambio en la estructura de la comunidad
pues podría indicar cambios en las variables fisicoquímicas del medio.
• OTATAL; en las inmediaciones de la cañada de los filtros viejos, específicamente en
los ecotonos de encinar con elementos de bosque tropical caducifolio se presenta una
comunidad vegetal de baja altura (2 a 3 metros) donde la especie dominante es
Otatea acuminata conocido localmente como bambú u otate.
29
Tabla No. 4. Estructura representativa de los tipos de vegetación.
ESPECIE NUMERO DE INDIVIDUOS
DENSIDAD ABSOLUTA
(ind/ha)
DENSIDADRELATIVA
DOMINANCIA ABSOLUTA
(cm2/ha)
DOMINANCIA RELATIVA
FRECUENCIA RELATIVA IVI
Estructura representativa de la unidad ambiental plantaciones de eucalipto Acacia penatula 1 100 0.20 415.5 0.07 0.2 0.47 Eucalyptus globulus 1 100 0.20 7.1 0.00 0.2 0.40 Eucalyptus camaldulensis 3 300 0.60 5414.5 0.93 0.6 2.13
TOTAL 5 500 1.00 5837.1 1.00 1 3.00 Estructura representativa de la unidad ambiental Matorral Subtropical Bursera cuneata 1 100 0.09 176.7 0.09 0.11 0.29 Bursera fagaroides 2 200 0.18 255.3 0.13 0.22 0.53 Eysenhardtia polystachya 7 700 0.64 1522.9 0.77 0.56 1.97 Quercus obtusata 1 100 0.09 12.6 0.01 0.11 0.21 TOTAL 11 1100 1.00 1967.4 1.00 1.00 3.00 Estructura representativa de la unidad ambiental encinares con vegetación introducida Cupresus lindleyi 4 400 0.44 800.3 0.09 0.38 0.91 Quercus castanea 3 300 0.33 3180.9 0.36 0.38 1.07 Quercus obtusata 2 200 0.22 4790.9 0.55 0.25 1.02 TOTAL 9 900 1.00 8772.1 1.00 1.00 3.00 Estructura representativa de la unidad ambiental Bosque de galería Alnus acuminata 5 500 0.45 9545.7 0.48 0.45 1.39 Salix aeruginosa 1 100 0.09 314.2 0.02 0.09 0.20 Salix bonplandiana 5 500 0.45 9873.2 0.50 0.45 1.41
TOTAL 11 1100 1.00 19733.1 1.00 1.00 3.00 Estructura representativa de la unidad ambiental Bosque de encino Prunus serótina 1 100 0.11 7.07 0.00 0.11 0.22
Arbutus xalapensis 2 200 0.22 1259.78 0.26 0.22 0.71 Pinus lawsonii 1 100 0.11 176.70 0.04 0.11 0.26 Quercus castanea 1 100 0.11 615.75 0.13 0.11 0.35 Quercus obtusata 4 400 0.44 2709.62 0.57 0.44 1.46
TOTAL 9 900 1.00 4768.92 1.00 1.00 3.00
30
Tabla No. 5. Especies arbóreas presentes en el estrato inferior.
ESPECIE NÚMERO DE INDIVIDUOS
DENSIDAD ABSOLUTA (ind/ha) DENSIDAD RELATIVA
Especies arbóreas presentes en el estrato inferior de las plantaciones de eucalipto Acacia angustissima 1 100 0.09 Acacia farnesiana 3 300 0.27 Eucalyptus globulus 1 100 0.09 Eysenhardtia polystachya 2 200 0.18 Solanaceae 1 100 0.09 Quercus deserticola 3 300 0.27 TOTAL 11 1100 1.00 Especies arbóreas presentes en el estrato inferior del Matorral subtropical Bursera cuneata 1 100 0.13 Bursera fagaroides 1 100 0.13 Cedrela dugesii 1 100 0.13 Eysenhardtia polystachya 4 400 0.50 Forestiera phillyreoides 1 100 0.13 TOTAL 8 800 1.00 Especies arbóreas presentes en el estrato inferior de bosque de encino con vegetación introducida Cupresus lindleyi 1 100 0.5 Fraxinus sp 1 100 0.5 TOTAL 200 1 Especies arbóreas presentes en el estrato inferior del Bosque de galería Alnus acuminata 5 500 1.00 TOTAL 500 Especies arbóreas presentes en el estrato inferior del Bosque de encino Prunus serótina 2 200 0.12 Forestiera phillyreoides 5 500 0.29 Arbutus xalapensis 2 200 0.12 Phoebe arsenei 1 100 0.06 Quercus castanea 3 300 0.18 Quercus deserticola 1 100 0.06 Quercus magnoliifolia 1 100 0.06 Quercus obtusata 2 200 0.12 TOTAL 17 1700 1.00
31
ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN ARBÓREA EN LA ZRPA LOMA DE SANTAMARIA .Plantaciones de Eucalipto
Eucalyptus camaldulensisAcacia pennatulaEucalyptus globulus
Diagrama en planta (vista aérea)
20 m.
2m.
10 m. 30 m. 40 m. 50 m.0 m.
25 m
.
Diagrama en perfil (vista lateral)
E. c
A. p.
E. g
E. cE. c
Figura No. 6. Estructura de la vegetación arbórea en la ZRPA Loma de Santa María. Plantación de Eucalipto.
32
ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN ARBÓREA EN LA ZRPA LOMA DE SANTAMARIA .Matorral Subtropical
Quercus obtusataEysenhardtia polystachyaBursera cuneataBursera fagaroides
Diagrama en planta (vista aérea)
20 m.
2m.
10 m. 30 m. 40 m. 50 m.0 m.
25 m
.
Diagrama en perfil (vista lateral)
Q. o.
E. p.
B. f.
E. p.
E. p.
B. c.
B. f.
Figura No. 7. Estructura de la vegetación arbórea en la ZRPA Loma de Santa María. Matorral Subtropical.
33
ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN ARBÓREA EN LA ZRPA LOMA DE SANTAMARIA .Encinares con vegetación introducida
Cupressus lindleyiQuercus obtusataQuercus castanea
Diagrama en planta (vista aérea)
20 m.
2m.
10 m. 30 m. 40 m. 50 m.0 m.
25 m
.
Diagrama en perfil (vista lateral)
Q. c.
Q. c.
C. l.
C. l. C. l.
C. l.
Q. c.Q. o.
Q. o.
Figura No. 8. Estructura de la vegetación arbórea en la ZRPA Loma de Santa María. Encinares con Vegetación secundaria.
34
ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN ARBÓREA EN LA ZRPA LOMA DE SANTAMARIA .Encinares
Arbutus xalapensisQuercus obtusataPinus lawsoniiPrunus serotinaQuercus castanea
Diagrama en planta (vista aérea)
20 m.
2m.
10 m. 30 m. 40 m. 50 m.0 m.
25 m
.
Diagrama en perfil (vista lateral)
Q. o.
A. x.
A. x.
P. s.
Q. o.
P. l.
Q. c.
Q. o.
Q. o.
Figura No. 9. Estructura de la vegetación arbórea en la ZRPA Loma de Santa María. Encinares.
35
1.1.4 Factores de disturbio y amenazas a la integridad del ecosistema
En algunos tipos de bosques y bajo ciertas circunstancias la estrategia de mínima
intervención ha resultado exitosa para su restauración. Esta estrategia incluye prácticas de
manejo tales como el control de incendios accidentales y la exclusión de ganado de las áreas
protegidas. Estas prácticas han sido muy exitosas en los bosques de podocarpáceas en
Nueva Zelanda, en donde ha permitido la regeneración natural de la vegetación (Wilson
1994).
Una de las principales fuerzas que ayudan a la transformación de los ecosistemas terrestres
es la conversión de la cobertura del terreno. La expansión de la ciudad de Morelia coincide
con dos momentos de cambio; el cambio de un entorno de haciendas y ranchos por otro
predominantemente ejidal (hecho que sucedió con el reparto agrario en la década de los
30’s) y la urbanización de zonas ejidales registrada a partir de los 60’s. La urbanización en
tierra ejidal en la ciudad de Morelia se inicia en 1964 con la expropiación de ejidos en la parte
sur de la ciudad; Jesús del Monte, Santa María de Guido y San José del Cerrito
Por lo anterior, la Loma de Santa María ha sido una zona que a pesar de la vulnerabilidad
que presenta por la presencia de fallas geológicas ha sufrido paulatinamente el embate de la
urbanización progresiva, siendo este uno de los riesgos más importantes a controlar para
preservar la integridad de la zona. Sin embargo la expedición de decretos como área natural
protegida en 1993 y posteriormente como zona de restauración y protección ambiental
(2009) debería controlar las amenazas a la integridad del área provenientes del crecimiento
urbano.
Además del crecimiento urbano, se pueden enlistar otras amenazas a la integridad de la
ZRPA LSM; uno de dichos factores es la prevalencia del pastoreo pues dentro de la ZRPA
LSM, sobre la cañada de los filtros viejos, existe un hato de aproximadamente 35 vacas y
becerros los cuales pastan libremente con el consecuente efecto negativo en la
36
compactación del suelo, incremento en la erosión por la existencia de múltiples pasos y
veredas que el ganado usa y continúa degradando, daños en la regeneración del bosque por
el pisoteo y ramoneo de plántulas, juveniles y adultos (Steinfeld et al. 2009).
Otro factor de disturbio en el área es la ocurrencia de incendios forestales, los cuales afectan
directamente la cobertura vegetal e impiden o disminuyen el proceso de regeneración de los
bosques de la Loma de Santa María. Especialmente en la ZRPA LSM, ha sido frecuente la
ocurrencia de incendios debido a la cada vez más prolongada y severa sequía que se
presenta en gran parte de nuestro país con el consiguiente incremento en la disponibilidad de
combustible para dichos incendios. Por lo tanto se hace indispensable ejecutar en la ZRPA
LSM acciones preventivas contra incendios (creación y mantenimiento de guardarayas,
inspección y vigilancia en la zona y extracción de arbolado muerto).
La introducción gradual de especies exóticas, entre las que destacan jacarandas y laurel de
la india, que se ha ido realizando en la cañada de los filtros viejos es un factor que debe
controlarse, pues aunque dicha actividad ha sido llevada a cabo con la intención de mejorar
la imagen del lugar, claramente contraviene las disposiciones acerca de la introducción de
especies no nativas en las áreas naturales protegidas del estado de Michoacán (Ley
Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del estado de Michoacán de Ocampo,
2007), categoría que antes poseía la Loma de Santa María.
Por otra parte, con el incremento de la urbanización en la parte alta de la Loma de Santa
María, y la existencia de campos de cultivo a lo largo de los arroyos tributarios, se puede
provocar un deterioro en la calidad del agua que circula por el Río Chiquito. Los bosques de
galería que se ubican sobre los arroyos de la cuenca alta del Río Chiquito juegan un papel
importante en el reciclaje de nutrientes ya que retienen parte del nitrógeno y fosforo
transportados por la escorrentía desde las zonas de cultivo a los cuerpos de agua. Se hace
necesario por lo tanto evaluar a detalle la calidad del agua tanto en aspectos químicos,
físicos y biológicos.
37
1.2 Necesidades de restauración ecológica del Área de Restauración Loma de Santa María
El trabajo de campo realizado para el presente plan de restauración permite identificar las
necesidades de restauración ecológica para la ZRPA Loma de Santa María. Estas acciones
deben de permitir la persistencia de los elementos nativos de la flora, que son sustento para
la fauna, a la vez que garantizar los procesos que permitan la adaptación de la misma a los
cambios que se esperan como consecuencia del crecimiento de la mancha urbana y del
cambio climático. Las necesidades se pueden agrupar de la siguiente manera:
a) Control de los factores de disturbio antrópico: incendios, pastoreo, y otras actividades
recreativas e zonas sensibles
b) Control de la erosión y pérdida del suelo
c) Control y reemplazo gradual de las especies exóticas
d) Restablecimiento de una cobertura vegetal con especies nativas en las zonas dominadas
por pastos
e) Enriquecimiento del dosel vegetal con especies nativas en donde la cobertura es baja y
por lo tanto está en riesgo la integridad del suelo
f) Monitoreo de las poblaciones de especies enlistadas en la norma y, en su caso,
enriquecimiento de las poblaciones para garantizar tamaños viables de población
El control de los factores de disturbio es un paso indispensable para evitar un mayor
deterioro del área y a la vez crear las condiciones para la implementación de las demás
medidas. Este control, sumado a las medidas necesarias para reducir la erosión y la pérdida
de suelo, establecen las condiciones para iniciar el restablecimiento de la vegetación y las
demás medias tendientes a conservarla en donde se encuentra en buen estado. En diversas
áreas de la ZRPA Loma de Santa María, es necesaria la reintroducción activa de individuos
de las diversas especies nativas que se encuentran en el área. En la medida de lo posible,
los individuos que se introduzcan deben de derivarse de semillas o partes (por ejemplo
estacas) de individuos dentro de la zona. Las especies enlistadas en la norma requieren de
38
monitoreo especial para su persistencia en la zona, es posible que algunas de estas
especies se encuentren representadas por un número de individuos debajo del tamaño viable
de población, en cuyo caso incrementar los tamaños poblacionales sería una medida urgente
de restauración.
1.2.1 Justificación de la restauración
La ZRPA Loma de Santa María representa un mosaico con manchones de vegetación en
diversos estados de conservación que van desde áreas bien conservadas, considerando el
ambiente urbano en el que se encuentra inmersa la zona, hasta áreas que muestras niveles
de deterioro considerable y que representan una amenaza potencial para las mejor
conservadas. Desde el punto de vista ecosistémico, la Loma de Santa María representa una
serie de remanentes de vegetación más o menos aislados por áreas dominadas por
vegetación exótica. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo esfuerzos de restauración
ecológica para garantizar la persistencia de la vegetación nativa a largo plazo, incrementar la
conectividad de los remanentes de vegetación restaurando las áreas degradadas, eliminar
los factores de disturbio que evitan que se dé una regeneración natural de la vegetación
nativa y crear las condiciones para evitar la pérdida de funciones ecosistémicas que la zona
proporciona a la Ciudad de Morelia.
1.2.2 Funciones y atributos ecosistémicos que se pretende recuperar o mejorar
La función hidrológica
Durante el ciclo hidrológico el agua de lluvia es interceptada por diferentes elementos en su
paso hacia los acuíferos subterráneos o hacia los océanos. En cada uno de estos
elementos el agua puede ser retenida a diferentes tiempos o desplazarse en el espacio,
como en el curso de los ríos. En el bosque los árboles funcionan como un compartimento de
agua, almacenándola temporalmente en la superficie de las hojas y dentro de la planta
misma, en un proceso denominado interceptación, retornando a la atmósfera a través de la
39
evapotranspiración (Ramos, 2003).
El paradigma hidrológico del bosque, establece que estos tienen la capacidad de reducir los
picos de escurrimiento, sobre todo en regiones donde las pendientes son pronunciadas, y
regular el flujo de los arroyos y manantiales (Messerli et al., 2003). Sin embargo, distintos
estudios han demostrado que la capacidad de interceptación de una cubierta vegetal,
depende no sólo de factores intrínsecos (arquitectura, estructura, dimensiones etc.) sino de
la condición de conservación.
Eddleman y Miller (1991), mencionan que la pérdida total o roza excesiva de la vegetación
modifica el ciclo normal del agua, transitando de una condición de alta infiltración y la
recarga de acuíferos a otra donde predominan los escurrimientos pluviales, que llegan a los
ríos y arroyos casi de inmediato, ocasionando problemas relacionados con las
inundaciones.
Calder 1990, Hall et al. 1992, IH, 1998 en Ward y Robinson (2000), en un estudio sobre
interceptación en diferentes tipos de vegetación, obtienen valores que van de 5 a 35 % y
concluyen que de los tipos de cobertura evaluados, las coníferas son más efectivas que el
resto, mientras que los eucaliptos presentan la menor eficiencia (Tabla No. 6).
Tabla No. 6. Interceptación anual en diferentes tipos de vegetación forestal.
TIPO DE VEGETACIÓN
INTERCEPTACIÓN
ANUAL (%)
Coníferas 30 – 35
Árboles de hoja ancha
15 - 25
Bosque Tropical 10 – 15
Eucalyptus 5 - 15
40
La interceptación también varía internamente entre los componentes de una misma unidad
de cobertura vegetal dependiendo de características intrínsecas como la arquitectura de los
componentes vegetales, y factores extrínsecos como la época del año y la forma de
precipitación.
Zinke en Black (1996), publica en el libro Watershed Hidrology, algunos datos de 39 estudios
de interceptación por diferentes tipos de vegetación en diferentes estaciones (Tabla No. 7).
Oyarzún y Huber (1999), estudiando el balance hídrico en plantaciones jóvenes de
Eucaliptus globulus y Pinus radiata en el sur de Chile, concluyen que el aporte de agua por
escurrimiento fustal fue mayor en Pinus radiata. En ambas plantaciones la
evapotranspiración aumentó de un 30% a un 58%.
Tabla No. 7. Interceptación en diferentes tipos de vegetación y condiciones.
TIPO DE VEGETACIÓN CONDICIONES ESPECIALES
RANGO (mm)
Coníferas Lluvia 0.25 – 7.62
Nieve 0.51 – 9.14
Maderas Duras Verano 0.51 – 1.27
Invierno 0.25 – 0.76
Arbustos Lluvia 0.25 – 1.78
Pastos Lluvia 1.02 – 1.52
Mantillo Forestal Lluvia 0.51 – 11.18
Brooks et al., (1991), mencionan que el mantillo de bosques de confieras puede almacenar
una cantidad de agua equivalente al doble de su peso, mientras que Díaz (2005), registro
interceptación del 82% para este componente de bosques de coníferas en la cuenca de
Cointzio, municipio de Morelia.
41
Zepeda (2008), en estudio sobre la erosión y cubierta vegetal en cárcavas de la cuenca de
Cuitzeo, menciona que en comunidades de arbustos, bosque y reforestaciones de pino no
se registró escurrimiento superficial, debido a la interceptación de la lluvia tanto en el estrato
arbóreo como en el mantillo.
La interceptación afecta positivamente el suelo reduciendo el proceso de erosión, debido a
que el agua en escurrimiento constituye el principal agente de desprendimiento y transporte
del suelo en los ecosistemas. En distintas áreas de la Loma de santa María presentan
evidencias de escorrentía y erosión severa, sobre todo aquellas donde la vegetación
presenta mayor degradación (Mapa No. 4. grado de erosión y escorrentía en la zona). Este
proceso es particularmente intenso en superficies con reforestación de eucaliptos, así como
en matorrales y encinares bajo pastoreo extensivo, donde los estratos inferiores de la
vegetación están severamente afectados.
El escurrimiento hídrico y la erosión del suelo, así como la descarga de sus productos
directamente a los cauces naturales se ve favorecido por la presencia de elementos lineales
del paisaje y la conectividad entre ellos y las áreas de aportación (donde se genera la
escorrentía y/o erosión) (cita). Bajo circunstancias favorables (sustrato erodable), el flujo
concentrado que ocurre en estos sitios puede desencadenar procesos de erosión acelerada,
que en muchos casos resultan en la formación de cárcavas, aun bajo cobertura vegetal
conservada.
En la ZRPA Loma de Santa María, estos elementos lineales del paisaje los constituyen los
caminos y veredas por donde transitan personas y ganado y su distribución no corresponde
con el patrón de degradación de la misma, por lo que su presencia ocurre aun bajo el dosel
de vegetación densa y conservada.
Por lo anterior, uno de los atributos del ecosistema que requiere ser recuperado en algunas
áreas es la cobertura de los distintos estratos de la vegetación, que permita a su vez
recuperar la función hidrológica de los ecosistemas.
42
Con las acciones de restauración ecológica en la Loma de Santa María se pretende
incrementar la cobertura forestal nativa en detrimento de las áreas degradadas por erosión y
establecimiento de especies arbóreas exóticas. Específicamente se buscará la recuperación
de la integridad del bosque de galería que se ubica a lo largo de la cañada de los filtros viejos
ya que dichos bosques juegan un papel importante en el reciclaje de nutrientes al retener
parte del nitrógeno y fosforo transportados por la escorrentía desde las zonas de cultivo a los
cuerpos de agua. Además la creación de corredores vegetales a lo largo de los ríos es uno
de los medios que permiten restaurar la calidad de las aguas superficiales (Granados-
Sánchez et al. 2006). Las zonas de vegetación de galería proveen un refugio decisivo para la
mayoría de los mamíferos no voladores y también son áreas importantes como sitios de
reposo para especies migratorias independientemente del tamaño y grado de aislamiento o
conectividad en relación con otros fragmentos del bosque.
También se persigue recuperar poblaciones de especies vegetales raras o de distribución
restringida tales como el otate (Otatea acuminata), por ser carismáticas o inclusive porque
algunas están bajo alguna categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2001 como el
sirimo, el nogalillo y el colorín (Tilia mexicana, Cedrela dugesii y Erythrina corralloides
respectivamente). Se pretende también que a mediano y largo plazo se incremente aún más
la calidad de los beneficios estéticos y paisajísticos que proporciona la ZRPA a sus visitantes
(vista panorámica de la ciudad de Morelia, presencia de cuerpos de agua limpios,
disminución en la cantidad de paisajes degradados, etc.).
1.2.3. Beneficios económicos
Los beneficios económicos son difíciles de cuantificar debido a las múltiples funciones del
ZRPA Loma de Santa María, entre las que destacan control de inundaciones, el efecto en el
clima de una importante zona de la ciudad de Morelia, infiltración de agua, entre otros. Sin
embargo, es de esperarse que estos beneficios se vuelvan más importantes dadas las
consecuencias del cambio climático. Estudios detallados sobre los servicios ecosistémicos
43
que proporciona la ZRPA Loma de Santa María son necesarios para contar con datos
concretos sobre los beneficios económicos que proporciona.
1.2.4. Beneficios culturales
Los beneficios culturales que proporciona la ZRPA Loma de Santa María son múltiples, pues
representa uno de los pocos espacios cubiertos por vegetación de la ciudad de Morelia. El
área es utilizada por un número considerable de visitantes, particularmente los fines de
semana, además de que es punto de reunión para estudiantes de diversos niveles en donde
se llevan a cabo prácticas escolares. El potencial de la zona para llevar a cabo proyectos de
investigación que aporten información valiosa para su manejo y el manejo de ecosistemas
similares es muy alto.
1.1 Descripción de los tipos de ecosistemas o elementos de los mismos a restaurar en la
Zona de Restauración y Protección Ambiental Loma de Santa María y Depresiones Aledañas
El nivel de degradación determina los métodos a utilizar en una restauración. Tanto la
duración como la intensidad del uso anterior de área afectan el estado de deterioro (Nepstad
et al. 1991), y aunque no son independientes, estos factores determinan de manera diferente
cual es la estrategia de restauración más adecuada. Por ejemplo, en áreas con intensidades
relativamente bajas de uso (como puede ser el efecto de los visitantes en un parque
nacional), si este ha ocurrido por largos períodos de tiempo es posible que el banco de
semillas haya perdido especies susceptibles y que las propiedades físicas y químicas del
suelo se encuentren alteradas (Zabinski et al. 2000 Jim 1998).
Como ya se mencionó, en las zonas urbanas o su periferia la presencia de los elementos
característicos de una ciudad altera el clima a nivel local, o regional, lo que influye
directamente en la vegetación. Todos estos factores deben considerarse para determinar los
tipos de ecosistemas que se pueden restaurar en un sitio en particular. La ZRPA Loma de
44
Santa María, debido a su posición con respecto a la ciudad de Morelia y a los vientos
dominantes, no recibe de manera directa todo el impacto del área urbana, en particular de la
isla de calor urbano. Además, la persistencia de áreas con vegetación natural buen
conservada permiten considerar la restauración de al menos los elementos más importantes
de los ecosistemas que se encuentran representados en ella.
Los tipos de vegetación a restaurar en la ZRPA son los siguientes;
• Bosque de encino. Será la comunidad vegetal a restaurar en las partes altas de la
ZRPA (tanto zonas de encinar que se encuentran mezcladas en diferentes
proporciones con especies exóticas, como zonas donde las especies exóticas forman
la cobertura vegetal dominante. En todas estas zonas se intentará establecer las ocho
especies de encinos registradas así como un grupo adicional de especies arbórea
típicas de estos bosques y que fueron registradas en los fragmentos de encinares mas
conservados; Prunus serótina (capulín), Crataegus mexicana (tejocote), Arbutus
xalapensis (madroño), Condalia velutina (granjeno), Forestiera phillyreoides (olivo u
acibuche). También se intentará establecer en estos mismos sitios a la única especie
de conífera registrada durante los recorridos (Pinus lawsonii) y que con certeza se
puede afirmar que formaba parte de la comunidad original (Bosque de encino-pino),
dicha especie será establecida en bajas proporciones.
De manera general, se intentará establecer una comunidad de 5 a 12 m de alto, la
cual es típica de los encinares más bajos de la cuenca del Río Chiquito y donde las
especies más abundantes serán Quercus obtusata y Quercus castanea, además del
resto de las especies de encinos registradas en los recorridos. Siguiendo los principios
de la restauración adaptable (Zedler 2004), se utilizarán individuos de las especies de
encino presentes en la zona que se sabe son más resistentes a las condiciones de
sequía y altas temperaturas que se esperan como consecuencia del cambio climático,
esto con la intención de lograr la persistencia de este tipo de vegetación al largo plazo
aunque se pierdan las especies de afinidad más templada, debido a que en el futuro la
45
Loma de Santa María quedará fuera del rango altitudinal en el que podrán sobrevivir y
establecer poblaciones persistentes.
• Bosque Tropical Caducifolio. En la cañada del Río Chiquito, mejor conocido como
zona de los filtros viejos, se realizarán acciones para restaurar un bosque tropical
caducifolio sobre ambas laderas (toda la ladera con exposición oeste y sur-oeste, así
como la parte baja de la ladera con exposición este y noreste), (Anexo cartográfico
Mapa No. 6).
Son comunidades relativamente bajas, que en condiciones poco alteradas suelen ser
densas con árboles de hasta 15 m de alto, más frecuentemente entre 8 a 12 m.
Pueden presentar colores llamativos y pierden las hojas en forma casi total durante un
lapso de 5 a 8 meses del año debido a la alta adaptabilidad que presentan sus
especies bajo condiciones de sequía. Este tipo de vegetación es propio de la vertiente
del Pacífico, sin embargo en la región conocida como el Bajío Mexicano y en laderas
secas del municipio de Morelia se podían observar grandes extensiones de bosque
tropical caducifolio en el pasado, pero en la actualidad solo existen algunos pequeños
fragmentos de lo que fue este tipo de vegetación, los cuales son importantes ya que
en ellos se encuentran los últimos ecotipos de una gran variedad de especies de
plantas.
La comunidad vegetal que se restaurará incluirá algunas especies que ya existen en la
zona; Bursera cuneata (copal), Bursera fagaroides (papelillo), Forestiera phillyreoides
(olivo u acibuche), Condalia velutina (granjeno), Ehretia latifolia (capulín blanco),
Casimiroa edulis (zapote blanco), Erythrina corraloides (colorín) y Cedrela dugesii
(nogalillo), estas dos últimas registradas en la NOM 059-SEMARNAT-2001 en las
categorías amenazada y sujeta a protección especial, respectivamente.
Se intentará el establecimiento de otras especies que actualmente no se registran en
46
la zona pero que son componentes originales del bosque tropical caducifolio del Bajío
como Albizia plurijuga (parotilla) que se está enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-
2001 bajo la categoría de amenazada, ceiba aesculifolia (pochote) y Celtis caudata
(cuáquil), algunas de las cuales ya han sido introducidas con resultados alentadores
en un proyecto de restauración ecológica en el Cerro Punhuato, a unos cuantos
cientos de metros la ZRPA Loma de Santa María. (Valle-Díaz et al. 2009, Encino-Ruiz
2010).
• Bosque de galería. El bosque de galería de la ZRPA presenta un nivel menor de
degradación en comparación con los encinares o el matorral subtropical, sin embargo
en este documento se proponen algunas acciones para incrementar las poblaciones
de especies arbóreas que en este momento son escasas en la zona, pero que se
asume tuvieron mayor presencia en el pasado (Tilia mexicana, Phoebe arsenei, Ilex
brandengeana). También se realizaran acciones para incrementar la cobertura
espacial de las especies más comunes en el bosque de galería (Salix bonplandiana,
Salix aeruginosa y Alnus acuminata) a través de reforestaciones en sitios con
condiciones adecuadas para albergar a este tipo de especies (suelos aluviales más o
menos profundos, con alto contenido de materia orgánica y sujetos a regímenes de
circulación permanente de agua).
• Rehabilitación de zonas altamente degradadas. Para algunas zonas que están
desprovistas de vegetación arbórea y/o que sufren graves procesos de erosión se
propone iniciar el establecimiento de especies arbustivas y herbáceas que formen
una cobertura vegetal con rapidez, retengan el suelo que aún queda y sirvan como
micrositios para el establecimiento posterior de especies arbóreas. Se intentará la
hidrosiembra de especies de leguminosas y compuestas con acompañamiento de
sustratos adecuados.
47
1.3.1 Descripción general de los objetivos de la restauración dependiendo del tipo de
ecosistema
Los objetivos dependen del tipo de vegetación a intervenir y dependen sobre todo del nivel
de degradación que presentan los sitios en donde se encuentran. Se enlistan a continuación:
• Bosque de encino.- restauración de la asociación vegetal con la finalidad de permitir la
regeneración natural de las especies características. Reemplazo gradual de las
especies exóticas por especies nativas con especial énfasis en aquellas que estén
representadas por pocos individuos o que tengan características que les permitan
tolerar los efectos del cambio climático.
• Bosque tropical caducifolio. Restauración de la asociación vegetal a través del
reemplazo gradual de los individuos de especies exóticas por especies nativas con
énfasis en aquellas que se encuentren representadas por pocos individuos y a través
de la introducción de especies características de este tipo de vegetación en la cuenca
y que en la actualidad ya no se encuentran representadas en la ZRPA Loma de Santa
María.
• Bosque de galería. Restauración de los elementos característicos de este tipo de
vegetación para mejorar las condiciones del cauce a través de la remoción de
nutrientes y la creación de un microclima adecuado para la vida acuática.
• Zonas degradadas. Rehabilitación del suelo a través de obras de control de la erosión
y el posterior desarrollo de una de cobertura vegetal con especies nativas resistentes
a las condiciones adversas que presentan estas áreas. Al mediano y largo plazo
establecer elementos de los tipos de vegetación nativa que mejor se puedan
establecer en estas áreas dependiendo de sus características físicas y el estado que
se logre como resultado de la rehabilitación.
48
1.3.2 Elementos de la topografía que deben ser intervenidos
Los elementos topográficos que requieren intervención en el área son escasos. Incluyen los
taludes y la base de los elementos lineales del paisaje formados por efecto de los siguientes
factores:
1) El tránsito de personas sobre los caminos y veredas, ubicados principalmente en la
cañada de los filtros viejos y zonas aledañas, así como en las inmediaciones del
Bosque Lázaro Cárdenas.
2) El transito y pastoreo del ganado, cuya actividad ha resultado en la formación de
pequeñas cárcavas y escarpes erosivos, principalmente a espaldas de las
instalaciones de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.
3) La construcción de obras hidráulicas.
1.3.3 Factores de disturbio que deben de ser controlados y/o manejados
En la sección 1.1.4 se explicaron los factores de disturbio que deben ser controlados;
• Exclusión de ganado de libre pastoreo en la ZRPA
• Invasión del polígono de la ZRPA para uso habitacional o actividades productivas
(Agricultura, ganadería, fruticultura)
• Incidencia de incendios forestales (combate y actividades preventivas)
• Introducción de especies de ornato exóticas mediante reforestaciones
• Compactación del suelo e incremento del riesgo de erosión por el acceso de visitantes
a todas las áreas
• Acumulación de basura que puede dar una imagen de descuido del área lo que
redundaría en deterioro constante de la integridad de la ZRPA.
49
1.3.4 Elementos específicos de la vegetación que deben ser considerados.
Especies exóticas. Se debe poner especial énfasis a la extracción paulatina de especies
exóticas (eucaliptos) para comenzar a establecer especies nativas. Ya se ha demostrado la
alta competitividad de los eucaliptos ante la vegetación nativa debido a producción de
sustancias alelopáticas que inhiben el establecimiento de la vegetación nativa, además de su
efecto en la química del suelo al solubilizar el aluminio e incrementar la acidez del suelo
(Espinoza-García 1996). Debido a la alta densidad de eucaliptos en algunas zonas de la
ZRPA LSM, se propone la extracción gradual ya que de otro modo podría provocarse una
mayor erosión debido a la ausencia total de cobertura arbórea que disminuya la energía
cinética de las gotas de lluvia.
Para algunas áreas de la ladera norte de la ZRPA LSM en donde se presenta cobertura de
encinares mezclados con vegetación exótica se propone extraer con mayor rapidez a estas
especies ya que las especies remanentes protegerán el suelo.
Para otras especies exóticas como Pinus greggi, Cupresus lindleyi y Schinus molle se
propone sean sujetas a extracciones en etapas posteriores, cuando la vegetación establecida
mediante reforestaciones represente más para la estructura de la comunidad, debido a que
dichas especies no están reportadas como causantes de daños a los ecosistemas como lo
hacen los eucaliptos.
La extracción de especies exóticas no se realizará durante la época lluviosa ya que los
eucaliptos pueden ser más difíciles de manipular en esas fechas debido al mayor peso que
tienen por la humedad del ambiente y las lluvias, a la mayor prevalencia de vientos y a la
fragilidad de sus ramas y troncos.
Especies prioritarias. Se colectarán y propagaran especies arbóreas que se encuentran
bajo algún estatus de protección por las leyes mexicanas y que se ha documentado su
presencia en la ZRPA LSM en bajas densidades. Tal es el caso de Cedrela dugessii,
50
Erythrina coralloides, Tilia mexicana que están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001,
dicha norma contiene la lista de especies de flora y fauna de nuestro país que están bajo
algún riesgo de conservación. Dichas especies están enlistadas en las categorías de sujeta a
protección especial, amenazada y en peligro de extinción, respectivamente. C. dugessii y E.
coralloides serán establecidas en las áreas de bosque tropical caducifolio como vegetación
potencial, mientras que T. mexicana será establecida en el bosque de galería.
Especies con potencial de atracción de fauna (interacciones bióticas). Tanto la
conservación como la restauración ecológica plantean la necesidad de utilizar especies
nativas, debido al valor que tienen para la biodiversidad y los servicios que proporcionan
(González-Zertuche et al., 2000). Además, es de vital importancia tomar en cuenta especies
de las distintas capas verticales, que conforman la estructura de las comunidades, es decir,
tomar en cuenta las especies de plantas que conforman el sotobosque, tanto herbáceas
como arbustivas, por lo que se plantea la necesidad de restablecer a las comunidades con
especies que provean beneficios para el desarrollo de la cobertura vegetal y a largo plazo de
los servicios ecosistémicos.
Se enlistan algunas especies pueden contribuir de manera importante para restablecer parte
de las interacciones en las comunidades biológicas.
Cosmos bipinnatus, Crataegus pubescens, Tithonia tubiformis, Ehretia latifolia, Montanoa tomentosa, Arbutus xalapensis, Verbesina oncophora, Styrax argenteus, Crotalaria pumila, Garrya laurifolia, Crotaria rotundifolia, Albizia plurijuga, Rhus trilobata, Eysenhrdtia polystachya, Cornus excelsa, Cedrela dugesii, Monnina ciliolata Alnus acuminata, Forestiera phillyreoides, Fraxinus uhdei, Condalia velutina, Tilia mexicana
51
Es importante tomar en cuenta que las especies sean resistentes a las condiciones que
actualmente prevalecen el sitio de estudio, además de prever los cambios que se
presentarán ante el cambio climático global. Como objetivo general, se espera el
enriquecimiento de las comunidades con la presencia de especies resistentes como Cosmos
bipinnatus y Tithonia tubiformis.
Especies clave para catalizar la recuperación de zonas altamente degradadas. Por otra
parte se consideran también especies que pueden mejorar las condiciones edáficas y
microambientales para el establecimiento futuro de otras especies nativas, o mejor
desempeño de las ya existentes, es decir, que tengan la capacidad de contribuir con la
dinámica de ciclos biogeoquímicos como fijación de nitrógeno, como en el caso de las
leguminosas tanto herbáceas, arbustivas o arbóreas como pueden ser: Crotalaria pumila,
Crotaria rotundifolia y Eysenhardtia polystachya. También puede considerarse la importancia
para la conservación de especies catalogadas en la NOM-059 como Albizia plurijuga o
Cedrela dugesii para contribuir con su recuperación; o en otro sentido, que presenten
estructuras ramificadas para disminuir el impacto de las gotas de lluvia en el suelo y por lo
tanto, evitar erosión como en el caso de especies de la familia Asteraceae, plantas arbustivas
como Montanoa tomentosa y Verbesina oncophora. Otro atributo es que puedan funcionar
como especies atractivas para las aves u otros organismos que contribuyan a la dispersión
de semillas como es el caso de Rhus trilobata, Ehretia latifolia, Condalia velutina y Monnina
ciliolata o de mamíferos como Crataegus pubescens. En el caso de sitio más húmedos,
podrían utilizarse algunas especies como Cornus excelsa, Cedrela dugesii, Alnus acuminata,
Fraxinus uhdei y Tilia mexicana.
1.3.5 Restricciones del paisaje y propuestas de manejo relacionadas con las mismas.
Las principales restricciones a nivel del paisaje se relacionan con el carácter urbano que
rodea a la ZRPA Loma de Santa María. Por un lado, la totalidad de la mancha urbana altera
52
las condiciones del clima de la zona incluyendo la calidad del aire. En las inmediaciones de la
Loma, es de particular importancia considerar los efectos de la urbanización en las partes
altas colindantes, pues es de esperarse que, al menos que se tomen medidas para controlar
el tipo de urbanización en las áreas autorizadas para este fin fuera de la ZRPA LSM, se
incremente la escorrentía al incrementarse las áreas cubiertas con superficies impermeables
(como construcciones y calles). Además, la calidad del agua de escorrentía puede también
reducir su calidad al incrementarse las cargas de contaminantes. Experiencias en otras áreas
de restauración en zonas urbanas afectadas por el crecimiento de la mancha urbana (Zedler
2004), indican que la mejor opción es adaptar las metas de la restauración a las nuevas
condiciones, en particular si no se puede influir en el desarrollo de la zona urbana
circundante. En el caso de la Loma de Santa María, debido a los tipos de vegetación que en
ella se encuentran representados, es posible que el más vulnerable sea el bosque de galería.
Lograr la conectividad con zonas bien conservadas en las partes más altas de la cuenca
puede mitigar, al menos parcialmente, los efectos negativos del crecimiento urbano.
1.3.6 Necesidades especiales de equipo, fuentes de germoplasma y permisos
Extracción de especies exóticas. Para obtener el permiso para la extracción de especies
exóticas debe contarse con un programa de manejo donde se contemple dicha actividad
(etapas, costos, especies a extraer, etc.). El presente Programa de Restauración fungirá
como documento rector para dicha actividad. El permiso será gestionado ante la SEMARNAT
por ser una zona forestal e implicar el derribo de más de 30 árboles (competencia municipal).
Equipo de seguridad para la brigada de poda El responsable del derribo de árboles deberá ser mayor de edad y demostrar experiencia en
el desempeño de la actividad. El personal debe estar asegurado por la empresa o la
institución que lo contrata.
Para promover una práctica segura de la actividad el equipo necesario es: Casco con visera,
pantalla o gafas de seguridad y conchas acústicas, botas con casquillo, que sujeten bien el
53
pie y el tobillo, con dibujo antideslizante y que no acumule barro; guantes resistentes y que
se adapten bien a las manos; ropa ceñida al cuerpo, que no estorbe o pueda atorarse con
ramas o con la propia herramienta, de color visible y reforzada con protección anticorte, tanto
pantalones como camisola.
Es indispensable tener una relación del personal y las alergias que pueda presentar, así
como tener un botiquín de campo y trabajar en equipos de 3 personas.
Respecto al ritmo y planeación del derribo, Se debe evitar desarrollar las tareas de manera
rápida o bajo destajo, así como elaborar un plan de intervención por área, rutas de acceso,
teléfonos de emergencia y referencias cercanas. Éstas se informarán a un responsable
externo a la cuadrilla para que pueda mandar a los equipos de emergencia, en caso de ser
necesario.
Equipo de seguridad para derribo y troceo Equipo de seguridad completo para derribadores: casco sencillo, guantes y gafas para
troceadotes; vehículo, gasolina; equipo de comunicación, cuñas, limas, motosierra y
refacciones, aceite, grasa, lubricante, mezcla correcta de combustible; cuerdas y cables,
ganchos y palancas, astilladora de ramas; cinta de seguridad, conos, señalización colorida,
silbato, machetes, cinturón para protección de espalda baja (fajas), impermeables, chaleco
reflejante.
Equipo de seguridad para obras de contención de suelo Equipo de seguridad: guantes, gafas, fajas, casco sencillo, chaleco reflejante, impermeables;
machetes, palas, talachos, martillo, hacha-azada Pulaski, bieldos, rastrillos, extintor,
tiroleadora, tambos 200 litros, licuadora industrial.
Permisos de colecta. El germoplasma de la mayoría de las especies arbóreas que se
producirán en vivero serán colectadas en la misma ZRPA LSM (tal es el caso de Quercus
spp, Tilia mexicana, Alnus acuminata, Salix bomplandiana, salix aeruginosa, Prunus serótina
y Crataegus mexicana, ya que para todas ellas se han localizado poblaciones adultas con
54
potencial de alta producción de semilla. Para las especies que están enlistadas en la NOM-
059 se necesitará cumplir con requisitos más detallados (un proyecto por cada especie),
mientras que para las especies que no están en la NOM-059 se deben acreditar los
siguientes requisitos ante la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT.
• Copia de la identificación oficial o del acta constitutiva en caso de personas morales
• Resumen curricular del interesado
• Resumen ejecutivo del proyecto que incluya:
• Título del Proyecto
• Nombre de los responsables y colaboradores e instituciones participantes
• Objetivo y justificación del proyecto
• Listado de las especies, géneros y familias que se pretende colectar y cantidad
aproximada de ejemplares, partes o derivados
• Descripción de la metodología, técnicas de la colecta científica y destino del material
biológico colectado.
1.3.7 Cronograma general del proyecto
A continuación se presentan dos cuadros relacionados con los plazos de ejecución de las
acciones de restauración; el primero contiene los tiempos de ejecución de todo el proyecto
de restauración ecológica (Tabla No. 8), mientras que el segundo sólo incluye las actividades
a realizar en los meses restantes del presente año (Tabla No. 9).
55
Tabla No. 8. Calendarización para la ejecución de actividades
ACTIVIDADES TIEMPO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
Elaboración del Reglamento de la ZRPA LSM
X Se considera prioritario elaborar una lista de actividades permitidas y no permitidas en la ZRPA LSM, las cuales deben estar disponibles para los visitantes ya sea mediante señalización y/o folletos.
Eliminación de agentes de disturbio
X
Estas acciones deben ser prioritarias en la ZRPA LSM. Este apartado incluye desde el control del pastoreo (ya sea mediante estabulación en el sitio o su remoción del mismo), el control eficiente de incendios, hasta planear las rutas de tránsito de personas que recorren la zona a pie, a caballo, bicicleta y motocicleta.
Señalización X
La difusión y señalización del proyecto será indispensable para que la sociedad civil conozca, apropie y vaya siendo participe de los objetivos de la ZRPA LSM
Sustitución de especies exóticas X X
La extracción de especies exóticas debe iniciarse a la brevedad pero será realizada de manera gradual para no dejar sin cobertura arbórea los fragmentos que contienen sólo eucaliptos u otra especie introducida.
Colecta de germoplasma
X X
A corto plazo se realizará la colecta del germoplasma que debe ser producido en vivero para todas las zonas de la ZRPA LSM. A mediano plazo se dará más énfasis en la colecta y propagación de especies prioritarias, carismáticas o que estén bajo alguna categoría de riesgo.
Protección de sustrato X X Es indispensable iniciar a la brevedad las obras de protección de suelos, sobre todo ante la proximidad de la estación lluviosa.
Actividades preventivas contra incendios
X X X
Se realizarán acciones permanentes para prevenir y combatir incendios. La presencia de personal de protección de suelos y extracción de especies exóticas permitirá realizar esta actividad de manera más eficiente. En la realización de brechas cortafuego se dará a prioridad a los fragmentos con vegetación nativa.
Reforestación X X X
Se realizaran actividades permanentes de reforestación y diversificación de las comunidades vegetales. Estas acciones se realizarán al inicio de la época lluviosa.
Vigilancia X X X Será una actividad permanente para coadyuvar a la disminución de agentes de disturbio.
Monitoreo X X X Deberán establecerse protocolos de muestreo permanentes lo que permitirá
56
evaluar la efectividad de las acciones realizadas.
Tabla No. 9. Calendarización para la ejecución de actividades durante el primer año
ACTIVIDADES MESES
1 2 3 4 5 6 7 8
Reglamento ZRPA LSM X
Eliminación de agentes de
disturbio X X
Señalización X X
Sustitución de especies
exóticas X X X X
Colecta de germoplasma X X X X X X X X
Protección de sustrato X X
Brechas cortafuegos X X
Reforestación X X
Vigilancia X X X X X X X X
Evaluación X
57
1.3.8 Manejo post-restauración y medidas de protección
En las zonas intervenidas, será necesario establecer un programa de manejo que
permita su conservación. En particular, es necesaria la implementación de un plan
permanente de control de incendios que incluya el mantenimiento de la
infraestructura necesaria. Además, es necesario establecer zonas de veda en las
que se evite la circulación de personas, estas zonas se deben definir en función de
las características topográficas y de la vegetación. Su establecimiento permitirá
conservar las áreas más sensibles a la erosión y que, principalmente por presentar
pendientes pronunciadas, pueden representar un riesgo para los visitantes.
La vigilancia de la zona es necesaria para evitar el daño causado por la
reintroducción de ganado que podría darse una vez concluida la intervención de
restauración. Además, es necesario establecer veredas bien delimitadas que
permitan la circulación de los visitantes evitando las áreas más sensibles. El
monitoreo de las poblaciones de las especies enlistadas en la norma debe
implementarse no sólo durante la restauración sino como una estrategia de largo
plazo de conservación.
2. Actividades previas a la implementación del Plan de Restauración
2.1 Del o los responsables de la implementación
Para que el Plan de Restauración logre cumplir con las metas en el establecidas
es necesario que la autoridad correspondiente asigne las tareas a personas físicas
o morales, u otros tipos de organizaciones, con probada experiencia en las
actividades que realizarán. En el caso de quienes se encarguen de los aspectos
directamente relacionados con la manipulación de la biota deben de contar con
experiencia en proyectos de restauración.
58
Para esto, la SUMA deberá contratar un equipo de trabajo que ejecute las
acciones programadas. Este equipo estará integrado por: un coordinador y
distintas brigadas de técnicos de campo.
2.2 Obligatoriedad de debida documentación
Quien implemente medidas de restauración se obliga a documentar, con el auxilio
del presente Plan, las condiciones iniciales de los sitios en los que intervenga así
como de las condiciones una vez terminada la intervención. El registro debe
ajustarse a los estándares científicos para la descripción de especies de flora y
fauna, así como otros estándares aplicables. La información será pública una vez
que se concluya el trabajo o, en caso de proyectos vinculados a investigación y
docencia, una vez que sean publicados o transcurra un período de un año
calendario, lo que ocurra primero.
2.3 Descripción de objetivos
Quien implemente medidas de restauración deberá establecer objetivos que
permitan cumplir con las metas específicas que se relacionen con la intervención
planeada. Entre los objetivos se pueden incluir ensayos piloto para evaluar la
factibilidad de las metas en sitios específicos. Los objetivos deben de ser
evaluables a través de verificación empírica cuantitativa y por lo tanto ser
compatibles con el inciso 2.2. Cuando sea pertinente, se deben de incluir objetivos
culturales, los que serán evaluados dependiendo de la naturaleza de los mismos.
2.4 De los permisos
Quién implemente medidas de restauración será responsable de obtener los
permisos necesarios para el cumplimiento de los objetivos propuestos, con
59
excepción de aquellos que sean competencia exclusiva de la SUMA. La SUMA se
compromete a facilitar toda la información necesaria y coadyuvar en la medida de
sus atribuciones para la obtención de los permisos requeridos.
2.5 Participación comunitaria
En la medida de lo posible, quien implemente medidas de restauración se
compromete a involucrar a la sociedad en las labores de restauración que realice.
Esto incluye lo previsto en el inciso 2.2 para que la SUMA esté en posibilidades de
hacer campañas de información sobre los avances del proceso de restauración.
Será conveniente implementar estrategias de participación como la adopción de
áreas o individuos por parte de personas físicas, instituciones educativas, ONG´s,
Empresas con certificación como socialmente responsables o cualquier otro tipo
de congregación social.
3. Planeación de medidas de implementación
3.1 Descripción de los tipos de intervención
Quien implemente medidas de restauración presentará los tipos de intervención
que planea llevar a cabo para cumplir con los objetivos propuestos. Las
intervenciones deben de seguir los lineamientos generales del Plan de
Restauración de la Loma de Santa María, y no afectar o comprometer otros
objetivos del proyecto, ya sea que estén cumplidos o no. En el caso de que se
requiera de mantenimiento a lo largo del período de implementación este deberá
de estar contemplado e incluido en la descripción de los tipos de intervención (por
ejemplo control temporal de la erosión, riegos de auxilio, entre otros).
60
1. Eliminación de factores de disturbio Uno de los pasos iniciales en un programa de restauración consiste en la
eliminación de los agentes de disturbio, sobre todo cuando estos son de origen
antrópico. En el área se han identificado como agentes de perturbación antrópica,
el pastoreo de ganado bovino, el tránsito de personas, los incendios y la fauna
doméstica o feral.
Para la eliminación del disturbio debido al pastoreo, deberá implementarse un
programa de estabulación del ganado, el cual requerirá del trabajo coordinado
entre la SUMA como institución responsable de administrar el área y SAGARPA y
SEDRU como instituciones responsables del sector pecuario a nivel federal y
estatal, respectivamente.
El tránsito de personas deberá ser regulado mediante la ordenación,
acondicionamiento y acotamiento de senderos, así como de la implementación de
un reglamento y un programa de vigilancia permanente, con personal capacitado
para orientar a los paseantes en el uso correcto del área, y evitar el tránsito por los
espacios no permitidos. Así mismo, se deberá implementar un programa de
erradicación de fauna feral y control de la fauna doméstica.
La prevención de incendios requerirá de la construcción y mantenimiento de
brechas cortafuego, así como del apoyo en el programa de vigilancia permanente
para detección y combate de incendios.
2. Sustitución de especies exóticas. Para algunas áreas de la ladera norte
de la ZRPA LSM en donde se presenta cobertura de encinares mezclados con
vegetación exótica se propone extraer con mayor rapidez a estas especies ya que
las especies remanentes protegerán el suelo.
61
Para otras especies exóticas como Pinus greggi, Cupresus lindleyi y Schinus molle
se propone sean sujetas a extracciones en etapas posteriores, cuando la
vegetación establecida mediante reforestaciones represente más para la
estructura de la comunidad, debido a que dichas especies no están reportadas
que causen daños a los ecosistemas como lo hacen los eucaliptos.
Dicha actividad de extracción de especies exóticas no se realizará durante la
época lluviosa ya que los eucaliptos pueden ser más difíciles de manipular en
esas fechas debido al mayor peso que tienen por la humedad del ambiente y las
lluvias, a la mayor prevalencia de vientos y a la fragilidad de sus ramas y troncos.
3. Obras de protección del sustrato. Con el propósito de asistir la
recuperación de funciones ecosistémicas como la infiltración y el control de la
erosión, se efectuará un tratamiento con distintas obras de protección del suelo.
Las necesidades de este tipo de intervención se ubican en áreas con problemas
erosión y/o escorrentía señaladas en el mapa No. 4 del anexo cartográfico.
Las obras recomendadas provienen del Manual de Obras y Prácticas de
Protección, restauración y conservación de suelos forestales de la Comisión
Nacional Forestal (Cardoza et al., 2007), y fueron elegidas en función de la
necesidad y factibilidad de aplicación, con base en características del terreno
como: el tipo de degradación, la disponibilidad de materiales para su construcción
y el costo estimado.
La erosión hídrica del suelo es un proceso que depende de la escorrentía, por lo
que el control de esta última constituye la clave para frenar ambos procesos. De
esta manera, las obras recomendadas están diseñadas para reducir el
escurrimiento en sus dos formas principales. Los detalles descriptivos de cada una
de ellas y del proceso construcción deberán consultarse en el citado manual.
62
Tabla No. 10. Obras recomendadas para aplicar en zonas de flujo concentrado y
cárcavas.
ZONA TIPO DE OBRA COSTO UNITARIO
SUPERFCICIE DE
APLICACIÓN
PRESAS DE MORILLOS $114/pz 10.6
PRESAS DE RAMA $32.5/m lineal
ZANJAS DERIVADORAS $422/c 100m lineales
Tabla No 11. Obras para aplicar en zonas de flujo laminar.
ZONA TIPO DE OBRA COSTO UNITARIO
SUPERFCICIE DE
APLICACION
TERRAZAS SUCESIVAS $443/c 100m lineales 28.69
ZANJAS TRINCHERA $7.7/pz
Para la construcción de estas obras se aprovecharán al máximo los residuos
vegetales provenientes de la extracción de especies exóticas, incendios forestales
y residuos de material muerto.
4. Colecta de germoplasma. La colecta de germoplasma se realizará en la
misma ZRPA LSM, ya que ahí se han localizado poblaciones viables de varias de
las especies. El germoplasma que no pueda ser colectado en la ZRPA LSM se
localizará lo más cerca posible para garantizar una mayor adaptabilidad de los
propágulos a las condiciones de la zona lo que redundaría en una mayor
supervivencia de las reforestaciones. Es importante señalar que las especies que
aquí se proponen para ser usadas en la restauración de la Loma de Santa María
son conocidas, presentan poblaciones dentro o cerca de la ZRPA LSM y ya se
tienen ubicados los periodos de colecta de semilla para la mayoría de ellas.
5. Señalización. Los elementos de señalización a instalar en las áreas de la
ZRPA LSM tendrán la función de comunicar y delimitar zonas de intervención,
63
áreas de interés ambiental o bajo restauración ecológica y regular las actividades
a realizar en la zona.
Para ello se han identificado tres tipos de señales: Informativas, Direccionales y
Reguladoras.
• Señales informativas: Describirán e identificarán los diferentes tipos de
intervención a realizar en la zona, de áreas o especies de interés ambiental.
• Señales direccionales: Buscan orientar y guiar la circulación del visitante
mediante flechas y postes con distancias, sitios de interés o de origen y destino.
• Señales reguladoras: Invitarán a los visitantes a colaborar con la
conservación del sitio. No busca ser una señal prohibitiva, sino una que oriente las
actividades de los visitantes para que su visita no genere perturbaciones al
sistema.
Las señales y los elementos de montaje se podrán establecer de manera
individual o combinada, dependiendo de las características y necesidades del sitio.
Los elementos de montaje deberán ser modulares y modificables que permitan su
adecuación a las necesidades del sitio a lo largo del tiempo. El material debe ser
adecuado para estar expuesto a la intemperie, principalmente al sol y que sea
resistente al vandalismo. Tanto el diseño como la instalación deberán realizarse
por diseñadores en el primer caso y/ o personal que tenga nociones de diseño en
el segundo caso y deberán seguir los lineamientos de la imagen institucional de
SUMA y/o de la ZRPA Loma de Santa María y deberá estar adecuada al contexto
en el que planea instalar.
6. Reforestación con especies nativas. Para los distintas comunidades
vegetales a restaurar se contemplaran a las siguientes especies:
BOSQUE DE GALERÍA. Alnus acuminata, Salix bonplandiana, Cornus excelsa,
Salix aeruginosa, Tilia mexicana, Phoebe arsenei (la penúltima se encuentra en la
64
NOM 059- SEMARNAT-2001).
BOSQUE DE ENCINO. Quercus castanea, Q. obtusata, Q. desertícola, Q.
glaucoides, Q. magnoliifolia, Q. crassipes, Arbutus xalapensis, Prunus serótina,
Crataegus mexicana.
BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO: Ceiba aesculifolia, Cedrela dugesii (en la
NOM 059-SEMARNAT-2001), Casimiroa edulis, Albizia plurijuga, Condalia
velutina, Celtis caudata, Morus celtidifolia y Erethia latifolia.
Para las zonas deforestadas, con altos niveles de insolación y problemas de
erosión, se propone iniciar revegetación con: Acacia pennatula, Eysenhartdia
polystachya.
7. Hidrosiembra. Es una técnica de revegetación que consiste en aplicar
sobre el terreno, mediante una manguera a presión, una mezcla de semillas,
nutrientes químicos y orgánicos, microorganismos del suelo y sustancias
aglutinadoras, suspendida en un medio acuoso, para facilitar la germinación, el
arraigo y desarrollo de las plantas (Martínez y Fernández, 2001).
Con su aplicación se pretende, no tanto la introducción de especies nuevas, como
el hecho de que el desarrollo de éstas controle la erosión desde los primeros
estadíos de la sucesión, facilitando el crecimiento posterior de las especies
autóctonas, gracias a los aportes de materia orgánica y al enriquecimiento en
nitrógeno de los suelos.
Como sustrato de la mezcla se sugiere utilizar una pasta de papel elaborada con
cartón reciclado, y enriquecerla con alguna enmienda orgánica. Estos insumos son
ampliamente utilizados en hidrosiembras, han mostrado buen desempeño y son
de bajo costo e impacto ambiental.
65
Para seleccionar la mezcla de especies es importante tomar en cuenta que las
especies sean resistes a las condiciones que actualmente prevalecen el sitio de
estudio, además de prever los cambios que se presentarán ante el cambio
climático global. Por otra parte se consideran también especies que pueden
mejorar las condiciones edáficas y microambientales para el establecimiento futuro
de otras, o mejor desempeño de las ya existentes, es decir, que tengan la
capacidad de contribuir con la dinámica de ciclos biogeoquímicos como fijación de
nitrógeno o que presenten estructuras ramificadas para disminuir el impacto de las
gotas de lluvia en el suelo y por lo tanto evitar erosión. Otro atributo es que
puedan funcionar como especies atrayentes de aves u otros organismos que
contribuyan a la dispersión de semillas. Entre las posibles candidatas a tomar en
cuenta se encuentran Cosmos bipinnatus, Tithonia tubiformis, Montanoa
tomentosa, Verbesina oncophora, Crotalaria pumila, Crotlaria rotundifolia, Rhus
trilobata, Paspalum nutatum, Sporobolus indicus, Mimosa albida y Mimosa
biuncifera.
La forma más común de efectuar una hidrosiembra es con el uso de una máquina
hidrosembradora, sin embargo, su uso puede verse limitado por la indisponibilidad
de este tipo de máquinas en la región y por las múltiples restricciones de acceso al
terreno. Como alternativa se sugieren efectuar la aplicación utilizando “aplicadoras
de tirol” (comúnmente usadas en albañilería), por su bajo costo, disponibilidad y
maniobrabilidad.
Esta técnica se empleará únicamente en sitios con suelo desnudo, donde el
establecimiento de la vegetación presenta severas dificultades (ver mapa de
intervención de suelos).
A continuación se muestran cuatro diagramas de flujo que ilustran de manera
conceptual las acciones necesarias para restaurar tipos de vegetación nativa en la
ZRPA Loma de Santa María. Cada diagrama corresponde a un tipo de cobertura
actual en la zona (matorral subtropical, bosque de encino, fragmentos de
66
vegetación exótica y bosque de galería) y se señalan las acciones y rutas en las
que se debe trabajar. Por ejemplo, para el matorral subtropical y el bosque de
galería se proponen menos acciones que para los encinares y los fragmentos con
vegetación exótica debido a que los dos primeros no precisan de acciones
urgentes de protección suelo, por lo que con acciones de regulación de pastoreo y
de visitantes además de la reforestación con especies nativas podría ser suficiente
para que mejorar su estructura y composición (Figuras 10,11, 12 y 13).
Figura No.10. Diagrama de flujo de las acciones de restauración en el Bosque de encino.
BOSQUE DE ENCINO
ENCINARES ALTAMENTE DEGRADADOS
OBRAS DE PROTECCIÓN
DE SUELO
SUSTITUCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS
ENRIQUECIMIENTO CON ESPECIES ARBUSTIVAS
ATRAYENTES DE FAUNA MO
NIT
OR
EO Y
RES
TAU
RA
CIÓ
N A
DA
PTA
BLE
TIEM
PO
EXCLUSIÓN DE GANADO Y
ORDENACIÓN DE TRÁNSITO DE PERSONAS
ENCINARES CON NIVEL INTERMEDIO DE DEGRADACIÓN
REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS
REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS
USO DE ESPECIES ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS PARA FORMAR
COBERTURA VEGETAL
67
Figura No.11. Diagrama de flujo de las acciones de restauración en la Vegetación exótica. Figura No. 12. Diagrama de flujo de las acciones de restauración en el Matorral subtropical. M
ON
ITO
REO
Y R
ESTA
UR
AC
IÓN
AD
APT
AB
LE MATORRAL
SUBTROPICAL REFORESTACIÓN
CON ESPECIES NATIVAS
SUSTITUCIÓN DE ESPECIES
EXÓTICAS ENRIQUECIMIENTO CON ESPECIES ARBUSTIVAS
ATRAYENTES DE FAUNA
TIEMPO
EXCLUSIÓN DE GANADO
VEGETACIÓN EXÓTICA
REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS
OBRAS DE PROTECCION DEL SUELO
SUSTITUCIÓN GRADUAL DE
ESPECIES EXÓTICAS
USO DE ESPECIES ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS PARA FORMAR
COBERTURA VEGETAL
MO
NIT
OR
EO Y
RES
TAU
RA
CIÓ
N A
DA
PTA
BLE
TIEM
PO
EXCLUSIÓN DE GANADO
68
Figura No. 13. Diagrama de flujo de las acciones de restauración en el Bosque de
galería.
3.2 Presentación de estándares de desempeño y protocolos de monitoreo para los
objetivos.
Quien implemente medidas de restauración presentará estándares de desempeño y
protocolos de monitoreo para cada uno de los objetivos que busque cumplir. Estos
estándares y protocolos serán previamente aprobados por la SUMA y en ellos se
basará la evaluación de las labores realizadas, los datos derivados de ellos serán parte
de la información requerida en el inciso 2.2.
En términos generales, el seguimiento podría basarse en la evaluación de los
siguientes parámetros:
BOSQUE DE GALERÍA
REFORESTACIÓN CON ESPECIES
NATIVAS
ENRIQUECIMIENTO CON ESPECIES ARBUSTIVAS
ATRAYENTES DE FAUNA
MO
NIT
OR
EO Y
RES
TAU
RA
CIÓ
N A
DA
PTA
BLE
TIEM
PO
EXCLUSIÓN DE GANADO Y
ORDENACIÓN DE TRÁNSITO
DE VISITANTES
69
- Conductividad hidráulica saturada
- Porcentaje total de precipitación interceptada
- Porcentaje de precipitación interceptada en cada estrato de la vegetación
- Porcentaje de escurrimiento
- Tasa de erosión
- Integridad del perfil
- Densidad aparente
- Estabilidad de agregados
- Contenido de materia orgánica y carbono orgánico
- Relación carbono: nitrógeno
- Contenido de nutrimentos: P, N, K, Mg, Ca y Na.
Vegetación (Ferris et al. 1996)
- Porcentaje de cobertura vegetal por especie
- Porcentaje de cobertura vegetal total (sumando la cobertura de todas las especies)
- Porcentaje de cobertura total del suelo (vegetación + mantillo + rocas)
- Porcentaje de suelo desnudo
- Densidad de herbáceas
- Densidad de arbustos
- Composición florística
- Abundancia de especies particulares (raras, amenazadas, invasoras, etc.)
- Diversidad
- Proporción de especies nativas y exóticas
- Tasas de crecimiento y supervivencia de especies establecidas mediante reforestación
- Reclutamiento de especies nativas
70
Fauna - Diversidad
- Composición faunística
- Abundancia de especies indicadoras (aves)
- Riqueza de especies
- Estructuras poblacionales
Agentes de disturbio - Numero de cabezas de ganado
Estas variables deben evaluarse con los métodos convencionales y periódicamente al menos
dos veces por año (aguas y secas) durante cinco años como mínimo. Este es el tiempo
esperado para que la estructura y función de los ecosistemas restaurados se restablezca
completamente (Mitsch and Wilson 1996).
4. Implementación 4.1 Señalización de las áreas intervenidas
Quien lleve a cabo medidas de restauración se obliga a marcar de manera clara la o las
zonas bajo intervención. Se debe incluir información para el público en general sobre las
medidas que se llevan a cabo y su relevancia en el contexto del Plan de Restauración de la
Loma de Santa María.
4.2 Protección de las áreas intervenidas
Todas las áreas intervenidas deberán de contar con protección en contra de actos de
vandalismo y herbivoría, y para la protección del público cuando las características de la
intervención puedan representar un riesgo.
71
4.3 Manejo post-intervención
Es responsabilidad de quien implemente medidas de restauración incluir en su propuesta las
medidas de manejo necesarias para la conservación del área que intervenga, aunque la
implementación del manejo a que este inciso se refiere será responsabilidad de la SUMA o
de quien sea responsable del ZRPA Loma de Santa María y Depresiones Aledañas.
Dentro del manejo post-intervención, se deben tomar en cuenta los siguientes puntos para
garantizar a largo plazo, el buen mantenimiento de las acciones realizadas durante la etapa
de intervención.
Como punto de partida, se considera necesaria la elaboración de un reglamento del sitio,
que se encuentre enfocado principalmente a regular el acceso del público a La Loma de
Santa María. Por un lado, se ha observado en las imágenes de satélite, los diversos
senderos de los cuales han hecho uso los vecinos del área. Una de las acciones
consideradas en este sentido, es mejorar las rutas de acceso que más convenientes,
impidiendo así, el paso en senderos que no quedarán en uso. Por lo tanto, los senderos se
tendrían que mantener en buen estado. En otro sentido, estudiantes universitarios
anualmente acuden a la cañada de los filtros viejos con la finalidad de realizar sus prácticas
de campo, lo cual se considera importante para su formación profesional. La contraparte es
que en un lapso de una semana podría presentarse hasta alrededor de 300 estudiantes en el
área ya mencionada; como consecuencia, esta actividad podría afectar el reclutamiento,
además de la supervivencia y desempeño de las especies como resultado del pisoteo. Sin
embargo, es importante que se realicen investigaciones en el área de estudio, en este
sentido, podrían establecerse los lineamientos que permitieran el acceso seguro por parte de
estudiantes e investigadores al sitio. Es por ello que urge la implementación de un
reglamento que considere el acceso regulado que garantice el efecto de las acciones
implementadas.
Por otra parte, se sabe que los incendios y las quemas tienen impactos sobre diferentes
72
fases del ambiente. Se reconoce el impacto del fuego sobre aspectos del medio ambiente
como: La calidad del aire, la fauna silvestre, el suelo y la biota edáfica, el crecimiento de los
árboles, la exclusión del fuego mediante reglamentación legal y los bosques naturales. El
impacto del fuego en el medio ambiente muestra que los daños más destacados, son la
erosión de suelos (Ladrach 2009).
En este sentido, una de las acciones que sin duda será de vital importancia, es el mantenimiento de brechas cortafuego, ya que su efecto podría representar el mantener a
las comunidades ausentes de esta perturbación y por lo tanto, la recuperación de funciones
ecosistémicas como consecuencia de la recuperación de cobertura vegetal. Con la presencia
de incendios, las comunidades pueden quedar desprovistas de propágulos viables, si se
elimina este factor de disturbio, la capacidad de regeneración puede verse favorecida en
gran medida.
La restauración ecológica implica un conjunto de mecanismos aplicables según se trate de
suelos degradados por la pérdida de la cobertura vegetal o la simplificación de un sistema
por la pérdida de ciertos componentes de la flora o de la fauna. La aplicación de los
mecanismos está en función de varios elementos entre los que deben considerarse: las
características particulares del sistema a restaurar, la intensidad del deterioro, el objetivo del
área, las especies involucradas, los resultados esperados, entre otros (Gálvez 2002). Por
ello, el mantenimiento de obras de protección de suelo, se tiene considerado, sobre todo
para garantizar el establecimiento de las especies que se establezcan en una segunda
etapa, mismas que a su vez en un mediano plazo, puedan contribuir a la retención de suelo,
aumento de la infiltración de agua y consecuentemente la disminución de escorrentía en las
capas superficiales de suelo para llevar a cabo la conservación del ciclo hidrológico. Se sabe
que el suelo conforma la base de todos los ecosistemas terrestres, representa el medio de
soporte para el crecimiento vegetal, constituye un ambiente único para una gran variedad de
organismos, los cuales, a su vez, influyen notablemente en su formación y estructura. Por
otro lado, la erosión es el resultado de perturbaciones naturales o causadas por la acción
73
humana como el cultivo excesivo, el pastoreo excesivo y la deforestación (Nebel et al. 1999).
El agua erosiona al suelo de dos formas: por el impacto de las gotas de lluvia y por la fricción
del escurrimiento superficial (Medina, 2002). Cuando se plantea un proyecto de restauración
ecológica, es importante tomar en cuenta el medio de soporte para las comunidades
vegetales, de modo que es indispensable centrar la atención en ello. Los suelos protegidos
por vegetación mantienen su integridad. La vegetación minimiza la acción del viento y
dispersa las gotas de lluvia, reduciendo su fuerza erosiva, por lo tanto ayuda a la
conservación y formación del suelo (Smith et al. 2000).
La vigilancia, será indispensable para garantizar todas las acciones anteriormente
realizadas. Se plantea la necesidad de que esta sea constante y continua para evitar el robo
de anuncios, incendios, o cualquier uso inadecuado del área.
4.4 Manejo adaptable de la implementación
En reconocimiento a causas de fuerzas mayor, quien implemente medidas de restauración
podrá proponer medidas correctivas e incluso replantear los objetivos basado en la
información derivada del inciso 3.2. La SUMA se compromete a dar una respuesta en no más
de 30 días naturales, en caso de que la respuesta no se dé, se asumirá el principio de
afirmativa ficta.
5. Evaluación y relaciones públicas 5.1 Monitoreo
Los resultados del monitoreo deben de ser presentados por escrito al finalizar una
intervención ante la SUMA para que ésta pueda determinar el cumplimiento de los objetivos
comprometidos o de sus modificaciones en caso pertinente. El informe debe de incluir,
además de los análisis y síntesis necesarios, los datos originales derivados del monitoreo y
de una evaluación final de la intervención. En el caso de que la intervención sea llevada
74
como parte de actividades de investigación o docencia la SUMA se compromete a conservar
el carácter confidencial de los datos originales hasta que se dé la publicación de los mismos
o pase un año calendario, lo que ocurra primero, de acuerdo al inciso 2.2.
5.2 De la difusión de los resultados
Quien realice intervenciones de restauración en la ZRPA LSM autoriza a la SUMA, o quien
sea responsable del manejo del área, a difundir a través de cualquier medio los resultados a
que se refiere el inciso anterior incluyendo cualquier material gráfico, por su parte SUMA se
compromete a dar los créditos correspondientes.
75
LITERATURA CITADA
Arnfield, J. 2003. Two decades of urban climate research: a review of turbulence, exchanges
of energy and water, and the urban heat island. International Journal of Climatology.
23: 1-26.
Barbour, M.G., J.H. Burk and W.D. Pits. 1987. Terrestrial plant Ecology. 2a Ed.
Benjamin/Cummings Publishing Company, inc. U.S.A. 634 Pp.
Black, P. E. 1996. Watershed Hydrology. Second edition. Lewis publishers. Washington.
D.C. 449 pp.
Brooks, K. N., P. F. Ffolliot, H. M. Gregersenand J. L. Thames 1993. Hydrology and the
management of watersheds. Fourth printing. First edition. Iowa State University USA.
Pres. 392 pp.
Cardoza, V. R., F. L. Cuevas, C. J. García, H. J. Guerrero, O. J. González, M. H. Hernández,
Q. M. L.
Lira, F. J. L. Nieves, S. D. Tejeda y Vázquez, M. C. 2007. Protección, restauración y
conservación de suelos forestales: MANUAL DE OBRAS Y PRÁCTICAS. Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR). Zapopan, Jalisco, México. 70 pp.
Cox, W. G. 1978. Laboratory manual of General Ecology. 3rd ed. wcb publishers. Iowa
U.S.A. 72 pp.
Díaz, F. E. 2005. Interceptación pluvial por plantaciones de Pinus michoacana, encinar y
pastizal en la zona baja de la cuenca hidrográfica de Cointzio. Tesis de Maestría.
INIRENA, UMSNH.
76
Eddleman E. L. and M. P. Miller 1991. Potential impacts of western Juniper on the
hydrologic cycle.In Symposium on Ecology and Management of Riparian Shrub
Communities. pp. 176 – 180.
Encino-Ruiz, L. 2010. Desempeño de tres especies arbóreas nativas del bosque tropical
caducifolio un proyecto de restauración ecológica en el Cerro Punhuato, Morelia,
Michoacán. Tesis de licenciatura. Facultad de Biología, Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.
Espinosa-García, F. J., 1996. “Revisión sobre la alelopatía de eucaliptos L’ Herit”, en Boletín
de la
Sociedad Botánica de México, No. 58:55-74
Ferris, F. K., H. L. Kleinman, D. G.. Steward, R. R. Stowe, L. E. Vicklund, J. D. Berry, R.
Cowan, C.
G.Dunne, R. Dunne, D. M. Fritz, R. L. Garrison, R. K. Green, M. M. Hansen, C. M. Jones, G.
E. Jones, C. D. Lidstone, M. G. O'Rourke, B. C. Postovit, H. R. Postovit, R.S. Shinn,
P. T. Tyrrell, R. C. Warner and K. L. Wrede. 1996. Handbook of western reclamation
techniques. Office of Technology Transfer, Western Regional Coordinating Center,
Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement. Denver CO. 504 pp.
Gálvez, J. 2002. La Restauración Ecológica. Conceptos y Aplicaciones. Universidad Rafael
Landivar,
Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas, Instituto de agricultura, recursos naturales y
ambiente. Guatemala.
Garduño-Monroy, V. H. y E. Arreygue-Rocha 1999. Efectos de las fallas geológicas y fallas
77
sísmicamente activas en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. UMSNH. IIM.
Gobierno del Distrito Federal, Banco Interamericano de Desarrollo, Secretaría del Medio
Ambiente. 2000. Manual Técnico para la Poda, Derribo y Trasplante de Árboles y
Arbustos de la Ciudad de México. Primera edición 2000. México.
Gómez, F. E. and A. Gaja. Reig. 1998. Vegetation and climatic changes in a city. Ecological
Engineering 10: 355–360.
González-Zertuche, L., A. Orozco-Segovia y C. Vázquez-Yanes (2000). El ambiente de las
semillas en el suelo, su efecto en la germinación y la sobrevivencia de la plántula.
Bol. Soc. Bot. México 65: 73-8.
Hobbs, R., A. Arico, J. Aronson, J.S. Baron, P. Dridgewater and V. A. Cramer, P. R. Epstein.
2006.
Novel Ecosystems: Theoretical and management aspects of the new ecological world order.
Global Ecology and Biogeography 15:1-7.
INEGI. 1978d. Carta Geológica E14A23, Morelia in INEGI, Dirección General de Geografía,
Aguascalientes, Ags., México.
INEGI. 1979a. Carta Edafológica E14A23, Morelia. in. INEGI, Dirección General de
Geografía, Aguascalientes, Ags., México.
Ingram, M. 2008. Urban Ecological Restoration. Ecological Restoration 26: 175-177.
Instituto Navarro de Salud Laboral, Gobierno de Navarra. 2003. Manual de uso y
funcionamiento de motosierras y rutinas de seguridad, España.
78
Israde-Alcántara, I. y V. H. Garduño-Monroy. 2004. La Geología de la región Morelia. En
Contribuciones a la Geología e Impacto Ambiental de la Región de Morelia. UMSNH-IIM.
Morelia, Michoacán.
Jenerette, G. D., S. L. Harlan, A. Brazel, N. Jones, L. Larsen and W. L. Stefanov. 2007.
Regional relationships between surface temperature, vegetation, and human
settlement in a rapidly urbanizing ecosystem. Landscape Ecology 22: 353–365.
Jim, C. Y. 1998. Soil characteristics and management in an urban park in Hong Kong.
Environmental Management 22:683-695.
Ladrach, W. 2009. El efecto del fuego en los ecosistemas agrícolas y forestales. Sociedad
Internacional de Forestales Tropicales. 20 pp.
Maioli, C. 2004. Estudio Geológico-Geomorfológico de la Cuenca del Río Chiquito:
Evidencias de erosión acelerada y de desertificación precoz. En Contribuciones a la
Geología e Impacto Ambiental de Morelia. Vol. 1
Manley, G. 1958. On the frequency of snowfall in metropolitan England. Quarterly Journal of
the Royal Metereological Society 84: 70-72.
Martínez, R.C. y S. B. Fernández. 2001. Papel de la hidrosiembra en la revegetación de
escombreras mineras. Informes de la Construcción 53(476): 27-37.
Mata, E. 1994. Estudio florístico del Bosque Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Morelia,
Michoacán. Ciencia Nicolaíta No. 6: 75-103.
Medina, L. E. 2002. Erosión hídrica y transporte de sedimentos en la microcuenca de
Atécuaro, Mich. Facultad de biología. UMSNH. México.
79
Medina, C. y L. S. Rodríguez. 1993. Estudio florístico de la Cuenca del Río Chiquito de
Morelia, Michoacán, México. Flora del Bajío y de regiones adyacentes. Fascículo IV
complementario. Pátzcuaro, Mich. México. Instituto de Ecología A. C., Centro
Regional del Bajío. 71 pp.
Messerli, B, M. Droz, P. German, D. Viviroli, R. Weingarther y S. Wunderle. 2003. Las
montañas torres de agua del mundo. Revista ciencias No. 72, octubre – diciembre.
Facultad de ciencias UNAM. México D.F. 5- 13 pp.
Mitsch, W. J. and R. F. Wilson. 1996. Improving the success of wetland creation and
restoration with know-how, time and self-design. Ecological Applications 6:77-83.
Nebel, B. J. y R. T. Wright. 1999. Ciencias ambientales. 6 Edición. Edit. Pearson. México.
Nepstad, D. C., C. Uhi y E. A. S. Serrao. 1991. Recuperation of a degraded Amazonian
landscape: forest recovery and agricultural restoration. Ambio 20: 248-255.
Oke, T. R. 1973. City size and urban heat island. Atmospheric Environment 7: 769-779.
Oyarzun E. C. y A. Huber 1999. Balance hídrico en plantaciones jóvenes de Eucalyptus
globulus y Pinus radiata en el Sur de Chile. Revista Terra. Enero – Marzo. Vol. 17
Núm. 1, Órgano Científico de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo A. C.
35 – 44 pp.
Palmer M. A., R. F. Ambrose, N. Le Roy Poff. 1997. Ecological theory and community
restoration ecology. Restoration Ecology 5:291-300.
80
Pigeon, G., D. Legain, P. Durand and V. Masson. 2007. Anthropogenic heat release in an old
European agglomeration (Toulouse, France). International Journal of Climatology 27:
1969–1981.
Ramos, F. G. 2003. ¿Cuánta agua pasa por mi casa?. Revista ciencias No. 72, octubre–
diciembre. Facultad de ciencias UNAM. México D.F. 15- 17 págs.
Ruiz-Sánchez, E. 2009. Delimitación de especies y posición filogenética del género de
bambú americano Otatea. Tesis de doctorado. Instituto de Ecología A. C. Xalapa
Veracruz.
Rzedowski, J. y G. Calderón de Rzedowski. 1987. El bosque tropical caducifolio de la región
mexicana del Bajío. Trace.
Rzedowski, G. y C. de, J. Rzedowski. 2005. Flora fanerogámica del Valle de México”. 2ª
edición. Instituto de Ecología A. C., Centro Regional del Bajío Comisión nacional para
el conocimiento y uso de la biodiversidad. Pátzcuaro, Mich. Méx. 1406 pp.
Rzedowski, J. 1978. Vegetación de México. Editorial LIMUSA. México. 432 pp.
Secretaría del trabajo y previsión social. Prácticas seguras en el sector forestal.
http://www.stps.gob.mx/DGSST/bue_prac/Forestal.pdf
Smith, R. L . y T. M. Smith. 2000. Ecología. 9 edición. Edit. Addison Wesley. España.
Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group. 2004. The
SER International Primer on Ecological Restoration. www.ser.org & Tucson: Society
for Ecological Restoration International.
81
Steinfeld, H., P. Gerber, T. Wassenaar, V. Castel, M. Rosales, C. de Haan. 2009. La larga
sombra del ganado, problemas ambientales y opciones. Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma Italia
Stone, B. 2007. Urban and rural temperature trends in the proximity to large US cities:1951-
2000. International Journal of Climatology 27: 1801-1807.
Valle-Díaz, O., A. Blanco-García, C. Bonfil, H. Paz and R. Lindig-Cisneros. 2009. Altitudinal
range shift detected through seedling survival of Ceiba aesculifolia in an area under
the influence of an urban heat island. Forest Ecology and Management 258: 1511–
1515.
Vázquez Yanes, C., I. B. Muñoz, I. A. Silva, M. G. Díaz y C. S. Dirzo.1999. Árboles y
arbustos nativos potencialmente valiosos para la restauración ecológica y la
reforestación. Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México.
Ward, R. C. and Robinson M. 2000. Principles of hidrology. Fourth edition. McGraw Hill.
London. 450 pp.
Wilson, H. D. 1994. Regeneration of native forest on Hinewai Reserve, Banks Peninsula.
New Zealand Journal of Botany 32: 373-383.
Zabinski, C., T. Wojtowicz, et al. (2000). The effects of recreation disturbance on subalpine
seed banks in the Rocky Mountains of Montana. Canadian Journal of Botany 78(5):
577-582.
82
Zedler, J. B. 2004. Adaptive Restoration, Leaflet No. 4. University of Wisconsin Arboretum.
www.botany. wisc.edu/zedler/leaflets.htlm.
Zepeda, C. H. 2008. La vegetación en cárcavas y su efecto sobre la erosión: una base para
la restauración autosostenible de áreas de alta erosión en la cuenca de Cuitzeo.
Tesis de Doctorado. INIRENA, UMSNH. 80 pp.
Zhao, S. Q., L. J. Da, Z. Y. Tang, H. J. Fang, K. Song and J. Y. Fang. 2006. Ecological
consequences of rapid urban expansion: Shanghai, China. Frontiers in Ecology and
the Environment 4: 341-346.
83
ANEXO 1. CARTOGRÁFICO Mapa No.1. Macro localización de la ZRPA “Loma de Santa María y Depresiones Aledañas”, municipio de Morelia, Michoacán.
84
Mapa No.2. Micro localización de la ZRPA “Loma de Santa María y Depresiones Aledañas”, municipio de Morelia, Michoacán
Mapa No. 3. Mapa de coberturas de la ZRPA “Loma de Santa María y Depresiones Aledañas”, municipio de Morelia, Michoacán.
85
Mapa No. 4. Áreas que requieren asistencia para la protección del suelo y la recuperación de la función hidrológica de los ecosistemas en la ZRPA “Loma de Santa María y Depresiones Aledañas”, municipio de Morelia, Michoacán.
86
Mapa No.5. Intensidad de extracción de especies exóticas en la ZRPA “Loma de Santa María y Depresiones Aledañas”, municipio de Morelia, Michoacán.
Mapa No.6. Escenario probable de restauración (cobertura potencial) de la ZRPA “Loma de Santa María y Depresiones Aledañas”, municipio de Morelia, Michoacán.
87
ANEXO 2. FOTOGRÁFICO
Vegetación de la ladera que se encuentra a espaldas de SUMA y en la parte alta en la bandera
monumental.
Vistas panorámicas de la plantación de eucalipto en la parte más alta del polígono.
89
En las imágenes se observan daños por erosión a causa del tránsito de personas y ganado en diferentes áreas de la ZRPA LSM.
Plantación de eucalipto en la ZRPA LSM, se observan individuos derribados probablemente por incendios y vientos.
Confluencia del Bosque de encino y una plantación de eucalipto en sur del polígono de la ZRPA LSM.
90
Se aprecia el Bosque de encino a la izquierda, el Matorral subtropical en la parte baja y la plantación de eucalipto en la parte alta de la ladera.
Bosques de encino con elementos de matorral subtropical (Bursera spp.) al sur del polígono de la ZRPA LSM.
Bosques de encino en el extremo sur de la ZRPA LSM.
91
Izquierda; elementos del Matorral subtropical con encinos. Derecha; plantación de eucalipto.
Matorral subtropical en la cañada de los filtros viejos.
92
En estas imágenes se observa el Bosque de encino en la parte alta de la cañada de los filtros viejos.
Ganado dentro de la ZRPA LSM.
93
Izquierda; imagen del Matorral subtropical en los filtros viejos. A la derecha; imagen de la cañada de los filtros viejos y el Bosque de galería.
Se muestra una jacaranda y cedro blanco introducidos con fines de reforestación.
96
ANEXO 3. LISTADO FLORÍSTICO DE LA LOMA DE SANTA MARÍA Y DEPRESIONES ALEDAÑAS Gimnospermas
Angiospermas
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FORMABIOLÓGICA
OBSERVACIONES
CUPRESSACEAE Cupressus lindleyi Klotzsch Cedro blanco árbol PINACEAE Pinus greggi árbol Pinus lawsonii Roezl Pino ortiguillo árbol Pinus michoacana Martinez. Pino lacio árbol Pinus oocarpa Schiede. árbol Pinus pringlei Shaw. árbol
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FORMABIOLÓGICA
OBSERVACIONES
ACANTHACEAE Dicliptera peduncularis Nees. Herbácea AMARYLLIDACEAE Agave inaequidens K. Koch Maguey Arbusto Arbusto En forma de roseta AMARANTHACEAE Amaranthus hybridus L.
= A. hypocondriacus L. Quelite, Quintonil Herbácea
Gomphrena decumbens Jacq. Cabezona, siempreviva
Herbácea
ANACARDIACEAE Rhus radicans L. = R. toxicodendrom L.
Bembericua, Bemberecua
Arbusto
Rhus trilobataNutt. Arbusto Schinus molle L. pirul Árbol AQUIFOLIACEAE Ilex tolucana Hemsl. Aceitunillo Árbol ASCLEPIADACEAE Asclepia linaria Cav. Romerillo, venenillo Arbusto ASTERACEAE Aster moranensis HBK. Herbácea Baccharis conferta HBK. Hierba del carbonero Arbusto
97
Baccharis microphylla Arbusto Baccharis salicifolia (Ruiz & Pavón)
Pers. Jara brava Arbusto Vegetación riparia
Bidens odorata Cav. Aceitilla blanca Herbácea Veg. Sec. Ruderal, Arvense
Brickellia secundiflora (Lag.) Gray Prodigiosa Arbusto Cosmos bipinnatus Vav. Mirasol Herbácea Desmodium tortuosum (Sw.) DC. Herbácea Erigeron delphinifolius Willd. Arnica blanca Herbácea Veg.Sec., Ruderal,
Arvense Eupatorium collinum DC.
Hierba del ángel, Y. del burro
Herbácea perenne
Eupatorium pazcuarense HBK.
Flor de cedazo
Herbácea perenne
Eupatorium petiolare Moc. ex DC. Hierba del ángel Herbácea Gnaphalium attenuatum DC. Gordolobo
Herbácea perenne
Gnaphalium oxyphyllum DC.
Gordolobo
Herbácea perenne
Gnaphalium viscosum HBK. Gordolobo Herbácea Jaegeria hirta (Lag.) Less. Panalillo Herbácea Montanoa tomentosa Cerv. Zopastle Arbusto Porophyllum coloratum (HBK.) DC.
Pápalo, papaloquelite
Herbácea perenne
Porophyllum viridiflorum (HBK.) DC.
Hierba del venado
Herbácea perenne
Stevia salicifolia Cav.
Hierba de San Nicolás, jarilla
Herbácea perenne
Taraxacum officinali Weber Diente de León Herbácea Tithonia tubiformis Girasol silvestre Arbusto Verbesina oncophora B.L.Rob. &
Seaton Memelilla, apapatlaco
Herbácea perene
Viguiera budleiiformis (DC.) Hemsl. Vara amarilla Herbácea Zinnia angustifolia HBK. Herbácea perene BETULACEAE
Alnus acuminata ssp. arguta (Schltd.) Furlow = A. arguta (Schltd.) Spach
Aile Arbol Bosque de pino-encino
Arbol Bosque de pino-encino
Alnus jorullensis HBK. Aile, Ilite Arbol Bosque de pino-encinoBIGNONIACEAE Jacaranda mimosaefolia jacaranda Arbol Tecoma stans (L.) Juss. ex HBK. Cameri, Retama Arbusto Planta común, de
amplia distribución
98
BOMBACACEAE Ehretia latifolia A. DC. Capulin cimarron, Tepoyan
Arbol
BROMELIACEAE Tillandsia prodigiosa (Lem.) Baker Tecomelé Herbácea Epifita, Bosque de pino y de encino
BURSERACEAE Bursera cuneata (Schltdl.) Engl. Copal Árbol B. Tropical Caducifolio Bursera fagaroides (H.B.K.) Engl. papelillo Árbol B. Tropical Caducifolio CAMPANULACEAE Lobelia cardinalis L.
= L. fulgens Willd. Cardenal Herbácea
CACTACEAE Opuntia fuliginosa nopal Arbusto Opuntia ioconostle joconol Arbusto CASUARINACEAE Casuarina equisetifolia L. Árbol COMMELINACEAE Commelina coelestris Wild. quesadilla Herbácea CONVOLVULACEAE Cuscuta mitraeformis Engelm. Tripa de pollo Herbácea Parásita Ipomea murucoides Roem. & Schult. Casahuate Árbol Ipomea puspurea (L.) Roth. Manto de la Virgen Herbácea CORNACEAE Cornus disciflora Sessé&Moc. Ex DC. Arbusto Cornus excelsa HBK. Arbusto CUCURBITACEAE Cucurbita pepo L., C. máxima Duch. calabaza Rastrera CYPERACEAE Cyperus seslerioides HBK. Tulillo Herbácea Perenne Eleicharis dombeyana Kunth. Herbácea ERICACEAE Arbutus xalapensis HBK. madroño Árbol EUPHORBIACEAE Croton adspersus Benth. Herbácea Croton calvescens S. Watson. Sunujkura Arbusto Ricinus comunis L. Higuerilla Arbusto FABACEAE Acacia anguatissima Árbol Acacia farnesiana Huizache Árbol Acacia pennatula Tepame Árbol Calliandra grandiflora (L´Hér.)Benth. Arbusto Crotalaria pumila Ort. Herbácea Crotalaria rotundifolia (Walt.)Gmelin Herbácea Dalea clifortiana Herbácea Dalea foliosa(Ait.)Bameby Herbácea Dalea serícea Lag. Herbácea Erythrina coralloides DC. colorín Árbol Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg. Palo dulce Árbol Macroptilium gibbosifolium (Ort.)A.
Delgado herbácea
Marina nutans (Cav.) Barneby Herbácea Mimosa albida H.&B. Arbusto Mimosa biuncifera Benth. Arbusto
99
Phaseolus coccineus L. Trepadora Phaseolus vulgaris L. Frijol silvestre Rrastrera Prosopis laevigata H.&B.Johnst. mezquite Árbol Senna multiglandulosa (Jacq.)Irwin
&Berneby Arbusto
Senna septentrionalis (Viviani) Trifolium repens L. Trébol trébol Herbácea FAGACEAE
Quercus castanea Née = Q. rossii Trel
Encino chaparro, Encino prieto, Roble
Árbol Bosque de encino y Matorrales
Quercus crassifolia Humb. & Bonpl. Encino aile Árbol Bosque de encino Quercus crassipes Humb. & Bonpl.
= Q. mexicana Trel. Encino l Árbol
Quercus deserticola Trel. Encino Árbol Bosque de encino Quercus glaucoides Mat & Gal. Encino Árbol Bosque de encino Quercus magnolifolia Née Encino Árbol Bosque de encino Quercus obtusata H. & B. Encino Árbol Bosque de encino Quercus scitophylla Liebm. Encino blanco, encino
prieto, encino rosillo Árbol Vegetación riparia
GARRYACEAE Garrya laurifolia Hartw. Árbol HYDROPHYLLACEAE Wigandia urens (Ruiz&Pavón)HBK Arbusto Phacelia platycarpa (Cav.) Spreng. Herbácea LABIATAE Agastache mexicana (HBK.) Lint &
Epling Toronjil Herbácea
Prunella vulgaris L. Herbácea Salvia hispanica L. Chia Herbácea Con frecuencia
cultivada Salvia polystachya Ort. Herbácea LAMIACEAE Leonotis nepetifolia (L.)R. Brown. Molinhillo, Castillo Herbácea LYTHRACEAE Heimia salicifolia (HBK)Link Escoba de arroyo,Itzu
tarimo, Jara Arbusto
MAGNOLIACEAE Malva parviflora L. Juriata eranchi,Malva, Quesitos
Herbácea
Sida rhombifolia L. Huinar Arbusto MELIACEAE Cedrela digesii S. Wats. Árbol MYRTACEAE Eucalyptus camaldulencis Eucalyptus globolus OLEACEAE Forestiera phillyreoides (Benth). Pico de pájaro Arbusto Matorral subtropical Fraxinus uhdei (Wenzig) Lingelsh Fresno Árbol ONAGRACEAE Lopezia racemosa Cav. Perita, Aretillo Herbácea
100
= Lopezia mexicana Jacq. OROBANCHACEAE
Conopholis alpina Liebm. = Conopholis mexicana A. Gray ex S. Watson
Elotillo Herbácea Parásita de raíces de encino
OXALIDACEAE Oxalis albicans H.B.K Herbácea PAPAVERACEAE Argemone ochroleuca Chicalote Herbácea POACEAE Aristida schiedeana Trin. & Rupr. Herbácea Axonopus arsenei Swallen Herbácea Bouteloua cutipendula (Michx) Torr. Herbácea Brachiaria meziana Hitchc. Herbácea Bromus dilichocarpus Wagnon Herbácea Cynodon dactylon (L.)Pers. Herbácea Digitaria ternata (Rich.) Stapf Herbácea Eleusine multiflora Hochst. Herbácea Hilaria cenhroides HBK. Herbácea Lycurus phalaroides HBK. Herbácea Otatea acuminata bambú Herbácea Paspalum notatum Flügge Herbácea Rhynchelytrum repens (Wild.) Herbácea Sporobolus indicus (L.) R. Brown Herbácea POLEMONIACEAE Loeselia mexicana (Lam.) Brand Espinosilla Herbácea POLYGALACEAE Monnina ciliolata D.C. Árbol POLYGONACEAE Rumex crispus L. Lengua de vaca Herbácea RHAMNACEAE Condalia velutina I. M. Johnst. Granjeno ROSACEAE Crataegus pubescens (HBK.) Steud. Tejocote Árbol Prunus serotina ssp. Capuli (Cav.)
McVaugh = Prunus capuli Cav.
Capulín Árbol
RUBIACEAE Mitracarpus hirtus ( L.) DC. Herbácea RUTACEAE Casimiroa edulis LaLlave & Lex. Zapote blanco Árbol SALICACEAE Salix bonplandiana H.B.K. Árbol Vegetación riparia Salix aeruginosa Árbol Vegetación riparia SCROPHULARIACEAE Castilleja arvensis Cham. & Schltdl. Cresta de gallo Herbácea Penstemon sp. Herbácea SOLANACEAE Cestrum fulvescens Fernald Arbusto Cestrum lanatum Mart & Gal. Arbusto Jaltomata procumbens (Cav.) L. Jaltomate Arbusto Nicotiana glauca Graham Tabaquillo Arbusto Physalis chenopodiifolia Tomatillo Herbácea Solanum dulcamaroides Dunal Gloria, Ma. Luisa Herbácea Trepadora



















































































































![“Ekomo’s Interventions” [María Nsue Angüe]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632104d980403fa2920c8b06/ekomos-interventions-maria-nsue-anguee.jpg)