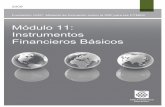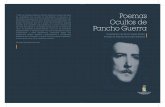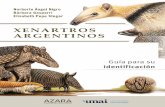Pilhua W echekeche - Fundación denosotros
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Pilhua W echekeche - Fundación denosotros
Con mis manos,con mi paciencia,con mi trabajo,con el corazón.
Tañi epu kug meu,tañi kümelkalechi meu,tañi küdau meu,chi piuke meu.
PROYECTO FINANCIADOPOR EL FONDO NACIONALDE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA,CONVOCATORIA 2019
Pilh
uaW
eche
kech
eC
este
ría
para
la g
ente
jove
n
Este libro es el resultado de un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Modalidad Investigaciones sobre Lenguas de Pueblos
Originarios y/o Tradiciones Orales, convocatoria 2019.
No posee Registro de Propiedad Intelectual ni Registro ISBN porque es deseo de sus creadores que sea un libro enteramente disponible a quien se interese en el tema, y contribuir así a que el conocimiento contenido en él llegue al
mayor número de personas posible.
El registro fotográfico estuvo a cargo de Marcos Matus Zúñiga y se complementó con algunos aportes de la Fundación denosotros.
Dedicamos este trabajo a nuestrospichikeche, niñas y niños de hoy,
mujeres y hombres de mañana.
Contenidos
Introducción
Territorio
Bromeliaceae
Aclaraciones Lingüísticas
Inchen Mapuchen
Canción
Cosecha de Kai
Wilal paso a paso
Frases para recordar
Bibliografía
9
15
29
35
63
65
77
103
113
19
- 10 -
Introducción
Este libro es el resultado de un proceso de investigación sobre la Cestería Mapuche y su idioma oral asociado, que consistió en seguir paso a paso la elaboración de un Wilal o Pilhua realizada por un conocedor del oficio y hablante del Che süngun1, residente en la localidad de Los Pellines, comuna de Valdivia.
La artesanía como una creación de raíz ancestral, cuyo conocimiento ha sido transmitido de generación en generación, es una importante manifestación de la identidad cultural mapuche y parte de su patrimonio. Históricamente en nuestro país las técnicas y materias primas utilizadas para la confección de las piezas artesanales se han establecido de acuerdo a las características del medio geográfico en el cual se desarrollan de modo que están asociadas a espacios determinados, así, la pertinencia de esta investigación es aplicable a la zona comprendida entre Temuco y Chiloé que es la zona en que se encuentran las especies vegetales con que se practicaba esta cestería característica del pueblo mapuche. La contribución manual en los productos artesanales es lo más significativo en el concepto de artesanía, y también implica el dominio de una técnica, el uso de herramientas especializadas y en algunos casos, métodos complejos de producción, así, la idea de este trabajo nació ante el hecho de que este oficio en particular y otros propios de la cultura original de Chile, se están perdiendo entre los integrantes de la etnia y cuánto más entre quienes no lo son.
La artesanía realizada utilizando la fibra vegetal de la Ñocha de monte en la zona sur y del Chupón en la zona norte del área de pertinencia, llamada Kai por el pueblo mapuche, fue registrada como expresión indígena por Oreste Plath en su libro Arte Tradicional de Chiloé (Santiago de Chile, 1973) donde define: “Pilhua, malla de ñocha tipo bolsón de gran difusión hacia el norte, aprovechado por las dueñas de casa para ir de compras” “las mujeres tejen, además, redes pequeñas para la pesca con fibra de ñocha”. La artesanía de la ñocha como patrimonio ancestral es un “saber-hacer”, un conocimiento conservado dentro del grupo y la familia mapuche quienes han utilizado
1 El hablar de la gente.
- 12 -- 11 -
la Kai para confeccionar sogas, redes, bolsas llamadas pilhuas y diversos contenedores.
En la actualidad la ñocha sigue siendo recolectada a muy baja escala, en las quebradas de gran humedad de la selva valdiviana. En la Región de los Ríos y en la localidad de Los Pellines es don Domingo Ñanco Huaikin, hablante de la lengua originaria y una de las pocas personas en el territorio que conserva este conocimiento desde la oralidad del Che süngun quien domina la técnica y los métodos para la elaboración de wilal, según su propia denominación. Esta artesanía la reconocemos como un bien cultural que transmite herencia y memoria, identidad y conocimiento particular de una zona que impacta en el territorio, en la comunidad y finalmente, en la persona, creando y convirtiendo en materia prima una planta endémica del sur de Chile, generando una artesanía como producto final que cuenta la historia e identidad existente detrás de cada uno visibilizando además, su valor ecológico, patrimonial y económico.
Según el Glosario Etimológico de Fr. P. Armengol Valenzuela, publicado en Santiago de Chile en 1919, Pilhua, en Chiloé, es una bolsa tejida con fibras de árboles, o con ñocha, a manera de mallas, del quechua y aymará, pirhua, Pilhua, pillliuas, troje2 de cañas embarradas, troje de paja; piura, que es variante de las anteriores, es troje para guardar maíz o quinua.
Según Rodolfo Lenz, la palabra pilhua o pilhua (cañas embarradas, bolsón tejido como red de mallas grandes o cortezas de árbol) viene del mapudungun Pilguay (caja grande, ataúd). Según otro autor (Antonio Román, 1913), sugiere que la palabra viene de Pulul (cosa hueca) y el sufijo –hue (abundancia) formando un supuesto pihulllhue (instrumento hueco).
Esta inseguridad al momento de determinar el origen de la palabra es producto del hecho de tratarse de una lengua ágrafa; que nunca se escribió y sólo se transmitió de manera oral.
El producto Wilal es utilitario, versátil, firme, hecho de un producto orgánico, sustentable al nivel de producción de un sector rural, que el uso desgasta y degrada naturalmente y al que permanentemente hay que reparar. Este hecho recuerda al pescador que a orilla de caleta repara tras las labores de pesca sus redes sobre las rodillas; la técnica, el nudo que se aplica, es lo
mismo en ambos casos. Su producción, que llegó a ser muy importante y dominada por gran parte de la población original, sobre todo en las zonas cercanas al mar, se dejó de practicar paulatinamente debido a la aparición del plástico que se produjo a mediados del siglo XX, a la introducción del mercado en las zonas rurales y a la migración de los jóvenes desde el campo a las ciudades.
La Kai es una planta tímida de hojas largas y delgadas a la manera de espadas, con pequeñas espinas en sus filos de la que a ciencia cierta no se sabe sobre su estado de conservación medioambiental, su reproducción ni otras de sus particularidades botánicas. Para saber de ella el apartado con sus detalles y descripciones se encargó a la Cooperativa de Restauración Ecológica y Permacultura, CAREP, radicada en la localidad de Los Pellines formada por Ingenieros en Conservación de Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile.
Muy interesante ha resultado el conocimiento adquirido de la lengua mapuche durante esta investigación. Varios estudiosos e historiadores han dicho que está en peligro de extinción, de que está en riesgo de perderse por no hacerse uso de ella en el devenir cotidiano. Citaremos también, a Manuel Manquilef en su libro Comentarios araucanos, la faz social, de 1911, donde dice que el Mapu süngun3 se verá alterado llegando a una escritura exótica por algunos o por la influencia castellana.
El método en este caso ha sido consultar en muchos libros, de distintos autores, investigadores pasados y contemporáneos; ellos son quienes han rescatado de manera escrita el idioma mapuche y su historia. En estos tiempos además, se dispone de internet, que entrega un universo de información oral y escrita; de esta manera se pudo reconocer un dialecto que viene registrado desde el siglo XVI. En el caso de don Domingo, se constata que se está frente a un hablante nativo, que puede dar cuenta de una oralidad que ha permanecido intacta hasta nuestros días, en su caso particular, sólo mediante lo verbal.
Esta particular manera del pueblo mapuche de no registrar su lengua por medio de la escritura ha llevado a que en estos tiempos, en el 20% del siglo XXI, aún no haya consenso ni total acuerdo en su manera de escribirlo y pronunciarlo al plasmarlo por escrito. Esto ha dado pie a la creación de variadas maneras de hacerlo, llamadas Grafemarios4.
2 Troje, troj, troja o atroje es una estructura destinada al depósito de productos vegetales.
3 El hablar de la tierra.4 Conjunto de grafemas (unidad lingüística) que conforman una lengua.
- 14 -- 13 -
Es importante conocer los diversos grafemarios que hay del idioma mapuche si se quiere entender el porqué de tan diversas maneras de escribirlo y hablarlo; todos son útiles para conocer las diferencias de escritura desde lo oral, y es en virtud de este conocimiento que quienes editan este libro han decidido usar los grafemarios Che Süngun y Unificado, por ajustarse más al territorio del sur y coincidir con lo hablado lisa y llanamente por don Domingo.
Una encuesta de mediados de 2019, realizada por la cooperativa CAREP en el marco de su proyecto “Resiliencia, adaptabilidad para el siglo XXI” en Los Pellines, determinó que el 55% de la población de 1.000 habitantes, aproximadamente, eran de origen mapuche. De estos cada vez menos son las personas que conservan saberes esenciales, por eso la necesidad de realizar esta investigación con su registro visual en detalle y llevar el conocimiento que se mantiene oral en muchos casos, a lo definitivo y recurrente de lo escrito; para que otras personas, especialmente los jóvenes y su futuro no pierdan los arcanos de esta cultura.
Esta investigación nos ha sorprendido al permitirnos descubrir la historia de nuestros antepasados, como por ejemplo al remontarnos muy atrás en el árbol genealógico de la familia Quintuprai – Kintupürai, que significa que busca las flores, y saber que hoy en día sigue vigente desde Valdivia a Osorno y hacia Villa La Angostura y Neuquén en Argentina. Folilke mo fütakeche tañi piüke ayüwükülen, mi corazón está contento por las raíces de las personas antiguas.
El proceso en la realización de esta investigación consistió en acompañar a don Domingo en todo el proceso de creación de un wilal; desde bajar con él a lo profundo de la quebrada cosechando hojas de Kai hasta ver el producto terminado con gran satisfacción para todos. Este proceso se registró de diversas maneras: mediante la fotografía a cargo de Marcos Matus, reconocido profesional del sur de Chile, mediante una grabadora de audio y mediante notas de campo realizadas por Sandra Aguilar Quintuprai, artesana, educadora intercultural, responsable del proyecto, y Cristina Matus, licenciada en educación. El material así reunido se procesó luego y de él se redactaron los textos y se eligieron las imágenes pertinentes. Una vez armado el corpus del libro, se le entregó el material a Aleph Celis Poblete, joven diseñador gráfico independiente, y se encargó su impresión offset a una
reconocida empresa de la ciudad de Valdivia. De los 250 volúmenes que son, se apartaron 40 unidades que se encuadernaron artesanalmente por Roberto Celis da Silva en su taller de Los Pellines y cuya edición va numerada y firmada por los autores. A medida que el trabajo avanza don Domingo va contando de su historia, anécdotas y recuerdos. Vemos a don Domingo como un cultor sincero, laborioso, meticuloso que de pronto nos regala con una canción de su pasado en lengua mapuche, que sorprende por su emotividad y por el hecho de haber llegado al siglo XXI sin ayuda de la escritura, transmitida de adulto a niño a través del tiempo manteniendo de esta manera el conocimiento.
Quienes editan este libro confían plenamente en que su trabajo será un aporte sincero a la difusión y conservación de los saberes del pueblo mapuche y su cultura en el convencimiento de que sólo es posible amar, respetar y valorar en su justa medida aquello que se conoce, y dedican sus esfuerzos en especial a las gentes que vienen, a los jóvenes, verdaderos herederos del Kimn5.
Aleph Celis Poblete, Roberto Celis da Silva, Marcos Matus Zúñiga, Sandra Aguilar
Quintuprai y Cristina Matus Méndez.
5 Conocimiento.
- 16 -
Terr
itori
o
Territorio
A la llegada de los españoles el territorio mapuche comprendía desde el valle de Aconcagua hasta Chiloé y la Patagonia Argentina6. Este sector rural de Los Pellines, ubicado a 16 kilómetros de la ciudad de Valdivia y a 3 del balneario de Curiñanco, se dispersa sobre los redondos cerros de la Cordillera de la Costa entre los 100 y los 450 metros sobre el nivel del mar. “Los antiguos le llamaban ruka traro”, casa del traro, la majestuosa y siempre digna ave de rapiña a la que suele vérsele aún con su pareja alimentándose a orilla de bosque.
El lugar fue poblado lentamente, a fines del siglo XIX, por personas que huían de las guerras y el pillaje desatados en la zona norte del Bio-bio al sur, aun cuando se sabe que ya desde muy antiguo era una zona de influencia mapuche como lo demuestran viejos tratados y relaciones escritas por misioneros y viajeros. Llegaron por la costa y se establecieron en Curiñanco y sus alrededores los Millahual, los Paillalef, los Ñanco. Los nuevos vecinos que van asentándose en el sector, al momento de excavar el terreno para la construcción de sus
viviendas constantemente son testigos de la aparición de pequeños fragmentos de arcilla cocida, de piedras planas usadas para moler el grano y otras evidencias de una activa vida pasada. El bosque nativo que aquí se desarrollaba estaba compuesto de enormes lumas y melis, de ancianos tineos, canelos y
6 Antecedentes para la construcción de la historia del territorio mapuche-l’afken’che en el norte de la provincia de Valdivia, David Nuñez Maldonado, 2006.
- 18 -- 17 -
Terr
itori
o
arrayanes así como una gran diversidad de trepadoras, entre las que destacan el copihue y el boqui, así como una gran población de helechos.
Bajo y entre esta maraña vegetal conocida como Selva Valdiviana favorecida por la lluvia tenaz y la camanchaca, se desarrolló una muy peculiar fauna compuesta por pudúes, zorros, pumas, loros, chucaos, traros y una gran diversidad. La palabra pellín se refiere a un bosque maduro, a árboles centenarios de gran altura y gruesos troncos de madera roja, dura y pesada.
Hoy en Los Pellines no hay pellines, salvo en las quebradas sin interés comercial. El bosque que hermosea el sector es un bosque de renovales, grandes varales de luma, meli y canelos recuperándose lentamente tras su tala e incendios de despeje, aspirando a apellinarse de aquí a doscientos o trescientos años si su extrema cercanía con el ser humano occidental no termina acabando con todo.
Miles de hectáreas que en 1905 fueron concesionadas por el gobierno chileno de la época a empresarios franceses
constructores y administradores de los Altos Hornos de Corral, industria siderúrgica donde se fabricaba acero para estructuras de construcción y obras viales. (mapa de 1904)
En 1926 de la compañía francesa pasa a ESVAL (Electro Siderúrgica e Industrial de Valdivia), compañía local que adquiere los derechos y a la que el Estado autoriza a explotar 24.000 hectáreas de bosque nativo de la zona para carbón en el proceso de fundición. Sin embargo, la gran humedad de los bosques valdivianos entorpece la elaboración de carbón, combustible de la industria. A su vez, la cercanía de la Compañía de Aceros del Pacífico al norte minero y su ubicación junto al puerto de Talcahuano determinan que
la producción en Altos Hornos, sea menos viable. Se inicia un proceso de decadencia de la industria del puerto de Corral, lo que conlleva, en junio de 1958, al fin de sus funciones7. Tras su cierre definitivo, en 1960 viene el gran terremoto que termina por derruir las instalaciones.
En la actualidad el sector rural de Los Pellines es una comunidad viva organizada en torno a su Junta de Vecinos con activa participación de sus habitantes en todos los asuntos del lugar. Residen en el sector, 1.000 personas aproximadamente, aumentando de manera progresiva producto de la construcción de un camino asfaltado y a la modernización de sus servicios básicos. La población se desempeña en mínimas labores rurales como huertos familiares, venta de leña y crianza de ganado lanar a baja escala. La juventud emigra principalmente a la ciudad por estudios o por trabajo y salvo raras excepciones, no manifiestan interés en conocer lo de su pasado. No existen empresas que den trabajo estable y permanente a la población producto de lo cual el sector se transforma lentamente, por su cercanía con la ciudad, en una zona de las denominadas “dormitorios”, si iniciativas gubernamentales, privadas o sectoriales no deciden otra cosa.
7 Tesis de la Universidad Austral de Chile: Memorias de los trabajadores de los altos hornos de Corral: análisis del proceso de proletarización en la producción del carbón vegetal 1940-1950.
- 20 -- 19 -
Bro
mel
iace
ae
Escanee este código QR con su smartphone para ver el mapa completo en alta resolución
Informe presentado por la Cooperativa CAREP sobre la Kai:
BromeliaceaeLa Ñocha como fibra
La práctica de tejer con fibras vegetales es una de las expresiones artesanales más antiguas confeccionadas por hombres y mujeres, siendo un precedente, incluso, de la alfarería y la textilería (Rebolledo, 1993). Desde épocas muy antiguas, en diferentes culturas y localidades, el arte de entrelazar fibras vegetales se ha llevado a cabo para cubrir la necesidad de transportar, procesar y almacenar los alimentos en distintos artefactos, como canastos, cestos y recipientes (Palma et al., 2016).
Fotografía tomada al microscopio
- 22 -- 21 -
Bro
mel
iace
ae
En Chile es posible distinguir más de veinte fibras vegetales que históricamente se han utilizado como materia prima para la elaboración de artesanías, tales como: artefactos de uso cotidiano, utilitario y ritual en un principio, y luego de uso ornamental o decorativo. Es así que podemos identificar algunas de las fibras vegetales presentes en el bosque nativo, como el pilpil boqui (Boquila trifoliolata), boqui fuco o pifulco (Berberidopsis corallina), boqui negro (Cissus striata), quilineja (Luzuriaga sp.), coirón blanco (Festuca pallescens), junco (Juncus sp.), totora (Typha sp.), chupón (G. sphacelata) entre muchas nativas o naturalizadas de uso tradicional y vinculadas con comunidades rurales (INDAP 2016). Greigia landbeckii es una planta de fibras muy tenaces, aprovechadas en la confección de cordeles y canastos. Es esta aplicación del vegetal el punto de contacto con ciertas ciperáceas (Wilhelm de Möesbach, 1962).
Fotografía tomada al microscopio
Históricamente algunos artesanos que forman parte de comunidades mapuche lafkenche que habitan alrededor del lago Budi, han trabajado tradicionalmente con la especie chupón (G. sphacelata), usando sus hojas para confeccionar diversos utensilios artesanales que ayudarían en tareas relacionadas a la agricultura y la pesca (Rodríguez et al., 2010, Muñoz-Pedreros y Navarro, 1992).
Mediante el trenzado de las fibras derivadas del chupón, las comunidades han confeccionado utensilios para almacenar y trasladar los productos que recolectan, pescan y/o cosechan (Muñoz-Pedreros y Navarro, 1992). Hoy en día uno de los objetos artesanales más importantes elaborados a partir de la fibra del chupón es la pilhua o wilal. Se trata de una bolsa tipo malla de forma trapezoidal con dos orejas en la parte superior. Es una malla que basa su esencia en un conjunto de nudos sincronizados, elaborados con una larga soga hecha con hojas de chupón (G. sphacelata). La pilhua es un utensilio artesanal de alto valor cultural en el territorio mapuche lafkenche, en todo el sur de Chile. El origen de esta bolsa orgánica se gesta en el pueblo mapuche y constituye un arte de tejer con las plantas. Actualmente, la pilhua es una bolsa completamente orgánica y es utilizada para llevar alimentos, verduras principalmente; su sistema de malla hace que estas últimas no transpiren como ocurre con las bolsas plásticas (Palma, 2016). Como utensilio artesanal es comercializado tanto local como nacionalmente, constituyendo para varias familias de artesanos una fuente importante de ingresos para la economía familiar.
Las bromeliáceas o bromelias (Bromeliaceae) es una familia de las más diversas dentro de las monocotiledóneas, que comprende especies como piñas, puyas, cardos, quiches, barbas de viejo, chupón, entre otros (Betancur et al., 2007). Está constituida por cerca de 50 géneros (Grant & Zijlstra, 1998) y 3.010 especies en el mundo, distribuidas en tres subfamilias: bromelioidae (31 géneros), Pitcairnioideae (16) y Tilandsioideae (9) (Luther 2004). A pesar de la importancia económica de las bromeliaceae en América, esta familia sigue siendo un grupo de plantas poco estudiado.
Las bromeliáceas forman una familia de plantas monocotiledóneas, que consta de arbustos o hierbas perennes, terrestres o epífitas, oriundas de las regiones tropicales y templadas de América (salvo una sola especie al oeste de África). Poseen hojas arrosetadas, flores y brácteas coloridas y vistosas, y
- 24 -- 23 -
Bro
mel
iace
ae
los estigmas típicamente retorcidos. Gracias a su dulce fruta, la especie de la familia bromeliaceae más conocida en todo el mundo es la piña o ananá (Ananas comosus), un cultivo de regiones cálidas.
Se distribuyen en climas tropicales de zonas cálido-templadas, nativas del Nuevo Mundo.
Se extiende desde el sur de los Estados Unidos hasta el sudeste de Sudaméricay una sola especie vive al oeste de África (Heywood, 1985).
Greigia es un género de fanerógamas perteneciente a la familia Bromeliaceae, subfamilia Bromelioideae. Las greigias son las únicas que no mueren después de florecer, como otras especies de la familia; en lugar de ello continúan con la misma roseta basal año tras año. Comprende 38 especies descritas y de estas sólo 32 aceptadas.
Son plantas con hábitos terrestres o raramente epifitas, a menudo caulescentes con tallos de hasta más de 1 m de altura. Hojas dispuestas en espiral, serradas. Escapo de hasta 8 cm; brácteas superiores y brácteas primarias inferiores de la inflorescencia similares. Inflorescencia lateral en la axila de las hojas, compuesta o raramente simple, capitada o subcapitada; ramas laterales fasciculadas o poco espigadas, con 1-2-3 flores. Flores bisexuales, sésiles o subsésiles; sépalos libres; pétalos connatos hasta 1/2 de su longitud; estambres con los filamentos adnatos a los pétalos, las anteras sin apéndices; ovario ínfero. Fruto una baya; semillas sin apéndices. Fotografía tomada al microscopio
- 26 -- 25 -
Bro
mel
iace
ae
Cultura mapuche y pehuenche
El desarrollo de la vida cotidiana implica la realización de diversas actividades diarias, es a través de las herramientas, instrumentos o utensilios que se puede simplificar y optimizar la ejecución de las distintas tareas a efectuar. En el mapuzungun existe una terminología específica para las plantas que servían como herramientas o utensilios, por consiguiente, el término cüña hace referencia a los materiales vegetales herbáceos perennes, que sirven para la fabricación de utensilios entretejidos, como las cestas para la recolección de alimento; del mismo modo, las palabras lleifún, ühuén y ñocha se usan para indicar plantas herbáceas perennes de fibras firmes, que suelen crecer en zonas pantanosas, con las que se elaboran sogas, amarras, esteras, asientos y canastos, entre otros utensilios (Wilhelm de Möesbach, 1962; Villagrán, 1998).
En la zona centro sur de Chile son dos las especies de greigias, de las cuales se cosechan sus largas hojas como materia prima: Greigia sphacelata y Greigia landbeckii han sido usadas por la cultura mapuche en cestería, en la confección de sogas y canastos, entre otros.
Greigia landbeckii: ñocha de monte, quiscal, kai.Familia: BromeliaceaeGénero: GreigiaEspecie: landbeckiiAutor: (Lechl. ex Phil.) Phil. ex F. Phil. 1881Nombre común: ÑochaSinónimo: Bromelia landbeckii Lechl. ex Phil.Forma de crecimiento: HierbaOrigen: Endémica de bosques templadosDistribución por regiones: VIII - BiobíoIX – La AraucaníaXIV - Los RíosX - Los Lagos
Observaciones: Hojas alargadas, verdes con el envés glauco, margen con espinas
amarillas en los dos tercios superiores, dispuestas en roseta. Inflorescencias axilares. Vive a la semisombra del bosque templado. La fibra de las hojas se usa en cestería.
Escasa. En Peligro (Fundación R. A. Philippi de Estudios Naturales)
Greigia sphacelata, Chupón.
Es una especie endémica de zonas templadas de Chile y se distribuye entre la Región del Maule hasta la Región de Los Lagos, siendo relativamente frecuente como especie del sotobosque del bosque valdiviano. Dentro del amplio rango de su distribución, esta planta es conocida también con el nombre común de quiscal en la isla de Chiloé y como kai en la zona del lago Budi. Pertenece a la familia Bromeliaceae, del género Greigia. Su estado de conservación en vulnerable (Rodríguez et al., 2010)(anexo 2).
Es una planta que carece de tallo, tiene hojas largas, gruesas, coriáceas, rígidas y espinosas en los bordes. Posee flores rosadas en el centro, de donde salen las hojas (Contreras, 2006). Sus frutos, alargados y de 3 a 4 centímetros de largo, son intensamente aromáticos, de color blanco marfil en la base y café oscuro en el tallo del fruto. Su fruto es denominado en lengua mapuzugun como Nüyú (Augusta, 1966), es apetecido por su dulzor en la comunidad rural, siendo parte de la dieta local y comercializado en ferias libres y comercio informal.
La confección de un wilal ya con Ñocha de monte, ya con Chupón tiene escasa diferenciación entre sí, aun para ojos expertos; el color, la firmeza y terminaciones, son iguales en ambos casos, si igual es el trabajo realizado con ellas.
- 28 -- 27 -
Bro
mel
iace
ae
Fotografía tomada al microscopio
Recorrido al momento de la cosecha de hojasLos Pellines, 14 de mayo de 2019
Se caminaron 1.184 metros de ida y vuelta para la cosecha de ñocha. Se bajó al estero El Lliuco desde los 332 a los 292 msnm, con un diferencial de 40 metros y luego se comenzó a subir el monte con exposición norte oeste. En la excursión se vislumbra el esplendor del bosque siempreverde dominante en el sector de Los Pellines y la costa valdiviana en general; este tipo de bosques logra comprender más de veinte especies arbóreas. Durante la cosecha las plantas de ñocha se encontraban en un bosque adulto bajo un dosel dominado por grandes y antiguos mañíos, tanto de hoja corta (Saxegothaea conspicua), como de hoja punzante (Podocarpus nubigena) y de hojas largas (Podocarpus saligna), además de encontrarnos con antiguos olivillos (Aextoxicum punctatum), tepas (Laurelia phillippiana), ulmos (Eucryphia cordifolia), canelos (Drymis winterii), arrayanes (Luma apiculata), lumas (Amomyrtus luma), meli (Amomyrtus meli), avellanos (Gevuina avellana), radal (Lomatia hirsuta), notros (Embothrium coccineum), romerillo (Lomatia ferruginea), patagua valdiviana (Myrceugenia planipes), pillo pillo (Ovidia pillo pillo), entre otros. El sotobosque está dominado por la regeneración de especies arbóreas ya mencionadas y plantas de murta (Ugni molinae), algunas quilas (Chusquea sp.). Toda esta situación en el bosque da las condiciones de sombra para que la ñocha (Greigia landbeckii) se desarrolle.
Dado que en la actualidad este tipo de ecosistemas se encuentran tan escasos y degradados, es que la ñocha se encuentra catalogada como escasa y en peligro de conservación, según la Fundación R. A. Philippi de Estudios Naturales.
- 30 -
Acl
arac
ione
s Lin
güís
tica
s
Aclaraciones LingüísticasFeichi mapu süngun, el hablar de la tierra.
El che süngun, también escrito como mapudungun o mapuzugun, es la lengua usada por los pueblos originarios del sur del continente americano del territorio dominado por los Estados chileno y argentino. La lengua del che süngun polisémica (que tiene más de un significado) y aglutinante (que distintos elementos quedan unidos entre sí), se ha visto permeada por algunas variantes fonéticas del castellano, todo esto como parte de un devenir evolutivo que está afecto a las zonas geográficas como consecuencia del proceso de aculturación y transculturación de las reglas y normas sociales de la lingüística dominante, desde la cual toma fonemas, entre discusiones y consensos, para insertarlos en su morfología oral, como es el caso del uso de la “z”, mapuzugun, mientras que otros lo escribirán mapudungun donde la “d” tiene un sonido de “s”. El che süngun en su pronunciación se aviene más a la “ds”, las dos al mismo tiempo.
El primer intento por formalizar el idioma mapuche le pertenece al jesuita Luis de Valdivia, quien en 1606 publicó Arte y Gramática General de la Lengua que corre en todo el Reino de Chile. A este esfuerzo le siguió el del catalán Andrés de Febres, también jesuita, quien escribió su Arte de la lengua general del Reino de Chile, presentado en Lima en 1765, formado por un estudio de gramática y un diccionario. En el siglo XVIII están las obras del padre Bernardo de Havestadt, de Alemania, que llegó a Chile en el año 1748. Interesantes son las obras del padre Ernesto Wilhelm de Moesbach (1882-1963) porque su trabajo no sólo tuvo que ver con las normas sociales de la lengua dominante sino que con la cultura mapuche en general, de la que fue un gran conocedor. Y el académico alemán Rodolfo Lenz, contratado por el gobierno, que llegó en 1889 a Chile, donde desarrolló una extensa labor científica y pedagógica; precursor de la lingüística y pionero de los estudios folclóricos en nuestro país, prestó especial atención a la Lira Popular, entre
- 32 -- 31 -
Acl
arac
ione
s Lin
güís
tica
s
otras expresiones de la cultura oral. También Manuel Manquilef González (1887-1950), profesor normalista nacido en Metrenco, Región de La Araucanía, fue profesor de la lengua y llegó a ser un gran traductor, fue un gran aporte al estudio del idioma de sus antepasados. El conocimiento de estos trabajos y de algunos otros, es fundamental para pretender alcanzar un cierto grado de comprensión de esta lengua ágrafa con orgullo.
En consecuencia, nos encontramos en una situación límite de rescate de la lengua del pueblo originario de estas tierras ante su inminente y paulatino olvido de sus raíces. Lo predijo Lenz en su tiempo, que veía extinguirse en los años futuros la lengua mapuche.
En 1980 surge en Chile la idea de crear un alfabeto que represente la fonética del che süngun; estos grafemarios actualmente son varios (Raguileo, Unificado, Azumchefe y Che süngun, entre otros), no estando ninguno exento de discusiones y críticas por los vacíos lingüísticos que han sido difíciles de determinar. “La creación deliberada de un sistema de escritura para la lengua de una sociedad ágrafa tiene lugar dentro de un complejo de factores históricos y socioculturales y excede los problemas puramente técnicos de representación de una fonología por un alfabeto” (Mario Bernales, SOCHIL, 1988).
Los grafemarios tienen como antecedente una tradición de alfabetización de las lenguas indígenas que en América reconoce dos fuentes básicas: la primera de ellas, la evangelización que suponía la necesidad de contar con un soporte escrito para trasladar el evangelio a las lenguas vernáculas. Los destinatarios de estos textos eran sobre todo los propios misioneros, por lo que los símbolos estaban al servicio de que estos entendieran la escritura para aprender la lengua. La segunda tradición viene de la escritura cotidiana de nombres y lugares, adosadas respectivamente a la competencia lingüística del funcionario estatal a cargo de ejercer el registro correspondiente. La primera de estas tradiciones cuenta con el apoyo de trabajos lingüísticos previos en particular desarrollados para este fin; en cambio, la segunda reposa más bien sobre la intuición lingüística del escritor hispanohablante que debe enfrentar el hecho de transcribir una voz de otra lengua en la suya. Desde la primera vertiente, por ejemplo, la isla ubicada en Lago Ranco, provincia de Valdivia, se escribiría preferentemente como Wapi, isla, mientras que en la segunda
opción se escribiría Huapi, y así en tantos otros casos como con el nombre propio Lef traro, ave veloz, que se escribió Lautaro.
Grafemario Raguileo, 1982
Creado por el profesor Raguileo Lincopil, quien participó en los movimientos mapuche remarcando la importancia política de la mantención del idioma para la existencia de su pueblo. Se desempeñó como profesor de Lengua Mapuche en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en la década del 50. El Alfabeto Raguileo se fundamenta en una posición de diferenciación y autonomía de la lengua mapuche en relación con el castellano, la lengua de la sociedad dominante, en lo que difiere fundamentalmente del Alfabeto Unificado. Se compone de los siguientes 26 grafemas:
a, c, z, e, f, q, i, k, l, b, j, m, n, h, ñ, g, o, p, r, s, t, x, u, v, w, y.
Este grafemario no incorpora representaciones que evidencien las variantes regionales periféricas (por ejemplo, del pehuenche o del huilliche).
Grafemario Unificado, 1986
Fue propuesto por la Sociedad Chilena de Lingüística, SOCHIL, basado en el dialecto del valle central de la provincia de Cautín, sin mayores diferencias con los dialectos picunche, nortino, pehuenche y mapuche central. El Alfabeto Mapuche Unificado fue pensado desde una escolarización que alfabetiza en lengua castellana, y en un momento histórico en que los movimientos mapuche no manifestaban la fuerza reivindicatoria del momento actual.
Consiste en un alfabeto común, pero considera cinco adiciones (l, n, ñ, t, ü) y cuatro dígrafos (ch, ll, ng, tr); por lo que se compone de los siguientes 27 grafemas:
a, ch, d, e, f, g, i, k, l, l, ll, m, n, n, ñ, ng, o, p, r, s, t, t, tr, u, ü, w, y.
- 34 -- 33 -
Acl
arac
ione
s Lin
güís
tica
s
Grafemario Azumchefe, 2005
Una propuesta de la C0NADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). Esta nace como intento de generar y legitimar un sólo grafemario para el pueblo mapuche, durante el gobierno de Ricardo Lagos E.
Se conforma de 28 caracteres:a, z, ü, m, ch, e, f, i, k, t, nh, tx, o, y, q, g, lh, ñ, r, s, ll, p, u, w, l, n, sh, t.
No incorpora representaciones que evidencien las variantes regionales periféricas (por ejemplo, del pehuenche o del huilliche).
Actualmente con el grafemario Azumchefe se ha intentado desarrollar un grafemario único para preservar la lengua mapuche. El Estado entrega a los establecimientos distintos materiales educativos impresos para servir de apoyo en la enseñanza de la lengua. Estos textos están escritos con el alfabeto Azümchefe, el cual, por un lado, tiende a la estandarización de la escritura y, por otro, hace que no sea pertinente la variada realidad dialectal y geográfica de la etnia, por lo que se termina dificultando el aprendizaje al convertirla de algo natural a algo sintético.
Grafemario Che Süngun, 2011
De Salvador Rumian, su propuesta de grafemario reconoce, desde el nombre de la variante regional Che Süngun, la fonología dialectal sureña que sustenta la propuesta. Se conforma de 32 caracteres:
Vocales: a, e, i, o, u, ü.Consonantes: ch, Ts, D (no oficial), S, Sh, f, v (no oficial), j, g, k, l, l’, ll, m,
n, n’, ñ, ng, p, Sr (r),S, t, t’, tr, w, y.
El grafemario Che Süngun viene a aportar en la escritura y ejercicio práctico en la oralidad desde Lanco a Chiloé.
A continuación presentamos un listado de palabras del hablar cotidiano de don Domingo Ñanco que suscitaron un especial interés, para adentrarnos en el tema de las variaciones dialectales dentro de la lengua del pueblo mapuche.
Razón que dio origen a este capítulo para entregar algunas aclaraciones a nuestros futuros lectores.
Plé - ple: por (indica dirección) siempre va al final. Esta palabra encontrada en libros antiguos. Se encuentra como Püle en los grafemarios actuales.
Don Domingo dice Fola: ahora, omitiendo la e y se encuentra escrita como feola, feóla, fewla y feula.
La traducción del idioma mapuche no es literal ya que es más sintético que el castellano, que ocupa más palabras para expresar un mismo concepto.
En el curso de esta investigación se le leyó a don Domingo la parte mapuche de algunos Cuentos Araucanos recogidos por Lenz del llamado lenguaraz Quintuprai en Osorno en 1897, lenguaraz porque dominaba el che süngun y el castellano, y sorprendió al equipo el hecho de que don Domingo entendiera plenamente la lectura. Él, un hombre de campo en pleno siglo XXI, sin saber leer ni escribir, conserva en su memoria el lenguaje siempre oral de sus primeros 15 años de vida. El lenguaje mapuche se mantiene vivo.
- 36 -- 35 -
Inch
en M
apuc
hen
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE GRAFEMARIOSDIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE GRAFEMARIOS
Raguileo Unificado Azumchefe Castellano
Adchi azchi Bonito, arreglado (forma, color, contorno, aspecto, faz).
Adkintun azkintun Divisar, ver de lejos
Ad Az Rostro, costumbre, aspecto, color
Epew Epew Epew Cuento o fábula
Ilo Ilo Ilo Carne
Kofke Kofke Kofke Pan
Ruka Ruka Ruka Casa
Kvrvf Kürüf Kürüf Viento
Ce Che Che Gente, persona, ser humano
Zomo Domo Zomo Mujer
Feley Feley Feley Así es, así está
Kimvn Kimün Kimvn Conocimiento, filosofía
Lelfvh Lelfün Lelfünh Campo abierto, pampa
Bafkeh Lafken Lhafkenh Lago, mar
Lajiñ Llalliñ Llalliñ Araña
Mari Mari Mari Diez
Naq Nag Naq Abajo
Hamuh Namun Nhamunh Pié
Ge Nge Ge Ojo
Papay Papay Papay Señora
Ñarki Ñarki Ñarki Gato
Lig Lig Liq Blanco, transparente
Ruka Ruka Ruka Casa
Miski Mishki Mishki Miel, dulce
Tami Tami Tami Tu (posesivo)
Mvta Müta Müt’a Cacho
Xawmen Trawmen Chaumán, sauco
Waglen Wanglen Waglen Estrella
Yam Yam Yam Respeto
Inchen Mapuchen
Yo Soy del Territorio
Es una mañana fría, las nubes no dejan ver el sol y el agua que ha caído humedeció el camino por el cual viene nuestro vecino don Domingo, cultor de Ñocha de monte. Se acerca a pasos seguros dejando atrás el indómito clima.
Chaliwin. Nos saludamos.
Mari mari. Buenos días.
Chem muli, fola küdautuleyu chumlepupeichi feitachi küdau, ñaña Sandra.
Qué hay, ahora trabajaremos, señora Sandra, a ver cómo resulta este trabajo.
Llousüngun ka adkintun pichin petu amulan. Nentui roopa fochuli, nentuin okota Kuri femngechi kiñeke pantuflas nentupain.
Responde y afirma con la mirada, un poco temeroso aún. Saca su ropa mojada, se cambia las botas negras de goma por unas pantuflas que traía guardadas.
Trüwn küwüll fola kütral femngechi mongekatiki anüpange feitaple wuankümo kiñe matetulepan fola ka kofke ruka.
Toca sus manos para generar calor mientras el débil fuego de una combustión se aviva lentamente. Se le ofrece asiento, un mate y un pancito casero.
¿Inei pingeimi lamngen, eimi üy? ¿Quién eres, tu nombre, hermano?
Inche ñi üy fei püñeñ Domingo Mario Ñanco Huaikin (don Domingo se presenta a sí mismo con la expresión “fei püñen”, “este hijo”).
El nombre de este hijo es Domingo Mario Ñanco (Aguilucho) Huaikin (Puma como lanza).
- 38 -
Inch
en M
apuc
hen
¿Tunten tripantü nieimi, Domingo? ¿Cuántos años tiene usted, don Domingo?
Kechu mari aylla tripantü niei. Tengo 59 años.
Don Domingo se siente más en confianza, ya pasó el frío de sus manos y su rostro en descanso, con su mirada atenta y serena, está abierto a conversar y rememorar su historia. Una historia que cala profundamente en su alma. Una herida de niño se abre y será el brillo de sus ojos quien relatará y nos invitará a conocer su origen.
¿Cheu mapu tuwün eimi lamngen? ¿Dónde nació usted?
Inche waria ple küpan Puerto Saavedra. Fola tafeita ka mulepan ka waria.
Yo vengo de cerca del pueblo de Puerto Saavedra. Ahora estoy en otro pueblo.
¿Inei feyengu amuiengu tami chau ka ñuke?
¿Quiénes fueron sus padres?
Pichi rakiduam tañi chau. Poco recuerdo de los viejos.
Tami chau Nazareno Ñanco Painekeo ka tañi ñuke María Luisa Huaikin Painekeo.
Mi padre Nazareno Ñanco Painekeo (Aguas azules) y mi madre María Luisa Huaikin Painekeo.
¿Tuntemo mongelen eimi pichi wuentru?
¿Con quién vivió usted de niño?
Tekeche kichukonono füchakeche. De niño viví con mis abuelos.
¿Chum pingeiengün füchakeche, don Domingo?
¿Cómo se llaman sus abuelos, don Domingo?
- 39 -
Inch
en M
apuc
hen
Tañi chezki fei püñeke üy Domingo Huaikin tañi chuchu feiñi püñeke üy María Puen Painekeo, inipüñefui fücha ta keche chau kimlafin. Femngechimo tremoleno kellono karukato.
Mi abuelo se llamaba Domingo Huaikin y mi abuela María Puen Painekeo, y por parte de mi padre no recuerdo quiénes fueron mis abuelos. Ellos me criaron de pequeño y también los vecinos.
¿Tunten nieimi, lamngen? ¿Cuántos hermanos tiene?
Fenteñin meli wuentru ka kiñe, lamngen.
Ellos son cuatro hombres y una mujer.
¿Ka amuimi ruka kimelwe? ¿Y usted fue a la escuela?
May,amun chilkatun escuelamo. Sí, fui a la escuela a leer y escribir.
Ka pichi nütramkalen fola, femngechimo amuimi escuelamo.
Cuéntenos un poco más, don Domingo, de cuando fue estudiante.
Femngechi ñi kuse chuchu nütram kay kimelfe.
Entonces mi abuelita habló con el profesor.
¿Cheu mulekefui tami kimelfe? ¿Dónde vivía su profesor?
Feimo nomentuko fütakuramo feichi tañi kimelfe nontun wanpomo feimo amukefüyu kimelfe kiñewen. Femngechi amuyu feichi escuelamo.
Vivía cerca de nosotros, pal’ frente, al otro lado del río. Ese mi profesor había que irlo a buscar en una canoa. Entonces él mismo me llevaba a la escuela.
Entonces, entona quedamente una canción:
Newen ta küruf amuleita fote,newen kule amulai fote
inche remulen.
Está muy fuerte el viento, los botes nunca van avanzar;
yo me voy ahogar.
- 42 -
Inch
en M
apuc
hen
¿Rakiduam lonkomo üy kimelfe? ¿Recuerda el nombre de su profesor?
Mai, kimelfe üy Nicanor Painemilla Wuenten.
Sí. El profesor Nicanor Painemilla (Oro Azul) Wuenten (Cuchara de madera).
¿Tunten tripantü amuimi escuelamo?
¿Hasta qué curso fue a la escuela?
Amun küla tripantü fuita takeche Küdau kulekefun nielafui tiempo amui escuelamo.
Fui hasta segundo básico, porque los viejos me hacían trabajar. No había tiempo para ir a la escuela.
¿Fola nieimi küdau? ¿Tenía que trabajar entonces?
Fei küdau, küdau feimo femgechimo fücha ina illkukefüin ka femgechimo elukefemmo küdau mansun ka femgechimo ka illkukefüin ka femngechimo tunpulkefemo arao. Femngechimo küme küdaukelafüi ka femngechimo mansun illkufüi.
Así, trabajar, trabajar. El fina’o de mi abuelo era mañoso. Entonces yo lo acompañaba para trabajar con los bueyes. Tensar los bueyes porque eran medio lobos, medio mañosos y el fina’o también era mañoso. No se trabajaba bien con sus bueyes.
¿Ka amuimi kimelwe ruka, escuelamo süngun mapuche ka español?
¿Y cuando iba a la escuela hablaban mapuche y español?
Escuelamo femgechimo nütram ka kelafüi lumolfüin süngun mapu mütrem. kimelfe ka fei mapuche.
En la escuela no se hablaba español, Sólo el mapu süngun. El profesor era también mapuche.
¿Ka che mapumo Puerto Saavedra femngechimo nütram kalekefüin?
¿Y la gente del territorio de Puerto Saavedra hablaba mapu süngun?
- 43 -
Inch
en M
apuc
hen
Fola feitachi fuita keche ka pichikeche femngechi mütrem nütram kalekefüin mapuche mew. Inche ka kimlafun winka süngual, amuli marikechu tripantü.
La gente casi no sabía hablar mucho el castellano, les gustaba el puro mapuche, conversar puro mapuche, así no más. Yo tampoco sabía castellano cuando salí al pueblo, ahí aprendí el castellano a los 15 años.
¿Ka chem kimntufal, Domingo? ¿Y qué se enseñaba, don Domingo?
Kimntufal Primera comunión chau femngechimo nütram tumekefüin wuapimo fei waria Temuco.
Se enseñaba la Primera comunión. El Padre (sacerdote católico) venía a visitarnos desde el pueblo de Temuco.
¿Füta kuifi finentume kefüi religión católica?
¿En aquel tiempo se creía en la religión católica?
Fuitakeche amukelafüiengün wariamo wirin tuku wuallmome papel.
Los viejos no se casaban, aunque había iglesia (estaba en el pueblo). Pero los mapuche se juntaban, no se casaban, sólo se pedía la mano a los padres.
¿Femngechimo amukelafüigün wirintukelafüiengün pichikeche?
¿Qué ocurría cuando nacían los bebés, había algún tipo de registro?
Fotüm ñawe ka pu püñeñ pichiche ngelafüigün Registro Civil.
Cuando nacían los bebés no se les inscribía en el Registro Civil.
Ngekelafui. No había.
¿Chem rakiduam eimi, Domingo tami mapumo pichi wuentru?
Don Domingo, ¿qué otro aspecto recuerda usted del lugar donde vivió de niño?
- 46 -
Inch
en M
apuc
hen
Küme… ngelafui pañilwe rüpümo. Fola muli pañilwe füta rüpü fola ka fillken.Kuifi pichi wuentru ngiefulu rüpümo pefin feitachi pañilwe.
Bueno... no había vehículo y caminábamos sólo por una huella. Ahora hay camino ancho de ripio. Cuando era niño vi la primera citroneta y me asusté, no sabía qué es lo que estaba viendo.
¿Feimo tami mulimo femngechimo tremunwueno füchakeche ka feimo karukatu, deuma ka chem doi?
¿Entonces usted vivió y fue criado por sus abuelos y también por sus vecinos, y qué más hacía?
Pichi wuentru nielu femngechimo küdau kefun peial iyael, femngechimo trawikefun küdau wall re alkitulekefun femngechimo küdau wilal kulekefüi pu lamngen ka te peñi.
De cabro chico tuve que trabajar con los vecinos. Les ayudaba de a poco para ganar comida. Cuando se reunían a hacer soga ahí iba yo a puro hacer soga, calladito no más, métale hacer soga mientras otros hacían pilhua.
¿Kom küdau fachiantü Konantü küdau kulekefüi müten?
¿Trabajaban todo el día?
Mai, mai femngechimo puramükefüin cinturón meu. Küdaukefüi tumekefüin. Feimo umautun.
Sí. Si no terminaba huasqueaban no más, con varilla de sauce o cinturón. Uno tenía que terminar su tarea aunque tenga sueño. Ahí se iba a dormir.
¿Ka femngechimo nütram kelakefüin, don Domingo?
¿Y en ese momento se contaban historias, don Domingo?
Ngelafun antü komunpa sügu, nütram kallal kimlafun tekeche ka fola matetulei kuse kulle.
No había tiempo para contar historias, no conocí ni el mito ni la leyenda. De repente los viejos le pedían a la vieja un mate.
¿Chum kimlimi fei meu wilal küdau? ¿Cómo aprendió entonces el trabajo de la pilhua?
- 47 -
Inch
en M
apuc
hen
Inche kuifi lelinien femngechi kimn deuman müten kiñe wilal.
Mirando a los viejos, puro mirando yo aprendí a hacer una pilhua.
¿Ka füchakeche küdau wilal chem deumauyen?
¿Y qué hacían los viejos con el trabajo de pilhua?
Feimu fendekefüi wilal nillakefüigün kochiko ka pichi yerfa.
Ellos luego de terminar varias pilhuas las vendían para comprar azúcar y hierba.
¿Cheu nentukefüin kai kafeimo küdau deuma defn?
¿Dónde obtenían el material para hacer la soga?
Feimo fentren mapu amukeifüigün nentumallal kai. Ngen ple wariamo feimu mulekefüi kai nüyú.
Los viejos salían, recorrían lejos para buscar la Ñocha. Por allá en Puerto Saavedra se usa la planta de Chupón.
¿Chumleki fuimi kuifi ka küdau kulefüigün?
¿De qué otro trabajo se vivía en aquel tiempo?
Ka kafeimo fentre küdaukule kefüigün kulliñ. Ka femngechimo kellelukefun küdaumo poñiltual. Inche kellukefun feitachi kachena ka mansun.
También se vivía de la venta de animales. Yo ayudaba a los vecinos a arar la tierra con cadenas y bueyes, porque el hombre tenía que sembrar mucho para cosechar papas que luego vendía.
¿Ka eimun fütakeche niekefüigün ka huerta?
¿Y ustedes con sus abuelos tenían huerto?
Mai, pichike huerta, te keche küdau kelekefün kanon kulekefün, awar, poñi, kachilla ka pichin allfish.
Sí, pequeña no más. Con mis abuelos trabajábamos una huerta pequeña, sembrábamos una huerta pequeña para cosechar arvejas, habas, papas, trigo.
- 50 -
Inch
en M
apuc
hen
Pichin wentru nielu feita chi pañilwemo mankulekefun fenken kemo newen ngielafum trankefun.
Cuando era cabro chico estaba sembrando y varias veces me caí, no tenía fuerzas.
¿Ka challwan ruli küdau? ¿Y de la pesca se vivía?
Ngielai challwa fentreke mapun mulekefüi challwa nütun trawünke füigün mari kechu mansun kom küdau kulekefüigün pañilwemo ka pichin simuin fuitakeche tukefüi almacigo inche trungun ngekefun fucha ke terrón. Kompoñülwe tu wüwün adkintun kefüi küllin pu che.
La pesca no, a lo lejos. Los viejos por el tiempo de la siembra se juntaban con quince yuntas de bueyes, todos arando, todos meta arar. Para tener una huerta los viejos primero hacían un almácigo, yo me encargaba de moler la tierra y miraba a los viejos cómo trabajaban.
¿Ka küyen apulmo feimo poñülwekefüigün?
¿Y se guiaban por las fases de la luna para sembrar papas?
Fola feichimo kimlafun. No recuerdo.
¿Chumngechi ka mapumo amulei amutukefüigün, don Domingo?
¿Cómo era el lugar donde usted vivía, don Domingo?
Inche tronono rukamo. Feichitekeche umautukefüigün trulkelmo ufisa ka frazada, cocina ka feimo feitachi kuse kulle femngechimo ka amuleketefüi pontro.
Yo vivía en ruka de paja. Algunos viejos dormían en puro piso sobre un cuero de ovejas y frazadas, en la cocina. Las abuelas hacían las frazadas de la misma lana de las ovejas.
¿Sünguengün chum roopa? Háblenos de cómo era su vestimenta, ¿qué usaban?
- 51 -
Inch
en M
apuc
hen
Ngeketufüimün makuñ ka füita chaqueta ka kiñe parche ka karupatumo mulekefüi killi lukumo feimo kamo wuariamo renamunto amukefüin wariamo femngechimo witran kefüi namun feimo tu kefüita zapato plástico.
En esa época nuestra vestimenta era una manta o paletó, pantalón con parche en las rodillas, usábamos sacos de harina para calzoncillos, zapatos no se usaba, pero a la ciudad se iba con zapatos de plástico.
¿Tunten fill antü pu liwen? ¿A qué hora comenzaba el día, a qué hora se levantaba?
Femngechimo witran kefüi petu femngechimo tripakelafun antü umautuwal ragnipun feimu kefui def. Femngechimo pun ruli kefui lámpara a parafina ka mechero.
Nos levantábamos temprano, al amanecer y nos acostábamos tipo doce o una, porque teníamos que cumplir con hacer soga. Por las noches usábamos lámparas a parafina y mechero.
¿Chum iyael fill antü? ¿En qué consistía la alimentación diaria?
Ynchiñ iyael pantruka, tranán kachilla rangulal kuramo. Pu domo kuramo rangulal kachilla feimo deumaqui mürke ka kiñe wuentru kelluke, feichi wuentru fei ruka pefui wekün, feimo nentumelo wuen poñi. Feimo deuma kete fui kochi feimo iñe kefuimunpuche kepulli, mültrün. Aceite kimmelafui feimuten re kulliñ müten iwiñ müten, ufisa, sanñiwue. kiñe kemo deuma ke fui kochi ka ñichon.
Nuestras comidas habituales eran las pantrucas, trigo molido con la piedra. Las mujeres con piedra molían el trigo para hacer harina. Algunos hombres ayudaban, ellos pasaban más afuera, a cosechar la papa nueva. Cocinaban pescado, pan de trigo y catutos. Aceite no había, se usaba grasa de animal: oveja, chancho, cordero. Algunos usaban repollo en la comida o nichon, es el pasto que sale junto a la siembra del trigo, tipo de pasto, de brote, se corta y se echa a la comida.
¿Eimi Domingo kompualmu iyiwülmo we tripantü?
Respecto, don Domingo, a las celebraciones como el año nuevo mapuche, ¿usted participaba?
- 54 -- 53 -
Inch
en M
apuc
hen
Ka tripantü amuletuki kuifi inche pichiwuentrü ngellu amukelafün.
Cada año celebrábamos el término del año. Ellos siempre hacían guillatún pero a mí no me llevaban porque era muy chico (Don Domingo se refiere al wetripantü, el año nuevo mapuche,el Año Nuevo del hemisferio sur, cada 21 de junio).
¿Feimo eymi konnkefün? ¿Pero participaba en algo?
Feimo amulekefün ka mi wiño feimo ütruftulekefüi kiñeke trawüntukefüi aukantual kechüng botella pülko ka murke ka kiñe afün achawal. Fola ngelai tuwai Palin fola kümelewuelai ka fola newen tuken waria ple Puerto Saavedra rume amuleki palin fuchakeche ngielai wechekeche, amuyengun.
De repente iba a la chueca. De repente hacíamos partido en la escuela, era bueno para el juego de la chueca, y cada uno llevaba su botella de chicha, harina tostada con chicha, gallinas para celebrar. Ahora ya no juegan a la chueca, además, yo la vista ya no la tengo muy buena. Aunque cuando viajo allá donde vivía siempre juegan chueca, pero sólo los viejos porque ya no hay juventud, se fueron.
¿Süngenge pichin ke nütramkaleyu, palin, don Domingo?
¿Cuéntenos un poco más de la chueca?, don Domingo.
Rakiduam chilkatumakefüin feimu trapumin wiño aukantualmo inche mari epu tripantü niefün trawünkefüi meli lof, Tripal, Mallei, Nagelche, kolhue.
Recuerdo que en la escuela organizaban chueca, cuando tenía como doce años, esto es cuatro grupos, comunidades: Tripal, Kolhue, Mallei, Nagelche.
Meli lof traukefüigün mulefüi kancha aukantualmo palin. Femngechimo amukefüin mawidamo nentumaial wiño.
Esas cuatro comunidades se juntaban en la misma escuela porque había cancha para jugar a la chueca. Nosotros íbamos al monte y buscábamos un palo como de un metro, de eucalipto con curva.
Ilustración del libro Histórica relación del Reyno de Chile,por Alonso de Ovalle (1601-1651).
Distribución de equipos en el palín, también conocido como chueca.
Escanee este código QR con su smartphone para leer el libro Comentarios del Pueblo Araucano II, La Jimnasia Nacional para saber más sobre la chueca, páginas 140-146.
- 55 -
Inch
en M
apuc
hen
Nometuka marikiñe che, pali feimachumo deuma kefüi kugumo feita deumakafüi kapichi mamüll, femngechimo unukefüi, fütakeche doi kimkefüigün doi fütakeche palin trilkekulliñ. Inchen kuifi pichike chemngelo kimlafüi.
Cada equipo reúne once jugadores, frente a frente se ubican dos jugadores quienes se pelean la pelota y allí se decide quién comienza primero. La pelota es hecha de cochayuyo, de repente de madera, de repente de bolsa de nailon que quemábamos y la hacíamos redondita con la pura mano. A veces se quedaba pegado el nailon en los dedos de las manos. Pero los viejos lo hacían de otra manera cuando jugaban. Lo hacían de cuero de animal, eso era más para adulto, nosotros como cabros chicos no estábamos ni ahí.
Femngechimo wütroñnkefui mawida feimota inentume kefüin che wualmo tripalu palo, aukantu kefüi feimo kanchakefüin. Fei chi lof doi mentu kelü palin wuekefüi.
En la cancha cortábamos unas ramitas que marcaban el arco por donde sale la pelota. Jugábamos hasta que nos cansábamos. El equipo que tenía más puntos ganaba.
Fütakeche aukantu ke fuigün, feimo deukefüi palin, feimo elukeifüigün kechu pülku, chicha ka lukefüigün murke kakiñe langümn achawall ka kuram, feimu deuki palin.
Los adultos también jugaban y cuando terminaban cada contrario que perdía el juego le daba al equipo ganador una garrafa de vino y harina tostada y se hacía chupilca, pelábamos una gallina y le dábamos gallina cocida, a veces huevos, de ese modo se terminaba el encuentro.
¿Mulekefün hospital inamo ka machi?
¿Había hospital cercano para cuando se enfermaban o iban a una machi?
- 58 -
Inch
en M
apuc
hen
Feimo kutrankefüin kutran kefüin, feimo mulekefüi machi fentrenmapu posta feimo amukefüi machimo, feimo mulekefüi wuenteto trakantü. Femngechimo tralkalmo nagki feitachi pichi toki femngechimo waichüfkülen.
Cuando nos enfermábamos había una posta cercana. La machi estaba en otro lado, en su casa, pero lejos. Si no funcionaba la posta se iba a la machi. Ella vivía pa´rriba, lejos, había que caminar. Ella usaba una piedra tipo hachita que sacaba de la tierra sobre la cual había llegado el trueno, así se energizaba la piedra y se usaba para masajear cuando los músculos del rostro se enchuecan.
¿Pütunkefün lawen? ¿Utilizaban hierbas medicinales?
Femngechimo kimlafin feitachi lawen.
No recuerdo el nombre de hierbas medicinales.
¿Chem chumkefüigün kiñe che lai? ¿Qué hacían cuando una persona moría?
Feimu lamunke füigún kulli ilotukefüigün ka feitamo ikefüigün pu lof rangipun. Feichi karukatu mulekekuifui küdau pelo kajonmo retafla.
Si alguien moría se realizaba un velorio y el día del entierro se mataba un animal que comían asado. Los mismos vecinos construían el cajón o un carpintero cercano.
Se acerca el mediodía y don Domingo nos ha contado bastante. Sus palabras han viajado en el tiempo de la memoria. Una memoria cíclica que abarca un todo, el gran círculo de la vida. La nostalgia entrelíneas nos advierte de un dolor que quedó detenido en el tiempo, de una soledad de niño por un abandono que aún no tiene respuestas.
¿Kuifipichiwentru amuimi chum mongen?
Don Domingo, cuando usted fue joven, ¿cómo fue su vida?
- 59 -
Inch
en M
apuc
hen
Fola mari epu tripantü kancha kefün deuma fütakeche fenteke füigün Temuco. Feimo tragunkefui küdawall feimo ka pichike nütram kulekefüiñ ayekatukefüiñ fei ple femngechimo kupal kefüi pun rangipun femngechimo trauketufüin pu molfüin femngechimo trauketufüi kapichin pu tüngeletukefüin ka pichi muska, Ka pichin pülku, ka feimuta ülkantule kefüigün ka pichin kaucho ka kiñe wekeche feimo nütram kake feigün feimuta ayukefüigün.
A mis doce o trece años fue negocio hacer pilhua, se pagaba y los viejos vendían pa’ Temuco. Nos reuníamos tres o cuatro familiares y vecinos en el patio, por la noche. Nos sentábamos todos y conversábamos, riéndonos por ahí, y así pasábamos la noche hasta las doce. Para compartir se tomaba bebida de trigo o un vinito pequeño, esos que hacen los viejos antiguos. Se cantaba, estaban contentos porque se reunían en estos encuentros los jóvenes y se enamoraban.
¿Feimo ta deumalekefün feitachi wilal küdau?
¿Entonces siguió trabajando la pilhua?
Mai, mari kechu wilal kiñe kiyenmo. Küdaukefün wekun feimo pun defkefün, deuma kefün wilal.Füta antümo femngechimo küdau kulekefüin wuekun. karü kai kümelkalekelai def. Küdau doi walüng kai.
Sí, en un mes hacía como quince pilhua. Trabajaba en el día afuera y por la noche había que hacer soga también, y después armar pilhua. La ñocha verde queda mal hecha. Se trabaja más en verano.
¿Tunten tripantü muleifüimi wuariamo?
¿Hasta qué edad vivió en Puerto Saavedra?
Mari kechu tripantü mulekefünwarriamo. Feimo tripan wilal mo kanchan. kiñe kuyenmo küdau kefün wekun.
Hasta los quince años viví en Puerto Saavedra y me fui al pueblo porque la pilhua ya no se vendía.
¿Tripan fentre mapu amun? ¿A dónde se fue?
- 62 -- 61 -
Inch
en M
apuc
hen
Amun Santiago küdau meyal pichikanameyal pichin plata feimo pun kiñe moi fuimo incheñ ñuke femngechimo nütramo kefeno waría fentre mapu feita hieno fola pichiwuentru lai leufumo.
Fui a Santiago a trabajar, a ganar plata. Llegué donde unos parientes, una prima de mi mamá, esa señora tenía un hermano que viajaba y así solía andar, siempre contaba historias de Santiago, pero ese cabro ahora falleció, se ahogó en el río.
¿Ka chem küdau Santiago? ¿Y qué trabajo hizo en Santiago?
Feimo lelilenmu femngechimo wuechulen femo kimlafun winka süngun feimo kimn Santiago feimo küdau kulepun mari ailla tripantü Lo valledor feimo ka küdau kulepun feitache restaurant kucha kefunplatos ka femngechi küdaigün maipumo. Deuman feimu kinfüin feitache domo Rosa Amelia Antilaf Millahual fola trawuwuiyo. Feitachi domo fauple mapu los Pellines fola küpan feita ple mapu fola küme rupalen.
Y en Santiago, mirando, mirando por ahí, y así fui subiendo pa’ rriba. Yo no sabía hablar el castellano y lo aprendí en Santiago. Allá trabajaba haciendo aseo en la Vega, Lo Valledor que le dicen, ahí estuve trabajando primero, estaba ganando monedas, después estuve trabajando en un restaurante de mozo, lavando la loza, cosas así. Después amasandería, negocios en Maipú. Ahí rematé porque ahí conocí a la patrona, mi señora Rosa Amelia Antilaf (Mar soleado) Millahual (Ánade dorado), ella es de aquí, de Los Pellines, y me vine p’al campo a trabajar, por la tranquilidad.
¿Ka cheu küdau kuli fola eimi Domingo?
¿Y en qué trabaja ahora, don Domingo?
Femngechimo katruneken feitache mamüll.
Trabajo cortando leña y la voy vendiendo.
¿Eimi wiño deuman wilal? ¿Y usted ha vuelto a hacer pilhua?
Inche kuifi ta kimla fei ñocha. Tripan kimn fei muta wilalan felelan ta wilalken.
Hace tiempo que no hacía pilhua. Volví a trabajar ñocha otra vez.
Mientras tanto don Domingo no ha dejado de trabajar con la kai. La ha humedecido y la ha torcido entre las manos formando la soga. La mañana nos ha parecido corta. Ya no llueve.
- 64 -
Can
ción
CanciónKuifimo üll - Canción de lejos
En una de las tantas ocasiones en que don Domingo trabajaba con la ñocha frente al fuego de la estufa, nos regaló con una canción.
Inche ta ta inche ta ta ta, feleketa.Yo, ta, ta, ta yo ta, ta, ta, así estoy.
Inche küifi ta inche kuñifal fele felen.Huérfano hace tanto tiempo así estoy yo.
Inche, inche, ta l’amuen, l’amuen.Yo, yo, yo, hermana, hermana.
Incheketa feleketa, inche feleketa.Así estoy yo, así estoy yo.
Inche ke Kuifi, kuifi, kuifi feleke ta.Hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, yo estoy así.
Inche ta l’amuen, l’amuen , ta peñi.Yo, hermana, hermana, hermano.
Inche ka kuifike kuñifal .Huérfano hace tiempo yo.
Fentren mapu kupapen, inche, inche .Vengo de lejos, otra tierra, yo, yo.
Ka pichi lladküken, lladküken.Un poco triste, triste.
- 66 -- 65 -
Cos
echa
de
Kai
Felenketa inche, felenketa inche .Así estoy yo, así estoy yo.
Lladkünken kakelu mapuTriste en otra tierra.
Foroken, feola kakeluwe, na-nan, na-nam.Ahora mis huesos, en otra parte, na-nan, na-nam.
Ta l’amuen, l’amuen, l’amuen.Hermana, hermana, hermana.
Inche ta kuifi ta inche, kimnkela ka felen.Así estoy yo hace tiempo, yo no sabía
Feleketa ta, inche ta ta kuifi, ta inche, l’amuenHace tiempo yo, hermana, así estoy yo, hermana.
Ta feIe ta inche.Así estoy yo.
Deja de cantar y dice:fante pui nütram, l’amuen.
Así termina la conversación, hermana.
Escanee este código QR con su smartphone para oir la canción.
Cosecha de KaiNageltu rüpan feita püle mangiñ pu tapül kai püramüwü meu.
Bajada a la quebrada a cosechar hojas de Kai.
Müle füta ta wuenteto mawida feitachi ko amuli nageltu feita püle wuentetu nag keletui feitachi ko nag müle tüfa püle Kai.
En estos grandes cerros con caídas a quebradas que nos llevan a pequeños arroyos, esteros y vertientes de agua, que brotan de las capas no visibles de la tierra, es el lugar donde encontramos la Kai.
Inchiñ amuli femngechimo üñüwimn füta ke mamüllmo amuli fentren, füta ke mamüll ka pichi ke mamüll, tapül komengün rama ka kochilo ka nümüi meli kochi mawida valdiviana.
Nuestros pasos nos han llevado por una huella rodeada de árboles nativos, grandes y jóvenes aún y otros más pequeños unidos entre sí por sus ramas, y el aroma dulce del meli característico y propio de la selva valdiviana.
Pichin antü ka inchiñ amuli feitachimo üñüm choroy ka alkutuen fentre mapu ka pichinmo inau, femngechimo pun nageltu. Kafeitamo muli Chukao ka pichin küme süngunmo küme küpaleñe.
El tenue sol de la mañana nos acompaña en este paseo. Una bandada de loros se escucha a lo lejos y luego más cerca, así como vamos llegando al final de la quebrada. También el chucao se hace presente con su canto inolvidable dándonos la bienvenida.
- 68 -
Cos
echa
de
Kai
Inchiñ fola küme amulengün kintutulein mapu amulin llaftun mawida frenteli feita püle karü. Chum süngun Domingo:” adchi, feita ple nageltu feita ple kimnpalu.
Nuestros pasos van camino hacia abajo, camino a la quebrada, nos alejamos del camino principal, vamos atentos y maravillados de la naturaleza endémica que nos invita a sorprendernos con la vegetación abundante en este lugar siempre verde. Como dice don Domingo: “un lugar pa’ venir a conocer, bonito pa´ca pa’entro”.
Fentren mapu chumlelaichi fola amun investigación tañi yufuluwün ”nag küme feita ple petu deumañi pozo fentuñielu ko” süngun Domingo. Feita ple rüpa ngielai. Feita ple rüpali ko Lliuko pichi leufü feita ple amulei nageltu mangiñ fentreke mapu. Domingo mütrümal feitachi ka süngun “ feita ple feita ple, feita ple”. ¿Chumngelo fentre mapu peñi kuifi? epe namunfüigün amulio rüpümo, don Domingo feimo pichike nütram kalein feitamo nütram kalein.Feimo pichi küdaün pu liwen ka pichi katrunkülen mamüll fachantü witran liwen nagkumeantü fachantü mawünlai ka pichin küdaun huerta liwen.
Pero la distancia no importa porque es un paseo de investigación que nos anima. “Por acá están haciendo un pozo para sacar agua, así que no se puede cruzar”, nos comenta don Domingo. Por ahí pasa un estero pequeño: El Lliuco. Avanzamos por el camino hacia la quebrada, nos vamos distanciando unos de otros y don Domingo para llamarnos alza la voz y dice: “hacia acá, hacia acá, hacia acá. ¿Por qué el hermano quedó lejos?”, y agrega: “casi se anduvieron perdiendo”. Avanzamos en el camino y don Domingo nos va contando unos pocos aspectos de su vida: “Estuve cortando leña en la mañana. Me levanté temprano. Bonito día hoy, no llueve. Estuve huerteando un poco”.
- 70 -- 69 -
Cos
echa
de
Kai
¡Adkintun lefui kelü! mapu ka alkutun fentren mapu. Kai tripaki mapumo focholmo, miñche mapu feimo müleki antü liwen feimo müleki antü yaufem. Feitachi fochon runkuki. Afülkawün karü füta mamüll tapel ka newentule ka pichin kenmo fentre mapu kiñe ka kiñe ka rangintukulelmo karü domo mañiu.
“¡Mira, tierra roja! Y se escucha el eco”. Entre matorrales y entre las raíces de los árboles encontramos el hábitat de la Ñocha de monte. Que nace de la tierra húmeda y sobrevive bajo los rayos tibios de un sol de amanecer, para antes del atardecer quedar protegida por la sombra. El color verde de sus largas y firmes hojas con espinas cortas y distanciadas unas de otras, mientras que su centro tiene un verde suave.
Feita ple, feita ple. Por acá, por acá.
Feichitachi kiñe Nüyü. Este es un Chupón.
Mai, mai, ka feika küdau Wilal. Sí, sí, también sirve para Pilhua.
Doi nüyü küdau kintuñelu küyen. Este es el chupón, también sirve, pero hay que trabajar más sacándole las espinas.
Doi kafeita rofoleki. Es más dura también.
¿Ka feimo deumaleki feitachi? ¿Y la terminación es igual?
Mai, deumalei. Sí, igual.
Welu feita tapül Kai mawida doi winichi domo.
Pero esta hoja de Ñocha de monte es más suave.
Feichi kai tüfa mawida amuli füta fentreke mamüll ka pichike mawida rüpümo ka filuleke feitachi rüpü. “Feita ple kom kelepuin nentu mangel kai. Fau feitamo fola tukiñe bota ka chalas, mai fola.” pi don Domingo.
A la Ñocha de monte se le encuentra donde están los árboles nativos grandes junto a otros que son arbustos. La geografía del camino es similar a una serpiente, “Yo voy hasta aquí a sacar la Ñocha. Por aquí para dentro seguimos caminando. Aquí hay que ponerse botas, chalas, ahora no más”, nos explica don Domingo.
Mulen fentren ñefu putruli ñefui ka arcilla resbalosa. Füta kechi ñefuike mawida katrunelu ka pichin avellanos lifkuli pichi rüpali feitachi folil tapül karü ka yafün ina fentreli mapu fen duam riyi mawün tremun malu witran füta llafkuli fen.Yaufemamu feimo müleke fen. Fentreli fen ñefu fentren tripalemmo rumengekelai. Femngechimo kuñiwn inchiñ. Wünaltu kelekefün füita ple nentukei mamüll füchakeche, feimo femngechimo küdaukefüin kaimo defün. Ka rakiduam pi fentren hora amulei trekali trekaletuai.
Hay muchas avellanas y la arcilla es resbalosa. Los árboles más grandes de este bosque de renovales son los avellanos de corteza gris a blanqueada, de tronco angosto y sinuoso, de hojas verdes, dentadas y duras, cuyas semillas blancas amarillentas dentro de su cáscara color canela esperan a que la humedad las libere para generar un nuevo avellano. Caen y caen las semillas, quedan en la humedad del bosque ocultas bajo la sombra que da la quebrada. La abundancia de avellanas sobre la tierra impide el libre caminar. Debemos tener cuidado. “Aquí sacaban leña antes, los viejos, después se ponían a trabajar la ñocha, los viejos”, recuerda don Domingo, y agrega: “Se ocupa tiempo en recoger la Kai. Podemos echar varias horas”.
- 72 -
Cos
echa
de
Kai
¿Ka emi adkintun ka ke kiñe wilal küllum Kai ka Nüyú?
¿Y usted es capaz de notar una Pilhua hecha con Ñocha de monte y otra con Chupón?
Felelai, epe kafeimo. No, es casi lo mismo.
Feimo nagkülen patuin feitachi lomamo. Feimo fentren kurapen, laja kura. Kom che kintual kiñemamül kellun meu. kinmafin feitachi anümkan. Muli Kintral, kintual Chilko, ka ina püle, rayili Latue. Afülkawün adchi antümo, rayili kiñe koñoll, alkutufiin feitachi ko mangiñ Lliuko Kom ko amuki lafken.
Seguimos bajando hacia las profundidades. Nos encontramos con muchas piedras, son piedras lajas. Todo el grupo se ve en la necesidad de buscar un palo o bastón de apoyo. Podemos reconocer algunas plantas. Hay quintral de chilco y junto a ellos un latue florido de colores hermosos a la luz del sol, de una flor lila a morada. Se escucha el agua del estero El Lliuco, el cual desemboca en el río Cutipay, que va al mar.
¡Adchiski. Adkintunko, adchi! ñag kiñe adchiski üll mawida. Femngechimo küme rüpaleñi kuñiwn.
¡Qué lindo! el sonido del agua, ¡qué lindo!, es un hermoso canto en el bosque. Tenemos que cruzar con mucho cuidado.
Fola akuin akuin fola akuyüin feitachi kai mu. Feita ple muli ta kai. Fütaima tapül kai winichi ka Feimo nentunñeki wekai. Weima nentumein doi weiñma, Feita küdawuall defünmo. Ka kai katruki witrangelmo.
Allí está la plantita. Allí está la Kai, la Ñocha de monte, planta de hoja larga y suave. Las más nuevecitas vamos a sacar porque son las más tiernas y suaves, éstas sirven para hacer soga. Las otras hojas no sirven porque se cortan. No se puede trabajar con ñocha vieja.
Füta ke Kai küdau falkelai feitachi Kai.
Esta es la planta, la Ñocha para trabajar.
- 74 -- 73 -
Cos
echa
de
Kai
Tufüin kiñe kutrun küdau defü ka chillkatuar. Nagkulei kintual feitachi Kai. ¡adkintun füta folil fütaima! Rupu amui ka wiñolemetui rüpü filureke amuli.
Tomamos un atado de hojas de Ñocha para hacer soga y otra para su estudio. Seguiremos bajando en busca de otra kai. “¡Mira las raíces qué grandes!”. El camino va y vuelve serpenteando hasta la profundidad.
Feitachi Kai ka waria nüyü.Feitachi Kai küla küyelmo tripali toi we Kai. Kelluwain feula mamüllmo rupali tualmo feitachi komo.
Esta es la Kai, la Ñocha de monte, mientras que en Puerto Saavedra encontramos el Chupón. La planta toma unos tres meses en volver a dar hojas y crecer. Nos ayudamos con un palo para seguir caminando y cruzar el estero.
Rumelei feitachi komo femwechimo allkütuin choroy fentrenke. Femwechimo pefüin feitachi fücha mamüll mañio ka ragintu mañio mülelki feitachiki anümka kai ankalo. Feimo mülelki koskilla kelü femngechimo amuli fütake mamüllmo wuechuli, kintuli antü. ¡Nagküme mapu ta! feimo askintufui feitachi anümka tremoli kai na adchiski. Muli küruf tunolo.
Cruzamos el estero. Se escuchan loros que pasan en bandada. Habíamos encontrado un mañío grande y alrededor de él había una planta de ñocha que terminó secándose. Hay copihues rojos como farolitos colgando de las copas de los árboles, que se van enredando y así van subiendo, buscando la luz del sol. “¡Qué lindo paisaje!” Mientras tanto observamos cómo ha crecido la planta, muy linda y está protegida del viento.
Femngechimo puli nentumaiall kai femngechimo ka pichi nillatuwai feita chi mawida. Epuemo nanarfü feitachi mawün fachantümu ñamülelki fentren nanarkuli.
Al llegar le pedimos permiso al bosque por las hojas que sacaremos. El día anterior ha llovido mucho, así que hoy nos encontramos con mucha humedad.
Epu kiyen ka küla kiyelmo tripali tuki wuekai, tremoli.
Esta planta en dos o tres meses va brotando, porque es de rápido crecimiento.
Amuli ka pichi trekaleiin folilke pu aliwen ta kuifi petu latolo funai feita püle nentune pain feitachi kai ka mapu ka adchi ka mapu: arrayán kolumamull, Ñefun, Foye, Fike , Triwe, Mañiw, Kulon, Ngulngu.
Fuimos caminando entre las raíces de árboles de muchos años, árboles antiguos aún sobrevivientes. Cosechando kai en otro lugar. “¡Qué lindo lugar!”, dentro de la tierra, dentro del bosque: arrayán, avellano, canelo, laurel, luma, mañío, maqui, notro, olivillo, ulmo.
Ka pefui feitachi lawen machi coralito piñeilki ka feimo niekelki kelü. Femngechimo tripalmu fill antü femngechi antü. Feitachi chupallita kiñe anümka parásita. truntru tapülke kelü. Nag küme feita püle mapun komtumeal feitachi ruf küruf ka femngechimo alkitumakefui üñum. Fentren tumo antümo kai feimo müle yaufemo.
Nos encontramos con el remedio de machi, el llamado popularmente coralito, que da un fruto de color rojo. Estos viajes no se hacen todos los días. Conocimos la chupallita, una planta parásita, chascona, con sus hojitas rojas. Da gusto en aquel lugar poder respirar el aire puro y escuchar a las aves. “Está la kai debajo de la sombrita, no está na´más al sol”, aclara don Domingo.
Ina müleke ki feitachi pesken ina ña adchi parece ngelai feitachi ngelai süngun ña adchi feita püle. Refemngechimo alkutukema kefüin ayüwual chukao don Domingo pi femngechi kai nagküme tremkuleki nagün mawida. Feitamo nagküme amuleiki nüyü.Feula tripaletoin ka feula nagkuletuin, nageltu rupatoin komo ka wenteto wechuletoin mawida.
Encontramos tantas flores de colores maravillosos que parece que no hubiera palabras para describir la belleza de aquel lugar. Siempre se escuchaba el canto del chucao. Don Domingo nos comentó que las mejores Ñochas de monte crecen bajo la sombra. También se encuentran plantas de Chupón. Fuimos saliendo de la quebrada por otro camino, subiendo el monte.
- 76 -- 75 -
Cos
echa
de
Kai
Wirarü don Domingo ¡Amutain, amutain!
Vociferó don Domingo: ¡Vamos, vamos!.
Nagün inchiñ feita lomamo leufü ka wuñulepatuin feula wuechuletoin wenteto.
Bajamos hasta el río, volvemos a subir y encontramos una nueva cascada.
Nütram fentrenmapu alkulematufüin Kai don Domingo:
Dialogamos con don Domingo para que describa la Kai:
Don Domingo fola ka pekelafüin feitachi kai rayili.
Don Domingo, ¿y nunca se ha visto con flores esta Kai?
¿Rayili? ¿Floreció?
Mai mai rayili. Sí, sí, ya floreció.
Fola rüpalki kuifi fola pekafünchi, pelafünchi.
Ya pasó el tiempo, ahora tendríamos que encontrar semillas, probablemente.
Fola ka rayili toi. Ahora vuelve a florecer.
¿Fola pukem? ¿Ahora en invierno?
Fola pukem, mai. Ahora en invierno, sí.
Don Domingo newuentun newuentun.
Don Domingo nos invita a sacar Kai con energía.
Ka pichinmo wiñule metuin rukamo feula petu guñun. Feula amuletuin wuentetu antümo nageltu müle kefui yaufüin. Feimo wuñul lumetulu inchiñ tripalitulu feitachi mawidamo ñochikeche amuletuin feula feipilen: kiñe, epu, küla, meli, kechu, kayu, regle, pura, aylla, mari, mari kiñe, mari epu, mari küla, mari meli, mari kechu, mari kayu, mari regle, mari pura, mari aylla, epu mari. ¡Nagkumelkali feitachi!. Ayekelein ka pichi nütramkalei.
Pronto regresamos hacia el camino para llegar a casa. Derecho hacia arriba vimos un claro y abajo sombra. Salimos del monte despacio y lento, contando los números (en mapuzungun): “uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. ¡Estuvo bien!”. Con optimismo de aprender, sonreímos con alegría.
Amutunetui karukatu inchin gnemetuain rukamo fola ngemetufüin kure.
“Váyanse ustedes primero, nosotros vamos a buscar a la patrona a la casa”, dice don Domingo.
Fentren mapu pichike mawida ayewü. Adkintün feitachi ko rupali wuente kura, feula pen chi püle amulelo ko Lliuko,Cutipay.
Toda la naturaleza que rodea a la Kai despertó en nosotros los sentidos, vamos todos con hambre y alegría. Escuchamos a lo lejos el sonido del agua cayendo sobre las piedras y podemos ver la dirección que lleva el estero El Lliuco hacia el río Cutipay.
Nos espera un momento de relajo para ver bien las hojas e intercambiar opiniones.
- 78 -
Wila
l pas
o a
paso
WilalPaso a paso
El primer paso en la confección de un Wilal es adentrarse en una de las múltiples quebradas de la Cordillera de la Costa, rica en humedad, silencio y sombra. Allí, en el sotobosque, la maraña vegetal que se desarrolla bajo el dosel de los grandes pellines de canelo, luma, meli y demás gigantes del bosque, aparece de tanto en tanto, en las laderas con más sol, el abanico verde de la kai, y es preciso encaramarse en la pendiente y zafarse de las lianas de copihue y boqui que juegan a atrapar al intruso. Una vez afianzado el pie se busca en el centro de la planta, buscando las hojas más nuevas, que de tan nuevas son casi blancas y cuya consistencia y sabor en la base recuerdan al palmito. Se aferra bien la hoja entre las manos y con un ligero tirón se desprende de la planta; sólo unas pocas a fin de no dañar la planta y permitirle recuperarse hasta la próxima cosecha.
Fola nentupai pu tapül kai feita püle ka wall.
Ahora sacamos hojas de ñocha, hay otras alrededor.
- 80 -- 79 -
Wila
l pas
o a
paso
Don Domingo dice:
Amuleimi nentun tapül kai l’amuen.
Venga a sacar ñocha, hermana.
Trapüm pu tapül feichi kai.Juntamos estas hojas de ñocha.
Adkintui lig ragniñ pu tapül kai.De lejos se ve el centro de la hoja de ñocha blanca.
Tras su recolección las hojas se limpian a “contra pelo” con un paño húmedo a fin de eliminar sus espinas y otras impurezas. Este es también un proceso de selección; las más secas y rígidas se dejan aparte esperando la hechura del inicio del tejido que es más tosco y no necesita trabajarse tanto entre las manos como la soga.
Fola mütroln kulei pu tapül kai. Ahora amarramos bien las hojas de ñocha.
Feita amuletui rukamo. Cosechada ya una buena cantidad de hojas se emprende el regreso.
Matetumei rukamo Kiñe matutelei kankatu ka karukatu.
Vamos a tomar mate a la casa, con un asado donde los vecinos.
- 82 -- 81 -
Wila
l pas
o a
paso
Liftun feitachi pu tapül kai feichi nentupai wayunke kai.
Limpiando las hojas de ñocha, sacamos las espinas.
Una vez limpia y seleccionada cada hoja, con una herramienta punzante; un clavo o una lezna, se procede a abrirla en delgados filamentos de 2 a 3 mm a todo lo largo. La herramienta sigue el hilo de las fibras. Una herramienta más elaborada es un puño de madera con varios pinchos en hilera, así, de una pasada se abre toda la hoja.
- 84 -- 83 -
Wila
l pas
o a
paso
Cuando producto de mucho trabajo y paciencia se ha terminado de abrir las hojas, los filamentos resultantes se toman en pequeños manojos que se tuercen sobre sí mismos formando una circunferencia hasta que, producto de la torsión, adoptan la forma de un ocho. Fola rangiñ pichin wadkümn
kaitamo challamo füuta kai.
Nentuin pu füita kai challamo.
Ahora las hebras de kai dentro de la olla hierven.
Sacamos las hebras de ñocha de la olla.
La ñocha así preparada se pone en abundante agua limpia y se lleva a hervir por 45 minutos aproximadamente. Esto hace que se ablande y que el color adquiera una tonalidad verde oliva suave y uniforme.
Transcurrido el hervor se escurren y se llevan a un colgadero.
- 85 -
Wila
l pas
o a
paso
Cumplida, al menos, una mañana de secado-blanqueo al sol la fibra ya está lista para comenzar con ella el proceso de confeccionar la soga. Esta se hace humedeciendo los filamentos con los que se va a trabajar y tomando luego, en la palma de la mano, seis hebras que se tuercen en torno a sí mismas de a tres en tres, traslapando el comienzo de unas y el final de otras. Se hace en este momento el mismo proceso que se hace con la lana al hilarla. Frotando una mano contra la otra, con las fibras entre ellas, ha de lograrse que se vayan torciendo dos hilos a la vez los que al mismo tiempo, van torciéndose entre ellos formando así un cordón torcido de dos hilos con tres filamentos cada uno. Un extremo de los filamentos se afirma entre las piernas para lograr cierta tensión. Si se quiere un cordón más delgado o más grueso habrán de usarse menos o más filamentos en cada hilo.
El colgadero puede ser una cerca o un
colgador de ropas y se toma el cuidado de que la parte con
más color de las hojas originales quede
expuesta a la luz del sol, sobre todo del sol
de la mañana, a ser posible. Esto con la
finalidad de que la luz blanquee las fibras y
les dé un tono parejo.
- 88 -- 87 -
Wila
l pas
o a
paso
Pichi tukoin ta konmo fola defkulei defmo.
De a poco empezamos, ahora hacemos soga.
La soga está terminada toda vez que se han eliminado hilachas e imperfecciones utilizando un par de tijeras o un cuchillo.
- 90 -- 89 -
Wila
l pas
o a
paso
Para comenzar la confección del Wilal propiamente tal, se usan las hojas que al principio se habían apartado por notarse “más viejas” que las utilizadas en la confección de la soga. Siempre, antes de ponerse a trabajar con los filamentos es preciso humedecerlos con agua caliente o hacerlos hervir con un poco de agua para que el vapor ablande la materia y sea dócil entre las manos. Con ellas se hace una soga igual a la anterior pero utilizando más filamentos a fin de lograr un cordón de, aproximadamente, un centímetro de diámetro. Con este cordón se forma luego, un anillo de diámetro suficiente a meter en él las dos piernas al nivel de los muslos. Este anillo se confecciona así, más resistente, debido a que de él penderá la malla de red que formará el cuerpo del wilal y sus asas u orejas que sostendrán todo el conjunto. El anillo se cierra introduciendo los filamentos de un extremo entre los filamentos del otro traslapándose unos diez centímetros. Se usa aquí un punzón de madera a fin de abrir las fibras torcidas.
- 92 -- 91 -
Wila
l pas
o a
paso
Una vez terminado el anillo inicial se limpia de hilachas usando unas tijeras o un cuchillo afilado.
Fola pilun runpaneinta wilal fola. Ahora se entrelaza la soga para hacer la “oreja” y formar la pilhua.
Fola pichi uremaiñ kufunko. Ahora se humedece un poco la soga.
Feita def liftufüi fola ta kudawain wilalmo.
La soga está limpia, ahora trabajamos en hacer la pilhua.
- 94 -- 93 -
Wila
l pas
o a
paso
Pilun feita nge. Witran pilun purru.
Trafnman küdau pichi pu pilun.
Se levantan las orejas en cada vuelta.
Las orejas pequeñas son similares, se compara con la anterior.
A continuación viene el proceso llamado “embarrilado” o “encabalgado” que consiste en crear en torno al anillo de soga gruesa, la fijación de la soga delgada que se tejerá dándole cuerpo al wilal. Para esto se le dan dos o tres vueltas de la soga delgada en torno a la gruesa y luego viene un nudo de cierre dejando en cada ocasión una oreja que deberá cuidarse que sean todas del mismo tamaño para lograr uniformidad y proporción. Se continúa con esta operación hasta darle toda la vuelta al anillo por el que se han introducido las piernas y ubicado a la altura de los muslos mientras se trabaja sentado en una silla.
Fola feita def meu deuman wall kiñeke pichi pilun.
Purrun wentetu ka pichin nagentu, epu purrun pichi pilun witralen ka kudawkule yall.
Ahora con esta soga hacemos unas pequeñas orejas por el derredor del círculo.
En la vuelta tomamos la oreja de arriba y en la segunda vuelta trabajamos en las orejas de abajo, hijas, el tamaño es menor.
Concluida esta operación comienza el tejido del cuerpo del wilal utilizando el nudo de red que se fija a cada una de las orejas que se dejaron en el anillo para este fin. Cada lazada deberá tener igual medida que la anterior, el nudo deberá ser firme y ordenado. El anillo se va girando en torno a las piernas a medida que el trabajo avanza.
Escanee este código QR con su smartphone para ver un video del proceso.
Escanee este código QR con su smartphone para ver un video para ver el proceso.
- 96 -- 95 -
Wila
l pas
o a
paso
En este caso el artesano, don Domingo, va utilizando sus dedos para lograr siempre la misma medida en la lazada, pero también se puede usar una tabla delgada con la medida deseada. La tensión en uno y otro nudo debe ser siempre la misma. El trabajo avanza haciendo girar el conjunto entre las piernas logrando un anudado continuo hasta haber logrado la medida que se le quiere dar al wilal.
Inche rangiñ amuli feita chi wilal. Voy en la mitad de esta pilhua.El remate del trabajo se logra sacando el wilal de en torno a las piernas y uniendo ambas caras usando siempre el nudo de red.
- 98 -- 97 -
Wila
l pas
o a
paso
Inicio de orejaspara las manillas:
Se toman varias hebras, según se quiera el grosor de la soga (leer pasos anteriores de explicación de confección de soga), y se pasan por debajo del anillo en la parte central del bolso y se da la vuelta para unirse a las hebras largas y dar inicio a una soga para la manilla y al término se pasa la soga sobrante por debajo del anillo y se sube introduciéndola por el trenzado de la manilla hasta perderla lo que aumentara el grosor de la manilla quedando más firme.
- 102 -- 101 -
Wila
l pas
o a
paso
Pilhua terminada y limpieza de la misma con tijeras de aquellas hebras cortas que se desprenden de la soga. Fola defwei wilal. Ahora tenemos pilhua.
- 104 -
Fras
es p
ara
reco
rdar
— Akuyen ka leüfú: Llegamos a otro río.
— Alwue-mapu: Tierra de los espíritus.
— Amuwelaimi: Ya no te irás.
— Ange: Cara, rostro, semblante.
— Ayen mapu mawün: La tierra con la lluvia se alegra.
— Chummuyum feola: Qué vamos a hacer ahora.
— Chumpechy: Quién sabe.
— Chumlepeichi: Cómo será la cosa.
— Elyape: El roble que brota en la primavera.
— Epuñe püle: De ambos lados.
— Fachantü fütake namun alka: El día crece una pata de gallo.
— Fachantü mawün kulei lamngen:
Hoy día va a llover, hermana.
— Fachantü mawün kulei: Hoy día llegó la lluvia.
— Fa püle wechu le pei wentemu:
Va subiendo el cerro.
— Feita mapu fachantü mayewio:
Ahora está contenta la tierra.
FrasesPara recordar
- 106 -- 105 -
Fras
es p
ara
reco
rdar
— Fei pifi: Eso dijeron.
— Feitamuta muli: Aquí estamos.
— Feita amuletui rukamo: Nos vamos a casa.
— Feita monge lepan: Estoy viviendo por acá.
— Feyentuki: Obedece, hace caso.
— Feyentu kelai: No hace caso.
— Fey muta küpalekefun: Ahora vengo llegando.
— Feichipu domo: Estas mujeres.
— Femngechimo amunle kefui defn ka femngechimo küdaw kelekefuita pichike wuentxu feita wilalmo huechekeche:
Así van trabajando los jóvenes, antes hacían la soga y después el wilal.
— Femngechimo nütram fuita keche inche pichike alkiketufun ka pichimo tripaken wuekun aukantual:
Así salía para afuera a jugar cuando era cabro chico, yo de a poquito iba escuchando.
— Femngechimo feola amule, rakiduamn (tanifuta) üll lamngen fenten puy ( puwn) tane üll:
Así ahora esta canción estoy adelantando, hermana, termina tantas canciones.
— Femngechi mai: Así pues.
— (Feli ) fei muta kupalekefun: Ahora él viene llegando.
— Feola ilkuelan: No me enojo ahora.
— Feola küdaw fulu: Ahora estamos trabajando.
— Fei ti mou matte koilong: Ese allá fue muy mentiroso.
— Fachanantü mawün kulei lamngien:
Hoy día va a llover, hermana.
— Feola fentren küdaw wuelun mapu:
Ahora todos trabajamos la tierra.
— Feola niemlai nütram fuita peñi ka lamngien:
Ahora no se va a perder la conversa del mapuche hombre y mujer.
— Inche, tañi lamngien: Yo, mi hermana.
— Inche remulen: Yo me voy a ahogar.
— Ka antü müley mate: La otra semana hay mate.
— Ka fachantü kapichi nütramtui wüle:
Otro día de encuentro y conversación de mañana.
— Ka fachantü faneikug: Hoy tengo pesada la mano.
— Kafachantü nütram: Otro día de encuentro.
— Ka funko nielai kamule kafunko:
Hay agua caliente o no hay agua caliente.
— Kakén mapumo: Lejos del otro lado de la tierra.
— Ka mapumulepan feóla püllé: Por otras tierras vengo ahora acá.
— Ka mapumulepan püllé: Por otras tierras vengo acá.
— Ká picheke wüngelen lanmien:
Espere un poco, hermana.
— Ká pichin: Otro poquito.
— Ka pichi muchen nütram kain:
Luego hablamos un poquito.
- 108 -- 107 -
Fras
es p
ara
reco
rdar
— Ka pichin nütramtui wüle: Mañana conversamos otro poquito.
— Ka doymañuwun: Queda contenta la persona, doble gracias.
— Ka doymañuwun: Queda más agradecida la persona.
— Katrumei mamüll: Cortar leña.
— Ka wuechuli trangliñ: Va subiendo la helada.
— kiñe pichi üñüm: Un pajarito.
— Kom nütram: Todos conversamos.
— Konpagñe rukamo: Pase para dentro de la casa.
— Kufünko muli: Hay agua caliente.
— Ko retetoam: Agua para hacer mate.
— Kuifi femngechi küzaw kulekefun:
Hace tiempo trabajé sembrando.
— Kuñifall wuentru: Hombre huérfano.
— Kusaumei mawuida mewu: Fue al bosque para trabajar.
— Kutrange yawkime: Andar dolorido.
— Küme rakiduamn: Bien pensado.
— Kudawkuley: Está trabajando.
— Kudaumei mawuda meu: Vamos a ir a trabajar al monte.
— Lamngen, fente poi tañi üll: Hermana, ahora termina mi canción.
— Malalwe: Lugar de corrales.
— Mañu mi: Te agradezco.
— Mari mari karukatu ta futa kuifi ka kuifi:
Hola, vecino, nos vimos en otro tiempo.
— Matetoain comenzamo: A matear.
— Matetumei rukamo: Vamos a tomar mate a la casa.
— Matetuyu: Me haces mate.
— Fei ayenküllin mapu: Está contenta la tierra.
— Müle ko: Hay agua.
— Nagkulle kelleñumekan: Caen las lágrimas.
— Müle welai che: No estuvieron las personas.
— Naguitrangliñ: Cayó la helada.
— Ñamku: Águila pequeña, aguilucho.
— Naupakürüf küpalki mawün: Viento que trae agua altiro.
— Naupatuiantu: Se va perdiendo el sol.
— Nentupange: Venga a sacar.
— Nentupange kai: Venga a sacar ñocha.
— Newen ta küruf amulei ta: Está muy fuerte el viento.
— Nielai kufünko: No hay agua caliente.
— Nielai nütram: No hay conversación.
— Nillin newuentu nütram ka ke fui fuita keche:
El terremoto fue muy fuerte, contaban los viejos.
— Niechan: No tengo.
— Ngen ruka: Dueño de casa.
- 110 -- 109 -
Fras
es p
ara
reco
rdar
— Nguñüm: Tener hambre.
— Nie mafuikol: Tengo la mano pesada.
— Ñochin: Ser de genio apacible, paciente.
— Pefimi: Lo has visto.
— Petu chunfuli: Flojera que tiene.
— Pichi aukantuin: Jugamos un poco.
— Pichin dungulei: Hablar un poco.
— Ponono: No lo va a pisar.
— Pu mapuche kuñifall: Los mapuches quedaban huérfanos.
— Puputra: En el vientre, en el interior del vientre.
— Rakiduamn kulen lonko mo ka pichin Ka piukemo:
Recuerdo, pienso dentro de la cabeza, otro poquito con el corazón.
— Reremulekefun: Va remando, casi no avanza (Va muy despacio).
— Rupale püken: Pasa el invierno.
— Tiempüle pee fu: Por allá lo vio.
— Trekaleyu amuleyu: Caminar paso a paso.
— Tu fachi mapuche kimnwalai ñimapu süngun:
Estos mapuches no saben su idioma.
— Tun: Expresa la idea de volver a hacer algo, reiteración de una acción.
— Üllkantun kuifi lamngen, (shella) feola felei tuken:
Estoy cantando esta antigua canción ahora hermana, está terminando.
— Inche remulen: Yo me voy a ahogar.
— Wechulepei wentemo: Va subiendo el cerro en el alto.
— Weskule patuiantü: Viene saliendo el sol.
— Wirinieñtañi chilka: Tengo escrita mi carta.
— Wuenté ruka: Encima de la casa.
— Wushulepatuiantü: Viene saliendo el sol.
- 112 -
Al c
ierr
e
Al cierre
Dejamos aquí este conocimiento que vino desde muy antiguo transmitiéndose de unos a otros con la práctica y la oralidad. Aquí lo dejamos ahora por escrito, con imágenes, con canciones, como quien deja una semilla al abrigo de un surco esperando a que las debidas condiciones se den para generar, a partir de esa humilde semilla, un gran árbol que dé sombra y se vea de lejos como un referente.
Llegar hasta aquí nos ha llevado más de un año de estar encontrándonos, planificando y ejecutando este proyecto, con un equipo humano de personas todas muy capaces, todas muy responsables y, como seres humanos que somos, cada uno con sus propias complejidades. Hemos conocido de un oficio, de una tradición, de una cultura y también nos hemos conocido un poco más entre nosotros y a nosotros mismos en el devenir propio a todo proceso evolutivo.
En un momento de gran complejidad para la humanidad como lo es la Pandemia que se cierne en estos momentos sobre la globalidad de la actividad humana, este proyecto ha debido adaptarse y es así como lo digital prevalecerá sobre lo físico; si se iban a hacer presentaciones del libro en diversas escuelas ahora se hará una presentación a través de la web y allí se alojará disponible para su descarga a nivel global. Los libros se distribuirán cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
Por eso esta semilla, para cuando todo esto pase y volvamos a saludarnos sin mascarillas. Ver lo bien que le ha hecho al planeta esta momentánea disminución de la actividad humana nos va a llevar a la necesidad de volver a ser menos invasivos, a buscar por todos los medios que nuestro paso le deje la más mínima huella posible al territorio que habitamos, volviendo a lo que se hacía antes, más a lo comunitario que a lo comercial, con raíces más profundas.
Con mis manos,con mi paciencia,
con mi trabajo,con el corazón.
Los Pellines, Valdivia, Marzo-Abril 2020
- 114 -
Bib
liogr
afía
Álvarez, Alexandra. “Análisis de la Oralidad: Una poética del habla cotidiana”. (vol.15) Venezuela, Mérida, Universidad de los Andes. 2011.
Álvarez-Santullano, Pilar; Forno, Amílcar; Risco, Eduardo. Propuestas de grafemarios para la lengua mapuche: desde los fonemas a las representaciones político-identitarias. Revista ALPHA, n°40. Universidad de Los Lagos. Osorno. 2015.
Berretta, Marta; Cañumil, Darío; Cañumil, Tulio. Gramática del Idioma Mapuche del profesor Raguileo Lincopil. Agrupación Mapuche “Wixaleyiñ”. 1990.
Catrileo Chiguailaf, María. Diccionario Lingüístico Etnográfico de la Lengua Mapuche. Mapudungun. Español. English. Ediciones UACH. Colección Austral de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. 2017. Primera edición Editorial Andrés Bello, 1995.
Catrileo Chiguailaf, María. La Lengua Mapuche en el siglo XXI. p. 25
De Augusta, Félix José.Gramática Araucana.
Dorra, Raúl. “Grafocentrismo o fonocentrismo. Perspectivas para un estudio de la oralidad”. Memorias. Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana. Ed. Ricardo J. Kaliman. Vol. I. Tucumán: Univ. Nacional de Tucumán. Págs. 56-73. 1997.
Galáz Estévez, Valentina. Kimeldungun: Sistema de comunicación visual-sonoro a través de una aplicación móvil de mensajería instantánea. Proyecto para optar al Título Profesional de Diseñadora Gráfica. Universidad de Chile. 2016.
BibliografíasBibliografía etnolingüística
- 116 -- 115 -
Bib
liogr
afía
Hernández, Arturo; Huenchulaf, Rosa & Ramos, Nelly. “Gramática Básica de la lengua Mapuche”. TOMO 1. Temuco, Editorial Universidad Católica .2006.
Lara Millapan, María Isabel, Aprender a leer y escribir en lengua mapudungun, como elemento de recuperación y promoción de la cultura mapuche en la sociedad del siglo XXI. (Tesis doctoral inédita). Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. 2012.
Lenz, Rodolfo. Estudios Araucanos I-XII. Anales de la Universidad de Chile, Tomo XCVII. Santiago de Chile. 1895-1897.
Lienhard, Martín. “¿De qué estamos hablando cuando hablamos de oralidad? Memorias. Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana. Ed. Ricardo J. Kaliman. Vol. I. Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán. Págs. 47-55. 1997.
Navarro Díaz, Dióscoro. Breve Diccionario Español-Mapudungun. Mapudungun-Español. Serindígena Ediciones. 2006.
Sánchez C., Gilberto. Entrevista Artes y Letras, Diario El Mercurio, 28 de julio del 2019.
Teillier C., Fernando. Vitalidad lingüística del mapudungun en Chile y epistemología del hablante. RLA. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, Concepción, Chile. 2013.
Wilhelm de Moesbach, Ernesto. Idioma Mapuche. Editorial San Francisco. Padre Las Casas. 1962.
Manquilef, Manuel, Comentarios araucanos. Faz social 1911, Juegos, ejercicios y bailes Nacionales. 1914.
Srakisuam, Tami. Diccionario Chezungun-Castellano. Kimün Mongen Che (2018). Rescatado el 15 de octubre de 2019.
Disponible en: http://futawillimapu.org/2019/08/14/diccionario-chezungun-castellano-kimun-mongen-che-2018/#more-1189
Wilhelm de Moesbach, Ernesto. Lonco Pascual Coña. Ñi tuculpazungun. Testimonio de un cacique mapuche. Pehuén. 1984.
Wittig, Fernando. La escritura en mapudungun: alfabetos en uso y nuevos escenarios. CISAI. Centro Interdipartimentale di Studi Sullámerica Indígena. Universitá Degli Studi di Siena (2006). Rescatado el 25 de octubre de 2019. Disponible en: http://www.unisi.it/cisai/arealingtesti.htm
Diccionario Mapudugun-español / Español-mapudugun. denosotros Ex Libris, 2007.
Hernán Felipe Rodas Vives. Tesis UACh “Memorias de los altos hornos de corral: Análisis del proceso de proletarización en la producción de carbón vegetal, 1940 – 1950.
Gay, Claudio, Usos y costumbres de los araucanos, Penguin Random House, Santiago de Chile, 2018.
Vera, Robustiano, La Pacificación de Arauco, 1852-1883, Santiago de Chile, 1905.
- 118 -- 117 -
Bib
liogr
afía
Augusta de las Casas J. 1966. Diccionario araucano-español y español-araucano. Tomo I. Araucano-español. Imprenta y Editorial San Francisco. Padre de la Casas, Chile.
Betancur J., Zuloaga A., Clavijo L., Cordero-P. Z. & Salinas R. 2007. Santa María pintada de flores. Serie guía de campo del Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 172 p.
Contreras M. 2006. Plantas Medicinales y Alimenticias de Chiloé. Centro de Estudios de la Realidad Chilota. Colección Cultura Insular. 25 p.
Grant J. & Zijlstra G. 1998. An annotated catalogue of the generic names of the bromeliaceae. Selbyana, 19(1):91-121.
INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 2016. Taller de experiencias de trabajo con comunidades recolectoras de fibras vegetales para cestería en Chile: Aprendizajes para el sector de PFNM. Ancud 8 y 9 de noviembre de 2016. Documento de introducción, 5 p.
Luther H. 2004. An alphabetical list of bromeliads binomials. 9th edition. The Bromeliad Society International.
Muñoz-Pedreros A. y Navarro X. 1992. Uso histórico de la vida silvestre
en la zona de Carahue-Pto. Saavedra, sur de Chile. En: Hernández ed. (1992), Carahue la Nueva Imperial Ecología y sus recursos: 123-132. DAEM/I. Municipalidad de Carahue, Chile. 257 p.
Bibliografía estudio Carep Palma J. 2016. Avances del documento descriptivo de la manufactura tradicional de Pilwas como patrimonio cultural Lafquenche. 12 p. Anexo 2, Tercer reporte del proyecto “Diagnóstico para la restauración del Chupón y la visibilización de su valor ecológico, patrimonial y económico asociado a la tradición mapuche de elaboración de Pilwas, en la comuna de Saavedra, Región de La Araucanía”, INFOR-INDAP-FIA. 2015-2017.
Palma J., C. Mekis, B. Schlegel. 2016. Recolección de Tallos de Pil-Pil Voqui para Cestería. Relato de una tradición originaria del pueblo Lafkenche de Alepúe. Instituto Forestal de Chile (INFOR) – Fundación para la Innovación Agraria (FIA). Chile.
Rebolledo L. 1993. Cestería. En Valdés X., L. Rebolledo, A. Willson, V. Gavilán, L. Ulloa eds. Memoria y Cultura, Femenino Masculino en los Oficios Artesanales. Santiago, Chile. CEDEM. p. 12-33.
Rodríguez M., J. Díaz, E. Alfaro, G. Castro, S. Hoces, E. Labrín, I. Mullins. 2010. 5 Fibras Vegetales. Estudio de 5 fibras vegetales en Chile manejadas tradicionalmente por comunidades locales. Programa de Artesanía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 66 p.
Wilhelm de Möesbach, 1992. Botánica Indígena de Chile. Museo Chileno de Arte Precolombino. Fundación Andes. Editorial Andrés Bello. 140 p.
Terminando aquí este libro se deja constancia que se imprimieron 250 volúmenes en Offset digital sobre cartulina duplex erb de 255 gr/m2 para
la portada y papel Bond Marfil de 80 gr/m2 para el cuerpo. La tipografía utilizada corresponde a la familia de fuentes true type Biblioteca,
creada por Roberto Osses Flores, y puesta a libre disposición para autores y proyectos chilenos. De esta edición se apartaron 40
volúmenes y se encuadernaron artesanalmente en el taller denosotros de Los Pellines, Valdivia. Esta encuadernación
fue a la Bradel y su marcapáginas es de ñocha de monte. Estos 40 volúmenes fueron firmados por los
creadores y numerados del 1 al 40. Investigación sobre la lengua mapuche a cargo de Sandra
Aguilar Quintuprai. La corrección de textos de esta edición fue realizada por Claudio
Carvacho a la distancia. Ciudad de Valdivia, durante el mes de marzo de
2020, año de Pandemia y temor.