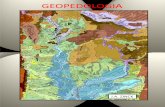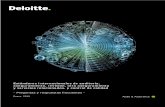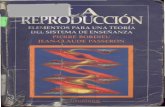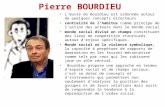Pierre Bourdieu y relaciones internacionales
Transcript of Pierre Bourdieu y relaciones internacionales
La “Traducción: primer borrador
Pierre Bourdieu y las Relaciones Internacionales: El poder delas prácticas, las prácticas del poder.
Resumen: Este artículo muestra el modo en el que el trabajo dePierre Bourdieu ofrece una manera provechosa de desarrollar lainvestigación en relaciones internacionales. Explora,particularmente, las alternativas abiertas por Bourdieu, entérminos de una lógica de la práctica y del sentido práctico,que rechazan la oposición entre la teoría general y lainvestigación empírica. La predilección de Bourdieu por unenfoque relacional, que desestabiliza las distintas versiones dela oposición entre estructura y agencia, evita algunas de lastrampas que suelen encontrarse en la ciencia política engeneral, y en las teorizaciones de las relacionesinternacionales en particular: la esencialización yahistoricidad; el falso dualismo entre el constructivismo y lainvestigación empírica; y la oposición absoluta entre elcolectivo y el individuo. Se examinan las “herramientas depensamiento” de campo y de habitus, que son, a la vez, colectivase individualizadas, para ver cómo escapan a dichas trampas. Elartículo también se enfrenta a la cuestión de si lointernacional en sí desafía algunas de las asunciones deBourdieu, principalmente cuando algunos autores identifican uncampo global de poder, mientras que otros niegan que tal campode poder pueda ser algo distinto de un sistema de diferentescampos de poder nacionales. En este contexto, el análisis de loscampos de poder trasversales debe desligarse del estatocentrismocon el fin de examinar las transformaciones sociales de lasrelaciones de poder de tal manera que no se oponga un nivelglobal/internacional a una serie de niveles nacionales y sub-nacionales.
Pierre Bourdieu y las Relaciones Internacionales
El trabajo de Pierre Bourdieu ha tenido adeptos entre elpúblico de habla inglesa desde hace más de veinte años, y el
1
propio Bourdieu desarrolló un diálogo con sociólogos,antropólogos, y teóricos culturales del Reino Unido y EstadosUnidos1. Sin embargo, sólo recientemente su trabajo ha comenzadoa bañar las orillas de las relaciones internacionales. Estopuede ser en parte consecuencia de la ignorancia, o laindiferencia, pero también del modo en que el trabajo deBourdieu desestabiliza muchas de las tradiciones deinvestigación más influyentes, ya sean «mainstream» o«constructivistas». A veces se le cita, pero las referenciassuele ser superficiales. Es más, pocos responden de manerapositiva a las provocaciones, como aquellas que ofrece Bourdieuen “Viva la crisis! Por la heterodoxia en ciencias sociales”,una de sus más profundas intervenciones en inglés: “Necesitamosalgo de heterodoxia en las ciencias sociales, a fin de quepuedan evitar la muerte por asfixia bajo el dogmatismo: portanto, si me permiten plagiar el célebre aforismo de Kant, lateoría sin investigación empírica está vacía, la investigaciónempírica sin teoría está ciega” (Bourdieu, 1988a: 774-785).
El primer tema que desarrollaré en este artículo2 es quePierre Bourdieu ha diagnosticado uno de los problemas clave delos estudios internacionales contemporáneos en la relaciónentre la teoría, la metodología, y la investigación empírica,aunque sus análisis se ocuparan de otras ciencias sociales,particularmente, la sociología y la ciencia política. Esteproblema se manifiesta específicamente en el modo en que ladisciplina de las relaciones internacionales ha terminado pororganizarse en una oposición entre un «mainstream» empiricista yobjetivista y una forma idealista de constructivismo quedescuida el conocimiento más básico acerca de cómo las prácticassociales emergen, persisten, y constriñen a los actores más alláde su imaginación y sus creencias individuales3. El segundo tema1 Para obtener una lista de las obras de Pierre Bourdieu y comentarios acerca de ellos, consúltese a la ya larga lista dada por Loïc Wacquant en Bourdieu y Wacquant (1992a).
2 Quisiera agradecer a los distintos comentadores por su ayuda ycomentarios a versiones anteriores de este texto, especialmente a RobWalker, Mikael Madsen, y al resto de autores de este número especial, asícomo a Laurent Bonelli y al equipo de Cultures & Conflicts. También quieroagradecer a Damian Fitzpatrick por su ayuda con la traducción.
3 Para comentarios acerca de este enmarque de la disciplina, ver http://conflits.revues.org/index1175.html.
2
apunta a que los estudiosos contemporáneos de las relacionesinternacionales deberían reflexionar acerca de esta articulaciónentre la teoría, los métodos, y el análisis de las prácticassociales del mundo con el fin de encontrar formas alternativasde hacer investigación que eviten declaraciones dogmáticas,metodologías impuestas, dicotomías simplistas y teleologíasmetidas de contrbando. El tercer tema argumenta que algunas delas “herramientas de pensamiento” de Pierre Bourdieu,específicamente los conceptos de campo y habitus, puedenutilizarse para analizar la política contemporánea de manera másprecisa que las discusiones actuales, enmarcadas por una visiónespacial de un sistema internacional de estados (y su reflejo ensociedades nacionales territorialmente delimitadas por elestado) y una visión temporal de la globalización del mundo (ysu reflejo en partes locales que todavía no se han involucradoen dicho movimiento). El tercer tema integra y, al mismo tiempo,cuestiona lo que Bourdieu propone en términos de universossociales internacionales e incluirá con una discusión sobre lasrelaciones entre un campo político, un campo de poder y un campoburocrático. Como ejemplo, discutiré la noción de gremiostransnacionales de profesionales en lucha por el poder en susrespectivos campos, como una apertura hacia formas de entenderlo internacional en la actualidad, que no es ni interestatal, niglobal.
El Larga Marcha del trabajo de Pierre Bourdieu y su encuentrocon las Relaciones Internacionales
Bourdieu comenzó su carrera en la década de los sesenta,volviéndose muy conocido en Francia y el mundo francófono desdeentonces. También se ha relacionado con sociólogos de hablainglesa a través de muchos canales, a menudo invitándoles ahablar y, por su parte, viajando y dando conferencias en elextranjero. Cuando Loic Waquant fue contratado en Berkeley,ayudó a traducir el trabajo de Bourdieu. Tuvo lugar una fuertepolémica con Anthony Giddens en torno a la Tercera Vía y lanoción de sociedad, y se publicó un libro colectivo discutiendocon -pero también en contra de- James Coleman acerca de lateoría social, y las nociones de teoría y métodos. Susseminarios en Berkeley fueron publicados en los noventa, y dio
3
una serie de conferencias en Japón, Brasil, y muchos otrossitios (Bourdieu and Coleman 1991; Bourdieu 1998). Todo esto lellevó a convertirse en uno de los “sociólogos del mundo” másreconocidos, mientras que el número de citas en habla inglesa desu trabajo en los campos de la sociología, la teoría cultural, yla antropología creció exponencialmente. Pero, sin embargo, suimpacto en la ciencia política y en las relacionesinternacionales ha sido más limitado.
Una de las razones principales aducidas para explicar estalimitada influencia es que Bourdieu es a la vez muy “francés” yun tipo de filósofo “postmoderno”. Se le ha metido en el mismosaco que a figuras como Barthes, Foucault, y Derrida. También sele ha considerado un hombre de izquierdas, un post-marxista, unneo-culturalista como Gramsci, Althusser, Balibar, Chomsky oincluso Negri, Mouffe y Laclau, y partícipe en la críticageneralizada a la dominación y al imperialismo (americano). Sele ha considerado demasiado oscuro, demasiado pesado, con unestilo que no es ni fluido ni elegante, al mismo tiempo quedemasiado comprometido políticamente, demasiado radical,insuficientemente neutral o científico. Aún más interesante esque, incluso los estudiosos atraídos por las tradicionesposestructuralistas o posmodernas, han interactuado con él congrandes reticencias, encontrando su trabajo altamente empírico ytrabajoso. Si algunos estaban dispuestos a respaldar susposturas onto-epistemológicas, especialmente en relación con sucrítica a la teoría de la elección racional, se encontraban adisgusto con su atención a los “datos”, las “categorías”, las“entrevistas etnográficas” y las “prácticas”. Bourdieu cuestionalas raíces de cualquier declaración “decisionista/soberana” desillón sobre el significado del mundo. Critica a quienessubordinan, o simplemente ignoran, los puntos de vista de losactores sociales evitando la investigación empírica, así como aquienes afirman que cualquier discurso es igualmente legítimo ytiene la misma autoridad.
El énfasis de Bourdieu en la investigación empírica y en larealidad objetiva con el fin de ser rigurosamente reflexivo yconstructivista es ciertamente característico. A diferencia demuchos de sus contemporáneos, ha dedicado mucho trabajo aconstruir y a utilizar datos, hacer entrevistas, realizandograndes investigaciones empíricas en equipo o en un laboratorio
4
de científicos sociales. Para Bourdieu, el constructivismoexiste en la práctica de cuestionar los resultados deinvestigaciones sociológicas empíricas con un alto nivel dereflexividad respecto de sus propias condiciones de producción ysus propios límites. De este trabajo preliminar surgendiscusiones epistemológicas orientadas tanto a luchar contralas “pre-nociones” incrustadas en el habitus de losinvestigadores de sus propios campos, cuanto hacia la capacidadde organizar a un colectivo intelectual con el fin desuperarlas. Nunca es simplemente cuestión de una eleccióninicial, una preferencia dogmática, una declaración ontológica ouna filosofía.
Este enfoque materialista al constructivismo, que Bourdieucomparte con otros grandes sociólogos, establece una oposicióncentral entre su sociología empírico-reflexiva de las prácticasy la teoría social idealista de las normas y las ideas que ladisciplina de las relaciones internacionales reconoceprincipalmente bajo la etiqueta de constructivismo. Para talesestudiosos, de hecho, Bourdieu aparece como un aliado del otrolado del ‘mainstream’ objetivista, como un realista estructural,o como un marxista, a pesar de su posición de reflexividad y sucompromiso con el posestructuralismo. Se le interpreta comodemasiado materialista, demasiado vinculado con la cuestión delos intereses, demasiado inconsciente “del papel que las ideas,las emociones o la acción espontánea” juegan en el mundo(Accardo 1997; Lane 2000; Butler en Shusterman 1999; McLeod2005). Con el fin de desafiar el concepto de habitus deBourdieu, dichos estudiosos hacen referencia a menudo al retratoque Judith Butler hace de Rosa Park en tanto que mujer quetransformó una nación con su propia acción. Como sugeriré acontinuación, esta crítica idealista basada en el libre albedríodel individuo, o, en el mejor de los casos, en la noción de“exceso”, de “transgresión del código”, expresa una ideasuperficial de lo que implica la investigación empírica y nopuede sostenerse. Aún así, si a Bourdieu se le conoce por habercriticado las formas posmodernas de análisis del “discurso” y,de manera más general, la ambición de personalidades comoSaussure y Derrida de integrar las ciencias sociales en ladisciplina de la lingüística general, y es, si cabe, aun másconocido en Francia por su crítica a cualquier forma de
5
epistemología empirista positivista como se ejemplifica en laobra de Raymond Boudon. Ha dedicado su vida a demostrar lasseveras limitaciones y el eurocentrismo de la teoría de laelección racional y su falta de entendimiento de lo quesignifican los intereses, el capital y el poder.
Centralmente, y siguiendo el camino de Marcel Mauss, KarlPolanyi, y Charles Tilly, Bourdieu ha demostrado las fuerteslimitaciones de cualquier versión economicista de laracionalidad (ya fuera neoliberal, weberiana o marxista) y hainsistido en un entendimiento extenso de la racionalidad o másprecisamente, en el entendimiento de razones y racionalidadesplurales que son “razones prácticas”. Para él, la acción socialno tiene nada que ver con la elección racional, excepto quizásen situaciones muy especificas de crisis, donde las rutinas dela vida cotidiana y el sentido práctico del habitus dejan deoperar. La acción social emerge de prácticas inmanentes. Aquí,sigue también a Leibniz quien, en oposición a Descartes (elprimer proponente de la teoría de la acción racional) declaró:“Somos empíricos [esto es, prácticos, habituales, irreflexivos]en las tres cuartas partes de nuestras acciones” Leibniz, citadoen Bourdieu 1988a: 783). La práctica es inmanente; la acciónsocial no está determinada por una decisión racional. Un jugadorde tenis que de pronto “decide” correr a la red, no tiene, en lapráctica, nada en común con la reconstrucción de la jugada quehace su entrenador, o el comentador televisivo después delpartido. Puede que la reconstrucción tenga sentido, pero no esla razón: ¿Por qué, entonces, hacen los agentes lo único que hayque hacer, más a menudo de lo que el azar predeciría? Porqueanticipan de manera práctica la necesidad inmanente de su mundosocial siguiendo las intuiciones de un sentido práctico que esproducto de una prolongada sujeción a condiciones similares aaquellas en las que se encuentran situados4.
Esta noción de “sentido práctico” busca evitar lareproducción de la oposición entre razón y emoción y estrategiacomo actos conscientes e inconscientes o espontáneos:oposiciones normalizadas en tanta teoría de las relacionesinternacionales. De hace necesaria una antropología humana más4 Esta es la concepción muy específica de la acción social como producto deun sentido práctico, como un arte social (o como “pura práctica sinteoría” como dice Durkheim) que se elabora empíricamente en el libro másfamoso de Bourdieu La Distinción: Criterio y Bases Sociales del Gusto.
6
compleja. Las razones que configuran la acción humana sonrelacionales, impulsadas por un sentido práctico y un grado dearbitrariedad. Por eso, la génesis social de las institucioneses tan central para entender cualquier curso de acción. Nospermite comprender la manera en que la violencia o arbitrariedadinicial de las razones específicas que motivan elestablecimiento de normas llega a ser normalizada, y olvidada.Seguir las trayectorias históricas de estas acciones nos permiteentender su despliegue, el limitado repertorio que cada universosocial constituye y también desvelar las estrategias a través delas cuales cualquier institución perdurable se legitima. Lasnormas, ni siguen intereses racionales, ni surgen de actitudes ycreencias compartidas, y todavía menos son el resultado de susrelaciones dialécticas. Son producto de la fuerza de lastrayectorias históricas de un conjunto de acciones inmanentesincorporadas a un ethos y a un habitus.
Así que, lejos de ser un empirista, o incluso un“realista”, Pierre Bourdieu ha sido uno de los autores másirónicos en lo que respecta a la obsesión de los así llamadosempiristas por su cientificidad y su fe en variablesdependientes e independientes como la única forma de metodologíaque debe ser adoptada en la investigación empírica a fin dedescubrir la racionalidad de la elección. Ha demostrado aldetalle por qué los empiristas eran menos empíricos quedogmáticos cuando trataron de obtener un mínimo de conceptoscon los que leer la realidad social e imitar los principios deparsimonia y elegancia de una forma que enmascara su incapacidadpara explicar a seres humanos complejos, la heterogeneidad delas prácticas, y las transformaciones históricas a largo plazo.También ha puesto de manifiesto la “política” de tal forma de“empirismo” y su asociación con el pensamiento del estado através de la operación de la disociación entre teoría ypráctica:
Aunque la grandeza de la ciencia social americanaresida, desde mi punto de vista al menos, en esosadmirables trabajos empíricos conteniendo su propiateoría producida particularmente en el Chicago delos años cuarenta y cincuenta, aunque también enotros sitios […], el universo intelectual actualsigue estando dominado por teorías académicas
7
concebidas como simples compilaciones escolásticasde teorías canónicas. Y uno no puede resistirse a latentación de aplicar a los “neo-funcionalistas” quehoy tratan de reavivar paródicamente el proyectoparsoniano, las palabras de Marx según la cual losacontecimientos y los personajes históricos serepiten, por así decirlo, dos veces, “la primera vezcomo tragedia, la segunda como farsa.” (Bourdieu,1988a: 774)
Además,
Este compendio de preceptos escolásticos (tales comoel requisito de una definición preliminar deconceptos, que automáticamente produce un efecto decierre) y de recetas técnicas, cuyo formalismo(como, por ejemplo, en la presentación de datos yresultados) está más cerca de la lógica de losrituales mágicos que la de una ciencia rigurosa, esla contraparte perfecta para los conceptosbastardos, ni concretos ni abstractos, que losteóricos puros inventan continuamente […] Y estedualismo termina siendo aplastado por las tenazas delas tipologías abstractas y las hipótesiscomprobables […] Estas oposiciones emparejadasconstruyen la realidad social, o más exactamenteaquí, construyen las herramientas de construcción dela realidad como teorías, esquemas conceptuales,cuestionarios, conjuntos de datos, técnicasestadísticas, etcétera. Definen lo visible y loinvisible, lo pensable y lo impensable, y como todaslas categorías sociales, ocultan tanto como revelan,y pueden revelar sólo ocultando. (Ibid.: 776).
Para resistirse a esta política académica imperial, PierreBourdieu insiste en la necesidad de ser sistemáticamentereflexivo y consciente de los efectos políticos que tiene laseparación simplista entre una teoría que reduce lainvestigación empírica a un test, y la investigación empíricaque se niega a reflexionar sobre la condición de su producción.Para él, los dos campos de Kant -lo ciego y lo ignorante- son amenudo aliados objetivos de la aparente despolitización deaquello que está en juego en la investigación académica. En
8
consecuencia, un análisis adecuado no debe ser conformado ni poruna visión “idealista” del mundo, donde las ideas, las normas,los discursos, las subjetividades, la libertad humana, y losindividuos se encuentren en el centro del examen de las cienciassociales, ni tampoco por un paradigma objetivista,“estructuralista” que esencializa y trata de descubrir las leyesde la historia y reduce a los agentes al estatus dereceptáculos. La política siempre es “densa” en el análisis delas ciencias sociales.
Pierre Bourdieu: un sociólogo interesado en la política y ladominación
Mientras muchos estudiosos se resisten a la“reflexibilidad” sobre sus oposiciones dualistas entre teoría ypráctica, y de sus asunciones acerca de la historia, esto no sedebe a que sean completamente inconscientes del problemaintelectual que supone la separación entre la teoría, losmétodos y la investigación empírica. Más bien, se debe a que lapolítica académica participa de esta construcción de losinstrumentos a través de los cuales se construyen lasrealidades, como si estas oposiciones fueran a la vezdescriptivas y prescriptivas, con un lado que se considerasiempre positivo y el otro negativo. Esta es una formulación quepermite con facilidad una guerra de posturas, una formulación deuna cómoda oposición entre “nosotros” y “ellos”.
Como sostiene Pierre Bourdieu,
La antinomia cardinal sobre la que se fundamentan todas lasdivisiones del campo científico social es, a saber, laoposición entre objetivismo y subjetivismo. Esta dicotomíabásica es paralela a toda una serie de otras oposiciones comomaterialismo versus idealismo, economicismo versusculturalismo, mecanicismo versus finalismo, explicacióncausal versus entendimiento interpretativo. Al igual que unsistema mitológico en el que toda oposición, alto/bajo,hombre/mujer, mojado/seco, está sobredeterminada y seencuentra en relación homóloga con todas las demás, asítambién estas oposiciones “científicas” se contaminan yrefuerzan entre sí para dar forma a la práctica y losproductos de la ciencia social. Su poder de estructuración
9
es mayor cuando se encuentran en estrecha afinidad con lasoposiciones fundamentales como individuo versus sociedad (oindividualismo versus socialismo), que organizan lapercepción ordinaria del mundo social y político. En efecto,tales conceptos emparejados están tan profundamentearraigados tanto en el sentido común laico y científico quesólo mediante un esfuerzo extraordinario y constante devigilancia epistemológica puede el sociólogo tener laesperanza de escapar de estas falsas alternativas. (Bourdieu1988a: 778)
Este esfuerzo es difícil y, para Bourdieu, debe hacerse através de un “colectivo intelectual”. Con frecuencia, losestudiosos no ejercen este tipo de vigilancia y se creen losdogmas que les enseñaron en su juventud ―sobre todo acerca de ladistinción entre la teoría consistente en una serie determinologías que lo explican todo, y la práctica como laexperiencia de trabajo de campo para comprobar las hipótesis. Alhacerlo, también afirman la neutralidad de la ciencia social,escondiendo la dimensión política de la vida académica bajo eldiscurso de la ciencia como mera “observación de datos”. Porsupuesto, esta negación de la participación de los académicos en“la política en el mundo” les permite llevar a cabo sus guerrasinternas ignorando la existencia de cualquier tipo de guerra deposiciones o de alineamientos políticos (Bourdieu 1988b),incluyendo las luchas por el monopolio de los instrumentos paraevaluar la calidad y la cientificidad del trabajo de sus colegas(véase Kauppi en éste número, pp. 314-326). Esta política de ladivisión entre teoría y práctica, por tanto, debe ser puesta enel centro de cualquier discusión en torno a las alternativas quepueden desarrollarse. Las categorías que se emplean parainterpretar las prácticas deben ser especificadas, historiadas,analizadas en tanto que producto de luchas. Esto no sólo para“engrosar” lo que antes eran lamidas descripciones por medio de,por ejemplo, sumar relatos históricos, sino poder concebir uncambio de método, en las “herramientas del pensamiento”. Losconceptos no son sólo “conceptos contestados” que puedanresolverse en un futuro mediante un dialogo intelectual; todaslas categorías y clasificaciones son el resultado de luchasentre distintas posturas adoptadas por actores, que participan
10
de intereses específicos que consideran centrales, aunque otrosactores puedan no estar interesados.
Así, para Bourdieu, las justificaciones de la legitimidadde las categorías no pueden analizarse a través de “economías devalor”5, a pesar del intento de sus colegas Boltanski y Thévenotde encontrar un régimen pragmático de justificación de lo bueno,trasversal a los distintos campo o universos sociales (Boltanskiy Thévenot 2006: 18-20). Las categorías, incluyendo las propiasjustificaciones, se encuentran siempre dentro de un “juego”específico y dependen del sentido del juego que compartan losagentes. Cada juego tiene una historia, una trayectoria y unagénesis determinada, e incluso más importante, una políticadeterminada. Intentar, al modo de Boltanski y Thévenot,encontrar un régimen ético de justificaciones que sea másindependiente del habitus, en tanto que prácticas compartidas,de lo que permite Bourdieu -porque las justificaciones dependende la idea del bien que tenga una sociedad determinada y cómoesta sociedad reflexiona sobre ella- es de alguna maneraengañosa por la forma de generalización que asume. Tiende aignorar la política implicada en la categorización y a reducirla política a la ética, incluso cuando estas economías del valorpuedan servirle al investigador para ofrecer una aproximaciónpreliminar que luego necesite especificarse para el campoespecífico a fin de poder mostrar la política que está enfuncionamiento en ese campo específico. El “juego” se localizaen el espacio (con competidores) y en el tiempo (contrayectorias) y entre todos estos juegos o universos sociales,los juegos académicos no son una torre de marfil separada delmundo. Los juegos académicos no juzgan ni ofrecen la verdad aotros juegos. Sus agentes sólo están más interesados en lainvestigación de la verdad, pero también se encuentran en unaposición de relativa autonomía en relación con otros campos, yson especialmente frágiles respecto del campo de poder delestado-nación del cual han recibido su educación.
Algunas de estas categorías presentadas por “teóricos” como“conceptos” a menudo derivan del pensamiento del estado: lasterminologías tomadas prestadas de la burocracia estatal. Amenudo, son reproducidas por académicos como descripciones de larealidad, de este modo “santificando” las etiquetas
5 NT: “economies of worth” en el original.11
administrativas como conceptos analíticos para ser utilizadospor un grupo de investigadores con un interés en seguir unalínea dóxica de pensamiento favorecida por el estado con el finde reforzar su propia posición institucional académica, auncuando estén en riesgo de perder su credibilidad académica(véase Madsen en este número, pp. 259-275). Las etiquetas comoterrorismo, trata de personas, refugiados económicos, yseguridad nacional, aunque santificadas por las cienciassociales y convertidas por abogados en categorías judiciales, noson conceptos académicos o herramientas de pensamiento sinoinstrumentos de una política de (in)seguridad (Bigo y Hermant1986). Cuando los académicos usan estas etiquetas comocategorías de comprensión, el estado se articula gracias a estosautores en mayor medida que la capacidad que estos obtienen parapensar en el estado. Las categorías burocráticas o mundanaselevadas por estudiosos y abogados al estatus de “concepto”, noson el resultado de la capacidad soberana de un emisor deproducir un acto del habla exitoso, imponiéndolas como unaverdad productora de conocimiento. Menos aún, son el producto deun consenso/diálogo de una comunidad epistémica conducente a unrégimen de verdad, cuyo modelo será equivalente al de la lógicao al de las matemáticas. Más bien, son casi siempre producto derelaciones de, y de la circulación de, poder dentro y entrecampos, así como de la imposición de problemas procedentes deposiciones dominantes.
Lo que hace falta para superar estos efectos, y que puedellamarse una “reflexividad de segundo orden”, es desarrollar una“objetivación de la objetivación” con el fin de serpolíticamente reflexivos respecto a esta dominación. En primerlugar, en relación a las condiciones de posibilidad del discursoy, en segundo lugar, a la capacidad reflexiva de los agentessociales respecto de la dificultad de escapar de sus propiascondiciones cuando están inmersos en un campo en el que tienenintereses en juego ―intereses que oscurecen su reflexividad―incluso si son muy lúcidos sobre los juegos en los que noparticipan6.
6 Es uno de los debates clave entre los sociólogos franceses, incluyendo aDe Certeau, Tourraine, o, más tarde, Latour. ¿Hasta qué punto son losagentes reflexivos respecto de sus propias condiciones, o acaso estáncegados por sus propios intereses en juego? Para Bourdieu, a diferencia delas perspectivas de muchos pragmáticos o interaccionistas, las agentes
12
Armado con este enfoque leibniziano alternativo del“sentido práctico”, Pierre Bourdieu ha analizado en susdistintos libros los diferentes espacios sociales o universossociales de los Kabiles, los campesinos de su aldea, losartistas, los profesores de colegio, los académicos franceses delos “grandes écoles”, las casas editoriales, y aún másimpactante para su público, los funcionarios, los poderosos“noblesse d’État”, o aquellos que sufren “la miseria del mundo”.En cada caso discute la “esencialización” o la “naturalización”del mundo producida por las categorías autóctonas de cadauniverso social, las luchas por la categorización que éstascrean y reproducen, y lo que hacen invisible e indecible (ladoxa) a través de la violencia simbólica que ejercen en tantoque categorías.
En suma, para Bourdieu, un investigador necesita ser a lavez un constructivista crítico y un defensor de la investigaciónempírica porque es la única manera de evitar ser ciego o estarvacío. Es también la única posibilidad seria de empezar aanalizar el sentido práctico de una manera adecuada, esto es,políticamente a la vez que a través de la descripción deprácticas específicas.
Practicando las Ciencias Sociales: Prácticas y SentidoPráctico
El enfoque de Bourdieu desestabiliza las fronteras entre laabstracción general en tanto que teoría y la determinación delos hechos en tanto que metodología; pero ¿cómo pueden superarseestos falsos opuestos? Para Bourdieu, esto requiere reconocer el
tienen una mejor idea del juego que los investigadores que los observan,pero tienen más dificultades para obtener conocimiento acerca de suspropias reglas del juego, y es allí donde el sociólogo es más “objetivo”que los participantes. Eso significa que él/ella puede producirconocimiento específico que los agentes pueden aprender si están yapreparados para cambiar las posiciones de dominación dentro del campo. Lareflexividad puede llevar al conocimiento, el conocimiento puede llevar ala emancipación, pero nada está dado; siempre depende del juego en sí y desu trayectoria histórica. Adoptando una terminología más foucaultiana, lasrelaciones en el juego producen luces, y por definición sombras, en elconocimiento de los agentes. Dezalay y Madsen han desarrollado en susrespectivos trabajos un entendimiento más profundo de esta “objetivaciónde la objetivación” que muchos estudiosos interpretan sólo como una luchaen contra de algunas pre-nociones.
13
fracaso de gran parte de la filosofía Occidental a la hora dedescribir la diversidad del mundo, un fracaso que entiende esconsecuencia de los conceptos de la Ilustración y de supostulación de una homogeneización final que, eventualmente,reconciliaría los contrarios. La posibilidad de una nueva metanarrativa políticamente inocente y neutral se ha acabado. Unavez que la violencia de la constitución de las categorías esreconocida, se hace necesario entender que la teoría estásiempre enraizada en prácticas y no puede ser nunca “extraída”de ellas. En consecuencia, también se hace necesario atender alas prácticas más humildes y evitar obsesionarse con las luchasentre élites (un punto que podría ser interpretado como unaauto-crítica de su propio trabajo anterior).
Para Bourdieu, la teorización es el placer de entender lasprácticas cotidianas, la autonomía del gusto y el disgusto, y lalógica de la distinción mostrando las múltiples sutilezas de losseres humanos, las violentas prácticas simbólicas que logranmarginar a algunos grupos y desposeerles de sus posibilidades,incluso si tal desposesión tiene lugar en ocasiones a través desu complicidad involuntaria. La sociología es crítica sólocuando el conocimiento que produce ayuda o puede ayudar a losindividuos ―prisioneros de sus propios intereses en juego― ycuando este conocimiento ayuda a los más desposeídos acomprender mejor lo que está en juego. Crítico aquí quiere decirpolítico, en el sentido de una lucha contra la dominación y laviolencia simbólica, pero el conocimiento producido está situadoen el tiempo y se dirige a un campo específico. No puede ser unareceta.
Esta sociología de la política ciertamente no está diseñadacomo una forma de reducirlo todo a una teoría general del podercon algunos conceptos generales atemporales denominados campo,habitus, justificación y doxa. Esto sería el retorno a una granmeta-narrativa7. Sin embargo, en tanto que esta postura va en7 Como dice Bourdieu: “rechazo la gran teoría. Nunca teorizo, si porello queremos decir participar en el tipo de jerigonza conceptual […]que es buena para los manuales y que, a través de una extraordinariamalinterpretación de la lógica de la ciencia, pasa por ser teoría engran parte de la ciencia social anglo-americana […] no hay duda queuna teoría en mi trabajo, o mejor, una serie de <herramientas depensamiento> visible a través de los resultado que ofrecen, pero noestá construida como tal […] es un constructo temporal que toma laforma de y para el trabajo empírico” (Bourdieu en Wacquant 1989: 50)
14
contra de la sobregeneralización y las grandes narrativas quesiguen irrigando muchos proyectos de filosofía o de “sociologíageneral”, las interpretaciones de Bourdieu que se hacen tantopor parte de sus adversarios como por algunos de sus seguidores,han reformulado a menudo sus herramientas de pensamiento como“conceptos” puros y neutrales que pueden ser usados de manerauniversal, y los han presentado como un modo de analizarcualquier forma de dominación, cualquier campo de prácticas,empleando la misma metodología para todo. Sin embargo, paraBourdieu, esto es exactamente lo que hay que rechazar. Debemosevitar una teoría general del poder ya que volverá a reunir laontología de las disciplinas de la filosofía tradicional, de laciencia política y de las relaciones internacionales, así comouna política en la que los intelectuales liderarán el mundo. Lacrítica de la dominación debe estar siempre situada en eltiempo, el espacio y la materia y debe ser altamente reflexivarespecto a sus condiciones de producción, sus límites y susposibles efectos. De otra manera se convertirá en un instrumentopara una nueva dominación por falsos profetas en nombre de laesperanza, la emancipación, la revolución o la estética. Unaforma de sociología, cuyos efectos sean el crear la fe en una“vanguardia” de intelectuales que les expliquen a las masas susituación, es todo menos crítica. Es un instrumento dedominación en nombre de una nueva clase de categoríasinstrumentalizadas por algunos académicos que se ven a sí mismoscomo portavoces de un grupo, incluso portavoces de la propiademocracia.
Esto es lo que genera desacuerdos ente Bourdieu y lasociología post-althusseriana de Balibar y Ranciére que siguenqueriendo ser “pedagógicos” a pesar de su renovación reflexiva.El debate central entre estos dos sociólogos políticos viene desus distintos puntos de vista respecto del rol de losintelectuales como portavoces. Para Bourdieu, cualquier portavozque hable en nombre de un grupo no lo representará de manera“neutral”; nunca serán “mediadores evanescentes” (Balibar 2003).La postura política de Bourdieu es aún más crítica respecto dereformadores como Alain Tourraine que busca dar voz a lospobres, los migrantes, las mujeres o cualquier nuevo movimiento
(reproducido con una traducción modificada en Bourdieu y Wacquant1992a,b). Para más discusión véase Mérand y Pouliot (2008).
15
social hablando en su nombre y permitiéndoles entrar en ladiscusión pública a través de él. Para Bourdieu, la sociologíani puede ni debe pretender generar emancipación. El discurso dela emancipación es sólo un “nuevo camino hacia la servidumbre”para cualquiera que crea en la verdad reivindicada por sus“representantes”, ya sean políticos o académicos. Prisioneros dela magia del ministerio ignoran o se olvidan de forma activa de losintereses de auto-promoción de los proclamados portavoces.
La reflexividad respecto del papel de los portavoces esespecialmente crucial para los académicos, quienes muy a menudoestán tentados a hacer como que entienden mejor que los agentesmismos lo que se debe hacer para convertirse en la “vanguardia” de la“resistencia”. El conocimiento sociológico nunca es útil demanera inmediata para los grupos estudiados, incluso puede serpeligroso; pero con reflexividad (véase Madsen en este número),podría contribuir a la construcción de cierta autodefensa, entanto que la sociología es en cierta manera un “arte marcial”,un tipo de aikido que utiliza la fuerza del grupo dominantecontra sí mismo (Bourdieu, Carles, Gonzalez, y Frégosi 2001). Elparalelismo entre la posición de Bourdieu y la negativa deMichel Foucault de profundizar en una teoría general del poderdemuestra que, más allá de sus diferencias, comparten unasospecha común respecto de la ontología del “mainstream”, la delos reformadores y la de los neo-gramscianos. Las terminologíasde la dominación o de la violencia simbólica no son nuncaahistóricas y deben ser identificadas y especificadas.
Para resumir, lo que ofrece el acercamiento de Bourdieu alas “prácticas” es un intento por combinar la investigaciónempírica con la reflexividad filosófica y política a través deun intento de superar la tensión entre el objetivismo y elsubjetivismo. Sus argumentos teóricos están enraizados en unainvestigación precisa que se desarrolla en lugares muy precisos.Elige estos lugares con mucho cuidado y los examina con unequipo de investigadores, incorporando marcos discursivos,prosopografía, entrevistas etnográficas, formaciones históricasde los distintos tipos de capital, así como encuestas a granescala. Además, utiliza habilidades interdisciplinares de unamanera crítica a través de una discusión detallada de suscondiciones de producción, así como discutiendo sus técnicas,
16
categorías, y sus contradicciones epistemológicas y ontológicasimplícitas.
Si Bourdieu es de alguna utilidad para el estudio de lasrelaciones internacionales hoy en día, es porque su principalcontribución ha sido el trabajar en la redefinición de larelación entre la teoría y la práctica (Bourdieu 1977) y la deinsistir en la necesidad de que los académicos se ocupen de estarelación en sus propias prácticas de investigación8. Losconceptos clave de su trabajo son “práctica” y “sentidopráctico”, que de algún modo encapsulan el rechazo al dualismoentre objeto y sujeto, materialidad e ideas, y al resto dedualismos que reproducen un realismo mágico en el corazón detodas las categorías de la Ilustración y su filosofía (Bourdieu1994, 1998).
Esta noción bourdieusiana del sentido prácticodesestabiliza tanto el empirismo como las formas populares deentender el significado de la práctica como determinada pornormas. Al referirse siempre a las condiciones materiales deestas prácticas, el concepto de sentido práctico obliga allector a tener en cuenta la diversidad de las descripcionesantropológicas y sociológicas de las diferencias (producidas porlos agentes, el sociólogo y las tensiones entre las narrativas)con el fin de evitar las falsas universalizaciones de unacultura específica y de analizar las ganancias simbólicasgeneradas por el interés de un grupo especifico en eluniversalismo. La atención prestada a la materialidad también seopone a la tendencia de reducir la pluralidad de las prácticas auna homogeneidad discursiva que aplana las diferencias yprivilegia el nominalismo e incluso el esencialismo bajoetiquetas tales como “diferencia” o “diferenciar”. La tendencia
8 No hace falta decir que esta “reflexividad respecto de las prácticasacadémicas” fue vista por otros estudiosos como la transformación de unadiscusión educada y un dialogo entre individuos y disciplinas respecto aideas y conceptos, en una guerrilla de primera línea empleadora dedetalles personales de las trayectorias de la gente para mostrar cómo secorrelacionaban con lo que decían y con cómo realizaban su trabajo.Algunos autores han pensado que una estrategia de contra-insurgencia eranecesaria en contra de este ataque sobre la base común de una“conversación” y un “verdadero diálogo”, y comenzaron a despreciar aBourdieu, aumentando así su fama y atractivo entre los estudiantes. Elrugir de la polémica batalla ha sido bastante generalizada, pero los temassustantivos en juego no se han abordado, limitando así el impacto de lascríticas respecto a la práctica de hacer teoría.
17
a homogeneizar y universalizar, común ahora en las narrativassobre las relaciones entre normas y prácticas en las relacionesinternacionales, es casi inevitable cuando el análisis se limitaa una filosofía/filología argumentativa carente de unainvestigación empírica seria respecto de lo que los agente haceny piensan que hacen en un momento específico.
Esta es la razón de por qué, metodológicamente hablando, elconstructivismo existe sólo en relación con los estudiosempíricos de las prácticas. En efecto, Pierre Bourdieu es un“materialista” luchando contra cualquier tipo de constructivismointersubjetivo idealista que separe las ideas, normas, y valoresde sus prácticas con el fin de “reconciliarlos” con susintereses; en contra, esto es, del tipo de “teoría socialconstructivista” seguida por Alexander Wendt (1999) quiendiscute las normas y prácticas sin analizar las luchas de poder,las estrategias de distinción, la violencia simbólica del“consenso”, y las múltiples tácticas de los agentes a través deun análisis empírico detallado de un universo social específico.En efecto, cualquier intento por combinar la explicación deBourdieu del sentido práctico con una forma de constructivismo“suave” o “idealista” (al modo de Mérand y Pouliot 2008)contradeciría las ideas nucleares de Bourdieu. Bourdieu se oponea cualquier “teórico social” que hable del estado o de lasociedad en términos generales abstractos evitando el difíciltrabajo empírico de la investigación en profundidad respecto acuántos individuos o grupos piensan o hablan de igual manera queel “analista”, y cuántos universos sociales comparten esta, asíllamada, lectura académica de sus vidas. La mayoría de losteóricos sociales y los estudiosos de las relacionesinternacionales todavía se las arreglan para escapar a esta“objetivación de la objetivación” e intentan posicionarse porencima de los agentes y como sus portavoces. Esteposicionamiento se ha hecho aún más significativo comoconsecuencia de la exigencia de relevancia para las políticaspúblicas, sobre todo en ciencia política. Bourdieu es unsociólogo político, no un científico político. En efecto, entanto que sociólogo de la dominación, sospecha de cualquierestrategia encaminada a monopolizar un discurso legítimo, decualquier intento por parte de los intelectuales de usurpar laautoridad para definir el significado de la sociedad, del estado
18
o del sistema interestatal, en vez de mirar a las homologíasestructurales de toma de posiciones y a las posiciones objetivasque explican cómo las opiniones e incluso el conocimiento esformado9.
Un enfoque relacional: empezando por “lo del medio”: lasherramientas de pensamiento campo y habitus
Esta confrontación muestra por qué Bourdieu rechaza latrilogía de teoría, metodología y la comprobación de hipótesis yen su lugar se centra en herramientas de pensamiento unitarias(en una tradición de pensamiento que no está tan alejada de lasociología de la desviación de Chicago). Esta posición permiteinvolucrarse tanto con el estructuralismo como con el holismo yel constructivismo o el individualismo, como un único fenómeno.Se opone radicalmente, en consecuencia, a una agenda “idealistanormativa” seguida de la atención a los intereses (o a lainversa)10. Lo que le resulta central es poner a los “momentos”objetivistas y subjetivistas en relación simbiótica. Es unamanera de romper con la antinomia o la dialéctica de agentes yestructuras. Ésta es la razón de que utilice la terminología delcampo y del habitus con el fin de analizar las prácticas y el“sentido práctico” sin reproducir las dicotomías tradicionalesque organizan la filosofía hegemónica: la materialidad de lascosas versus los discursos y la cognición, la estructura vistacomo colectiva y abstracta versus el actor visto como un sujeto9 Es importante participar de esta heterodoxia de la relación específicaentre ontología, epistemología, y metodología ya que lasmalinterpretaciones más comunes del trabajo de Bourdieu por estudiosos delas relaciones internacionales ahora atraídos por este trabajo, vienen dela distinta jerarquía de categorías correlacionada con preguntas acerca delo que es la reflexividad, la teoría y la práctica.
10 En su discusión con Loïc Wacquant, la invocación de cierta dialécticaentre los dos momentos (analíticos) parece ser más una facilidad dellenguaje, un instrumento retórico, que una práctica de investigación. Enla práctica, son un único momento. Aquí, estoy en desacuerdo con muchas delas presentaciones de Bourdieu en las que se discute el estructuralismogenético como si fueran dos momentos adicionales. Las contradicciones nodesaparecen por ser serializadas en el tiempo. Esta perspectiva va encontra de algunas presentaciones de Loïc Wacquant y el propio PierreBourdieu. Wacquant siempre hace una lectura inspiradora de Bourdieu, y milectura es deudora de la suya, pero en su discusión cómplice, el argumentoparece instrumental, como si fuera una estrategia encaminada a congregar aotras teorías en torno a Bourdieu en vez de de radicalizar su crítica.
19
que habla, individual y concreto permanentemente consciente desu libre albedrío. De que la terminología del campo y delhabitus pueda considerarse un arma simbólica en la lucha deBourdieu contra las tradiciones filosóficas convergentes, lasociología general, la ciencia política y las relacionesinternacionales.
Desafortunadamente, el propio Bourdieu ha sido en ocasionescontradictorio y poco claro. En la lucha por analizar una“sociedad de individuos” sin reducir su análisis al debateagencia/estructura, por ejemplo, se le ha acusado de ser unestructuralista por participar de la crítica a la idea, de raízliberal, de un libre albedrío y una consciencia ineludibles delindividuo sobre la base de que esta idea filosófica aísla y des-socializa a los individuos y los convierte en dependientes de unpoder superior en nombre de su propia libertad11. Sin duda se leha dado mejor la doble crítica al objetivismo y al subjetivismoque el surgimiento de cualquier alternativa sostenible, que nooscile entre dos “lados” o “polaridades”. Así, no sin buenasrazones algunos críticos han apuntado que a veces es incoherenteporque a menudo empieza su razonamiento alineado con losetnometodologístas, constructivistas, e intersubjetivistas, perolo termina como un positivista y post-marxista que pre-constituye lo social como lo “dado”. Este es especialmente elcaso cuando discute las estructuras de las distintas formas delcapital en vez de explicar cómo lo social y las distintasvariedades del capital emergen de la acción de las relaciones(Latour 2005; Leander en este número, pp. 294-313). Con estareserva en mente, sigue siento interesante ver cómo lasherramientas de pensamiento del campo y el habitus le permiten ono escapar del dilema de la estructura y la agencia, a través delo que puede llamarse un enfoque relacional ―un enfoque que esdistinto de las tres posiciones del individualismo, elestructuralismo y el interaccionismo.
Un enfoque relacional11 Esta línea de pensamiento de La Boétie, Machiavelli y Max Stirner seopone al liberalismo violento de Bodin, Hobbes, pero también Rousseau yKant en la construcción de las nociones de libertad y libre albedrío quepueden delegarse a un colectivo (véase Bigo 2011). Desde mi punto devista, sólo la primera línea de pensamiento es compatible con sociologíasreflexivas del tipo de las de Norbert Elias y Bourdieu. Véase tambiénLouise Dumont y Karl Polanyi sobre la génesis del individualismo.
20
A pesar de su pretensión, Bourdieu está lejos de ser elúnico o el primero en criticar simultáneamente al objetivismo yal subjetivismo, así como al interaccionismo y alintersubjetivismo, en tanto que falsas alternativas. Entre suscontemporáneos por ejemplo, tanto Michel Foucault como PaulVeyne también han afirmado que las prácticas son centrales. Haninsistido en que las prácticas deben ser analizadas comorelaciones y no como una serie de interacciones. El analistadebe “comenzar de manera inmediata con el centro (de larelación) y no con las extremidades (que son los individuos) yluego con sus interacciones” (Veyne 1984: 176). La metáforaempleada por Veyne en contra del interaccionismo y elintersubjetivismo hace hincapié en la luz ilusoria que desprendeel sujeto (el individuo) en el pensamiento occidental, que creasombras sobre las relaciones, volviéndolas invisibles. ParaVeyne y Foucault, esta invisibilización se encuentra en la raízde la creación de formas duales entre el sujeto y el objeto, lacosa material y el discurso, el mundo y la palabra, la creenciaen el libre albedrío y el libre movimiento de la libertad, y lainterrogación respecto del vínculo (contrato) social que ya hanborrado, así como la creencia en un orden natural que se veamenazado por el cambio.
Aunque en el distinto lenguaje de la Teoría del Actor-Red(TA-R)12, Bruno Latour y John Law también han investigado lasprácticas en acción y han insistido en la importancia del guiónen la TA-R que representa lo relacional, y también han destacadola temporalidad y la frágil elaboración de lo social (Law yHassard 1999; Latour 2005)13. Como Bourdieu, todos han criticadoel enfoque individualista y la teoría de la elección racionalque plantean la identidad preconstituida del sujeto comoevidencia, como algo dado. También están en desacuerdo con losenfoques estructuralistas, deterministas, u holísticos asociadoscon Durkheim o el marxismo althusseriano en el que los agentesse convierten en marionetas de unas leyes históricas que no
12 NT: “Actor-Network Theory (A-NT)”, en el original13 Su insistencia en el tiempo de la acción, instantáneo en vez de unalonguee durée de repertorios de acción integrados, es sin duda una de lasdiscusiones más importantes para entender el enfoque relacional y suestructuración porque ofrece una idea diferente de la cristalización de losocial y las posibilidades de su repentina desaparición.
21
entienden14. Es importante insistir en este punto. Todos estosautores, a pesar de sus diferencias, más allá de los ataques alos que han sido sometidos con el fin de normalizarlos en uncampo o en los otros, no son ni estructuralistas niindividualistas metodológicos15. Comparten el doble rechazo a lafalsa alternativa de la estructura versus el individuo. Por elloproponen una manera radicalmente distinta de conceptualizar lapolítica. Lo que es más, están en desacuerdo finalmente con lasformas más sutiles de interaccionismo e intersubjetivismoheredadas de Max Weber y que informan las visiones másinteresantes respecto de las normas y las prácticas en lasrelaciones internacionales hoy en día16.
Aún así, esta convergencia de los críticos no ha conseguidoestablecer alianzas entre los distintos enfoques respecto a laprimacía de las relaciones en la creación del dualismo de laestructura y la agencia, ya que cada autor ha rechazado al restoen tanto que aliado objetivo de un lado de la vieja dicotomía yha cultivado su propia diferencia, a veces con fuertes peleasque no hacen justicia ni a la sutileza del resto de autores, nia la proximidad del análisis que comparten pero que se niegan areconocer17. No obstante, déjenme tratar de proponer una serie de
14 Véase Jenkins (1992: 67-69). Véase también la defensa que de Durkheimhace Bernard Lacroix en contra de este reduccionismo (Lacroix 1981).
15 A Bourdieu se le critica a menudo en tanto que estructuralista desatentoa las prácticas individuales, mientras que a Latour se le entiende como unindividualista metodológico y postmoderno.
16 Véase el análisis intersubjetivo de Nick Onuf sobre las normas deljuego, el enfoque de Michel Dorby en términos de sectores y tácticas delos agentes, la visión de Kratochwil y Lapid sobre normas culturales, y ladefinición de prácticas ofrecida por Thierry Balzacq.
17 Para Latour, Bourdieu es un estructuralista, un Durkheimiano o unAlthusseriano, mientras que para Bourdieu, Latour es un individualistametodológico que niega la política. Ambas narrativas son de mala fe. ¿Sedebe esto a una mimesis Tardiana, como sostendría Latour o resultado deuna lógica de distinción negociando un monopolio respecto de laalternativa a la agencia y la estructura, como propone Bourdieu? Unatercera opción sería la de ver estas malinterpretaciones como una relación“Guirardiana” de rivalidad mimética, en la que su proximidad refuerza susentido de competición. La política académica francesa tiende a fomentarestas dificultades al reconocer similitudes con otros pensadores cuando sedespliegan diferentes términos. Esto ha sido especialmente desafortunadoal socavar el surgimiento de una alternativa al falso dualismo de laestructura y la agencia que tanto Bourdieu como Latour advocan a través
22
características para un enfoque relacional que evite el dilemaagente-estructura.
El enfoque relacional se centra en la aparenteinvisibilidad de la relaciones entre agentes en vez de en lavisibilidad de estos mismos agentes. Explica por qué el resto deenfoques quedan cegados por mirar directamente a la luz del“sujeto”, esto es, solamente al “actor”. Esta invisibilidad noquiere decir preexistencia, sino acción en ciernes, que conectaa los actores y los une. Al actuar, los agentes se vanconformando por las acciones en las que se involucran. Susidentidades, personalidades e incluso sus cuerpos no son puntosautónomos, sino puntos en relación con otros puntos. La relaciónde mímesis, de distinción, da forma a la identidad de losagentes. La “desviación”, “lo de en medio” (esto es, larelación), da forma a los extremos (a los puntos), y no alrevés. Un enfoque relacional es en este sentido distinto de unenfoque interactivo, en tanto que este último tiende apresuponer la existencia primero, de agentes totalmenteconstituidos, para luego examinar sus cambios e interacciones.Por el contrario, un enfoque relacional comienza con el momentode la creación de la acción y pasa a considerar a los agentessólo cuando actúan en relación el uno con el otro.
Dibujar un gráfico del campo es una manera de visibilizarla “desviación distintiva” entre las posiciones de estos agentesy de visibilizar las relaciones invisibles encontrando lasmejores representaciones de lo que pueden ser sus proximidades ydistancias. Sin embargo, a diferencia del estructuralismo, unenfoque relacional supone que el analista no está determinando apriori las capacidades más importantes para esos actores, ya quelas formas del capital sólo existen si se reconocen como talesen el campo y pueden ser importantes en un campo perodepreciadas en otro (como pasa con la frecuente negación delpapel del dinero en el campo del arte). En este sentido Bourdieuno es, sin duda, un estructuralista trascendiendo la historia,aunque sea un error común en la ciencia política leerlo de estamanera (Seabrooke y Tsingou 2009). En mi opinión, al igual queen la opinión de muchos sociólogos, pone al cambio y a lahistoria en el centro de su investigación en todos los temas.del enfoque relacional de las prácticas. Sin embargo, para una perspectivaque insiste en las fuertes diferencias entre Bourdieu y Latour, véase AnnaLeander en este número, pp. 294-313.
23
Trayectoria es el término clave para entender la lógica de lastransformaciones, que son más interesantes que la lógica de lareproducción del orden que fascina a tantos especialistas de lasrelaciones internacionales. A veces, hablando como Jaques Monodsobre el ADN de una estructura de estructuración para explicarsu posición, Bourdieu ha utilizado una metáfora ambigua. Suterminología de estructuralismo genético ha sido entendida poralgunos como una posibilidad de volver al análisis estructuralsiempre que se explicara el cambio dentro de la estructura, peroesto vuelve a convertir el campo en una estructura y vuelve anegar el habitus del agente y sus acciones en el tiempo. Así,para mí, y distintivamente para otros autores y autoras en estenúmero, un enfoque relacional en términos bourdieusianos debeexaminar el cambio y la transformación en procesos específicos,y en un tiempo (y una duración) específicos. Este enfoquerelacional evitará así cualquier idea de estructura con sutendencia a invocar grandes causalidades y una explicación detoda la historia de la humanidad. También se mantendrá alejadode la analogía del ADN de Monad en tanto que “gramática de laestructuración de la estructura” codificando y descodificando loreal, sobre todo ahora que sabemos que estaba equivocado. Notenemos leyes de la historia, ni conceptos esenciales onaturales que descubrir. El conocimiento es limitado; siemprefrágil y específico.
Un enfoque relacional por último, afirmará que lasespecificidades de un espacio (campo), su originalidad, lasheterogeneidades de los elementos no obstante constituyenrelaciones hasta cierto punto si se encuentran en una red. Lahomogeneidad y la permanencia no son precondiciones para lasrelaciones, aunque una duración específica sea necesaria. Elconjunto de relaciones necesita ser analizada como un“dispositivo” en el sentido de Michel Foucault. Si reducimos elenfoque relacional a un principio general, conocido como mimesisen Tarde y Latour o distinción en Bourdieu, corremos el riesgode convertir este principio trans-histórico permanente en unaestructura estructurante. El campo y el habitus en Bourdieu sonherramientas de pensamiento siempre que traten de representar ladiversidad de las prácticas, las “bagatelas” o “baratijas” quedicha diversidad organiza y que está constituida por un juegoespecífico. Pierden sus características y su interés tan pronto
24
como se utilizan como instrumentos para una metodologíareproduciendo una manera de “extraer” lo real y de “explicarlo”con una economía de palabras y conceptos. Una relación no puedeser determinista y predictiva en un enfoque relacional.Contrariamente a algunas de las interpretaciones caricaturescasde Bourdieu, queda claro que no quiere reproducir la posición deAlthusser; ha invertido demasiado tiempo en criticar esta formaestructuralista y determinista de marxismo (Bourdieu 1975).Lejos de imitar a Althusser, Bourdieu mantiene la reflexividadde los agentes y sus luchas por las clasificaciones, que tienenun impacto directo en el modo en el que actúan y en lasrelaciones que establecen. Es lo que él llama un “efectoteórico”. El campo y el habitus no pueden entenderse comoinstrumentos trans-históricos o como nuevos nombres del aparatodel poder. Son flexibles y orientables.
La terminología de “dispositivo” (Foucault), “traslación”(Latour), o incluso “propiedades morfológicas” (Dupuy) tienensin duda algo que ver con un enfoque relacional que evita en lamedida de lo posible la idea de determinismo (Dupuy 1982;Davidosn 1997; Harman 2009). La terminología de Bourdieureferente a la “homología estructural”, que toma prestada de MaxWeber, es menos clara, ya que esta misma terminología tiende air en contra de los elementos de flexibilidad y orientabilidad.Uno nunca sabe exactamente si la noción de homologíaestructural, fue propuesta por Bourdieu y sus distintos equiposcomo un modo de “predecir” un comportamiento o una relaciónpartiendo del conocimiento de la posición objetiva y como unapretensión de verdad de conocimiento objetivo, o si es sólo,como él señala a menudo, una correspondencia que esgrime“razón(es) suficientes” para la relación y los orígenes de lasdesviaciones distintivas entre agentes. Quizás la divergenciacon Boltanski, quien se opuso de manera creciente al primerposicionamiento, vino de esta visión determinista que Bourdieuquería tener con el fin de demostrar el valor de verdad de supropia investigación en las luchas académicas, aunque enprivado, y más públicamente al final de su vida, se centrara másen la dimensión política de su trabajo, que en el conocimiento
25
“científico” (desestabilizando a algunos de sus seguidoresdogmáticos)18.
Campo y habitus: dos descripciones de un colectivo deindividuos
El enfoque relacional que he descrito hasta ahora informa,en mi lectura, el modo en que el campo y el habitus sediferencian de la estructura y la agencia. Ambos conjuntos detérminos no pueden considerarse intercambiables. Ilustran dosformas diferentes de razonar.
En referencia a la visión en términos de agencia yestructura, donde ambos términos son o independientes, uopuestos o están dialécticamente vinculados, el campo y elhabitus existen sólo en relación el uno con el otro y no sonpolaridades sino “límites”. El término campo, por ejemplo, nopuede usarse independientemente del habitus, y viceversa. Elhabitus es la condición límite de la encarnación del campo.Tanto el campo como el habitus son instrumentos para entenderque lo colectivo y lo individual son la única cara de una cintade Möbius vista desde dos ángulos diferentes, porque la sociedades una “sociedad de individuos” como ya dijo Norbert Elias antesque Bourdieu para describir figuraciones históricas específicas(Elias 1991; Giddens and Elias 1992).
Así, el campo no es una oposición entre lo colectivo de laestructura versus lo individual de la agencia, y tampoco es,desde luego, una dialéctica de estructura y agencia como amenudo se entiende (Pouliot 2008). Un campo es colectivo pero esun campo de individuos y de las instituciones que ellos crean,ya que el campo no puede existir independientemente de lareflexividad y la acción humanas. Esto no quiere decir que uncampo sea solamente una serie de interacciones entre individuosque juegan un juego y tienen estrategias conscientes; es másque eso. Bourdieu insiste a menudo en este punto porque sabebien que el individualismo metodológico es una forma frecuentede pensar que influye tanto en la teoría de la elección racionalcomo en el interaccionismo/intersubjetivismo, y que una nociónde campo semejante será entendida como otra forma de
18 Para una crítica de estos seguidores, véase Boltanski (2009) y Vranckeny Kuty (2000).
26
interaccionismo, como una forma de cálculo consciente en el senode un juego estratégico, esto es, como una forma clasewitzianade analizar continuidades incluso en crisis, como Michel Dobryha hecho con su noción de sector (Dobry 1986). Bourdieu hacehincapié en que sus múltiples definiciones de campo no son elresultado de un juego consciente desarrollado por un grupo dejugadores.
Podría retorcer la famosa fórmula de Hegel y decirque lo real es lo relacional: lo que existe en el mundosocial son relaciones ―no interacciones ente agenteso lazos intersubjetivos entre individuos, sinorelaciones objetivas que existen “independientementede la voluntad y la conciencia individual”, comodijo Marx. En términos analíticos, un campo puededefinirse como una configuración de relacionesobjetivas entre posiciones. Estas posiciones sedefinen objetivamente por su existencia y por lasdeterminaciones que imponen a sus ocupantes, agenteso instituciones a través de sus situaciones actualesy potenciales (situs) en la estructura [más amplia]de la distribución de distintas divisas de poder19
(o de capital), la posesión de las cualesproporciona el acceso a beneficios específicos queestán disponibles en el campo y, al mismo tiempo,por su relación objetiva con otras posiciones(dominación, subordinación, equivalentes, etcétera).(Bourdieu y Wacquant 1992a: 20)
El problema de la citadísima definición del campo como unaconfiguración de relaciones objetivas entre posiciones es que seinclina hacia la otra dirección con la repetición del términoobjetivo hasta en tres ocasiones. Así, parece que el campo es unaestructura en formación o ya formada que se impone a los agentesen tanto que receptores. Sería en este caso un ensamblaje derelaciones invisibles imponiéndose a los agentes como “fuerzasoscuras”. No obstante, en contra de esta visión determinista delcampo, donde el campo se convertiría en atemporal eindependiente de los intereses e ilusiones de los agentes,Bourdieu sostiene en casi todas sus intervenciones que loscampos existen sólo a través de las propiedades que los agentes
19 NT: “currencies of power”, en el original.27
invierten en los mismos, lo que le distancia de una visiónholística de tipo Durkheimiano (véase más abajo). Sin un agentey las acciones de estos agentes en términos de intereses enjuego, y la capacidad de actuar en una determinada configuraciónespaciotemporal, el campo no existiría. Parafraseando a NorbertElias, nunca es productivo oponer el campo a los agentesindividuales, ya que se trata de un campo de agentes.
La descripción del campo depende de las especificidades delgrupo que se investiga, pero algunas problematizaciones y modosde trabajar surgen del propio enfoque del campo en tanto que lapropia terminología del campo participa del análisis del campocomo “campo magnético” y observa las “fuerzas gravitacionales”,que pueden ser centrípetas o centrífugas. También estudia elcampo como “campo de lucha” y no como alianza de un grupo, de unconsenso, o de una comunidad epistémica; luchas que pueden sersimbólica o físicamente violentas, pero que nunca dejan de serpolíticas. El campo es también más o menos un “espacio” quepuede ser “fuerte” o “débil”, “autónomo” o “dominado”,dependiendo de sí parece claramente o no de la homología entrelas posiciones y la posición adoptada. Además, existe laposibilidad de distinguir distintos intereses en juego porque uncampo debe ser visto en relación a otros campos para poderconocer su grado de autonomía o permeabilidad.
Muchos campos entrelazados pueblan la “sociedad”, o másexactamente, lo que puede entenderse como los universos de losocial cuyas fronteras pueden considerarse a través de laciudadanía y/o la humanidad. Si el campo es una red, es una redsin fronteras que tiene efectos. Desde mi punto de vista, elcampo supone que la circulación de poder/luchas tiene una fuerzacentrípeta relacional que atrae a los agentes entre sí, a la vezque mantiene sus desviaciones distintivas como en un “campomagnético”. Esta fuerza centrípeta la proporcionan los distintosintereses en juego por los cuales juegan los distintos agentescon el fin de ganar o resistir. La fuerza centrípeta necesitaser más fuerte que la fuerza centrífuga que dispersa a losindividuos hacia otros intereses. Es la fortaleza de la fuerzacentrípeta la que en ocasiones permite a algunos agentespoderosos vigilar las fronteras del campo con el fin de excluira otros agentes del juego (a través de la coerción o de reglasinstitucionalizadas). Pero el campo magnético, aún con fuertes
28
“porteros”, puede implosionar o ser perturbado por otros campos.Las fronteras del campo, entonces, están casi siempre en procesode cambio. Ciertamente, los campos pueden fusionarse odiferenciarse a lo largo del tiempo (Bigo y Tsoukala 2008).
A menudo, los momentos de fuertes disputas entre losagentes respecto a su legitimidad y autoridad son momentos quepermiten una mejor comprensión de los efectos de las fronteras,pero resulta difícil trazar una génesis lineal y encontrar unpunto de “origen” o entender las fronteras de algunos campos enlos que éstas son puntos de conexión y no barreras o fortalezasunas contra otras. Es raro que las fronteras sean“carcinológicas”. Son más a menudo “puntos de paso”,“modalidades de cambios de presión”, aun cuando el estadonacional haya logrado en parte, o por lo menos haya procurado alos agentes la ilusión de su capacidad para ser una “caja”, o un“contenedor”, y algo “homogéneo”. Los campos son más a menudo“compuestos” o “fractales”. Su poder de atracción en tanto quecampo magnético puede ser “débil” en el sentido de estarpermeado por otros campos con mayor capacidad de atraer en otrasdirecciones, pero siguen siendo campos siempre y cuando losagentes sean atraídos por un interés en juego específico20.
Hablar de un campo supone que la investigación empírica yase ha llevado a cabo, lo que muestra aquello que específicamenteestá en juego en el juego que juegan los agentes. De estaespecificidad de los intereses involucrados, es crucial entendercómo los agentes se posicionan o diferencian en ese juego, a lolargo de qué líneas, qué posiciones se ocupan en relación a losdemás, y qué tipo de recursos en términos de poder puedenmovilizar para poder jugar. Un campo también supone ciertoperiodo de tiempo para que las reglas del juego tengan efecto ypara tener cierto nivel de autonomía.
20 Para esta noción de campo fractal, véase la discusión acerca deBourdieu, el estado y el método del campo por (Shapiro 2002).Insistimos con Shapiro, y en contra de muchas interpretaciones, queBourdieu no es un estructuralista: que su noción de campo permitecreatividad y resistencia, pero no a través de una capacidad internade los agentes para proporcionar un acto del habla independiente delpensamiento y la doxa del estado. Esto puede existir sólo bajocondiciones específicas, que no están relacionadas con el “genio” deun individuo sino con su escindido habitus específico (véase másadelante).
29
Así, una vez que se constituye el campo de individuos porlo que está en juego para los agentes específicos, éste generaefectos de frontera atrayendo a algunos agentes a él, mediantela distribución y jerarquización de las luchas por lasposiciones dentro de las fronteras entre los agentes másantiguos atrincherados en el campo ―a menudo aquellos que hanacumulado poder― y los recién llegados que han logrado entrar enel campo, rompiendo las fronteras, y desafiando las posicionesdominantes más antiguas; a esto es a lo que Bourdieu llama unacaracterística trasversal de muchos campos (aunque no de todos):“la lucha entre los herederos y los pretendientes”. A veces lasfronteras de los campos específicos son suficientemente fuertescomo para convertirse en barreras que protegen a los “insiders”de aquellos interesados en el campo, pero que no cuentan con elpoder suficiente para obtener el acceso; y a veces los efectosdel campo son los de excluir a jugadores anteriores o manteneralejados a otros agentes generando oscuridad respecto de lo queallí está en juego, o reforzando sus diferencias. Por elcontrario, si las fronteras del campo son débiles, los agentespueden tener fuertes intereses en juego, pero en momentos clavepueden verse sometidos a reglas externas procedentes de otroscampos; una situación a la que he denominado de piratería. Eneste caso, los agentes de otros campos convierten su poder paraintervenir una sola vez en el campo seleccionado y por un breveperiodo de tiempo imponen su juego, aunque se retiran pronto ytienen poca o ninguna ambición de convertirse en agentes dedicho campo. Estas acciones de piratería, donde las alianzas nodependen de la proximidad de las posiciones de los agentesdentro de un campo, perturban, pero son frecuentes en camposdébiles, o en campos que se están fusionando y cuyas fronterasse ven forzadas sobre otras (Bigo 2011).
Por tanto, las fronteras de los distintos campos y susposibles enredos se conforman una y otra vez tanto por luchasinternas como por intervenciones externas de agentes de otroscampos relacionados; la dinámica de campos es la regla, laestabilidad es la excepción. Es por esto por lo que la noción decampo encaja tan bien con cualquier enfoque que insista en lasluchas y el cambio, en un intento por entender las continuidadessociales como momentos frágiles, y por analizar las prácticascotidianas y la emergencia de nuevos tipos de prácticas.
30
Habitus
El habitus es también a la vez individual y colectivo. “Elhabitus, siendo el producto de la incorporación de la necesidadobjetiva, de la necesidad convertida en virtud, produceestrategias que están objetivamente ajustadas a la situaciónobjetiva aunque estas estrategias no sean ni el resultado de unapuntar explicito a objetivos conscientemente perseguidos, ni elresultado de alguna determinación mecánica por causas externas.La acción social se guía por un sentido práctico, por lo quepodemos llamar «una sensación del juego»” (Bourdieu 1985; véasetambién Leander 2010: 5).
Cada individuo tiene una trayectoria específica, ha vividode manera simultánea en muchos campos, y tiene un sentidopráctico único que nadie puede compartir exactamente conél/ella. La persona en ese sentido es única. Sin embargo, estasingularidad no es una singularidad absoluta, ya que cadahabitus conecta a un individuo con otros agentes específicos yrepresenta la trasposición de las estructuras objetivas de poderque tiene una persona en los múltiples campos en los que vive,representándolos en las estructuras subjetivas de acción, tomade posiciones, y pensamientos del agente. A Bourdieu le gusta laformulación de que el habitus es “un sistema de disposicionesperdurables y transferibles que integran toda experienciapasada”, pero como ha señalado correctamente Bernard Lahire(Lahire 2005), esto funciona sólo cuando se actúa en un campodeterminado y no en el resto de campos de la vida cotidiana.
Así como con la noción de campo, es necesario explorar ladiferencia entre los distintos modos de analizar el habitus ylas correlativas “estrategias” de distinción. Mi punto de vistava en contra de los intentos por desarrollar estrategias delhabitus en tanto que elección consciente, de un modo que vuelvaa la teoría de la elección racional o a un entendimientoClausewitziano de habitus como elección o táctica, y también encontra la perspectiva que analiza al habitus como unainteracción que organiza una “harmonía” entre las posiciones ylas disposiciones, y donde el sentido práctico es percibido comouna agencia (habitus) o estructura (campo) intermedio. Como
31
explica Bourdieu con el fin de clarificar la ambigüedad deltérmino estrategia:
[E]l tipo de búsqueda consciente de distincióndescrito por Thorstein Veblen y postulada por lafilosofía de la acción de la teoría de la elecciónracional es en realidad la verdadera negación de laconducta distinguida tal como yo la he analizado, yElster no puede estar más lejos de la verdad cuandoasimila mi teoría a la de Veblen. Pues el Habitus,en una relación de verdadera complicidad ontológica conel campo del que es producto, es el principio de unaforma de conocimiento que no requiere consciencia,de una intencionalidad sin intención de un dominiopráctico de las regularidades del mundo que lepermite a uno anticiparse a su futuro sin tener queplantearlo como tal. Encontramos aquí el fundamentode la distinción trazada por Husserl, en Ideen,entre la protensión como la pretensión práctica de unporvenir inscrito en el presente, entendido asícomo ya allí y dotado de la modalidad dóxica delpresente, y proyecto como la postulación de un futuroconstituido como tal, esto es, como algo que puedeocurrir o no (Bourdieu y Wacquant 1992b: 129).
El habitus es, por tanto, una protensión, una anticipación delas acciones de otros agentes del campo que no implica necesariamenteel pensamiento consciente. No es un cálculo del siguiente movimientoen una partida de ajedrez. No es una interacción estratégica quegenere alianzas y luchas coherentes con el interés percibido delos agentes. Es una práctica proveniente del conocimientointerno del campo y la histéresis del comportamiento en relacióncon la transformación de sus fronteras. El habitus en unaencarnación colectiva en tanto que el campo es un campo deindividuos, pero genera creatividad.
Esta es también la razón de que el habitus no sea ni loconsciente versus lo inconsciente, ni una orientaciónsemiconsciente21. Desde mi punto de vista, para ser coherentes
21 Esta orientación semiconsciente que sintetiza ambos niveles esdesarrollada por Giddens ―pero Bourdieu no acepta la idea de Giddens.Para él, esta interpretación trata de reinstaurar al individuoracional versus otra cosa. Cuando Peter Jackson analiza el habitus deBourdieu en el idioma de Giddens, en parte le malinterpreta.
32
con el enfoque relacional el habitus es la descripción de laposibilidad de un agente de actuar a través de este futuroanticipado en el presente por medio del conocimiento embebidodel campo incorporado a él/ella a través de la historia y lamemoria (entendido erróneamente como una anticipación racional).El habitus genera la “disposición”. Es la “gramática” para lasprácticas pero nunca el texto de las prácticas o las normas quese autoimpone automáticamente. Es un repertorio pero no unamelodía. Así, es un principio generador de improvisaciones reguladas.
No se puede considerar al habitus como un equivalente de laidea durkheimiana de inculcación u obediencia a estructurasobjetivas, pero tampoco es otro nombre para el libre albedrío,las tácticas o el cálculo semiconsciente. Es una disposicióncolectiva encarnada en un individuo y que orienta la práctica,pero al mismo tiempo ofreciendo incertidumbre y ambigüedadrespecto a las acciones en gestación22. Una de las conclusionesde esa dimensión relacional implica que cada individuo tienequizás un habitus, pero que este habitus no es nunca monolítico,inmutable, o predecible. El habitus está “dividido”, hechoañicos, más a menudo contradictorio que sistemático, y tienefacetas múltiples y heterogéneas procedentes de su exposición amúltiples campos23. En ese sentido el habitus de un agente puedeconcebirse como una colección de diversas experienciasprocedentes de su vida en diferentes universos sociales, comouna colección de “formas de vida” que se comunican entre ellaspero que no se integran de manera coherente; así, su falta de22 Es sin duda otro común malentendido el de reformular el habitus entanto que táctica, o el de pedir que se añada espontaneidad,performatividad, emoción, improvisación al Habitus (reducido a lasocialización por una institución). Una larga fila de así llamadoscríticos, desde De Certeau a Judith Butler, incluso cuando parece queestán de acuerdo con Bourdieu, tratan de facto de resucitar al librealbedrío del agente que el esquema liberal se niega a abandonar.Quieren agencia, al individuo como autónomo, no como un individuorelacional. Finalmente, acaban con un actor individual fantasmanecesitado de una jugada de “dios”, un zombi que necesita “exceso”para actuar más allá de la socialización, pero creen que es el precioa pagar por salvaguardar la noción de libertad. Se equivocan (Bigo2011).
23 La noción de habitus dividido (habitus clive) se ha desarrollado enPierre Bourdieu (1997) y más incluso en uno de sus últimos cursos enManet. Agradezco a Laurent Bonelli esta información y una lecturacuidadosa de la versión preliminar de mi artículo (Bourdieu 2000).
33
integración no permite ninguna certeza en la predicción decomportamiento. Reducir a una forma de vida en un campoespecifico, la vida de los agentes y generalizarla a todo elmundo, no es ciencia social, es el espectro de un régimenpolicial (científico social) prediciendo el futuro en tanto queun futuro perfecto. La adaptación nunca es automática y nunca esconsciente incluso cuando tiene lugar por medio de la repeticiónde experiencias. Depende de la historia del campo, de latrayectoria específica de individuo hacia ese campo, y de suexposición a otros campos. El Habitus se resiste a lascondiciones cambiantes del campo, crea tensiones, y es sacudidopor nuevas experiencias (Bourdieu 1997). Las acciones vitales noson predecibles incluso cuando tienen razones que pueden serentendidas después.
Consecuentemente, el habitus en Bourdieu generapermanentemente resistencias y cambio a las prácticas de poderque tratan de privar a los individuos de su forma de vida.
He denunciado repetidamente tanto este funcionalismopesimista como el proceso de deshistorización quesigue de un punto de vista estrictamenteestructuralista. No veo cómo las relaciones dedominación, ya sean materiales o simbólicas, podríanoperar sin que ello implique, active resistencia.Los dominados, en cualquier universo social, siemprepueden ejercer cierta fuerza, en tanto quepertenecer a un campo significa por definición queuno es capaz de producir efectos dentro de él(Bourdieu y Wacquant 1992b: 80).
Esto es central para la sociología de Bourdieu. Laresistencia está activa de manera permanente. Incluso en loscampos [de concentración], por medio de sus distintos habitus ytrayectorias vitales, la gente se resistía al programa que lesprivaba de su vida (Levi 1996; y contra, Agamben 1998).
El habitus no es claramente un tipo de inculcación deobediencia con el fin de recrear algún tipo de espontaneidad encontra de una estructura general de poder. El habitus no es unafatalidad o un destino (Bourdieu1997: 95). No es una encarnaciónde “normas” que el sujeto, a través de su agencia, deba superarpor su propia voluntad, luchando contra sí mismo, como han
34
tratado de sugerir algunas lecturas posmodernas, feministas ypragmáticas. El habitus no es obediencia. Genera resistencia,pero resistencia no quiere decir oposición, movilización orevolución. La resistencia se lleva a cabo en cada campo, en lasprácticas cotidianas, a través de unas posibilidades limitadaspero efectivas generadas por la inventiva del habitus24. Lamiseria por ejemplo, no es una privación total y no se vive comotal excepto en la representación de los dominantes quevictimizan a los agentes dominados. Estos agentes dominantes seniegan a ver los actos de ironía, resistencia, y los discursosocultos (para usar la terminología de James Scott) de sussubordinado, pero saben que existen y que están obligados avivir con ellas; no escapan al malestar y al miedo. Pero entanto que la miseria también es objetiva, este tipo deresistencia puede pasar paradójicamente por medio de laaceptación de la dominación por un largo periodo de tiempo, porla única reutilización irónica de la obediencia, con el riesgode reproducir dicha situación (Scott 1990; Bourdieu y Accardo1999).
El habitus es tan político como el campo. Pero el habitus ylos campos, en sociedades complejas, son múltiples, y lamovilización supone una trayectoria histórica de oposicióncolectiva a una determinada forma de dominación en el campo(véase la formación del estado y el rol de la contestación a la“razón de estado” que Bourdieu y Tilly han discutido juntos). Noserá una reacción automática de todos los individuos de uncampo. Cada habitus de un individuo es absolutamente único,específico, y no puede explicarse por medio de patronesdeterministas de la teoría de grupos y sus correlacionesestadísticas, aun cuando cada habitus sea algo compartido conlos demás y de lugar a una serie de prácticas diferenteslimitadas. Esta interpretación va en contra de una reducción delmomento objetivista del habitus en donde el habitus se convierteen una socialización del individuo simplista, única, ydeterminista. Este “habitus dividido” también se distingue de laidea de un polígono de autonomía bajo restricciones donde elsujeto es de nuevo “libre” de elegir actuar.
24 Este enfoque del habitus en Bourdieu no está lejos de la posición deFoucault respecto del poder y la resistencia como las dos extremidadesde la misma relación cogenerándose mutuamente.
35
Así, el habitus y su colección de formas de vida dependende los campos, que moldean cada sentido del juego. Cada facetadel habitus genera un sentido práctico, una rutina, unospatrones que enmarcan los actos de los actores en el campo,mientras que otras facetas del mismo habitus procedentes dedistintos campos pueden entrar en competición en el momento deactuar y “tener prioridad”. Así que la aparente “elección” delindividuo es única, pero lo que se considere la mejor elecciónestratégica no es producto del libre albedrío o de la libertadde elegir un proyecto entre diferentes posibilidades; es unapretensión, un porvenir inscrito en el presente. Viene de lacombinación específica de posiciones y trayectorias de estos“multi(uni)versos” de relaciones.
Cartografiando los campos y el habitus: implicaciones de lastécnicas
Estas posiciones y trayectorias son “objetivas”, y pueden
ser trazadas y cartografiadas. No dependen de la traducción dellenguaje (o mente) de datos brutos o de los significadosambiguos de la memoria y las narrativas. Ciertamente, Bourdieuno está tan alejado de John Searle, aunque no use directamentela distinción de Searle entre datos brutos y datos sociales yaque esta dicotomía reproduce una división artificial entreobjeto y sujeto. Sin embargo, ambos están de acuerdo en que losdatos sociales se construyen primero en relación a ladistribución de los recursos materiales y la desigualdad socialentre agentes, y esto es lo que crea competición (a menudorelacionada con ―de manera organizada o no― la escasez respectoa determinados recursos y capitales); segundo, que son socialeso políticos en el sentido de que son construcciones decategorías que justifican o legitiman la dominación a través desu violencia simbólica y crean la complicidad de los dominadoscon su propia dominación. La lucha de clases en la que hacenhincapié los estudiosos marxistas son importantes, por tanto,pero esta competición no se limita a los medios de producción nise determinan en última instancia por condiciones económicas,aun cuando en una sociedad capitalista la primacía de loeconómico y lo monetario sea trasversal. Es necesario pluralizar
36
el significado de “clase” con el fin de entender las distintasformas de competición concernientes a todas las formas de“clasificaciones” y para insistir en la multiplicidad de losuniversos sociales en los que viven los individuoscolectivamente, así como en su inconmensurabilidad. Losintereses son plurales, históricamente constituidos, y funcionancomo polos de un campo magnético atrayendo a distintosindividuos, creando así una infinidad de espacios sociales.Algunos universos funcionan a través de la negación del interéscentral de otros universos, pero son tan racionales como elresto. Sin embargo, Bourdieu rechaza el esencialismo de la“classe en soi” e insiste en la construcción histórica y socialde los grupos donde la reflexividad es central ―un enfoque quecomparte con Luc Boltanski respecto de la constitución de losgrupos como los “cuadros”25 (Boltanski y Goldhammer 1987). Lasacciones de los seres humanos son siempre reflexivas, peropueden ser más o menos reflexivas dependiendo de los diferentesuniversos sociales. La reflexividad no es algo dado de la menteque todo el mundo comparta por igual, sino el resultado de unproceso de automatización de distintos universos sociales.Algunos de estos universos sociales niegan la importancia de lareflexividad y en vez privilegian la acción inmediata, aceleranel tiempo para la reflexión (por ejemplo, los mercadosfinancieros, la policía, e incluso el periodismo), mientras queotros valoran la reflexividad y el tiempo para pensar (porejemplo, los jueces y académicos). En esta relación con lastradiciones marxistas, Bourdieu añade al análisis las luchas porla definición de las clases sociales en tanto que luchassimbólicas, que son parte de la propia lucha de clases por sus“efectos teóricos”.
La cuestión de la verdad, la certidumbre, y la predicción,en un universo social donde la reflexividad es importante, seencuentran en el centro de su actitud respecto a la“cientificidad” de las homologías estructurales entre la toma deposiciones y las posiciones objetivas procedentes de losrecursos de poder. Aunque estas posiciones objetivas parezcantan colectivas, están íntimamente individualizadas eirreductibles en sus lógicas de distinción. No puedenanticiparse en tanto que leyes sociológicas. Por el contrario,
25 NT: “cadres”, en el original.37
las formas en que se produce esta toma de posiciones, que parecetan individualizado, tan dependiente del libre albedrío, y elgusto “interno”, son de facto íntimamente colectivas. La toma deposiciones reúne a los individuos en grupos que tienen la mismadisposición en términos de preferencias porque su capital y sustrayectorias convergen.
El descubrimiento de una homología estructural mediante unanálisis de correspondencia múltiple no puede verse como eldescubrimiento de individuos privados de libertad porestructuras y leyes de la naturaleza y no puede verse como elajuste natural de diversas voluntades a una forma emergente decarácter espontáneo. No proporciona certidumbre. Pero en esecaso, ¿cuál es el régimen de verdad que nos permitiría ir másallá de la opinión a la vez que negar el discurso positivistadel descubrimiento de datos brutos? ¿Cuáles son los criteriosvalidados por una homología de posiciones? Bourdieu rechaza lacausalidad pura entre la toma de posiciones y las posicionesobjetivas. Está en desacuerdo con Graham Allison quien consideraen su fórmula “lo que dices depende de dónde estés sentado” quela causalidad existe (Allison 1971). Pero si la homologíaestructural no cuenta como causalidad, ¿qué nos revela? Se puededecir que no mucho. No es una regla general de un juego quepueda usarse para predecir. Es solamente un momento específicode la historia y un entendimiento más profundo de las razones deese momento. Pero es valioso, y explica por qué esta homologíaestructural requiere ser informada a través de una detalladainvestigación empírica que utilice la proposografía, entrevistasetnográficas, estadística, archivos y el análisis de discursocon el fin de mostrar en cada caso las especificidades de larelación entre el campo/habitus/doxa, y la génesis especifica dela presente configuración. Las leyes abstractas de la sociologíano tienen ningún sentido. La sociología es íntimamente históricay modesta en tanto que requiere de tiempo y esfuerzo, y nospermite entender después las razones de los agentes pero nopredecir lo que los agentes harán en el futuro. Cualquier formade ciencia social que pretenda tener este conocimiento es unaimpostura que reproduce los hábitos de un conocimiento socialque no tiene.
La historicidad de la sociología política explica ladiversidad de métodos y técnicas empleadas para el
38
establecimiento de la homología estructural que a su vez nospermite tener una primera aproximación a un campo específico entanto que universo social con unas fronteras específicasorganizadas en torno a un único interés en juego. Mientras quemuchos protocolos de investigación imperantes fomentan larepetición de los mismos métodos y técnicas en nombre de laacumulación de conocimiento, una sociología bourdieusianafomenta el uso de técnicas heterogéneas con el fin de ajustaslas herramientas de pensamiento a cada espacio de investigaciónespecifico.
Bourdieu ha dado algunas indicaciones respecto de suspropias preferencias en relación a las técnicas, explicando queno son recetas sino modos de preparar algunas de estas recetas,y que la imaginación sociológica es un antídoto contra elpensamiento dogmático fomentado por métodos y técnicassistémicas. Dice que las entrevistas etnográficas, los archivoshistóricos, y el uso de datos estadísticos son necesarios paraconstruir indicadores respecto a la toma de posiciones y a lasposiciones objetivas, pero deben ajustarse siempre a lainvestigación específica. Respecto a la estadística dice, “sihago un uso extensivo del análisis de correspondencia múltiple,preferentemente frente a una regresión multivariada por ejemplo,es porque el análisis de correspondencia es una técnicarelacional de análisis de datos cuya filosofía se correspondeexactamente con lo que es, a mi parecer, la realidad del mundosocial, es una técnica que ‘piensa’ en términos de relación,como yo intento hacer precisamente con la noción de campo”(Bourdieu y Wacquant 1922b: 112).
Como resultado, analizar un campo supone buscar unahomología entre las posiciones objetivas y los discursos y lastomas de posiciones de los agentes. Sin duda ayuda hacerentrevistas, llevar a cabo una observación participante, yreflexionar sobre ello, pero es insuficiente. Uno no puedellevar a cabo solamente la historia lineal del campo de losagentes y confiar en la memoria que éstos tengan del juego. Laconstrucción de un campo también presupone una técnica quepermita una evaluación del criterio de los tipos y volúmenesobjetivos de capital del campo específico. ¿Pueden reducirse aun capital económico calculado por medio de los recursos, losingresos fiscales, y a un capital cultural evaluado a través del
39
número de diplomas? Ciertamente no. Cada campo produce una formaespecífica de capital. El quid de la cuestión es la importanciade este capital, su relación con otras formas de capital, lahomología estructural entre las formas del capital que indicanlas posiciones objetivas en el campo y la toma de posición delos agentes, así como la construcción de fronteras objetivas quelimitan el espacio. La “solución” parece así descubrir lo que esel “valor”, que puede generar un cálculo y crear unaequivalencia entre capitales y darle verdad a la homología. Peroes un movimiento peligroso el argumentar a favor de lasuperioridad de la homología estructural como una verdaddefinitiva; un enfoque que sea demasiado mecanicista volverá auna forma de estructuralismo arcaico o a una visión neo-marxista; un enfoque demasiado informal que sugiere unahomología pero con evidencia limitada volverá a una visiónetnometodológica. La oscilación no se evita si quiera en elpropio trabajo de Bourdieu, y el trabajo de la estadística y elanálisis de correspondencia múltiple, tan importante para la“distinción” en la anatomía del gusto, están completamenteausentes en la génesis del campo administrativo donde lahistoria y los archivos reemplazan a la sociología y laestadística.
El enfoque de Bourdieu respecto del estado como campo y susImplicaciones para una Sociología Política Internacional
Después de muchas dudas respecto de la potencial primacíade un campo económico que determina las tasa de conversión delos capitales procedentes de otros campos (¿resultando en unavuelta al marxismo?), Bourdieu eligió considerar que lasfronteras del capital educativo y económico dependíancentralmente del estado-nacional en tanto que manifestación deun campo de poder26. El estado es central para la teoría deBourdieu ya que es el único campo que genera una equivalencia o26 SIguiendo a Max Weber y Pierre Bourdieu, uso la fórmulaprofesionales de la política en vez de políticos con el fin deinsistir en el hecho de que los profesionales no viven para lapolítica sino de la política. Tienden a monopolizar la representaciónde grupos procedentes de distintos universos sociales y seleccionar loque en su mundo se considera político. Véase también la competiciónentre los profesionales de la política y los profesionales de losmedios de comunicación, y la crítica a la noción de opinión pública.
40
unas tasas de conversión entre distintas formas de capitalmediante la producción de un capital específico que organizaestas equivalencias. Usa la metáfora del meta-campo con el finde describir al estado como un locus donde diferentes elitesprocedentes de varios campos sociales luchar por controlar elacceso a la tasa de conversión entre las distintas formas delcapital que han acumulado. Porque existe esta lucha en torno alas tasa de intercambio, pero también porque crea una doxaimplícita respecto al rol del público como “neutral”, es por loque el estado es tan central en tanto que meta-campo, y por loque tiene el cuasi-monopolio de la violencia simbólica.
Esto tiene implicaciones para la investigación. Porejemplo, si el sociólogo tiene que usar en primer lugar datosestadísticos nacionales y luego reformularlos, es porque estosdatos están tan arraigados en el habitus de los agentes que losagentes actúan según las categorías que los representan. Losagentes se piensan a sí mismos a través de las categoríasestatales y esto crea un efecto centrípeto de complicidadsimbólica hacia el poder de categorías impuestas como categoríaslegítimas de lo Real. Como dice, “atreverse a pensar el estadoes correr el riesgo de sustituir (o ser sustituido por) una ideadel estado” (Bourdieu 1998:35). Los agentes creen y participanactivamente en la reproducción del estado-nacional cualesquieraque sean sus preferencias políticas o incluso su indiferenciahacia la política. El proceso de representación en democraciavive de esta confusión entre la esfera de la política limitada alos políticos, de un lado, y la actividad política de las eliteselectas o no electas involucradas en los campos de poder delestado nacional, por el otro.
El campo político, no es pues, democrático. Los ciudadanosno conocen las reglas internas del juego, y sus voces sonfiltradas. Por otro lado, algunos agentes no electos tienen máspoder. La representación es entonces la más poderosaconstrucción de un mito político referente a la libertad, laigualdad y la democracia, y es a través de esta lógica de laneutralización del papel del portavoz que la representacióninstituye que la gente siga creyendo en la existencia del estadocomo el locus del estado-nacional “liberal democrático” en dondela representación se expresa a través de técnicas democráticas(como la representación “universal” sin género, las técnicas de
41
delegación, el sistema electoral, y otros elementos más mundanoscomo las cabinas de votación). Una larga historia está en juegoaquí (Garrigou 1988; Lacroix 2001). No obstante, los efectoscentrífugos pueden desestabilizar a los estados-nacionalesterritoriales como fronteras últimas del campo de poder, aunquepermanezcan como el campo central para los profesionales de lapolítica. El campo de poder es a menudo y sin duda coherente conel campo de la política nacional, pero las lógicas liberales ycapitalistas, así como los intercambios transnacionales de podersimbólico con valores internacionales juegan también su papel,especialmente con la circulación internacional de ideas(Bourdieu y Wacquant 2001; Bourdieu 2002).
Por consiguiente, ¿en qué medida están los campos de poderrestringidos a las fronteras del estado-nacional? ¿Existen demanera transnacional por medio de la extensión de un campodoméstico hacia otros territorios y campos a través de sutrayectoria histórica? ¿Se juntan y crean nodos de redes ocampos de poder interconectados que reconfiguran las fronteraspreexistentes de manera más o menos repentina? ¿Emergen y seenredan sin una verticalización precisa de sus relaciones dedominación y autonomía, creando una jerarquía enredada? ¿Cómoafectan al campo de la política?
Esta cuestión de la existencia o no de un campo o demúltiples campos de poder con la capacidad de convertir lasdistintas formas del capital que proceden de otros campos enotros locus diferentes del estado es una cuestión central paratodos los investigadores que trabajan sobre Europa o sobre lointernacional (véase el Fórum en este número, pp. 327-345).Inspirado por el marco de Bourdieu, ya que encaja su sociologíacon lo político y lo internacional, la cuestión concierne a lasfronteras de los distintos campos y a sus entrelazamietos.¿Acaso convergen hacia lo que algunos investigadores denominanun campo “global” de poder o no? Por consiguiente, si talconvergencia tiene lugar, ¿es este campo global de poder siemprecontiguo y/o idéntico al estado o es una adición de cada uno deellos con algo más: un “nivel superior” que crea un meta-campode diplomacia? ¿O es un campo transnacional que implica que ladistinción entre lo nacional y lo internacional como dos nivelesdistintos es errónea y que un campo transnacional funcionasimultáneamente dentro del estado por la verticalización que
42
produce, y más allá de éste, por la extensión de cadenas deinterdependencias? En ese caso, los circuitos de legitimaciónnecesarios para el éxito en las luchas por la competición en lastasas de intercambio entre capitales y estrategias derepresentación no se limitan a un estado o una comunidad deestados; serán aceptados si juegan más allá de la ciudadaníanacional, en relación con las demandas de una ciudadaníaregional o la humanidad, sancionadas por institucionesinternacionales específicas o gremios de profesionales.
Para decirlo de otra manera, en tanto que un campotransnacional existe sólo a través de campos nacionales y nocomo un “nivel superior” con su propio personal ycaracterísticas, ¿hasta qué punto están los campos socialescuyas relaciones se extienden más allá de las fronterasterritoriales enmarcados o constreñidos por la imposición delestado como frontera naturalizada que se impone a sí misma comodoxa para los agentes? ¿Acaso no tenemos universos sociales quede manera parcial ignoren el encuadre nacional/societal y que seestructuren por contra a través de otras lógicas? ¿Tenemos queanalizar lo internacional como un espacio para la circulación demodelos de importación/exportación de campos nacionales de poder(político), o tenemos que analizar lo internacional como formasde hibridación de múltiples modelos y repertorios de estados-nacionales, o más importante, como la prolongación de loscircuitos de legitimación que el estado ha dejado de enmarcar através de la razón de estado y la soberanía nacional? Diría quealgunos campos burocráticos se han emancipado de la autoridad delos profesionales de la política y son lugares clave para lacompetición en términos de campos de poder. No es sólo una redde gobiernos jugando de manera estratégica en distintas arenas(Slaughter 2005), sino la constitución global, o másexactamente, transnacional de “estructuraciones” sectoriales ode carrera de distintos intereses en juego (lógica de gestión,lógicas penales que invierten las lógicas sociales, lógicas de(in)seguridad que desestabilizan los juegos de la soberaníanacional) que a menudo nacen de la hibridación transnacional delas burocracias estatales y su fusión con lógicas profesionalestanto públicas como privadas (Bigo y Tsoukala 2008). Mayormenteha dejado atrás a los profesionales de la política que están amenudo confinados a sus propios estados nacionales, incluso si
43
las reuniones de primeros ministros del G8 o el G20 muestran quepueden intentar reaccionar.
Si los profesionales de la política ya no captan lapolitización de la vida, ¿cuáles son los otros canales que hacende la política algo internacional, volviendo a vincular loscampos de la política y los campos de poder? ¿Qué papel jueganlos bancos, las organizaciones internacionales que tratan conlas regulaciones regionales y mundiales, de las redestransnacionales burocráticas y profesionales, o el arteinternacional en tanto que transformadores del capitalprocedente de otros campos segmentados? ¿Cómo se conectan o no,transforman o intercambian estos universos sociales suscapitales específicos? ¿Tenemos que hablar de una serie decampos de poder nacionales entrando en luchas diplomáticas porlas competencias en importación-exportación, de un meta-campo depoder que se desarrolla globalmente y que estructura nuevasélites, o de distintos campos de poder alienados a lo largo degremios profesionales y desmantelando las configuracionesnacionales/imperiales de los así llamados estados y mercados27?
Sobre la base de mi propia investigación acerca de losprofesionales de la (in)seguridad, yo diría que la terceraopción es la más precisa. Los gremios transnacionales deprofesionales participan de un campo reuniendo a diferentesnacionalidades en torno a ciertas profesiones. Estos camposciertamente no son un “nivel superior”, distinto de los camposnacionales, y a menudo no tienen un personal específico cuyohabitus vaya a ser desnacionalizado. La mayor parte del tiempoestán enraizados en la historia de la cooperación entre agentesde diversos campos nacionales con la creación de clubesinformales, organizaciones internacionales especializadas en loque llaman materias técnicas (pero de facto altamente políticas)y de tecnologías específicas que permiten rapidez en elintercambio de datos (y a menudo algo de secretismo). Estasreuniones, organizaciones y técnicas (herramientas de software yde vigilancia) permiten la acumulación de un capital simbólicoespecífico, acerca del riesgo y las amenazas y puede impugnar alos profesionales de la política nacionales cuando se arroguenla evaluación de la verdad del peligro. Ya he descrito estainvestigación en otro lugar (Bigo 1994, 1996, 2005, 2011). Aquí,
27 Véase el Fórum en este número, pp. 327-345.44
sólo quiero transmitir un sentido del modo en que la noción decampo global de poder se usa en el trabajo de Bourdieu y por quées importante para los internacionalistas no confundir lostérminos de estado, campo político, y un campo global de poder.
A menudo cuando se cita el capítulo de Bourdieu “Espiritsd’Etat. Genèse et structure du champ bureaucratigue” (Bourdieu1994: 116-133), los estudiosos de las relaciones internacionaleshan simplificado la perspectiva de Bourdieu y explican que paraél el estado en tanto que institución es el meta-campo de poderque permite la conversión de diferentes formas de capital. PeroBourdieu ha insistido en que ésta era sólo una hipótesis detrabajo durante la formación de la razón de estado y ciertamenteno una “esencia” del estado desde su creación hasta ahora. Ensegundo lugar, el campo no es la institución; es siempre aquelloque crea instituciones. Así que el estado en tanto que campo noes el estado en tanto que institución. Además, y contrario alestadocentrismo en relaciones internacionales, donde el estadoes considerado un “actor”, Bourdieu explica muchas veces que elestado no es en absoluto un actor. Es en sí mismo un campoespecífico poblado por burocracias, profesionales de la políticay agentes privados cuyas posiciones intermedias o demultiposicionamiento les dan acceso a la posibilidad de regulardistintos campos, sobre todo a través de intervencionesjurídicas o financieras (Bourdie en Dezalay y Garth 2002).
En resumen, el estado no actúa: algo tan difícil de aceptarpara la mayoría de las tradiciones de las relacionesinternacionales, sacado de la ciencia política y que crea tantosmalentendidos (Guzzini 2006). Pero si los sociólogos están deacuerdo en que el estado no es un actor en sí mismo, entonces lacuestión del gobierno de las poblaciones debe ser abordada, asícomo la cuestión de sí el territorio actúa como una forma degestión de la población. ¿Quién está actuando? ¿Una clasedirigente, una élite dominante?
Hablar de un campo burocrático, un campo de profesionalesde la política, un campo de poder sin especificar cómo searticulan ni cómo son sus fronteras, no supone un problemasiempre que la creencia en una gestión territorial que alineetodas las fronteras a lo largo de fronteras territoriales seaasumida. Pero una vez rechazada la idea de que el estado actúacomo un meta-campo de poder, el “arreglo” para identificar las
45
fronteras del campo con el fin de seleccionar datos desaparece,y lo transnacional reaparece. En sus últimos trabajos, Bourdieuintentó discutir acerca de las fronteras del meta-campo de poderpluralizando los posibles meta-campos tratando la competiciónentre portavoces y expertos de distintos estados con el fin deimponer sus posiciones imperantes como estados “globales”, comoun estado “imperial” controlando la circulación y conversión delas distintas formas de capital procedentes de distintos campossociales (Bourdieu y Wacquant 2005). En su trabajo con junto conYves Dezalay, muestra que ningún agente estatal dominante tienela posibilidad de limitar la competición e imponerse a sí mismocomo la única fuente de universalización legitima.
Es esta competición transnacional por los “universales” laque crea recursos específicos en términos de luchas por aquellosquienes promueven argumentos globales y universales en contra dequienes dicen mantenerse fieles a la soberanía nacional y a lasfronteras territoriales, pero obliga a todos los“universalizadores” a entrar en competición entre ellos. Elmeta-campo de poder está siempre trascendiendo las fronteras delpoder estatal, incluso el más poderoso. Nadie puede tener laúltima palabra. Aquí reside una interesante adivinanza que estenúmero especial está intentando explorar.
Analizando lo internacional como la competición de gremiostransnacionales y de profesionales de la política por conseguir
autoridad en distintos campos de poder
Los distintos campos de poder ya no están cerrados por unargumento tautológico de soberanía entre el poder ejercido y laautoridad legítima. La arbitrariedad de la pretensión de louniversal y lo global es más obvia que nunca. Actualmente,muchos campos de especialización, muchos sectores de la vida nodependen de o están subordinados a las fronteras estatales y ala extensión de su territorio. Son múltiples y trasversales alestado ya que operan mediante la implicación con múltiplesfronteras estatales, aunque a menudo estén limitadas aprofesiones específicas o a gremios de oficios específicos. Unaserie de capitales “transnacionales” en formación en muchoscampos desestabilizan las fracciones de las élites mantenidassólo por el capital “estatal” y la tasa que hayan impuesto a su
46
favor en esta escala. Dependiendo de la historicidad del campo,la circulación de poder y la posibilidad de conversión decapitales procedentes de distintos campos no están siempreregulados por el estado, sino también por múltiples operadoresen múltiples contextos (Leander en este número, pp. 294-313;Lebaron 2000; Bigo 2005).
Los debates transnacionales e internacionales vuelven yobligan a reformular los pensamientos preliminares de Bourdieu.Algunos autores prefieren la ortodoxia y están en desacuerdo conafirmaciones respecto de esta internacionalización otransnacionalización de los meta-campos de poder. Otros insistenen la necesidad de inventiva y el ajuste de las herramientas depensamiento (véase el Fórum en este número, pp. 327-345). Desdemi punto de vista, este debate tiene que ver menos con el uso deestas terminologías del “campo” y el “habitus” para lointernacional/transnacional que con el uso de la nociónunificadora de Bourdieu de un meta-campo de poder que integra elresto de campos y que se manifiesta o como el estado o como lo“global”. Al contrario que muchos de sus críticos, Bourdieununca ha dicho que el campo de poder estuviera restringido alcampo de poder nacional del estado, y ha explicado en suartículo crítico sobre Coleman y la teoría social en general queel meta-campo de poder, como en el campo académico de lasociología mundial, es trasversal y transnacional, con efectosdominantes que sólo en parte están conectados con una ubicación(estatal nacional) específica (Bourdieu y Coleman 1991). Noobstante, tenía la tendencia a admitir que, históricamente, elcampo burocrático de la administración primero real y despuésestatal en la trayectoria europea de los estados-nación, quepara él estaba conectada con el surgimiento de la razón deestado y el papel de los abogados, ha ofrecido el lugar centraldonde convertir distintos tipos de capital a la cabeza delestado. Pero también ha explicado que, ahora, distintos agentesestatales están siendo reemplazados de manera creciente pormercados financieros en este papel de conversión global delcapital procedente de distintos campos (incluyendo el campo delarte internacional) y que compiten globalmente entre elitesestatales nacionales. Así, la pregunta que debe planteársele aBourdieu no es respecto de la asociación del estado con el meta-campo de poder, sino respecto a si se precipitó al emplear la
47
terminología de “un campo global de poder” poblado sólo porelites estatales sin preguntarse por las condición deposibilidad de su emergencia y sus restricciones a las elites.No ahonda suficientemente en la pregunta sobre las fronterasefectivas de este campo “global” o sobre los procesos en marchaen la creación de este (o estos) campo(s). Las cadenastransnacionales y empíricas de interdependencias en este casoestán en riesgo de desaparecer a través de la re-emergencia dedos “niveles” de falsa abstracción: lo doméstico, y lointernacional como fusión de los diferentes campos nacionales(véase más adelate), o un paso hacia un mundo global y sinfronteras en construcción.
Desde mi punto de vista desafortunadamente, ya que uno delos fenómenos más interesantes que nos permite entender lapolítica internacional hoy en día es la emergencia de gremiosprofesionales transnacionales que reconfiguran la red de campos depoder entrelazados y que desafían al campo de la política. Estosaspirantes (burocráticos) son producto del proceso histórico dediferenciación y desdiferenciación de varios campos deespecialización que ya no están “contenidos” (si alguna vez loestuvieron) por el poder (incluyendo el poder simbólico) delestado y menos todavía por el campo político nacional. Porconsiguiente, lo que emerge no es un campo global de poder enconstrucción o redes transgubernamentales trabajando hacia unproceso de “integración”. Es la imposibilidad de tener tasasestables de conversión de los capitales procedentes de distintoscampos al mismo tiempo. La consecuencia principal que lahomología estructural -procedente de distintas áreas deinvestigación empírica- parece estar señalando es la extensiónde los circuitos de interdependencia entre agentes de estoscampos con formas de legitimación/justificación que van más alládel estado-nacional.
Así, tan pronto como la idea de un meta-campo de poder porel estado-nacional sea discutida, y que la fuerza centrípeta nosea equiparada con el campo territorial del estado-nacional, ocon la afirmación teleológica respecto de la inevitabilidad deun campo de poder globalmente homogeneizado (un imperio en elsentido de Hardt y Negri 2002), parece que pudieran estaroperando otras fuerzas centrípetas (por ejemplo gremios decarreras o profesionales) aunque siempre se vean perturbados en
48
sus esfuerzos por fuerzas centrífugas. Tanto la trasversalidadcomo la transnacionalidad de los campos deben ser analizadaspara ver cómo operan los efectos fronterizos y hasta qué puntose relacionan o no con el pensamiento territorial del estado.
La Unión Europea es sin duda un lugar donde la intensidadde las luchas es más visible ya que ha tenido como resultado lacreación de instituciones más oficiales en términos deorganizaciones permanentes y agencias operativas. Una cantidadcada vez mayor de investigación ha empezado a desarrollar ya unenfoque bourdieusiano respecto de las actividadestransnacionales de las elites económicas y jurídicas y de laconstitución de un mercado de conocimiento estatal encompetición por la hegemonía en términos de la así llamadagobernanza “global”.
El trabajo de Bourdieu y Dazalay respecto de la circulacióninternacional de ideas, la emergencia de un así llamado consensode Washington y su imposición en Latinoamérica, así como unarelectura de las situaciones postcoloniales en una investigaciónmás precisa en términos de elites de poder, han allanado elcamino para otras investigaciones respecto de la situación enEuropa (Dezalay y Garth 1996, 2002; Dezalay 2004). Se handesarrollado investigaciones específicas respecto de losbanqueros europeos (Lebaron 2000, 2009, 2010) o los empresarioseuropeos (Dudouet, Grémont, y Pageot 2011). Para dar cuenta dela constitución de las elites europeas y su poder simbólico, seha investigado cómo el discurso de los derechos humanos o laidea de “Estado de Derecho” europeo estructuran de maneratransnacional los juegos en los universos sociales de losabogados (Dezalay y Garth 1996, 2010; Dazalay y Madsen, 2002,2009; Mégie 2006; Madsen 2007; Vauchez 2008). Investigacionesmás específicas respecto del personal de las instituciones yanálisis prosopográficos también han permitido comprender lasrelaciones específicas de los Euorócratas (burócratas europeos)con los profesionales de la política más allá del análisis neo-institucionalista y hasta qué punto forman parte o no de loscampos de poder del estado-nacional organizados por las elitesnacionales (Mangenot 2003; Cohen, Dezalay y Marchetti 2007;Georgakakis y De Lassalle 2007, 2010; Michel y De Lassalle 2007;Georgakakis 2008). Estudios específicos respecto de losdiplomáticos europeos también nos han permitido insistir en las
49
relaciones entre carreras dentro de las organizacionesinternacionales y su relación con el campo político nacionalmostrando cómo están de manera simultánea en ambos universos yel “habitus dividió” que resulta de ello (Buchet de Neuilly2007; Mérand 2009; Davidshofer 2009 unpub. Data; Alder Nissen eneste número, pp. 328-331). Un tercer grupo de investigadores, aveces llamados la Escuela de Paris de Estudios de Seguridad (queincluye a Anthony Amicelle, Tugba Basaran, Didier Bigo, PhillppeBonditti, Lauren Bonelli, Emmanuel-Pierre Guittet, JulienJeandesboz, Jean-Paul Hanon, Médéric Martin-Mazé, ChristianOlsson, Amandine Scherrer, y Anastassia Tsoukala), han empezadoa esquematizar los gremios transatlánticos de los profesionalesde la (in)seguridad con especial atención a las actividades delas redes europeas de policías, servicios de inteligencia,especialistas militares antiterroristas y guardias fronterizos(Amicelle, Basaran, Bellanova, Bigo, Bonelli, Bonditti,Davidshofer, Holboth, Jeandesboz, Mégie, Olsson, Scheeck, yWessling 2006; Bigo, Bonelli, Guittet, Olsson, y Tsoukala 2006;Bigo 2007, 2011; Bigo, Bonelli y Deltombe 2008) y sus conexionescon los administradores de seguridad privada y las lógicas devigilancia (Scherrer, Guittet, y Bigo 2009; Olsson 2009 unpub.data; Salter 2010).
Estos investigadores, procedentes en su mayoría de Europa yCanadá, son en gran parte críticos con la compresión tradicionalde los estudios europeos como un subcampo de las relacionesinternacionales que implican discusiones entreintergubernamentalistas y neo-institucionalistas. Asimismocomparten algunas conclusiones fundamentales respecto de lasengañosas dicotomías construidas por los estudios europeos einternacionales en términos de “niveles de análisis” y laoposición entre un nivel doméstico y otro europeo ointernacional. Para ellos, una sociología política interesada enlas relaciones de poder entre los agentes luchando por Europapero viviendo de Europa, para parafrasear a Max Weber, demuestraque el análisis de la posición y la trayectoria de los agentesindividuales que trabajan en dichos ámbitos son, de manerasimultánea (o de manera supeditada pero con frecuentes formas deautoridad multiposicionadas) agentes que juegan doméstica einternacionalmente. La idea de que el personal del estado y elpersonal de las principales organizaciones europeas e
50
internacionales son distintos, y que juegan en distintos juegos,es negada por toda la investigación prosopográfica procedentedel estudio de distintas poblaciones. La conexión entre lodoméstico y lo internacional se personaliza en los habitus quecohabitan en el mismo individuo. La problematización en términosdel campo y el habitus de Bourdieu renueva completamente losfundamentos de los estudios europeos y más allá, demostrando lafalsa dicotomía organizada en la ciencia política sobre lospapeles de los agentes entre los especialistas en RelacionesInternacionales, por un lado, y los especialistas en lodoméstico, por el otro. Investigaciones empíricas demuestrancómo los individuos se “colectivizan” en tanto que “agentes deenlace” y son siempre “agentes dobles” (véase Dezalay en estenúmero, pp. 276-293). Juegan simultáneamente en camposdomésticos y transnacionales, que tienen distintos intereses enjuego, y saben jugar los distintos juegos, usando ytransformando los recursos que tienen en las tácticas queimplementan a través de su sentido práctico.
Christophe Charle, en su influyente libro La Crise des sociétésimpériales, explica cómo se extienden los circuitos delegitimación con las prácticas coloniales de principios delsiglo veinte y los efectos de la oposición de los camposimperialistas nacionales en competición (Charle 2001). Enefecto, este es un elemento central. La historicidad de loscampos explica sus formas de transnacionalización y la desigualcapacidad de algunos agentes de salir al extranjero, de aliarsecon otros actores que tengan intereses similares aunque endistintos países, o de reclamar que pueden representar interesesuniversales con el fin de deslegitimar a quienes dominan en elcampo nacional.
Garth y Dezalay también analizan la importancia de lalógica de la construcción histórica de los campos de poder yexplican en este número el modo en el que los agentes y lasorganizaciones que producen y hacen circular estaespecialización estatal internacionalmente se presentan a símismos como la encarnación colectiva de un campo globalizado depoder estatal. No obstante, estos agentes cosmopolitas que sebasan en discursos prescriptivos inscritos en estrategiaspromocionales que buscan conseguir ventaja en una competicióninternacionalizada entre profesionales de la gobernanza, tienen
51
autoridad en esta circulación internacional de conocimientoexperto del estado sólo gracias a sus recursos nacionales entanto que expertos en sus propios estados-nacionales y a sucapacidad para establecer conexiones entre sus intereses localesy los intereses de aquellos que exportan sus estrategias. Leslleva a explicar el funcionamiento de estaimportación/exportación de especialización estatal como un cicloo una espiral donde cada fracaso se considera como unaoportunidad para llevar a cabo nuevas importaciones que arreglenlos anteriores “problemas”. La construcción de un espaciotransnacional de instituciones y de prácticas de elite es puesinseparable para ellos de la promoción de modelos nacionales delestado. Puede ser el caso para aquellas profesiones altamentedependientes del poder simbólico del estado como los abogados oincluso economistas tratando de reformar la gobernanza y deaplicar una agenda neoliberal, pero parece que otras profesionesdesarrollan en vez un discurso oculto de resistencia a lapromoción de su modelo de estado-nacional en general, yespecíficamente contra la promoción de su modelo deprofesionales de la política. Incluso tratan de reconocerse a símismos de manera transnacional por medio de esta crítica comúncontra todos los profesionales de la política nacionales y deuna narrativa en la que consideran tener un mejor conocimientoprocedente de su propia experiencia y saber hacer que les dotatanto de un mejor sentido del estado que a los políticos como demejores soluciones para resolver sus problemas.
Como he mostrado en mi trabajo, los oficiales policiales deenlace a través de un discurso de lucha global contra el crimenhan conseguido desde principios del siglo veinte (ICPC-Interpol)justificar sus vínculos más allá de sus estados-nacionales, conmás facilidad que los jueces penales, quienes están limitadospor la territorialidad de su jurisdicción. La creación de“clubes” policiales, y su institucionalización más tarde, haestructurado un campo de seguridad interna y ha llevado areformular las relaciones entre oficiales de policía,especialistas en antiterrorismo, servicios de inteligencia,guardias fronterizos, oficinas de inmigración. Este campo deseguridad interna después del fin de la bipolaridad se haentremezclado con el de asuntos exteriores y seguridad externagenerando luchas exacerbadas entre los servicios policiales,
52
militares y de inteligencia en torno a sus deberes y misiones(Bigo 1994, 1996, 2000a,b, 2001, 2008; Bigo y Tsoukala 2008;Bigo Carrera Guild y Walker 2010). Un campo transatlántico deprofesionales de la gestión está reconfigurando las fronterasentre las distintas fuerzas de seguridad públicas y privadas asícomo las relaciones que comprometen a los profesionales de la(in)seguridad con sus profesionales de la política ha emergido através del impuso de gremios transnacionales de profesionales enlucha por el monopolio de la definición y jerarquización de lasamenazas, los riesgos, las catástrofes, y lo que constituye el“destino”. El habitus de los agentes ha reconfigurado larelación entre seguridad y “nacional”. Son muchos los factoresque han dado lugar a la extensión de los circuitos delegitimación respecto de la circulación del poder y entre ellosla emergencia de prácticas referidas al intercambio de datos, alas tecnologías de la información, a lógicas de vigilancia adistancia, a intereses en promocionar discursos sobre laseguridad global. Las prácticas tradicionales de control defronteras territoriales y las decisiones soberanas sobre quiénes el enemigo, se han quedado obsoletas. El campo de poder ya noes una fusión pura de campos nacionales y no se organiza através de una doxa estatal que favorece a los profesionales dela política; otras lógicas están en juego con la emergencia dela acción del servicio de seguridad interna europea y del actualpapel que desempeña el Departamento de Seguridad de los EstadosUnidos (Bigo 2011).
La reconfiguración de la relación entre la (in)seguridad yla soberanía nacional puede terminar con una desafiliaciónburocrática tanto de los políticos en el poder, cuanto de lasalternativas radicales. También puede generar un sentimiento deestar aislado de los profesionales de la política y del público,pero de tener a la vez la verdad respecto del riesgo y laamenaza, y por tanto de tener unos derechos y deberesespecíficos al margen de la legalidad. Lejos de la hipótesis delas redes gubernamentales de Anne Marie Slaughter, que llevaconsigo un funcionalismo inherente, las burocraciastransnacionales de la policía, los guardias fronterizos, o delos jueces emergen en oposición a los discursos y las prácticasde sus profesionales de la política nacionales, mientras quesiguen confiando en sus posiciones de autoridad nacionales
53
dentro de los estados de los que proceden. Los estados-nacionales están desgubernamentalizados de manera creciente enel sentido del liderazgo de los profesionales de la políticasobre estas burocracias y de la autonomización de estasburocracias en función de sus intereses corporativos. La UniónEuropea está allanando el camino para esta diferenciación pormedio de las reuniones de consejos de ministros especializadosque toman decisiones y el efecto limitado de los consejos dejefes de estado.
Didier Georgakakis ha desarrollado la hipótesis de un campoburocrático de la Unión Europea donde los funcionarios de laComisión de la UE tienen cierta autonomía respecto del camponacional del que provienen, e insiste en la necesidad de queestén “desnacionalizados” para mostrar que forman parte deljuego (Georgakakis 2008). Andy Smith también ha analizado lacapacidad de la Comisión de tener unas estrategias a largo plazoque la mayoría de los profesionales de la política de losestados miembros no tienen, por estar demasiado involucrados enlos juegos electorales a corto plazo (Joana y Smith 2002). Laslíneas profesionales de solidaridad se imponen a las líneasnacionales. Pero esto funciona sólo porque muchos de estosburócratas sienten que tienen mucho en común y buscan formarparte de ese grupo especifico – iluminado y “cosmopolita”-,incluso cuando su ideología es la de limitar el empoderamieto delas instituciones europeas y mantener fuertes vínculos con elmodelo de soberanía territorial28.
Cuanto más se ocupe la sociología a las elites dominantespor medio de una investigación empírica detallada, másdemostraran sus conclusiones esta habilidad para “ser” unfuncionario doméstico, que ha ido a los mismos colegiosinternacionales, que va a los mismos lugares de vacaciones ycoloquios, que se han casado entre ellos y parecen“cosmopolitas” y/o para “ser” (simultáneamente) un burócratainternacional que cultiva todas las redes nacionales depolítica, economía, redes familiares y parecen enraizados en unsitio. Parece que la segmentación de carreras, y la distintanaturaleza y volumen del capital económico y simbólico, creanpara las posiciones subalternas de los campos, mayores28 Los policías oficiales de enlace europeos son un ejemplo de estos“conservadores cosmopolitas” que mezclan un estilo de vida cosmopolitacon un fuerte discurso nacionalista.
54
dificultades para hacer “circular” y “transformar” sus recursos.A veces, el momento de lo internacional o lo europeo en unacarrera se ve como un desvío, rentable o no, cuando losindividuos quieren retornar a sus lugares iniciales. Puede serun camino de convertirse en poderoso, o una estrategia de salidapara individuos y grupos, cuyo poder decrece localmente yquienes tratan de recuperarlo por medio de alianzastransnacionales. Puede ser también, rara vez, una salida“forzada”, donde volverse internacional es una señal dedebilidad dentro de los juegos domésticos y el hecho demuliposicionarse nacional e internacionalmente no es siempre unaventaja en ambos juegos.
Cuanto más se salga un miembro del personal con una largacarrera en organizaciones internacionales o europeas, y cuantomás se regule la circulación de esta persona por reglas queescapan a los estados-nacionales, en mayor medida crecen lasposibilidades de autonomización de un grupo en tanto que“expertos específicos” que actúan por una causa determinada. Esbastante fuerte en la lógica de la formación de la UniónEuropea, con el desarrollo de un poder burocrático yadministrativo específico que no depende de la razón de estado(nacionales). A veces desestabiliza la relación entre los“expertos” a escala transnacional y los profesionales de lapolítica nacionales mediante la disminución de la posibilidadde controlar a estos últimos. Pero la visibilidad del fenómenose encuentra enmascarada por el hecho de que los profesionalesde la política siguen pareciendo tener a su cargo lointernacional en el espacio diplomático. La posibilidad enalgunos espacios transnacionales de ser un campo institucionalen donde las mayores posiciones de poder están ocupadas porgrupos o individuos cuyo interés en el juego es marginal conrespecto a juegos más nacionales es frecuente, lo que significaque los diplomáticos parecen subordinados. Sus agentes y algunosobservadores construyen, por tanto, el campo institucional comoun “sirviente”, un “experto”, alguien “despolitizado”, aunquehaya investigaciones que demuestren que es la mejor manera dehacer política sin reconocerlo.
Parte de la discusión referente a las fronteras de lopúblico y lo privado puede ser reformulada como forma de limitarla capacidad de los profesionales de la política nacionales de
55
decir soberanamente “la última palabra”, y ocurre lo mismo en loque concierne a sus relaciones con los “funcionarios” deorganizaciones internacionales. El lamento respecto al fin delestado, la disminución del poder de los gobiernos versus losmercados, versus los expertos a menudo proviene de una profundaincomprensión de estas relaciones entre los campos nacionales einternacionales, por la todavía implícita idea de que el campodel estado-nacional confundido con el de los profesionales de lapolítica es, por definición, el campo dominante en el meta-campode poder. Cuando esta idea es cuestionada, se salta demasiadopronto a la hipótesis de que sus fronteras se han expandidorepentinamente a un campo de poder único y global (imperial) yque ha emergido una elite o clase dirigente global. Los campostransnacionales tienen de manera creciente sus propiasinstituciones en red, pero estas redes no son funcionales, soncapos de lucha. Se visibilizan por medio de organizaciones, queen parte reagrupan a aquellos individuos involucrados enactividades domésticas e internacionales. Si el estado-nacionalno es un actor sino un campo de poder, también estasinstituciones en red son espacios constituyentes que tienenintereses específicos y no sólo arenas de confrontación entrecampos nacionales de poder territorializado.
En conclusión, desde mi punto de vista, la circulación y latransformación de relaciones de poder en el mundo se oponen demanera creciente a los herederos del campo político y a lospretendientes de los gremios que proceden de los camposprofesionales y burocráticos, pero que tienen distintasrelaciones de fuerzas en cada campo. Los gremios transnacionalesde expertos (tanto públicos como privados) se presentan a símismos como factores de cambio, de novedad y de adaptación a loglobal en contra de los clásicos, los antiguos atrapados enviejos esquemas. En cada campo, las luchas se conforman demanera diferente y dependen de los intereses en juego, quesiguen siendo altamente nacionales, aunque parece que en unaserie de campos -finanzas, seguridad y ecología- las luchasoponen a los “neomodernos” (a los pretendientes que privilegianlos argumentos de universalismo, responsabilidad global, reglasde movilidad y flexibilidad) y a los “clásicos” (que siguenargumentando en términos de soberanía nacional e internacional,del derecho de excepción y del principio clave de identidad y
56
territorialidad nacionales) (Bigo y Tsoukala 2008). Losprofesionales de la política en todo el mundo estáncuestionados, a menudo están en competición, pero todos quierenmantener su derecho a tener la última palabra en términos dedecisión, esto es, tener la capacidad de regular las tasas deconversión de las distintas formas de capital.
La soberanía no es una solución, es un problema y requiereser analizado como un problema central de nuestro tiempo (Walker2009). Es más, la soberanía es el problema de estos emergentesgremios transnacionales de profesionales siempre en relacionesde competición, diferenciación, y atracción entre herederos ypretendientes luchando por sus propias prioridades e intentandotener la última palabra.
57