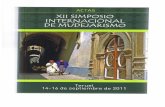India's contribution to the British balance of payments, 1757-1812
Pervivencias mudéjares en la arquitectura de la iglesia de Jesús (Paraguay) 1757-1767
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Pervivencias mudéjares en la arquitectura de la iglesia de Jesús (Paraguay) 1757-1767
Pervivencias mudéjares en la arquitectura de la iglesia de Jesús. Provincia Jesuítica del Paraguay (1757-1767).Actas del VII Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, España, 1996, págs 573 a 596.Autor: Arquitecto y Doctor en Historia Norberto Levinton
Introducción
La obra de la iglesia inacabada del pueblo de Jesús, en la Provincia Jesuítica del Paraguay, fue intentada de ser iniciada en 1757 y finalmente el comienzo se concretó en 17591. El esquema de distribución en planta puede ser explicado a través de la implementación del concepto de tipología, o sea la continuidad de un trazado que permitió posibilidadesde variación dentro de las disposiciones esenciales2.Este concepto surge como categoría crítica de la revisión de la historia comparativa de la arquitectura de las iglesias jesuíticas de Europa y América Latina3.En el caso particular de la iglesia de Jesús entendemos quesu diseño básico fue el resultado de la adaptación tipológica de un proyecto ya construido, encargo que debemos atribuir al hermano coadjutor Joseph Grimau. Pero el delineado de las elevaciones y la fachada de esta iglesia deben su concepción a un saber constructivo y a un léxico arquitectónico que definimos con la idea de regionalismo4.Este término, que es caracterizado como el amor o apego a determinada región de un estado y a sus cosas propias, lo utilizaremos como categoría crítica para sustentar la intervención en la obra del hermano Antonio Forcada.Este coadjutor arquitecto nacido en Nuez de Ebro, población cercana a Zaragoza, habría sido quien supo aportar a la obra el lenguaje expresivo utilizado en su región de origen: el mudéjar aragonés5.
1 ARSI .De la Crónica del Padre Jaime Oliver en Breve Noticia de la Numerosa y Florida Cristiandad Guaraní..2 Argan, 1984.3 El estudio se limita a esquemas tipológicos de Europa y América Latina 4 Una categoría que es reiteradamente utilizada en el estudio de la arquitectura mudéjar.5 Storni, 1980.
1
Tipología y regionalismo en la arquitectura de las iglesiasde la Compañía de Jesús en Europa
Los trabajos de investigación de Pietro Pirri y Rodríguez Gutiérrez de Ceballos sobre los comienzos de la arquitectura realizada por la Compañía de Jesús indicarían la presencia del concepto “il modo nostro” en diferentes documentos6. Esta caracterización no incluiría descripciones arquitectónicas. Pirri, Rodríguez Gutiérrez de Ceballos y otros historiadores como Rey y Danville relacionan esta expresión con una preferencia tipológica7. Se trataría más de un estilo cultual más que arquitectónico.Bottineau8 sintetiza esta idea en la elección de plantas deiglesias de nave única con capillas laterales. Esta disposición permitiría conformar un ámbito unitario especialmente adecuado para una cómoda y audible predicación. La nave única se constituye en senda procesional porque incentiva la traslación desde el ingresohacia el altar al cual se llega después de una experiencia trascendente bajo la cúpula. Pero la diversidad de hipótesis señala que se trata más de una elección tipológica que de la repetición de un modelo. Braun, que haestudiado las obras construidas en varias provincias, destaca la planta rectangular9. March entiende que la elección del esquema se hizo en vida de San Ignacio (1491-1566) a partir de la iglesia de Monserrat en Roma (construida por los catalanes en 1495); Dainville y Vallery-Radot suponen que se impuso una derivación de las iglesias del Quattrocento italiano y Tapié coincide con Pirrien encontrar la fuente de inspiración en el Tratado de Arquitectura de Sebastián Serlio (publicado hacia 1547)10.La siguiente generación de historiadores coincidirían en que había mayor cantidad de iglesias construidas con plantabasilical11 en las variantes de nave única con capillas laterales o tres naves.Me refiero a Bösel, Patetta con “Le
6 Pirri, 1995.Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, 1967. 7 Rey, 1995: 690 a 695. Dainville, 1995.8 Bottineau, 1971.9 Braun, 1907.10 March, 1926. Vallery-Radot, 1960. Tapié, 1978. Vallery-Radot afirma que un 77% de los planos que están en el archivo de París tienen esa disposición
2
chiese della Compagnia di Gesù come tipo”, en Wittkower especialmente el trabajo de Ackerman “Il contributo dell´Alessi alla tipologia delle chiese longitudinale”, Benedetti y Sale12. Las variantes basaron sus características en condicionamientos particulares como el Santuario de San Ignacio de Loyola, una obra de Carlo Fontana, o el Noviciado de San Andrés del Quirinal, de Gianlorenzo Bernini en Roma13.En cuanto a las elevaciones las decisiones arquitectónicas se sustentaron en tradiciones o prácticas regionales con techos a dos aguas, una nave de mayor altura que las calillas laterales o naves colaterales, con transepto acusado o no al exterior y con cúpula o sin ella.Las fachadas fueron consideradas como parte de la terminación de la obra y un elemento particular en sí, con más relacióncon el exterior que con el interior y susceptibles de ser resuelta por un ejecutor absolutamente diferente que el de l propia iglesia.En consecuencia creo que debería considerarse la arquitectura jesuítica como una arquitectura de composición, según define Argan esta categoría. De esta manera podríamos considerar que “il modo nostro” era un esquema inicial de planta el cual se adaptaba según la necesidad de cada lugar (la ratio domiciliorum, según designa este paso el Padre General Mutius Vitelleschi en una carta). Luego el planteo se resolvía en altura (seccióntransversal y longitudinal). Era el concepto de “montea”. 11 El concepto de basílica, en el lenguaje romano, aludía a lafunción más que a la composición del edificio, y, pese a lasvariaciones, la función esencial se reconoce fácilmente: una gran salade reunión.Por eso al notar que el concepto de iglesia viene del latín ecclesia yéste del griego ekklesia -quieren decir congregación, un sinónimo dereunión-, podemos entender el proceso de configuración del edificiocristiano. Dice Krautheimer ?que “en el lenguaje de la arquitecturamoderna, una basílica es un edificio dividido en naves longitudinales,una central y dos o más laterales, la primera más ancha y alta que lasotras, e iluminada por un cuerpo alto de luces. Pero las basílicasromanas rara vez o nunca, fueron de este tipo. En su forma más simpleeran salones de un solo ámbito, en ocasiones subdividido por columnaso pilares”.12 Bössel, 1985. Patetta, 1989. Wittkower, 1992.Benedetti, 1993. Sale, 2001.13 Pita Andrade, 1989.
3
Se aportaba a esa planta, que podía ser un esquema tipológico o una planta alternativa o no de alguna obra ya realizada, las posibilidades de materiales y de mano de obra del lugar así como también el léxico arquitectónico del responsable de la obra. Rodríguez de Ceballos y Kubler hablan de “esquemas standards” y de plantas de las iglesiasmás logradas14. Los dos primeros proyectos para el Gesú de Roma, el de Nanni di Baccio Biggio (1550) y el de Miguel Ángel Buonarotti (1554), conformaron con la propuesta definitiva de la iglesia una serie tipológica basada en la planta de nave única en cruz latina con capillas laterales, crucero con cúpula y brazos sobresalientes en los proyectos previosy contenido en el rectángulo de la planta en el proyecto definitivo15.Los autores de este último, Jacopo Barozzi da Vignola (1507-1573) y Giovanni Tristano el Consiliarius Aedilicius de la Compañía de Jesús entre 1558 y 1575, incluyeron la planta en una figura rectangular porque así las iglesias eran de fácil construcción y adaptación a los lineamientos generales de los colegios en la posición de borde de un patio o como límite entre dos patios.Tristano continuará la serie tipológica de las plantas de iglesias en Palermo, Messina, Catania, Ferrara y Catanzaro.Se trata del esquema de una nave con capillas laterales salvo en el caso del Gesú de Peruggia donde las capillas laterales se sustituyeron por naves colaterales.La escisiónentre la planta y las elevaciones sucedió en donde se contaba con un arquitecto o encargado de la obra local, enviándose desde Roma sólo las plantas.El esquema tipológico basilical pasó a España pero la precariedad económica de los colegios obligó al Padre Bustamante (1501-1570), algo así como el Consiliarius Aedilicius de esta provincia, a simplificar la planta haciéndola de nave única sin crucero ni capillas laterales.Después del fallecimiento de Bustamante, con la evolución del estado de los colegios, el hermano Giuseppe Valeriani (1542-1596) reformará algunas de las iglesias como en el caso de Granada y Trigueros transformando las plantas de una nave en plantas de cruz latina no contenidasen un rectángulo.Posteriormente el hermano Pedro Sánchez
14 Kubler, 1957.15 Gómes Pereira, 1989.
4
(1569-1633) y el hermano Francisco Bautista (1596-1679) producirían edificios con características tipológicas afines al Gesú de Roma. Estas iglesias serían fabricadas con resoluciones propias de los contextos regionales de la implantación. Es el caso de las iglesias de San Juan Bautista de Toledo y del Colegio Imperial de Madrid, a cuyaserie tipológica pertenecerá la iglesia de San Ignacio de Buenos Aires en territorio español. En las elevaciones primaría el tipo “cajón”. Bustamante utilizaría los artesonados mudéjares y Bautista la cúpula encamonada, tipos constructivos que tendrían uso en las iglesias de la Compañía de Jesús en las ciudades de Hispanoamérica.Otras áreas culturales que tendrían incidencia en el Río dela Plata serían la antigua Provincia de Flandes-Bélgica y la Germania/Austria/Bohemia donde prevaleció la variante tipológica de tres naves. Según Vallery-Radot los jesuitas retomaron la tradición regional de la iglesia de salón o Hallenkirche. Keller, refiriéndose a los alzados de estas iglesias, apela a la designación de neogoticismo aun en pleno siglo XVIII16. Braun, por su parte, revela la complejidad en la diversidad señalando la existencia de edificios jesuiticos de estilo gótico en Tournai, Luxemburgo y Cambrai; renacentistas en Munich, Innsbruck y Ausburg; barrocas en freiburg y Altötting y rococó en Mindelheim y Landsberg.Por consiguiente sostenemos que hubo una circulación de planos entre las diversas provincias jesuíticas que determinó la configuración de series tipológicas de plantas, fundamentalmente a partir de las iglesias matrices. De esta manera podríamos establecer nexos de conceptos para las prácticas cultuales confundidos entre los léxicos regionales. Estos léxicos aparecen más claramente en las elevaciones y fachadas siguiendo el criterio de diseño como suma de resoluciones e intervenciones no existiendo ninguna clase de homogeneidad estilística. Los Coadjutores Arquitectos y/ o los sacerdotes con conocimientos de las reglas del arte transportaron desde sus regiones de origen los lenguajes con que se resolverían los edificios en las distintas ciudades de América y en los pueblos de indios.
16 Keller, 1971.
5
Tipología y regionalismo en la arquitectura de las iglesiasde la Compañía de Jesús en América
La continuidad de la actitud metodológica en la resolución de las obras de arquitectura significó ajustar los criterios a una compleja realidad. Había escasos recursos económicos, falta de los materiales conocidos, mano de obraindígena y negra esclava que requirió un proceso de formación y ausencia de coadjutores arquitectos. Por ello se hicieron cargo de las obras sacerdotes con distinto grado de aptitud en el conocimiento de las reglas del arte o se contrató a los escasos Maestros de Obras que vivían enlas ciudades coloniales. Los esquemas seguramente la mayoría fueron traídos de Europa. Durante el siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII persistió el esquema tipológico en la variante de nave única sin capillas laterales en Perú y en Brasil. Esto sucedió por la simplezaen la ejecución de la obra según podemos deducir de la lectura de los trabajos de Santos, Mesa/Gisbert, Gutiérrezy Costa17.En el siglo XVII predominaron las iglesias de planta en cruz latina o tres naves. Esto ocurrió en México18, Perú y la Provincia Jesuítica del Paraguay. Mientras en Brasil, dependiendo también de la Corona de España y Portugal, se privilegió la planta en cruz latina.Esta homogeneidad de criterios con respecto al esquema tipológico tuvo su paralelismo con Europa salvando algunos años de diferencia. En todas las provincias jesuíticas abundaron las plantas construidas o los planteosalternativos de iglesias reconocidas por su valor arquitectónico.En general se iniciaba la serie tipológica adaptando el ejemplo europeo y luego se utilizaba el proyecto resultante para los nuevos edificios. Mesa/Gisbertseñalan que el Gesú de Roma fue el referente de la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito (1605) y que ésta, a su vez, fue el antecedente para la iglesia de San Pedro de Lima (1624). Alguna iglesia jesuítica española fue referente de San Ignacio de Bogotá (1612) y esta influenciónotablemente a San Ignacio de Tunja (alrededor de 1620). En la Provincia Jesuítica del Paraguay se optó por la planta de cruz latina contenida en un rectángulo para los
17 Santos, 1951; Mesa/Gisbert, 1977; Gutiérrez, 1978 y Costa, 1978.18 Díaz, 1982.
6
colegios de las ciudades y la planta de tres naves de mayores dimensiones en los pueblos de indios. Gutiérrez afirma que en 1624 se estaba construyendo una iglesia de nave única en cruz latina para Asunción del Paraguay. Señala que este edificio, destruido por los sublevados con el Obispo Cárdenas, sería el inicio de la serie tipológica de las iglesias levantadas en Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero19. En algunos de estos edificios las capillas laterales fueron sustituidas por capillas de indios con entada independiente. Un ejemplo claro de estas adaptaciones es el de la iglesia de San Ignacio de Buenos Aires donde se utiliza un proyecto trunco alternativo de la iglesia del Colegio Imperial de Madrid con 4 capillas por lado y cúpula encamonada y posteriormente se va transformando agrandándose el espacio con 5 capillas por lado y sustituyéndose la cúpula encamonada por otra sobre cimborrio. En los pueblos de indios ya se construían de tres naves pero de corta extensión. El Provincial Pedro de Oñate describe en 1618 las iglesias del Guayrá como “de tres naves, tienen de largo 150 pies (42 metros) y de ancho 80 (22,40metros)20.La construcción de las iglesias progresó después de la victoria en la batalla de Mbororé y las relocalizaciones de los pueblos. Hacia 1688 el Padre Superior Thomás Donvidas indicaba la implementación de la metodología descripta: “para el modelo hay muchas iglesias antiguas y modernas que se pueden seguir escogiendo las quefueran más a propósito”.En el provincialato del Padre Roca y también en el del Padre Rillo ya se ordenaría copiar lasmedidas de las iglesias de San Nicolás y de San Ignacio Guazú21.En estas reducciones tuvieron un rol particular el pórtico o atrio cubierto y el baptisterio como espacios de transición para los no bautizados o neófitos a la experiencia del espacio sagrado de la iglesia o Casa de Dios. Más interesante aún es el proceso de metaforización del concepto iglesia. Roth señala la similitud entre la 19 Gutiérrez, 1983.20 Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la Compañía de Jesús (1615-1637). Tomo XX, 1929.21 AGNA. Biblioteca Nacional, Legajo 140.
7
iglesia basilical de madera y la Oga Guazú o Casa Grande. Hemos analizado más ampliamente este tema en “Vivienda y vida privada: la transformación de los conceptos por la acción evangelizadora de la Compañía de Jesús”22.
Tipología y regionalismo en la iglesia de JesúsTipología
Un memorial del 23 de noviembre de 1756 para el Pueblo de Jesús, firmado por el Padre Superior Antonio Gutiérez, ordenaba que “empréndase con empeño la mudanza del pueblo ala loma señalada pues son tan patentes las conveniencias para los indios en ella. Para la dirección de la obra se seguirá el plan que a este fin ha hecho el hermano Joseph Grimau, sin que se pueda alterar cosa alguna sin el parecerde los Superiores”23.Este hermano coadjutor, nacido en Barcelona el 24 de marzo de 1718, llegó a Buenos Aires entre 1739 y 1740. Su formación declarada era la de pintor. Sin embargo tuvo algún nivel de participación, aun no definido, en las obrasedilicias de los pueblos de San Luis Gonzaga, Santa María la Mayor, San Miguel y Trinidad previamente a su presencia en Jesús confirmada por el catálogo de 1757.En Santa María la Mayor estuvo a punto de iniciar la construcción de la nueva iglesia, reemplazante de la anterior incendiada, perose disgustó con el Cura del pueblo.La obra se quedó en cimientos hasta nuestros días.En Jesús sabemos que podemos adjudicarle el proyecto,suponemos que como adaptación de alguna traza europea,porque esta etapa de la definición es lo que concernía altérmino “plan”24.También podemos afirmar que abandonó elpueblo hacia 1758. Las Cartas Anuas del Colegio de Paraguaylo incluyen en el listado de sus integrantes desde 1759hasta 1765 como Sacristán. Además la visita del Padre FrayJosé de Parras por el pueblo de Jesús ya encuentra en 1759a cargo de la obra a Forcada25. ¿Por qué Grimau fue sustituido por Forcada? Se encontró undocumento en el archivo de Loyola que señala la salida de
22 Levinton, 2008: 9 a 24.23 AGNA. Sala IX, 6-10-1. .24 Covarrubias, 1611.25 Parras, 1943.
8
Grimau26. Sánchez Labrador describió la caída de la cúpulade la iglesia de Trinidad: el peso de las piedras. Losdefectos de la resolución de esta obra, a cargo de Grimau,serían la causa27. Más específicamente la fundación deledificio no había sido diseñada para transmitir laimportante carga. Forcada se hizo cargo de la obra en su reemplazo. La plantade la iglesia de Jesús es de extrema simpleza y se adviertecomo se ajustaron la sacristía y contrasacristía, demasiadoalargados, para integrarse con la planta del Colegio.Peroel hecho que revela la propiedad intelectual del diseñotiene que ver con el léxico mudéjar implementado en lasdecisiones. La estructura está desprovista de columnas opilares perimetrales. Es el espesor del muro el que definejunto con las columnas octogonales que delimitan la navecentral. De este sistema hubieran participado las bóvedasde doble rosca de ladrillo. No se construyeron pero quedóen la cabecera de la iglesia la huella dejada por unintento frustrado por comenzar su ejecución. Es el perfilachatado de la bóveda central el que me está indicando queuna parte de la carga iría a tierra por las columnas peroque el peso más importante sería transmitido al muro.
Regionalismo
El hermano arquitecto Antonio Forcada había nacido el 22 demarzo de 1701 en Nuez de Ebro (Zaragoza). Ingresó en laCompañía de Jesús en 1735 e intervino posteriormente en losdiseños y construcciones de varios colegios jesuíticos enel Antiguo Reino de Aragón y la Corona de Aragón28.Ha trabajado sobre la obra de Forcada en España lahistoriadora Vázquez Barrado. Se ha basado en la colecciónde planos que publicó Furlong y que encontró en el que fueel Colegio de la Compañía de Jesús en la ciudad de Santa Fe(Argentina). Según Vázquez Barrado en el Antiguo Reino deAragón los colegios en que trabajó Forcada entre 1735 y1743 fueron: el Colegio Cesaraugustano (Zaragoza), elColegio Alagonense (Zaragoza), el Colegio Turiasonense(Huesca) y el Colegio Bilbilitano (Zaragoza). En la Corona
26Lic. Auletta y Serventi27 Ver Sustersic, 28 Vázquez Barrado,1994.
9
de Aragón intervino en el Colegio Fontinense (Alicante), elColegio Gaudinense (Valencia) y en la Casa de Probaciones(Tarazona). Los catálogos lo designan como arquitecto enprácticamente todos los colegios salvo en el Cesaraugustanodonde figura como coadjutor aprobado y en el de Gaudia,donde aparece como coadjutor del servici doméstico. EnCalatayud hizo los planos para el Seminario de Nobles queinició sus clases en 1752.También preparó el proyecto deampliación del templo de Nuestra Señora del Pilar (actualparroquia de San Juan el Real) que había sido fundado en1584.Para el Colegio de Alagón participó en la conducciónde la construcción de su edificio y en el de la iglesia deSan Antonio hacia 1741. En Tarazona hizo los planos de laiglesia de San Vicente Mártir (de 1742 a 1743). Es decirque indudablemente Forcada tenía un frondoso curriculum.Hemos tenido la oportunidad de visitar sus obras en Españay en Argentina. Veamos algunos elementos arquitectónicosque aparecen como invariantes.La iglesia de San Juan elReal en Calatayud tiene arcos mixtilíneos y un cimborrio deplanta octogonal. Su torre, que se compone de tres cuerpos,tiene la segunda parte ligeramente ochavada y la tercera deplanta octogonal.En Tarazona la iglesia de San VicenteMártir fue construida con orden toscano.La iglesia delColegio de Alagón tiene una portada con arco mixtilíneo.Borras Gualis entiende que Aragón es el único reino de laantigua Corona que tiene un desarrollo importante de laarquitectura mudéjar. Pero todas estas obras tienenpredominancia del ladrillo.El primer problema que teníamos que resolver era laexperiencia de Forcada en el uso de la piedra.CuandoForcada estaba trabajando en Tarazona participaba al mismotiempo en la preparación de la expedición misionera delPadre Procurador Rico. Según una carta de Mariano Alberich,de la Procuraduría de la Compañía de Jesús en Barcelona,dirigida al Padre Rico, este con residencia provisoria enMadrid, le informa que “el Hermano Forcada me pide hierrospara equipar y surtir enteramente 12 albañiles y seiscanteros, que son muchos hierros”29.De cualquier modoTorres Balbás formuló la hipótesis de un mudéjar de piedraen los siglos XII y XIII y Lomba Serrano explicó que losmuros se levantaban en piedra o ladrillo según la zona
29 AGNA. Sala IX, 6-9-7.8 de julio de 1742.
10
especificando que en el Bajo Aragón , Alto Aragón,Maestrazgo o Pirineo la piedra era abundantísima30.Lapiedra era trabajada en forma de sillar o mampostería, lamisma técnica que aparece en la iglesia de Jesús.El segundo problema que debíamos enfrentar tenía que vercon la preponderancia de elementos arquitectónicos deprocedencia almohade en la arquitectura de Jesús. La regiónde Aragón nunca estuvo bajo el dominio de los seguidores deAben Tumar el Mehedi. Sobre este tema Borras Gualis explicaque a través de Teruel y de Sevilla llegaron a Aragón losinflujos almohades por medio de artesanos.La supervivenciade este léxico arquitectónico tras la expulsión de losmoriscos en 1610 se debió a la transmisión de losconocimientos del arte a artífices cristianos o a lacristianización de los moriscos convirtiéndose enmudéjares.Forcada llegó a Buenos Aires en 1745. Entre esa fecha y suestadía en Jesús tenemos alguna presunción de susactividades. Estamos convencidos de que preparó los dosproyectos para el Colegio de Montevideo. Estos planosformaban parte del conjunto de proyectos que encontróFurlong en Santa Fe y que se atribuyen a Forcada porque hayplanos con su letra. Pero en el caso de las trazas paraMontevideo uno de ellos es similar a la iglesia de SanLorenzo de Burgos. Se trata de un esquema octogonaltípicamente mudéjar. La Compañía de Jesús estaba decidiendola compra de los terrenos para la obra31. Puede haberintervenido en la iglesia de la Compañía de Jesús en SantaFe. Encontramos similitud en los arcos escarzanos conescotaduras de su fachada y los de Alta Gracia.El primerindicador temporal corresponde a su paso por Córdoba. El 15de julio de 1749 realizó sus últimos votos. Esta fechapermite al Padre Grenón sostener que el plano de la manzanajesuítica de esta ciudad, forma parte de la colecciónmencionada, es un relevamiento hecho por Forcada entre 1749y 175032.Para Buschiazzo el esquema tiene que ver con obrasmenores que se realizaron en el Colegio Máximo hacia175433.
30 Lomba Serrano, 1989.31 Las tierras se compraron en 1749.32 Grenón, 1957.33 Buschiazzo, 1942.
11
La intervención de Forcada en varias construcciones debeinterpretarse en el siguiente contexto: el hermano Bianchihabía fallecido en 1740 y había dejado varios edificiosinconclusos. El hermano Prímoli había continuado lostrabajos pero tampoco había podido terminarlos porque debióencargarse de la iglesia de Trinidad, un edificio especialde frontera, falleciendo en 1747. Grimau, coadjutorespecialista en pintura, se hizo cargo de trabajos de suarte en la iglesia de San Miguel pero ante la muerte dePrímoli tuvo que intervenir en la obra del pórtico de laiglesia de San Luis Gonzaga, donde estuvo hasta 1751 y deahí lo enviaron a los pueblos de Trinidad y Jesús. Es decirque Forcada, un arquitecto de trayectoria, estaba encargadode las obras nuevas e inacabadas en las ciudades y Grimauresolvería las obras nuevas e inacabadas de los pueblos deindios. ¿Qué hizo Forcada en Córdoba? Se puede estimar queestuvo entre seis y ocho años desde aproximadamente 1748.La estancia de Jesús María seguía en obra durante los ´40.Tiene arcos mixtilíneos en las enjutas de las arcadas delprimer nivel y posee una cúpula sobre un tambor octogonalmuy similar al de la iglesia de San Juan en Calatayud. Lacúpula está dividida en gallones por nervaduras, unatécnica muy propia del mudéjar aragonés, como en SanAntonio de Alagón y San Juan el Real de Calatayud.Buschiazzo, sobre la estancia de Santa Catalina, haencontrado que en un libro de gastos con anotaciones de1754 aparece la mención de un hermano que está a cargo dela obra pero sin nombrarlo. En la sacristía la pequeñacúpula está soportada por pilares ochavados. ParaBuschiazzo está resuelta como la de Jesús María, cuyacúpula y ciertos detalles de herrería, suponemos que serefiere a la reja que aparece en los libros de Furlong yNadal Mora, conformarían un léxico arquitectónicointegrado34.Della Vedova y De la Rua datan esta obra entre1750 y 175435.Pero el arco mixtilineo de acceso alcementerio ya es un testimonio irrefutable de la presenciade Forcada.En Alta Gracia interpretamos que la definición delfrontispicio como un arco mixtilíneo inscripto, según la
34 Buschiazzo, 1969.35 Vedova/ Rua, 1987.
12
óptica de Deltrozzo-Freguglia36 y Nicollini-Paterlini deKoch37, tiene que ver con que se estaba ejecutando durantela estadía de Forcada.El patio ochavado que balconea sobrela escalinata de acceso correspondería al mismo autor.Suponemos que Forcada se trasladó desde Córdoba aCorrientes para la confección del proyecto de la iglesiadel colegio. Esta obra recién se encararía, por falta defondos, hacia los primeros años de la década del ´60. Hemospresentado un trabajo sobre ella en unas jornadas.De Corrientes pasaría a Asunción de Paraguay. El colegio,construido a fines del siglo XVII, todavía tiene algunospilares ochavados.En 1759, debería suplantar al Hermano Grimauresponsabilizado por la caída de la cúpula de Trinidad.Forcada se encargaría de los nuevos pueblos de Jesús y SanCosme y San Damián.Durante el tiempo en que estuvo en lazona fue solicitada su asistencia desde San Ignacio Miní.Tuvo correspondencia con el Padre Rector del Colegio deCorrientes sobre la obra de la iglesia de esa ciudad. Elsacerdote encargado de Yapeyú reclamó su presencia pero nose efectivizó. En 1761, el Obispo De la Torre comprobó lamarcha paralela de las obras de Jesús y San Cosme afirmandoque “se están fabricando en cada uno de dichos pueblosiglesias de piedra de sillería con una hermosa planta”38.Enel mismo año el Padre Rivera, cura de Jesús, escribía:“aquí nos hallamos con la fábrica nueva de este pueblo, laque va adelante juntamente con la casa nuestra y laiglesia”39.La obra avanzaría rápidamente, en otra carta:“con la fábrica de la nueva iglesia y pueblo se gasta muchofierro”40.El catálogo de 1763 ubica a Forcada trabajandosimultáneamente en Jesús y en San Cosme41. El 14 denoviembre el Padre Rivera le escribe al Padre VisitadorContucci que el pueblo de Jesús está trabajando “con laobra de la iglesia que va prosiguiéndose y adelantándose
36 Deltrozzo/Freguglia de Nanzer, 1974. 37 Nicolini/ Paterlini de Koch, 1974.38 De la Torre, 1905.39 AGNA.Sala IX, 6-10-5.Carta al Hermano Martínez.20 de octubre de 1761.40 AGNA.Sala IX, 6-10-5. Carta Al Hermano Martínez. 16 de marzo de 1762.41 AGNA.Sala IX, 6-10-6.
13
sin novedad alguna y veré si puedo este verano cubrirnuestra casa”.La siguiente epístola entre los mismosinterlocutores señala la incidencia de Forcada en la obra.El Padre Rivera se disculpa ya que “como este pueblomantiene al Hermano Forcada cuando este viene sudado de laobra y quiere tomar un poco de agua con vino” se lo da,porque lo hace “en retorno de tantos favores que estepueblo recibió del sujeto para quien la di, ayudándome alevantar este pueblo cuando éste estaba por los suelos”. Forcada, hacia octubre de 1764 cuando ya estaban hechos losdinteles y los muros llegaban a la altura de las cornisas,sufrió un accidente en la obra de San Cosme que puso enpeligro su vida. Rivera escribe señalando su impericia enel arte de la arquitectura que “así esta obra estáempantanada, a no ser que VR con su mucha claridad, usandode su poder, envíe algún otro hermano que la acabe”. El 14de enero de 1765 le insiste al Padre Contucci: “si VuestraReverencia me pudiera enviar por algún tiempo a estehermano alemán que está en este Colegio, viera VR lo queserá esta iglesia y este pueblo” [se refería a Haarls].Pero Forcada tuvo una mejoría y volvió a aparecer en elcatálogo de 1766. Fue requerido por el Cura de San IgnacioMiní para una reforma del templo. La construcción deltemplo había sido realizada con piedras sin labrar y ñaú.Posteriormente se habían agregado piedras labradasalrededor de los vanos42. Forcada recomendó no hacermodificaciones. En este mismo año yace en su lecho yfallece en 1767, siendo enterrado en San Ignacio Miní.Su aporte a la iglesia de Jesús es factible de determinar apartir de la lectura de unidades significantes queconforman una cadena de sentido. Se trata de un lenguajeestético y un saber constructivo que hemos caracterizadocomo regionalismo y que podríamos definir como“pervivencias mudéjares”.El pilar ochavado que aparece enel Colegio de San Cosme y en el Colegio de Jesús provienede las mezquitas almorávides. La mayor robustez de lospilares permitía eliminar los tirantes o arcos de entibo.Según Torres Balbas este elemento arquitectónico llegaríaal mudéjar por influencia de las mezquitas almohadesconvertidas en iglesias. Aunque Borras Gualis señala laprocedencia sevillana de los pilares ochavados Lomba
42 Por intervención del Hermano José Brasanelli.
14
Serrano menciona la antigua existencia de estos pilares enla zona bajoaragonesa debido a la influencia levantina.Forcada utilizaría este pilar con proporciones que Vignolaen su Regola delli cinque ordini d´architettura (1562, 1ª edición)define como una modulación inherente al orden toscano. Ypara Bevan y Chueca Goitía el orden toscano fue utilizadoen Aragón para traducir los órdenes arquitectónicos a laarquitectura de ladrillo. Ya hemos indicado su uso porForcada en la iglesia de San Vicente Mártir de Tarazona yen San Antonio de Alagón. Buschiazzo destaca suimplementación en la fachada de la iglesia de Jesús43.Los pilares que dividen las naves de la iglesia de Jesússon descriptos por Busaniche como constituidos por unasección principal de un metro por un metro a la cual se lehan adosado cuatro pilastras salientes de cuarenta y cincocentímetros por qunce centímetros. Su diseño corresponde alconcepto estructural que, según Golvin, poseen la Kutubiyyade Marrakech (aproximadamente de 1147), la gran mezquita deTaza (de 1134), la mezquita de Tinmal (de 1153) y lamezquita de H´assan en Rabat (de 1196). Todos estosedificios pertenecían a los almohades.Se los define comopilares enganchados (egagés)44.Forcada, en el caso de la estructura de la galeríaperimetral de los Colegios de San Cosme y Jesús, pensabaponer una zapata de madera como elemento intermedio entreel pilar y la estructura de par y nudillo. Esta piezareemplazaba al capitel. Han sido de uso común en los patiosporticados aragoneses. La implementación de un pilar deorden toscano con una zapata de madera a la cual se le handelineado volutas jónicas era recomendada por Serlio en sucuarto libro para un edificio “di un letterato o mercantedi vita robusta si potria comportare”. De alguna manera sepodría decir que un colegio de la Compañía de Jesús era unedificio para estudiosos. Por su parte, mencionado porMarcais, las volutas jónicas fueron utilizadas en SantaMaría la Blanca y en las mezquitas almohades de Tinmal yMarrakech.En el caso del arco de la fachada principal de la iglesiade Jesús su perfil es definido como mixtilíneo. Presenta unintradós formado por líneas mixtas guardando una perfecta
43 Torralba Soriano, 1979. Goodwin, 1990.44 Golvin,
15
simetría. Se trata de un elemento arquitectónico utilizadoreiteradamente por Forcada. En la estancia de Jesús Maríaen Córdoba hay una reja con dibujo mixtilíneo y la mismatraza se la puede encontrar en la reja que aun se encuentraen San Cosme en Paraguay.Borras Gualis afirma que es uno delos motivos ornamentales básicos de la arquitectura mudéjararagonesa y señala que ya se lo puede encontrar en laAljafería de Zaragoza. De la misma esencia es el mocarabeo muqqarna. Nos referimos a una forma decorativa que secomenzó a utilizar entre los almoravides y que luego pasó alos almohades. Se supone que proviene de un arco mixtilíneosencillo. Marcais indica su empleo desde Marruecos hastaEgipto. Es una expresión berebere donde prevalecenreminiscencias de flores y follajes.La torre, en cuyo interior se encuentra el baptisterio,tiene planta cuadrada y una pequeña cúpula apoyada sobretrompas. Para Buschiazzo es un detalle curioso y pocofrecuente en América. Pero es una resolución muy utilizadaen la región de origen de Forcada. En Teruel (San Martín yEl Salvador) para campanarios. Y también en las zonasvecinas de Calatayud (Belmonte de Calatayud, San Pedro delos Francos, Aniñón, Terrer). Una torre envuelve a otra yentre ambas se sitúan las escaleras. Es perteneciente al mismo léxico arquitectónico el alfarjedel sobrado, que está apoyado sobre modillones, y laarmadura de par y nudillo del Colegio de San Cosme. Asícomo el arco de cortinado que compone la entrada a lasacristía trazado por dos porciones de circunferencia concentros exteriores que se cortan en la clave formandoángulo. En este último caso, según Borras Gualis, setrataría de la posible asimilación de una estructura góticaal sistema de trabajo mudéjar. Sabemos que en elrenacimiento trabajaron artesanos lombardos en laregión.Para Lambert, en cambio, la genealogía del elementoarquitectónico podría ser hispano- musulmana45.En el caso de los estípites, pilastras que tienen la figurade una pirámide truncada con la base menor hacia abajo,hemos encontrado escasos ejemplos de su uso en Aragón. Sinembargo nos ha llamado la atención su uso en Mexico. En laiglesia de San Francisco Javier de la Compañía de Jesús enTepotzotlán forman parte de la imponente ornamentación
45 Lambert, 1933.
16
mudéjar.Por lo cual interpretamos que en este caso nos hafaltado la bibliografía pertinente.Forcada vino al Paraguay con el saber arquitectónico de sutierra y supo amalgamar las experiencias de las diferentesculturas que habitaron en España con los aportes de lacultura guaraní, cuyos artífices participarían en lamaterialización de sus obras en las Misiones Jesuíticas.
Fuentes
AGNA Archivo General de la NaciónARSI Archivo de la Compañía de Jesús en Roma
Bibliografía
Argan, Giulio Carlo. El concepto del espacio arquitectónicodesde el barroco a nuestros días. Buenos Aires, EditorialNueva Visión, 1984
Borras Gualis, Gonzalo M. El arte mudéjar. Teruel,Instituto de Estudios Turolenses, 1990.
17
Bottineau, Ives. Barroco ibérico y latinoamericano.Barcelona, Editorial Gárriga, 1971.
Braun, Joseph. Die kirchenbauten der deutschen jesuiten.Freiburg im Breisgau, 1910.
Burkhardt, Titus. La civilización hispano-árabe. Madrid,Alianza, 1992.
Busaniche, Hernán. La arqutectura en las MisionesJesuíticas Guaraníes. Santa Fe, Editorial Castellvi, 1955.
Buschiazzo, Mario. La arquitectura de las Misiones delParaguay, Moxos y Chiquitos. En Angulo Iñiguez (Comp.).Historia del Arte Hispanoamericano. Barcelona, EditorialSalvat, 1956.
Buschiazzo, Mario J. Estancias jesuíticas de Córdoba.Buenos Aires, Filmediciones Valero, 1969.
Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la Compañía de Jesús (1615-1637). Tomo XX. Buenos Aires,Facultad de Filosofía y Letras, 1929.
Chueca Goitía, Fernando. Invariantes castizos de la arquitectura española. Madrid, Editorial Dossat, 1981.
Chueca Goitía, Fernando. Barroco en España. Madrid, Editorial Dossat, 1985.
Dainville, Francois de. La légende du Style Jésuite. En Etudes. París, octubre de 1995.
Deltrozzo, Marta/Freguglia de Nanzer, Teresa. Estancia de Alta Gracia (Córdoba). En Arquitectura Colonial Argentina.Buenos Aires, Ediciones Summa, 1987.
Ferres, Carlos.Época Colonial. La Compañía de Jesús en Montevideo. Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura, 1975.
18
Furlong, Guillermo/Buschiazzo, Mario J. Arquitecturareligiosa colonial. En Archivum, Tomo I, Cuaderno 2. BuenosAires, Junta de Historia Eclesiástica Argentina, 1943.
Furlong, Guillermo. El trasplante cultural. Buenos Aires, Tipografía Editora Argentina, 1969.
Gallardo, Rodolfo. La arquitectura religiosa en Córdoba en el período hispánico. Córdoba, Gobierno de la Provincia, 1978.
Giuria, Juan. La obra de arquitectura hecha por los maestros jesuitas Andrés Blanqui y Juan Bautista Prímoli. En Revista de la Sociedad de amigos de la arqueología. Montevideo, 1947.
Golvin, Lucien. Essai sur l´architecture religieusemusulmane. Paris, Editorial Klincksieck, 1979.
Gómez Pereira, Sonia. A igreja do Gesu em Roma: ainfluencia española medieval aliada ao classicismo refinadodo Cinquecento italiano. En Barroco. Río de Janeiro, 1989.
Goodwin, Godfrey. España islámica. Madrid, EditorialDebate, 1990.
Grenón, Pedro. Un plano histórico de la Universidad.Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1957.
Gutiérrez, Ramón. La Misión Jesuítica de San MiguelArcángel y su Templo. En DANA 14. Resistencia, 1982.
Gutiérrez, Ramón. Evolución urbanística y arquitectónicadel Paraguay 1537-1911. Asunción, Editorial Comuneros,1983.
Kubler, G. La relajación del canon, 1600-1680. En ARS Hispaniae/Historia Universal del Arte Hispánico, Vol.XIV. Madrid, Editorial Plus Ultra, 1957.
Lambert, Elie. L´art Mudéjar. En Gazette des Beaux Arts, IX. París, 1933.
19
Levinton, Norberto. La arquitectura del pueblo de San Cosmey San Damián. En Carbonell, Rafael SJ (Comp.). La ReducciónJesuítica de Santos Cosme y Damián. Su historia, sueconomía y su arquitectura (1633-1797). Asunción, FundaciónParacuaria, 2003, Págs.239 a 285.
Lomba Serrano, Concepción. La Casa Consistorial en Aragón,siglos XVI y XVII. Zaragoza, Diputación General de Aragón,1989.
Marcais, George. L´architecture musulmane d´occident.París, Gouvernement General de l´ Algerie, 1954.
March, José M. Sobre el origen de la arquitectura jesuítica. En Razón y Fe. Año 26, Tomo 75, Madrid, 1926.
Maslow, Boris. Les Mosquées de Fés et du Nord du Maroc.París, Editions d´art et d´histoire, 1937.
Mesa, José de/ Gisbert, Teresa. Arquitectura andina. La Paz, Arzans y Vela/Embajada de España en Bolivia, 1985.
Nadal Mora, Vicente. La herrería artística de Buenos Aires antiguo. Buenos Aires, Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, 1957.
Paccard, André. Le Maroc et l´artisanat traditionnel islamique dans l´architecture. París, Editions Atelier, 1974.
Pirri, Pietro. Giovanni Tristano e i primordi dellaarchitettura gesuitica. Roma, Institutum Historicum, 1967.
Pita Andrade, Juan Manuel. La arquitectura española delsiglo XVII. En Summa Artis-Historia General del Arte, TomoXXVI. Madrid, Espasa Calpe SA, 1989.
Rey, Eusebio. Leyenda y realidad en la expresión estilojesuítico.En Razón y Fe, págs. 690 a 695, Tomo 152, Madrid,1995.
20
Roth, Hans. Urbanismo y arqutectura en Chiquitos desde lostestimonios materiales. En Querejazu, Pedro (Comp.). Lasmisiones jesuíticas de Chiquitos. La Paz, Fundación BHN,1995.
Storni, Hugo. Catálogo de los jesuitas de la Provincia del Paraguay. 1585-1768. Roma, Institutum Historicum, 1980.
Sustersic, Bozidar Darko. Imaginería y patrimonio mueble. En Las Misiones Jesuíticas del Guayrá. Buenos Aires, Manrique Zago, 1993.
Tapie, Victor L. Barroco y Clacisismo. Madrid, Editorial Cátedra, 1978.
Terrasse, Henri/Hainaut, Jean. Les arts decoratifs au Maroc. París, Henrilaurens Editeur, 1925.
Torralba Soriano, Federico B. Nueva guía artístico-monumental de Aragón. León, Ediciones Everest, 1979.
Torres Balbas, Leopoldo. Historia universal del arte hispánico, Vol. 470. Madrid, Plus Ultra, 1949.
Vallery-Radot, Jean. Le recueil de plans d´edifices de la Compagnie de Jesus conservé a la Bibliotheque Nationale de Paris. Rome, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1960.
Vázquez Barrado, Ana. De Arquitectura Jesuitica. Roma, Accademia Spagnola di Storia Archeologia e Belle Arti di Roma, 1994.
Vedova, Dora G. Della/Rúa, Berta de la. Estancia de Santa Catalina (Córdoba). En Arquitectura Colonial Argentina. Buenos Aires, Ediciones Summa SA, 1987.
Wolfflin, H. Renacimiento y Barroco. Barcelona, Paidós, 1968.
Yarza, Joaquín. Arte y arquitectura en España, 500-1250. Madrid, Editorial Cátedra, 1979.
21