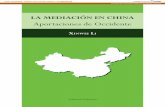Estudio de la conmutación y mediación rédox de polímeros electroactivos
ONGs indigenistas en Brasil y antropología implicada ¿un modelo de mediación para el...
Transcript of ONGs indigenistas en Brasil y antropología implicada ¿un modelo de mediación para el...
Eugenia Rodríguez Blanco - 208 -
indios y blancos para dar forma a los proyectos de modo que tengan en cuenta las demandas de los indios acerca de qué o cómo entienden su “desarrollo”.
En este aspecto nos vamos a detener con un análisis más profundo, examinando el papel de los antropólogos asociados a las organizaciones indigenistas, en cada uno de los pasos que supone el proceso de elaboración de un proyecto de desarrollo, utilizando también como ejemplos los proyectos de educación presentados.
Veamos ahora cómo se articula la participación del antropólogo en las ONGs indigenistas, fundamentalmente en las acciones que tienen que ver con la definición y prácticas del desarrollo. De este modo entenderemos hasta qué punto esta participación determina que este tipo de organizaciones constituyan espacios donde plantear un indigenismo alternativo, un desarrollo alternativo.
3.5. NEGOCIACION DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO: Análisis por “pasos”
3.5.1. Primer Paso; Antropólogos-Indios
El contacto con los indios, con la comunidad en concreto donde se quiere llevar a cabo un proyecto de desarrollo, es el primer paso de todo el proceso que suponen estos proyectos, anterior a la redefinición del mismo por los propios agentes de las ONGs indigenistas y de su final adecuación a los organismos financiadores, que generalmente suele ser la administración pública.
La ONG indigenista, tras un contacto continuado con la comunidad indígena, detecta una serie de necesidades valoradas como más inmediatas o urgentes a cubrir mediante una intervención en forma de proyecto. La detección de esas necesidades suele ser planteada por los antropólogos de las ONGs que a partir de sucesivas investigaciones sobre el terreno, constituyen el vínculo de unión más fuerte entre los indios y la propia organización. Los antropólogos, como ya se ha comentado en un capítulo anterior, actúan como mediadores e interlocutores con la ONG realizando visitas continuas a las comunidades indígenas. Fruto de esta comunicación antropólogos-indios surge la problemática sobre la cual plantear algún tipo de intervención. Antropólogos e indios dialogan acerca de cuales son los problemas más urgentes a solucionar dentro de la comunidad (definición de desarrollo), y los antropólogos son quienes acercan esta realidad a las ONGs indigenistas de la que forman parte.
Eugenia Rodríguez Blanco - 209 -
Investigaciones sobre el terreno; reflexión teórica-práctica y trabajo de campo
Los antropólogos que colaboran en ONGs indigenistas, generalmente llevan a cabo investigaciones sobre el terreno acerca de determinados aspectos de las comunidades indígenas (suelen ser temas prácticos como salud, educación y tierra indígena). En el caso concreto de CAPI, todos los antropólogos que forman parte de esta organización están llevando a cabo o ya han finalizado su investigación de maestría (postgrado) o de tesis doctoral (doctorado). Su contacto con las aldeas (o con determinadas aldeas), por tanto, es o ha sido necesario para poder realizar trabajo de campo e investigación. Esta situación facilita el contacto Antropólogos-Indios que puede ser utilizada por la organización y los propios indios para que los antropólogos realicen la labor de mediación entre ambas partes.
Esta situación de primer contacto por investigación consigue; por un lado, que los antropólogos estudiosos adquieran un amplio conocimiento etnográfico de la comunidad indígena en particular y una perspectiva teórico-práctica de la situación concreta de las aldeas, resultado de reflexionar sobre el terreno determinadas cuestiones teóricas acerca del desarrollo, el cambio cultural, la organización social, la importancia de las relaciones del parentesco, el particularismo cultural… Veremos más adelante cómo los antropólogos que colaboran con ONGs indigenistas y establecen contacto con las áreas indígenas, están continuamente reflexionando conceptos teóricos sobre la realidad que perciben en las aldeas. Esa interlocución continua entre la teoría y la praxis ofrece una visión o percepción más rica de la problemática en concreto. Es la antropología aplicada en su más concreta representación.
Y por otro lado proporciona al antropólogo una red de relaciones con determinados indígenas, a veces informantes, que facilitará la comunicación, colaboración y cooperación en situaciones futuras. Se produce, a través del periodo del trabajo de campo, ciertas relaciones de empatía entre los Indios y los Antropólogos, una situación determinante para negociar de un modo horizontal los proyectos que se puedan plantear para las comunidades y que impliquen cambio o desarrollo de un modo negociado y no impuesto.
Eugenia Rodríguez Blanco - 210 -
Reflexión teórica-práctica
Podemos comprobar cómo se produce esa situación de reflexión teórica-práctica con el caso de la antropóloga Dorothea Post Darella de CAPI que está realizando una tesis doctoral acerca de la cuestión o problema “tierra” entre los indios guaraníes y más concretamente entre las aldeas guaraníes del litoral sur de Brasil. El contenido de su investigación consiste en argumentar cual es exactamente la relación que tienen los indios guaraníes con su tierra. Esta tesis, concretamente, es de gran utilidad práctica dentro de una ONG indigenista dirigida a la acción debido a que para los Guaraní el primer paso para el desarrollo implica la posesión de (su) Tierra. Dorothea es consciente de la utilidad de sus conocimientos para la acción y, quienes la conocen, también, por eso se valora tanto su participación en proyectos guaraní sean estos desarrollados por ONGs u órganos públicos. Su conocimiento y cercanía a las comunidades indígenas queda demostrado cuando ofrece información como esta; “la demarcación del territorio no es el
ideal para los guaraní en cuanto visión del mundo, en cuanto cosmología... para un indio guaraní es muy
doloroso ver límites en la tierra, hasta aquí ellos tienen derecho, hasta allí no,.... por otro lado, ellos
entienden que si no demarcan inviabilizan la forma de ser guaraní”. Dorothea reflexiona acerca de la “identidad ética” como concepto teórico antropológico y utiliza esta reflexión para el caso concreto de los guaraní y su relación directa con la posesión de la tierra. Con la participación de la antropóloga en el proceso de negociación se plantea la demarcación, eso sí, en función de los límites justos que correspondan a esa comunidad por su pertenencia y ocupación histórica. Dorothea aún encuentra un problema en todo este proceso que no lo hace del todo interesante y es que la demarcación, garantiza la forma de ser guaraní, pero aún así cambia, de algún modo será alterada y ahí es precisamente donde ella considera que se ha de trabajar con el objetivo de la autodeterminación y reducción de interferencias. El estar en contacto con los indios guaraní y trabajar junto a ellos le proporciona una serie de conocimientos que le permiten reflexionar sobre la adecuación de ciertas acciones sobre las aldeas.
Inés Ladeira, antropóloga colaboradora del CTI, también está realizando esta reflexión teórico-práctica sobre las aldeas guaraní del Sureste de Brasil en referencia a la identidad y la tierra. Cuando Inés comenzó a trabajar con los indios guaraní a través del CTI, percibió su incapacidad o limitaciones para entender la relación de dependencia que se intuía entre identidad y tierra para los guaraníes. Decidió estudiar antropología como medio para obtener un soporte teórico que le permitiese trabajar el
Eugenia Rodríguez Blanco - 211 -
material etnográfico que venía recogiendo durante años de contacto con las aldeas guaraní y poder así realizar el ejercicio de abstracción de una realidad concreta y entender el proceso en el cual esa realidad estaba inserta. De este modo, podía llegar a afirmaciones que, sostenidas sobre una base teórica, adquirirían mayor valor y fundamentación. Después de realizar sus estudios de antropología e incluso introducirse en el desarrollo de un doctorado sobre estos temas, Inés está en situación de afirmar hasta qué punto la formación en antropología le ha proporcionado herramientas de trabajo y una perspectiva más amplia de los problemas que se encuentra día a día en su contacto directo con las comunidades indígenas. Considera que; “los antropólogos reflexionamos presupuestos teóricos sobre una realidad
concreta, ese diálogo es continuo”. La antropóloga afirma que en estas situaciones de contacto se hace evidente la antropología aplicada en el sentido de que se aprende de la academia y del campo y con esa realidad se fomenta el diálogo.
La reflexión teórica sobre la identidad y su reflejo en la práctica de la identidad guaraní ligada a la tierra que tradicionalmente ocupan, permite establecer el fundamento sobre el cual la ONG indigenista dirige su acción a una demarcación justa de la tierra de los indígenas guaraní, como acción primera y fundamental para su supervivencia.
Trabajo de Campo
Una condición determinante para que se pueda comenzar a plantear un proyecto de desarrollo que parta de la definición nativa del mismo, es que se produzca el diálogo continuo entre quienes demandan y quienes facilitan. En la ONG CECCA (Centro de Estudios de Ciudadanía y Cultura) la antropóloga Teresa Mazzini asegura que los indios son muy desconfiados con respecto a la intromisión de blancos en sus comunidades. Por ello, asegura que cuando CECCA decide trabajar la cuestión indígena de Santa Catarina lo hace a través de una antropóloga que realiza el trabajo de interlocución entre los indios y la ONG, “Trabajar directamente con los indios no parece ser la mejor opción en estos casos teniendo en
cuenta las reservas de los indios con los blancos”. Es por esta razón que se buscan estrategias que permitan el acercamiento y la negociación con los grupos indígenas en cuestión. Esas estrategias pasan en muchas ocasiones por utilizar la mediación de un antropólogo que haya, o esté llevando a cabo, alguna investigación sobre el terreno lo cual implique conocimiento mutuo y ciertas relaciones de confianza y confidencia.
Eugenia Rodríguez Blanco - 212 -
Los antropólogos llegan a establecer relaciones estrechas con ciertos informantes de las aldeas indígenas que visitan periódicamente. Hasta tal punto es evidente esa relación, que los antropólogos también reciben a los indios en su propia casa, en la ciudad, o van a entrevistarse con ellos en su lugar de trabajo. Esto mismo ocurrió con un indígena guaraní en una reunión que manteníamos los colaboradores de CAPI. Llegó el indígena, entró y preguntó por Dorothea. Ella se alegró mucho al verle y se fueron a un despacho apartado para conversar. Estuvieron una hora hablando y cuando Dorothea volvió comentó que había sido una conversación muy rica en la que el líder indígena le había solicitado una serie de medidas en referencia al tema que ella estudia: la tierra y la identidad guaraní. La antropóloga explicaba que se las expuso a ella para que pudiese actuar como viabilizadora de las mismas en los espacios que existen para ello, teniendo en cuenta que está muy relacionada con las diferentes organizaciones institucionales relacionadas con el asunto de la demarcación de las tierra indígenas.
Algunos antropólogos reconocen que después de haber realizado trabajo de campo en alguna aldea indígena han continuado la relación con ciertos informantes de su estudio que les llaman por teléfono (casi siempre a cobro revertido) para pedirles que les faciliten ciertos productos de la ciudad. Hasta tal punto llega a producirse esa relación estrecha entre el antropólogo y los indios que, en ocasiones, los propios antropólogos se consideran más cercanos a los indios que a los blancos. De este modo reconoce Dafrán, del CTI, “Me siento muy cerca de los indios Wajãpi pero desgraciadamente, no
soy uno de ellos”. Se producen en estos casos relaciones de empatía con los indios que hace que muchos antropólogos, ligados al mismo tiempo a ONGs indigenistas y a determinados grupos indígenas, planteen medidas que beneficien la vida de estos grupos en lo que constituye una implicación no sólo profesional sino también personal de estos antropólogos.
Un caso muy claro es el tipo de relación que mantiene Silvio Coelho, de CAPI con los Xokleng. Él es el etnólogo por excelencia de este grupo indígena y en las aldeas se conoce su figura y trabajo, muy reconocido y valorado también en todo el territorio nacional por otros antropólogos-etnólogos, así como por organismos gubernamentales y no gubernamentales. Silvio conoce muy bien a los Xokleng e incluso llama por su nombre a muchos de ellos, conoce sus genealogías e historia y les aconseja acerca de su futuro. En una conferencia que daba el profesor Coelho en Florianópolis, a los que asistieron líderes indígenas de las aldeas de Santa Catarina, Silvio les animaba a que luchasen por mantener su cultura y les ofrecía estrategias para luchar contra el colonialismo brasileño. Cuando esta conferencia acabó sólo
Eugenia Rodríguez Blanco - 213 -
se escuchaba entre los asistentes buenas palabras para Silvio, de hecho la gran mayoría se agolpaba en torno a él para saludarle y agradecerle sus sugerencias siempre bienvenidas. Sin embargo, algo me llamó especialmente la atención. Un indio Xokleng, asistente a la conferencia, con quien mantuve una entrevista, después de afirmar que conocía a Silvio desde que tenía cinco años (ahora 36), y que él era un buen conocedor de la historia y cultura Xokleng, pues siempre ha estado defendiendo sus derechos, reconoció también que a pesar de todo esto “pero Silvio no es Xokleng”. Reconocía en la figura del antropólogo un aliado indígena, pero un aliado blanco, no indígena. La empatía de Silvio con los indios Xokleng llega a un límite que no es capaz de traspasar. Ese límite, además, no debe ser traspasado; él es el antropólogo y ellos son los indios, cada uno desde su posición interpretan la situación y ejercen sus funciones. Silvio no es indio y gracias a que no es un indio Xokleng es capaz de adoptar una perspectiva distante pero cercana, india pero blanca. El estar dentro pero al mismo tiempo estar fuera le permite precisamente realizar esa labor de intermediación que debe ser neutral. Esto lo realiza a través de la abstracción continua a la teoría a partir de los casos o problemáticas prácticas con las que se topa en su trabajo y contacto continuo con los grupos indígenas Xokleng.
Problemas de comunicación entre indios-blancos
Los antropólogos se presentan como perfectos interlocutores entre indios y blancos teniendo en cuenta que la relación directa está repleta de incomprensiones y contrastes. Algunos antropólogos, cercanos a comunidades indígenas, aseguran que cuando se establecen contactos directos entre blancos e indios impera la falta de entendimiento y se acuerdan acciones aprobadas por los propios indios que no tienen que ver con sus reales expectativas y necesidades. Es el caso de los indios guaraní. El antropólogo Aldo Litaiff, de CAPI, asegura que los guaraní intentan evitar el conflicto o la confrontación, que son muy pacifistas y aceptan cualquier cosa para evitar el enfrentamiento. Aldo explica que muchas acciones llevadas a cabo en las comunidades guaraní del litoral de Santa Catarina, que además han fracasado en su implantación o han derivado en consecuencias negativas para la comunidad, han sido previamente aprobadas por los líderes de esa comunidad. Con esta afirmación demuestra que no se trata de preguntar directamente a los indios si quieren o no aplicar determinados cambios para el desarrollo, se trata más bien de utilizar estrategias que posibiliten que los indios entiendan qué implicaciones trae consigo esos cambios para la sociedad. De este modo Dorothea Post Darella de CAPI, también asegura;
Eugenia Rodríguez Blanco - 214 -
“aceptan cosas que no saben lo que son o lo que implican porque no entienden su sentido o simplemente
porque no entienden el lenguaje con el que se plantea y su actitud primera es aceptar sin saber”. De este modo, los indios aceptan proyectos, acciones, iniciativas que le son propuestas por técnicos indigenistas, funcionarios o empresarios porque es más fácil decir que Si que decir que No. Aldo y Dorothea aseguran que los guaraní, ante las propuestas de cambio y desarrollo de los blancos, muchas veces no son capaces de entender hasta qué punto puede tener consecuencias negativas en el modo de ser y vivir de su comunidad. De este modo, muchos proyectos aprobados por los indios ante la propuesta de los blancos fracasan por no haber partido de una comunicación limpia entre las partes, basada en un auténtico entendimiento salvando los problemas que plantea situarse en bagajes culturales distintos. Este tipo de acciones de desarrollo que fracasan, demuestran la existencia de problemas de comunicación directa entre blancos e indios y la necesidad de traductores o intérpretes en esa relación de contacto que haga más limpia y transparente la comunicación entre las partes.
De este modo, la presencia de antropólogos en las ONGs indigenistas y, en concreto, para la elaboración de proyectos de desarrollo en las comunidades indígenas se considera necesario o interesante por parte del resto de colaboradores de la organización pues aseguran que estos realizan la “traducción cultural” indios-blancos para hacer el proceso lo más transparente posible.
Todas estas particularidades que ofrece el antropólogo en la ONG: Reflexión teórica sobre la práctica, Relación directa con los líderes o informantes indios y Mediador o traductor entre la comunidad india y blanca, justifican la presencia de antropólogos en las ONGs indigenistas y su papel en la primera fase de cualquier proyecto de desarrollo: el diálogo o comunicación con quienes serán los beneficiarios del desarrollo.
Definición de Desarrollo: Objetos-Sujetos
“Para que se dé el etnodesarrollo se debe producir el incremento de
la capacidad de decisión del propio grupo sobre sus recursos. Sólo
de esta manera se consigue abrir las posibilidades del
etnodesarrollo. Al mismo tiempo se debe facilitar la capacitación de
recursos humanos indígenas” (Velasco, 2004).
Eugenia Rodríguez Blanco - 215 -
La posibilidad que tienen los antropólogos de estar en contacto directo con los indígenas en las aldeas, les proporciona una visión muy cercana a las necesidades, los problemas y las vías para el desarrollo, o aún mejor, la propia definición del concepto desarrollo en las comunidades indígenas. Este contacto y comunicación directa, sobre el terreno, facilita la elaboración de proyectos de desarrollo que partan de la propia visión de los indios, con quienes se discute y reflexiona bajo la condición del respeto a la diferencia y la mínima interferencia.
El procedimiento a seguir por las ONGs indigenistas en Brasil, a la hora de diseñar un proyecto de desarrollo, lo demuestra muy bien el caso del proyecto ambientalista que quieren llevar a cabo entre los guaraníes del sur del país la ONG, CTI. Dafrán Gomes, el representante de esta ONG en el estado de Santa Catarina, está realizando los primeros contactos con los indios guaraníes para plantear una intervención: “Debemos conocer las claves de la cultura guaraní, cual es el ser esencial guaraní, cómo es
el modo de vida y cosmología guaraní para a partir de ahí comenzar a trabajar en cualquier intervención.
Primero es el conocimiento de su cultura y luego vendrá todo lo demás”. El conocimiento etnográfico se puede obtener o bien recogiendo todo aquello publicado acerca de la “cultura guaraní”, o bien acudiendo directamente a las aldeas y sumergirse en ellas durante un tiempo, o bien entrar en contacto con una ONG indigenista y más concretamente con antropólogos que ya han llevado a cabo los pasos primero y segundo. Es decir, ya han revisado bibliografía referente a la cuestión guaraní y además también tienen contacto y relación con las comunidades, con lo cual se convierten en un medio práctico de acercarse a la propia cultura guaraní, a veces el camino más directo y fiable para conocer las claves culturales de determinado grupo étnico. Esto fue lo que finalmente decidió hacer Dafrán para llevar a cabo ese primer paso que reconoce fundamental para iniciar cualquier proyecto; “conocer”. De este modo, se puso en contacto con CAPI pues sabía desde su organización, CTI, que en ella colaboran antropólogos que poseen contactos continuos con las aldeas guaraníes del territorio. Así, Dafrán entra en contacto con CAPI y más concretamente con los antropólogos especialistas en cultura guaraní; Flavia, Dorothea y Aldo como interlocutores para comenzar a plantear el proyecto de desarrollo.
En la elaboración del proyecto de educación guaraní llevado a cabo por CAPI y la Secretaría de Educación de Santa Catarina se puede percibir cómo existe la preocupación porque sean los propios indios quienes desde el inicio del proceso tengan voz. De este modo, el Encuentro entre guaraníes del estado de Santa Catarina realizado en Florianópolis para discutir si querían o no escuela y cómo debería
Eugenia Rodríguez Blanco - 216 -
ser esta planteada, demuestra el interés por parte de CAPI de que el proyecto parta de ellos mismos y sus demandas. En este caso, los antropólogos de CAPI, Dorothea, Aldo y Flavia reconocen la importancia de que los indios guaraníes del estado de Santa Catarina se reúnan y discutan acerca de cómo plantear su educación. A partir de ese primer paso, los antropólogos y en general los colaboradores de la organización, realizarían la tarea de la traducción cultural y sistematizarían las conclusiones a las que llegaron los propios indios. Incluso en una siguiente reunión entre las tres partes implicadas en el proyecto: los indios Guaraní, la ONG CAPI y la Secretaría de Educación, son los propios antropólogos de CAPI quienes hablan por los indios a los funcionarios de la Secretaría proponiendo ajustes culturales al proyecto ante la atenta mirada de los líderes guaraní, reunidos en esa misma mesa de negociación. La labor de traducción de los antropólogos en estos casos, se hace muy evidente. Ante esta interferencia de los antropólogos en el proceso o relación (indios-blancos), la antropóloga Dorothea facilita su justificación; “Tenemos que ayudarles a hacer su propia escuela, no podemos dejarles solos en esto porque ellos no
saben como hacerlo y piden nuestra colaboración. De momento son incapaces de negociar muchas
cosas solos y nos piden ayuda. Les ayudamos a entender, actuamos como sus traductores”. Formular un proyecto de desarrollo a partir de las propias necesidades-demandas de los indios
implica conocer cuales son esas necesidades de primera mano o al menos darles la oportunidad a los indios de expresar en qué sentido consideran un cambio en el futuro para su supervivencia y conservación. Los antropólogos asociados a ONGs indigenistas, impulsadoras de proyectos de desarrollo, son quienes se encargarán de traducir o interpretar esas demandas de los indios al resto de colaboradores de la ONG para diseñar un primer esbozo del proyecto.
Este primer paso en la elaboración de un proyecto de desarrollo se plantea desde el principio, ya que la intención de la ONG indigenista es trabajar directamente en las áreas indígenas, con los indios para que, como afirma la antropóloga Inés Ladeira, del CTI; “ellos mismos puedan presentar sus
propuestas de trabajo y entonces nosotros actuaríamos como agentes para viabilizar las demandas de
los indios, sus proyectos... porque hasta entonces los indios sufrían una serie de proyectos que eran
colocados o instaurados en las áreas indígenas sin la participación de los propios indios”. Se plantea, por tanto, desde el principio de la autodeterminación, que las comunidades indígenas objeto de los proyectos, se conviertan al mismo tiempo en sujetos de su propio desarrollo. Consistiría como diría Cernea en “poner a la gente primero” para a partir de ahí intervenir para viabilizar manteniendo el objetivo inicial planteado
Eugenia Rodríguez Blanco - 217 -
por ellos mismos. La ONG indigenista CTI lo expresa claramente en su definición, “Trabajamos
directamente con las comunidades indígenas, facilitándoles recursos y asesoría técnica a través de
proyectos elaborados y discutidos con las comunidades envueltas. Más que beneficiarios de los
proyectos, los indios son sus co-autores y co-ejecutores”. Ricardo Cid, antropólogo colaborador de la ONGs indigenista CAPI, asegura que: “la condición
para el desarrollo es la discusión, la reflexión, la participación, la comunicación... esto es anterior a
cualquier proyecto, es un diagnóstico, un retrato, intentando comunicarnos para definir qué es desarrollo,
sin esto no tienes desarrollo”. Ricardo maneja un concepto de desarrollo cercano al de etnodesarrollo y es así como actúa para CAPI y los indios Kaingang con quienes se encuentra muy ligado debido a que está llevando a cabo una tesis doctoral sobre este grupo. Ricardo conoce bien a los indios Kaingang del estado de Santa Catarina y pasa en sus comunidades periodos de tiempo intermitentes donde y cuando mantiene con ellos ese diálogo, comunicación, reflexión... del que reconoce es condición primera para plantear cualquier tipo de intervención para el desarrollo. Asegura que ese concepto (desarrollo) carece de contenido en sí mismo, que son precisamente las comunidades indígenas las que con sus particularidades sociales, culturales o históricas lo cargan de contenido. Ricardo se convierte así en un perfecto interlocutor, mediador intercultural, entre la comunidad Kaingang catarinense y la propia CAPI que trabaja con esta etnia a través de él, de modo que cualquier acción planteada para los Kaingang sea esta de sensibilización o como proyecto de desarrollo es impulsada por él y se ejecuta bajo su supervisión.
Ocurre lo mismo en CAPI con Dorothea Post Darella, Aldo Litaiff y Flavia Cristina de Mello para el caso de los indios Guaraní y Silvio Coelho con los indios Xokleng, como ya hemos visto.
De esa interlocución entre Antropólogos e Indios surge la propia idea de desarrollo, definida culturalmente, históricamente, particularmente. Aldo Litaiff, antropólogo colaborador de CAPI comenta para el caso de los guaraní que; “Desarrollo es el crecimiento de las comunidades guaraní, el bienestar
de las comunidades, y ese bienestar depende de la relación que ellos tienen con su ambiente, la mata
atlántica”. Es tan determinante la tierra para los guaraní que Aldo propone un proyecto ambientalista que se fundamenta en la visión de estos indios acerca de su entorno; “Proyecto de autosustentabilidad de las
comunidades guaraní del litoral sur de Santa Catarina”.
Eugenia Rodríguez Blanco - 218 -
El conocimiento cultural y etnográfico y la empatía con las comunidades indígenas característico de los antropólogos parece ser en estos casos más determinante que el conocimiento técnico que funcionarios o colaboradores expertos de la organización puedan poseer. Sin este primer paso de contacto y detección conjunta de las necesidades, el proyecto no partirá de su misma base y está condenado al fracaso por inadecuación a las particularidades culturales y las expectativas de cambio de la comunidad. Ante esto afirma Aldo: “coordiné un proyecto con alumnos de medicina para el
acompañamiento de las enfermedades de transmisión sexual y SIDA entre la población guaraní y fue un
proyecto con óptimos resultados. Y fue así porque nosotros trabajamos para la prevención desde la visión
de ellos, no la visión de la medicina occidental. No funciona decir que usen preservativos... fuimos allí
para buscar elementos dentro de la cosmovisión de ellos y su mitología y conseguimos algunos
elementos que servían de argumentación y se contó con su participación para la medicina en las
comunidades...”. La definición de Desarrollo es particular, cultural, también económica, pero no sólo económica y
eso es algo que los antropólogos de las ONGs conciben y así es como tratan de conseguirlo.
Antropología Implicada: FEED BACK, Dar retorno
Los antropólogos que realizan investigación en áreas o comunidades indígenas, se encuentran, según afirman, con el compromiso moral de implicarse en la causa de estos indígenas y participar en todo lo posible para que los proyectos que se pretenden implantar en la comunidad sean realizados desde una perspectiva participativa y respetuosa con la particularidad cultural de esos grupos. Para los antropólogos, los indios han sido primero su objeto de estudio y después la comunidad con la que se sienten en la obligación ética de colaborar para favorecer su supervivencia. Se sienten en cierto modo obligados a dar retorno a toda la información que poseen y hacer útiles y aplicables los conocimientos etnográficos adquiridos, así como la relación y diálogo (empatía) con los propios indios (informantes). De este modo, cuando antropólogos que realizan trabajo de campo en comunidades indígenas deciden colaborar con el trabajo activo de una ONG indigenista, lo hacen, en parte, por el compromiso que sienten con su “objeto de estudio” e “informantes” y les preocupa sobretodo, que estos queden satisfechos con su participación en los proyectos. Flavia Cristina, de CAPI lo reconoce abiertamente para el caso del proyecto de educación Guaraní “nuestro compromiso es con las aldeas, no con la Secretaria de Educación”. San
Eugenia Rodríguez Blanco - 219 -
Román apuntaba la misma situación con el caso de los gitanos para explicar las razones de su implicación en el diseño de políticas públicas dirigidas a estos colectivos, “Si yo hago una recomendación a un político, no es simplemente por estar apoyado en ciertas hipótesis. Es, en igual medida, por haber hecho la elección ética de intentar que se conserve la cultura gitana de todo lo que creo que los propios gitanos quieren conservar y ni más ni menos que eso” (San Román, 1984:178)
El caso de una estudiante de antropología de Florianópolis demuestra claramente ese sentimiento de “estar en deuda” y querer “dar retorno” a los conocimientos adquiridos en la comunidad. Esta antropóloga después de terminar su investigación acerca de la música guaraní se planteó la posibilidad de crear una ONG que actuase con ese grupo indígena para difundir su música, grabando cintas y reproduciendo instrumentos para dar salida a elementos de la cultura guaraní a la sociedad envolvente y como medio para conseguir rentas para los indios.
Además de sentirse en deuda los antropólogos con los indios por facilitarles la información o datos necesarios para alcanzar su meta académica, los indios cada vez más sugieren o exigen a los antropólogos que se impliquen en su lucha, que les ayuden a conseguir lo que constituyen sus principales demandas, que actúen como aliados en su lucha por la supervivencia. Si bien es verdad que un importante número de antropólogos que realizan investigaciones en comunidades indígenas, se implican en la lucha de los mismos, también existen quienes utilizan los conocimientos adquiridos únicamente para progresar en su carrera académica. Esto no pasa desapercibido por los indígenas en Brasil que cada vez se presentan más críticos con este tipo de antropólogos. En un escrito difundido a través de la ONG ISA, la comunidad indígena Ticuna planteaba estas advertencias:
“Nosotros, caciques, profesores, agentes de salud, lideranzas religiosas Ticuna, y
pueblo en general, reunidos en la 1ª Asamblea General de la Federación de las Organizaciones y de los Caciques y Comunidades Indígenas de la Tribu Ticuna FOCCITT, en la comunidad Indígena Ticuna, Nuevo Paraíso, decimos que: Todos los antropólogos que hacían investigaciones sobre conocimientos milenarios y tradicionales en las comunidades indígenas Ticuna del Alto Solimoes Amazonas, quedan expresamente prohibidos por los caciques y lideranzas de las comunidades presentes en esta asamblea que continúen sus investigaciones, una vez que las comunidades Ticuna nunca tuvieron retornos positivos de los materiales producidos. Quedan también prohibidos de promover eventos culturales con asuntos específicos
Eugenia Rodríguez Blanco - 220 -
de la cultura Ticuna sin la previa autorización y participación de representantes designados por la FOCCITT” (26/06/98).
Por tanto, encontramos, por un lado, el sentimiento del antropólogo de “estar en deuda” y querer dar retorno a todo lo recibido y, por otro lado, la demanda de los indios hacia los antropólogos estudiosos de sus comunidades para que utilicen lo aprendido en su beneficio. Ambas condiciones sumadas aseguran que los antropólogos que trabajan en comunidades indígenas en Brasil pasen de la investigación a la acción a través de canales habilitados para ello. Es como ya hemos visto, el caso de las ONGs indigenistas.
La gran mayoría de ONGs indigenistas en Brasil en las que encontramos antropólogos podemos
comprobar cómo estos se sitúan en la gestación misma del proyecto de desarrollo, actuando como interlocutores indios-ONGs indigenistas, cumpliendo un papel fundamental, determinante en ese primer
paso para el desarrollo-etnodesarrollo.
3.5.2. Segundo Paso: Antropólogos-ONGs indigenistas
Colaboración profesional de cada uno de los voluntarios: análisis cultural y conocimiento
etnográfico de los antropólogos
En las ONGs indigenistas cada colaborador tiene su papel dentro de la organización, complementario al resto y particular en función de su formación o área de conocimiento. Además, este papel o papeles que asumen los colaboradores de las ONGs indigenistas, en algunos casos, está aún más determinado por características más particulares que la formación, como es el área de trabajo e investigación. De este modo, los antropólogos que colaboran en ONGs indigenistas tienen, por un lado, el papel asignado como mediadores interculturales (por su formación general como antropólogos) y por otro lado, facilitadores de las claves socio-culturales a tener en cuenta para el diseño de los proyectos de desarrollo en y para las comunidades indígenas con las que trabajan o mantienen contactos periódicos (por sus investigaciones sobre el terreno). Es decir, el papel del antropólogo en las organizaciones
Eugenia Rodríguez Blanco - 221 -
indigenistas es aún más particular o específico por el hecho de estar asociado a algún grupo indígena en concreto.
Funciones específicas de los colaboradores:
Biólogos, pedagogos, abogados, agrónomos, son algunas de las áreas de formación de los colaboradores de las ONGs indigenistas, aunque los antropólogos son mayoría entre ellos.
Este tipo de organizaciones, además de contar con un equipo multidisciplinar en su seno, también se nutre de la participación regular de asesores de otras formaciones que complementan la capacidad de trabajo del propio grupo. De este modo, quienes participan en la discusión del proyecto no son sólo los socios o colaboradores asiduos a las reuniones de la organización. Profesores universitarios, funcionarios o estudiantes, colaboran de modo esporádico en algún proyecto, bien se ofrecen de forma voluntaria o bien son solicitados por la organización para que preste asesoría en su área concreta, son; agrónomos, biólogos, pedagogos, ingenieros, abogados, antropólogos... Esto no quiere decir que todos los que forman parte del equipo permanente o eventual de las ONGs posean altos niveles de cualificación académica y profesional. También encontramos voluntarios o colaboradores, sin titulación universitaria, que realizando una función menos especializada y más dirigida a mantener la infraestructura de la organización, cumplen también un papel fundamental. Sin embargo, a falta de estos cualquier profesional cualificado del área de conocimiento que sea puede ocupar la función gestora o administrativa, cosa que no ocurre con los trabajos profesionales que necesariamente han de ser desempeñados por personas con suficientes niveles de formación en el área que se precise. Es por ello, que las organizaciones indigenistas, sin ser exclusivamente espacio de voluntarios, asesores o colaboradores cualificados, sí que constituyen su gran mayoría. El trabajo actuante que llevan a cabo, tanto a través de proyectos de desarrollo como a través de actividades de sensibilización, es reconocido por el peso de quienes las sostienen o firman. Podríamos decir que “profesionaliza” al trabajo desempeñado. Teniendo en cuenta que las ONGs están en el punto de mira de una parte de la población más crítica, es importante que estas sean capaces de justificar bien sus acciones a través de la profesionalización o cualificación de quienes las impulsan y sostienen. Aún así, el poseer cierta formación no determina necesariamente que se asuma un papel o protagonismo específico en la organización y ningún otro. Debido a la condición de las ONGs, compuesta
Eugenia Rodríguez Blanco - 222 -
generalmente por colaboradores eventuales y sin estructura formal fija, los voluntarios de la organización han de desempeñar en muchas ocasiones funciones o tareas que nada tienen que ver con su formación o especialización; Funciones administrativas, contables, gestoras... Se podría decir que los colaboradores ponen sus conocimientos al servicio de la organización y esta distribuye las tareas a realizar en función de la disponibilidad de personal en cada momento. La distribución de tareas entre los colaboradores de ONGs indigenistas, por tanto, no necesariamente atiende a la formación de sus voluntarios sino a las necesidades de la organización. Dentro de la organización indigenista se distribuyen las funciones o tareas para el mantenimiento de la organización y la consecución de los objetivos más inmediatos. Algunas organizaciones indigenistas, las de mayor dimensión y ámbito de acción suelen trabajar a través de programas como es el caso de ISA: Programa Rio Negro, Programa Derecho Socioambiental, Programa Mata Atlántica, Programa Xingú… Estos programas se desarrollan sobre el terreno con una oficina en la zona donde trabajan profesionales en un equipo permanente. Todos los programas están coordinados a través de la sede central del ISA en São Paulo donde se centraliza toda la actuación de esta organización.
En el CTI se da la misma situación, trabajan a través de programas: Programa Terena, Programa Guaraní, Programa Waiãpi, Programa Timbira y Programa Matis. En este caso el nombre del programa lo da el grupo y no el área indígena como ocurre con el ISA.
El CTI, Centro de Trabalho Indigenista, posee una serie de programas o proyectos en marcha en función de diversas áreas y comunidades indígenas en el territorio brasileño y cada uno de ellos es dirigido por un coordinador que es quien marca las líneas de acción del programa sobre el área. La mayoría de estos coordinadores son antropólogos, ligados a las comunidades indígenas por pasados y presentes estudios de campo. Lo que une a todos estos programas o proyectos bajo la ONG es la ideología de la organización indigenista, que todos comparten y constituye el denominador común de los proyectos del CTI; la consecución de la autonomía indígena (el mismo objetivo que, como ya vimos, es común a los proyectos de las ONGs indigenistas). La relación de esta organización con las comunidades indígenas con las que trabaja es muy estrecha hasta tal punto que además de tener una sede central en São Paulo, han creado otras sedes cercanas al área indígena, por ello, tienen un despacho en Macapá para estar cerca de los Waiãpi, en el estado de Amapá. Lo mismo ocurre con el caso del programa
Eugenia Rodríguez Blanco - 223 -
Timbira que tiene una oficina en Carolina y en Maranhão, próxima a los pueblos indígenas con lo que el CTI trabaja. Se trata de un trabajo “in situ”, una interlocución en el campo, en el área, pues tal y como considera Inés Ladeira, antropóloga y coordinadora del programa Guaraní en el CTI, la colaboración ONG indigenista-indios, exige mucha presencia, diálogo, comunicación.. ”Nosotros trabajamos en varias
regiones con grupos con un coordinador y el grupo indígena.. nuestro trabajo es directo, cada uno iba al
área y se quedaba allí con los indios, tenemos que hacer eso... la interlocución es en el campo, ese
trabajo es muy importante para las aldeas..”. Esa interlocución se traduce en la “escucha activa”. Ambos aprenden del contacto, el antropólogo o técnico y el indio, y de ese diálogo, se aprende, se crece y ahí está el germen de cualquier actuación en el área. La organización indigenista CAPI, de menor dimensión que las citadas anteriormente, funciona o trabaja bajo otra dinámica y organización. El área de actuación de CAPI la constituye el Estado de Santa Catarina y la sede de esta organización se encuentra en la capital de ese Estado, en Florianópolis. Se sitúan, por tanto, próximos a las comunidades indígenas con las que trabajan, pero centralizando todo su trabajo para las diferentes áreas y grupos indígenas, en una sola sede.
En caso de trabajar en el área de educación e intentar elaborar un proyecto de educación indígena, si en la ONG no se cuenta con profesionales del ámbito de la educación y particularmente de la educación indígena, se busca fuera de la organización a un profesional para que pueda asesorarles. En CAPI, el área de educación indígena es prácticamente monopolizado por Silvia quien es considerada por el resto del grupo de CAPI como una profesional en la materia. De hecho, Silvia fue la primera en realizar un postgrado en estos temas en la Universidad Federal de Santa Catarina. Los colaboradores de CAPI depositan en Silvia toda la responsabilidad del proyecto de educación Guaraní pues reconocen su experiencia y conocimientos en el área de educación indígena. Silvia asume su condición determinante en este proyecto pero asegura que precisa de la asesoría y orientación de Dorothea y Flavia como antropólogas especialistas en cultura guaraní y por su contacto con las aldeas, cosa de la que carecía Silvia, más en contacto con indios Kaingang y con experiencia en temas de proyectos de educación con este grupo.
Los biólogos también cumplen un papel profesional dentro de la organización, sobretodo cuando se plantea un proyecto de tipo ambientalista. Este tipo de proyectos son además, bastante comunes teniendo en cuenta la importancia que posee la cuestión ambiental entre las comunidades indígenas muy
Eugenia Rodríguez Blanco - 224 -
ligadas a la tierra en su modo de vida y cosmologías. Las ONGs indigenistas se hacen eco de esta prioridad de acción para los proyectos de desarrollo y proponen acciones en este sentido. Los biólogos cumplen entonces un papel fundamental por sus conocimientos técnicos. Sin embargo, aún participando de un modo más protagonista en estos casos, esos biólogos son acompañados por el antropólogo asociado al grupo indígena en cuestión aportando esa visión de análisis cultural y etnográfico de la que el biólogo carece.
Finalmente nos encontramos con que los antropólogos complementan la visión de cualquier técnico o profesional de las otras áreas, resultando así que adquieran un papel articulador fundamental en cualquier tema o área de trabajo de la que trate el proyecto. Este papel complementario a cualquier intervención técnica sea esta del área de la biología o de la educación, asegura el componente socio-cultural preciso para el éxito del proyecto.
Hasta tal punto se considera necesaria la visión antropológica en los proyectos desarrollados por ONGs indigenistas, por parte del resto de colaboradores no antropólogos, que algunos de ellos deciden llevar a cabo estudios de antropología que complementen su formación, como estrategia más efectiva para trabajar con población indígena y poseer esa capacidad de análisis cultural de la que carecen. Es el caso de Dafrán Gomes, del CTI que siendo biólogo de formación y trabajando con los Wajãpi, sintió la necesidad de completar su formación teórica y adquirir técnicas de trabajo e investigación para trabajar con los indígenas lo cual le llevó a matricularse en antropología en la universidad. El papel de los antropólogos dentro de la organización es el de actuar como mediadores o traductores culturales para los indios. Dentro de la ONG o debatiendo con organismos públicos, muestra a otros profesionales concepciones indígenas sobre el territorio, manejo de la economía, características indígenas de organización, distribución del espacio y organización familiar... asegurando que se tengan en cuenta los factores culturales a la hora de proponer cualquier acción o proyecto de desarrollo.
Papel de los antropólogos según el grupo indígena con el que se trabaje
Como ya se ha apuntado, además de existir un reparto de funciones, determinado por el área de conocimiento de cada uno de los voluntarios o colaboradores de la organización, también existe una segunda división de funciones entre los antropólogos, en función del grupo étnico con el que trabajen. De este modo, vemos como según si se esté trabajando en un proyecto o programa de intervención para los
Eugenia Rodríguez Blanco - 225 -
Xokleng, Kaingang o Guaraní, los antropólogos de CAPI adquieren más o menos protagonismo y autoridad para diseñar acciones como medios para llegar a determinados objetivos. El CTI también se organiza en función de esta condición, de este modo, cada programa que lleva a cabo en las diferentes zonas o áreas indígenas de actuación es coordinado por un antropólogo especialista en el grupo indígena en concreto.
Los antropólogos colaboradores de ONGs indigenistas, por tanto, participan en la elaboración de proyectos u otras acciones más puntuales y específicas en función de su relación con alguna comunidad indígena en concreto y también en función de su conocimiento etnográfico de la misma. Esto lo demuestra lo que ocurrió en la organización CAPI; los antropólogos especializados en los grupos Kaingang y Xokleng prácticamente desaparecieron de la ONG mientras se discutía el proyecto de educación Guaraní. En estos casos, su aportación se limitó a realizar algunos apuntes o advertencias acerca de la realidad cultural diferente de los indios y la no intromisión o colonización cultural, pero es nula en cuanto a conocimientos etnográficos y contactos con líderes o informantes en las comunidades. Ambos papeles; análisis cultural y etnografía, ya lo desempeñan otros antropólogos especialistas en cultura guaraní, con lo cual, se hacen prescindibles para el grupo en proyectos que no refieren a las comunidades indígenas con las ellos trabajan.
Antropólogos como interlocutores Indios-ONGs. Transmisores de la idea-proyecto
La Autoridad Etnográfica del antropólogo
Una vez los antropólogos aportan a las ONGs indigenistas con las que colaboran, la problemática más urgente sobre la que actuar o el proyecto a viabilizar, el resto del equipo trabaja conjuntamente con ese mismo objetivo dirigido y supervisado por el/los antropólogos en cuestión. Es en este punto donde detectamos un hecho asumido por los asociados a la organización con respecto al antropólogo; la autoridad etnográfica (tal y como era entendida por Clifford, 1999). Un acontecimiento que tuvo lugar en una reunión de la ONG indigenista CAPI me hizo reflexionar al respecto. En una reunión en la que se estaba revisando un documento que se pretendía entregar al Conselho dos Povos Indígenas de Santa Catarina, nombraba en uno de sus apartados, territorios ocupados por los indios guaraníes, cuando Aldo Litaiff se incorporó a la reunión y leyó ese
Eugenia Rodríguez Blanco - 226 -
punto rectificó rápidamente su contenido aumentándolo con varios territorios más. Relató los nombres de las áreas indígenas guaraní con una rapidez asombrosa y el resto de integrantes del grupo anotaron en sus borradores del documento sin más. Asumieron el conocimiento etnográfico de Aldo con respecto a los guaraní y de algún modo su “autoridad etnográfica”. No hubo más palabras, lo que quedó escrito fue lo que Aldo dictó. No fue este un hecho aislado. Aldo repetía este mismo comportamiento continuamente cuando se hablaba en las reuniones de los indios guaraníes. Ocurrió en otra ocasión cuando se invitó a un experto en agronomía, un ecólogo de la universidad de Santa Catarina que formaba parte del grupo de socios de la organización, porque se quería discutir el tema de la agricultura y la tierra en las comunidades indígenas de Santa Catarina para el documento del Conselho. El ecólogo propuso unas medidas a implantar en las comunidades para optimizar el suelo disponible para la obtención de alimentos que abasteciera a los guaraní de una dieta más rica. Aldo reaccionó rápidamente a esta sugerencia en nombre de los propios indios alegando que se trataba de una medida que suponía un impacto ambiental y cultural importante para estas comunidades, que conservaban con sus cultivos, sus dietas y sus tierras, una relación cosmológica que no se puede dejar de tener en cuenta. Apuntó, además, que sabía lo que decía pues llevaba doce años trabajando con esta etnia y por tanto, los conocía mejor que el propio ecólogo que en ningún momento se planteó la necesidad de tener en cuenta las particularidades culturales de los indígenas. La visión del ecólogo era pragmática, la de Aldo, culturalista. Finalmente el ecólogo reconoció su desconocimiento acerca de la cultura guaraní y de nuevo, la palabra del antropólogo substituía a la del indio y se imponía sobre el resto de voces profanas de conocimiento etnográfico. En las reuniones de CAPI: Aldo, Flavia y Dorothea debaten acerca de diversas cuestiones en referencia a los guaraní y llegan a acuerdos que transmiten al resto del grupo, que asume el conocimiento etnográfico de los antropólogos y no discuten sus propuestas. Lo mismo ocurre con Silvia y Ricardo cuando se habla de los Kaingang o con Silvio cuando de quienes se está hablando es de los Xokleng. De este modo, intercambiando opiniones y conocimientos entre los “representantes” de las tres etnias, se consigue acercar la realidad indígena al grupo, que se empapa de cultura guaraní, kaingang y xokleng, antes de proponer cualquier acción o proyecto. La visión interprofesional o interdisciplinar de todos ellos enriquece enormemente la discusión hasta tal punto que cada uno de ellos sabe sobre qué tiene autoridad para hablar y en qué debe
Eugenia Rodríguez Blanco - 227 -
escuchar. De este modo, si se habla de salud guaraní, Silvia atiende a Aldo y si se habla de educación kaingang es Aldo quien atiende a Silvia. Así, cada uno de ellos tiene su parcela de autoridad en función de su conocimiento etnográfico o vinculación al grupo indígena en cuestión. Los antropólogos en las ONGs indigenistas consiguen convertir su autoridad etnográfica en protagonismo a la hora de diseñar acciones para los grupos indígenas a quienes representan. El resto de colaboradores suele atender las indicaciones y consejos planteados por el antropólogo, facilitando que tenga un papel determinante dentro de la organización. El conocer directamente las comunidades indígenas y el ser conocido al mismo tiempo por las mismas, le otorga más autoridad en la negociación recordando aquello de “yo estuve allí”.
Los antropólogos ponen sobre la mesa de negociación de la ONG sus conocimientos etnográficos y su capacidad de análisis cultural, lo que consideran que es mejor para los indios partiendo de la base de que han estado en las aldeas y conocen las demandas de los indios. El resto de colaboradores asumen las propuestas de los antropólogos como interlocutores directos y aportan su conocimiento técnico, específico, para dar forma a cada uno de los proyectos. Además, como ya apuntábamos, en caso de necesitar asesoría para alguna cuestión en concreto se solicita a profesionales de fuera de la organización visando conseguir un proyecto cualificado e íntegro.
Otros profesionales de la organización; abogados, biólogos, agrónomos, pedagogos… también realizan visitas regulares a las comunidades indígenas pero su visión es “profana” con respecto a la del antropólogo que posee las claves teóricas y metodológicas para acercarse a la diferencia cultural, analizarla y describirla e incluso gestionarla cuando se dirigen acciones de cambio. Se discute en las reuniones, por los colaboradores de la organización, cual es la mejor manera de diseñar un proyecto de desarrollo. Cada uno de ellos asume su papel en cada proyecto de modo que si se está trabajando la cuestión de “educación guaraní”, quienes más protagonismo adquieren a la hora de diseñar acciones son quienes mayor formación posean en materia de educación indígena y en cultura guaraní, podrían ser con formación en pedagogía y antropología, pero no necesariamente. Todos discuten el proyecto y aportan conocimientos especializados y técnicos, sin perder de vista a quien va dirigido y cuales son las demandas o exigencias de los mismos, como dice Flavia Cristina de CAPI, “siempre mirando a las aldeas”.
Eugenia Rodríguez Blanco - 228 -
Una vez discutido y analizado todos sus puntos en varias sesiones de trabajo de la organización, con sus colaboradores, se redacta el documento final. El siguiente paso consistirá en la negociación con los organismos financiadores, quienes generalmente imponen alguna que otra condición al proyecto, modificando alguno de sus puntos.
3.5.3. Tercer Paso; ONGs-Organismos públicos.
Financiación de los proyectos; los organismos públicos
Las ONGs indigenistas en Brasil reciben financiación para llevar a cabo sus proyectos a través de tres fuentes; donaciones privadas, fondos de órganos públicos y fondos de otras ONGs para el desarrollo (ONGDs) de países del Norte.
Los fondos privados son los menos comunes y generalmente, de haberlos, suelen ser mínimos con lo que no permiten mantener ningún proyecto de desarrollo de modo íntegro, tan solo significan un complemento a otro tipo de financiación. Este tipo de fondos provienen; de las cuotas de los socios, de donaciones privadas y de la venta de artesanía indígena, libros editados por la organización o cualquier otro objeto o material con el logotipo de la organización. Las ONGs indigenistas de mayor dimensión y alcance poseen también mayor financiación privada pues son las que cuentan con una infraestructura más estable y fuerte para poder invertir recursos en la venta de productos indígenas o generados por la propia organización. El caso más evidente de este ámbito de trabajo y fuente de recursos es la ONG ISA.
Los fondos de órganos públicos y ONGDs del Norte son las fuentes de las que se nutren fundamentalmente las ONGs indigenistas en Brasil. En muchas ocasiones, además, se combinan ambos fondos para llevar a cabo proyectos de desarrollo que se dice, son cofinanciados.
El hecho de estar financiados por otros organismos, implica que estas organizaciones no sean autosuficientes. Se suele decir que “el que paga manda” y en estas cuestiones o ámbitos también ocurre así. Quien o quienes financian determinan, en cierto modo, el propio proyecto, que en ocasiones ha de ser ajustado a los intereses del organismo financiador más que a las demandas de los indios, “objetos” del desarrollo. La autosuficiencia de las ONGs facilitaría que la organización actuase en función de sus propios criterios, por tanto, el proyecto o idea de proyecto planteado por los propios indios y lo que finalmente se llevase a cabo vendría condicionado por lo que la ONG indigenista hubiera negociado a
Eugenia Rodríguez Blanco - 229 -
través de los antropólogos con las comunidades indígenas. Esta situación asegura que el proyecto no se aleje tanto de las demandas de los indios, como sí corre el peligro de ocurrir cuando entran en la negociación otros agentes y además estos proponen acciones, medidas… en función de sus propios intereses. La diferencia entre una situación y otra (indios-ONGs indigenistas y indios-ONGs indigenistas-Gobiernos u ONGDs) radica a la hora de elaborar un proyecto en que, en la última, entran en juego más intereses que en la primera y, por tanto, es más fácil que el proyecto final se aleje de las demandas originarias de los propios indios.
Esta condición deseable por parte de las ONGs indigenistas, ser autosuficientes, está aún lejos de la realidad. Hasta las ONGs más grandes precisan todavía, en gran medida, de financiadores externos, siendo incapaces de generar recursos de modo interno, acuden a convocatorias y concursos de fondos para llevar a cabo proyectos en función del área de acción y población indígena. Al mismo tiempo, también establecen contactos con ONGDs del Norte que, nutridas de fondos públicos y privados, actúan de contrapartes económicas para llevar a cabo un proyecto de desarrollo en comunidades del Sur.
La necesidad de contar con apoyo económico de otros organismos, obliga a las ONGs indigenistas a negociar con esos organismos públicos o privados la forma y contenido de la acción planteada en un primer momento, para que se ajusten los intereses de ambas partes. El resultado de esta negociación será el proyecto financiado y para ejecutar. Ese proyecto finalizado y financiado no siempre coincide con el proyecto inicial discutido y elaborado entre la comunidad indígena y la ONG, a través de los dos pasos ya analizados del proceso de elaboración del proyecto; Antropólogos-Indios y Antropólogos-ONGs indigenistas.
Negociación: ONGs-Gobiernos
Cuando las ONGs indigenistas acuden a organizaciones externas para procurar financiación para sus proyectos, comienza la tercera negociación del proceso que venimos describiendo. Como generalmente estas organizaciones externas suele ser la administración pública, vamos a realizar un análisis de esta situación de contacto y búsqueda de acuerdos entre las ONGs y los Gobiernos (en sentido genérico para hacer referencia a organismos públicos sean del propio país o de otros países a través de sus ONGDs).
Eugenia Rodríguez Blanco - 230 -
En este punto de la negociación del proyecto se entrecruzan, enfrentan o conviven tres lógicas o visiones; la de los indios, la de la ONG indigenista y la de los gobiernos. Estas tres visiones también parten de tres intereses diferentes, formas de hacer las cosas y consideración de lo que es y lo que no es importante y prioritario. En la negociación ONGs-Gobiernos, la ONG indigenista representa la lógica de los indios, pero ya manipulada, integrada dentro de la propia lógica de la ONG, que también existe y no conforma un espacio neutro y vacío desde el cual los indios hablan y negocian de modo cuasi-directo. Estamos ya en otro punto del proceso de elaboración del proyecto de desarrollo y aquí los indios ya sólo aparecen a través de sus representantes, la ONG y sus miembros, generalmente, los antropólogos. Por lo general, la ONG indigenista presenta al organismo público su propuesta, el proyecto ya elaborado por los miembros de la organización. El organismo público lo recoge y revisa, analizando pros y contras en función de sus propios intereses. Cuando este proyecto es devuelto a la ONG indigenista, rectificado, es el momento de sentarse y negociar. La ONG indigenista luchará porque el proyecto sea lo más fiel posible a las demandas originarias de los indios y el organismo público luchará por adecuarlo a sus intereses estratégicos y políticos. Cuando ambas visiones coinciden plenamente, la ONG sale victoriosa y satisfecha pues ha logrado financiar el proyecto sin cambiar un ápice de su contenido o forma. Cuando ambas visiones se alejan o son muy divergentes, comienza un tira y afloja enérgico hasta encontrar una posición satisfactoria para ambos. Esta última situación de consenso no es fácil, implica varias sesiones de reunión, discusión, debate… algunos integrantes de la ONG, incluso, decidirán no participar del proyecto si este se aleja en exceso de las demandas de los indios, retirando su participación justo en este punto de la negociación o en esta tercera fase del proceso de elaboración del proyecto. Otros, sin embargo, irán hasta el final pues opinan que es mejor “eso” que nada y luchan por conseguir que “eso” sea lo mejor posible, lo más justo y ético para los indios. Justo esta situación tuvo lugar en CAPI cuando se negociaba con la Secretaría de Educación el proyecto de educación guaraní. El proyecto elaborado por CAPI para los guaraní partía de la detección de sus necesidades y demandas en el Encuentro organizado en Florianópolis con representantes de la gran mayoría de aldeas guaraní del sur de Brasil. Ese primer paso fue seguido, como ya hemos visto, por la negociación dentro de CAPI de los miembros colaboradores que contribuyeron a elaborar el proyecto, o a traducir sobre el papel aquellas demandas recogidas de los guaraní en el ámbito de la educación indígena. El tercer paso fue negociar con la Secretaría de Educación algunos puntos de ese proyecto. En
Eugenia Rodríguez Blanco - 231 -
este momento comenzaron las dudas, las tensiones, los miedos, de algunos miembros de CAPI que veían que el proyecto inicial se estaba olvidando a favor de los intereses impuestos de la Secretaría de Educación. Dorothea, antropóloga de CAPI afirmaba, “o se participa bien o no se participa”. Quienes más comprometidos se sentían con las comunidades guaraníes, se negaban a ser cómplices de un proyecto que según percibían, se iba alejando poco a poco de las demandas de los indios. Preferían, por tanto, desligarse del proceso y no participar, porque según hacía ver Dorothea, se ha de volver la vista a los indios, deben de ser los protagonistas en todo el proceso y por tanto, no colaborar en algo que a la larga les perjudique. En este caso, la negociación fue tensa. Los miembros de CAPI y muy especialmente los antropólogos ligados a las aldeas guaraníes; Dorothea y Flavia, vivieron con verdadera angustia todo el proceso. Se sentían responsables de ese proyecto y de su impacto posterior en las aldeas y pretendían mitigar los efectos negativos con propuestas negociadas. Estas propuestas, que fuera CAPI quien poseyera la coordinación pedagógica del proyecto, consiguieron ser aceptadas por los responsables del departamento de educación indígena de la Secretaría de Educación y los miembros de CAPI continuaron su participación. Sin embargo, en este mismo punto, otro colaborador, como fue el también antropólogo Aldo, decidió abandonar su colaboración activa. Reconocía que el proyecto ya había dejado de ser de los indios y preveía consecuencias negativas en las aldeas cuando se implantase. En el proceso de negociación ONGs-Gobiernos los antropólogos, de nuevo, realizan una labor determinante. Son quienes generalmente se encargan de recordar a los funcionarios con quienes negocian el proyecto, quienes y como son los indios, y qué es lo que están pidiendo. Podríamos decir que la labor de los antropólogos en esta relación es la de hacer presente la voz de los indios. De nuevo, los antropólogos como representantes, interlocutores de los indios, esta vez ante los órganos públicos para negociar un proyecto de desarrollo favorable a los intereses de las comunidades indígenas donde se pretende implantar.
Durante el proceso de negociación del proyecto de educación Guaraní entre CAPI y la Secretaría de Educación, la antropóloga Dorothea apunta a las funcionarias de la Secretaría que se ha de volver a las aldeas, una por una y preguntar acerca de la implantación del proyecto, “no todos los guaraní, y en
concreto, no todas las comunidades van a tener o tienen que tener una opinión igualitaria”. Plantea, por tanto, la posible diversidad de visiones con las que puede ser vista la propuesta que se está planteando. Particulariza la visión de los indios guaraní a las aldeas y reconoce que es inútil dar a quien no está
Eugenia Rodríguez Blanco - 232 -
pidiendo. De este modo Dorothea consigue poner la realidad indígena guaraní sobre la mesa de negociación, traer a la reunión lo que ella considera, es la opinión de los indios.
Negociación: Gobiernos-ONGs
En ocasiones, las ONGs buscan en la administración pública financiación para los proyectos que ellos mismos elaboran, tal y como hemos visto. Sin embargo, en otras ocasiones es la administración pública o los gobiernos quienes buscan a las ONGs para que hagan de facilitadores o intermediarios con las propias aldeas indígenas para implantar algún proyecto o programa. En este último caso, los funcionarios, ante la dificultad de gestionar directamente los proyectos, programas o acciones con los indios, debido a las diferentes lógicas que poseen; claves culturales, lenguaje, desconfianzas mutuas… solicitan la colaboración de la ONG indigenista asociada al área o grupo en cuestión para que faciliten la comunicación, el diálogo y el entendimiento. Con excesiva frecuencia ocurre que una vez que la ONG ha facilitado la información y los contactos necesarios para que el gobierno público lleve a cabo su actuación, los colaboradores de la ONG dejan de ser tenidos en cuenta y pierden cualquier intervención sobre el proyecto que vuelve a manos de los funcionarios. Cuando tienen lugar estas situaciones, los colaboradores de las ONGs indigenistas se sienten utilizados y cómplices de las actuaciones que puede ejecutar el gobierno en las aldeas, gracias a su colaboración.
Una vez facilitada la información y asesorados los funcionarios para llevar a cabo su actuación, los profesionales de la ONG indigenista dejan de ser necesarios y son obviados en los pasos siguientes hasta su ejecución. Algo similar ocurre con los laudos antropológicos después de ser entregados. La administración pública no siempre atiende los consejos de los antropólogos y una vez entregado el laudo, la participación del antropólogo no vuelve a solicitarse y este no puede interferir en la toma de decisiones para la intervención sobre el terreno, pues no le dejan espacio para ello. Esta utilización del conocimiento antropológico por parte de los organismos gubernamentales, fue el tema de discusión y reflexión de Flavia Cristina de Mello y Dorothea Post Darella en una ponenciaxxxvii presentada en el 23°Reunión Brasileña de Antropología organizada por la Asociación Brasileña de Antropología, ABA, en el Forum titulado, “Laudos Periciais antropológicos”. (Gramado-Rio Grande do Sul, 2002). En esta ponencia ambas presentaban ante los asistentes un caso de este tipo en el que ellas se vieron involucradas. Fue en el diseño de una carretera, la BR-101 del Sur de Brasil, que diseñada para que pasase por una zona de
Eugenia Rodríguez Blanco - 233 -
ocupación indígena guaraní, el Estado de Rio Grande do Sul, tuvo la obligación legal de presentar un laudo antropológico. Flavia y Dorothea fueron las antropólogas que se encargaron de esta tarea presentando en el informe las consecuencias negativas para la comunidad en caso de que siguiese adelante el proyecto. El laudo fue tenido en cuenta sólo en parte y las antropólogas implicadas en él no supieron más del proyecto pues no les fue permitido acceder a lo que implicaba su adecuación e implantación. Fueron utilizadas para llevar a cabo un trámite obligatorio, como es el laudo, pero fueron totalmente ignoradas en el resto del proceso. Flavia y Dorothea hacían explícita su queja, conscientes de que sus propuestas no suelen casar con los intereses pragmáticos de la Administración.
Ante este tipo de situaciones el debate surge entre los colaboradores de la organización y se plantean si es mejor colaborar con los gobiernos o no actuar en ningún sentido para no facilitar a los funcionarios el trabajo y por tanto, que sea inviable cualquier acción.
Quienes opinan que es mejor participar, entienden que el gobierno va a llevar a cabo igualmente esas acciones planteadas; construir una escuela, implantar un sistema de sanidad, nuevos cultivos, construir una carretera… por ello, mejor será, dicen estos colaboradores, que al menos provengan de la lógica de las ONGs y los antropólogos más cercanas a los indios que los gobiernos.
Los que se niegan a participar de ciertos proyectos propuestos por los órganos públicos (de arriba abajo, en lugar de abajo arriba), aseguran que su ética profesional ha de estar por encima de todo. Es el caso, como ya veíamos, de algunos antropólogos que solo participan en el caso de poder ajustar al máximo el proyecto, a los intereses y demandas de los indios, en las diferentes áreas indígenas.
Este debate entre estar o no estar, participar o no hacerlo, ha conseguido separar a colaboradores de organizaciones indigenistas que no conseguían conciliar sus posturas. Fue el caso del antropólogo Aldo Litaiff de CAPI con el proyecto de educación Guaraní. En su opinión, no se había llegado a una clara negociación con los indios para la implantación de escuela y del sistema occidental de educación. Aldo había participado en el Encuentro de un modo muy activo. La primera fase del proyecto se desarrollaba tal y como él consideraba que debería hacerse. El problema o su incomodidad con el proyecto surgió justo en la fase de negociación con la administración, en este caso con la Secretaría de Educación. El que estos impusieran ciertas condiciones modificando el texto original planteado en función de las conclusiones extraídas en el Encuentro, no gustó a Aldo. Ante su desconfianza y descrédito del proyecto decidió desvincularse de la organización y no quiso saber nada más del asunto. Su disconformidad con el
Eugenia Rodríguez Blanco - 234 -
proyecto no impidió que este se llevara a cabo. Quienes decidieron seguir participando y negociando con la Secretaría de Educación ajustaron al máximo el proyecto a los indios guaraní y consideran que les han hecho un gran favor a los indios participando en todo esto desde el comienzo. Entienden que gracias a su presencia, voz o asesoría, la parte más determinante del proyecto, la coordinación pedagógica, esta bajo su dirección, asegurando así que sea más cercano a los intereses y demandas originarias de los indios guaraníes.
Los antropólogos colaboradores de ONGs indigenistas son, tal vez, quienes más se preguntan y cuestionan acerca de su ética profesional con los indios a la hora de colaborar con las administraciones públicas para ejecutar algún proyecto de desarrollo en las aldeas. Ellos son quienes realizan esa mediación entre Gobiernos e Indios y temen ser cómplices de acciones negativas para los indios, fundamentalmente porque constituyen su “objeto de estudio”, sus informantes, sus amigos… y van a seguir necesitando de su apoyo y confianza para continuar su contacto con las aldeas y su carrera académica. Por ello, los antropólogos defienden sus presupuestos éticos como condición básica para comenzar a negociar cualquier colaboración con terceros agentes de cambio. Es el caso de Flavia Cristina, antropóloga de CAPI. Ella se planteó muchas cuestiones a la hora de colaborar con la Secretaría de Educación para el proyecto de educación guaraní. La preocupación de Flavia es siempre por su compromiso con los indios, a ella no le interesa ningún compromiso con organismos gubernamentales aunque estos puedan solucionarle problemas económicos. De este modo, Flavia recuerda a los integrantes de CAPI que el compromiso es con las aldeas, no con la Secretaria, “ante quienes tenemos
que rendir cuentas es ante los indios, no ante los funcionarios de la Secretaria”. Teresa San Román lo explica muy bien cuando afirma citando a Foster que “la falta de armonía que con tanta frecuencia existe entre el antropólogo y el político que decide las actuaciones a realizar, tiene su raíz en que ambos sitúan sus metas en distinto lugar y tienen formas diferentes de gratificación personal. Las metas del político están, por lo general, orientadas a eliminar el problema que la minoría está causando a la mayoría, mientras que el problema para el antropólogo sería cómo eliminar lo que es problema para la propia minoría, de hacerlo dentro de los límites de enfrentamiento que ésta asume frente a aquélla y no fuera de ellos” (San Román, 1984:180).
Eugenia Rodríguez Blanco - 235 -
Sea en una dirección u otra: ONGs-Gobiernos o Gobiernos-ONGs, en la negociación se encuentran diferentes lógicas e intereses, hemos señalado al menos tres; Órganos públicos, ONGs e indios. Lo que hace de esta fase de la negociación de los proyectos la más peligrosa tal vez sea el hecho de que los indios aquí son representados por las ONGs o ciertos colaboradores de las ONGs (generalmente antropólogos) pero no tienen voz directa y decisión en el proceso, por ello, cuanto más cercanos se encuentren las lógicas y los intereses de las ONGs y la comunidad indígena en cuestión, más fácil será asegurar una buena representación, al menos transparente y neutral. Finalmente, el debate entre las diferentes visiones, lógicas e intereses señalados resulta en un acuerdo que en ocasiones no es igual de satisfactorio para todas las partes implicadas.
Relativismo cultural versus visión homogénea-pragmática
Cuando hacemos referencia a las diferentes lógicas o visiones de las partes que entran en comunicación para la negociación, hacemos referencia especialmente a dos características básicas que identifican el modo de actuar de las ONGs y de los Gobiernos u organismos públicos respectivamente: el relativismo cultural y el pragmatismo.
Los órganos públicos gestionan acciones y proyectos a partir de una visión pragmática, económica. Se pretenden alcanzar ciertos objetivos pero con el mínimo coste, aunque esto en ocasiones implique variaciones en el resultado final. Esta condición de la administración pública choca con consideraciones de tipo humanista o cultural que poseen frente a ellos las ONGs, menos preocupadas por el coste de las acciones y más preocupadas con las implicaciones negativas que puede generar en “la gente” ahorrarse algunas monedas. Analizar el coste social y cultural de una acción o proyecto a implantar en una comunidad viene siendo la máxima de las ONGs indigenistas cuando plantean proyectos, sin embargo, aún hoy después de la corriente crítica al desarrollo economista, las administraciones públicas lo consideran algo secundario o circunstancial.
Por poner un ejemplo de lo que esto significa podríamos comentar las acciones planteadas por la FUNAI entre los Ticuna, en el Río Negro. Según comenta la antropóloga Marina Khan de la ONG Instituto Socioambiental, ISA, la FUNAI propuso una serie de acciones que siendo muy pragmáticas en términos económicos resultaban perjudiciales para la vida en la comunidad Ticuna. Las acciones planteadas referían al ámbito de la educación y la escuela indígena. Se planteaba resolver la cuestión de la merienda
Eugenia Rodríguez Blanco - 236 -
escolar que se proporcionaba a los niños en el colegio de modo gratuito. Finalmente, después de muchos cálculos, se consideró interesante comprar “bolsas de merienda” para los niños a una multinacional de la alimentación, de este modo la merienda costaba tan solo 0,5 reales, una cantidad mínima con la que no podían competir pequeños productores. Los antropólogos asociados al ISA proponían que se potenciase el trabajo de las mujeres en las aldeas produciendo esas meriendas, además, con productos típicos de la dieta Ticuna. De este modo se conseguirían dos cosas; por un lado, se promocionaría el trabajo de las mujeres de la aldea y por otro lado, se ofrecería a los niños una merienda acorde a la dieta Ticuna, evitando acostumbrarles a productos que fuera de las escuelas, en sus aldeas, en su entorno, no los iban a poder encontrar y consumir. La medida de la FUNAI (Gobierno) era pragmática; les salía barata. La medida de ISA (ONG) no era pragmática (salía más cara) pero conseguía acercarse a los objetivos del desarrollo común a las ONGs indigenistas: potenciar la autosustentación e independencia de las comunidades indígenas. Pragmáticos y relativistas, Gobiernos y ONGs negocian buscando una posición encontrada pero parten de lógicas, en ocasiones, irreconciliables.
Otro hecho parecido tuvo lugar entre los Guaraní y en referencia a CAPI con la Secretaría de Educación. Se planteaba construir una escuela en una aldea guaraní del estado de Santa Catarina, al sur de Brasil y la Secretaría proponía utilizar cemento para su construcción. Flavia, antropóloga de CAPI, propuso que se construyera de madera teniendo en cuenta que este es un material que los indios conocen, utilizan… sin embargo, el cemento constituye un material ajeno a ellos. Construir una escuela de cemento en una aldea toda construida con casas de madera significaría, advertía Flavia, no tener en cuenta la visión que pueden tener de esa escuela los propios indios guaraníes. Flavia decía que la verían como algo ajeno, algo que pertenece al mundo de los blancos. Si se quiere hacer una escuela indígena hay que cuidar también detalles como: qué forma ha de tener, qué aspecto… pensar que esto es una característica circunstancial, secundaria y sin importancia es un error. Flavia negociando con las funcionarias de la Secretaría de Educación intentaba hacerles ver que la elección del material con el que sería construida la escuela tendría consecuencias directas en la imagen que generarían los indios de la propia institución. Construir una escuela de cemento es mucho más barato y además se conserva mejor en el tiempo que una escuela de madera, por eso, los funcionarios determinaron que así fuera (visión pragmática), sin embargo, Flavia insistía en que no se debe pensar tanto en el coste económico como en el objetivo último; conseguir acondicionar un espacio donde se pueda mantener y difundir la cultura
Eugenia Rodríguez Blanco - 237 -
guaraní a través de la educación. Los medios escogidos para alcanzar este fin son determinantes, por ello se ha de cuidar los detalles que constituyen poseer una visión más relativista cultural y menos pragmática.
Los proyectos que se dejan guiar por cuestiones de tipo económico, proyectos eminentemente económicos, deshumanizan, vacían de cultura a los grupos o las personas sometiendo las decisiones para el programa, el proyecto o el plan a criterios de tipo económico que, lejos de fomentar el desarrollo, aumentan la dependencia. Justo lo contrario a lo que pretenden las ONGs indigenistas, uno de los objetivos reconocidos en su propio origen y que les da razón de esencia frente al indigenismo oficial. Si las ONGs indigenistas se plantean como objetivo general, disminuir la dependencia de los grupos indígenas de la sociedad envolvente, no tiene sentido que acepten participar de proyectos o programas de tipo “pragmático-económico” planteados por los organismos públicos. Más bien, es de esperar que critiquen este tipo de actuaciones, que las boicoteen en la medida de lo posible y que planteen alternativas viables que permitan alcanzar el objetivo de la autosustentación y la independencia.
Kottak plantea un argumento que hace de la “sensibilidad cultural” una estrategia pragmática y económica, “los resultados demuestran que prestar atención a los aspectos de la compatibilidad sociocultural resulta muy rentable en términos económicos (entre otros indicadores, en tasas de rendimiento económico dos veces más elevadas que las de los proyectos socialmente insensibles o poco adecuados) La planificación sociocultural para el desarrollo económico no sólo es deseable desde el punto de vista social: está comprobado que mejora la relación de costos y beneficios.. El análisis y la ingeniería sociales apropiados conducen a resultados positivos tanto sociales como económicos”. (Kottak, 1995:494). Tener en cuenta las particularidades culturales del grupo beneficiario del proyecto es, por tanto, una estrategia pragmática. El fracaso de un proyecto es también un negocio ruinoso.
Además, los órganos públicos, hablan de colectivos y no de individuos. El individuo no existe, desde su óptica homogénea y pragmática existen los colectivos y en el caso de los indios se agrava aún más porque no están hablando de aldeas sino de etnias enteras que viven separadas desde hace millones de años conformando grupos culturales, históricos, que son lo suficientemente diversos como para no ser considerados dentro del colectivo de su grupo étnico de origen. Por eso, cuando se habla de los Guaraní, de los Ticuna, de los Wajãpi, se habla en genérico como grupos homogéneos y compactos. Ante esta visión generalista, las ONGs, fundamentalmente a través de los antropólogos asociados a ellas,
Eugenia Rodríguez Blanco - 238 -
ofrecen una visión más particularizada, hablando de aldeas más que de etnias e incluso de familias dentro de las aldeas. Esta situación viene demostrada, por ejemplo, en el interés que demostraba Dorothea Post Darella en que el proyecto de educación guaraní volviese a cada una de las aldeas guaraní para consultar la adecuación en cada una de ellas, ajustarla a las necesidades y demandas de cada una e incluso no ejecutarlo en algunas otras donde reconocieron no querer escuela. Particularizar las demandas de los indios guaraníes en aldeas, grupos o familias significa atender a una realidad social variable para la cual se deben plantear medidas también específicas y no genéricas.
Producto Final: el proyecto de desarrollo
Visiones pragmáticas y relativistas, homogéneas y particulares, gubernamentales y no gubernamentales se someten a un proceso de negociación y debate continuo que facilita un acuerdo. El proyecto de desarrollo finalmente elaborado a partir de ambas visiones defendidas respectivamente por los gobiernos y las ONGs indigenistas, es el producto final de todo el proceso de negociación en tres fases que hemos presentado hasta el momento. El acuerdo entre las partes generado en un tira y afloja continuo, muchas veces tenso e imposible, queda representado en el proyecto final a implantar. Ahora queda lo más determinante, lo que demostrará hasta qué punto la negociación entre ONGs y Gobiernos ha tenido en cuenta las demandas e intereses de los propios indios; objetos del desarrollo y en cierto modo, también sujetos.
Como ya hemos comentado, los órganos financiadores, sea la administración pública o sean otras ONGDs del Norte, no siempre exigen modificaciones en el proyecto presentado por la ONG indigenista (fruto de las dos primeras negociaciones: antropólogos-indios y antropólogos-ONGs) o no siempre determinan a la ONG el área de trabajo o ámbito de actuación en función de sus intereses. Cierto es que existen visiones e intereses divergentes de cada una de las instituciones que entran en juego, tal y como hemos visto, pero no siempre se presentan como irreconciliables o determinantes. En muchas ocasiones, la ONG indigenista consigue financiar el proyecto sin necesidad de variar ni un párrafo del mismo. Nosotros nos hemos colocado en el peor de los casos (cuando el órgano financiador determina la acción a favor de sus propios intereses), también el más común, para analizar todo el proceso de negociación de un proyecto de desarrollo teniendo en cuenta la idea original y los diferentes agentes que entran en juego para darle forma de proyecto.
Eugenia Rodríguez Blanco - 239 -
La cuestión se plantea ahora que, por un lado, teníamos la demanda de los indios o la idea original y, por otro lado, la forma que se ha dado a esa idea o demanda; el producto final, el proyecto de desarrollo. Queda ahora volver a las comunidades con el proyecto y cerrar el círculo de interlocución generado para llevar a cabo la acción. Es entonces cuando comprobaremos hasta qué punto se ha sido fiel a las demandas originales de los indios o a las exigencias del órgano financiador.
3.5.4. Cuarto Paso; ONGs-Indios. “La ejecución del Proyecto”
Vuelta a las comunidades para ajustar el proyecto y ejecutarlo
Una vez redactado el proyecto final, después de pasar por los diferentes procesos de negociación ya mencionados: Antropólogos-Indios, Antropólogos-ONGs indigenistas y ONGs indigenistas-Gobiernos, sólo queda llevarlo a la práctica. Es el momento de volver a las comunidades indígenas con el proyecto ya elaborado y financiado para ejecutarlo. Las ONGs indigenistas, como mediadoras entre los órganos públicos y los indios, serán quienes se ocupen de presentar el proyecto a los indios y como también veremos, los que se ocupen de su aplicación y últimos ajustes sobre el terreno.
Antropólogos como coordinadores de proyectos
Cuando el proyecto vuelve a manos de la ONG indigenista para su coordinación y ejecución, se discute qué papel tendrá cada colaborador de la organización en el mismo. Si ésta no posee de los profesionales adecuados, se buscarán fuera de la misma. Algunos de ellos realizarán su labor como estudiantes en régimen de prácticas, otros trabajaran de modo profesional contratados por la organización... En cualquier caso, antes de nada, se busca dentro de la propia organización, solo después de no encontrar en ésta los perfiles profesionales precisos, se buscan fuera de ella.
Como ya se ha comentado, las ONGs indigenistas suelen formarse de colaboradores procedentes de diversas áreas de conocimiento y profesionales; abogados, pedagogos, biólogos, agrónomos, educadores, filósofos, antropólogos y otros. De este modo, si el proyecto es ambiental, los biólogos de la ONG adquirirán un papel determinante en la coordinación y ejecución del proyecto. Si, en cambio, el proyecto refiere al ámbito de la educación, serán los pedagogos o educadores quienes asuman mayor protagonismo. Aún así, tal y como se ha afirmado para el segundo paso de la negociación: Antropólogos-
Eugenia Rodríguez Blanco - 240 -
ONGs, sea cual sea el área al que refiera el proyecto: ambiental, educación… los antropólogos ligados a la comunidad indígena en concreto y colaboradores de la ONG indigenista, serán quienes mayor protagonismo adquieran, también para la coordinación y ejecución del proyecto final, sea el proyecto del área que sea; ambiental, educación, sanitario...
La justificación que se ofrece para ese protagonismo de los antropólogos en el proceso final del proyecto, es la exactamente la misma que se justificaba ese protagonismo en primer paso de todo el proceso; Antropólogos-Indios. Es decir, los antropólogos, asociados o ligados a comunidades indígenas en concreto, por estar realizando sobre el terreno trabajo de campo, realizan el papel de mediadores o interlocutores entre la comunidad indígena y la organización, para el diseño del proyecto, así como para su ejecución. Este papel es asumido por los antropólogos, los indios y la organización, en todo el proceso desde su origen hasta su ejecución y posterior evaluación.
El papel de los antropólogos en esa interlocución es evidente cuando comprobamos cómo gran parte de los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en las comunidades indígenas son coordinados por antropólogos. Es el caso del CTI, donde en una memoria de sus proyectos se cita “los proyectos del
CTI son coordinados por antropólogos que acompañan localmente y a largo plazo la situación específica
de grupos indígenas en varias regiones del país”. Dafrán Gomes, colaborador de CTI afirma que “el
antropólogo es esencial, en un trabajo como este de relación interétnica lo considero esencial, es quien
debe conducir, mirar de lejos y coordinar las acciones porque es quien tiene mayor aparato de
compensación de relación entre culturas, entonces no hay dudas de que tiene que ser la mano de un
antropólogo quien lleve la coordinación de los proyectos”, además asegura “es importante que cada
programa tenga su antropólogo porque las culturas son muy diferentes...”. Esta afirmación de Dafrán Gomes, biólogo del CTI, demuestra hasta qué punto, los no-antropólogos de la organización indigenistas reconocen el papel del antropólogo como determinante a la hora de volver a las comunidades a ejecutar los proyectos. Ocurría algo similar entre los colaboradores de CAPI a la hora de plantear el proyecto de educación guaraní. Silvia, pedagoga y especialista en educación indígena solicitaba continuamente a Flavia y Dorothea, las antropólogas ligadas a las comunidades guaraníes de Santa Catarina, que aportaran la visión de los indios, que adaptaran sus recomendaciones como técnica en temas de educación a la realidad cultural de los indios guaraní. De hecho, Silvia se reconocía incapaz de realizar el
Eugenia Rodríguez Blanco - 241 -
trabajo de coordinación sin la asesoría continua de estas dos antropólogas a quienes solicita un compromiso explícito antes de aceptar continuar con el proyecto para su ejecución.
Este hecho queda suficientemente demostrado con la realidad que muestran las ONGs indigenistas en Brasil en las memorias de sus proyectos o programas, en las que aparecen antropólogos generalmente como coordinadores, sino como asesores:
Algunos Programas y proyectos coordinados por antropólogos en el ámbito de una ONG indigenista:
CTI. Centro de Trabalho Indigenista Esta organización trabaja fundamentalmente con cuatro grupos indígenas: Waiãpi, Terena, Timbira
y Guaranís. Se trabaja en función de programas que establecen su sede u oficina cerca de las propias comunidades coordinadas por la oficina central de São Paulo. Programa Waiãpi, coordinado por Dominique Gallois, Antropóloga. Programa Timbira, coordinado por Maria Elisa Ladeira, Antropóloga. Programa Terena, coordinado por Gilberto Casanha, Antropólogo. Programa Guaraní, coordinado por Maria Inés Ladeira, Antropóloga. Proyecto “Frutos do Cerrado” incluyendo cinco pueblos indígenas Timbira del Maranhão-Tocantis
con pequeños productores de la región. Coordinador; Jaime Siqueira, Antropólogo. Proyecto Guaraní. “Proyecto de Conservación ambiental y subsistencia” 1993. Y “Prácticas de
subsistencia y condiciones de sustentabilidad de las comunidades guaranís en la mata atlántica”. Coordinadora: Maria Inés Ladeira, Antropóloga.
Proyecto Bororo. Coordinadora; Sylvia Caiuby Novaes, Antropóloga. CCPY. Comissão Pro-Yanomami. Desde 1982, Proyecto de Asistencia Sanitaria (Yanomami). Desde 1995, Proyecto de Educación (Yanomami).
Eugenia Rodríguez Blanco - 242 -
Antropólogos implicados; Alcida Rita Ramos (presidenta), Roque de Barros Laraia (vice-presidente), Bruce Albert, Jô Cardoso de Oliveira, entre otros.
CAPI. Comissão de Apoio aos povos indígenas. Septiembre, 2002.“Programa de formación para la educación escolar guaraní en la región Sur y
Sureste de Brasil”.
Antropólogos implicados: Dorothea Post Darella, Flavia Cristina de Mello y Aldo Litaiff. ISA. Instituto Socioambiental El ISA está organizado en programas institucionales que reúnen diversos proyectos y actividades.
Los Programas consisten en la articulación estratégica y permanente de proyectos y actividades, locales, regionales, nacionales e internacionales, formulados e implantados por ISA y colaboradores. Los Proyectos de Área reúnen actividades de intervención local que tengan carácter paradigmático y son orientados para fortalecer colaboraciones con el público objetivo y los habilita en la gestión de esas iniciativas.
Programa Rio Negro. Coordinador; Carlos Alberto Ricardo, Antropólogo. Programa Brasil Socioambiental. Coordinadora; Fany Pantaleoni Ricardo. Antropóloga. Programa Xingú. Coordinador: André Villas Boas, Indigenista. Asesor: Leonardo Carneiro Cunha,
Antropólogo Proyectos de Área:
- Proyecto Xikrin do Cateté. Coordinador; Rubens Mendoça, Ingeniero forestal. Consultor para aspectos socioculturales, Cesar Gordon, Antropólogo.
- Proyecto Paraná. Coordinador; André Villas Boas, Indigenista. Consultor externo; Steve Schwartzman, Antropólogo.
Primera Oficina del Programa Regional de Desarrollo Indígena Sostenible del Río Negro;
“Construyendo las Políticas Públicas a través del Programa Regional de Desarrollo Indígena
Eugenia Rodríguez Blanco - 243 -
Sostenible del Río Negro”. Coordinación: Edilson Melgueiro y Orlando de Oliveira de la Federación de Organizaciones Indígenas del Río Negro (Foirn) y por el Antropólogo, Beto Ricardo del ISA. La organización CTI afirma en la memoria de sus proyectos, “los coordinadores y asesores de los
proyectos escuchan, aprenden, discuten críticamente y encaminan las acciones, respetando las
particularidades culturales y las expectativas de la comunidad”. El poseer el cargo de coordinación de un proyecto permite al antropólogo replantear la acción de modo continuo durante el proceso de “vuelta a las comunidades”. Tal y como afirmaba Foster, “su sensibilidad para el desarrollo hace posible introducir modificaciones en los planes mientras hay tiempo todavía para ello, y experimentar ideas nuevas o alteradas… el antropólogo puede ser la primera persona en percibir las barreras a medida que éstas se desarrollan y debe estar en posición de sugerir modos para vencerlas” (Foster, 1988:253). Consiste en una función reguladora del papel que asumirán el resto de colaboradores o participantes en el proceso. El coordinador, además, impondrá el ritmo de la acción, en función de su adecuación a las comunidades indígenas donde se pretende aplicar.
Los antropólogos coordinadores de los proyectos de desarrollo, continúan realizando la función de intermediación que les ha caracterizado en todo el proceso de negociación por fases que hemos descrito, ahora en su fase de ejecución. En este caso, a través de las ONGs, los antropólogos son protagonistas no sólo a la hora de realizar la detección de las necesidades y la elaboración de un plan de acción para el cambio, conservan su protagonismo también en su fase final, la ejecución.
Comentábamos en un apartado anterior que muchos antropólogos son solicitados por los órganos públicos como asesores a la hora de realizar algún proyecto o acción en área indígena. El problema que se detectaba en estos casos era que el antropólogo quedaba como mero informador, consejero, asesor, pero no poseía ningún espacio para actuar sobre el terreno (por ejemplo, en los laudos antropológicos). Eran o son los funcionarios quienes ostentan, en esos casos, ese papel que en repetidas ocasiones no atiende a los consejos ofrecidos por el antropólogo. En el marco de las ONGs indigenistas, sin embargo, el antropólogo no sólo participa en todo el proceso desde el inicio hasta su fin sino que además, adquiere un papel determinante en su participación, es el coordinador. El espacio de las ONGs se convierte así para el antropólogo, en el ámbito donde además de poseer protagonismo en la asesoría para el diseño del proyecto, además mantiene ese protagonismo hasta su fase final, la ejecución, la puesta en marcha,
Anterior Inicio SiguienteAnterior Inicio Siguiente