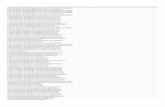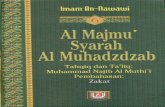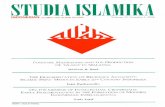Nuevas aportaciones al conocimiento del paisaje minero antiguo en la vertiente norte de Sierra...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Nuevas aportaciones al conocimiento del paisaje minero antiguo en la vertiente norte de Sierra...
Paisajes mineros antiguos en la Península Ibérica
Investigaciones recientes y nuevas líneas de trabajo
Ancient Mining Landscapes in the Iberian Peninsula
Recent research and new perspectives
Homenaje a Claude Domergue
In tribute to Claude Domergue
MAR ZARZAlEjoS PRIETo, PATRICIA HEvIA GóMEZ, lUIS MANSIllA PlAZAEditores científicos
UNIvERSIDAD NACIoNAl DE EDUCACIóN A DISTANCIA
MADRID 2012
0101020CT01A01Paisajes Mineros Antiguos en la Península Ibérica: Investigaciones recientes y nuevas líneas de trabajo.
Esta obra se ha realizado en el marco del Proyecto «El paisaje minero antiguo en la vertiente norte de Sierra Morena» financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (ref. HAR-2008-04817/HIST)
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización previa de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendido la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
© Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid 2012 Librería UNED c/ Bravo Murillo, 38 - 28015 Madrid Tels.: 91 398 75 60 / 73 73 e-mail: [email protected]
© Los autores
Esta publicación ha sido evaluada por expertos ajenos a esta Universidad por el método doble ciego
ISBN: 978-84-362-6569-9
Depósito legal: M-6052-2013
Primera edición: diciembre de 2012
Impreso en España - Printed in SpainMaquetación e impresión: Editorial Aranzadi, S. A.Camino de Galar, 1531190 Cizur Menor (Navarra)
7
ÍNDICE
Presentación ............................................................................................................. 9
ClauDE DomErguE: Un parcours d’archéologie minière en Sierra Morena (Espagne) (1965-2012) .................................................................................. 13
almuDENa orEjas, INés sastrE y ElENa ZubIaurrE: organización y regulación de la actividad minera hispana altoimperial ........................................... 31
juaN aurElIo PérEZ maCÍas y aquIlINo DElgaDo DomÍNguEZ: Paisaje y territorio de Riotinto en época romana ....................................................................... 47
juaN aNtoNIo aNtolINos marÍN y ChrIstIaN rICo: El complejo mineralúrgico de época tardorrepublicana del Cabezo del Pino (Sierra de Cartagena, Murcia) ......................................................................................... 69
luIs marÍa gutIérrEZ solEr y alEjaNDro Casas CrIvIllé: Explotación romana de los filones del Grupo Norte y Grupo Sur en El Centenillo .............. 91
FErNaNDo PENCo valENZuEla: Cerro Muriano sitio histórico: luces y sombras de una reserva minera recientemente protegida ................................... 111
mar ZarZalEjos PrIEto, gErmáN EstEbaN borrajo, luIs maNsIlla PlaZa, FErNaNDo PalEro FErNáNDEZ, PatrICIa hEvIa gómEZ y jEsús sáNChEZ vIZCaÍNo: Nuevas aportaciones al conocimiento del paisaje minero antiguo en la vertiente norte de Sierra Morena: del análisis macroespacial al estudio de detalle ............................................................................................ 123
FraNCIsCo javIEr sáNChEZ-PalENCIa, DamIáN romEro y alEjaNDro bEltráN: Paisajes mineros en el noreste de Lusitania y Asturia meridional ..... 155
CarmEN FErNáNDEZ oChoa y áNgEl morIllo CErDáN: Poblamiento y explotación de los recursos mineros en el Cantábrico ......................... 171
jEsús bErmúDEZ sáNChEZ: El sistema de información geográfica del proyecto de análisis del paisaje minero de la vertiente norte de Sierra Morena ................................................................................................... 185
mark a. huNt ortIZ: la caracterización de los paisajes mineros del pasado por medio de la investigación arqueométrica .......................... 199
joaquÍN Caro gómEZ: Nuevos métodos de representación del Patrimonio Industrial. Caso práctico del Baritel y Malacate de la mina del Castillo de Almadén ........................................................................................ 211
josé tEjEro maNZaNarEs: la reconstrucción virtual del patrimonio metalúrgico de Minas de Almadén: otra forma de recuperar este importante legado tecnológico ................................................................... 223
marÍa DolorEs PérEZ CallE: Estudio histórico-tecnológico de la implantación de los hornos de Idria en las minas de Almadén y su reconstrucción virtual .................................................................................... 239
julIáN a. PrIor CabaNIllas: la emisión de billetes papel moneda en las Reales Minas de Almadén durante la Guerra de la Independencia. Origen, evolución y extinción (1808-1816) ............................................. 253
EmIlIaNo almaNsa roDrÍguEZ: The mining-industrial heritage site Almadenejos Royal (Ciudad Real, Spain) .................................................. 271
áNgEl hErNáNDEZ sobrINo: Historias de Almadén y sus mineros .................. 287
DEmEtrIo FuENtEs FErrEra: El Consejo de Administración de Minas de Almadén.Propuestas de mejoras en el Establecimiento en el primer tercio del siglo XX ........................................................................................... 293
9
PrEsENtaCIóN
En 1965, un joven investigador francés vinculado a la Casa de Velázquez, Claude Domergue, llevaba a cabo el primer estudio sistemático de carácter arqueológico sobre un enclave minero romano perteneciente al distrito de Alcudia. La publica-ción de los resultados de esta intervención en Mina Diógenes (Solana del Pino, Ciudad Real), que vio la luz en el vol. 3 de los Mélanges de la Casa de Velázquez, editado en 1967, inaugura una serie continuada de trabajos del autor en dife-rentes ámbitos mineros de Hispania, que culminará en dos obras monumenta-les, aparecidas en 1987 y 1990 —Catalogue des mines et des fonderies antiques de la Péninsule Ibérique y Les mines de le Péninsule Ibérique dans l’Antiquité romaine, respectivamente— y que constituyen un punto de referencia ineludible para las investigaciones sobre minería antigua que habrían de sucederse entre inicios de los años 90 y nuestros días.
A día de hoy, cuarenta y cinco años después de que Claude Domergue impul-sara los primeros trabajos arqueológicos sistemáticos sobre la minería romana en el norte de Sierra Morena, es de justicia reconocer que sus investigaciones constituyen el fundamento a partir del cual empezó a levantarse del edificio del conocimiento histórico sobre la explotación romana de los recursos mineros de la península Ibérica. De la consideración hacia el autor en este campo de trabajo dan fe otros homenajes que preceden a éste, tanto desde el lado de la Arqueología del Paisaje1, como desde el de la Ingeniería de Minas2, lo que da idea del peso historiográfico de Claude Domergue y de la fecundidad de su paso por los dife-rentes territorios mineros de la Hispania antigua.
la presente obra, que tributa un nuevo reconocimiento al maestro Domergue, se gesta en el marco del Proyecto de I+D+i El paisaje minero antiguo en la ver-tiente norte de Sierra Morena (provincia de Ciudad Real) (HAR2008-04817/HIST), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y que ha cerrado su actividad en junio de 2012. De hecho, el libro recoge las aportaciones presen-tadas por diversos grupos de investigación a una reunión científica celebrada en Almadén entre los días 21 y 23 de marzo de 2012 y organizada en el seno del citado Proyecto, gestionado por la UNED. El eje de la reunión se centró en el análisis de los paisajes antiguos relacionados con la explotación de los recursos mineros. Este campo de estudios forma parte de una línea consolidada de inves-tigación que está produciendo importantes resultados para un conocimiento más global de los procesos económicos y sociales desencadenados por esta actividad. Abundando en esta perspectiva, esta reunión científica se concibió como un foro de presentación, debate y difusión de los avances experimentados en el último lustro por el conocimiento de los paisajes mineros antiguos en la península Ibérica.
La elección del lugar de celebración del encuentro científico no fue tampoco un asunto baladí. Almadén es una de las áreas medulares que vertebran los estudios desarrollados en el seno del Proyecto encargado de la organización del evento, al tiempo que un centro emblemático para la minería histórica y un icono de la valorización patrimonial, que constituye el objetivo último de nuestras investi-
1 Orejas, A. y Rico, Ch. (eds.) (2012): Minería y metalurgia antiguas. Visiones y revisiones. Homenaje a Claude Domergue, Casa de Velázquez, Madrid.2 Mata, J. M., Torró, L., Fuentes, M.N., Neira, A. y Puche, O. (eds.) (2011) Actas del Quinto Congreso Internacional sobre Minería y Metalurgia Históricas en el Suroeste Europeo (León - 2008). Libro en homenaje a Claude Domergue, Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, Madrid.
10
Mar ZarZalejos Prieto, luis Mansilla PlaZa, Patricia Hevia GóMeZ
gaciones. Precisamente, el peso histórico de este lugar y su condición de cen-tro minero de interés mundial nos hizo concebir una estructura organizativa de la reunión científica que atendiera, por un lado, a la exposición y discusión de los trabajos arqueológicos más recientes llevados a cabo en las grandes comar-cas mineras hispanas de época romana y, por otro, a hacerse eco de las últimas investigaciones centradas en la minería moderna y contemporánea de Almadén. Este enfoque propició la intervención de arqueólogos, ingenieros de minas, geó-logos, arquitectos, topógrafos e historiadores de época moderna y contemporá-nea. Se pretendía de este modo hacer interactuar todas estas líneas de trabajo y sus correspondientes metodologías, entendiéndose, por parte de los organiza-dores, que la perspectiva pluridisciplinar constituye el marco más adecuado para la ejecución y la gestión científica de los proyectos relacionados con el estudio de la minería histórica.
Entrando ya a presentar brevemente los contenidos de la obra, hemos de comen-zar con el bloque centrado en los trabajos de enfoque arqueológico, que se abren con una visión retrospectiva de Claude Domergue sobre la Arqueología minera de Sierra Morena, en la que el autor valora el avance de la investigación desde 1965 al presente, proporcionando valiosos y evocadores datos sobre sus primeras andanzas por estas tierras. A este trabajo le sigue un estudio de enfoque trans-versal elaborado por Almudena orejas, Inés Sastre y Elena Zubiaurre, que analiza la organización y regulación de la actividad minera hispana altoimperial a través de un análisis integrado de las fuentes escritas y la documentación epigráfica.
Dentro de este primer bloque relacionado con la investigación arqueológica, se suceden a continuación una serie de aportaciones tendentes a mostrar los tra-bajos más recientes desarrollados en las grandes regiones mineras de la Hispania romana. Juan Aurelio Pérez Macías y Aquilino Delgado estudian el paisaje minero de Riotinto, incidiendo en la ocupación del espacio y la organización territorial de esta comarca onubense. Juan Antonio Antolinos y Christian Rico presentan un avance de los resultados obtenidos en el yacimiento de Presentación legal, en el territorio de Carthago Nova, donde han documentado un asentamiento tar-dorrepublicano relacionado con los tratamientos del mineral previos a la fundi-ción. Luis María Gutiérrez y Alejandro Casas Criville abundan en el conocimiento sobre el enclave de El Centenillo (Jaén), dentro ya del área meridional de Sierra Morena, a partir del análisis de un levantamiento topográfico de la explotación contemporánea durante el primer tercio del siglo XX. En el mismo ámbito regio-nal, Fernando Penco realiza un recorrido histórico a través de la minería de Cerro Muriano (Córdoba). El estudio sobre Sierra Morena se cierra con la aportación de Mar Zarzalejos, Germán Esteban, Luis Mansilla, Fernando Palero, Patricia Hevia y jesús Sánchez sobre las investigaciones llevadas a cabo en los paisajes mine-ros de la vertiente norte de la Sierra, dentro del área de explotación controlada por Sisapo. Por su parte, la minería del cuadrante noroeste hispano está repre-sentada por dos trabajos. El primero, presentado por Javier Sánchez-Palencia, Damián Romero y Alejandro Beltrán profundiza en las formas de explotación de la minería aurífera y de la organización del territorio en el noroeste de Lusitania (área de los ríos Erjas y Bazágueda) y el sur de Asturia (zona minera de Pino del Oro). En el segundo análisis sobre el Noroeste, Carmen Fernández-Ochoa y Ángel Morillo analizan la estrecha relación existente entre la explotación de los recur-sos minerales y las estructuras de poblamiento en el área cantábrica.
El bloque sobre investigaciones arqueológicas se cierra con sendos trabajos que presentan los resultados derivados de la aplicación de diversas herramien-tas metodológicas y modelos de acercamiento al estudio arqueológico de los paisajes mineros. En la primera aportación, Jesús Bermúdez presenta la imple-
11
Presentación
mentación de una herramienta SIG adaptada a las necesidades y condiciones del Proyecto El paisaje minero antiguo en la vertiente norte de Sierra Morena (pro-vincia de Ciudad Real). Finalmente, Mark A. Hunt muestra la utilidad de las apli-caciones de la Arqueometría al estudio de los paisajes mineros y metalúrgicos partiendo del ejemplo de la detección de cinabrio en contextos neolíticos y cal-colíticos peninsulares.
El segundo gran bloque de contenidos que alberga este volumen acoge los estudios y trabajos de investigación que se estaban llevando a cabo en los últi-mos años sobre la historia minera de Almadén. En el ánimo de los organizadores estaba propiciar no sólo el conocimiento de estos trabajos, sino que la reunión también fuera un lugar de encuentro para los investigadores que trabajan en ellos y generar nuevas iniciativas de investigación para proyectos futuros. El resultado ha sido un mosaico de temas que van desde la profundización en los aspectos más históricos de Almadén, hasta las nuevas tendencias en la representación del patrimonio minero industrial en aras de su puesta en valor.
Entre los trabajos que se recogen en esta publicación nos encontramos con tres grupos perfectamente definidos. El primero de ellos está centrado en la uti-lización de las nuevas tecnologías al servicio de la puesta en valor del patrimonio minero industrial como una herramienta eficaz para dar a conocer a la socie-dad este importante legado cultural. Los trabajos de Joaquín Caro, José Tejero y María Dolores Pérez Calle son tres buenos ejemplos de ello, donde un profundo conocimiento de la historia de la tecnología minera y metalúrgica de Almadén permite a los autores adentrarse con precisión en el uso de las instalaciones y en su tipología constructiva, consiguiendo con ello mostrarnos como se hicieron las cosas y reproducirnos de forma virtual como eran estos elementos claves de la historia tecnológica de Almadén (bariteles, malacates, hornos, etc.), que hoy en día están completamente desaparecidos.
El segundo grupo de aportaciones está centrado en sacar a la luz algunos aspectos de la historia de Almadén poco conocidos o poco desarrollados hasta la fecha. El trabajo de Julian Prior nos habla de unos momentos claves de la historia de Almadén provocados con la invasión del establecimiento minero almadenense por los franceses en 1808, que obligaron a la Junta de Gobierno de Almadén a tomar medidas drásticas que en algunos casos fueron para la subsistencia de la propia mina y el mantenimiento de la economía local, como fue el caso que ha estudiado este historiador sobre la emisión de papel moneda en las propias ins-talaciones de la mina para el pago de los salarios a los trabajadores y emplea-dos, utilizando para ello la liquidez de las reales minas hasta la extinción de su emisión en 1816, con las diferentes repercusiones que este hecho produjo en la vida local durante este periodo.
los otros dos trabajos incluidos en este segundo conjunto también tratan de profundizar en la historia de Almadén. El primero de ellos, el del profesor Demetrio Fuentes, aborda una de las constantes de la mina de Almadén a lo largo de su historia, las propuestas de mejoras en sus instalaciones, pero en este caso en una época bastante reciente como es el comienzo del siglo XX con la creación del Consejo de Administración de las minas a partir del año 1918, desgranando los múltiples problemas con los que se tuvo que hacer frente en las minas para sacarlas del estado de ruina en el que se encontraba en aquellos momentos, que permitieron realizar algunos cambios tan significativos e importantes en el ámbito de la tecnología minera como fue la introducción de un nuevo método de explotación minera (realce y relleno) en sustitución del método Larrañaga que se había empleado durante más de una centuria. El último trabajo de este conjunto, el desarrollado por Ángel Hernández Sobrino, nos muestra en forma
12
Mar ZarZalejos Prieto, luis Mansilla PlaZa, Patricia Hevia GóMeZ
de retazos algunos de los aspectos sociales y de la cultura del trabajo llevados a cabo en las minas de Almadén, abriéndonos una nueva línea de investigación que hasta ahora había sido poco trabajada por los investigadores interesados en el estudio de estas minas.
El último grupo de los trabajos que esta publicación recoge está dedicado a la denuncia y puesta en valor de un patrimonio minero industrial de la comarca de Almadén de gran importancia y que está muy olvidado, pero con la necesi-dad imperiosa de que se realice una intervención de forma inmediata, ya que el peligro de su desaparición puede ser inminente y cuando se aborde su recupera-ción quizás sea ya demasiado tarde. El patrimonio minero industrial al que nos referimos es el del Real Sitio de Almadenejos, situado a escasamente 15 km. de Almadén y que el profesor Emiliano Almansa trata de poner ante nuestros ojos el valor que tuvieron estas explotaciones de mercurio en el contexto minero de Almadén, realizando para ello una minuciosa pormenorización de todos y cada uno de los elementos patrimoniales que constituyeron las instalaciones mineras apoyándose para ello en un conocimiento histórico básico del lugar que hasta la fecha estaba poco estudiado.
Es necesario seguir abriendo foros y espacios de reflexión como los llevados a cabo en esta reunión de Almadén con el objetivo de seguir profundizando en la historia de la minería y su valorización, de aquí que aprovechemos estas líneas para agradecer la colaboración de aquellas entidades que han hecho posible su realiza-ción, como la Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad, el Departamento de Prehistoria y Arqueología y la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén y la Fundación Francisco Javier de Villegas de Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., instándoles a que sigan en esta línea y conviertan a este enclave minero en un lugar de encuentro y debate sobre el mundo de la minería y todas sus connotaciones sociales, económicas, históricas, culturales y patrimoniales.
Para finalizar, poco después de la celebración de esta reunión científica, el 30 de junio de 2012, el sitio minero de Almadén fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial. Nos parece también éste un buen lugar para felicitar a todos quienes han contribuido con su trabajo y esfuerzo a que este proyecto se hiciera reali-dad y, cómo no, a los habitantes de Almadén, tanto a los actuales como a aque-llos que han vivido a la sombra de la mina siglo tras siglo, desde que en tiempos remotos un grupo de hombres comenzara a horadar la tierra en busca del mine-ral rojo y el líquido plateado.
Mar Zarzalejos Prieto
luis Mansilla Plaza
Patricia Hevia Gómez
123
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA:
DEL ANÁLISIS MACROESPACIAL AL ESTUDIO DE DETALLE*
New contributions to the knowledge of the ancient mining landscape in the north slope of Sierra Morena: from macro spatial analysis to study of detail
Mar Zarzalejos Prieto1, Germán Esteban Borrajo2, Luis Mansilla Plaza3, Fernando Palero Fernández4, Patricia Hevia Gómez5, Jesús Sánchez Vizcaíno6
Resumen: Las investigaciones sobre los paisajes mineros de la vertiente norte de Sierra Morena que estamos desa rrollando en los últimos años se integran en el marco de un proyecto de carácter interdisciplinar que pretende lograr un diálo-go productivo entre áreas científicas diversas pero complementarias, como la arqueología, la geología o la ingeniería minera. En este trabajo, damos cuenta del progreso del conocimiento relativo a los procesos de ocupación y explota-ción económica de la región sisaponense, así como de los métodos de trabajo que estamos aplicando en el estudio.
Palabras clave: Poblamiento antiguo. Paisaje minero. Minería romana. Cinabrio. Sisapo.
Abstract: This study of mining landscapes in the north slope of Sierra Morena is developed within an interdisciplinary project to establish a productive dialogue between diverse but complementary scientific areas, such as archeology, geology or mining engineering. In this paper we show the advancement of knowledge on the occupation processes and economic exploitation of the region in antiquity. We also explain the methods of work we are implementing in the investigation.
Key words: Ancient settlement. Mining landscape. Roman mining. Cinnabar. Sisapo.
1. EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA MINERÍA ANTIGUA EN EL NORTE DE SIERRA MORENA Y LAS FASES DE SU INVESTIGACIÓN
Hasta bien entrado el pasado siglo, las principales aporta-ciones sobre la minería antigua de la vertiente norte de Sierra Morena han venido de la mano de la Geología o de la Inge-niería Minera. La explotación de los cotos mineros modernos beneficiados desde la época romana sacó a la luz hallazgos de naturaleza variada relacionados con las labores de extrac-ción y transformación del mineral, circunstancias que eran
mencionadas por los ingenieros que tenían a su cargo la pla-nificación técnica de los yacimientos7. En relación con la zona que nos interesa, desde finales del siglo XV encontramos re-ferencias a las minas de Chillón, Almadén, Almadenejos y Al-modóvar del Campo, así como datos relativos a la producción, comercio, explotación de los pozos, administración y pleitos relacionados con explotaciones de azogue y plomo. La larga trayectoria histórica de las minas de Almadén ha sido trata-da de forma monográfica por expertos en minería moderna y contemporánea. Esta secuencia de obras interesadas en res-tituir el proceso histórico del beneficio podría ejemplificarse
* Este trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto de I+D+i, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y dirigido por M. Zarzalejos «El paisaje minero antiguo en la vertiente norte de Sierra Morena (Provincia de Ciudad Real)» (ref. HAR2008-04817/HIST).1 UNED. [email protected] Equipo Sisapo. [email protected] EIMIA. [email protected] [email protected] JCCM-UNED. [email protected] [email protected] Pueden citarse entre otros ejemplos las referencias a la antigüedad de la explotación de la mina de Valdeazogues (Almadenejos) realizada por R. Cabanillas (1838: 427), la mención de C. de Prado sobre la explotación antigua de la Nueva Concepción (De Prado 1846: 13) o los comentarios de J. Morete Varela (1857: 374-379) y de R. Bernáldez y R. Rua Figueroa (1862: 12-13; 33-34 y 83-84) sobre el hallazgo de indicios de beneficio romano en las minas de Las Cuevas, Valdeazogues, El Entredicho y el Quinto del Hierro.
124
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
con trabajos como los de J. Zarraluqui y Medina (1934) y A. Matilla Tascón (1958 y 1987).
Sin embargo, la investigación arqueológica sobre la mi-nería antigua en Ciudad Real se hallaba en un estadio aún bastante incipiente a inicios del último tercio del siglo XX. Como primera aportación de interés y punto de partida del enfoque arqueológico aplicado a la minería antigua de esta área es obligado mencionar el resultado de la inter-vención de C. Domergue en la Mina Diógenes (Solana del Pino) a mediados de los años sesenta (Domergue 1967). A partir de la década de los ochenta, las prospecciones de P. Sillières en la zona —que cristalizan en un artículo en el que propone la identificación de Sisapo con el Cerro de las Monas (Almadén) (Sillières 1980)— y el arranque de los trabajos en el yacimiento de La Bienvenida-Sisapo (Caballero y Fernández Ochoa 1981, Fernández Ochoa et al. 1983) supusieron un mayor acercamiento a la proble-mática de los centros mineros de esta región. Por su parte, la catalogación de lugares mineros se inicia con los lista-dos de minas y fundiciones romanas elaborado sin gran rigor arqueológico por E. Márquez Triguero (1983, 1984) y culmina, a fines de la década, con la publicación del mo-numental catálogo de minas y fundiciones realizado por C. Domergue (1987), basado en los datos de las sociedades mineras decimonónicas y que cuenta con el valor añadido de los trabajos de campo acometidos por este gran inves-tigador. Los años 90 se inauguran también de la mano del profesor Domergue, con nuevas referencias de interés a la minería sisaponense contenidas en su monografía sobre la minería romana en la península Ibérica (Domergue 1990). En los años siguientes se difunden los resultados de una intervención de urgencia en la fundición romana de Valde-rrepisa (Fuencaliente) (Fernández Rodríguez y García Bue-no 1993) y una primera aproximación a la minería romana del área de Almadén (García Bueno et al. 1995). También por esas fechas verán la luz la primera monografía sobre las intervenciones realizadas en Sisapo, con las claves in-terpretativas de una secuencia ocupacional que se prolon-ga entre el Bronce Final y el fin de la romanidad (Fernán-dez Ochoa et al. 1994) y la tesis doctoral de M. Zarzalejos, que estudia y contextualiza el yacimiento de La Bienvenida en su territorio de explotación (Zarzalejos 1995).
La investigación arqueológica sistemática del paisaje mi-nero de la vertiente norte de Sierra Morena se inicia con el nuevo siglo. Los trabajos se han ido acometiendo en diversas fases cuyos resultados conforman una serie de capas infor-mativas que, una vez superpuestas, comienzan a mostrar las líneas maestras de la ocupación de este espacio en diferentes momentos de su historia. La fase inicial consistió en una pri-mera aproximación fundamentada en el acopio de la infor-mación esencialmente bibliográfica relativa al poblamiento antiguo en un espacio geográfico delimitado al occidente por la comarca extremeña de La Serena, al norte por Almadén y
la Sierra Norte de Alcudia y al este por la Sierra de Puertolla-no y la cuenca del Jándula, cerrando sus límites meridionales en la cuenca oriental del río Guadiato. Adoptando como eje del análisis la visualización de los cambios experimentados por la ocupación de este espacio entre el Bronce Final y la conquista romana, comenzamos a obtener datos sobre la je-rarquización del poblamiento a escala regional. Los resulta-dos derivados de esta visión preliminar, publicados en 2002 (Fernández Ochoa et al. 2002), permitieron esbozar un primer esquema interpretativo sobre la actuación de Roma en este ámbito territorial, así como una categorización inicial de los yacimientos de funcionalidad minera. Pero también, este tra-bajo puso de relieve que las comarcas seleccionadas para nuestra investigación constituían una de las zonas menos atendidas por la investigación arqueológica en el conjunto de la minería de Sierra Morena. De este modo, la densidad de explotaciones mineras de este ámbito espacial contrastaba de manera notoria con la escasez de información disponible sobre el poblamiento antiguo, pues únicamente se documen-taban datos fragmentarios que impedían un conocimiento ajustado del devenir histórico de estos importantes distritos mineros antes y después de la llegada de Roma.
Una vez detectados los problemas y carencias, en una segunda fase de la investigación se seleccionó un área de extensión más abordable, sobre la que desarrollar un pro-tocolo inicial de actuaciones que contemplaban ya la reali-zación de trabajos de campo con criterio sistemático. Estas labores coincidieron en el tiempo con la realización de las tareas de documentación y el trabajo de campo orientados a la redacción de las Cartas Arqueológicas de los términos municipales incluidos en la comarca de Montesur, cuya di-rección corrió a cargo de dos de los miembros de este equipo de investigación (G. Esteban y P. Hevia). El foco del primer estudio se dirigió hacia la comarca de Almadén, por tratarse del espacio que concentra los recursos de cinabrio, mineral por el que la región adquirió fama en la Antigüedad y que la posicionó definitivamente en el mapa geoeconómico pe-ninsular desde la Edad Media al presente. En este estudio se diseñaron las líneas metodológicas a seguir en el trabajo de campo para generar una base informativa homogénea y susceptible de proporcionar conocimiento sobre las moda-lidades de ocupación de este espacio en el vector temporal considerado. Esta labor ha cristalizado en una primera sín-tesis que elabora la documentación proporcionada por los términos municipales de Almadén, Chillón y Alamillo y cu-yos resultados acaban de ver la luz (Zarzalejos et al. 2012).
Las investigaciones sobre los paisajes mineros de la ver-tiente norte de Sierra Morena que estamos desarrollando en los últimos tres años se integran en el marco de un proyecto de carácter interdisciplinar que pretende lograr un diálogo productivo entre áreas científicas diversas pero comple-mentarias, como la arqueología, la geología o la ingeniería minera. Estos trabajos se realizan al amparo del proyecto
125
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
de I+D+i referenciado en la nota 1 y su objetivo esencial se encamina a profundizar en el conocimiento de las estructu-ras de ocupación antigua que articularon esta importante región minera entre la Protohistoria y la Antigüedad Tardía. Se trata, como ya se ha indicado en anteriores aportaciones (Zarzalejos 2011; Zarzalejos et al. 2012), de un plan de inves-tigación interesado en conocer las pautas del poblamiento regional aplicando como eje transversal el aprovechamiento de unos recursos mineros cuya explotación ha marcado de manera indeleble este paisaje hasta nuestros días.
El marco geográfico contemplado en este proyecto se ciñe al espacio de la vertiente norte de Sierra Morena ins-crito en la provincia de Ciudad Real8 (Fig. 1). Incorpora las comarcas de Almadén —términos de Almadén, Alamillo,
Chillón, Guadalmez y Almadenejos—, Valle de Alcudia-Sie-rra Madrona y parte del Campo de Calatrava —términos de Brazatortas, Abenójar, Villamayor y Argamasilla de Cala-trava— integrando así gran parte del territorio del distrito minero de Alcudia que conforma el sector central del te-rritorio sisaponense. Por último y para la obtención de una visión más completa durante esta fase de la investigación, se han incorporado también al estudio espacial los datos de las Cartas Arqueológicas de los términos municipales del espacio oriental del distrito minero de Alcudia —térmi-nos de Fuencaliente, Cabezarrubias del Puerto, Solana del Pino, Mestanza, Hinojosas de Calatrava y San Lorenzo de Calatrava—, realizadas por equipos ajenos a nuestro grupo de investigación9.
Figura 1. El marco geográfico del proyecto de investigación sobre el paisaje minero antiguo en la vertiente norte de Sierra Morena.
8 La selección de un espacio perteneciente a un mismo ámbito autonómico tiene por objeto facilitar la gestión administrativa que atañe a la solicitud de permisos y la homogeneidad de los datos que se entregan a la Administración competente en materia de patrimonio arqueológico.9 Agradecemos a la Dirección General de Cultura de la JCCM la autorización para acceder a los datos de la Carta Arqueológica.
126
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
2. CLAVES PARA LA COMPRENSIÓN DEL PAISAJE MINERO DE LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA. DE LA OBSERVACIÓN MACROESPACIAL AL ESTUDIO DE DETALLE
2.1. Procesos de trabajo y definición de áreas de poblamiento en clave macroespacial
El análisis arqueológico del poblamiento antiguo en la vertiente norte de Sierra Morena incorpora diferentes regis-tros informativos, cuyo grado de ejecución difiere de unas zonas a otras. Por un lado, se está procediendo a la identifi-cación y estudio de restos de actividades mineras de época antigua. La base de este trabajo es el inventario cartográfico de las labores mineras y de transformación que ha realizado F. Palero. A día de hoy, este inventario se ha completado en el ámbito espacial incluido en las comarcas de Almadén y el valle de Alcudia y contiene más de 400 puntos georre-ferenciados con identificación de minerales beneficiados y morfología de la explotación. En una primera instancia, para determinar la antigüedad del beneficio se cruzan los datos sobre indicios mineros con los antecedentes bibliográficos. La base documental de referencia está integrada por las obras impresas y de archivo relacionadas con la minería re-gional, el imprescindible catálogo de C. Domergue (1987) y la excelente recopilación informativa realizada por O. Puche en su tesis doctoral (Puche 1989). Una vez establecidos los puntos de interés arqueológico se procede a su examen de detalle para realizar su caracterización desde el punto de vista geológico, geotécnico y minero, persiguiendo la de-terminación de los sistemas de explotación empleados y su análisis morfológico (vid. infra).
Una segunda capa de información está relacionada con la detección y análisis morfológico de asentamientos anti-guos y vías de comunicación. En este ámbito se ha incor-porado la información relativa a los quince términos mu-nicipales incluidos en las comarcas de estudio. En nueve de ellos los trabajos de campo han sido realizados por miem-bros de nuestro equipo de investigación, mientras que de los restantes únicamente hemos podido volcar la información contenida en la Carta Arqueológica, por lo que se impone su análisis directo en el futuro (vid. supra). El fruto de es-tas tareas ha sido la identificación de 183 yacimientos de cronología antigua, que introducen un importante cambio cualitativo en la valoración y conocimiento de este paisaje minero. Por lo que respecta a las vías de comunicación, se han incorporado los datos derivados de las investigaciones
precedentes10 y se ha procedido también a la prospección sistemática de los caminos históricos y las vías pecuarias en todos los términos municipales prospectados por los miem-bros del equipo de investigación. Asimismo, en este terreno se están realizando interesantes aproximaciones que parten de la distribución espacial de los yacimientos y de su rela-ción con algunos segmentos de las vías históricas o de uso pecuario.
Una parte fundamental del trabajo que se está realizando en el momento actual es la gestión de toda la información recopilada en un SIG. No entraremos ahora en detalles ex-plicativos sobre las herramientas de trabajo, el software de soporte y las bases cartográficas incorporadas como capas de trabajo puesto que en este mismo volumen, J. Bermúdez profundiza en este asunto. Sin embargo, parece de interés anotar que por primera vez se dispone de una base de datos homologada y georreferenciada que puede servir de soporte a cuantos estudios se realicen a partir de ahora sobre la ocupación antigua de estas comarcas mineras. Una primera aplicación derivada de la gestión de estos datos consiste en la definición geográfica de las grandes zonas que aglutinan y concentran el poblamiento en el marco de estudio y a las que denominamos «microrregiones» (Fig. 2). Sobre esta base de trabajo se plantea ahora una profundización en el aná-lisis de cada una de estas zonas que nos permita entender sus relaciones internas, su dinámica y su comportamiento a nivel macroespacial en relación con las demás.
Como se ha indicado más arriba, la primera microrre-gión coincide con la comarca de Almadén, en cuyo estudio nos hemos centrado en los últimos años (Zarzalejos et al. 2012). Esta comarca posee una marcada relación con las explotaciones mineras de cinabrio y galenas argentíferas de la región alcudiense. En su análisis interno se han per-filado ya con nitidez dos áreas11 que muestran una con-centración organizada de yacimientos arqueológicos dis-tribuidos en torno a accidentes geográficos determinantes desde el punto de vista de la gestión del territorio y de las comunicaciones y, sobre todo, en torno a centros de producción minera que comienzan su actividad en época romana republicana y que generan en torno a sí una red de asentamientos de carácter agropecuario, muy desa-rrollada en tiempos altoimperiales (Zarzalejos et al. 2012: 143-147). El estudio de esta comarca se completará con la incorporación de un tercer ámbito de concentración po-blacional, al que hemos denominado área del Guadalmez. Este espacio, relacionado con la ribera del río homónimo, muestra una cierta proliferación de asentamientos de
10 La bibliografía de base está constituida por los trabajos de Silliéres (1990) y Zarzalejos (1995) que proporcionan una importante recopilación de antece-dentes bibliográficos. 11 Áreas a las que en su día denominamos Dehesa de la Pared-Cerros de Calderón-Dehesa de Castilseras y Valle del Arroyo del Tamujar-Dehesa de Almadén-Dehesa de Gargantiel.
127
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
carácter fundamentalmente agropecuario, en la zona de contacto entre en Valle de Alcudia, el cordobés Valle de Los Pedroches y la Siberia extremeña. Se trata de un área de poblamiento lineal vinculada a la explotación de la vega, pero también el control de las rutas de comunicación —vía Sisapo-Corduba— y de los pasos tradicionales, como ejem-plifica el paradigmático yacimiento fortificado de Castillo del Vioque, en el vado del Guadalmez, situado en la mar-gen izquierda del río, en el término municipal de Santa Eufemia pero muy próximo al de Alamillo.
Ya en el valle de Alcudia, que constituye la segunda mi-crorregión de estudio, se perfila en su área central un espa-cio de concentración de yacimientos al que denominamos área de La Bienvenida-Sisapo. Los asentamientos identifica-dos en este sector del valle de Alcudia registran una dis-tribución concéntrica en torno a este núcleo urbano y su inmediata periferia, siguiendo un modelo de implantación no lineal y, por tanto, bien diferente al de otros ámbitos del territorio sisaponense. En un radio superior a los 4 km se localizan algunos lugares de población aislados, aunque relacionados con las rutas de comunicación, y que se en-
cuentran en nichos microambientales y estratégicos dife-rentes, como los valles de los ríos Pasaderas o de la Cabra, por ejemplo. Por último, en áreas más alejadas, se identifi-can pequeños grupos de asentamientos junto a los bordes que delimitan el valle de Alcudia, como sucede en la zona de contacto con la Dehesa de Castilseras, donde se halla un pequeño conjunto de establecimientos cerca del río Alcudia y en posiciones próximas al viario antiguo, lo que podría denotar su función como hitos de enlace entre áreas más pobladas. Esta microrregión alberga también un importante conjunto de lugares relacionados con la explotación minera y cuya ubicación responde, obviamente, a la localización de los recursos explotados, tal y como evidencian los impor-tantes conjuntos existentes en la zona central y oriental del valle de Alcudia (La Romana-Veredilla, La Romanilla, Mina Diógenes, La Romana de Valmayor, etc.).
En el estado actual de los trabajos de campo, el último ámbito de la región en estudio en que se ha definido una gran zona de concentración poblacional penetra ya en los dominios del Campo de Calatrava, al norte del Valle de Al-cudia y del Valle del Valdeazogues. Se trata de la que hemos
Figura 2. Definición de las microrregiones de poblamiento. A: zona de Almadén (1: área de la Dehesa de la Pared-Cerros de Calderón-Dehesa de Castilseras; 2: área del Valle del Arroyo del Tamujar-Dehesa de Almadén-Dehesa de Gargantiel;
3: área del Guadalmez). B: zona del valle de Alcudia (1: área de La Bienvenida-Sisapo). C: zona del río Tirteafuera.
128
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
denominado zona del río Tirteafuera y se configura como un espacio densamente poblado y vertebrado por este curso fluvial. El área muestra buenas aptitudes agrícolas, gracias a la existencia de propicias zonas de vega ligadas al río y a su red de arroyos subsidiarios, así como de suelos relativamen-te feraces, enriquecidos por el origen volcánico de la roca madre. De hecho, la mayor parte de localizaciones arqueo-lógicas se inscribe en la categoría de yacimientos rurales con vocación agropecuaria, con varios ejemplos de posibles villae, algunas de notable entidad como Laguna de Cucharas o Villar de Turruchel. El vector de la minería antigua está también representado a través de explotaciones de plomo y plata como la de San Quintín (Villamayor de Calatrava) (Domerge 1987: 84). La relación de este territorio con la ciudad de Sisapo viene dada ante todo por su vinculación a la vía 29 del Itinerario de Antonino, cuyo trazado coincide en gran medida con el curso del río hasta desviarse hacia el sur para comunicar el Valle del Tirteafuera con el Valle de Alcudia por la cabecera de los ríos Ojailén y Valdeazogues y a través de los pasos en la sierra de la Solana de Alcudia.
Como se ha anticipado líneas arriba, una vez definidas las grandes zonas de trabajo, el protocolo de investigación que estamos aplicando pretende profundizar en el análisis de las relaciones internas en cada zona, introduciendo variables que nos permitan entender su funcionamiento desde el punto de vista de las estructuras sociales y territoriales y restituir así
la dinámica de este paisaje en la Antigüedad. Una estrate-gia que colabora en un mejor conocimiento de todos estos aspectos es la selección de algunos yacimientos para la rea-lización de estudios de detalle. Estas dos líneas de trabajo se ejemplifican a través de los estudios que sintetizamos en los siguientes epígrafes y que pretenden mostrar su viabilidad e interés para la caracterización de este paisaje minero.
2.2. La articulación de las grandes zonas de poblamiento: el ámbito de Almadenejos en el contexto de la comarca minera antigua de Almadén
El estudio preliminar llevado a cabo sobre la comarca de Almadén (Zarzalejos et al. 2012) puede completarse con la incorporación de los datos obtenidos recientemente en el estudio del término municipal de Almadenejos, que incor-pora un espacio emblemático dentro del territorio de ex-plotación de Sisapo, ya que se encuentran aquí algunas de las minas de cinabrio más intensamente explotadas en la Antigüedad. De este modo, vamos obteniendo una imagen más completa sobre la articulación territorial de este ámbi-to, al que resta únicamente añadir la información relativa al área de Guadalmez, que se encuentra en avanzado proceso de análisis en este momento.
Figura 3. El término municipal de Almadenejos (Hoja 808. MTN 1:50.000. IGN. 2007).
129
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
2.2.1. Caracterización geográfica y recursos explotables
Desde el punto de vista topográfico, el término municipal de Almadenejos se encuentra situado en el Valle del Valdea-zogues, en un área geográfica de contacto entre los espacios naturales de Los Montes de Ciudad Real y el Valle de Alcudia y Sierra Morena (Fig. 3). Aunque históricamente suele rela-cionarse con el valle de Alcudia, buena parte de este terri-torio se inscribe en el área de los Montes de Ciudad Real, ya que su límite meridional coincide con la línea de cumbres de las sierras de La Cerrata y Manzaire, que delimitan por este flanco el valle de Alcudia. Esta zona está configurada por una serie de sierras y macizos compactos y de topografía complicada, sin una orientación claramente predominante y una altitud que oscila entre 800 y 970 m y por sectores deprimidos de diversa tipología, con fondos de 400-600 m de altitud, configurando un conjunto de relieve complejo, en el que los agentes erosivos han sido determinantes. El espacio de estudio está drenado por el río Valdeazogues, que atraviesa el término municipal de manera bastante sinuo-sa desde el límite sureste hasta aproximadamente el límite centro-occidental. Por su parte, el río Gargantiel discurre de norte a sur por el sector noroccidental del término, des-de el límite noroeste hasta desembocar en el Valdeazogues, que en tiempos era considerado el curso subsidiario, como transmiten diversas fuentes históricas. Ambos cursos reco-gen una red de arroyada de carácter estacional cuyos princi-pales hitos son los arroyos del Valle de la Zarza, de la Huerta de la Gineta, del Valle del Cura, entre otros.
Desde el punto de vista geológico y metalotécnico, el término de Almadenejos se inscribe, como venimos dicien-do, en el ámbito general de la comarca de Almadén, por lo que participa de los mismos procesos de génesis y mo-delado (Fig. 4). Nos hallamos en el sector meridional de la Zona Centroibérica del Macizo Ibérico y su principal estruc-tura está representada por el Sinclinal de Almadén (Pale-ro y Lorenzo 2009: 66). Los materiales que componen su secuencia estratigráfica son de origen precámbrico, paleo-zoico y pliocuaternario. Los primeros están representados por grauwacas y pizarras en facies turbidíticas y constituyen un conjunto sobre el que se sitúa discordante el Paleozoico (García Sansegundo et al. 1987: 9). La sedimentación de los materiales ordovícicos comienza con el depósito de conglo-merados, areniscas, pizarras y cuarcitas para culminar con la Cuarcita Armoricana. Entre el Llandeiloiense y el Devónico Superior se suceden diversas etapas de actividad volcánica que alcanzan su momento álgido en el Silúrico y el Devónico (García Sansegundo et al. 1987: 51). Dentro de las unidades litoestratigráficas que conforman la serie destacan cuatro niveles de cuarcitas que constituyen la referencia para res-tablecer la estructura geológica del sinclinal y que de muro a techo son los siguientes: Cuarcita Armoricana (Ordovícico Inferior), Cuarcita de Canteras (Ordovícico Superior), Cuar-cita de Criadero (Ordovícico Superior Tardío-Silúrico Infe-rior) y Cuarcita de Base (Devónico Inferior) (Palero y Lorenzo 2009: 66). Junto a los materiales detríticos mayoritarios en la sucesión, también se encuentran rocas magmáticas junto con otras minoritarias y de carácter más diferenciado
Figura 4. Esquema geológico del área de Almadén-Almadenejos y columna estratigráfica simplicada de la cuarcita de criadero en Almadén (de F. Palero y S. Lorenzo 2009).
130
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
(andesitas, traquitas y riolitas) (Higueras et al. 2000). Una variedad de gran interés desde el punto de vista minero son las rocas piroclásticas conocidas localmente como «Roca Frailesca», a causa de una característica coloración parda, debida a alteración de carbonato ankerítico y que aparecen estrechamente ligadas a los yacimientos de mercurio, si bien no son exclusivas de éstos, apareciendo ocasionalmente en otros puntos del área del sinclinal (Higueras et al. 2004: 3).
La deformación hercínica, que tuvo aquí lugar entre el Namuriense A Superior y el Westfaliense Superior, originó el plegamiento de los conjuntos de materiales preexisten-tes (Saupé 1973). Los primeros materiales postectónicos identificados en esta zona se atribuyen al Carbonífero Superior y no será hasta el Plioceno Superior cuando se produzca un nuevo levantamiento que, sometido a con-diciones de importante aridez, origina el depósito de las rañas. Este proceso se repite en el Pleistoceno y ya en el Holoceno tiene lugar otro levantamiento que origina la red fluvial y modela la morfología actual (García Sansegundo et al. 1987: 52).
La mineralización del mercurio presenta un doble modelo (Maturana y Hernández Sobrino 1995: 40-41; Hernández Sobrino et al. 1999: 543-544; Palero y Lorenzo 2009: 67). El primero consiste en una impregnación de cinabrio en la Cuarcita de Criadero. Esta mineralización, que está relacio-nada con un aparato volcánico de tipo cráter, es de carácter precoz y se produce cuando la roca aún no había experi-mentado un importante grado de litificación. Dentro del ámbito espacial de Almadenejos responden a este tipo de yacimiento estratiforme las minas de El Entredicho y Vieja Concepción. En el segundo tipo el cinabrio aparece rellenan-do venas y reemplazando a las rocas volcánicas en forma de stockworks que arman en cualquier litología, aunque lo ha-cen preferentemente en rocas volcánicas. El emplazamiento de estas mineralizaciones es posterior a las deformaciones tectónicas y se trata de filones formados al rellenarse frac-turas preexistentes por minerales transportados por agua, vapores o gases calientes que han circulado por ellas. Estas mineralizaciones son de dimensiones más reducidas pero presentan leyes más altas. En la zona que ahora estudiamos corresponde a este modelo la Mina de Nueva Concepción.
El origen y el proceso metalogénico continúa siendo ob-jeto de controversia. Tal y como han extractado reciente-mente F. Palero y S. Lorenzo (2009: 67), dos son las prin-cipales hipótesis explicativas que se vienen aduciendo. La primera, defendida por F. Saupé (1973 y 1990), parte de una preconcentración en el medio marino paleozoico que fijaría el mercurio en las pizarras de esta edad. La segunda expli-cación (Hernández Sobrino 1984) supone una anomalía en el manto terrestre y el ascenso de mercurio y vulcanismo por importantes accidentes del zócalo, tal y como induce a pen-sar la frecuente asociación de mercurio con rocas básicas de origen profundo.
Además de los yacimientos de cinabrio y sin relación genética con éstos, existen en la zona de Almadén-Almadenejos minera-lizaciones de Pb-Zn-Cu inscribibles en un contexto mucho más clásico de filones hidrotermales ligados a las fases tardías de emplazamiento de los granitos hercínicos (García Sansegundo et al. 1987: 50). Estos filones son abundantes y, aunque a causa de su morfología su explotación moderna resulta prácticamente inviable (Maturana y Hernández Sobrino 1995: 41), los trabajos de prospección y los hallazgos que han ido proporcionando his-tóricamente evidencian su beneficio antiguo en algunos casos, como tendremos oportunidad de ver.
Por lo que respecta a otros recursos explotables, el re-lieve y el clima de esta zona poseen características favora-bles para el desarrollo de una vegetación natural potencial rica y variada, que contrasta con la realidad de las comar-cas situadas más al este. El bosque mediterráneo climáci-co está aquí constituido, fundamentalmente, por encinas, alcornoques, quejigos o rebollos, dependiendo del grado de humedad; acompañados, sobre todo en las zonas más degradadas, de arbustos y matorrales como la coscoja, el lentisco, el acebuche, el labiérnago, el brezo, la jara, el ma-droño, el romero, entre otros. Cierta importancia adquiere la vegetación ribereña, con fresnos, sauces, carrizos, tamujos, junto a juncos y gran variedad de herbáceas, junto a pocos ejemplares de abedul, acompañados de arraclanes, brezos, helechos, zarzales, etc., que son testigo de un clima más frío y tal vez más húmedo en el pasado (García Rayego 1994; 1998). El deterioro de la vegetación natural ocasionado por las agresiones históricas de época moderna es importante (Zarzalejos 1995: 81-84), de modo que la vegetación natu-ral en buen estado de conservación se recluye en las sierras, laderas y algunas riberas, mientras que en las depresiones y llanos ha sido aclarada para crear grande extensiones de dehesa ganadera, cuando no totalmente eliminada para la dedicación del terreno a pastos o tierra de labor. Los sue-los predominantes en este ámbito espacial son los pardos y ranker, poco aptos para la práctica de la agricultura, pero adecuados para el desarrollo de una ganadería de cierta im-portancia (Ferreras y García Rayego 1991: 118, Fig. 1). En el suroeste de este término municipal, como sucede en la zona contigua del de Almadén, se constata la existencia de terrenos de uso agrario que coinciden con áreas de depósi-tos aluviales generados por el río Valdeazogues y su red de arroyada. Este sector se corresponde con la porción de la Dehesa de Castilseras incluida en el término municipal en estudio. Este gran latifundio se encuentra en parte roturado para producción cerealística y, en parte, dedicado a pastos y monte bajo como en el pasado (Pillet 1988: 242). Preci-samente este uso ganadero, favorecido por la presencia de buenos pastizales naturales, ha de considerarse un comple-mento económico importante para la práctica de una eco-nomía de subsistencia.
131
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
2.2.2. Determinación de las áreas de investigación
La metodología aplicada en el trabajo de campo coincide con la reseñada en relación con las tareas realizadas previa-mente en los restantes términos que configuran la comarca de Almadén (Zarzalejos et al. 2012: 131), con el fin de no incurrir en desequilibrios que pudieran afectar a la homoge-neidad de los resultados.
Dentro del espacio incluido en el término municipal de Almadenejos, que posee una superficie de 102,9 km2, se ha realizado una estrategia previa de trabajo que ha previsto la identificación de zonas de máxima intensidad de pros-pección arqueológica y que incluye los siguientes sectores:
– El entorno del núcleo urbano, que conserva impor-tantes elementos emergentes relacionados con la minería histórica.
– La red de caminos vecinales, cañadas pecuarias y vías históricas, ya que en algunos casos pueden estar fo-silizando rutas tradicionales. Ha sido especialmente intensiva la prospección de las veredas de Badajoz, Fontanosas y Gargantiel.
– Todos los elementos patrimoniales previamente co-nocidos, inventariados y/o mencionados en la biblio-grafía y la cartografía.
– Los puntos de interés minero cartografiados o refe-renciados en la bibliografía y la cartografía.
– La porción oriental de la Dehesa de Castilseras in-cluida en el término municipal y que se extiende por el espacio situado entre las sierras de la Cerrata y Manzaire y las estribaciones meridionales de las sie-rras situadas al N de la CM-424, representando un gran ámbito de trabajo en el área meridional de la circunscripción en estudio12.
– La vega del río Valdeazogues. Este río presenta par-te de su curso medio dentro del término municipal, atravesándolo de manera bastante sinuosa desde el límite SE hasta aproximadamente el límite central-occidental. Este territorio resultaba a priori un seg-mento de atracción de poblamiento a causa de la existencia de algunos terrenos fértiles en algunas zo-nas de sus riberas, con pequeñas vegas aun aprove-chadas en la actualidad. No obstante, la modificación del curso en el entorno de la Mina de El Entredicho y la construcción de un embalse en esta zona han modificado de manera irreversible el paisaje arqueo-lógico en este entorno.
– La vega del río Gargantiel. Este curso discurre de norte a sur por el sector noroccidental del térmi-
no, desde el límite noroeste hasta desembocar en el río Valdeazogues. La potencialidad patrimonial de la zona se vio refrendada por la documenta-ción e inventario de buen número de elementos patrimoniales modernos y contemporáneos en su entorno, aunque resulta en este caso significativa la escasez de hallazgos de yacimientos arqueoló-gicos antiguos.
– El resto del término municipal no incluido en las anteriores zonas se corresponde con el sector no-roriental, que constituye un espacio poco propicio desde el punto de vista patrimonial, al tratarse de terrenos bastante accidentados con dehesas y sie-rras de cierta envergadura. En estas zonas se proce-dió a prospectar de manera intensiva la caminería, los principales accidentes geográficos susceptibles de albergar restos de poblamiento en ubicaciones de altura y los lugares en los que se han producido hallazgos puntuales como el tesoro iberorromano de Las Navas.
2.2.3. La estructura del poblamiento antiguo en el ámbito de Almadenejos
Los trabajos de campo han permitido la identificación de diez yacimientos de cronología antigua cuyos rasgos de identificación funcional concuerdan con algunas de las ca-tegorías de poblamiento identificadas en las vecinas tierras de los términos municipales de Almadén, Chillón y Alamillo (Zarzalejos et al. 2012). A éstos debe añadirse un lugar de hallazgo aislado, con lo que el número de localizaciones as-ciende a 11 (Fig. 5).
Dentro de los lugares relacionados con la explotación minera o la transformación de sus productos hemos de mencionar la existencia de dos importantes puntos relacio-nados con la minería del cinabrio. Se trata de las minas de Nueva Concepción y El Entredicho, sobre cuya explotación antigua existe una nutrida nómina de referencias (Cabani-llas 1838: 427; Morete Varela 1857: 375-376; Bernáldez y Rua Figueroa 1862: 12-13; Domergue 1987: 64-65). La Mina de Nueva Concepción, situada en el sitio denominado de Gilobreros, coincide en su estado actual con la explo-tación moderna y contemporánea del mismo nombre (Hi-gueras, Crespo y Hernández 1997), de la que se conservan diversos elementos que configuran una interesante muestra de patrimonio industrial (Fig. 6). El inicio de su explotación en el siglo XVIII tuvo lugar precisamente a causa del descu-brimiento de labores antiguas, consistentes, como descri-
12 En lo que atañe al trabajo de prospección intensivo en esta área, el permiso de acceso concedido por MAYASA, propietaria de los terrenos de la Dehesa de Castilseras, estuvo condicionado temporalmente y no autorizó el paso a determinadas zonas, como el denominado coto CR-11875 «Cerrata y Manzaire», una gran área que comprende las mencionadas sierras y las estribaciones septentrionales de las mismas, aproximadamente desde la línea que dibujaría de O a E la cuerda de la cordillera del Puerto del Escribano y la línea férrea.
132
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
be el oficial de minas Pedro Sánchez Aparicio, en grandes oquedades de hasta 17 m de profundidad rellenas de es-combros (Puche 1987: 237). Según indica O. Puche (1987: 243) esta mina, que se sitúa en el flanco sur del sinclinal de Almadén, fue rica en mercurio nativo, especialmente en las zonas más permeables, como las tobas. El segundo punto de extracción antigua de cinabrio dentro del término municipal de Almadenejos coincide con el lugar donde se halla la ex-plotación contemporánea de El Entredicho, un gran conjunto de labores a cielo abierto situado a unos 4 km al este de Almadenejos, en la margen izquierda del río Valdeazogues. La mina contemporánea ha destruido por completo los res-tos romanos y modernos que, se sabe, existieron en dicho lugar, al englobar las explotaciones precedentes de Mina de Valdeazogues, Las Minetas y la primitiva mina, también denominada El Entredicho (Hernández Sobrino, 1984). En efecto, los cambios impresos en el paisaje por esta explo-tación han sido muy importantes e implican la destrucción de las huellas de explotación antigua por obras de infraes-tructura de gran entidad, como la desviación del curso del río Valdeazogues hacia el N, mediante la presa y el embalse de El Entredicho (Fig. 7) y un canal subterráneo que discurre por la ladera sur del Cerro de las Minetas, o la modificación
del trazado de la CM-424 por el norte. No obstante, el pro-ceso de destrucción de las labores antiguas se remonta ya a mediados del siglo XVIII, cuando, en palabras de F. Bernál-dez y R. Rua Figueroa (1862: 13), se «acordó poner un pozo en un gran hundimiento… creyéndose fuese debido a trabajos antiguos».
Además de estas minas de cinabrio, este ámbito territo-rial alberga los restos de un complejo minero-metalúrgico que incorpora un conjunto integrado por un poblado y/o un centro de transformación o de tratamiento del mineral junto a la mina o los filones explotados. Se trata del lugar conocido como Quinto del Hierro, cuyos restos se localizan en un espacio a caballo entre los términos municipales de Almadén y Almadenejos. Sobre este yacimiento ya hemos dado noticias en trabajos anteriores (Fernández Ochoa et al. 2002: 66-67; Zarzalejos et al. 2012: 136-137) y ha sido seleccionado por su interés arqueológico para la realización de un estudio de detalle (vid. infra). La explotación que se llevó a cabo en este lugar consiste en el aprovechamiento de los filones de Pb-Zn-Ag existentes en esta comarca.
Mención especial dentro de este capítulo merece el yaci-miento de La Panera, que pudo constituir un poblado minero semejante al existente en Quinto del Hierro, asociado quizás
Figura 5. Localización de yacimientos arqueológicos en el TM de Almadenejos (1: Arroyo de la Cerrata. 2: Gilobreros. 3: Mina Nueva Concepción. 4: Peñarroya. 5: La Panera. 6: Mina El Entredicho. 7: Las Minetas.
8: Barranco de las Minetas. 9: El Peñoncillo. 10: Las Navas. 11: Quinto del Hierro).
133
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
a alguna de las desaparecidas minas antiguas de cinabrio de la zona de El Entredicho, en cuyo caso se trataría más pro-piamente de un complejo minero, ya que según las fuentes latinas no se realizaba ningún tratamiento metalúrgico del cinabrio en las áreas de extracción (Zarzalejos et al. 2012: 135). El yacimiento se encuentra situado en un cerro de me-diana altura, muy próximo a la margen derecha del Valdeazo-gues, en el paraje denominado La Panera (Fig. 8). Su empla-zamiento cuenta con un gran desnivel sobre el río y la vega, que le proporciona un considerable dominio visual sobre este entorno hacia el sur y el este. A juzgar por la superficie de
dispersión de restos, la envergadura de algunos de éstos y la calidad del material arqueológico, nos hallamos ante un lugar de cierta entidad. En el extremo suroriental de la cumbre se perciben restos de un potente muro de orientación norte-sur, levantado en mampostería de piedras y tierra. Conserva una longitud de unos 10 m desde el accidente rocoso suroriental y pudo tener más de 2 m de anchura. Asimismo, se observan muy parcialmente restos de un muro perpendicular al ante-rior, a intramuros, y posibles restos de otras estructuras mu-rarias en la zona central de la cumbre y en la ladera oriental. En superficie se advierte también una cierta dispersión de
Figura 7. Aspecto actual de la presa de El Entredicho (foto: G. Esteban).
Figura 6. Aspecto actual de Mina Concepción con el baritel de San Carlos (foto: G. Esteban) y esquema geológico del segundo nivel de la Mina (de F. Palero y S. Lorenzo 2009).
134
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
piedras en las laderas este y sur, en coincidencia con la mayor concentración de material arqueológico. Este material está compuesto por fragmentos de ímbrices y tegulas, importante variedad de cerámica común romana, grandes contenedores y también diversas producciones de vajilla de mesa, como la cerámica de paredes finas, la cerámica pintada, TSH y TSA, in-dicando esta última que el lugar estuvo ocupado en un lapso temporal amplio.
También en este escenario geográfico volvemos a en-contrar sitios arqueológicos inscribibles en algunas de las categorías que distinguimos entre los yacimientos rurales con vocación agropecuaria, sirviendo en este caso las mis-mas consideraciones metodológicas que ya hicimos en su momento acerca de la jerarquía y definición arqueológica
de los sitios (Zarzalejos et al. 2012: 138). Dentro de lo que venimos denominando Unidades rurales menores I, que se corresponden con yacimientos de pequeña entidad, muy probablemente conformados por una única construcción aislada y situados en lugares estratégicos para el control del entorno, podemos incorporar tres yacimientos y un cuarto con algunas dudas. El primero de ellos responde al topó-nimo de Peñarroya y se emplaza sobre una pequeña loma situada en el arranque de la ladera de la Sierra del Man-zaire, cerca de la confluencia del arroyo de Peñarroya en el río Valdeazogues. Se trata de un yacimiento de dimensiones muy pequeñas (0,705 ha), cuya zona nuclear ocupa apenas dos decenas de metros, por lo que da la impresión de estar constituido por una sola construcción. En el lugar persisten piedras susceptibles de haber formado parte de estructuras arquitectónicas en proporción media-alta en la zona central y más dispersas o agrupadas en varios majanos de las proxi-midades. El material arqueológico –integrado fundamental-mente por elementos de cubiertas, grandes contenedores y cerámica común- muestra una proporción media y se loca-liza casi exclusivamente en la zona nuclear.
Un segundo lugar perteneciente a esta categoría es el ya-cimiento denominado Barranco de las Minetas, que se sitúa en el final de la ladera norte de un cerro que se eleva considera-blemente sobre el río Valdeazogues. Este lugar está enclavado en un área de pequeños valles relativamente aptos para la agricultura, como vemos aún hoy por el mantenimiento tradi-cional de cultivos de secano y pastos en el marco de la dehesa y vegetación de monte bajo en el área del cerro. Posee unas dimensiones bastante reducidas (unas 0,695 ha), con una zona nuclear, la más elevada en la ladera, bastante restringida y que acumula una cierta concentración de piedras, suscepti-bles de haber formado parte de una única construcción y que contiene fragmentos de ímbrices y tégulas y, en proporción media-alta, cerámica común, con un notable predominio de fragmentos de grandes contenedores. También se ha localiza-do un fragmento de molino de mano circular de toba.
Muy próximo al anterior, aunque situado en la orilla opuesta del Valdeazogues, se encuentra el lugar catalogado como Las Minetas. Se ubica en el final de la ladera sureste del Cerro de las Minetas, ocupando una posición relativamente elevada respecto a la vega del Valdeazogues, en una zona del río más amplia y menos encajonada que las adyacentes. La superficie del yacimiento puede estar en torno a las 1,287 ha y ocupa dos aterrazamientos escalonados descendentes, con más evidencias de restos constructivos que las referidas en los casos anteriores. Se han podido localizar indicios de muros de mampostería de piedra y tierra en el extremo más elevado, hacia el noroeste, que en ocasiones aparecen trabados for-mando estancias angulares (4 o 5 conjuntos) y también se perciben posibles restos de empedrados en esta zona. En los frentes noroeste y suroeste se observan en diversos puntos restos de un posible muro perimetral a modo de cerca, de no
Figura 8. Perspectiva de situación del yacimiento de La Panera y restos de una posible línea de fortificación (foto: G. Esteban).
135
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
más de 0,80 m de anchura. Pese a estas características arqui-tectónicas, que apuntarían la posible existencia de diversos grupos de pequeñas construcciones aisladas, no parece que se trate de un yacimiento de entidad muy superior a los anterio-res. El material arqueológico está presente en proporción muy baja. Se han recuperado diversos fragmentos de recipientes de cerámica común de aspecto tosco y escasamente signifi-cativo desde el punto de vista cronológico y cultural, por lo que la datación de este yacimiento en época antigua debe tomarse con cierta precaución a falta de más datos.
El último yacimiento de la zona de Almadenejos que po-dría incluirse en esta categoría es el denominado Gilobre-ros. Ocupa una superficie total estimada en torno a 1,14 ha, sobre la ladera oriental de un espolón que forma parte del macizo del Cerro de Gilobreros, dentro de las estribaciones septentrionales de la Sierra de la Cerrata. Los terrenos de su entorno conservan una vegetación de monte bajo, aun-que gran parte del yacimiento se encuentra dentro de una explotación agraria de secano encuadrada en la dehesa. El yacimiento muestra una dispersión media de piedras y de material arqueológico en proporción media-baja, funda-mentalmente concentrado en la zona norte. Se trata de frag-mentos de ímbrices y tégulas, además de cerámica común, con restos de recipientes medianos y de grandes contene-dores (dolia y ánforas de forma indeterminada). También es significativa la existencia de fragmentos de pesas de telar y algún fragmento de molino de mano. Por su situación, en las cercanías de la zona minera de Nueva Concepción, podría pensarse que se tratara de un lugar de habitación asociado a esta explotación, aunque su escasa entidad en superficie nos inclina a inscribirlo en el grupo que estamos tratando.
Dentro del concepto funcional de explotaciones agrope-cuarias de dimensiones modestas que componen el grupo de las Unidades rurales menores II podemos inscribir dos yacimientos. Esta categorización apoya más en el tamaño, la cantidad y la potencial entidad arquitectónica de los res-tos, que en la identificación de materiales significativos di-ferentes a los hallados en los asentamientos que acabamos de mencionar. El primero de ellos es el yacimiento denomi-nado Arroyo de la Cerrata, que se encuentra sobre un ce-rro de pequeña altura que forma parte de las estribaciones noroccidentales de la Sierra de la Cerrata. La zona central del cerro, la más elevada, está ocupada por una explotación agropecuaria contemporánea, con casa y establos, por lo que el terreno aparece aclarado y bastante afectado por las construcciones y remociones. El yacimiento ocupa la zona central y occidental del cerro, netamente diferenciadas, con un una superficie de unas 4,609 ha. El área nuclear se iden-tifica en la zona alta, con indicios de cimentaciones de mu-ros de mampostería muy arrasadas. Destaca especialmente un muro de gran longitud situado en la zona más elevada del asentamiento (Fig. 9). Los materiales arqueológicos se dispersan en proporción baja-media, principalmente por la
ladera sur y son menos abundantes en la zona central, la vaguada occidental y la ladera norte. Significativamente, por cuanto informan de la mayor entidad y tamaño de las construcciones, se documentan abundantes fragmentos de tégulas y algo menos de ímbrices, algunos de ellos decora-dos. También se han identificado fragmentos de cerámica común, entre los que predominan los grandes contenedo-res y los recipientes toscos. Asimismo, este yacimiento se extiende al espolón occidental del cerro, donde subsisten abundantes piedras dispersas o formando majanos. Apa-recen también restos de estructuras, con cimentaciones arrasadas de muros de mampostería, aunque el material arqueológico localizado en esta zona es escaso y limitado a algunos fragmentos de tégulas e ímbrices. Por su tamaño y entidad opinamos que puede tratarse de un asentamiento agropecuario de mediana entidad, muy posiblemente rela-cionado con el núcleo de Quinto del Hierro, situado tan sólo a 200 m al sureste, al otro lado del Arroyo de la Cerrata, y también con Cabeza del Comendador, otro asentamiento del tipo I situado unos 900 m al noroeste, ya en el término municipal de Almadén. La potencialidad agropecuaria del sitio parece indudable y está en relación con los terrenos aluviales de la vega del Arroyo de la Cerrata.
El segundo yacimiento de esta categoría se encuentra si-tuado en la Dehesa de Gargantiel, el territorio que se extiende en la zona central del término municipal y que es la prolonga-ción natural por el este de la Dehesa de Almadén. Se trata del yacimiento de El Peñoncillo, enclavado en un pequeño cerro amesetado situado en la margen izquierda del río Gargan-tiel. La dispersión de restos se registra en un área de 9,563 ha y unos 400 m de longitud máxima. Este espacio alberga gran cantidad de material pétreo disperso o agrupado en ma-janos, testimonio del colapso de estructuras murarias, y un volumen de material arqueológico en proporción media-alta, que se concentra en la zona central y en la ladera oriental. El repertorio ergológico está constituido por fragmentos de ímbrices, tégulas y abundante latericio. La cerámica común está presente en cierta proporción, con importante presen-cia de grandes contenedores y se identifica también algún fragmento de cerámica vidriada de época medieval. Consi-deramos que se trata de un asentamiento agropecuario de mediana entidad, con una posible ocupación medieval más restringida espacialmente, a juzgar por el escaso material de esta adscripción. Su situación entre dos cursos de agua con vegas aptas para la práctica agropecuaria es indicativa de su perfil funcional. En todo caso, se trata de un hito importante para considerar la ocupación periférica de los terrenos favo-rables del curso del Gargantiel y sirviendo a la vez de nexo de comunicación con los territorios mineros del occidente (De-hesa de Almadén), como seguidamente veremos.
Una vez expuestos los datos de caracterización de los ya-cimientos conviene realizar la interpretación de los resultados en el marco del poblamiento general de la comarca en que
136
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
se inscribe este espacio. La primera constatación se refiere a la existencia de un patrón de distribución que concentra los yacimientos en dos áreas, que constituyen una prolongación hacia el este de las dos grandes zonas definidas en su día en la región de Almadén (Zarzalejos et al. 2012: 143-146) (Fig. 10). De este modo, el área denominada de Dehesa de la Pared-Cerros de Calderón-Dehesa de Castilseras encuentra continui-dad natural en el término de Almadenejos, si bien debemos hacer constar aquí una mayor complejidad topográfica, de-terminada por el encajonamiento del curso del Valdeazogues y la consiguiente disminución de su espacio de vega.
De manera más concreta, la serie de yacimientos que acabamos de referenciar formaría parte del conjunto de lo-calizaciones situado en el lado más oriental, aguas arriba de los ríos que drenan la zona. Esta agrupación trasluce un mo-delo más disperso que el identificado en la horquilla forma-da por la confluencia entre el Alcudia y el Valdeazogues y se hace aún menos denso a medida que se avanza hacia el este. Unificando los resultados de Almadenejos con los del vecino término de Almadén, se cuentan hasta cuatro sitios de fun-cionalidad minera –El Mesto, Quinto del Hierro, Nueva Con-cepción y El Entredicho–, que capitalizan la ocupación de este espacio. Hay que volver a destacar el excepcional inte-rés que reviste el conjunto de Quinto del Hierro a causa de la fosilización en un yacimiento de indicios que ilustran las ac-
tividades de extracción, metalurgia, habitación y necrópolis directamente relacionadas con una explotación minera. En su área de influencia se identifican lugares con rasgos que denotan su pertenencia a la categoría de unidades rurales menores I, como es el caso del yacimiento denominado Ca-beza del Comendador, en el término de Almadén, que posee una posición claramente estratégica dominando el paso del Camino de las Lomas, superpuesto muy probablemente al trazado de la vía 29 del Itinerario de Antonino en este punto (Zarzalejos et al. 2012: 143). Los trabajos en el término de Almadenejos muestran también la existencia de una unidad rural menor II, como Arroyo de la Cerrata, que gravita en tor-no a este importante establecimiento minero-metalúrgico, apostillando la interdependencia que ya señaláramos entre la red de yacimientos de funcionalidad agropecuaria y los grandes centros de explotación minera.
Llama la atención la ausencia, en el confín oriental del área que ahora analizamos, de explotaciones agrícolas de una cierta entidad. En efecto, en el entorno de la mina de El Entredicho y en relación con el posible centro minero de La Panera sólo ha sido posible localizar varias unidades rurales menores de tipo I (Peñarroya, Barranco de las Minetas y Las Minetas). Quizás haya que poner en relación tal hecho con las características topográficas menos favorables del curso medio del Valdeazogues para el desarrollo de unas prácticas
Figura 9. Restos constructivos en el yacimiento de Arroyo de la Cerrata (foto: G. Esteban).
137
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
agrícolas de carácter extensivo. Más difuminada parece aún la distribución del poblamiento en torno a la mina de Nueva Concepción, en cuya área de influencia se ha documentado únicamente el yacimiento de Gilobreros, de pequeña enti-dad y posible carácter agropecuario, pero muy próximo a la ubicación original de la mina antigua, por lo que su función original resulta algo incierta, según se apuntó más arriba.
La introducción del vector tiempo en este cuadro orga-nizativo encuentra muy pocos apoyos en el conjunto de da-tos recuperados en el territorio de Almadenejos, ya que no se han identificado fósiles directores entre los materiales arqueológicos visibles en superficie. Tal y como ya se indi-có en su día (Fernández Ochoa et al. 2002: 67; Zarzalejos et al. 2012: 145), los indicios de ocupación más antiguos coinciden en este sector con un sitio de funcionalidad mi-nera: el complejo minero-metalúrgico del Quinto del Hierro, que inicia su actividad en tiempos republicanos (ss. II-I a. C.), indicio éste que vuelven a ratificar los trabajos de mi-croprospección a los que nos referiremos a continuación. La intensificación de la ocupación en época altoimperial se comprueba a través de los materiales de esta etapa que encontramos en yacimientos singulares vinculados a la ex-
plotación del cinabrio, como sucede con el complejo minero de La Panera, relacionado con las explotaciones antiguas del área de El Entredicho. Este mismo lugar parece acredi-tar continuidad en tiempos más avanzados, como apunta el hallazgo de TSA, indicio que se sumaría a los materiales de esta adscripción también recuperados en el Quinto del Hierro para esbozar la existencia de trabajos de explota-ción y transformación metalúrgica en época tardorromana. La falta de correspondencia con los registros materiales de los yacimientos de perfil agropecuario, en principio, podría ser indicativa de una actividad ya muy ralentizada, aunque obviamente esta conclusión sólo puede ser una hipótesis preliminar por el momento.
Más consistente es la aportación de estos trabajos acerca del lugar de paso de la vía 29 del Itinerario de Antonino por esta zona de Ciudad Real, ya que la dispersión de los nuevos yacimientos y la inexistencia de poblamiento articulado en el curso medio-alto del Valle del Valdeazogues más allá de los yacimientos documentados en el entorno de El Entredi-cho, ratifican la hipótesis de su recorrido por la Dehesa de Castilseras a través del Camino de las Lomas y la Vereda de Alcudia (Zarzalejos et al. 2012: 146).
Figura 10. El poblamiento de Almadenejos en el contexto de la comarca de Almadén (A: área de la Dehesa de la Pared-Cerros de Calderón-Dehesa de Castilseras; B: área del Valle del Arroyo del Tamujar-Dehesa de Almadén-Dehesa de Gargantiel).
138
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
La segunda zona de poblamiento identificada en el término de Almadenejos se inscribe en el marco del Área del valle del Arroyo del Tamujar-Dehesa de Almadén-Dehesa de Gargantiel. En la actualidad se trata de un espacio de uso eminentemen-te ganadero, de paisaje accidentado y bastante poblado de vegetación, con alturas medias comprendidas entre los 400 y 500 m y escasos desniveles en los vallejos de los arroyos don-de se emplazan la mayor parte de los yacimientos del término de Almadén. El territorio de Almadenejos amplía los datos so-bre la configuración de la zona de la Dehesa de Gargantiel, que muestra una posición ya muy periférica en relación con los sectores occidentales. En terrenos de Almadén, esta zona alberga el complejo minero de la Mina de las Cuevas y el establecimiento de explotación agropecuaria de Arroyo de los Bonales, tal vez una villa (Zarzalejos et al. 2012: 146-1479). Con este último conjunto cabe relacionar el yacimiento de El Peñoncillo ubicado ya en Almadenejos, algo más alejado del curso del Gargantiel, pero que denota un aprovechamiento de los recursos de la vega y la conexión de la zona minera de El Entredicho al sur con el espacio norte, que muestra ya un carácter claramente periférico en esta comarca. La informa-ción obtenida no introduce matices a los datos cronológicos del poblamiento de esta zona, que se remonta a época repu-blicana y muestra gran intensidad en época altoimperial, con datos ya muy parcos acerca de su perduración en tiempos tardíos (Zarzalejos et al. 2012: 147).
No podemos dar por cerrado el estudio del territorio de Almadenejos sin hacer referencia a un hallazgo aislado de sumo interés que tuvo lugar en la zona norte, en un área re-lativamente alejada de los focos neurálgicos del poblamien-to antiguo. Se trata del famoso tesorillo de época republica-na integrado por un torques, un brazalete y un conjunto de monedas, todos de plata, que se encontraban ocultos en un recipiente también argénteo, hoy perdido (Patiño y Gonzá-lez 1985; Canto 1987). Esta ocultación posee ciertas similitu-des con otros ocultamientos localizados también en Ciudad Real, como el de Torre de Juan Abad, y con otros hallazgos de Sierra Morena vinculados a las zonas mineras antiguas (Chaves 1996; 1999). Desafortunadamente, seguimos des-conociendo el contexto arqueológico de este hallazgo, ya que no ha sido posible la prospección del paraje, enclavado en Fuente de las Navas, en las estribaciones occidentales de la Sierra de Lopejón, por la falta de permiso de la propiedad. No obstante, resulta importante señalar algunas cuestiones. Aunque el tesoro posee ejemplares de fines del siglo III y primera mitad del II a. C., la mayor parte de los numismas corresponden a la segunda mitad del siglo II, cerrándose la serie en el 101 a. C. Estas ocultaciones tradicionalmente se han hecho corresponder con los momentos de inseguridad
relacionados con los conflictos bélicos de la época, pero más recientemente F. Chaves (1996: 589) ha desestimado esta posibilidad al considerar que la zona de guerra no coincide exactamente con el lugar de aparición de los tesorillos. Por el contrario, su vinculación a zonas de explotación minera induce a esta autora a buscar una explicación en el contexto de los problemas sociales internos que pudieron enfrentar a los itálicos llegados para participar en la explotación de las minas y a los miembros de las élites indígenas que se enfrentaban a la pérdida de sus privilegios. Por tanto, los responsables del ocultamiento pudieron ser indistintamente unos u otros (Arévalo, 2008: 140). En este caso, la presencia de elementos de orfebrería indígena más antiguos podría hacer pensar en un agente local para esta ocultación, cir-cunstancia que, podría ser un indicio indirecto del protago-nismo de las gentes indígenas en la explotación minera de época prerromana, asunto éste que la realidad arqueológica en el territorio analizado se obstina en silenciar.
2.3. Los estudios de detalle. El complejo minero-metalúrgico de El Quinto del Hierro (Almadén-Almadenejos)
Según hemos anticipado ya, una de las estrategias de trabajo que se han adoptado para profundizar en el co-nocimiento de la estructura territorial y de los modelos de explotación que tipifican este paisaje minero consiste en la realización de estudios de detalle en yacimientos selec-cionados por su condición significativa desde el punto de vista funcional o por su entidad jerárquica en su entorno de poblamiento. Dentro de la comarca de Almadén, el primer lugar en el que se están llevando a cabo estudios de es-tas características es el complejo minero-metalúrgico de El Quinto del Hierro13. En una primera fase del trabajo, de cu-yos resultados damos cuenta aquí, se ha procedido a realizar la caracterización geológica y geotécnica del lugar, así como la topografía y una microprospección arqueológica sistemá-tica intensiva de cobertura total en toda el área delimitada como yacimiento, con el fin de identificar y georreferenciar sus diferentes áreas funcionales y las líneas maestras de su configuración estructural. Asimismo, se ha ensayado una combinación de métodos geofísicos de prospección, en un intento de avanzar o contrastar hipótesis sobre la organiza-ción espacial del yacimiento.
El conjunto arqueológico se encuentra localizado en te-rrenos de la Dehesa de Castilseras14 y ocupa las estribaciones noroccidentales de la Sierra de la Cerrata; en concreto se extiende sobre dos cerros de altitud baja y media, que son,
13 Se habían seleccionado también los yacimientos de Guadalperal (Almadén) y La Panera (Almadenejos) para la aplicación de este estudio de detalle pero en ambos casos la propiedad nos ha denegado el permiso de acceso.14 Agradecemos a MAYASA la concesión de permiso para acceder al yacimiento y desarrollar todos los trabajos que aquí se presentan.
139
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
respectivamente, el Cerro de las Tuercas y el Cerro de las Zahúrdas. Aproximadamente una cuarta parte del conjunto, la de ubicación más oriental, pertenece al término muni-cipal de Almadenejos, mientras que el resto se localiza en territorio de Almadén. En el presente, la zona está ocupada por monte bajo y dehesa, y parte del yacimiento –la ladera suroeste del poblado- ha sido afectada por la construcción de grandes balsas para el almacenamiento de residuos.
2.3.1. El contexto geológico y minero de El Quinto del Hierro
Las minas de El Quinto del Hierro formaban a princi-pios del siglo XX un grupo de cuatro concesiones mineras y una demasía, a las que había que añadir otras dos con-cesiones que ya estaban caducadas entonces. Estas minas constituyen la explotación más importante de plomo y plata existente dentro del dominio de la Reserva de Almadén. Su laboreo moderno tuvo lugar en el siglo XIX y los trabajos, que finalizaron en 1900, se realizaron ante los interesantes indicios de mineral que mostraban unos importantes traba-jos antiguos calificados como de origen romano (Domergue 1987: 63-64). Encontramos referencias sobre el laboreo an-tiguo de estas minas a inicios del siglo XIX, como ejemplifica la cita de F. Gallardo Fernández (1808: 122), que se refiere a ella como «mina de plata en el cerro de las Torcas», ha-
ciendo mención al topónimo del accidente orográfico junto al que se encuentra el yacimiento y cuyo topónimo actual es el «cerro de las Tuercas»15. En 1857 volvemos a encontrar una alusión a la mina en un trabajo de J. Morete de Varela (1857: 378), que la recoge bajo la denominación de «registro del cerro de las Torcas» y atribuye a los árabes la autoría de los trabajos de explotación visibles en su época.
Sin duda alguna, los elevados contenidos en plata de los minerales del Quinto del Hierro animaron a aquellos anti-guos mineros a trabajar hasta niveles profundos y tanto es así, que en la apertura de la mina en 1893, se encontraron explotaciones antiguas hasta niveles por debajo de los 100 m. Desde el punto de vista geológico-minero, el Quinto del Hierro es un típico ejemplo de yacimiento filoniano plumbí-fero, de los muchos que han existido en el borde meridional de la meseta castellana y en los relieves que forman la Sierra Morena (Fig. 11). El yacimiento se ubica en el borde occi-dental del valle de Alcudia y pertenece al distrito minero de Ciudad Real, que comprende un vasto territorio plagado de yacimientos filonianos de plomo, que abarca todo el valle de Alcudia, Sierra Madrona, Montes Sur y parte del Campo de Calatrava. Los máximos exponentes de esta minería fueron San Quintín (Villamayor de Calatrava), El Horcajo (Almodó-var del Campo), Diógenes (Solana del Pino), el grupo Villa-
Figura 11. Constitución geológica de El Quinto del Hierro (según F. Palero).
15 «…Entre las minas de azogue de Almadén, en el cerro llamado de las Torcas, quinto del Hierro, hay una mina de plata, la qual se conoce se cultivó en lo antiguo, según los grandes montones que allí se encuentran de residuos de fundición y muchos pozos quadrados, que perpendicularmente baxan hasta cien pies de pro-fundo, donde se encuentran infinidad de galerías y grandes huecos de disfrute regulares é irregulares. Esto consta de los reconocimientos que han hecho algunos facultativos; y si se atiende á la forma de los pozos y demás trabajos, parece que los que mas disfrutaron esta mina fueron los Moros, los quales construían todas sus obras quadradas de fortificación, y lo mismo las galerías, minas ó socavones…» (Gallardo 1808: 122).
140
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
gutiérrez (Abenójar) y el grupo de La Veredilla–La Romanilla (Almodóvar del Campo y Brazatortas).
Los filones del Quinto del Hierro arman en las alternan-cias de pizarras negras y grauwacas de edad Precámbrico Terminal (≈600 millones de años). Estas rocas aparecen en el núcleo de un gran anticlinal que se extiende con rumbo ONO-ESE por la parte meridional de la provincia de Ciudad Real y que morfológicamente da lugar al emblemático valle de Alcudia. Más concretamente, el yacimiento se localiza junto a una importante falla de rumbo NO-SE, conocida también con el nombre de Falla del Quinto del Hierro y que produce una importante traslación dextrógira del flanco que separa el sinclinal de Almadén al norte, del anticlinal de Alcudia al sur. De hecho, parece ser que el Filón de Las Rafas termina en su lado de levante contra una de las rami-ficaciones de esta importante estructura geológica regional (García-Sansegundo et al. 1987).
El yacimiento de Quinto del Hierro consta de un filón principal denominado «Filón de Las Rafas», cuyo nombre hace mención a los importantes trabajos mineros antiguos
que aparecían en superficie. Este filón muestra una traza arqueada en superficie, con un rumbo general de E-O y un buzamiento de 45º al S. Los afloramientos quedaban com-prendidos en la Concesión de Explotación Loreto, pero dada la inclinación del filón, los trabajos subterráneos se exten-dían hacia el sur por la Demasía a Loreto y por la concesión La Esperanza. Además del Filón de Las Rafas hay otros dos menos importantes situados al sur de aquél, en la antigua concesión Barí. Estos se denominan «Filón Mercenario» y «Filón de Las Zorras».
La mineralización de los filones del Quinto del Hierro está formada por galena (PbS) como sulfuro principal, en una ganga de cuarzo, siderita, ankerita y barita (Fig. 12). Junto con la ga-lena aparece una cierta cantidad de sulfosales, principalmente bournonita (Pb[Cu,Ag]SbS3) y freibergita ([Cu,Ag]12Sb4S13), mi-nerales que aportan una notable cantidad de plata y son los que confieren el carácter argentífero de estas menas. En pequeña cantidad y de forma esporádica se encuentran calcopirita (Cu-FeS2), esfalerita (ZnS) y pirita (FeS2). Como minerales supergé-nicos se encuentran cerusita (PbCO3), piromorfita (Pb5[PO4]3Cl), goethita (FeOOH), malaquita (Cu2[OH]2CO3) y limonitas (óxidos de Fe). Muy probablemente en las monteras de oxidación tam-bién debía haber plata nativa, lo cual, unido a los llamativos colores verdes de la malaquita, debieron atraer la atención de los antiguos mineros.
La mineralización aparece rellenando una brecha tectó-nica constituida por fragmentos de las pizarras y grauwacas encajantes, y de cuarzo. Las zonas mineralizadas se presen-tan de forma irregular en el filón, un tanto arrosariada, con un espesor de la caja filoniana entre 0,5 y 1,5 m. Los carac-teres metalogénicos del yacimiento permiten considerar al Quinto del Hierro como un típico ejemplo de yacimiento fi-loniano del tipo-IV de Palero (1991) o del tipo-E de Palero et al. (2003) para el contexto de Sierra Morena Oriental. Estos yacimientos se caracterizan por presentar una paragénesis principal de galena con carbonatos –en este caso siderita y ankerita-, con una etapa previa argentífera con sulfosales -aquí bournonita y freibergita–. Según los autores citados la génesis de estos filones sería debida a un hidrotermalismo de baja temperatura que se instaló a escala regional, movi-lizado por el calor residual de los intrusivos graníticos que se emplazaron al final del Orógeno Hercínico, lo cual ocurrió al final del periodo Carbonífero y comienzos del Pérmico (en-tre los 305 y 295 millones de años). Las fuentes metalíferas estarían en las rocas encajantes y en los cuerpos ígneos in-trusivos (García de Madinabeitia 2002).
2.3.2. El registro arqueológico y la interpretación estructural del yacimiento
El interés de este complejo minero-metalúrgico ya se hizo constar en nuestro primer estudio sobre la minería del área sisaponense (Fernández Ochoa et al. 2002: 66-71) y había
Figura 12. Tipos de mineralizaciones identificadas en el yacimiento de Quinto del Hierro (A: mineralización
argentífera; B: mineralización plumbífera) (según F. Palero).
141
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
sido previamente destacado por otros autores en razón de sus características geológicas y de su beneficio antiguo (Lauret y Tamain 1975; Domergue 1987: 63-64; Blanco, Gallardo y García Bueno 1997). Se trata de una gran zona arqueológica en la que se han identificado un poblado minero, un área de necrópolis, un centro de transformación de mineral y un im-portante filón de galenas argentíferas con rafas y hundimien-tos que evidencian trabajos profundos, todo ello en un radio de dispersión no superior a 800 m (Fig. 13).
El poblado se localiza sobre la cima amesetada y el ini-cio de las laderas del Cerro de las Tuercas. De acuerdo con los restos visibles en superficie y con ayuda de la fotoin-terpretación, se define sobre el terreno un establecimiento fortificado de planta rectangular, con unas dimensiones de unos 130 x 80 m (Fig. 14). En efecto, en el flanco suroeste se observan restos de un muro perimetral que encaja entre los afloramientos naturales de cuarcita, una fábrica mura-ria levantada con obra de mampostería irregular de piedras medianas y grandes trabadas con tierra, actualmente muy afectada por el efecto de las labores agrícolas. En algunos puntos resulta visible una alineación externa a la que se le unen muros perpendiculares que enlazan con otra alinea-ción interior. En la ladera noreste se percibe un doble ate-rrazamiento y la línea de cierre se pierde hacia el noroeste.
En el ángulo sureste, hemos identificado un punto de acceso abierto en la fortificación con una línea de escalones para salvar el desnivel. Pese al mal estado de conservación del cierre del poblado, no cabe duda de que se trata de un recin-to fortificado. A juzgar por los restos visibles, no parece que nos hallemos ante un recinto formalmente equiparable a los llamados «castilletes» del área oriental de Sierra Morena (Gutiérrez 2010) —puesto que el encintado no se guarnece con torres—, ni tampoco presenta analogías en cuanto a di-mensiones y concepto constructivo con las realidades cono-cidas en la bibliografía como «recintos-torre»16. En cambio, sí se conoce en la vertiente sur de Sierra Morena otra cate-goría de poblados mineros fortificados, de tamaño superior al de los tipos mencionados y desprovistos de torres que podrían revelar contactos con el caso que ahora nos ocupa. Como ejemplo y salvando las distancias en cuanto a con-servación, podríamos citar el Cerro del Plomo (El Centenillo, Jaén) (Gutiérrez y Casas 2010: 124). Aunque no es éste un asunto que debamos abordar aquí por razones de espacio, no cabe duda que a medida que se intensifica el estudio y caracterización de los territorios mineros de Sierra More-na se van esbozando con mayor grado de detalle las líneas maestras de un paisaje fortificado en cuya interpretación es preciso profundizar.
Figura 13. Identificación funcional del yacimiento de Quinto del Hierro.
16 La problemática relacionada con este asunto se remonta a inicios de los años 70 con la publicación de J. Fortea y J. Bernier (1970) sobre lo que ellos denominaron «recintos» y «fortificaciones» ibéricos en la Bética. La abundante historiografía subsiguiente ha generado un enmarañado panorama cuyos planteamientos básicos han sido bien sintetizados por P. Moret y T. Chapa (2004) en su presentación a una obra colectiva que aborda el problema de estas construcciones, sus diferentes tipologías formales y su orientación funcional.
142
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
En la zona interior del recinto se identifica una impor-tante dispersión de piedras sueltas o acumuladas en ma-janos, susceptibles de haber formado parte de estructuras arquitectónicas. Esta área del yacimiento contiene también material arqueológico en proporción media-alta, evidencia que se extiende hacia las laderas suroeste y sureste, don-de se registra una importante densidad de materiales que disminuye progresivamente a medida que nos acercamos
a las balsas de residuos, para desaparecer completamente en la zona llana donde comienzan las instalaciones con-temporáneas de la Mina de Quinto del Hierro y en torno a la zona baja del arroyo asociado a la Fuente del Hierro (Fig. 15). En las laderas noreste y noroeste se documenta una proporción media de material que va desapareciendo a medio camino del Arroyo de la Cerrata y del Camino de Cañadandricia.
Figura 14. Restos de construcciones pertenecientes al poblado de El Quinto del Hierro (foto: G. Esteban y F. Conejo).
143
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
El material arqueológico identificado en el curso de los úl-timos trabajos se inscribe en un arco temporal amplio (Fig. 16). El conjunto más antiguo está representado por un borde de ánfora Dressel 1 A y una base de posible copa de forma Morel 2320 de cerámica de barniz negro itálico del círculo de la campaniense B, de posible origen campano. Estos in-dicios se suman a las verificaciones que habíamos realizado con anterioridad (Fernández Ochoa et al. 2002: 69, nº 1-3) y permitirían defender la actividad del yacimiento durante la primera mitad del siglo I a. C., al tiempo que parecen mostrar la inmersión de este lugar en las corrientes de abastecimien-to que surten a otros establecimientos relacionados con la explotación minera de Sierra Morena, como La Loba (Fuen-teobejuna, Córdoba) (Passelac 2002: 248 y 296 ss.). Otras pro-ducciones cerámicas identificadas ilustran el mantenimiento de la ocupación durante el Alto Imperio. Destacan dentro de este grupo algunos fragmentos rodados de TSH de proceden-cia bética y triciense —con representación de las formas Hisp. 35 o 36, Hisp. 24/25 e Hisp. 37 decorada— que se suman a las producciones de TSG registradas en trabajos anteriores (Fer-nández Ochoa et al. 2002: 69, nº 5-6). Asimismo, se identifica un nutrido conjunto de cerámica común romana, conformado por grandes contenedores y numerosos fragmentos de morte-ros con superficies de fricción estriadas que muestran rasgos morfotipológicos coincidentes con producciones originarias de Augusta Emerita (Bustamante 2011: 63, Fig. 44) y de los alfares béticos (Peinado 2010: 201-203, Fig. 4.10-4.12). Otro segmento material bien representado es el constituido por los restos de latericio, tégulas e ímbrices, que resultan espe-cialmente abundantes en la zona interior del asentamiento y que dan noticia de la existencia de una cierta densidad de construcciones en el poblado. Los indicadores de actividad en época tardía son, por el momento, muy escasos y se reducen a algún fragmento de TSA de forma Hayes 61 A (Fernández Ochoa et al. 2002: 69, nº 11).
El poblado pudo contar con un espacio de uso funerario en la ladera sureste del Cerro de las Tuercas, donde un grupo de aficionados de la Universidad Popular de Almadén halló un epígrafe funerario dedicado a Torius Bilosfe, fechado en el siglo II d. C. y que se conserva en la Casa de Cultura de Almadén. Esta datación concuerda con el marco de activi-dad de época altoimperial que se perfila con el material de superficie. La búsqueda de otras evidencias funerarias o de cualquier otra índole en esta zona ha resultado infructuosa.
Por lo que respecta a las áreas de explotación y transfor-mación, la cuerda oeste del Cerro de las Tuercas está ocu-pada por el llamado «Filón de las rafas», que se presenta con una traza arqueada de rumbo E-O (vid. supra) (Fig. 17). Este yacimiento filoniano fue atacado en época romana median-te varias rafas y labores en trancada abiertas en el propio afloramiento y que siguen la dirección del filón (45º S). La mayor parte de los trabajos antiguos se encuentra hoy en una zona vallada por Mayasa y cubierta por una espesa ve-
getación de monte bajo, entre la que resultan parcialmente visibles varios pozos y hundimientos que evidencian el de-sarrollo de minería subterránea. Aunque no es fácil discernir la cronología de origen de estos trabajos, la morfología de tendencia cuadrada que presentan algunos de estos pozos podrían apuntar un posible origen romano, tal y como se verifica en otras comarcas mineras de Sierra Morena (Gar-cía Romero 2002: 264-265; Arboledas 2009: 794-795). De hecho, la información que proporciona F. Gallardo en 1808 certifica que tales estructuras de beneficio preceden a la explotación de la mina a fines del siglo XIX, pues refiere la existencia en el paraje de «muchos pozos quadrados, que perpendicularmente baxan hasta cien pies de profundo, donde se encuentran infinidad de galerías y grandes huecos de dis-frute regulares é irregulares» (Gallardo 1808: 122). Los po-zos de estas características se alinean escrupulosamente en la dirección del filón y ponen de manifiesto su explotación en una longitud superior a la puesta al descubierto por los trabajos modernos. En el entorno de estas labores, en las laderas de los cerros de las Tuercas y de las Zahúrdas, existe una importante dispersión de escombros de extracción que se extiende en una superficie aproximada de unos 95.000 m2, si bien debe tenerse en cuenta la importante incidencia del laboreo agrícola sobre estos restos.
La zona de actividad metalúrgica del complejo se localiza en el entorno de la Fuente del Hierro, al sureste del conjunto y en torno al curso alto del arroyo asociado a esta fuente y a otra situada en las inmediaciones. El lugar seleccionado reúne las condiciones óptimas para la realización de estos trabajos por su proximidad a la mina y la existencia de agua, combustible y buena exposición a los vientos para asegurar el tiro de los hornos. Se trata de una extensión de terreno de unos 200 m de radio, ocupada por escorias refundidas en el siglo XX (Blanco, Gallardo y García Bueno 1997: 240).
Figura 15. Mapa de densidad de hallazgos arqueológicos.
144
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
Figura 16. Materiales cerámicos procedentes de las prospecciones superficiales en El Quinto del Hierro. 1. Cerámica campaniense; 2-3. Ánforas; 4-6. T.S.H; 7-11. Cerámica común.
145
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
En diversos desmontes contemporáneos puede observarse la gran potencia del escorial y la existencia de importantes ni-veles de cenizas. En el lugar, además de las escorias, persiste material arqueológico de adscripción romana en proporción baja (TSH) y fragmentos de cerámicas con las superficies vitrificadas por efecto de su aplicación a los procesos me-talúrgicos.
Asimismo, son diversos los indicios materiales de época romana identificados en superficie que traslucen la prácti-ca de actividades relacionadas con las labores de prepara-ción del mineral (Fig. 18). En este sentido, debe destacarse el hallazgo en la pendiente suroeste del yacimiento de la meta de un molino de mano fabricado en granito. Además de su empleo en la molienda de cereales, estos elementos se encuentran a menudo relacionados con yacimientos en los que se llevaron a cabo actividades minero-metalúrgicas, en los que pudieron emplearse para moler el mineral antes de lavarlo (Domergue et al. 1997). Significativamente, se cons-tata su presencia en diversos lugares de función metalúr-gica ubicados en el área cordobesa (García Romero 2002: 361; Domergue 2002: 372) y giennense (Gutiérrez y Casas 2010: 125, fig.41). Otros elementos abundantemente docu-mentados son los «yunques», que adoptan aquí la forma de grandes cantos cuarcíticos con una superficie claramente afectada por el efecto de la trituración del mineral.
2.3.3. La aplicación de prospecciones geofísicas y sus resultados provisionales
Dentro de los estudios de detalle llevados a cabo en este yacimiento se ha ensayado un protocolo de prospección geofísica que combina las técnicas de geo-radar y la to-mografía eléctrica. Estos trabajos han sido realizados por J. Sánchez Vizcaíno y L. Mansilla Plaza. La respuesta de un método geofísico aplicado a la prospección de restos arqueológicos depende de varios factores: materiales de los que están constituidos y características físicas de los mismos (densidad, resistividad o conductividad, etc.), el contraste entre éstos y el medio o sustrato geológico que los alberga, las dimensiones de las estructuras, su geome-tría y disposición espacial, o la profundidad de aparición o enterramient o. También puede depender de su grado de saturación, naturaleza o calidad química del agua de imbibición, densidad y tipo de vegetación presente, gra-do de alteración del sustrato y de los propios restos ar-queológicos, etc. La combinación de todos estos factores determina el mayor o menor contraste entre el sustrato y el resto arqueológico prospectado. Es decir, determina la anomalía que generan los restos y, en consecuencia, la mayor o menor facilidad para ser detectados o la mayor o menor incertidumbre que genera al investigador su posible
Figura 17. Vista aérea de los filones y evidencias de la explotación de época romana (foto: Visión Aérea y F. Conejo).
146
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
Figura 19. Situación y trazado de los perfiles de prospección con geo-radar y tomografía eléctrica en El Quinto del Hierro (según J. Sánchez Vizcaíno).
Figura 18. Evidencias materiales relacionadas con la molturación y preparación del mineral (foto: F. Conejo).
147
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
presencia. Conscientes de lo anterior y para minimizar las limitaciones intrínsecas de los métodos geofísicos a em-plear, se determinó cruzar dos de ellos. De esta manera se disminuye grandemente la posibilidad de obviar o no detectar la presencia de alguno de los restos presentes en un yacimiento aunque se incrementa la posibilidad de en-contrar «falsos positivos».
En la presente investigación se han empleado los equipos siguientes:
a) Geo-radar marca Noggin con antena de 250 MHz con lectura continúa de imagen mediante el software SpView.
b) Resistivímetro marca Iris Instruments, modelo Syscal Switch (V 11,5 ++). El software de inversión utilizado, AGI EarthImager 2D es el software estándar para imágenes de re-sistividad y PI en dominio tiempo de Advanced Geosciences.
En vista de las características de la zona a prospectar en cuanto a dimensiones, topografía, tipo de estructuras arqueológicas y relación con el sustrato geológico que las alberga y también en función de los equipos de geofísica y software disponibles por el equipo de investigación se plan-teó y ejecutó una campaña de investigación que a continua-ción se describe:
La prospección mediante geo-radar se proyectó sobre un total de 13 perfiles cuyas características y situación pueden verse en la Tabla 1 y en la Fig. 19. La distribución de los perfiles sobre el terreno estuvo condicionada por la presencia de la vegetación, topografía y los afloramientos rocosos. Esta distribución se aleja de la tradicional con-sistente en realizar una malla cuadrada/rectangular con perfiles paralelos, iso-espaciados y transversales entre sí. Los perfiles se concentran en el extremo NW de la zona de investigación y, dentro de ésta en el área superior más pla-
na en la que, presumiblemente, se concentran los restos de las principales estructuras. La mayor parte de los perfiles se realizaron en los dos sentidos. La longitud total de estos perfiles es de 1870 m y la superficie cubierta de 20000 m2. El equipo de geo-radar utilizado carece de salida digital obteniéndose únicamente imágenes. El programa asocia-do permite visualizar las imágenes de forma continua (ra-dargramas) referenciándolas espacialmente, tanto dentro de cada perfil como su profundidad. La interpretación, en consecuencia, consiste en identificar las posibles anoma-lías en función de su forma y relacionarlas con un tipo de estructura determinada.
Una vez realizados los perfiles con geo-radar y determi-nadas las zonas con anomalías se procedió a la ejecución de un conjunto de perfiles de tomografía –5 en total– de-nominados P1A, P1B, P2, P3 y P4. Los perfiles P1A, P2, P3 y P4 se realizaron mediante el sistema de medida dipolo-dipolo y el P1B con el dispositivo Wenner-Schlumberger. Los perfiles P1A, P1B, P2 y P3 se ejecutaron con un espaciado inter-electródico de 1 m y una longitud de 47 m por perfil. En el perfil P4 se empleó un espaciado inter-electródico de 0,5 m, con una longitud de perfil de 23,5 m. La profundi-dad alcanzada varía entre los 2 y los 4 m. El objetivo de la aplicación de este segundo método prospectivo es com-probar la presencia de estas anomalías con ambos métodos (cruzado) y detectar posibles nuevas anomalías resistivas. Por esta razón, los perfiles de tomografía se ejecutaron bien coincidiendo o superponiéndose sobre perfiles de geo-radar en los que se habían detectado anomalías, o bien de forma oblicua (perfil P4), de manera que se atravesaran zonas de anomalías detectadas por el geo-radar en diferentes perfiles (véase Fig. 19).
Perfil X inicial X final Y inicial Y final Longitud (m) Orientación
1 348133 348174 4288985 4289064 87 N30E
2 348212 348165 4289058 4288969 100 N25E
3 348175 348245 4288963 4289032 100 N45E
4 348292 348208 4289017 4288952 100 N55E
5 348232 348208 4288932 4288961 39 N40W
6 348210 348144 4288949 4289025 100 S40E
7 348131 348183 4289010 4288963 70 S47E
8 348146 348206 4289023 4288972 78 S50E
9.1 348140 348179 4289013 4288985 50 S55E
9.2 348179 348206 4288985 4288971 30 S65E
10 348148 348175 4288991 4289018 35 N45E
11 348155 348176 4288985 4289011 35 N35E
12 348155 348235 4289047 4288984 100 S50E
13 348205 348286 4289055 4288990 100 S50E
Tabla 1. Coordenadas de situación, orientación y longitud de los perfiles realizados en El Quinto del Hierro.
148
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
Existen dos tipos de radargramas: con y sin zonas anómalas o anomalías. Los radargramas sin anomalías corresponden a aquellas zonas dentro de un perfil en el que el sustrato geológico no ha sido alterado por actua-ciones antrópicas como excavaciones o la presencia de estructuras alóctonas que rompen la continuidad lateral de los horizontes o capas geológicas. Las zonas anómalas o anomalías pueden corresponder o estar generadas por diferentes causas, presencia de estructuras enteradas, re-movilizaciones del terreno, excavaciones, compactaciones y rellenos, etc. Una vez observados y analizados todos los radargramas obtenidos de los diferentes perfiles, se pro-cedió a clasificar las anomalías presentes en categorías ligadas a su posible origen/causa. La situación de estas anomalías y su entidad superficial puede verse en su con-junto en la Fig. 20.
Las anomalías principales, de primer nivel o tipo I, son las correspondientes a restos de estructuras construidas en-terradas. Las edificaciones y estructuras soterradas en este yacimiento están construidas aprovechando el basamento
cuarcítico y los bloques del mismo material. La naturaleza litológica de estos materiales y, en consecuencia, sus valo-res de densidad y velocidad sísmica es muy semejante a la de los materiales naturales o «sustrato geológico» que los hospeda. En consecuencia, no son de esperar anomalías muy claras o definidas salvo que la estructura enterrada sea de suficiente entidad o contenga cantos para reforzar la mis-ma. La figura generada corresponde con la clásica hipérbola cuyo vértice permite determinar la profundidad del techo de la estructura. En general, aparecen claramente marcadas las hipérbolas aunque en ocasiones pueden mostrarse algo di-fuminadas, difíciles de reconocer. Las anomalías de segundo nivel o tipo II se caracterizan por presentar una distorsión del nivel del substrato aunque sin generar hipérbolas claras. Esta distorsión se muestra como ondas de diferente longi-tud y amplitud que destacan en el conjunto, perfectamen-te acotadas dentro del radargrama o perfil aunque sin un borde neto de las hipérbolas. El origen de estas anomalías puede ser doble. Bien puede corresponder a una estructura enterrada de pequeña entidad o bien a una estructura des-
Figura 20. Situación de las anomalías de nivel I y II obtenidas con geo-radar en El Quinto del Hierro (según J. Sánchez Vizcaíno).
149
compuesta o parcialmente destruida o desmantelada antes de su soterramiento lo que justificaría la forma de anomalía.
La interpretación de los resultados de los perfiles de tomografía eléctrica se ha realizado de dos maneras. La primera es la tradicional, que consiste en convertir los va-lores de resistividad aparente medidos en campo en unida-des geoléctricas caracterizadas por un valor resistivo real y sus dimensiones/geometría y posición dentro del perfil. De esta manera, podemos identificar cuerpos o estructu-ras anómalas, con diferente valor resistivo, del conjunto o matriz que los alberga. En ocasiones, hemos procedido a un filtraje matemático para aislar e identificar-visualizar mejor las mismas. En las siguientes figuras puede verse un ejemplo de este tipo de interpretación tradicional y las po-sibilidades que se obtienen aplicando un filtro matemático y una modificación del número y de los valores resistivos de las unidades geoeléctricas obtenidas para un mismo perfil. Como ejemplo de resultados de comprobación de anomalías presentamos en la Figura 21 la interpretación del perfil nº 3 que atraviesa varias anomalías detectadas por geo-radar en diferentes perfiles. Las anomalías o zonas anómalas coinciden prácticamente con las detectadas por el barrido de geo-radar, por su posición espacial, profun-didad y dimensiones. El segundo sistema de interpretación ha consistido en realizar mapas de resistividades uniendo todos los datos de campo obtenidos en los cuatro perfiles mediante un programa de interpolación. Estos mapas se realizan a diferentes profundidades. De cada uno de estos mapas se ha realizado una representación 3D de los va-lores resistivos anómalos, destacándose o visualizándose mejor las anomalías correspondientes a los cuerpos ente-rrados. Las secuenciación de por apilamiento de cada una de estas figuras 3D de cada profundidad permite visualizar la evolución de las anomalías en su conjunto y se intuye su volumen, profundidad y direcciones de alineamiento. En la Figura 22 se muestran los resultados de esta segunda técnica de interpretación aplicada.
En el ámbito ya de la interpretación arqueológica de las actuaciones de prospección geofísica llevadas a cabo hasta el momento, parece presumible la existencia de restos arquitec-tónicos en el espacio que interpretamos como el poblado an-tiguo (Fig. 23). Estos restos son especialmente abundantes en
la mitad meridional del yacimiento, donde se han detectado la mayor parte de las anomalías de primer grado del georra-dar y más aún en la zona suroeste, en la que se observan en superficie restos de la construcción perimetral que constituye el límite sur del poblado. Por el contrario, los restos parecen más escasos en las laderas del norte del asentamiento, en las que en superficie tampoco se observan restos constructi-vos, y donde la mayor parte de las anomalías detectadas son
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
Figura 22. Ejemplo del segundo sistema de interpretación utilizado mediante la generación de un cuerpo 3D a partir de los valores de resistividad de todos los perfiles realizados y su representación en 3D por secciones a diferentes profundidades o niveles. Obsérvese la presencia de estructuras, restos de muros, con diferentes orientaciones, Este-Oeste y N-40º E situadas a diferentes profundidades (según L. Mansilla Plaza).
Figura 21. Resistividades reales en el perfil 3. Las zonas anómalas se marcan por su color rojo y amarillo, se destacan e identifican claramente del resto del sustrato (según J. Sánchez Vizcaíno).
150
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
poco importantes, de segundo grado. Este hecho puede estar en relación con una conservación o arrasamiento diferencial en ambas zonas, pero también con la abundancia de aflora-mientos cuarcíticos en el flanco meridional, que evidencian la existencia de un sustrato rocoso importante que puede ser el causante de algunas de estas anomalías. Resulta también significativo que dejen de detectarse anomalías hacia el bor-de norte de la primera terraza septentrional, por lo que es posible que el límite septentrional del poblado se encuentre en este lugar. Una segunda observación deducible de los re-sultados expuestos es una aparente alineación de algunas de estas posibles estructuras en sentido NO-SE o viceversa, dada la detención de grupos de anomalías de georradar de primer y segundo grado completamente seguidas, sin hiato entre ellas, en un mismo perfil, lo que puede significar que en estos puntos se han cortado más o menos longitudinalmente algu-nas estructuras. De verificarse esta interpretación podríamos determinar la existencia de un trazado urbanístico ortogonal paralelo a las líneas topográficas dentro del teórico espacio rectangular del asentamiento.
Con respecto a los perfiles de tomografía realizados hasta el momento, parece especialmente significativo el perfil nº 3, realizado en paralelo al muro perimetral externo de la estructura de cierre que se observa en el sector SO, donde se han cortado dos posibles estructuras arquitec-tónicas de potencia similar, a una cota semejante y sepa-radas unos 10 m entre sí, que pueden constituir varios de los muros transversales de la fortificación. Es de destacar en este mismo perfil la existencia de anomalías dadas por la existencia de abundante sedimento en lugares donde podrían haber existido otros muros paralelos a los anterio-res, lo que puede estar evidenciando el desmantelamiento de los mismos y la creación de una huella en negativo de su existencia. Los resultados de la prospección geofísica son insuficientes por el momento para una interpretación arqueológica más completa sobre la organización urbanís-tica del asentamiento, pero resultan determinantes para fijar nuevos objetivos y modos de actuación. En este sen-tido y a partir de los datos ahora conocidos, parece im-prescindible la realización de perfiles de tomografía en el
Figura 23. Vista conjunta de todas las anomalías detectadas mediante el cruce de los resultados del geo-radar y la tomografía eléctrica (según J. Sánchez Vizcaíno).
151
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
perímetro SO del poblado, en la zona de afloramiento del muro perimetral, y el trazado de nuevos perfiles con la lon-gitud suficiente para poder obtener más datos acerca de la extensión exacta del poblado, tareas éstas que pensamos acometer inmediatamente.
Una vez expuesto este avance de resultados, parece evidente que este protocolo de trabajos de detalle se revela fructífero y será aplicado a nuevos yacimientos con la intención de generar un grado de conocimiento más profundo sobre el poblamiento minero en el territorio de explotación de la antigua Sisapo.
152
MAR ZARZALEJOS, GERMÁN ESTEBAN, LUIS MANSILLA, FERNANDO PALERO, PATRICIA HEVIA, JESÚS SÁNCHEZ
BIBLIOGRAFÍA
ArboledAs, L. 2009: Minería y metalurgia romana en el Alto Guadalquivir: aproximación desde las fuentes y el registro arqueológico. Tesis Doctoral. Granada.
ArévAlo, A. 2008: «Aprovisionamiento y circulación mone-taria en la Meseta Sur durante la época romana». En G. Carrasco (coord.): La romanización en el territorio de Castilla-La Mancha. Cuenca: 127-182.
bernáldez, F y ruA FigueroA, R. 1862: «Reseña sobre la historia, la administración y la producción de las minas de Almadén y Almadenejos». Revista minera 13. Madrid: 3-13.
blAnco, A., gAllArdo, J.L. y gArcíA bueno, C. 1997: «La zona minera del Quinto del Hierro (Almadén). Un posible atentado contra el patrimonio geológico y minero». En L. Mansilla y R. C. Fernández Barba (coords.): Actas de la Primera Sesión Científica sobre Patrimonio minero meta-lúrgico. Ciudad Real: 233-246.
bustAmAnte, M. 2011: La cerámica romana en Augusta Emerita en la época Altoimperial. Entre el consumo y la exporta-ción. Mérida.
cAbAllero, A. y FernAndez ochoA, C. 1981: «El yacimiento de La Bienvenida, Almodóvar del Campo, Ciudad Real». Cua-dernos de Estudios Manchegos 11. Ciudad Real: 231-262.
cAbAnillAs, R. 1838: «Memoria sobre las minas de Almadén». Anales de Minas 1. Madrid: 399-447.
cAnto gArcíA, A. 1987: «Sobre un hallazgo de denarios en Almadenejos (Ciudad Real)». Oretum III. Ciudad Real: 291-317.
chAves, F. (1996): Los tesoros en el sur de Hispania. Conjuntos de denarios y objetos de plata durante los siglos II y I a.C. Sevilla.
chAves, F. (1999): «De tesoros fragmentados y otros proble-mas. Nuevos hallazgos de denarios republicanos en la Hispania Ulterior». En F. Villar y F. Beltrán (eds.): Pue-blos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana. Sa-lamanca: 141-172.
de PrAdo, C. 1846: Minas de Almadén. De la constitución geo-lógica de sus criaderos. Madrid.
domergue, C. 1967: «La mine antique de Diógenes (provin-ce de Ciudad Real). Mélanges de la Casa de Velázquez 3. Paris: 29-92.
domergue, C. 1987: Catalogue des mines et des fonderies anti-ques de la Penínsule Ibérique. 2 Vols. Madrid.
domergue, C. 1990: Les mines de la Péninsule Ibérique dans l’antiquité romaine. Roma.
domergue, C., béziAt, D., cAuuet, B., JArrier, C., lAndes, C., morAsz, J.G., olivA, P., Pulou, R y tollon, F. 1997: «Les moulins rotatifs dans les mines et les centres métallurgiques». En D. Meeks y D. García (eds.): Techniques et Économies antiques et médiévales: les temps de l´innovation. Paris: 48-61.
domergue, C. 2002: «Objects en matériaux divers: roche, verre, os». En J.M. Blázquez, C. Domergue y P. Sillié-res (dir.): La Loba (Fuenteobejuna, Cordoue, Espagne). La mine et le villaje minier antiques. Paris: 371-376.
Fernández ochoA, C., cAbAllero, A. y morAno, C. 1982-83: «Nue-vo documento epigráfico para la localización de Sisapo». Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid 9-10. Madrid: 211-220.
Fernández ochoA, C., zArzAleJos, M., heviA, P. y estebAn, G. 1994: Sisapo I Excavaciones Arqueológicas en el yacimiento de La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real). To-ledo.
Fernández ochoA, C., zArzAleJos, M., burkhAlter thiébAuT, C., he-viA, P. y estebAn, G. 2002: Arqueominería del sector cen-tral de Sierra Morena. Introducción al estudio de Área Sisaponense. Anejos de Archivo Español de Arqueología XXVI. Madrid.
Fernández rodríguez, M. y gArcíA bueno, C. 1993: «La mineria romana de época repúblicana en Sierra Morena: el po-blado de Valderrepisa (Fuencaliente, Ciudad Real)», Mé-langes de la Casa de Velázquez XXIX-1, Madrid: 25-50.
FerrerAs chAsco, C. y gArcíA rAyego, J. L. 1991: «La vegetación», La provincia de Ciudad Real- I: Geografía. Villarrobledo: 111-170.
ForteA, J. y bernier, J. (1970): Recintos y fortificaciones ibéri-cas en la Bética. Salamanca.
gArcíA bueno, C., mAnsillA, L., gAllArdo, J.L. y blAnco, A. 1995: «Minería romana en la región sisaponense». Actas del XXIII Congreso Nacional de Arqueología, vol. II. Elche: 77-88.
gArcíA de mAdinAbeitiA, S. 2002: Implementación y aplicación de los análisis isotópicos de Pb al estudio de las minera-lizaciones y la geocronología del área Los Pedroches-Al-cudia (Zona Centro-Ibérica). Tesis Doctoral. Universidad del País Vasco.
gArcíA romero, J. (2002): Minería y metalurgia en la Córdoba romana. Córdoba.
gArcíA sAnsegundo, J., lorenzo álvArez, S. y ortegA gironés, E. (1987): Memoria del Mapa Geológico de España. Hoja 808. Almadén. Instituto Geológico y Minero de España. Madrid.
gutiérrez soler, L.M. 2010: «Los castilletes de Sierra Morena». En L.M. Gutiérrez Soler: Minería antigua en Sierra More-na. Jaén: 67-104.
gutiérrez soler, L. M. y cAsAs crivillé, A. 2010: «Poblamiento y antiguas labores mineras de época romana en la pro-vincia de Jaén». En L.M. Gutiérrez Soler: Minería antigua en Sierra Morena. Jaén: 105-156.
hernández sobrino, A. 1984: Estructura y génesis de los yaci-mientos de mercurio de la zona de Almadén. Tesis Docto-ral. Universidad de Salamanca.
hernández sobrino, A., JébrAk, M., higuerAs, P., oyArzun, R., mo-rAtA, D. y munhá, J. 1999: «The Almadén mercury mining district, Spain», Mineralium Deposita 34: 539-548.
higuerAs, P., cresPo, J.L. y hernández, A. 1997: «Historia de la mina de mercurio de la Nueva Concepción». En L. Man-silla y R. C. Fernández Barba (coords.): Actas de la Prime-ra Sesión Científica sobre Patrimonio minero metalúrgico. Ciudad Real: 211-222.
153
NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE MINERO ANTIGUO EN LA VERTIENTE NORTE DE SIERRA MORENA...
higuerAs, P., esbrí, J.M., grAy, J. E., hines, M.E., lillo, J., lorenzo, S., molinA, J.A., oyArzun, R. y sánchez, J.C. 2004: «Un caso de contaminación milenaria: el Distrito de Almadén». VII Congreso Nacional del Medio Ambiente. Madrid.
higuerAs, P., oyArzun, R., munhá, J. y morAtA, D. 2000: «The Almadén metallogenic cluster (Ciudad Real, Spain): alkaline magmatism leading to mineralization process at an intraplate tectonic setting». Revista de la Sociedad Geológica de España 13-1. Madrid: 105-119.
lAuret, J.M. y tAmAin, G. 1975: «L´antique mine d´argent de Quinto del Hierro à Almadenejos (Ciudad Real, Espag-ne)». 98 Congrés National des Societés Savantes (Saint Etienn 1973). Paris: 61-69.
márquez triguero, E. 1983: «Fundiciones romanas de Sierra Morena». Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. LIV, nº 105. Cór-doba: 223-234.
márquez triguero, E. 1984: «Minería romana de Sierra More-na». Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. LV, nº 107, Córdoba: 173-200.
mAtillA tAscón, A. 1958: Historia de las minas de Almadén. 2 vols. Madrid.
mAtillA tAscón, A. 1987: Historia de las minas de Almadén. Madrid.
mAturAnA, S. y hernández sobrino, A. 1995: «Almadén del Azo-gue». Bocamina, 1, Madrid: 38-59.
moret, P. y chAPA, T. 2004: «Presentación». En P. Moret y T. Chapa (eds.): Torres, atalayas y casa fortificadas. Explo-tación y control del territorio en Hispania (s. III a.de C.-s. I d. de C.). Jaén: 9-12.
morete vArelA, J. 1857: «Descripción general de Almadén, Almadenejos, minas y demás de su territorio». Revista minera 8. Madrid: 370-384.
PAlero, F.J. 1991: Evolución geotectónica y yacimientos mine-rales de la Región del Valle de Alcudia (Sector Meridional de la Zona Centroibérica). Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca. Salamanca.
PAlero, F.J., both, R.A., ArribAs, A., boyce, A.J., mAngAs, J. y mArtín-izArd, A. 2003: «Geology and metallogenic evo-lution of the polymetallic deposits of the Alcudia Valley
Mineral Field, eastern Sierra Morena, Spain». Economic Geology 98. Alexandria-USA: 507-605.
PAlero, F. y lorenzo, S. 2009: «Mercury mineralization in the region of Almadén», Spanish geological frameworks and Geosites. An approach to Spanish Geological Heritage. Madrid: 65-72.
PAsselAc, M. 2002: «Le mobilier céramique de La Loba. Vais-selle de table et de cuisine, lampes et autres objets de terre cuite». En J.M. Blázquez, C. Domergue y P. Sillié-res (dir.): La Loba (Fuenteobejuna, Cordoue, Espagne). La mine et le villaje minier antiques. Paris: 231-293.
PAtiño, M.J. y gonzález, M.C. 1985: «Torques y brazalete de la finca Las Navas, Almadenejos (Ciudad Real)». Oretum I. Ciudad Real: 241-249.
PeinAdo, M. V. 2010: Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir. El alfar de Los Villares de Andújar. Tesis Doctoral. Granada.
sAuPé, F. 1973: La geologie du gisement du mercure d´Almaden (Province de Ciudad Real, Espagne). Sciences de la Terre. Memoria núm.27.
sillières, P. 1980: «Sisapo: prospections et decouvertes», Ar-chivo Español de Arqueología 53. Madrid: 49-57.
sillières, P. 1990: Les voies de communication de L’Hispanie méridionale. Paris.
zArrAluqui y medinA, J. 1934: Los almadenes de azogue. La His-toria frente a la tradición. Madrid.
zArzAleJos Prieto, M. 1995: Arqueología de la región sisapo-nense. Aproximación a la evolución histórica del extremo SW de la provincia de Ciudad Real (fines del siglo VIII a.C.-siglo II d.C.). Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.
zArzAleJos Prieto, M. 2011: «La investigación arqueológica de los paisajes mineros en la vertiente norte de Sierra Morena (provincia de Ciudad Real)». De Re Metallica 17. Madrid: 55-65.
zArzAleJos Prieto, M., Fernández ochoA, C., estebAn borrAJo, G. y heviA gómez, P. 2012: «El paisaje minero antiguo de la comarca de Almadén (Ciudad Real). Nuevas aportacio-nes sobre el territorium de Sisapo», Minería y metalurgia antiguas. Visiones y revisiones. Casa de Velázquez 128. Madrid: 129-150.