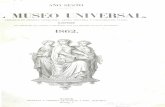nueva - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of nueva - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
GOLFO PÉRSICONUEVA
CRISIS MUNDIAL
DE POLÍTICA CINTURA V *í?Tf N - 8 . OCTUBRE IWO - «OO PTAS.
Para entender Esoana
Ensayos
Los Grandes Cambios
C.n cualquiera de estos sitios, sea a lahora que sea, usted no se puede quedardescolgado. Por eso, MENSAV1P pone a sudisposición un receptor portátil de altatecnología, capaz de ofrecer un serviciopermanente de recepción/emisióndurante las veinticuatro horas del día, sietedías a la semana. Y, claro está, con absolutaconfidencialidad y sin interrupción alguna.Si no se quiere quedar descolgado, solicitemás información rellenando el cupónadjunto o llámenos al teléfono
900 100 106.
<5>SCANNIA
Padre Damián, 50. 28036 MADRID.
Nombre
Dirección
Teléfono
DIRECTOR: Anlonio Fontán.SUBDIRECTOR: Sucre Alcalá.CONSEJO EDITORIAL: Carlos Aragonés, José M.1
de Areilza Carvajal, Juan Bolas, Francisco Cabrillo,Miguel Ángel Cortés Martin, José Manuel Cruz Val-dovinos, Luis Alberto de Cuenca, José de la Cues-la Rule, Miguel Duran Pastor, Gabriel Elorriaga, LuisMiguel Enciso Recio, Emilio Fernándei-Galiano, Jo-sé M,1 Fluxá Ceva, Antonio Fontán Meana, Grego-rio Fraile Bartolomé, José Luis González Qulrós,Guillermo Gortázar, Miguel Ángel Gózalo, MiguelHerrero de Miñón, José Vicente de Juan, Luis Ma-ranón, José M.1 Michavila, Alberto Miguel Arruti, Al-berto Miguez, Arturo Moreno Garcerán, Luis NúnezLadeveze, Alfredo Pérez de Armiñán, Ángel Ramos,Isidoro Rasines, Ángel Sierra de Cozar, Jaime Siles.Marqués de Tamarón, Altredo Timermans del Olmo,Baudilio Tomé Muguruza, Ignacio Vicens y Hualde,Juan Pablo de Viilanueva.ASESORA DE IMAGEN: Lines Martín Bravo.MAQUETACION; Luis Calvo.SECRETARIA EJECUTIVA: Pilar Soldevilla Fragero.REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Francisco Ger-vás, 11-12° B. 28020 Madrid. Tel.: 55602 56. Tele-fax: 5563997.
SUSCRIPCIONES: Administración, gestión y envíos:Centro de Administración de Empresas, Mecaniza-ción y Proceso de Datos, S. A. (CEMPRO). Condedel Valle de Súchil, 20.28015 Madrid. Tel.: 447 27 00,Pedidos, altas y correspondencia: NUEVA REVISTA,Francisco Gervas, 11-12° B. 28020 Madrid. Tel.:55601 98. Telefax: 55639 97 y Centro de Adminis-tración de Empresas, Mecanización y Proceso deDatos (CEMPRO), Tel. 593 3411. Conde del Valle deSúchil, 20. 28015 Madrid.PUBLICIDAD: Novomedia, Antonio Ortiz.Director general: José Manuel Rodrigo.Madrid: Antonio Ortiz Barea. Recoletos, 15. Tel.: (91)577 56 42.
Barcelona: José Suárez. Beethoven, 15. Tel.: (93)201 12 66.Bilbao: Juan Luis González Anduiza. A. Mazarredo,6-1." Tel.: 424 4605. Telefax: 424 10 58.Valenda: José Vicente Sánchez Beato. EmbajadorVich, 3. Tel.: (96) 351 1065,Sevilla: Manuel Blázquez Fernández. Avda. Repúbli-ca Argentina, 2 « . " dcha. 3A. Tel. (954) 27 56 94.DISTRIBUCIÓN: Marco Ibérica. Distribución de Edi-ciones, S. A. (MIOESA). Carretera de Irún, km 13,340(Variante de Fuencarral). 28049 Madrid. Tel,: 652 42 00.FOTOCOMPOSICION: NOVOCOMP, S. A. NicolásMorales, 3W0. 28019 Madrid. Tel.: 4710270.FOTOMECÁNICA: ZOOM, S. A. Nicolás Morales, 11.28019 Madrid. Tel,: 471 63 98.IMPRIME: 1.1. Artes Gráficas. Polígono de Alcoben-das. La Granja, 45.28100 Madrid. Tel.: 652 61 44. Te-letax: 651 7204. Depósito Legal: M-1537-1990.ENCUADERNA: TOARSA, S. A. Avda. de la Indus-tria, sin. 28100 Madrid. Pollg. Industrial de Alcoben-das. Tel.: 651 37 65.EDITA: DIFUSIONES Y PROMOCIONES EDITORIA-LES, S. A. (DIPROEDISA). Francisco Gemas, 11-12.°B. 28020 Madrid, Tel.: 556 02 56. Telefax: 556 39 97.Copyright NUEVA REVISTA. ISSN 1130-0426.
PanoramaJuan Pablo II, de nuevo en África. IgnacioAréchaga se refiere a los aspectos clave delséptimo viaje del Papa al continente africa-no, donde ha impulsado la «evangelizaciónpermanente de África», tarea común de loscristianos, leniendo en cuenta las mejorestradiciones «auténticameme africanas» so-bre la familia, el amor y la solidaridad.El precio fijo del libro, o cómo proteger allector contra su voluntad. Francisco Cabri-llo comenta !a actual política de precios enel mercado del libro que, de acuerdo con susargumentos, favorece más a los vendedoresy libreros que —como se pretende, en prin-cipio— a los compradores.Un «test» sobre el futuro del PSOE. La som-bra del PRI llega hasta Leguina. Miguel Án-gel Gózalo enjuicia la situación planteada enel PSOE madrileño y señala el paralelismoobservado entre los métodos de elección decandidatos empleados por el PRI mexicanoy ¡as maniobras dirigidas por los hombresde Alfonso Guerra.
14 Los grandes cambiosLa crisis del Golfo Pérsico. Para acabar coniiEl ladrón de Bagdad». Alberto Miguez pa-sa revista a la situación actual en el GolfoPérsico, esbozando, ante el confuso pano-rama dominante, tres hipótesis, adaptadasa los previsibles desenlaces de la crisis. Lacrisis petrolífera nos coge sin defensas, Gui-llermo Cid Luna procede a un examen criti-co de la política económica del Gobierno,caracterizada por el acelerado aumento dela presión fiscal y el castigo al ahorro, de unlado, y la creciente participación del sectorpúblico en el PIB. La crisis del Golfo y laBolsa. Juan Cueto Alvarez de So (o mayorcomenta las últimas fluctuaciones en los ín-dices de las principales Bolsas del mundo,y su impacto en los distimos sectores empre-sariales e industriales.La crisis del Golfo: Análisis geopolílico. Elcontraalmirante de la Armada española, Je-sús Salgado Alba estudia los aspectos geoes-1 ralégicos y políticos de la situación origina-da en el Golfo Pérsico ante la anexión militarde Kuwait por Irak.
Deutchlandde nuevo... Manuel Piedrahilaanaliza los últimos acontecimientos previosa la reunificación de Alemania, plasmado enel texto del «Tratado para la Unidad Ale-mana», que iraza ya las vías jurídicas parael definitivo acoplamiento de los dos siste-mas antes opuestos, y hoy llamados a fun-dirse en una sola nación.Hungría, la difícil transición. A. M. exami-na los problemas de diversa índole (políti-ca, social, económica) a los que el nuevo Go-bierno húngaro salido de las elecciones libresse enfrenia en circunstancias desfavorables,en medio de una crisis general.
30 EnsayosEl fracaso de la economía socialista. Jan S.Prybyla, profesor de Economía de la Uni-versidad estatal de Pennsylvania (USA), con-sidera que un sistema económico modernoexiste para ofrecer a las personas los bienesque ellos desean y pueden pagar, empeño enel que las economías socialistas han fraca-sado rotundamente.La gesta americana. Rafael Gómez López-Egea ofrece una amplia documentación so-bre la vida y la monumental obra históricadel cronista de Llerena, Pedro Cieza de León(1521-1554) autor de la Crónica del Perú yLas Guerras Civiles peruanas, que le valie-ron el título de «Príncipe de los cronistas es-pañoles de Indias».El Servicio Militar. Fernando de Salas, co-ronel del Ejército retirado y rector de la So-ciedad de Estudios Internacionales, estudiadesde disiintos puntos de vista —militar, po-lítico, jurídico y social— el debatido proble-ma del Servicio Militar en España, precisa-mente en unos momentos en que nuestropaís se integra en el dispositivo de la Defen-sa Occidental.
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1 9 »
! •
Sumario
62 Para entender EspañaEl tercer proyecto González: Entre el mo-nolitismo y la tecnocracia política. ArturoMoreno disecciona la estructura del podermantenida por el PSOE, como partido he-gemónico y, a la vista de las dificultades,cuál podría ser su evolución futura, que elautor vislumbra en terrenos próximos al PRImexicano.
Razón y libertad. Homenaje a Millán-Pue-lles. Coordinado por Tomás Alvira. El rea-lismo teórico de Millán-Puelles, por L. N. L.Una transición de un siglo, por Abdón Ma-teos. Historia novelada, por José Luis Co-lomer. La antimateria, por Alberto M. Ami-li. Salto de Área, por Miguel Escudero. Elvelo del silencio, por Alberto Míguez.
70Naturaleza
y Medio Ambiente82 Artes y Letras
Conversaciones sobre el medio ambiente enla mesa de la cocina. La doctora Gro Har-lem Brundttand, ex ministra noruega del Me-dio Ambiente, y el artista Frans Widerberg,en una distendida charla amistosa, exponensus puntos de vista, no siempre coinciden-tes, en torno a diversas cuestiones sobre ac-titudes humanas respecto a la conservacióndel entorno ambiental.
Teatro. Nueva temporada. Luis Núüez Li-devézc examina el panorama teatral español,sin demasiadas esperanzas renovadoras, decara a la próxima temporada que ya se ini-ció. Reflejo con cenizas. L. N. L. comentael estreno de esta obra en el teatro Marqui-na, de Madrid, escrita por María ManuelaReina, valor en alza en el teatro ilustrado detemporada.Música. Festival de Salzburgo: Pasado yPresente de arte tola!. José Antonio Nieloát Miguel comenta el desarrollo del últimoFestival Internacional de Música de Salzbur-go, clausurado el pasado 31 de agosto, conobras como Un bailo in maschera, Don Gio-vanni, la Novena Sinfonía de Beethoven, in-terpretadas con gran brillantez por las me-jores orquestas y cantantes del panorama in-ternacional. María José Fontán presenta lasnovedades discográficas.La espeluznante historia de ¡a calavera deCoya. Eugenio Gallego reconstruye el epi-sodio de la macabra mutilación sufrida porel cadáver de don Francisco de Goya, quefue inicial mente enterrado en el cementeriode la Chartreusse, de Burdeos.Literatura fantástica. Fantasías bizantinas.Luis Alberto de Cuenca se refiere en su ar-tículo a la reciente edición de la obra abre-viada, de Ana Comnena, traducida al cas-tellano por Emilio Díaz Rolando, que poneal alcance del lector, por vez primera ennuestra lengua, una de las obras más rele-vantes de la literatura bizantina. Literatura.Zelda y F. Scott Fitzgerald: Nómadas de lu-jo. Por Alfredo Tajan.
96 Observatorio
Panorama
Uisa del Papa en Butumbura {Burundi).
Con su séptimo viaje africano, en el que ha visitado Tan-zania, Burundi y Ruanda, además de hacer una escala enYamoussoucro (Costa de Marfil), Juan Pablo II ha estadoya en 30 de los 54 países del continente. Lo cual muestraque, lejos de tratar a las iglesias africanas como «parien-tes pobres», está muy atento a su desarrollo y a su futuro.
Juan Pablo II,de nuevo en ÁfricaN o en vano van a contar
cada vez más en el por-venir de la Iglesia. Los
católicos africanos son 75 millo-nes, poco más del 13,1 por 100de la población total. Pero Áfri-ca es el continente donde el ca-tolicismo registra un crecimien-to más rápido: un 50 por 100 enlos últimos 10 años. Y, juniocon Latinoamérica, forma par-te del hemisferio sur, que pro-bablemente contendrá la mayo-ría de los católicos en el sigloXXI.
Nuevo marcoEn casi todos los países afri-
canos la Iglesia apenas tiene 100años de antigüedad. Pero, aun-
Por Ignacio Aréchaga
que se trate de iglesias jóvenes,Juan Pablo II ha hablado a me-nudo de una «nueva era en laevangelización» de África. Elacceso de estos países a la inde-pendencia ha cambiado el mar-co en que se desenvuelve la ta-rea de la Iglesia. Durante el pe-ríodo colonial, la evangelizaciónfue obra exclusiva de los misio-neros. Hoy, las ires cuartas par-tes de los 487 obispos son nati-vos: y el sostenido crecimientode las vocaciones al sacerdocioy a la vida religiosa hace que laevangelización dependa cada vezmás de los propios africanos.
Otro factor importante de es-te nuevo período es la competen-cia del Islam, que no excluye eluso del poder político y econó-
Gran recibimiento a su llegada a Bu-rundi.
África es el continentedonde et catolicismoregistra un crecimientomás rápido: un50 por 100 en losúltimos 10 años.
mico para sustituir la influenciacristiana en muchos países. Porotra parte, el fracaso del desa-rrollo hace que ya no se puedaseguir echando todas las culpasal pasado colonialismo y tras ladecepción de los «socialismosafricanos», hoy se buscan nue-vas soluciones políticas, econó-micas y sociales, que conjuguenla libertad con el desarrollo.
En este nuevo contexto, un te-ma central del mensaje del Pa-pa ha sido el impulso a la evan-gelización permanente de Áfri-ca que, como dijo en Tanzania,«no puede reducirse a mantenerlo que ya se ha logrado». Una(área que compete no sólo al cle-ro y a los religiosos, sino tam-bién a los laicos, «que deben de-
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
Mts* *n I» bttillct d» Ytmoossoucro (Coala de Mtrtll).
sempeñar un papel directo en latransformación de! mundo enque viven, que han de llevar lafe a la realidad de ia vida dia-ria».
Al mismo tiempo, animó a di-fundir el Evangelio «en maneraauténiieamente africana», te-niendo en cuenta las costumbresy tradiciones del país. Para elPapa, estos elemenios de la vi-da local «representan una mara-villosa riqueza», siempre y cuan-do sean «iluminados y purifica-dos por el Evangelio y asumidosen la unidad católica».
Una de las mejores tradicio-nes africanas es el valor de la fa-milia, eniendida como familia«extensa» con lazos de solidari-dad con todos los parientes. Pa-ra conservar estos valores fami-liares, Juan Pablo II ha insisti-do a los matrimonios africanosen los mismos aspectos que pro-clama en otras latitudes: respe-to recíproco, fidelidad durantetoda la vida y rechazo de los mé-todos de control de la natalidad«contrarios a la verdad del amor».
El Papa se ha referido en di-versas ocasiones a la lucha con-tra el Sida, enfermedad muy di-fundida en estos países. Ademásde recordar la obligación de asis-tir a estos enfermos, ha insisti-do en la responsabilidad moralpara combatir el origen del mal:«Informar de los riesgos de in-fección y organizar una preven-ción desde un punto de vista ex-clusivamente médico, no seríadigno del hombre si no se le in-vitase a respetar las exigenciasde la madurez afectiva y de unasexualidad ordenada».
Relaciones con el IslamComo es habitual en los via-
jes del Papa a África, a las ce-remonias acudieron no sólo ca-tólicos, sino también muchosmiles de animistas y tambiénmusulmanes. Juan Pablo IIaprovechó estas ocasiones parainvitar a cultivar relaciones cons-tructivas entre las diversas reli-giones. En Tanzania, donde losmusulmanes representan el 32por 100 de la población, frente
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1390
Panorama
a un 44 por 100 de cristianos (22por 100 católicos), ambas comu-nidades conviven pacificamente,si bien en los úllimos tiempos seobserva una intensificación de lapropaganda islámica. Al «padrede la patria», el católico JuliusNyerere, ha sucedido como jefedel Estado y jefe del partido úni-co el musulmán Alí HassanMwinyi.
Dirigiéndose allí a los segui-dores del Islam, el Papa recono-ció que el diálogo entre cristia-nos y musulmanes «tiene unaimportancia creciente en el mun-do de hoy» y es a la vez «unacuestión delicada, al estar ambasreligiones profundamente empe-ñadas en la difusión de su fe».Sin embargo, es posible el diá-logo y la colaboración, siempreque «en el fervor de proclamarlas propias creencias y en losmétodos usados, se respete el de-recho de cada persona a la liber-tad religiosa».
La llamada a la unidad y a lapaz fue una idea dominante enlos discursos en Burundi, paísque ha conocido sangrientos
choques entre las etnias Hutu yTutsi. El nuevo gobierno de uni-dad nacional, instaurado en1988, está siguiendo una políti-ca de pacificación étnica. Tam-bién la Iglesia puede jugar unpapel importante a este respec-to, ya que el 60 por 100 de la po-blación es católica. Aunque lasheridas estén todavía abiertas,Juan Pablo II pidió a los burun-deses que consolidasen su uni-dad a través del perdón y de lareconciliación. «Apoyaos —di-jo— en la justicia y en el princi-pio de la igual dignidad de cadahombre», por encima de las di-ferencias étnicas y culturales.
PobrezaTodo viaje a África supone
también para Juan Pablo II unencuentro con la pobreza. Tan-zania está reponiéndose a duraspenas del fracaso de un «socia-lismo africano», fundado sobrela colectivización de la tierra yla autarquía. Las guerras civilesen Burundi han acentuado suatraso económico. Ruanda, país
Es posible el diálogo yla colaboración—entre católicos ymusulmanes— siempreque «en el fervor deproclamar las propiascreencias y en losmétodos usados, serespete el derecho decada persona a lalibertad religiosa».
Danza durante la visita de Juan Pa-blo II a Burmbuja (Burundi).
de escasas reservas naturales ymal utilizadas, está entre los máspobres del mundo.
Como en su anterior viaje aÁfrica a principios de este año,Juan Pablo II señaló el riesgo deque las nuevas relaciones de lospaíses desarrollados con laEuropa del Este dejen en un se-gundo plano la pobreza del Sur.Por eso apeló a la solidaridadinternacional, de modo «que elmundo no olvide las urgentesnecesidades de los pueblos deÁfrica».
Pero la mera ayuda financie-ra no basta. Ya actualmente,tanto Tanzania como Burundi yRuanda dependen en buena par-le de las ayudas exteriores, sinque esto les haya permitido al-canzar un desarrollo sostenido.Donde no existe un verdaderoEstado de derecho es fácil quela ayuda se dilapide o sirva sólopara enriquecer a una clase pri-vilegiada.
De ahí que el Papa recordaraque el apoyo de organismos in-ternacionales, aun siendo indis-pensable, «no puede lograr elmejoramiento de las condicionesde vida de los más necesitadossin la participación activa de losbeneficiarios». Así, a los cam-pesinos de Ruanda, cuyas tierrasestán amenazadas por la ero-sión, les animó a organizarse pa-ra afrontar unidos el problema.Al mismo tiempo, el Papa sub-rayó la necesidad de una mayorcooperación a escala regionalentre los países vecinos, a fin dedesarrollar proyectos en común.
Pocas semanas antes del via-je se ha publicado el documen-to preparatorio del Sínodo delos Obispos africanos, anuncia-do en 1989 y que no tendrá lu-gar antes de 1993. Un aconteci-miento que marcará unas nue-vas coordenadas para proseguirla evangelizacíón en África. •
Ignacio Aréchaga es licenciada enCiencias Económicas y periodisia. Co-rresponsal en Roma de la agencia A ce-prensa-
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
Hay un poco del Banco Bilbao Vizcayaen esta pluma.
Y si lo piensa, puede que haya un pocoen el papel sobre el que escribe,
en las páginas de sus libros, T
o en la mesa de su despacho...
Un poco en todos los objetos cotidia-nos que encuentre a su alrededor.
Vera que estamos un poco en todo.
Colaborando con las empresas que hacenposibles todos aquellos productos quemejoran la calidad de vida.
Día a día.
Aunque a simple vista no se vea.
Estamos un poco en todo. *
BBVBANCO BILBAO VIZCAYA
Panorama
El precio del libroo cómo protegeral lector contra
su voluntadPor Francisco Cibrillo
Una de las mayores desgra-cias que pueden caer so-bre los consumidores de
un determinado producto es queel Estado se sienta obligado aerigirse en su defensor. Y si laprotección se basa en un controlde precios, la situación será aúnpeor.
Hace ya algunos años que elpremio Nobei de Economía,George Stigler apuntó la idea deque la mayoría de las regulacio-nes, lejos de defender los inte-reses de los consumidores, loque en realidad hacen es favo-recer a los propios productoresregulados, sean éstos compañíasde ferrocarriles, de transporteaéreo o de cualquier otro sectorcontrolado. Podrá matizarse,sin duda, esia afirmación; perolo que resulta cierto con seguri-dad, es que los consumidoresmuy rara vez logran obtenerventajas duraderas de la regula-ción estatal.
Pese a ello, es el consumidor,el hombre de la calle, quien apa-rece siempre en los textos lega-les como el beneficiario de lasnormas. Así ocurre también enel Real Decreto del pasado 30 demarzo de 1990 sobre el precio deventa al público de libros, queestablece el principio de preciofijo para este producto. Deacuerdo con esta disposición, to-do editor tiene que establecer unprecio fijo de venta al público
El Real Decreto del 30de marzo de 1990sobre el precio de ventade los libros,establece el principiode precio fijopara este producto.
para cada uno de sus libros, consólo algunas excepciones, comolas que se refieren a libros de bi-bliófilos, artísticos, etc. El libre-ro está obligado a vender susproductos a tales precios, aun-que eso si, el Decreto no olvidarecordar que en las ferias y enel Día del Libro se podrá hacerun descuento, con tal de que és-te no supere el 10 por 100. Aquien tuviera la osadía de in-cumplir esta norma, se le ame-naza tanto con una sanción ad-ministrativa, como con la apli-cación de la legislación sobre
Jorge Smprún, ministro ó» Cultura.
competencia desleal. Que nues-tro ministro de Cultura es hom-bre justiciero y no va a toleraracciones tan graves contra elbien común como que un libre-ro haga descuentos a sus clien-tes.
En la exposición de motivosde este Decreto se señalan dossupuestas ventajas del precio fi-jo. La primera es que su existen-cia asegura que las ediciones derápida rotación no desplacen alas de vida más larga; la segun-da, que la competencia entre es-tablecimientos de distinto tama-
ño se establezca sobre factoresdiferentes al precio, permitien-do una oferta plural y un mayornúmero de puntos de venta enbeneficio del consumidor final,esto es, del lector.
ArgumentosHay que decir, en primer lu-
gar, que los argumentos del Mi-nisterio parten de un principioperfectamente válido en leoríaeconómica: cuando se restringela competencia mediante los pre-cios, las empresas intentan des-
10 NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1 » »
plazar del mercado a sus rivalespor otros medios. El problemaestá bien estudiado por los eco-nomistas, ya que se ha plantea-do en numerosos casos. Porejemplo, en los Estados Unidosha habido tradicionalmentefuertes restricciones a la remu-neración de las cuentas corrien-tes bancarias; y quien escribe es-tas lineas recuerda todavía eljuego de vasos que recibió cuan-do —hace ya bastantes a ñ o s -abrió en California su modestacuenta de estudiante. Algo simi-lar ocurría con los viajes enavión antes de la liberación delmercado que realizó Reagan.Las compañías aéreas no podíanrebajar las tarifas, pero compe-tían en número de vuelos, pun-tualidad, eic
Lo que ya no está claro esque, en nuestro caso, esa nuevaforma de competencia que sebusca vaya a producir, comopretende el Decreto, «una ofer-ta plural y un mayor número depuntos de venta». Otro tipo deventajas como pagos con tarje-ta de crédito del propio comer-cio, la apertura en días festivoso la posibilidad de comerse unapaella o comprarse unos zapa-tos en el mismo establecimientoen el que se venden los librosson, seguramente, elementosmucho más importantes que lasrebajas de precios o que una ma-yor variedad en la oferta. Nosguste o no, el comprador de li-bros que acude a un comercioespecializado donde le ofreceninformación y surtido, es hoyminoritario. El gran almacén, elkiosco o la tienda-cafetería, sonpuntos de venta mucho más im-portantes; y lo seguirán siendocon y sin rebajas.
Hay que ser honestos y reco-nocer que esie tipo de política esa los vendedores, no a los com-pradores, a quienes intenta pro-teger. Pero las posibilidades deque tengan éxito son muy limi-tadas. A no ser que los oferen-tes se agrupen para actuar comoun monopolio, lo que parece hoyimposible en el sector de la ven-ta de libros, las ventajas obteni-das valdrán poco; y el beneficioque puedan lograr se perderá en
otros gastos para atraer a la clien-tela, cuya demanda, además, sereducirá como consecuencia deunos precios más altos.
Deben ser los agentes que ac-túan en este mercado quienes de-cidan que un librero ofrezca des-cuentos en determinados libros sicree que esto puede resultar ren-table. Y los compradores seránlos primeros en beneficiarse deellos. Oíros libreros, en cambio,preferirán adoptar estrategias di-ferentes, según el tipo de obrasque vendan y las característicasde su clientela. Cada comercian-te sabe lo que le conviene muchomejor que una autoridad admi-nistrativa, por muy cultural queésta sea.
DimitirSe ha dicho alguna vez que la
única medida encomia ble quepuede adoptar un ministro deCultura es dimitir y conseguir ladisolución de su departamento enbien de la cultura española y delbolsillo del contribuyente. No pa-rece, sin embargo, que esta pro-puesta haya tenido mucho éxito,ya que, hasla ahora, ninguno delos titulares del cargo la ha toma-do en consideración. Pero si te-nemos que resignarnos a que ta-les ministros y sus mesnadas deburócratas culturales sigan exis-tiendo, habría que conseguir, almenos, que hicieran las cosas conun poco más de sentido común.
Bien está que quieran ayudaral mundo del libro. Para ellohay, sin embargo, fórmulas me-jores que el lamentable precio fi-jo. Podrían, por ejemplo, redu-cir los impuestos que gravan elconsumo de libros o hacer que elsector público cree, ¡por fin!,una buena red de bibliotecas, quetanta falta hace en nuestra socie-dad. Pero, por favor, no inten-ten convencernos de que hacenun bien a los leciores prohibien-do a los libreros que les hagandescuentos. Quienes gustamos dela lectura podemos ser bastantecrédulos... pero no tanto. •
Francisco Cabrillo es catedrático deEconomía de la Facultad de Derechode la Universidad Complutense.
Un test sobre el futuro del PSOE
La sombra del PRIllega hasta Leguina
Una de las polémicas polí-ticas más sonadas delaño ha sido la provoca-
da por el escritor Mario VargasLlosa al declarar en México, enun rutilante congreso sobre la li-bertad como gran experienciadel siglo XX, tras la caída de losregímenes comunistas en el estede Europa, que la mexicana es«la dictadura más perfecta». Elbrillante intelectual Vargas Llo-sa, que acababa de pasar por eltrance amargo de ser derrotadoen unas elecciones democráticaspor un político desconocido ydemagógico, ha decidido volvera la literatura como novelista ya la precisión como escritor. Pe-ro decir del PRI lo que se ha di-cho, ante un anfitrión contem-porizador como Octavio Paz—que, a pesar de sus viejascuentas con el partido hegemó-nico de México, cree que el pre-sidente Salinas de Gortari pue-de conseguir una cierta demo-cratización del sistema que hagarantizado más de medio siglode estabilidad al país del Ana-huac—, constituyó para los ob-servadores un pecado de graveimpertinencia. Esas cosas nohay que decirlas.
El problema es que el Parti-do Revolucionario Institucionalquiere hacer su renovación y eli-minar sus tics más autoritarioscon la mirada puesta en España.¿Adivinan cuál es el modelo deprograma para el futuro en quese han fijado quienes se procla-man herederos de la justicieraRevolución Mexicana? Efectiva-mente, han acertado: el llama-do «Programa 2000», ese pron-tuario de respuestas para todos
Por Miguel Ángel Gózalo
los retos futuros, crítico dentrode un orden, mitad monje so-cíaldemocrata, mitad soldado delos radicalismos pendientes, ela-borado por los viejos izquierdis-tas del PSOE que, dirigidos porAlfonso Guerra, siguen fielmen-te una de sus primeras manifes-taciones nada más ocupar el po-der, tras la espectacular victoriasocialista en las elecciones de1982: «A mi izquierda, e! abis-mo».
México y EspañaLa aproximación entre Méxi-
co y España, en materia políti-ca, se ha utilizado por algunoscomentaristas, en ocasiones, contono critico hacia el PartidoSocialista Obrero Español. ElPSOE aspiraba, según ellos, aparecerse al PRI: un poder ce-rrado, sin apenas oposición nidentro ni fuera de un partido ca-da vez más caudillista, utilizan-do una frase inventada al pare-cer por el histórico líder sindicalFidel Velázquez —que en algu-na medida es como un PabloIglesias del PRI, el abuelo deuna Revolución de cuya ideolo-gía dice nutrirse—, «el que semueve no sale en la foto». Siahora los renovadores del PRIquieren aproximarse ideológica-mente al PSOE, el camino seacorta. La sombra del PRI yaestá entre nosotros.
Por lo pronto, algunos de losmétodos de cooptación y cese delos dirigentes empiezan a pare-cerse alarmantemente en las dosfuerzas. La defenestración deRodríguez de la Borbolla, quede secretario general del Parti-
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990 11
Panorama
Joaquín Leguina.
do Socialista Andaluz y presí-deme de la Junta de Andalucíaha pasado a ser un político enparo forzoso convenido en apli-cado alumno de cursos de vera-no, por decisión del «aparato»del PSOE, ese que maneja per-fectamente Alfonso Guerra des-de la madrileña calle Ferraz, hasido toda una exhibición de po-der. Borbolla, que había mante-nido un prudente silencio duran-te la sonada crisis del hermanode Alfonso Guerra, fue barridosin compasión, y ahora esperade la magnanimidad del «felipis-mo» un deslino que, si bien a élle parecerá siempre inferior a susmerecimienios, compensará almenos su franciscana actitudfrente a la adversa tendencia ofi-cial. Después de todo, aquelsonriente político que se llamóJosé Solís, la sonrisa del régimenfranquista, enseñó antes que na-die que en política, cuando sequiere, hay más puestos quehombres.
Ante el éxito de la «OperaciónBorbolla», presentada en plenacrisis de devociones guerristascomo un aviso para navegantes,el «guerrismo» puso en marchala «Operación Leguina», una es-pecie de «remake» del triunfalepisodio andaluz con decoradosmadrileños y otros intérpretes,pero con el mismo argumento:primero, cuestionar la posibilidadde que Joaquín Leguina pudie-
El problema es que elPartido RevolucionarioInstitucional quierehacer su renovación yeliminar sus tics másautoritarios con lamirada puestaen España.
ra seguir siendo secretario gene-ral de la Federación SocialistaMadrileña. Después, una vez eli-minado el actualmente máximoresponsable del primer puestoorgánico del partido en Madrid,hacerle ver la imposibilidad deque fuera candidato a la presi-dencia de la Comunidad. Otroaspirante a díscolo pasaría así aengrosar la legión de cursillistasveraniegos.
Madrid y SevillaPero Leguina no es Borbolla,
ni Madrid es Sevilla. Su rela-ción, con el clan andaluz quecontrola el PSOE desde el Con-greso de Suresnes, de 1974, es decordialidad distante y de respe-to mutuo. Leguina, con su as-pecto de geógrafo troskista, suspinitos literarios, su pasado deasesor de Allende durante el Go-bierno de la Unidad Popular enChile y su reconocida habilidadpara exhibir cierto talante plu-
ralista —cosa muy necesaria enMadrid, donde la gente es defuera y lo madrileño es sólo unasíntesis de resignación ante el he-cho de vivir sin señas de identi-dad en un incómodo poblachónmanchego elevado a la catego-ría de capital— tiene seguidores,como el Real Madrid, y muchosamigos: algo infrecuente en lavida política. Algunos, incluso,en el Consejo de Ministros. Antelos primeros indicios de que elpresidente de la Federación ma-drileña, José Acosta, descono-cido político de origen bancario,movía los hilos para quitarle dela escena, en un calco de la«Operación Borbolla», Leguinareaccionó. Primero, denunció elacoso del «aparato». Después,reivindicó para el partido un es-tilo más tolerante y más apertu-rista. Y, finalmente, dio el mi-tin. En plena «rentrée» y con lacrisis de! Golfo mandando en losperiódicos, Leguina reunió enun hotel a mil personas, entreellas a tres ministros y varios al-tos cargos del PSOE.
Este acto de afirmación legui-nista consiguió la máxima publi-cidad y adquirió categoría desímbolo sobre el futuro del gue-rrismo. Leguina se enfrentaba acuerpo limpio al «aparato» y de-nunciaba las maniobras que in-tentaban desplazarlo, confir-mando ante la opinión públicala falta de democracia internadel partido. «Primera victoriafrente a Guerra)', titularon algu-nos periódicos, confundiendoquizá los deseos de muchos conla realidad. Pero a los inspira-dores de Acosta no les quedómás remedio que pactar, si-guiendo los deseos de FelipeGonzález, que, preocupado porel cariz que tomaban los acon-tecimientos, exigió a todos unacuerdo. Lo hubo tras dos reu-niones presididas por José Ma-ría Benegas, número tres delPSOE, entre Leguina, Acosta,varios miembros de la Ejecuti-va federal y un personaje quecada vez se perfila más como elarbitro de la situación: el hastaahora leguinista, Juan Barran-co, ex alcalde de Madrid. De eseacuerdo alcanzado a regañadien-
tes, y bajo el recordatorio ame-nazante de que los trapos suciostienen que lavarse en casa, no hasalido más que algo seguro: queLeguina encabezará la delega-ción madrileña al XXXII Con-greso del PSOE, que se celebra-rá en noviembre, al frente deuna lista equilibrada de acostis-tas y leguinistas. Sólo eso. Elpuesto de secretario general dela Federación madrileña está enel alero, y su posibilidad de re-petir candidatura como presi-dente autonómico, también.
«He resistido contra la buro-cratización de las ideas. El de-bate tiene que ser sobre la cul-tura política, la necesidad dedesburocratizar el partido, oxi-genarlo y hacerlo más operati-vo y agradable», explica esteeconomista en peligro, que con-fiesa a los amigos que de lo quese trata es de ganar tiempo, co-mo aquel condenado a muerteque le pidió a un rey un año pa-ra enseñarle a hablar a su caba-llo y que, cuando le preguntaronqué pretendía con ello, contes-tó: «En un año puede morirse elrey, puede morirse el caballo yhasta puede hablar el caballo».
En el «aparato» de este PSOEmexicanizado, el visir del reyGonzález es Alfonso Guerra.¿Se habrá ido, empujado por losjueces, cuando Leguina hayaagotado su tiempo como ilusoinstructor de caballos? Madridcobra por todo ello un valor em-blemático ante las próximas ba-tallas que va a vivir el partidosocialista. Acosta ha cumplidofielmente su misión de mensaje-ro y quizá como los shakesperia-nos Rosencrantz y Guildensternesté ya políticamente muerto.Hamlet-Leguina ha sabido cam-biar los nefastos mensajes que locondenaban a ser degollado «sinentretenerse siquiera en afilar elhacha». Pero ya sabemos, des-graciadamente, el final de Ham-let, que, de haber reinado, co-mo dijo Fortimbrás al homena-jear su cadáver, hubiera sido ungran rey. •
Miguel Angd Gózalo es periodista. Hasido subdirector del diario Madrid, di-rector del periódico Informaciones ydirector de Televisión Española.
12 NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
os mejores momentos
w .̂ •nÍ ^
Ct/onto mÓ5 entienda de whisky escocés,FINEST
vas apreciará >/ífi/fmtf/tiffi
1 miJ
SCOTCH WHISKY'
Los grandes cambios
LA CRISIS DEL GOLFO
PARA ACABAR DE UNA VEZCON "EL LADRÓN DE BAGDAD"
(Instrucciones de uso)
Cada hora que pasa, ta llamadacrisis del Golfo cambia, secomplica.
De modo que escribir sobreella resulta un ejercicio un tanto gratuito,casi una provocación. Lo que se dijo ayerpuede ser, hoy, una majadería.
Son malos tiempos para los profetas, losagentes de inteligencia, los estrategas, lospacifistas y los astrólogos.
Hacen su agosto, en cambio, los vende-dores de armas, tas compañías petroleras,los agentes de cambio y bolsa, los diplomá-ticos antaño ociosos, los fanáticos de todalaya.
La apocalipsis (regional) puede ser ma-ñana, O puede, simplemente, no ser.
• Al principio, apenas una invasión. Encuatro horas las hordas de Nabucodonosorredivivo se hicieron con la situación. Claroque la mitad de la población de Kuwail es-taba de vacaciones en la costa Azul, enMarbella, en Londres o en California.
La población «legal» (los ciudadanos),porque el resto, la real, no contaba. Ahoraempieza a contar.
• Irak se tragó Kuwait como el caimána la mariposa. Invasión y anexión. Un ex-traño gobierno militar sustituyó al emir ya su familia. Al cabo de unos días se pro-dujo la «unificación» a la mayor gloria deSaddam Hussein que entonces era, ya, «Sa-tán».
• Nadie o casi nadie fuera del mundoárabe aplaudió. Algunos la explicaron, hu-bo quien la justificó por la corrupción, la
14
Por Alberto Míguez
insultante riqueza, el despilfarro del emiry sus conciudadanos.
Sólo los palestinos, los beduinos jorda-nos y los fundamentalistas salieron a la ca-lle, regocijados. ¿Había nacido un nuevo«Rais»?
• El mundo, casi todo el mundo, tambiénestaba de vacaciones, de modo que la ex-pedición sin retorno agarró a todos despre-venidos.
No hubo satélites espías, ni grandes agen-cias de espionaje, ni observadores y exper-tos que lo hubiesen previsto.
Occidente estaba en calzoncillos. O entraje de baño, tomando el sol.
• Hasta para organizar un zafarranchose necesita un plazo razonable.
De modo que la respuesta militar —pre-ventiva— y la reacción diplomática —re-trospectiva— empezaron con retraso.
Cuando los tanques de Saddam penetra-ron en la tierra de nadie con Arabia Saudi-ta (o Saudí: los académicos se afanan en re-solver esta duda fundamental) se produjoun nuevo escalofrío.
«El ladrón de Bagdad» no parará hastallegar a la Meca, se dijo. Pero, ¿era la «Me-ca» de Saddam, precisamente, la Meca oera el petróleo?
• Súbitamente también Saddam se convir-tió en protector de los santos lugares musul-manes. Saddam el laico, el revolucionario,el enemigo acérrimo de imanes y clérigos,de barbas y abluciones, helo aquí transfor-mado en un nuevo Jomeini sunnita.
Los árabes, como siempre a la greña.
D^B. .^TFl ladren da Bagdad» noparará hasta llagar a la Maca, se dijo.Paro, ¿ara la «Naca» de Saddim,pfwlsaanirte, la Htcao era al petróleo?
Tres países «moderados» (Egipto, ArabiaSaudí y Marruecos con el apoyo posteriorde Siria) encabezan desde el principio el«frente anti-Saddam». Pero no logran con-certar las opiniones del resto. La Liga ára-be, una vez más, se convierte en un patiode comadres. Hay que llamar al «amigoamericano)).
• Portaaviones, brigadas aerotransporta-das, paracaidistas, fragatas, aviones «invi-sibles». £1 despliegue es impresionante, depelícula. La opinión pública norteamerica-na arde en impaciencia belicista. Los alia-dos europeos —entre ellos, naturalmente,España— dan facilidades de paso y uso alos grandes aviones en dirección hacia elGolfo.
15
Los grandes cambiosLa guerra iba a ser un paseo militar, se
decía. Como en Panamá: en tres horas,concluida.
• Pero Saddam no es Noriega. Ni Irakel país del canal.
• Saddam tiene 5.000 tanques, varios mi-les de misiles con carga química y radio deacción considerable, casi un millón de hom-bres, mejor o peor preparados, pero en piede guerra...
Saddam puede ser el «nuevo Hitler», pe-ro no se parece a un (raficante de drogasni a un corrupto notorio. Las masas ára-bes (esa abstracción para uso de Arafat...)lo apoyan porque odian a Occidente, a Es-tados Unidos, al infiel... La guerra, dice suportavoz bigotudo, será entre Occidente yel Islam, el imperialismo y la liberación na-cional, la fe y el vicio...
• Al fin la ONU toma la palabra. ElConsejo de Seguridad se reúne una y oirávez. Hay consenso, insólito consenso.
La ONU ya no es «le machín», «la co-sa» de la que hablaba De Gaulle con des-precio y melancolía. ¿Será cieña tanta be-lleza?
Todos los miembros permanentes delConsejo (con derecho a veto) apoyan unaprimera resolución insólitamente severacontra Irak. Yemen y Cuba se abstienen.¿Podía ser de otro modo?
• Mientras en el gran cubículo de NuevaYork se habla y se habla, en el desierto deArabia Saudí varios miles de soldados ame-
ricanos intentan acostumbrarse a tempera-turas que superan, a diario, los 40 °C.
La tropa pasa inevitablemente del entu-siasmo a la perplejidad y después, al tedio.
Prohibido beber cerveza, comer embuti-dos, saludar a las chicas. 20 litros de aguapor cabeza, obligatorios. Y prácticas coti-dianas con máscara contra el «gas mosta-za». El termómetro sube y sube.
• Saddam inventa, entonces la «guerra delos rehenes». Todo extranjero, por el me-ro hecho de serlo, se convierte en su prisio-nero. Para el tirano iraquí no se trata de unsecuestro masivo: los rehenes son invitados.
Saddam ha hecho carne. Lo sabe. Todala tecnología militar occidental no vale unhigo ante la realidad de más de 10.000 per-sonas detenidas, secuestradas, «retenidas»,lo que se quiera..., pero que actuarán, enun momento dado, de «escudo» y garantíacontra el poder militar de americanos, in-gleses, franceses...
• Hay un ten-con-ten entre la intimida-ción y la negociación. O, si se prefiere, en-tre la arrogancia y el sentido común.
La UEO «coordina» los esfuerzos de lospaíses miembros que en su mayoría han en-viado buques al Golfo. Salvo Portugal.
• España es solidaria con los aliados y de-fiende sus intereses. Pero el Gobierno se ex-plica mal. O no se explica.
Hay consenso parlamentario —y por tan-to, popular— en la necesidad de «hacer ungesto», aunque sea simbólico. Se hace sin
aspavientos. La comedia la organizan co-munistas, pacifistas, insumisos y padres dereclutas, lógicamente malhumorados por-que al chico le tocó ir a la guerra.
En la Comisión de Defensa y Exterioresdel Congreso, Fernández Ordóñez se expli-ca, Serra se explica. Ante el pleno de la Cá-mara, días después, el presidente hace lomismo. En muy pocas ocasiones hubo tan-ta unanimidad, un consenso tan amplio.¡Hasta el CDS apoyó el envío de los bar-cos!
El éxito de las manifestaciones pacifistasen varias ciudades es perfectamente descrip-tible. Unos llaman simple y llanamente a ladeserción (¿otro acorazado Potemkin?),otros recurren a la ONU, al Consejo de Se-guridad...
Mala referencia, sin duda. Porque cadaresolución de Naciones Unidas es más ta-jante, más expeditiva.
• Negociemos, negociemos, dicen todos.Hasta los americanos, un tanto calmadostras los primeros días de «rambismo» mili-tante.
Pero, ¿cómo se negocia con alguien queantes de hablar coloca la pistola encima dela mesa?
Con una pistola mayor, responden «grin-gos» y británicos. Y de pie.
• Se espera que Saddam pierda los estri-bos. Que asalte, por ejemplo, la embajadade Estados Unidos en Kuwait o dé ordena sus barcos de impedir ta inspección de car-gamentos.
Hace exactamente lo contrario. Imponeun orden arbitrario en el antiguo emirato,aconseja a sus capitanes mercantes que per-mitan las inspecciones, aparece acarician-do niños y consolando rehenes en las tele-visiones occidentales, concede entrevistas aenviados especiales fascinados por la esta-tura (física) y las amenazas del líder máxi-mo...
Y, de repente, anuncia que liberará a unaparte de los rehenes o «invitados»: las mu-jeres y los niños antes, por favor.
• Todo el mundo, salvo algunos paísesárabes y otros del Tercer Mundo, coincideen que «Satán» es un peligro, una perma-nente provocación. Pero, ¿cómo se acabacon un adversario tan astuto para quien losprincipios generales con que se rige la so-ciedad humana son simples referencias hu-morísticas?
Bush y Gorbachov se reúnen en Helsin-ki. Acuerdo en casi todo. Dicen que«Gorby» garantiza la caída del nuevo«Rais» «en unos días». ¿Cómo podría ha-cerlo? Al líder soviético lo que le preocupade verdad ahora son los asuntos domésti-cos, las colas del pan y los enfrentamien-tos entre razas y tribus.
Madein
2
En alta tecnología una empresa española sigue enpunta de lanza: Alcatel Standard Eléctrica.
Por eso es la empresa que participa en el mayor nú-mero de proyectos europeos y de colaboración con launiversidad española en investigación avanzada.
Alcatel Standard Eléctrica es líder tecnológico gra-cias al esfuerzo humano (1.400 científicos) y a lo inver-sión (más de 10.000 millones de ptas. anuales) dedi-cados a Investigación y Desarrollo.
Gracias a ello, Alcatel está en vanguardia en todos
los campos de las telecomunicaciones: Centrales Telefó-nicas Digitales, Sistemas de Transmisión por Fibra Óp-tica, Radioenlaces, Comunicaciones Espaciales, Cablesde Telecomunicación, Comunicaciones Privadas de Em-presa y Residenciales, Aparatos Telefónicos Avanza-dos, etc.
Aportando soluciones globales en sistemas de co-municaciones, una gran calidad en sus productos y unmejor servicio.
Para, en todo, garantizar un triunfo Made in Spain.
MMU IDUnUDOU
EXPO'92A L C • T E L
E L E S P Í R I T U D E L ' 9 2AkoWl Standard Eléctrica, S. A. Ramíroz da Prado, S 28043 Madrid
M . (900) 1S 19 30
GUERRA A LA VISTA
Pierre Lellouche, uno de los más prestigio-sos expertos en geoeslralegU y política mi-litar, escribe en «Le Point» (n.° 938,10-16/9/90) lo siguiente:
si, a pesar de las apa-riendas y de la actual^se de desescaladaamericana, todo indica
que nos encontramos en un retroceso que separará cuando las autoridades americanasjuzguen que han reunido bastantes materia-les para asumir el riesgo de una acción mili-tar.
¿Qué acción y con qué objeio? En teoríason posibles dos opciones: "liberar" Kuwaitpor la fuerza expulsando las fuerzas iraquíes,o golpeai directamente al agresor para ha-cer caer su régimen y destruir su potencialmilitar.
En realidad, la primera opción no se po-drfa realizar sin la segunda, es decir, sin ungolpe en profundidad a las instalaciones
Cubierta de ¡a corbeta española «Catadora»,
Cada día llegan más contingentes milita-res a la zona. Cada día Saddam suelta acuentagotas nuevos rehenes, y amenaza alos americanos con represalias tremebun-das.
• La negociación se estanca. Pérez deCuéllar fracasa en Anman, el pequeño reyHussein recorre el mundo explicando lo ob-vio y —también— lo inexplicable: porqueno puede darse el lujo de romper con Sad-dam sin perder la corona.
En los campos de refugiados de Jordaniamiles de personas se hacinan en condicio-nes patéticas: pakistaníes, filipinos, egip-cios, que lo han perdido todo en esta gue-rra que ni entienden ni siquiera rechazan.Simplemente, la sufren.
La solidaridad internacional funciona,desde luego, pero se concentra en Turquía,en Egipto y en Jordania.
• La narración escueta de lo sucedidohasta hoy concluye aquí: veremos qué pue-de pasar más adelante.
Hay (res hipótesis razonables. Las irra-cionales son muchas más. Precisamente poreso, tal vez, resulten más probables.
• Primera hipótesis: estallan, al fin, lashostilidades. La nueva Armada Invencibleaplasta de forma instantánea al nuevo Sa-ladíno. O no tan instantáneamente (lo quees más probable y será más costoso). La du-ración de la guerra dependerá de esta pre-gunta: ¿cuántos miles de muertos aceptará
aéreas, a los misiles, a las fábricas químicasy a los centros de mando iraquíes. En resu-men, todo parece entrever una verdaderaguerra, larga y fuertemente costosa en hom-bres y materiales. Una guerra en la que seisdivisiones americanas y seis divisiones sau-ditas serán insuficientes para "controlar elterritorio". Será entonces y únicamente en-tonces, cuando se mida la solidaridad de losaliados y ¡a determinación de los francesesy británicos para comprometerse concreta-mente en una guerra que probablemente se-rá muy sangrienta.»
Ef» Inútil poner tiendads zahón o de experto, porquetras BI 2 de agosto pasadoalgo quedó clara: toda previsiónsobre ciertos asuntos Internacionalesy en ciertas latitudes está condenadaal fracasa
pagar Occidente y los países árabes «mo-derados» en este Lepanio, tal vez intermi-nable? ¿Cómo reaccionarán tos árabes ensu inmensa mayoría? ¡Acordaos de Viet-nam!
• Segunda hipótesis: la negociación. Sú-bitamente tocado por la gracia, «Satán» de-cide negociar ciertas reivindicaciones terri-toriales con el vecino Kuwait. Hay variasalternativas: una federación irako-kuwaití,ciertas cesiones territoriales por parte delemirato acompañadas de suculentas indem-nizaciones... Mírese desde donde se mireesta hipótesis es bastante poco realista. Sad-dam ha dicho hasta la saciedad que la ane-xión de Kuwait no es negociable. Que Ku-wait es ya —;y para siempre!— la provincianúmero 19 de Irak. ¿De qué otra cosa po-dría negociarse si no es precisamente sobreKuwait?
• Tercera hipótesis: todo sigue igual, esdecir, los barcos en el Golfo, las tropasamericanas, inglesas y francesas en el de-sierto, los iraquíes en Kuwait y los rehenesen Irak. El embargo se mantiene, por su-puesto. Pero, ¿sirve acaso para acabar conel régimen de Saddam? Es también pocoprobable- Muy pocos bloqueos han acaba-do con las dictaduras que pretendían ren-dir por hambre. Un ejemplo, Fidel Castro.Estaba detrás la URSS, claro. Pero en losalrededores de Irak hay dos países (Irán yJordania) que por razones diversas parecendispuestos a echarle una mano al «ladrónde Bagdad».
Cualquiera de las tres hipótesis o escena-rios resultan a estas alturas aventuradas yno es seguro que conduzcan al objetivoprincipal que es, dicho en tono rimbomban-te, «restaurar la legalidad internacional».
Cualquiera de ellas podría encabezar un«manual de instrucciones» para acabar conSaddam. Pero este ejercicio de redacción separecería bastante a esos folletos explicati-vos de un ordenador de tercera generaciónescrito por un japonés, traducido al ingléspor un malayo y para uso de angoleños.• Así están las cosas, por ahora. Aunquedentro de una hora pueden ser distinias. Esinútil, pues, poner tienda de zahori o de ex-perto, porque tras el 2 de agosto pasado al-go quedó claro: toda previsión sobre ciertosasuntos internacionales y en ciertas latitu-des (la caída del muro de Berlín fue otraprueba) está condenada al fracaso.
• El futuro, como dicen los árabes, estáescrito, seguramente. Pero nadie entiendesu caligrafía.
Alberto Mígucz es periodisla. Perlenece al Conse-jo Editorial de NUEVA REVISTA.
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990 19
Los grandes cambiosEl espacio en el que se manifiestan y se enfrentan esas fuerzas de losestados es toda la Tierra, es decir la Geografía, en sus dos esenciales ver-tientes: la geografía política o humana, dinámica, fluida y cambiante.La ciencia que estudia las interrelaciones entre la política de los estados,entendida la política como el ejercicio del poder, de la fuerza, y la geo-grafía, tanto física como humana, la Geopolítica, ciencia controvertida,apasionante, a veces apasionada, manipulada en ocasiones, ensalzada porunos y vituperada por otros; pero en la cual pueden encontrarse las cla-ves más ocultas de las relaciones internacionales, que si están equilibra-das aseguran la paz y si sufren un grave desequilibrio provocan la guerra.
LA CRISIS DEL GOLFO(Análisis Geopolítico)
Cuando el equilibrio enire lospoderes de los estados comien-za a quebrarse ante la apari-ción de una fuerza-estado pre-poiente y agresivo, aparece la
«situación de crisis» intermedia entre ia pazy la guerra que es preciso manejar o contro-lar para evitar que el desequilibrio aumente—escalada— y volver al equilibrio pacífico.Si ese control de la crisis, esa «maniobra decrisis» falla se llegará al choque armado cu-ya finalidad es restaurar el equilibrio per-dido por medios violentos para crear unanueva situación de paz.
Así, pues, loda crisis internacional, comola provocada por Irak mediante la agresióny conquista de Kuwait, supone una altera-ción del equilibrio de fuerzas geopolíticasque conviene analizar para intentar llegaral fondo del problema.
Cuando la Geopolítica, como ciencia dela relación enire el poder político y el espa-cio geofísico —la «sangre y el suelo» en in-cisiva expresión de Ratzel— se hermana conotras ciencias que también estudian otrasformas de poder como la economía, la es-trategia, la cultura o la historia, nacen nue-vas ciencias derivadas de la Geopolítica,madre de todas ellas, como son la Geoeco-nomía, ia Geoestrategia, la Geocultura o laGeohistoria.
La raíz geopolítica de la crisis
Vamos a intentar un esfuerzo analítico dela Crisis del Golfo Pérsico a la luz de lasteorías de la Geopolítica y de sus dos másimportantes derivaciones científicas teóri-cas: la Geoeconomía y la Geoestrategia.
Una de las leyes fundamentales de laGeopolítica se encuentra en las teorías de
Por Jesús Salgado Alba
las hegemonías, sean éstas mundiales o re-gionales. La Crisis del Golfo tiene, comovamos a ver, su raíz en un intento de alcan-zar por parte de Saddam Hussein —típicocaso de «perturbador continental»— unahegemonía en el espacio claramente geopo-lítico —y también geoeconómico y geoes-tratégico— de Oriente Medio manejando laenorme fuerza política del panarabismo is-lámico.
Todo estado en crecimiento tiende haciala expansión geográfica de su territorio acosta de los estados fronterizos que juzgamás débiles. Cuando tal estado expansio-nista alcanza un elevado nivel de potenciapolítica, económica, militar, ideológica, re-ligiosa, etc., corre el riesgo (o la fortuna sino es derrotado) de que en él surja un Je-fe, un caudillo, un conductor, un «fuhürer»,con ansias de aspirar a la hegemonía, enprincipio regional y más tarde, si no es fre-nado por los estados oponentes, mundial.
Esta clara ley geopolítica de «los hege-mones» tiene una aún más clara confirma-ción histórica (geohistórica para mayor pre-cisión) en la figura de las grandes nacionesimperiales en su periodo —casi siempre efí-mero— de hegemonía. La Grecia de Ale-jandro Magno, la Roma de César Augusto,la Turquía de Solimán el Magnífico, la Ru-sia de Pedro el Grande, la Francia de Na-poleón y la Alemania de Hitler, son ejem-plos paradigmáticos, entre otros muchos,que confirman esta ley fundamental de lageopolítica, que subyace en las famosas teo-rías de tan famosos tratadistas como el nor-teamericano Mahan, creador de la teoríahegemónica del Poder Naval (Sea Power),el británico Mackinder, teórico del Poderhegemónico Terrestre (Land Power), y elsintetizador de los dos anteriores, el francésCastex, quien formuló la figura geopolíti-
George Bush.
ca del «perturbador continental», aplicableperfectamente al agresivo Saddam Hussein.
Esta ley geopolítica de la tendencia a lahegemonía de los perturbadores continenta-les tiene un corolario, una consecuenciaaxiométrica que consiste en la «automáticareacción» que contra el perturbador conti-nental se provoca por la potencia hegemó-nica marítima apoyada por los estados ame-nazados directamente por el ambicioso«perturbador».
Si aplicamos estas esquemáticas formu-laciones geopolíticas al caso del actualestado-fuerza iraquí, dominado férreamen-te e hipnotizado por el perturbador SaddamHussein —(el perturbador continental, di-ce Castex, siempre hipnotiza a su puebloque le sigue ciegamente)— observamos quedesde la toma del poder en 1979 —hace tansólo 10 años— Saddam ha planeado confría minuciosidad un plan de hacer de Irakla potencia hegemónica del mundo árabe-islámico mediante la agresión y la conquis-ta. El objetivo, el grandioso objetivo de esteplan era ir conquistando paso a paso y gol-pe a golpe los países de su entorno comen-zando por el que, en su opinión, fuese elmás débil, para continuar con los demáshasta hacerse el dueño de todo el OrienteMedio, reinstaurando, por así decirlo, elGran Califato Árabe de Oriente de la EdadMedia. En este sentido, el primer gran en-vite lo lanza Saddam contra el vecino queél suponía —cor. aparante razón— el másdébil en aquel momento: el Irán de 1980convulsionado por la sangrienta revolucióndel feroz e iluminado Jomeini. El astutoHussein ataca por sorpresa a Irán pensan-do en conquistar la antigua Persia en un«paseo militar». Pero se equivoca porqueel maltratado pueblo iraní y su desmenbra-do ejército, diezmado por las sangrientaspurgas de Jomeini, reacciona de una for-ma increíble contra el invasor de su patria
20 NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
Saddam Hussein.
—reacción semejante a la del pueblo espa-ñol ante la invasión napoleónica de 1808—y hacen frente, con éxito, a Saddam duranteuna guerra durísima y tenaz que dura ochoanos.
Este primer fracaso de Hussein, que há-bilmente él presenta como victoria a su pue-blo, no le hace desistir de llevar a cabo suplan de expansión hegemónica, sino, muyal contrario, extrae enseñanzas de su falli-da aventura contra Irán, fallo que, no sinrazón, atribuye a la debilidad técnica de suejército y se rearma frenéticamente, em-pleando en ello su gran potencial geoeco-nómíco —el petróleo— y la ayuda impru-dente de Francia más la ayuda interesadade la Unión Soviética. Dueño el «perturba-dor» (pero en absoluto «perturbado») Hus-sein de un poderoso ejército continental—Irak carece prácticamente de Marina—con enorme capacidad ofensiva aero-terres-tre —un millón de hombres, 5.000 carrosde combate y más de 500 aviones— cree lle-gado el momento de lanzar su segundo granenvite, eligiendo de nuevo la víctima másdébil a su alcance, el minúsculo y casi iner-me estado de Kuwait, al que conquista, sinla menor resistencia, en horas. Kuwait erael primer objetivo inmediato, el primer pa-so en el plan de Hussein; el segundo eraArabia Saudita, que una vez conquistadapondría en sus manos una inmensa capaci-dad geoeconómica —más petróleo— que lepermitiría dar los pasos sucesivos, empren-der las sucesivas conquistas: Egipto, quizáJordania por «anexión voluntaria» hastallegar a enfrentarse, cara a cara, con el grany odiado enemigo: Israel, que debería de-saparecer del mapa de Oriente Medio—siempre la geografía presente— por ani-quilamiento total. Y, si nadie le detenía, trasel aniquilamiento de Israel, la fácil conquis-ta del Líbano y las últimas anexiones, poranexión o por conquista de Siria e Irán. To-
Los EE.UU. no podíanconsentir el nacimientode una hegemonía panárabe,Impuesta por la fuerzay por la vtolencla en un ámbitode tan slevado valor geoeconómlcoy geoestratéglco
do hace pensar que éste era, aunque parez-ca fantástico, el plan de expansión hegemó-nica de Saddan Hussein, pues para confor-marse con Kuwait no necesitaba ni la déci-ma parte de la fuerza militar que posee. Yasí lo percibieron, afortunadamente, suspresuntas siguientes y sucesivas víctimas, yasí lo percibió, más a fortunad amen le toda-vía, la potencia hegemónica marítima en-cargada de velar por el equilibrio geopolí-tico mundial: los EE.UU.
Y, una vez más en la Historia, el corola-rio de la ley de la tendencia hegemónica delperturbador, la «reacción automática» con-tra él de sus víctimas se produjo de manerafulminante. Arabia Saudita con los Emira-tos que la rodean fueron, por ser los másamenazados, los primeros en reaccionarcontra la ambición hegemónica del pertur-bador Saddam, y tras ellos quienes, másque temerosos, aterrorizados por la tremen-da amenaza que representaba Hussein pa-ra el mundo árabe, se le han opuesto condecisión: Egipto, Siria y desde el otro ex-tremo del mundo islámico, Marruecos. Pe-ro la reacción más vigorosa, la más eficazy la más resolutiva, con la que quizá no con-taba Sadam Hussein, ha sido la de la po-tencia hegemónica marítima; los EE.UU.que en modo alguno podían consentir el na-cimiento de una hegemonía panárabe, im-puesta por la fuerza y por la violencia enun ámbito de tan elevado valor geoeconó-mico y geoestratégico, como enseguida ve-remos, que es el Oriente Medio.
La gran amenaza ha sido, pues, frenada,pero no eliminada y no lo será hasta quese cumplan dos condiciones. La primera, laretirada de Irak de Kuwait restituyendo loarrebatado por agresión y la segunda, y nomenos insoslayable, la creación en ese es-pacio geopolítico de un sistema de seguri-dad eficaz y operativo que evite la posiblerepetición de una futura aventura hegemó-
nica en la zona desencadenada por este mis-mo o por otro ambicioso perturbador. Encolaborar al cumplimiento de estos dos ob-jetivos que garanticen la paz en ese ámbitogeográfico tan sensible, tan delicado y tanatormentado como es Oriente Medio esta-mos comprometidas todas las naciones tan-to de Occidente como de Oriente y tanto delNorte como del Sur, que defendemos un or-den internacional que no puede ser violen-tamente alterado por la ambición, la agre-sividad y la desmedida megalomanía dequien, como Saddam Hussein, pretendemediante el empleo de la fuerza, imponersu voluntad por encima de la ley y del de-recho de los demás. Acuñando en benefi-cio propio y en contra de los intereses delresto del mundo, intereses que, en el casode la crisis del Golfo Pérsico, se concretanen dos aspectos o dos valoraciones deriva-das de la raíz geopolítica que hemos expues-to y que son el aspecto geoeconómico y elgeoestratégico.
Aspectos geoeconómicoy geoestratégico de la crisis
Toda potencia expansionista que aspiraa la hegemonía sobre un ámbito geopolíti-camente definido, como es, en nuestro ca-so, Oriente Medio, precisa contar, ante to-do, con una fuerte capacidad económicapara construir y alimentar el instrumentoindispensable que ha de servirle para alcan-zar sus ambiciosos fines: el instrumento mi-litar. Todos los imperios que en el mundohan sido se han creado y sobre todo, se hanmantenido, mediante un enorme esfuerzomilitar respaldado por una poderosa capa-cidad económica. La famosas frase de Na-poleón de que las tres condiciones para ha-cer la guerra con éxito son: dinero, dineroy dinero, es elocuente en este sentido. El Im-perio Español se creó y sobre todo se man-tuvo con el oro «amarillo» extraído deAmérica. El Imperio Portugués con el oro«verde» que eran las especias de la India,el Imperio Británico con el oro «gris» queeran las materias primas minerales extraí-das de sus colonias, y el Imperio Arabe-islámico que pensaba crear y mantener elperturbador Saddam era el oro «negro», elpetróleo del que cuenta con gran cantidaden su propio territorio y le ha permitidocrear un poderoso ejército para iniciar suplan de conquista hegemónica; pero que nosería suficiente para continuarla y mante-nerla.
Por ello, Saddam tanto en su primer in-tento contra Irán, como en el segundo, yesperamos que sea el último, contra Kuwaity Arabia Saudita, su objetivo, geoeconómi-
NUEUA REVISTA - OCTUBRE 1990
Los grandes cambiosco, era adueñarse de las enormes reservasde petróleo que existen en el subsuelo deesos países. Saddam ha atacado hacia el estey hacia el sur de su territorio, donde haypetróleo, no hacia el norte —Siria—, ni ha-cia el oeste —Jordania, Israel y Egipto—donde casi no lo hay. Si Saddam Husseinhubiera triunfado en su plan hegemónico,se habría apropiado, por la fuerza, la agre-sión, la violencia y el desprecio al DerechoInternacional, de casi el 80 por 100 de lasreservas petrolíferas del mundo, provocan-do una catástrofe económica universal cu-yas primeras víctimas habrían sido losEE.UU., Europa, Japón y en general todoslos países industrializados del mundo.
Y nos queda por considerar el aspectogeoestratégico de la Crisis del Golfo. Unade las más claras y más decisivas influenciasde la geografía sobre la estrategia es la de-fensa y ataque de las comunicaciones, tantoterrestres como marítimas y aéreas; peromuy en especial las comunicaciones marí-limas por ser el mar, ame todo y sobre to-do, la vía de comunicación estratégica másimportante y de la que depende el comerciode las naciones de condición geopolítica ma-rítima que son todas las de Occidente y lasdel Extremo Oriente.
En la estrategia de las comunicacionesmarítimas los «puntos focales», es decir, lospunios en los que se acumula el tráfico ma-rítimo —que es para el comercio mundiallo que la circulación sanguínea es para elcuerpo humano— son los estrechos, hastael punto que es axiomática la afirmación deque «quien controla los estrechos, contro-la el tráfico y con ello el comercio mundial»(de aquí la gran importancia que para la es-trategia española tiene el Estrecho de Gi-brallar). El valor estratégico, ciertamenteenorme, de Oriente Medio es que en esa re-gión geográfica existe un «rosario» de estre-chos marítimos por donde circula un eleva-dísimo caudal del tráfico marítimo mundialy que son, en primer lugar el Canal de Suez,verdadera puerta del Mediterráneo al Indi-co, el Mar Rojo, en su conjunto, donde es-tán muy acertadamente operando nuestrascorbetas «Cazadora» y «Descubierta», elEstrecho de Bab-el-Mandeb, puerta de! In-dico al Mediterráneo, y el Estrecho de Or-muz, donde opera nuestra fragata «SantaMaría», entrada al Golfo Pérsico.
Pero eso, con ser mucho, no es todo yaque en cuanto a las comunicaciones aéreas,la zona geoestratégica de Oriente Medio, su-pone un espacio aéreo de una densidad detráfico de muy alto valor pues por él circu-lan infinidad de líneas aéreas que unenEuropa con el subcontinente asiático. Y lomismo puede decirse de las comunicaciones
terrestres —ferrocarril y carretera— que apartir de Turquía, el Líbano, Israel y Egip-to, cruzan esa zona hacia el continente asiá-tico. En resumen, el Oriente Medio consti-tuye una encrucijada de lineas de comuni-cación marítimas, terrestres y aéreas de unvalor estratégico de primera magnitud, nosólo en el plano regional, sino en el mun-dial. Si una potencia hegemónica, en nues-tro caso Irak, llegase a dominar, por lafuerza y la agresión violenta, esa encruci-jada, tendría en sus manos la posibilidadde yugular a su antojo el comercio mundialy las relaciones económicas internacionales.
Por último, una brevísima consideraciónsobre España frente a la Crisis del Golfoen el ámbito geopolítico, geoeconómico ygeoestratégico. En el aspecto geopolítico,España mantiene grandes intereses recípro-cos con el mundo árabe: intereses políticos,culturales, históricos y económicos. Unaprofunda desestabilización en el seno de eseámbito geopolítico árabe-islámico, como la
F I Oriente Medio constituyeune encniclieda de líneasde comunicación marítlnas,terrestres y aéreas de un valorestratégico de primera magnitud
que pretendía desencadenar Saddam Hus-sein con su plan de dominio hegemónico deOriente Medio, habría perjudicado, en suraíz, todos esos intereses. En el aspectogeoeconómico, España, la muy vulnerableeconomía española, que energéticamentedepende en gran medida del petróleo —unadependencia exagerada que sería muy con-veniente reducir— el monopolio de las in-mensas reservas petrolíferas del Golfo Pér-sico por una hegemonía omnipresente noscausaría, como a todos los países industria-lizados, una verdadera catástrofe económi-ca con sus secuelas políticas y sociales fáci-les de imaginar.
Y, por último, en el aspecto geoestraté-gico, España está situada en la primera lí-nea de defensa y seguridad y también decooperación y entendimiento de la EuropaOccidental frente al Magreb. Mientras elMagreb, que constituye un espacio geoes-tratégico de valor extraordinario, se man-tenga, como está ahora, estabilizado polí-ticamente, no existe amenaza alguna desdeel Sur hacia España ni hacia Europa, sinomuy al contrario, existe un compromiso deleal y efectiva cooperación entre España yEuropa con las naciones del vecino magre-bí. Pero si se produce una desestabilizaciónpolítica, o ideológica, o religiosa, o econó-mica en una o en todas las cinco nacionesque integran el Magreb, la amenaza del Surhacia Europa sería grave, quizá gravísima.España, en esta indeseable, pero no impo-sible situación se encontraría, repetimos, enprimera línea frente a tran grave amenaza.Saddam Hussein, de haber triunfado en suspropósitos, habría sido, sin la menor duda—la reacción marroquí ha sido elocuente—,capaz de perturbar todo el Magreb, deses-tabilizándolo, creando un foco de amena-za bélica a una docena de millas de nues-tras costas andaluzas.
En resumen, España puede considerarsedesde el punto de vista geopolítico, geoe-conómico y geoestratégico, directamenteamenazada por la agresión de Irak a Ku-wait y los propósitos del perturbador Sad-dam Hussein y, en lógica consecuencia, Es-paña debe actuar, como lo está haciendo,oponiéndose activamente y resueltamente alos turbios designios del agresor en firmesolidaridad con nuestros amigos y aliadostanto del mundo occidental como del mun-do árabe, que es quien está sufriendo en supropio ser las más graves consecuencias deesta crisis a la que todos deseamos una so-lución pacífica y justa.
Jesús Salgido Alba es contraalmirante de la ArmadaEspañola.
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 19S0
LA CRISIS DEL GOLFOY LA BOLSA
U Bola de Madrid.
La invasión de Kuwait por partede Irak ha puesto de manifies-to, una vez más, cómo la eco-nomía mundial contemporáneaes un complicado juego de
equilibrios que en cualquier momento sepuede quebrar cual castillo de naipes quecae ante un leve soplo. El problema de ladeuda externa de los países del Tercer Mun-do, preocupación central en los circuioseconómicos del mundo occidental a lo lar-go de los últimos años, ha pasado a un se-gundo plano momentáneamenie. Los eco-nomistas se han apresurado a desempolvarde sus archivos los estudios que en su díahicieron con motivo de las anteriores crisispetrolíferas, y que en los últimos años ha-bían caído en el olvido, ante el paulatinoy prolongado abaratamiento de tan precia-da materia prima.
Los mercados bursátiles, como termóme-tros de las economías que son, también han
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
Por Juan Cueto Alvarez de Sotomayor
reaccionado de forma inmediata. La situa-ción de las bolsas se caracteriza en estos mo-mentos por la preocupación, el miedo y losnervios. Tras las recientes crisis bursátilesde 1987 y 1989, a más de un inversor le havenido a la mente aquel dicho de «a la ter-cera va la vencida». Todavía están frescosen el recuerdo los días vividos en ambos«crashes», y para aquel que tenga proble-mas cardiacos parece que son muchos sus-tos juntos.
El recuerdo de 1987 y 1989El «crack» de octubre de 1987 se desen-
cadenó a raíz de la publicación de la ciframensual del déficit comercial estadouniden-se, que por entonces alcanzaba niveles ré-cord. Este desequilibrio, que en principiono tenía por qué afectar más que a la Bolsaamericana, se extendió como un reguero depólvora al resto de las Bolsas mundiales.
El «minicrack» de octubre de 1989 seprodujo como consecuencia del desplomede la Bolsa de Tokio, motivado por la per-sistente debilidad del yen, que obligó a lasautoridades monetarias a subir en repetidasocasiones los tipos de interés japoneses.Nuevamente nos encontrábamos ante unacrisis estrictamente doméstica que, debidoa la actual globatización de los mercados fi-nancieros mundiales, se convirtió en fenó-meno universal.
La evolución posterior de los aconteci-mientos demostró que, en ambos casos, lareacción negativa de los mercados había si-do excesiva y no estaba suficientemente jus-tificada. Las aguas volvieron a su cauce yla mayoría de las Bolsas recuperaron los ni-veles anteriores a dichas crisis.
Las economías financieray real se reconcilian
En esta ocasión, todo ha sido distinto.Para empezar, la caída bursátil no se haproducido en octubre, mes tradicionalmen-te negativo para las Bolsas (también el crackde 1929 se produjo en octubre), sino enagosto, mes tradicionalmente alcista paralas Bolsas en el que parece que éstas quie-ren trasladar a sus índices las subidas que
se producen en los termómetros, a causa delcalor propio de la época.
Esto, que no deja de ser pura anécdota,nos da paso para la segunda y principal di-ferencia de esta crisis con respecto a las re-cientes de 1987 y 1989. Los beneficios em-presariales, uno de los principales paráme-tros a considerar para justificar unos ma-yores o menores niveles en los índices bur-sátiles, no se resintieron tras las anteriorescrisis, pues como tantas veces se dijo poraquel entonces «la economía financieramarchaba al margen de la economía real».Sin embargo, las secuelas de la situación ac-tual ya se van a hacer visibles en los resul-tados de las empresas de éste y próximosejercicios.
Porque, querámoslo o no, aproximada-mente la mitad del consumo de energía pri-maria en lodo el mundo tiene su origen enderivados del petróleo. Y dado que la ener-gía es un componente importante de costepara buena parte de industrias, una subidaen el precio de ésta, como la que se está pro-duciendo, tiene consecuencias nefastas. Lasempresas tratan de repercutir este aumen-to de costes en los precios finales de sus pro-ductos: si lo consiguen, generan tensionesinflacionistas, con las nocivas consecuen-cias que ello trac consigo; si no lo consi-guen, cosa bastante probable en un entor-no de actividad económica en declive, susmárgenes se estrechan y, consecuentemen-te, caen los beneficios empresariales.
Otro punto importante a considerar se-rá la evolución futura de los lipos de inte-rés: en la medida que éstos subieran, los in-versores tratarian de refugiarse en títulos derentabilidad segura, huyendo de la renta va-riable. Aún es pronto para saber qué ocu-rrirá con los tipos de interés; pero a juzgarpor las declaraciones de las principalesautoridades económicas mundiales, pareceque la principal preocupación de éstas vaa ser atajar el peligro inflacionista. Por lotanto, cabría esperar, en el mejor de los ca-sos, un mantenimiento de los niveles actua-les; y no sería extraño que alcanzaran ma-yores cotas si la situación empeora.
Alcance de la crisisTodas las Bolsas mundiales han refleja-
do con fuertes bajas estas inciertas perspec-tivas. Si bien puede quedar aún un rayo deesperanza en que la situación se normali-ce, parece claro que estos sucesos no pasa-rán a la historia como una incómoda pesa-dilla de una noche de verano. En cualquiercaso, es importante tratar de evaluar cuálserá el alcance de todo esto, en qué medidaafectará a la economía mundial y a la es-pañola en particular.
23
Los grandes cambiosEsia crisis ha llegado en un momento en
el que ya se empezaban a detectar signos re-cesivos en la economía americana, e impor-tantes desequilibrios en algunas economíasoccidentales, en especial la británica. Portanto, no ha hecho otra cosa que añadirmás problemas a los ya exislentes. Sin em-bargo, el mundo occidental ha aprendidoalgunas lecciones de las anieriorcs crisis pe-(rolíferas. l,os niveles de dependencia delpetróleo son progresivamente menores. Enlos últimos años se han descubierto nuevosyacimienlos en áreas distintas del Golfo yla puesta en explotación eficiente de las re-servas soviéticas puede aumentar la produc-ción global de crudo. Por otro lado, existesuficiente tecnología como para poner enmarcha energías alternativas, siempre queel coste comparativo con el petróleo las ha-ga rentables.
Impacto sectorial desigualEn este entorno, no todas las empresas
se verán afectadas de igual forma. Losgrandes consumidores de energía (siderúr-gicas, papeleras y cementeras) serán los quemás inmediatamente sufran un importanteaumento de sus costes de producción, queno podrán repercutir íntegramente en susprecios finales dada la previsible caída dela demanda. También es de esperar que seacentúe !a reducción de ventas de automó-viles ya experimentada en los primeros me-ses de este año.
Entre los sectores menos afectados, des-laca el petrolero que, a corto plazo, se be-neficiará de la subida del crudo, pues po-drá revalorizar sus stocks y obtendrá en eltercer trimestre de este año mejores resul-tados de los previstos inicialmente, graciasa las subidas de precios de las gasolinas.Bancos, eléctricas (sólo el 3 por 100 de suproducción tiene su origen en fuel-oil) y ali-mentarias también se verán menos afecta-das a corto plazo, por lo que es de esperarque tengan un mejor comportamiento bur-sátil.
Por tanto, si hubiera que «pintar» el pa-norama futuro, de alguna forma, me atre-vería a hacerlo de gris, pero nunca de ne-gro. Las Bolsas, que suelen reaccionar con-vulsivamente ante acontecimientos como elque estamos viviendo, llegarán a un puntode equilibrio a partir del cual reiniciarán suevolución normal, para seguir sirviendo deinstrumento de financiación para empresasy de instrumento de inversión para institu-ciones y particulares. •
Juin Cueto Alvarcz dr Soto mayor, es analista fi-nanciero.
Debido a la errónea política socialista
LA CRISIS PETROLÍFERANOS COGE SIN DEFENSAS
Va a hacer ahora dos años quelas autoridades económicas es-pañolas decidieron enfriar elritmo de actividad económica.El crecimiento de la demanda
interna era excesivo y ello se manifestó cla-ramente entonces mediante el rebrote de lainflación que tuvo lugar en el verano de1988 y en el acelerado ritmo de deteriorode las balanzas comercial y corriente. Sal-vo algunas medidas fiscales tendentes a in-crementar los ingresos, todo el grueso de lapolítica de desaceleración se basó en la po-lítica monetaria.
Un año después, en el verano de 1989, secomprobaba con disgusto que la inflacióncontinuaba creciendo y que sólo se habíareducido ligeramente el ritmo de deteriorode los déficits exteriores. Dado que la pe-
Por Guillermo Cid Luna
seta había entrado en el SME, la subida in-definida de los tipos de interés para frenarel crecimiento de la cantidad de dinero seencontraba con la barrera de una aprecia-ción de la peseta, que venía limitada por labanda de fluctuación en dicho SME. Antela ausencia de moderación salarial y dadoel comportamiento expansivo del sector pú-blico, la salida desesperada que se adoptófue el racionamiento del crédito.
Un año más tarde de tomar esa decisión,nos encontramos con que la tasa anual decrecimiento del IPC continúa situada porencima del 6 por 100 y que, si bien el ritmode deterioro se había desacelerado, íbamosa registrar un nuevo déficit corriente exce-sivamente elevado. A estas dificultades ha-bía que añadir un descenso demasiado lentode la demanda de consumo, unos aumentosde los salarios en convenio del orden del 8por 100 y la previsión de que el gasto pú-blico volvería a crecer este año, como mí-nimo, en términos nominales tanto comoel PIB.
¿Por qué esta resistencia de la economíaespañola, especialmente por el lado de la de-manda, a desacelerarse? Simplemente, porla desacertada política económica que ha se-guido el Gobierno prácticamente en toda la
CONSUMO NACIONALDE ENERGÍA PRIMARIA
(en miles de tep)
CarbónPetróleoGas NaturalHidráulica
198919.39046.6994.4564.223
%22,253,55,14,8
19»¡5.52044.537
3.4407.848
%18,853,94.29,5
Nuclear 12.532 14,4 11.256 13,687.300 100 82.601 100
Fuente: Dirección General de la Energía.
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
década pasada: aumento acelerado de lapresión fiscal y participación creciente delsector público en el PIB. En otras palabras,nos movíamos en un sistema fiscal —quesigue vigente en la actualidad— y en unapolítica presupuestaria —que también siguevigente— que llevaba a los agentes econó-micos privados —especialmente a lasfamilias— a incrementar su propensión alconsumo y a reducir su propensión al aho-rro, dada la práctica falta de rentabilidaddel mismo, por el efecto combinado de unainflación elevada y de un crecimiento ace-lerado de la presión fiscal.
AjusteEn esta situación nos coge la invasión de
Kuwait y la consiguiente crisis del petróleo.Ello ha significado que en pocas semanasel precio del barril ha pasado de unos 18 dó-
lares hasta alcanzar cotas de 32 dólares.Ciertamente, es imposible adivinar qué vaa ocurrir con el precio del petróleo, pero enlo que la generalidad de los especialistas estáde acuerdo es en que nos debemos hacer ala idea, en la mejor de las hipótesis, de quesu precio no bajará de los 25-26 dólares enlas próximas semanas y quizá en los próxi-mos meses. Esto en el supuesto de que lospaíses productores mantengan su palabrade compensar la desaparición del mercadode los crudos de Irak y de Kuwait. Efectosinmediatos: el mayor precio del petróleo su-pondrá una transferencia real de renta ha-cia los países exportadores, lo que podríaresumirse diciendo que pasamos a ser «me-nos ricos»; aumento del IPC previsto parael año actual que muy bien podría acercar-se —según las propias estimaciones de lasautoridades económicas—al 7 por 100; in-cremento del déficit comercial y todavíamayor del déficit corriente, debido a la peor-evolución del saldo positivo de la balanzade servicios; menor crecimiento y menorcreación de empleo.
Es decir, si hace un mes cada vez se veíamás inevitable la necesidad de un ajuste eco-nómico, ahora se ha hecho absolutamenteimprescindible. Pero dada la política eco-nómica seguida por los socialistas, lo quese puede hacer de aquí a finales de este añoes más bien poco. Por el lado de las rentassalariales, no se puede hacer nada; por ellado de los tipos de interés, el margen deactuación sigue condicionado por los topesde fluctuación de la peseta dentro del SME;por el lado de la renta disponible de las fa-milias, las cosas empeorarán, ya que se ve-rá aumentada por la deflactación de la ta-bla de retenciones desde septiembre y, so-
CONSUMO DE PRODUCTOSPETROLÍFEROS EN ESPAÑA
198Í Diferencia89/SÍ
Cases licuados 2.368 2.524 - 6 , 2 *Gasolinas 7.8% 7.385 6,9*Naftas 3.072 3.379 - 9 , 1 %Keroseno 2.338 (1) 2.271 (1) 3,0%Gasóleos 13.761 12.928 6,5%Fuelóleos 7.026 6.826 2,9%Otros 4.712 3.884 21,3%Totri 41.173(2) 39.197(2) 5,0%
(1) Incluye el sumistro a aviones extran-jeros.(2) No incluye los consumos propios, nimermas de las refinerías ni de otras plan-tas transformadoras.*** Cifras dadas en miles de toneladas.
ORIGEN DEL CRUDOPROCESADO POR LAS
REFINERÍAS ESPAÑOLASEN 1989 (en millones de toneladas)México 10,2Nigeria 9,3Irán 6,3Irak 5,3Unión Soviética 5,1Libia 4,3Arabia Saudí 3,1Argelia 1,9España 1,0Egipto 0,8Italia 0,7Reino Unido 0,6Dubai 0,4Otros 2,0Tolal 51,1
bre todo, por [a devolución de las declara-ciones negativas del 1RPF. La única posi-bilidad sería que todas las administracionespúblicas redujesen las tasas de aumento pre-vistas para el gasto público en el año actual;pero, si somos realistas, la dificultad de queesto lo haga el Estado y la Seguridad So-cial se transforma casi en una utopía a lavista de la trayectoria del gasto de las Co-munidades Autónomas y de los Ayunta-mientos.
Reforma fiscalEvidentemente, algo hay que hacer. Y en
ese sentido consideramos muy acertados losconsejos del gobernador del Banco de Es-paña para 1991: presupuestos muy restric-tivos, especialmente por el lado del gasto;mantenimiento de la política encaminada acontrolar la cantidad de dinero, y modera-ción salarial. Ahora bien, habrá que espe-rar a ver en qué consiste esa contención delgasto público en los Presupuestos del pró-ximo año. Si la moderación salarial se pre-tende hacer por la vía de pactos o acuerdos,nn creemos que se llegue a ninguna partedada la actitud de UGT y CC.OO. Sería és-ta, por tanto, una buena ocasión para quecada empresario negociase con sus traba-jadores el incremento de los salarios en con-venio colectivo, a la vista de la situación decada empresa. Pero se haga lo que se ha-ga, todas las medidas resultarán cogidas conalfileres —nuestros compromisos cara alMercado Único el 1 de enero de 1993 siguenen pie— si no llevamos a cabo con toda ur-gencia una reforma de nuestro sistema fis-cal y una liberatización acelerada del siste-ma financiero.
Resultará un agravio para los que hemospagado correctamente los impuestos unaamnistía fiscal para el dinero negro; perocomo la realidad se impone, esta amnistíadebería hacerse cuanto antes, al tiempo quepermitiría poner al día nuestro sistema fis-cal sin un costo elevado para la recauda-ción. Igualmente —realizadas la reformafiscal y esa amnistía—, debería adelantar-se la fecha de entrada en vigor de la liber-tad de movimientos de capitales con los de-más países de la CEE, desinierviniendo almáximo el sector financiero para que susprincipales instituciones —bancos, cajas deahorros, seguros, fondos de pensiones, etc.—se encuentren en condiciones de competitivi-dadel I de enero de 1993, frente a similaresinstituciones comunitarias que podrán es-tablecerse libremente en nuestro país. •
Gu¡Mermo Cid Luna es licenciado en Derecho, Fi-losofía y Periodismo. Actualmente es director de In-formación del Instiluto de Estudios Económicos.
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990 25
Los Grandes Cambios
DEUTSCHLANDDE NUEVO...Por Manuel Piedrahita
Este verano durante un curso dela Universidad Complutense ce-lebrado en Aguadulce (Alme-ría), el jefe de la delegación so-
viética en las negociaciones sobre desarmede Viena, Oleg Grinevsky, dijo que «la uni-dad alemana era una victoria del sentido co-mún». Cuando, posteriormente, le preguntési hace cinco años no había sentido común—«quizá por ser el menos común de los sen-tidos»— la dialéctica arrolladora del habi-lidoso diplomático soviético nos quiso con-vencer a todos de que también el sentido co-mún se practicaba entonces, «precisamen-te para impedir esa unidad».
En realidad Olev Grinevsky, con su mi-rada aguda y penetrante, reconocía implí-citamente que en la era previa a Gorbachovel sentido común era un sucedáneo del ver-dadero. O, si acaso, impuesto por la cir-cunstancia histórica de una URSS imperialbajo la «doctrina Brezhnev» de la sobera-nía limitada. Como decía pocos días des-pués en oiro curso de la Complutense, enEl Escorial, Peter Hartmann, consejero depolítica de seguridad en la Cancillería fe-deral alemana, «la URSS ya no es una dic-
28
Arríba: Después de la firma del Tratado de Moscú,rededor de Gorbachov, los ministros de Asuntos Ex-teriores de las dos Alemanias y de las cuatro poten-cias vencedoras en la II Guerra Mundial, brindan elu-sitamente. (Foto EFE).
Derecha: Cuarenta años de diferencia, (Dibulo de Wat-ter Haml en el Frankturter Allgemeine Zettung).
'j-'dt l • i
i L
: tí-I L
tadura a la vieja usanza porque ha puestofin a su política hegemónica». Esa ha sidola piedra angular donde ha resurgido caside la noche a la mañana, la nueva Alema-nia, la Alemania unida. Deutschland denuevo...
El pasado mes de julio, el Deutsche Markacogió a la RFA y RDA bajo su regazomusculoso. La unidad monetaria era el pa-so necesario para la unidad política, que yaes una realidad desde el 3 de octubre. Ale-mania ha recuperado su soberanía a los 45años de la derrota. Ha pasado bastanteliempo si se mira hacia atrás con cierta pers-pectiva. Pero no lo parece tanto si pensa-mos que hace un año Erich Honecker cele-braba con la habitual fanfarria triunfalistael 40 aniversario de la RDA. Lo que no po-día prever el viejo dictador, cuando obtu-vo el sí de Gorbachov para asistir al histó-rico acontecimiento, es que aquella visita noera una más del líder soviético para apun-talar con su presencia al carcomido régi-men. Viajó a Berlín Este precisamente pa-ra lo contrario: para socavarlo y colocarleuna bomba de relojería. Una bomba de hu-mo si se me permite la expresión. Porquecuando Gorbachov decide que las tropas so-viéticas estacionadas en la RDA no aplas-tarán a los manifestantes que piden liber-tad, aquel régimen que se apoyaba exclusi-vamente en la fuerza de las armas, se de-rrumba.
El cartón piedra es duro si se sostiene conel acero de los cañones. Pero si se le retiraese apoyo, hasta la más mansa de las llu-vias lo deja convertido en un masocote fá-cilmente moldeable. En ese momento, esdonde realmente empieza la carrera haciala unidad alemana. Con obstáculos, si, pe-ro que son salvados uno tras otro con cele-ridad y reflejos por los líderes alemanes deuna y otra parte y por americanos y rusos,que buscan puntos de encuentro para sus-tituir el enfrentameinto durante décadas.Las potencias occidentales, a decir verdad—y Francia sobre todo— han sido unos me-ros convidados de piedra en este fantásticoespectáculo histórico.
El momento culminante de la unidad ale-mana tiene como escenario el norte del Cáu-caso. Allí el canciller Kohl y Mijail Gorba-chov sellaron la restitución de la soberaníay lavaron las huellas que aún quedaban dela derrota de Deutschland en la II GuerraMundial. Exactamente el día que se cum-plía el 48 aniversario del ataque alemáncontra Stalingrado, Gorbachov daba el vis-to bueno para que la nueva Alemania per-teneciera en su totalidad a la OTAN. Yno deja de ser simbólico que el nombrede Stalin estuviera explícitamente presen-te en la devolución de la soberanía. No
olvidemos que un abuelo de Gorbachov pa-gó con la cárcel su desviacionismo duran-te la era stalinista. Eran otros tiempos...
El sentido común se impuso en el Cáu-caso, en vísperas de otro aniversario histó-rico. Hacía 45 años que las cuatro poten-cias vencedoras establecieron las bases po-líticas y económicas del régimen de ocupa-ción de la Alemania vencida. Ahora el girode 180 grados de la URSS, ha puesto las co-sas en su sitio. El líder soviético ha logra-do, aparte de compensaciones económicasde Alemania, que la OTAN sea una alian-za política más que militar. Se ha dadocuenta a tiempo de que la propuesta de neu-tralizar a la nueva Alemania era peligrosa.Mejor es tener a su ejército entroncado enla OTAN, como parte de Europa. El senti-do común se ha impuesto porque la nuevaAlemania no representa ya al tradicional ve-cino amenazante para la URSS. Y vicever-sa. Como me decía Harald Müller, direc-tor del Instituto de Estudios Internaciona-les de Frankfurt, en Aguadulce (Almería):«Los cambios políticos, pero también losmilitares, han roto el esquema de esa tra-dicional amenaza. Los miembros del Pac-to de Varsovia ya no son aliados de laURSS, sino más bien del mundo occiden-tal. Si se mira la situación actual con san-gre fría, los 380.000 soldados soviéticos es-tacionados en la RDA son rehenes más quepunta de lanza de una posible agresión. Porprimera vez en su historia, la nueva Alema-nia no tendrá ningún enemigo ante sus fron-teras».
Con la unidad alemana, la Bundeswehr(ejército de la RFA), acogerá a 50.000 ofi-ciales de la Volksarmee (ejército de laRDA), que ha dejado de existir. Pero du-rante todos estos años el Ejército Federalno ha tenido plenamente la base emocionalde serlo para la defensa de toda Alemania.Es, pues, necesario que a partir de ahoralo sea de todo el pueblo alemán. La psico-logía ha de primar tanto o más que las cues-tiones militares. Para ambos ejércitos, aho-ra fundidos en uno solo, el enemigo ya noestá al otro lado del muro, que desgracia-damente está demasiado presente en mu-chos oficiales. Quizá ese otro muro caigadefinitivamente cuando las tropas soviéti-cas abandonen, dentro de (res o cuatroaños, el este de Alemania.
El camino hacia la unidad empezó real-mente en Dresde, el pasado mes de diciem-bre. Helmut Kohl se reunió con el enton-ces jefe de Gobierno de la RDA, Hans Mo-drow. Ambos ratificaron la revolución pa-cífica lograda por los alemanes orientales,que se lanzaron a la calle a pedir libertad.Habían comprobado que los tanques sovié-ticos permanecían en sus cuarteles. No ha-
27
Los Grandes Cambios
bía que temer a! arma de esta clase de regí-menes: La represión.
El capitulo final se cerró a final de agos-to cuando los dos estados alemanes firma-ron «Der Vertrag zur deutschen Einheit»,el Tratado para la Unidad Alemana, quecomo dijo el ministro alemán federal del In-terior, Wolfgang Schauble, «parece unapieza típica del perfeccionismo alemán,aunque no es así pues quedan muchas co-sas aún por desarrollar ya que nos hemoscentrado en lo principal». Tiene casi 1.000folios y está dividido en 45 artículos, tresanexos y un protocolo final. Contempla lasnecesarias alteraciones de la Ley Funda-mental de ¡a RFA: fija los fundamentos queunifican las leyes y regula las materias quepor su naturaleza no pueden fundirse auto-máticamente. En fin, el legislador tendrá enel futuro que hacer muchas horas de traba-jo, pues el acoplamiento jurídico de dos sis-temas estatales tan diferentes, no es nadafácil.
¿Y la capital? Berlín nunca dejó de serlocuando la retórica occidental aludía a lacuestión alemana. Ahora, el mismo alcal-de de Bonn, Hans Daniel, al que muchasveces oí decir que Bonn era la capital pro-visional, se ha quedado mudo. La verdades que mover todo el aparato administrati-vo desde el Rhin al Spree, costará millonesde marcos. Decía este verano en El Esco-rial el embajador español, Eduardo Fonci-llas, que posiblemente se llegue a una solu-ción salomónica. Parte allí parte aquí. Pe-ro el presidente federal, Von Weizsáker, noquiere trasladarse solo a Berlín mientras elGobierno se queda en Bonn. Por otra par-te, la política juega también un gran papel.Berlín está algo escorada hacia el Este.Bonn representa una etapa muy importan-te de la RFA: Paz, milagro económico,unión con las instituciones europeas, etc.
La multitud rodea enlusiísla al canciller Koht en Er-furt, el pasado febrero.
reunión Borbachov-KoM m elCaucase momento culminante de la uni-dad alemana
Unidad económico-social, unidad políti-ca, unidad militar, unidad en la configura-ción de los estados federados, unidad cul-tural con los recelos propios entre escrito-res que alabaron y denigraron respectiva-mente a las consignas oficiales en el arte ylas letras. Unidad histórica a menos de unaño de la caída del muro. ¿Todo muy rápi-do? Quizá, pero cuando las circunstanciashistóricas ofrecen una posibilidad tan cla-ra no valen los razonamientos habituales.Helmut Kohl y, sobre todo, Hans DielrichGenscher lo saben mejor que nadie. •
Manuel Piedrahila es licenciado en Ciencias de laInformación. Fue corresponsal de TVE en Bonn.
HUNGRÍA,LA DIFÍCIL
TRANSICIÓNEl proyecto estratégico de JosefAntall y sus colaboradoresconsiste en «anclar» al país enla Comunidad Europea.Hungría será la primera nacióndel Este en firmar un ventajosoacuerdo con la CE.
udapest.- Varios meses despuésde haberse establecido un go-bierno salido de las primeraselecciones libres en Hungría la
transición desde un socialismo sui generis auna sociedad de mercado libre se está pro-duciendo con mayores dificultades de las es-peradas. La consigna es «enriqueceos» pe-ro existen problemas estructurales y legales,—herencia, sin duda, del viejo régimen—que facilitan una preocupante tasa de co-rrupción, una especulación galopante y, fi-nalmente, cierta inestabilidad política.
El gobierno húngaro, fruto de una coali-ción formada por tres partidos y organiza-ciones de centro-derecha (el Foro Democrá-tico, la Democracia Cristiana y el Partidode los Pequeños Propietarios), y cuenta conuna mayoría parlamentaria suficiente: 230escaños sobre 355 del total. La oposición decentro-izquierda encabezada por la «Alian-za de los Demócratas Libres» no se ha mos-trado hasta ahora excesivamente severa conla coalición gubernamental. Y el Partido So-cialista (formado por los sectores reformis-tas del ex Partido Comunista) no tiene fuer-za social ni parlamentaria (33 escaños ape-nas) ni seguramente moral para convertirseen una oposición considerable.
El gobierno húngaro y su primer minis-tro, Josef Antall, se enfrentan con proble-mas variados y no siempre fáciles de sinte-tizar. Está en primer lugar la «herencia delpasado»: el sistema institucional y jurídico
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
puesto en marcha por Janos Kadar y sus co-laboradores no ha sido todavía sustituido.Las tentativas de privatización tanto de lasempresas públicas (la gran mayoría) comode la tierra y de los inmuebles choca con re-sistencias fortísimas. En el seno del Gobier-no hay partidos como el de los PequeñosPropietarios que exige rapidez y contunden-cia en la privatización, sobre todo en el sec-tor rural. Pero esto es hoy prácticamenteimposible. Y lo mismo sucede con los in-muebles, en su mayoría de propiedad esta-tal. Los problemas que plantea esta priva-tización a los usuarios de viviendas estata-les son enormes. Lógicamente estos usua-rios se oponen a una privatización que re-presentaría para ellos un coste inabordable.Cooperativas campesinas, arrendatarios y
Tras una etapa de
cierta euforia, el capital extranjero es aho-ra mucho más reticente a Invertir en Hun-gría. En los últimos meses, por ejemplo,las Inversiones no han superado los 100millones de dólares"
Josef Anlall, primer ministro húngaro.
granjeros autónomos rechazan, también, laprivatización de la tierra, sin más. El Go-bierno de coalición debe lidiar con estosmorlacos del pasado. No tiene solucionesmágicas aunque cuenta con apoyos inter-nacionales de envergadura.
El proyecto estratégico de Josef Antall ysus colaboradores consiste en «anclar» alpaís en la Comunidad Europea. Hungría se-rá el primer país del Este o de Centroeuro-pa en firmar un ventajoso acuerdo de aso-ciación con la CE. Y próximamente ingre-sará en el Consejo de Europa (presidido enesta ocasión por España). Pero la adhesiónplena a la Comunidad puede tardar. En pri-mer lugar, porque la CE «a Doce» no pue-de darse el lujo en los próximos años de ad-mitir nuevos socios hasta que no haya asi-milado completamente al decimotercero (laRDA). En segundo lugar porque la estruc-tura económica húngara no es todavía «idó-nea» para la aventura comunitaria y unaadhesión forzada perjudicaría sobre todoa la incipiente estructura productiva. Porúltimo, existen reticencias exógenas, tantoregionales como comunitarias para una ad-hesión rápida.
Por múltiples razones el apoyo interna-cional tampoco sacará a Hungría de la cri-sis actual. Tras una etapa de cierta euforia,el capital extranjero es ahora mucho másreticente a invertir en Hungría. En los últi-mos meses, por ejemplo, las inversiones nohan superado los 100 millones de dólares.Y las perspectivas no son en absoluto hala-güeñas. La creación de empresas mixtasse ha reducido también en los últimostiempos.
Hay razones de peso: la especulación es-tá sustituyendo la productividad, los «tibu-rones» de ciertas transnacionales están ha-ciendo su agosto a cuenta de mayor infla-ción, más paro y una pérdida de confianzainternacional.
En estas condiciones el mercado húnga-ro resulta para los empresarios europeos untanto arriesgado. «No hay normas fijas, laburocracia paraliza cualquier proyecto y,además, está corrompida. Hungría es hoyuno de los países del Este con mayor ries-go», reconocía un empresario español queintentó hacer negocios en Budapest. Pesea ello, el gobierno español parece dispues-to a apostar por la nueva democracia hún-gara y ha ofrecido 100 millones de dólaresen créditos «blandos» hace un año. Hastael momento esta linea de crédito no ha si-do utilizada y hay serias dudas de que lo seaen su totalidad. •
A. M.
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990 29
Interior de una casa en Ucrania. EL FRACASO DE LA ECONOMÍA SOCIALISTA
La única solución al absurdo económico delsistema socialista es abandonarlo y adop-tar un sistema de mercado. La historia delas ideas económicas revela que los sis-temas económicos, o modelos ordenadosde asignación de recursos, pueden teneruna gran variedad de propósitos. Porejemplo, el sistema mercantilista que pre-cedió al capitalismo en Europa Occidentalfue concebido ante todo para incrementarel poder de las naciones-Estado emergen-tes mediante el tesoro, regulando el co-mercio exterior y la producción interna.
Por Jan S. Prybyla
E n el pasado (y de hecho hoy en día enpartes del mundo musulmán) los sis-
^^m temas económicos también se cons-truyeron para promover ¡deas religiosas co-mo la salvación personal y la gloria dei crea-dor. Otros sistemas han sido elaborados conpropósitos militares concretos: por ejemplo,el sistema nacional socialista sacrificó elbienestar material de las personas en arasde la conquista militar y de la pureza racial.El subsistema maoísta del socialismo en laChina tenía por objetivo conseguir la distri-bución igualitaria y la pureza de clase.
Sin embargo, un sistema económico mo-derno existe para proporcionar a las perso-nas cantidades y calidades crecientes de losbienes que desean a precios que quieren y
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
Matanza en la Plaza de Tiananmen.
pueden pagar, y tiene que ser capaz de ha-cer esto eficazmente, es decir, con el menorgasto posible de recursos, en un momentodeterminado y con posterioridad. Esto últi-mo significa que el crecimiento en la produc-ción de los bienes deseados se logra mejo-rando la productividad del trabajo, el capi-tal y la tierra. A su vez, esto se produce porla innovación tecnológica y social. Un sis-tema económico moderno es creativo y sucapacidad de invención se usa para mejo-rar el nivel de vida de las personas. De esose trata y parece que esto es lo que quierenlas personas en todas partes. Aquí estamoshablando de la vida individual y real de laspersonas, no de la gente considerada comouna abstracción colectiva.
Pero el hecho de que un sistema econó-mico moderno se preocupe ante todo por lamejora de las condiciones materiales perso-nales de la vida no significa que haya que
excluir otras necesidades. Al contrario, cues-tiones como la equidad en la distribución dela renta y la riqueza, la igualdad de oportu-nidades, la protección medioambiental, laprevención del fraude, la oferta de bienes pú-blicos y otros imperativos sociales, cultura-les y morales están en el programa del sis-tema económico moderno, pero no son laprimera preocupación del mismo. Son com-plementos necesarios de su función princi-pal que consiste en producir y distribuir bie-nes eficazmente a fin de aumentar el bienes-tar material de las personas. En el terrenode las ideas, un sistema económico debe te-ner una teoría «científica» positiva que ex-plique cómo funcionan sus instituciones (y,cuando el sistema se hunde, cómo puedenser arregladas) así como una teoría norma-tiva que se refiera a la ética del sistema, esdecir, lo que es y lo que debe ser. El siste-ma económico moderno no es sólo cerebrosin corazón. Usa sólo un cerebro para pro-ducir bienes a fin de que el corazón puedatener cosas que distribuir de acuerdo con supercepción de lo que es bueno y justo.
I El sistema de mercado
Sólo hay un sistema económico que cum-pla las condiciones de la modernidad: el sis-tema de mercado practicado por las demo-cracias occidentales y por un número cre-ciente de los llamados nuevos países indus-trializados, sobre todo en Asia Oriental. Elsistema ha demostrado su capacidad paraaumentar el bienestar material de las perso-nas en un periodo, relativamente corto, detiempo con un gasto comparativamente pe-queño. Algunos de sus errores se han corre-gido y el abanico de oportunidades se ha ex-tendido, sobre todo, a través de la interven-ción indirecta o indicativa del gobierno enel mercado, basada en un proceso políticocada vez más democrático. Este logro, sinparangón en la historia, proviene de la incor-poración de la idea de la libertad individuala las instituciones del mercado. Esta ideaestá basada en cinco principios que sopor-tan el sistema de mercado. Eston son: el de-recho inherente del individuo o de las fami-lias a tomar decisiones en su propio interés;la voluntariedad de las transacciones; la res-ponsabilidad personal por las decisiones to-
Un sistema económicomoderno existe para pro-porcionar a las personascantidades y calidadescrecientes de los bienesque desean a precios quequieren y pueden pagar, ytiene que ser capaz de ha-cer esto eficazmente, esdecir, con el menor gastoposible de recursos, en unmomento determinado ycon posterioridad
»»*
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1M0 31
También debe tener pre-sente la distribución de larenta y la riqueza, la igual-dad de oportunidades, laprotección medioambien-tal, la prevención del frau-de, la oferta de bienes pú-blicos y otros imperativossociales, culturales y roo-rales
madas; la competencia, es decir, la presen-cia de alternativas; y la horizontalidad oausencia de relaciones jerárquicas.
El sistema de mercado soluciona espon-táneamente los problemas económicos me-diante el intercambio de bienes y servicios,la escasez relativa de precios, la búsquedadel beneficio, la libertad de entrada y sali-da, la propiedad privada y el Estado de De-recho. El sistema se orienta más a los me-dios que a los fines. No se propone delibe-radamente conseguir un conjunto de objeti-vos sociales, clasificados jerárquicamente,sino que llega a su solución —la óptima sa-tisfacción de los deseos de los usuarios-mediante un proceso continuo de descubri-miento y adaptación a acontecimientos im-previstos, en los que el conocimiento queemerge excede al poseído por los compra-dores y vendedores individuales. En resu-men, el sistema de mercado consiste en re-glas de conducta abstractas e independien-tes en sus fines traducidas a transaccionesvoluntarias que hacen que la gente se com-prometa a ser más rica. Es un modelo eco-nómico esencialmente optimista, creado es-pontáneamente «en allant» —no diseñadode forma consciente— por y para personaslibres.
El principio en el que se basa el sistemade mercado, es decir, la conducta de los in-dividuos en su propio interés, molesta a losmoralistas de la izquierda. Argumentan quelos individuos tienen un conocimiento limi-tado y, a menudo, equivocado de lo que esmejor para ellos. Creen que, ya que la avari-cia y la ambición personales oscurece el pro-pósito superior, una autoridad paternalista,preferiblemente benigna, con una visión másamplia, perspectiva más a largo plazo, sabi-duría y conocimiento superiores debe decir-les lo que quieren realmente e imponer suinterpretación a los más obstinados. El in-terés individual y el derecho inherente de losindividuos a buscar este interés a través deun proceso dialógico de descubrimiento enel mercado es considerado egoísta y caóti-co, y despreciado por ello.
Este es el camino para la ingeniería socialque, a su vez, abre las puertas del terror. Laavaricia y la ambición, apunta Peter Berger,son constantes antropológicas. «Hong Kong,escenario de los mayores milagros del ca-pitalismo en este siglo, es la metrópoli másdura del mundo contemporáneo —a menos
que uno quiera dar este premio a Moscú—.»Berger encuentra el disolvente de estasconstantes antropológicas en «esa conste-lación poderosa de morales y modos cono-cidas como la cultura burguesa...».
Probablemente Max Weber tenía razón aldecir que tiene que haber una serie de pre-supuestos culturales para que el capitalis-mo arraigue en una sociedad, ya sea en laforma de «ética protestante» en Europa yAmérica, ya en la «moralidad post-confu-ciana» que ha sido tan discutida en años re-cientes en el contexto de crecimiento eco-nómico de Asia Oriental (Berger). Estos pre-supuestos culturales son los que hacen po-sible la emergencia de un orden legal, sin elcual el sistema de mercado carece de con-tenido filosófico y práctico. El Estado de De-recho es la noción institucionalizada de queel poder gubernamental es confiado al go-bierno por los gobernados y que los gobier-nos que rompen esta confianza pueden sersustituidos mientras aquélla lo tolere (Leo-nard Shapiro).
Irving Kristol reflexiona sobre la conjun-ción del interés propio, la ética optimista yel mecanismo democrático del capitalismopara determinar quién tendrá acceso a losbienes —la voluntad y la capacidad depagar— («El dinero de todo el mundo tieneel mismo color»): Debido a que esta socie-dad (burguesa) propone hacer lo mejor de es-te mundo, en beneficio de las mujeres y delos hombres corrientes, hunde sus raíces enla motivación más común de la condiciónhumana: el propio interés. Asume que, aun-que sólo en unos pocos son capaces de as-pirar a la excelencia, todos pueden sabercuál es su propio interés, y alcanzarlo. Estaasunción «democrática» sobre la igualdadpotencial de la naturaleza humana justificaa su vez la existencia de una economía demercado en la que cada individuo define supropio bienestar, e ilegitima todas las teo-rías económicas paternalistas de eras ante-riores. Sin embargo, uno debe enfatizar quela búsqueda de la excelencia por los pocos—ya sean definidos en términos religiosos,morales o intelectuales— no está prohibida.Tal actividad es meramente interpretada co-mo una forma especial de interés propio,que puede ser truncada libremente pero nopuede solicitar tener un status oficial. La so-ciedad burguesa también asume que la con-cepción del individuo de su propio interés
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
será bastante «ilustrada» —es decir, pruden-te y con perspectiva—, como para permitirque otras pasiones humanas (el deseo deformar una comunidad, el sentido de la com-prensión humana, la conciencia moral, etc.)puedan manifestarse aunque siempre de for-ma voluntaria.
Esta clase de sistema favorece actitudesque son indispensables para su función op-timista. Estas incluyen: disciplina, respetoa los horarios, preferencia por explicacionespragmáticas y racionales (más que por ex-plicaciones románticas, utópicas o místicas)de los fenómenos económicos, y siguiendoa Berger «el derribo de barreras tradiciona-les de linaje y casta, un sentido arriesgadoaunque calculado de la vida y una orienta-ción hacia el futuro más que hacia el pasa-do».
Pero las críticas no están equivocadas deltodo. Entre los vicios culturales del sistemade mercado, según Berger, están «la tenden-cia a juzgar el éxito humano en términos ex-clusivamente monetarios» («¿Cuánto valeesto?»), la introducción de la competenciaen esferas de la vida no económicas dondeestas consideraciones no son adecuadas(sobre todo en la esfera privada) y el menos-precio de lo que los griegos llamaban la «vi-da teorética». No sirve de nada negar que,a pesar de los argumentos persuasivos enapoyo del sistema de mercado, la ética, es-pecialmente cuando es aplicada a la rela-ción entre el comportamiento de lo que esmercado y de lo que no lo es, constituye eltalón de Aquiles del sistema al que los ene-migos del capitalismo han apuñalado con re-gocijo, aunque se haya demostrado históri-camente que sus propios códigos moralesson inferiores.
Un buen ejemplo de las dificultades delcapitalismo en las cuestiones éticas nos loda un artículo reciente publicado en el WallStreet Journal por A. J. Robinson, vicepresi-dente ejecutivo de una agencia inmobiliariainternacional, hablando sobre cómo debe-rían reaccionar tos empresarios occidenta-les a la carnicería de la plaza de Tiananmen.Antes de que la empresa del autor del articu-lo vuelva a China se tienen que cumplir cua-tro condiciones: 1) seguridad para los traba-jadores extranjeros de la empresa; 2) exis-tencia de un ambiente de trabajo estable yproductivo; 3) una solicitud de la empresaasociada china para que aquélla vuelva; 4)
una declaración oficial del Gobierno localasegurando que la ciudad está segura y es-tá abierta a los intereses extranjeros. Dossemanas después de haberse producido lamasacre, Robinson declaró: «Parece que es-tas condiciones se han cumplido en Shan-gai, y lo má seguro es que volvamos esta se-mana». Más aún, debido a que las autorida-des chinas (una vez lavada la sangre de laplaza) deseaban que las empresas extranje-ras volvieran a su país y «podrían estar dis-puestas a realizar concesiones a fin de lo-grarlo», el buen sentido empresarial indicaque los chinos tienen que ser presionadospara realizar dichas concesiones. Por ejem-plo, Robinson dice que antes de volver, el in-versor debería intentar una reducción de susimpuestos («¿qué mejor época para pedir-lo?»), solicitar más control en la dirección dela empresa y pedir ayuda para solucionar elproblema externo de la conversión «a fin deque el dinero ganado pueda ser convertidorazonablemente», animar a los gobernanteschinos a realizar una campaña de promociónde la China, dirigida a agencias de viaje, em-presarios y turistas («vender una imagen se-gura y estable del país»), y apremiar a los di-rigentes a hacer llamamientos especiales alos chinos de ultramar (especialmente a losque viven en Hong Kong, Taiwan, Singapury en los Estados Unidos) «a no abandonarla China».
I Volver a China
¿Qué tiene de malo esto? Realmente nada,si hablamos solamente en términos de siste-ma de mercado. Para que el empresario occi-dental espere un tiempo antes de volver a laChina, el ultraje moral público tenía que ha-ber sido traducido a un lenguaje de mercadoque el capitalista pudiera descifrar medianteel beneficio de la empresa y su estado decuentas. En el ámbito del mercado, lo queproduce dinero es bueno, y lo que no es ma-lo. Esta traducción de preocupaciones éticasamplias en mera contabilidad puede darse sila pérdida de confianza en la sociedad delGobierno chino reduce las expectativas delempresario de ganar dinero. Sin considerarsi esto ocurre o no, hay aquí una ambigüe-dad moral. («Y yo dije: Irene, ¿sabes por quéhago esto?; para ganar dinero») (Tom Wolfe) i
El sistema de mercado so-luciona espontáneamentetos problemas económicosmediante el intercambiode bienes y servicios, laescasez relativa de pre-cios, la búsqueda del be-neficio, la libertad de en-trada y salida, la propie-dad privada y el Estado deDerecho
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
La ética, especialmentecuando es aplicada a la re-lación entre comporta-miento de lo que es mer-cado y de lo que no lo es,constituye el talón deAquiles del sistema al quelos enemigos del capitalis-mo han apuñalado con re-gocijo, aunque se haya de-mostrado históricamenteque sus propios códigosmorales son inferiores
El sistema económico socialista («el so-cialismo real») es un modelo de asignaciónde recursos planificado y centralizado admi-nistrativamente que deriva de la teoría po-sitiva y normativa marxista, interpretada «deforma creativa», desarrollada y revisada porLenin, Stalin, Mao y otros. Ha sido incorpo-rada a instituciones fundadas por Lenin, sis-tematizadas por Stalin en Rusia tras 1917,y revisada con frecuencia, pero no trasfor-mada estructuralmente, en Rusia y en todaspartes desde la muerte de Stalin en 1953.
l El sistema socialistaA diferencia de la economía de mercado,
el sistema económico socialista se creó de-liberadamente para conseguir fines especí-ficos. No surge de la interacción espontá-nea, voluntaria y competitiva de comprado-res y vendedores, sino que se impone des-de arriba por lo que se considera —segúnlas creencias historicistas de Marx— unaautoridad todopoderosa. Esta autoridad esel Partido Comunista, o para ser más preci-sos, el estrato gobernante del partido, la «an-torcha» de la historia. Este estrato gobernan-te está formado por los escalones más al-tos del partido, del Estado, de la Policía ydel Ejército (la clase dirigente del aparato).La propiedad privada de los medios de pro-ducción es abolida y expropiada por la «so-ciedad», o en otras palabras, por el partido-Estado, formado por los gobernantes queobtienen rentas privadas de la propiedad pú-blica y maximizan estas rentas mediante loque el economista polaco Jan Winiecki des-cribe como «una interferencia prolongada enel proceso de creación de riqueza», princi-palmente a través de los nombramientosmonopolizados por el partido a todos lospuestos directivos («nomenklatura»).
Los fines del sistema, ordenados por laautoridad, están clasificados según su im-portancia. Los objetivos revelados pública-mente (por ejemplo, la mejora del nivel de vi-da) no son con frecuencia los reales. El ob-jetivo real, principal y fundamental del sis-tema es la presencia del monopolio econó-mico, social y político de la minoría gober-nante. Aunque no se dice públicamente conestas palabras, este objetivo se presenta co-mo la necesidad de mantener el papel diri-
gente del Partido Comunista. Sin este papel,continúa la argumentación, sólo habríacaos. Entre los objetivos revelados de másprioridad («preferencias de los planificado-res») se encuentra el rápido crecimiento dela producción.
Se planea que las industrias de produc-ción de bienes sean las que crezcan más de-prisa, y en la vanguardia están las industriasintensivas (acero, hierro y construcción demáquinas). El armamento producido por es-tas industrias mantiene el principal objeti-vo del sistema, tal y como se acaba de de-mostrar en el caso chino. Por el contrario,el suministro de bienes y servicios al con-sumidor ocupa una posición muy baja en laescala de preferencias de los planif icadores.
Se busca el crecimiento mediante altos ín-dices de inversión: los más altos, para la in-dustria pesada, mucho más reducidos parala ligera (bienes de consumo), y los más ba-jos para la agricultura. Los ahorros necesa-rios para sostener las acumulaciones masi-vas de capital y trabajo son arrancados delos agricultores y de los trabajadores urba-nos nacionalizados. Esto se realiza median-te entregas obligatorias al Estado de produc-tos agrícolas a precios muy bajos fijados porla autoridad (sin que tengan ningún tipo derelación con las condiciones de coste y de-manda del sistema) y mediante la imposi-ción de altos impuestos sobre los bienes deconsumo vendidos en tiendas de propiedadgubernamental. El crecimiento es «extensi-vo» —en lugar de extensivo— en el sentidode que se crea ante todo por la suma de losfactores de producción (capital y trabajo, so-bre todo), a un nivel tecnológico conocido,en vez de crearse a través de la productivi-dad de estos factores. El sistema es parti-dario de cálculos físicos y del trueque, y es-tá en contra de las transacciones dinero-precio multilaterales. En un sentido autén-tico, supone una vuelta a la forma primitiva,«natural» y anterior a la existencia del dine-ro, de llevar los negocios de todos los días.
Y precisamente aquí está el problema. Elsistema económico socialista, a pesar de lasprotestas de sus creadores, no fue diseña-do para suministrar a las personas cantida-des y calidades crecientes de bienes a pre-cios que quieren y pueden ganar, ni para ha-cer esto de forma eficaz; ni siquiera se pre-tendió que fuera así. No proviene de decisio-nes autónomas de individuos que buscan la
34 NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
forma mejor de satisfacer sus propias nece-sidades, tal y como ellos los ven, estandode acuerdo en transferir sus derechos depropiedad en respuesta a las oportunidadesde obtener beneficios indicados por precioscompetitivos. El hecho es que el sistemaeconómico socialista, concebido e impues-to desde dentro, no mejora las condicionesmateriales de la gente corriente, como un re-sultado normal y natural de su existencia.Trata al consumidor como un demandanteresidual en una producción en la que no tie-ne voz. Fue creado e impuesto con el fin es-pecífico de preservar el monopolio de los di-rigentes comunistas. Esto lo ha conseguidohasta ahora, pero a un coste cada vez ma-yor (y prohibitivo) y con una eficacia cada vezmayor, hasta el punto de que ni siquiera suobjetivo principal se puede sostener.
El sistema es premoderno porque no pue-de ocuparse del bienestar del consumidor.No sólo produce antiguallas (bienes anticua-dos), como señaló el economista chino SunYelang hace unos años, sino que el propiosistema es una antigualla.
l Problemas del sistema socialistaEl sistema económico socialista tiene mu-
chas desventajas que lo hacen irrelevante enel mundo moderno. El sistema es incapaz desacar al Tercer Mundo de su marasmo ma-terial, y convierte a países del Primer Mun-do (por ejemplo a Checoslovaquia, a Polo-nia y a las repúblicas bálticas) en países ter-cermundistas.
El sistema socialista siempre ha alardea-do de que se pueden programar y sosteneraltos índices de crecimiento, en vez de serdejados a la incertidumbre y a la confusióndel mercado. Así, el crecimiento no sólo se-ría acelerado por una razón central superior,sino que seria un crecimiento pausado pe-ro continuo, sin las explosiones, saltos y su-frimiento humano del anárquico sistema demercado. Aunque, este argumento siempreha fallado desde un punto de vista teórico,ya no se mantiene más, ni siquiera momen-táneamente, en un sentido estadístico: porejemplo, en Europa Oriental (incluyendo a laURSS) el índice medio anual de crecimientode PIB pasó de 5,2 por 100 en 1950-55 a 1,4por 100 en 1980-85 y a cerca del 0,6 por 100
en 1987. Este resultado relativamente mo- __desto fue atribuido en gran medida al creci-miento de Alemania Oriental, ayudado porla relación especial de este país con RFA ya las fantasías estadísticas rumanas. Los ín-dices de crecimiento anual medio del PNB,real soviético descendieron del 6 por 100 en1950-55 a 2,2 por 100 en 1980-85 (según loscálculos occidentales, del 4,3 al 1,5 por 100).La China, que adoptó cambios de mayor al-cance hacia una economía de mercado enlos años ochenta, mostró algún crecimien-to hasta 1988.
Pero no sólo han disminuido los índicesdel crecimiento económico en la mayoría delas economías socialistas sino que han fluc-tuado como si nadie hubiera oído hablar dela alegada superioridad de la economía pla-nificada. La URSS ha sufrido una larga y pro-funda depresión (15 años de estancamien-to con Brezhnev y Gorbachov) y la China ex-perimentó un colapso de proporciones apo-calípticas llamado «el gran salto adelante»(58-60), que provocó un descenso de la po-blación, reconocido oficialmente, de 135 mi-llones de personas en dos años (la cifra reales probablemente el doble).
La explicación dada para la caída del ín-dice de crecimiento a largo plazo en el sis-tema es el agotamiento de las fuentes decrecimiento externo rápido (en particular tra-bajo, pero también inversión de capital y bie- »»»
Primer McDonald en Moscú.
MUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
ríes vírgenes) que estaban disponibles trasla Segunda Guerra Mundial. Estos no fueronsustituidos por fuentes de crecimiento inten-sivo, es decir, por mejoras en los factores deproductividad basados en innovación tecno-lógica, gerencial y del sistema.
La productividad laboral de los miembrosdel Consejo de Asistencia Mutua Económi-ca (CAME), Europa Oriental y la Unión So-viética, es 2/5 partes de la de tas democra-cias occidentales. El índice de crecimientode la productividad laboral pasó de un 4,8por 100 en 195060 a un 2,5 por 100 en 196053,como media anual, y la productividad del ca-pital ha tenido índices de crecimiento nega-tivo desde 1960. El crecimiento medio anualfue de un 2,1 por 100 en 1960-83. {En Che-coslovaquia el descenso medio anual fue deun 3,4 por 100 en 1981-85,3,1 por 100 en Hun-gría y 2,7 por 100 en la URSS). Y la caída con-tinúa. La productividad total de los factoresse ha estancado prácticamente durante ca-si 30 años. La causa de ello es la incapaci-dad del sistema de generar y aplicar la in-novación tecnológica al proceso de produc-ción, incluso la tecnología importada o ro-bada. El fallo está en el sistema. El econo-mista soviético Nikolai Shmelyov (Noryi Mir,junio 1987) se queja de que «la industria so-viética rechaza el 80 por 100 de las innova-ciones y decisiones técnicas. Nuestro nivelde eficacia está entre los más bajos de lospaíses industrializados. ¿Qué nos impidemejorar? Ante todo el miedo ideológico a de-
Bucarest.
jar salir el genio maligno del capitalismo dela botella».
La preocupación de muchos economistasoccidentales con índices de crecimientocomparados no tiene mucho sentido si ig-nora la calidad del crecimiento en el contex-to socialista. El hecho es que gran parte delcrecimiento de la producción socialista esinútil ya que lo que se produce no puede serutilizado, por varias razones. Lo más corrien-te es que un producto no sea deseado poraquellos para los que se produce (quizá seacomprado por los consumidores debido a laausencia de mejoras alternativas, como unaespecie de «sustitución forzosa», pero la pro-ducción sigue siendo ruinosa). En muchoscasos la producción es de una calidad tanmala o de un diseño tan atrasado que sólolos consumidores más desesperados lacomprarán (sin embargo, los relojes de pul-sera soviéticos que parecen despertadoresde 1900 se consumen de forma desespera-da en los ambientes modernos y adineradosde Manhattan, aunque nadie digno de res-peto se atrevería a llevarlos en el Arbat).
I Gasto masivoEl derroche aumenta también cuando la
coordinación entre productos-vendedor yfactores-producción se rompe, como ocurrea menudo en el sistema socialista. La pro-ducción exigida carece de los factores ne-cesarios. Ambos están en sitios equivoca-dos, o permanecen en el mismo sitio porquelos medios de transporte necesarios no exis-ten —no han sido planificados, o si lo fue-ron, se construyeron en lugares equivocadoso según especificaciones erróneas. El des-pilfarro tiene lugar cuando lo que se produ-ce no son «bienes» sino «males»— cosasque crean más problemas que beneficios,sobre todo degradación medio-ambiental. Elsistema socialista va unido a un modelo no-civo y desviado de industrialización centra-da en industrias extractivas y de producciónde bienes, una estructura de «industrializa-ción chatarra» obsoleta y conducida en la di-rección equivocada. «En 1990», dice IrenaDryll, un economista polaco, «la estructurade la producción será peor que hace cincoy diez años». Según otras personas, la eco-
38 NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
nomía socialista «o es reformada total y ra-dicalmente o se hundirá». (Jan Czekaj y S.Owsiak).
Sin embargo, la historia de las «reformas»de la economía socialista muestra lo difícilque es cambiar el modelo y la dirección delsistema. Está basada en una teoría econó-mica que garantiza la ineficacia crónica enla asignación de recursos. Una ética que in-cluye el empleo garantizado de por vida, lainmortalidad de la empresa, el odio a la rentapero no al poder, va en contra de la eficacia.Y el sistema está pegado a una estructura in-dustrial mal dirigida que ignora el rápidoavance del mundo moderno hacia modelosde desarrollo. Las industrias pesadas favore-cidas por el sistema utilizan trabajo, energíay materias primas con más gasto del garan-tizado por la tecnología disponible y del utili-zado por las democracias occidentales y losNuevos Países industrializados como Tai-wan o Corea del Sur (la China es particular-mente mala en cuanto a esto, pero su econo-mía es la propia del TM en sus estadios pri-marios de desarrollo. Pero las cosas no vanmucho mejor en otras partes más desarrolla-das del sistema socialista). La URSS utiliza50 por 100 más acero por unidad de renta na-cional que los EE. UU. Las economías delCAME consumen más del doble de materiasprimas y energía por unidad de Producto Na-cional que las democracias occidentales. Enel proceso de producción, emiten entre tresy cinco veces más dióxido de sulfuro a la at-mósfera. El «record» conseguido en este te-rreno por los soviéticos, europeos del Estey chinos es todo menos calamitoso.
I Deudas externas, subsidios internosCon muy pocas excepciones, el socialis-
mo es incapaz de vender sus productos fuerade sus fronteras. Exporta materias primas,energía y algunos alimentos, como por ejem-plo, salami e hígado de oca húngaros, y ja-món polaco, como si nunca se hubiera produ-cido la industrialización. Al sistema le resultadifícil competir en el mercado mundial conbienes producidos en nuevos países indus-trializados como Brasil o México, inclusocuando parte de él opera bajo condicionesde nación más favorecida. La causa de estono es el proteccionismo occidental sino el
sistema socialista. La falta de competenciaempobrecedora no sólo es grave, sino cre-ciente. Lo que no interesa al mundo libre, essometido a trueque dentro del sistema.
Durante los años 70, Polonia, Hungría, laUnión Soviética y la China hicieron muchascompras en el mercado mundial, donde unodebe pagar con dinero auténtico (dólares,marcos o francos) y no con rublos o zloties.Escasos de dinero contante y sonante, lo pi-dieron prestado a los bancos occidentalesrepletos de petrodólares recién reciclados,y a veces también a los gobiernos occiden-tales animados por la distensión. La idea eramodernizar las economías internas con tec-nología importada. Se argumentaba que es-ta modernización técnica ayudaría a produ-cir los bienes deseados en el mercado mun-dial, a impulsar las exportaciones de mone-da fuerte y a pagar la deuda —el principaly los intereses— dejando dinero de sobrapara ahorrar.
Pero la estrategia no funcionó. Aquellasimportaciones que no eran bienes de con-sumo (para seguir encubriendo el descon-tento económico) sirvieron para apuntalar laindustria pesada mal administrada. Inclusoaquí, no sirvieron de mucho debido al estran-gulamiento de la oferta (los ordenadores nofuncionaron sin electricidad o cuando losapagones están a la orden del día).
Más importante aún, la eficacia potencialde la tecnología importada no fue autoriza-da por el sistema. Para hacer su trabajo demodernización la tecnología de la informa-ción debe operar en un entorno cultural delibertad; no es indiferente desde un punto devista cultural. Pero el sistema socialista, apesar de la «glasnost», se funda en la pro-posición de que la información es propiedadestatal privilegiada que debe ser suministra-da en pequeños bocados y convenientemen-te alterada, a habitantes seleccionados quehan sido ocultados por motivos contrarrevo-lucionarios posteriores. Con frecuencia latecnología, dirigida en su origen a mejorarel bienestar material de los consumidores,se usa para propósitos de «seguridad públi-ca». Por ejemplo, las sofisticadas cámarassuministradas por Gran Bretaña a la Chinay pagadas mediante créditos de las agen-cias multinacionales, (es decir, contribuyen-tes occidentales) fueron instaladas en los fa-roles y los tejados de la plaza de Tiananmenpara contar el tráfico. Pero después del 4 de i
A diferencia de la econo-mía de mercado, el siste-ma económico socialistase creé deliberadamentepara conseguir fines espe-cíficos. No surge de la in-teracción espontánea, vo-luntaria y competitiva decompradores y vendedo-res, sino que se imponedesde arriba por lo que seconsidera —según creen-cias historicistas de Marx-una autoridad todopode-rosa
NUEVA REVISTA < OCTUBRE 1990 37
La China experimentó uncolapso de proporcionesapocalípticas llamado "elgran salto adelante» (5S€0),que provocó un descensode la población, reconoci-do oficialmente, de 135millones de personas endos años (la cifra real esprobablemente el doble)
julio de 1989 {y probablemente antes) se usa-ron para fotografiar a las personas que ha-blaban con extranjeros; estos «vendedoresde rumores» fueron después enviados a lacárcel. Las transmisiones por satélite de lascadenas de televisión americanas fueron pi-rateadas por el régimen con fines similares.
En vez de una mejora tangible en la actua-ción interna y en la competitividad interna-cional del sistema socialista, el resultado hasido una deuda exterior creciente —más de100 billones de dólares en 1989, excluyendola China— que con el tiempo tendrá que serpagada por los contribuyentes occidentalespara evitar lo que los banqueros dicen quesería el colapso del sistema financiero inter-nacional.
En lugar de cerrar las industrias ineficaces,no competitivas y obsoletas, algo que en lamayoría de los países equivaldría a cerrar lamayor parte de la economía, el sistema re-curre a los subsidios. Productores ineficacesson sacados de apuros por otros compara-tivamente más eficaces gracias a las trans-ferencias presupuestarias del Gobierno.
i Escasez crónicaEl sistema económico socialista es un sis-
tema de escaseces de casi todo lo útil —nosólo de bienes de consumo, sino también deequipo—. Los planificadores no pretendenque la principal producción del sistema seala escasez, del mismo modo que no inten-tan producir despilfarro; pero las escaseces—extendidas y permanentes— son el resul-tado concreto de sus esfuerzos. Sin embar-go, aunque no del todo intencionado, la es-casez y el exceso de demanda resultante noson del todo accidentales.
La economía de la escasez, o el «merca-do permanente de los vendedores», suponeun dominio insidioso de éstos. El vendedor,al final de la cadena de las transacciones,es el Estado; la gente corriente son compra-dores sumisos. De hecho, es una economíade guerra. El sistema, generando tensionesy envidias entre las personas, favorece unculto acusado de la rudeza y el mal humorque degrada la vida personal y social sinaportar ningún tipo de ventaja material quecompense. El sistema es una tragedia decostumbres y moral.
Además, la escasez crónica y el excesode la demanda hacen que el dinero sea casiinconvertible en bienes, reforzando asi suprimitivismo. Se han perdido los incentivosdel trabajo. Gorbachov, en su carta de juliode 1989 a los dirigentes del Grupo de los Sie-te en París, pedía que la Unión Soviética fue-ra invitada a participar en la economía mun-dial. Pero para que esto ocurra, es necesa-rio que la URSS tenga una economía. Laconvertibilidad internacional del rublo re-quiere como condición previa que el rublosea convertible internamente en bienes úti-les. De lo contrario, ¿qué extranjero en suscabales querría cambiar bienes útiles por ru-blos que como mucho pueden ser utilizadospara empapelar paredes?
La práctica ¡nconvertibilidad interna delas monedas socialistas (cuyo valor nominalse está depreciando también ahora por loque se refiere a los pocos bienes útiles quese pueden comprar con ellas, a pesar de lainflación) quizá sea más intencionada de loque parece a simple vista. Ciertamente, porlo que se refiere a los bienes de consumobásicos, como alimentos, vestidos, vivienday también a muchas materias primas, es elresultado de que el Gobierno ha estableci-do precios muy por debajo de los niveles deequilibrio del mercado. Esto crea automáti-camente una escasez de los bienes. La es-casez, a su vez, significa que la decisión so-bre quién debe recibir qué ya no la realizael consumidor mediante su voluntad de pa-gar el precio del mercado, ya que a preciostan bajos los bienes han desaparecido delos estantes y muchos de ellos están bajoel mostrador. La «decisión excluyente» (esdecir, quién recibirá los bienes y quién no)pasa del individuo al Estado, ya mediante elracionamiento, ya mediante la influencia po-lítica personal —comisiones al aparato quecontrola los bienes, vzyatka (los ingresos),y otros canales culturales socialistas—. Encualquier caso, la libre elección se reduce.
Ya que el dinero no sirve para comprarmucho de nada, tiene que ser tirado o aho-rrado, a la espera de que llegue el día en quehaya algo útil que comprar. En otras pala-bras, el ahorro personal no es voluntario, si-no que de hecho es forzado por las circuns-tancias creadas por el sistema. En 1987, enla Unión Soviética sólo el 27 por 100 delaumento de la renta personal nominal se di-rigió a compras de bienes de consumo. El
38 NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
73 por 100 restante se ahorró porque no habíanada que comprar. Aunque es difícil dar unacifra precisa para el exceso de demanda, secree que alcanza una cantidad que oscila en-tre los 30 y 40 billones de dólares al año enla URSS. También existe una escasez crónicaen la oferta de los bienes de «lujo» como co-ches y Jabón. Su disponibilidad planificada esinsuficiente en relación a su demanda bajocondiciones de pleno empleo y lo que existees distribuido primero entre los que tienen in-fluencia y los que pueden entrar en el vastoe invisible «banco de intercambio de favores».
La creación de escasez puede ser contem-plada también como un sustituto de la com-petencia entre las empresas. La escasez defactores de producción combinada con cuo-'tas de producción ambiciosas y obligatoriascrea tensiones gerenciales que sustituyen ala competencia horizontal. Los directores delas empresas tienen que estar alerta y apre-surarse para conseguir los escasos recursosdisponibles para poder cumplir las normasimpuestas por autoridades administrativassuperiores. Por otra parte, estando obliga-dos a llegar a cuotas de producción inalcan-zables, dados los factores de producciónasignados, los directores de las empresasjuegan con los encargados de la planifica-ción: minimizan sus capacidades y exage-ran sus necesidades, acumulan fuerza detrabajo y capital («reservas escondidas») ygeneralmente despilfarran.
Desde otro punto de vista, la escasez ge-neralizada y permanente hace que a los pro-ductores les resulte fácil «vender» cosas.Los compradores tienen una capacidad denegociación mínima, y por ello es sencillovenderles la basura producida. Los directo-res de las empresas carecen de incentivospara innovar o para cuidar la calidad de susproductos. En la lucha por conseguir bienes—cualquier tipo de bienes— se ignoran loserrores de la planificación, la incompetenciade la dirección y la auto-indulgencia, y es-tos fallos no se castigan hasta que se pro-duzca la siguiente purga política.
l Trabajo y consumoSegún Shmelyov, la apatía masiva, la in-
diferencia, el robo, la falta de respeto por lahonradez laboral, unido todo ello a una fuer-
te envidia de los que ganan más —inclusomediante métodos honrados— ha llevado ala virtual degradación física de una parte sig-nificativa de la población como resultado delalcoholismo y de la pereza. La población nose fía de los objetivos e intenciones decla-radas ni de que exista la posibilidad de or-ganizar de forma racional la vida económi-ca y social. Esto se llama alienación. El so-cialismo favorece una predisposición a la«redistribución», que en realidad es desahu-cio. Cualquier indicio de aumento de la ri-queza personal es atribuido a haber hechotrampas en la economía nacional o habermaniobrado con inteligen-cia en la economía sumer-gida. La apatía se extien-de a todo el sistema, asícomo la corrupción que laacompaña. «La desespe-ranza» —escribe Dryli—genera cinismo y éste co-rrupción, contribuyendotodo ello al declive poste-rior.» Estamos siendo tes-tigos de una auténtica in-versión del darwinismo so-cial: la decadencia compe-titiva y la supervivencia delos incapaces, ¿de qué sir- -ve la destreza, y de hecho el trabajo, cuan-do el dinero carece de valor y los costes—del consumidor— sobre todo el tiempoempleado en conseguir bienes de segundao tercera clase aumenta cada año? (Segúnun informe polaco, el tiempo medio utiliza-do por un ama de casa en hacer cola pasóde 63 minutos al día en 1963 a 98 minutosen 1976, un coste real al que hay que añadirel coste de los productos si es que hay pro-ductos cuando uno llega al primer puesto dela cola). Chamstwo —o mal humor— se haconvertido en la norma de la conversaciónsocial. ¿A qué se deben los problemas delsistema?
Hay varias razones por las que el sistemagenera problemas que harán que estalle conel tiempo.1.—Error intelectual e imposibilidad prácti-ca de planificar el sistema.
Hay algunos que argumentan que el inten-to de diseñar un orden complejo, espontá-neo y que se sostenga por sí solo es erró-neo desde un punto de vista teórico e impo-sible de llevara la práctica. La distinción es
Desfile de moda en la capital rusa.
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
El sistema socialista, apesar de la «glasnost», sefunda en la proposición deque la información es pro-piedad estatal privilegia-da que debe ser suminis-trada en pequeños boca-dos y convenientementealterada, a habitantes se-leccionados que han sidoocultados por motivoscontrarrevolucionariosposteriores. Con frecuen-cia la tecnología, dirigidaen su origen a mejorar elbienestar material de losconsumidores, se usa pa-ra propósitos de «seguri-dad pública»
importante, puesto que la impractibilidad dela planificación central, si sólo fuera un pro-blema de utensilios y métodos, podría sersuperada cuando se desarrollasen mejorestécnicas. Pero la carga del error teórico, deser éste cierto, condenaría al fracaso a to-do el proceso planificados A comienzos delos años veinte en Rusia, antes de que Sta-lin llevara a cabo la planificación central,B.D. Brutkus dijo que la vida económica nopodía ser planificada, del mismo modo queningún otro proceso evolutivo podía planear-se de antemano. Según F.A. Hayek (The fa-tal concept: the error of socialism, 1988), elsocialismo se basa en premisas falsas y po-ne en peligro el nivel de vida y la propia vidade una gran parte de la población existen-te. Alee Nove (El sistema económico socia-lista, 1980) cita una estimación que señalaque para preparar un plan preciso e integra-do de la oferta material y técnica (tabla in-put-output) sólo para Ucrania durante un añose necesitaría el trabajo de toda la poblaciónmundial durante 10 millones de años. Y unodebe añadir que una vez elaborado el planquedaría obsoleto. Quizás se podría reducirel tiempo a cinco millones de años con mo-delos matemáticos y ordenadores mejores.2.—Valoración incompleta.
El sistema socialista carece de un meca-nismo de valoración que indique de formaautomática, rápida y precisa a los que deci-den qué es necesario hacer en la economía,la mejor forma de hacerlo. Carece de un sis-tema racional de precios que indiquen loscostes marginales de los bienes a los pro-ductores, y a los consumidores los valoresmarginales en el sistema, incluidos los pla-nificadores... En el sistema socialista, losbienes que hay que producir por imperativode los planif icadores son valorables por de-finición calculándose su valor ex ante porlos planificadores y expresado en preciosestablecidos por la autoridad central sinconsiderar si los bienes sirven a un propó-sito útil o si terminarán en un montón dechatarra. Ya que el pleno empleo es uno delos imperativos de la ética socialista, se se-guirán produciendo y valorando bienes sindemanda para evitar que la gente pierda suempleo. Por el contrario, en un sistema demercado no se determina el valor de los bie-nes hasta que éstos son vendidos a consu-midores no coaccionados. Los bienes queno tienen compradores carecen de valor, por
mucho «trabajo social» que se haya emplea-do en ellos. Los precios socialistas calcula-dos ex ante por la autoridad central «desin-forman a los compradores y vendedores yhacen que los resultados financieros de unaempresa y sus cálculos económicos no ten-gan sentido y sean engañosos» (Bous). Larentabilidad relativa, bajo estas circunstan-cias, no indica ni remotamente la utilidad so-cial relativa de diferentes modos de acción,siendo un reflejo de precios distorsionados.El sistema es anárquico y subóptimo.3.—Incentivos desvirtuados y el problemadel indicador.
El sistema de mercado establece un vín-culo directo y claro entre la eficacia del fac-tor actuación y el factor recompensa. Laconstelación de los precios de mercado di-ce a los agentes económicos cuáles son lascombinaciones óptimas de recursos. El pro-ductor ineficaz sale del mercado porquequiebra; los otros obtienen recompensas.Esta es la única condición que debe ser sa-tisfecha mediante acciones maximizadas delos agentes, dentro de parámetros expresa-dos en precios oferta-demanda flexibles.
El sistema socialista rompe este vinculovital entre la actuación eficaz y la recompen-sa. Determina a priori qué actividades sonsocialmente necesarias y cuáles deben sermantenidas con independencia de su cos-te. Los trabajadores, directores de empresay otros maximizan su actuación, pero den-tro de parámetros «equivocados» y subópti-mos. El resultado es que el mismo sentidoy el significado del valor del trabajo se pier-de. Muchos trabajadores maximizan matarel tiempo y las empresas maximizan las pér-didas financieras.
El problema radica, esencialmente, en unerror teórico. En sus manifestaciones diariases un problema de «indicadores de éxito»perversos. Esta situación no es desconoci-da en partes del sistema de mercado suje-tas a regulación administrativa. Por ejemplo,en Tammany Hall, Nueva York, a los oficia-les de justicia que investigan los casos demuertes violentas se les paga por cada cuer-po. Por ello, cuando encuentran un cadáveren el East River hacen un certificado de de-función y lanzan de nuevo el cuerpo al riopara volver a utilizarlo. El socialismo extien-de este tipo de comportamiento a todo elsistema. Durante mucho tiempo se recom-pensaba a los hospitales soviéticos por las
40 NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1BM
curaciones efectuadas. Por ello no admitíana nadie que estuviese gravemente enfermo.Yse pueden encontrar innumerables ejemplosde este tipo de comportamiento.
l ¿Qué hay que hacer?La respuesta es sencilla y eficaz, pero ina-
ceptable para los encargados del sistema ypara sus acólitos, que se benefician de la si-tuación actual de irracionalidad generaliza-da.
La solución al problema económico delsocialismo es deshacerse de la planificaciónadministrativa centralizada totalmente, sinexcepciones ni cualificaciones. Este es elprimer paso. El socialismo no puede curar-se, tiene que rechazarse. El segundo pasoes adoptar todo el sistema de mercado, nopartes de él. (Cómo hacerlo es otra historia).No existe una solución de compromiso. Hedefendido durante muchos años esto y es-toy contento de ver que economistas socia-listas desilusionados se están aproximandoa esta idea, si no a raudales, al menos enun número respetable. El mercado es el úni-co sistema económico moderno no coacti-vo y centrado en la demanda. Para que ten-ga éxito ha de aceptarse en su totalidad, co-mo un conjunto integrado y consistente, conpropiedad privada y todo y con su cultura li-beral característica, incluyendo una culturapolítica que defienda la democracia y seoponga a la política totalitaria. Las construc-ciones intermedias son juegos de salón aca-démicos, inteligentes pero equivocados enlos hechos y en la lógica, sin significado po-sitivo práctico. Se pueden suavizar los as-pectos más duros de los principios operati-vos del sistema de mercado, y corregir suserrores mediante la intervención apropiadade gobiernos elegidos democráticamente;pero esta intervención no debe ser de unamagnitud tal que haga que aquellos princi-pios no sean operativos y que los errores delmercado sean sustituidos por los errores delGobierno.
El proceso al socialismo de mercado, mer-cado socialista, autogestión u otras solucio-nes «híbridas» dadas a los problemas de laplanificación central socialista no puede ha-cerse aquí por simples razones de espacio.Ya se ha hecho en muchas ocasiones y tam-
bién gracias al instructivo ejemplo negativode las economías planificadas que han in-tentado hacer cambios en el sistema. Perohay que mencionar dos razones de su fra-caso. La primera es que la planificación cen-tral y el sistema de mercado son incompati-bles; de hecho se excluyen mutuamente,tanto desde un punto de vista filosófico co-mo institucional. Los precios no pueden serrígidos y flexibles ex ante y ex past al mis-mo tiempo. Las transacciones no pueden sera la vez horizontal-voluntarias y vertical-obli-gatorias, la libertad económica es incompa-tible con el control central de todo lo quemuestra el más ligero indicio de actuar se-gún su voluntad. Y la segunda razón es quepara abastecer eficazmente la demanda delos consumidores, el sistema de mercadonecesita tener un cierto cuerpo claramentedominante, consistente e integrado de ins-tituciones, y no un mosaico de pequeñaspartes del mercado sin relación alguna, mez-cladas con residuos de los mecanismos dela planificación. Por ejemplo, el sistema demercado necesita tener un mercado libre pa-ra los bienes y otro también libre para losfactores, no uno sin el otro (como se ha in-tentado hacer en China).
Las consecuencias desastrosas del so-cialismo en el bienestar moral y materialhan alcanzado unas dimensiones tan crí-ticas que amenazan con provocar una con-vulsión social masiva en varios países so-cialistas. La Unión Soviética, la China y Po-lonia son candidatos al levantamiento re-volucionario. Algunos miembros de la cla-se gobernante {entre ellos Gorbachov) pa-recen haber entendido esto. Otros, como losgerontócratas de Pekín, no. Los que lo hancomprendido, han puesto en marcha una se-rie de reformas: sin embargo, éstas no vanmuy lejos.
Hasta que no se tome la decisión de sus-tituir por medios pacíficos el socialismo porel sistema de mercado, esta solución (la úni-ca) se impondrá por la acción revoluciona-ria de un grupo de personas cuya pacienciaestá llegando a un límite. •
Jan S. Prybyla es profesor de Economía en la Uni-versidad Estatal de Pennsylvania. Su último libro,Mercado y Planificación Bajo el Socialismo: el Pá-jaro en la Jaula, ha sido publicado por la HooverInstitution Press. Es autor de dos libros sobre laeconomía china.
En vez de una mejora tan-gible M I la actuación inter-na y en la competitividadinternacional del sistemasocialista, el resultado hasido una deuda exteriorcreciente —más de 100billones de dólares en1989, excluyendo la Chi-na— que con el tiempotendrá que ser pagada porlos contribuyentes occi-dentales para evitar loque los banqueros dicenque seria el colapso delsistema financiero inter-nacional
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990 41
"No pretendo más que SuMajestad sea informadode tas cosas que han pa-sado en estos sus reinos;y que la patria mía y to-das las otras naciones quedebajo del cielo son, lovean y entiendan"
El descubrimiento, conquista y co-lonización de América tuvo en sus«cronistas» los testigos puntuales deunos hechos que todavía hoy, des-piertan el asombro de cualquier lec-tor imparcial. Pedro Cieza de León(1521-1554) nacido en Uerena (Ba-dajoz) es uno de estos admirablescronistas. Muchos dicen que fue el«Principe» de tos historiadores de In-dias. En todo caso, nada mejor queestudiar su obra monumental, comoel medio adecuado para conocer alpersonaje.
LA GESTAAMERICANA
ftr Rafael Gómez López-Egea
L as primeras fases del descubrimientoy conquista de América tuvieron como
^ ^ protagonistas a navegantes y capita-nes andaluces. Pero no tardaron mucho losextremeños en seguir sus pasos en sucesi-vas expediciones. Hernán Cortés y Francis-co Pizarro no fueron los únicos en incorpo-rar extensos territorios a la corona españo-la. Extremadura abrió los caminos de Amé-rica, y no sólo con la fuerza de las armas,sino también a través de las letras y la cul-tura, como fue el caso del cronista de Llere-na (Badajoz) Pedro de Cieza de León, llama-do por la monumentalidad y rigor de sus es-critos, el «Príncipe de los Cronistas» espa-ñoles.
l La fascinación de AméricaConsiderar «monumental» la obra legada
a su temprana muerte (33 años) por Cieza deLeón, no es ninguna exageración ni unavuelta al patrioterismo barato, afortunada-mente en desuso. Es solamente un acto dejusticia, que valora un cuerpo de documen-
tos elaborados a base de informaciones ob-tenidas sobre el terreno, con tanta honesti-dad como era posible en unos tiempos que,sobre revueltos y apasionados, se complica-ban por la escasez de medios y la lucha pri-maria por la subsistencia, entre rudos sol-dados y buscadores de fortuna.
Los escritos de Cieza muestran la realidadtal como se le presenta a la vista. «Sus «Cró-nicas» transmiten el asombro del europeoante el fascinante mundo que le ofrece Amé-rica: «Hay grandes dantas, muchos leonesy osos crecidos y mayores tigres. En los ár-boles andan los más lindos y pintados ga-tos que pueden ser en el mundo y otros mo-nos tan grandes que andan por los árbo-les»... «y cuando los españoles pasan deba-jo, quiebran ramas y les dan con ellas, co-candólos y haciendo otros visajes. Los ríosllevan tanto pescado... que con palos matá-bamos cuanto queríamos».... «hay muchospavos, faisanes, papagayos de muchas ma-neras y guacamayas, que son mayores, muypintadas...»
Sin darse cuenta, puesto que era desco-nocido el concepto actual de periodismo,Pedro Cieza actúa como «enviado especial»,reportero fiel que informa de lo que sucedea su alrededor, para cumplir los propósitosque le animan: «de aquí adelante diré lo quevi y se me ofrece, sin querer engrandecer niquitar, cosa de lo que soy obligado; y de es-to los lectores reciban mi voluntad».
Aquel muchacho de apenas 15 años cuan-do llega a América en 1535, permanece des-pierto siempre, atento a recoger los hechoshasta los menores detalles. Desea cumplirfielmente la misión informativa que se ha im-puesto desde el principio, tal como lo decla-ra:.,. «No pretendo más que Su Majestad seainformado de las cosas que han pasado enestos sus reinos; y que la patria mía y todaslas otras naciones que debajo del cielo son,lo vean y entiendan.»
A través de la actitud personal de Cieza,expresada reiteradamente en sus escritos,se observa la percepción de una tarea infor-mativa que asume, consciente de la impor-tancia de los hechos que le ha tocado vivir.Sus propósitos quedaron cumplidos, pues-to que su Crónica del Perú fue publicada enSevilla (1553), en Amberes (1554, dos edicio-nes) y en Italia (1555, cinco ediciones). Hoy,vista con la perspectiva del tiempo, la obrade Pedro de Cieza de León, despierta admi-
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
ración y respeto. En su conjunto, muestrauna estructura ordenada y rigurosa, con fi-na sensibilidad para delimitar el dato funda-mental del superfluo o anecdótico. Nuestroinsospechado reportero, procede a la deta-llada descripción de los territorios que ser-virán de marco ambiental a los sucesos de-sarrollados en el descubrimiento y conquis-ta del Perú. Su Crónica del Perú, queda así,dividida en tres partes. En la primera... «tra-ta de la demarcación de las provincias delPerú, la descripción de ellas... las fundacio-nes de nuevas ciudades... los ritos y costum-bres de los indios... y otras cosas extrañasdignas de ser sabidas...»
La segunda parte, siguiendo lógicos cri-
terios informativos, ofrece uno de los máscompletos estudios documentales conoci-dos, sobre los «Incas Yupanquis, señores na-turales que fueron de las provincias del Pe-rú y de otras cosas tocantes a aquel reino...»El trabajo de Cieza fue de tal calidad y pre-cisión, que hizo reconocer al historiador pe-ruano, Porras Barrenechea: «La historia delincario nace adulta con Cieza».
La tercera parte se centra en la narracióndel descubrimiento y conquista del Perú porFrancisco Pizarro, que transmite en toda supatética grandeza, preludio de los dramáti-cos enfrentamientos posteriores entre espa-ñoles.
Finalizadas las tres partes de la Crónica »»*
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
del Perú, aborda Cieza en su libro dedicadoa «Las Guerras Civiles» peruanas, ladetalla-da noticia de los dramáticos acontecimien-tos. En origen, los planes del cronista abar-can cinco grandes apartados, que titulaba,de acuerdo con los hechos cronológicos: LaGuerra de las Salinas, La Guerra de Chupas,La Guerra de Quito, La Guerra de Guarinay, por último, La Guerra de Xaquixahuana.Igualmente, pensaba redactar dos extensosapartados, tal vez resumiendo toda la obra,a modo de comentarios finales.
La muerte prematura del cro-nista (1554), le impidió rematarsu obra, puesto que no llegó aterminar los manuscritos co-rrespondientes a las guerras deGuarina y Xaquixahuana, así co-mo tampoco de los «Comenta-rios». Existen hoy edicionescompletas y fiables del resto desus escritos, que forman uncuerpo documental de recono-cido valor histórico.
i El cronista de LJerenaCuando nace Pedro Cieza de
León, hacia el año 1521, su ciu-dad natal, Llerena, era una villapróspera, de agricultores y hom-bres de negocios que manteníapor entonces máxima atencióna los asuntos de Indias. Sus pa-dres, don Lope de León y doñaLeonor de Cazalla pertenecíana familias distinguidas de rai-gambre local, emparentadas
con sectores cultos y muy dinámicos en ac-tividades comerciales. Los primeros años dePedro de León transcurren en un ambientefavorable al estudio de la gramática y la li-teratura española, completado con el fomen-to de la cultura clásica, especialmente la deRoma. Además de las enseñanzas paternas,recibía Pedro clases de latín y retórica, jun-to a nociones de aritmética y cálculo.
El chico mostraba grandes aptitudes pa-ra la expresión escrita, facilitada por las lec-turas que le proporcionaba la excelente bi-blioteca paterna. Desde que tuvo uso de ra-zón, asistía a las conversaciones de los ma-yores, en largas veladas en las que se co-
mentaban las noticias de América. Muypronto supo quiénes eran los Vasco Núñez,Ojeda, Ovando, Andagorta, Pedrarias Dávi-la, esforzados hombres de acción y aventu-ra, en busca de la fama y la gloria.
Con el tiempo, la familia de Los León/Ca-zalla aumenta. Nacen otros hijos, un varón,Rodrigo, y tres mujeres, Leonor, Beatriz yMaría, que vienen a complicar la situacióneconómica, no muy lucida. Todo ello sin per-der el buen tono y la consideración socialentre las gentes de Llerena.
A primeros de 1529, cuando el pequeñoPedro contaba ocho años, llegó al pueblo laasombrosa noticia que confirmaba los rumo-res y leyendas sobre el oro de las Indias.Acababa de arribar al puerto de Sevilla el ex-tremeño de Trujillo, Francisco Pizarra, enuna nao cargada de objetos preciosos, deoro y plata, mostrando los ricos tesoros queaguardaban en el Perú a los valientes quedecidieran acompañarle. Traía consigo unselecto grupo de indios «tallanes» ataviadoscon lujosas ropas de algodón y preciososadornos de oro. También causaron asombreel pequeño rebaño de «llamas», a las que co-nocían con el nombre de «ovejas del Perú»,o «camellos sin giba».
Pedro de León, escuchaba, fascinado, losdetalles del suceso. Los mejor enterados,comentaban el triunfo de aquel pobre cam-pesino de Trujillo que iba a ser recibido enla corte del emperador Carlos, en Toledo. Lefueron concecidas licencias para el descu-brimiento, conquista y gobernación del Pe-rú, nombrándole capitán general y alguacilmayor. Tras la firma de las Capitulacionesen La Corte, el 29 de julio de 1529, Francis-co Pizarro, acompañado de su abigarradoséquito, es recibido entre el entusiasmo desus paisanos en la ciudad de Trujillo.
Aquellas noticias produjeron en el mucha-cho y futuro «cronista» enorme impresión.Es muy fácil que en su mente se forjara elnacimiento de su vocación historiadora. Locierto es que en los años siguientes conti-núa sus lecturas y estudios, siempre alen-tado por su padre, que le proporcionaba nue-vas fuentes de conocimiento.
Pasaron cuatro años y la gran empresa dePizarro mantenía vivo el interés en toda lanación, pero con mayor fuerza en Extrema-dura y Andalucía. Pedro de León, adolescen-te de 13 años, estaba ya firmemente decidi-do a marchar a América a la menor oportu-
44 NUEVA HEVISTA • OCTUBRE 1«90
nidad. Esta se le presentó en la primaverade 1533, cuando su pariente y paisano, Luisde Llerena le invitó a acompañarle en la ges-tión de ciertos negocios familiares en algu-nos pueblos de Sevilla, con destino final enla ciudad del Guadalquivir.
Después de un recorrido por Valverde delCamino, donde conservaban posesiones losLlerena, y por San Juan del Puerto, arriba-ron al puerto de Sevilla, donde Pedro sintiócon fuerza el atractivo de América. Sus sue-ños se convertían en realidad. Allí, muy cer-ca, en las riberas del río, los capitanes alis-taban en sus mesas a los caballeros y sol-dados que marchaban al Nuevo Mundo. APedro de León, los ojos se le iban detrás deaquellos jóvenes que aguardaban su turno,ansiosos de aventuras.
Posteriormente, viajaron Luis Llerena yPedro de León a Córdoba. Allá se encontra-ban cuando les llegaron noticias impresio-nantes. Había desembarcado en Sevilla Her-nando Pizarro con un inmenso tesoro toma-do a los incas (Atahualpa), tras la victoria deCajamarca el 16 de noviembre de 1532. Se-gún decían testigos presenciales, 27 gran-des cajones custodiaban la mayor parte deltesoro del inca. Otras vasijas, también deconsiderable tamaño, se apilaban en losmuelles cercanos. Desperdigados, se con-templaban finos trabajos de orfebrería, co-llares y ajorcas, fuentes, vasos, láminas deoro y grandes pepitas del mismo preciosometal, que eran transportados en carros has-ta la Casa de la Contratación, entre el asom-bro de los sevillanos.
l En el camino de las IndiasEl «oro del Perú», no sólo dejó a España
sumida en la admiración, sino también a lasmás influyentes cortes y Estados europeos.En Lyon, donde se encontraba Francisco I;en Munich, en Venecia, en Londres, políticosy comerciantes comentaban agitados la si-tuación planteada. Sobre el relato de Fran-cisco López de Jerez, Verdadera relación dela conquista de Perú, aparecido en ese mis-mo año, 1534, se redactaron en Alemania,Francia, Italia, Holanda, hojas impresas conlas nuevas de América, claros precedentesde lo que mucho más tarde se convertiríanen verdaderos «periódicos».
Pedro de León, atraído por los escritos deFrancisco de Jerez, se fija especialmente enunos versos del cronista: «Se partió destaciudad/don Francisco de Jerez/en 15 años desu edad...» Se propuso aventajar a Jerez... ¡élno tenía los 15 años! Sus propósitos queda-ron ya definidos. Tras lograr el reglamenta-rio permiso paterno —no sin serias dificul-tades— un asiento de embarque, fechado enSevilla el 3dejuniode1535, nos prueba quenuestro Pedro de León, «hijo de Lope deLeón y Leonor de Cazalla...» tuvo plaza enla nao del maestre Manuel de Malla, condestino a la isla de Santo Domingo, dondellegó como escala intermedia antes del tras-lado último al puerto de Cartagena de Indias.
Una vez en América, aquel adolescente,todavía con el inmediato recuerdo de la lu-
minosidad de su Llerena natal en los ojos,despliega una actividad incesante. Recorrelos poblados y bohíos indígenas, en buscade los datos que necesita para sus informes.Entrevista a los veteranos soldados, a los in-dios amigos. Se entera de sus costumbresreligiosas, vestidos, armas, modos de ali-mentarse, tradiciones y lenguas. Va toman-do, día a día, nota puntual del mundo quele rodea, aunque la realidad resulte muy dis-tinta a los sueños heroicos. La pomposa«Cartagena de Indias», no era más que unascuantas chozas de barro con techos de pa-ja. El hambre y las enfermedades amenaza-ban a los inexpertos recién llegados. Aven-tureros, pillastres y ladrones abusaban delos incautos, estafándolos de mil maneras, m
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990 4S
Pedro Cieza de León tuvoplaza en la nao del maes-tre Manuel de Malla, condestino a la isla de SantaDomingo, donde llego co-mo escala intermedia an-tes del traslado último alpuerto de Cartagena deIndias, en 1S35
Sin caer en el desaliento, Pedro de Leónes consciente de los momentos históricosen que vive. En su crónica, aquel «adelanta-do» cronista de Llerena, de apenas 15-16años, buen conocedor del mundo clásico,alude a que si existen noticias sobre la fun-dación de Cartago por Dido, de Roma porRómulo y Remo, y de Alejandría por Alejan-dro Magno, con mayor razón los siglos fu-turos deberán guardar eterna memoria delEmperador Carlos,... «pues en su nombre sehan fundado en este gran reino de Perú tan-tas ciudades...»
Para cumplir la misión que se ha marca-do, vive muy de cerca de los hechos que re-coge y analiza: «los he mirado con gran es-tudio y diligencia para escribirlos con aque-lla verdad que debo, sin mezcla de cosasiniestra. Logró adentrarse en la mentali-dad de los indios, aprendiendo el quechua,lengua general del Perú incaico, a la queconsidera: «muy buena, breve y de grancomprensión y abastada de muchos vo-cablos y tan clara que en pocos días que yola traté, supe lo que me bastaba para pre-guntar muchas cosas por donde quiera queandaba».
Le ayudaron en su tarea de conocer atos naturales, dos indias que le servíande traductoras, Catalina y Ana, a las quese muestra agradecido, especialmente aAna, recordada en su testamento con el en-cargo de misas en sufragio de su alma, loque hace suponer su conversión al cristia-nismo.
El cariño y afecto hacia los indios apare-ce en numerosas ocasiones a lo largo de losescritos de Cie2a, de modo expreso y des-tacado. Con frecuencia entrevistaba a miem-bros de la nobleza incaica (los llamados«orejones»), y a famosos capitanes de susejércitos, con el fin de ofrecer la visión delos hechos, «desde el otro lado», actitud quehonra a Cieza y lo convierte en historiadorinsólito. Durante su estancia en el Cuzco(1549-1550), después de múltiples gestionespara conseguir datos, aclara el cronista: «hi-ce juntar a Gayu Tupac y a otros "orejo-nes"... con las mejores intérpretes y lenguasque se hallaron... y también a Pisca, capitánde Huayna Capac...». Todos ellos, con sustestimonios, le permitieron exponer la ver-sión de los vencidos, logrando de este mo-do superar en precisión y veracidad a otroscronistas como al inca Garcilaso, partidario
de presentar la historia de acuerdo con unaversión literaria y casi «bucólica» de los he-chos.
I Los años turbulentos
La primera época de Pedro de Cieza enAmérica transcurre bajo las órdenes del go-bernador Pedro de Heredia, con más penaque gloria. Los años siguientes, que van des-de 1539a 1546, sirve con fidelidad al maris-cal Jorge Robledo, llegando a ser uno de sushombres de confianza, pues le nombró cro-nista de las sucesivas expediciones. Juntoa Robledo, firmará el acta fundacional de laciudad de Cartago, para marchar después aPanamá, donde se reciben noticias alarman-tes del Perú. En 1538 ha sido ejecutado Die-go de Almagro, socio y viejo amigo de Fran-cisco Pizarro, de modo que se inicia una lu-cha sangrienta, sin cuartel, entre almagris-tas y pizarristas. Cieza de León siente el do-
46 NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
lor de la tragedia, sentimiento que plasmaen sus guerras civiles peruanas, documen-to de notable imparcialidad, frente a otrosmenos objetivos, como las crónicas de Fer-nández de Oviedo sobre el mismo tema.
La situación se complica, al conocerse elasesinato alevoso de Francisco Pizarro, elMarqués Gobernador en su residencia de Li-ma el 26 de junio de 1541, a manos de ungrupo de almagristas. En ese mismo año, co-mienza Pedro de León a redactar su cróni-ca, en base al rico acopio documental reu-nido pacientemente, día a día, en sus cincoaños de estancia en América.
Por desgracia, los graves problemas no selimitan al Perú. También el mariscal Roble-do sufre los envites de ambiciosos rivales,declinando su estrella con diversas alterna-tivas, hasta que muere ajusticiado en 1546,dejando en difícil situación a sus fieles. En-tre ellos, a Pedro de León que tal vez paraevitar represalias, decide intercalar uno desus apellidos familiares, firmando a partir deentonces, con el definitivo: Pedro de Ciezade León, escrito en las variantes: Siesa, Cie-sa, Siega y Ciega." Aunque no se calman las aguas de lasguerras peruanas, nuestro cronista disfruta-rá de unos años tranquilos con el nuevo pre-sidente La Gasea, gracias a los buenos ofi-cios de su pariente (por parte de madre) Pe-dro López de Caza I la, secretario de Gasea,que interviene en su favor. La Gasea, ade-más, hombre culto y aficionado a la histo-ria, no sólo nombra a Pedro de Cieza cronis-ta oficial, sino que le proporciona... «cartaspara todos los corregidores, que me diesenfavor para saber e inquirir lo más notable delas provincias...» Quedó Gasea tan satisfe-cho con el trabajo de Cieza de León, que leentregó documentos y escritos personales,tomados por él mismo, sobre aspectos fun-damentales, que nuestro cronista incorpo-ró a sus obras. Y lo hizo con tal rigor meto-dológico e informativo, que los escritos deCieza forman el entramado básico para co-nocer las regiones americanas, desde Co-lombia a Chile, con particular referencia alPerú. La obra de Cieza enlaza en puntos de-terminados con otros cronistas, incluyendoa Gasea y Fernández de Oviedo, sin olvidara Calvete de la Estrella, en su biografía de-dicada a La Gasea; a Gutiérrez de Santa Cla-ra, con su libro Historia; a Fernández el Pa-lentino con su Historia; a Francisco López
de Gomara, con Hispania Victríx, a loscuales supera en puntualidad y precisión.
l El regreso a España
Puso Cieza de León particular empeño envalorar los méritos del Imperio de los Incas,reconociendo en numerosos puntos de sucrónica los aspectos más notables de su or-ganización, sistemas de gobierno y cons-trucción de ciudades. De su viaje a la regiónde Los Charcas (1549) se conservan sus im-presionantes descripciones del templo dePachacama, la fortaleza de Huarco, la ciu-dad de Arequipa, la provincia del Condesu-yo, del paisaje del lago Titicaca, y de los mo-numentos de Tiahuanaco. En particular, elrelato de Cieza sobre Tiahuanaco, fue incor-porado por Bartolomé de Las Casas —sincitar la procedencia— a su obra Apologéti-ca Historia Sumaria.
Cuzco despierta la admiración del cronis-ta. Describe sus enormes construcciones depiedra, con detalle ausente en otros —el in-ca Garcilaso, por ejemplo— «Tenían a mi pa-recer de largo trescientos y treinta pasos, yde ancho doscientos... algunas de estas pie-dras son anchas como de doce pies y máslargas que veinte...».
Defiende la calidad de los edificios, y la-menta su destrucción a manos de irrespon-sables: «No quisiera ver la culpa grande delos que han gobernado en lo haber permiti-do; y que una cosa tan insigne, se hubieradesbaratado y derribado...».
Desde el Cuzco, se traslada a Lima, la ciu-dad de los Reyes, a la que dedica elogios en-cendidos: «En ella no hay pestilencia, ni llue-ve, ni caen rayos ni relámpagos, ni se oyentruenos; antes siempre está su cielo serenoy hermoso...» Encuentra allí el sosiego de es-píritu necesario para terminar de redactar suCrónica del Perú, y la oportunidad de ges-tionar el regreso a España, formalizando susituación familiar... En Lima acuerda el ma-trimonio con Isabel López de Abreu a travésde los buenos oficios de su paisano y ami-go de los tiempos de Llerena, Pedro Lópezde Abreu, que se encuentra en la capital delPerú. Resueltos los problemas, Pedro Cieza,emprende el viaje de regreso a España a fi-nales de 1550, llegando a Sevilla a primerosde 1551. Su primera visita en suelo español,
...Los escritos de Ciezaforman el entramado bási-co para conocer las regio-nes americanas, desdeColombia a Chile, con par-ticular referencia al Perú
NUEVA REVISTA OCTUBRE 1990
es a su ciudad natal, Llerena, donde abrazaemocionado a sus padres, hermanos, fami-liares y amigos. Al mismo tiempo, ultima de-talles para concluir los trámites de matrimo-nio, fijando residencia en Sevilla, en la callede las Armas, hoy de Alfonso XII. Al empa-rentar con la próspera familia de comercian-tes representada por su suegro, Juan de Lle-rena, disfruta —junto a los bienes ganadosen Indias— de una cómoda situación eco-nómica, que le permite dedicarse por ente-ro a su gran proyecto: publicar su Crónicadel Perú. Al revisar y corregir los textos, unacierta nostalgia le envuelve. Descubre quelas tierras de América, sus paisajes hermo-sos y sus «gentes naturales» entrañables,son parte irrenunciable de su propia vida. Sesiente peruano, tanto como extremeño o lie-renes. Misterio y grandeza del «conquista-dor» conquistado.
En esos días, tiene ocasión de tratar a frayBartolomé de Las Casas, estableciendo conél tanto los puntos esenciales de acuerdo,como las discrepancias ineludibles. Tam-bién cambia opiniones con fray Domingo deSanto Tomás, dominico experto en lenguaquechua autor de una gramática de ese idio-ma, quien le facilita otros datos valiosos pa-ra su crónica.
Ya hemos hablado sobre el influjo ejerci-do por Pedro de Cieza en sus cronistas con-temporáneos, como fray Bartolomé de LasCasas. Otro tanto ocurre con el historiadorAntonio de Herrera quien toma prestadoscapítulos enteros en sus Décadas, sin hacerreferencia a su verdadero autor.
i Los últimos acontecimientosTras conseguir los permisos y licencias
previos a la publicación de sus obras en laCorte de Felipe II, entrega Cieza sus manus-critos a la imprenta de Martín Montesdoca,viendo su Crónica del Perú la luz el 15 demarzo de 1553, que es bien acogida por li-breros y eruditos de temas americanos.
Continúa Cieza la redacción de las partessin terminar, con el ánimo de dar fin a su ver-sión de las Guerras civiles peruanas, referi-da a las batallas de Guarina y Xaquixahua-na. Pero el destino le impedirá cumplir suspropósitos. En mayo de 1554 muere su es-posa, Isabel López de Abreu. El mismo Pe-
dro de Cieza, al encontrarse gravemente en-fermo, otorga testamento: largo, prolijo, sig-nificativo, que se conserva en su integridady ha sido estudiado por el investigador pe-ruano Miguel Maticorena, en el Anuario deEstudios Americanos, tomo XII, págs.: 615a 640.
Queda allí reflejado el hombre íntegro, es-crupuloso, puntual y noble, que reparte susbienes entre sus amores: la familia y su pa-tria chica, Llerena, presente en las cláusu-las del testamento: concede limosnas a laiglesia de Santa Catalina y a todos los hos-pitales del pueblo. Destina se den doscien-tos ducados al monasterio de N.a S.a de losRemedios, siempre que «se obliguen a ha-cer y hagan cada año y para siempre jamásuna fiesta de la congepción de nuestra se-ñora con su. misa y vísperas todo cantadopor mi ánima...
Llega a las puertas de la muerte aquel cro-nista de 33 años. Ya apenas sin fuerzas, es-tampa su firma en el testamento que si-guiendo sus instrucciones ha preparado susuegro, Juan de Llerena. Sus recuerdos dejuventud le llevan de vuelta a América. Anteél se proyectan sus valles suaves y escar-padas montañas. Ahora revive imágenes deepisodios recogidos en sus crónicas y com-prende más todavía el sentir de aquellos in-cas a los que defendió con palabras emo-cionadas: «yo me acuerdo haber visto a in-dios viejos estando a la vista del Cuzco, mi-rar contra la ciudad y alzar un alarido gran-de, el cual se convertía en lágrimas salidasde tristeza contemplando el tiempo presen-te y acordándose del pasado, donde enaquella ciudad por tantos años tuvieron se-ñores de sus naturales, que supieron atraer-los a su servicio y amistad...».
Murió nuestro cronista, Pedro de Cieza deLeón el 2 de julio de 1554 y fue enterrado enla iglesia sevillana de San Vicente. El espí-ritu que le animaba y la visión de los episo-dios vividos por él han sobrevivido en susobras. •
Rafael Gómez I^peí-Egea es abogado y periodista.
46 NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
r
g-**.
De nuestro Boíe de Dotes liemosselecciorodo 25.CO0 Soc«<k)des ¡unlo cor>sus 80 000 Directos, los hemos reufwJo en un solotomo y w les ofrecemos estiucturodos en k)E 5 indues saínenles- INDiaAltA&ETICOGENERAID!SOCIEDADES(lndiiveFa;ónso-
eral, direccon, fethodecorsitíiíción, cuF>fdsocfll,ac1nrtdod, corsé-|O de odministioción, cargos difKtiios, C I f .eódigoC.NA E «1c |
- I N K E A l f A K T K r G P O t A e n V I D A H S I S e g ^ b a o i k c e i ^ N o -
ooral de Artvidodes Económnos Códigos C N . A i J- ÍNDICE ALFABÉTICO POC PSOVIMCIAS |Se indio lo IwoMod, y
el número de póg^ia en que Figura la reseña)INDCE AlFABETICO DE AN*G«AMAS (Indicando lo! Sociedodei o te Que p«teK<en]-NDICE ALFABÉTICO M CONStJEPOS Y DIRECTIVOS |lndico los empíesos o los que pe-teneter., coros ykxolidod sn rjue se uotan bs empresosl
/
.
/ • *
/&4
Infórmese en: Alcalá, 89 • i°, 28009 MADRID.Teléfono (91) 576 09 67 '
Duro entrenamiento de los Cuerposde Operaciones Especiales ¡COES).
Es gracias a la presenciay participación del ciuda-dano como España puededisponer en todo momen-to de un instrumento dedisuasión y defensa, enalerta constante, capaz de•itervenir rápidamente don-de y cuando sea necesario.
EL SERVICIO MILITARPor FERNANDO de SALAS
Los acontecimientos del golfo Pérsico han reflejado en los medios de co-municación que la sociedad española está deficientemente informada so-bre sus Fuerzas Armadas y el servicio militar, y que las acciones de des-prestigio que han sufrido, desde hace años, han logrado parcialmente suobjetivo, en perjuicio del grado de efectividad de la defensa nacional. Estetrabajo trata de informar con amplitud y realismo y presentar una pro-puesta razonada y viable sobre el servicio militar. Un tema que interesaa quienes lo prestan por la dedicación, tiempo y esfuerzo que le consa-gran como soldados y marineros en esa etapa de su vida, también a susfamiliares, y en general a todos los españoles.
U na de las cuestiones vitales que afec-tan a la sociedad española y a la de
^ ^ ^ los países democráticos que some-ten a debate todas las cuestiones importan-tes relacionadas directamente con la vida delos ciudadanos, es sin duda el servicio mili-tar. Las razones de su existencia, su dura-ción, la edad de cumplirlo, las característi-cas de las Fuerzas Armadas, como marcoen el que se ven obligados a pasar unos me-ses de su vida, la conveniencia de que el ser-vicio militar sea obligatorio o voluntario, en
tiempo de paz, o bien un sistema mixto.También la objeción de conciencia, las no-vatadas, los suicidios y la droga en los cuar-teles, todos éstos son temas de cada día enlos medios de comunicación.
La escasa divulgación de las razonesaportadas por el Gobierno para justificar elart. 30 de ía Constitución de 1978, en el quese habla del servicio militar obligatorio y del«derecho y el deber de los españoles de de-fender a España», sumado a la abundanteprosa solicitando disminución del tiempo en
50 NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
filas, o la sustitución del sistema obligato-rio por el voluntario, han dado lugar a mu-cha confusión entre los jóvenes y a radica-les posturas en contra del precepto consti-tucional.
La Ley Orgánica de la Defensa Nacional6/1980 en su artículo 14, después de afirmarde forma concluyeme que «la base funda-mental de la defensa nacional son los pro-pios ciudadanos», le insta al Gobierno que«cuide de desarrollar el patriotismo y losprincipios y valores reflejados en la Consti-tución». Esta es una misión típica de las ad-ministraciones de todos los países democrá-ticos, que especialmente en la escuela, ins-truyen y educan a los niños y que, con lasdiferentes modalidades y sistemas educati-vos, consiguen que los franceses se sientanfranceses; los ingleses, ingleses; los alema-nes, alemanes; etc, con unas normas de con-vivencia y educación cívica que en el mun-do de hoy se han convertido en indispensa-bles para, con un sentimiento patriótico co-mún, intervenir con éxito en las relacionesinternacionales, ya que las actividades delos estados cada día son más ¡nterdepen-dientes en el campo de la política, la defen-sa, el comercio, la energía, la economía, laciencia, la investigación, etc. La agresión deIrak a Kuwait es un ejemplo de que decisio-nes de un solo país afectan a toda la comu-nidad internacional, que lo ha rechazadounánimemente, salvo contadas excepciones.
Asimismo, nunca España se ha encontra-do más integrada en organismos internacio-nales ni ha mantenido relaciones diplomá-ticas con más países que en estos momen-tos, después de haber superado un pertinazaislamiento de casi doscientos años concrueles guerras civiles, causa directa denuestro retraso en el desarrollo, y sin embar-go, a un problema mundial se le ha aplica-do una óptica limitada y local. A lo largo dela historia de España, cuando los soldadosy los barcos movilizados iban a participar enuna guerra ya declarada, no se produjeronreacciones análogas a las que nos han pre-sentado en los últimos meses de agosto yseptiembre los medios de comunicación,con motivo de las tres naves enviadas al Gol-fo Pérsico, en «misión de paz», para vigilary controlar el tráfico marítimo en una zonaconflictiva, pero todavía no bélica, aunquepudiera llegar a serlo.
El juicio sobre si los sucesivos gobiernos
en España desde la publicación de la Ley en1980, han cumplido con el cometido seña-lado en el articulo 14, lo dejamos a la refle-xión del lector.
Si en la vida no hay nada estático y la evo-lución sociológica puede ser apreciada per-fectamente durante un cuarto de siglo, enel campo de la seguridad y la defensa estaevolución es mucho más rápida y cada dé-cada trae sus novedades y cambios, queafectan a las características del servicio mi-litar.
l Guerra y pazLa guerra es el fenómeno
sociológico más importanteen la vida de los pueblos: elque más trastoca la vida delos ciudadanos y de las ins-tituciones, y tal vez, el quemás influye en la historia delas naciones cuya vida estájalonada por los hechos bé-licos que enmarcan luchas,invasiones, ocupaciones, im-posiciones religiosas y cultu-rales, etc. Esto ha ocurridohasta el momento actual y,además, el siglo que va a fi-nalizar va a pasar a la histo-ria como uno de los más san-grientos. La agresividad hu-mana no parece encontrarseen un proceso regresivo. Sinembargo, la irracionalidad dela guerra hace que sea recha-zada por todo hombre culto ycivilizado.
La paz, como contraposición a la guerra,se encuentra íntimamente ligada a la mis-ma, ya que, como precisaba nuestro Cervan-tes «El fruto de la guerra, en la paz felicísi-ma se encierra». Pero la paz, cualquiera quesea la forma en que un Estado la alcance ymantenga: como consecuencia de guerraso de tratados internacionales, es en sí mis-ma «tal bien que no se puede desear otro demejor, ni poseer uno de más útil», en cono-cida frase de San Agustín.
Los días 6 y 9 de agosto de 1945 fuerontrascendentes en la vida internacional de losEstados, que son sus sujetos activos en las i
FERNANDO DE SALAS LÓPEZ
ESPAÑOL, CONOCE ATUS FUERZAS ARMADAS
fELMLÍEVO SER VICIO MILITAR )
Los múltiples datos que contienepermiten tener una visión objetivadel servicio militar. Si desde 1976 enque lúe publicado y declarado deutilidad para los tres ejércitos, sehubiera entregado uno a cada sol-dado, como se hace en otros paí-ses, varios millones de ciudadanosespañoles es muy probable que tu-vieran más conocimiento de lasFuerzas Armadas.
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990 SI
• _ J MIH1?
la existencia de un ejér-cito profesional no garan-tiza a los padres, en nin-gún pacs, que sus hijos nohabrán de ir a la guerra;la única garantía es la noexistencia del conflicto.
relaciones internacionales. ¿Por qué causa?Sencillamente, porque dio comienzo la eranuclear y, como consecuencia, los mediosde comunicación hicieron ver a la opiniónmundial que existe una real y nueva peligro-sidad de destrucción masiva, que los inge-nios nucleares son capaces de alcanzar ypuede afectar, incluso, a la supervivencia dela especie humana.
La peligrosidad radica, en palabras delpremio Nobel de Física (1921), padre de laTeoría de la Relatividad y de la energía ató-mica, Alberto Einstein (1879-1955), en que «elpoder desencadenado del átomo lo ha cam-biado todo, menos nuestra manera de pen-sar, y en consecuencia avanzamos hacia ca-tástrofes sin precedentes». Por su parte,nuestro premio Nobel de Medicina de 1906,Santiago Ramón y Cajal, dedujo de sus in-vestigaciones que las células del sistemanervioso evolucionan con tanta lentitud quelos hombres de hoy tenemos las mismasreacciones que los de épocas prehistóricas.
I Erradicar la guerra
Ante el hecho, no querido, de la guerra, loshombres se han planteado las posibilidadesde erradicar este fenómeno de la vida inter-nacional.
Según Platón (428 a 347 a.C), desde queel hombre se une con otros para su convi-vencia en sociedad y surge el Estado, pue-de encontrarse, en el desarrollo y evoluciónde éste, el origen de la guerra, entendiendopor tal la desavenencia y rompimiento de lapaz entre dos o más naciones. Pero la gue-rra y la agresividad humana ya existían enépocas muy anteriores a la cultura griega,y el hombre primitivo vivía en perenne luchacontra los elementos de la naturaleza, losanimales y con otros hombres. La esclavi-tud nace el día que cambió la costumbre dematar a los prisioneros de guerra por la detraficar con ellos y dedicarlos a trabajos ser-viles. Grecia y Roma aceptaron la esclavituden sus formas jurídicas. Dos mil años de ci-vilización cristiana aún no han conseguidoeliminarla, pues existe en algunas partes deÁfrica y Asia.
Hasta el momento el hombre ha sido im-potente para erradicar la guerra, y ha dirigi-do sus esfuerzos a tratar de controlarla por
el Derecho, por considerarla un hecho anor-mal y contrario a la razón. Francisco de Vi-toria, creador de la escuela clásica españo-la sobre la guerra justa, y el también teólo-go y jurisconsulto holandés Hugo Grocio(1583-1645) son los precursores del Derechointernacional actual.
El Derecho de la Guerra se ocupa del he-cho real del enfrentamiento entre la agresi-vidad y la razón, ya que el acto bélico entra-ña la necesidad de daño y el hombre civili-zado tiene el deseo y la aspiración de limi-tar ese daño.
Hay dos criterios principales para evitarla guerra: «Prepararse para la guerra», conel fin de disuadir y atemorizar al potencialcontrincante, ante la reacción posterior, y«Prepararse para la paz», que busca fórmu-las para evitar que los conflictos estallen.
I Prepararse para la guerraLa preocupación de los dirigentes políti-
cos y militares en el siglo actual, en todo lorelativo a la guerra, ha tenido una transfor-mación cuantitativa que queda reflejada entres frases que muestran la evolución delproblema.
Ante la Primera Guerra Mundial de 1914,la del presidente francés Clemenceau(1841-1929): «La guerra es una cosa dema-siado seria para dejarla en manos de los mi-litares. También deben ocuparse los políti-cos». Naturalmente, recibió una réplica deun insigne militar francés en el sentido deque: "La paz es una cosa demasiado seriapara dejarla sólo en manos de los políticos».
En la década de los años setenta los mili-tares soviéticos ante el temor a un conflic-to nuclear, dijeron: «La guerra es una cosademasiado seria para dejarla sólo en manosde los políticos. En las más altas decisionestambién deben participar los militares».
En la década de los años ochenta: «Losproblemas de la paz y de la guerra son de-masiado serios para dejarlos en manos delos políticos y de los militares. También de-be ocuparse el hombre común, todos los ciu-dadanos» (Papa Juan Pablo II, el 12 de agos-to de 1982 en Castelgandolfo).
Nuestro pensador Ortega y Gasset refle-xionó sobre la guerra y todos los factorescon ella relacionados, y así escribió: «Medí-
S2 NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
tese un poco sobre la cantidad de fervores,de altísimas virtudes, de genialidad, de vitalenergía que es preciso acumular para poneren pie un buen ejército. ¿Cómo negarse a veren ello una de las creaciones más maravi-llosas de la espiritualidad humana? La fuer-za de las armas no es fuerza bruta, sino fuer-za espiritual. Esta es la verdad palmaria,aunque los intereses de uno y otro propa-gandista les impidan reconocerlo. La fuer-za de las armas, ciertamente, no es fuerzade razón, pero la razón no circunscribe la es-piritualidad. Más profundas que ésta fluyenen el espíritu otras potencias y entre ellaslas que actúan en la bélica operación. Asíel influjo de las armas, bien analizado, ma-nifiesta, como todo lo espiritual, su carác-ter predominantemente persuasivo».
El prepararse para la guerra con la finali-dad de evitarla y lograr la adecuada disua-sión, requiere como condición necesaria quelas Fuerzas Armadas que se organicen ten-gan, además de los medios técnicos nece-sarios, la instrucción y adiestramiento parasu empleo, y una total compenetración conel pueblo del que se nutren y al que defien-den. De no ser asi, su moral se quebrantay su eficacia disminuye notablemente.
La defensa nacional en nuestra actual legislación(An. 2 de la Ley 6/1980) queda definida así: «La de-fensa nacional es la disposición, integración y accióncoordinada de lodas las energías morales y materialesde la nación, anle cualquier forma de agresión, debien-do todos los españoles participar en los logros de talfin. Tiene por finalidad garantizar de modo perma-nente la unidad, soberanía e independencia de Espa-ña, su integridad territorial y el ordenamiento consli-lucional, protegiendo la vida de la población y los in-tereses de la patria, en el marco de lo dispuesto en elarticulo 97 de la Constitución».
I Prepararse para la paz
El Estado Mundial ha sido una de las so-luciones que los tratadistas han planteadopara evitar la guerra y Teilhard de Chardin(1881-1955) decía: «La era de las naciones hapasado y, si no queremos perecer, se tratade olvidar viejos prejuicios y construir la Tie-rra».
El pacifismo aparece al celebrarse en Bru-selas ei Congreso Pacifista Internacional en1848, y es el conjunto de doctrinas encami-nadas a mantener la paz entre las naciones.
Desde que Nobel creó su Premio a la Paz en1896 existe una corriente orientada haciainstituciones internacionales. La diploma-cia, la cooperación, las negociaciones, el ar-bitraje jurídico y las conferencias internacio-nales trabajan con esos fines. La importan-te cumbre Bush-Gorbachov (9-9-90) puede lo-grar la paz en el Golfo Pérsico, un nuevo or-den en la región y evitar una guerra que ten-dría consecuencias mundiales.
También han existido movimientos paci-fistas no institucionales. Como reacción ala Primera Guerra Mundial, en los años trein-ta, surgió un movimiento entre estudiantes,especialmente ingleses, que realizaban «eljuramento de Oxford», por el que se compro-metían a no empuñar las armas para defen-der a su Patria y a su Rey. Pero en la Segun-da Guerra Mundial muchos se presentaronvoluntarios y murieron defendiendo el cielode las Islas o en el Alamein.
Otros movimientos pacifistas adoptaronun carácter político y contestatario. En la dé-cada de los ochenta hemos asistido, en to-dos los países democráticos occidentaleseuropeos, a frecuentes y numerosas mani-festaciones pacifistas que, con hábil propa-ganda y eficaz sugestión, lograba organizarel denominado «Consejo Mundial de la Paz».Este «consejo», integrado por 137 países,desde su sede en Helsinki, fue capaz de sor-prender y atraer a miles de personas aman- ***
HUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990 53
> •
tes de la paz, que con entusiasmo se mani-festaban a finales de 1983 contra la instala-ción de los misiles nucleares norteamerica-nos Pershing y Crucero, que apuntaban a ob-jetivos soviéticos. Sin embargo, permanecie-ron impasibles y mudos cuando varios añosantes los soviéticos desplegaron sus misi-les nucleares SS-20 apuntando hacia suspropios países y, especialmente, a la Alema-nia Federal. Esta manipulación de los sin-ceros pacifistas fue denunciada en Españapor El País (22 de junio de 1983) en un artí-culo titulado «El equívoco de la paz» en elque descubrió la trama del Consejo. Aunque. . la situación actual de la
URSS ha cambiado profun-damente desde entonces,ya que Gorbachov gobiernadesde el 11 de marzo de1985, resulta interesante re-cordarlo.
l La objeciónde conciencia
Cuando en España apa-recen en 1959 los primerosobjetores, pertenecientes alos «Testigos de Jehová»,pusieron en difícil situacióna los jurídicos militares es-pañoles al no estar regula-da esta actitud personalmotivada por sus conviccio-nes religiosas. El recluta-objetor era arrestado por noaceptar vestir el uniforme;
cumplido el arresto y ante una nueva nega-tiva se producía una nueva sanción. En 1977aparece el «Movimiento de Objeción de Con-ciencia» (MOC), que presenta un claro vira-je pleno de contenido político como se des-prende de sus monografías publicadas en di-ciembre de 1981 con el título «El antimilita-rismo desde la objeción de conciencia», y entextos posteriores. Según el MOC: «El serob-jetor de conciencia, el no tomar las armasy negarse a vestir el uniforme, es un símbo-lo de algo más profundo: la crítica a lo queel ejército es y el servicio militar representa».
Los puntos fundamentales del Movimiento de Ob-jeción de Conciencia difundidos en 1981 eran:
1) <>La objeción de conciencia corno acto de deso-bediencia civil basado en la legítima primacía de la con-ciencia personal y social ante la realidad injusta de laeslructura militar.»
2) «El antimilitarísm'j como un "planteamiento delucha revolucionaría que se enfrenta a la estructura mi-litar", lo cual supone la perdida de una visión monolí-tica de la Objeción de Conciencia (OC), exclusivamentedesde los jóvenes en edad militar, y lleva a un plan-teamiento político de la OC, en el sentido de que ad-quiere una dimensión social como denuncia del sistema.»
3) «La asunción de una estrategia de acción no vio-lenta entendida como la aceptación de unos valores y/oideas determinadas que conforman unos métodos.»
4) «El compromiso por estudiar y desarrollar una al-ternativa no violenta al sistema de defensa militar, ladefensa popular no violenta.»
5) «La oposición a loda conscripción con fines mi-litares o civiles.»
La Constitución española en su art. 30.2regula la objeción de conciencia, a la que sehan dedicado posteriores decretos y leyes,pero el MOC rechaza el servicio civil susti-tutorio para los que se niegan a prestar elservicio militar por razones religiosas, deconciencia, morales o humanitarias. En lospaíses de la OTAN existe también esta re-gulación. En los pertenecientes al Pacto deVarsovia está/estaba regulado en la Repú-blica Democrática de Alemania, Polonia yChecoslovaquia. En las demás naciones laprohiben. En la URSS el art. 63 de su Cons-titución señala: «Constituye un deber y unhonor para los ciudadanos soviéticos el ser-vicio militar en las Fuerzas Armadas de laURSS».
En la iniciación del reinado de Juan Carlos I fue re-gulada la objeción de conciencia por el Real Decreto3011/1976. publicado el 5 de enero de 1977. Posterior-mente, por el Real Decreto 1948/1984 de 31 de octu-bre. La Ley 48/1984 de 26 de diciembre, sobre «la ob-jeción de conciencia y la prestación social sustituto-rias» (que no será inferior a dieciocho meses ni supe-rior a veinticuatro, fijados por el Gobierno) y el RealDecreto 55/1985, de 25 de abril, por el que se aprue-ba el "Reglamento del Consejo Nacional de Objeciónde Conciencia y del procedimiento para el reconoci-miento de la condición de objetor de conciencia».
En España existen personas radicalizadasen contra de la objeción de conciencia, a pe-sar de que la Constitución la reconoce, y asíRafael Sánchez Ferlosio, en conferencia ti-tulada »EI Ejército Nacional», señaló que ungran enemigo de un verdadero ejército na-cional es la objeción de conciencia y dijotextualmente: «En el momento mismo enque la mal llamada población civil desertase
54 NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
al deber o, mejor dicho, hiciese renuncia delderecho de empuñar las armas, estaría ha-ciendo, sabiendo o sin saberlo, en términosde pura y consecuente Teoría del Estado, im-plícita dejación de sus propios títulos de ciu-dadanía soberana», y anadia que el objetorde conciencia tendría que perder congruen-temente «el derecho al voto, con las corres-pondientes de inelegibilidad para cualquiercargo público e incapacitación para tomaroficio alguno en la Administración central,local o autonómica, quedando su estatutocivil más o menos equiparado a todos losefectos al de extranjero residente, con la so-la excepción, a diferencia de éste, de no po-der ser expulsado, como persona non gra-ta» (publicada por la Asociación de Periodis-tas Europeos,1 de diciembre de 1983; págs.59 y 63).
En 1984 se publicó la nueva Ley del Servi-cio Militar, por la que se redujo la duracióndel servicio militar de 18 a 15 años; el servi-cio en filas o situación de actividad, que an-tes duraba de 15 a 18 meses, se redujo a 12meses; el servicio se cumplirá a la edad de19 años y otras ventajas para los futuros sol-dados, como es la regionalización, que al-canza a más del 70 por 100 del contingente.
Sin embargo, desde 1985, se produjeroncontinuos ataques a la institución militar ya sus miembros, que no pretendían realizaruna critica de denuncia objetiva a fallos exis-tentes con la finalidad de que fueran corre-gidos, sino lograr el importante objetivo depresentar a la opinión pública una imagendistorsionada de las FAS. S. M. el Rey pro-nunció estas palabras en la Pascua Militar,el 5 de enero de 1985: «Sabe el pueblo quesus Fuerzas Armadas están tensas, serenas,dedicadas con entusiasmo y sin fatiga acrear y sostener la cobertura civilizada y mo-derna que ampare a la sociedad y a la pa-tria. Y sabe también el pueblo que, sin unasFuerzas Armadas a la altura de nuestro tiem-po, tendríamos que renunciar a la salvaguar-dia de los intereses morales, al marco geo-gráfico y propio, y a la vitalidad de nuestrapresencia internacional. Las Fuerzas Arma-das constituyen por ello un mecanismo in-dispensable para el desarrollo de la propiasociedad nacional, y asumen, en consecuen-cia, la responsabilidad de nuestra civilización,de nuestra libertad y de nuestra cultura».
El descrédito hacia las FAS dio resultado —pues noha habida una acción que tratara de neutralizarlo— y
los sentimientos y el des-conocimiento de IB socie-dad española de lo queson sus FAS los han refle-jado los acontecimientosdel Golfo. Hace años, lospadres consideraban quehasta haber hecho el ser-vicio militar «su hijo noera un hombre comple-to». Hoy, algunos semuestran apesadumbra-dos de lo muy maleadoque volverá a casa su chi-co «pues solo se aprendetodo lo malo», ya quecreen que los cuarteles sehan convertido en escue-las de delincuencia. Estaimagen no se da en otrospaíses de nuestro entorno.
I El serviciomilitar
Con carácter obligatorio, voluntario o mix-to son las tres formas en que los hombres,de la práctica totalidad de los 165 Estadossoberanos que forman la comunidad inter-nacional, cumplen con la primera cuota so-cial para atender a las necesidades defen-sivas que cada Estado ha de realizar, ya quea pesar de los buenos deseos de la UNES-CO, las postbilidadades de erradicar la gue-rra por medio de la educación, la ciencia yla cultura son aún muy remotas, y la ONU,con sentido realista, admite la legitima de-fensa, en el art. 51 de su Carta Constitutivade 1945.
Llevamos 45 años en que activas confe-rencias sobre desarme van consolidando ja-lones en este camino hacia la paz. Pero so-lamente un desarme mutuo y global de ar-mas nucleares, químicas y convencionalespuede aumentar la distensión y contribuirseriamente a la paz. La actual conferenciade Viena está dando pasos muy significati-vos e importantes para el futuro inmediato,pero no llegará a afectar a todas las armasexistentes en Europa. Se reducirán los ejér-citos, pero seguirán existiendo. Los Estadosen el aspecto de la defensa, son celosos delograr y mantener su seguridad individual,mientras no quede garantizada por un sis-tema de seguridad colectiva que las Nacio-nes Unidas no han podido ofrecer. Y, comoconsideran, hasta el momento, que las ar-i
Las posibilidades de erra-dicar la guerra por mediode la educación, la cienciay la cultura son aún muyremotas. La ONU, con sen-tido realista, admite lalegitima defensa.
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990 ss
Rafael Sánchez Ferlosio,en conferencia titulada "Elejército nacional» (año1983), señalé que un granenemigo de un verdaderoejército racional es la ob-jeción de conciencia.
m a s s o n e ' ins'rumento de la guerra, y éstae | último recurso de su propia seguridad in-dividual, no admiten, de una forma total, lapérdida de las armas que significa el desar-me y mucho menos la desaparición de losejércitos, que además de tener la misiónconstitucional de defender a la nación de losenemigos exteriores, también son el instru-mento político para la defensa del orden in-terno, institucional y constitucional.
Por ello, en el futuro inmediato habrá ejér-citos y servicio militar. Las modalidades yduración del mismo varían según los países.En los occidentales de la OTAN: Grecia, 17meses; Turquía ,18 meses; Portugal, 16 me-ses; Alemania Federal, 15 meses; Holanda,14 a 16 meses; Francia, Bélgica, Noruega,Italia y España, 12 meses y Dinamarca, de9 a 12 meses. En algunos neutrales, comoAustria, son 6 meses; Finlandia, de 8 a 11meses; Suecia, de 8 a 15 meses; y Suiza, 4meses y luego 6 meses en diversos periodos.
En los del Pacto de Varsovia y otros co-munistas, antes de los grandes cambios pro-ducidos este año, la duración era la siguien-te: Hungría y RDA, 18 meses; Rumania, 16meses; URSS, Polonia, Bulgaria y Checos-lovaquia, 24 meses; China, 24 meses el Ejér-cito, 4 a 5 años la Marina y 36 meses Avia-ción; Cuba, 36 meses. En países del área delGolfo: Irak, 21 a 24 meses; Irán, 24 a 30 me-ses; Jordania, 24 meses; Siria, 30 meses;Egipto, 36 meses; Israel, 36 meses los hom-bres y 24 las mujeres.
La cuestión que preocupa a los jóvenesespañoles es la forma de realizarlo. Algunosde los que defienden el servicio obligatorio,10 hacen desde una óptica política vincula-da a los países del Este, antes de la caídadel Muro de Berlín, que en este sentido erandirectos herederos de Carnot, el organizadormilitar de la Revolución Francesa que pro-porcionó a Napoleón el instrumento de susvictorias. Ven siempre con temor a los pre-toríanos, eligiendo emperadores, a elemen-tos involucionistas o a los golpistas instau-radores de «dictaduras de derecha». Otros,entre ellos militares profesionales, lo consi-deran el mejor sistema, por razones de equi-dad y participación social, si bien estimanque la formación de un moderno combatien-te especializado requiere unos mínimos pla-zos de tiempo que no pueden reducirse singrave quebranto de la eficacia, máxime conlos 19 años actuales de los soldados, cuya
formación personal y profesional es muy in-cipiente.
El establecimiento de unas Fuerzas Arma-das totalmente profesionalizadas, en tiem-po de paz, a semejanza de las existentes enGran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, tie-ne partidarios entre los jóvenes y tambiénentre los profesionales militares. Algunoshan escrito artículos y libros sobre ello, y lle-gan a afirmar que estos ejércitos no son máscaros, ya que la profesionalidad y el alto gra-do de instrucción de sus soldados permiteunas drásticas reducciones de efectivos entiempo de paz; en caso de guerra se movili-za a reemplazos forzosos si son necesarios.Suelen emplear el ejemplo de la guerra delas Malvinas.
El sistema mixto, de servicio obligatoriocon creciente número de especialistas vo-luntarios, permite reducir el tiempo de per-manencia en filas sin detrimento de la ca-pacidad combativa de las unidades, ya quelas armas y puestos clave de combate es-tán continuamente cubiertos por los solda-dos profesionales. Este es el criterio domi-nante en la OTAN y la tendencia que seapunta en la futura línea del nuevo serviciomilitar que el Gobierno quiere adoptar esteaño para cumplir su promesa electoral de re-ducirlo a 9 meses. Los voluntarios especia-les parece aumentarán en número e incen-tivos para que resulte una oferta atractiva,en la nueva legislación que prepara el Minis-terio de Defensa.
El servicio del Voluntariado Especial y de las Cla-ses de Tropa y Marinería Profesionales de las FuerzasArmadas está regulado por la Orden Ministerial 76/89de 3 de octubre (BOD. n." 194).
Como existen partidarios de los tres sistemas: obli-gatorio, voluntario y mixto seria interesante que el Mi-nisterio conociera la opinión de los militares, marinosy aviadores profesionales, que aportaría además de mi-les de experiencias personales, un punto de vista di-rectamente enfocado hacia el rendimiento y la efica-cia operativa. La consulta podría aportar dalos al te-ma. Como antecedente pueden recordarse las directi-vas que el teniente general Gutiérrez Mellado planteocomo jefe de Estado Mayor del Ejército y como mi-nistro de Defensa, en las que se solicitó informe sobrelos problemas existentes en la década de los años 70.
A este respecto, creemos que el Estadodebe plantearse el abonar a cada soldadode reemplazo el salario mínimo interprofe-sional, al que se le descontara la manuten-ción, para evitar la paradoja de ser las úni-cas personas a sus servicio que no cobran
se NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
remuneración alguna por su prestación, yaque el haber en mano que percibe el solda-do de 945 pesetas al mes ha quedado total-mente desfasado para atender a los «peque-ños gastos». Que los capítulos de personaly de Defensa son cada día más caros, nopuede extrañar a nadie. Durante años hemostenido ejércitos cuantitativamente numero-sos, con deficiente remuneración a todossus miembros, y con dudosa eficacia ope-rativa. La sociedad actual demanda otro ti-po de Fuerzas Armadas.
Independientemente de otras considera-ciones, el legislador político no puede olvi-dar su responsabilidad de disponer, en to-do momento, del instrumento disuasorio ydefensivo que garantice el éxito en las pri-meras acciones, ante el desencadenamien-to imprevisto de un conflicto, que nos afec-te individual o colectivamente. Y es bien sa-bido que con la instrucción inicial básica delsoldado y marinero no se tienen ejércitos,no se tienen unidades con capacidad com-bativa, ni en España ni en ningún país.
Para que los ejércitos sean permanente-mente operativos han de contar con efecti-vos Instruidos, lo que significa que haya sol-dados y marineros preparados para comba-tir sin dudas ni «improvisaciones sobre lamarcha».
Primero es necesario instruir al ciudada-no. Y esta instrucción precisa varios meses,pues no se trata sólo de que aprenda a ma-nejar el fusil y la granada de mano, quelo conoce en unas horas. Como recluta yen un primer periodo básico de instruc-ción, le enseñarán todos los conocimien-tos necesarios para que se convierta en sol-dado o marinero, tales como: las leyes pe-nales militares, la instrucción individualdel combatiente, obligaciones del centine-la y de las guardias, forma de realizar los ser-vicios, etc; después jurará la bandera y serádestinado a un cuerpo como soldado o ma-rinero. Entonces tiene que integrarse en unequipo y manejar un arma colectiva en unapequeña unidad, y a su vez ésta, dentro deuna unidad más elevada hasta llegar a losescalones de Brigada, Unidades Navales yAéreas, cuyo empleo táctico, estratégico ylogístico es complejo. Además, ha de adqui-rir la formación moral y física que la guerramoderna exige a los combatientes para su-perar las fatigas y sacrificios que lleva con-sigo.
El haber mensual del soldado y marinero es de solo945 péselas. Los oíros dos empleos de clases de Iropacobran: el cabo 1.480 pesetas y el cabo primero 2.342péselas al mes. El importe de la plaza en rancho porsoldado y día son 300 pesetas, inferior a la asignadapara la alimentación de los reclusos. Según el BOE n.°20 de 23 de enero de 1990 la asignación para alimen-tación de internos se divide en varias categorías porel número de internos de cada Centro y según sean in-lernus de salud normal, jóvenes (hasta 21 años) o en-fermos.
Centros con Menos de 200 De 200 Más de 500inlernos a 500
Internos normalesInternos jóvenes .Internos enfermos
436 ptas.5S4 pus.750 pías.
384 pías.513 pías.725 pías.
381 pías.504 pías.700 ptas.
Ambos colectivos, tienen en comúnsu dependencia, no voluntaria, de laadministración por motivos bien di-ferentes. Parece de equidad que laasignación para alimentación de lossoldadas, que son más jóvenes y rea-lizan más ejercicios físicos, sea al me-nos equivalente.
Por otra parte, el «Proyecto de Le>sobre Dotaciones Presupuestarías pa-ra Inversiones y Sostenimiento de la;Fuerzas Armadas» que el Ministeriode Defensa ha enviado al Congreso delos Diputados asciende a casi Ires bi-llones de pesetas (2.942.836 millones!a invertir hasla 1998.
Pero una vez instruidas lasunidades, es preciso que es-tén listas, que sean operati-vas. Es gracias a la presenciay participación del ciudadanocomo España puede disponeren todo momento de un instru-mento de disuasión y defensa,en alerta constante y capaz deintervenir rápidamente dondey cuando sea necesario. Lógi-camente, se comprende que todo ello nopuede lograrse reduciendo el servicio a unospocos meses. El conseguirlo en un año onueve meses es un desafio para los méto-dos de instrucción de las Fuerzas Armadasque deben ser intensos, eficaces y aprove-char al máximo el tiempo de estancia delsoldado en el cuartel. Por ello, la permanen-cia en filas, independientemente de la ma-yor o menor actividad personal que se reali-ce en cada momento, nunca constituye unapérdida de tiempo.
Sabemos que el ejército de tierra va a lle-var a la práctica el nuevo Plan General deInstrucción y Adiestramiento (PGIA) con el m
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990 57
Las FAS han sido, son yserán un fiel reflejo de lasociedad y de la juventudespañola en cada momen-to, y ahora llegan a filasalcohólicos jóvenes, dro-gadictos, marginados dedistinto signo y personascon depresiones psíquicasque no han sido observa-das en el reconocimientomédico.
contingente de 1990, incorporado a filas afines de enero. Sabemos que el Plan se di-vide en tres periodos: básico, de dos meses;específico, de cinco meses; adiestramiento,de cinco meses. Y que en estos periodos seestablecen cinco niveles de instrucción: ele-mental, individual, colectivo, de unidades yoperativo. Sabemos que la jornada del sol-dado comprende siete horas diarias: cuatrode instrucción de combate, tiro, etc.; tres deinstrucción físico-militar, técnica y de forma-ción militar {por la tarde se dan dos clasesteóricas: una de instrucción técnica, otra deeducación moral y formación militar y otrahora para preparar los elementos de la jor-nada del siguiente día).
Sabemos que los soldados con pase de«pernocta» duermen en sus domicilios cer-canos por la «regionalización del servicio»y se incorporan a las unidades para comen-zar a las 8,30 horas. Si esto lo realizan másdel 50 por 100 de los soldados, es un expe-rimento cuyos resultados habrán de compro-barse, en todas sus consecuencias, al igualque las evaluaciones finales señalarán labondad o deficiencia del Plan. Pero tambiénsabemos que sobre este plan, teóricamen-te bien concebido, incidirán no pocos ele-mentos perturbadores del mismo; el quepuedan ser superados es un auténtico retopara los militares del ejército, y algo análo-go puede decirse de los marinos y aviado-res en sus respectivos campos.
I Nueva ley del servicio militarSaltan a la calle periódicamente noticias
de alcoholismo, droga, autolesiones y sui-cidios en los cuarteles que no deben atribuir-se exclusivamente a la actividad militar delos soldados. Las FAS han sido, son y se-rán un fiel reflejo de la sociedad y de la ju-ventud española en cada momento, y ahorallegan a filas alcohólicos jóvenes, drogadic-tos, marginados de distinto signo y perso-nas con depresiones psíquicas que no hansido observadas en el reconocimiento mé-dico o que se han agudizado por la presiónde la vida en colectividad, frente a lo cualno todos reaccionan por igual. Comunicaresa situación al médico de la unidad por elinteresado o por los compañeros que hayanobservado una conducta irregular, puede evi-tar estos accidentes. Hasta las novatadashan cambiado de signo, ya no son las gra-ciosas situaciones que le permitían al sol-dado veterano «presumir» y demostrar su"superioridad» ante el recluta que todo lodesconoce, o el «clásico manteo» intrascen-dente. Ahora presentan signos de mal gus-to, con ánimo de humillar a la persona, crue-les o peligrosas, y no están permitidas en loscuarteles. Políticos y militares tienen interésen que estas situaciones extremas no ten-gan lugar y se ha creado un «Plan para laPrevención de Accidentes, Suicidios y Agre- • «
ss NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
Dos Computer Center
En DOS COMPUTER CENTER creemos en los palabras. Poreso nos comprometemos o hacerlos grandes. Para que Vd.y su empresa cuenten, en todo momento, con la potencio yflexibilidad informática más adecuada. Con la fiobilidad ab-soluta de nuestros sistemas. Y con algo que le resultará in-dispensable: la seguridad de un gran servicio técnico. A todoslos niveles.
Vengo a conocer los nuevos COMPAQ OESKPRO 3B6 y 486.Lo linea líder mundial en rendimiento y versatilidad, ahoraal alcance de todos los usuarios de ordenadores personales.
En DOS COMPUTER CENTER Vd. tiene la última palabra. No-sotros mantenemos la nuestra. Siempre.
COMPUTER CENTERLa Garantía de Acertar,
Madrid: (91) 34S 77 70 Barcelona: (93) 410 63 53 Bilbao: (94) 476 06 80 Sevilla: (95) 457 68 11
El sistema mixto, de ser-vicio obligatorio con cre-ciente número de especia-listas voluntarios, permi-te reducir el tiempo depermanencia en filas sindetrimento de la capaci-dad combativa de las uni-dades.
siones en el servicio militar».La actualización del servicio militar se rea-
liza periódicamente en todos los países dela OTAN para adaptarla a los elementos quecondicionan la seguridad y la defensa, e in-fluyen tanto el estado de distensión domi-nante en las relaciones internacionales co-mo los avances del desarme, o la evoluciónde la sociedad a la que defienden las FAS.Y los gobiernos informan directamente a susciudadanos —no solamente a las Comisio-nes de Defensa del Congreso y Senado-proporcionando a los soldados libros aná-logos al de Español, conoce a tus FuerzasArmadas, ya que es obvio que no se puedevalorar y querer lo que no se conoce; ade-más presentan a las FAS en sus aspectosmás destacados en los medios de prensa,radio y televisión, para que el ciudadano se-pa que sus FAS tienen determinadas posi-bilidades y limitaciones para realizar su de-fensa.
El año 1990 va a conocer una nueva leydel servicio militar para lograr la moderniza-ción operativa de las Fuerzas Armadas, ini-ciada con la transición democrática en 1976.El proyecto es mantener el sistema de reclu-ta universal complementado con voluntariosespeciales y según el ministro de Defensase procurará que la permanencia en filas sea«lo menos gravosa para los jóvenes». A lavista de los acontecimientos, es probableque se plantee en el Congreso un debate so-bre la conveniencia o no de tener un ejérci-to profesional.
Lógicamente, la puesta en práctica de laley tendrá que aprovechar el tiempo al máxi-mo para garantizar el cumplimiento de la fi-nalidad de las FAS durante el servicio mili-tar, que no es otra que formar combatientesaptos para el desempleo de sus misiones es-pecíficas y no realizar actividades encomen-dadas a otros organismos de la administra-ción, como en épocas pasadas ocurría conla Promoción Profesional en el Ejército (PPE)dependiente del Ministerio de Trabajo.
partida en la OTAN y en la Unión Europea Occiden-tal (UEO).
En relación a la próxima modificación del serviciomilitar, parece que el mecanismo a seguir compren-derá un período de información previo al debate a rea-lizar en la Comisión de Defensa del Congreso, despuésde que ésta se haya definido sobre el modelo de Fuer-zas Armadas a que se quiere aspirar a medio plazo.
Es de esperar que todo ello no quede en «una meradeclaración de intenciones», sino en una realidad prac-tica y acertada.
Las protestas de algunos padres de ma-rineros forzosos enviados al Golfo puedenser formuladas en un régimen con libertadde expresión como el nuestro, e incluso seha creado una «Coordinadora» para organi-zar manifestaciones públicas, actuacionesen televisión, etc. Pero al igual que se sueleconfundir la duración del servicio militar (15años, de los 19 a los 34 años de edad), conla duración del servicio en filas o situaciónde actividad (12 meses), algunos creen quesi el servicio militar obligatorio en tiempo depaz, es sustituido por voluntarios profesio-nales, sus hijos no tendrían que ir a la gue-rra en caso de producirse y esto es falso. Siestalla un conflicto, a poco que dure, los jó-venes de reemplazo forzoso serán llamadosa filas, ya que los profesionales sólo seriansuficientes para tas jornadas iniciales ypronto habría que movilizar a los reservistasque con escasa instrucción tendrían que serenviados al frente, como ha sucedido en to-das las contiendas. La existencia de un ejér-cito profesional, no garantiza a los padres,en ningún país, que sus hijos no habrán deir a la guerra; la única garantía es la no exis-tencia del conflicto.
Por ser la seguridad y la defensa un temade Estado que afecta a todos con carácterpermanente, no sólo a las FAS, la legislaciónsobre ella tiene la característica de ser con-sensuada por los partidos políticos, y todosdebemos desear y contribuir a que con supuesta en práctica resulte «España defendi-da». •
El ministro de Defensa compareció ante la Comi-sión de Defensa del Congreso de los Diputados el 29de enero de 1990 (Diario de Sesiones n.° 20, IV Legis-latura, año 1990), para presentar los planes de traba-jo para los próximos cuatro años que comprenden tresejes principales: Planteamiento de la defensa; Políti-ca de personal y organización y Política de armamen-to y equipo, consideradas dentro de la defensa com-
Femando dt Salas López es corone! del Ejército retirado, di-plomado de Estado Mayor del Ejército y de la Armada. Li-cenciado en Derecho y rector de la Sociedad de Estudios In-ternacionales (SEI). Autor de 12 libros entre los que desta-can: Empleo láctico del armamento. La utopía de la paz yel terror de la guerra y Español, conoce a tus Fuerzas Ar-madas.
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
más de
Esta cifra no os dol recibo de la l e í .
al dol teléfono, ni tan siquiera es lo
qeo le haya podido tocar con en décimo
de lotería. Esta cifra os el •«mero
de lectores a los qee diariamente
les "toca" la información de la Tribeña.
La TribunaMARIO INDEP
NO/OMEDIK S. A.EXCLUSIVAS DE P^BLICIDAD
Para entender España
El tercer proyecto González:
ENTRE EL MONOLITISMOY LA TECNOCRACIA POLÍTICA
Por Arturo Moreno
Cuando en octubre de 1982 el Partido So-cialista llegó al poder lo hizo después de ha-ber concurrido a tres elecciones democrá-ticas: Generales del 77 y del 79 y Munici-pales del 79, partiendo de las siguientes ba-ses:
1. Una buena organización, basada enun Partido sólidamente implanlado, quegobernaba en las principales ciudades y te-nía una presencia significativa en los distin-tos núcleos rurales y urbanos.
2. Una clara hegemonía en su espaciopolítico y electoral, potenciada a partir delos Pactos Municipales de la Izquierda enei ano 79.
3. Un sistema de estructura interna que,a pesar de su denominación federal, ha es-tado fuertemente centralizado regional ynacionalmente.
4. Un liderazgo carismático e indiscuti-do.
5. Un programa reformista y moderada-mente izquierdista.
6. Un Sindicato (UGT) integrado políti-camente en la estrategia de acceso al poderdiseñada por el Partido Socialista, que ro-bustecía por tanto el bloque social de apo-yo a la oferta política del Partido.
7. Una durísima oposición parlamenta-ria en las cámaras del 77 y del 79, nadaconstructiva, sin acuerdos con el Gobiernoa excepción de los Pactos de la Moncloa yla Constitución.
8. Una decisiva contribución al debilita-miento de las fuerzas políticas alternativas:desplazamiento de la alternativa del centroa la derecha y demolición del PCE por lavía de la captación de cuadros de ese partí-
eiipe González tieneen exclusiva el área de comunicación
y de representación del PSOE,especialmente importante en el ámbito
internacional. Pero en ei interiordel Partido su misión ha sido
la de reinar, delegandosus funciones políticasen Alfonso Guerra."
do —los pactos Municipales facilitaron esalabor—, y con un llamamiento político a to-da la izquierda para no desaprovechar laposibilidad histórica, para esa Izquierda dealcanzar el poder.
9. Una experiencia internacional acepta-ble canalizada a través de la InternacionalSocialista, debida fundamentalmente a laaportación del SPD alemán y también a lasbuenas relaciones con algunos países ibe-roamericanos.
Todos estos factores en su conjunto, uni-dos al diseño de un discurso político atrac-tivo, muy bien vendido publicitariamenteal manejar adecuadamente los resortes es-cénicos, contribuyeron a crear los factoresesenciales que hacen que se ganen unas elec-ciones. Al conseguir ilusionar al país en suconjunto, el PSOE logró movilizar en tor-
no a su proyecto político a la burguesía pro-gresista, crítica, antifranquista y reformis-ta. La UCD ya había exprimido toda su ca-pacidad de reforma. El cambio estaba ser-vido.
Con un partido cohesionado y bien or-ganizado y con un liderazgo fuerte, trans-misor de un proyecto político inequívoca-mente reformista, Felipe González consi-guió en 1982 la mayoría absoluta (202 di-putados): fue la única vez que no la pidió,la única vez que ese concepto no formó par-te ni de sus objetivos políticos, ni de su es-trategia electoral.
El primer proyecto González:octubre de 1982-¡unio de 1986
Antes de entrar de lleno en los rasgos ca-racterísticos de este primer proyecto, con-viene empezar diciendo cuál ha sido el cri-terio político-funcional que se ha manteni-do invariablemente en el Gobierno por par-te de Felipe González desde 1982 y que secorresponde con la existencia de tres gran-des áreas:
a) Comunicación y representación: co-rresponde en exclusiva al presidente del Go-bierno y secretario general del PSOE. Con-siste básicamente en que Felipe Gonzálezvierta su carisma explicando las acciones deGobierno importantes, o el proyecto polí-tico en su conjunto a los medios de comu-nicación o a los ciudadanos. También le co-rresponden las facultades representativas,como líder del Partido y secretario generaldel PSOE, especialmente las Internaciona-les. En el Partido su misión ha sido la dereinar, delegando sus funciones políticas enAlfonso Guerra. Si las funciones de comu-nicación y representación las tenía atribui-das en exclusiva, las de diseño del proyec-fo y asignación de responsabilidad las com-parte con Alfonso Guerra.
b) El control del Partido y el área de pu-blicidad y propaganda con carácter gene-ral, que son exclusivos de Alfonso Guerra,comprenden:
— todos los circuitos de información delGobierno (incluidos los policiales). Cuan-do Alfonso Guerra dijo que estaba de oyen-te no dijo ninguna tontería;
— todos tos medios de comunicación pú-blicos (especialmente televisión, elementoclave de dominación política durante estetiempo);
— el aparato del partido, imprimiendoun férreo control sobre él;
— el dispositivo ideológico e intelectualde! PSCE (publicaciones. Fundaciones,Programa 2000, etc.).
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
c) Asuntos económicos: eje autóctono deactuación en el Gobierno, es entregado a latecnocracia ilustrada de el partido (prime-ro, Boyer, luego Solchaga), sin peso en laorganización política del PSOE.
Rasgos da actuación política•n osto período
Cuando el PSOE accedió al poder, laConstitución no estaba desarrollada en suselementos fundamentales, ya que las con-tinuas reyertas en el seno de la UCD y susdiferencias ideológicas frenaron la acciónlegislativa en el 2.° mandato de este parti-do. El PSOE en el uso y abuso de su ma-yoría absoluta, no buscó el consenso polí-tico para leyes que afectaban a la esenciamisma del Estado democrático, sino queimpuso su propio modelo, alejado del es-píritu constitucional, instalando un nuevorégimen político que consiste básicamenteen el asalto partidista a las institucionesconstitucionales, utilizando sus resortes ymecanismos en su propio beneficio políti-co. La consecuenca mas importante de es-ta acción política es una adulteración delsistema democrático, por la vía del solapa-miento de los poderes políticos consustan-
ciales a la democracia, y su sustitución porel sincretismo producido por el uso indis-criminado de la mayoría política, capaz porsí sola de justificar cualquier acción políti-ca, aunque fuera en perjuicio de los propiosmecanismos de control social instalados enel corazón mismo de la democracia.
La falta de una auténtica voluntad de diá-logo político, la prepotencia como talantey el «rodillo» como expresión gráfica de lamayoría son aspectos destacados de estaetapa.
Quizá alguien podría reprochar a la so-ciedad civil una falta de capacidad de re-sistencia ante estas actuaciones. Lo prime-ro que hay que preguntarse es por la exis-tencia de una sociedad civil. Antes, en tiem-pos de Franco, se confundía con el Estadoen el sentido de que únicamente el Estadopodía satisfacer o reconocer las demandasde sus ciudadanos, era un Estado corpora-tivo en suma. Por eso, la poca sociedad ver-tebrada que existía se agrupaba en torno aalgunos cuerpos de «élite» de la Adminis-tración del Estado (incluidos los Judiciales)o de la Universidad, donde regían ademáslos principios de la capacidad y el mérito.Es posible que hubiera sociedad civil enotras esferas sociales, pero no tenía ni caucede participación, ni comunicación orgánica
con el Estado en su expresión política.Naturalmente fue ésta —la administra-
ción en su conjunto— uno de los principa-les ceñiros de actuación y desactivación po-lítica, por parte del Gobierno, aplicando loscriterios de igualitarismo que regían hastaentonces.
Una vez instalados en el poder, y sin re-sistencia orgánica en su seno, el PSOE de-bía vigilar a algunos sectores económicos yfinancieros con capacidad para ir vertebran-do la sociedad; pero la bonanza económi-ca internacional, la instauración del prin-cipio del miedo a la represalia por pane delGobierno (Rumasa, por ejemplo), la situa-ción de debilidad orgánica de la oposiciónetc., hicieron que estos sectores aceptarantácitamente el juego del Gobierno que bá-sicamente se podía expresar en estos térmi-nos: «ganad todo el dinero que queráis, pe-ro no ofrezcáis resistencia social a los pro-yectos del Gobierno».
La Iglesia tampoco pudo cumplir un pa-pel de cauce de participación, ya que su ló-gica oposición a demandas sociales comolas del divorcio y el aborto, o una cierta co-laboración de algunos sectores de la mismacon el anterior régimen, no facilitaba quepudiera ser elemento vertebrador. Todo ellosin contar que su filosofía es demasiado
Ttnér gobierno de Felipe González (7-12S9).
NUEV* REVISTA • OCTUBRE 1990 83
Para entender Españatranscendente para un objetivo (an terrenaly a corlo plazo como sería el de organizarla resistencia social al Partido Socialista.
La subsidiaridad de todos los poderes delEstado respecto del Ejecutivo, la desarticu-lación de todos los focos de posible resis-tencia social organizada al Gobierno, la«sacralización» del pragmatismo y deloporlunismo político (el fin siempre justi-fica los medios), la pérdida de valores oprincipios morales arraigados (anestesian-do al país) y el autoritarismo como formade ejercicio del poder son características ¡m-portanies de este periodo.
Momento delirante de los «tics» autori-tarios fueron la utilización por el presiden-te del yate Azor, gesto a medio camino en-tre el psicoanálisis colectivo y los sueños degrandeza.
Si hemos analizado el fondo político deeste primer proyecto, no podemos dejar deanalizar el modelo económico social, tanconectado con el primero. El Gobierno ac-tuó en este terreno guiado por el principiobásico de su acción política: el «pragmatis-mo». Favorecido por la caída de los preciosdel petróleo y la caída del dólar, el Gobier-no realizó una política de continuación delajuste económico que ya había iniciado laUCD, sobre la base de una política de dis-ciplina monetaria (para el control de la in-flación), presupuestos restrictivos y mayorpresión fiscal frente al contribuyente.
El Gobierno necesitaba un clima de es-tabilidad económica para hacer sus refor-mas políticas, decantándose por la políticaeconómica que funciona, sin concesiones auna política económica demagógica por laque alguien de el partido pudo sentir ten-taciones.
En los primeros años de gobierno socia-lista, la UGT todavía estaba en el bloquepolítico del Gobierno facilitando tas medi-das de ajuste económico y potenciando elmodelo de concertación social con el Go-bierno. Asi pudimos asistir, en estos prime-ros años, a una reedición del modelo sue-co: crecimiento económico sostenido sobreun modelo de implicación o concertaciónde los agentes sociales en la política econó-mica y social.
La Ley de reforma de las pensiones de1985 marcó el comienzo del distanciamientodel Gobierno con su sindícalo, agudizándo-se estas diferencias en la siguiente legisla-tura. El resto de la acción de Gobierno, es-tá marcada por una labor legislativa —víarodillo— ingenie llena de reformas y con-trarreformas (cabe recordar la famosa fra-se «sólo aciertan cuando rectifican») y don-de el Gobierno intentó llevar una políticade aplicación de su programa, sin duda para
Primer gobierno de Felipe González (3-12-82).
"EIPSOE, en el usoy abuso de su mayoría absoluta,
no buscó el consenso políticopara leyes que afectaban a ¡a esencia
misma del Estado democrático,sino que impuso su propio modelo,alejado del espíritu constitucional,
instalando un nuevo régimen políticoque consiste básicamente en el asalto
partidista a las institucionesconstitucionales, utilizando sus
resortes y mecanismos en su propiobeneficio político."
contentar a su izquierda, que resultó secta-ria e ineficaz. Especialmente reseñables en:Justicia (mal funcionamiento de la justiciay drogas), Educación (LODE, conflictoscon la Iglesia), Sanidad (listas de espera yburocratización) y Obras Públicas («lasautopistas son un invento fascista»). Losservicios públicos, en suma no funcionan.
Otra reforma destacabk, fue la realiza-da por Serra en Defensa (de carácter neo-azañista), aprovechando la debilidad delEjército a raíz del afortunadamente fallidoGolpe de Estado del 23-F.
Pero el hecho más destacado de este pe-riodo fue, sin lugar a dudas, el referéndumde la OTAN, donde F. González, por unapromesa electoral, puso al país al borde delabismo, obligando a la derecha sociológi-
ca a votar a su favor porque de lo contra-rio se hubiera entrado en un periodo de pe-ligrosas incertidumbres. Fue la segunda vezque el Gobierno tuvo verdaderas dificulta-des en esta etapa. La primera había ocurri-do cuando el Tribunal Constitucional, deforma vergonzosa y gracias al voto de cali-dad de su presidente, estimó ajustada a de-recho la actuación del Gobierno en relacióncon Rumasa. Pero España estaba definiti-vamente en la CEE, después de un largo pe-riodo de negociación iniciado mucho antesde llegar los socialistas al poder. Tambiénen la OTAN, aunque «fuera de canto», yel Partido Socialista unido en base a un blo-que monolítico regionalizado controladopor Alfonso Guerra. Había una izquierdasocialista que cumplía su papel y una UGTque empezaba a distanciarse del Gobiernopero que todavía tenía conexiones con elPartido. El liderazgo de F. González se en-contraba reforzado después del referéndumde la OTAN y era el centro recurrente detodas la tendencias y sensibilidades socia-listas.
Por otro lado, la oposición estaba de unaparte debatiendo su estructura orgánica enel caso de AP-PDP. Se limitaba a subsistiren el caso del PCE; era débil el nacionalis-mo vasco; el catalán se hallaba en muy ma-las relaciones con el Gobierno por el asun-to Banca Catalana, e intentaba expandirsea nivel estatal disputando el centro políti-co al CDS de Suárez. Ante este panorama,F. González hizo lo que tenía que hacer:convocar elecciones para antes del verano.
Felipe González pidió a los españoles quele otorgasen la mayoría absoluta para po-der consolidar el cambio político, avanzardesde la estabilidad, y seguir «profundizan-do» en la democracia, una vez que los es-
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1M0
pañoles habían acordado, a través det re-feréndum, en qué espacio político-geográ-fico se querían mover.
El s*gundo proyMto González:junio 86-octubre 89
Aunque el PSOE perdió más de 15 esca-ños, mantuvo la mayoría ante el estanca-miento de AP, el cierto auge de Suárez quebarrió a los reformistas y el carácter mar-ginal del PCE, mientras el resto de los par-tidos, nacionalistas o regionalislas, se plan-taban o subían ligeramente.
El Gobierno en una primera etapa de es-ta legislatura empezó a recoger de algunaforma, todas las sinergias procedentes de lapertenencia a la CEE y a la OTAN. La se-guridad que despertó en los centros finan-cieros internacionales la posición de Espa-ña, el aparente rigor de su política econó-mica a pesar de sus desequilibrios estruc-turales y la baja conflictividad laboral, asícomo la constalación de que el país estabaen venta o compra según lo que uno qui-siera hacer, facilitó la entrada de capitales,el boom de la bolsa y del sector inmobilia-rio, y todo el país quedó preso de una nue-va moral, la del dinero, verdadero becerrode oro de estos años- Los nuevos ídolos dela población pasaron a ser ciudadanos ca-paces de hacer algo atrayente en el menortiempo posible (ya fuese ganar dinero ocambiar de mujer) y alrededor de estas per-sonas con acceso a! poder y, por (anto, ala riqueza, se formó una especie de ecosis-tema compuesto por empresarios, banque-ros o financieros proclives al régimen, concierto aire libertino en sus comportamien-tos públicos, que provocó un efecto mimé-
Segundo gobierno de Felipe González (2B-7-96).
tico y frenético en algunos sectores de la po-blación.
España se puso de moda. Felipe Gonzá-lez se paseaba con gran seguridad por lascancillerías europeas, los ministros se reu-nían en Bruselas con sus homólogos euro-peos —incluso algunos sin intérprete— y el92 se convertía en una fecha mágica que im-pregnaba el discurso político de tos tecnó-cratas del régimen.
Pero el distanciamiento político entre elGobierno y la UGT, que ya había empeza-do a manifestarse en la fase final del ante-rior mandato, se recrudeció de forma ex-trema en este periodo. El empecinamientodel Gobierno en no variar su cuadro macro-económico, su autocomplacencia ante laaparente situación económica de boom quevivía nuestro país, el talante soberbio y pre-potente en muchos de sus comportamien-tos públicos, el espectáculo de algunos desus ministros, altos cargos o de personasvinculadas a su ecosistema; muy poco en lí-nea con los «años de honradez y ética pro-clamadas» como estandarte electoral en laprimera legislatura —así como la clara ani-madversión entre el equipo económico delGobierno, incluido el presidente, y NicolásRedondo— precipitaron la ruptura UGT-PSOE. Lo cual no sólo motivó la quiebradel bloque político UGT-PSOE, que habíafuncionado desde 1977, sino que significóel bloqueo del modelo de concertación so-cial (que parecía hasta ese momento un ac-tivo de la democracia), así como un avan-ce en el proceso de unidad sindical.
Las acusaciones al Gobierno de insensi-bilidad social o de gobernar sólo para losricos por parte de la UGT, eran contesta-
das desde el Gobierno, o desde la oficinacentral del Partido Socialista con llamadasa la responsabilidad para no poner en peli-gro ni el crecimiento económico, ni el pro-yecto histórico del Partido Socialista, recur-so mesiánico muchas veces empleado. Ladesviación de la UGT respecto del funda-mentalismo del Partido Socialista, y la con-frontación social derivada de esa aptitud tu-vo varios efectos. Entre otros:
— La convergencia sindical UGT-CCOOque vivió momentos estelares durante esteperiodo en su lucha unitaria contra el go-bierno;
— la articulación de una fuerza política(IU) a la izquierda del Partido Socialista,superadora en parte del Partido Comunis-ta, que recogió desde el punto de vista po-lítico gran parte del desgaste electoral queel en fremamiento Sindicatos-Gobierno sig-nificó para el PSOE.
Ya en las elecciones municipales de 1987,algunos grandes municipios y Comunida-des Autónomas dejaron de estar goberna-dos por el Partido Socialista, en virtud dela pérdida de votos del PSOE, por la iz-quierda sobre todo y en parle a favor elCDS, que suscribió unos pactos municipa-les con PP. Pero, sin duda, el hecho másimportante de toda esta confrontación fuela huelga general de diciembre de 1988 queagitó al país y que pudo provocar una cri-sis institucional importante. El apoyo po-lítico que desde el Parlamento recibió elPartido Socialista de los sectores de la opo-sición moderada —especialmente de AP—,así como una mayor disposición para el diá-logo por parte del Gobierno, salvaron estadifícil situación. Cronológicamente fue eltercer momento más comprometido para elPartido Socialista, después de la sentenciadel Tribunal Constitucional sobre Rumasay del referéndum de la OTAN.
La retirada de apoyos electorales del Par-tido Socialista procedentes de los sectoresurbanos, burgueses y críticos de la sociedad,fueron sustituidos por una política de cap-tación de votos que los sectores menos in-formados, situados en zonas rurales, extre-madamente pobres, habituados a «votarpoder», y que fueran incorporados comoapoyo electoral al Partido Socialista a tra-vés de la red de comisarios que el PSOE ar-ticuló en sus Ayuntamientos, Diputacioneso Comunidades Autónomas. Esta peculiarforma de democracia subsidiada puede lle-var a medio plazo al apartamiento del sis-tema político de los sectores dinámicos dela sociedad por la imposibilidad de lograrla reversibilidad o alternancia del poder(connatural a la democracia), sin contar conlas escasas expectativas de desarrollo cul-
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990 65
Para entender España
lural y económico para los sectores subsi-diarios, que se convertirán en extraños«ghettos» subdesarrollados en una Europaunida y próspera. La tentación de extenderlos subsidios improductivos como forma dedominación política, sin invertir en forma-ción profesional o en sectores económicosproductivos, seria una adulteración de con-secuencias insospechadas del sistema demo-crático, por parle del Partido Socialista.
Por otra parle la situación de los parti-dos políticos en esa legislatura era la s¡-guienie:
El Partido Socialista encerrado en sí mis-mo, potenciaba el monolitismo de su pro-yecto político como expresión de su voca-ción «priista» defenestrando lodo foco deoposición inierna (Damborenea y Castella-no son un ejemplo) y convirtiéndose exclu-sivamente en una máquina electoral de con-servación, y/o abstención, del poder porcualquier medio o forma. Galicia es el ejem-plo más claro, pero también la ComunidadAutónoma de Madrid donde el intelectualLeguina, tan elogiado últimamente, contri-buyó activamente a mantenerse en el podercon la compra de un diputado autonómicodel Partido Popular (señor Piñeiro) sin nin-gún tipo de rubor.
Alianza Popular que después de la dimi-sión de Fraga (en diciembre de 1986, des-pués de las elecciones vascas) y de la salidadel PDP y del Partido Liberal de la coali-ción no tenia una forma estable de funcio-namiento. No fruclificó el liderazgo deMancha, por lo que seguía pendiente e! de-sarrollo de la refundación del Partido y labúsqueda de un líder joven con experien-
Uanlleslación del 14-12-88. día dé la huelga generalcontra el Gobierno González.
Hí' ¡nI modelo poli/ico •de gobierno del «bloque monolítico»
consiste en seguir avanzandoen medidas de protección social
como instrumento de control político,con gestos a la izquierda ideológica(congelación del PEA', por ejemplo),
la defensa del modelode concertación para tener
un movimiento sindicalen su seno y evitar la configuraciónde una alternatñ 'a por la izquierda."
cia de gobierno, sin compromisos con el pa-sado, que resultó ser José María Aznar.
El CDS estaba sumido en una crisis exis-tencial precipiiada por los pactos munici-pales con la derecha; Izquierda Unida se ha-llaba en fase de definición de su estructurapor la hegemonía en su seno del PCE, pe-ro con un beneficio electoral evidente porla confrontación Gobierno-Sindicatos. ElPNV se encontraba coaligado con el Go-bierno Central como forma de garantizarsu primacía en el nacionalismo, ante lairrupción de Garacoichea con EA, y por lotanto, cautivo del PSOE. Convergencia yUnión, centrada ya en Cataluña después deel fracaso de la operación reformista, tenía
mejores relaciones con el PSOE a raíz dela solución del lema Banca Catalana mien-tras gobernaba con mayoría absoluta enCataluña.
Ante este panorama de debilidad de lasfuerzas políticas alternativas, y ante el levemejoramiento de las relaciones con la UGTreanudando tímidamente los intentos deconcertación, con la excusa de preparar alpaís para el mercado único, Felipe Gonzá-lez convocó elecciones y solicitó nuevamen-te ia mayoría absoluta a los ciudadanos.Los aspectos más reseñables de esta legis-latura son: el auge de una nueva moral —ladel dinero—, la unidad sindical, la huelgagenaral de 1988 y la tentación de una exten-sión del sistema de democracia subsidiada.
El tercer proyecto González:octubre 89
Con la sempiterna llamada a la estabili-dad como supremo reclamo electoral —qui-zá evocando inconscientemente los «cuaren-ta años de paz»— para seguir avanzandoen progreso, Felipe González volvió a pe-dir la mayoría absoluta a los ciudadanos el29 de octubre, anunciando además que se-ría la última vez que se presentaría. Despuésde un accidentado recuerdo electoral, pla-gado de irregularidades y tras los numero-sos recursos electorales que dieron como re-sultado la repetición de las elecciones enMelilia, el Partido Socialista obtuvo unaprecaria mayoría absoluta no numérica, pe-ro sí mecánica, por la ausencia de Herri-Batasuna.
Ahora bien, nada más comenzar la legis-latura, el país asistió al mayor escándalo po-lítico desde el comienzo de la democraciaen España. El «caso Guerra» no es un ca-so accidental, sino que es la consecuenciadel sentido patrimonialista del poder deciertos dirigentes del Partido Socialisla. Elconfundir lo público con lo privado, el creerque cualquier actuación está justificada porostentar una mayoría política, y que el quediscrepa o muestra su disconformidad conesta forma de comportarse pertenece a laderecha reaccionaria que «se puso las bo-tas con el franquismo» (Juan Guerra aca-ba de decir: «Yo no claudicaré ante las fuer-zas reaccionarias»), no son nada más quesíntomas de un uso ilegítimo de la mayoríaque previamente había desarticulado losmecanismos de control político o social, ex-preso o tácito, al infundir miedo en esos in-terlocutores.
El «caso Guerra» es también el de un go-bierno que tolera la corrupción, sin sensi-bilidad democrática para tomar las medi-
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
Para entender Españadas adecuadas.
La debilidad anímica y política de Alfon-so Guerra fue aprovechada por sus adver-sarios en el seno del partido para internarganar posiciones después de la muy polé-mica y disputada designación de Chaves co-mo candidato a la Presidencia de la Juniade Andalucía. El ministro de Hacienda ysus aliados en el Gobierno (que no se sabemuy bien quiénes son pero parece que exis-ten), Leguina (en la FSM) y algunas otraspersonalidades del partido o del gabineteabrieron el debate de cara al Congreso denoviembre.
Conviene recordar que hasta ahora, des-de 1982, Alfonso Guerra ha actuado, pordelegación de F. González, con todos lospoderes en el seno del Partido Socialista.Es decir, manda el binomio González-Guerra, sin colegiación de decisiones en elpartido.
Los modelos que se defienden para elpartido son los siguientes:
—El monolítico: que consiste en «parti-do por un lado y gobierno por otro», conun delegado del presidente del Gobierno pa-ra el partido que es Alfonso Guerra. Se pue-de eslar en el Gobierno para tareas técni-cas y al final no pintar nada en el partido(caso Boyer). Esta concepción implica el fé-rreo control del partido y de las federacio-nes y, por lo tanto, la eliminación de «ba-rones», convirtiéndolo exclusivamente enuna máquina electoral con un cuerpo ideo-lógico común que son las pasias del Pro-grama 2.000, y con una tendencia a la vin-culación orgánica de-determinados grupossociales que actuarían como secciones delPartido; cuota femenina, ecologistas, ju-ventudes, movimiento sindical, pensionis-tas, etc. Todos estos grupos sociales ten-drían un jefe de sección que sería el respon-sable designado por el aparato. Se trataríade conformar «algo más que un partido»,un movimiento. «El PSOE es uno de los po-cos elementos vertebradores de la sociedadespañola» cuya última finalidad sería, en ló-gica consecuencia, el procurar la sucesiónal equipo dirigente del Gobierno, desde elseno del propio partido; es decir, sin poneren entredicho la posición hegemónica delPSOE mediante la descalificación perma-nente de las alternativas externas al parti-do. Salinas de Gortari sucede a Miguel dela Madrid, pero sigue gobernando el PRI.El modelo político de gobierno del «bloquemonolítico» consiste en seguir avanzandoen medidas de protección social como ins-trumento de control político, con gestos ala izquierda ideológica (congelación delPEN, por ejemplo), la defensa del modelode concertación para tener un movimiento
Nicolás Redondo se dirige a los manifestantes...
conviene recordarque hasta ahora, desde ¡982,Alfonso Guerra ha actuado,
por delegación de F. González,con todo los poderes
en el seno del Partido Socialista.
sindical en su seno y evitar la configuraciónde una alternativa por la izquierda, porqueestá demostrado que cuando hay confron-tación sindical sube IU, y cuando no la haydesciende. Por razones de pragmatismo noson partidarios de un giro a la izquierda enla política económica, porque la políticaeconómica de izquierdas no funciona, ylo que no funciona no es rentable políti-camente.
Respecto a la política con los grupos deoposición, se ofrecen tres tralamientos: sudestrucción, mediante una descalificacióncontinua a través de los medios de comu-nicación públicos; su satelización (el bloqueconstitucional es su parangón) y la celda deaislamiento como paso previo a uno de losdos estados anteriores.
—El modelo no monolítico: partido y go-bierno deben estar conectados y, por lo tan-to, sus ministros estar en la ejecutiva. Setrataría de legitimar y robustecer politica-
mente a los ministros, al mismo tiempo quese reequilibra el poder en el Partido median-te la apertura de sus órganos. Quizá parano quedarse con la miel en los labios, notienen una concepción del modelo de par-tido que vaya más allá del simple repartode poder ('«primero que se reparta el podery luego ya veremos»). Posiblemente, ensi-mismados por el debilitamiento de Alfon-so Guerra, no caen en que están poniendoen entredicho el modelo de relaciones dePartido-Gobierno concebido por el propioFelipe González y el sistema de reparto enel poder también concebido por F. Gonzá-lez. Por motivos económicos no estarían afavor de una generalización de las medidasde protección social; por razones estéticastampoco parecen que lo sean de las escu-chas telefónicas, son «teenócratas-europeos» en el sentido de ser partidariosde la potenciación de la unidad política yeconómica de Europa y, por lo tanto, deinstrumentos como el SME, los fondos es-tructurales, etc.
Estas dos concepciones de cómo debeorientarse el partido concurrirán en e! pró-ximo congreso del PSOE: una con el avalde haber ganado tres elecciones generalespor mayoría, la otra con la estela reformistaque transluce su oposición al actual mode-lo de partido y con la idea de reequilibrarel poder en el interior del PSOE.
En el fondo se está poniendo en entredi-cho el modelo de dirección del partido di-señado por Felipe González y ejecutado—por delegación— por Alfonso Guerra yse está buscando una colegiación en las de-cisiones y un equilibrio de poder como for-ma de situarse ante una eventual sustituciónde Alfonso Guerra (primero) y de FelipeGonzález (quizá después, en un futuro notan lejano).
Felipe González ha gobernado desde 1982hasta 1990 con un entorno económico e in-ternacional favorable; pero la nueva situa-ción económica que se vislumbra por el con-flicto del Golfo, va a dificultar la acción degobierno. Pocos equilibrios puede hacer yael presidente para mantener el partido mo-nolítico y el gobierno monolítico como has-ta ahora. Pero convertir los órganos de go-bierno del Partido Socialista en centro dediscusión y de poder, con cuotas de podermiméticas en el Gobierno, es poner impor-tantes limitaciones a un poder omnímodo.Felipe González tendrá que elegir en no-viembre; posiblemente se decante por la so-lución mexicana. Aunque sea imperfecta,lleva ya 12 años practicándola. •
Arium Moreno es abogado y empresario. Hs secre-lario del Club Liberal y ha desempeñado la vicese-cretaxia del Parlido Popular.
MUEVA REVISTA OCTUBRE 1990
La energía eólica eslimpia, natural yrespetuosa con elmedio ambiente.Porque compartimosla naturaleza, hemospuesto en marcha elmayoraerogenerador deEspaña, el AWEC-60,una importanteinnovacióntecnológica en lainvestigación de lasenergías renovables.
UNION FENOSA
Naturaleza y Medio Ambiente
Conversación con Gro Harlem Brundtland y Frans WiderbergGro Harlem Brundtland (1939) presidió el gobierno noruego durante el año 1981
y después desde 1986 a 1989. Presidió también la Comisión Mundial sobreMedio Ambiente y Desarrollo, que publicó en 1987 el conocido informe «Nuestro
Futuro Común*. Actualmente preside el Comité Permanente de AsuntosExtranjeros del Parlamento noruego.
Frans Widerberg (1934) es un conocido pintor y artista gráfico noruego,considerado como un innovador. En 1991 y 1992 se llevará a cabo una
exposición itinerante de sus cuadros en varias capitales europeas.
CHARLA SOBRE MEDIO AMBIENTEEN LA MESA DE LA COCINA
I automóvil es un dino-saurio que hay que elimi-nar.
La casa de Frans Wi-derberg está, segúnsus palabras, «en el
sitio más alto y más limpio delcentro de Oslo». Desde allí sepueden contemplar ios árbolesdel Parque Stens y al fondouna fila de casas que contras-tan con las estatuas de su jar-dín. Un viejo automóvil estáaparcado en medio del césped,como si formara parte del con-junto escultórico. Inmediata-mente, se advierte que la aus-tera atmósfera de la clase me-dia-alta del barrio de Pilestretedde Oslo no ha disminuido la in-confundible fuerza creadora deWiderberg, que te golpea aúncon más ímpetu una vez tras-pasas la puerta principal. Allílos colores ocupan todo el es-pacio. Widerberg está dandolos toques finales a una nuevae importante exposición en Os-lo. En todas las habitacioneshay pinturas amontonadas, ex-cepto en la cocina, de coloramarillo claro, donde tendrá lu-gar la primera reunión entre elartista y la estadista.
Por Ketil Bjornstad
Gro Harlem Brundtland mi-ra alrededor con curiosidad,con esos ojos azul claro que pa-recen una prolongación de lapaleta de Widerberg. Se pue-de percibir entre ellos un mu-tuo respeto y un sentimiento decuriosidad por ver a dóndepuede conducir esta discusión.
Algunas estrellas del rock,como Sting, han mostradocuánto pueden alborotar los ar-tistas cuando defienden temasde medio ambiente. A primeravista, da la impresión de queWiderberg no se inclina a de-sempeñar el papel de «artistafamoso que ya ha sacado susconclusiones». En lugar de ha-blar, escucha atentamente aGro Harlem Brundtland, queacaba de regresar del Brasil yse muestra muy satisfecha porla preocupación sobre el medioambiente que ha encontradoen Latinoamérica. «Bien», di-ce Widerberg, «bienvenida a micasa. ¿Le importa si fumo?».
Gro Harlem Brundtland di-ce que no le molesta. Se fija enuna pintura de color verde-sel-va que hay en el salón mientrasWiderberg intenta encontrar
«su» ángulo de aproximación:«Verá», dice con su más irre-
sistible sonrisa: «en esta conver-sación yo haré lo contrario delo que Sting y otros eminentesecologistas hacen. Hablaré denuestras actitudes en el sentidomás profundo y, a partir de ahí,asumiré el papel de hombremalo. Por supuesto, usted es laenterada, la mundialmente cé-lebre presidenta de la ComisiónMundial. No debo ser para us-ted el pintor misionario, sinomás bien el hombre de la calleque por todas partes contami-na, fuma y conduce un cochecon la vaga idea de que algúndía se abolirá el automóvil».
Brundtland rehuye la etique-ta de buena chica con la mis-ma vivacidad que escapa unsalmón de una piscifactoría.«Fui entrevistada recientemen-te por un periódico de Oslo. Seme preguntó cómo me dirigíaal trabajo y contesté: ¡En coche!Tenemos que admitir esas co-sas. Pero ése no es el caso.»
«No, usted trabaja por unaorganización mundial. Ustedtiene conocimientos y es perse-verante. Usted dirige el mundo.
70 NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
Gro Harlem Bnindtlatrd yFrans Widetterg.
céntrales nucleares:ninguna precaución puedeeliminar por entero el ries-go del error humano.
Pero yo soy un tipo que no mi-ra más allá de la siguiente ge-neración, que está contra losproductos no perjudiciales por-que son caros. Hasta comohamburguesas.»
El entrevistador prueba susuerte: «¿Pero influye usted enla gente mediante sus pinturas?»
Wlderberg se evade con ungesto de su mano manchadade nicotina; «No hablemos deeso. La cuestión es: ¿Qué ha-cemos con la genle como yo,con los que comparten mi acti-tud?».
Brundtland: «Usted habla de
nuestra mala conciencia colec-tiva. Pero, en lo que se refiereal medio ambiente no es unacuestión de todo o nada. Sinembargo, simplemente recono-cer nuestras propias faltas esimportante, porque entoncesse puede ser receptivo ante lassoluciones propuestas. En Bra-sil ya no existe una resistenciaunánime hacia los temas delmedio ambiente. Es importan-te que este reconocimiento sal-ga de dentro. Han fallado losintentos de controlar tales pro-blemas desde e! exterior. Estose aplica lo mismo a la gente
que a las naciones porque, alfinal, será la gente la que sufra.Pero, ¿cuánto hemos despabi-lado y cuánto hemos aprendi-do?».
«Exactamente», dice Wider-berg. «Y porque ninguno denosotros quiere hacer de hom-bre malo, tendré que hacerloyo. Porque, sin pensar en lasestructuras, el verdadero culpa-ble es el individuo. Y ¿por qué?Porque sólo vivimos una vez yqueremos vivir la vida de lamejor manera posible; por eso,hacemos todo lo que podemospor satisfacer nuestras necesi-dades. Llegará un día en queveremos a los obreros de unaindustria apoyar medidas deprotección del medio ambien-te que amenacen sus puestosde trabajo. Son gente como yo,que piensa: Amigo, ¿cuántossubmarinos nucleares hay allí,en el fondo del océano? y ¿quépasa con las lluvias en los bos-ques? Pero no hacemos nada.Escuchamos a los expertos, yson ellos lo que nos dijeron unavez que las centrales nucleareseran seguras. Pero ahora sabe-mos que no lo son...»
Brundtland se muestra aho-ra mucho más interesada. «Elfalso sentido de la seguridad sebasaba en la fatal creencia erró-nea de que la tecnología existepor sí misma, independiente dela gente. El escándalo Harris-burg demostró que la relaciónentre la tecnología y las perso-nas no ha sido suficientementeestimada. Ninguna protecciónpuede eliminar completamen-te el riesgo de un fallo huma-no.»
Bjornstad: «Usted pone enevidencia una paradoja estre-mecedora. Si elimináramos a lagente, entonces no pasaría na-da. Esto me recuerda al filóso-fo noruego Peter Wesse! Zapf-fe, que califica a la gente comola calamidad del Universo».
Widerberg: «Esto tiene mu-chas dimensiones. En cualquiercaso, no hay duda de que lahumanidad se está envenenan-do a sí misma. Recibimos todotipo de información al respec-to, pero el problema es que no
lo asimilamos todo. No hace-mos lo que hacía el granjeroantiguamente: pensar en laspróximas generaciones. Noso-tros, el llamado hombre culto,tenemos más que suficientecon enfrentarnos a nuestrospropios problemas*.
Brundlland: «Como hemoselegido una sociedad colectivay una responsabilidad colecti-va, es fácil eludir nuestras pro-pias obligaciones. Esta es unade las trampas de la democra-cia, cargar a otro el muerto. Esnuestra disposición a aceptar laresponsabilidad de estos pro-blemas la que entonces se con-vierte en factor decisivo. Elgranjero a que ha hecho men-ción tenía su propio mundo. Elaire no estaba contaminado yel agua estaba limpia. Hoy lascosas son diferentes».
Widerberg: «Al igual que unaespecie, los humanos tienen supropia individualidad cósmica.Sin embargo, con nuestra so-ciedad tecnológica egocéntricay consumista hemos creado unvacío colectivo. Esperemos queen este vacío exista una nuevaindividualidad altruista y, almismo tiempo, el diálogo. Sinembargo, esto es sólo un sue-ño. Todavía tenemos conflictosmutuos».
Brundtland: «Esto me re-cuerda el racionamiento de lagasolina en 1973. Hubo unaprohibición de conducir los f i-nes de semana que duró unmes y medio».
Widerberg: «Yo estaba enItalia, desgraciadamente. Nome fue posible volver aquí».
Brundtland: «Entonces, real-mente se perdió usted algo.Nosotros, quienes vivíamos enOslo, compartimos una expe-riencia totalmente nueva. Erainvierno. La nieve estaba blan-ca. Todo se encontraba tran-quilo. Las calles y el paisajeeran algo completamente nue-vo para nosotros. Usábamoslos esquís para desplazarnos, yen un día podíamos esquiarhasta 40 kilómetros. Sin em-bargo, no es sólo una cuestiónde estilo de vida. No debemosolvidar el aspecto tiempo —el
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990 71
Naturaleza y Medio Ambientehecho de que el tiempo se estáacabando, que es cuando unconflicto de información se ha-ce más aparente. Los investiga-dores dicen cosas distintas. Re-cientemente. George Bushapareció en la CNN en un pro-grama sobre el debate de Wash-ington a propósito del cambioclimático. Bush hizo mucho hin-capié en las discrepancias e in-certidumbres de los expertos ylas utilizó como argumentos asu favor: retrasar la actuación.Pero espero que esto cambiecuando se reúna la Conferen-cia de Bergen. En resumen,que deberíamos concentrarnosen prevenir y no correr dema-siados riesgos.»
Widerberg: «¿Qué quiere de-cir con esto?».
Brundtland: «Que no debería-mos seguir descartando medidasambientales con la esperanzade que nuevos descubrimientoscientíficos demuestren que noson necesarias. Porque, en loreferente al clima, por ejemplo,son muy escasas las oportunida-des para un futuro más brillan-te. Sin embargo, llegar a talesconclusiones significa un largoproceso. En Noruega se confir-mó la lluvia acida en los co-mienzos de los años 1970. Contodo, las pruebas fueron im-pugnadas hasta la visita deThatcher en 1986. Todos losgrandes intereses económicoslucharon con uñas y dientescontra el reconocimiento de es-te problema ambiental. Las no-ticias de que algún pobre sal-món había muerto en un lagode Telemark se calificaron de ri-diculas. Pero, entonces, co-menzaron a suceder otras co-sas; se empezaron a morir losbosques de Europa Central y,de pronto, me di cuenta de queteníamos un argumento econó-mico que, probablemente, se-ría más persuasivo: el hecho deque la lluvia acida también cau-se daños en los —edificios in-dustriales—, además de en lostesoros culturales, como laAcrópolis».
Widerberg: «¿Deberíamos,entonces, considerar el estable-cimiento de una agencia supra-
I factor decisivo esnuestra voluntad de acep-tar la responsabilidad porlos problemas ambienta-les.
nacional para tomar decisionesen tales materias? Se estánfragmentando las grandes uni-dades políticas y aparecen na-ciones más pequeñas. ¿Nece-sitamos todavía una estructuraglobal? ¿Qué opinan de esto lasgrandes corporaciones indus-triales?».
Brundtland: «Las corpora-ciones multinacionales desarro-llan políticas de medio ambien-te que difieren de un sitio aotro. El público, sin embargo,puede acceder cada vez másfácilmente a la información, nodigamos a través de la televi-sión. La gente sabe lo que está
pasando y se rebela. Es elejemplo de cómo un cambiotecnológico conduce a una ma-yor democracia».
Widerberg: «O sea, que us-ted cree, en otras palabras, quela rebeldía, incluso en los luga-res donde se preocupan de!medio ambiente, ¿puede venirdesde abajo?».
Brundtland: «Sí, realmente,lo creo. Pero la rebelión desdeabajo proporcionará el soportepara una superestructura glo-bal. Y así es como hicimosgrandes progresos en el trata-do sobre la capa de ozono,donde se acordó dejar decidira la mayoría. En el pasado, lanorma que prevalecía en lacooperación internacional eraque el país que quería el míni-mo podía evitar que se hicieseel máximo. Esto ya no es así».
Widerberg mira un momen-to su automóvil en el jardín.
«Así. pues, ¿se concibe quedesaparezca el automóvil me-diante una decisión global?»,dice. «Es un dinosaurio que tie-ne que ser eliminado. ¿Cuán-do desaparecerá?».
Brundtland sigue los ojos deWiderberg, pero echa una lar-ga mirada al estudio a través delos cristales de la puerta. Vis-lumbra, tal vez, el colorido quehay allí dentro, mientras con-testa: «Espero que cuando es-to suceda se hayan encontradofórmulas para seguir movién-dose, aunque tengamos queviajar en pequeños grupos».
Widerberg: «Yo, por unavez. espero con ansiedad el díaen que viajar llegue a ser ¡tele-pático! Y al decir esto, vuelvoa tomar el papel de hombremalo. Pasividad. ¿Qué hace-mos? Estamos de acuerdo enque el automóvil es una abomi-nación, pero yo mismo tengodos coches. Y vea este suaveinvierno, por ejemplo. ¿No esmaravilloso el clima noruegoactual?».
Brundtland: «No lo creo así.Después de todo, me encantaesquiar. Pero, seriamente, ten-go un presentimiento sobre es-te suave invierno, aunque séque en una discusión objetiva
muchos científicos se manifes-tarían en desacuerdo conmigoasegurando que éste es sola-mente un ejemplo de fluctua-ción meteorológica. Pero toda-vía no lo sabemos. Nadie seatreve a decir algo definitivo.Podría ser el primer signo de uncambio climático gradual, peroreal».
Widerberg: «Pero, ¡en 1986tuvimos mucha nieve!».
Bjornstad: «¿Todavía se es-tá preocupando por no preocu-parse?»
Widerberg: «Sí. Ese es mipunto de vista. Pero yo la es-cucho. Gro. Usted habla sobreel alcance, sobre los efectos,sobre el sentimiento de una res-ponsabilidad común. Y yo sigocon mi individualidad, buscan-do a tientas un entendimientomás profundo, intentando en-contrar un telón cósmico parala realidad. No abandono estadialéctica. Usted pone las cosasdentro del contexto. Yo noquiero estar fuera. ¡Quiero unir-me a usted!».
Y mientras Widerberg haceesta repentina afirmación. GroHarlem Brundtland se levantade la mesa de la cocina, se vaal jardín y se pasea por delantede! viejo automóvil y despuéspor delante de las esculturasantes de abrir la puerta del es-tudio, donde se tomarán fotos,donde se almacena pintura traspintura, llorando virtualmentepor una interpretación en nom-bre de la protección del medioambiente: el desnudo, a solascon el sol, dos amantes en unacaída libre a través del espacio,un caballo, un inconfundible ji-nete de Widerberg, un cielo es-trellado, colores complementa-rios en una fiera dialéctica.
•Pero, mire», dice Gro Har-lem Brundtland muy excitada,•aquí está todo lo que hemosestado tratando de discutir:hombre, espacio, el Individuo¡y la interconexión de las co-sas...!». •
Keti l B jomstad espenodisla. compo-sitora y escritora.
72 NUEVA REVISTA . OCTUBRE 1990
DISTRIBUIDORESANDALUCÍACádiz. Distrisur. Tal. (95) 451 40 02. Córdoba.Francisco García. Tet.. (957) 27 4713. Grana-da. Ricardo Rodríguez. Tel.: (958) 40 02 27Huelva. Dlstrtsur. Tel.: (95) 4S1 40 02. Mí l ío».Torres Dlstrlb. Pubtlc. Tel.. (952) 34 19 54. Se-villa. Distrisur. Tel.: (95) 451 40 02.
ARAGÓNHuesca. Valdebro. Tel.: (976) 32 99 01- Teruel.Valdebro. Tel.: (976) 32 99 01, Zaragoza. ValOe-bro. Tal.: (976) 32 99 01.
CANTABRIASantander. José33 10 42.
Toca Ortega, leí.: (942)
CASTILLA-LA MANCHAAlbacete. Distrib. del Esta Tel,: (96) 528 89 65.Cuenca: Oistrlb. Alpuente. Tel.: (966) 22 03 2B.Guada li jara. Juan Fias Distrib. Tel.: (91)889 00 13.
CASTILLA Y LEÓNBurgos. Don Eugento Navarro. Tel: (947)26 06 90. Salamanca. Distribuidora Rlvas. Tel.:(923) 24 18 04. Villadolld. Distrib. Vallisoleta-na Public. Tel.: (983) 23 5905.
CATALUÑABarcelona. Dlstrjbarna. Tel.. (93) 300 56 63. Ge-rona. Vallmar. Tel.: (33) 562 06 14. Lérida. Jo-se M." Montafloia. Tal.: (973) 20 47 00. Tarra-gona. Comercial Gonan. Tel.: (977) 31 35 77.
COMUNIDAD VALENCIANAAlicante. Distrib. de! Este. Tel.: (96) 528 89 65.Castellón. Heura. Tel.: (96) 150 63 12. Valencia.Heuta. Tel.: (96) 150 6312.
GALICIALa Corufta. Distrib. de las Rías. Tel.: (981)29 57 11. Pontevedra. Dlslrlb. de las ffias. Tel.:(981)29 5711.
ISLAS BALEARESP. de Mallorca. Dlslrlb. Rotger. Tel.: (971)292900.
LA RIOJALogrona Dlstrlb. Navarra, de Publicas. Tel.:,(948) 23 53 02 i
COMUNIDAD DE MADRID \Madrid. Distrib. Madrid. Tel.: (9t) 747 6C 44.Distribución: Marco Ibérica. Distribución de :
Ediciones. S. A. (M ID ESA). Carretera de Irún,km 13,340 (Variante Fuencatral). 28049 Ma-drid. Tel.: 652 42 00.
COMUNIDAD FORALDE NAVARRAPamplona. Oísirib. Navarra de Publican Tel.:(948) 23 53 02. '
PAÍS VASCO 3Álava. Provadtsa. Te!.: (94) «11 35 32. ¡Guipúzcoa. Comercial Atfieneum. Tel.: (943)55 70 50. Vt icaya. Provadlaa. Tel.; (94) c41135 32.
ASTURIASOvlado. Astuiesa. Tel.: (985) 28 3136.
MURCIAMurcia. Distrib. de! Es la. Tel.: (9«) 528 89 65.
DE POLÍTICA. CULTURA Y ARTEi!\nv\
I* lili lllt.v I I I II >4 ) \«rtI• Si deseo acogerte a lo formulo de smeripción paraI recibir la revista en su domicilio, podrá conseguir
un ohorro de 1.000 pesetas en la suscripción porI un año y de 3.000 pesetas si la suscripción es por
dos oños.
Nombre
D Un año, 5.000 pesetas.D Dos ortos, 9.000 pesetas.
Em preso
I Dirección
Telefono
Ciudad C. P.
FORMULAS DE PAGO
D Mediante talón boncario adjunto, a nombrede Difusiones y Promociones Editoriales, S. A.
D Con cargo a mi tarjeta de crédito:
G VisoLJ American Express
N ^
Fecho de caducidad
Firma
O Domiciliación banca ría.
Sr. Director del Banco/Cojo de AhorrosAgencio
Ciudad C. P.
Sírvate atender, hasta nuevo aviso y con cargoa la cuento indicado a continuación, los recibosque les sean presentados por CEMPSO o por Di-fusiones y Promociones Editoriales, S. A., en con-cepto de mi lutcripción a NUEVA REVISTA.
Titular
N. D de cuenta/libreta
Fecha Firma
Se ruega enviar este Boletín a CEMPRO.Plaza Conde Valle Súchil, 20. 28015 MADRID,Teléf.: 447 27 00.
UNA TRANSICIÓN DE UN SIGLOPor Abdón Maleos
C uando hace más de dos¿ décadas, el catedrático de
historia contemporánea, JavierTusell, comenzó su carrera do-cente e investigadora, en Espa-ña se había producido una de-cisiva transformación cual erala configuración de una cultu-ra política democrática en lamayor pane de la sociedad es-pañola. Si los españoles comen-zaban a superar la herencia dela guerra civil, no se podía afir-mar lo mismo del régimen dic-torial del general Franco.
En esa coyuntura se explicael interés de Tusell por analizarlas causas que habían impedi-do la democratización del régi-men monárquico parlamenta-rio de Alfonso XIII o que,igualmente, habían conducidoal fracaso de la experiencia re-publicana. Para todo ello, lastécnicas de la sociología histó-rica, en su vertiente electoral,ofrecían la oportunidad de larenovación metodológica de lahistoria política de la Españadel siglo XX. Con este tipo deestudios, apenas comenzados alfinal de los años sesenta, pare-cía posible no sólo el conoci-miento de la vida política de unespacio geográfico limitado, si-no un retrato de la sociedad enla que se desarrollaba la com-petencia electoral.
De este modo, los primeroslibros del profesor Tusell estu-diaron el comportamiento elec-toral de los madrileños duran-te el primer tercio del presentesiglo. Sin embargo, la elecciónde una unidad geográfica pre-dominantemente rural, como eraAndalucía, para su tesis docto-ral, conllevó un replanteamien-to de su línea de investigación.En efecto, fenómenos como elcaciquismo y la desmoviliza-ción, habituales en la prácticapolítica del sistema de la Res-tauración, resultaban esencialespara una cabal comprensión dela evolución de la política enAndalucía desde la implanta-
ción del sufragio universal mas-culino en 1890 hasta la Segun-da República.
Posteriormente, una vez fi-nalizada la dictadura, el centrode atención de Tusell se dirigióhacia esa etapa de nuestra his-toria que constituía ya nuestramás estricta contemporaneidad.Sus estudios sobre la política in-terior y las siempre escasas re-laciones exteriores del régimende Franco durante la primeramitad de su trayectoria supusie-ron un indiscutible avance de lahistoriografía y un estímulo pa-ra las últimas promociones uni-versitarias de historiadores.
SíntesisSi en la investigación las mo-
nografías del catedrático barce-lonés han profundizado nume-rosas parcelas de la historiacontemporánea de España, uti-lizando la metodología de lasciencias sociales para renovar lahistoria política y ampliando lafrontera de la historiografía has-ta los años sesenta, en la divul-gación y en el ensayo interpre-tativo una de las característicasde Tusell es la capacidad de sín-tesis y la maestría de las carac-terizaciones.
De este modo, ya en 1975publicó un libro que reunía es-tas condiciones, La España delsi-
Título: «Manual de Historiade fc'.spaña. 6. Siglii XX».
Autor: Javier Tusell.Editorial: Historia 16. Madrid,1990. 939 páginas.Precio: 5.950 pesetas.
gloXX, y que consiguió gran di-fusión. Un decenio más tarde,Tusell abordaba una interpre-tación general de la guerra ci-vil y del franquismo con susobras Los hijos de la sangre y Ladictadura de Franco. Aunque yaexistían ensayos interpretativossobre esta difícil etapa de la his-toria española, era una de lasprimeras ocasiones que lo hacíaun historiador que previamen-te hubiera realizado investiga-
ción monográfica, basada enfuentes de archivo, sobre el pe-riodo.
La obra que nos ocupa cons-tituye, pues, una especie de ter-cera y más completa tentativade conjugar la síntesis sobre el«estado de la cuestión», de di-vulgar los avances de la histo-riografía más reciente, con lainterpretación global del perio-
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
do que delimita el inicio de losreinados de Alfonso XIII y deJuan Carlos I.
Por ello, y pese al título, estevoluminoso trabajo no es sim-plemente un manuai de histo-ria de España, dirigido a alum-nos de los primeros cursos decarrera, sino que puede satisfa-cer la curiosidad de cualquierlector medio. En este sentido,la editorial Historia 16 yjavierTusell, coordinador de esta his-toria general de España en seisvolúmenes, aciertan ofreciendoa los españoles una obra, no di-rigida exclusivamente a los espe-cialistas, que prosigue iniciati-va» similares, coordinadas ha-ce ya algunos lustros, de losprofesores Miguel Arlóla y Ma-nuel Tuñón de Lara.
La historia política del reina-do de Alfonso XIII, del régimenrepublicano y de la dictadurade Franco constituye el hiloconductor de un texto en el quetambién encuentran cabida epí-grafes dedicados a la sociedad,la economía y la cultura espa-ñolas del siglo XX.
La narración es fluida, y elobjetivo didáctico del manual serefuerza con un apéndice bi-bliográfico para cada uno de losperíodos en que está dividida laobra, una extensa cronología yuna relación de los gobiernosque sucedieron entre 1902 y
.1975.A pesar de su carácter, la lec-
tura de las páginas de este librode historia invitan a la refle-xión. Tusell se interroga reite-radamente acerca de los deter-minantes políticos y socialesque impidieron la consolidaciónde una alternativa política re-formista y democrática, de unatercera vía moderada, que per-mitiera superar el enfrenta-miento entre las «dos Españas».Quizá la mejor explicación re-sida en la comparación del abis-mo cultural que separa a la so-ciedad española actual con la decomienzos de siglo, dibujadapor el autor en las páginas in-troductorias.
Abd¿o Matcoi es hiitoriador. Pertene-cí tí equipo de investigación del Depar-tamento de Historia Contemporánea dela UNED.
EL MAGISTERIODE MILLAN PUELLES
Por Luis Núñez Ladevéze
Título: ..Razón y libertad. Hnrac-naje a Antonio Millán-Puelles».Coordinado por Rafael Alvira.Editorial: Ediciones Rialp, 1990.400 páginas.Precio: 2.500 pesetas,
1 nombre de Antonio Mi-llán-Puelles figura hace
ya tiempo en la relación demaestros de la filosofía contem-poránea española. Cuarentaaños de magisterio universita-rio, desde que obtuvo la cáte-dra, en 1951, de Fundamentosde filosofía de la UniversidadComplutense, quedan recono-cidos con el volumen que ungrupo de discípulos de AntonioMillán ha publicado con el tí-tulo de Razóny libertad. Discípu-los directos o indirectos de Mi-llán, pero maestros hoy, a suvez, de nuevas generaciones.
A la vista de los nombres quefiguran en este volumen, y trasla lectura de los trabajos que enél se reúnen, es posible com-prender la fecundidad del ger-men sembrado por este maes-tro de filosofía durante cuatrodecenios de dedicación docen-te. Tal vez no pueda asegurar-se que Millán-Puelles hayacreado una escuela definida depensamiento, pero no cabe du-da de que su influencia indefi-nible abarca los más amplioshorizontes intelectuales, mu-chas veces porque su obra haservido de inspiración directa,otras de aliento indirecto y, encasos también, su influjo hasurgido del contraste, de la dis-puta, de la controversia.
CalidadEn los trabajos reunidos en el
volumen la calidad es el deno-minador común. No se creaque esta colección de trabajosexpresa un espíritu colegiado.El germen de Mülán es el pun-to de referencia unitario de la
diversidad. Diversidad de esti-los, de intenciones, de actitudesdentro de un criterio unifícadorflexible y abierto. Para la glosame detendré brevemente en elcomentario de los textos que,por una u otra razón, más mehan impresionado.
La prosa insinuante y sutil deRafael Alvira, para empezar.Comienzo obligado por razo-nes, además, técnicas, ya queAlvira es el coordinador del vo-lumen y alumno, como tantosotros —entre los que me en-cuentro— del homenajeado.Como el glosador no puede im-pedir mirar el mundo a travésde su cristal, matizaré que Al-vira critica la idea de libertaddel "utilitarismo", no la del «li-beralismo», al menos como yolo entiendo, porque el liberalis-mo no da, aunque sí la éticautilitaria, una definición moraldel bien, sino que es una res-puesta a la pretensión de quie-nes, sabiéndose en posesión delbien u de la verdad, pretendenimponerlo a la fuerza a los de-más.
Esa observación habría quehacerla a Widow cuya idea del«bien universal» es irreprocha-ble, siempre que ese «bien uni-versal" no se convierta en unobjetivo político. José AntonioIbáñez Martín dedica un agu-
dísimo comentario a la nociónde «educación plena». Criticaalgunos excesos del proyectoilustrado que degenera en un«planteamiento peí misivista»,pero acepta los fundamentosilustrados cuando afirma que«los hechos morales son esen-cialmente una práctica persona!en la que hay un indeclinablecompromiso del sujeto». Acti-tud que aparece nítidamentematizada en la contribución deAlejandro Llano cuando obser-va que «la superación del suje-10 de la tradición moderna nodebe hacer tabla rasa de todaslas conquistas de la Attfkiárung,entre las que se encuentran—radicalizados— no pocos ele-mentos cristianos y humanis-tas... Con su comentario a Kant,Llano delimita el legado vivo dela modernidad ilustrada, sepa-rándolo de sus excesos afortu-nadamente desfallecidos.
Cuatro aspectosSistematizar 30 trabajos fru-
to de inspiraciones personaleses tarea inútil. Alvira los clasi-fica en cuatro apartados. El pri-mero, sobre aspectos fundamen-tales de la filosofía, el segundosobre aspectos antropológicos,el tercero sobre la libertad y elcuarto sobre política. Es discu-tible, sin embargo, por qué lainspirada glosa de Juan Cruzsobre el mito de «Antígona» yla interpretación hegeliana delmito aparecen en el últimoapartado y no en otro lugar, opor qué los fragmentarios peroinsinuantes y metafóricos esbo-zos del profesor Polo se inclu-yen en la primera y no en otraparte, mientras la síntesis deGarcía López se incluye en lasegunda y no en la primera.
Tampoco importa mucho, porno decir nada. Ix> que vale es elconjunto y cada una de las mono-grafías incluidas, pulcramente es-critas, trabajadas, densas sinser herméticas ni dejar de seraccesibles. Trabajos de calidadque demuestran cómo una sa-via común puede discurrir pordiversidad de cauces sin desna-turalizarse y sin uniformarse.
L. N. L.
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990 75
LibrosHISTORIA NOVELADA
Título; La novela dd artista.Autor: Francisco Calvo Serraller.Editorial: Mondadori, Madrid,1990.Precio: 1200 pesetas.
E l profesor y crítico Fran-cisco ("alvo Serraller de-
dica su último libro ,i elucidarla idemidad del artista en laedad contemporánea a partir desu protagonismo en la Iliciónnovelesca. Constata el aulor to-mo, desde que la novela se im-pune con tu gctirro literario pre-ferido ptir el público lector enla secunda mitad del sigloXVIII. uno di- los argumemosmás frecuentes es el de las vi-das de artistas. La novela seconviene así en íucnie hislóri-ea y observatorio privilegiadode aspectos psn o lógicos y socio-lógicos entonces desatendidospor la ciencia histórica y hoy es-pecialmente inlercsanies parael relíalo de! artista moderno.Aunque los caminos de la nove-la han .sido ya muy transitadospor historiadores y i Tilicos Ülc-rarios, sus páginas .se encuen-tran lodavía, en buena medida,vírgenes para la perspectiva es-pecializada de loa estudiosos delarre. Calvo Serrallcr propone,pues, unas fuentes, si no nue-vas, al menos distinlas para Ira-zar la «radiografía del genio, esehéroe épico di' la modernidad"(p. 153). ^
Por más que la nómina degrandes novelistas que en el si-glo pasado y en el nuestro hanconcedido protagonismo a unartista plástico en alguno de susreíalos sea abrumadora, corres-ponde a Raizar la más completay profunda exposición literariadel papel del artista en la socie-dad contemporánea. Su obraofrece un riquísimo material so-bre el asunto, tratado desde to-dos los puntos de vista. El libro
Por Joié Luis Colómer
se centra en la galería de artis-tas balzaquíanos, personajesevocados, los más, mediantetrazos breves o la cita de unapágina traducida del originalTrances; con atención más de-tenida, otros, por lo que de re-velador tiene su análisis sobrela condición del artista moder-no. De hecho, el objeto especí-fico de la investigación de FCSno es otro que las vidas de ar-tistas en las novelas de Balzac.Pero las implicaciones del temasuperan el interés concreto porun autor y sus personajes alplantear una reflexión de máslargo alcance sobre la naturale-za del arle contemporáneo.
El abundante material hu-mano recogido en los relatos deBalzac —-quince novelas inclu-yen algún artista plástico y seislo elevan a protagonista princi-pal; once narran la vida de mú-sicos, mientras que sólo dos sededican a poetas— está repar-tido en dos grandes bloques, enfunción de los problemas que,en cada caso, los tipos sirvenpara ilustrar: en una primeraparte, figuran aquellos nombresque mejor encarnan los conflic-tos relacionados con la profe-sión artística. Desde esta pers-pectiva sociológica se abordanasuntos como el de la bohemia—o en contraste, en el fondo,entre la mitiiieación y la depau-peración del artista—, el delsuicidio como acto supremo derebeldía del artista marginado,socialmente i ncom prendido yfatalmente predestinado a ladesdicha, o el del progresivoacercamiento entre sociedadburguesa y arte a partir de 1830,en un clima de compromiso po-lítico bien distinto de la concep-ción romántica que pone al ge-nio por encima de la moral so-cial.
El segundo bloque agrupa alos personajes en los que Balzacdio vida a problemas de identi-dad y de ideología, o, si se quie-re, los que desde una perspecti-va psicológica y estética permi-
ten analizar el sentido moder-no de la creación artística. Alhilo de la exposición argumen-ta! y de la caracterización de lospersonajes se tratan cuestionescomo la difícil armonía entreconcepción y materialización,inspiración y ejecución, idea yforma; la no menos conllictivarivalidad entre naturaleza y ar-te, saldada en tiempos moder-nos con el triunfo absoluto dela forma y de un arte ensimis-mado —como llamó Ortega alde las Vanguardias—, que re-clama para sí un lenguaje pro-pio y desvinculado de la reali-dad; una vanante, en fin, de es-ta misma pugna que divide alcreador contemporáneo entre lavida y el arte resulta el conflic-to entre la Obra y la Mujer,desgarrador y fatalmente trági-co, por cuanto la afirmación <ieuna supone el total aplasta-miento de la otra en novelasque, como Gambara, explotanliteralmente tan apasionante in-compatibilidad.
Cabe preguntarse si, a la vis-ta de tan interesantes rendi-mientos, la «lectura artística" delas novelas españolas del sigloXIX —Pardo Bazán, BlascoIbáñez— y del 98 —Ganivet,Baroja, Unamuno, Azorin—no resultaría igualmente fecun-da en este sentido. La biblio-grafía crítica utilizada por Cal-vo Serraller en su estudio esfundamentalmente francesa,como francés es el objeto de suanálisis. I.¿Í español queda ape-nas apuntado en páginas preli-minares, y, aunque no puedareprocharse su ausencia en unlibro cuyos límites están, por lodemás, justificados, surge la in-mediata curiosidad por compro-bar si en nuestro país se dieronacentos semejantes en la refle-xión novelada sobre el queha-cer estético. Claro está que pue-de tratarse de otro libro que elautor no anuncia todavía o quequizá se suscite entre nosotrosa partir de la lectura de éste.
José Luis Colomer es docior en filolo-gía por la Universidad de Bolonia y bc-rario investigador del Departamento deLileralura dr la Universidad Complu-tense.
Título: Le voile du silence.Autor: Djura.Editorial: Edition n.° 1. MichelLafon. Paria, 1990. 175 páginas.
Precio: 89 francos franceses.
LbVCHLEDU
SLENCF
EL VELODELSILENCIO
E n las listas francesas deéxito un libro singular
acaparó los primeros puestoseste verano, El velo del silencio.Su autora es «Djura», simple-mente. A quienes ignoren quiénse oculta Iras ese exótico nom-bre les diré que se trata de lamás famosa cantante de músi-ca beréber o «kabyle», fundado-ra y animadora del grupo «ElDjurdjura», cuyas actuacionesen directo concentran a milesde personas tanto en Franciacomo en otros países europeosdonde existe una importanteemigración argelina, magrebi-na o árabe en general.
«El Djurdjura» recrea los rit-mos seculares de la Kabilia ar-gelina en lengua beréber. Sola-mente eso les valió la prohibi-ción durante largos años en Ar-gelia donde el «derecho a la di-ferencia» fue fulminado por lallamada «revolución popular».Hace algún tiempo los estu-diantes de Tizi-Uzu, capital dela Kabilia beréber, fueron ame-trallados por haber reivindica-do simplemente la creación de
n NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
una cátedra de lengua beréber,su lengua y la de sus padres.Tal vez ahora, con la particu-lar «perestroika» argelina, lastosas hayan empezado a ser di-ferenles...
Djura no narra, sin embar-go, en su libro ni la lucha desus paisanos por una culturadiferente ni la historia de lasbrutalidades y persecucionesque desde Ben Bella (hoy re-convertido al pluralismo de-mocrático tras un largo cauti-verio...) a Benjcdid, pasandopor (J feroz y fanático Bume-dien, sufrieron los bereberesargelinos. No, esa historia estásin contar y algún día alguiendeberá hacerlo. Lo que Djuracuenta en este libro singular essu propia historia, la de una ni-ña que emigra con sus padresa Francia, se integra —mal—en la cultura de la ex metrópoliy sufre, como si estuviera enArgelia, las leyes del patriarca-do más retrógrado y del ma-chismci más agresivo.
Todo empieza cuando Dju-ra decide construir su propiavida, estudiar, emanciparse.Sobre ella cae, como una es-pada, la intransigencia del pa-dre y los hermanos que recu-rren a lodo tipo de métodos(desde la paliza cotidiana alencierro) para hacerla entrar«en razón», una razón que setraduce en un matrimonie) ne-
gociado con alguien a quiennunca conoció, la prohibiciónterminante de ir a la Univer-sidad o el «velo» tradicionalcuando regresa coyunturalnien-(e a la Argelia independiente,liberada desde luego del yugocolonial, pero sometida, toda-vía hoy (¡y por cuánto tiem-po!) a los demonios familiaresdel Islam.
Testimonio tremendo, im-placable y emocionante. Djurahabla en nombre de todas iasmujeres que "desde el Atlánti-co al Mar Rojo» sufren la dis-criminación, la violencia, la ar-bitrariedad y el desconsuelo deun sistema de valores atribuido—erróneamente, sin duda— alIslam. Pero habla, sobre lodo,de un estado de cosas que seproduce en nuestra propia ca-sa, en Kuropa, donde la emi-gración de la otra orilla del Me-diterráneo no siempre ha po-dido sacudirse el peso de latradición. Y cuando pudo, talvez no quiso, intentando asíguardar las señas de identidadque la tierra de promisión lesnegaba.
Nada de cuanto se narra eneste texto singular puede resul-tarnos a los españoles ajeno. Enprimer lugar, porque algunosde los usos y costumbres aquínarrados nos resultan extraña-mente familiares todavía.
A. M.
EL LENGUAJEDÉLOSPERIODISTASEL LENGUAJEPERIODjSTICO
Título: El lenguaje periodístico.Autor: JÍIKI'1 Luis Martínez Albcc-IIB».
Editorial: Paraninfo. Madrid. '26(1páginas.Precio: 1.500 pesetas.
C ualesquiera sean los co-mentarios que puedan
hacerse, hay, sin embargo,pruebas rotundas de que las Fa-cultades han tenido consecuen-cias muy importantes y abiertoposibilidades y rutas que, sinellas, permanecerían inexplora-das. No es la menor de ellas lasconsiderables, y hasta hace undecenio prácticamente inéditas,aportaciones al estudio de losfenómenos periodísticos, loscuales, en España, se encontra-ban en considerable retrasofrente a los realizados en Esta-dos Unidos y la Europa comu-nitaria. Gracias al esfuerzo y lainvestigación de un selecto gru-po de profesores pioneros, esalaguna se ha colmado y el esta-do de la investigación en Espa-ña sobre materias periodísticasresiste cualquier comparación.
Si hubiera que destacar al-gún ejemplo de esa creatividadsería justo fijarse en la obra delprofesor Martínez Albertos,impulsor de un grupo de inves-tigadores que de manera nomuy definida suele designarse
como «escuela de Madrid». A lalabor intelectual del profesorMartínez Albertos se debe el én-fasis en el estudio de las caracte-rísticas del "lenguaje periodísti-co». I'recisament' El lenguaje pe-riodístico es el títu') de su últimaobra, recientemente aparecida,en la que se reúnen un conjuntode "estudios sobre el mensaje yla producción de textos».
Tres tipos de textos se reúnenen este conjunto de ensayos, ca-racterizados todos ellos por laclaridad del estilo y el rigor enla presentación y examen de losdatos. En primer lugar, se preo-cupa Martínez Albertos por es-tudiar, criticar y describir laspeculiaridades del estilo infor-mativo. Distingue dos nivelesdiferentes: el del grado de cum-plimiento o transgresión de laspautas gramaticales habitualeso normales del castellano, y, ensegundo lugar, el de la adecua-ción o inadecuación del textoperiodístico, especialmente elinformativo, a los fines que elperiodista se propone y decla-ra. Un segundo apartado co-rresponde a ensayos sobre el es-tudio de las consecuencias quetiene para la actividad periodís-tica la renovación tecnológica.Bosqueja esperanzadoramenteun futuro panorama y observalas consecuencias que en las re-laciones entre el periodista y laempresa ha de tener el cambiode tecnología, la cual, a su jui-cio, conducirá a una mayor in-dependencia del profesional.
Por último, dedica algunosestudios a comentar el papelque juega y corresponderá ad-judicar al periodista en la socie-dad democrática. Para Martí-nez Albertos, la función del pe-riodista es, principalmente, lade una especial izacion profesio-nal condicionada por la exigen-cia social de disponer y recibirinformación adecuada. Su con-dición es la de servir de inter-mediario entre los centros dedecisión y de control de infor-mación y las necesidades delciudadano de recibir esa infor-mación muchas veces impres-cindible para adoptar decisio-nes que le comprometen.
L. N.
NUEV* REVISTA - OCTUBRE 19» 77
rrlipu
tt. ...riHÜC.
28M 1 MADRIDVlllanueva, 35Tel. (91)57772 16*T * * " 2213SITC-EFax (91) 57792 00
M4S DIRECT,PARA RECUPERAR
SU DINERO
«ViaEjcctítíva^S.A.
Superación de Créditos Mor
• <• - , * -
LA ANTIMATERIATítulo: Explorando el mundo de laantimaicria.Autoreí: Robert L. ForwardyjoelDavis.
Editorial: Gedisa. Barcelona,1990.Precio: 1.290 péselas.
E n primer lugar, se plan-tea el problema de definir
correctamente lo que entende-mos por antimateria. Esta es«como el reflejo o imagen espe-cular de la materia». La mate-ria está integrada por átomos,que pueden ser de oxígeno, dehidrógeno o de cualquiera delos elementos químicos. Pero, asu vez, todos estos átomos es-tán formados por protones,neutrones y electrones. El elec-trón es una «partícula funda-mental", porque no se ha podi-do encontrar que tenga compo-nentes más pequeños. No suce-de lo mismo con los protones yneutrones, que están integradospor entidades llamadas quarks.
Por Alberto M. Arruti
IJIS quarks son partículas funda-mentales. Todas estas partículastienen propiedades diferencia-das. Poseen tres características,que son la masa, la carga y larotación. Esta última caracte-rística hace referencia a la pro-piedad de rotar sobre un eje, lomismo que los planetas. Cuan-do las panículas tienen carga,caso del protón y del electrón,su movimiento de rotación esigual a la rotación de una car-ga eléctrica en un círculo, loque da lugar a una corrienteeléctrica que, a su vez, crea uncampo magnético. Por ejemplo,un antielectrón tendrá la mis-ma masa y rotación que el elec-trón, pero su carga eléctrica se-rá opuesta a la del electrón, esdecir, ser;! positiva. Recibe elnombre de positrón el antielec-trón. Y, de este modo, podría-mos seguir con otras panículas.
Los autores, Robert L. For-ward, físico y ex decano cicntt-
LflI IDHEXPLORANDOEL MUNDODÉLAANTIMATfcRIl
Las laseineniesInvestigacionesy problemas del usode la antlmaierlacomo combustible
!<ara viajesnterplaneiirla*
fico de los laboratorios de inves-tigación Hughes, yjoel Davis,periodista científico, explican losposibles usos de la antimatenacomo suministro energético, ala vez que analizan su potencialcomo combustible para posiblesviajes interplanetarios. «En lasdécadas venideras veremos laproducción y el almacenamien-to de grandes cantidades demateria-espejo. Los primerosusos para el viaje espacial se cir-cunscribirán al sistema solar. Ysi ningún otro sistema de pro-pulsión resulla ser mejor, y siresolvemos recoger energía so-lar para generar los kilogramosnecesarios de materia-espejo,oirá fantasía se convertirá enrealidad. Uno de estos días via-
jaremos a las estrellas gracias aun chorro de aniquilación ma-tena/materia-espejo.»
Dejando a un lado los acele-radores de panículas, resultainteresante recordar que las pri-meras panículas de antimateria,que se localizaron, fueron lospositrones creados por los rayoscósmicos. Esta antimateria esgenerada por colisiones energé-ticas de los rayos cósmicos conotras formas de materia normaly desciende desde las capas su-periores de la atmósfera, enunión con otras partículas ge-neradas por choques entre ra-yos cósmicos y átomos y molé-culas de la atmósfera. En estos"chorros de partículas y antipar-tículas aparecen los positrones,que fueron los que Andersondescubrió en 1932.
De forma amena, los autoresexplican los conceptos funda-mentales de este fabuloso mun-do de la amimatrria, y nos su-gieren todo un conjunto de apli-caciones, que nos colocan hoy,pero, tal vez, no mañana, en elumbral de la ciencia-ficción.Albf rio M. Arruli es lísico y periodisia.
Durante el siglo XVIII elescritor inglés Samuel
Johnson y un discípulo marchana Abisínia para elaborar un dic-cionario de la lengua etíope. EnEl Cairo se les une el narrador,un agente italiano al servicio delrey de las Dos Sicilias, cuya mi-sión es establecer en aquel impe-rio un Colegio de Artes y Oficiosdonde acoger a los jesuítas expul-sados de los países católicos.Mientras recorren Abisinia, elnarrador conoce a la princesaNekayah. Ambos se enamoran,pero la princesa le confiesa quesu amor es impasible porque pien-sa ingresar en un convento. Pesea la separación, la distancia y losaños, su amor pervive. Este ar-gumento permite a Perucho ex-poner todos los elementos habi-tuales de su prosa y de su estilo:erudición simpática —al contra-rio que la pedante de Eco—, via-jes a lugares remotos, monstruos—ya en la primera página apa-rece un «Kraken»— y mezcla depersonajes reales e inventados.
AMOR Y NOSTALGIASin embarga lamentablemente,
no es ésta una de las más afortu-nadas novelas del veterano autorcatalán. Al escribirla algo le hal'allado El lugar y la époia dondetranscurre la acción están biencscogidtw; constituyen el escenarioideal para que Perucho dé riendasuelta a su vocación de botánicoy zoólogo fantástico y cree seresimaginarios. Quién pudiese sen-tir ofendida la verdad histórica,por sucesos como el pterodáctiloque volaba por el Londres de1858 (La guerra de la Corwhinchina),
en Los emperadores de Abisinia po-dría aceptar la existencia de gno-mos o de cardos gigantescos quebrotan del suelo para atacar a susvíctimas, como si se tratase delmismo tipo de seres que creye-ron ver los hombres que viajarona América, o que aparecen des-critos en los libros de caballería,a los que tan aficionado es Peru-cho. La inclusión del doctorJohnson, si bien, en mi opinión,
Por Pedro Fernández Barbadillo
Título: »Los emperadores de Abisi-nia."Autor: Juan Perucho.Editorial: Ediciones Destina Bañe-lona, 1990. 190 páginas.Precio: 1.400 pesetas.
rechina un poco, no es la respon-sable, ni tampoco las deliciosasdiscusiones sobre el matrimonioy el celibato y sobre la arquitec-tura oblicua. Entonces, ¿qué eslo que ha provocado el traspiés?
Leyendo esta novela he com-prendido cuál es la principal vir-tud de Juan Perucho y de la que,en la presente ocasión, carece: elamor, un amor tan puro que per-vive a través de los años, que re-dime a los enamorados de sus pe-cados y que les ayuda a superarlas más duras pruebas. Tal amorse halla en sus mejores novelas:Rundo, La guerra de la Conchinchinay. la merecidamente premiada
con los Premios Ramón LJul y dela Crítica, l/a aimlums del caballeroKosmas, en la que Kosmas buscapor todo el mundo conocido a suprometida raptada por un diabloy sólo la encuentra cuando estáa punto de morir (éste es el librodonde late con mayor fuerza la fecatólica de Perucho). En Los Em-peradores de Abisinia, dicho «leit mo-liv» aparece demasiado al final,cuando ya apena queda tiempopara desarrollarla
A causa de este único y fun-damental fallo, Lía emperadores deAbisinia ocupará el rango de unaobra menor dentro de la biblio-grafía de su autor. De todas for-mas, hasta esas páginas últimas,escritas, quizá, con excesivoapresuramiento, el libro es capazde recobrarnos el mundo perdi-do de nuestra infancia, dondemoran gigantes, gnomos, «kra-kens» y «monstruos de bodego-nes™. Pero para entrar en el jue-go tenemos que olvidamos de ser
adultos y racionales.Pedro fda. BarfaadiDo es crítico lucrar»
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990 79
LibrosEL REALISMO TEÓRICO
DE MILLAN-PUELLES
C on su Teoría del objeto pu-ro, Antonio Millán-
Puelles, catedrático de Metafí-sica en la Universidad Complu-tense, desde 1976 hasta su ju-bilación, corona su obra filosó-fica, iniciada más de 40 añosantes, con su trabajo El proble-ma del ente ideal en 1947. No de-ja de ser curioso que la últimamás ambiciosa y definitiva obrade Millán-Puelles vuelva sobreel mismo asunto con que dioorigen a su importante investi-gación filosófica. Pero la Teoríadel objeto puro es algo muy dis-tinto de un libro de tránsito. Es-te trabajo está concebido parasentenciar un problema, paradiscutir hasta el fondo de sufundamentación un asunto cu-ya dilucidación ha sido centrode interés en la historia del pen-samiento filosófico. Lo que ocu-pa a Millán es trazar la línea dedemarcación entre lo real y loirreal, entre la existencia del ob-jeto, objeto transobjetual y elmero objeto del pensamiento, elobjeto meramente objetual.
El pensamiento moderno abor-dó este asunto de una maneradiferente. No se preocupó tan-to por la distinción entre la«realidad» o «no realidad» de losobjetos pensados como por lademarcación entre la cientiíici-dad o no cientificidad de los ob-jetos del pensamiento. Millán-Puelles vuelve, con nueva ener-gía, al punto de vista de la filo-sofía tradicional para intentarmostrar que la distinción entre«ser real» y «ser meramente ob-jetual» es previa a cualquierotra consideración filosófica delser e imprescindible para fun-damentar el saber y la cienciasobre bases firmes capaces desobrevivir a las fluctuacionesdel pensamiento y de la ciencia.
Pero no se trata de una ape-lación dogmática a los supues-tos de la filosofía perenne. Elmérito de este libro de Mi-llán-Puelles estnba en que su
TEORÍA DELOBJETO PUROANTONIO MILÁN FUELLES
Autor: Antonio Millán-FuellesTítulo: Teoría del objeto puro.Editorial: Ediciones Rialp, Ma-drid, 1990. 836 páSs.Precio: 3.81)0 pesetas.
crítica de la filosofía de la mo-dernidad, y más concretamen-te del principio postearles i anode inmanencia, se basa en undiálogo desde dentro y sin pre-concepciones. El impulso espe-culativo de Millán-Puelles so-mete a prueba la coherencia in-telectual de las nociones queexamina. Frente al viejo repro-che dirigido por la filosofía crí-tica a la filosofía realista, con-siderándola de ingenuamente dog-mática en su aceptación de larealidad originaria de su obje-to, Millán-Puelles sitúa en elmismo plano la posible opciónentre filosofía idealista y filoso-fía realista para llegar a una de-cisión, tras examinar los méri-tos sobre el terreno de amboscontrincantes. Cierto que la ac-titud de Millán es tétrica —co-noce de antemano el diagnósti-co—, pero no lo es metodoló-gica ni discursivamente. Su op-ción a favor del realismo teóri-co es puramente argumentati-va. No reviste la forma sofísti-ca a veces camuflada en mu-chos pensadores realistas, deconvertir en opción «moral» laopción «intelectual».
El lector puede comprobar laconsistencia de los argumentosy admirarse de la capacidad dediálogo, de penetración y, so-bre lodo, de la amplitud del ho-rizonte intelectual de este maes-tro de filosofía quien, con estaobra, apuntala todo un trabajoprecedente.
El asunto es demasiado am-plio para tratarlo en una glosade ocasión y, por lo demás, ex-cede de las posibilidades de uncomentarista eventual. Perohay aspectos, en los diversos ni-veles de profundización de quees susceptible una obra de es-tas proporciones, que por símismos se ofrecen al comenta-rio. Enumeraré algunos.
Comunicaciónintelectual
Consigue Millán-Puelles en-trelazar en un lenguaje comúnnociones que, dada la dispari-dad de planteamientos, perma-necían incomunicables para lospartidarios de una y otra acti-tud, ofreciendo una originalversión de nociones material-mente comunes pero cuya de-finición difiere de unos textos aotros, traduciendo de esta ma-nera la filosofía ¡nmanentista ala realista, y viceversa. La Teo-ría del objdo puro se convierte asíen vehículo de comunicaciónintelectual, de transferenciadialogada y, sobre todo, de re-flexión actuahzadora de la filo-solía pert-nne.
La Teoría del objeto puro noes una síntesis de realismo cidealismo, sino una fundamen-tación reflexiva de la opciónrealista, elevada en la obrade Millán-Puelles al rango de«realismo teórico» (denomi-nación que recuerda la de rea-lismo «'metódico», aunque Mi-llán no cite a Gilson). Sin em-bargo, Millán-Puelles vuelvea los orígenes de su obra alentroncar su actitud con laorientación fenomenológicaadoptada desde Brentano, porHusscrl y, principalmente, porHartmann, con cuya ontolo-gía mantiene explícitos contac-tos.
¿Qué es el realismo teórico?Para la impresión del comen-tarista es un conjunto de hi-pótesis fundamentales, másallá de toda verificación em-pírica, pero presupuestas enla organización de toda verifi-cación. No es, pues, algo «pues-to», un conjunto de «tesis» quesirven de punto de partida, loque caracterizaba al realismo«ingenuo», sino algo «delibe-rado», un conjunto de predica-dos acerca del ser obtenidos porreflexión a partir de las condi-ciones materiales del ser sensi-ble.
Si el realismo teórico de Mi-llán no es una síntesis entreidealismo y realismo sí es unesfuerzo por hacer del realis-mo una síntesis de toda acti-tud filosófica rival y, concre-tamente, de la aportación crí-tica del pensamiento ¡lustra-do. Millán pulsa los límites delrealismo empírico de Kant yconsigue, de ese modo, prepa-rarse para integrar la fenome-nología moderna como una ta-rea asimilable por la metafísicarealista. En muchos aspectos,sobre todo en la primera partede la obra, la Teoría del objeto pu-ro no es otra cosa que unamuestra de esa capacidad de in-tegración.
No cabe duda de que estelibro señala un punto culmi-nante, el cénit de la obra fi-losófica de un autor. Se ha ela-borado con esa ambición y aella responde. Es lástima queen la edición se hayan pasa-do algunas erratas como «feno-melogía» (pág. 121); «la estatuade la Cibeles» (130); «la dificul-tad que Santo Tomás se plan-tea es liberal» (251), el cuadrode la pág. 474; «negociaciones»—por «negaciones»— (305), yalgunas otras erratas menos lla-mativas que, en un trabajo deestas dimensiones son com-prensibles, pero que pueden serrevisadas en una edición queresponda en todos sus detallesa los méritos no mensurables deeste impresionante esfuerzo in-telectual.
L. N. L.
W NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
INCISIVA.OUMICA.
La tertulia más veterana de la radio española sellama "LA ESPUELA". En la Cadena Ibérica. AlejoGarcía, Ramón P¡ y Carlos Dávila son los auténticosmosqueteros que desvelan la cara oculta de la noticia."LA ESPUELA" informa, asombra y divierte. De lunes aviernes, a las doce de la noche, en la Cadena Ibérica.Participe en la tertulia radiofónica más independiente.
C A D E N A
IBÉRICA
Artes y LetrasTeatro: Marquina (Prim, 11).Aulor: María Manuela Reina.Obra: «Reflejo con cenizas».Cartel: Roberto Agosta, Irene Gu-tiérrez Caba, Lola Cardona, Ma-ría José Alfonso, Carlos Estrada.Dirección: Ángel García Moreno.Precio: 1.800 pesetas.
•-4 n el primer número deI NUEVA REVISTA hice
una descripción de la situaciónde los teatros madrileños y unacomparación entre el tipo de tea-tro que se representaba en laépoca de la dictadura y el pano-rama que ofrecían las artes deMelpémone durante la democra-cia. M¡ conclusión fue que lascondiciones sociopoliticas no in-fluyen ni favorable ni desfavo-rablemente en las condicionessocioculturales. No era una con-clusión importante. Deberíaaceptarse como un valor conve-nido que los regímenes políticosno se justifican ni por sus efec-tos en la moral positiva de losciudadanos ni por sus conse-cuencias en la cultura positiva delas masas. Todos los autoritaris-mos han tratado de dignificarsus abusos sobre la libertad in-dividua] mostrando su eficaciaen el ámbito cultural o en el mo-ral. ¿Qué otra cosa puede signi-ficar la eclosión de medallasolímpicas de los países del Este?¿Cómo negarse a verificar queel estruendo de la novela hispa-noamericana durante la guerrafría se fraguó en el interior dedictaduras oprobiosas? ¿Porqué, pues, habría que esperarque la democracia regenerase loshábitos culturales de los ciuda-danos españoles? Ni ha ocurri-do así, ni tenía por qué ocurrir.Y eso no es argumento contra lademocracia —porque la defen-sa de las libertades no requierede justificaciones—pero sí es ar-gumento contra quienes, ennombre de la cultura, a uno uotro lado de la barricada, pre-tenden instrumentalizar esas li-bertades.
El sociólogo Daniel Bell diag-nosticó hace ya dos decenios quela sociedad post industrial se ca-racterizaba por la escisión de sus
12
NUEVA TEMPORADAimpulsos profundos. El impul-so económico-social se orientabajo el estímulo de la competen-cia y de la rentabilidad, el socio-político bajo el de la influenciay la persuasión y el socio-cultural bajo el de la crítica y larealización personal. No hay, enla sociedad industrial una deter-minación de la cultura por laeconomía, y tal vez no la huboen ninguna sociedad. No hay,por eso, posibilidad para justi-ficar las condiciones políticas dela sociedad sobre la base de susefectos culturales o económicos.Las virtudes culturales o mora-les no son efecto de la normapolítica o jurídica, sino de laconciencia o del talante perso-nal. Ningún sistema de organi-zación puede lucir como méritoel haber contribuido a modificarlas cualidades morales o cultu-rales. En todo caso, la democra-cia, aliada al mercado, es el úni-co sistema capaz de modificarlas condiciones materiales y so-ciales que facilitan el aumentocuantitativo y distributivo de lasriquezas, lo cual es un buen pun-to de partida para cualquier otramodificación.
Empecé hablando de teatro.El asunto es que el panorama dela cartelera madrileña de haceun año no es muy diferente delque ofrece el nuevo curso.Triunfos de Lina Morgan, estre-nos de Alonso Millán y MaríaManuela Reina y competencia,no se si leal o desleal, de los tea-tros públicos. Al comienzo de
esta temporada sólo hay queañadir los nombres de MartínezBallesteros y María Luisa Lucade Tena. Alonso Millán se pre-senta por triplicado en los tea-tros comerciales madrileños.Martínez Ballesteros estrena si-multáneamente en dos salas.Como relativa novedad ElicioDombriz, que fue finalista delpremio Lope de Vega, presentaen el madrileño teatro ReinaVictoria su comedia Habíame deHerberl. Y para terminar deofrecer una descripción genera-lizadora de la nueva temporadapueden distinguirse dos tipos derepresentaciones: las de teatroclasico y vanguardia experimen-tal a cargo de las salas financia-das con el dinero público, y ladel teatro moderno literario yvodevil cómico en las salas pri-vadas. Esta clasificación es, porsí misma, todo lo expresiva quese necesita para que dé cuentadel estilo de las aficiones del ma-drileño actual.
María Manuela Reina es elvalor de moda del teatro ilustra-do de temporada. Es, junto al deJuan José Alonso Millán, unnombre que por sí mismo asegu-ra el éxito de taquilla. Con la cu-riosidad de comprobar si su fir-ma es definitiva garantía de ca-lidad escénica y literaria me de-cidí, en el inicio del nuevo ciclo,por estrenarme con el lenguajede esta autora, cuya propia con-dición femenina constituye unmérito con relación a los hábi-tos escénicos adquiridos. Junto
Por Luis Núñez Ladevéze
a Ana Diosdado, tal vez CarmenResino y en espera de lo quemuestre María Luisa Luca deTena, apellido de consolidadatradición dramatúrgica, cuyo es-treno de «Un millón para unarosa» en el teatro Príncipe, fuepospuesto, María Manuela Rei-na es la excepción en el «andro-ceo» predominio de nuestros es-cenarios.
Autocrítica social«Reflejos con cenizas» no
decepcionó. No es una obramayor, sin duda, pero es unapieza de teatro, a la que podríacalificarse de «crítica costum-brista» si no fuera porque las«costumbres» de hoy tienenpoco de «costumbristas» y,desde luego, nada que ver conlas costumbres de ayer. Susti-tuyamos, por lo tanto el adje-tivo «costumbrista» por el másexacto de «social». María Ma-nuela Reina ejerce la «crítica»,o tal vez sea mejor decir la«autocrítica» social sobre el ta-blado. Es el tipo de teatro queviene confirmándose comopropio de la modernidad ilus-trada, al menos de Ibsen. Só-lo que si en Ibsen, Shaw oen Pérez Galdós, la críticase complementaba con la pro-puesta de una reforma so-cial, en las obras descripti-vas de María Manuela Reinano ha lugar a rectificar na-da, porque la sociedad mo-derna ha asimilado ya todo
IRENE GUTIÉRREZ CABA CARLOS ESTRADA LOLA CARDONA
f
tipo de propuestas reformistas.Con un diálogo fluido, fácil
y vivido, María Manuela Rei-na sitúa sobre el escenario cin-co personajes, muy del dia ymuy reales, con un rigor quecasi se atiene a las normas clá-sicas de unidad de acción, lu-gar y tiempo. Sólo el haberloconseguido sin que decaiga elinterés del espectador es ya unmérito. Los personajes sonuna abuela adinerada, que yaestá de vuelta de todo, inclusode los hábitos de un pasadoañorado que respondía a cáno-nes morales muy distintos delos que hoy prevalecen. Pero laastucia de la dramaturga con-siste en presentarnos a una vie-ja dama (Irene Gutiérrez Ca-ba), adaptada, consciente y re-flexivamente, a la nueva situa-ción más que resignada a ella.Dos hijas, ya maduras, flan-quean a este personaje. Rosy(Lola Cardona) es una mujermoderna, y de mundo, intelec-tual y desarraigada, el proto-tipo de mujer que hoy se lle-va, una especie de «made selfwoman». Marta (María JoséAlfonso) es su hermana y apa-renta el otro estilo de mujerque hoy también triunfa en so-ciedad: adinerada, divorciaday tan desarraigada, exceptopor su obsesión por mantenerlas apariencias, como su her-mana. Después está el ex ma-rido y ex amante (Carlos Es-trada) y el lacayo de la man-sión (Roberto Acosta) quesimboliza un tipo inusual, pe-ro no inverosímil de menestral«todo terreno», capaz de reci-tar a Keats mientras sirve unacerveza.
Conciencia vacíaHay un sexto personaje, que
sirve de punto de referencia dela función: la nieta, hija, sobri-na y tal vez amante, cuyaausencia del escenario es unaconsecuencia de la habilidad li-teraria de la autora. No dirémás sobre la Hama sino que laacción se desarrolla el dia enque Ana va a contraer matri-monio, y que esa circunstanciasirve para la reminiscencia del
pasado. La situación que pre-senta María Manuela Reinapuede calificarse de «límite»,y ante esa situación límite de-ben reaccionar los distintospersonajes cuya catadura nosale muy bien parada en los«reflejos» del escenario. Lacrítica «social» se convierte encrítica «moral». No es que lospersonajes no sepan estar a laaltura de sus propias convic-ciones morales, es que, en elmundo actual, de los triunfospolíticos, mercantiles y litera-rios, no queda lugar para lasconvicciones morales y menostodavía para ser fiel o infiel aellas. Ni siquiera queda lugarpara ser hipócrita, pues la hi-pocresía requiere traicionar aalgún tipo de creencia, mas enla sociedad que retrata MaríaManuela Reina ya no quedancreencias que traicionar; sóloqueda la conciencia vacía, y laconsecuencia de ese vacío es elradical nihilismo de la prota-gonista ausente, de Ana, víc-tima del desarraigo general-
El tono literario de Manue-la Reina es ágil, eficaz, sutil ydescriptivo. No faltan hallaz-gos expresivos, juegos de pa-labras que llegan con facilidadal espectador. La acción estábien construida y la psicologíade los personajes es represen-tativa del estado de las cosas.La obra, sin embargo, sabe apoco, como si la propia facili-dad se hubiera convertido enpresura y ligereza. El desenla-ce es demasiado rápido y po-co trabajado, el más al alcan-ce de la mano y de la imagina-ción. En suma, la obra entre-tiene y se acepta su diagnósti-co, pero falta creatividad,energía y envergadura paraque el drama cautive, desarmey convenza plenamente al afi-cionado.
Los actores están todos a laaltura de su nombre y su nom-bre es lo suficientemente elevadocomo para no decepcionar. Unadirección de Ángel García Mo-reno, sin problemas, comple-ta una entretenida sesión. •
Luis Núñcz Ladevéze es catedrático dela Universidad Complutense y perio-dista.
83
.Artes y Letras
FESTIVAL DE SALZBURGO:PASADO Y PRESENTE
DE ARTE TOTALPor José Antonio Nieto de Miguel
I dia 31 de agosto, la Or-questa Sinfónica de Cleve-
land, a las órdenes de ChristophVon Dohnányi, clausuraba elFestival Internacional de Músi-ca de Salzburgo con un concier-to para piano de Schónberg yuna sinfonía de Bruckner. Con-cluían de esta forma 37 intensosdías de arte y belleza con mo-mentos tan apasionantes comolos vividos en Un bailo in mas-chera o Don Giovanni; o de es-cepticismo en ¡domeneo; deli-ciosos ante Cosi/an tulle o deemoción y plenitud estética enLa Creación, leída de forma ma-gistral por Riccardo Muti; de en-tusiasmo ante la Novena Sinfo-nía de Beethovcn o de regocijoante la artesanía musical de lasMozart-Matinées; de confianzaen la visión esperanzadora de fu-turo dibujada por Fidelio o deadmiración sin palabras ante laprofundidad conseguida ante elpiano por las manos de Brendelo por la voz inigualable de Jess-ye Norman... Es la belleza enplenitud alcanzada por un festi-val que, pese a todas las críticas,responde generosamenie a unaexigencia de máxima calidad,ante la que, posiblemente comoen ningún otro lugar. Todas lasartes se unen alrededor y al ser-vicio de esa amante embrujadade que habló Paul Klec que esla música.
Y mucho más en esta edición.«Prima la música... poi le paro-le», había escrito Giambattisiade Casti ofreciendo un tema a lano demasiado frondosa imagi-nación de Antonio Salieri parauna ópera con la que reacciona-ba ante un nuevo éxito de Mo-zart. Y este mensaje ha vuelto arepetirse como leit movií de Ca-priccio, la ópera que a instanciasde Stefan Zweig diseñó Richard
«4
Strauss para Salzburgo y quepor un capricho del todopode-roso Ciernen Krauss vio su estre-no en Munich por motivos noprecisamente culturales. «Lamúsica es un arte sublime», can-ta Flamand, y a ella en Salzbur-go todas las artes rinden culto yante ellas se unifican y conver-gen: El arte aquí, ante el hechomusical, se unifica en aproxima-ción casi milimétrica a la conse-cución de ese sueño que es laobra de arte total, la Gesamí-kunstwerk. que había añoradoWagner y que hay que entenderestá en la base y raices de estaexplosión artística, cuyos 70años de historia de plenitud y surecuerdo han sido una de las no-tas características de la reciénterminada edición.
Símbolo _ _Que «todo arte es a la vez su-
perficie y símbolo» parece seruna verdad irrefutable, fijadaasí por la sensibilidad de OsearWilde. Y más como referenciaa lo simbólico y todo lo que depoderoso, fuerte y mágico, se-gún el planteamiento de Gom-brich, tiene el símbolo, que co-mo un retorno decadentementebello pero inoperante a Brides-head, a lo Evelyn Waugh, se ini-ció el festival el día 25 de julio,ame la arquitectura casi salvajey en desnudez original del Fel-senreitschule, con lectura de tex-tos y documentos sobre la ideamotriz y su historia. Y si bien és-ta tiene como fecha concreta departida la representación de Je-dermann, de Hugo Von llof-mannsthal, que el día 22 deagosto de 1920 abría la primeraedición, de sólo cinco días, re-cogiendo toda una línea culturaleuropea desde Grecia hasta Cal-
derón de la Barca, pasando porel teatro espiritual inglés, aqué-lla tiene un desarrollo cuyos orí-genes son mucho más difusos enel tiempo, aunque en todo casobasados en la peripecia existen-cial de Mozart. La inauguraciónen 1842 del nadaafortunado monu-mento que acabade concluir el escul-tor MuniquésSchwanthaler, enpresencia de dos hi-jos de Mozart; olaorganización en1891 de importan-tes manifestacionesmusicales, coinci-diendo con el pri-mer centenario de la muerte delgenio; o la apertura en 1893 conla representación de La clemen-cia de Tito, del Landestheater delos arquitectos Helmer y Fellner,levantando en Makartplatz, amuy pocos metros de la residen-cia de Mozart en Salzburgo des-de el año 1773; o el inicio de laandadura del Mozarteum en1914, en medio de un vendavalde guerra que sopla sobre Euro-pa y que aborta los proyectosmusicales que con aquel motivoiban a realizarse.
Pero la idea de hacer de Salz-burgo para Mozart lo que Bay-reuth era para Wagner, utilizan-do la expresión de Panofsky, hatomado suficiente consistencia.El I de agosto de 1917, en Vie-na, precisamente en la sala Ri-chard Wagner de la Musikve-rein, se hace pública la compo-sición del comité de lo que seríala dirección del ya inminenteFestival de Salzburgo. Lo presi-de el príncipe Alexander Thurnund Taxis y forman su directo-rio cultural Max Reinhardt, Al-fred Roller, Franz Schalk, Hu-
Una de las producciones estelaresdel Festival ha sido, sin duda, LaCreación, de Haydn, dirigida porRiccardo Mutl en el Grosses Fest-splethaus. Los solistas fueron Lu-cía Popp (soprano), FranciscoAraiza (tenor), Samuel Ramey (ba-jo) y Olaf B£r (barítono). La orques-ta fue la Filarmónica de Viena ylos coros los de ia Opera del Es-tado de Viena.
(Fotografía de José AntonioNieto de Miguel).
go von Hofmannsthal y RichardStrauss: Toda una intelectuali-dad procedente de la Sezessiony de la Viena fin-de-siécle o delneorromanticismo alemán asu-me no sólo la paternidad de lasideas sino, sobre todo, la res-ponsabilidad de su puesta enmarcha. Dos años después deaquel primer Jedermann, el fes-tival del año 22 se ha ampliado(del 13 al 29 de agosto) y, fiel asu espíritu originario, Mozart essu único protagonista. Se repre-sentan Don Giovanni, Cosífanlutte. Las bodas de Fígaro y Elrapto en el serrallo y dirigen las16 representaciones alternándo-se, Schalk y Strauss; bajo la ba-tuta de los mismos directores seofrecen dos conciertos orquesta-les también con obras de Mozarten las que se basa una exposi-ción de arte gráfico abierta du-rante los mismos días y se ofre-cen las primeras Mozart-Mati-nées. Están trazadas las líneasmaestras que siguen vigenteshasta hoy.
Este es el pasado que ha ser-vido de telón de fondo a este
NUEVA REVISTA • OCTUBRE t990
Las Mozart-Matlnées, creadas en los primeros años del Festival, continúansiendo las delicias de éste, dedicadas únicamente a la música de Mozart.En la Oran Sala <toi Mozarteum, su orquesta sintónica y su titular, HansOral.
(Foto: José A. Nielo)
momento jubilar y a su historiabrillante y que se ha hecho pre-sente con la misma serenidadcon la que se asumía hace aho-ra dos años otra historia más re-ciente y traumática a la que sellamó en su momento «segundamuerte de Mozart».
Von KarajanPero si entonces, con la asun-
ción del trauma se producíatambién un retorno, que yo per-sonalmente asociaba a las figu-ras de Canetti, Schónberg, Mah-ler y KPenek (presente y home-najeado este año, en su 90 ani-versario, con la versión paraconcierto de su Orpheus undEurydike, drama desesperado deamor y muerte, pasión y deseo.Eros y Psyche, escrito por Os-kar Kokoschka tras su vivenciatumultuosa con Atma Mahler ysu ruptura, y concluido en suparte musical por Kfenek el mis-mo año en su matrimonio, des-dichado, con la hija de Alma),ahora, al recuerdo jubiloso delos orígenes se unía la melanco-
NUEV* REVISTA • OCTUBRE 1990
lía de una desaparición, la dequien justa o injustamente cri-ticado o aplaudido ha dado unaimpronta, una peculiaridad y unsello característico a esta mani-festación sobresaliente de artetotal. La figura de Herbert vonKarajan o, mejor dicho, suausencia tenía este año casi lamisma importancia que el jubi-leo de la celebración: «Este es elfestival del año primero despuésde Karajan», comenzaba el den-so articulo con el que FranzWillnauer, tras 30 páginas de fo-tografías históricas, abría el pro-grama oficial.
Estuve presente el 10 de agos-to del 88 en el Grosses Festspiel-haus y participé de la casi histe-ria colectiva producida por la in-superable representación de DonGiovanni, esa ópera de las ópe-ras, que diría E.T. A. Hofmann,dirigida por Karajan. Y tuve talconvencimiento de que habíaasistido a la lectura de su testa-mento musical que pocos díasdespués pupliqué un artículo enel que me refería «a la plenitudartística de este Don Giovanni
perfecto y quizás última granobra en la evocación y visiónpropias del genio de Herbert vonKarajan», a pesar de que aqueldelirio y entusiasmo acrecenta-ban aún más la expectación an-te el bombazo que suponía elanuncio de la presentación deUn bailo in maschera en la edi-ción posterior. Efectivamente,tres de las últimas representacio-nes programadas no fueron di-rigidas ya por Der Gotl, que eldía I de septiembre abandona-ba incluso la dirección del festi-val. Desde el año 33, que vieraa sus 25 años su primera inter-vención en el Felsenreitschule,en un Fausto espectacular parael que había diseñado la esceno-grafía el mismísimo ClemensHolzmeister, hasta ese momen-to, 247 representaciones de ópe-ra (desde su Orfeo ed Euridice,de Gluck, del 48, que curiosa-mente ha vuelto este año en ver-sión de concierto, hasta DonGiovanni y 90 grandes concier-tos sinfónicos (que concluyen uncírculo obsesivo por la muerteque se inicia, también el 48, conel Réquiem alemán y tambiéncon esta misma obra se cerraba40 años después) habían segui-do el ondular de la batuta delúltimo genio musical de Salz-burgo.
Gérard MortierY se ha recordado y rendido
homenaje a Karajan el día 15 deagosto con un concierto en elque Zubin Mehta leyó su propiaversión de la Oclava Sinfonía deBruckner. Oficialmente. Peroademás, Un bailo in maschera sereencarnaba por obra de Solti ysu Don Giovanni renacía a lasórdenes de Riccardo Muti, cuyavisión de la música de Mozart esya punto de referencia, como loes para quienes la hemos vividoesa versión espléndida, exacta,profunda y emocionante de LaCreación, de Haydn, que aplau-dimos de pie durante 10 largosminutos en una mañana inolvi-dable. El relevo y la carga de ladirección artística lo ha recibi-do Gérard Mortier, que con elbagaje de su última experienciaen la ópera de Bruselas y desde
MÚSICA I
ella, debe asumir el liderazgo delfuturo.
Y el futuro puede haber co-menzado ya con ese Fidelio deHorst Stein y su lenguaje musi-cal y teatral diferente, no sólo alde Karajan ante esta misma ópe-ra en los años 57 y 58, sino tam-bién al más reciente de LorinMaazel del 83. El mensaje beet-hoveniano, plásticamente, ar-quitectónicamente, se proyectaen el porvenir y puede ser senti-do mientras en algún sitio unhombre siga luchando por la li-bertad.
En cualquier caso, un futuromenos abstracto ya está ahí contodo su reto. El bicentenario dela muerte de Mozart, que ha da-do la posibilidad de redimir dealguna manera la traición al es-píritu fundacional que se produ-jo cuando Bruno Walter presen-tó Don Pasquale, de Donizetti.Siete óperas de Mozart (y sólode Mozart) van a tomar cuerpoen los escenarios del próximofestival. La flauta mágica, DonGiovanni, Las bodas de Fígaro,idomeneo. La clemencia de Ti-to, Cosífan tuíte y El rapto enel serrallo.
Ante esta apoteosis mozartia-na volverán a tener plena vigen-cia las palabras de RichardStrauss en los momentos funda-cionales. «Salzburgo debe sersímbolo de nuestra cultura. To-da Europa debe saber que nues-tro futuro está en el arle, sobretodo en la música». El arte y na-da más que el arte; el que haceposible la vida, el gran seductory estimulante de la vida, comohabía dicho Nietzsche. ¿Recor-daremos entonces, otra vez, lamuerte de Mozart? Más bien,con Nina Bérbero va, seremosafortunados testigos de su resu-rrección.
Josí Antonio Nielo de Miguel es ca-tedrático y abogado. Presidente de laAsociación Cultural «Sal/burgo» deVaüadolid.
_ Artes y Letras
NOVEDADES DISCOGRAFICASVarios Amores.
«Deficios \ilve\tre\ y marinasde Poulipu» (1620).
Diver1irnenlo>> y dan/as interpretadosen Ñapóles para celebrar el restable-cimiento de su Majestad católica Fe-Upe III de Austria, rey deKwella, Bou, Rohson, King, Ainsley,
New London Consort.Philip Pickell.L'Oiseau Lyre - 42S6102 - UDD.
Una verdadera delicia su-pone escuchar eslas dan-
zas y canciones del siglo XVII,la mayor parte escritas por auto-res italianos de la época. Laobra fue interpretada en Nápo-les el domingo de carnaval de1620, y no en presencia del rey,sino del enionces virrey de Ná-poles, don Pedro Girón, duquede Osuna. Aunque verdadera-mente eniretenida por sí misma,la obra servia al mismo tiempo
Por María José Fontán
THESYLVAN AND OCEANIC DELIGHTS OF POSiLIPO
New London Consort
PHILIP PICKETT ifesi
a dos objetivos: coincidía conlas fiestas de Carnaval y, porconsiguiente, muestra el gradode libertad y abandono en los
placeres terrenales antes del co-mienzo de la temporada peni-tencial de la Cuaresma; y porotra parte, ofrecía la ocasión pa-
E l éxiio ha acompañadosiempre a la Quinta Sin-
fonía de Tchaikovsky desde el17 de noviembre de 1888, cuan-do el propio autor la eslrenabaen San Petersburgo dirigiendo élmismo la orquesta. A diferenciade las cuatro sinfonías anterio-res, en que Tchaikovsky dabarienda suelta a su fantasía y a laindependencia formal, en laQuinta el compositor se planteauna vuelta al modelo clásico desinfonía.
Si en la Tercera (SinfoníaManfredo) y en la Cuarta Tchai-kovsky sigue verdaderos progra-mas literarios, en esta QuintaSinfonía en Mi menor, la ideadel Deslino, representada poruna fanfarria de clarinetes, es laidea fija en lomo a la cual se es-tructura la forma cíclica de laobra. Para Tchaikovsky éste sig-nifica un Destino implacable an-te el que sólo es posible la resig-nación, y la fe en la Providen-cia constituye la única vía de es-cape.
H
I TCHAlXOVSKY-SyMPHONY NO.5R0ME08JUUET
« * Vor* Pliillunnonlt Ltomrd Bermldi
Fiolr llyich Tchaikovsky."Sinfonía n. "5 en Mt menor, Op. 64».«Romeo y Juliela». Fantasía Oberiu-ra sobre el drama de Shakespeare.Orquesta Filarmónica de Nueva York.
Leonard Bernstein.DHUTSCHE GRAMMOPHON4292342 - L>DD.
La fantasía Romeo y Julieta,inspirada en la tragedia de Sha-kespeare, es obra de juventuddel músico, escrita en 1868 ba-jo la tutela de Balakirev —comoes sabido, el impulsor del grupode los cinco—. Aunque Tchai-kovsky no se encontraba del to-do satisfecho al tener que seguirlos dictados del viejo maestro,lo cierto es que el resultado
constituye una grandiosa obra.Leonard Bernstein está en un
momento muy brillante de sucarrera. Tras la espléndida ver-sión de la Patética, vuelve a gra-bar Tchaikovsky en su últimaincursión al mundo discográ-fico.
Hay que reconocer que Bern-stein ha moderado mucho susexcesos espectaculares de otrotiempo y sus versiones son másprofundas y contenidas. La mú-sica romántica y la de Tchai-kovsky en particular, es reper-torio en el que Bernstein se mue-ve con mayor soltura. Cuentacon los más amplios recursos or-questales y puede volcar en ellostoda la vehemencia propia de suestilo.
Bernstein contribuye aquí adotar a ambas obras de una ex-traordinaria expresividad. Conun sonido impecable, puedendisfrutarse las dos obras deTchaikovsky en toda su belleza.
MÚSICA!ra poner de relieve la posicióndel monarca y su representante.
E! empleo de las artes comomedio de propaganda políticaera habitual en el Renacimien-to. Y de esta manera, la Fiestade 1620 contribuía a engrande-cer el esplendor de la corte es-pañola en el reino de Ñapóles ySicilia. Resulta un poco excep-cional que una música escritapara una celebración menor fue-ra publicada en su integridad ynos haya llegado con todos losdetalles, incluyendo especifica-ciones sobre la puesta en escena.Como era habitual en la época,existen, sin embargo, pocos da-tos sobre las instrumentaciones,y así son los propios intérpreteslos que deben conocer muy bienla música de este período paradecidir qué instrumentación esla más adecuada.
La escena discurre en PosUi-po, lugar cercano a la bahía deÑapóles, y el tema central sonlas relaciones entre los diosesPan y Venus.
La música cobra con la gra-bación discográfica un mayorrelieve que el que se le otorgarácon la representación escénica.Pero tal es el atractivo que tie-nen hoy las danzas y cancionesde aquella época, que el oyenteactual no necesita en tanta me-dida de los demás elementos ex-tramusicales.
El conjunto que dirige PhilipPickett realiza una estupenda in-terpretación, fruto de hondosconocimientos musicológicos.La alternancia de ritmos, y detimbres instrumentales y voca-les, imprimen a la Fiesta un grandinamismo y amenidad. Utili-zando todos los recursos queofrecen los instrumentos de laépoca, y siempre bajo los cáno-nes y tradiciones del momento,así como algunas especificacio-nes del propio texto, esta graba-ción recrea el esplendor del di-vertimento musical de antañopara el oyente de hoy.
M." José Fontán es profesora de mú-sica y periodista.
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
Artes y Letras
FANTASÍASBIZANTINAS
Los primeros títulos de lacolección «Clásicos Uni-
versales» de la Universidad deSevilla son los siguientes: El ar-pa de Birmania, de Michio Ta-keyama, en traducción de Fer-nando Rodríguez-Izquierdo Ga-vala; el libro II de las Epislulaeex Ponto, de Ovidio, espléndi-damente editado, traducido ycomentado por mi querida ami-ga Ana Pérez Vega, y, en tercerlugar, la Alexiada, de Ana Com-neno, traducida por primera veza nuestra lengua por EmilioDíaz Rolando.
De este tercer título, galardo-nado en 1990 con el Premio Na-cional de Traducción, me pro-pongo hablar brevemente. Yohubiese preferido la forma conacento, Alexiada (prefiero ¡lia-da a ¡liada), y Ana Comnena envez de Ana Comneno, pero ésosson detalles sin importancia. Locierto es que por fin podemosleer en español una de las obrasmás relevantes de las letras bi-zantinas, traducida del griegooriginal a casi todas las lenguaseuropeas, pero nunca a la nues-tra antes de ahora. En las pági-nas de la revista Erytheía (vol.9, 1988, pp. 23-33) exponía Emi-lio Díaz Rolando los criterios se-guidos para la transcripción denombres propios en esta versiónprinceps castellana de la Alexia-da, problema éste peliagudosiempre. Pedro Bádenas de laPeña lo dejó visto para senten-cia en lo que al griego modernose refiere («La transcripción delgriego moderno al español», Re-visia de la Sociedad Española deLingüistica, vol. 14, 1984, pp.271-289). Mi llorado maestroManuel Fernández-Galiano fijólas normas para la transcripcióndel griego clásico. El griego bi-zantino continúa presentandonumerosas dificultades a esterespecto, pero esfuerzos como e!
Por Luis Alberto de Cuenca
de Díaz Rolando contribuyen nopoco a la deseable tarea de nor-malización, una labor difícil yarriesgada que el mencionadoBádenas se propone llevar a tér-mino.
Bernard Leib editó pulcra-mente y tradujo al francés el tex-to de la Alexiada en la «Collec-tion Byzantine» de la Sociétéd'Edition «Les Belles Lettres»(tomos I-Ill, París 1937-1945).P. Gautier enriqueció la obra en1976 con un cuarto y último vo-lumen que incluía un extenso ín-dice de nombres. Se trata de laedición que Díaz Rolando haadoptado para llevar a cabo suversión castellana. En inglés cir-cula, dentro de la popular serie«Penguin Classics», una cuida-da traslación de E. R. A. Sew-ter, con unos cuantos mapasmuy útiles (Harmondsworth,Middlesex, 1969). Eran las dosAlexiadas más asequibles para ellector español antes de la apari-ción del libro sevillano que hoysaludamos, de cuya oportunidadcultural no cabe dudar, pues sig-nifica poner al alcance de todosuna de las obras maestras de laliteratura bizantina y, por quéno decirlo, de las letras univer-sales.
Alguien podría preguntarsepor qué hablo de Ana Comne-na y su Alexiada en mi secciónde «Literatura Fantástica». Yestaría en su derecho de hacer-lo. La Alexiada no es una obrafantástica striclo sensu: canta lashazañas de un héroe histórico,el emperador Alejo I Comneno;no intercala en la narración epi-sodios maravillosos; se limita amentir de una manera práctica,por motivos políticos, sin quellegue jamás a plantearse en nin-gún momento el concepto dementira como pretexto de laobra. Pero la atmósfera en quese sitúan los hechos y se mueven
Fresco de la iglesia de San Sah/ador de Cora, Constantlnopla (siglo XIV).
LITERATURA FANTÁSTICA]
' + • •
i.
Alejo I Cornmno, según una miniatura de un manuscrito griego consenado en labiblioteca Vaticana.
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
los personajes es de una evanes-cenda Can rigurosa, de un esfu-mado tan sutil, que creemos ha-llarnos en un espacio mágicoque transfigura la realidad y em-briaga los sentidos, soñando elsueño altivo y astuto de AnaComnena.
K. Dieterich, en su deliciosolibrito Figuras bizantinas (tra-ducción española de Emilio R.Sadia, Madrid, Revista de Oc-cidente, 1927), dedica una vein-tena de páginas, las últimas deltomo, a la princesa Ana. Cuen-ta que hace exactamente 200años, en septiembre de 1789, Fe-derico Schiller confesaba en car-ta a los hermanos Lengefeld losiguiente: «La traducción de laprincesa Comnena, de la cualsólo me han correspondido al-gunos pliegos, me ha cansadomucho; el estilo es pésimo y deun gusto falso; el contenido tie-ne poco interés». Corrían malostiempos para el aprecio de lo bi-zantino. El ideal ético individua-lista de la humanidad veía en-tonces en la Antigüedad Clási-ca la cumbre del verdadero hu-manismo, sin hacer ningún ca-so de la Edad Media europea, ymucho menos de la oriental.Schiller no podía valorar en sujusta medida a un personaje co-mo Ana, digno sin duda de ha-ber inspirado una de sus trage-dias. Pero la Historia es así dearbitraria. Hoy, en esta agoníadel siglo XX, estamos asistien-do a un auténtico revival de!mundo bizantino, y estoy segu-ro de que ninguno de los gran-des escritores de nuestro presen-te formularía un juicio tan des-favorable como el de Schilleracerca de la autora de la Alexia-da.
En el tránsito del siglo XI alXII, mientras Guillermo deAquitania inaugura la lírica mo-derna en Occidente con su «Fa-rai un vers de dreyt nien», doscónyuges escritores surgen en elImperio Oriental: Nicéforo Brie-nio (1062-1137), valeroso estra-tego, rival, en 1097, de Godofre-do de Bouillon, y su esposa AnaComnena (1083-¿1150?), hijadel emperador Alejo I Comne-no (1081-1118). Si Brienio narraen su Floresta de ¡a Historia las
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
vicisitudes de la familia de losComnenos en un estilo que com-pite en sencillez con el de Jeno-fonte, Ana, dotada de una vas-tísima cultura, refiere en la Ale-xiada la vida y las hazañas de supadre, al que demuestra granafecto y admiración, así comodesprecio y odio hacia los bár-baros y presuntuosos latinos. Laobra, compuesta en un conven-to tras múltiples y vanas tenta-tivas de obtener la corona impe-rial para su marido en detrimen-to de su hermano, el emperadorJuan II Comneno (1118-1143),anuncia ya en su título, casi deepopeya, la intención de glorifi-car a Alejo. Sirviéndose de nu-merosos documentos extraídosde los archivos y de recuerdospersonales, la autora traza el pa-negírico de su padre aludiendoa sucesos históricos y militares,pero también introduciéndonos,muy femeninamente, en el mun-do de la corte imperial de Bizan-cio, con sus complejas ceremo-nias, sus intrigas, sus fiestas, suscontinuas habladurías. El estilointenta reproducir el de Tucídi-des, con una elegancia retóricano exenta de eficacia. Hay pa-sajes, como la descripción de latoma de Jerusalén por los cru-zados, que se han hecho famo-sos por su inexactitud histórica,su furibundo partidismo, sus ex-traordinarios valores narrativosy su delicadísima ironía.
Si conseguimos olvidar losdefectos formales del libro quealberga la versión española prin-ceps de la Alexiada: márgenesmínimos, desigual entintado delas páginas, carencia de cursivaen las notas, etc., llegaremosa disfrutar mucho con su lec-tura. En cualquier caso, la tareadel traductor, que es asimismoautor de un erudito estudiopreliminar (con bibliografía),de un nutrido acervo de notasy de un índice de nombres pro-pios, se me antoja muy meri-toria. Gracias a Emilio DíazRolando la voz de Ana Comne-na suena por vez primera encastellano. •
Luis Alberto d( Cuines es investiga-dor del Consejo Superior de Investi-gaciones Científicas, filólogo y poela.
ZELDA Y FRANCISSCOTT FITZGERALD:NÓMADAS DE LUJO
C uando a finales de los- años veinte se produjeron
las primeras tensiones graves enel matrimonio formado por elescritor norteamericano FrancisScott Fitzgerald y su mujer Zel-da Zayre, simplemente se veri-ficaba un hecho constatable si sesigue con detenimiento la ex-haustiva biografía que NancyMilford dedica a Zelda y que haaparecido recientemente ennuestro país: Nancy Milford,Zelda, traducción de SusanaConstante, Barcelona, Edicio-nes Destino, 1990. Ambos care-cieron de residencia fija en eltiempo activo que duró su
Por Alfredo Tajan
unión. Una existencia en comúnrepleta de inseguridad y desaso-siego e incapaz de edificar unhogar estable que hubiera sidoun horizonte reconocible o almenos educativo para ellos.
Primero se vieron atraídospor la ciudad de Nueva York,fábrica de sueños y brillanteagencia de modelos creativosdonde Zelda, hija de un estric-to juez de la ciudad sureña deMontgomery, apoya la prome-tedora carrera literaria de su fla-mante marido, respaldada poruna irresponsabilidad muy típi-ca de los twenties, cegada porla cantidad ingente de oro que
89
Artes y Letrasofrecían las nuevas editorialesneoyorkinas.
Poco después los vemos enParís. Scolt ya recibe 10, 20,30.000 dólares de su agente Oberpor las ventas de A este lado de!paraíso y El gran Gatsby; desdeese instante de éxito, Zelda ac-tuará según las pautas dictadaspor los personajes literarios fe-meninos del mundo fitzgeraldia-no: es la encarnación más pró-xima a iaflapper, jovencita ale-gre y descarada que busca elamor y el dinero con paralelaansia y desorden, encontrandoambos para su felicidad.
En la Riviera los Fitzgerald,acompañados por el también be-llo y deportista matrimonioamericano Murphy, y con todael aura romántica exigible, le-vantaban tablas de surf contrala espuma de veranos de vérti-go.
Entre 1926 y 1929, Zelda ini-cia y completa una serie de re-latos que serán publicados en elSaturday Evening Post y en elCollege Humor de Nueva York.Títulos como La chica sureña.Chica con talento o Nuestra rei-na del cine, este último en cola-boración con Scott, son cuentosbreves, ingenuos en su dificul-tad, que debían ser corregidossintácticamente, pero que po-seían un valor literario intrínse-co, al margen del testimonial.Zelda no imitaba a Fitzgerald,sino que escogía de él rasgos ge-nerales, manejando un estilo pe-culiar y aplicando at argumen-to una estructura narrativa en-sayística e impresionista. El ma-terial que utilizaba era de excep-ción: testigo y protagonista deuna época y de unas relacionessociales extremadamente marca-das, Zelda describe con firmezay cierto desdén la complementa-riedad del binomio amor/dine-ro. Sin embargo, en los escritosde Zelda flotaba una sombra de-licuescente escondida detrás detanta luminosidad y esperanza:es la sombra, que luego se alar-garía hasta bifurcarse en esqui-zofrenia, de Francis Scott Fitz-gerald.
En Francia vivieron siempreen casas alquiladas y amuebla-
90
LITERATURAdas, por lo que acumularon po-cas posesiones permanentes, be-bían muchísimo y sus vernissa-ges duraban semanas; no obs-tante, las fisuras comenzaban aaparecer y Zelda, que había si-do el prototipo de chica popu-lar, rebelde e independiente, vaencontrándose cada vez más va-cia y desorientada ante la pro-gramada autodestrucción etílicade Scott.
En 1921 había nacido la pe-queña Scottie, pero la materni-dad no tuvo un efecto calmantepara Zelda y la niña fue criadapor institutrices y luego en pres-tigiosos internados. A mediadosde los veinte, Scott conoce a Er-nest Hemingway; Scott envidia-ba la sana vitalidad de su ami-go, y Hemingway envidiaba losdólares de su contrincante. Er-nest y Zelda no congeniaron;Zelda no soportaba el humorcambiante del boxeador perio-dista {sic Cocteau, según G.Stein) y le despreciaba como no-velista. La respuesta no se hizoesperar, Hemingway destriparíaal matrimonio Fitzgerald en suanecdotario París era una fies-ta. Zelda acusó entonces a Scotty a Ernest de mantener una re-lación oculta de naturaleza ho-mófila. Scott nunca se lo perdo-nó y la pareja estuvo a punto deirse a pique.
Hacia 1926 Zelda creyó en-contrar un verdadero medio deexpresión en la danza. Los dis-tintos apartamentos que habita-ba en París se convertían, comopor arte de magia, en estudios deballet. Se puso en manos de unaex bailarina de la compañía deNijinsky llamada Egorova quele impuso severos ensayos, cons-ciente de que había llegado unpoco tarde.
La febril actividad que Zeldadesarrolló entre 1926y 1930 co-mo escritora de cuentos y baila-rina casi profesional, debilitaronsu frágil equilibrio mental. Lasdepresiones se sucedían y en laprimavera de 1930 ingresó en laclínica psiquiátrica suiza «Les
Rives des Prangings» y ya novolvería a recuperarse totalmen-le. Zelda incide en la literaturapor la vía del sufrimiento perso-nal. Desde las clínicas escribe aScott cartas que son talismanesde su pasado inmediato, cartaslúcidas y conmovedoras.
De vuelta a Estados Unidosredacta en seis semanas la nove-la Resérvame el vals. Un conflic-to de intereses surge entre Scotty Zelda, al leer éste las pruebasdel libro. La atmósfera de sos-pecha y plagio se fundamenta-ban en el paralelismo temáticocon Suave es la noche, la nove-la en la que Scott trabajaba in-cansablemente y a la que no da-ba una redacción definitiva.Scott aseguraba que Resérva-me... comprometía su futuro li-terario.
La novela de Zelda es auto-biográfica y se observa una ex-cesiva acumulación de imáge-nes. La profunda huella que de-jó la danza en su vida se mani-fiesta en la heroína protagonis-ta, que pretende transformar laexistencia cotidiana en arte, pe-ro sus evoluciones se desdibujanen una prosa insustancial y al-go retórica.
Resérvame... se puso a la ven-ta en octubre de 1932, gracias alas gestiones de Scott con el edi-tor Scribner. No se vendió bien,aunque no hay que olvidar quese publicó en pleno crack y laedición contó con sólo 3.000ejemplares. Las recensiones crí-ticas en el Sun o en la sección delibros del New York Times coin-cidieron al hablar de estilo suge-rente.
El relativo fracaso de Resér-vame... llevó a los Fitzgerald aunir las piezas deshechas en sumatrimonio. Alquilaron una ca-sa victoriana llamada «Lapaix», en Rodge Forge; allíScott ultimó su grandiosa y ago-tadora novela Suave es la noche.Según Nancy Milford, en Sua-ve es la noche hay transcripcio-nes literales de las cartas queZelda enviaba a Scott desde lasclínicas en las que estuvo inter-nada.
A mediados de los treinta Zel-da ingresa en el carísimo hotel
psiquiátrico de Sheppard Pratt.En esie periodo Scott revisa dosensayos de su esposa: Lleven alSr. y a la Sra. F. al núm. ? ySubasia-modelo 1934. Scottajustó y afinó estos textos, eideó una antología con todo loque se había publicado hasta en-tonces, añadiendo pequeños ar-tículos, pero el editor Scribneraceptó los dos artículos corregi-dos por Scotí, que aparecieronen dos entregas en el Esquire enmayo y junio de 1934, y se de-sentendió del resto. Zelda no sedaba por rendida: la obra deteatro Scandalabra —psicodra-ma de cartón piedra con diálo-gos soporíferos— llegó a mon-tarse y estrenarse en Broadway,cosechando un rotundo pataleo.También expuso sus pinturas su-rreales en galerías de NuevaYork, esta vez con buenas críti-cas.
El 20 de diciembre de 1940Francis Scott Fitzgerald —quetrabajaba en Hollywood comoguionista— cayó fulminado porun ataque cardíaco, sin poderacabar su obra postuma El últi-mo magnate. Zelda comentóque «nunca más iría a buscarlaal Este con sus bolsillos llenos depromesas y su corazón repletode esperanzas renovadas)). Des-pués de la muerte de Scott, Zel-da vuelve a Monigomery, con sumadre, donde se aferrará a supasado y recibirá a algunos ad-miradores de su marido. Trasvarias recaídas, es ingresada enel Highland Hospital para reci-bir tratamiento y descansar. El10 de marzo de 1948, un incendioque se declaró en la cocina princi-pal destruyó un ala del High-land. Murieron seis mujeres; en-tre ellas se encontraba ZeldaZayre, más conocida como Zel-da Fitzgerald. Cuando murió,dejó inconclusa una novela titu-lada Las cosas del César, en laque se repite hasta la saciedad lapalabra exigencia. •
Alfredo Tajan es ahogado y escritor.Acaba de publicar el libro Naufragoilusirado, Poesia-Endymion.
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
Productosdesgrávate
Productos que le permiten desgravaciones en su declaración del Impuestosobre la Renta y que además hacen posible una gran inversión, un seguro
de vida, un ahorro muy interésame, las ventajas del "leasing", un crédito paraadquirir su vivienda, un plan para disfrutar de su futuro, convertirse en propietario
de un gran banco... ¡Venga al Banco Popular!Descubra los producios que desgravan.
ACCIÓN t S LEASING
CUENTA DEAHORROVIVIENDA
FONDOS DEINVERSIÓN
iIPLAN DE PENSIÓN!
EUROPOPULARPLAN DE
JUBILACIÓNASEGURADA
CRÉDITOHIPOTECARIO
Artes y LetrasEn la revista Panorama del 29 de julio se publicabaun artículo ante el que me detuve atraído por la fotoque lo ilustraba: uno de los últimos autorretratos deGoya. Desde aquella cabeza dolorida, pensativa y pro-funda salté al título: En el cráneo de Goya, y a la en-tradilla: «Un libro narra el misterio macabro de lacabeza del pintor desaparecida de la tumba».
LA CALAVERADE GOYA
El artículo, firmado porGiorgio Zampa, informa-
ba de la traducción italiana deun librito de Juan Antonio Ga-ya Ñuño, La espeluznante histo-ria de la calavera de Goya, pu-blicado por Edizioni dell'Ele-fante, que ya lo había editado enespañol en 1966, en una tiradade 300 ejemplares. A continua-ción, el artículo resumía el argu-mento del librito: la misteriosadesaparición de la calavera deGoya, la identificación de quie-nes, presumiblemente, profana-ron el cadáver y cómo la cala-vera acabó hecha añicos muchodespués a causa de un experi-mento científico. Para terminarGiorgio Zampa recordaba quetambién a los restos de Leopar-di les faltaba la calavera.
Exilio y muerteAnte una historia tan extraor-
dinaria, en seguida hice gestio-nes para conseguir el texto deGaya Ñuño, sin ningún resulta-do positivo, y ya casi había re-nunciado a ello cuando un ami-go me proporcionó una fotoco-pia de la edición de 1966. El pró-logo explica el origen del texto.Enzo Crea, director de Edizio-ni dell'Elefante, había pedido aGaya Ñuño que pusiera por es-crito, para publicarla en Italia,la historia sobre la calavera per-dida que le había contado anteel sepulcro de Goya en la ermi-ta de San Antonio de la Flori-
92
Por Eugenio Gallego
da. Lo que sigue es una reelabo-ración de la misma.
Goya se exilió de España en1824: no podía seguir soportan-do las vilezas de Fernando Vily de sus camarillas. Se instala enBurdeos, donde sigue pintando,y allí muere en julio de 1828. Sele entierra en el cementerio de laChartreusse, en una sepulturapropiedad de la familia Mugui-ro, donde también lo había si-do su amigo y consuegro donMartín Miguel Goicoechea.
Traslado
Pasan los años. Don JoaquínPereyra es nombrado cónsul deEspaña en Burdeos. Allí fallecesu esposa y se la entierra en laChartreusse. Y un día de 1880,visitando la tumba, el cónsuldescubre la de Goya. Estaba enun estado tan ruinoso que nopudo por menos de sonrojarse«al considerar que los restos deesta ilustre gloria del arte espa-ñol se encontraran sepultados enel mayor olvido y abandono entierra extranjera y sentenciadosa que un día fuesen a confundir-se en el osario común».
Seguramente a Goya no le hu-biese importado ese destino, pe-ro sí a don Joaquín, por lo quehizo gestiones cerca de las auto-ridades españolas para interesar-las en el traslado de los restos.Se iniciaba así una larga corres-pondencia entre Burdeos y Ma-
drid, que ha sido publicada, se-gún cita Gaya Ñuño en la biblio-grafía, por José Almoyna en unlibro editado en México, en1949, bajo el título La postumaperipecia de Goya. Libro que nohe podido conseguir todavía yque seguramente atesora perlassobre el funcionamiento de laAdministración pública españo-la durante los últimos 20 añosdel siglo XIX.
Pues en Madrid, con las intri-gas políticas de la Restauración,no estaban para huesos ilustres.Sólo en 1884, gracias a los bue-nos oficios del embajador espa-ñol en París, don Manuel Silve-la, hijo de un afrancesado ami-go de Goya, el papeleo, dentrode lo que cabe, empezó a agili-zarse. Mas se interpuso un in-cordio: esas mismas autoridadesque hasta entonces habían igno-rado el asunto, ahora no se con-formaban con un simple trasla-do, sino que planearon un ho-menaje nacional, en el que se en-terraría a Goya en un panteónque se construiría en la sacra-mental de San Isidro. Además,con él irían otros dos españolesilustres, aunque por diferentesmotivos: Meléndez Valdés, elpoeta y profesor ilustrado, yDonoso Cortés, en ocasionesideólogo de un Estado Católicocasi totalitario.
El panteón para esos treshombres ilustres no estuvo ter-
minado hasta octubre de 1888.Entonces, desde el Ministerio deInstrucción Pública se ordenó adon Joaquín Pereyra que gestio-nara con las autoridades de Bur-deos la exhumación y el trasla-do de los restos de Goya. Tam-bién se libraba una mísera can-tidad para los gastos. Pero des-pués de tantos años de espera,para don Joaquín el dinero se-ría lo de menos y el 18 de no-viembre se procedía a la apertu-ra de la tumba de la familia Mu-güiro. «...Nos encontramos —es-cribe el cónsul— en presencia dedos cajas, una de las cuales es-taba forrada interiormente dezinc y la otra de madera senci-lla sin ninguna placa ni inscrip-ción interior, y ambas de iguallongitud, por lo que procedierona abrirse ambas. En la de made-ra —corrijo el texto, que equi-vocadamente dice "la forradade zinc"— se encontraron los
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
huesos de un cuerpo humano,excepción hecha de la cabeza,que faltaba por completo... Y,precisamente, todo induce acreer que los restos enterradosen esta última caja son los deGoya, por ser los huesos de lastibias mayores que los conteni-dos en la caja de zinc y ademáshaberse encontrado en ella res-tos de un tejido de seda colormarrón que deben ser los del go-rro con que se presume fue en-terrado Goya, así como porque,estando más próxima de la en-trada del "caveau", debió ser laúltima que en él se colocó. Nohabiéndose encontrado en la ca-ja de madera traza alguna deque hubiese sido abierta, ni lamandíbula inferior, ni diente al-guno, todo induce a creer que aGoya le enterrarían decapitado,bien por un médico o por algúnfuribundo amador de notabili-dades».
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
Sin embargo, y aun contandocon informes favorables de mé-dicos franceses, don JoaquínPereyra no las tenía todas con-sigo respecto a la identidad delesqueleto de Goya, así que in-formó de los hechos a Madrid,aconsejando que se trasladaranlos dos esqueletos y poder hacer-se entre tanto más averiguacio-nes. Por otra parte, cualquieraque fuese el de Goya, el otrotambién sería de un español ilus-tre pues Goicoechea había sidoalcalde de Madrid durante eltrienio liberal. Pero con ese con-tratiempo, el asunto del trasla-do se complicó. Las autoridadesde Burdeos se inquietaron anteuna posible reclamación de lospropietarios de la sepultura y lasde Madrid por tener que gastarmás dinero. En consecuencia, sedevolvieron los féretros a latumba de la Chartreusse.
Seis años después, en 1894, el
PINTURA I
ministro de Fomento crea unacomisión encargada del trasladode los restos de Goya. Se gastódinero, tiempo y papel, pero nose hizo nada hasta 1899, en queel ministro de entonces, marquésde Pidal, envía a Burdeos al ar-quitecto Alberto Albiñana parahacer el traslado, asistido por elinfatigable don Joaquín, de losrestos de Goya y Goicoechea,que por fin salieron para Espa-ña la noche del 5 de abril deaquel año. Sin embargo, no sedepositaron en el panteón de lasacramental de San Isidro has-ta el 11 de mayo de 1900, juntoa Meléndez Valdés, Moratín yDonoso Cortés, sin que parezcaque durante esos meses analiza-ron los restos de las cajas paraidentificar el verdadero esquele-to de Goya. O no darían resul-tados incuestionables, pues en elpanteón se depositaron las dostraídas de Burdeos.
93
Artes y Letras
••' . ' i
No fue ése el destino definiti-vo de los ya inseparables esque-letos, pues el 29 de noviembre de1919 se les trasladó a una tum-ba junto al altar de la ermita deSan Antonio de la Florida. Ade-más de las dos cajas, se enterróotra con un pergamino con la si-guiente redacción: «Falta en elesqueleto la calavera, porque almorir el gran pintor, su cabeza,según es fama, fue confiada aun médico para su estudio cien-tífico, sin que después se resti-tuyera a la sepultura, ni, portanto, se encontrara al verificar-se la exhumación, en aquellaciudad francesa». Es decir, quenosotros no hemos sido.
El cuadroHabía llegado la tranquilidad
para los restos de Goya y Goi-coechea. No obstante, quedabael misterio de la calavera desa-
H
PINTURA}
parecida. En el informe del cón-sul se hablaba de que lo enterra-rían decapitado y el pergaminolo repetía. Pero eran suposicio-nes. Que adquirieron nuevos
rumbos durante el primer cente-nario de la muerte del pintoraragonés. Con ese motivo se ce-lebraron exposiciones y confe-rencias, y en una que se pronun-ció el 17 de abril de 1928 en lade Bellas Artes de Zaragoza,don Hilario Gimeno, un erudi-to local, presentó un cuadro,comprado a un anticuario, querepresentaba la calavera de Go-ya. Su autor era el pintor Dio-nisio Fierros, estaba fechado en1849 y había pertenecido al mar-qués de San Adrián.
Con lo cual se planteaba unacuestión casi metafísica: ¿era elcuadro, como afirmaba el eru-dito zaragozano, un retrato dela calavera de Goya o, por elcontrario, había sido imaginadapor el pintor? Gaya Ñuño arran-ca la primera hipótesis, basán-dose en un artículo, publicadoen 1943 en el número 17 de E!Español, firmado por Dionisio
Gamallo Fierros, nieto de Dio-nisio Fierros, y titulado: «¿Ro-bó mi abuelo la calavera de Go-ya? Probable intervención de untriunvirato político-médico-aristocrático. El parietal derechoy una mandíbula, únicos restosde la cabeza genial», donde serefiere la siguiente extraordina-ria historia.
Los garbanzosEl pintor Dionisio Fierros ha-
bía muerto en 1894 y su mujerse había trasladado con sus hi-jos junto a su familia en Riba-deo, llevándose también la cala-vera que aquél guardaba. En1911, uno de sus hijos, Nicolás,estudia Medicina en Salamancay, necesitando una calavera pa-ra hacer prácticas, se trae la quehabía en casa. Y un día, despuésde una clase en la que el profe-sor se habría referido a la fuer-
NUEVA REVISTA - OCTUBRE 1990
Don Juan Bautista Muguiro. Mama.Museo del Prado.
za expansiva de la germinación,él y otros compañeros se decidena comprobarlo. Llenan la cala-vera de Nicolás con garbanzosmojados y esperan los resulta-dos. Al cabo de 24 horas la ca-lavera estalla y queda hecha añi-cos. Sólo se salvaron un parie-tal derecho y un fragmento delmaxilar inferior, que, sorpren-dentemente, Nicolás no sóloguardó sino que conservó. ¿Se-rá lo único que queda de la ca-beza de Goya?
Ahora bien, si el pintor Dio-nisio Fierros tuvo efectivamen-te la calavera de Goya, o fueporque se la dieron revelándolela identidad de la misma o por-que él fue quien la robó, que eslo que afirma su nieto y también
NUEVA REVISTA < OCTUBRE 1990
Gumerslnda Goicoechea, nuera de Go-ya. Barcelona. Colección Salas. Gaya Ñuño. ¿Quiénes eran los
otros dos miembros del triunvi-rato? El aristócrata habría sidoel marqués de San Adrián, pri-mer propietario del cuadro, y elmédico un frenólogo, que GayaÑuño supone Mariano Cubí ySoler, propagador por toda Es-paña de la frenología en la dé-cada de los cuarenta.
Así pues, el motivo del robohabría sido estudiar tas protube-rancias del cráneo y a partir deellas el origen de la genialidadpor todos reconocida. Conclui-da la pseudoinvestigación, de-mostrado lo ya sabido, la cala-vera quedaría en casa del pintor,a la que retrató para su compin-che el marqués, y luego perma-necería anónima, hasta que laexplosión de unos garbanzos laesparció por e! polvo. •
Eugenio Gallego es esciilor.
95
ObservatorioEL HOMBREDE LA RÁBIDA
Dos instituciones culturalesimportanles para la vida uni-versitaria y la historiografía es-pañola deben su existencia alempuje creador del profesorVicente Rodríguez Casado,que ha fallecido el 3 de sep-tiembre de este año: la Univer-sidad Hispanoamericana deSanta María de la Rábida y laEscuela de Estudios Hispano-americanos de Sevilla. Vicen-te Rodrigue?. Casado ha sidodurante más de 40 años cate-drático de Historia UniversalModerna y Contemporánea enla Universidad de Sevilla y enla Complutense de Madrid. En1943, recién llegado a la Facul-tad sevillana, dando pruebasde la notable capacidad de tra-bajo y de organización que le
Prolesor Vicente Rodriguez Casado
distinguieron siempre, puso enmarcha ambas instituciones.
El primer curso de La Rábidatuvo lugar en aquel mismo ve-rano, cuando aún no estabande moda las Universidades es-
EXPOSICIÓNEN FLORENCIA
A orillas del Arno, en la co-queta Galería II punto, mues-tra estos días su obra el pintorXurxo Alonso, perteneciente aesa hornada que en la últimadécada ha revitalizado el que-hacer plástico en Galicia.
En esta exposición de Flo-rencia, ciudad paradigmáticaen relación con el hecho artís-tico, el creador gallego mantie-ne intactas las estructuras quehasia ahora definieron su tra-bajo, esto es, rotundidad ex-presiva, soltura de trazo, ges-ticulosidad contundente y unsofisticado gusto por el miste-rio, aunque ahora celebremosun mayor registro en los tra-zos, un decir más pausado, y
en fin, una mayor sabiduría enla concepción global de laobra. El sutil giro no viene da-do tanto por dejarse arrastrarpor el oleaje de la propia pro-ducción, como por una, aun-que solapada, férrea voluntad
de cambio en sus planteamien-tos estéticos, a lo cual es ajenala utilización —donde otrorasólo había pintura acrílica—de barnices y aceites j unto a lapintura de agua, o la introduc-ción en sus obras del pastel alóleo y del collage de papel.
Con una pintura que ejercela seducción por la vía de la su-gerencia, sus naturalezas muer-tas son como sueños vividospero malamente recordados, ya lo cual hacen alusión algunosde sus títulos: Seditlo a lavólacon un amare lento e diffici/eo Gran desayuno en el norte.
Una nueva ocasión de ver laobra de Xurxo Alonso y decontrastar su trabajo la tendre-mos durante la muestra queabrirá a mediados de octubreen la sala García Castañón dePamplona.
MODELO SUECOEl tan traído y llevado modelo sueco, que
constituye para muchos sociaidemócratas eldesiderátum, atraviesa una grave crisis, comose ha puesto de relieve durante el recienteXXXI Congreso del SAP celebrado a media-dos de septiembre en Estocolmo.
En efecto, las cifras son elocuentes: creci-miento del PIB equivalente a la mitad de lamedia de los países de la OCDE, inflación su-perior al 11 por 100 anual y paro previsto deun 3 por 100 para 1991, tasa esta última mo-derada, pero alta, si se considera que hace tresaños era sólo de un 1,5 por 100.
H
tivales. «Don Vicente» rigió laUniversidad de La Rábida du-rante 30 años, habiendo deja-do un vivo recuerdo de admi-ración y afecto en los variosmiles de estudiantes y profeso-res españoles e hispanoameri-canos que asistieron a esos cur-sos durante aquellos tiempos,que todavía hoy en gran partese agrupan en la «Asociaciónde La Rábida». La Escuela eshoy un prestigioso centro deinvestigación y de publicacio-nes científicas, que ha editadomás de 400 volúmenes entre li-bros y «Anuarios». Como in-vestigador de la historia de Es-paña y de América, RodríguezCasado cultivó principalmen-te el siglo XVIII. Sus libros ytrabajos acerca de la políticaexterior, militar y religiosa delreinado de Carlos III, sobre lacolonización y establecimientode la Luisiana, el Perú del vi-rrey Amat, y otras numerosasmonografías, constituyen unacopiosa obra científica a la quehay que agregar notables ensa-yos también de carácter histó-rico, como las «Conversacio-nes de Historia de España».Asimismo ocupó puestos polí-ticos de relieve en los años se-senta, preferentemente de tipocultural o de promoción social,como la dirección de Informa-ción (luego Cultura Popular ydel Libro) y la del Instituto So-cial de la Marina.
Durante los últimos tiemposdedicó especial atención a va-rios países americanos en losque desarrolló cursos y confe-rencias, en particular Perú,donde era profesor extraordi-nario de la Universidad de Piu-ra. Como buen conocedor dela realidad peruana, y al tiem-po que elogiaba el número dos(marzo) de NUEVA REVIS-TA, cuya «cover story» erauna larga conversación conMario Vargas Llosa, comentóa un miembro de nuestro Con-sejo Editorial que el ilustre es-critor no ganaría ¡as eleccionespresidenciales, aunque fuera elfavorito entonces de todas lasencuestas. ¿Quién ganará,pues? Respuesta: «un chinitollamado Fujimori».
NUEVA REVISTA OCTUBRE 1990
CRISISDEL GOLFO
Según fuenies diplomáticasde los Estados Unidos, el em-bargo —en verdad, un bloqueoirregular por múltiples cau-sas— contra Irak dará sus fru-tos y no será necesaria una in-tervención militar directa con-tra el régimen de Saddam Hus-sein, la cual, por otra parte, seconsidera acarrearía unas con-secuencias políticas muy nega-tivas para el Occidente y paralos propios Gobiernos árabesque ahora se enfrentan a Bag-dad.
No oblante, el impresionan-te despliegue militar se justifi-ca por las propias exigenciasdel bloqueo impuesto, con elfin de que no sea burlado; porla seguridad de Arabia Saudí,Qatar, Emiratos Árabes Uni-dos y Omán; y, en última ins-tancia, por la eventualidad derecurrir a la guerra si se pro-ducen nuevas agresiones deIrak o si el bloqueo fracasaporque algunas naciones in-cumplen el mandato de laONU y sostienen subrepticia-mente a Saddam.
— Irak ha ofrecido financiarlas obras de la gran mezquitade Lyon, uno de los proyectosmás ambiciosos del Islam enFrancia, cuyos centros de di-verso tipo hasta ahora eran ge-neralmente costeados por Ara-bia Saudí y Kuwait.
— Los teólogas de) islamismocontrarios a Saddam Husseinhan desplegado una gran activi-dad en las principales capitalesde la Europa occidental expli-cando, entre otras cosas, quelas mujeres del Ejército USAno van en «short» a menos de1.500 kms. de La Meca...
— Los Estados Unidos ad-virtieron directamente a FidelCastro que el petrolero que és-te dijo iba a enviar al GolfoPérsico para recoger el petró-leo ofrecido gratuitamente porIrak llegaría a las lindes de lazona, pero, en virtud del em-bargo-bloqueo, tendría quedar la vuelta y regresar a casavacío.
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
Mujer del ejército USA en Arabia
LÁMALAMEMORIA
Los periódicos han dadocuenta recientemente del nom-bramiento del diplomáticoFernando Arias Salgado comoembajador de España ante losorganismos de la ONU en Vie-na. Es un gran destino para unjefe de misión joven, que sus-tituye en el puesto vienes a otroilustre diplomático, trasladadoa París, Eloy Ibáñez. Pero,sorprendentemente, nadie harecordado la ejecutoria centris-ta, con el gobierno de UCD, deambos personajes. La vida es-
Femando Arias Salgado
pañola, acelerada por tantosacontecimientos, parece haberconsagrado como principio debuena convivencia el hecho detener mala memoria. Así se lle-ga a sostener, como algunospretenden, que realmente lademocracia empieza con la lle-gada del PSOE al poder, y to-do lo demás es prehistoria.
El caso de Fernando Ariases especialmente digno de serrecordado, como uno de loshitos a los que se llegó en Es-paña en la lucha política.Arias, nacido en plena guerracivil en Valladolid, donde supadre era direcior del periódi-
co Libertad, es hijo de GabrielArias Salgado, primer ministrode Información del franquis-mo —un nombre que tampo-co dice nada ya a las jóvenesgeneraciones periodísticas, al-gunos de cuyos componentescreen que Fraga ha sido siem-pre presidente de la Xunta—,pero, como su hermano Ra-fael, tiene vida política propia.Primer director general deRTVE tras el Estatuto del En-te consensuado entre las fuer-zas políticas, Fernando Ariasfue víctima de una de las ma-niobras más sectarias que serecuerdan en la lucha por elcontrol de la TV en España:fue acusado de apropiación in-debida y malversación de cau-dales públicos, en una denunciafirmada por Felipe González,Alfonso Guerra, Gregorio Pe-ces Barba, Federico de Carva-jal y «tutti quanti» eran algoen el PSOE, cuando este par-tido estaba en la oposición y laejercía de la manera más des-garrada...
Naturalmente, la querellano prosperó. Arias fue absuel-to con todos los pronuncia-mientos favorables y, ahora,ese episodio lamentable de-be ser piadosamente olvida-do.
97
Observatorio
LOS MERCADOSDEL ESTE
El profesor Juergen B. Üon-ges, catedrático de CienciasEconómicas en la Universidadde Colonia y director de! Ins-tituto de Ciencia Económicade esta ciudad, antiguo presi-dente del Instituto de Econo-mía Mundial de Kiel, en un re-ciente opúsculo publicado enEspaña por el Instituto de Es-tudios Económicos, saca las si-guientes conclusiones de laapertura de los mercados delEste:
«Los cambios en la Europadel Este pueden constituir unhito en la evolución de la divi-sión internacional del trabajo.Los procesos de globalizaciónde mercados e internacionali-zación de la producción pue-den extenderse a una ampliaregión (con 425 millones de ha-bitantes supera la población dela CEE), hasta ahora margina-da por decisión propia. Para laCEE, de hecho ya se ha exten-dido el mercado hasta la fron-tera occidental de Polonia. Pa-ra toda Europa se abre la pers-pectiva de que se integraránmutuamente las diferentes agru-paciones económicas suprana-cionales existentes, es decir, laCEE, la EFTA y el CAEM; notiene que tratarse de una inte-gración institucional, pues pa-ra cosechar los beneficios deuna división internacional deltrabajo eficiente basta con quese produzca una integraciónfuncional, es decir, a través delmercado, lo que implica la eli-minación de las trabas al librecomercio de bienes y serviciosy a la libre circulación de ca-pitales y tecnologías.
Aún queda mucho caminopor recorrer hasta que quedeconfigurada la nueva Europacon mercados abiertos. En elEste, son numerosas las incóg-nitas que se ciernen sobre elproceso de ajustes internos(emprendidos o previstos); in-
cluso en el caso de AlemaniaOriental, donde no hay dudassobre la irreversibilidad delcambio, el modelo aplicadopara el rápido tránsito a la eco-nomía social de mercado esinédito y por lo tanto cabe laincertidumbre en cuanto a susimplicaciones específicas. Enla Europa Occidental, concre-tamente la CEE, subsiste la re-sistencia a abolir las barrerasproteccionistas frente a los paí-ses del Este, en su mayor par-te selectivas y de tipo no aran-celario, incluso después de losacuerdos comerciales alcanza-dos recientemente.
Todo esto significa que des-de la óptica occidental lasoportunidades que los merca-dos del Esie suponen para lasexportaciones e inversionesson más potenciales que realesy surgen más a medio plazoque a corto (habida cuenta delcaso especial alemán). Lo di-cho significa también que lacompetencia desde el Este a laproducción nacional no se ha-rá sentir de inmediato.»
PLÁSTICOS YMEDIO AMBIENTE
Los plásticos tienen malaprensa en materia de MedioAmbiente. Pero conviene sa-ber que si se restringiera suuso, como algunos pretenden,se seguirían algunos problemasambientales: por ejemplo, sidejasen de emplearse como en-vases, los residuos aumenta-rían el 400 por 100 en peso yel 250 por 100 en volumen, yel consumo de energía se du-plicaría.
Los plásticos constituyenuna gran familia de materialesdiferentes, con multitud deusos en los que es difícil o im-posible sustituirlos. Por ejem-plo, entre sus predecesores fi-guran el marfil y las conchasde tortuga; los colmillos de ele-fante fueron el único materialutilizado para bolas de billarhasta que se consiguió fabricarlos polímeros que hoy los sus-tituyen.
CARTAAL DIRECTOR
Querido director: Ya tedecía yo que en el ComitéEditorial de NUEVA RE-VISTA hay muchos de Le-tras y pocos de Ciencias. Enapoyo de esta hipótesis pue-do aducir la «Clave paradeterminar la letra del NIF»publicada en esta sección elmes pasado.
Por un lado, hacer unadivisión con tres decimales,seguida de una multiplica-ción, un misterioso cambiode signo y una resta de dosnúmeros larguísimos, cons-tituye una serie de operacio-nes olvidadas, acaso feliz-mente, por la mayoría denuestros lectores; comoademás no cabe ya el recur-so a los hijos pequeños, quetampoco saben hacerlascon tanto ordenador quemanejan, temo que se ha-yan producido grandes que-braderos de cabeza.
Por otro, el cálculo deese número z que da entra-da a la clave es algo mássencillo: basta hallar el res-to, entero, de dividir por 23el número del DNI.Atiquando dormitat Pitá-goras...
Ángel Rumos(Ingeniero de Caminos.
Miembro del ConsejoEditorial de NR)
PASEYROPREMIADO
Nuestro colaborador Ri-cardo Paseyro, uruguayonacionalizado francés, hasido premiado por la Acade-mia Francesa con la «Me-daille de Vermeil du Rayon-nement de la Lanque fran-caise», dentro de los galar-dones dispensados por lailustre institución en 1990.NUEVA REVISTA felicitaefusivamente al señor Pa-seyro por tan merecida dis-tinción.
NUEVA REVISTA • OCTUBRE 1990
• « • *ste¿?:;r™
T|NUEVA • ^RevistaCJLLJURAY ARTE
tlt FOt.rTKA. «II.1UIAI• Si detao ocoflene a la fórmula de suscripción para| rscibir la revitta en m domicilio, podrá conseguir
un ahorro de 1.000 p«selai en la luscripción por
I un año y de 3.000 pesetas si la suscripción es pordoi aftot.
I D Un año, 5,000 peseta;.' D Dos arlas, 9.000 pesetas.
NombreIEmpreio
I Dirección
I Teléfono
Ciudod C. P.
FORMULAS DE PAGO
LJ Mediante talán bancario adjunto, a nombrede Difusiones y Promociones Editoriales, S. A.
D Con cargo a mi tarjeta de crédito:• VisoD American Express
Fecho de caducidad
Firma
O Domic¡liación bancario.
Sr, Director del Bonco/Cojo de AhorrosAgencia
Ciudad C. P.
Sírvase atender, hasta nuevo aviso y con corgoa la cuenta indicado a continuación, los recibosque les sean presentado i por CEMPRO o por Di-fusiones y Promociones Editoriales, S. A., en con'cepto de mi suscripción o NUEVA REVISTA.Titular
N.° de cuenlo/libreta
Fecha Firmo
Se ruego enviar este Boletín a CEMPRO.Plaza Conde Valle Súchil, 20. 28015 MADRID.Teléf.: 447 27 00.
Bastede oro
Tarjeta \isa-Oro del Banco Central. ' ..Sin límites para sus compras habituales.En mis de 3.000.000 de establecimientos de todo el mundo,Las U horas del día. Los 565 días del año. A su disposición encualquiera de las más de 2.000 oficinas del Banco Central.
BANCO CENTRALSu círculo de con! ianza.