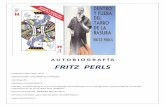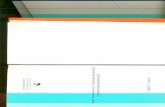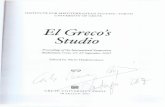Dimensões afectivas da exploração vocacional: Avaliação de indicadores fisiológicos de ansiedade
"No tires basura y no ensucies a propósito": las geografías afectivas del espacio público en la...
-
Upload
ingenieria110 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of "No tires basura y no ensucies a propósito": las geografías afectivas del espacio público en la...
COEDICIÓN: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Dirección General de Publicaciones /
Ediciones FRACTAL
D.R. O Los autores
D.R. © Por la coordinación Carlos López Beltrán
D.R. © 2011, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Dirección General de Publicaciones
Avenida Paseo de la Reforma 175, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500, México, D.F.
www.conaculta.gob.mx
IMAGEN DE PORTADA: María Tello; Relaciones Humanas, Técnica Mixta, 2011.
ISBN CNCA: 978-607-455-881-4
Todos los derechos reservados. Sin previa autorización de los editores y autores,
queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o
procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia
o la grabación.
Este libro se publicó con el apoyo
de la Dirección General de Publicaciones
del Conaculta
INDICE
PREFACIO
SENDAS DEL PROCOMÚN,11
PROCOMÚN
COMUNIDADES DE AFECTADOS,
PROCOMÚN Y DON EXPANDIDO
Antonio Lafuente y Alberto Corsín Jiménez,19
EL DRAMA DE LOS COMUNES
Thomas Dietz, Nives DolIac, Elinor Ostrom yPaul C. Stern,45
BIOCOMUNES
DE PROCOMUNES A BIOCOMUNES:
ANTE LA TRAICIÓN DE LOS EMPLEADOS
Carlos López Beltrán, 83
BIOINFORMÁTICA Y EPISTÉMÉ BIOLÓGICA
Francisco Vergara Silva, 111
EL MAÍZ, LA MILPA, LA COMUNALIDAD
Elena Álvarez—Buylla Roces, 129
ESPACIO PÚBLICO
LAS GEOGRAFÍAS AFECTIVAS DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Alejandra Leal, 153
res,
io o
opia
PARA INTERVENIR EL ESPACIO: ENTRE
LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Tercer1quinto, 177
LA MIRADA INTERVENIDA
Ilán Semo, 199
PATRIOMONIO
EL ACCESO A LAS FUENTES O UN NUEVO
ENCICLOPEDISMO DIGITAL
Luigi Amara, 215
Lo PROCOMÚN Y EL CAMPO FARMACÉUTICO
Cori Hayden, 233
SOBRE LA APROPIACIÓN DEL PASADO Y SUS EVIDENCIAS
Fernando López Aguilar, 251
BÍTACORA
DIEGO DE LA VEGA S.A. DE C.V.
Fran Ilich, 269
BIBLIOGRAFÍA, 291
Los AUTORES, 305
"No tires basura y no ensucies a propósito":Las geografías afectivas del espacio público en el
Centro Histórico de la Ciudad de México
ALEJANDRA LEAL
Aviso Urgente
A nuestros vecinos y visitantes,
A los usuarios en general:
Como ustedes saben, el nuevo Callejón peatonal
fue hecho con mucho esfuerzo para el disfrute de todos
nosotros.
Mantenerlo limpio es respetar a la comunidad y a esta
institución.
No tires basura y no ensucies a propósito esta área.
Si sorprendes a alguien dañando este espacio
público repórtalo a la seguridad de Espacio Cultural
GRACIAS
153
Una mañana, en febrero de 2007, encontré este cartel enuno de los muros que bordeaban un Callejón recientementecerrado al tránsito vehicular y convertido en plaza pública enel surponiente del Centro Histórico de la Ciudad de México'l.Anteriormente dilapidado, sucio y oscuro, este espacio habíasido remodelado en el contexto de un proyecto público-pri-vado de renovación urbana que se conocía localmente comoel "rescate". El cartel se encontraba frente a Espacio Cultural,una institución de difusión cultural también establecida en elcontexto del rescate, que con una mezcla de arte contemporá-neo y talleres de artesanía buscaba atraer a un público amplio:por un lado a los círculos artísticos y culturales de la ciudady, por otro, a los viejos vecinos de la zona, en su mayoría per-tenecientes a la clase media baja o a los sectores populares.
Hacía poco más de un año, desde enero de 2006, que yofrecuentaba Espacio Cultural y participaba en sus diversasactividades; esto como parte de un trabajo de investigaciónetnográfica con artistas, gestores culturales y jóvenes pro-fesionistas que habían llegado a vivir o a trabajar al CentroHistórico en el marco del rescate. Cuando llegué esa mañana,uno de los gestores de Espacio Cultural me explicó que habíacolocado el cartel para comunicarse con los viejos habitantes delos alrededores y crear conciencia sobre el deterioro del reciénremodelado Callejón. En repetidas ocasiones, este gestor mehabía expresado su preocupación, incluso enojo, con respecto
1Los nombres de los lugares y las personas que aparecen en estas páginas han sido
cambiados.
154
a los hábitos de algunos de estos vecinos quienes tiraban ba-sura en el Callejón, lo cual atribuía a su falta de educación y decultura cívica. Pero en semanas recientes me había hablado deotros sucesos que le preocupaban aún más: grupos de jóvenespintando graffiti en los muros del centro cultural e inclusoorinando a sus puertas durante la noche, lo cual interpretabacomo una agresión intencional a dicho espacio, así como a losartistas y gestores que ahí trabajaban.
El "aviso urgente" reflejaba ciertas tensiones que se habíangenerado entre los nuevos y los viejos habitantes del surponien-te del Centro Histórico en el contexto del rescate, mismas queEspacio Cultural tenía como misión suavizar. Específicamente,el cartel expresaba tensiones en torno a las formas de sociabili-dad y a los usos de un espacio común. Mediante el análisis dela problemática de la basura en el Callejón, en las siguientespáginas quisiera reflexionar sobre la dimensión afectiva delespacio público. Es decir, más que abordarlo como un lugarde "sociabilidad ante extraños" y encuentro democrático, meaproximo al espacio público como un lugar de relaciones a lavez anónimas e íntimas ene! que se disputan, no sólo diferentesvisiones sobre la ciudad, sino también distintas visiones sobre lacolectividad urbana. Al analizar los afectos que se producen entorno a la basura, me interesa entender cómo se genera un idealde ciudad y de espacio público y, de manera muy importante,de sus habitantes legítimos.
En la siguiente sección presento una discusión teórica sobreel espacio público. Posteriormente ofrezco un breve contexto
155
del proyecto de "rescate" del Centro Histórico de la Ciudadde México durante el período en que llevé a cabo mi investi-gación, es decir, de enero de 2006 a mayo de 2007, y discutola creación de un "corredor cultural" en la zona surponientedel mismo. Finalmente en las últimas dos secciones analizola manera en que la basura entra en la experiencia sensorial yen las geografías afectivas de distintos sujetos y delimita—ala vez que desestabiliza—diferentes sentidos de lo común odel "nosotros".
Lo PÚBLICO, LO SENSORIAL, LO AFECTIVO
En los estudios sobre la ciudad producidos por urbanistas, geó-grafos, sociólogos y antropólogos se suele abordar al espacio pú-blico urbano como un lugar abierto y heterogéneo que al generarencuentros cotidianos entre diversos grupos sociales conduce yfortalece la vida democrática (Caldeira 2000; Borja & Muxí 2003;Lo w & Smith 2006). Dichos estudios establecen una analogíaentre la dimensión arquitectónica del espacio público, es decir,los espacios abiertos de las ciudades, y el concepto de la esferapública de Habermas (1991): un espacio de debate racional y dedeliberación democrática caracterizado por la sociabilidad anteextraños. En otras palabras, presentan el concepto normativo deesfera pública en un registro descriptivo: el encuentro anóni-mo en espacios urbanos diversificados y densamente poblados,como por ejemplo el Centro Histórico de la Ciudad de Méxicofomenta la inclusión democrática y la participación ciudadana.
156
Sin embargo los "extraños" que se encuentran en el espacio
público no son sujetos racionales abstractos como los imagi-
naba Habermas. Tampoco son figuras enteramente anónimas.
Por el contrario, siempre poseen marcas que los posicionan
socialmente, es decir, marcas de estatus, clase, raza, etnicidad
o género. La interacción urbana involucra un intento de loca-
lizar socialmente al otro, a veces con una mirada de reojo, y
ubicarlo dentro de categorías familiares o reconocibles (Leal
Martínez 2007). Asimismo, al privilegiar el concepto normativo
de esfera pública en el análisis del espacio público urbano no
se presta suficiente atención a la dimensión sensorial del mis-
mo, es decir, a la experiencia corpórea del espacio público, así
como a los efectos de esta experiencia en la conformación de
distintas colectividades y sentidos de pertenencia o exclusión.
Los estudios clásicos de la ciudad moderna analizaron la
gran cantidad de estímulos que los sujetos experimentan coti-
dianamente y los efectos de dichos estímulos en la producción
de subjetividades y formas de interacción específicas (Benja-
min 1968; Simmel 1995; Sennet 2000). Siguiendo esta línea de
estudio, algunos trabajos antropológicos recientes han analiza-
do la dimensión sensorial del espacio público urbano como un
elemento fundamental de la experiencia de "estar en público"
(Fennell 2009). Estos trabajos argumentan que abordar las di-
mensiones sensoriales de la ciudad nos permite entender a los
encuentros "en público" como encuentros entre cuerpos, mul-
titudes que chocan, se ven, se escuchan, se huelen (Hirschkind
2006; Shoshan 2008). Al mismo tiempo, nos permite analizar
157
cómo los encuentros urbanos suceden en espacios saturados dematerialidad y con esto no se hace referencia únicamente a ladimensión física del espacio sino, de manera muy importante,al murmullo de la multitud, al ruido de los coches, al olor delos puestos callejeros, a los charcos, a la basura 22 . Los sujetosse orientan a partir de sus percepciones sensoriales, delimitanrutas y espacios familiares, agradables o peligrosos.
Ahora bien, la materialidad del espacio urbano está ínti-mamente vinculada con su dimensión afectiva, esto es, conciertas disposiciones y expectativas compartidas que circulanpúblicamente y al mismo tiempo forman parte de la intimi-dad (Stewart 2007). En otras palabras, la materialidad de laciudad está vinculada a ciertas emociones que al entrar encirculación generan sentidos de pertenencia y delimitan dis-tintas colectividades urbanas. Al escribir sobre las geografíasafectivas de las ciudades contemporáneas, el geógrafo NigelThrift (2004) argumenta que los afectos "conforman un ricorepertorio moral a través del cual, y con el cual, se piensa elmundo y se perciben diferentes cosas, aún si éstas no puedenser nombradas" (p. 60). El autor argumenta que los afectos,íntimamente vinculados con el cuerpo, constituyen una formade conocimiento "práctico", una manera de moverse y actuaren el espacio urbano.
La literatura y la crónica suelen abordar la experiencia sensorial de la ciudad. Parael caso de la Ciudad de México ver, entre otros: J. E. Pacheco, Las batallas en el desierto,México, D.F., Ediciones Era, 1999; J. Ibargüengoitia, La casa de usted y otros viajes,México, Joaquín Mortiz, 2002: 93-179.
158
Pero si bien los afectos son sentimientos o emociones inten-sas que a menudo escapan de su articulación verbal, esto noquiere decir que sean experiencias "pre-sociales", carentes demediación como lo afirma una creciente literatura derivada deltrabajo de Brian Massumi (2002). Son, por el contrario, "sen-timientos públicos" profundamente imbricados en contextospolíticos, sociales y económicos específicos33.
El Centro Histórico de la Ciudad de México es un espa-cio de una particular intensidad sensorial. Lo caracteriza unaconstante cacofonía de imágenes, sonidos, olores a los que eltranseúnte se enfrenta al moverse entre una multitud de cuer-pos, que se presionan los unos a los otros. Resulta pertinenteanalizar cómo una cualidad material a menudo asociada coneste espacio—el hecho de que está sucio y contaminado—entraen la experiencia sensorial y en las geografías afectivas de lossujetos y moldea su experiencia de la ciudad. Como veremosmás adelante, los sujetos construyen sentidos de pertenencia,delinean un "nosotros" en torno a los afectos. Al mismo tiem-po, es alrededor de los afectos que se produce—y se desesta-biliza—un ideal de ciudad y del sujeto urbano, es decir, unaimagen normativa de qué debe de ser la ciudad y cómo debede ser habitada.
Al analizar, por ejemplo, las geografías afectivas de un grupo de jóvenes de derechaextrema en un barrio de Berlín oriental, Shoshan argumenta que éstos experimentanel olor de los negocios "turcos" como un sentido de invasión y de vulnerabilidadque se vinculan a una historia de racismo antlinmigrante, N. Shoshan, "Placing theExtremes: Cityscape, Ethnic 'Others,' and Young Right Extremists in East Berlin", enJournal of Contemporary European Studies, 16(3), 2008: 377-391.
159
"UN PRODIGIO ABANDONADO A LA MITAD DE UN MULADAR"
En julio de 2001 Andrés Manuel López Obrador, entonces Jefede Gobierno del Distrito Federal, anunció un proyecto para re-vitalizar el Centro Histórico de la Ciudad de México en estre-cha colaboración con el gobierno federal y el empresario CarlosSlim44. A diferencia de anteriores proyectos de renovación delCentro Histórico, mismos que se habían centrado sobre todoen la restauración de los monumentos más importantes, esteproyecto fue presentado al público como un "rescate" integral.Según sus impulsores, tanto en el gobierno local como en la ini-ciativa privada, el objetivo era reactivar la economía del CentroHistórico y promover su repoblamiento, transformándolo en unlugar seguro y habitable. Para ello, además de la remodelaciónde fachadas, calles y plazas', el gobierno local introdujo un am-
Conocido simplemente como "el centro" por muchos habitantes de la ciudad, estevasto y heterogéneo espacio fue constituido oficialmente como el "Centro Históricode la Ciudad de México" mediante un decreto presidencial emitido en 1980. Dichalegislación designó un área de 9.2 kilómetros cuadrados (la totalidad de la ciudadhasta mediados del siglo XIX) como una "zona de monumentos históricos", J. Monnet,Usos e imágenes del centro histórico de la ciudad de México, México, D.F., Departamentodel Distrito Federal-Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1995.
Por parte del Gobierno del Distrito Federal la implementación del "rescate" fueconfiada al Fideicomiso Centro Histórico. En estrecha colaboración con propietariose inversionistas privados, este organismo supervisó el trabajo de recuperacióndurante su primera etapa (2002-2006), que incluyó la remodelación de la zonacomprendida entre las calles de Donceles al norte, Venustiano Carranza al sur, EjeCentral al poniente y Pino Suárez al norte. Fueron también remodeladas las calles deMoneda y Corregidora, partes de la zona del Mercado de San Juan y de la avenidaJuárez, incluyendo la Alameda. Asimismo, el comercio informal fue desalojado delas zonas remodeladas. El empresario Carlos Slim jugó un papel central en estaetapa del proyecto de rescate creando dos instancias que trabajaron en estrechacolaboración para llevarlo a cabo: la Fundación del Centro Histórico, organización
160
bicioso programa de seguridad pública que incluyó nuevas uni-
dades policíacas, con mejor entrenamiento y mejores salarios, así
como una sofisticada tecnología de vigilancia modelada, entre
otras cosas, con el enfoque de "tolerancia cero" implementado
en Nueva York por el exalcalde Rudolph Giuliani (Davis 2007).
Instituyó también incentivos fiscales para la inversión privada
y apoyó la renovación de edificios para vivienda66.
El tema de la basura atravesó el rescate desde sus inicios. En
discursos de funcionarios públicos e inversionistas, así como en
artículos periodísticos que discutían el proyecto, la basura figu-
raba como uno de los grandes problemas del Centro Histórico.
Al comentar sobre el recién anunciado proyecto de rescate en
julio de 2001, el finado columnista Germán Dehesa afirmaba,
con el humor irónico que caracterizaba sus escritos, que "el co-
razón del país", era "un prodigio abandonado a la mitad de un
muladar". Y agregaba: "No hay un capitalino bien nacido que
no quiera recuperar, preservar, verdecer, embellecer y amar a su
no lucrativa encargada de generar nuevas condiciones de habitabilidad a travésde programas sociales, artísticos y culturales; y la Inmobiliaria Centro Histórico,empresa avocada a comprar y remodelar inmuebles para vivienda y comercio.
Al tomar posesión como Jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrardcreó la Autoridad del Centro Histórico (ACH). Este órgano se ha encargado de ampliary extender los alcances del proyecto de recuperación del Centro Histórico desdeprincipios de 2007. Las autoridades locales han apoyado de manera importante elproyecto del "corredor cultural" en la zona surponiente. Asimismo, en octubre de2007 llevaron a cabo el retiro de alrededor de 25 mil comerciantes ambulantes de lazona. Para esta etapa de la recuperación ver: "Acuerdo por el que se crea el órganode apoyo a las actividades de la jefatura de gobierno en el Centro Histórico de laCiudad de México, denominado Autoridad del Centro Histórico", en Gaceta Oficialdel Distrito Federal, 22 de enero de 2007. Silva Londoño, D. A., "Comercio ambulanteen el Centro Histórico de la ciudad de México (1990-2007)", en Revista Mexicana deSociología, 72(2): 195-224.
161
ciudad" (Dehesa 2001). Por su parte el funcionario público que
diseñó el programa de seguridad del Centro Histórico describió
así las problemáticas de este espacio antes del rescate durante
una entrevista: "[El centro] era sucio, caótico, estaba desbordado
de comercio ambulante, había malos olores y mucha basura".
En efecto, el discurso del rescate establecía un vínculo entre
la basura, el abandono, el comercio callejero y la inseguridad
de la zona. En reportes de expertos, programas de planeación
urbana, declaraciones públicas y artículos en la prensa se afir-
maba que el espacio público más importante del país había sido
"privatizado" (algunos decían "secuestrado") por las múltiples
actividades informales que se llevaban a cabo en sus calles y pla-
zas. Asimismo, se enfatizaba el carácter patrimonial del Centro
Histórico, afirmando que la dignidad del "corazón simbólico
de la nación" había sido violentada por la basura, el desorden
y la ilegalidad, lo cual hacía del "rescate" un proyecto público,
nacional y un deber cívico. En otras palabras, la problemática
de la basura fragmentaba al espacio común entre aquellos in-
teresados en recuperarlo (los "capitalinos bien nacidos" de la
editorial de Dehesa) y aquellos que lo tenían hecho un muladar.
Servía entonces para construir no únicamente los usos "dignos"
del espacio público, sino también a sus habitantes legítimos.
"EL RESCATE DEL ESPACIO PÚBLICO"
La basura era particularmente citada como un problema en el
surponiente del Centro Histórico; un área que quedó fuera de
162
1
los trabajos públicos de remodelación durante la primera etapa
del rescate (2002-2006) y en donde Slim había adquirido varios
inmuebles. El Programa Parcial de Desarrollo Urbano del CentroHistórico (2000) catalogó a esta zona como de "creciente deterio-
ro físico y social", citando el mal estado de sus edificios y plazas,
las altas tasas de criminalidad y la gran concentración de basura
y contaminación que presentaba. A pesar de este diagnóstico
negativo, el documento identificó "un gran potencial para el
rescate del espacio público" por la existencia de tres importantes
plazas coloniales y la presencia de una institución universitaria.
Propuso entonces detonar "la reconstrucción del tejido social"
de la zona mediante su renovación física y la organización per-
manente de actividades culturales y de entretenimiento.
Sin mencionar explícitamente esta fuente, la Fundación del
Centro Histórico (en adelante la Fundación), creada por Carlos
Slim (ver cita 5), se dio a la tarea de "rescatar" esta zona median-
te el patrocinio de un "corredor cultural". El objetivo, según la
descripción de sus impulsores era "potenciar una rica e intensa
forma de vida" y lograr que los artistas jóvenes encontraran ahí
espacios para vivir, trabajar y exponer. Para ello, a partir del 2003
comenzaron a ofertar departamentos en edificios remodelados a
artistas, gestores culturales y estudiantes, así como locales para
el establecimiento de espacios de consumo (bares, cafés, restau-
rantes) dirigidos a esta población. Al mismo tiempo apoyaron la
organización de diversos eventos artísticos y culturales'.
La Fundación comenzó a promover eventos artísticos en el surponiente del CentroHistórico hacia finales del año 2002, algunos de los cuales tuvieron amplia cobertura
163
La visión y los recursos de la Fundación atrajeron a un grupoheterogéneo de personas a vivir y trabajar en el surponiente delCentro Histórico, en su mayoría artistas jóvenes y estudiantes enbusca de recursos, visibilidad y acceso a los circuitos culturalesde la ciudad. Además de los apoyos que ofrecía la Fundación,estos jóvenes llegaron a vivir al —corredor cultural— atraídospor lo que describían como un espacio desbordado por lo ines-perado, lo extraño, lo caótico y lo excesivo, que ofrecía enormesposibilidades para la creación artística. Pero esta fascinaciónera inseparable de otro imaginario del Centro Histórico comoun lugar multitudinario, peligroso, contaminado y sucio. Estasimágenes contrastantes eran en realidad dos caras de la mismamoneda. Era precisamente la naturaleza densa, heterogénea ycaótica del Centro Histórico lo que lo hacía un lugar atractivoy a la vez amenazante para los nuevos habitantes.
Al llegar a vivir al "corredor cultural" estos jóvenes se en-contraron no sólo con una serie de dificultades propias de viviren el Centro Histórico —peligrosidad, ruido, contaminación—,sino también con la hostilidad de algunos de sus habitantes,
en los medios y atrajeron a miles de espectadores. Entre los proyectos más visiblesdestacan "La toma del Señorial" en febrero de 2004, una serie de intervencionesartísticas en un viejo y abandonado hotel de paso que posteriormente fuetransformado en residencias estudiantiles y "De aquí y de allá: La toma de Vizcaínas"en agosto del mismo año, que consistió en intervenciones de varios artistas en laplaza y las accesorias del convento. La Fundación también produjo varios "circuitoscolectivos" en los años 2005 y 2006: eventos de 24 horas en los cuales se activaronnuevos espacios culturales para nuevos visitantes a la zona. Para una historia de losprimeros años del "corredor cultural" ver: M. Ibarra (ed.),. Centro. Zona Sur: Gente,
Calles y Arte, México, D.F., Fundación del Centro Histórico-Mantarraya Ediciones,2006.
164
sobre todo los más jóvenes. Los que llegaron en los primerosarios del rescate afirmaban haber sido el blanco de miradashostiles, agresiones verbales y, en algunas ocasiones, ataquesfísicos y asaltos. Ante este panorama, y según los testimonios delos colaboradores de Espacio Cultural, este espacio fue creadocomo respuesta a los conflictos y tensiones entre nuevos y viejoshabitantes y ubicado en un edificio localizado en una esquinadel Callejón. Su objetivo era "sanear una zona hostil", según laspalabras de su director, un joven artista del performance quetambién vivía en el Centro Histórico. A pesar de esta misión re-dentora, uno de los asuntos más contenciosos entre los gestoresque trabajaban en Espacio Cultural (una variedad de artistascon muy diferentes intereses y visiones estéticas) era cómo y enqué medida trabajar con los viejos vecinos de los alrededores.
Si bien eran percibidos como una "comunidad", estos últi-mos eran un grupo heterogéneo. Según los datos censales, loshabitantes del surponiente del Centro Histórico eran "familiasde clase media baja", lo cual es una descripción correcta aunquenecesariamente incompleta (2000). Había familias que teníansus propios negocios (fondas, talleres de reparación de calzado,misceláneas). Había albañiles, choferes, costureras, secretarias.Algunos vecinos se dedicaban al comercio informal, especial-mente a la venta de comida en la calle. Había claras diferenciasal interior de los viejos residentes del vecindario, que se co-rrespondía vagamente a la jerarquía entre diferentes tipos deedificios. La distinción más clara era entre las vecindades conun estatus legal claro, renovadas tras los sismos de 1985 y cuyos
165
habitantes eran propietarios de sus viviendas, y otros edificios,parcialmente destruidos y que carecían de claridad jurídicas.Estas distinciones se correspondían con las diferencias entrelos habitantes de muchos años, que expresaban nostalgia por lavieja dignidad del vecindario, y los inmigrantes relativamenterecientes. Pero a pesar de estas diferencias, jerarquías y tensionesentre los viejos residentes, y de que la zona carecía de cohesiónsocial y de organizaciones vecinales fuertes 9, a ojos de los reciénllegados éstos aparecían como una "comunidad" homogéneaconformada por familias de escasos recursos y poca educaciónque, según la misión de Espacio Cultural, serían redimidas me-diante la cultura.1°
8 El temblor que sacudió a la Ciudad de México en septiembre de 1985, causandodaños importantes a los edificios del Centro Histórico, afectó a muchas de susvecindades, incluyendo a las que se ubican en el Callejón, que en ese momentoestaban densamente habitadas y sumamente deterioradas. Muchas de estas vecindadesfueron reconstruidas por el Programa de Renovación Habitacional Popular, que fueimplementado después de la catástrofe en respuesta a movilizaciones sociales masivas.El gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid expropió y reconstruyócientos de viviendas en el centro de la ciudad, vendiéndolas a los que demostraranhaberlas ocupado con anterioridad, bajo el régimen de propiedad en condominio. Ver:"La reconstrucción de vivienda en el centro histórico de la Ciudad de México despuésde los sismos de septiembre de 1985 / Renovación Habitacional Popular en el D. F."Nairobi, Kenya, United Nations Centre for Human Settlements Habitat, 1987:71.
Si bien las movilizaciones sociales masivas de finales de los años 80, detonadaspor el temblor de 1985, generaron una gran integración colectiva en la zona delsurponiente del Centro Histórico, ésta fue desapareciendo paulatinamente.
Es importante aclarar que muchos de los artistas y gestores que trabajabanen Espacio Cultural tenían una relación incómoda, e incluso antagónica, con lavocación pedagógica de esta institución. Para algunos, un proyecto estético nopodía ser expresado en términos pedagógicos y se rehusaban a asumir una actitudeducativa frente a los viejos vecinos de la zona. Sin embargo, incluso en su oposiciónreproducían la lógica pedagógica del proyecto de Espacio Cultural, y del proyectode rescate en general, ya que les resultaba difícil imaginar una aproximación a losviejos habitantes de la zona que no fuera en términos pedagógicos.
166
"SIN BASURA SE VIVE MEJOR"
Cuando en el ario 2003 la Fundación comenzó a ofertar vivienda
para artistas en el surponiente del Centro Histórico, el Callejón
era un espacio deteriorado, oscuro y lleno de basura. A menudo
vacío, contrastaba con el ajetreo de las calles de los alrededores,
caracterizadas por un intenso comercio callejero, por masas de
transeúntes en movimiento y por constantes embotellamientos.
Sus banquetas estaban desgastadas y sus edificios se veían en mal
estado, algunos exhibían grietas o pintura carcomida, mientras
que otros aparecían a punto del derrumbe. La mayoría de estos
edificios eran vecindades que combinaban vivienda en el interior
y en los pisos superiores, y pequeños comercios en las accesorias,
entre los que se encontraba una tortillería y un restaurante.
La esquina surponiente del Callejón servía como el tiradero
de basura del vecindario, y el mal servicio de recolección provo-
caba que ésta permaneciera ahí durante días. Según el testimonio
de los viejos vecinos de la zona, las autoridades de la ciudad
habían instalado un contenedor de basura en el Callejón unos
arios atrás, pero lo habían retirado poco antes de que yo empezara
mi investigación por haber encontrado un cadáver. En efecto,
para muchos de los viejos habitantes de la zona, la basura en
el Callejón era un problema que habían padecido por arios. Al
hablar de su vecindario muchos describían con detalle las pilas
de basura sin recolectar, los charcos de agua sucia y los malos
olores que caracterizaban al Callejón. Al mismo tiempo, hablaban
del Callejón como un lugar hostil y peligroso, frecuentado por
167
hombres ebrios, o teporochos e indigentes. Algunos afirmaban ade-más que los jóvenes que se congregaban en este espacio por lastardes y por las noches se dedicaban a vender drogas y a asaltara los transeúntes, por lo que en la medida de lo posible evitabanpasar por ahí. Existía pues, una narrativa local que vinculaba labasura con el peligro, e incluso con la muerte, como en el casodel cadáver que fue encontrado en el contenedor.
Guadalupe, una mujer, madre de familia de 45 años quellegó a vivir a esta zona del Centro Histórico unos años antesdel temblor de 1985, y que operaba una fonda en el vecinda-rio, ofreció la siguiente descripción:
El Callejón era lo más feo que ha existido en el primercuadro de la Ciudad de México. Había puros drogadictosy era un basurero... Gente de otras colonias venía a dejaraquí su basura. El olor era horrible. Se inundaba y flotabala basura... Yo no dejaba a mis hijas pasar por ahí. Si iban a[una calle aledaña], hacía que dieran la vuelta a la cuadra.
Ante esta problemática, Guadalupe y otras mujeres seorganizaron para demandar al gobierno del Distrito Federalun mejor servicio de recolección de basura, sin éxito. Partedel fracaso, según sus testimonios, era la falta de interés deotros vecinos a quienes no importaba vivir en suciedad, asícomo el abandono y el desinterés de las autoridades guber-namentales, quienes habían ignorado múltiples peticiones demejorar el sistema de recolección en la zona.
En sus recuerdos, los viejos habitantes construían una geo-grafía afectiva del vecindario en torno a la basura del Callejón.
168
Ésta aparecía como una realidad material ineludible asociadacon imágenes negativas como la fealdad, la drogadicción y elpeligro. La basura generaba sentimientos compartidos comola repulsión y el miedo que a su vez se traducían en prácticasespaciales concretas—cruzar la calle, rodear la manzana, evitaruna zona—así como en la delimitación de distintas colectivida-des. Guadalupe, por ejemplo, establecía una distinción entrelos habitantes del vecindario y la "gente de otras colonias" quellegaban a tirar su basura en el Callejón, con lo que localizaba laamenaza como proveniente del exterior y marcaba una fronteraentre aquellos que pertenecían y aquellos que no pertenecíanal vecindario. Al mismo tiempo, ella establecía una distinciónentre los vecinos con conciencia cívica que buscaban organizarsepara mejorar su calidad de vida y los vecinos "cochinos". En estesentido, una cualidad material del espacio urbano, la suciedaddel Callejón, adquiría en las geografías afectivas de personascomo Guadalupe una dimensión moral. La basura delimita-ba un "nosotros", los habitantes del barrio, que compartían unespacio y una problemática comunes, y al mismo tiempo frag-mentaba esta colectividad entre aquellos preocupados por elbien común y aquellos que la amenazaban desde adentro porser unos "cochinos".
Como lo hacía entre los viejos habitantes, la basura provo-caba reacciones intensas entre los jóvenes artistas, estudiantesy promotores culturales que llegaron a vivir o a trabajar en estazona del Centro Histórico en el contexto del rescate. Bernardo,un artista escénico de 32 arios que llegó a vivir al Centro His-
169
tórico en el año 2003 y que trabajó en la creación de EspacioCultural, describió al Callejón como un sitio sumamente sucio,sórdido, ocupado por teporochos, indigentes y jóvenes droga-dictos. Según Bernardo esta situación constituía el principalobstáculo para la revitalización de la zona:
Un día cuando estaba con la primera persona que iba a ren-tar [un local en el edificio de Espacio Cultural], mientras le ense-ñaba, llegó un teporocho y se recargó justo al lado de mí, empezóa vomitar ahí, entonces ¡el chavo se echó a correr! [Otro día] lachava que iba a trabajar en artes escénicas me dice: "bueno,bueno, bueno, pero todo el proyecto [de Espacio Cultural] vienecon esos ocho indigentes que están ahí dormidos, ¿verdad?" Yse me fue.
El testimonio de Bernardo ponía énfasis en experienciasfísicas que provocaban repulsión y miedo. Era el vómito deun teporocho o la imagen de unos indigentes dormidos, figurashabituales del Callejón antes de su remodelación, lo que habíahorrorizado y en última instancia ahuyentado a dos personasque planeaban trabajar en Espacio Cultural.
Ante este panorama, unos meses después de la inaugura-ción de Espacio Cultural, la Fundación se dio a la tarea de ce-rrar el Callejón al tránsito vehicular, renovarlo completamente yconvertirlo en plaza pública en colaboración con las autoridadeslocales. El viejo y desgastado pavimento fue reemplazado poradoquín y se instalaron dos grandes luminarias, una en cadaextremo del Callejón. De acuerdo con diversos testimonios, laremodelación cambió el espacio urbano de los alrededores en
170
forma dramática. El Callejón se convirtió en un lugar de encuen-tro para los viejos y nuevos habitantes del vecindario y marcóel inicio de una nueva era. Los jóvenes que vendían droga sereubicaron en otra calle. Se fueron también los indigentes y losteporochos. La basura desapareció, por lo menos durante unosmeses. Y bajo la vigilancia de la policía de Espacio Cultural, elCallejón peatonalizado se convirtió en un lugar de encuentropara los niños de los alrededores, quienes se reunían a jugarfútbol o a andar en bicicleta, y en un lugar frecuentado porlos oficinistas de la zona a la hora de la comida. Se convirtiótambién en una extensión de Espacio Cultural. En él se pre-sentaban desde proyecciones de videoarte hasta espectáculosde danza contemporánea o teatro infantil. Incluso los eventosse llevaban a cabo en el interior del Espacio Cultural, como lasinauguraciones de exposiciones de arte, éstas se desbordabanhacia el Callejón.
A pesar de estas transformaciones, y de la nueva vida socialdel Callejón convertido en plaza pública, las tensiones, a menu-do sutiles, entre nuevos y viejos residentes no desaparecieron.El Callejón se convirtió en un escenario en donde se creaban ydisputaban distintas nociones de lo apropiado y lo inapropiado,lo público y lo privado. Por ejemplo, en ocasiones los gestoresde Espacio Cultural mencionaban a los niños jugando fútbolhasta altas horas de la noche como ejemplo del éxito de la re-modelación del Callejón y de las nuevas formas de sociabilidadque se habían generado en este espacio. En otras ocasiones estapráctica era citada como un indicador de la laxitud y falta de
171
supervisión por parte de los padres de familia del vecindario,especialmente las mamás, más interesadas en ver televisión queen la educación de sus hijos.
Pero era en torno a la basura que se expresaban más clara-mente estas tensiones. Los discursos que los nuevos residentesproducían sobre la misma, y que entraban en circulación a travésde conversaciones, relatos, carteles como el mencionado al prin-cipio del artículo, presentaciones públicas y proyectos artísticos,estaban saturados de afectividad. Una tarde, por ejemplo, lleguéa Espacio Cultural y me encontré a un grupo de jóvenes artistasy gestores culturales que ahí trabajaban charlando acerca de larecién concluida remodelación del Callejón. Uno de los presen-tes, el mismo gestor que meses más tarde colocaría el cartel conel que abrí este artículo, comentó que desafortunadamente "losvecinos" estaban de nuevo tirando basura en la esquina del Ca-llejón. Explicó que a pesar de que la práctica había desaparecidodurante los trabajos de remodelación, ésta había regresado unavez que se habían ido las máquinas de construcción. Otro delos presentes comentó que si bien los vecinos seguían tirandobasura, ahora se sentían apenados, por lo que lo hacían cuandocreían no ser vistos, o durante la noche. Alguien más agregó entono sarcástico: "lo que pasa es que [tirar basura en esa esquina]es una tradición muy arraigada en la calle". Todos reímos.
En otra ocasión, unos meses después de la inauguración delCallejón, Espacio Cultural organizó un torneo de fútbol paraniños en el marco de la Copa Mundial de 2006, que se jugabaen ese momento. El evento atrajo a numerosos equipos confor-
172
mados por niños de los alrededores, en su mayoría viejos habi-tantes del vecindario. Cerca de cien personas se congregaron enel Callejón, entre jugadores y familiares que llenaban el espaciocon gritos y porras de apoyo para sus equipos. El ambiente eracordial y festivo y el evento logró el objetivo de proporcionar unespacio de sano esparcimiento para los vecinos de los alrededo-res. Sin embargo, cuando unos días más tarde pregunté a unode los organizadores sus impresiones del evento, éste respondiócon quejas sobre la cantidad de basura que habían tirado losvecinos—vasos desechables, bolsas de plástico con restos decomida. Desde su perspectiva, la "comunidad" no sabía respetarel espacio común. En palabras de una gestora que trabajaba enEspacio Cultural: "Estamos educando a la gente de que la casapintada es más bonita, sin basura se vive mejor y eso impone.Espacio Cultural es una luz, pero la luz impone."
Si bien la basura era un tema que preocupaba por igual aviejos y nuevos habitantes de la zona y era vinculada por todoscon el peligro, ésta delineaba fronteras de clase. A partir de losafectos ligados a la experiencia física de la basura, los nuevosresidentes se construían como una colectividad conformadapor sujetos urbanos con responsabilidad cívica, interesados nosólo en generar un espacio común sino también en utilizarloapropiadamente. En otras palabras a partir de la basura se ela-boraba discursivamente un "nosotros", una colectividad urbanaque, si bien buscaba ser incluyente de todos los habitantes de lazona y de la ciudad, indicaba los límites de dicha inclusión. Porejemplo, en la conversación arriba mencionada se establecía de
173
forma sumamente sutil la práctica de tirar basura como partede la esencia de los viejos habitantes del barrio, cuyas diferen-cias eran pasadas por alto. Es decir, la basura se presentaba nosólo como una expresión de la falta de educación de los viejoshabitantes de la zona, sino que aparecía como parte de su iden-tidad. Asimismo, como veremos en la última sección, la basurano sólo marcaba la incompetencia cívica de ciertos sujetos, sinoque se convertía en el indicador de su peligrosidad. Dicho deotro modo, la basura ponía en entredicho la posibilidad mismade lo común.
"PARA EL DISFRUTE DE TODOS NOSOTROS"
Al reducir la escala de observación a un espacio acotado comoel Callejón peatonalizado, en este artículo he buscado entenderla manera en que se generan distintas colectividades y se creanfronteras de inclusión y exclusión en torno a los afectos. Heargumentado que una serie de "sentimientos públicos" vincu-lados con la basura, delineaban, al tiempo que desestabilizaban,un sentido del "nosotros" en el surponiente del Centro Histó-rico. Esta problemática se expresaba de manera elocuente en elAVISO URGENTE con el que abrí este artículo. Como mencionéantes, ante la persistencia del problema de la basura en el Ca-llejón después de la remodelación—desde botellas y papelestirados hasta bolsas sin recolectar—un gestor de Espacio Cultu-ral colocó un cartel que tenía como objetivo "crear conciencia"sobre este problema. Dirigido a los vecinos de la zona y a los
174
visitantes, dicho cartel pedía hacer uso digno de un espaciocomún. Recordaba a los destinatarios que el Callejón había sido"remodelado con mucho esfuerzo para el disfrute de todos no-sotros" y los invitaba a poner en práctica virtudes cívicas comomantenerlo limpio y reportar la transgresión.
Al mismo tiempo, el cartel expresaba una preocupación deque el Callejón regresara a un estado de deterioro y suciedad, su-puestamente superado a través de la remodelación, e insinuabael carácter elusivo de la amenaza a este nuevo espacio público."No tires basura, y no ensucies a propósito" pedía en un tonoque oscilaba entre la civilidad y la pedagogía, lo cual reflejaba laambivalencia del mensaje. Los "vecinos y visitantes" a quienesiba dirigido, aparecían entonces como parte del nosotros paraquienes el espacio urbano había sido renovado al tiempo queconstituían un peligro para el mismo. En este sentido, podemosafirmar que la dimensión afectiva del Callejón trascendió suremodelación. El espacio siguió impregnado de una cualidadmaterial que lo había definido durante arios y continuó siendosignificado a partir de la basura.
Dicho de otro modo, el cartel (re)producía una geografíaafectiva del espacio público. Al participar en la circulación deun discurso sobre la basura saturado de afectividad, delimitabauna colectividad urbana y al mismo tiempo la desestabilizaba.El cartel expresaba, por un lado, la aspiración de los nuevosresidentes de habitar un espacio urbano abierto e incluyente y,por otro, la ansiedad que se generaba en torno a dicha inclu-sión, misma que reflejaba tensiones de clase. Lo que estaba en
175
juego en el cartel era precisamente el establecimiento de formaslegítimas de estar "en público".
Participando de un discurso pedagógico que atravesaba alrescate, el cartel buscaba inculcar valores cívicos y respeto alespacio público entre los viejos habitantes del Centro Histórico.Era por un lado, una invitación que hacía referencia a un espa-cio abierto renovado para el disfrute de todos, en el cual la luzhabía reemplazado a la oscuridad y en donde los niños podíanjugar y los artistas experimentar. Por otro lado, ponía en dudala viabilidad de dicha misión pedagógica, señalando la amenazapor parte de quienes tiraban basura o lo dañaban intencional-mente. Así, el cartel hacía un gesto incluyente, de construcciónde un "nosotros", (señalaba lo común de los que utilizaban esteespacio y podían reconocerse los unos a los otros), al tiempo quecancelaba la posibilidad misma de ese ser en común.
176