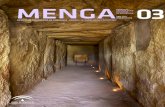La representación gráfica de seres fabulosos en el "Nuevo Mundo" por el Taller de Bry
NATURALEZA Y SERES HUMANOS EN LA COMARCA DEL GUADALTEBA
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of NATURALEZA Y SERES HUMANOS EN LA COMARCA DEL GUADALTEBA
NATURALEZA Y SERES HUMANOSEN LA COMARCA DEL GUADALTEBA
(Málaga-España)Guía del patrimonio natural e histórico
Pedro Cantalejo Duarte
Editorial La Serranía, 2007
AUTOR© Pedro Cantalejo [email protected]
© EDITORIAL LA SERRANÍA SLLApdo. de Correos 428 - 29400 Ronda (Málaga)Tel. y Fax 95 287 22 [email protected] - www.laserrania.org
FOTOGRAFÍA© Pedro Cantalejo Duarte
DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓNAntonio Aranda - Diseñó y Asociadoswww.antonioaranda.com
CONSORCIO GUADALTEBACtra. Campillos-Málaga km. 1129320 Campillos (Málaga)Tel. 95 271 30 [email protected]
IBSN:
DEPÓSITO LEGAL:
PRIMERA EDICIÓN: 2007
MARCO FÍSICO
La Comarca Guadalteba está delimitada, como es lógi-co, por los términos municipales de los ocho pueblos que la integran: Almargen, Ardales, Campillos, Cañete la Real, Carratraca, Cuevas del Becerro, Sierra de Yeguas
y Teba. Con una superficie total de 71.678 Hectáreas y una po-blación aproximada de 26.000 habitantes, el territorio que nos ocupa se sitúa como nexo de unión entre las grandes comar-cas malagueñas de Ronda, Antequera y Valle del Guadalhorce. Incluso en los manuales al uso, las enciclopedias andaluzas o provinciales, algunos de los municipios se encuentran in-cluidos en estos grandes núcleos como zonas periféricas, es el caso de Cuevas del Becerro y Cañete la Real que aparecen frecuentemente vinculadas a la Serranía de Ronda, también ocurre con Sierra de Yeguas y Campillos que se inscriben en la Comarca Antequerana o incluso con Carratraca que pue-de, en numerosas publicaciones, relacionarse con el Valle del Guadalhorce.
En consecuencia, debemos afrontar los factores naturales o históricos que vertebran este territorio. Nuestro criterio en-cara, con dificultades, pero sin complejos, este reto, debido a los numerosos paradigmas que la Geografía y la Historia han impuesto a nivel provincial y que son tan válidos como el que desde el presente documento de carácter divulgativo preten-demos exponer.
21
Adelantemos que la Comarca Guadalteba nace, precisamen-te, por esa dialéctica territorial entre los núcleos y la periferia a lo largo del devenir histórico. La falta de definición real for-zó, en algún momento de la historia reciente, su unión bajo un proyecto común de mancomunar esfuerzos. Esta decisión política y de gestión está generando una serie de iniciativas, entre otras, las que profundizan en su propia identidad cul-tural. Existen, por tanto, razones suficientes para realizar una aproximación a la interpretación del territorio, de su historia y de la sociedad que la habita. Creemos, además, que si es-tas circunstancias no se explican en los centros escolares de la comarca, las siguientes generaciones de malagueños del Guadalteba seguirán viviendo de espaldas a todo un legado cultural común. Y si no llega a otros foros donde pueda discu-tirse, nunca podrá enriquecerse lo suficiente como para dejar de ser una “aproximación a la interpretación”.
Defendemos, desde un concepto social de entender la Natu-raleza y la Historia, que la educación medioambiental y pa-trimonial se debe abordar desde todas las instituciones de nuestros pueblos, pero sobre todo, desde nuestros colegios, institutos, escuelas taller, centros de adultos y ayuntamientos, porque creemos que el futuro está en lo cercano. Es por esa circunstancia por la que comprendemos y apoyamos al Con-sorcio Guadalteba como impulsor de esta idea. Este trabajo, por tanto, se concibe como una herramienta de aproximación y no como un fin, dentro de los valores sociales de divulga-ción del conocimiento.
COMPONENTES GEOGRÁFICOS DE LA COMARCA GUADALTEBA
Desde la diversidad territorial de un espacio abierto a otras comarcas, los componentes geográficos de nuestras tierras son numerosos e interesantes. Conformadores del paisaje y del medio socioeconómico de sus gentes, su complejidad, a
22
veces descrita miles de veces en la historiografía, como en el caso de la zona de El Chorro, contrasta con la escasez de pu-blicaciones generales que permitan al habitante o visitante comprender las ideas básicas de su formación y evolución geológica, así como los tipos de paisajes resultantes. Los componentes geográficos básicos de la Comarca Guadalteba son:• Las formaciones montañosas en mármoles y calizas.• Las formaciones montañosas de areniscas.• Las llanuras endorréicas del Surco Intrabético.• Los valles del Guadalteba y Turón.
Los cuatro componentes interelacionados conforman nuestro paisaje y, en él, los seres humanos han desarrollado, a lo largo de miles de años, su vida en este territorio.
Las formaciones montañosas en mármoles y calizas
La mayor parte de nuestras montañas son de mármol o roca caliza, visualmente son muy fá-ciles de reconocer, son las de color gris, pudien-do, en algunos casos, ser muy claras, casi blan-cas o muy oscuras, a veces presentan manchas marrones o amarillentas en lugares donde se han producido desprendimientos recientes.
Si las podemos visitar comprenderemos que se tratan de rocas muy agrietadas y con muchos estratos visibles. Las rocas calizas se originaron en el fondo del mar a mucha profundidad, son
depósitos muy finos y compactos de carbonato cálcico que contienen numerosos restos de microorganismos marinos
Propuesta de evolución geológica de la zona de cañones kársticos calizos en el Chorro.
Vista de las paredes del último cañón del Desfiladero de los Gaita-nes-El Chorro. Los ríos Guadalhorce, Guadalteba y Turón lo atraviesan, ya juntos.
23
(aunque a veces presenten fósiles tan espectaculares como los ammonites). Su elevación masiva desde el fondo marino se produjo a lo largo del terciario, pudiendo afirmarse que ya estaban emergidas a finales del Jurásico, hace, al menos, cien millones de años.
Las calizas son impermeables en sí mismas, pero permiten que el agua discurra entre sus fisuras (diaclasas) y se almace-ne en su interior, ya que el agua de lluvia en contacto con la roca actúa como un ácido (ácido carbónico) y, paulatinamen-te, va disolviendo todo el sistema de conducciones subterrá-neas (drenaje), lo que permite la existencia de grandes acumulaciones de agua subterránas que se manifiestan al exterior en fuentes y acuíferos. Este proceso natural de almacena-miento de agua de lluvia y de disolución de las rocas calizas se conoce con el nombre de kars-tificación. Cuando el proceso kárstico ha sido, por razones del diaclasado o del drenaje, muy concentrado en algún punto, se produce el fe-nómeno del cavernamiento.
Las cuevas son el resultado de largos procesos de disolución de las calizas por el agua, lleva-dos a tamaños que el ser humano puede ex-plorar. En nuestra comarca existen numerosas cuevas y algunas de ellas de grandes dimen-siones, todas fueron redes de agua subterrá-nea que han quedado fósiles, sustituidas, en su mayor parte, por nuevas redes inferiores. Las formaciones calizas, por tanto, tienen un com-ponente paisajístico externo: las sierras y montañas de color gris de nuestra comarca y otro componente interno, el proce-so de karstificación que produce el almacenamiento de agua subterránea.
Boca de salida al Tajo del Molino de la cueva de Las
Palomas de Teba, un paisaje de calizas que ha creado
modelados kársticos impre-sionantes.
Propuesta de evolución geológica de las sierras calizas de Peñarrubia.
24
Fósil de Ammonites, el más emblemá-tico de los animales marinos que quedaron atrapados en las arenas de los fondos marinos del Jurásico.Museo de Ardales.
No sólo por su importancia vi-sual, por sus valores ecológicos y porque en realidad organi-za un ecosistema de montaña fundamental para la flora y la
fauna, sino por su extraordinaria función social como depósitos de
abastecimientos de agua, todas las montañas calizas deberían estar prote-
gidas y repobladas. Las sierras calizas de la Comarca Guadalteba pertenecen al Sistema Bético, desta-cando los grandes macizos de las Sierras de Cañete la Real, Or-tegícar, Alcaparaín y El Chorro, y los pequeños pero no menos importantes de Cuevas del Becerro, Serrezuela de Carratraca, Sierras de Teba – Peñarrubia y Sierra de Los Caballos. Las altu-ras máximas rondan los 1.100–1.200 metros sobre el nivel del mar, las medias están en torno a los 700–800 m.s.n.m.
Las masas vegetales predominantes son, desgraciadamente, los matorrales, aunque en algunos lugares privilegiados se han conservado bosquetes de pinos con sabinas y enebros o, algunas zonas de bosque mediterráneo con encinas, alcorno-ques y quejigos. Los matorrales son muy interesantes, sobre todo en primavera, por la enorme variedad de flores, destacan las jaras, los romeros y tomillos, espartos y bolinas, una enor-me variedad de flora, entre las que destacan las orquídeas que suelen florecer entre febrero y mayo.
En cuanto a la fauna, existen censos de más de 130 especies distintas. Entre los mamíferos adaptados al medio de las cali-zas destacan las cabras hispánicas, el gato montés y una gran variedad de mustélidos. Las aves se llevan la palma, con una riquísima variedad de rapaces, tanto diurnas como nocturnas y una gran cantidad de pájaros insectívoros, que aprovechan las posibilidades de anidamiento y protección de las pare-des calizas. Dentro de las cuevas, se conservan, al menos dos
25
variedades de mamíferos vo-ladores, nos referimos a los murciélagos que, pese a que son animales muy protegi-dos por su beneficio, están sufriendo una alta mortan-dad por culpa de los insecti-cidas.
Por último, destacar de las montañas calizas su valor estético y sus posibilidades de uso humano como corre-dores naturales, miradores o atalayas del territorio, por medio de un aprovecha-miento racional como zona de senderismo, a través de las sendas, caminos o trochas ya usadas desde la prehisto-ria. No olvidemos que duran-te cientos de miles de años, el ser humano ha tenido que aprovechar los recursos de estas montañas, no sólo sus posibilidades de abrigo en las cuevas, sino sus valores
Paredes con estratos verticales en el Desfiladero de los Gaitanes-El Chorro, se observan los restos del Caminito del Rey.
Inferior:Imagen de los obreros que ejecutaban
las obras del canal de agua en el Desfiladero de los
Gaitanes (fotografía de 1901).
26
económicos por medio de la caza, la recolección de frutos y vegetales silvestres, o el aprovisionamiento constante de ma-teria prima como las rocas de sílex (que son cristalizaciones de las calizas que sirvieron como base para las herramientas, el conocido entre los campesinos y pastores como peder-nal), leña para sus hogares y madera para sus construcciones, muebles y objetos cotidianos y la base de la vida, el agua que brota a través de sus manantiales.
Todos estos componentes que llevan implícitas las montañas calizas son una parte importante de nuestro territorio, del res-peto que le tengamos obtendremos unos beneficios más que
importantes, no olvidemos que sus árboles y plantas son los productores del oxígeno que respiramos y que sus entrañas conservan el agua que bebemos.
Las formaciones montañosas en conglomerados y arenisca
Otras montañas menos numerosas, sensiblemente más bajas y relativamente concentradas espacialmente, son las formaciones en rocas de areniscas o conglomerados. Visualmente son fáciles de reconocer por su característico
color marrón y su textura de arena (areniscas) o de arenas con cantos redondeados (conglomerados). Emergieron
del fondo marino, menos profundo, hace aproxima-damente veinticinco millones de años, a finales del
Terciario, en una época denominada Mioceno. Si ac-cedemos a ellas podemos apreciar su color y su tex-tura, arenosa pero muy compacta, con frecuentes
presencias de fósiles, sobre todo conchas marinas, pero no faltan otro tipo de
fauna e incluso de vegetales. Su aspecto más característico es el de paredes llenas de covachas naturales (taffonis) o laderas ar-
Fósil de un
leño y corteza de una conífera,
probablemente un pino perteneciente al Mioceno
(unos 25 millones de años). Museo de Ardales.
Fósil de balanos. Animales marinos
(parecido a los percebes) que
vivían en los acantilados del
Chorro hace 25 millones de
años. Museo de Ardales.
27
boladas, fundamentalmente con pinos, sabinas o enebros. Las sierras de areniscas o conglomerados Miocénicos más importantes de nuestra Comarca se sitúan en torno a la depresión natural que for-maron los tres ríos al unirse, taponando lo que fue el Pa-leoestrecho de El Chorro.Una vez que emergieron las calizas Jurásicas, formando un arco montañoso entre la Serranía de Ronda y la Sierra Tejeda, las aguas marinas situadas al interior (lo que hoy es la depre-sión de Antequera – Fuente de Piedra – Campillos), vertían al mar exterior (hoy la Hoya de Málaga) a través de El Chorro. Este proceso de vaciado, provocado por el levantamiento paulatino de la plataforma interior, dejó huellas en el paisaje.
Por una parte los testimonios de la existencia de un mar inte-rior en la zona endorréica (lagunas) de Campillos – Sierra de Yeguas (hoy desecadas), por otra, la depresión altimétrica que se produjo en la zona de El Chorro con una excavación tan
Detalle de la composi-ción geológica de las areniscas. (Museo de Ardales).
Taffoni (abrigo natural en las areniscas y conglomerados) en las Mesas de Villaverde-Bobastro.
28
espectacular como la del Desfiladero de los Gaitanes y como consecuencia de este vaciado marino, la organización de unas cuencas hidrológicas coincidentes en el punto donde se pro-ducía el vertido (actual zona de los Embalses del Guadalhorce, Guadalteba y Turón). Las montañas de areniscas y conglome-rados emergen durante este proceso, como lo demuestra el cañón en arenisca que se formó en el tramo inmediatamente anterior al Desfiladero de Los Gaitanes, en la “junta de los ríos”, punto de encuentro conocido como Gaitanejo, conformando un auténtico tapón de cierre entre la zona interna y la exter-na, quedando una diferencia de al menos 300 m.s.n.m. entre ambas zonas. Así, las montañas de areniscas, relativamente jó-venes, se agrupan en torno al Desfiladero de los Gaitanes, en la zona de confluencia de los términos municipales de Cam-pillos y Ardales, junto a la zona de los embalses. Los cerros de Rodahuevos, Las Aguilillas, Mirador, Cuevas Pardas, Almor-chón y Mesas de Villaverde, son los más relevantes. En el resto de la Comarca Guadalteba aparecen pequeños “mogotes” de areniscas y una meseta de gran interés, nos referimos a la pla-taforma actual del casco urbano de Cuevas del Becerro, que rodeada de cuevas y abrigos naturales, hoy aprovechados, fueron el origen prehistórico de esta Villa. No debemos dejar de informar que las montañas de areniscas o conglomerados son totalmente impermeables y al no estar fracturadas ni fisu-radas no almacenan agua. Sin embargo, esto no impide que en la zona de los embalses, las montañas de areniscas con-servan un gran bosque de coníferas y un magnífico matorral que en primavera nos ofrece, entre cientos de variedades de flores, más de veinte de orquídeas.
La fauna más representativa de estas montañas que circun-dan los embalses está justificada por la presencia de las ca-bras monteses, el resto de animales, conviven con la fauna de las calizas, sobre todo en las zonas del Paraje Natural de Interés Nacional “Desfiladero de los Gaitanes”, verdadero ni-cho ecológico de la plataforma interior, ocupada por el mar durante millones de años.
29
El Surco Intrabético, las lagunas endorréicas
Las extensiones llanas de nuestra comarca, pertenecen lógi-camente al Surco Intrabético, o sea, a los espacios entre las Sierras Béticas y en su mayor parte son zonas endorréicas (la-gunas y charcas que se producen como consecuencia de las precipitaciones sobre suelos impermeables sin pendientes, pueden ser dulces o saladas dependiendo de la arcilla o la sal que forme el lecho sobre la que se origina), hoy en su mayoría desecadas por la acción humana de aprovechamiento cam-pesino (como en la zona de Sierra de Yeguas – Las Navas – Almargen).
Actualmente, y dentro de parámetros so-ciales, podemos considerar esta zona como de alto interés económico, al tratarse de las mejores tierras, por llanas y porque han recibido los aluviones cuaternarios proce-dentes de las sierras que la circunda, que las han convertido en terrenos potencialmente agrícolas.
Debe destacarse de esta zona endorréica de nuestra comarca la gran importancia de los alrededores de Campillos, donde debió existir una gigantesca laguna de la que hoy,
Una de las lagunas del complejo endorréico de Campillos, declarado reserva natural.
Vista de la población de Nava Hermosa, situada en una antigua laguna, actualmen-te desecada. En la imagen, al fondo, se ve la laguna de Fuente Piedra.
30
afortunadamente, conservamos los restos, repartidos en ocho zonas, donde todavía podemos imaginarnos un paisaje de vida vegetal y animal bien distinto al del resto del Guadalteba. Las lagunas de Campillos son, por tanto, las reliquias más evi-dentes, pero no las únicas, de la existencia de ese mar interior, paulatinamente desecado.
En el mismo término municipal de Campillos existen zonas de sedimentos naturales pegados a las areniscas cuyo com-ponente básico son los yesos, materiales plásticos que son di-sueltos por el agua, incluso perforando y formando cuevas y simas que ponen en contacto ese agua con el sustrato salino que se encuentra infrapuesto a toda esta región, de ahí que numerosos manantiales de esta zona sean salobres. El Surco Intrabético está definido en nuestra comarca por la cuenca hidrográfica del Guadalteba y por las llanuras endorréicas de la depresión de Campillos–Sierra de Yeguas–Almargen.
La gran importancia de esta zona húmeda estriba en su valor ecológico, por encon-trarse íntimamente ligada a la vida de la Laguna de Fuente de Piedra, principal ves-tigio salobre de ese mar interior, con todo el peso decisivo en la crianza de flamencos y otras aves acuáticas migratorias entre los continentes africano y europeo. El poco cui-dado recibido hasta hace bien poco, actual-mente se encuentran protegidas como Re-servas Naturales, sobre todo por la presión agrícola, ha eliminado la interesante flora de ribera, tanto la de lagunas dulces como, la mucho más curiosa de lagunas saladas (plantas alófilas).
Río Turón con la crecida del deshielo de la cara norte de la Sierra de las Nieves.
31
Valles de los ríos Guadalteba y Turón
Los grandes coprotagonistas de este paisaje junto con sus montañas y llanuras son sus valles, recorridos por los dos grandes ríos de la comarca: el Guadalteba y el Turón. Son pe-queños en relación con los famosos ríos españoles, pero im-portantes para nuestra provincia. Son los principales aportes de agua potable para una ciudad como Málaga ya que en la zona final de su curso, justo cuando se unen al río Guadal-horce en el paraje previo al Desfiladero de los Gaitanes, dos presas regulan su caudal y embalsan, en dos grandes lagos ar-tificiales que están aceptablemente restaurados forestalmen-te, el agua que aportan. Toda el agua de lluvia de las cuencas hidrográficas de estos valles, algo que es lo mismo que decir que el 90% del agua que llueve en la comarca Guadalteba se aprovecha para consumo, uso agrícola, industrial o de ocio por gran parte de la sociedad malagueña. El trabajo de estos
Gaitanejo, punto donde se unen los río Guadalhorce, Guadalteba y Turón, dentro del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes.
Imagen retrospectiva (años 20 del siglo pasado) de una gran avenida de agua a su paso por el Desfilade-ro de los Gaitanes.
32
ríos ha sido importante a lo largo de su historia, han desem-peñado no sólo la función como red fluvial, también han inci-tado la comunicación, la permeabilidad entre éste y otros te-rritorios y por tanto su función histórica y social no es menor que la natural. Como fenómeno natural debe remontarnos a finales del Mioceno cuando el modelado final de estos valles va tomando la forma y creando sus cauces, excavando en los rebordes montañosos de las caras norte y oeste de la Serra-nía de Ronda, en el caso del Guadalteba y en los rebordes de la cara norte de la Sierra de las Nieves, en el caso del Turón. Aprovechando, refiriéndose al Guadalteba el Surco Intrabéti-co, mientras que el Turón discurre por la fuerte inclinación (di-ferencia de altitud) entre su cabecera (la Sierra de las Nieves) y su entronque con el Guadalteba–Guadalhorce (Desfiladero de los Gaitanes-Gaitanejo).
No son ríos de grandes caudales, acostumbrados como nos tienen a llevar agua en otoño–invierno-primavera y a mermar hasta casi secarse en verano, no es de extrañar que, en la ac-tualidad, se encuentren perdidas costumbres de baño y jue-gos veraniegos, si no fuese por las playas de los embalses.
Sin embargo, sus funciones en la Historia han sido tan importantes que, sin duda alguna, nos atrevemos a de-cir que son los verdaderos ejes de nuestra Comarca.
Río Turón con la crecida del deshielo de la cara norte de la Sierra de las Nieves.
Sierras de Ortegicar (Cañete la Real)
EL ORIGEN DE LOS SERES HUMANOS
Los valles y montañas de la comarca Guadalteba son el resultado de múltiples transformaciones paisajísticas, entre las más importantes, las que sobrevienen como consecuencia de los procesos erosivos que, lógica-
mente, se deben a la labor constante del movimiento natural de materiales desde las zonas altas a las bajas. El ser humano ha ayudado peligrosamente a estas transformaciones como consecuencia de su interés por el paisaje vegetal y el aprove-chamiento económico de los recursos naturales.
El paisaje durante la primera ocupación humana de este terri-torio, es decir, a lo largo del Paleolítico (que en la comarca Gua-dalteba podemos situar en una horquilla cronológica entre 400.000 y 8.500 antes del presente), cuando el modo de vida estaba vinculado a la caza, la pesca y la recolección, sin que la transformación del medio fuese necesaria para la subsisten-cia, era un lugar compartido con el resto de seres vivos, con un sentido de aprovisionamiento que, como consecuencia de las cualidades humanas para la supervivencia, hizo posible que estos pequeños grupos aprovecharan el entorno: los recursos geológicos, la vegetación y la fauna, como medio de vida, sin llegar, verdaderamente, a transformarlo y, por tanto, a afectar-lo en sus ciclos naturales. En los orígenes de la ocupación del ser humano de estos territorios, que hoy denominamos co-
36
marca Guadalteba, están sus cuali-dades como zona ecológica de gran importancia. Estos ríos que se entre-cruzan junto a las barreras montaño-sas, estos pasos na-turales y puertos de montaña, que
ponen en relación territorios tan distintos como las depresio-nes litorales con las llanuras y valles interiores, favorecieron durante milenios una vegetación diversa y, por supuesto, el tránsito y la vida de una fauna rica y abundante. Era lógico, por tanto, que el ser humano recorriera pronto estos luga-res y que aprovechara su riqueza. Debemos reflexionar todos en la falta de datos que sobre los orígenes de la repoblación humana del sur de la Península disponemos. Andalucía está situada en la encrucijada de ideas entre los que piensan que la ocupación se realizó desde el sur (Africa) a través del Es-trecho de Gibraltar o, por el contrario, desde el norte (Europa a través del próximo oriente). La realidad arqueológica está
Cerro de la Calinoria en el que se desarro-
lla el complejo subterráneo cono-
cido como cueva de Ardales o de doña
Trinidad Gründ.
Interior de la gran sala de las Estrellas en la cueva de Ardales.
37
tan virgen en estas tierras del Guadalteba que se reduce, en los periodos más antiguos (Paleolítico Inferior y Medio), a las evidencias que en las terrazas de los valles del Guadalteba y Turón, en los piedemonte de las Sierras de Cañete y en alguna cavidad natural, donde han quedado algunas series de herra-mientas talladas, piedras imperecederas que son, por el mo-mento, el único testimonio de su existencia.
Paleolítico InferiorHomínidos en la Comarca Guadalteba400.000 – 70.000 antes del presente
Durante el Paleolítico Inferior (400.000–70.000 aprox. antes del presente), disponemos de un amplio registro de cantos tallados, lascas retocadas y algunos bifaces que nos sitúan claramente en los momentos más cálidos del Pleistoceno Me-dio, datados en las formaciones de la Cueva de Ardales den-tro de la última interglaciación Riss–Würm con un clima para estas tierras muy cálido y húmedo, con carac-terísticas cercanas a las subtropicales. Nos en-contramos ante un Achelense Ibérico que, en el caso de las terrazas de Peñarrubia y Arda-les, se asocian a técnicas de talla arcaizantes y a fauna de equino. Los yacimientos más notables de este periodo se encuentran en las terrazas cercanas a la zona de Pe-ñarrubia (Campillos), Arroyo de Nina y Aldea de Las Cuevas (Teba), Terrazas en el curso del Guadalteba (Cañete la Real), en Cortijo Nuevo, Casilla del Pilón, Gra-jeras, Morenito y Hoyos de Barbú, en el curso del Turón (Ardales) y, en otras terrazas que, por el momento, sólo vislumbran evidencias de utilización humana.
Bifaz del Paleolítico inferior localizado
en los piedemonte de las sierras de Ca-ñete la Real. (Futuro
museo de Cañete la Real).
38
Las herramientas de estos primeros grupos, organizados en torno a nues-
tros valles, pueden observarse en los Mu-seos de Ardales y Teba y están siendo objeto de estudios por parte de equipos multidisciplinares de índole geoarqueoló-gica. Los modos de vida estaban organizados en torno a la depredación de animales y la recolección de plantas, inclu-so pueden vincularse sus herramientas de mano, aparecidas junto a los lechos antiguos de los ríos, con un tipo de caza oportunista y no especializada, aunque destaca una técnica de talla casi universal (con la que obtenían herramientas tan estandarizadas como los bifaces, los hendedores, las raede-ras, etc.) por parte de estos grupos Pre-Sapiens, que serían poco numerosos en nuestra comarca.
El clima subtropical favorecería la vida al aire libre pero haría convivir a los grupos humanos con numerosos animales fe-roces, hoy desaparecidos de Europa (panteras, leones, hienas, rinocerontes, etc.), dentro de un territorio donde los bosques medianamente abiertos, acogerían a estos Homos Erectus hasta el tránsito del clima a temperaturas menos cálidas.
Cantos tallados del Paleolítico inferior procedentes de las
terrazas del río Guadalteba. Museo
de Ardales.
Frentes de graveras de las terrazas del río Guadalteba. Fuente de materias primas para los distintos grupos humanos que habitaron estos territorios durante la prehistoria.
39
Paleolítico MedioLa llegada de los Neandertales.(70.000- 27.000 antes del presente)
Los primeros Sapiens recorren el sur de la Penín-sula Ibérica desde hace 70.000 años, como míni-mo, eran grupos de personas muy organizadas en clanes de veinte o más individuos, solidarios entre ellos, con un sistema de división del trabajo en bandas o subgrupos pero, con ese concepto tan humano de repartir los recursos económicos o el hambre.
Dominadores del fuego y con una diversidad de herramientas muy sofisticadas no ocuparon, sin embargo, las cuevas más profundas de nuestro territorio, sus restos aparecen esparcidos por las terrazas próximas a los actuales cursos fluviales y en las zonas de influencia de las cuevas y sierras.
Según todos los indicios estos cazadores-recolec-tores ocuparon estos valles y montañas bajo un
clima benigno. Hemos encontrado restos de sus talleres de sílex en todas las orillas del Guadalteba-Turón y en algunas laderas de montañas próximas a las sierras, como en las proximidades de la Cueva de Las Palomas del Tajo
del Molino en Teba y en la Cueva de Ardales, así como en algunos lugares cercanos a Cañete la Real y la antigua localidad de Peñarrubia en
Campillos. Debemos compren-der que estas personas vivían
Puntas musterienses, lascas y muescas talladas por los neandertales. Pertenecen a dis-tintos yacimientos de Campillos y Ardales.
Imagen idealizada de un hombre de Neandertal. Museo de Ardales
40
en pequeñas cabañas y en algunos refugios naturales ace-chando a los animales, de la misma manera estarían próximos a un área de bosque que les permitiera proveerse de otros recursos, entre ellos la propia leña.
Los utensilios son extraordinariamente delicados y pequeños, su uso con mangos de madera era muy probable y demues-tran una técnica muy especializada. La literatura histórica ha perjudicado mucho la imagen de nuestros antecesores. Por culpa de muchas películas creemos que los Neandertales eran poco menos que simios, sin embargo, la ciencia demues-tra su organización, su especialización social y tecnológica, su normalidad física, sólo que no soportaron el cambio climático ni el empuje competidor del ser humano actual.
En los museos de Ardales y Teba, se exponen al público varios lotes de material lítico del Paleolítico inferior y medio, de un gran interés para el conocimiento de las herramientas fabri-cadas por los cazadores.
Paleolítico SuperiorLos cazadores artistas en el Guadalteba.(30.000- 10.000 antes del presente)
Los grandes fríos que habían desertizado la vida en la Euro-pa Central y Alpina, habían provocado la incesante búsque-
da de nuevos territorios a los Sapiens-Sapiens, habitantes de las praderas cetroeuropeas. Los primeros individuos como nosotros llegaron a este paraí-so climático, repleto de flora y fauna comestible hace unos 30.000 años.
Detalle de un ciervo grabado durante el Paleolítico superior en la cueva de Ardales.
41
La fauna de tipo templado, de épocas anteriores, sobrevivía en estos valles y montañas convirtién-dose inmediatamente en el principal recurso de estos cazadores especializados que, pertrechados con arcos y flechas, propulsores, lanzas y arpones, no sólo sobrevivieron sino que, además, dejaron testimonio de su ideología en nuestras cuevas. Esos animales y numerosos signos forman parte de una cultura, ahora sí, preocupada por trascen-der. El denominado Arte Paleolítico, debe tratarse, con toda seguridad, del modo de expresión de es-tos grupos de cazadores, un vehículo para inmor-talizar su forma de vida y así demostrar que estos paisajes, entre el Guadalteba-Turón y sus sierras, eran sus territorios de caza, tal y como José Ramos y María del Mar Espejo nos han explicado.
En nuestra comarca disponemos de uno de los grandes yacimientos del Paleolítico superior eu-ropeo: la cueva de Doña Trinidad o de Ardales, que conserva grabados y pinturas de tres grandes ciclos distintos: el más antiguo (30.000–24.000 a. p.) con manos negativas, signos y algunos anima-les grabados o pintados con una técnica arcaica, el segundo ciclo (24.00–18.500 a. p.) que conserva una colección de figuras animales de gran interés: ciervas, caballos, cabras, peces..., y un tercer ciclo (18.000-10.000 a. p.) con moti-vos animales así como la presen-cia de figuras femeninas abre-viadas. La mayor parte de motivos de esta época
Mano aerografiada en negro pertenecientes al arte arcaico del Paleolítico superior de la cueva de Ardales.
Dos cabezas de cérvidos y seis barras horizontales pintadas durante el Paleolítico superior al fondo de
la cueva de Ardales.
42
final fueron grabados con diversas técnicas. En el Centro de Interpretación de la Prehistória, situado en Ardales, se con-servan reproducciones de estas manifestaciones artísticas y numerosos objetos arqueológicos procedentes de las inves-tigaciones.
Los hombres, mujeres y niños del Paleolítico superior son nuestros directos antepasados, un linaje de cazadores y artis-tas que empleaba su tiempo en sobrevivir, asentados en una comarca que por aquellos entonces, cubierta de pinos y llena de manadas de animales como los caballos, los ciervos, los toros, las cabras, fue escenario de la ocupación definitiva por parte de sus actuales pobladores, o sea, nosotros, hace unos 30.000 años.
EpipaleolíticoLa larga transición a un nuevo ciclo.(10.000 - 7.000 antes del presente)
Grandes cambios climáticos, acompañados de las lógicas transformaciones del paisaje (vegetación) y de una reducción de la fauna se producen a finales del Paleolítico superior.
Los investigadores denominaron Epipaleolítico al período de transición entre el clima, el paisaje y la forma de vida cazado-ra-recolectora del Paleolítico, frente al clima, el paisaje y la for-ma de producción de los primeros campesinos del Neolítico.
Los hombres y mujeres que les toco vivir ese proceso de cam-bio en nuestra comarca estuvieron caracterizados por modos de vida prácticamente sedentarios; el clima atemperado de nuestros valles y montañas permitiría la incorporación do-méstica de fauna, es decir: la domesticación de animales y, por tanto, el nacimiento del pastoreo mucho antes que la agricul-tura de los primeros campesinos.
43
La favorable eco-logía de nuestra región permitió la rápida introduc-ción de formas de vida agropecuarias, la creación de las primeras aldeas estables y la incorporación de una economía de producción donde la fabricación artesanal de objetos, nos lleva a las puertas de las primeras organizacio-nes sociales tribales y por tanto la transformación económica denominada “Revolución Neolítica”.
Estas gentes hicieron la “travesía del desierto social”, sin estar atadas al mundo Paleolítico ni inmersas en la vorágine eco-nómica del Neolítico, así queda demostrado en el estudio de una mandíbula que se expone en la Sala de Interpretación del Museo de la Cueva de Ardales, una muestra antropológica de alto valor científico: son restos de una mujer, datada en más de 8.000 años. Una cazadora-recolectora que le tocó vivir duran-te el Holoceno, con un clima, una flora y una fauna casi actua-
les, quizás criaba algún tipo de animal doméstico como el conejo, las cabras o incluso algún caballo. Su dentadura nos muestra un fuerte des-gaste, murió joven.
Mandibula perteneciente a una mujer del final del Paleolítico (Epipaleo-lítico), procedente de la cueva de Ardales. Museo de Ardales
Vista de la cueva de las Palomas de Teba donde se encontró un nivel arqueológico del Epipaleolítico con numerosos fragmentos de sílex tallados.
44
El NeolíticoLa ocupación permanente del territorio.(7.000 – 5.000 antes del presente)
Con un clima parecido al actual y unas condiciones ecológicas extraordinariamente favorables, los grupos humanos asenta-dos en este territorio de los valles y sierras del Guadalteba y Turón desde épocas muy tempranas, van incorporando a su forma de vida novedades económicas que llegan a transfor-mar sus relaciones sociales e ideológicas y, como es lógico, el paisaje que les acoge.
La economía de producción incorpora novedades a la ya tradicional de la caza, la pesca y la recolección que, pese a lo que pudiera parecer, no sólo no se abandonan, sino que se incorporan como fundamento de estos nuevos métodos. De la caza nace la domesticación de animales, de la pesca individualizada, la pesca con redes, de la recolección, la sabiduría agrícola del conocimiento del ciclo de las plantas.
Los Neolítico fueron poco a poco diversificando sus tareas y la posibilidad de disponer de buenos alimentos, este método de producción posibilitó un crecimiento de población. El buen clima y esta tierra que hemos heredado, se convirtieron, “muta-tis mutandis”, en lo que hoy día son nuestros pueblos: asentamientos estables basados en un modo de pro-ducción agropecuario.
Las aldeas neolíticas y el uso de las cuevas como cementerios jalonan numero-sos emplazamientos en nues-tra comarca, uno de los
Reconstrucción de una hoz Neolítica usando los sílex tallados originales. Museo de Ardales.
45
territorios más rápidamente incorpora-dos a este nuevo mundo económico y social del Neolítico del sur peninsular.
Los primeros campesinos eran sabios co-nocedores de la tierra y de ella extrajeron, no sólo sus cosechas, también supieron dar forma a la arcilla para sus cacharros y hacer de ellos verdaderas obras de arte. Buenos lotes de cerámicas decoradas y herramientas de campesinos Neolíticos se exponen en los Museos y Salas de Interpretación de Ardales y Teba.
Destacan como yacimientos de esta fase los de las cuevas de las Palomas de Teba en el Tajo del Molino, los yaci-
mientos Neolíticos de las cuevas de Alcaparaín entre otras, la importante de Los Murciélagos en Carratra-ca y las cuevas de Ardales. A partir del IVº milenio antes de nuestra era, podemos admitir, por tanto, la ocupación estable de nuestro territorio. De la misma manera que debemos suponer el establecimiento de redes de contacto socioeconómicas con otros te-rritorios, más o menos cercanos.
El CalcolíticoEl metal y los grandes poblados.
(5.000 – 4.000 antes del presente)
Las aldeas Neolíticas van incorporando una transformación del paisaje muy considerable, en detrimento del bosque como necesidad de zonas roturadas necesarias para la pro-ducción; de esta forma se determina la organización política de grandes núcleos cerealistas, poseedores de extensiones de alto rendimiento.
Vasija Neolítica decorada con incisiones, tres asas y almagra roja, procedente de las cuevas de Alcaparaín en Ardales. Museo de Ardales.
Punzón realizado en un hueso de ave transformado y pulsera o brazalete reali-zado en caliza. Proceden de las cuevas de Alcaparaín y están expuesto en el museo de Ardales.
Fragmento de una figurilla femenina realizada en barro cocido. Procedente de la cueva de Las Palomas de Teba. Colección particular.
46
Los excedentes son empleados como garantías de nivel de vida y objeto de intercambio con otros centros económicos. La actual Comarca del Guadalteba resulta privilegiada en estos procesos de organización espacial o territorial (políti-co-económica), gracias a su proximidad a zonas colindantes como Antequera-Ronda-Málaga-Campiña cordobesa-sevilla-na, lo que le permite contactos permanente y la incorpora-ción de nuevas tecnologías de producción.
Las aldeas mejor situadas se transforman en pueblos fuertes, incluso en algunos casos se llega a la fortificación. Los objetos de prestigio empiezan a llegar a las élites locales, son las pri-meras herramientas y armas realizadas en cobre arsenicado.
Estos pueblos llamados normativamente por los historiadores como Calcolíticos, tenían una vida ideológica muy marcada, el denominado “Arte Es-
quemático”, que no es sino un modo de expresión ideográfico. Lo mismo sucede con los numerosos
símbolos de fertilidad-fecundidad, como el que se conserva en Almargen. Eran ídolos profilácti-
Cráneo de un hombre de unos treinta años que fue depositado en un osario de la cueva de Ardales. Su antigüedad es de unos 5.500 años. Museo de Ardales
Amuleto en roca de pizarra que representa las formas femeninas. Acompañaba a un enterramiento de mu-
jeres en una de las cuevas artificiales
de las Aguilillas. Museo de Ardales.
47
cos de estos pueblos. Seguramente en la creencia de que mejoraría su potencial humano y los na-cimientos fuesen la garantía de su poder eco-nómico y territorial.
Desde finales del Neolítico, los campesinos tienen un ritual ligado a la muerte que, en algunos casos producen grandes monu-mentos, son las construcciones dolménicas y las necrópolis de cuevas artificiales.
En el caso del Guadalteba, son escasos los hallazgos de dólmenes, tan sólo conoce-mos dos en Cañete la Real, un extructura megalíticas y restos de otros dólmenes en Teba y parece que hubo otros, hoy destrui-dos por labores agrícolas en Ardales. Sin embargo, entre los valles del Guadalteba y Turón, en el Cerro de las Aguilillas (Campi-llos-Ardales) se conserva una gran necrópo-lis de cuevas artificiales. En ambos casos es-tos sepulcros eran colectivos y hasta puede decirse que sólo eran osarios de los distintos linajes presentes en los poblados.
Los cambios sociales van a provocar problemas entre los pueblos-territorios que desembocaron en las primeras luchas y en la total radicalización de las clases sociales. El origen de algunas de nuestras villas es de esta época, una vez que las cuevas como la de Las Palomas en Teba, la de Ar-dales y la Calinoria en Ardales, la de Los Murciélagos en Carratraca se abandonan, sin embargo, en algunos abrigos y Cuevas se han conservado vestigios del de-nominado “arte esquemático”. Entre ellos conocemos los existentes en la Cueva de los Murciélagos (Carratra-
Gran ídolo de la fecun-didad (también bisexual, dado que por una parte
representa una figura femenina grávida y por la
otra un falo). Procede de Almargen y se expondrá
en el futuro Centro de Interpretación de
Almargen.
48
ca) donde se representó un antropomorfo masculino del tipo “hache invertida”. Las Aguilillas (Campillos) conservan varios antropomorfos grabados del tipo ancoriforme. En el Abrigo de la Casilla del Búho (Cañete la Real) se conserva un panel en rojo y negro con algunos esquemas humanos, animales y numerosos trazos. En la Galería de los Laberintos (Cueva de Ardales) se conserva el esquema de un arquero. Sobre todos los conjuntos de Arte esquemático destacan los situados en el Tajo del Molino (Teba), en varias cavidades hay representados: ídolos placa en color rojo vino, y restos de otras pinturas que pudieron representar antropomorfos de distintos tipos. Esta colección de arte esquemático, junto con las necrópo-lis de las Aguilillas y otra menos estudiada en Almargen, los poblados y cuevas, conforman un conjunto de poblamiento humano en torno al tercer milenio antes de nuestra era de
gran importancia para comprender las épocas posteriores. Se exponen
restos de esta época en los Museos de Ardales y Teba, así como en las futuros centros de interpretación de Almargen y Cañete la Real.
Cuatro vistas de la escultura bisexual (falo-cuerpo feme-nino) procedente de Cañete la Real. Tiene grabado el triángulo púbico (se expondrá en el futuro museo de Cañete la Real).
Reconstrucción de un hacha de deforestación, el mango y las cuerdas son actuales y la pieza es original. Procedente de la aldea prehistó-rica de la Peña de Ardales. Museo de Ardales.
49
Calco de las pinturas esquemá-ticas localizadas en la Casilla del Búho en Cañete la Real. Uno de los pocos ejemplos en Málaga del uso de pinturas rojas y negras en un mismo abrigo. Probablemente repre-senta una escena de pastoreo.
Vista del Abrigo de la Casilla del Búho, en la Sierra del Padrastillo (Cañete la Real).
50
La Edad del BronceEl poder del microestado.(4.000-3.000 antes del presente)
De la misma manera que nos explicaron lo de las ciudades-estado en la Grecia clásica, lo que ocurrió en nuestros pue-blos hace más de 3.000 años se parece bastante. Los grupos familiares conformaron élites locales controladoras de los ex-cedentes de producción de la tierra, eran sociedades clasistas que muchas veces se vieron envueltas en guerras con pueblos vecinos por problemas de territorialidad. Las sociedades que han venido denominándose “de la edad del Bronce” fueron campesinos metidos a guerreros por sus gobernantes, o por problemas de expansión territorial de otros pueblos. Las redes de intercambios comerciales que desde finales del Neolítico pusieron en contacto aldeas y territorios agrícolas, no conta-ban con el mineral como recurso potencial. La metalurgia y su uso militar, trastocan todos los esquemas socioeconómicos basados en lo natural y la consecuencia más importante es la inestabilidad social y, por tanto, la vida en el interior de los poblados fortificados.
Los contactos con los metalúrgicos de la zona Argárica (Al-mería), son patentes en nuestra comarca a través de sus
armas en bronce, los puñales y las espadas son las herra-mientas más típicas, pero en realidad infieren una red
de contactos comerciales de gran envergadura, este comercio que traficaba con armas, también tiene su
parte positiva en la gran movilidad de todo tipo de mercancías, lo que fue convirtiendo su economía y sus modos de vida en modelos más comple-jos. La prehistoria puede darse por terminada cuando a estas poblaciones ya no les fue fun-
damental el trabajo agropecuario, cuando la sociedad estuvo tan compartimentada que
los contactos, cada vez mas frecuentes, con
Gran puñal de Bronce y pulseras de plata procedentes de una de las cistas funerarias excavadas en Ardales. Museo de Ardales.
51
gentes de otros territorios: desembocadura del Guadal-quivir (tartessios), gentes del Mediterráneo (fenicios), ter-minan por imponer nuevos modos de vida, donde los ex-cedentes de la producción no fueron, simplemente, una for-ma de garantizar la calidad de vida, sino que también sirvió para ostentar el poder.
A esta época perteneció la fundación de poblados for-tificados y aldeas agrícolas en el Castillón de Gobantes (Campillos), Peña de Ardales (Ardales), Castillejos (Cañete la Real), Plataforma de Peñarrubia (Parque Guadalteba-Campi-llos), Cuevas del Becerro..., junto con asentamientos reparti-dos por las orillas del Guadalteba (Teba) y Turón (Ardales). Se han detectado bajo los niveles de los embalses varias caba-ñas, y necrópolis en cistas que reflejan el cambio estratégico respecto a las creencias sobre la muerte. Si con anterioridad los pobladores de este territorio enterraban a sus difuntos en sepulturas colectivas, como los dólmenes o cuevas artificiales, incluso, depositando los restos óseos en las propias cuevas naturales, ahora las tumbas son individuales (cistas), aunque
Vista del proceso de exca-vación de una de las cistas funerarias de la Edad del Bronce en Ardales.
Planta de la excavación según
Medianero.
Detalle de la cabaña prehistórica localizada en las excavaciones arqueológicas en Parque Guadalteba (Campillos).
52
alguna vez pudieron ser dobles, realizadas bajo la tradición dolménica, sólo que con las lógicas reducción de tamaño. Existen varias necrópolis en cistas en todo el territorio, muy maltratadas por los saqueadores que las destrozan en busca de los objetos metálicos (cuchillos, punzones...), lo que destru-ye las posibilidades posteriores de su estudio. Hay que seña-lar que la segregación social de esta época, donde una clase dominante, una de artesanos y otra de braceros esclavizados, conviven en un mismo territorio, se extrapola a sus ritos sobre la muerte. Así, las necrópolis en cistas con ajuares metálicos responden al tipo de enterramiento de las élites locales, los reaprovechamientos de cuevas naturales, dólmenes o cuevas artificiales, parecen estar ligados a clases sociales vinculadas a las tareas agropecuarias y, por fin, algunos enterramientos sin ajuares, en fosas o junto a farallones naturales, pudieron pertenecer a los miembros más pobres de estas sociedades.
Un mundo muy cerrado, por los problemas bélicos pero, a la vez, muy abierto a contactos y a los intercambios. En definitiva, a los grandes cambios que se están produciendo en los centros territoriales en torno al Gua-dalquivir y a las explotaciones mineras de la zona de río Tinto (Huelva), valle del Almanzora (Almería) y Sierra Morena (Cór-doba-Jaén). Sin olvidarnos de los primeros contactos marítimos, que marcarán, de una forma radi-cal, la gran transformación social y económica de nuestra comarca y del sur de la península Ibérica.
Gran contenedor cerámico en forma de orza, de la Edad del Bronce.
Museo de Ardales.
53
Plano de la aldea del Bronce final y de la casa fenicia localizada en Raja del Boquerón en Ardales. Según Espejo y Cantalejo.
Vista de las estructuras prehistóricas del yacimiento de Raja de Boquerón en Ardales..
Difícil se presenta al investigador y al lector encontrar una fórmula que aclare, definitivamente, cuándo termina la Prehistoria y cuando se inicia la Historia. Siempre hemos entendido que la Historia comen-
zaba cuando los grupos humanos usaron códigos escritos como medio de comunicación, pero los investigadores inda-gan en las fuentes y la arqueología del mundo aporta tal cú-mulo de datos que los inicios de la escritura se remontan ya al Neolítico y, de esta forma, nunca nos pondremos de acuerdo.En este dilema se ha optado por seguir a los clásicos, es decir, la Prehistoria acaba en la Edad del Bronce y los pueblos pe-ninsulares como Tartessos que, según la historiografía clásica disponían de leyes en verso, serían los primeros habitantes de la Historia de esta zona de la Península Ibérica. Ellos fueron los grandes clientes de los comerciantes Fenicios que arribaron a las costas malagueñas y que, verdaderamente, introdujeron la Antigüedad Clásica en el Guadalteba.
Por el Mediterráneo entraron mercancías, conocimientos, nuevos planteamientos vitales, económicos y sociales. Las úl-timas aldeas de cabañas acabaron en torno al siglo VII-VI an-tes de nuestra era, cuando se empieza a construir las primeras “casas” con formatos cuadrangulares, con esquinas y tejados a doble vertiente. Después de estos comerciantes Púnicos, el sustrato poblacional da paso a nuevos modelos de vida de unas comunidades que los historiadores Griegos y Romanos
56
denominaron Ibéricos. Ellos lideraron el control del territorio, aunque con unos criterios políticos muy atomizados y fueron controlados por los militares romanos cuando ocuparon la Bética.
La sociedad y cultura romana se extendió por la Comarca del Guadalteba que se había convertido en tierras de paso, unien-do por medio de sus pasillos naturales las ciudades del Medi-terráneo con las del Guadalquivir y aunque pervivió durante cientos de años, al final fue sustituida por el empuje de los pueblos de centro Europa que invadieron y prepararon, en el fondo el terreno a los grandes invasores del sur, pero eso es la Historia Medieval y tendrá su propio capítulo en esta guía.
Tartessos, un estado poderosoEl comercio a través del MediterráneoBronce final - Hierro antiguo(1100 – 800 antes de nuestra era.)
La magnífica estela funeraria que estudio Fernando Villaseca y que se conserva en Almargen, es la pragmación ideológica de la inmortalidad de un guerrero del Bronce final. El denomi-nado “arte esquemático” es, en este caso, un pretexto para un relato bélico, que trataría sobre un príncipe tirano que segu-ramente moriría joven, “luchando por sus ideales”. La progre-
siva influencia de las zonas metalúrgicas y la apertura de redes comerciales entre todos los pueblos del sur de la
península, conforman un estado fuerte, basado en un modo de producción agrícola (introducción del arado) y ganadero de gran capacidad en el valle del Guadalquivir. El estado tartéssico controlaba las zo-nas de minas del río Tinto y por tanto las vetas de
minerales como el oro y la plata, el cobre, el estaño, el hierro, etc., toda una metalur-
Puntas de bronce típicas de los primeros contactos comerciales entre fenicio e indígenas en la comarca del Guadalteba. Museo de Ardales.
57
gia que transformaba el mineral en objetos de prestigio que se comercializaban entre las élites locales de cada pueblo del sur de España.
En la comarca del Guadalteba, son numerosos los restos de cerámica del tipo “tartéssico”: pasta negruzca, decoraciones incisas y a veces esgrafiadas. Se conserva, procedente tam-bién del término de Almargen, restos de varias espadas, una de ellas completa, del tipo lengua de carpa, fabricada en bron-ce. La estela que hemos descrito antes tiene un sentido jun-to a esta espada, una arqueología de la muerte vinculadas a símbolos totalmente beligerantes. Los dos objetos nos lleva a un tipo de sociedad guerrera y con una segregación entre sus miembros de gran desigualdad, ya que las familias poderosas contrastaban con las que vivían en las cabañas descubiertas en Peñarrubia (Parque Guadalteba-Campillos), las Eras de Guadalteba y Castillejos (Teba), Castillón de Gobantes-Playas del Guadalhorce (Campillos), Raja del Boque-rón y Peña de Ardales (Ardales). Son materiales arqueológicos sencillos, donde ya no existe el sílex práctica-mente, con vasijas realizadas a mano, junto con las primeras evidencias de vasijas realizadas a torno “cerámicas grises”, o de “pastas claras” decoradas con líneas rojas y negras que proce-den de los primeros intercambios entre las poblaciones indígenas del sur de la península y las gentes veni-das del mar: los comerciantes fenicios que, desde el primer milenio antes de nuestra era, estaban intentando abrir rutas comerciales con todos los países mediterráneos.
Espada tipo lengua de carpa en bronce, procedente de las zonas tartéssicas de Río Tinto en Huelva. Se expondrá en el futuro centro de interpretación de Almargen.
Estela funeraria con grabados que representa un guerrero de época tarté-
sica, porta un casco, un arma de mano y un gran escudo. Es muy interesante
el detalle de los dedos de las manos y pies. Se expondrá en el futuro centro de
interpretación de Almargen.
58
En el caso de la comarca del Guadalteba, los contactos fe-nicios se van poniendo en evidencia a partir del siglo VIII a. C. como consecuencia de la probable apertura de una ruta comercial entre la zona de la actual Málaga (cerro del Villar-desembocadura del Guadalhorce) y los núcleos tartéssicos del bajo Guadalquivir. Una vez más, la comarca se constituye como zona de paso permeable a los contactos comerciales, incluso las prospecciones arqueológicas desarrolladas por Ángel Recio en todo el norte de la provincia de Málaga, nos demuestran los ejes principales de esa ruta (zonas de Arda-les, Teba y Almargen) y los grandes poblados fortificados que la controlaban (Peña de Ardales, Castillón de Gobantes, Casti-llejo de Teba y Nina).
Los contactos con Fenicios.El final de la prehistoria del sur peninsular (Siglos VIII al V a. n. e.)
Los poblados indígenas del suroeste de la península Ibérica estaban bajo el control del poderoso estado tarté-sico, sin embargo, su red de comu-nicaciones para el desarrollo del comercio era fundamentalmente interior, quizás aprovecharan el río Guadalquivir para navegar, pero parece improbable que se dedicaran a la navegación marí-tima.
Desde el siglo X a. n. e., un pue-blo de navegantes y comer-ciantes, con graves problemas territoriales en sus ciudades de origen (Tiro, Sidón...), situa-
Vajilla fenicia recuperada en el yacimiento de Raja de
Boquerón en Ardales. Museo de Ardales.
59
das en la costa mediterránea de Oriente Próximo, se está dedi-cando a la navegación marítima de cabotaje y al intercambio co-mercial de productos entre los distintos pueblos indígenas del Mediterráneo europeo y africa-no.
A bordo de sus barcos anchos, con velas y remos, estos cana-neos semitas, establecieron un emporio comercial, primero con las clases dominantes, por medio del intercambio de objetos de pres-tigio, para más tarde, con el consenti-miento para fundar colonias a orillas del mar, fomentando un comercio a gran esca-la con toda la población, introduciendo numerosos avances tecnológicos e infinidad de nuevas plantas y animales. Basta relacionar los nuevos productos y avances: olivo, vid (aceite y vino), frutales, gallinas, telas, el torno de alfarero, el urbanismo de casa rectangulares, los colorantes, la moneda, el alfabeto...
De acuerdo con los estudios del Instituto Arqueológico Ale-mán y, especialmente de los profesores Shubart y Arteaga, los fenicios arriban a la costa malagueña en torno al siglo VIII a. C. y se establecen en las vías de comunicación principales con la zona interior: la zona del río Vélez y la desembocadura del Guadalhorce (cerro del Villar), allí fundan una ciudad, que por problemas de inundación, tuvieron que trasladar a la actual Málaga durante el siglo VII a. n. e. Los contactos con el interior se establecen a través de los pasos naturales, entre ellos, uno de los más importantes el de nuestra comarca, para comer-ciar con Tartessos sin problemas marítimos. También les in-teresa, lógicamente, el desarrollo agrícola de todas las tierras
Vaso tipo Cruz del Negro, recuperado en la necrópolis del Arquitón en Carratraca. Museo de Ardales.
60
interiores, para que exista un criterio de beneficio mutuo, a más desarrollo y excedente, más posibilidades de ventas de productos comerciales. En la comarca del Guadalteba vemos como durante este momento de “colonización”, los cacharros del Bronce final indígena, van dejando paso a vajillas realiza-das a torno y decoradas con bandas rojas y negras.
En cuanto a la arqueología del Guadalteba, debemos seguir los trabajos realizados por Ángel Recio, Emilio Martín y Eduar-do García. Según los datos publicados, existió una red de gran-des poblados del Bronce final, a saber: Castillón de Gobantes en Campillos, Castillejos de Teba, Peña de Ardales, Almargen, probablemente el Cerro del Castillejo de Cañete la Real y la propia Cuevas del Becerro. Se han podido estudiar algunas construcciones rectangulares de esta época en zonas de paso como la situada en Raja del Boquerón (Ardales), Parque del Guadalteba y Eras de Peñarrubia (Campillos) y una necrópo-lis de incineración en el Arquitón de Carratraca. A partir de estos momentos, nuestra comarca se organiza en torno a un modo de vida agrícola, bien implantado en el territorio, con una serie de familias dominantes, que se perpetúan a sí mis-ma, dentro de un modelo de producción que convertirá este territorio, paso natural entre las ciudades costeras y las ciu-dades del Guadalquivir, en un granero de indudable interés para los nuevos planteamientos socioeconómicos de estos pueblos, evidentemente no prehistóricos y que desde ahora llamaremos ibéricos.
El Estado IbéricoUna sociedad de explotación agraria.(Siglos IV al II a. n. e.)
La pérdida de poder marítimo por parte de los fenicios, ahora púnicos, un pueblo marcado por la diáspora que les lleva de oriente a Cartago (norte de África), acaba con una de las redes
61
comerciales más importantes de la histo-ria de la humanidad.
Los habitantes del sur de la península Ibérica son ahora pueblos que viven de la agricultura de secano, con un desa-rrollo de la “triada mediterránea” (trigo, aceite y vino) que determina un modo de producción totalmente desigual, donde las élites locales, los caciques, es-clavizan a los braceros para su propio be-neficio, organizando un sistema espacial de control comercial del territorio, sin perder de vista las ánsias de expansionismo que muchos de estos “opidum” (ciudades fortificadas) experimentan de forma beligerante. La emisión de moneda por parte de algunos de estos micro estados, con la esfinge de su “príncipe local” nos lleva a paralelizar estos territorios del sur, con la contemporánea visión de la Grecia clásica, gobernada por dictadores de las polis.
La obra científica de Ángel Recio es fundamental para inter-pretar esta época. Parece que en la comarca del Guadalteba, el control principal del territorio lo ejercía el Opidum del Cas-tillón de Gobantes (Campillos), por su extraordinaria situación estratégica y la enorme cantidad de armamento (puntas de lengüeta), junto con las grandes murallas y torres que la flan-quean. Poblados fortificados importantes se conservan en los Castillejos de Teba, con una división en altura de la necrópolis,
Cuenco y pequeña vasija con monedas ibéricas, proceden de la Peña de Ardales y están en el Museo de Ardales.
Escultura zoomorfa ibérica que representa un carnero esculpido en arenisca. Proce-de de Teba y está expuesto en su museo arqueológico.
62
la polis y la acrópolis, le siguen en impor-tancia los opidum de Peña de Ardales y Sa-bora (Cañete la Real), entre otros.
A este momento corresponden infinidad de yacimientos agrícolas a lo largo y an-cho de todo el Surco Intrabético, desde Cuevas del Becerro-Cañete la Real hasta Sierra de Yeguas y Ardales. Destacar de es-tos asentamientos ibéricos del Guadalteba
un profundo concepto religioso vinculado a la muerte, con un arte funerario con esculturas zo-
omórficas, que es, prácticamente, único a nivel provincial. Los Iberos incineraban a sus muer-tos y conservaban sus cenizas en urnas deco-radas. Las esculturas de Teba: un carnero, una leona, un probable toro y otros fragmentos, conforman un interesantísimo lote artístico y arqueológico. Recordar que en Teba se con-serva un retrato humano de peor factura pero de gran interés por ser muy escaso en época ibérica. Esta colección puede visitarse en el museo tebeño. En Raja del Boquerón apareció un relieve mitológico junto a un asentamiento a orillas del río Turón.
Escultura antropomorfa ibérica que representa el
probable retrato de un caci-que o príncipe local. Hallado
y expuesto en el museo arqueológico de Teba.
Lienzo de muralla ibérica de la acrópolis del Cerro de los Castillejos en Teba.
Relieve que representa una escultura con rasgos hu-
manos y animales, un ídolo protector del asentamiento situado en Raja del Boque-
rón en Ardales.
63
Romanos en el GuadaltebaSiglos II a.n.e. Siglo IV d.n.e. Todos los indicios apuntan a un tipo de sociedad Ibérica te-rritorializada y con un sistema de grandes centros militares, con sus caciques convertidos en reyezuelos y sus pueblos en pequeños centros campesinos, estos últimos dependientes de los núcleos políticos-mili-tares.
La llegada de los Romanos por razones estratégicas a Iberia (guerras con los car-tagineses), todavía en época Republicana y en parte en pleno conflicto entre César y Pompeyo, pone al primero en contacto con un territorio po-tencialmente extraordinario, La Bética, plena de recursos naturales, organizada social y políticamente, con un sistema agropecuario muy desarrolla-do y con una escasa cohesión entre los distintos núcleos de población que la conforma-ron.
César lo escribió claro en sus libros sobre Hispania y actuó en consecuencia: “ahora cuan-do los territorios habían sido sometidos militarmente había que emprender una política de redistribución de tierras y de los indígenas que tendrán una concreción inmediata en la fundación de ciudades”. Este panorama facilita las cosas a los militares romanos que pretenden utilizar el sur de la penínsu-la Ibérica como granero para sus ansias expansionistas en el
Retrato del emperador Tiberio, de gran calidad y esculpido en mármol blanco. se descubrió en el yacimiento del Cortijo del Tajo en Teba y se expone en su museo arqueológico.
64
Mediterráneo y lo consiguen por medio de pactos y recono-cimientos de las élites locales, a las que convierten en terrate-nientes o incluso en “ciudadanos romanos”.
Roma estaba interesada, fundamentalmente, en el aceite de la Bética y fomenta ese cultivo que permite a los agricultores cultivar también cereal o vid, además, este tipo de agricultura fomenta el absentismo de los propietarios terratenientes que, en gran parte, adoptan modelos de vida distintos y se tras-ladan a las ciudades, dejando a sus operarios (libres o mano de obra esclavizada) residiendo y trabajando en las “villae” (los cortijos), que controlaban una o dos veces al año. Estos campesinos, son la base, tras la caída del modelo urbano, de la Edad Media rural, vinculada a la época visigoda. Existen nume-
rosos yacimientos arqueológicos romanos en todo el Guadalteba, sin embargo, sólo conocemos, centros
urbanos de cierta entidad en la población de Sábora en Cañete la Real, en el cortijo del Tajo en Teba y quizás en el actual emplazamiento de Peñarrubia, estas poblaciones, controlarían un territorio agrícola asentado en el Surco In-
trabético, por medio de las villas, repartidas allá donde estaba la explotación agraria.
Actuación de limpieza en los restos arquitectóni-
cos romanos de Peñarrubia (Campillos).
Pequeño retrato en mármol que representa la cabeza de una deidad, probablemente Baco, en la que destaca el trépano de sus bigotes y barba. Museo arqueológico de Teba.
65
De la ciudad de Sábora, se conserva una carta de Vespasia-no que autoriza el traslado de la población romana, hasta ese momento en su emplazamiento Ibérico del Castillejo, a la zona más llana y agrícola, entre los actuales cortijos de La Colada y Fuente Peones. La carta del emperador dice así:
IMP.CAE.VESPASIANUS.AUG.PONTIFEX.MAXIMUS.TRIBUNICIAE. POTESTATIS.VIII.IMP.XIIX.CONSUL VIII.P.P.
SALUTATEM.DICIT.IIII.VIRIS.ET DECURIONIBUS.SABORESIUM.
CUM,MULTIS.DIFFICULTATIBUS.INFIRMITATEM.VESTRAM,PREMI.INDICETIS.PERMIT
TO.VOBIS.OPPIDUM.SUB.NOMINE.MEO.UTVOLTIS.IN.PLANUM.EXTRUERE.VECTIGALIA.QUAE.AB.DIVO.AUG.ACCEPISSE.DICI
TIS CUSTODIO.SIQUA.NOVA.ADIICERE.VOLTIS.DE.HIS.PRCONSULEM.ADIRE.DEBEBI
TIS.EGO.ENIM.NULLO.RESPONDENTE.CONSTITUERE.NIL.POSSUM.DECRETUM.VES
TRUM.ACCEPI.VIII.KA.AUGUST.LEGATOSDIMISI.IIII.KA.EASDEM.VALETE
II.VIRI.C.CORNELIUS.SEVERUS.ETM.SEPTIMIUS.SEVERUS.PUBLICA.PE
CUNIA.IN.AERE.INCIDERUNT
“César Vespasiano, augusto pontífice máximo, investido por la vez octava del poder tribunicio, por
la décima octava de la autoridad imperial, cónsul por la octava vez, saluda a los quartuorviros y a los decuriones de Sábora. Visto el relato que me hacéis
de vuestra debilidad y de vuestros apuros, os permito, como deseáis, edificar la ciudad con mi nombre en la llanura. Mantengo los tributo que decís haber recibido del emperador Augusto, más para cuanto pretendéis
percibir de nuevo habréis de presentaros al procónsul, pues nada puedo establecer sobre esto sin oír antes
a los interesados. He recibido vuestra petición el día octavo de las calendas de Augusto; el día tercero
despedí a vuestros diputados. Salud.
Hecho grabar en bronce por los duumviros C. Cor-nelio Severo y M. Septimio Severo, a expensas del
peculio público.”
Reproducción de la inscripción romana de Sábora, traducción y aspecto que tendría la tabla en bronce encontrada en los alrededores de Cañete la Real.
66
Las vías de comunicación, las famosas calzadas romanas, no tienen en nuestra comarca la espectacularidad que poseen en otras regiones, siendo construidas por medio de cantos ro-dados y no de grandes lajas, estando actualmente, en su prác-tica totalidad, ocupadas por nuestras carreteras. De entre los trazados antiguos destaca la existencia de un puente sobre el río Turón, el puente de La Molina en Ardales, que según las fuentes tuvo cinco arcos, aunque durante una tormenta del siglo XIX, perdiera dos. Era la vía que unía Malaca con Arunda, por medio de las tierras de Cañete la Real y Cuevas del Bece-rro.
Destaca, también, la gran importancia estatuaria de la zona de Teba, donde han aparecido numerosas piezas escultóricas, entre ellas sobresale el retrato de Tiberio Claudio, algunos to-gados, varios pedestales decorados e inscritos, aras funerarias y otras numerosas piezas, hoy perdidas por culpa de los expo-liadores. En su mayor parte proceden de yacimiento denomi-nado actualmente cortijo del Tajo en Teba, que debió ser muy importante y con sus propietarios bien relacionados con la
Vista de la sala dedicada a los romanos en el Museo
arqueológico de Teba. Destaca el pedestal de
los Erotes, ampliamente decorado.
67
metrópolis. Todas las piezas que están en Teba, pueden con-templarse en su museo local. El panorama arqueológico de esta época, es pobre, ya que no existe ningún emplazamiento preparado para su visita.
En el actual casco urbano de Cuevas del Becerro hubo un complejo industrial romano: un molino y unos hornos de pro-ducción cerámica, vinculados a la elaboración de ánforas y otros contenedores relacionados con el comercio del aceite de oliva. Esta industria romana tiene un gran interés para la comarca Guadalteba, ya que, en el futuro, piensa instalarse en el yacimiento, actualmente soterrado para su protección, un centro de interpretación del modo de vida y trabajo de los romanos en nuestro territorio.
Gran tégula (teja) romana procedente de Peñarrubia que conserva una marca de alfarero. Museo arqueológi-co de Teba.
Detalle de una de las lápidas romanas que se conservan en el casco urbano de Cañete la Real. En el futuro estarán expuestas en el futuro museo de Cañete la Real.
68
Los Visigodos en el Guadalteba.La evolución de una sociedad esclavista a una sociedad proto feudal.Del siglo V a finales del VII d.n.e.
Las comunidades agrarias tardorromanas, desvinculadas de cualquier sociedad económica por culpa de la caída del sis-tema comercial, y de la completa desmembración del estado romano mediterráneo, viven un momento de crisis. Por las condiciones sociales, la falta de una economía comercial y la crisis de autoridad, junto a la incertidumbre de un nuevo mo-delo social que traen al sur de la Península los grupos prove-nientes de Europa que conocemos como Visigodos. En este momento, las ciudades costeras del Sur de la Península están recibiendo influencias del mundo Bizantino y los Visigodos establecen una “marca o frontera” que quizás coinciden con las Sierras Béticas.
Respecto a los yacimientos de la Comarca, destacan los exis-tentes en Peñarrubia (Parque Guadalteba-Campillos), en el Tesorillo (Teba) y en el propio Ardales y la existencia de va-rios capiteles en Campillos que nos habla de un edificio, pro-bablemente religioso, de porte monumental. La escasez de lugares vinculados a los visigodos en nuestro territorio, tie-ne que ver, seguramente, con el abandono de muchas villas romanas y este fenómeno estaría vinculado con situaciones de concentración de latifundios entre los terratenientes, o sea, la crisis agrícola va dejando paso a un incipiente feuda-
lismo, donde unos pocos señores se van apoderando de grandes exten-siones de tierras.La capital de todo este reino visigodo estaba en Tole-do, demasiado lejos para controlar a estos “caudillos”, pero la situación fronteriza de la comarca Guadalteba, recomendaba una población estable
Fragmento de un ladrillo decorado, probablemente de época hispano romana, procedente de Peñarrubia.
Representa plantas y la figura de un équido. Museo
arqueológico de Teba.
69
en los pueblos frontera, actuando como freno a las posibles ansias expansionistas de los Bizantinos.
La mayor parte del material arqueológico visigodo actual-mente inventariable en la Comarca Guadalteba está vincu-lado a las necrópolis, entre ellas merece la pena destacar las situadas en el entorno de Peñarrubia. Son objetos cerámicos (jarras de cuellos estrecho, en realidad botellas) y diferentes apliques para cinturones y correajes (hebillas, pasadores, pla-quitas, fíbulas, etc.) realizadas mayoritariamente en bronce. Mención aparte merece los capiteles decorados de Campillos que poseen una monumental belleza y que debieron corres-ponder a un magnífico edificio. Los ajuares descritos (jarras y hebillas) se pueden ver en los museos de Teba y Ardales.
Primero fueron los arqueólogos de la Universidad de Málaga y después Javier Medianero, de la Escuela Taller Parque Gua-dalteba, los que excavaron las grandes necrópolis de estas fechas, donde aparecen tumbas que se aprovecharon tres o cuatro veces con inhumaciones sucesivas. Se exhuman las clásicas jarras, algunas hebillas, puñales, etc. La publicaciones
de estos trabajos arqueoló-gicos aportan, sin duda, un cúmulo de información muy interesante sobre esta época.
Hebilla visigoda decorada con vegetales en-
contrada en la necrópolis de la Peña de Ardales. Museo
de Ardales.
Proceso de excavación en la necrópolis visigoda de Parque Guadalteba.
Plano de una zona de la necrópolis según
Medianero.
EL ISLAM EN LA COMARCA DEL GUADALTEBA
La invasión de contingentes militares a través del Estre-cho de Gibraltar durante la segunda década del siglo VIII marcará, de una forma indeleble, nuestra cultura y el territorio donde vivimos hasta el siglo XVI. Hace
bien poco, el tema de la islamización de la comarca Guadal-teba había sido tratado desde una visión general, en la ac-tualidad los esfuerzos científicos de algunos medievalistas, entre los que destaco a Virgilio Martínez, han sido vitales para la comprensión de este periodo histórico que, en nuestros te-rritorios, tienen la dificultad añadida de responder a fenóme-nos socio culturales distintos en la denominada alta y la baja Edad Media. Durante los primeros siglos, fue la revuelta de los Mozárabes la que marcó la historia del Guadalteba, centrada en la ciudad de Bobastro. El patrimonio heredado de esta pri-mera fase, en la cual los componentes indígenas y los invaso-res ocupan los mismos lugares con distintas estrategias, los componentes étnicos parece que tuvieron gran importancia en la ocupación definitiva y, por tanto, en el reparto de los territorios de la actual comarca del Guadalteba. De las investi-gaciones más recientes se desprende que la parte occidental de del territorio, que está vinculada a la Serranía de Ronda, estuvo controlada, más o menos, desde el principio de la in-vasión, por los grupos beréberes del norte de África, mientras que, en las tierras y pueblos situados junto a la depresión de
72
Antequera, era la étnia árabe la que se asienta en los mejores territorios agrícolas. Así que, en el origen de la Edad Media, lo poco que sabemos es que mientras que en la zona de campi-ñas y vegas se islamiza desde parámetros más orientales, las sierras tienen un componente social más africano. Las mues-tras de la influencia beréber en los yacimientos arqueológicos de las sierras son muy patentes, con fórmulas de explotación agraria en pequeños bancales desparramados por las laderas de nuestros montes, explotaciones que valoraban las fuentes de agua y la combinaban con el pastoreo. Se trataba de extra-polar los modos de vida y trabajo del norte de Africa.
Existen evidencias de estas primeras fases de ocupación islá-mica en algunos sitios próximos a los pueblos de la comarca: Cuevas del Becerro, Cañete la Real, Ardales, Teba...
Bobastro: capital de los mozárabes.Los rebeldes del Guadalteba.Finales del siglo IX, principios del X.
Cuando el emirato cordobés estaba asentado sobre el gran te-rritorio de Al-Andalus, con unas condiciones políticas, sociales y culturales muy superiores a sus vecinos cristianos del norte, iba a producirse una revuelta minoritaria entre un sustrato de población rural que, en parte, había seguido conservando una tradición preislámica y, por tanto, eran en su mayoría, cris-tianos conversos a la nueva política religiosa.
Pese a que existe disparidad de criterios a la hora de enfocar la revuelta protagonizada por Umar Ibn Hafsun, todos coinci-den en el papel preponderante de este militar, unido por lazos de clientelismo a los Omeyas a través de varias generaciones (su abuelo era alcaide de la ciudad de Ronda), descendientes, seguramente, de familias aristocráticas visigodas. La revuelta en sí tiene un origen socioeconómico entre los pobladores
73
de las montañas que ven como el Estado pretende cobrarles impuestos a su pobreza, sin olvidar la vinculación cultural y religiosa entre los cristianos de Al-Andalus: los mo-zárabes, que ven con extrañeza que su reli-gión, tolerada hasta estos momentos, ahora se prohibe (incluso hay un suicidio colecti-vo de mozárabes en Córdoba como repulsa a la nueva política religiosa) y, lógicamente,
un origen militar o gue-rrillero entre los miem-bros más beligerantes de esta minoría a la que el Estado no estaba dis-puesto a tolerar.Umar Ibn Hafsun tiene aliados entre las familias presti-giosas de los pueblos de las sierras malagueñas y se convierte en prota-gonista de una revuelta que, bajo la apariencia de bandolerismo, acaba por transformarse en un problema de estado, hasta el punto de coin-cidir con la decisión de independencia de esta-
do cordobés de la metrópolis (Damasco) y la instauración de una monarquía andalusí encabezada por un Omeya: Abd al-Rahman III; sin contar con la remodelación de las fronteras con León y Castilla que aprove-chan la debilidad para posicionarse los más al sur que pueden.
Zona arqueológica del monasterio e iglesia rupestre mozárabe de Bobastro en Ardales.
Detalle de los arcos de herradu-ra tallados entre la nave central
y lateral derecha de la iglesia rupestre mozárabe de Bobastro
en Ardales.
74
La “fitna” (así denominaron a la revuelta sus contemporá-neos) tiene su cuartel general en la “Madina Bubastar”, tal y como confirmó Manuel Acién y posteriormente Virgilio Mar-tínez en su tesis doctoral. En su origen estaban apoyados por otras fortalezas: la de Cañete la Real: “hisn Qannit” que per-tenecía a los aliados Banu Jali; la de la Peña de Ardales “hisn sajra Fardaris” que es ocupado por la gente del propio Umar
y algunas aldeas fortificadas como la de Cuevas del Becerro o Priego. En las actuales Mesas de Villaverde, la zona arqueológica de Bobastro, se desarrolla a finales del siglo IX una ciudad-fortaleza, amparada en sus barrancos, con un control estratégico del territorio excepcional,
Umar se encastra en una imponente alcaza-ba construida con sillares.
En las laderas y barrancos se desparra-maba la medina, construida al am-
paro de las canteras de areniscas o los taffonis naturales y ya extra-muros de la ciudad, una zona reli-giosa, con un edificio de singular magnitud: el monasterio mozára-
Plano del alcázar del Cas-tillón de Bobastro. Según
Mergelina.
Jarra de boca trilobulada, cordón aplicado y deco-ración pintada en blanco procedente de Bobastro y expuesta en el Museo de Ardales.
75
be de Bobastro. Una vez finalizada la revuelta, los mozárabes son realojados o expulsados del territorio de Al-Andalus y Abd al-Rahman III reconstruye la fortaleza de Bobastro, aunque con posterioridad abandona la medina y despuebla la zona, quedando desde entonces (930 aproximadamente) converti-da en las ruinas de la capital de los mozárabes. El patrimonio heredado de esta época es muy interesante en la comarca del Guadalteba, por una parte la extraordinaria presencia de las construcciones de la propia Bobastro en las Mesas de Villa-verde (Ardales), por otra, las fortificaciones de Cañete la Real, Cuevas del Becerro y Ardales, por último las casas–cuevas que tienen un gran interés arquitectónico, destacando las propias de Bobastro y las que existen en Cañete la Real (Las Atalayas, Cuevas del Santón y Hoyo Cruz).
La arquitectura militar debe buscarse como origen de nues-tros castillos, dejando como ejemplo la colina artificial que ac-tualmente es el alcázar de Bobastro, que se encuentra aban-donado actualmente. Otros ejemplos mejor tratados por las instituciones son el Castillo de Cañete la Real y el de la Peña de Ardales, ambos roqueros, grandes hitos del territorio, con murallas adaptadas a las pa-redes verticales, que pueden visitarse, con la autorización de los ayuntamientos respec-tivos que han apostado por su conservación y difusión. Otros pequeños recintos mi-litares como el de Priego en Cañete la Real, el de los Cas-tillejos en Cuevas del Becerro o el del Capellán en Ardales, son muy interesantes históri-ca y arqueológicamente, pero quizás menos atractivos al potencial visitante de patri-monio histórico, por encon-trarse muy deteriorados.
Restos de las casas mozára-bes de la zona de la Puerta del Sol en la ciudad de Bobastro en Ardales.
76
La arquitectura civil mozárabe es escasa pero de gran atrac-tivo patrimonial. En el sitio de Bobastro se conservan varias estructuras asimilables a viviendas, todas ellas situadas en el entorno del alcázar, en los profundos cortados que miran al Guadalhorce, tienen en común el haber conservado estruc-turas excavadas en las rocas areniscas, así que muchas las co-nocemos por el nombre de “casas cuevas”, destacar aquí las que podrían ser visitadas con relativa facilidad, que no con comodidad. Sirva de ejemplo las situadas junto al alcázar de Bobastro, partiendo de la carretera que circula sobre el ba-rranco abierto al sur, conocido como “las Puertas del Sol”, en estos cortados y andenes están las conocidas como “casas de la Reina Mora”, con dos plantas y junto a una gran cante-ra. En el tajo contrario, junto al “barranco de la Encantada” va-rias cuevas, algunas con grabados mozárabes, destacando la “cueva de la Encantada” que conserva muretes y ventanas del antiguo cierre externo de las habitaciones. En el barranco que mira al oeste, bajo un gran abrigo rocoso, la “casa de Ginés”, última vivienda de eremitas en las Mesas de Villaverde, muy espectacular, conserva un horno medieval de gran interés ar-quitectónico.
En Cañete la Real, se debe resaltar las casas cuevas existentes en las laderas del “Cresta Gallo”, entre ellas la conocida como Cueva del Santón, gran cavidad artificial excavada en la mon-taña, tiene dos accesos y bajo la bóveda principal una repi-sa, que pudo tener funciones de cocina o molino. Esta cueva es conocida entre los habitan-tes de Cañete la Real como “la cueva de picha gorda” por una historia popular que, según
Antonio Aranda, c o n s t a
en el
Construcciones rupestres trogloditas de Hoyo Cruz
en Cañete la Real. Plano según Medianero.
77
magnífico archivo municipal, que relacio-na a un vecino realizando actividades impropias para la época, en dicho lugar. La mayor parte de estas casas cuevas, desgra-ciadamente, se encuentran sin protección y con un futuro muy pesimista. Es el caso de las casas cuevas de Hoyo Cruz, probables eremitorios abandonados, siendo, como lo son, el testimonio más sincero de un modo de vida medieval en nuestra Comarca.
Por último, la arquitectura religiosa. Aunque no debe descar-tarse una vinculación inicial de las cuevas de Cañete la Real como eremitorios mozárabes, la verdad es que la magnitud de la conocida como iglesia rupestre mozárabe de Bobastro, eclipsa al resto de arquitectura religiosa, civil y militar. La Igle-sia de Bobastro, una escultura más que una obra arquitectó-nica, estudiada y excavada por Rafael Puertas, es un edificio de planta basilical, esculpido en un promontorio de roca are-nisca, conserva tres naves, una de ella a diferente altura, tres ábsides, uno de ellos con planta en arco de herradura, dos ar-cos de herradura abiertos en el paramento que divide la nave central de la derecha. El templo se asocia a un recinto cua-drado del que forma parte como lateral sur, que fue enten-dido como un monasterio. Esta zona religiosa es bastante más amplia que el recinto excavado, en definitiva una serie de dependencias en torno a un patio central con un gran aljibe, algu-nos silos y una necrópolis aneja. Fuera existen canteras vinculadas a áreas de
Planos y reconstrucciónhipotética del monasterio mozárabe
de Bobastro según Puertas Tricas.
Plano de la iglesia mozárabe del Castillón de Bobastro según
Martínez Enamorado.
78
probable uso ganadero y varias pequeñas dependencias que se cierran con un muro, próximo a la muralla externa de la ciu-dad, pero completamente extramuros de la misma. La zona arqueológica de la Iglesia rupestre mozárabe de Bobastro es uno de los hitos culturales de nuestra Comarca, debe hacer-se un esfuerzo por parte de las instituciones implicadas en conservar y difundir correctamente este legado histórico del siglo X. Una auténtica joya del patrimonio andaluz.
Durante el verano de 2001, Virgilio Martínez y el personal del museo municipal de Ardales han excavado, junto al alcázar de Bobastro, los restos de un edificio de gran interés histórico, dado que de su planta se extrae fácilmente la conclusión de que nos hallamos ante la segunda iglesia de Bobastro, la más próxima a las edificaciones militares y civiles de la zona pri-vilegiada de la ciudad mozárabe. Este edificio fue construido con sillares y conserva en buen estado la zona de la cabece-ra, con tres ábsides, el central en forma de arco de herradura, los laterales cuadrangulares. El crucero inscrito en la planta basilical, con una pequeña pila y la parte de las naves, más deterioradas. La estructura arqueológica conserva un extraor-dinario pavimento de mortero rojo. Un hallazgo que refuerza la importancia de la ciudad de Bobastro y su valor histórico y patrimonial, pese a que los avatares de nuestra historia re-ciente todavía no ha resuelto el lógico compromiso con este yacimiento, la Medina Azahara de los rebeldes, que ve como desaparecen, incomprensiblemente, los restos arqueológico y arquitectónicos de nuestra historia.
Bobastro y el Chorro desde el Puerto de las Atalayas en Ardales. El paisaje de Omar ben Hafsun.
79
Musulmanes en el GuadaltebaUn territorio fronterizo entre dos reinos.Siglos XI al XIV
El empuje de los cristianos hacia el Sur no se hizo esperar a partir del siglo XI, la toma de toda la alta Andalucía, (actua-les provincias de Jaén y Córdoba) y la importante victoria sobre Sevilla, configura un territorio demasiado fuerte para lo que va quedando del poder islámico de Al-Andalus, ahora replegado en el reino Nazarí de Granada. La actual Comarca de Guadalteba fue durante varias centurias de la Edad Media un territorio fronterizo, donde las escaramuzas estaban a la orden del día. Continuos ataques que implicaban a los nu-merosos castillos existentes que, por cierto, pasaban a poder castellano o granadino cada cierto tiempo.
Puntos clave de esta situación fronteriza entre dos estados be-ligerantes fueron las fortalezas de los valles del Guadalteba y Turón, entre ellas destacar el castillo de la Estrella de Teba y el Castillo de Turón en Ardales, desde donde se libraron las más intensas batallas, el primero en mano castellana desde princi-pios del siglo XIV, mientras que en el segundo tenían asenta-das sus guarniciones los militares granadinos. Las poblacio-
nes vivían apiñadas en torno a fortalezas urbanas como las de Cañete la Real o Peña de Ardales; otras mu-chas veces, por miedo, se despueblan zonas
bajas como la Cuevas del Becerro, Peñarrubia o la
zona de Campillos. A lo largo de los casi ocho siglos de política musul-
Grupo de guerreros musulmanes en las cantigas de Alfonso X el Sabio.
80
mana, en la comarca Guadalteba, se construyeron algo más que castillos, numerosos yacimientos arqueológicos, casas ru-rales que estuvieron habitadas por las gentes de siempre, se dispersan por toda la geografía, algunas de ellas tienen unas dimensiones grandes, incluso con baluartes defensivos, como en los casos de Ortegicar (Cañete la Real) y Capellán (Ardales), alquerías fortificadas que tenían una relación con las tierras, los valles y los caminos entre pueblos. La mayor parte de los molinos situados en las márgenes de nuestros ríos tienen su origen en esta época medieval, así como los sistemas de rie-go o traída de aguas potables a las villas, como en el caso de Ardales y sus “cannos de agua”, con más de tres kilómetros de recorrido desde los acuíferos de la sierra hasta el castillo.
Las producciones cerámicas musulmanas que pueden contemplarse en los museos de Arda-les, Teba y el próximo de Cañete la Real, son muy interesantes, desta-cando las vajillas decoradas con vidriados en verde-manganeso o los vasos con grafías. Las colecciones de nu-mismática islámica son
Alcázar y torre del castillo de la Estrella que corona el
municipio de Teba.
Vajilla de cerámica musulmana procedente de las excava-
ciones arqueológicas del Castillo de Cañete la Real. Se
expondrán en el futuro museo de Cañete la Real.
81
verdaderamente abundantes y de todas las épocas, aunque debe reseñarse que están, en su mayoría, en manos privadas. Por último, hablar de la incorporación de estos territorios a dominio castellano du-rante el siglo XIV y comienzos del XV, lo que les sitúa en una posición privilegiada para la siguiente etapa de guerras contra los granadinos, de ahí que muchas de las fortalezas y villas del Guadalteba se re-pueblen con militares y que se realicen reparaciones importantes en algunos de nuestros castillos. Estas fortalezas de la frontera medieval tiene un valor patri-monial innegable, pudiendo convertirse en visita obligada algunos de los castillos de la comarca Guadalteba que fueron es-tudiados por Virgilio Martínez.
Destacar la fortaleza de la Estrella en Teba, con su imponente palacio, donde destaca la torre del alcázar. Un recinto de grandes proporciones donde estuvo la población medieval, flanqueado por torres y lienzos de murallas que contro-lan todo el territorio del valle del río Gua-dalteba y las sierras de toda la comarca. Un recinto donde el Ayuntamiento está invirtiendo para su conservación y recu-peración patrimonial.
Otra gran fortaleza del Guadalteba es la de Qannit, en Cañete la Real, una monta-ña fortificada que tuvo su zona de alcá-zar, con una torre de homenaje tan gran-de como la de Teba, donde se situará el
Croquis de los castillos de Teba, Cañete la Real, Peña de Ardales
y Turón.
82
futuro museo. Esta fortaleza está siendo recuperada y es-tudiada por el Ayuntamiento y Sebastián Fernández. Des-taca en ella las zonas de vi-viendas, los aljibes y la trama urbana de los alrededores.
Con un acceso más comple-jo, puede visitarse en Cañete la Real el castillo de Priego, situado al Oeste de la carre-tera que une la localidad con la general de Ronda. Con-serva parte de las murallas y sobre todo, como es lógico en este tipo de recintos, una panorámica impresionante del territorio. En la carretera que recorre la Comarca con dirección a Ronda, se sitúa la Alquería de Ortegícar, un cor-tijo fortificado, difícil de visi-tar, por estar en uso por sus propietarios, que conserva, enmascarado por el actual edificio, un recinto cuadrado con torres en los extremos y una espectacular torre vigía central construida en ladri-llos, de planta cuadrada con tres cuerpos. Lo que no pue-de impedir nadie es la visita del “puente medieval de Or-tegícar” situado en el vado natural del Guadalteba, junto
Puente nazarí en Ortegícar sobre el río Guadalteba.
Torre y alquería de Ortegícar (Cañete la Real)
Murallas y contrafuertes del castillo de la Peña de Ardales.
83
a las primera edificaciones del gran cortijo. Una joya de la ingeniería medieval, encla-vada en un bosque de ribera de un alto valor paisajístico. El puente, realizado en ladri-llo y sillería, conserva parte de la calzada de cantos roda-dos. Junto a él un molino, con su atarjea y su alberca.
Volviendo al tema de las for-talezas tenemos que men-cionar las de Ardales: Sajrat Fardaris, que corona el casco urbano de la localidad, se tra-ta de un recinto perimetral que recorre la gran peña de roca caliza. En su parte más alta conserva los restos de un alcázar, de planta cuadrada, en la parte inferior, junto la actual iglesia, se conservan los restos de la “puerta de la justicia”. El Ayun-tamiento está invirtiendo en este castillo para incluirlo en su oferta patrimonial. La otra fortaleza de Ardales es la conocida como Castillo del Turón. Una montaña fortificada como la de Cañete la Real, que conserva varias torres y lienzos de muralla, un aljibe y una torre–puerta de gran envergadura. En la actua-lidad se encuentra abandonado y las distintas administracio-nes necesitan invertir en su conservación y puesta en valor.
Fortaleza y casco urba-no de Cañete la Real.
Planta de las viviendas y aljibe octogonal del barrio intramuros del Castillo de Cañete. Según Sebastián Fer-nández.
84
Otras edificaciones medievales ligadas al control del territorio se esparcen
por numerosos altos, son torres al-menaras que vigilaban los pasos naturales y conectaban a los casti-
llos y pueblos con señales. Destacar la de Viján en Cañete la Real, cerca de
Cuevas del Becerro, la de la Torrecilla en Teba, la de Munt Rubí en Peñarru-
bia, El Capellán en Ardales, etc. No son grandes conjuntos patrimoniales pero forman parte de la organización social e histórica del territorio, no pudiendo apar-
tarse intencionadamente de la interpreta-ción que se realice de esta época. Todas ellas están
claramente amenazadas por el olvido.
Tampoco debemos olvidar una historia relacionada con la Edad Media de nuestra Comarca, historia de un personaje ex-traño a estas tierras, escocés de nacimiento, que protagonizó uno de los capítulos más deslumbrantes de la ideología de las “Cruzadas en el Guadalteba”.
La guerra entre Granadinos y Castellanos alcanza un momen-to de grave crisis con la toma de Teba en 1330. Diversas es-caramuzas previas dan lugar al empuje del rey Alfonso XI en las campiñas del Guadalteba, con intención de hacerse con la plaza de Teba y reorganizar el territorio. En estas estrategias se cruza un grupo de caballeros llegados a Sevilla desde Esco-cia, con intención de embarcar, con destino a Jerusalén, para cumplir una extraña misión: transportar el corazón de Robert Bruce, rey de Escocia hasta Tierra Santa. Lo más lógico es que el rey Castellano, Alfonso el Onceno, sedujera a este grupo compuesto por siete caballeros y veinte escuderos, perfecta-mente pertrechados, incitándole a hacer la cruzada contra el infiel sin tener que hacer la travesía del Mediterráneo, y es-
Fragmento de una vasija profusamente decorada de época almohade procedente
de las intervenciones arqueológicas desarrolladas en el castillo de Cañete la
Real. Se expondrá en el futuro museo de Cañete la Real.
85
tos, que seguramente no sa-brían ni a qué tipo de frente de guerra iban, se acercan al castillo sitiado de Teba. Pare-ce que, de una manera poco meditada, estos militares es-coceses, capitaneados por Sir James Douglas, en su condi-ción de cruzado contra el in-fiel, se enfrentan a las tropas granadinas procedentes del castillo de Turón, sin ningún tipo de cautelas, con una va-lentía que sorprendió a los musulmanes, pero estos, con una estrategia más guerrille-ra, acabaron con este extraño caballero y sus compañeros a orillas del río Guadalteba.
Cuenta la tradición que Sir James Douglas arrojó el corazón que portaba del primer rey de Escocia contra el enemigo an-tes de morir. Hoy, la localidad de Teba y la de North Berwick, con sede en el castillo de Direlton, tienen una historia común, y en nuestro pueblo, un monumento conmemora la hazaña del escocés en las tierras del Guadalteba en 1330.
Vista de los campos y la fortaleza de Turón en Ardales.
El castillo de la Estrella en Teba desde el Tajo del Molino.
EL RESULTADO DE UNA REPOBLACIÓN DE CAMPESINOS
Desde el final de la guerra con el reino nazarí de Gra-nada, uno de los problemas más graves que here-dan los Reyes Católicos es la despoblación de tie-rras y pueblos. La comarca Guadalteba no fue ajena
a ese problema, con casos de despoblación demográfico de algunas de las hasta ahora villas principales como la de Cañe-te la Real o Cuevas del Becerro. Los sucesivos reyes, a lo largo del siglo XVI intenta una política de fuerte repoblaciones en toda la comarca, destacando las realizadas en la actual Cam-pillos, que se configura como una nueva villa campesina en la zona, aglutinando las tierras de la frontera entre los dos anti-guos contendientes.
Las tierras de la comarca del Guadalteba se reparten entre la aristocracia española que, desde el principio, actúan como al-caides con derechos sucesorios. Así, las grandes familias con-forman “condados” trabajados por colonos de repoblación o autóctonos reciclados. La evolución socio económica de nuestra comarca durante estos siglos no puede cuantificar-se desde un punto de vista numérico, se trata de un modo de vida campesino, que prima al secano latifundista, donde grandes contingentes de labradores mantienen una econo-mía que crece con enorme lentitud.
88
De esta época, a la que estamos más directamente vincula-dos y de la que todavía se conserva un referente importan-tísimo: “los apellidos” que, siendo en su mayoría castellanos o castellanizados, pregonan nuestra procedencia original, un patrimonio intangible pero vivo que merece ser estudiado por los especialistas. El legado arquitectónico del Guadalteba conserva algunos edificios militares, como las reformas pala-ciegas del alcázar del castillo de Teba, escasas construcciones civiles, la mayor parte de ellas molinos industriales y numero-sas iglesias, conventos y ermitas, repartidas por todas las villas de la comarca.
La definitiva sustitución del poder se consolida a lo largo de varios siglos, la monarquía española aparenta fortaleza has-
ta la invasión francesa de principios del siglo XIX, tiempo en el cual el modelo arrastrado se quiebra ante la im-potencia de un estado para defenderse, siendo sustituido, momenta-neamente, por grupos campesinos guerrilleros que, con posterioridad, son la base de una nue-
va visión del Estado, en crisis permanente durante más de un siglo.
Del patrimonio de nuestros pueblos destaca, casi siempre, la arquitectura religiosa, em-blema, desde la conquista castellana, de la mayor parte de nuestros cascos urbanos. Las iglesias de la comarca Guadalteba son, mayoritariamente, barrocas, aunque la ma-yor parte de ellas son antiguas (siglo XVI), el
Interior de la iglesia mudéjar de Ardales.
Interior de la iglesia mudéjar de Ardales.
89
estilo predominante como resultado final de los procesos de reconstrucciones y añadidos, es un barroco de influencia se-villana, como consecuencia de que parte de nuestros ocho pueblos fueron diócesis de Sevilla hasta 1956. Tenemos que recordar aquí la obra de investigación de María Dolores Agui-lar sobre la Málaga Mudéjar, por la gran información que con-tiene sobre algunos de los templos de nuestra comarca. Iglesias con formas más antiguas son las de Almargen y Ardales, ambas construida bajo esquemas mudéjares, todavía pueden con-templarse en ellas las armaduras en madera de algunos de sus techos. En la de Ardales la nave principal se eleva sobre arcos de herradu-ra apuntados, con un marcado carácter medie-val. Al exterior una fachada barroca y una torre campanario con sus dos primeros cuerpos mu-déjares, el cuerpo de campanas y el chapitel de mosaico sevillano. Obras del arquitecto A. Ma-tías Figueroa (1723), que también intervino en Campillos y Cañete la Real.
Interior de la iglesia mudéjar de Almargen.
Vista del casco urbano castellano de Cañete la Real.
90
El templo de Almargen es de una sola nave, conserva en su interior un magnífico artesonado octogonal en el presbite-rio, coronada con una piña colgante. Aparte de sus imágenes talladas, expone un muy importante conjunto de tablas, per-tenecientes en su origen a un retablo, de estilo gótico, res-tauradas por la Junta de Andalucía, pertenecientes al siglo
XVI, Las seis tablas repre-sentan escenas del Calvario, Anunciación, Piedad, etc. Pertenecen, probablemen-te, a la escuela sevillana, ya que conservan como tradi-ción el viejo estilo flamen-co. El conjunto, por tanto, pudo llegar a esta Iglesia a mediados del siglo XVI, son de un extraordinario valor artístico siendo muy interesantes de contemplar, como único ejemplar de esta iconografía, en nuestra comarca. También se con-
Detalle del dibujo de Hardales publicado en
Civitatis Orbis Terrarum (1564).
Exterior de la iglesia parroquial de Teba.
91
serva en Ardales un ejemplar del grabado de 1564 realiza-do por Juris Hoefnagel para el Civitatis Orbis Terrarum. El famoso libro de las ciuda-des del mundo, publicado en Berlín, durante el siglo XVI. En él podemos observar la con-figuración de esta localidad, con el castillo sobre la peña y el pequeño caserío bajo ella. Destaca la obra de un acueducto (cannos de agua), del que todavía se conser-va algunos tramos cerca del casco urbano. El texto da a conocer detalles sobre los modos de vida de los arda-leños, campesinos que guar-daban sus cosechas en silos excavados, lugar de muchos manantiales, con numerosas ventas y casas de comidas para el viajero que realizaba el trayecto entre Málaga y Je-rez o Sevilla.
En cuanto al resto de co n s t r u c -ciones re-ligiosas de los siglos XVII–XVIII, son muy n u m e r o -
Dibujo de alzado de la iglesia de Campillos del
siglo XVIII.
Detalle de la portada barroca de la iglesia parroquial de Campillos del siglo XVIII
92
sas e importantes en nuestra comarca, sobre todo en las fa-chadas, torres campanarios, capillas y decoraciones interiores. Ya dentro del estilo Barroco, como hemos dicho muy marcado por las modas sevillanas (insistir en que hasta 1833, todos los pueblos de la Comarca, salvo Cuevas del Becerro y Carratraca, eran de la provincia de Sevilla), ya que fueron de esa diócesis, como ya hemos citado, hasta 1956. Uno de los templos más monumentales es el de Campillos, con la mejor fachada de la zona, obra realizada en piedra caliza de gran interés artístico.
En el interior del tempo desta-can sus tallas procesionales y un pequeño conjunto barro-co, actualmente situado en el ábside lateral izquierdo, que representa la huida a Egipto. Debemos incidir en las tallas procesionales de Campillos por el interés cultural y so-cial que poseen durante el
Vista exterior e interior de la iglesia parroquial de Cañete
la Real.
Foto restrospectiva de la iglesia de Peñarrubia, destruida en el año 2000.
93
periodo de la Semana Santa, verdadera expresión popular de esta villa. Un fuerte arrai-go social de las cofradías de Campillos ha permitido la implicación de sus habitan-tes con esta tradición, hasta convertirla en un evento de gran interés cultural para la provincia de Málaga.
Otro de los grandes tem-plos de la comarca es el de Teba, con un interior lleno de alicientes para el visitan- te: grandes columnas talladas e n caliza roja, capillas laterales profusamente decoradas, así como el altar mayor, con pinturas y leyendas, de gran interés, tallas en madera policromada y un extraordinario tesoro eclesiás-tico, con enseres, ropas y gran cantidad de orfebrería desde el Barroco. Este patrimonio históricoreligioso está bien conservado en una colección propia de la Iglesia.
Cañete la Real conserva una iglesia parroquial muy inte-resante artística y arquitectó-nicamente, al exterior llama la atención la fachada prin-cipal y la torre campanario, así como una de las puertas laterales. Al interior los traba-jos de cantería de los pilares y el magnífico retablo barro-co de la cabecera. Llama la
Vista exterior de la iglesia parroquial y casa aneja de Sierra de Yeguas.
Vista exterior de la iglesia parroquial y casa aneja de Sierra de Yeguas.
94
atención la decoración de la pila bautismal.
Con un carácter menos mo-numental, las iglesias de Cue-vas del Becerro y Carratraca, son templos de dimensiones más reducidas y con menos añadidos artísticos, no obs-tante, como todos, guarda las imágenes de devoción de sus habitantes.
Por último, hay que recor-dar la Iglesia de Peñarrubia, durante muchos años único testimonio arquitectónico
de lo que fue el pueblo deshabitado por la construcción del Pantano del Guadalteba, recientemente se demolió lo que quedaba de ella. Era un templo de una nave, con artesona-do de madera, varias capillas laterales, algunas con cúpulas decoradas y una fachada al exterior de piedra, rematada con una espadaña que albergaba la campana. La fachada lateral disponía de una puerta en sillares con arco de medio punto.
Este patrimonio religioso, que parece el menos atacable por la picota, ha causado dos bajas importantes en nuestra Co-marca, el que hemos referido de Peñarrubia y la ermita de San Sebastián en Campillos. Ermita urbana, vinculada al primitivo cementerio, que tenía fachada realizada en sillares de estilo Barroco y varias pinturas murales en las capillas, hoy desapa-recida. Otro patrimonio vinculado a lo religioso es el de los conventos, fundamentalmente de monjes Capuchinos, repar-tidos por varios puntos de nuestra Comarca. Hubo monjes franciscanos en Ardales, Cañete la Real y Teba. En la actuali-dad se conserva, con monjas Carmelitas Calzadas, un conven-
Interior de la iglesia parro-quial de Cañete la Real.
95
to en la localidad de Cañete la Real, en el que, podemos asistir al culto y a sus cánticos o, por medio del torno, comprar un variado repertorio de repostería. También el patrimonio en-tiende de fogones.Repasando el conjunto de monasterios ligados a la Comarca Guadalteba, los vinculados a la Orden Franciscana, desamortizados durante el siglo XIX por las le-yes de Mendizabal, han conservado, en los casos de Ardales y Cañete la Real las respectivas iglesias y algunas dependencias y, en caso de Teba, la fachada y algunas zonas del antiguo edi-ficio, hoy particulares.
En el caso de Ardales, la congregación se fundó en 1635, aun-que el edificio que ahora se conserva data del siglo XVIII. Se trata de una nave cubierta con bóvedas de medio cañón y arcos diafragmas. En la cabecera, una cúpula sobre pechinas y a los pies un coro que conserva parte de la sillería y pinturas murales que representan vegetación sobre arquitectura. Al in-terior, el convento conserva la sala capitular, parte de refecto-rio y una celda. Otras dependencias son privadas y formaron parte de un local de copas, un antiguo cine y casas particula-res. Al exterior una sencilla fachada con arco de medio punto enmarcado y una espadaña de ladrillo con tres almenillas.
Interior de la iglesia parro-quial de Cañete la Real.
96
El convento de franciscanos de Cañete la Real, actualmente propiedad municipal pero hasta hace bien poco particular, estuvo dedicado a discoteca, está siendo rehabilitado por el Ayuntamiento y será un edificio dedicado a la cultura munici-pal. Fundado en 1624, en la actualidad conserva la iglesia, con una nave cubierta con bóveda de medio cañón, decorada con varios escudos de la villa, obra del siglo XVII. Al exterior, una fachada en la que destaca la puerta adintelada, con frontón triangular abierto y unas pirámides en los remates. En la parte superior conserva la espadaña que contuvo la campana.
El convento de Teba, fundado en la misma época (siglo XVII) por los franciscanos, ha llegado a nosotros prácticamente desmantelado, la ruina de la iglesia y otros departamentos provocó su práctica demolición, salvo algunas dependencias
asociadas a la calle que son actualmente particulares. Nos queda una magnífica portada en piedra con entrada a través de un arco de medio punto, enmarcado por pilastras y un frontón triangular partido con escudos alusivos a la orden franciscana. En la actualidad sirve de acceso al polidepor-tivo municipal. Por último, tra-taremos del convento de las Carmelitas Calzadas de Cañe-
te la Real, único monasterio de la Comarca que permanece activo con una congregación de monjas carmelitas. Fundado en 1645. El interior de la clausura conserva algunas depen-dencias, bastante reformadas, en torno a dos patios de gran belleza. Las monjas conservan una iglesia para cultos exter-nos, con una sola nave con bóveda de medio cañón rebajada. En el coro, al que pueden acceder exclusivamente las religio-sas, cantan durante las misas, por lo que una visita a esta igle-
Interior de la iglesia parro-quial de Cañete la Real.
97
sia puede ser recomendable para los que quieren ver y escu-char el patrimonio cultural religioso, en vivo. También es muy recomendable probar, como se ha dicho, sus especialidades reposteras (pestiños, tortitas, etc.).
No se debe terminar sin hacer una referencia a la comunidad de monjes franciscanos durante los siglos XVII y XVIII, porque interesa saber que, en nuestra comarca, ellos ejercieron una fuerte influencia sobre temas tan concretos con los que tenía que ver con la Inquisición, influencia favorable, porque puede decirse que impedían el ejercicio abierto de los tribunales en las zonas de su influencia, así que, por esa razón y no por otra, hubo tan pocos juicios contra habitantes de estos pueblos.
Los monjes franciscanos de estos conventos del Guadal-teba llegaron a ser muy importantes a nivel nacional. Al-gunos destacaron en la Guerra de la Independencia con-tra los franceses, otros pasaron a la historia por hechos tan desagradables como el fusilamiento de Torrijos o, Como el último gran franciscano de nuestra tie-rra: Fray Juan Bautista de Ardales, uno de los más influyentes personajes de principios del siglo XX en la Orden. En definitiva, el final de la guerra entre castellanos y granadinos provo-ca un nuevo concepto ideológico que, paula-tinamente, va calando en nuestra comarca: La iglesia, las ordenes religiosas, las cofradías, hermandades...
Hasta nuestros días, más de quinientos años después, la configuración de nuestros paisajes urbanos está fuertemente marcadas por estos edificios, en su mayor parte monumentales, lu-gares a los que todavía, mayoritariamente, nos vinculamos cuando nacemos y también cuando morimos.
Interior de la iglesia parro-quial de Cañete la Real.
98
Los vaivenes de una crisis social permanente.De la Guerra de la Independencia a la Guerra Civil:Los primeros turistas en el Guadalteba.1808–1936
La Guerra de la Independencia deja marcadas huellas en nuestro paisaje patrimonial, la destrucción de algunas de nuestras mejores fortalezas militares, de origen medieval, como los de Teba, Cañete la Real y Ardales, se produce en esta época, debido a su uso como atalayas artilleras por parte de los franceses.
Los problemas económicos y sociales una vez superada la cri-sis bélica no se hacen esperar, en estas comarcas deprimidas del sur peninsular, no se observan mejoras sustanciales debi-das a una política de vaivenes que se hace por y para Madrid, con unos gastos enormes en el mantenimiento de unas colo-nias “ultramarinas” que ya no reportan beneficios, todo lo con-trario, nos llevan a constantes conflictos. Nuestra monarquía, a veces instaurada por los políticos, es destronada por ellos mismos, amparados por las crisis populares y, en el fondo de
la cuestión, en la comarca de Guadalteba, lo que puede rastrearse en la historia es una preocupación por parte de los cabildos (ayuntamien-tos), para contener a una po-blación que vive en exclusivi-dad de la tierra que, con los distintos periodos de sequía, se ve sometida a hambres y miserias cíclicas, provocando revueltas locales que son re-primidas por el Estado. Con-servadores y liberales se van dando el turno en una crisis Calle con casas señoriales
en Cañete la Real
99
perpetua que tiene su punto álgido en 1892 y cuya conse-cuencia más inmediata es la proclamación de la Segunda Re-pública y el estallido de la Guerra Civil en 1936.
En nuestro territorio, el patrimonio de este “largo siglo” es muy abundante, sobre todo a niveles urbanos, ya que la mayor par-te de plazas y barrios se deben a leyes como las desamortiza-ciones, y las casas de esa época son fácilmente reconocibles por su arquitectura en nuestros pueblos (tres plantas, grandes balcones, puertas grandes...).
También de esta época son las grandes infraestructuras de carreteras que, a partir de
finales de siglo XIX y sobre
todo primer tercio del
X X , s e realizan.
E n t r e otras
Casa palacio de Doña Trinidad Gründ en Carratraca. Torre del reloj y al fondo la sierra de Alcaparaín.
Balneario de Carratraca. Edificio del siglo XIX construido bajo modelos arquitectónicos clásicos.
100
cabe destacar la carretera entre Málaga y Peñarru-bia por Carratra-ca y Ardales, que pone en comuni-cación la comar-ca con su nueva metrópolis. No debemos olvidar que hasta el 20 de Noviembre de 1833, los municipios de la comarca del Gua-dalteba pertenecían a la provincia de Sevilla y sólo a partir de ese año, se incorporaron a la provincia de Málaga. Otros restos importantes de la denominada “arqueología industrial” son las infraestructuras de ferrocarriles e hidroeléctricas, des-tacando la red de trenes que vincula al norte de la comarca con los nudos ferroviarios de Bobadilla-Ronda-Algeciras a tra-vés de Campillos-Almargen, junto con los restos de una traza-do ferroviario, hoy abandonado entre Almargen y Jerez de la Frontera. Mención aparte tiene las grandes obras hidrológicas de la conjunción de los tres grandes ríos: el Guadalhorce, Gua-dalteba y Turón. Desde 1901 se realizan obras de ingeniería que han llegado a nosotros en pleno uso y con el interés aña-dido de su integración paisajística, lo que demuestra que los pioneros de las grandes obras de ingeniería eran mucho más ecologistas que los más próximos.
Otro aliciente comarcal de esta época es, sin duda algu-na, la población de Carratraca, que puede decirse
nace durante el siglo XIX como con-secuencia del atractivo económico
de sus aguas termales, convirtién-dose así, en un centro turístico de referencia en el sur de España.
Destaca sin duda la propia obra
Calle con casas señoriales en Teba
Doña Trinidad Gründ (sen-tada) y su hermana Adela, a finales del siglo XIX.
101
neoclásica del Balneario, las casas señoriales de Dña. Trinidad Gründ, impulsora de esta “villa turística”, la de Heredia, la plaza de toros semiexcavada en la sierra o el curioso edificio del ho-tel el Príncipe, pionero de la hostelería malagueña. Entre todas las obras arquitectónicas destaca el palacio de Doña Trinidad, actual sede del Ayuntamiento de Carratraca, diseñada y cons-truida por el arquitecto Guerrero Strachan a mediados del si-glo XIX, con un criterio neomudéjar que incorpora el hierro como complemento artístico al exterior. La galería superior, todo un alarde de estética, es uno de los mejores balcones de la arquitectura malagueña. En la misma localidad se con-servan, muy transformados, algunos edificios de gran interés arquitectónico, entre ellos, una casa en la calle Rioboo, en la misma acera que el Hotel el Príncipe y, por supuesto, la facha-da y la zona de piscinas ovales del Balneario. La torre junto a la Casa de Doña Trinidad, es obra reciente, recordando otra torre de Guerrero Strachan que fue demolida.
Un mundo de acomodo que estuvo funcionando desde me-diados hasta finales del siglo XIX, donde las clases dominan-tes iniciaron el turismo de interior, aprovechando recursos naturales como la cueva de Ardales o inventando reclamos como los casisnos, las corridas de toros o el flamenco.
Vista de los Baños de Carratraca en 1756. Grabado realizado por Francis Carter en 1756. Fue incluido en el libro de su Viaje deGibraltar a Málaga.
102
El final de un procesoLa industrialización del paisajeSiglo XX
La economía ha ido transformando el paisaje desde la pre-historia, sin embargo, la industrialización de algunos sectores de la economía, provocó la mayor transformación de estos territorios.
La obtención de energía por medio del empuje del agua era muy antigua, sirvan de ejemplo los molinos hidráulicos a ori-llas de los ríos, pero las expectativas de conseguir energía eléctrica y, con ella, transformar las ciudades, fue un reto de finales del siglo XIX y principios del XX. Estas empresas, atraí-das por la coincidencia de los ríos en la zona de El Chorro y la posibilidad de disponer, de forma natural, de un salto de más de cien metros en la zona del Desfiladero de los Gaitanes, fijaron sus objetivos en estos cañones, proponiendo, como primer proyecto, la construcción de una presa a la entrada del Desfiladero que regulara las aguas de los tres ríos (Guadalhor-ce, Guadalteba y Turón).
Los problemas que esta decisión pudiera provocar en la línea férrea Málaga – Córdoba, que quedaba bajo el nivel de las aguas, hicieron renunciar a los ingenieros de este primer pro-yecto. Los Ingenieros Giménez Lombardo y Benjumea Burín, fueron los proyectistas, a finales del siglo XIX, de una nueva idea de regular el cauce del río Turón, al que se uniría, con un canal, parte de los caudales del río Guadalteba, quedando fuera de la gran cerrada el agua salobre del río Guadalhorce.
Los primeros proyectos aprobados fueron para el aprovecha-miento de energía eléctrica en el salto de El Chorro, en el Des-filadero de los Gaitanes, tal y como lo cuenta Paqui Alarcón en su libro sobre la Historia de la Electricidad en Málaga. De este
103
primer proyecto nos queda, como patrimonio arqueo-lógico, las ruinas de la presa de Gaitanejo, al principio del Desfiladero de los Gaitanes y la, por el momento, muy pe-ligrosa pasarela denominada originalmente “Balconcillos”, conocida popularmente como “Caminito del Rey”.
Estas obras hidroeléctricas, en la cabecera de la toma de aguas, eran imprescin-dibles para llevar el caudal necesario hasta el final del Desfiladero, una vez traspa-sadas a la margen izquierda, era precipitada, por un siste-ma de arquetas, a la turbina situada en la antigua central de El Chorro, a la salida del último cañón, a un kilóme-tro del Tajo de los Gaitanes, ya en término municipal de Álora, junto a la estación de ferrocarril.
Caminito del Rey (los Balconcillos) en el Desfiladero de los Gaitanes (Ardales).
(archivo del autor).
Los operarios de la construcción de la pasarela posando en 1901. (archivo
del autor).
104
Debe aclararse el origen del topónimo tan conocido de “El Chorro”: el nombre hace referencia, precisamente, a un fenó-meno que producían las lluvias torrenciales en la zona, antes de regularizarse por medio de las obras hidráulicas. El Desfi-ladero siempre actuó de regulador de las grandes avenidas. Ante su primera barrera natural (entrada a Gaitanejo), el agua, obligada a pasar por su estrecho cañón, provocaba su em-balsamiento y la circulación, prácticamente forzada, de miles de litros por segundo; la circulación por el resto del trayecto, repetía el fenómeno, hasta su tramo final, donde las paredes contenían la masa de agua, subiéndolas de nivel y expulsán-dola literalmente, tras cien metros de pendiente, con tal vio-lencia que, provocaban un gigantesco abanico de agua, que los habitantes de la zona conocían como “el chorro”.
Fenómeno que era muy temido por los habitantes de la Hoya de Málaga, por imprevisible, ya que no siempre coincidían las precipitaciones interiores con las litorales, máxime cuando las cuencas de los tres ríos de los que aquí se trata (Guadal-horce, Guadalteba y Turón), ocupan la práctica totalidad de la zona interna de la provincia de Málaga. Estos problemas quedaron paliados con las obras de aprovechamiento de los ríos, aunque al quedar sin regular el Guadalhorce hasta los años setenta, se repiten y de hecho hay varias placas alusivas
Imagen de la coronación de la presa del Chorro (Ar-dales) en 1912. Se emplea-ron operarios tradicionales como los canteros, junto a mecánicos y operarios de las primeras grúas eléctri-cas. (archivo del autor).
105
a grandes tormentas y el ni-vel que alcanzaron las aguas durante los días 8 de febrero de 1941 y 27 de septiembre de 1949. Las obras hidroeléc-tricas de El Chorro comenza-ron, de una manera decidida en 1901, completándose en un primer proyecto en 1921, con la visita de S.M. el Rey Don Alfonso XIII. Fueron diri-gidas por el Ingeniero Rafael Benjumea Burín, al que se debe reconocimiento técni-co y estético por la calidad y el escaso impacto medioambiental negativo de sus interven-ciones.
Este ingeniero, después ministro de fomento durante la dic-tadura del general Primo de Ribera, diseñó una presa de gra-vedad, realizada en hormigón ciclópeo, terminada al exterior en piedra caliza encarada por canteros. Una cuidada presen-tación que se culminaba con unos paseos y una serie de casas y jardines que actualmente, más de ochenta años después, to-davía atrae estéticamente.
El tema del famoso “Caminito del Rey” también merece co-mentario aclaratorio. Por una parte no fue diseñado para que lo visitara el Rey, sino como pasarela de vigilancia operativa del canal de agua que recorría el Desfi-ladero que, en su momento y hasta los años setenta, se controlaba con diversas compuertas, y aliviaderos manuales. Es verdad que su construcción, realizada entre 1901 y 1905 causó gran impresión, porque tanto la pasarela, conocida con
Imagen de la entrada de los ríos por Gaitanejo (el primer gran cañón del Desfiladero de los Gaita-nes). Imagen de los años 20. (archivo del autor).
La familia del autor posan en el Caminito del Rey en
los años 20.
106
el nombre original de “los Balconcillos”, como el propio canal, precisó de trabajadores colgados de cuerdas y haces de leña a modo de asientos. La obra de fábrica está realizada con do-bles “T” de hierro, muchas de ellas raíles de ferrocarril, unidas a modo de “palometas” y enlazadas entre ellas con unos tiran-tes, también de hierro, estos redondos. Sobre esta estructura metálica se realizó una bovedilla de ladrillo y cemento que se remató, como zona de paso, con hormigón y una barandilla a unos 80 cm. Así, durante más de dos kilómetros y a una media de 80–100 m del abismo sobre el río.
Esta obra fue muy visitada y comentada por ilustres turistas que, atraídos por el único medio público de llegada a Málaga en la época: el ferrocarril a su paso por el Desfiladero prove-niente de Madrid–Córdoba, visitaron con el Ingeniero Benju-mea los famosos Balconcillos que, además, cruzaban de “tajo a tajo” por un puente–acueducto de hormigón, según parece, el primero de la ingeniería del siglo XX.
Rafael Benjumea Burín, ingeniero jefe de las
obras hidráulicas, en su despacho del pantano del Chorro. (archivo del autor).
107
Las obra contaron con el respaldo de S. M. el Rey Don Alfonso XIII, que quiso inaugurarlas personalmente, visitándolas el 21 de Mayo de 1921, con un programa muy bien diseñado por Benjumea para impresionarle. EL programa incluía: llegada en ferrocarril hasta las obras, utilización de un pequeño tren eléctrico para acercarlo a la gran presa de El Chorro, que es-taba llena, paseo en barca por el embalse, colocación de la última piedra y bendición de las obras, comida con todo el personal e invitados en una carpa colocada junto a la “Casa del Ingeniero”, recorrido por “los Balconci-llos, adornados con guirnaldas y final en la estación del Ferrocarril. Todo esto ocurre en uno de los pocos días lluviosos de nuestra provincia, y con la decepción de muchos trabajadores que conocieron a su Rey ves-tido con gabardina y no con sus ropajes y corona, que era como ingenuamente se lo esperaban.
Hay que decir que estas obras hidráulicas de la Málaga de comienzos del XX, dieron trabajo a más de 600 hombres, en su mayor parte con familias, con una serie intermina-ble de tajos de trabajo directos e indirectos, estando muy implicados laboralmente tres pueblos: Ardales, Peñarrubia y Álora. Las obras, terminadas en 1921, facilitaron energía a la provincia por medio de la famosa “Hidroeléctrica del Chorro”, regadíos a la zona baja del Guadalhorce y agua potable a la ciudad de Málaga.
Con posterioridad (años sesenta y setenta), el Estado acomete las obras de construcción de los embalses Guadalteba–Gua-dalhorce, dos grandes presas juntas, realizadas con un sis-tema de escolleras que, evidentemente, no tienen el mismo valor estético que las de principios de siglo. Uno de los desen-
El Rey Don Alfonso XIII se baja del ferrocarril y saluda a las autoridades locales al inicio de su recorrido por las obras del Chorro en 1921. (archivo del autor).
108
cadenantes sociales de estas últimas construcciones es la expropiación de los terre-nos urbanos del pueblo de Peñarrubia, lo que origina el éxodo de sus habitantes y la destrucción de las casas, ex-ceptuando la estructura de la Iglesia parroquial, que aguan-tó hasta que a principios de este mismo año 2001, una maquinaria pesada la derri-bó. Actualmente, el Caminito del Rey se encuentra en tan mal estado que está prohibi-do el paso. Las instituciones están realizando grandes es-
fuerzos políticos para solucionar el tema de la restauración de este emblema histórico de nuestra provincia. De esta época de industrialización no se conserva demasiados lugares en
la comarca, a veces restos de un molino que disponía de una pequeña turbina para generar electricidad, como el que todavía existe junto al puente medieval de Ortegi-car, en la casa que llaman “el molino”.
Evidentemente hablando de molinos, se conservan nu-merosas evidencias, algunas bien conservadas por sus propietarios a nivel particu-lar, otras iniciativas en Cuevas del Becerro y sobre todo en
Una excursión al Desfilade-ro de los Gaitanes en 1902.
(archivo del autor).
La antigua presa de Gaitanejo a la entrada del
Desfiladero de los Gaitanes. (archivo del autor).
109
Teba, con intención de convertirlas en edificios de uso públi-co, como pasa con el Molino de Las Pilas, en Teba, convertido en alojamiento y restaurante, conservando la fisonomía ori-ginal. En el futuro, las instituciones y los propietarios deberán velar por este patrimonio del siglo XIX y XX, porque son el reflejo de una sociedad cambiante, de un modo de vida y de trabajo distinto, pero cercano.
Debemos, por tanto, cuidar de eso que llamamos etnografía, fomentando las exposiciones permanentes en los municipios de aperos agrícolas, herramientas y utensilios que definieron las generaciones inmediatas a la nuestra, que decir de las fa-chadas e interiores de numerosas casas, molinos, etc, que se destruyen en aras del futuro sin ni siquiera documentar grá-ficamente. En la actualidad, el Ayuntamiento de Campillos promueve la creación del museo de la Vida, con un magnífico conjunto de piezas de la vida cotidiana de nuestros antepasa-dos, colección que se ha salvado en los fondos del Instituto de Campillos, custodiada por Diego Gutiérrez, que va a permitir a la comarca Guadalteba disfrutar de la evocación más autén-tica de otro modo de vida, que transcurría sin internet ni telé-fonos móviles. Toda una apuesta por la cultura del patrimonio etnográfico de nuestra sociedad.
En fin, ese gran saco que, por indefinición, admite el patri-monio denominado “industrial o etnográfico” debe proteger todo lo que nuestra sensibilidad social y cultural crea necesa-rio. todo lo que no debe perderse de nuestros pueblos, ni más ni menos.
Imagen de la entrada de los ríos por Gaitanejo (el primer gran cañón del Desfiladero de los Gaita-nes). Imagen de los años 20. (archivo del autor).
110
Un pueblo soñado bajo el GuadaltebaPeñarrubia 1970
La villa de Peñarrubia, estaba situada bajo la sierra del mismo nombre (el monte rubio según la toponimia medieval), sobre una amplia terraza que se abre en la margen izquierda del río Guadalteba, un par de kilómetros después de su entronque con el río de la Venta, que pasa junto al Tajo del Molino o de Torrox y cinco kilómetros antes de unirse al Turón y al Guadal-horce a las puertas del Desfiladero de los Gaitanes. Su asen-tamiento sobre esta llanura soleada, el aprovechamiento de varios pozos con agua subterránea proveniente de las calizas de la sierra, su cercanía al río Guadalteba, entre otras muchas cualidades naturales, le convirtieron en un lugar privilegiado para el desarrollo de la vida humana. Su dilatada historia se inició durante el Paleolítico, como demuestra las numerosas piezas arqueológicas atribuidas a los cazadores de hace más de trescientos mil años. Desde esta remota época de la pre-historia, ininterrumpidamente, hasta los años setenta del si-glo XX, cuando la expropiación forzosa obligó a sus vecinos a desalojar sus viviendas y a abandonar sus campos, Peñarrubia fue una población estable. Fueron las presas que se estaban
111
construyendo en la confluen-cia de los ríos Guadalhorce y Guadalteba, las que provoca-rían un gran embalse y, como consecuencia, parte del tér-mino municipal, el cemen-terio y el pueblo, quedarían anegados por las aguas que, desde entonces, regarían campos, suministrarían agua a los grifos malagueños y generarían energía electrica pero, a los peñarrubieros, los sacaría de sus casas.
Era Peñarrubia, como se ha comentado, un pueblo bas-tante llano, con casas de una o dos plantas, con una econo-mía basada, lógicamente, en el cultivo de las magníficas tierras dedicadas al cereal y al olivar, aunque también había rebaños de cabras y algunas ovejas. Entonces, las carrete-ras eran pequeñas y estaban poco transitadas, las comu-nicaciones nunca eran rápidas y los ciuda-danos no n e c e s i t a -ban viajar con tanta frecuencia
112
como en la actualidad. Los habitantes de Peñarrubia vivían ensimismados en sus tareas cotidianas y aunque sabían de los proyectos de los pantanos desde finales de los años cincuenta, la hora de marcharse parecía lejana, pero las notificaciones oficia-les que traían los guardias ci-viles y los bandos proclama-dos por el ayuntamiento se sucedían y las firmas delante de los funcionarios hacían prever el desenlace.
En 1970, en Peñarrubia seguían viviendo mil ochocientas per-sonas, Las casi cincuenta mil pesetas con las que indemniza-ban a los adultos y las dieciocho mil a los menores de edad, las expropiaciones de tierras, había despoblado a los menos
arraigados, muchos de ellos ya se habían marchado del pueblo durante la tremen-da sangría provocada en los años cuarenta y principios de los cincuenta por la emi-gración. Las pocas posibili-dades económicas junto con algunos años de sequía y el hecho de que faltasen algu-nos hombres que hicieron la guerra, había frenado el crecimiento demográfico de estos pueblos y, en el caso de Peñarrubia, la demografía era incluso negativa.
113
Esta pérdida de fuerza vital y las circunstancias políticas que imponía el franquismo provocó el que no escucharan pro-puestas sociales o ciudadanas que, seguramente, hubieran supuesto el traslado de la población a cotas superiores y no el exilio completo y la destrucción total. Parece que se quisiera borrar del mapa y la historia a un pueblo cuyo único pecado era estar a ori-llas de un río. ¿Podría haber-se intentado que el pueblo estuviese a orillas de un pan-tano?
Esta pregunta no tiene ahora ningún sentido, lo que se hizo está ahí y estas páginas son simplemente un homenaje en recuerdo de unas perso-
114
nas que pagaron un alto precio por estar en el lugar menos adecuado en el momento menos apropiado. Hoy, probable-mente, no se hubiera acometido esta obra, precisamente por sus costos sociales, pero eso nos lo hemos ganado todos los españoles a pulso.
Peñarrubia es, por tanto, un pueblo soñado bajo el Guadal-teba. Soñado por los que se tuvieron que ir. Soñado por las siguientes generaciones que conocen la procedencia de sus antepasados. Soñado por las personas que alguna vez atrave-saron sus calles. Soñado, al fin, por todos aquellos que saben que estuvo allí.
Este recuerdo del siglo XX pone fin a una historia de miles de años de seres humanos en la comarca del Guadalteba que, sin embargo, es grandiosa en su fondo y en sus formas. No hay lu-gar a dudas, cualquier historia de un ser humano es importan-te, mucho más la historia de un lugar, o de un territorio que guarda la de nueve pueblos. Conservar la memoria de lo que fuimos es, tan importante o más, que prever lo que seremos.
A vueltas con el pasado y el futuro de la comarca del Guadalteba.Valoración final.
No sería justo culminar una publicación sin una valoración final, sin dejar algunas puertas abiertas al futuro, sin querer hacer un esfuerzo de previsión, que la propia realidad se en-cargará de modelar y, sobre todo, de contradecir.
Nunca sabremos cómo será el futuro de una comarca como la del Guadalteba. Incluso en aspectos tan sumamente con-solidados como la agricultura, pueden devenir auténticas revoluciones que transformen estos campos en el potencial origen del nuevo combustible (biodiesel) que mueva nues-
115
tros vehículos y acciones la maquinaria. Un futuro, el de la agricultura que llega con cierto retraso, cuando los campesinos prácticamente no existen y la sabiduría an-cestral no cuenta. Aunque, que duda cabe, atraerá a numerosos “nuevos campe-sinos” quizás venidos, como al final de la Edad Media, de tierras lejanas.
Las posibilidades de exportar nuestra dieta mediterránea, basada en siglos de tradición, está a punto de convertirse en un modelo de alimenta-ción internacional, aceptado el beneficio que supone para la salud humana. Los pro-ductos agroalimentarios del Guadalteba han apostado por la calidad y eso le garan-tiza un futuro extraordinario dentro de un mercado, como el occidental, que tiene unas posibilida-des de vida extraordi-narias, y son muy s e n s i b l e s a preve-nir la en-fermedad
116
por medio de conductas vitales. La alimentación está entre los principales componentes que garantizan la longevidad. La cocina mediterránea y los productos agroalimentarios del Guadalteba son una parte importante de la cultura de la vida, debemos, por tanto, seguir potenciándolos como un patrimo-nio importantísimo.
La producción de energía eléctrica fue en la comarca una rea-lidad asociada a los ríos desde principio del siglo XX. Las cen-trales hidroeléctricas de El Chorro se han visto aumentadas por las que se construyeron posteriormente en cada una de las presas del complejo. Los ciclos de lluvias y sequías, recu-rrentes cada década, impiden una producción regular, confi-gurando un modelo que depende demasiado de la gestión coherente del agua.
Otro recurso natural de futuro en la comarca del Guadalte-ba es el viento, entendiendo como tal el aprovechamien-to de la energía eólica. Este territorio actúa con sus valles y sierras como un auténtico pasillo generador de corrientes de aire. Tanto los vientos de levante o solanos, como los de poniente son bastante constantes y se alternan a lo largo de las semanas, durante cualquier estación, eso es lo verdade-ramente aprovechable de estos vientos, no tanto su fuerza, sino su constancia. Algunas de las cumbres del Guadalteba se
117
convertirán en soporte de una nueva generación de molinos de viento. Como ocurrió a principios del siglo XX, cuando la electricidad llenó de postes y transformadores nuestros cam-pos, y de cables nuestros pueblos, ahora tocará convivir con los monumentales molinos, arquitectura del momento que apuntan al futuro esperando algún quijote que nos convenza de que sí son gigantes.
Todos estos recursos se quedan pequeños cuando simple-mente analizamos el potencial de futuro que en Guadalte-ba tiene la mujer. El factor humano, esencial en el futuro, pese al aumen-to tecnológico, estará liderado por las mujeres. Ellas serán protagonis-tas, por fin, de segmentos de la socie-dad al que no había accedido injus-tamente hasta ahora. Sus niveles de preparación universitaria y profesio-nal, su sociabilidad, les convertirá en líderes de las empresas e institucio-nes. Ojalá gobiernen pronto en los países beligerantes, seguro que no habría tantas guerras.
El patrimonio turístico en la comarca del Guadalteba es otro de sus máxi-mos potenciales, por cantidad y, sobre todo, por variedad y calidad, Guadalteba puede convertirse en un auténtico “par-que cultural”. En pocos lugares de Iberia la conjunción de na-turaleza y seres humanos, en el espacio y en el tiempo, ha sido más generosa. Un auténtico mosaico que sorprende por su coherencia natural e histórica. Buscando elementos suscepti-bles de ser visitados por su interés encontraremos numerosos lugares naturales y sitios históricos. Pero, esperemos que la variedad permita en el futuro la materialización de propues-tas turísticas que se adapten a todos los perfiles turísticos
118
posibles. Si comprendemos que las cuevas con arte rupestre deben estar controladas y, por tanto, limitadas en el número de sus visitantes, comprenderemos que los lugares históricos como las fortalezas medievales del Guadalteba, yacimientos como Bobastro, museos y centros de interpretación, pueden y deben admitir a un número abundante de visitantes y con-vertirse en yacimientos de empleo. Si, además, pudiera asu-mirse una forma de gestión conjunta que los potenciara y los difundiera como un “paquete turístico”, sería un paso decisivo para la mentalización de la sociedad respecto a la herencia cultural recibida. El patrimonio que nos queda en la Comarca Guadalteba necesita de todos, desde las instituciones hasta del niño que ahora hace primaria, porque el patrimonio no es infinito, se pierde, por culpa del paso del tiempo unas veces, por falta de instrumentos legales otras, pero casi toda las pér-didas irreparables lo son por falta de sensibilidad, por culpa de no aplicar correctamente dos palabras que empleamos, a veces, con otros muchos sentidos: la cultura y el respeto
La cultura adquirida no ha valorado el legado histórico y social de los pueblos, valoramos lo inmediato y convertimos en viejo lo antiguo. Son pocos los ciudadanos convencidos de luchar por la conservación de su patrimonio, aunque son muchos los que tienen el patrimonio como bandera, pero muy pocos los que invierten su tiempo o dinero, su trabajo o su esfuerzo en protegerlo. Las instituciones invierten dinero en proyectos de conservación del patrimonio pero, en la mayoría de los casos, son incapaces de gestionar el personal humano que cuide, estudie y difunda el patrimonio objeto de la intervención. No existe una propuesta clara de vincular a los yacimientos y a los monumentos a personas que lo muestren, que lo sepan interpretar, dando información y ofreciendo respuestas a los visitantes. En definitiva, trabajando en el patrimonio a cambio de un salario y de un pago por parte de los turistas, dentro de unos objetivos de sostenibilidad económica.
119
Una comarca como la del Guadalteba posee un tremendo pa-trimonio heredado, lo expuesto en esta publicación no llega a ser ni la punta del iceberg de lo que atesora nuestro territo-rio pero, la tónica general de los yacimientos arqueológicos, es que han llegado al siglo XXI con una conservación mala o muy mala, los materiales procedentes de los yacimientos, en algunos casos, han llegado a extraviarse y lo que es más preocupante, prácticamente todo el patrimonio está sin pro-tección efectiva, está recogido como zonas de protección so-bre el papel, pero no tienen medidas de protección eficiente “in situ”. El futuro de nuestro patrimonio histórico pasa, entre otros tipos de medidas, por una mayor implicación social, no es el ciudadano el que tiene que ir al patrimonio, es la cultura la que debe llegar al ciudadano.
Difícilmente podremos vincular a las personas en el respeto al legado natural, histórico y social, sin una puesta en marcha de distintos mecanismos reales que sean capaces de ofertar una serie de recursos patrimoniales y ofrecerlos, una vez pre-parados como productos culturales. Aunque los lectores de esta publicación se acerquen al patrimonio desde la curiosi-dad cultural, muchos de nosotros debemos ver el patrimonio desde una discusión crítica, debemos percibir el legado des-de nuestras propias experiencias, con una conciencia clara de
120
intentar relacionar la naturaleza, la historia, las tradiciones, los objetos, etc., con el territorio, el individuo y la sociedad.
En ese esfuerzo, no seríamos justos si pasásemos por alto eso que llamaríamos “asignaturas pendientes” del patrimonio en la comarca Guadalteba. Nos preocupa el estado actual del Desfiladero de los Gaitanes y de la zona de los embalses, so-bre todo la pasarela colgante de los Balconcillos o Caminito del Rey, la reserva natural de las lagunas de Campillos, los ya-cimientos arqueológicos como la sima de los Murciélagos en
Carratraca, la necrópolis de Las Aguilillas en Campillos, los abrigos con arte esquemá-tico repartidos por las sierras, sobre todo los situados en Cañete la Real y Teba. Los yacimientos protohistóricos de el Casti-llón de Gobantes en la encrucijada de los pantanos en Campillos y los Castillejos de Teba, el puente romano de la Molina en Ar-dales y los numerosos yacimiento de esta cronología repartidos por varios munici-pios. El conjunto monumental de Bobastro en Ardales, tanto en su vertiente histórica como medioambiental, el castillo de Turón en Ardales, el de Priego en Cañete la Real, el Castillejo de Cuevas del Becerro, las torres de Ortegícar y la de Viján en Cañete la Real,
la de la Torrecilla en Teba y la pequeña de El Capellán en Ar-dales. Hay que sumar a estas preocupaciones dos yacimientos excavados en su día, que podrían ser recuperados por las en-tidades culturales. El primero de ellos está en Cuevas del Be-cerro y se trata de un conjunto de hornos alfareros de época romana, bastante bien conservados y que el ayuntamiento de la localidad, con ayuda comarcal, recuperará para integrarlos en un edificio que permita su futura interpretación histórica. El segundo está en Sierra de Yeguas, son los restos de unas termas, también de época romana, que se excavaron y con
121
posterioridad, no han tenido ningún tratamiento patrimonial, estando pendiente de un proyecto que estudie su posible in-tegración en las zonas arqueológicas de la comarca.
Mejor suerte ha corrido la cueva de las Palomas en Teba, que posee un proyecto de protección, accesibilidad y limpieza que permitirá acometer, otras fases de puesta en valor, con posibilidades de visitas y de investigación. De la misma forma, las fortalezas de Cañete la Real, Teba y Peña de Ardales están inmersas en sendos proyectos de accesibilidad y musealiza-ción de sus continentes y contenidos, con un atractivo patrimonial extraordinario por tratarse de castillos monumentales que no han perdido su carácter medieval. Asimis-mo, en los municipios de Campillos, Carra-traca y Almargen la red de museos y centros de interpretación de la comarca Guadalte-ba abrirá, si no lo ha hecho ya, el centro de interpretación de los modos de vida en el Guadalteba y el del los inicios del turismo en el siglo XIX, asociado a la villa termal de Carratraca. El ayuntamiento de Almargen promueve un centro de interpretación de la protohistoria, apoyándose en algunas de sus extraordinarias piezas arqueológica del final de la prehistoria. Por último, se están potenciando los museos de Teba y Ardales, vinculados a la interpretación arqueológica, lugares consolidados que enca-bezan la relación de estos centros con la investigación cientí-ficas y la difusión turística del patrimonio comarcal.
Mantener y mejorar la realidad actual requiere de un esfuerzo colectivo que permita consolidar muchos proyectos y poner en relación a las entidades culturales con las turísticas y a es-tas dos con los municipios. Una sensibilización institucional, social y cultural que permitirá conservar lo más genuino de
122
nuestro territorio, persiguiendo una utilidad en el presente y, porque no, en el futuro. Sin olvidar que para construir el futu-ro no es necesario destruir el pasado.
El intento por ayudar a la sensibilización cultural y la posibili-dad de aumentar el respeto al legado natural, histórico y social, han sido los objetivos básicos de esta publicación. Disfrute de los territorios, de sus paisajes, de sus vestigios, de su gente, compruebe la tremenda belleza de lo conocido, encuéntrese a sí mismo en cualquier espacio o en cualquier tiempo en la comarca del Guadalteba.
129
PRIMERA RUTA NATURALEZA
1: MIRADOR DE AVES DE PARQUE GUADALTEBA (Peña-rrubia-Campillos)
En el cruce que en la carretera A-357 nos desvía a la pobla-ción de Teba y Ronda C-341, un carril, que sube unos metros la ladera de la Sierra de Peñarrubia, nos lleva a un aparca-miento y, desde allí, un sendero nos lleva hasta una antigua casilla, hoy restaurada y convertida en mirador de aves.Desde esta instalación, rehabilitada en los últimos años, se puede contemplar una panorámica inmejorable de la gran pa-red y de sus abrigos naturales. Desde el mirador a cubierto se divisan aves rapaces, insectívoras y, en muchas ocasiones, tendremos la suerte de avistar a las cabras monteses en su medio.Las vistas sobre el embalse del Guadalteba y sobre las insta-laciones del Parque Guadalteba son magníficas y nos permi-ten disfrutar de una síntesis del paisaje de la comarca.Desde la ladera contemplamos la situación de la antigua villa de Peñarrubia, hoy totalmente destruida y las terrazas del Guadalteba que conserva los valiosos yacimientos prehistóri-cos, romanos y visigodos anteriores a la población que sobre-vivió hasta que sus vecinos fueron expulsados a principios de los años setenta.
130
2: TAJO DEL MOLINO Y CUEVAS (Teba)
En la carretera C-341 que une Ronda con Campillos se abre, en el kilómetro ( ) el extraordinario cañón en calizas conocido como Tajo del Molino, por donde discurre el río de la Venta. El Desfiladero se formó durante la emersión de los fondos ma-rinos calizos durante el Jurásico, la disolución de las rocas cargadas de carbonato cálcico por el agua propició el fenómeno de la karstificación, con lo que la presencia de cavidades es muy numerosa.El río de la Venta discurre normalmente contaminado, pero eso no impide la presencia de una flora y una fauna de ex-traordinario interés. Mención especial merece la presencia de grandes rapaces como los buitres o los más escasos alimoches. Además de rapaces nocturnas. Las cabras monteses y los zorros marcan la presencia de mamíferos, aunque los más abundantes mamíferos son los voladores (murciélagos) que utilizan las cuevas. Respecto a la flora destaca un matorral mediterráneo con presencia de palmas, romeros, esparrague-ras, y una gran variedad de plantas rupícolas, siendo fre-cuentes entre el final de invierno y la primavera la existencia de orquídeas.Las cuevas más interesantes son las de Las Palomas de Teba, un sistema subterráneo que albergó refugios de comunidades prehistóricas, pinturas rupestres y enterramientos (se hablará de ellas en la ruta de la prehistoria).
131
3: BOSQUE DE RIBERA DEL RÍO GUADALTEBA EN OR-TEGÍCAR (Cañete la Real).
Un desvío pobremente señalizado en la carretera A-356 (Ar-dales-Ronda) que indica Cortijo de Ortegícar, situado en una de las pocas rectas del recorrido, nos sitúa, unos quinientos metros después, hasta las primeras construcciones relaciona-das con el gran cortijo de Ortegícar, antigua alquería medie-val que conserva una torre levantada en ladrillo. Antes de subir la cuesta final, a la derecha, junto a unos corrales se puede dejar el vehículo y cruzar el puente del siglo XIII, típi-camente medieval que, con su único arco, permite el paso del río Guadalteba.Las orillas del río está poblada de un boque de ribera de gran interés y belleza, con grandes ejemplares de olmos, álamos y sauces que cubren a modo de bóveda el cauce y albergan una vida de aves entre las que destacan en primavera los ruiseño-res.El simple descanso junto al puente medieval, a la sombra del bosque, escuchando el canto de las aves, ya es pretexto sufi-ciente para convertir este íntimo espacio natural e histórico en uno de los puntos más relajantes de la comarca del Guadal-teba.
132
4: FUENTE DEL NACIMIENTO (Cuevas del Becerro)
Entrando en pleno casco urbano de Cuevas del Becerro, sin despegarnos de la carretera o del paseo que nos lleva al Naci-miento. Un manantial asociado a los cerros y sierras calizas que se levantan tras ella y que alimentan a la población gra-cias a sus grandes bolsadas de agua subterránea.La presencia de estas montañas conformando un circo en torno a la población de cuevas del Becerro, incluso la meseta donde se alza el casco urbano, un auténtico depósito de traver-tinos (fósiles de plantas vinculados a las fuentes prehistóri-cas), evidencian la relación de este pueblo con el agua.Una influencia que determinó, con seguridad, la implanta-ción de industrias manufactureras de cerámicas para enva-ses (ánforas) y hornos durante la época romana.La fuente del Nacimiento está restaurada y preparada como área de descanso del municipio y desde ella parte una ruta que lleva paralelos el camino para los paseantes y para el agua que, desde este punto, forma parte de una de las cabeceras del río Guadalteba.
133
5: SIERRAS DE CAÑETE LA REAL Y COLONIA DE BUI-TRES
A Cañete la Real se accede por la carretera Ardales-Ronda (A-356) o desde la general Antequera-Jerez de la Frontera A-382. También hay algunas otras carreteras locales, pero son más lentas.Una vez en la villa el acceso a sus sierras es relativamente fácil, por caminos o a pie, por numerosos senderos. Desde la población, con algo de suerte, se visualizan, recortados en los farallones, las siluetas de decenas de buitres que esperan, pacientemente erguidos, o sobrevolando los cielos, a que los ganaderos trasladen a sus comederos algunos despojos para que, rápidamente, se concentren e inicien el festín carroñero. En esos minutos es fácil fotografiar a estas grandes aves en diversas actitudes, aunque no debe molestárseles en ningún caso. Es necesario, por tanto, el uso de cámaras con teleobjetivos. En las sierras de Cañete y en sus numerosos cortados y paredes anidan muchas especies de aves que pueden contemplarse con prismáticos. Disfrutemos de estas montañas y de los paisajes que se contemplan desde ellas.
134
6: LAGUNAS DE CAMPILLOS
La reserva natural de las Lagunas de Campillos comprende ocho espacios lacustres que rodean la población. Realmente estamos ante un proceso, mitad natural mitad humano, de desecación de una gigantesca laguna que ocupaba una gran extensión entre los términos de Fuente de Piedra, Sierra de Yeguas, Antequera, Campillos y Almargen.Las Lagunas de Campillos más interesantes para el visi-tante esporádico o para el aficionado a la ornitología son las conocidas como Laguna Dulce, Laguna Salada y Capacete, porque en ellas es más frecuente la presencia de numerosas aves acuáticas. En primavera es normal contemplar patos de distintas familias y todo tipo de aves que caminan sobre los limos de las orillas. Pero es la presencia del Flamenco Rosa la que permite al observador contemplar la importancia real de estos enclaves situados en los llanos de la Comarca del Gua-dalteba.En la carretera A-382 Campillos-Archidona, a menos de dos kilómetros de la primera población, se encuentra un mirador de aves sobre una de las lagunas, posee aparcamiento para ve-hículos, caseta y algunas mesas y bancos. Respétalos.
135
7: ACEBUCHAR DE LA SIERRA DE LOS CABALLOS (Sierra de Yeguas)
Entre la población de Sierra de Yeguas y la barriada de Nava Hermosa, un macizo calizo, que atesora una importante re-serva de agua subterránea, Esta sierra que no presenta gran-des morfologías de barrancos y cortados, sino que ha sido modelada por la erosión química del agua y muchos de sus afloramientos rocosos están tapados por una superficie de terra rosa, ese típico barro rojo fértil que favorece la vida de plantas y animales, conserva uno de los mejores bosques de acebuches de Málaga.El acebuche es un árbol autóctono, su vinculación con los ha-bitantes de la prehistoria está más que demostrada por el con-sumo de su pequeña aceituna, encontrándonos ante el olivo original de la Península Ibérica y aunque hoy día no tenga mucha importancia, su valor en la antigüedad era enorme al considerarse la “madre” de los mejores olivos de la Bética, una vez injertados en la variedad que traían los antiguos comer-ciantes y colonizadores mediterráneos.Estos bosques de acebuches, representan una importante re-liquia del auténtico Bosque Mediterráneo. Su aspecto de oli-vo bravío no debe confundirnos, estamos ante una auténtica fortaleza de la naturaleza.
137
SEGUNDA RUTA NATURALEZA
A: MIRADOR DE LOS EMBALSES GUADALHORCE Y GUADALTEBA (Campillos)
Situado a un kilómetro del inicio de la carretera MA-451 que une la coronación de las presas de Guadalteba-Guadalhorce con la general A-357, una escalinata nos permite subir a este privilegiado mirador de los embalses. La panorámica que se divisa desde el mirado es magnífica, y nos permite compren-der la magnitud de la naturaleza que hizo confluir los cursos fluviales junto al tajo de los Gaitanes, que se alza como si fuese una barrera infranqueable para los humanos. Los grandes bosques de pinos y las escolleras de las obras hi-dráulicas ponen un contrapunto verde y blanco al cambiante color de las aguas. A la izquierda el Guadalhorce, salado y poco útil para el consumo humano, a la derecha el Guadalteba, bajos los pinares del cerro de las Aguilillas, al fondo, si el día está limpio, el valle del Turón y la Sierra de las Nieves.Entre las presas, el cerro del Castillón de Gobantes que fue, durante la antigüedad, una fortaleza desde finales de la prehistoria para convertirse, con el paso del tiempo, en una ciudad fortificada ibérica y por fin romana. Disfrute de este paisaje montañoso y de sus matices en silencio y sin arrojar basuras. Gracias.
138
B: PRESA DEL CHORRO, MIRADOR DE LOS EMBALSES, GAITANEJO Y ALMORCHÓN (Ardales)
En la carretera de Parque Ardales, a orillas del Pantano de El Chorro, bautizado por el Rey Alfonso XIII como Embalse del Conde de Guadalhorce, se encuentra la coronación de este pio-nero depósito de agua para Málaga. Construido entre 1914 y 1921, todavía admira sus formas, una media luna de piedra tallada que demuestra el intento del ser humano por vencer a la naturaleza. Junto al paseo de la coronación, el Sillón del Rey, que nos muestra la mesa de piedra con los datos de la visita real y, quinientos metros más adelante, un túnel en la carretera que nos llevará al inicio de un carril que serpentea por la ladera del Almorchón y nos interna en el Paraje Natu-ral del Desfiladero de los Gaitanes.Si visitamos el mirador principal, al que se accede sin coger el desvío que tiene una barrera (que nos llevaría a la entrada del Cañón de Gaitanejo), terminaremos el camino, que se puede hacer en vehículo normal, en un aparcamiento junto al mira-dor que nos interesa. Desde él, se puede contemplar una vista de las tres presas hidráulicas que conforman el complejo del Guadalhorce y una panorámica del valle del Turón. Si decidimos adentrarnos caminando por el carril donde está la barrera debemos saber que supone andar dos kilómetros de ida y dos de vuelta, con una mediana pendiente y que no en-contraremos agua potable en el camino. Este carril para ve
139
hículos oficiales y de la compañía eléctrica, permite el acceso peatonal al Pico del Convento en el Almorchón o a la entrada del primer cañón del Desfiladero de los Gaitanes.Si decidimos subir al Almorchón la caminata será más fuerte y el premio por la cumbre será extraordinariamente compen-sador, puesto que la panorámica del Desfiladero de los Gaita-nes a vista de pájaro ya compensa, con creces, el esfuerzo.Si decidimos seguir cuesta abajo, camino del río, nos topare-mos con una gran edificación en piedra asociada a una presa rebosadero, si pasamos entre el edificio y la presa un camino nos colocará a la entrada del Desfiladero de los Gaitanes, jus-to en el primer cañón que se conoce como Gaitanejo, donde se inicia el famoso “Caminito del Rey”, construido entre 1901 y 1906, hoy abandonado y cerrado al público por razones, más que obvias, de gravísimo deterioro. Volveremos cuando esté arreglado y acondicionado para su visita.
140
C: DESFILADERO DE LOS GAITANES – EL CHORRO (Ar-dales)
La carretera que une los embalses con Ardales tiene un úni-co cruce en el Puerto de las Atalayas, desde allí parte un ra-mal que nos lleva a la Estación de El Chorro. Esta es la ruta que debemos iniciar si deseamos ver las paredes de salida del Desfiladero de los Gaitanes. Una vez recorrido unos cuatro kilómetros, nos encontraremos un desvío señalizado como Bobastro, debemos dejarlo para más tarde y seguir hasta que veamos la pequeña pero atractiva ermita de Villaverde, reedi-ficada junto a un cementerio vinculado a los mozárabes de Omar ben Hafsun.Unos cuatrocientos metros después de la ermita construida en los años sesenta, llegamos a una curva en la carretera desde donde vemos la impresionante vista de las paredes de El Cho-rro, los estratos verticales, el Caminito del Rey, el puente acue-ducto, el túnel y puente de hierro de la línea Málaga-Córdoba. Como es imposible aparcar el vehículo, podemos seguir hasta que veamos una fuente con dos caños, de época de Benjumea, justo después se puede aparcar los vehículos sin problemas y podemos ver la panorámica de las paredes reflejadas en el vaso inferior del complejo hidroeléctrico de la Encantada.
141
D: MIRADOR DE BOBASTRO (Ardales)
Si retomamos la carretera y volvemos a pasar junto a la ermi-ta, en dirección a Ardales o los embalses, tomaremos el desvío hacia Bobastro y subiremos esta carretera de montaña hasta el final (termina en un pequeño aparcamiento sobre un ba-rranco con impresionantes vistas).El mirador nos permite contemplar una panorámica que se inicia a la izquierda en las paredes de El Chorro y las sierras del Valle de Abdalajís, bajo ella la estación de ferrocarril y la pequeña barriada aneja, las sierras del arco montañoso ma-lagueño se recortan en el paisaje hacia el este. Tras la cumbre de la Huma, la más próxima e impresionante, se divisan las sierras de las Chimeneas, Torcal y Pedriza (Antequera), los Tajos de Gomer (Alfarnate), Las cumbres de la Maroma en Sierra Tejeda y detrás, en días claros, los picos de Sierra Ne-vada. Hacía el sur todos el complejo de montes de Málaga, par-te de la Hoya, la Sierra de la Pizarra y al fondo, las sierras de Calamorro y Mijas. Por fin, el río Guadalhorce serpentea entre las montañas bajo nuestros pies.Si volvemos la vista al interior de las mesetas donde nos en-contramos (las Mesas de Villaverde), están repleta de restos arqueológicos que se tratarán en la ruta medieval.
142
E: SUBIDA A LA SIERRA DE ALCAPARAÍN POR CARRA-TRACA (Carratraca)
La villa de Carratraca parece un balcón asomado a la sierra de Alcaparaín que tiene enfrente, un macizo de calizas que genera numerosos manantiales de los que beben poblaciones como Ardales, Casarabonela y la misma Carratraca, una sie-rra que conserva todavía algunos bosques de pinos autócto-nos, una rica fauna, una impresionante flora, con algunas plantas autóctonas (Viola Carratraquensis, entre otras) y, también hay que decirlo, algunas canteras.La subida puede realizarse desde el camino que bordea la fal-da noreste con dirección a Casarabonela, que pasa junto a la cantera y, algo después, junto a las ruinas de la Casa de la Curra, cerca de ella, en pleno barranco, se sitúa la sima de Los Murciélagos, que conserva una importante colonia de estos mamíferos y restos de enterramientos neolíticos. Estos sende-ros que suben a las cumbres están reservados a montañeros. Sin embargo, desde el camino que asciende desde el puerto de montaña que recorre la carretera entre Carratraca y Ardales que empieza entre cipreses, nos conducirá un zigzag hasta una casa conocida como del Guardia Marina. Desde allí, el camino, siempre ascendente y duro, nos sube a la cumbre de Alcaparaín, donde las vistas recompensarán el esfuerzo.
143
F: SUBIDA A LA SIERRA DE ALCAPARAÍN POR ARDA-LES (Ardales)
Desde el centro de Ardales parte la carretera que nos lleva a El Burgo, a unos cinco kilómetros encontramos el desvío que nos sitúa junto al cortijo de El Capellán, es un carril que puede hacerse en coche, aunque lo realmente interesante es hacerlo a pie, hasta subir, sin problemas, salvo la pendiente continua-da, hasta el pico que se dibuja, desde el principio, como cumbre principal de esta cara oeste de la sierra de Alcaparaín.Los grandes cortados y barrancos, refugio de numerosas ca-bras monteses y de rapaces como las águilas reales, halcones y búhos, se nos presentan inaccesibles. La subida, fuerte, aunque sin peligros, por la anchura del camino, nos sitúa so-bre el valle del río Turón, divisando desde su nacimiento en la Sierra de las Nieves, hasta su entronque en el Chorro, inclu-yendo una vista completa del embalse Conde de Guadalhorce y las ruinas del castillo de Turón.Son frecuentes las grietas y simas en el recorrido aunque, sólo si el caminante tiene mucha experiencia en la montaña, debe aventurarse a abandonar la seguridad del sendero. La culminación de la subida nos sitúa en los llanos de Alcapa-raín, desde allí, si se puede coordinar los vehículos, en vez de regresar por el mismo camino, se puede bajar por el sendero de Carratraca.
147
RUTA DE LA PREHISTORIA
1: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PREHISTORIA (Ardales)
Situado en el casco urbano de Ardales, junto al edificio del Centro Cultural, el museo de Ardales es una institución cul-tural abierta desde 1992, que en la actualidad está reconvir-tiendo parte de sus instalaciones en centro de interpretación de la prehistoria de la comarca del Guadalteba. Los contenidos arqueológicos de la prehistoria expuestos en las salas son de un gran interés científico, con piezas de los grupos de cazadores recolectores del todo el Paleolítico, impor-tantes colecciones del Neolítico, edad del Cobre y del Bronce y hasta el mundo de Tartessos. Respecto a la relación con el arte rupestre contenido en la cueva de Ardales, el centro de interpretación expone todos los materiales arqueológicos del extraordinario yacimiento y ofrece una valoración de su in-terés científico a nivel europeo. El hecho de exponer piezas ori-ginales junto a los paneles informativos ofrece al visitante la posibilidad de entender los modos de vida a lo largo de la prehistoria, siendo un complemento ideal para la formación de los estudiantes.Como centro museográfico, esta institución cierra los lunes.
148
2: CUEVA PREHISTÓRICA DE DOÑA TRINIDAD (Ardales)
En el Centro de interpretación de la prehistoria, situado en el edificio principal del Museo de Ardales, se coordinan las vi-sitas guiadas al interior de la cueva prehistórica, que tienen como objetivo principal la posibilidad de contemplación direc-ta del arte rupestre paleolítico y algunos de los enterramien-tos que conserva el yacimiento. El modelo de visita obliga a reservar la fecha con alguna anticipación, dado que la cueva mantiene un régimen de cuidados muy rigurosos que han permitido conservar el arte desde hace treinta mil años. Los grupos pequeños y el hecho de ser un recorrido largo que sitúa al visitante junto al arte prehistórico sin barreras arquitectó-nicas, confiere a la visita un interés añadido de compartir, fí-sicamente y realmente, un lugar privilegiado que perteneció, como edificio cultural, a nuestros más remotos antepasados.El arte arcaico de la cueva de Doña Trinidad Gründ es de los más interesantes del Mediterráneo, las manos negativas ae-rografiadas, las marcas topográficas ejecutadas con los dedos manchados de óxidos rojos, junto con los animales (caballos, ciervos, cabras, peces) y las figuras humanas femeninas, conforman el más numeroso conjunto gráficos del Paleolítico del sur de Europa.
149
3: NECRÓPOLIS DE LAS AGUILILLAS (Campillos)
Localizada en el cerro de Las Aguilillas, que vierte aguas a las orillas de los embalses del Guadalteba y al Conde del Gua-dalhorce-El Chorro y, por tanto, situado en plena confluencia de los embalses. Al yacimiento se accede desde un carril que parte del estribo derecho de la presa del Guadalteba, junto a unas casas destinada a los trabajadores de los embalses. Tras un ascenso por el camino principal de unos dos kilómetros y medio que, en un momento, pasa junto a una pequeña cante-ra de areniscas abandonada, se dejará el vehículo y desde allí se camina por la parte de atrás de la cantera, por un sendero que lleva hasta la parte superior del cerro, repoblado de pinos, y allí, hacia el sur, en uno de sus claros, aparecen, junto a un afloramiento de areniscas, las primeras tumbas excavadas en la roca. A unos doscientos metros más al sur, se conserva el resto de enterramientos. Estas estructuras fueron excavadas arqueológicamente en la década de los noventa y ofrecieron un interesante material funerario, además de numerosas he-rramientas de los propios constructores. Los enterramientos se realizaban en cámaras y nichos tallados en el interior y las fechas arrojadas por la investigación indican que fueron realizadas entre los años 2000-1900 antes de nuestra era.
150
4: ALDEA PREHISTÓRICA DE PARQUE GUADALTEBA (Campillos)
En la carretera general A-357 Campillos-Málaga, en el des-vío situado en el kilómetro 11, que entronca con la antigua carretera de Peñarrubia, un paseo entre melias pasa junto a los edificios sede del Parque Guadalteba, oficinas desde donde se gestionan los asuntos comarcales. Al inicio de estas obras se detectó un importante yacimiento arqueológico que posibi-litó el traslado de los edificios y el estudio del patrimonio en-terrado. Se han encontrado numerosos restos de la presencia del hombre prehistórico en esta terraza sobre el río Guadalteba. Desde el Paleolítico Inferior hasta la edad del Bronce. Desta-cando en una de las cuadrículas la presencia de los restos de una cabaña con un pequeño horno y algunas otras construc-ciones asociadas.Este tipo de viviendas ovaladas perduran desde el tercer mi-lenio antes de nuestra era hasta la llegada de los primeros comerciantes fenicios, cosa que ocurre en torno al siglo VII antes de nuestra era. Sin embargo, después de algunos siglos vinculados con el hábitat, la población se traslada (probable-mente a lo que fue Peñarrubia) y la zona se convierte en una necrópolis hispano romana y visigoda.
151
5: CUEVA PREHISTÓRICA DE LAS PALOMAS (Teba)
Un pequeño desvío situado muy cerca del arranque del puen-te, en un ensanche que nos permite contemplar el Tajo del Mo-lino, donde podemos aparcar vehículos y e iniciar el ascenso, primero por un camino y después por un sendero perfectamen-te habilitado, que lleva directamente a la boca de entrada de la cueva de las Palomas de Teba. La cueva de las Palomas tiene una larga trayectoria de investigaciones científicas, en ellas se descubrieron niveles arqueológicos prehistóricos de varias épocas y algunos enterramientos. Además, en una de las bo-cas de su complejo subterráneo, colgada sobre el tajo, se loca-lizaron pinturas rupestres del tipo esquemático ejecutadas en color rojo. Son motivos relacionados con estelas funerarias.El complejo subterráneo de las Palomas en Teba está inmer-so, en la actualidad, en un proceso de recuperación, dado que había permanecido muchos años totalmente abandonado. La protección del yacimiento implica la colocación de rejas de se-guridad y la limpieza del interior, hasta conseguir la habili-tación imprescindible que permita su visita cultural. La gran espectacularidad del espacio natural en el que se encuentra el yacimiento, aumenta el interés por conocerlo y refuerza la impresión positiva de compartir una espacio natural y patri-monial de la comarca del Guadalteba.
152
6: MUSEO ARQUEOLÓGICO DE TEBA
El museo arqueológico de Teba se abre en los bajos del ayunta-miento de la localidad, situado en la plaza de la villa condal. Pese a que ocupa un local reducido, la espectacularidad de sus contenidos es tal que minimiza la falta de un espacio más adecuado a la calidad de la colección.La prehistoria de Teba está representada en dos vitrinas situa-das al inicio de la galería principal del museo, en la primera se exponen algunos bifaces del Paleolítico inferior y algunas piezas de sílex del Paleolítico Medio. El resto de contenidos son cerámicas decoradas, sílex y algunos elementos de ador-nos procedentes de la cueva de las Palomas, pertenecientes al Neolítico. En la segunda vitrina se exponen vestigios de las edades del Cobre y Bronce: platos y fuentes, algunos cuen-cos, láminas de sílex, herramientas pulimentadas y algunos elementos metálicos como las puntas Palmela y los puñales de remaches. Además, unos ídolos en piedra completan el pa-norama arqueológico expuesto en el museo.Las nuevas investigaciones arqueológicas prehistóricas pre-vistas en el municipio actualizarán el panorama prehistórico de este municipio, tan importante en épocas posteriores.
153
7: ABRIGO DE LA CASILLA DEL BÚHO Y MUSEO AR-QUEOLÓGICO (Cañete la Real)
A unos dos kilómetros de Cañete la Real en dirección a la barriada de Las Atalayas, un carril empinado pero corto lleva a la edificación rural que se conoce como Casilla del Búho. Detrás de ella, un sendero paralelo a la base de la gran pared, de unos doscientos metros, nos sitúa en la abertura abocina-da del abrigo natural que conserva el panel de arte rupestre prehistórico.La hornacina más profunda es la que conserva la constela-ción de trazos, manchas y puntuaciones, pintadas en rojo y negro, que representa, seguramente, una escena de pastoreo. Este tipo de arte, denominado esquemático por sus formas, era un modo de representación gráfico de las formas de pensar y vivir de las tribus ganaderas y agricultoras de hace cin-co mil años. La Casilla del Búho forma parte de un nutrido grupo de lugares pintados en la comarca del Guadalteba y en la serranía de Ronda que, de una forma u otra, jalonan los territorios naturales y económicos de estos grupos humanos que se asentaron, definitivamente, en esta zona del sur de la Península Ibérica. El futuro museo situado en la torre del castillo medieval de Cañete la Real expondrá algunas piezas prehistóricas que completarán la visión histórica de la ocupa-ción humana en este municipio.
154
8: SALA ARQUEOLÓGICA DE ALMARGEN (Almargen)
En Almargen se descubrió hace algunos años una extraordi-naria pieza arqueológica perteneciente a la edad del Cobre. Se trata de un ídolo esculpido en mármol y totalmente pulido que representa una doble imagen. Por una parte una faz an-tropomorfizada a modo de cejas, nariz y ojos que en su parte baja tiene un vientre abultado. Con probabilidad se trata de una representación femenina. La otra parte de la pieza, que ocupa el extremo contrario, está esculpida a modo de falo. La conjunción de las dos representaciones, la una femenina y la otra masculina, ofrece un aliciente interpretativo y fun-cional más que notable. Hasta el punto de que la bisexuali-dad del ídolo provoca, en algunas personas de nuestra época, aplicaciones propiciatorias para el embarazo, por lo que sigue demostrando ciertos poderes como ídolo del presente. La pieza, realmente es extraordinaria, y es la culminación artística de una serie de esculturas, todas ellas ejecutadas más torpemente y en otros materiales menos nobles, que se realizaron durante el tercer y segundo milenios antes de nuestra era. La futu-ra sala arqueológica de Almargen, junto al ayuntamiento expondrá ésta y otras piezas arqueológicas excepcionales del municipio.
159
RUTA IBERO ROMANA
1: MUSEO ARQUEOLÓGICO DE TEBA
La colección de materiales ibéricos y romanos expuesta en el Museo de Teba es magnífica, destacan numerosas piezas de primer orden que, acompañadas de otras muchas, describen claramente al visitante la gran importancia que esta zona tuvo durante la protohistoria y la antigüedad.De época ibérica atrae nuestra atención, por su singularidad, la colección de esculturas: los restos de un gran toro (fuera de vitrina), la talla de un carnero espléndido, realizado en un bloque de arenisca y un retrato humano en mármol. Además, varias urnas en cerámica pintadas y exvotos completan la co-lección ibérica del museo de Teba.La representación de época romana en es todavía más inte-resante, con un repertorio de pedestales decorados o inscritos de gran valor documental que reflejan la vinculación de al-gunas familias residentes con el poder. Destaca el pedestal de los erotes que representa a niños alados, la escultura de un togado y el retrato en mármol blanco del emperador Tiberio. La vitrina expone una gran cantidad de materiales arqueo-lógicos entre ellos un pequeño retrato de un barbado. De época visigoda, medieval y castellana se exponen numerosos restos arqueológicos que reflejan claramente la importancia de la villa condal.
160
2: ESTELA Y ESPADA TARTÉSSICA DE LA SALA AR-QUEOLÓGICA DE ALMARGEN
En la sala arqueológica que se abrirá próximamente en Al-margen se expondrán dos piezas arqueológicas de gran mag-nitud científica y patrimonial. Se trata de una espada tarté-ssica del tipo lengua de carpa, muy frecuente en la zona de la Ría de Huelva y Río Tinto, atribuible a los pueblos metalúrgi-cos que ocuparon este territorio del sur de la Península Ibérica durante gran parte del primer milenio antes de nuestra era. No son frecuentes estos hallazgos, dado su carácter de objeto de prestigio y debió estar vinculada con un personaje pertene-ciente a un linaje muy superior en la jerarquía de estos pobla-dos del Guadalteba. Quién sabe si la segunda pieza perteneció al mismo personaje y estamos ante un gran militar de hace más de dos mil setecientos años. Se trata de una gran losa de piedra que, en una de sus caras, tiene grabadas la figura de un hombre con las manos y piernas entreabiertas, tocado con un casco, junto a él, un gran escudo y un arma tipo lanza o gran cuchillo. Este tipo de estela funeraria son escasas en nuestra provincia, estando más relacionadas con la zona occidental de la Penín-sula Ibérica (Extremadura, Andalucía Occidental y el sur de Portugal).
161
3: SÁBORA Y MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CAÑETE LA REAL
La población indígena vinculada con la actual villa de Ca-ñete la Real remonta sus orígenes a la prehistoria, de hecho se han encontrado numerosos vestigios de la edad del Cobre. Además, en cerro Sábora, situado frente al castillo de Cañete, que corona el casco urbano actual, se estableció la población ibérica, rodeando parte de la montaña con murallas. Tras la invasión romana los saborenses decidieron solicitar un per-miso para implantar parte de la población en la zona llana, lo que le fue concedido por Vespasiano en un decreto que figuró en una tabla de bronce. Los restos arqueológicos conservados al pie de la sierra, a unos dos kilómetros y medio del casco urbano en dirección al cruce de la carretera de Ardales-Ron-da, junto al cortijo de Fuente Peones, principal aporte de agua subterránea que alimenta la población. Allí, confundidos con los cultivos y las construcciones actuales, se observan sillares y restos de tégulas que demuestran la existencia de esta inte-resante población romana. En el futuro, el museo de Cañete la Real exhibirá varias estelas inscritas y vestigios arqueológi-cos que nos permitirán conocer esta interesante página de la antigüedad del Guadalteba.
162
4: HORNOS ROMANOS DE CUEVAS DEL BECERRO
La gran cantidad de agua que brota del nacimiento de Cue-vas del Becerro ha sido aprovechada por la población desde sus orígenes, tal y como demuestran los restos de la pequeña al-dea agrícola del Bronce final que se detectó en el espolón este de la meseta natural donde se asienta el casco urbano, aldea que perdura hasta la época ibérica y que, con posterioridad, se abandona en época romana al trasladarse a la zona central de la meseta, junto al curso fluvial. En esa vega se construyen varias edificaciones que han sido interpretadas como una zona industrial relacionada con la fabricación de envases en cerámica, las típicas ánforas que se usaban para el transporte del vino y, sobre todo, del aceite. Los edificios más significa-tivos que se han conservado son los hornos de época romana, que demuestran por su calidad y cantidad, que nos encon-tramos ante un proceso de carácter industrial, organizado a nivel comercial y con una proyección que, como mínimo, abastecía de recipientes a las explotaciones agrícolas de la co-marca del Guadalteba en sus transacciones comerciales. Las instituciones han construido un edificio protector que permi-tirá la recuperación de estos hornos y sus puesta al público en un futuro centro de interpretación.
163
5: CERRO DE LOS CASTILLEJOS DE TEBA
Situado en la carretera A-356 Ronda-Ardales, frente a la Venta de Diego “Verita”, el cerro de los Castillejos destaca en el paisaje por su forma y una antigua cantera de caliza roja que tiene en su extremo oriental. La subida a los Castillejos se hace por un carril que circula entre olivos y tierras de cereal hasta colocarnos bajo la ladera empinada que culmina en las murallas, visibles, de la acrópolis ibérica.Pese a que ha sido muy atacado por los saqueadores que con sus detectores han destrozado el área de la necrópolis y la zona del poblado, el cerro de los Castillejos debería ser más respeta-do y reconocido por su extraordinario valor patrimonial en el contexto de la formación del territorio hasta época romana.Los materiales que ha podido recuperar el museo arqueológico de Teba demuestran la importancia de la población que allí se ubicó y las amplias relaciones estratégicas que establecerían con los comerciantes mediterráneos y con los otros pueblos asentados en el valle del Guadalquivir.
164
6: MUSEO Y PEÑA DE ARDALES
La roca que corona el casco urbano de la villa de Ardales, co-nocida como la Peña de Ardales ha sido, además de la postal referencia de esta población, el lugar donde se asentaron las primeras tribus de la edad del Cobre hace unos cinco mil años. Con posterioridad, sus farallones se transformaron en un po-blado fortificado ibérico y en un punto de control de las vías romanas, incluso pudo erigirse un templo, destruido y reapro-vechado durante la Edad Media como mezquita. La Peña de Ardales, conserva numerosos vestigios de todas las épocas y, en ella, un pequeño museo alberga una interesante colección que nos transporta a este recorrido diacrónico por los últimos cinco mil años de historia de esta villa. En el extremo occidental del casco urbano encontramos el puente romano de La Molina, uno de los pocos testimonios de este tipo de obras de ingeniería romanas que conserva en uso la provincia de Málaga. El puente, con tres arcos de medio punto, realizados con sillares de arenisca, mantiene sus taja-mares o chuchillas para encauzar las avenidas del río Turón. Desde el puente, los caminos de Cañete la Real y de Teba nos permiten acceder a la Serranía de Ronda y a la campiña del Guadalteba por las antigua vías romanas.
165
7: CERRO DEL CASTILLÓN DE GOBANTES EN CAMPI-LLOS
En el punto de confluencia de los tres ríos que recorren el cen-tro de la provincia de Málaga: el Guadalhorce, el Guadalteba y el Turón, situado a las puertas del Desfiladero de los Gaitanes y actuando como cierre a las vías naturales que comunican las zonas abiertas de las campiñas interiores con el Guadal-quivir, un cerro, desgajado de las sierras de alrededor y, por tanto, solitario, se erige en la clave de los profundos valles que aquí se encuentran. No sólo pasa el agua a sus pies, también pasaron, en la antigüedad, la fauna y las personas que, ne-cesitadas de la lógica movilidad, atravesaban los territorios del Guadalteba constantemente. En esta montaña, conocida como Cerro del Castillón de Gobantes, pertenecientes al térmi-no de Campillos, hoy ocupado por las oficinas centrales de la gestión de las presas del Guadalhorce, organismo dependiente de Cuenca Mediterránea, se situó una de las más importan-tes ciudades protohistóricas de la Comarca del Guadalteba. Se trataba de un lugar que se fundó por los pobladores prehistó-ricos, pero que alcanzó su principal función estratégica du-rante toda la fase ibérica, cuando se fortifica y se organiza una población que ejerció un control sobre todo el territorio del Guadalteba y sus pasos naturales. Por su función actual, no está permitido el paso a este yacimiento.
166
8: ZONA ARQUEOLÓGICA ROMANA DE PEÑARRUBIA
En la antigua carretera que unía los embalses, por su salida norte, con la población de Campillos, cerca de la actual sede de Parque Guadalteba, se situaba la antigua población de Peña-rrubia. Hoy totalmente destruida y, en parte, inundada por las aguas del embalse del Guadalteba.Recorriendo la calle principal que pasaba junto a la iglesia (hoy un gran montón de escombros) y acercándonos a las orillas, percibiremos un escalón natural en el terreno de al menos cinco metros de alto. En esta plataforma superior se encuentran los restos de una era y en ella se encontró un gran cementerio hispano romano y visigodo, que todavía pue-de contemplarse, aunque con el deterioro del paso del tiempo. Junto a la necrópolis surgen numerosos muros de edificios que se atribuyen, por los vestigios arqueológicos que afloran, a la ocupación romana de esta población que atesora, probable-mente, bajo los escombros de sus casas destruidas por la picota de los años setenta, la historia de un pueblo milenario. Este yacimiento se ha delimitado y protegido por Parque Guadal-teba, aunque se permite el acceso de los ciudadanos, siempre que actúen con respeto, tanto para el patrimonio arqueológico, como para las propias ruinas de la población de Peñarrubia.
171
RUTA MEDIEVAL
1: CASTILLO DE CAÑETE LA REAL Y CENTRO DE IN-TERPRETACIÓN
La fortaleza de Cañete la Real, el Hisn Qannit de las cróni-cas medievales, es una fortaleza que se construyó por la tribu de los Banu Jali, adaptada a la montaña de caliza donde se ubica. Sus lienzos de murallas y sus torres conformaron tres grandes compartimentos interiores. El más bajo serviría de zona defensiva y de almacenes generales, vinculado con la problación, a la que se accedía por una puerta principal. El segundo recinto conserva numerosas estancias y viviendas de la guarnición, con un gran aljibe octogonal. Por ultimo, el espacio destinado a alcázar lo ocupan la gran torre cuadran-gular y diversas estancias de cocinas, aljibes, etc.En el interior de la torre principal se instalará el centro de interpretación de la Edad Media de la comarca del Guadalte-ba. Dividido en tres plantas interiores y una terraza superior, la primera sala estará dedicada a los orígenes de Cañete la Real; la segunda, a la historia del castillo de Cañete la Real y, la tercera, a los castillos del Guadalteba. Por fin, la terra-za nos permite contemplar el impresionante territorio del que esta fortaleza era vigía. El centro expondrá numerosas piezas originales de gran interés histórico.
172
2: TORRE ALQUERÍA DE ORTEGÍCAR Y PUENTE MEDIE-VAL SOBRE EL GUADALTEBA (Cañete la Real)
Situado en un desvío no asfaltado de la carretera A-356 Ron-da-Ardales, en el kilómetro ( ), un carril nos lleva, hasta el actual cortijo de Ortegícar, desde el aparcamiento exterior po-dremos contemplar la torre de la antigua alquería medieval. Al no ser un edificio público, el acceso al cortijo no está regu-lado y sólo puede visitarse con permiso de los propietarios. Du-rante toda la Edad Media el lugar estuvo en la zona de guerra entre los nazaríes y los castellanos, por lo que fue muy dispu-tado, cayendo en manos de unos y otros varias veces.Las magníficas tierras que lo rodean son, precisamente, el motivo principal de este gran edificio, que controlaba la pro-ducción agraria de toda esta parte de la vega del Guadalteba. Junto al río, el puente medieval permanece, como un tesoro oculto bajo la sombra de los grandes árboles, abierto como úni-co paso entre Ardales por el camino de la sierra de Ortegícar y el propio Cañete la Real.Su forma es apuntada en la zona de carruajes, con muros protectores y suelo de cantos. Al río, el arco es de medio punto, de ladrillo, aunque los dos potentes arranques están cons-truidos con sillares. El puente medieval de Ortegícar es uno de esos enclaves en los que, paradójicamente, ha pasado todo el mundo sin pasar el tiempo.
173
3: CASTILLO DE LA PEÑA DE ARDALES Y MUSEO AR-QUEOLÓGICO
La sajrat Fardaris de la revuelta de Omar ben Hafsun es una fortificación totalmente adaptada a las paredes verticales de la peña caliza que preside la población de la villa de Arda-les. Mandada fortificar en 883 por el propio Hafsun al prin-cipio de sus enfretamientos con el emirato cordobés, cuando la revuelta de los de Bobastro necesitaba unos castillos pro-tectores. Aunque fue en época nazarí cuando se configura militarmente en dos grandes recintos. El primero totalmen-te envolvente y perimetral, anclado a los farallones rocosos y el segundo, situado en la cumbre, de forma cuadrangular, que se configuró como un alcázar. De hecho, en el grabado de 1564 publicado en Civitatis Orbis Terrarum, todavía se ven los edificios que fueron destruidos, posteriormente, por las tro-pas francesas. En los edificios rehabilitados en el recinto se ha dispuesto un recorrido museológico que explica la historia de la fortaleza y de la villa de Ardales desde época ibéricas hasta los castellanos. Las numerosas piezas originales, obtenidas durante los procesos de investigación del enclave durante los años ochenta, refuerzan el valor patrimonial de este lugar, referente visual del territorio.
174
4: CASTILLO DE TURÓN (Ardales)
Construido en plena guerra de frontera entre castellanos y nazaríes, el castillo de Turón se erige en el siglo XIV como baluarte principal de las tropas granadinas, enfretadas a las castellanas que mantenían su cuartel general en la fortaleza de Teba.Se trata de una fortaleza que aprovecha los grandes barrancos colgados sobre el río Turón, fortificando sólo las zonas accesi-bles de sus laderas. Tuvo dos recintos, uno amplio relacionado con las guardiciones, con su propio aljibe y otro más pequeño, a modo de alcázar, que estaba presidido por una gran torre cuadrangular, hoy parcialmente destruida. La fortaleza tuvo una barbacana en su cara oeste y un par de puertas de acce-so.Su protagonismo en la dura guerra de frontera culmina en 1433, cuando pasa a manos castellanas definitivamente, despoblándose, con posterioridad, durante el siglo XVI. El he-cho de que no esté rodeado de un casco urbano convierte a la fortaleza de Turón en una privilegiada atalaya que ha con-servado, como reliquia de la antigüedad, su entorno medie-val. Es una auténtica lástima que esta construcción no haya recibido, al día de la fecha, ningún tipo de actuación de con-solidación de sus muros.
175
5: CIUDAD MOZÁRABE DE BOBASTRO – IGLESIAS RU-PESTRES (Ardales)
En la carretera que une la ribera del embalse Conde del Gua-dalhorce con la estación del Chorro se encuentra el desvío se-ñalizado que sube a las Mesas de Villaverde, paraje donde se ubican los restos de la ciudad mozárabe de Bobastro. En esta atalaya natural se hicieron fuertes los mozárabes rebeldes de Omar ben Hafsun y desde ella mantuvieron en crisis al emi-raton cordobés durante parte de los siglos IX y X.Se conservan numerosos vestigios arquitectónicos semiexca-vados en la roca, y algunas construcciones de sillares, como la perteneciente al gran alcázar del castillón y a la iglesia aneja. Aunque, lo que más llama la atención por su especta-cularidad e importancia, es la iglesia rupestre mozárabe que formaba parte de un monasterio construido extramuros. Un impresionante edificio de planta basilical con tres naves y arcos de herradura que refleja una estética medieval llena de interés en cada uno de sus rincones. Este singular espacio cobrará un gran interés cultural con la musealización del re-cinto religioso, mendiante el uso de paneles que ayudarán al visitante a interpretar el contexto de este singular yacimiento de la Edad Media.
176
6: CASTILLO DE LA ESTRELLA Y MUSEO ARQUEOLÓ-GICO DE TEBA
La gran fortaleza de Teba es posterior a la revuelta mozárabe, se fortifica en el siglo XIII en pleno empuje castellano, logran-do resistir hasta el verano de 1330.Era un recinto amurallado gigantesco en la cumbre ameseta-da de una montaña caliza que se prepara con aljibes y mu-rallas perimetrales para albergar a la población, tanto la mi-litar como la civil. Se construye una barbacana en su flanco noreste y todo un sistema de murallas y torreones a lo largo del gran mirador natural que este castillo tiene a los cuatro puntos cardinales. Después de la conquista se construye el gran alcázar, desde donde se dirigen las operaciones guerre-ras contra Turón. Se trata de un recinto fortificado interior muy elevado que protege la enorme torre palacio. Con cuatro cuerpos y un terrado. En un futuro, las instituciones pre-tenden transformar el castillo en un centro de interpretación sobre las guerras de frontera. Dedicando a la historia de los escoceses y James Douglas los elementos museográficos nece-sarios para otorgarle la gran importancia histórica que tuvo. El Castillo de la Estrella es uno de los edificios medievales más impresionantes del Guadalteba. Esperemos que el futuro le sitúe en un sitio preeminente en el patrimonio histórico de Málaga.
181
RUTA DE LA MODERNIDAD
1. VILLA DE CARRATRACA, BALNEARIO, CENTRO DE INTERPRETACIÓN (Carratraca)
Auque los manantiales de aguas sulfurosas eran conocidos desde antiguo y existen referencias escritas a su uso medici-nal desde el siglo XVIII, es la burguesía malagueña del XIX la que transforma física y legalmente Carratraca en municipio y la convierte en la primera villa turística de Málaga. Los grandes edificios diseñados por notables arquitectos como la construcción del Balneario o la casa de Doña Trinidad Gründ, son impensables en este tipo de poblaciones sin haber estado vinculados a familias poderosas y a negocios como el del pri-mer turismo balneario. Carratraca, por tanto, tiene elemen-tos arquitectónicos y urbanos singulares que son recuerdos de una época histórica que marcan la llegada de los tiempos modernos a Málaga. En los bajos de la casa palacio de Doña Trinidad Gründ, actual sede del ayuntamiento de Carratra-ca, se abrirá próximamente el centro de interpretación sobre la historia de las aguas medicinales y el turismo pionero en la provincia de Málaga.Este centro de interpretación reforzará la imagen turística de Carratraca, no la del pasado sino la del presente. Con textos, imágenes, olores y sensaciones que le transportará con los primeros agüistas de estos baños.
182
2. IGLESIA MUDÉJAR DE ARDALES Y CONVENTO DE CAPUCHINOS (Ardales)
En el entorno urbano origen de la villa de Ardales, adosada a los muros de la fortaleza medieval de la Peña de Ardales, se alza la iglesia parroquial, un edificio que conserva mu-chas trazas arquitectónicas que demuestran sus relación con los constructores mudéjares. A mediados del siglo XV, Arda-les forma parte del reino de Sevilla y se inician las obras de transformación de la mezquita en iglesia. Se alza un gran templo cuya nave central se apoya en arcadas de herradura apuntadas. La obra se cubre con artesonados de madera bico-lor, con casetones y tirantas decorados con elementos geomé-tricos. El resto del templo, son añadidos barrocos, incluyendo el altar mayor y las capillas laterales, así como la portada situada a los pies y la parte final del campanario, de azulejos. Conservan varias tallas barrocas y algunas del siglo XX. En la parte moderna de Ardales se conserva parte del convento capuchinos fundado en el siglo XVIII. Conserva la iglesia de planta basilical, con bóveda y algunas capillas muy auste-ras. En el coro se aprecian todavía decoraciones vegetales pin-tadas y en las estancias interiores todavía podemos ver la sala capitular, la cocina, un patio, una celda y un pasillo. Todo en un estado de conservación regular.
183
3. EMBALSES Y OBRAS HIDRÁULICAS DE EL CHORRO, CAMINITO DEL REY (Ardales)
La zona de El Chorro tuvo una pronta relación con la indus-tria del siglo XX, ya en 1901 se estaba construyendo las obras necesarias en el Desfiladero de los Gaitanes, que pondrían en marcha, cinco años después, la primera central hidroeléctrica en la zona. Atravesar el desfiladero con un canal y una pa-sarela colgados a cien metros del cauce, fue la imponente obra que se acometió por operarios sin vértigo y un ingeniero sin ataduras al pasado. Rafael Benjumea diseñó todas las obras hidráulicas de presas, canales y centrales. Trabajó en la zona desde 1901 a 1921 y culminó un complejo hidráulico modéli-co que sigue funcionando más de cien años después.Estas obras y edificios tienen un carácter industrial, pero no pueden abstraerse de su valor patrimonial, con un carácter intermedio entre la arqueología de la época industrial, en sus orígenes, y la didáctica del uso humano del agua. En el Cho-rro, como en pocos lugares, podría estudiarse el ciclo del agua, desde la lluvia hasta el grifo y de éste al mar, de donde se evapora, de nuevo, a las nubes. Los embalses son la única for-ma de regular y prolongar este ciclo, humanizarlo, además de producir energía eléctrica o contribuir, en verano, a refrescar-nos en un buen baño.
184
4. PORTADA BARROCA Y CENTRO DE INTERPRETA-CIÓN DE LA VIDA EN CAMPILLOS
La iglesia parroquial de Campillos es un hermoso templo con cuatro siglos de antigüedad, aunque ampliamente reformado y ampliado con capillas desde el barroco. De todas las obras de arte conservadas en su interior, destaca la portada barro-ca levantada a sus pies en 1770 por el arquitecto sevillano Antonio Matías de Figueroa. La obra es de una belleza in-negable que refuerza la impresión de que se trata de una de las mejores obras en piedra del barroco malagueño. La iglesia conserva en su interior un amplio repertorio de imágenes vin-culadas con la excepcional Semana Santa de Campillos, un fenómeno social que transforma durante unos días a toda la población de esta villa del Guadalteba.Cerca del parque José María Hinojosa se abrirá próximamente el centro de interpretación de la Vida de Campillos, un lugar donde se recuperará la memoria del último siglo a través de los modos de vida y de trabajo de nuestros abuelos, campesinos, ganaderos, comerciantes industriales y, la mujer, cuyo pa-pel quedaba entonces relegado y será recuperado en este lugar que devolverá al visitante al pasado reciente.
185
5. IGLESIA DE SIERRA DE YEGUAS
Tuvo su origen en un templo edificado en el siglo XVI del que no se conservan restos, ya que fue reconstruido totalmente en el primer tercio del siglo XVIII. El interior presenta tres naves y una pared dedicadas a las capillas. Las numerosas reformas realizadas en el templo durante el siglo XIX y XX no impiden tener la impresión de que estamos ante un lugar de interés artístico. Incluso las tallas conservadas, todas ellas posterio-res a la Guerra Civil, son de buena calidad y forman parte del repertorio de imágenes procesionadas en Semana Santa.Al exterior presenta una portada sobria tallada en piedra y una torre campanario restaurada que conserva, en su rema-te, la decoración de azulejos. La iglesia de Sierra de Yeguas se adosa a algunas edificaciones civiles de cierto interés, son casas que forman parte del urbanismo del XIX aunque muy transformadas en los siglos XIX y XX.Hace algunos años despareció la casa de mayor interés ar-quitectónico de la plaza, se trataba de un edificio con una fa-chada que presentaba ventanales rematados en arcos ojivales. Una pérdida más del urbanismo popular.
186
6. IGLESIA MUDÉJAR DE ALMARGEN Y TABLAS GÓTI-CAS
La iglesia de Almargen es un templo del siglo XVI, al que se le añaden varias capillas en 1695. La gran nave central y el prebisterio, situado junto al altar mayor, se cubren con arma-duras mudéjares de lazo con tirantes que en el prebisterio es octogonal. El retablo del altar principal es rococó y presenta una Virgen Inmaculada del siglo XVII de la escuela sevillana. En los laterales están las imágenes de los patronos de la villa: San Cosme y San Damián.En la nave lateral, en uno de sus testeros, se conservan los restos de un extraordinario retablo gótico del siglo XVI, que han sido restauradas y presentan todo su esplendor. Su ori-gen fue Sevilla y presentan escenas del Calvario, San Juan Bautista, Santiago el Mayor, Anunciación, Piedad y el Mar-tirio de San Bartolomé. Llaman mucho la atención los cui-dados fondos de los paisajes y la decoración con pan de oro de los ropajes.El resto de retablos e imágenes tienen un carácter más normal, destacando una pila bautismal del siglo XVIII y una pequeña Inmaculada. El edificio necesita algunas consolidaciones, entre ellas la cubierta que proteja el interior del templo.
187
7. IGLESIA Y CONVENTOS DE CAÑETE LA REAL
Se reconstruyó totalmente en el siglo XVIII, sobre un templo anterior del XVI. Es un magnífico templo levantado con mu-ros de sillares y altas columnas toscanas. La nave principal se cubre con bóveda de medio cañón, en las laterales se abren algunas capillas del siglo XVIII que contienen tallas de no-table interés. Aunque el retablo principal se trasladó desde el convento de San Francisco cuando se desamortizó es muy interesante, enmarcado entre columnas salomónicas presen-ta una esculturas de San Sebastián y un Ecce Homo. En el interior de la iglesia, aparte del camarín dedicado a la Virgen de Caños Santos, destaca una pila bautismal gótica del siglo XVI.En el casco urbano hay otras dos iglesias, pertenecientes a sendos conventos, uno fue el de San Francisco, erigido por los monjes capuchinos. Es un templo con planta de cruz latina con bóveda de medio cañón, conserva parte de su decoración original y en la actualidad se usa como edificio cultural. El convento de las Carmelitas del Santísimo Sacramento sique activo, con una comunidad de monjas de clausura que cele-bran misas cantadas en la iglesia, edificio de única nave, decorado con los escudos del carmelo. Las monjas fabrican productos navideños de gran calidad que ofrecen a través de su torno.
188
8. IGLESIA DE LA SANTA CRUZ LA REAL DE TEBA
Uno de los templos más impactante de los conservados en la Comarca del Guadalteba es sin duda alguna el de Teba. Con planta basilical y tres naves, sostenidas por columnas de mármol rojo del propio Teba, cuenta con numerosas capillas, algunas de ellas extraordinariamente decoradas.El edifico se inició en 1699 y se culminó en 1717. Fue dise-ñado por José Tirado, maestro mayor de la diócesis de Sevilla y está lleno de detalles, tanto arquitectónicos, como escultóri-cos y decorativos.Destacan el cancel de acceso en madera, las pinturas murales de principios del siglo XVIII, los evangelistas pintados en las pechinas de la bóveda del prebisterio. En la capilla del Sagra-rio hay un retablo tabernáculo ejecutado en mármol rojo del mismo Teba, perteneciente al siglo XVIII. También hay una talla de la Inmaculada de la escuela cordobesa. En la capilla bautismal hay una Virgen de la Cabeza del siglo XVI.En la sacristía se conservan, presentados a modo de museo pa-rroquial, un importante patrimonio consistente en numero-sas piezas de orfebrería, destacando algunos cálices del siglo XVI y XVII. El museo conserva, asimismo, ropajes, entre ellos un terno de denominado de Isabel la Católica, en color rojo.
189
9. RUINAS DE LA ANTIGUA POBLACIÓN DE PEÑARRU-BIA
¿Se puede considerar un pueblo destruido un lugar visitable? Seguramente no, pero si la destrucción del pueblo no fue un fenómeno natural o de involución de la sociedad que lo ocupa-ba, sino un traslado forzoso de sus habitantes, en una época de nuestra historia en la que no existían razones para la recti-ficación. Entonces podemos plantearnos que podría convertir-se estas ruínas en un lugar para la historia del Guadalteba, de la misma forma que lo son los yacimientos arqueológicos o los monumentales castillos.Peñarrubia conserva el alma, la de sus habitantes que están repartidos por Cataluña, País Vasco, Santa Rosalía o cual-quiera de los pueblos de los alrededores. Conserva la memoria escrita en el recuerdo de sus gentes, incluso las imágenes en la retina.Lo que no conserva son sus casas, pero todavía podemos pasear por sus calles, rodear lo que fue la iglesia, bajar al río, subir a la sierra. Enfrentarnos a su verdadera historia. Nos guste o no, Peñarrubia está ahí, bajo el agua o cubierta de cardos y del lugar que ocupa en la historia del Guadalteba no la puede trasladar nadie. Paseemos por el recuerdo y miremos al futu-ro, que mejor presente que el de ahora no ha habido nunca.
191
ACIEN ALMANSA, M. (1994): Entre el Feudalismo y el Islam. Umar b. Hafsum en los historiadores, en las fuentes y en la historia. Jaén.
AGUADO MANCHA, T. y BALDOMERO NAVARRO, A. (1979): “Estudio de los materiales de superficie de la Cueva de Las Palomas. Teba (Málaga)”. Mainake, I, pp. 29-59. Málaga.
ALARCON DE PORRAS, F. (2000): Historia de la electricidad en Mála-ga. Edit. Sarriá. Málaga.
ALARCÓN DE PORRAS, F. (2007): Historia y curiosidades de la electri-cidad en Málaga. Academia malagueña de las artes y las letras Sta. Mª de la Victoria. Málaga.
ATENCIA PAEZ, R. (1987): “Sobre los restos arqueológicos del Cortijo de la Colada (Cañete la Real, Málaga) y la localización de Sabora”. Baetica 10, pp. 139-159. Málaga.
ATENCIA PAEZ, R; SERRANO RAMOS, E. y LUQUE MORAÑO, A. (1984): “Una necrópolis altoimperial en Peñarrubia (Málaga)”, I C.A.E.C. (Jaén, 1982), pp. 133-136. Jaén.
BALDOMERO NAVARRO, A. (1978): “Noticia del hallazgo de un vaso Eneolítico”. Baética 1, pp. 167-170. Málaga.
BREUIL, H. (1921): “Nouvelles cavernes ornées Paleolíthiques dans la province de Málaga”. L’Antropologie, XXXI, 3-4, pp.239-250. Paris.CAMACHO MARTÍNEZ, R. (directora edición) (2006): Guía artística de Málaga y su provincia (volumen II). Fundación José Manuel Lara.
CANTALEJO, P. ESPEJO, M. y RAMOS, J. (1997): Cueva de Ardales. Guía arqueológica. Ayuntamiento de Ardales.
192
CANTALEJO, P. (1997): Arte rupestre Paleolítico del sur peninsular. Consideraciones sobre los ciclos artísticos de los grandes Santua-rios y sus territorios de influencia. Revista Atlántica–Mediterránea de prehistoria y arqueología social. Universidad de Cádiz.
CANTALEJO, P., MAURA, R., ESPEJO, M. M., RAMOS, J., MEDIANERO, J., ARANDA, A y DURÁN, J. J. (2006): Cueva de Ardales: arte prehistórico y ocupación en el Paleolítico superior. CEDMA.
CANTALEJO, P., MAURA, R. y BECERRA, M. (2006): Arte rupestre pre-histórico en la Serranía de Ronda. Editorial La Serranía.
CANTALEJO DUARTE, P. (coord. edición) (2005): Primeras jornadas de patrimonio en la Comarca del Guadalteba. Arte rupestre y socie-dades prehistóricas con expresiones gráficas.
CANTALEJO DUARTE, P. (2006): Guadalteba en la Memoria. Textos en la edición dirigida por Antonio Retamero del Grupo de Acción Local Guadalteba.
ESPEJO, M. y CANTALEJO, P. (1988): Cueva de Ardales, un yacimiento recuperado. Revista de Arqueología. 84. Madrid.
ESPEJO HERRERIAS, M.M.; RAMOS MUÑOZ, J.; CANTALEJO DUARTE, P. y MARTIN CORDOBA, E. (1989): “Análisis espacial e histórico en el valle del río Turón”. Revista de Arqueología, 93, pp.29-37. Madrid.
ESPEJO, M.M. y otros. (1994): Cerro de las Aguilillas. Necrópolis co-lectiva en cuevas artificiales. Revista de Arqueología. 161. Madrid.
FELGUERA HERRERA, I. (1976): “Hallazgos numismáticos en Campi-llos y su comarca” Jábega. 10, pp.63-65. Málaga.
193
FELGUERA HERRERA, I. (1976): “Hallazgos arqueológicos en Campi-llos”. Jábega.15. pp.74-76. Málaga.
FELGUERA HERRERA, I. (1992): Miscelánea Campillera para el V cen-tenario de su fundación. Campillos.
FELGUERA HERRERA, I. (editor) (2002): Apuntes históricos dela villa de Campillos. Edición facsímil del libro de Antonio Aguilar Cano de 1890. Colabora Ayuntamiento de Campillos.
FERNANDEZ LÓPEZ, S. Y CUMPIAN, A. (1998): Proceso evolutivo de la fortaleza medieval de Cañete la Real. Mainake. XIX – XX. Málaga.
FERNANDEZ RUIZ, J. (1978): “Una escultura zoomórfica ibérica en Teba (Málaga)”. Baética 1.pp.171-180. Málaga.
FERNANDEZ RUIZ, J. (1981): “Hallazgo de un togado en Teba”. Baéti-ca, 4. Pp.61-67. Málaga.
FERRER PALMA, J.E. (1981): “La Prehistoria”. Málaga vol. II. pp.377-418. Granada.
FERRER PALMA, J.E. (1984): “la prehistoria malagueña”. Historia de Málaga, I. pp. 13-84.
FERRER PALMA, J.E. y FERNANDEZ RUIZ, J. (1986/87): “Avance al estu-dio de la industria en sílex de la Cueva de las Palomas (Teba, Mála-ga)”. Mainake VIII – IX. pp. 5-14. Málaga.
FERRER PALMA, J.E. y MARQUES MERELO, I. (1978): “Avance de las campañas arqueológicas realizadas en la “Cueva de las Palomas”, Teba (Málaga)”. Baética I, pp. 195-199. Málaga.
194
GARCIA ALFONSO, E. (1993/94): “Los Castillejos de Teba (Málaga). Excavaciones de 1993. Estratigrafía de los siglos VIII-VI a.C.”. Mainake XV – XVI, pp. 45 – 83. Málaga.
GARCIA ALFONSO, E.; MARTINEZ ENAMORADO, V. y MORGADO RO-DRIGUEZ, A. (1995): El Bajo Guadalteba (Málaga): Espacio y pobla-miento. Una aproximación arqueológica a Teba y su entorno. Teba.
GARCIA ALGONSO, E. MARTINEZ, V. y MORGADO, A. (1999). Museos Arqueológicos de Andalucía (II). Almería, Granada, Jaén y Málaga. Agora. Málaga.
GARCIA ALFONSO, E.; MORGADO RODRIGUEZ, A. y RONCAL LOS ARCOS, M.E. (1995), “Valle del Guadalteba: Impacto fenicio en el hinterland. Revista de Arqueología 165 – pp. 32-41. Madrid.
GARRIDO DOMÍNGUEZ, A. (2006): Viajeros del XIX cabalgan por la Serranía de Ronda. El camino inglés. Editorial La Serranía.
GARRIDO DOMÍNGUEZ, A. (2007): Viajeros americanos en la Andalu-cía del XIX. Editorial La Serranía.
GIL, J. y PEREZ DE COLOSÍA, M.I. (1997): Imágenes del Poder. Mapas y paisajes urbanos del Reino de Granada en el Trinity College Dublín. Universidad de Málaga.
MADOZ, P. (1986): Diccionario Geográfico-Histórico Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid 1846-1850. Edición facsímil. Málaga.
MARÍN, A. Y PÉREZ, A. L. (2005): Comarca del Guadalteba. Guía orni-tológica. Grupo de Acción Local Guadalteba.
195
MARTIN CORDOBA, E. y otros. (1991/92): “Avance al poblamiento del Bronce Final en la cuenca del río Turón y su intersección con el Guadalhorce (Ardales, Málaga)”. Mainake XIII-XIV, pp. 51-78. Málaga.
MARTIN GAITE, C. (1983): El Conde de Guadalhorce, su época y su labor. Colegio de Ingeniero de Caminos, C y P. Madrid.
MARTIN RUIZ, J.A. (1995) Catálogo Documental de los Fenicios en Andalucía. Junta de Andalucía. Sevilla.
MARTINEZ ENAMORADO, V. (1997): Un espacio de frontera. Fortale-zas medievales de los valles del Guadalteba y Turón. Universidad de Málaga.
MARTINEZ ENAMORADO, V. (1998): Arqueología de los Mozárabes. Bobastro. Las Mesas de Villaverde. Revista de Arqueología. Nº 202.
MARTÍNEZ ENAMORADO, V. (2003): Sobre Mergelina y Bobastro. Edición facsímil de la obra de Cayetano de Megelina, Bobastro con estudio crítico introductorio. Agrija Ediciones y Ayuntamiento de Ardales.
MARTÍNEZ ENAMORADO, V. (2003): Al-Andalus desde la periferia. La formación de una sociedad musulmana en tierras malagueñas (siglos VIII – X). Monografías, nº 22. CEDMA.
MARTÍNEZ ENAMORADO, V. (2004): Sobre las cuidadas iglesias de Ibn Hafsun. Estudio de la basílica hallada en la ciudad de Bobastro (Ardales.Málaga). Madrider Mitteilungen. Instituto Arqueológico Alemán. Madrid.
MAURA MIJARES. R. (2003): Arte rupestre y entorno arqueológico. Las cuencas de los ríos Turón y Guadalteba. SPAL, nº 12.
196
MAURA, R. y CANTALEJO, P. (2004): La metodología aplicada en la cueva de Ardales para la documentación del arte prehistórico. Ac-tas Jornadas Temáticas Andaluzas de Arqueología. Ronda.
MAURA, R., CANTALEJO, P. y ARANDA, A. (2006): Las pinturas rupestres esquemáticas de Cueva Rota en Teba. Patrimonio Guadalteba, nº 1.
MEDIANERO SOTO, J. (coord. edición) (2006): Patrimonio Guadalte-ba. Revista de la asociación para la defensa del patrimonio histórico y natural de la comarca del Guadalteba – Bobastro. Parque Guadal-teba.
MEDIANERO, J., CANTALEJO, P., ESPEJO, M. M., RAMOS, J. y RUIZ, J. A. (2004): Intervención arqueológica de urgencia en la Plataforma de Peñarrubia (Campillos, Málaga). MAINAKE XXIV.
MEDIANERO, J., RAMOS, J., CANTALEJO, P. y ESPEJO, M. M. (2006): Parque Arqueológico Guadalteba: desde la pertenencia al territorio hasta su dominio y transformación del paisaje. AKROS, Nº 5. Melilla.
MEDIANERO, J. ARANDA, A. y CANTALEJO, P. (2006): Aproximación al patrimonio troglodítico en la comarca del Guadalteba. Patrimonio Guadalteba nº 1.
MERGELINA, C. (1927): Bobastro. Memoria de las excavaciones reali-zadas en Las Mesas de Villaverde – El Chorro (Málaga). Madrid.
MONTES BARQUÍN, R. (coord. editorial) (2006): Caminos del arte pre-histórico. Guía para conocer y visitar el arte rupestre del sudoeste de Europa. REPPARP.
MORA SERRANO, B. (1993): Estudio de moneda hammudí en Mála-ga. El hallazgo de dirhames de Ardales. Málaga.
197
ORTIZ RISCO, F. (1990): “Terrazas del Molino Arroyo de las Ventanas. Almargen (Málaga)”. Anuario Arqueológico de Andalucía 1988, pp. 142-157.
OTERO CABRERA, I. (2006): Introducción histórica al libro de poe-mas El Caballero Negro de Celeste Torres. CEDMA.
PUERTAS TRICAS, R. (1979): “La iglesia rupestre de las Mesas de Villa-verde (Ardales, Málaga). Mainake I, pp.179-216. Málaga.
PUERTAS TRICAS, R. (1987): “Excavaciones arqueológicas en las Mesas de Villaverde (Ardales, Málaga). Anuario Arqueológico de Andalucía. 1986, pp. 478-486. Sevilla.
PUERTAS TRICAS, R. (1989): “Iglesias mozárabes de Andalucía com-paradas con el grupo castellano-leonés”. I Curso de Cultura Medie-val. pp. 81-99. Aguilar de Campoo.
PUERTAS TRICAS, R. (2006): Iglesias rupestres de Málaga. CEDMA.
RAMOS FERNANDEZ, J. (1980/81): “La necrópolis medieval de las Mesas de Villaverde, El Chorro (Málaga)”. Mainake II-III, pp. 168-176. Málaga.
RAMOS MUÑOZ, J. (1999): Europa Prehistórica. Cazadores y recolec-tores. Edit. Sílex. Madrid.
RAMOS MUÑOZ, J.; ESPEJO HERRERIAS, M.M. y CANTALEJO DUARTE, P. (1989): “Morenito I. Un enterramiento de la Edad del Bronce. Arda-les (Málaga)”. XIX. Congreso Nacional de Arqueología, pp.409-426. Castellón.
RAMOS MUÑOZ, J.; ESPEJO HERRERIAS, M.M.; CANTALEJO DUAR-
198
TE, P. y otros. (1987): Cueva de Ardales: su recuperación y estudio. Ardales.
RAMOS MUÑOZ, J. y otros. (1992): “Puerto de las Atalayas (Ardales, Málaga). Una aldea Neolítica al aire libre”. Bulletí de l’Associació Arqueològica de Castelló 12, pp. 27-44. Castellón.
RAMOS MUÑOZ, J. y otros (1998): Cueva de Ardales (Málaga): Geo-cronología evolutiva y cambios climáticos en el Pleistoceno Supe-rior y Holoceno. Los testimonios de su ocupación por formaciones sociales de cazadores – recolectores, tribales y clasistas iniciales. Mainake. XIX – XX. Málaga.
RECIO, A.(1996): Arqueología y urbanismo. Prospecciones en la peri-feria de Antequera. Mainake XVII – XVIII. Málaga.
RECIO, A. (1998): Informe Arqueológico de Campillos (Málaga). Mai-nake XIX –XX. Málaga.
ROMERO, M., SALAZAR, J., MORENO, J. C. y MEDIANERO, J. (2004): Los Gaitanes/El Chorro. Guía de turismo natural. ANEAX ediciones. Málaga.
ROMERO, M., SALAZAR, J. y MORENO, J. C. (2002): Comarca del Gua-dalteba. Los Embalses de Ardales. ANEAX ediciones. Málaga.
SERRANO, E. RODRIGUEZ, P. (1974): Arqueología romana malagueña: Campillos. Jábega, 7. Málaga.
SERRANO, E y otros. 1985: (Memoria de las excavaciones del yaci-miento arqueológico de “El Tesorillo” (Teba - Málaga). A.A. Hispáni-co. 26. Madrid.
199
TELLERIA, J.C. y MEDIANERO, F.J. (1995-1996): Intervención arqueo-lógica en Sierra de Yeguas: materiales y cronología. Mainake XVII – XVIII. Diputación provincial de Málaga.
VALLESPÍ, E. (1999): Comentario al Paleolítico Ibérico: Continuidad, etapas y perduraciones del proceso tecnocultural. SPAL. Universi-dad de Sevilla.
VILLASECA, F. (1993): La estela decorada y la espada de lengua de carpa del Bronce Final de Almargen. Málaga. Baetica. 15. Málaga.