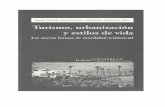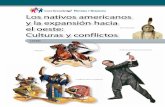Evolución paleogeográfica reciente del sector oriental de La ...
Movilidad residencial y expansión física reciente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
Transcript of Movilidad residencial y expansión física reciente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
Pan American Institute of Geography and History is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access toRevista Geográfica.
http://www.jstor.org
Movilidad Residencial y Expansión Física Reciente en la Ciudad de México Author(s): Guillermo Olivera Lozano Source: Revista Geográfica, No. 115 (ENERO-JUNIO 1992), pp. 55-76Published by: Pan American Institute of Geography and HistoryStable URL: http://www.jstor.org/stable/40992649Accessed: 22-05-2015 23:01 UTC
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Movilidad Residencial y Expansión Física Reciente en la Ciudad de México
Guillermo Olivera Lozano*
Introducción
Los patrones de movilidad espacial de los individuos son un componente importante del proceso de urbanización ya que le confieren a los asentamientos humanos ciertas características y modalidades de desarrollo que, dentro de los propósitos de orde- namiento, regulación y control de su crecimiento expresados en las políticas locales de desarrollo urbano, conocer sus determinantes y su funcionamiento proporciona valiosos elementos. De hecho la posibilidad de influir sobre la orientación del creci- miento de las ciudades depende en alguna medida del conocimiento de los patrones de movilidad de la población y de su estructura y dinámica demográfica, entre otros aspectos también importantes que hasta el momento han sido omitidos.
Según White y Woods (1980, cap. 1) cinco cuestiones son básicas en relación con cualquier fenómeno de migración:1
• ¿por qué ocurre la migración? • ¿quién migra? 9 ¿cuáles son los patrones de origen y destino de los flujos de migración? * ¿cuáles son los efectos de la migración sobre las áreas, comunidades o socieda-
des de donde los migrantes provienen? * ¿cuáles son los efectos de la migración sobre las áreas, comunidades o socieda-
des de destino?
La respuesta a cada una de estas preguntas proporciona, además de una imagen global de la redistribución de la población, una explicación a los cambios que sobre todo en la zona de destino provocan y que los autores mencionados denominan "impacto
♦ Instituto de Geografía, UNAM. 1 Para los propósitos de este trabajo se entiende como migración todo cambio de lugar de residencia sin
importarla distancia, incluida la movilidad residencial intraurbana, ya que ésta también tiene un impac- to territorial. Para un panorama más amplio véase White y Woods (1980).
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
56 Guillermo Olivera Lozano Revista Geográfica 115
geográfico de la migración"; es decir, sus efectos. Esto con base en que cada migrante tiene ciertos atributos, por ejemplo, sexo, edad, ocupación, estatus social, actitudes sociales y culturales, etc.
Aun cuando todas ellas han sido ya analizadas en numerosos trabajos, algunas más ampliamente que otras, consideramos que en la etapa actual resulta particularmente importante para la política metropolitana de suelo de la ciudad de México el hecho de considerar, en primer término y con respecto a las preguntas uno y dos, el papel de la movilidad residencial como un factor de primera magnitud en la expansión urbana reciente; y en segundo término, algunos aspectos destacables de los individuos que como migrantes le dan forma y estructura al crecimiento urbano. Se sugiere por con- siguiente centrarse en los aspectos relacionados con las preguntas uno, dos, tres y cinco
ya enlistadas en relación tanto con la migración como con la movilidad residencial. La finalidad es resaltar el carácter cambiante de cada uno de estos aspectos en la zona
metropolitana de la ciudad de México (ZMCM) y su expresión en la expansión física de la misma.
Conviene aclarar que con este trabajo no se pretende ofrecer alternativas al pro- blema de la expansión urbana de la capital del país ya que, como se ha insinuado, la política metropolitana de suelo depende en mucho del problema de la vivienda, del que no se ve una solución satisfactoria en mucho tiempo. Se pretende más bien ofrecer una introducción a la importancia que podría tener en este sentido un conocimiento más amplio de la movilidad residencial de la población, considerando que sus atri- butos (edad, sexo, etc.) y sus necesidades (empleo, vivienda, etc.) son muy impor- tantes a nivel local y regional en el futuro demográfico y urbano de la ciudad. Por ello mismo se piensa que son necesarios estudios más frecuentes y pormenorizados al respecto.
En seguida se dará paso, en una primera parte, al papel que han tenido las migra- ciones en el crecimiento demográfico de la ciudad de México y se hará una breve alu- sión al cambio de los factores de atracción y rechazo de las migraciones hacia y dentro de ella; una segunda parte se referirá al cambio en los patrones de movilidad residen- cial de la población dentro de la ciudad en su relación con la expansión física de la misma; y finalmente se presentarán las evidencias en un caso específico, del papel que la búsqueda de vivienda desempeña en los recientes movimientos poblacionales intraurbanos periferia-periferia.
Para evitar en muchos casos la distinción entre el Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de México, se considerará a la zona metropolitana como sinó- nimo de ciudad de México.
Las migraciones en el proceso de urbanización de la ciudad de México
Como es sabido, en la ciudad de México gran parte de su crecimiento demográfico ha sido alimentado por procesos migratorios que, sumado a su crecimiento natural,
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
enero-junio 1992 Movilidad Residencial y Expansión Física Reciente en... 57
la hicieron crecer aceleradamente desde los años cuarenta hasta el presente. Así, de
poco más de millón y medio de habitantes que tenía en 1940 ha pasado a albergar en 1990 junto con su zona conurbada y de acuerdo con las cifras del último censo de población (1990), alrededor de 15 millones de habitantes (Cuadro 1). En este pro- ceso de crecimiento las migraciones contribuyeron con 35% del crecimiento medio anual total entre 1950 y 1980, es decir, agregó 50% al incremento natural (Ver Par- tida 1987:134).
Cuadro 1 Zona Metropolitana de la Ciudad de México: Población total,
1940-1990 (miles)
ZMCM* 1940a 1950 1960 1970 1980 1990b
Total 1,644 3,307 5,426 9,066 13,921 14,875
D.F. * » 3,058 4,879 6,926 8,850 8,236 M.M.E.M. * » 249 546 2,139 5,070 6,539
* ZMCM « Zona Metropolitana de la Ciudad de México; D.F. = Distrito Federal; M.M.E.M. = Municipios Metropolitanos del Estado de México, que para este cuadro se consideraron: Huixquilucan, Naucalpan, Neza hua I coyoti, Tlalnepantla, A. de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán R. Rubio, Ateneo, Ecatepec, Chimalhuacán, La Paz, Tultitlán, Chalco, Chicoloapan, Chiconcuac, Ixtapaluca, Nicolás R., Texcoco, Chiautla y Tecámac.
Fuente: a. Tomado de Garza, G., "Evolución de la Ciudad de México en el siglo XX", en Micheli , Marco A., Procesos H abitaci onales en la Ciudad de México, SEDUE/ UAM, México, 1988, p. 23. b. INEGI (1990), Resultados preliminares del XI Censo de Población.
Lo interesante de la migración a la ciudad de México es su carácter cambiante desde varios puntos de vista. Uno de ellos es el origen de los migrantes y de su impacto en el crecimiento físico de la ciudad, así como el de los motivos que han impulsado di- cho proceso. En ambos aspectos ha habido cambios notables aproximadamente a partir de la década de los setenta. En efecto, en cuanto al origen de los migrantes una pri- mera diferenciación que se puede hacer es que en los años anteriores a la fecha men- cionada éstos tenían un origen rural, mientras que actualmente su origen es en su mayor parte urbano; a su vez los primeros afectaron la expansión fisica de las delegaciones centrales y algunas periféricas del Distrito Federal, mientras que los segundos han
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
58 Guillermo Olivera Lozano Revista Geográfica 115
venido representando la expulsión de habitantes de éste a la periferia de la zona me-
tropolitana en los municipios del Estado de México. En cuanto al motivo principal de los migrantes rurales diversas investigaciones han
mostrado que éste era el empleo; de hecho la incorporación de mano de obra campe- sina y sin calificación cumplió un papel muy importante en el crecimiento económi- co (Ver Muñoz et al. 1982, Contreras 1982).
Por su parte los migrantes de origen urbano (o intraurbano) tienen como leitmotiv la búsqueda de vivienda, y de forma secundaria, aunque no poco importante el em-
pleo, la cercanía a la escuela y los servicios de asistencia social, entre otros.
Así, y como respuesta a la pregunta ¿por qué ocurre la migración?, se puede con- cluir que se debe a una combinación de elementos subjetivos y objetivos. Con respecto a los primeros, se ha dicho que hay una creencia en los migrantes de que en los luga- res a que se desplazan van a satisfacer las necesidades y deseos que no pueden reali- zar en los lugares que abandonan (White y Woods, op. cit.); con respecto a los elementos objetivos, en el caso del campo y en el periodo de mayor éxodo la causa fue el creciente deterioro del nivel de vida; en el caso de la ciudad el motivo principal ha sido el aumento en el costo de la vivienda y el subsidio al transporte. Cabe men- cionar también que tanto la percepción como las necesidades del individuo se modi- fican con el tiempo, lo mismo que las condiciones objetivas y de esta manera su
comportamiento; en este caso, en relación con el territorio.
Factores de atracción y rechazo
Como ya se mencionó, se pueden establecer dos periodos en la historia de la expan- sión física de la ciudad de México que corresponden también a dos procesos distin- tos: el primero de ellos caracterizado por una migración campo-ciudad llevada a cabo
por individuos que tenían como objetivo principal la búsqueda de empleo. Este fenó-
meno se desarrolló paralelamente al proceso de industrialización en el país, pues al contar con infraestructura más adecuada se canalizaron hacia la ciudad de México las
principales inversiones industriales; en consecuencia las economías de aglomeración desencadenaron un proceso concentrador de población trabajadora para la industria, así como la ampliación del mercado consumidor y la aparición de servicios urbanos de todo tipo que se sumaron a las funciones administrativas propias de la ciudad
(Negrete y Salazar, 1987). Un segundo proceso migratorio sucede más adelante, aproximadamente a media-
dos de los setenta, muy distinto del anterior, puesto que el movimiento migratorio tiene no sólo como destino sino también como origen la misma ciudad. Es decir, se trata de una movilidad residencial a nivel intraurbano que tiene como propósito fundamen- tal la adquisición de vivienda o de un terreno para edificarla y que ha tenido como elemento caracterizador la formación de un gran número de colonias populares. Den-
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
enero-junio 1992 Movilidad Residencial y Expansión Física Reciente en... 59
tro del contexto económico-social del país este segundo proceso está influenciado por la crisis económica de los años setenta, que tuvo repercusiones negativas en el poder adquisitivo de grandes sectores de la población en el país y evidentemente en la ciu- dad de México.
Al interior de ésta las rentas y el mismo suelo urbano tuvieron notorios incremen-
tos, con lo que las posibilidades de adquirir una vivienda en el mercado formal dis-
minuyeron (Cfr. Connoly 1985). Aunado a lo anterior los efectos que sobre el mismo Estado tuvo la crisis llevaron a la disminución del gasto público en los sectores de sa-
lud, seguridad social y vivienda. Como resultado de lo anterior y como evidencia de la imposibilidad del sector público para solucionar el problema de escasez de vivien- da se encuentran las cifras que marcan la participación de los distintos sectores como
opción a tal cuestión: del total de la demanda de vivienda en la ZMCM hasta el mo- mento los sectores público y privado sólo han atendido 35%, el restante 65% la ha solucionado el sector popular mediante la autoconstrucción en los asentamientos irre-
gulares (ver Castells 1981, Garza y Schteingart, 1978:42). De lo hasta aquí mencionado convendría recalcar que los factores de rechazo de 1?
población en su lugar de origen en ambos periodos son muy distintos. De acuerdo con Castells (op. cit.) los flujos migratorios del campo hacia la ciudad se debieron al de- bilitamiento de las estructuras agrarias de las zonas rurales, que dejaron de presentar una opción de bienestar a sus pobladores, contrariamente al impulso que la industria- lización le dio a las zonas urbanas. A este respecto los trabajos de Muñoz, Stern y Oliveira en los años setenta concluían que en su mayoría los migrantes a la ciudad de México provenían de comunidades rurales y zonas deprimidas. En el segundo caso está más claro que los cambios residenciales responden a la escasez de vivienda al interior de la Ciudad y que se va "resolviendo" el problema mediante la creación de un sinnúmero de colonias populares en asentamientos irregulares.
Ahora bien, se ha hablado del origen de los migrantes, pero no se ha mencionado concretamente cuáles son estos lugares. Enseguida se procederá a hacerlo y se hará de acuerdo al orden que se ha venido siguiendo; primero los migrantes del campo y en segundo término los que tienen su origen en la misma ciudad de México. Con ello se habrá respondido a la segunda pregunta (¿quién migra?).
Lugares de procedencia de los migrantes
Generalmente para representar el origen de los inmigrantes a la ciudad de México se ha hecho una regionalización por zonas concéntricas alrededor de ésta, basada en los trabajos de Stern (1977) y considerando sólo el lugar de nacimiento de los migrantes. Así, se habla de cinco regiones:
Región I. Constituida por la parte no metropolitana del Estado de México y los Estados de Hidalgo, Mo reíos, Puebla y Tlaxcala.
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
60 Guillermo Olivera Lozano Revista Geográfica 115
Región II. Estados de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
Región III. Estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas.
Región IV. Los restantes 15 estados del país. Y por último,
Región extranjera. Incluye a los individuos que proceden de cualquier otro lugar sin im-
portar su nacionalidad o lugar de nacimiento.
A la región I le correspondería una zona comprendida en un radio aproximado de 150 km, mientras que las regiones I, II y III de manera conjunta corresponden a la zona localizada en un radio de 600 km. Se obtuvo así que la región I aportó alrededor de 30% y junto con las regiones II y III, más de las tres cuartas partes en los años censales 1960, 1970 y 1980 (Partida op. cit.). Los estados del centro del país han sido los principales expulsores de población destacando los de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos (Negrete y Salazar, op. cit. p. 126).
En el caso de la migración intraurbana o movilidad residencia], que es el que aquí interesa, éste tiene que ver con el proceso de conurbación de los municipios del Esta- do de México al área urbana de la ciudad de México, y por lo tanto con la multiplica- ción de los asentamientos irregulares, así como con los cambios en los patrones de movilidad residencial que ha habido en la zona metropolitana de la ciudad de Méxi- co. Se verán primero y rápidamente los patrones de movilidad residencial asociándolos al proceso de expansión física de la ciudad para, a partir del patrón de movilidad más
reciente, ilustrar el origen y destino de los migrantes.
Patrones de movilidad residencial en la ciudad de México
Sin duda el primer modelo conocido para representar la trayectoria de los migrantes del campo a la ciudad (de manera simplificada) es aquel en que la trayectoria que si-
guen éstos es directamente de su lugar de origen al centro de la ciudad, para habitar en vecindades de las zonas centrales y posteriormente partir de ahí a las zonas
periféricas. Este modelo llamado "clásico" se considera representativo de una metró-
poli "temprano-transicional" como se pensaba que era la ciudad de México en los años 1940-1950.
Después, en 1972, Brown (citado en Ward 1985:30) explica que como consecuen- cia de la expansión de las colonias proletarias a partir de los años cincuenta se vuelve necesario incluir una zona intennedia al modelo. Para estas fe cija s (ya iniciados los
setentas) en que empieza a considerarse a la ciudad de México como una "metrópoli tardio-transicional", la vivienda en alquiler de la zona central se encuentra agotada,
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
enero-junio 1992 Movilidad Residencial y Expansión Física Reciente en... 61
en parte por la gran demanda y en parte por los decretos de congelación de rentas de la década inmediata anterior que disminuyó la atracción de este sector para invertir en él. Además dichas áreas fueron invadidas por usos comerciales y de servicios con lo que la población del centro se volvió estable y los inmigrantes que seguían llegan- do a la Ciudad se vieron obligados a buscar alternativas y realizar desplazamientos distintos al modelo "clásico".
La situación descrita motivó entonces el incremento de áreas "espontáneas" que llevaron a Turner en 1973 {ibid, p. 31) a proponer como modelo representativo el de
"provincia-anillo intermedio-periferia" o "provincia-periferia". En este modelo aún
seguía siendo importante el origen rural de los inmigrantes. Sin embargo, a mediados de los años setenta, que es cuando la población del Distrito Federal da muestras de estabilidad en su población, que algunos consideran como "proceso de contraurba- nización" (Cfr. Graizbord 1984:36-58) y cuando es notorio ya el proceso de conur- bación de varios municipios aledaños del estado de México, comienza a dibujarse un nuevo patrón de movilidad poblado nal que nosotros ya hemos denominado intraur- bano y "periferia-periferia".
En conclusión, y como lo refiere Partida (op. cit., p. 138):
"Hasta el inicio de la década de los setenta un fuerte contingente poblacional externo a la metrópoli, en su mayoría de origen rural, se dirigió hacia el Distrito Federal, propi- ciando, junto con el crecimiento natural de los residentes de la entidad, una fuerte pre- sión demográfica sobre el espacio urbano, y originando fuertes desplazamientos hacia los municipios contiguos del estado de México".
La migración intraurbana periferìa-periferia
Aun cuando son pocos los estudios recientes respecto al movimiento de la población en la ciudad de México, y principalmente encuestas, éstas permiten entrever que en
gran parte las prioridades de la población al buscar alojamiento no son siempre la
ubicación, el tipo de tenencia del suelo o la estructura física de la vivienda y la exis- tencia de servicios, sino simplemente la disponibilidad de vivienda - o suelo en el caso de la periferia, que es al que nos referimos - , y un mínimo de accesibilidad. Para el caso de los migrantes que por primera vez llegan a la ciudad, y que son los de me- nor presencia en los casos estudiados de la periferia, éstos tienen como primer domi- cilio aquel lugar en que reside algún pariente (ver Messmacher 1987); con frecuencia es un lugar ya consolidado donde rentan o comparten alojamiento. Más adelante es común un periodo en el que se habita vivienda en alquiler que por sus altos costos induce finalmente a la búsqueda de suelo para edificar su propia vivienda, y que lo encontrará en alguna parte de la periferia cuyo costo le es accesible; el bajo costo del suelo se convierte así en el principal elemento explicativo de los desplazamientos de la población hacia la periferia.
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
62 Guillermo Olivera Lozano Revista Geográfica 115
Todavía más adelante, como resultado del crecimiento natural de la población y de la familia, y una vez que la densidad por lote no deja mayor espacio, las nuevas
generaciones se ven obligadas a un nuevo desplazamiento. Aquí consideramos que un análisis de los grupos de edad en este tipo de asentamientos ayudaría a pronosticar un posible período de mayor demanda de vivienda y a realizar algunas previsiones.
Como resultado de lo anterior, de 1978 a 1982 y aún en la actualidad, se da con
gran intensidad un fenómeno (ya apuntado para 1976): la transferencia de población del Distrito Federal al Estado de México.
En el Cuadro 2 se pueden observar cifras de 1983 para el conjunto de los munici-
pios conurbados del Estado de México - que en esa fecha eran doce - en la colum- na correspondiente al Distrito Federal, las cuales presentan la misma tendencia que las anteriores.
Con esto se ha respondido a la pregunta tres acerca de los patrones de origen y des- tino de los migrantes y se ha dejado claro el papel que la búsqueda de un espacio para habitar ha desempeñado en ellos recientemente. Faltaría agregar solamente que estos movimientos periferia-periferia, con su consecuente influencia en el crecimiento fí- sico de la ZMCM, son llevados a cabo en su mayor parte por población de bajos in-
gresos. Como en el decenio de los ochenta sobresalió la zona Oriente, en la tercera
parte del trabajo se tratarán las modalidades que dicho proceso asumió. Desde 1963 hasta la fecha, es el Distrito Federal el que más emigrantes ha expul-
sado con destino al municipio de Nezahualcóyotl, ya que más de 75%, o sea 3 de cada 4 de sus residentes y jefes de familia, o nacieron en el Distrito Federal (17.8%), o bien
llegaron al Estado de México (47.4%) después de una estadía en el Distrito Federal
(ibid.). Se sabe también que para 1985 en el municipio de Ecatepec 59% de sus habi- tantes provenía del Distrito Federal y sólo 12% había nacido en el propio Estado; en
Naucalpan 77% provenían del Distrito Federal y en el caso de Chimalhuacán el por- centaje era de 57% (Gobierno del Estado de México, 1986). Además de todo, Ecatepec y Chimalhuacán han tenido una tasa de crecimiento reciente de 10.1% y 17.9% res-
pectivamente (Cuadro 3).
Un caso reciente en el oriente del Estado de México: la zona
Chalco-Ixtapaluca
En esta última parte se verá uno de los casos más notables del patrón vigente de mo- vilidad residencial en la ciudad de México, y se tratará de profundizar en los móviles
que en forma predominante motivaron el desplazamiento de la población^ haciendo énfasis en el binomio suelo-vivienda como factor principal, y lo que su adquisición representó en la satisfacción parcial de las necesidades de los habitantes de esta zona. De este modo, también se habrá completado la respuesta a la quinta pregunta: ¿cuá- les son los efectos de la migración sobre las áreas de destino?
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
enero-junio 1992 Movilidad Residencial y Expansión Física Reciente en... 63
I •a c § ■ñ
lî ■ë ¡
¡i N ï § 2 .a .-
O "O
p •o
I t 2 ti
s a
I i
Z (Ni TfH('|HNnH(SHÒHH o
c/î ft C
gNí5 ó óó''óóóóóóóó -£
-S « ^8
il - --- lg « o.
_ 8 I -B 8-8 _
3 I A •B. ó. S I ° 'Ö S v ^ riTt°iTtSÉîTtTtl/iv£?v9ai09 oocf
I s ■§ I g
■i .a 8 ^^
3 ¿3 O 53 ^
J CO
si 2 i: fi c £ g &
S'o ^ ainò^toôririinvivoirin •- « «S O O :2 CO
á a5! o - fi § • - 2 en rjqohnnoqrn«qnoo »§a *¿4í Tf NnÒcivONKvbKosoÔri ^car* O ^ o *õ
1 § §§§§§§§§§§§§ 111 "8 S .§ (A 3 VÜ
si -««•Sì-« g-s-r 1 -s 2' ' ■%l i|iî|.tflslii Ü
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
64 Guillermo Olivera Lozano Revista Geográfica 115
Cuadro 3 17 Municipios conurbados: Tasas de crecimiento (1970-1985)
Pob. Pob. Tasa Cree. Pob. Tasa Cree. Municipio 1970 1980 1970-1980 1985a 1980-1985b
AtizapánZ. 44,322 202,248 16.39 375,000 13.14 Coacalco 13,197 97,353 12.12 167,000 11.40 Cuautitlán 41,256 39,527 -0.40 55,000 6.83 Chalco 41,450 78,393 6.1c 188,000 19.12
Chicoloapan 8,750 27,354 12.07 45,000 10.47 Chimalhuacán 19,946 61,816 11.97 141,000 17.93
Ecatepec 216,408 784,507 13.74e 1' 274,000 10.18
Huixquilucan 33,527 78,149 8.83 111,000 7.27
Ixtapaluca 36,722 77,862 7.80 94,000 3.84
Naucalpan 382,184 730,170 6.68 948,000 5.36
Nezahualcóyotl 580,436 1341,230 8.73 1*955,000 7.83 Nicola's Romero 47,504 112,645 9.81 148,000 5.61 La Paz 32,258 99,436 11.91 161,000 10.12 Tecimac 20,882 84,129 32.14 141,000 10.88
Tlalnepantla 366,935 778,173 7.80 r019,000 5.54 Tultitlán 52,317 136,829 10.89 219,000 9.54 Cuautitlán Izcalli » 173,754 » 306,000 11.98
Total 7337,000
Fuente: SPP (1980) X Censo de Población y Vivienda.
• Gaceta de Gobierno del Estado de México, 8-V-86.
p801/t b Calculada con la fórmula; T.C.» ?Q - 1 donde T= periodo intercensal
c DDF/Col mex, op. cit.
Gran parte de la información aquí utilizada es resultado de la aplicación de una en- cuesta realizada a 205 familias de la zona en mayo de 1989. Otras fuentes importan- tes lo constituyeron los planes de cada centro de población estratégico y un informe
especial de la zona elaborado por la Comisión para la regulación del Suelo del Esta- do de México (CRESEM) a fines de 1987, los cuales a su vez contienen información de encuestas realizadas con antelación (Cresem 1987).
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
enero-junio 1992 Movilidad Residencial y Expansión Física Reciente en... 65
Localization
Los municipios en estudio son parle del Valle Cuautitlán-Texcoco y están ubicados al Oriente de la ciudad de México (Figura 1). Tienen como colindancia principal ha- cia el Oeste la delegación Tláhuac del Distrito Federal y el municipio de Los Reyes la Paz del Estado de México, a los que se comunican con la carretera federal y la
autopista a Puebla. Por el Sur la vía de comunicación es la carretera Tláhuac-Chalco.
Dinámica demográfica y proceso de metropolización
Chalco e Ixtapaluca conforman la unidad urbana continua de mayor tamaño que ha tenido una incorporación reciente a la ciudad de México y que ha sido a través de la
"irregularidad". Los dos municipios a que pertenece el área de estudio son incorpora- dos como conurbados a la ZMCM apenas en el decenio de los ochenta, que es cuando ocurre en ellos un crecimiento acelerado, producto en su casi totalidad de la migra- ción periferia -periferia.
Del periodo que va de los años 1950 a 1970 ambos municipios mantuvieron ca- racterísticas eminentemente rurales: Chalco se había configurado como un munici-
pio agropecuario y agroindustrial; en Ixtapaluca por su parte, como resultado del crecimiento industrial acelerado de la zona metropolitana en los años cincuenta se instalaron importantes industrias (p.e. Ayotla Textil y Textiles Acozac) que pro- vocaron notables flujos de migración, razón por la que su crecimiento demográfi- co en décadas anteriores tuvo tasas mayores que en Chalco. La situación se invierte en la década pasada a raíz del fraccionamiento de los ejidos.
Mientras que en Ixtapaluca la población creció más de siete veces de 1950 a 1980, en Chalco lo hizo 3.5 veces; sin embargo, entre 1980-1985 Chalco duplicó su po- blación con una tasa de crecimiento de 18.2% anual, mientras que Ixtapaluca sólo creció 25% (Cuadro 3). Es decir, que una gran cantidad de población se estableció en el Valle de Chalco, surgido entre 1978 y 1983.
En 1978-1979 se originaron los nuevos asentamientos. Los ejes de crecimiento fue- ron, además de la carretera federal a Puebla, la autopista a Puebla y por el Sur la ca- rretera Chalco-Tláhuac.
Ahora bien, si en lugar de la población se atiende a la superficie "urbanizada, su enorme crecimiento es más claro, pues de ser ésta aproximadamente de 1,500 hectáreas en 1978, en 1987 hay alrededor de 4,000 hectáreas, de las cuales poco más de 2,000 corresponden al Valle de Chalco, surgido entre 1978 y 1985 (véase Fi-
gura 2). Toda la superficie creció en forma irregular a través del fraccionamiento de tierras ejidales.
Según datos del Plan Urbano Estatal (Gobierno del Estado de México, 1986, op. cit.) Chalco era todavía en 1988 el municipio con el asentamiento irregular sobre te- nencia ejidal más grande de la ZMCM, con 2,224 ha. Junto con Ixtapaluca la superfi- cie irregular aumentaba a 2,806 ha. (Cuadro 4).
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
66 Guillermo Olivera Lozano Revista Geográfica 115
Factores del crecimiento
El primero de ellos es sin lugar a dudas la cercanía de la ciudad de México, sobre todo de delegaciones y municipios como Iztapalapa y Nezahualcóyotl, donde se habían encarecido y saturado los lotes.
' ' '** *1 /
..-'' "' .y" X .-, y* •; V".' : 3 •. ) v / <«
/' »' ,s '1/ l7 • '' ' Ö
9 /.y ,.J "-. %^ -,
'7 ' ^^..%
' /.y N ,¿' *■*, , x 'p N. /''DISTRITO V l4 •' • > ; ' - --' io
' / ^
ö I FEDERAL'"""' 6 í; -, i ; 6 í; -,
:
' ' l* '. v N- . /
17 MUNICIPIOS CONURBADOS DEL ESTADO DE MEXICO
1. Atizapón de Zaragoza 10. Ixtapaluca 2. Coacalco I I . Nau calpan 3. Cuautitlan ^.Nezahualcóyotl 4. Cuoutitla'n Izcalli 13. Nicolás Romero
5. Ecatepec 14. La Paz 6. Chalco 15 . Tecamac
7. Chicoloapan 16 . Tlalnepantla 8. Chimalhuacán 17. Tultitlán
9. Huix quilu can
Figura 1 Zona Metropolitana de la ciudad de México.
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
enero-junio 1992 Movilidad Residencial y Expansión Física Reciente en... 67
E
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
68 Guillermo Olivera Lozano Rexñsta Geográfica 115
Cuadro 4 Estado de México: Asentamientos humanos irregulares en los 17 municipios
conurbados. 1985 (ha.)
Total de Municipio Areas Irreg. % Ejidales % Privadas %
A. Zaragoza 1,039.37 8.87 870.37 12.3 169.0 3.6 Coacalco 77.0 0.65 77.0 1.1 Clzcalli 131.55 1.1 131.55 1.8 Cuautitlán 50.0 0.42 50.0 1.1 Chalco 2,224.0 18.99 2,224.0 31.4 Chicoloapan 302.2 2.57 302.2 4.2 Chimalhuacán 1,293.33 11.0 112.33 1.6 1,181.0 25.6 Ecatepec 638.77 5.44 481.77 6.8 157.0 3.4 Huixquilucan 385.49 3.28 43.49 0.6 342.0 7.4 Ixtapaluca 582.0 4.96 582.0 8.2 La Paz 124.2 1.05 70.2 1.0 54.0 1.2 Naucalpan 2,400.91 20.49 1,058.91 15.0 1,342.0 29.0 Nezahualcóyotl » » » » » N. Romero 931.35 7.94 95.35 1.3 836.0 18.1 Tecámac 572.8 4.88 410.8 5.8 162.0 3.5 Tlalnepantla 775.0 6.61 444.0 6.3 331.0 7.1 Tultitlán 183.9 1.56 183.9 2.6
Total 11,711.87 100.00 7,087.87 100.0 4,620.00 100.0
Fuente: Gobierno del Estado de México (1986, op. cit., p. 37).
Como se sabe, el municipio de Nezahualcóyotl y las delegaciones de Iztapalapa y Gustavo A. Madero son las únicas entidades que durante el lapso de 1950 a 1980 tuvieron aumentos superiores al millón de habitantes. Por ejemplo, la población de
Nezahualcóyotl aumentó 233 veces en ese lapso, mientras que el incremento total de las tres localidades equivale a 79.4%, que tuvo la población del Estado de Méxi- co metropolitano, a 65% del Distrito Federal y a 35.9% de toda la ZMCM (DDF/ Colmex, 1987:286 y 356). Como consecuencia de tal situación el déficit de vivien- da tanto en Iztapalapa como en Nezahualcóyotl, así como el índice de hacinamiento
y los déficit de infraestructura, aunado a los altos costos del suelo, han significado motivos para la migración de la población hacia la periferia, que por lo menos en materia de precios del suelo representa una alternativa.
El segundo y más importante, por los procesos que con anterioridad y paralelos al crecimiento hubieron de suceder, es la oferta de suelo barato. Esta la explican tres circunstancias principales. La primera se debe a las características geomorfológicas
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
enero-junio 1992 Movilidad Residencial y Expansión Física Reciente en... 69
del suelo que, producto de la desecación del ex lago de Chalco, posee un alto ni-
vel freático que en cada época de lluvias inunda el valle y lo hace inadecuado para el desarrollo urbano debido a la poca capacidad de carga que tiene, a menos que se hi- ciera una gran inversión. La segunda es la situación de la actividad agrícola, caracte- rizada en esos años por su baja producción y por lo tanto rentabilidad. La tercera es la tenencia social del suelo, cuya venta connota una transacción ilegal; este punto ha sido un factor fundamental para el crecimiento "explosivo".2
El origen de la población: la migración periferia-periferia
En Chalco-Ixtapaluca se encontró que 68% de los jefes de familia nació fuera del Distrito Federal y del Estado de México, y que 94% de la población tuvo a aquél como
lug?r de residencia inmediata anterior (Cuadros 5 y 6). Así como también a los muni-
cipios conurbados del Estado de México: 47.2% procedente de éste y 46.8% del Dis- trito Federal. Tenemos también que sólo 16.5% de los jefes de familia nacieron en el Estado de México y 15.6% en el Distrito Federal sumando en total 32%. Estas cifras
dejan ver que el origen de la población está aún en gran parte (aunque los datos se refieren a los jefes de familia cuyas edades fluctúan entre los 22 y los 78 años con un
promedio de 39.5), fuera de los límites de las entidades que conforman a la ZMCM y además confirman dos cosas: 1) la importancia del crecimiento social en esta zona,
aunque éste no tenga una manifestación inmediata en la periferia y 2) el crecimiento
demográfico de las zonas periféricas por una migración intraurbana, donde la mayo- ría de sus habitantes procede de la periferia inmediata anterior.
Cuadro 5 Chalco-Ixtapaluca: Lugar de nacimiento de la población (1990)
Estado % Estado %
Oaxaca 17.5 Tlaxcala 2.4 México 16.5 S.L.P. 2.0 D.F. 15.6 Zacatecas 1.0 Puebla 9.0 Morelos 1.0 Hidalgo 8.2 Chiapas 1.0 Michoacán 7.8 Durango 1.0 Guanajuato 7.0 Jalisco 0.4 Veracruz 6.0 Querétaro 0.4
Total 100.0
Fuente: Elaborado con datos de investigación directa (encuesta).
2 Para mayor información véase Olivera (1989, cap. 4).
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
70 Guillermo Olivera Lozano Revista Geográfica 115
Cuadro 6 Chalco-Ixtapaluca: Lugar de residencia inmediata anterior de los habitantes (1989)
Distrito Federal Porcentaje
Iztapalapa 18.0 % Coyoacán 4.9 Tláhuac 4.9 Xochimilco 4.4 Iztacalco 3.4 Cuauhtemoc 2.9 B.Jua'rez 1.9 A. Obregón 1.9 M. Hidalgo 1.0 Tlalpan 1.0 V. Carranza 1.0 G. A. Madero 0.5 Azcapotzalco 0.5 Contreras 0.5
Subtotal 46.8 %
Estado de México (17 municipios conurbados) Nezahualcóyotl 24.9 % Ixtapaluca 8.3 Los Reyes 5.3 Chalco 3.9 Ecatepec 1.9 Naucalpan 1.4 Chimalhuacán 0.5 Tialnepantla 0.5 otros municipios 0.5
Subtotal 47.2
Otros Estados 6.0
Total 100.0 %
Fuente: Investigación directa (encuesta).
La segunda aseveración lo demuestran los datos de la población que tuvo como úl- timo lugar de residencia el Distrito Federal o el Estado de México, ya que de un total
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
enero-junio 1992 Movilidad Residencial y Expansión Física Reciente en... 71
de 193 familias entrevistadas, 192 vivían en alguna delegación o municipio conur- bado de la ZMCM. De ellos 45.5% vivieron en Nezahualcóyotl (26.4%) o Iztapalapa (19.1%), zonas adyacentes a la de estudio. En menor número son los procedentes de Xochimilco y Tláhuac también parte de la periferia anterior, cabe aclarar que los
municipios de Chalco e Ixtapaluca tienen una mayor representación en las cifras de- bido a que corresponden a colonias o pueblos originales y que por tanto siempre han vivido ahí.
Ahora bien, como se mencionó al inicio del trabajo, la vivienda es el motivo prin- cipal de estos movimientos poblacionales y a la que se accede básicamente por vía de la irregularidad; entonces, ¿cómo es que a través de la irregularidad la población "mejora" en el aspecto de vivienda con respecto a su situación anterior? El siguiente apartado nos ayudará a comprenderlo.
Cambios en relación con la vivienda
Sin duda, el cambio de mayor importancia que experimentan los pobladores es el de la tenencia actual de su vivienda con respecto a la tenencia de su vivienda anterior
(Cuadro 7). Lo interesante es que los pobladores, a pesar de todo tipo de restricciones
que saben que la irregularidad les confiere, encuentran el cambio como una notable
"mejoría", cuando el asentamiento de que forman parte está en proceso de consolida- ción.
Cuadro 7 Chalco-Ixtapaluca: Vivienda por tipo de tenencia
Anterior % Actual (1989) %
Propia 18.5 Propia 90.2 Rentada 55.2 La cuida 7.8 Compartida 18.0 Rentada 2.0 Otro 8.3
Total 100.0 Total 100.0
Fuente: Elaborado con datos de investigación directa (encuesta).
La muestra aplicada confinila lo anterior, pues se encontró que mientras 18.5% de las familias encuestadas vivía como propietaria de su vivienda en su último domici- lio, ahora 90% se encuentra en esta situación. La "mejoría" en este aspecto es nota-
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
72 Guillermo Olivera Lozano Revista Geográfica 115
ble. Un alto porcentaje, 55%, rentaba y 18% vivía como "arrimado". Ahora los que rentan son sólo 2%, y 7.5% los que únicamente cuidan la vivienda en la que viven.
Actualmente en la totalidad de los nuevos asentamientos los habitantes viven en casas-lote (85% son unifamiliares); anteriormente lo hacía 58%; 31% en cuartos de vecindad y sólo 9% en apartamentos (Cuadro 8). De los que vivían en vecindad 100% lo hacían como inquilinos; de los que vivían en casas-lote 30% lo hacían también como inquilinos; 27% como "arrimados" y sólo 23.5% como dueños.
Cuadro 8 Chalco-Ixtapaluca: Tipo de vivienda anterior
%
Casa-lote 58 Cuarto vecindad 31 Apartamento 9 Otro 2
Total 100.0
Fuente: Elaborado con datos de investigación directa (encuesta).
Sin embargo, es necesario mencionar que la "mejoría" en relación con la tenencia de la vivienda se pierde en las características físicas de ésta, que es producto de un proceso de autoconstrucción por etapas, y en la tenencia irregular del suelo.
Aunque nos referiremos a los datos de la encuesta, quisiéramos antecederlos con los incluidos en los planes locales correspondientes al año de 1985 (Gobierno del Estado de México, 1985a, 1985b) cuyas cifras aunque no están al día consideramos que son representativas de la calidad de la vivienda de la zona.
Características físicas de la vivienda
En un trabajo anterior, García (1987:206) clasificaba la calidad de la vivienda de los 17 municipios conurbados (con datos de 1960) con base en criterios de vivienda con drenaje o fosa séptica, con toma de agua dentro de ella, con tres o más cuartos
y con muros de tabique. De aquí resultan con índices de baja calidad los munici- pios de Coacalco, Cuautitlán, Chimalhuacán, Ecatepec e Ixtapaluca; pero resulta- ban aún de menor calidad los índices de Chalco, Chicoloapan, Huixquilucan, Nicolás Romero, La Paz, Tecámac y Tultitlán. Ya con datos reportados de 1980 éstos indican que 43% del total de las viviendas de los 17 municipios conurbados es aceptable, 24% es precaria y 33% requiere mejoramiento.
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
enero-junio 1992 Movilidad Residencial y Expansión Física Reciente en... 73
Los datos del Plan Urbano de Ixtapaluca indican que la situación anterior se man-
tiene, pues señalan que en 1985 la vivienda ocupaba 757.3 hectáreas, donde se levan- taban 11,815 viviendas con una población de 68,524 habitantes y una densidad de viviendas por hectárea de 15.7 (es decir, baja). El promedio de niveles de construc- ción por vivienda era de 1 y el de viviendas por lote de 1.4, mientras que el porcenta- je promedio de superficie construida en los lotes variaba de 30% a 50%.
En el centro de población estratégico de Chalco había 25,620 viviendas: 19% en la cabecera municipal y 76% en el valle de Chalco. Al señalar la situación particular del valle se dice lo siguiente:
"En relación a la calidad de la vivienda, el 88% del total cuenta con un máximo de tres cuartos por casa-habitación y 63% tiene menos de 40 metros cuadrados construidos, sólo 20% cuenta con techos de concreto y el 95% del total tiene muros de tabique y tabicón... Con respecto a los servicios sanitarios sólo el 6.1% de las viviendas cuentan con baño; y para la construcción de las casas el 88% ha recurrido a la autoconstrucción".
Más adelante se incluyen algunos datos también para el valle de Chalco, en donde destacan los de número de cuartos por vivienda, de las cuales 29% está constituida
por un solo cuarto, 39% por dos cuartos y 20% por tres cuartos; es decir, 68% de las viviendas cuentan con uno o dos cuartos. En el caso de los metros cuadrados de cons-
trucción, 28% de las viviendas ocupaban 20 metros cuadrados, otro 28% 30 metros cuadrados y 25% 40 metros cuadrados. En cuanto al material en los muros, el tabique con 36% y el tabicón con 59% son los predominantes; éstos son considerados mate- riales de buena calidad. Sin embargo, con respecto al material en los techos el con- creto sólo representaba 20%, mientras que la lámina de cartón y la de asbesto
representaban juntas 78%. Por último, el material en los pisos fue: cemento en 65%, y mosaico en 35%; este último dato nos parece dudoso.
Cuadro 9 Chalco-Ixtapaluca: Estructura física de la vivienda
Tipo de En techos En paredes En piso material % % %
Cemento 37 Tab./tabicón 95 Cemento 77 Lámina cartón 36 Lámina cartón 2 Tierra 21 Lámina galvanizada/asbesto 27 Otro 3 Otro 2
Total 100% 100% 100%
Fuente: Elaborado con datos de investigación directa.
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
74 Guillermo Olivera Lozano Rexñsta Geográfica 115
Por nuestra parte obtuvimos los datos que se mencionan en el Cuadro 9. En los techos el material predominante fue el concreto con aproximadamente 37%, le siguió la lámina de cartón con 36% y después la lámina galvanizada o de asbesto con 27%. Material en paredes: el tabique y tabicón representaron 95%; una gran parte de éstos, sin embargo, son "provisionales" (los que carecen principalmente de cimientos). Fi- nalmente el cemento es el material predominante en el piso (77%), aunque se encon- tró que en 21% de los cuartos lo es la tierra.
De las viviendas, 96% resultaron ser de un nivel y 4% restante de dos. Las vivien- das de un cuarto sumaron 13%, 34.6% fueron de dos cuartos, 27.7% de tres, 12% de cuatro, 8% de cinco, 1% de seis y 2% de siete. Las características físicas de la vivienda son indicadores del nivel de vida de la población, que como se ha demostrado es bajo, y están muy estrechamente vinculadas con el nivel de ingreso de sus propietarios.
Según los resultados de la encuesta aproximadamente 60% de la población asala- riada obtiene hasta un salario mínimo mensu a luiente; en el caso de los no asalariados este porcentaje se eleva hasta 68%. Si se agrupa la PEA que obtiene menos de un sa- lario mínimo hasta 1.5 veces este salario, 89% de esta población se encuentra en los niveles más bajos de ingreso. Estas cifras son bastante consistentes con otras fuentes que hacen referencia a estos niveles de ingreso.3
Comentarios finales
Habiendo descrito las características de los asentamientos urbanos periféricos a la ciudad de México y los patrones de movilidad residencial que recientemente han ocu- rrido, queda claro que se trata de un problema socioeconómico más amplio, que so-
brepasa al de la vivienda. Sin embargo, considerando que la falta de suelo "disponible" es la causa principal del predominio de las formas "irregulares" de la urbanización, sería también a partir de la política de suelo metropolitana que deberían contrarrestarse los efectos negativos de la urbanización, apoyada en otro tipo de medidas jurídicas, crediticias, políticas, etc, basadas en estudios técnicos y sociales pormenorizados, y frecuentes que señalaran las áreas de mayor presión y que mostraran la aptitud de las mismas.
Un elemento muy importante que ya se instrumenta pero que no ha tenido los re- sultados deseados es el de la determinación de áreas susceptibles de urbanización de- nominadas "reservas territoriales", y en general la política de zonificación territorial, ya que permite anticiparse a la demanda de suelo. Consideramos que esta política cons-
tituye un buen instrumento de control y ordenación del crecimiento urbano, siempre y cuando tome en cuenta los procesos y agentes que median en la apropiación del suelo
3 El salario mínimo mensual de 1989 en la ciudad de México era de doscientos cuarenta mil pesos - equivale a ochenta dólares. Véase, Gobierno del Estado de México, (1990).
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
enero-junio 1992 Movilidad Residencial y Expansión Física Reciente en... 75
y que impiden hasta hoy que ello sea posible. Una medida necesaria pero que encon- traría fuerte resistencia consistiría en la penalización de las áreas baldías con las que se especula, de otra manera no se puede impulsar la densificación de las zonas urba- nas, que las hay en gran cantidad en la ZMCM.
En lo que atañe a la dinámica demográfica dentro de la ciudad, y ante la incerti- dumbre de si ocurrirá o no una reversión en su crecimiento, de cuándo exactamente o en qué medida, la investigación se convierte en un elemento fundamental. Principal- mente en lo que se refiere a los grupos de edad de la población que permitan preveer momentos de mayor demanda de vivienda, empleos, servicios, etc.; preveer también los patrones de movilidad residencial que presentarán y cómo incidir favorablemente en ellos mediante políticas de descentralización y desconcentración económico- territorial.
Ante los costos sociales cada vez más elevados que tiene el crecimiento de la ZMCM la política metropolitana de vivienda y de suelo tiene que orientarse hacia un enfoque de redistribución social, o de lo contrario la pobreza que se pretende erradi- car en lugar de disminuir se incrementará, sobre todo en las áreas periféricas deja ciudad.
Bibliografía
Castells, Manuel, Crisis Urbana y Cambio Social, Siglo XXI, México, 1981. Connoly, Priscilla, "Evaluación del problema habitacional en la Ciudad de México",
tiv.La Vivienda Popular en la Ciudad de México, Instituto de Geografía, UNAM, México, 1985.
Contreras, Enrique, "Migración interna y oportunidades de empleo en la Ciudad de México", en: El Perfil de México en 1980, Vol. 3, Siglo XXI, México, 1982.
Cresem, Chalco-Ixtapaluca, Dirección General de Suelo Urbano, (mimeo.) México, 1987.
García, Beatriz, "Situación de la vivienda en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México", en: Atlas de la Ciudad de México, DDF/Colmex, México, 1987.
Garza, Gustavo, "Evolución de la Ciudad de México en el siglo XIX", en: Micheli, Marco A. (cord.), Procesos h ra bita dónales en la Ciudad de México, SEDUE/UAM, México, 1988.
Garza, Gustavo y Schteingart, MarXha, La Acción Habitacional del Estado de México, El Colegio de México, México, 1978.
Gobierno del Estado de México a . Plan del centro de población estratégico de Chalco, Toluca, México, 1985
uobierno del bstado de Mexico b. Plan del centro de población estratégico de Ixtapaluca, Toluca, México, 1985
Gobierno del Estado de México, Plan Estatal de Desarrollo Urbano, GEM, Toluca, México, 1986.
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
76 Guillermo Olivera Lozano Revista Geográfica 115
Gobierno del Estado de México, Solidaridad, Programa para el Oriente del Estado de México, Toluca, México, 1990.
Graizbord, Boris, "Perspectivas de una descentralización del crecimiento urbano en el sistema de ciudades de México, en: Revista Interamericana de Planificación, Vol. 18, num. 71, 1984.
Messmacher, Miguel, México: Megalopolis, SEP, México, 1987. Muñoz, Stem y Oliveira, "Migración y Marginalidad ocupacional en la Ciudad de
México", en: El Perfil de México en 1980 ' Vol. 3, Siglo XXI, México, 1982. Negrete, María E. y Salazar, Héctor, "Dinámica de crecimiento de la población en la
Ciudad de México", en: Atlas de la Ciudad de México, DDF/Colmex, México, 1987. Olivera, Guillermo, El Control del Crecimiento Urbano de la Zona Metropolitana de
la Ciudad de México. El caso de la zona Clialco-Ixtapaluca, Estado de México, Tesis de Licenciatura, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, México, 1989.
Partida, Virgilio, "El proceso de migración a la Ciudad de México", Aito de la Ciu- dad de México, DDF/Colmex, México, 1987.
Ruiz, Crescendo, "El desarrollo urbano en México: Realidades y conjeturas", en: Torres, Blanca, (comp.), Descentralización y Democracia en México, El Colegio de México, México, 1986.
SEDUE, Resultados preliminares del XI Censo de Población, 1990, México, 1990. Stern, Claudio, "Cambios en los volúmenes de migrantes provenientes de distintas
zonas geoeconómicas", en: Muñoz, Oliveira y Stern (comps.), Migración y Des- igualdad Social en México, UNAM/Colmex, México, 1977.
Ward, Peter, "La crisis del sistema de vivienda popular y su manifestación en patro- nes de migración intraurbana, en: La Vivienda Popular en la Ciudad de México, Instituto de Geografía, UNAM, México, 1985.
White, Paul y Woods, Robert (Ed.), 77k? Geographical Impact of Migration, Longman, Londres, 1980.
This content downloaded from 132.248.35.253 on Fri, 22 May 2015 23:01:40 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions