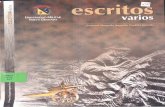MICROCUENCA.pdf - Repositorio Institucional - Pontificia ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of MICROCUENCA.pdf - Repositorio Institucional - Pontificia ...
CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURAL DE LA
VEGETACIÓN VASCULAR EN LA MICROCUENCA SANTA HELENA
(VEREDA EL HATILLO), MUNICIPIO DE SUESCA – CUNDINAMARCA
ANA CAROLINA MORENO CÁRDENAS
JOSÉ IGNACIO BARRERA, Director.
TRABAJO DE GRADO
Presentado como requisito parcial
Para optar al título de
Bióloga
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS
CARRERA DE BIOLOGIA
Bogotá, D. C.
Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos
en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y
a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona
alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.
CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURAL DE LA
VEGETACIÓN VASCULAR EN LA MICROCUENCA SANTA HELENA
(VEREDA EL HATILLO), MUNICIPIO DE SUESCA – CUNDINAMARCA
ANA CAROLINA MORENO CÁRDENAS
APROBADO
________________________ José Ignacio Barrera C. Msc
Director ___________________________ _______________________ Mauricio Díazgranados, Biólogo. Marcela Alvear, Bióloga. Jurado Jurado
AGRADECIMIENTOS
En este trabajo doy un agradecimiento especial a la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca (CAR) y a la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), por su ayuda
logística y económica para la realización de éste.
Le agradezco a todas las familias que viven en la microcuenca Santa Helena, quienes
colaboraron activamente en la realización de este trabajo de grado, al compartir
conmigo sus anécdotas y observaciones de la región.
Un especial agradecimiento a mi director de trabajo de grado y mentor, José Ignacio
Barrera por su colaboración para el buen término de este proyecto.
A mi familia y amigos mil gracias por su cariño y ayuda a lo largo de mi formación
profesional.
Tabla de contenido
Resumen.......................................................................................................................ix
Abstract..........................................................................................................................x
1. Introducción...............................................................................................................1
2. Antecedentes..............................................................................................................2
3. Marco teórico.............................................................................................................5
3.1. Cuencas hidrográficas.............................................................................................5
3.1.1. Concepto de cuenca hidrográfica y microcuenca................................................5
3.1.2. Transformación de cuencas.................................................................................6
3.1.3. Papel de la cobertura vegetal sobre los recursos hídricos...................................7
3.2. Disturbio.................................................................................................................8
3.2.1. Concepto de disturbio..........................................................................................8
3.2.2. Uso agropecuario como un tipo de disturbio.....................................................10
3.2.3. Impactos ambientales generados por el uso agropecuario.................................11
3.3. Vegetación............................................................................................................14
3.3.1. Concepto de vegetación.....................................................................................14
3.3.2. Composición florística.......................................................................................14
3.3.3. Estructura de la vegetación................................................................................15
4. Formulación del problema.......................................................................................18
5. Pregunta de investigación........................................................................................19
6. Justificación.............................................................................................................19
7. Objetivos..................................................................................................................20
7.1 Objetivo general.....................................................................................................20
7.2. Objetivos específicos............................................................................................20
8. Área de estudio: Microcuenca Santa Helena...........................................................21
8.1. Localización..........................................................................................................21
8.2. Estado Actual de la Microcuenca.........................................................................22
8.3. Aspectos Climáticos.............................................................................................22
8.4. Geología...............................................................................................................25
i
8.5. Suelos...................................................................................................................25
8.6. Formación vegetal................................................................................................25
9. Métodos...................................................................................................................26
9.1. Fase preliminar.....................................................................................................26
9.1.1. Identificación de unidades de cobertura............................................................26
9.2. Fase de Campo......................................................................................................28
9.2.1. Colecta del material vegetal...............................................................................32
9.3. Fase de laboratorio................................................................................................32
9.4. Análisis de datos...................................................................................................32
9.4.1. Composición florística.......................................................................................32
9.4.2. Estructura de la vegetación................................................................................33
9.4.2.1. Estructura vertical...........................................................................................33
9.4.2.2. Estructura Horizontal......................................................................................34
9.4.2.3. Índice de Predominio Fisonómico (IPF).......................................... ..............34
9.4.2.4. Índice de Valor de Importancia (IVI).............................................................35
9.4.2.5. Formas de vida................................................................................................35
9.4.2.6. Perfil de la vegetación....................................................................................36
9.4.2.7. Índices de diversidad......................................................................................36
9.4.3. Índice de disimilaridad de Bray - Curtis............................................................38
10. Resultados ..............................................................................................................38
10.1. Composición florística........................................................................................38
10.2. Estructura de la vegetación.................................................................................42
10.2.1. Estructura vertical............................................................................................42
10.2.2. Estructura Horizontal.......................................................................................46
10.2.3. Índice de Predominio Fisonómico (IPF) e Índice de Valor de Importancia
(IVI) ............................................................................................................................52
10.2.4. Formas de vida................................................................................................52
10.2.5. Perfil de la vegetación.....................................................................................54
10.2.6. Índices de diversidad.......................................................................................58
10.3. Índice de disimilaridad de Bray- Curtis..............................................................59
ii
11. Discusión...............................................................................................................60
12. Conclusiones..........................................................................................................65
13. Recomendaciones..................................................................................................66
14. Bibliografía............................................................................................................67
15. Anexos...................................................................................................................79
iii
Lista de figuras
Figura 1. Ilustración de las formas de vida propuestas por Raunkiaer
.....................................................................................................................................18
Figura 2. Localización de la microcuenca Santa Helena (Suesca-Cundinamarca)....21
Figura 3. Comportamiento del promedio anual de la precipitación en la estación
Hatillo y estación Carrizal...........................................................................................23
Figura 4. Comportamiento promedio anual/multianual de las temperaturas máximas
y mínimas para la estación Carrizal.............................................................................24
Figura 5. Balance hídrico para la estación Hatillo......................................................24
Figura 6. Mapa de las diferentes unidades de cobertura muestreadas en la
microcuenca Santa Helena...........................................................................................27
Figura 7. Esquema de las parcelas realizadas para vegetación arbórea y arbustiva
(10m x 10m) y herbácea (1mx1m)..............................................................................29
Figura 8. Esquema para estimar la proyección de la copa de un árbol......................30
Figura 9. Porcentaje de especies en las familias de Pteridofitos y de
Monocotiledóneas, encontradas en la microcuenca y en el relicto de bosque
aledaño........................................................................................................................39
Figura 10. Porcentaje de especies en las familias de dicotiledóneas encontradas en la
microcuenca y en el relicto de bosque aledaño...........................................................40
Figura 11. Número de familias, géneros y especies encontrados en las diferentes
unidades de cobertura en la microcuenca Santa Helena y en el relicto de bosque
aledaño.........................................................................................................................41
iv
Figura 12. Porcentaje de individuos por estrato encontrados en las diferentes
unidades de cobertura en la microcuenca Santa Helena y en el relicto de bosque
aledaño........................................................................................................................43
Figura 13. Distribución de altura por clases para las unidades arbustal cerrado y
arbustal abierto con pastos.........................................................................................45
Figura 14. Distribución de altura por clases para las unidades cobertura cultivos con
pastizal, pastizal con arbustos, pastizal, pastizal con parches de suelo desnudo, suelo
desnudo con hierbas y el relicto de bosque aledaño.................................................46
Figura 15. Porcentaje de cobertura por estrato en la microcuenca............................47
Figura 16. Porcentaje de cobertura por estrato en las diferentes unidades de cobertura
muestreadas en la microcueca y el relicto de bosque aledaño.....................................48
Figura 17. Especies que presentaron el mayor porcentaje de cobertura en cada
estrato. en las unidades de cobertura arbustal cerrado y arbustal abierto con
pastos..........................................................................................................................48
Figura 18. Especies que presentaron el mayor porcentaje de cobertura en cada estrato
en las unidades de cobertura cultivos con pastizal, pastizal con arbustos, pastizal,
pastizal con parches de suelo desnudo, suelo desnudo con hierbas y el relicto de
bosque aledaño...........................................................................................................49
Figura 19. Distribución de DAP por clases diamétricas en las uniadades de cobertura
arbustal cerrado, arbustal abierto con pastos, pastizal con arbustos y el relicto de
bosque aledaño ...........................................................................................................51
Figura 20. Distribución de las especies por forma de vida según Raunkiaer en la
microcuenca y en relicto de bosque aledaño...............................................................52
v
Figura 21. Distribución de las especies por forma de vida según Raunkiaer en las
diferentes uniadades muestreadas en la microcuenca y en el relicto de bosque
aledaño.........................................................................................................................53
Figura 22. Perfil de la vegetación vascular de las unidades arbustal cerrado y
arbustal abierto con pastos. ........................................................................................54
Figura 23. Perfil de la vegetación vascular de las unidades de cobertura cultivos con
pastos y pastizal con arbustos.....................................................................................55
Figura 24. Perfil de la vegetación vascular de las unidades de cobertura pastizal y
pastizal con parches de suelo desnudo........................................................................56
Figura 25. Perfil de la vegetación vascular de la unidad de cobertura suelo desnudo
con hierbas y el relicto de bosque aledaño. ................................................................57
Figura 26. Valores de diversidad, uniformidad y dominancia para las diferentes
unidades de cobertura de la microcuenca y relicto de bosque aledaño.......................58
Figura 27. Diagrama de disimilaridad de Bray – Curtis de las unidades de cobertura
en la microcuenca y el relicto de bosque aledaño........................................................59
vi
Lista de tablas
Tabla 1. Número de levantamientos realizados en cada una de las unidades de
cobertura y área ocupada de las unidades en la microcuenca Santa Helena ...............28
Tabla 2. Número de familias, géneros y especies por taxón encontrados en el área de
estudio..........................................................................................................................39
vii
Lista de anexos
Anexo 1. Criterios para la clasificación de la cobertura en la microcuenca Santa
Helena..........................................................................................................................78
Anexo 2. Unidades de cobertura muestreadas en la microcuenca Santa Helena: a)
arbustal cerrado (Bb), b) arbustal abierto con pastos (Bh), c) cultivos con pastos
(Cc/Hh) y d) pastizal (Hh)...........................................................................................79
Anexo 2a. Unidades de cobertura muestreadas en la microcuenca Santa Helena: a)
pastizal con arbustos (Hb), b) pastizal con parches de suelo desnudo (Hh/Ss), c)
suelo desnudo con hierbas (Sh) y d) un relicto de bosque aledaño.............................80
Anexo 3. Curva de acumulación de especies para la unidades de cobertura (a)
arbustal abierto con pastos (Bh), (b) cultivos con pastos, (c) pastizal con arbustos,
(d) Pastizal y relicto de bosque...................................................................................81
Anexos 4. Listado de las familias, especies, nombres comunes y formas de vida de la
vegetación vascular encontrada en las unidades de cobertura de la microcuenca y el
relicto de bosque aledaño.............................................................................................82
Anexo 5. Índice de Predominio Fisonómico (IPF) e Índice de valor importancia (IVI)
de las especies encontradas en las unidades: arbustal cerrado (Bb), arbustal abierto
con pastos (Bh), pastizal con arbustos (Hb) y relicto de bosque aledaño..................87
Anexo 6. Ejemplos de las formas de vida según Raunkiaer encontradas en la zona de
estudio..........................................................................................................................88
viii
RESUMEN
En el presente trabajo se estudió la composición y estructura de la vegetación
vascular de la microcuenca Santa Helena, Municipio de Suesca (Cundinamarca), la
cual presenta disturbio por uso agropecuario y actualmente presenta diferentes
unidades de cobertura:1) arbustal cerrado, 2) arbustal abierto con pastos, 3) cultivos
con pastos, 4) pastizal, 5) pastizal con arbustos, 6) pastizal con parches de suelo
desnudo y 7) suelo desnudo con hierbas. También se muestreó un relicto de bosque
cercano a la microcuenca como punto de referencia del estado del ecosistema
predisturbio. Para esto se realizaron parcelas de 10 x 10 m para el estudio de la
vegetación arbórea y arbustiva dentro de las cuales se establecieron 5 cuadrantes de 1
m x 1 m, divididos en cuadros de 10 x 10 cm para el estudio de la vegetación
herbácea. En total se registraron 85 especies de plantas vasculares, distribuidas en 74
géneros y 38 familias; el 82,4 % (70 especies) corresponde a dicotiledóneas, el 14,1%
(doce especies) a monocotiledóneas, el 3,5% (tres especies) a pteridófitos. Entre los
Pteridofitos la familia con mayor número de especies fue la Polypodaceae, entre las
monocotiledóneas Poaceae; entre las dicotiledóneas se encuentran Asteraceae y
Rosaceae. La vegetación de la microcuenca es fundamentalmente de tipo rasante lo
cual se puede deber al disturbio por uso agropecuario que genera la pérdida de la
cobertura vegetal arbórea y arbustiva para ampliación de cultivos y pasturas. Los
valores más altos de IVI y IPF fueron para Duranta mutisii (Verbenaceae) en la
microcuenca. En el relicto de bosque las especies que presentaron más altos valores
de IPF e IVI fueron Miconia sp. (Melastomataceae) y Myrcianthes leucoxyla
(Myrtaceae).
ABSTRACT
In this current work, I studied the composition and structures of the vascular
vegetation of Santa Helena’s micro river basin, located in the Municipality of Suesca
(Cundinamarca). This basin presents disturbances because of farming use; at this
moment it presents different coverage units: 1) closed shurbs, 2) opened shurbs with
grass, 3) cultivations with grass, 4) pasture, 5) pasture with bushes, 6) pasture with
patches of naked ground and 7) naked ground with grass. Also, a fragment of forest
was sampled near the micro river basin as a point of reference of the state of the
ecosystem’s pre-disturbance. For this, plots of 10 per 10 m were made for the study
of the arboreal and shrubby vegetation, within these plots, 5 quadrants of 1 m per 1 m
were established, and these were also divided in square of 10 cm per 10 cm for the
study of the herbaceous vegetation. As a result, a total of 85 species of vascular
plants were registered and distributed in 74 genus and 38 families; 82,4 % (70
species) corresponds to dicotyledons, 14,1% (twelve species) corresponds to
monocotyledons and the 3.5% (three species) corresponds to pterydophytes. Among
the pterydophytes, the family with the greatest number of species was Polypodaceae,
among the monocotyledons was Poaceae; among the dicotyledons, Asteraceae and
Rosaceae were found. The vegetation of the micro river basin is essentially of a
grazing type, this can be owed to the disturbance by farm use that generates the loss
of the arboreal and shrubby vegetal cover for the enlargement of cultivations and
pastures. The highest IPF and IVI values were reached by “Duranta mutisii”
(Verbenaceae) in the micro river basin. In the fragment of the forest the species that
presented the highest values of IPF and IVI, were Miconia sp. (Melastomataceae) and
Myrcianthes Leucoxyla (Myrtaceae).
1. Introducción
Las cuencas hidrográficas se han visto afectadas por diversos tipos de disturbio
antrópico, tales como la tala, el uso agropecuario, la extracción de materiales a cielo
abierto (Sheng, 1992; Malanson, 1993; Acero & Arias, 2000) y la invasión de
especies exóticas (Naiman & Decamp, 1997), entre otros.
Dichos disturbios generan pérdidas totales o parciales de los componentes del
ecosistema como el suelo, la vegetación, la fauna y además ocurren cambios en las
condiciones microclimáticas. Por ejemplo, la tala y los incendios forestales generan la
pérdida de cobertura vegetal; la extracción de materiales a cielo abierto, la
eliminación de la cobertura vegetal, la fauna y el suelo; la invasión de especies
exóticas, el reemplazamiento de la vegetación nativa y reducción de la oferta de
hábitat para la fauna.
En el caso particular del disturbio por uso agropecuario se produce disminución de la
cobertura vegetal nativa para ampliación de cultivos y pasturas; compactación del
suelo por pisoteo y consecuente pérdida de infiltración; erosión superficial constante
por labranza; pérdida de retención hídrica en el suelo por erosión; contaminación del
suelo y aguas por agroquímicos; desecación de humedales; entre otros (Fleischner,
1994; Brown & McDonald, 1995; Camargo & Salamanca, 2002).
Lo anterior puede ser evidenciado en la microcuenca Santa Helena que ha sido objeto
de prácticas excesivas de agricultura y ganadería, que han generado modificaciones
en la cobertura vegetal nativa, al reducirla a pequeños matorrales, dominando así una
matriz de pastos a lo largo de la microcuenca (CAR, 1998).
Con las modificaciones de la cobertura vegetal se produce un descenso en el
almacenaje y la capacidad de regulación del agua en la microcuenca. Por tanto las
precipitaciones en las épocas de lluvia sólo pueden ser almacenadas en pequeñas
1
cantidades, limitando las reservas en épocas de sequía, lo que conduce al creciente
déficit de agua para usos prioritarios de la población (CAR, 1998).
La vegetación es fundamental, dentro de los ecosistemas, debido a que provee refugio
a la fauna, es agente antierosivo del suelo, agente regulador del clima local, agente
reductor de la contaminación atmosférica, fuente de materia prima para el hombre,
entre otros. Es utilizada como indicador del estado del ecosistema ya que es muy
sensible a los cambios ambientales (Matteucci & Colma, 1982), por tanto las
perturbaciones en el ecosistema pueden ser detectadas en los cambios de la estructura
y composición de la vegetación.
Este estudio se realizó con el objetivo de caracterizar la vegetación vascular en la
microcuenca Santa Helena, la cual ha sido transformada como consecuencia del uso
continuo agrícola y pecuario. Actualmente presenta diferentes unidades de cobertura
vegetal como son: 1) arbustal cerrado, 2) arbustal abierto con pastos, 3) cultivos con
pastos, 4) pastizal, 5) pastizal con arbustos, 6) pastizal con parches de suelo desnudo
y 7) suelo desnudo con hierbas (Valdés, 2004).
El presente estudio se enmarca dentro del Convenio 184 / 2003 celebrado entre la
Corporación Autónoma Regional (CAR) y Pontificia Universidad Javeriana (PUJ)
con el objeto de aunar esfuerzos para el desarrollo de los planes operativos
enmarcados en el “Plan Guía de Manejo para los Sitios de Interés Ambiental con
Potencial Ecoturístico del Municipio de Suesca” formulado para las Áreas Piloto del
Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP).
2. Antecedentes
En Colombia los estudios de vegetación en zonas secas (áridas, semiáridas y
subhúmedas secas) han recibido poca atención a pesar del estado critico en que se
2
encuentran estas áreas por disturbios antrópicos (Rivera et al., 2002). Un ejemplo de
esto es la microcuenca Santa Helena (Municipio de Suesca - Cundinamarca) que ha
sido disturbada por uso agropecuario.
Con respecto a estudios florísticos realizados en áreas degradadas en el Municipio de
Suesca, se encuentra el trabajo de Rivera et al. (2002) donde realizaron un análisis
fitosociológico de los pastizales en los Municipios de Mosquera, Chía, Guatavita,
Nemocón y Suesca. Aportan una tabla de inventarios y se detalla la composición
florística, la estructura y la ecología en el territorio estudiado. Describieron trece
comunidades nuevas a nivel de asociación (siete a nivel de subasociación), seis
alianzas, cuatro órdenes y una clase, en el siguiente arreglo sintaxonómico: clase
Andropogo-Aristidetea, comprende el orden Chaetolepido-Andropogoetalia hirtiflori
(alianza Puyo-Andropogonion aequatoriensis, Trachipogonion montufarii); orden
Paspalo-Dichodretalia repentis (alianza Chaptalio-Cupheion serpyllifoliae,
Digitario-Paspalion notati); orden Chaptalio-Aristidetalia laxae (alianza Plantagini-
Eragrostion pastoensis, Sporobolion lasyophylli); orden Melinetalia minutiflorae
(alianza Andropogo-Melinion minutiflorae). A pesar del alto grado de disturbio por
factores como la agricultura, pastoreo y minería, el conjunto de inventarios presenta
una elevada riqueza florística de 250 especies, con un enorme potencial para la
restauración de las tierras degradadas.
Otros estudios realizados en áreas degradadas en el departamento de Cundinamarca
son el de Páez y Vargas (1999) evaluaron la incidencia de factores bióticos y
abióticos en la existencia de las comunidades presentes en el Valle del Río Tunjo del
Parque Nacional Natural Chingaza. Los valores preliminares de diversidad (índice de
Shannon y Simpson) revelaron una mayor diversidad en los sitios más expuestos al
pastoreo de ganado y con diferentes microhábitats consecuencia de la irregular
topografía, y del fraccionamiento debido al pisoteo y pastoreo del ganado. Por el
contrario, sitios que están protegidos del pastoreo o que no se sometieron a la misma
3
intensidad de quemas en el pasado, presentan altos índices de dominancia, lo cual no
es raro, ya que posiblemente una gran parte de nichos están ocupados.
Vargas et al. (2002) establecieron de manera indirecta un gradiente de intensidad de
disturbio por pastoreo de ganado vacuno en un páramo atmosféricamente húmedo en
el Parque Nacional Natural Chingaza. Se analizaron las variables: presencia/ausencia
de musgo y boñiga, cambios en la altura de bambusoides de Chusquea tessellata
(chusque), distancia entre chusques y número de frailejones vivos y muertos. Estas
medidas se evaluaron en cinco sitios a lo largo de un mismo valle. Un Análisis de
Componentes Principales (ACP) determinó que los sitios de la parte baja del valle se
relacionan positivamente con variables de alto pastoreo y los de la parte alta con bajo
pastoreo. Una vez definido el gradiente, se comparó la estructura vertical de la
vegetación de cada sitio. La diversidad de los estratos verticales disminuyó con el
aumento del disturbio. Con el aumento de pastoreo las formas de crecimiento en
macolla y bambusoide disminuyeron y tendieron a desaparecer, las ciperáceas
aumentaron en disturbios intermedios y las hierbas estoloníferas rastreras se
asociaron con los sitios más intensamente pastoreados.
Cortés (2003) presentó los datos estructurales de los matorrales y los bosques de tipo
secundario de la Serranía de Chía-Cundinamarca. Con el análisis estructural
diferenció la vegetación leñosa en: matorrales bajos, matorrales altos, matorrales
rosetosos, bosque andino de zonas altas y bosque andino de zonas bajas. En el bosque
andino de zonas altas los valores de IPF más altos fueron para Weinmannia
tomentosa (74,34), seguida de Cavendishia bracteata (26,76), Miconia ligustrina
(19,11) y Diplostephium rosmarinifolium (19,03). Los mayores valores de IVI fueron
para Miconia squamulosa (45,3), W. tomentosa (25,85), C. bracteata (15,15) y
Myrsine guianensis (12,51). En el bosque andino de zonas bajas los IPF más altos
fueron de Xylosma spiculiferum (54,45), Daphnopsis caracasana (28,66), Duranta
mutisii (38,11), Piper barbatum (32,30) y en IVI fueron para X. spiculiera (23,55),
Vallea stipularis (13,77), P. barbatum (12,07).
4
Cortés et al. (2004), estudiaron la transformación del paisaje en los páramos
Cristales, Cuchilla El Choque, nacimiento del río Bogotá y zonas aledañas del
altiplano cundiboyacense de Colombia. Se distinguieron cambios y procesos de
transformación en la cobertura vegetal, de origen natural y antrópico. Así, de las
50.164 ha (área total), el 59,7% ha sufrido transformación o conversión total de
hábitat, el 10% presenta diferentes grados de alteración, el 4,68% está en
regeneración, el 25,2% está en conservación. Los principales factores de
transformación han sido la agricultura, la ganadería y las curtiembres.
3. Marco teórico
3.1. Cuencas hidrográficas
3.1.1. Concepto de cuenca hidrográfica y microcuenca
La cuenca hidrográfica es el área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a
una red natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente,
que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río
principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar
(Código Nacional de Recursos Naturales, 1995 en IGAC, 2000).
La microcuenca se define como una vertiente de limitada extensión, tributaria de una
cuenca mayor (Ferrer, 1978). Se consideran como microcuencas todas aquellas con
una superficie inferior a 10 km2 (García et al., 2001).
Se estima que en Colombia las microcuencas con extensión menor de 10 km2 superan
las 700.000, de las cuales el 72 % se encuentran en la vertiente del Amazonas, el 13
% en el Pacífico y en el Atrato, solamente el 15 % corresponden a la zona Andina, y
5
menos del 0,5 % (3.750 microcuencas) a la alta y media Guajira. (IDEAM, 1998;
García et al., 2001).
3.1.2. Transformación de cuencas
La disposición orográfica del país determina la formación de cinco cuencas
hidrográficas (Cuenca Caribe Oriental, C. Orinoquía, C. Amazonía, C. Caribe
Occidental y C. Océano Pacífico), de las cuales sólo la Cuenca del Caribe Occidental
está completamente transformada por acción humana, mientras Amazonía está
conservada. De las 22 cuencas principales en las cuales se subdividen las anteriores,
dos están por completo transformadas, dos más están muy transformadas, diez lo
están parcialmente y ocho pueden considerarse no transformadas. Estos resultados
significan que la mayoría de las cuencas, que se extienden desde las montañas hasta
las tierras bajas, tienen algunas zonas conservadas, probablemente en lo alto de las
montañas, en pendientes abruptas y en zonas pantanosas (Márquez, 2000; 2001).
Degradación de una cuenca hidrográfica
Es la pérdida de valor en el tiempo, que incluye la disminución del potencial
productivo de tierras y aguas, acompañado de cambios pronunciados en el
comportamiento hidrológico de un sistema fluvial que se traduce en una peor calidad,
cantidad y regularidad en el tiempo del caudal hídrico (Sheng, 1992).
La degradación de una cuenca hidrográfica procede de los efectos recíprocos, de las
características fisiográficas, el clima, el uso inadecuado de las tierras (destrucción
discriminada de bosques, cultivos inadecuados, alteración del suelo y pendientes por
minería, movimiento de animales, construcción de caminos y la desviación,
almacenamiento, transporte y utilización sin control del agua). La degradación de una
cuenca ocasiona a su vez una degeneración ecológica acelerada, menores
oportunidades económicas y mayores problemas sociales (Sheng, 1992).
6
3.1.3. Papel de la cobertura vegetal sobre los recursos hídricos
La escorrentía superficial media es una función que depende de numerosas variables,
siendo las más importantes el régimen hídrico de la cubierta vegetal en lo referente a
la evapotranspiración (ET), la capacidad de infiltración, la capacidad del suelo para
retener agua y la capacidad de la cubierta vegetal para captar humedad (FAO, 2002).
El impacto de una cubierta vegetal sobre el caudal., depende mucho de las prácticas
de manejo y de los usos de la tierra alternativos. Una explotación forestal cuidadosa y
selectiva tiene un efecto muy limitado o nulo sobre el caudal. El caudal después del
desarrollo de la nueva cubierta vegetal podría ser más alto, el mismo o inferior al
valor original, dependiendo del tipo de vegetación (Bruijnzeel, 1990).
Por ejemplo, los bosques «de niebla», que pueden interceptar más humedad
(humedad ambiental, precipitación oculta) de la que consumen por la ET (Bosch &
Hewlett, 1982), y los bosques muy maduros, que dependiendo de las especies podrían
consumir menos agua que la vegetación que se establece en ellos mismos después de
la tala (Calder, 1998).
El caudal disminuye en el tiempo con el establecimiento de la nueva cubierta vegetal,
pero las escalas temporales varían bastante. En zonas húmedas y cálidas, el efecto de
la tala es más corto que en las zonas menos húmedas, debido al rápido crecimiento de
la vegetación (Falkenmark & Chapman, 1989).
El incremento del aporte de agua al cambiar la cubierta vegetal no incrementa
necesariamente la disponibilidad de agua en la cuenca baja. El caudal podría
disminuir por causa de otros factores, por ejemplo por el consumo de agua por la
vegetación ribereña o por las pérdidas en el transporte (infiltración en el cauce)
(Brooks et al., 1991).
7
También, la recarga de acuíferos se podría incrementar o disminuir como resultado de
los cambios en las prácticas de uso de la tierra. Los factores de mayor influencia son
la ET de la cubierta vegetal y la capacidad de infiltración del suelo. La recarga de
acuíferos está ligada a menudo con los caudales en la estación seca, ya que las aguas
subterráneas son las que aportan la mayor parte de la descarga a los ríos durante dicho
periodo (FAO, 2002).
El nivel freático podría elevarse como resultado del descenso en la
evapotranspiración, por ejemplo después de una explotación forestal o de la
conversión del bosque a pastos. La recarga también se podría incrementar por una
subida en la tasa de infiltración, por ejemplo mediante la reforestación de áreas
degradadas (Tejwani, 1993).
En contraste, el nivel freático podría bajar como consecuencia de un descenso en la
infiltración del suelo, como en el caso de técnicas de cultivo no conservativas y de la
compactación (Tejwani, 1993). El sobrepastoreo podría conducir también a una
reducción en la infiltración y en la recarga de acuíferos (Chomitz & Kumari, 1996).
Si la capacidad de infiltración se reduce substancialmente, esto puede conducir a una
escasez de agua en las estaciones secas, incluso en las regiones donde el agua es
generalmente abundante (FAO, 2002).
3.2. Disturbio
3.2.1 Concepto de disturbio
Todas las comunidades naturales se caracterizan por dos aspectos importantes.
Primero, por ser sistemas dinámicos (sus poblaciones cambian en el tiempo) y
segundo, por ser heterogéneas. Esta heterogeneidad la da el disturbio, que además es
8
un agente de selección natural en la evolución de las historias de vida de todas las
comunidades (Sousa, 1984).
El concepto de disturbio ha sido desarrollado por varios autores desde diferentes
puntos de vista: Grime (1989) lo definió como el conjunto de mecanismos que
reducen la biomasa de las plantas debido a que ocurre una destrucción parcial o total;
mientras Sousa (1984) lo considera como eventos irregulares, no comunes que causan
cambios abruptos en la estructura de las comunidades.
De otra parte, Pickett y White (1985) definieron los disturbios como eventos discretos
en el tiempo que afectan negativa, parcial o totalmente, la estructura y función de los
ecosistemas. Forman y Godron (1986) identifican el disturbio como un evento que
cambia las condiciones del lugar, modifica el patrón normal del ecosistema, genera
aumento en la diversidad de especies, en la disponibilidad de energía, cambio en la
biomasa y en la organización vertical y horizontal de las especies.
Los disturbios se pueden clasificar de diferentes maneras de acuerdo con: a) la causa
en: antrópicos o naturales; b) la magnitud: grandes, medianos o pequeños; c) la
intensidad: graves, medianos y leves; d) la frecuencia: abruptos o graduales y e) la
predecibilidad (Sousa, 1984; Turner et al., 1998, Barrera & Ríos, 2002).
Además de los disturbios que inciden en el desarrollo de los ecosistemas existen otros
factores como los limitantes y los tensionantes (Brown & Lugo, 1994; Camargo &
Salamanca, 2002; Barrera & Ríos, 2002)
Los limitantes se consideran aquellos factores propios del sitio que se hallan en
cantidad, concentración, frecuencia o accesibilidad inferiores a las requeridas para el
desarrollo del ecosistema (Camargo & Salamanca, 2002), mientras que los
tensionantes son aquellos que se introducen en el ecosistema, que pueden afectar
parte de un compartimiento, un compartimiento completo o a todos los
9
compartimientos del ecosistema (Brown & Lugo, 1994; Camargo & Salamanca,
2002; Barrera & Ríos, 2002).
3.2.2. Uso agropecuario como un tipo de disturbio
Se entiende por agroecosistema el área que ha sido intervenida con el fin de
desarrollar procesos de producción agrícola y pecuaria. La intervención se inicia con
la eliminación de las coberturas vegetales originales y la alteración de los ciclos
naturales. Cuando las tierras intervenidas en las regiones Caribe y Andina
abandonadas o dejadas en descanso temporal, por lo general, siguen considerándose
dentro de las categoría de agroecosistema por estar dedicadas en su mayoría a pastos,
o se convierten en malezas y rastrojos. Por el contrario, las áreas abandonadas en las
regiones selváticas del Pacífico y la Amazonía, así como las zonas húmedas y muy
húmedas del interior del país recuperan rápidamente la cobertura vegetal como
bosque secundario y pierden en poco tiempo el carácter de agroecosistemas (Sánchez
et al., 2001)
Historia del uso agropecuario en Colombia
Agricultura:
En 1850 menos de la sexta parte del país estaba activamente ocupada y destinada a
actividades agropecuarias; grandes masas boscosas cubrían la mayor parte del
territorio. Desde entonces se inicio un proceso, aún lento en términos económicos, de
expansión y transformación sobre los ecosistemas; para 1920 una cuarta parte del país
estaba bajo algún tipo de utilización económica aunque solo una fracción muy menor
tenía un uso eficiente (Bejarano, 1994 en Márquez, 2001).
Hacia 1950 el área en uso se extendía a 19´000.000 ha, equivalentes a menos de la
quinta parte de la extensión total del país y aún 40% de la superficie
“tradicionalmente agropecuaria” (DANE, 1996), esto es 51´8000.000 ha, que
10
excluyen los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés,
cubiertos aún por selvas y sabanas naturales. En el 2001, el área en uso alcanza
alrededor de 44 millones de ha, esto es el 39% del total del país y el 87% del área
tradicionalmente agropecuaria, pero el área agrícola está alrededor del 5% de la del
país, hay una significativa área (5´129.000 ha) en pastos naturales destinados en su
mayoría a la ganadería extensiva (Márquez, 2001).
Ganadería
El impacto de las transformaciones para adecuar los suelos para la ganadería es más
significativo; en 1850 había unos 950.000 cabezas de ganado en el país, que
ascendieron a 2´096.000 para 1982; en 1990, a 22´193.000; 1995 se llegó a
26´392.000 de las cuales 8´835.000 son ganado de leche (Kalmanovitz, 1978;
IDEAM, 1998). La población de equinos en 1995 era de 2´450.000, la mular de
586.384, la asnal de 396.316, la ovina de 1´478.121, la caprina 1´179.294, la porcina
de 2´650.000 y la de pollos, sin incluir la no tecnificada, de 23´675.000 (DANE,
1996).
La extensión destinada para pastos en Colombia en 1995 era de 27´750.321 ha, a las
cuales se pueden sumar otros 7´000.000 en maleza y rastrojos y 5.000 en pastos
naturales (Márquez, 2001).
A partir de estas cifras se puede suponer el inmenso impacto generado por actividades
pecuarias sobre los ecosistemas del país, tanto más si se considera que muchos de
estos de estos animales se usan dentro de modalidades extensivas de producción
(Márquez, 2001).
3.2.3. Impactos ambientales generados por el uso agropecuario
El uso agropecuario genera impactos ambientales negativos como: la erosión y
compactación del suelo; la uniformidad genética, al privilegiarse el monocultivo de
11
gramíneas mediante quemas estaciónales y eliminación de la sucesión vegetal por
medios químicos (herbicidas) o físicos; la desecación de humedales; la construcción
de vías de penetración; la demanda creciente de madera para cercos, corrales de
manejo y camiones ganaderos; la contaminación del agua y el suelo por fertilizantes
sintéticos y plaguicidas, así como las emisiones de gases producidas por la quema de
combustibles en el transporte terrestre y fluvial de animales vivos o sus productos
(Murgueitio, 1999).
Impacto sobre el suelo
La erosión es probablemente el tipo de degradación más común en el mundo. En
Colombia los procesos erosivos con mayor incidencia están asociados a la erosión
hídrica superficial que viene afectando un 79% equivalente a 90'392.661 ha del
territorio nacional, seguidos en menor proporción por la remoción en masa cuyo
porcentaje llega a un 14,9 % equivalente a 16'533.355 ha (Murgueitio, 2003).
En las tierras desnudas o en las tierras de pastoreo muy pisoteadas, las gotas de lluvia
caen con tal fuerza que desprenden partículas de suelo. Las gotas mismas compactan
aún más el suelo. Se reduce la infiltración y el exceso de agua se escurre, llevándose
las partículas de suelo (Huss, 1993; Rivera, 2001 en Murgueitio, 2003).
Uno de los objetivos del manejo de pastizales es el de reducir el pisoteo y crear una
especie de vegetación que intercepte las gotas de lluvia reduciendo su fuerza. El agua
que se escurre hacía el suelo por la vegetación no salpica ni desprende partículas de
suelo. Se acrecienta la infiltración y se reduce el escurrimiento (Huss, 1993).
Los cambios en el tipo de vegetación, las modificaciones en la cubierta y las
intensidades de pastoreo también pueden dar como resultado cambios
correspondientes en el régimen hidrológico. Estos cambios pueden ser beneficiosos o
desastrosos. En general, la infiltración aumenta mientras que el escurrimiento y la
erosión disminuyen con el mejoramiento de la condición del pastizal (Allred, 1950;
Leithead, 1959 en Huss, 1993).
12
Impacto sobre el Agua
El agua es absolutamente imprescindible para la vida y las actividades humanas.
Colombia es un país reconocido por la abundancia de sus recursos hídricos y por la
gran diversidad biológica que alberga. Posee 2´680.000 hectáreas de lagos, lagunas,
embalses, ciénagas y pantanos, 24.237 km de ríos y 742.000 microcuencas (IDEAM
1998).
La pérdida de la cobertura vegetal boscosa trae asociada cambios severos en la
regulación hídrica y la erosión. Esta es especialmente acelerada en la región andina,
dada su geomorfología y los rangos de precipitación que tienden a ser elevados. Se ha
afectado la cantidad y calidad de los recursos hídricos porque la deforestación y las
actividades agrícolas y domésticas reducen la regulación de los caudales, aceleran la
erosión y generan contaminación de las aguas (IDEAM 1998).
Las actividades agropecuarias, en especial el riego, son el sector más demandante del
recurso hídrico. En 1996 el sector agropecuario colombiano consumió cerca del 57%
de los 5.790 millones de metros de la demanda total de la sociedad (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2001 en Murgueitio, 2003).
Los impactos pueden notarse a diferentes niveles como la calidad físico-química del
agua, la estabilidad del cauce y los organismos acuáticos que viven allí. Todos estos
parámetros se relacionan entre sí, y en la medida que se afectan por el uso del suelo,
pueden ser empleados para determinar los efectos que este último causa sobre el
recurso hídrico (Chará, 2002). Por ejemplo, la falta de cobertura vegetal nativa y el
libre acceso de los animales a los cursos de agua corriente, generan mayores
sedimentos (sólidos disueltos en el agua) y con el aporte de excretas incrementan en
gran medida los coliformes fecales, afectando la calidad del recurso hídrico (Chará,
2002).
13
3.3. Vegetación
3.3.1. Concepto de vegetación
Matteucci y Colma (1982) definieron la vegetación como la resultante de la acción de
los factores ambientales sobre el conjunto interactuante de las especies de plantas que
cohabitan en un espacio continuo.
Entre los factores ambientales más determinantes están los elementos del clima
(precipitación, temperatura, vientos, humedad) y las propiedades del suelo, tanto
físicas (textura, estructura, profundidad), como químicas (pH, fertilidad, salinidad) y
biológicas (organismos y microorganismos) (Cantillo, 2001).
Según Camargo y Salamanca (2002), la vegetación es la matriz estructural y
funcional de los ecosistemas terrestres y anfibios. Las funciones vegetales son
determinadas por la entrada de energía al ecosistema, y la sucesión vegetal genera las
estructuras que ordenan los demás elementos y flujos dentro del mismo.
3.3.2. Composición florística
La composición de especies de una comunidad refleja una combinación de eventos
ambientales actuales e históricos de un sitio, donde las leves modificaciones pueden
proveer una medida sensitiva respecto a los cambios relevantes en el ambiente, pues
los factores ambientales afectan la composición y en consecuencia la misma puede
proveer información acerca de las condiciones ambientales (Philippi et al., 1998).
La composición florística se expresa como un recuento o listado de especies
(Kershaw, 1975; Braun Blanquet, 1979), lo cual permite describir y comparar las
comunidades en función de su riqueza en especies (Begon et al., 1999). Rangel y
Velásquez (1997) proponen que la composición trata de establecer conjuntos de
14
especies que denotan maneras de asociarse en patrones o comunidades. Aunque las
especies dominantes son de importancia, las especies subordinadas pero con valores
altos de fidelidad juegan un papel más importante en la definición de los conjuntos o
comunidades.
3.3.3. Estructura de la vegetación
La estructura esta definida como el patrón espacial de distribución de la vegetación
(Barkman, 1979), que se refiere a la organización en sentido vertical y horizontal de
las especies de plantas (Shimwell, 1972; Kershaw, 1975; Rangel & Velásquez, 1997;
Terradas, 2001).
En el sentido vertical, el atributo que mejor refleja este aspecto es la estratificación
dada por las alturas de las especies, mientras que en el sentido horizontal aparecen la
densidad, el área basal y la cobertura. En general, la estructura está directamente
implicada en el mantenimiento de una atmósfera más o menos estable, ya que influye
sobre la radiación incidente, sobre el flujo de la precipitación al interior de la
comunidad y sobre la acción del viento. El arreglo de las plantas según estratos y sus
valores de cobertura se relacionan con el metabolismo de la comunidad, ya que
controlan la cantidad de la radiación y la evapotranspiración en la fotosíntesis
(Rangel & Velásquez, 1997).
Formas de vida
La distribución de la comunidad en los diferentes estratos y con diferentes tipos de
coberturas, no sugiere mucho cuando no se complementa con una clasificación de las
especies vegetales dentro de un espectro de formas de vida (Begon et al., 1999).
El estudio de las formas de vida de las plantas es importante porque además de
proveer los componentes estructurales de los conjuntos de vegetación, y de generar
15
respuestas a nivel general de la relación planta-ambiente sin llegar a entrar en detalles
taxonómicos, las características morfológicas de las plantas tienen mucho que ver en
los procesos fisiológicos primarios de las plantas (Box, 1981 en Batalha & Martins,
2004).
Por tanto, el estudio de las formas de vida de las plantas, permite agrupar las plantas
en clases a partir de sus similaridades en estructura y función (Müller-Dombois &
Ellenberg, 1974). Bajo este supuesto se han planteado varias clasificaciones para el
estudio de las formas de vida de las planta (Matteucci & Colma, 1982).
Du Rietz (1931 en Matteucci & Colma, 1982) fue el primer investigador que propuso
un sistema que tuviese en cuenta tanto caracteres estructurales como funcionales,
siempre que fueran de importancia obvia para caracterizar la fisonomía de la
vegetación. El sistema de Du Rietz comprendía seis formas de crecimiento
principales: plantas superiores leñosas, plantas superiores herbáceas, musgos,
líquenes, algas y hongos. Estas formas se subdividían conforme a cinco criterios:
arquitectura del vástago, periodicidad, altura de la yema, tipo de yema y caracteres de
la hoja (forma, tamaño, textura).
El sistema de Küchler presentado por primera vez en 1947 divide las plantas en cinco
categorías básicas de leñosas, tres categorías básicas de herbáceas y seis categorías de
forma de vida especiales. En ellas se distinguen cinco categorías de hojas y ocho
clases de altura. A cada clase se le asignan un símbolo (Matteucci & Colma, 1982).
En este trabajo se utilizó el sistema de Raunkiaer, es presentado en una serie de
estudios publicados a partir de 1904, ha sido el más empleado por ser la más
completo y simple, lo que ha ayudado a que los resultados sean muy cercanos a la
realidad (Matteucci & Colma, 1982; Begon et al., 1999)
16
Raunkiaer eligió como principio de clasificación la adaptación de las plantas a la
estación desfavorable, como el invierno o el verano (sin embargo, el tiempo
desfavorable para las plantas no está siempre determinado exclusivamente por el
clima regional, si no también por el clima local o microclima). De manera que la
posición y protección de los órganos persistentes (yemas o brotes) durante la estación
desfavorable, son determinantes de la inclusión de las plantas en una determinada
clase (Braun-Blanquet, 1979).
Como las yemas son las responsables de la renovación del cuerpo aéreo de las plantas
cuando llega la estación favorable, se podría interpretar que entre más pronunciada es
la estación desfavorable, más protegidas están las yemas (Batalha & Martins, 2004).
El autor clasifica las plantas en categorías de acuerdo al incremento de protección de
las yemas fanerófitos, caméfitos, hemicriptófitos y geófitos (Figura 1) (Müller-
Dombois & Ellenberg, 1974; Braun-Blanquet, 1979; Matteucci & Colma, 1982;
Begon et al., 1999).
Fanerófitos• o plantas cuyas yemas vegetativas se encuentran en las partes aéreas
por encima de los 25 cm de altura, aunque en climas cálidos y húmedos este límite
puede extenderse hasta 100 cm.
Caméfitos• o plantas con las yemas de renovación por encima de la superficie del
suelo y reciben tan solo la protección que la misma planta les ofrece, ya sea por el
crecimiento muy denso o por los vástagos muertos.
Hemicriptófitos• o plantas cuyas yemas vegetativas se encuentran al nivel de la
superficie.
Geófitos • o plantas cuyas yemas quedan incluidas en el sustrato más o menos a una
profundidad de 2 – 3 cm, y así están poco expuestas a la influencia de la estación
desfavorable.
17
Figura 1. Ilustración de las formas de vida propuestas por Raunkiaer (1934 en Braun- Blanquet,
1979): a. Caméfito; b-e, hemicroptófitos; f-h, geófitos
4. Formulación del problema
La microcuenca Santa Helena, al igual que toda la cuenca de la Laguna de Suesca, ha
sufrido un proceso de deforestación que con exactitud no se conoce su inicio, pero
hay indicios de que en los años treinta se establecieron en la cuenca, dos grandes
explotaciones de ovejas (más de diez mil cabezas), que acabaron con el sotobosque,
los matorrales y bosques bajos que se encontraban en el área (CAR, 1998).
Posteriormente en las áreas expuestas se cultivó trigo, cebada, arveja, papa, entre
otros, y se establecieron para potreros de ganado, que ayudaron a la degradación del
área. De igual forma, el desarrollo de explotaciones de carbón mineral de la
Formación Guaduas, contribuyó con la deforestación, por la explotación de madera
de árboles más grandes para las minas (CAR, 1998).
Actualmente en la microcuenca se presentan diferentes unidades de cobertura vegetal
1) arbustal cerrado, 2) arbustal abierto con pastos, 3) cultivos con pastos, 4)
pastizal, 5) pastizal con arbustos, 6) pastizal con parches de suelo desnudo y 7) suelo
desnudo con hierbas (Valdés, 2004).
18
Es necesario conocer la composición y estructura de la vegetación vascular en las
unidades de cobertura anteriormente nombradas, pues esta ausencia de información
impide el desarrollo adecuado del proceso de restauración ecológica de la
microcuenca.
5. Pregunta de investigación.
¿Cuál es la estructura y composición de la vegetación vascular en la microcuenca
Santa Helena (Vereda el Hatillo), Municipio de Suesca- Cundinamarca?
6. Justificación
Dentro de las áreas piloto enmarcadas en el “Plan Guía de Manejo para los Sitios de
Interés Ambiental con Potencial Ecoturísticos del Municipio de Suesca” se encuentra
la Laguna de Suesca que es patrimonio ecológico, económico, cultural e histórico de
su población (CAR 1998, 2001).
Para el manejo de la cuenca la Laguna, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR) ha iniciado proyectos pilotos como el de Restauración
ecológica de la microcuenca Santa Helena (una de las 18 quebradas tributarias de la
laguna), el cual tiene como propósito dar inicio a procesos de restauración basados en
el estado actual de la microcuenca (CAR & PUJ, 2004).
La restauración de los ecosistemas se basa en el conocimiento y manejo de la
sucesión ecológica, sucesión es el proceso de desarrollo estructural y funcional del
ecosistema, a través del cual se da un reemplazamiento de unas poblaciones y
comunidades por otras en el tiempo. Aunque la sucesión es una transformación de
todo el ecosistema, en los ecosistemas terrestres el principal agente sucesional es la
vegetación (Camargo & Salamanca, 2002).
19
Además, la vegetación es una herramienta útil para informar sobre el estado de
heterogeneidad de un hábitat, debido a que es uno de los mejores bioindicadores de
las condiciones ambientales, pues al ser inmóvil, refleja el clima, la naturaleza del
suelo, la disponibilidad del agua y de nutrientes, así como, factores antrópicos y
bióticos (Matteucci & Colma, 1982). Por tanto el conocer la composición y estructura
de la vegetación vascular nos puede proveer información sobre los cambios
ecológicos y los grados de alteración del hábitat.
En el marco de este proyecto, fue necesario conocer la composición y estructura de la
vegetación vascular que se ha desarrollado en la microcuenca como consecuencia del
uso agropecuario, pretendiéndose de este modo obtener la información para el posible
desarrollo de plantaciones de especies nativas a diferentes densidades que generen
microclimas que permitan acelerar la llegada de especies. Así mismo, conducir a la
recuperación de la microcuenca.
7. Objetivos
7.1 Objetivo general
Caracterizar la composición y estructura de la vegetación vascular en la microcuenca
Santa Helena (Vereda el Hatillo), municipio de Suesca- Cundinamarca
7.2. Objetivos específicos
• Determinar la composición florística en las diferentes unidades de cobertura
presentes en la microcuenca Santa Helena y en un relicto de bosque aledaño.
• Definir la estructura en las diferentes unidades de cobertura en la microcuenca
Santa Helena y en un relicto de bosque aledaño.
20
• Identificar las formas de vida de plantas vasculares presentes en la microcuenca
Santa Helena y en un relicto de bosque aledaño.
8. Área de estudio: Microcuenca Santa Helena
8.1. Localización
La microcuenca Santa Helena está ubicada en el Departamento de Cundinamarca, en
la vertiente sur oriental de la laguna de Suesca, en jurisdicción del Municipio de
Suesca, Vereda El Hatillo; cuenta con un área aproximadamente de 1.245 Km2 y su
altitud va desde los 2800 hasta los 3000 msnm. Sus coordenadas geográficas van
desde los 73° 57´ 57” Longitud Oeste y 5° 8´52” Latitud Norte en el punto más alto,
hasta 73° 57´33” Longitud Oeste y 5° 09´9” Latitud Norte en el punto más bajo de la
microcuenca (CAR & PUJ, 2004) (Figura 2).
Figura 2. Localización de la microcuenca Santa Helena (Vereda el Hatillo), Suesca,
Cundinamarca.
21
8.2. Estado Actual de la Microcuenca
A lo largo de la microcuenca Santa Helena se evidencia una alta intervención
antrópica que se manifiesta en la matriz de hierbas que domina la mayor parte del
terreno. Estas condiciones demuestran los procesos de deforestación y uso
agropecuario, ya que la cobertura vegetal nativa ha sido reducida a pequeños
matorrales esparcidos por algunos sectores de la microcuenca y la ronda de la
quebrada (CAR & PUJ, 2004).
En la actualidad es utilizada como fuente hídrica por los habitantes de la zona, por lo
tanto el recorrido natural ha sido interrumpido en diferentes sectores por la
construcción de reservorios que almacenan el agua para las épocas secas. También los
habitantes realizaron la construcción de un desvío que lleva parte de las aguas hacia
la vereda Piedras Largas. Además, sobre diferentes sectores de la ronda de la
quebrada se han establecido áreas de uso pecuario donde el ganado permanece en
actividad de pastoreo y se evita así la regeneración vegetal de la ronda (CAR & PUJ,
2004).
En general, los drenajes que abastecen de agua a la quebrada son corrientes efímeras,
pues solo conducen agua después de que se producen eventos de lluvia o en la época
de invierno (CAR & PUJ, 2004).
8.3. Aspectos Climáticos
En la cuenca de la laguna de Suesca, hay dos estaciones meteorológicas, El Carrizal
en el lado Norte y El Hatillo en el lado suroeste. Teniendo en cuenta el
comportamiento anual de la precipitación en la estación Hatillo, la zona presenta un
promedio de 851 mm/año con un comportamiento oscilatorio entre 600 mm y 1000
mm, predominando valores por encima de 800 mm. El valor de 210 mm en el año
1998, no se ha tenido en cuenta para los cálculos del promedio, por considerarse que
22
esta cantidad no corresponde a la precipitación que debió presentarse en la zona de
acuerdo con el comportamiento de la estación Carrizal (estación más próxima) En las
dos estaciones se evaluó el efecto del niño y se encontró que no tuvo incidencia sobre
el comportamiento local de las lluvias (Figura 3) (CAR & PUJ, 2004).
a) b)
Precipitación Hatillo
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1961
1966
1971
1976
1981
1986
1991
1996
2001
Años
Milí
met
ros
Precipitación anual/multianual Carrizal
200300400500600700800900
100011001200
1961
1965
1969
1973
1977
1981
1985
1989
1993
1997
Años
Milí
met
ros
Figura 3. Comportamiento del promedio anual de la precipitación en la a) estación Hatillo
durante los años 1961-2002 y b) estación Carrizal durante los años 1961-1999.
La temperatura promedia anual es de 11,7 ºC, con oscilaciones entre 15,1ºC y 7, 8ºC,
se dio un aumentó de 9,2 a 11,4 ºC a partir del año 1969, tendencia que se mantiene
hasta el año 1977; desde 1978 hasta 1986, el comportamiento muestra una
declinación, momento a partir del cual las manifestaciones son un poco más
irregulares, manteniendo, en términos globales, promedios superiores a los
registrados antes de 1969. De igual manera, el fenómeno del niño no tuvo incidencia
en el comportamiento de la temperatura (Figura 4) (CAR & PUJ, 2004).
23
Temperatura Ambiente Anual/Multianual (°C)
Estación Carrizal
0102030
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1994
1996
1998
2000
Años
Tem
pera
tura
A
mbi
ente
Máximos Medios MínimosEventos Niño
Figura 4. Comportamiento promedio anual/multianual de las temperaturas máximas y mínimas
para la estación Carrizal durante los años 1965 a 2001.
El comportamiento hídrico calculado a partir de la precipitación de la estación Hatillo
y la temperatura de la estación Carrizal, en esta última se registró un comportamiento
marcadamente estacional de la precipitación con mínimos en los meses de diciembre,
enero y febrero, con un corto periodo seco (drástica disminución de la precipitación)
en el mes de septiembre. De acuerdo con el balance y utilizando el Índice hídrico (IH)
de Thorntwaite (Villota 1992, en CAR & PUJ, 2004) el clima queda clasificado como
frío semihúmedo (IH = 26) (Figura 5) (CAR & PUJ, 2004).
Balance Hidrico Estación Hatillo
020406080
100120
ENER
O
FEB
RER
O
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
JULI
O
AG
OST
O
SEPT
IEM
BR
E
OC
TUB
RE
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
Meses
Mili
met
ros Precipitación
ETPh
Figura 5. Balance hídrico para la Estación Hatillo, basado en cálculo de la evapotraspiración
potencial a partir de la temperatura promedia mensual.
24
8.4. Geología
En la microcuenca Santa Helena, afloran las formaciones Guaduas que está
representada por arcillolitas y lutitas con intercalaciones de areniscas, frecuentemente
con mantos de carbón; la formación Tilatá Superior constituida por arcillas
compactas, limos arcillosos, lignita, arenas y gravilla.La formación Tilatá comprende
sedimentos de zonas subandinas a andinas presentes en los extremos norte de la
Sabana de Bogotá en los sinclinales de Sesquilé, Suesca y Siecha-Sisga, los cuales
fueron asignados a ésta formación por presentar edades localizadas en el Plioceno
Tardío; y depósitos coluvio – aluviales que comprenden materiales de acumulación
fluvial, coluvial o combinada, originados por procesos de escurrimiento superficial
(erosión hídrica) o remoción en masa, que finalmente se depositan en pendientes de
menor inclinación con distribución sorteada, caótica o ambas, formando pequeños
depósitos en la base de las vertientes o a lo largo de los cauces principales de las
cañadas (CAR & PUJ, 2004).
8.5. Suelos
De acuerdo con el IGAC (1982), en la microcuenca existen dos asociaciones, hacia la
parte alta la Asociación Suta y hacia la zona más baja predomina la Asociación
Crucero. Son suelos superficiales (limitados por horizonte argílico), tienen baja
capacidad de retención de humedad y permeabilidad lenta y por ello son susceptibles
a erosión. De acuerdo con su clasificación agrológica (VIes-3) son unidades de clima
frío seco, lo que implica un semestre seco incapaz de sostener los cultivos que se
establezcan por lo que es necesario la aplicación de riego por aspersión.
8.6. Formación vegetal
La microcuenca Santa Helena se encuentra ubicada sobre la zona de vida de Bosque
Seco Montano Bajo (bs-MB) (Espinal & Montenegro, 1963; Holdridge, 1967;
25
INFORAGRO Ltda., 1999; IGAC, 2000). Esta zona se caracteriza por encontrarse
entre los 2.000 hasta los 3.000 msnm, presenta una temperatura de 12°C a 18°C y un
promedio anual de lluvias entre 500 y 1000 mm (Espinal & Montenegro, 1963;
IGAC, 2000).
Los bosques de esta formación han desaparecido casi en su totalidad y han sido
reemplazados por cultivos agrícolas y ganadería semi-intensiva. Solamente se
encuentran especies pertenecientes al bosque secundario y algunas especies
introducidas de coníferas y eucaliptos diseminadas en la zona (IGAC, 2000).
9. Métodos
9.1. Fase preliminar
9.1.1. Identificación de unidades de cobertura
En la zonificación preliminar de la microcuenca Santa Helena realizada por Valdés
(2004), se definieron las unidades de cobertura basada en fotointerpretación de las
fotografías aéreas del año 1984 y 1996.
Los criterios utilizados por Valdés (2004) parten de la clasificación basada en
patrones de fotointerpretación de coberturas, homologables con patrones fisonómicos
de vegetación y cobertura identificables en campo; tomó como base tres formas de
vida principales (árboles, arbustos, hierbas), otras coberturas no bióticas (suelo
desnudo, cuerpos de agua y construcciones) y la forma como son mezcladas o
agrupadas. Generó una clasificación suficientemente simple y flexible como para
representar más aproximadamente la condición fisonómica de la cobertura y se
complementó con la identificación de los componentes florísticos dominantes en cada
26
unidad cartografiada. La clasificación fisonómica se resume en el anexo 1 (Valdés,
2004).
Basándose en la anterior información y con visitas de reconocimiento de la zona, se
seleccionaron siete unidades de cobertura en la microcuenca (Tabla 1 y figura 6) y un
relicto de bosque aledaño. El relicto se encuentra a 2 km de la microcuenca y su
altitud va desde 2983 hasta los 3031 msnm (Anexo 2 y 2a).
Figura 6. Mapa de las diferentes unidades de de cobertura muestreadas en la microcuenca Santa
Helena. Arbustal cerrado (Bb), arbustal abierto con pastos (Bh), cultivos con pastos (Cc/Hh),
pastizal (Hh), pastizal con arbustos (Hb), pastizal con parches de suelo desnudo (Hh/Ss) y suelo
desnudo con hierbas (Sh) (Valdés, 2004).
27
9.2. Fase de Campo
Se realizó un muestreo preferencial, seleccionando las áreas de vegetación con
relativa homogeneidad y extensión. Se efectuaron 43 levantamientos en la
microcuenca (Tabla 1) y seis levantamientos en el relicto de bosque aledaño.
Tabla 1. Número de levantamientos realizados en cada una de las unidades de
cobertura y área ocupada de las unidades en la microcuenca Santa Helena
Área
aproximada.% en la
Código Descripción No. de microcuenca
levantamientos(Ha)
Bb Arbustal cerrado 0,29 0,3 3
Bh Arbustal abierto con pastos 1,48 1,4 8
Cc/Hh Cultivos con pastos 21,94 20,6 5
Hb Pastizal con arbustos 11,23 10,5 10
Hh Pastizal 61,11 57,3 14
Pastizal con parches de
suelo desnudo Hh/Ss 6,08 5,7
2
Sh Suelo desnudo con hierbas 0,15 0,1 1
Otros (cultivos, reservorio) 4,32 4,1
106,6 100 % 43 Total
Para las unidades Bh, Cc/Hh, Hb, Hh y el relicto de bosque aledaño se definió el
número de levantamientos por medio de la curva de acumulación de especie, debido a
que estas coberturas ocupan la mayor parte en la microcuenca (Tabla 1 y anexo 3).
En esta, el número de especies nuevas en una muestra aumenta de manera
logarítmica, por incrementos aritméticos en el número de unidades de muestreo; el
punto de inflexión o estabilización de la curva es tomado como un número unidades
28
de muestreo suficiente, ya que allí aparecen representadas la gran mayoría de las
especies (Ramírez, 1999).
En cuanto a las unidades de coberturas restantes (Bb, Hh/Ss y Sh) el número de
levantamientos dependió de la extensión y de las condiciones de área.
En todas las unidades se establecieron parcelas de 10 x 10 m para la vegetación
arbórea y arbustiva dentro de las cuales se establecieron 5 cuadrantes 1 m x 1 m,
divididos en cuadros de 10 cm x 10 cm para la vegetación herbácea (Müller-Dombois
& Ellenberg, 1974; Gibson, 2002) (Figura 7).
Figura 7. Esquema de las parcelas realizadas para vegetación arbórea y arbustiva (10m x10m) y
herbácea (1m x1m).
En cada levantamiento se registraron las siguientes variables:
• Densidad
Número de individuos de cada especie arbórea o arbustiva dentro del área de
muestreo. La medida de abundancia en las especies clónales o graminoides se estimó
a partir del conteo de las unidades modulares o individuos genéticamente distintos
(Harper, 1977 en Magurran, 1989; Giraldo, 1995).
• Cobertura
29
Para las especies herbáceas se definió la cobertura como la proporción de terreno
ocupado por la proyección perpendicular de las partes aéreas de los individuos de las
especies consideradas. Se expresa como porcentaje (%) de superficie total (Kershaw,
1975; Müeller-Dombois & Ellenberg, 1974).
La cobertura de las especies arbóreas y arbustivas, se midió bajo el criterio planteado
por Prieto (1994 en Rangel & Velásquez, 1997) quien asumió que las copas tienen
una forma aproximadamente elíptica. Se calculó el área del rombo inscrito, midiendo
el diámetro mayor (D1) y el menor de cada copa (D2), siempre en ángulo recto entre
sí (Figura 8).
Finalmente se aplicó la fórmula propuesta por Rangel y Velásquez (1997).
C1 = 1/2 (D2 x 1/2 D1) x 2
= 1/2 (D1 x D2)
Donde:
C1= Cobertura de la copa de cada individuo en m2
D1= Diámetro mayor
D2= Diámetro menor
Figura 8. Esquema para estimar la proyección de la copa de un árbol (Prieto, 1994 en Rangel &
Velásquez, 1997)
30
• Altura total (m)
Medida en metros que permite conocer la estratificación de la comunidad (Rangel &
Velásquez, 1997).
• CAP ≥ 7.8 cm.
Es una medida relacionada directamente relacionada con el cálculo de área basal: se
utilizan igualmente para conocer los índices de valor de importancia y de predominio
fisionómico. En los árboles con un solo fuste la medición se toma la cintura a la
altura del pecho en centímetros y se transforma a diámetro a la altura del pecho por
medio de la fórmula (Rangel & Velásquez, 1997):
DAP = CAP / π
Para los individuos arbustivos o con varios fustes, se obtuvo el área de cada tallo, las
áreas fueron sumadas y a partir del área total (área de la sección transversal del tallo)
se calculó el diámetro que le correspondería a dicha sección del tallo como si se
tratara de un solo fuste grueso, mediante la fórmula (Ariza, 1999):
DAP = √ 4 (A / π )
Donde, A = área sección del tallo
Se debe destacar el hecho de que este DAP, no corresponde a una entidad real (no es
un solo fuste) y que además no corresponde a lo que por convención se denomina
altura del pecho (1.3 m), sino a la altura que haya alcanzado el individuo si era menor
a 1.3 m (Ariza, 1999).
• Formas de vida.
Se definieron cuatro formas de vida principales bajo el criterio de clasificación de
Raunkier. Estas fueron evaluadas por su observación en campo y con ayuda de
material bibliográfico. Las características de cada forma de vida se encuentran
descritas en el marco conceptual.
31
• Variables de colecta de ejemplares (para determinación taxonómica y etiquetas de
montajes).
Presencia o ausencia de flores o inflorescencia, látex; resinas, aroma característico,
propiedades urticantes, color y textura de la corteza, color de las flores, del fruto,
entre otros.
9.2.1. Colecta del material vegetal
Fueron colectadas 4 muestras por morfotipo, para la determinación taxonómica en
laboratorio y el montaje. Se procuró que el ejemplar tuviera hojas adultas, flor y fruto.
Cada ejemplar colectado fue marcado y depositado en bolsas plásticas para su
posterior preparación y transporte al Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana.
Una vez introducido en la bolsa, ésta fue cerrada lo más herméticamente posible para
evitar la pérdida de humedad.
9.3. Fase de laboratorio
Las muestras vegetales obtenidas en campo fueron secadas en el horno del Herbario
de la Pontificia Universidad Javeriana. Una vez el material estuvo seco fue
determinado con ayuda de especialistas, el uso de claves taxonómicas y por
comparación con los ejemplares del herbario de la Pontificia Universidad Javeriana.
9.4. Análisis de datos
9.4.1. Composición florística
Se realizó un listado de especies, familias y de los nombres comunes de la vegetación
vascular por unidad de cobertura encontrada en la microcuenca y en el relicto de
bosque aledaño.
32
Riqueza específica
En este trabajo para describir la riqueza específica se definió como el número total de
especies encontradas en cada unidad de cobertura (Moreno, 2001).
9.4.2. Estructura de la vegetación
9.4.2.1. Estructura vertical
La estratificación de la comunidad se llevó a cabo con la distribución de frecuencias
de los individuos por estratos, utilizando los sugeridos por Rangel y Lozano (1986):
rasante (<0.3 m), herbáceo (0.3-1.5 m), arbustivo (1.5-5 m), subarbóreo (5-12 m),
arbóreo inferior (12-25 m), arbóreo superior (>25 m).
Distribución de las alturas
Para la distribución de las alturas se utilizaron los intervalos de clase cuya amplitud
se calcula mediante la fórmula de Sturges (Matteucci & Colma, 1982; Rangel &
Velásquez, 1997).
La fórmula de Sturges es la siguiente:
C = (Xmax - Xmin)/m
m = 1 + 3.322 (log n)
Donde,
n: número total de individuos
m: número de intervalos
C: amplitud del intervalo
X: parámetro a analizar
33
9.4.2.2. Estructura Horizontal
Cobertura
La variable de cobertura fue analizada de acuerdo con la estructura vertical que
evidenció cada comunidad vegetal teniendo en cuenta los estratos previamente
mencionados.
Distribución del DAP
Se llevó a cabo la distribución de clases de DAP utilizando los intervalos de clase
cuya amplitud se calcula mediante la fórmula de Sturges anteriormente nombrada
(Matteucci & Colma, 1982; Rangel. & Velásquez, 1997).
9.4.2.3. Índice de Predominio Fisonómico (IPF)
IPF se calculó en cada levantamiento para el estrato arbustivo. Permitiendo
diferenciar las especies dominantes con base en el área basal relativa, cobertura
relativa y densidad relativa de la siguiente forma (Rangel & Velásquez, 1997):
Fórmulas:
IPF = Área basal relativa (%) + Cobertura relativa (%) + Densidad relativa (%)
Donde,
− Área basal relativa (%) = (Área basal de la especie / Área basal total) x 100
2)
)
0)
− Área basal por individuo = ((π /4) x (DAP)
− Área basal por especie = (∑ (área basal por individuo
− Cobertura relativa (%) = (Cobertura de la sp. (%) / Cobertura. total de las spp.
del estrato (%) x 10
34
− Densidad relativa (%) = (No. de individuos de la sp. / No. total de ind.) x 100
0
0
9.4.2.4. Índice de Valor de Importancia (IVI)
Para el estudio de la dominancia en cada unidad de cobertura, se estimo el índice de
Valor de importancia (IVI) de las principales especies arbustivas, utilizando todos los
individuos ≥ 2.5 de DAP (Cottam, 1949, en Matteucci & Colma, 1982).
El IVI es un índice que evalúa la importancia de cada especie dentro de las unidades
(Cottam, 1949 en Matteucci & Colma, 1982). Es además un índice ideal para la
comparación de la importancia de una misma especie en levantamientos provenientes
de localidades geográficas separadas.
Fórmulas:
IVI = Densidad relativa (%) + Área basal relativa (%) + Frecuencia relativa. (%)
Donde,
− Densidad relativa (%) = (No. de individuos de la sp. / No. total de ind.) x 10
− Área basal relativa (%) = (Área basal de la especie / Área basal total) x 10
− Frecuencia relativa (%) = (No. de submuestras o veces en que se repite una especie
/ No. total de submuestras) x 100.
9.4.2.5. Formas de vida
A partir de observaciones en campo y con ayuda de material bibliográfico, se definió
a que forma de vida pertenece cada especie de planta encontrada en la microcuenca y
el relicto de bosque aledaño según la clasificación de Raunkier. Se represento
gráficamente el porcentaje de especie en cada una de las siguientes categorías
(Muller-Dombois & Ellenberg, 1974; Braun-Blanquet, 1979; Matteucci & Colma,
1982; Begon et al., 1999):
35
1. Fanerófitos o plantas cuyas yemas vegetativas se encuentran en las partes aéreas
por encima de los 25 cm de altura, aunque en climas cálidos y húmedos este límite
puede extenderse hasta 100 cm.
2. Caméfitos o plantas con las yemas de renovación por encima de la superficie del
suelo y reciben tan solo la protección que la misma planta les ofrece, ya sea por el
crecimiento muy denso o por los vástagos muertos.
3. Hemicriptófitos o plantas cuyas yemas vegetativas se encuentran al nivel de la
superficie.
4. Geófitos o plantas cuyas yemas quedan incluidas en el sustrato más o menos a una
profundidad de 2 – 3 cm, y así están poco expuestas a la influencia de la estación
desfavorable.
9.4.2.6. Perfil de la vegetación
Con el fin de mostrar los arreglos verticales y horizontales de la vegetación. Se eligió
una línea (de 1 m metros para las unidades que presentaron sólo vegetación herbácea
y de 10 m para las unidades con vegetación arbustiva y herbácea) guía en sentido de
la pendiente y seleccionaron como puntos de referencia los arbustos o herbáceas que
tocaban o estaban próximos a la línea, los cuales fueron dibujados (Rangel &
Velásquez, 1997).
9.4.2.7. Índices de diversidad
Índice de diversidad de Shannon - Wiener
Este índice tiene en cuenta, tanto el número de especies cómo sus abundancias
relativas y la aplicación de logaritmos en su fórmula permite reducir el efecto de las
36
especies más abundantes lo que lo constituye en un buen índice de diversidad
(Ramírez, 1999). Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las
especies están representadas en la muestra (Magurran, 1989; Ramírez, 1999):
Su valor usualmente se encuentra entre 1.5 y 3.5 y rara vez sobrepasa el valor de 4.5
(Margalef, 1972 en Magurran, 1989). Se calcula a partir de la ecuación:
H´ = - ∑ pi ln pi
Donde,
pi: proporción de la especie i en la muestra
Índice Uniformidad de Pielou
La uniformidad se estima para establecer que tan uniformes son las coberturas como
variable de abundancia presentes en la muestra y que tan cerca de la diversidad
teórica se encuentra la diversidad de la muestra; el índice de uniformidad Pielou mide
la proporción de la diversidad calculada con relación a la máxima diversidad
esperada: su valor va de 0 a 1, de forma que uno corresponde a situaciones donde
todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1989).
E = H ´/ H máx. = H´ / ln S
Donde,
S= número de especies de la muestra
H =ln S máx.
Índice de Simpson
Esta fuertemente recargado hacia las especies más abundantes de la muestra mientras
que es menos sensible a la riqueza de especies (Magurran, 1989; Ramírez, 1999).
37
D = ∑ (ni (ni-1)/ N (N-1))
ni= numero de individuos de la especie i
N= número total de individuos
9.4.3. Índice de disimilaridad de Bray - Curtis:
Se generó una matriz de datos, de las unidades de estudio y el relicto de bosque,
teniendo en cuenta las abundancias de las especies. Esta matriz se corrió por el
programa biodiversity, donde se analizó el índice de disimilaridad de Bray-Curtis,
que se basa en las diferencias entre las muestras en vez de las similitudes (Ramírez,
1999). Esta prueba permite establecer la disimilitud entre dos estaciones.
Djk = Σ [Xij - X ]/Σ (Xik ij - X ) ik
Donde:
Djk = Disimilaridad entre las estaciones j y k.
Xij = Abundancia de la especie i en la estación j.
Xik = Abundancia de la especie i en la estación k.
10. Resultados
10.1. Composición florística
En la microcuenca y relicto de bosque aledaño se encontraron en total 85 especies de
plantas vasculares, distribuidas en 74 géneros y 38 familias; el 82,4 % (70 especies)
corresponde a dicotiledóneas, el 14,1% (doce especies) a monocotiledóneas, el 3,5%
(tres especies) a pteridófitos (Tabla 2).
38
Tabla 2. Número de familias, géneros y especies por taxón encontrados en el área de
estudio
Taxón Familias Géneros Especies
Dicotiledóneas 33 59 70
Monocotiledóneas 3 12 12
Pteridofitos 2 3 3
Entre los Pteridofitos la familia con mayor número de especies fue Polypodaceae con
el 67 % (dos especies); entre las monocotiledoneas la Poaceae con el 75 % (nueve
especies) (Figura 9); entre las dicotiledóneas se encuentran Asteraceae con el 23 %
(16 especies) y Rosaceae con el 11 % (ocho especies) (Figura 10).
a. b.
Pteridofitos
33%
67%
ASPLENIACEAE POLYPODIACEAE
Monocotiledóneas
8%
75%
17%
ALSTROMERIDACEAEPOACEAECYPERACEAE
Figura 9. Porcentaje de especies en las familias de Pteridofitos (a) y de Monocotiledóneas (b),
encontradas en la microcuenca y el relicto de bosque aledaño.
39
Dicotiledóneas
6%6%4%3%3%3%
3% 3% 3%
29%23%
11%
ASTERACEAE ROSACEAE ERICACEAEMELASTOMATACEAE RUBIACEAE APIACEAECAPRIFOLIACEAE CONVOLVULACEAE HYPERICACEAEPAPILIONACEAE PIPERACEAE SOLANACEAEOtras
Figura 10. Porcentaje de especies en las familias de dicotiledóneas encontradas en la
microcuenca y el relicto de bosque aledaño.
Microcuenca
Se presentaron en total 71 especies, 62 géneros y 34 especies de plantas vasculares.
La unidad de cobertura con menor número de familias, géneros y especies fue suelo
desnudo con hierbas (Sh), que presentó seis familias, once géneros y once especies y
la unidad que mostró mayor número fue el pastizal con arbustos (Hb) con 29
familias, 46 géneros y 48 especies (Figura 11).
La familia con mayor número de especies encontradas en la microcuenca fue la
Asteraceae con trece especies (18 %), seguida de Poaceae con nueve especies (13 %),
Rosaceae con siete especies (10 %), Melastomataceae con tres especies (4%);
Apiaceae, Convolvulaceae, Cyperaceae, Ericaceae, Hypericaceae, Fabaceae,
Piperaceae y Solanaceae con dos especies cada una (25%) y las familias restantes
presentaron una especies cada una (30 %).
40
0102030405060
Hb Bh Bb R.bosque
Hh Cc-Hh Hh-Ss Sh
Unidad de cobertura
No.
de
fam
ilias
, gén
eros
y
espe
cies
Familia
Género
Especie
Figura 11. Número de familias, géneros y especies encontrados en el pastizal con arbustos (Hb),
arbustal abierto con pastos (Bh), arbustal cerrado (Bb), relicto de bosque aledaño, pastizal (Hh),
cultivos con pastizal (Cc/Hh), pastizal con parches de suelo desnudo (Hh/Ss) y suelo desnudo con
hierbas (Sh).
Para la familia Asteraceae el mayor número de especies lo presentó la unidad Hb con
ocho especies y el menor número la unidad cultivos con pastizal (Cc/Hh) con tres
especies. La familia Poaceae obtuvo el mayor número de especies en la unidad
pastizal (Hh) con ocho y la unidad Sh con una especie el menor. En cuanto, a la
familia Rosaceae con seis especies la unidad Bh mostró el mayor número especies y
la unidad pastizal con parches de suelo desnudo (Hh/Ss) el menor (Anexo 4).
El género con más especies en la microcuenca fue Baccharis (Asteraceae) con cuatro
especies, siguiéndole los géneros Hypochaeris (Asteraceae), Hypericum
(Hypericaceae), Miconia (Melastomataceae), Trifolium (Fabaceae), Alchemilla
(Rosaceae) y Piper (Piperaceae), que presentaron dos especies en cada uno de ellos y
los restantes una especie.
Relicto de bosque aledaño
Se registraron 40 familias, 35 géneros y 23 especies de plantas vasculares (Figura 11).
La familia más rica en especies fue Asteraceae con siete especies (17,5 %), siguiendo
Ericaceae y Melastomataceae con cuatro especies cada una (20 %), Rosaceae con tres
41
especies cada una (7,5%), Caprifoliaceae, Piperaceae y Rubiaceae con dos especies
cada una (15%) y las familias restantes presentaron una especie cada una (40 %)
(Anexo 4).
La mayoría de géneros en el relicto de bosque aledaño presentaron una sola especie a
excepción de los géneros Diplosthephium (Asteraceae), Viburnum (Caprifoliaceae),
Miconia (Melastomataceae) y Piper (Piparaceae), que presentaron 2 especies.
El listado de las familias, especies y nombres comunes de la vegetación encontrada
en la microcuenca Santa Helena y el relicto de bosque cercano se presenta en el anexo
4.
10.2. Estructura de la vegetación
10.2.1. Estructura vertical
De acuerdo a los estratos propuestos por Rangel y Lozano (1986) en un gradiente
montañosos andino de Colombia, en la microcuenca y el relicto de bosque se
presentaron cuatro estratos diferentes: rasante (<0.3 m), herbáceo (0.31-1.5 m),
arbustivo (1.51-5 m), subarbóreo (5.1-12 m).
Considerando la vegetación encontrada en la microcuenca y el relicto de bosque, el
estrato que presentó mayor número individuos fue el arbustivo con 1534, es decir el
45,4%, seguido del estrato rasante con 1192 individuos (35,3%); el estrato herbáceo
con 647 individuos (19,1%) y por último el estrato subarbóreo con siete individuos
(0,2 %).
42
Microcuenca
El estrato rasante concentró el mayor porcentaje de individuos en las unidades Hh y
Sh, con un 100% cada una, seguida de la unidad Hh-Ss con 93, 7%, Cc-Hh con un 86,
4 %, Hb con un 66,5 %, Bb con 36 % y por ultimo Bh con un 32 % (Figura 12). Las
especies más representativas en este estrato son Pennisetum clandestinum,
Anthoxanthum odoratum, Hypochaeris radicata, Rumex acetosella, entre otras.
En el estrato arbustivo las unidades Bb con un 45,6% y Bh con un 45,3 % agruparon
el mayor porcentaje de individuos. Finalmente, el estrato herbáceo en la unidad de
cobertura Bh obtuvo el mayor porcentaje de individuos con un 22,7 % (Figura 12).
Relicto de bosque aledaño
En el relicto de bosque el estrato rasante y subarbóreo fueron los menos representados
con un 6,5 %, el estrato rasante con 102 individuos y el subarbóreo con seis
individuos. El 66,2% lo representa el estrato arbustivo con 1032 individuos y el
herbáceo con 419 individuos (Figura 12).
020406080
100120
Hh Sh Hh-Ss Cc-Hh Hb Bb Bh R.bosque
Unidades de cobertura
% d
e in
divi
duos
Arbustivo
Herbáceo
Rasante
Subarbóreo
Figura 12. Porcentaje (%) de individuos por estrato encontrados en el pastizal con arbustos (Hb),
arbustal abierto con pastos (Bh), pastizal (Hh), arbustal cerrado (Bb), relicto de bosque, pastizal
con parches de suelo desnudo (Hh/Ss) cultivos con pastizal (Cc/Hh) y suelo desnudo con hierbas
(Sh).
43
Distribución de las alturas
Microcuenca
La distribución de valores de altura arrojo ocho clases para la unidad de cobertura Hb,
siete clases para las unidades Bb y Hb. En el resto de las unidades solo se presentó
una clase (Figura 13).
En todas las unidades de cobertura se registró el mayor número de individuos en la
primera clase (altura entre 0 – 0,62), la unidad que congregó el mayor numero de
individuos fue Hb con 314 y el menor fue la unidad Sh con 25 individuos (Figura 14).
Para las unidades Hb, Bb y Bh el resto de los individuos se encuentran repartidos en
las demás clases (Figura 13).
Relicto de bosque aledaño
La distribución de valores de altura en relicto de bosque aledaño mostró catorce
clases, en las cuales la mayoría de los individuos se distribuyeron en las primeras
clases (Figura 14).
La tercera clase de altura (altura entre 1,33 – 1,95) concentró mayor número de
individuos con 362, seguida de la sexta clase con 273 individuos, la segunda y cuarta
clase cada una 267 individuos, la primera clase con 176 individuos y por ultimo la
quinta clase con 101 individuos (Figura 14).
44
a. b. Arbustal cerrado (Bb)
020406080
100120
0 - 0
,62
1,33
- 1,
95
2,66
- 3,
28
4,00
- 4,
61
5,33
- 5,
95
6,66
- 7,
28
7,99
- 8,
61
Clases de altura
No.
de
indi
vidu
os
Arbustal abierto con pastos Bh
050
100150200250
0 - 0
,62
0,66
- 1,
28
1,33
- 1,
95
2,00
- 2,
61
2,66
- 3,
28
3,33
- 3,
95
4,00
- 4,
61
Clases de altura
No.
de
indi
vidu
os
c. d.
Pastizal con arbustos (Hb)
0100200300400
0 - 0
,62
0,66
- 1,
28
1,33
- 1,
95
2,00
- 2,
61
2,66
- 3,
28
3,33
- 3,
95
4,00
- 4,
61
4,66
- 5,
28
Clases de altura
No.
de
indi
vidu
os
Cultivos con pastizal (Cc/Hh)
020406080
100
0 - 0
,62
0,66
- 1,
28
1,33
- 1,
95
2,00
- 2,
61
2,66
- 3,
28
3,33
- 3,
95
Clases de altura
No.
de
indi
vidu
os
e. f.
Pastizal (Hh)
050
100150200250300350
0 - 0
,62
0,66
- 1,
28
1,33
- 1,
95
2,00
- 2,
61
2,66
- 3,
28
3,33
- 3,
95
Clases de altura
No.
de
indi
vidu
os
Pastizal con parches de suelo desnudo (Hh-Ss)
020406080
0 - 0
,62
0,66
- 1,
28
1,33
- 1,
95
2,00
- 2,
61
2,66
- 3,
28
Clases de altura
No.
de
indi
vidu
os
Figura 13. Distribución de altura por clases.(a) Arbustal cerrado, (b) arbustal abierto con pastos,
(c) cultivos con pastizal, (d) pastizal con arbustos (Hb), (e) pastizal y (f) pastizal con parches de
suelo desnudo.
45
a. b. Suelo desnudo con hierbas (Sh)
05
1015202530
0 - 0
,62
0,66
- 1,
28
1,33
- 1,
95
2,00
- 2,
61
2,66
- 3,
28
3,33
- 3,
95
Clases de altura
No.
de
indi
vidu
os
Relicto de bosque
050
100150200250300350400
0 - 0
,62
1,33
- 1,
95
2,66
- 3,
28
4,00
- 4,
61
5,33
- 5,
95
6,66
- 7,
28
7,99
- 8,
61
Clases de altura
No.
de
indi
vidu
os
Figura 14. Distribución de altura por clases. (a) Suelo desnudo con hierbas y (b) relicto de
bosque aledaño.
10.2.2. Estructura Horizontal
Cobertura
Teniendo en cuenta la vegetación vascular encontrada en la microcuenca y el relicto
de bosque el estrato que obtuvo mayor porcentaje de cobertura fue el rasante con un
53,7%, seguido del estrato arbustivo con un 37,9 %; el estrato herbáceo con un 7, 9%
y por ultimo el estrato subarbóreo con un 1,2%.
Microcuenca
El 61,1 % de cobertura total lo representa el estrato rasante, el 31,7 % el estrato
arbustivo, el 6,1 % el estrato herbáceo y el 1,1 % el estrato subarbóreo (Figura 15).
46
31,7%
6,1%61,1%
1,1%
ArbustivoHerbáceoRasanteSubarbóreo
Figura 15. Porcentaje (%) de cobertura por estrato en la microcuenca.
En las unidades de cobertura muestreadas en la microcuenca fue el estrato rasante es
el más representativo en las unidades Hh (100%), Sh (100%), Hh/Ss (89,6%) y Cc/Hh
(80,9 %) (Figura 16). La especie que mostró mayor porcentaje de cobertura en estas
unidades fue Pennisetum clandestinum a excepción de la unidad Cc/Hh, en donde
Lolium multiflorum y Rumex acetosella fueron las especies con mayor valor (Figura
18).
En cuanto al estrato herbáceo en la unidad Cc/Hh con un 19,1 % de cobertura mostró
la mayor cobertura en este rango (Figura 16), la especie que obtuvo la mayor
cobertura fue Pennisetum clandestinum con 85 % (Figura 18).
Por último, en el estrato arbustivo se encontró en las unidades Bb (75%), Bh (64%) y
Hb (51%) (Figura 14). La especie que presentó el mayor porcentaje de cobertura en
todas la unidades fue Duranta mutisii (Figura 17 y18)
47
0
20
40
60
80
100
R. bosque Bb Bh Hb CC/ Hh Hh-S s Hh S h
Unidad de cobertura
% C
ober
tura
Arbustivo
Herbáceo
Rasante
Subarbóreo
Figura 16. Porcentaje de cobertura (%) por estrato en el arbustal abierto con pastos (Bh),
arbustal cerrado (Bb), relicto de bosque, pastizal con arbustos (Hb), cultivos con pastizal
(Cc/Hh), pastizal con parches de suelo desnudo (Hh/Ss), pastizal (Hh), y suelo desnudo con
hierbas (Sh).
Relicto de bosque aledaño
En el relicto de bosque el estrato con mayor cobertura fue el arbustivo con un 75%, el
estrato herbáceo presentó un 20 %, el estrato rasante un 3 % y por último el de menor
cobertura el estrato subarbóreo con un 2 % (Figura 16).
a. b.
Arbustal cerrado(Bb)
01020304050607080
Dur
anta
mut
isii
Dur
anta
mut
isii
Myr
cian
thes
leuc
oxyl
a
Penn
isetu
mcl
ande
stinu
m
Arbustivo Herbáceo Rasante
Estrato
% c
ober
tura
Arbustal abierto con pastos (Bh)
5859596060616162
Durantamutisii
Baccharis Pennisetumclandestinum
Arbustivo Herbáceo Rasante
Estrato
(%) c
ober
tura
Figura 17. Especies que presentaron el mayor porcentaje de cobertura en cada estrato. a) Arbustal
cerrado y b) arbustal abierto con pastos.
48
a. b. Cultivos con pastizal (Cc/Hh)
020406080
100
Penn
isetu
mcl
ande
stinu
m
Loliu
mm
ultif
loru
m
Rum
exac
etos
ella
Herbáceo Rasante
Estrato
(%) C
ober
tura
Pastizal con arbustos (Hb)
020406080
100
Dur
anta
mut
isii
Bucq
uetia
glut
inos
a
Dur
anta
mut
isii
Penn
iset
umcl
ande
stin
um
Arbustivo Herbáceo Rasante
Estrato
(%)C
ober
tura
c. d.
Pastizal (Hh)
0102030405060708090
Rasante
Estrato
(%) C
ober
tura
Pennisetum clandestinum
Pastizal con parches de suelo desnudo (Hh/Ss)
020406080
Bacc
hari
s
Penn
iset
umcl
ande
stin
um
Anth
oxan
thum
odor
atum
Herbáceo Rasante
Estrato
(%) C
ober
tura
e. f.
Suelo desnudo con hierbas (Sh)
0204060
Anth
oxan
thum
odor
atum
Bacc
hari
sla
tifol
ia
Rasante
Estrato
(%) c
ober
tura
Relicto de Bosque
0
10
20
30
40
Mic
onia
Myr
cian
thes
leuc
oxyl
a
Mac
leni
aru
pest
ri
Vibu
rnum
trip
hyllu
m
Bucq
uetia
glut
inos
a
Myr
sine
guia
nens
is
Arbustivo Herbáceo Rasante
Estrato
(%) C
ober
tura
Figura 18.Especies que presentaron el mayor porcentaje de cobertura en cada estrato. (a) Cc/Hh,
(b) Hb, (c) Hh, (d) Hh/Ss, (e) Sh y (f) relicto de bosque.
49
Distribución del DAP
La distribución de valores de DAP diferenció once clases para la unidad de cobertura
Bb y el relicto de bosque aledaño, cinco clases para la unidad Bh y cuatro para la
unidad Hb. En general se observa una tendencia a presentar mayor abundancia de
individuos en las clases de menor diámetro.
En la primera clase diamétrica (DAP entre 2,5 - 3,88) la unidad de cobertura en la
microcuenca que concentró el mayor numero de individuos fue Bh con 104, seguido
de Bb con 44 y la unidad de cobertura menos representadas en esta clase fue Hb (27
individuos). El relicto de bosque aledaño obtuvo 214 individuos (Figura 19).
La segunda clase diamétrica (DAP 3,93 – 5,30) presentó el mayor número de
individuos en la unidad Hb con 65, seguido de Bh con 51 y por ultimo Bb con 35. El
relicto de bosque aledaño agrupo 80 individuos (Figura 19).
La tercera clase diamétrica (DAP entre 5,35 – 6,73) mostró en la unidad Hb el mayor
número de individuos con 26, seguido de Bh con 24 y finalmente Bb con 13
individuos. El relicto de bosque aledaño en la tercera clase concentró 48 individuos
(Figura 19).
50
a. b.
Arbustal cerrado (Bb)
0
10
20
30
40
50
2,5
- 3,8
8
5,35
- 6,
73
8,20
- 9,
58
11,0
5 12
,43
13,9
0 - 1
5,28
16,7
5 - 1
8,13
Clases diamétricas
No.
de
indi
vidu
osArbustal abierto con pastos (Bh)
0
20
40
60
80
100
120
2,5
- 3,8
8
3,93
- 5,
30
5,35
- 6,
73
6,78
- 8,
15
8,20
- 9,
58
Clases diamétricas
No.
de
indi
vidu
os
a. b.
Pastizal con arbustos (Hb)
0
10
20
30
40
50
60
70
2,5
- 3,8
8
3,93
- 5,
30
5,35
- 6,
73
6,78
- 8,
15
Clase diamétrica
No.
de
indi
vidu
os
Relicto de bosque
0
50
100
150
200
250
2,5
- 3,8
8
5,35
- 6,
73
8,20
- 9,
58
11,0
5 - 1
2,43
13,9
0 - 1
5,28
16,7
5 - 1
8,13
Clases diamétricas
No.
de
indi
vidu
os
Figura 19. Distribución de DAP por clases diamétricas. (a) Arbustal cerrado, (b). arbustal
abierto con pastos, (c) pastizal con arbustos y (d) relicto de bosque aledaño.
51
10.2.3. Índice de Predominio Fisonómico (IPF) e Índice de Valor de Importancia
(IVI)
Como se puede observar en el anexo 5, en el estrato arbustivo la mayor parte de las
especies presentaron valores de IPF e IVI muy bajos. Solo Duranta mutisii alcanzó
los mayores valores en todas las unidades de cobertura a excepción del relicto de
bosque que no se encontró esta especie.
En el relicto de bosque las especies con altos valores en IPF e IVI fue Miconia sp.
(IPF = 59,6 y IVI=51,6) y Myrcianthes leucoxyla (IPF = 50,6 y IVI=43,4) (Anexo 5).
10.2.4. Formas de vida
En el área de estudio los fanerófitos y hemicriptófitos fueron la forma de vida
predominante con 96,4 % (41 especies cada uno). Los caméfitos con dos especies y
los geófitos con una especie representaron el 3,6 % (Figura 20).
2,4%
48,2%
1,2%
48,2% CaméfitosFanerófitosGeófitosHemicriptófitos
Figura 20. Distribución de las especies por forma de vida según Raunkiaer en el área
de estudio.
Microcuenca
Los hemicriptófitos fueron la forma de vida que se encontró en todas las unidades de
cobertura. En esta categoría la unidad que presentó mayor número de especies fue el
52
Hh con 32 especies y la que mostró el menor número de especies fue Hh-Ss con trece
especies. En cuanto a los fanerófitos, la unidad con mayor número de especies fue
Bh con 23 y el menor número fue Hh/Sh con una especie (Figura 21).
Relicto de bosque aledaño
En el relicto se concentró el mayor número de especies en la categoría de fanerófitos
con 32 especies. Los hemicriptófitos constituyeron la segunda forma de vida con
mayor número de especies con 25 (Figura 21).
El listado de las formas de vida de las especies presentan en el anexo 4 y algunas
fotografías de estas se presentan en el anexo 6.
05
101520253035
Hh Hb Cc/Hh Hh/Ss Sh Bb Bh R.bosque
Unidad de cobertura
No.
de
espe
cies Caméfitos
Fanerófitos
Geófitos
Hemicriptófitos
Figura 21. Distribución de las especies por forma de vida según Raunkiaer en pastizal (Hh),
pastizal con arbustos (Hb), cultivos con pastizal (Cc/Hh), pastizal con parches de suelo desnudo
(Hh/Ss), suelo desnudo con hierbas (Sh), arbustal cerrado (Bb), arbustal abierto con pastos (Bh)
y relicto de bosque aledaño.
53
10.2.5. Perfil de la vegetación
Los perfiles de cada una de las unidades de cobertura, realizados en la microcuenca y
en el relicto de bosque aledaño se presentan en las figuras 22 a la 25.
a.
Arbustal cerrado (Bb)
6
5
4
3
1
2
21 3 64 5 7 8 9 10 Metros (m)
Altu
ra(m
)
1
11
1
11
2
1. Duranta mutisii
2. Pennisetum clandestinum
b.
6
5
4
3
1
2
21 3 64 5 7 8 9 10 Metros (m)
Altu
ra(m
)
1
11
1
11
2
1. Duranta mutisii
2. Pennisetum clandestinum
3. Myrica parvifolia
4. Myrcianthes leucoxyla
Arbustal abierto con pastos (Bh)
11
1
1
2
3
4
Figura 22. Perfil de la vegetación vascular de las unidades: a) arbustal cerrado y (b) arbustal
abierto con pastos.
54
a.
0.6
0.5
0.4
0.3
0.1
0.2
0.20.1 0.3 0.60.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1 Metros (m)
Altu
ra(m
)
Cultivos con pastos (Cc/Hh)
1
78
911
10
2
2. Pennisetum clandestinum
10. Rumex acetosella
11. Hypochaeris radicata
10
11
11
b.
Arbustal cerrado (Bb)
6
5
4
3
1
2
21 3 64 5 7 8 9 10 Metros (m)
Altu
ra(m
)
11
5
1
1
2
66
Pastizal con arbustos (Hb)1. Duranta mutisii
2. Pennisetum clandestinum
5. Barnadesia spinosa
6. Stevia lucida
Figura 23. Perfil de la vegetación vascular de las unidades: a) cultivos con pastizal y b) pastizal
con arbustos.
55
a.
0.6
0.5
0.4
0.3
0.1
0.2
0.20.1 0.3 0.60.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1 Metros (m)
Altu
ra(m
)
Pastizal (Hh)
1
78
911
10
212
7
2. Pennisetum clandestinum
7. Anthoxanthum odoratum
11. Hypochaeris radicata
13.Scutellaria racemosa
7
13
2
b.
0.6
0.5
0.4
0.3
0.1
0.2
0.20.1 0.3 0.60.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1 Metros (m)
Altu
ra(m
)
2. Pennisetum clandestinum
6. Stevia lucida
7. Anthoxanthum odoratum
72
6
Pastizal con parches de suelo desnudo (Hh/Ss)
6
7
Figura 24. Perfil de la vegetación vascular de las unidades: a) pastizal y b) pastizal con parches
de suelo desnudo.
56
a.
0.6
0.5
0.4
0.3
0.1
0.2
0.20.1 0.3 0.60.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1 Metros (m)
Altu
ra(m
)
Suelo desnudo con hierbas(Sh)
7. Anthoxanthum odoratum
12.Baccharis latifolia7
7
7
7
7
12
12
12
b.
1
2
3
4
1 2
6
7
5
43 5 6 7 8 9 10 Metros (m)
Altu
ra (m
)
6. Monnina aestuans
8. Myrcianthes leucoxyla
17. Miconia sp.
18. Hesperomeles goudotiana
19. Macleania rupestris
20. Myrsine guianensis
Relicto de bosque aledaño a la microcuenca
17
1717
17 1717
1717
17
1919
20 20
6
6
20 20
8 8
18
Figura 25. Perfil de la vegetación vascular de las unidades: a) suelo desnudo con hierbas y (b)
relicto de bosque.
57
10.2.6. Índices de diversidad
Índice de diversidad de Shannon - Wiener
El índice de Shannon – Wiener varió entre 0,98 en la unidad Hh y 1,85 en la unidad
Bh en la microcuenca. En cuanto al relicto de bosque el índice obtuvo un valor de
2,853 (Figura 26).
Índice Uniformidad de Pielou
El máximo valor entre todas las coberturas de la microcuenca se obtuvo en Hh-Ss con
0,65 y el más bajo fue de 0,28 en la unidad Hh. En el relicto de bosque el valor de
uniformidad fue 0,77 (Figura 26).
Índice de Simpson
En la microcuenca se encontró que el índice de Simpson varió entre 0,21 en la unidad
Hh/Ss y 0,62 en la unidad Hh. En el relicto el índice de Simpson alcanzó un valor de
0,07 (Figura 26).
00,5
11,5
22,5
3
Bb Bh Cc-Hh Hb Hh Hh-Ss Sh R.bosque
Diversidad (H’)
Uniformidad
Dominancia
Figura 26. Valores de riqueza, abundancia, diversidad, uniformidad y dominancia para las
unidades de cobertura de la microcuenca: arbustal cerrado (Bb), arbustal abierto con pastos
(Bh), cultivos con pastizal (Cc/Hh), pastizal con arbustos (Hb), pastizal (Hh), pastizal con
parches de suelo desnudo (Hh/Ss), suelo desnudo con hierbas (Sh) y relicto de bosque aledaño.
58
10.3. Índice de disimilaridad de Bray- Curtis
Empleando las abundancias mediante la prueba de Bray- Curtis entre las unidades se
diferenciaron claramente dos grupos como los más parecidos. El primero fue Hh y
Cc/Hh donde se presentó una similaridad del 67,46%, con respecto a estas dos, la
unidad Hh/Ss presentó una similaridad de 44,95%. El segundo grupo fue Hb y Bh con
una similaridad de 57,75 % (Figura 27).
En el relicto de bosque mostró una baja similaridad en relación con las unidades de la
microcuenca con un valor de 20,35% (Figura 27).
Figura 27. Diagrama de disimilaridad de Bray – Curtis de las unidades de cobertura: arbustal
cerrado (Bb), arbustal abierto con pastos (Bh), pastizal con arbustos (Hb), cultivos con pastizal
(Cc/Hh), pastizal (Hh), pastizal con parches de suelo desnudo (Hh/Ss), suelo desnudo con hierbas
(Sh) y relicto de bosque aledaño.
59
11. Discusión
Composición florística
Las diferencias que se encontraron en este trabajo a nivel de composición de la
vegetación vascular entre las unidades de cobertura, a partir de los resultados del
Índice de Bray-Curtis, pueden estar relacionadas principalmente con tres factores: el
suelo, la influencia antrópica y sucesión natural (Bazzaz, 1996; Cortes, Van Der
Hammen & Rangel, 1999; Clark, 2002)
La composición florística entre las unidades de cobertura de la microcuenca y el
relicto de bosque aledaño, mostró similitud a nivel de las familias registradas. La
familia más abundante fue Asteraceae. Esta familia es una de las más numerosas de
las angiospermas, dado a su gran variabilidad pueden ser hierbas, lianas, arbustos y
árboles (Heywood, 1985; Gentry, 1993; Mendoza & Ramírez, 2000). Por tanto se
pueden encontrar en todos los tipos de hábitat, según Grime (1989) frecuentemente en
áreas disturbadas.
Las Poaceae presentaron una mayor abundancia entre las unidades de cobertura
estudiadas en la microcuenca, esto se puede deber a que esta familia generalmente
crece en zonas abiertas (Mendoza & Ramírez, 2000). Es la familia ecológicamente
más dominante, ocupa el tercer lugar en cuanto al número de géneros después de
Asteraceae y Orchidaceae, y el quinto en cuanto al número de especies (Asteraceae,
Orchidaceae, Leguminasae, Rubiaceae y Poaceae) y el primero desde el punto de
vista económico (Heywood, 1985, Giraldo, 2004; García, et al., 2005).
Además, las especies pertenecientes a la familia Poaceae se adaptan a habitats en los
que el nivel de competencia está limitado por intensidades moderadas en las
restricciones; por ejemplo la restricción por nutrientes minerales e intensidades
60
moderadas de desfoliación por causa del pastoreo, son características mas o menos
constantes en el hábitat (Grime, 1989).
Estructura de la vegetación
En la microcuenca las unidades coberturas que son pastizales ocupan la mayor parte
del área. A partir de esta información y con los resultados de la distribución vertical y
cobertura, en donde el estrato rasante presentó un mayor numero de especies y
porcentaje de cobertura en los pastizales, se puede inferir que la vegetación de la
microcuenca Santa Helena es fundamentalmente de tipo rasante.
La presencia dominante del estrato rasante en la microcuenca puede deberse al
disturbio por uso agropecuario que genera la pérdida de la cobertura vegetal arbórea y
arbustiva para ampliación de cultivos y pasturas (Camargo & Salamanca, 2002), lo
que permite el establecimiento de pastos exóticos principalmente (Cortes, Van Der
Hammen & Rangel, 1999), como son el Pennisetum clandestinum, que presentó la
mayor cobertura en la microcuenca (originario de África); seguido de Anthoxanthum
odoratum (procedente de Europa) (Pérez-Arbelaéz, 1996).
En la microcuenca, la unidad arbustal abierto con pastos (Bh) presentó el mayor
número de especies. Esto es importante debido a que los arbustos tienen la capacidad
de mantener la estructura física de los paisajes y contribuyen en el funcionamiento del
ecosistema (Gutiérrez, 2001).
Respecto al relicto de bosque aledaño, la vegetación fue principalmente de tipo
arbustiva, ya que la mayoría de especies alcanzaron este estrato. Esto probablemente
se debe a las interacciones suelo-planta pueden jugar un rol principal en determinar la
estabilidad de la cobertura de arbustos leñosos (Shachak, et al., 1998). Los arbustos y
la hojarasca depositada bajo ellos permiten que la precipitación sea absorbida por las
capas superiores del suelo y que quede disponible para la absorción de la planta.
61
Cuando se pierde la cobertura arbustiva (por tala, quema, pastoreo) disminuye la
infiltración de agua y aumenta la escorrentía (Gutiérrez, 2001).
La distribución diamétrica en los arbustales, muestran una tendencia de J invertida
siendo mayores las frecuencias en las clase más bajas y descendiendo hacia las clases
mayores. Según Ariza (1999) nos indica una fuerte tendencia arbustiva, con bajos
valores de DAP y según Cantillo (2001) esto es común en las comunidades, donde la
variabilidad no esta dada sólo por la edad sino por las estrategias de las especies para
dominar el espacio y competir por luz.
La proporción de tallos pequeños y en alto número también puede relacionar con que
las especies dominantes están representadas en su mayoría por individuos juveniles,
evidenciando un estado de regeneración (UNESCO, PNMA & FAO, 1980).
Índice de predominio fisonómico (IPF) e Índice de valor de importancia (IVI)
La especie de mayor importancia fue Duranta mutisii (Verbenaceae) en la
microcuenca ya que en el bosque esta especie no se presentó. Esto se puede deber a
que se encuentra frecuentemente en zonas riparias, se desarrolla en suelos
erosionados (pero de drenaje lento), se presenta usualmente en áreas perturbadas y no
es palatable para el ganado (Camargo & Salamanca, 2002; Vargas, 2002), lo que le ha
permitido sobrevivir y dominar.
En el relicto de bosque la especies que presentaron más altos valores de IPF e IVI
fueron Miconia sp. (Melastomataceae) y Myrcianthes leucoxyla (Myrtaceae). Las
especies del género Miconia, que son aproximadamente 700, se ven muy
representadas en los pisos térmicos elevados (Pérez-Arbelaéz, 1996). Las especies
arbustivas de Miconia usualmente se encuentran dominando en bosque secundarios
(Mendoza & Ramírez, 2000). Asimismo Myrcianthes leucoxyla se encuentra
generalmente entre 2400 - 2900 msnm (Camargo & Salamanca, 2002).
62
Formas de vida
En la microcuenca y el relicto de bosque las formas de vida fueron los hemicriptófitos
y fanerófitos, puede estar relacionado con las características del ambiente, ya que
según Braun-Blanquet (1979) las formas de vida de las plantas reflejan la ecología de
la planta, dentro del plan estructural preexistente, su adaptación al ambiente. Las
adaptaciones están en parte genéticamente fijadas y en parte son modificaciones en el
hábitat.
Varios estudios en áreas disturbadas por pastoreo como los que realizaron Liat et al.
(1999) y Lavorel et al. (1999) encontraron que las hemicriptófitas dominan estas
áreas. Esto se debe a que el principal efecto del pastoreo es tender a homogenizar la
estatura de las plantas en el plano horizontal, así la especies hemicriptófitas presentan
yemas de regeneración justo al nivel suelo lo que les permite sobrevivir en estos
ambientes.
Además, la mayoría de hemicriptofitas son anemócoras (dispersadas por el viento) y
sus semillas livianas tienen la capacidad de germinar a ras del suelo y en el momento
que arriban (Bazzaz, 1979). Generalmente son pioneras en áreas de sucesión
primaria, ya que prefieren los sitios donde la competencia por espacio y luz no exista.
Los fanerófitos que constituyen árboles, arbustos, trepadoras leñosas y arbustos
graminoides, tienen los tejidos de regeneración por fuera del suelo desde los 25 cm
sobre este y, pueden o no estar protegidos por las hojas de la misma planta. Estudios
sugieren que estos son predominantes en los trópicos ya que no hay cambios
climáticos extremos (Batalha & Martins, 2004).
Índices de diversidad
63
El relicto de bosque alcanzó la mayor diversidad según el índice de H´, lo que se
puede deber a que el relicto se encuentre en etapa de recuperación intermedia del
bosque secundario (Cortes, 2003). Loucks en 1970 propone en la sucesión intermedia
hay especies adaptadas y no adaptadas a las condiciones del ambiente, lo que produce
una alta diversidad. Mientras en la sucesión temprana se presenta un baja diversidad
porque solo se un grupo limitado de especies se adapta a las condiciones extremas del
hábitat. Por último, en la sucesión tardía hay una baja diversidad especies porque la
competencia entre ellas en aquellos sitios conduce a la eliminación de especies.
Además, cuando la influencia antrópica cesa, se inician cambios específicos en la
composición florística y en la estructura de la vegetación, los cuales tienden hacia la
recuperación del bosque original, a diferencia cuando la influencia antrópica es
constante en su intensidad y persistente en el tiempo, se establecen matorrales bajos
(Cortes, Van Der Hammen & Rangel, 1999), como es el caso de la microcuenca.
En cuanto a la diversidad la unidad de cobertura que presentó el mayor valor fue el
pastizal con parches de suelo desnudo, lo cual se puede deber a que en esta área el
pastoreo ha generado un espacio heterogéneo, presentando sitios abiertos para la
colonización de nuevas especies (Bazzaz, 1996; Wilsey, 2002).
Otro factor que puede influir para que la diversidad sea mayor en la unidad pastizal
con parches de suelo desnudo (Hh-Ss), es el tamaño de la unidad cobertura. Chaneton
y Facelli (1991) en su estudio observaron una alta diversidad en áreas pequeñas
pastoreadas a diferencia de grandes áreas, en donde la diversidad fue baja,
concluyeron que esto posiblemente se debió a la distribución y disponibilidad de los
recursos y dominancia de las especies. Asimismo, la unidad Hh-Ss mostró un valor
alto de uniformidad lo que nos indica que hay menor dominancia en comparación con
la unidad pastizal (Hh) que obtuvo una alta dominancia y esto se ve reflejado en la
diversidad.
64
12. Conclusiones
• Considerando la vegetación vascular encontrada en las unidades de cobertura
muestreadas en la microcuenca y en el relicto de bosque aledaño se encontraron 85
especies de plantas vasculares, distribuidas en 74 géneros y 38 familias.
• Las familias más diversas en las coberturas de la microcuenca fueron Asteraceae
(trece especies) y Poaceae (nueve especies). En el relicto de bosque la familia con
mayor número de especies fue Asteraceae (siete especies).
• El género con mayor número de especies en la microcuenca fue Baccharis
(Asteraceae) con cuatro especies y en el relicto de bosque fueron Diplosthephium
(Asteraceae), Viburnum (Caprifoliaceae), Miconia (Melastomataceae) y Piper
(Piparaceae) que presentaron dos especies cada uno.
• El resultado del índice de diversidad de H´ destaca al relicto de bosque como la
unidad más diversa en abundancia proporcional. Entre las unidades muestreadas en
la microcuenca la mayor diversidad y riqueza la obtuvo la unidad arbustal abierto
con pastos.
• La estructura vertical de la vegetación se diferencio en cuatro estratos, siendo el
estrato rasante el dominante. Por lo cual la vegetación de la microcuenca Santa
Helena es fundamentalmente de tipo rasante.
• Se evidencia una distribución DAP en forma de j invertida, con caída fuerte en las
dos primeras clases y valores muy bajos hacia las clases mayores. Lo anterior se
relaciona un estado de regeneración del ecosistema.
65
• En la microcuenca el valor más alto de IVI e IPF fue para Duranta mutisii
(Verbenaceae). En el relicto de bosque la especies que presentaron más altos valores
de IPF e IVI fueron Miconia sp. (Melastomataceae) y Myrcianthes leucoxyla
(Myrtaceae).
• Los hemicriptófitos fueron la forma de vida más dominantes y en el relicto de
bosque los fanerófitos.
13. Recomendaciones
• Complementar el estudio con el análisis de componentes edáficos esenciales para el
desarrollo de la vegetación que podrían resolver preguntas acerca del desarrollo de la
vegetación.
• Seguimiento de los inventarios florísticos, con la identificación y colección en
diferentes épocas del año en las unidades de cobertura muestreadas en la microcuenca
para entender mejor la dinámica de la vegetación en estas áreas degradadas por uso
agropecuario.
• Realizar análisis estadísticos de lo datos obtenidos para complementar los
resultados.
• Ejecutar estudios sobre la dinámica sucesional, en las unidades de cobertura, cuyos
resultados podrían ser implementados en proyectos de restauración de áreas afectadas
por uso agropecuario.
• Se recomienda que los parches de vegetación nativa que aun subsisten en la
microcuenca, sean protegidos, con el fin de evitar su tala para aumentar la frontera
agropecuaria. Esto incluye las unidades arbustal cerrado y arbustal abiertos con pastos.
66
• Efectuar un manejo adecuado de los pastizales para que el estrato rasante no sea el
dominante, así favorecer la regulación hídrica de la microcuenca.
14. Bibliografía
Acero, J. & C. H. Arias. 2000. Gestión de Cuencas Hidrográficas. Ediciones
Fundación Universidad Central. Bogotá. 243 p.
Allred, B. W. 1950. Practical grassland management. Sheep and Goat Raiser Mag.
San Angelo, Texas. U.S.A.
Ariza, C. L.1999. Estudio de la diversidad florística del enclave árido del río Patia
(Colombia). Trabajo de grado. Departamento de biología, Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá. 138p.
Barkman, J. 1979. Code of phytosociological nomenclature. Vegetatio 32(3):13-
185.
Barrera, I. & H. Ríos. 2002. Acercamiento a la Ecología de la Restauración. Pérez
Arbelaezia 13:34-47.
Batalha, M. A. & F. R. Martins. 2004. Floristic, frequency and vegetation life form
spectra of a cerrado site. Brazilian Journal of Biology 64(2): 452-460.
Bazzaz, F. A. 1979. The physiological ecology of plant succession. Ann. Rev. Ecol.
Sys. 10: 351-371.
Bazzaz, F. A. 1996. Plants in changing environments: Linking physiological,
population and community ecology. Cambrige University Press. 320p.
67
Begon, M., J. Harper & C. Townsend. 1999. Ecología. Individuos, poblaciones y
comunidades. Tercera edición. Ediciones Omega S.A. Barcelona. 1148p.
Bosch, J. M. & J. D. Hewlett. 1982. A review of catchment experiments to
determine the effect of vegetation changes on water yield and evapotranspiration.
Journal of Hydrology 55: 3-23.
Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología: Bases para el estudio de las comunidades
vegetales. Editorial Blume. Madrid. 820 p.
Brooks, K., P. Folliott, H. Gregersen & J. Thames. 1991. Hydrology and the
management of watersheds. Ames, Iowa: Iowa State University Press. 392p.
Brown, J. H. & W. McDonald. 1995. Livestock grazing and conservation on
Southwestern Rangelands. Conservation Biology 9(6):1644-1647.
Brown, S. & A. E. Lugo. 1994. Rehabilitation of tropical lands: a key to sustaining
development. Restoration ecology. 2(2): 97-111.
Bruijnzeel, L. A. 1990. Hydrology of moist tropical forests and effects of
conversion: A state-of-knowledge review. Paris: UNESCO International
Hydrological Programme. 224p.
Calder, I. R. 1998. Water-resource and land use issues. SWIM Paper 3. International
Irrigation Management Institute (IIMI.), Colombo.
Camargo, G. & B. Salamanca. 2002. Protocolo distrital de restauración ecológica:
guía para la restauración de los ecosistemas nativos en las áreas rurales de Santa fe de
Bogotá. Departamento Administrativo de Medio Ambiente (DAMA) y Fundación
estación biológica Bachaqueros (FEBB). Santa fe de Bogotá - Colombia. 288 p.
68
Cantillo, E. 2001. Diversidad y caracterización florística y estructural de la
vegetación en la zona de captación de aguas de la microcuenca El Tigre, municipio de
Norcasia, Caldas. Trabajo de grado. Departamento de biología, Universidad Nacional
de Colombia. Bogotá. 182p.
Chaneton, E.J. & J. M. Facelli. 1991. Disturbance effects on plant community
diversity: spatial scales and dominance hierarchies. Vegetatio 93:143-155.
Chará, J. D. 2002. Interacciones entre el uso del suelo y los aspectos bióticos y
abióticos de microcuencas en el departamento del Quindío. Informe del Convenio
CIPAV - Corporación Autónoma Regional Del Quindío CRQ. Cali, Colombia.300p.
Chomitz, K. M. & K. Kumari 1996. The domestic benefits of tropical forests. A
critical review emphasizing hydrologic functions. World Bank Policy Research
Working Paper No.1601.
Clark, D. B. 2002. Los factores edáficos y la distribución de las plantas. Pags. 194-
221 en: Guariguata, M. R. & G. H. Kattan (eds). Ecología y conservación de los
bosques neotropicales. Libro Universitario Regional. Costa Rica.
Corporación Autónoma Regional (CAR). 1998. Proyecto de manejo ambiental de
la laguna de Suesca, Municipio de Cucunubá - Cundinamarca.370 p.
Corporación Autónoma Regional (CAR). 2001. Valores mensuales de
precipitación, humedad relativa, evaporación y temperaturas. Años 1981-2001.
Estaciones El Hatillo y Carrizal, Suesca.200p.
Corporación Autónoma Regional (CAR) & Pontificia Universidad Javeriana
(PUJ) (eds). 2004. Restauración ecológica de la microcuenca Santa Helena, Vereda
el Hatillo (Suesca, Cundinamarca). Informe del Convenio Pontificia Universidad
69
Javeriana (PUJ) y Sistema Regional de áreas protegidas de la CAR (SIRAP). Bogota,
Colombia.1000p.
Cortes, S., T. Van Der Hammen & J. O. Rangel. 1999. Comunidades vegetales y
patrones de degradación y sucesión en la vegetación de los cerros occidentales de
Chia, Cundinamarca- Colombia. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 23 (89): 529-554.
Cortes, S. 2003. Estructura de la vegetación arbórea y arbustiva en el costado oriental
de la Serranía de Chía (Cundinamarca, Colombia). Caldasia 25 (1):119-137.
Cortés, S., J. O. Rangel & H. Serrano. 2004. Transformación de la cobertura
vegetal en la alta montaña de la cordillera oriental de Colombia. Lyonia, 6(2): 153-
160.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 1996. Republica
de Colombia. Encuesta Nacional Agropecuaria. Resultados 1995. Bogota. 100p.
Espinal, L. S. & E. Montenegro. 1963. Formaciones vegetales de Colombia:
memoria explicativa sobre el mapa ecológico. Departamento Agrológico, Instituto
Geográfico agustín Codazzi, Bogotá, D.C. 201 p.
Falkenmark, M., & Chapman, T. (eds). 1989. Comparative hydrology. An
ecological approach to land and water resources, Paris: UNESCO. 479p.
Ferrer, E. 1978. Diccionario del ambiente. Fudeco. Barquisimeto, Venezuela.250p.
Fleischner, T. L. 1994. Ecological costs of livestock grazing in Western North
America. Conservation Biology 8 (3):629-644
70
Forman, R. T. T. & M. Godron. 1986. Landscape Ecology. Wiley, New York.
619p.
García, M., F. Sánchez, R. Marín, H. Guzmán, N. Verdugo, E. Domínguez, O.
Vargas, L. Panizzo, N. Sánchez, J. Gómez, & G. Cortes. 2001. El Agua. Pags.114-
189 en: Leyva, P. (ed.) El medio ambiente en Colombia. IDEAM. Bogota.
García, U., C. Lastra & M. Medina. 2005. Estudios en gramíneas (Poaceae) de
Colombia: veinte novedades corológicas. Caldasia 27(1):131-145
Gentry, A. H. 1993. A field guide to the families and genera of woody plants of
northwest South America. Conservation International. Washington, D.C. 895p.
Gibson, D. J. 2002. Methods in comparative plant population ecology. Oxford
University Press Inc., New York. 344 p.
Giraldo, D. 2004. Novedades agrostológicas (Poaceae) para Colombia, México y
Venezuela. Caldasia 26(1): 315-322.
Giraldo, D. 1995. Estructura y composición de un bosque secundario fragmentado en
la Codillera Central, Colombia. P 159-167. En: Churchil, S.P., Balslev, H., Forero, E.
& J.L. Luteyn. Biodiversity and conservation of neotropical mountain forest. New
York Botanical Garden.
Grime, J. P. 1989. Estrategia de adaptación de las plantas y procesos que controlan
la Vegetación. Editorial Limusa. México. 291 p.
Gutiérrez, J. 2001. Importancia de los arbustos leñosos en los ecosistemas de la IV
región. Págs. 253-260 en: Squeo, F. A., G. Arancio & J. R. Gutiérrez (eds.) Libro rojo
71
de la flora nativa de los sitios para su conservación: región de Coquimbo. Ediciones
Universidad de la Serena, Chile.
Heywood, V. H. 1985. Las plantas con flores. Ed. Reverté. S.A. Barcelona,
España.259-264 p.
Holdridge, L. R. 1967. Life zone ecology. Tropical Science Center. San José, Costa
Rica. 206 p.
Huss, D. 1993. Papel del ganado doméstico en el control de la desertificación. FAO.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Santiago,
Chile.272p.
INFORAGRO Ltda. 1999. Recuperación de la Laguna de Suesca, Provincia
Almeida. Gobernación de Cundinamarca-Secretaría del Medio Ambiente, Contrato de
Obra Pública No. 008-99. Informe Final.450p.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales (IDEAM). 1998.
Estudio Nacional del agua. Balance hídrico y relaciones oferta demanda en Colombia.
Indicadores de sostenibilidad proyectos al año 2016. Bogotá.265p.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 1982. Estudio general de suelos de
las provincias de Ubaté y norte de la sabana de Bogotá. IGAC.568p.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 2000. Estudio general de suelos y
zonificación de tierras. Departamento de Cundinamarca. Bogotá. 615p
Kalmanovitz, S. 1978. El desarrollo de la agricultura en Colombia. La Carreta.
Bogotá. 360 p.
72
Kershaw, K. A. 1975. Quantitative and dynamic plant ecology. Second edition.
Edward Arnold Publishers, London. 308 p.
Lavorel, S., S. McIntyre & K. Grigulis. 1999. Plant response to disturbance in a
Mediterranean grassland: how many functional group? Journal of Vegetation Science
10:661-672
Liat, H. N., I. Noy-Meir & A. Perevolotsky. 1999. The effects of shurb clearing and
grazing on the composition of a Mediterranean plant community: functional groups
versus species. Journal of Vegetation Science 10:673-682.
Loucks, O. 1970. Evolution of diversity, efficient and community stability. Am.
Zool. 10:17-25
Magurran, A. 1989. Diversidad ecológica y su medición. Ediciones Vedra.
Barcelona, España. 200 p.
Malanson, G. P. 1993. Riparian Landscapes. Cambridge Studies in Ecology,
Cambridge University Press. 296 p.
Márquez, G. 2000. Vegetación, población y huella ecológica como indicadores de
sostenibilidad en Colombia. Gestión y ambiente 5: 33-49.
Márquez, G. 2001. De la abundancia a la escasez: la transformación de ecosistemas
en Colombia. En Palacios, G. (ed.). La naturaleza en Disputa. Universidad Nacional
de Colombia. UNIBIBLIOS. Bogotá. 86 p.
Matteucci, S. & A. Colma. 1982. Metodología para el estudio de la vegetación.
Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos. Programa
Regional de Desarrollo Científico y tecnológico. Washington, D. C. 168 p.
73
Mendoza, H. & B. Ramírez. 2000. Plantas con flores de la Planada: Guía ilustrada
de familias y géneros. Editorial Fon FES social, Instituto Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt, WWF. 244p.
Moreno, C. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. M&T–Manuales y Tesis
SEA. Vol 1. México. 82 p.
Müeller-Dombois, D. & H. Ellenberg. 1974. Aims and methods of vegetation
ecology. Jhon Wiley & Sons, Inc. New york. 547 p.
Murgueitio, E. 1999 Reconversión Social y Ambiental de la ganadería bovina en
Colombia. World Animal Review. No.93. FAO, Roma. 2-15p.
Murgueitio, E. 2003. Impacto ambiental de la ganadería de leche en Colombia y
alternativas de solución. Livestock Research for Rural Development 15 (10):1-22.
Naiman, R. J. & H. Decamps. 1997. The ecology of interfaces: riparian zones.
Annual Review of Ecology and Systematics. 28:621-658
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO). 2002. Relaciones tierra-agua en cuencas hidrográficas rurales. Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación .Roma. No. 9. 102 p.
Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas
(UNESCO), Plan Nacional de Manejo Ambiental (PNMA) & Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 1980.
Ecosistemas de bosques tropicales. Altamira, S. A. Barcelona.
Páez, V. & O, Vargas. 1999. Patrones espaciales de sucesión –rgeneración en áreas
disturbadas por fuego y pastoreo (Parque Nacional Natural Chingaza). Pags. 49-50
74
en: Rangel, J. O., A. Rudas & J. Aguirre (eds). Primer Congreso Colombiano de
Botánica. Libro de Resúmenes. Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional
de Colombia. Bogotá.
Pérez-Arbeláez, E. 1996. Plantas útiles de Colombia. Edición por el Fondo FEN
Colombia. Bogota. 831p.
Philippi, T. E., P. M. Dixon & B. E. Taylor. 1998. Detecting trends in species
composition. Ecological Applications 8(2):300-308.
Pickett, S. T. A. & P. S. White. 1985. Natural disturbance and patch dynamics: An
introduction. Pags. 3-13. In: Pickett, S. T. A. & P. S. White (eds.). The ecology of
natural disturbance and patch dynamics: An introduction. Chapman and Hall.
Chicago. 4724p.
Ramírez, A. 1999. Ecología Aplicada. Diseño y Análisis estadístico. Fundación
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 325 p.
Rangel, J. O. & G. Lozano. 1986. Un perfil de vegetación entre la plata (Huila) y el
volcán del Puracé. Caldasia 14: 503-547.
Rangel. J. O. & A. Velásquez. 1997. Métodos de estudio de la vegetación. Págs. 59-
87 en: Rangel. J. O., P. Lowy, P. & M. Aguilar (eds.), Colombia Diversidad biótica
II. Editorial Guadalupe Ltda. Santa fe de Bogota, D.C.- Colombia.
Rivera, D., J. O. Rangel & I. Soriano. 2002. Pastizales de los enclaves secos de la
altiplanicie Sabana de Bogotá. Pág. 461 en: Rangel, J.O., J. Aguirre & M. G. Andrade
(eds). Octavo Congreso Latinoamericano y Segundo Colombiano de Botánica. Libro
de Resúmenes. Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá
75
Sánchez, J., D. Yanine, G. Mantilla, M. Toro & C. Barbosa. 2001. El uso del
territorio en Colombia. Pags. 348-369 en: Pablo Leyva (ed.) El medio ambiente en
Colombia. IDEAM. Bogotá.
Shachak, M., M. Sachs & I. Moshe. 1998. Ecosystem management of desertified
shurblands in Israel. Ecosystems 1:475-483
Sheng, T. C. 1992. Manual de campo para la ordenación de cuencas hidrográficas.
Estudio y planificación de cuencas hidrográficas. Guía FAO Conservación
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma.
13/6
Shimwell, D. W. 1972. The description and classification of vegetation. Univ. of
Washington Press, Seattle. 322p.
Sousa, P. W. 1984. The role of disturbance in natural communities. Annual Review
of Ecology and Systematics 15:353-391
Tejwani, K. G. 1993. Water management issues: Population, Agriculture and Forests
- a focus on watershed management. In: Bonell, M., Hufschmidt, M.M. and Gladwell,
J.S. Hydrology and water management in the humid tropics. Paris: UNESCO. 496-
525p.
Terradas, J. 2001. Ecología de la Vegetación. De la ecofisiología de las plantas a la
dinámica de las comunidades y paisajes. Ediciones Omega. 703 pp.
Turner, M., W. Baker, C. Peterson & R. Peet. 1998. Factor influencing succession:
Lessons from large, infrequent natural disturbance. Ecosystems. 1: 511-523.
76
Valdés, C. 2004. Zonificación biofísica de la microcuenca Santa Helena como
criterio de heterogeneidad ambiental. Cap. 4. en: CAR & PUJ (eds.) Restauración
ecológica de la microcuenca Santa Helena, Vereda el Hatillo (Suesca,
Cundinamarca). Informe del Convenio Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) y
Sistema Regional de áreas protegidas de la CAR (SIRAP). Bogota, Colombia. 1000p.
Vargas, O, J. Premauer & C. Cárdenas. 2002. Efecto del pastoreo sobre la
estructura de la vegetación en un páramo húmedo de Colombia. ECOTROPICOS
15(1):33-48.
Vargas, W. 2002. Guía ilustrada de las plantas de las montañas de Quindío y los
Andes Centrales. Coorparación Autónoma Regional del Quindío. Editorial
Universidad de Caldas .813 p.
Wilsey, B. 2002. Clonal plants in a spatially heterogeneous environment: effects of
integration on Serengeti grassland response to defoliation and urine-hits from grazing
mammals. Plant ecology 159:15-22.
77
15. Anexos.
Anexo 1. Criterios para la clasificación de la cobertura en la microcuenca Santa
Helena (Valdés, 2004).
Cobertura Cobertura Código Tipos de cobertura dominante asociada Arbórea Aa Bosque cerrado
Arbustiva Ab Bosque abierto con arbustos Herbácea Ah Bosque abierto con pastos Arbórea
Bosque abierto con suelo desnudo Suelo desnudo As
Arbustiva Bb Arbustal cerrado Arbórea Ba Arbustal con árboles Herbácea Bh Arbustal abierto con pastos Arbustiva
Arbustal abierto con suelo desnudo Suelo desnudo Bs
Herbácea Hh Pastizales o pajonales Arbórea Ha Pastizal con árboles
Arbustiva Hb Pastizal con arbustos dispersos Herbácea Herbácea
Suelo desnudo Hs Pastizales con suelo desnudo Forestal Ca Plantaciones forestales
Arbustivos Cb Plantaciones arbustivas Cultivos Herbáceos Ch Cultivos temporales
Suelo desnudo Ss Suelo desnudo
Arbórea Sa Suelo desnudo con árboles dispersos
Arbustiva Sb Suelo desnudo con arbustos dispersos
Suelo desnudo
Herbácea Sh Suelo desnudo con pastos dispersos
Asentamientos Humanos (U) Sin U Asentamientos nucleados
Cuerpos de Agua Sin W Embalse Vegetación Mixta Ejemplo:
Bh/Hh Arbustal abierto con pastos y parches de pastizales Hh/Ss Pastizales con parches de suelo desnudo
78
Anexo 2. Unidades de cobertura muestreadas en la microcuenca Santa Helena: a)
arbustal cerrado (Bb), b) arbustal abierto con pastos (Bh), c) cultivos con pastos
(Cc/Hh) y d) pastizal (Hh).
a) b)
c) d)
79
Anexo 2a. Unidades de cobertura muestreadas en la microcuenca Santa Helena: a)
pastizal con arbustos (Hb), b) pastizal con parches de suelo desnudo (Hh/Ss), c)
suelo desnudo con hierbas (Sh) y d) un relicto de bosque aledaño.
a) b)
c) d)
80
Anexo 3. Curva de acumulación de especies para la unidades de cobertura (a)
arbustal abierto con pastos (Bh), (b) cultivos con pastos, (c) pastizal con arbustos,
(d) pastizal y relicto de bosque aledaño.
a. b. Arbustal abierto con pastos (Bh)
0
10
20
30
40
50
1 2 3 4 5 6 7 8
No. de levantamientos
No.
de
espe
cies
Cultivos con pastizal (Cc/Hh)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1 2 3 4 5
No. de levantamientos
No.
de
espe
cies
c. d.
Pastizal (Hh)
0
10
20
30
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No. de levantamientos
No.
de
espe
cies
Paztizal con arbustos (Hb)
0102030405060
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No. de levantamientos
No.
de
espe
cies
e.
Relicto de bosque
0
10
20
30
40
1 2 3 4 5 6
No. de levantamientos
No.
de
espe
cies
81
Anexos 4. Listado de las familias, especies, nombres comunes y formas de vida de la vegetación vascular encontrada en las
unidades de cobertura de la microcuenca y el relicto de bosque aledaño.
Nombre Cc- H Hh-Familia Especie Forma de vida Bb Bh Hh sh Rb común Hh b Ss
Bomarea caldasii (Kunth) Asch. & Graebn. ALSTROMERIDACEAE Cortapicos Fanerófitos x x
Coriandrum sativum L. Cilantro Hemicriptófitos x x x APIACEAE Hydrocotyle leucocephala Cham.
& Schltdl. Oreja de ratón Hemicriptófitos x x x x x x
Oreopanax floribundus (Kunth) Decne. & Planch. ARALIACEAE Mano de oso Fanerófito x
Matelea mutisiana ASCLEPIADACEAE Hemicriptófitos x x x x
Asplenium sp. ASPLENIACEAE Epífito x x Baccharis bogotensis Kunth. Chilco Fanerófitos x Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.)Pers. Chilco Fanerófitos x x
Baccharis sp. Chilco Fanerófitos x x x x
Baccharis tricuneata (L. f.) Pers. Chilco Fanerófitos x x x x
Barnadesia spinosa L. f. Uña de gato Fanerófitos x x x x ASTERACEAE
Diplostephium rosmarinifolium Benth.
Romero blanco Fanerófitos x
Diplostephium sp. Fanerófitos x
Eclipta prostrata L. Hemicriptófitos x x x x x
Espeletiopsis corymbosa (Humb. & Bonpl.) Cuatrec.
Frailejoncillo, falso frailejón Hemicriptófitos x
Jome,
blanquillo Eupatorium angustifolium Fanerófitos x x
82
Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. Hemicriptófitos x x x
ASTERACEAE
Vira vira, cenizo Gnaphalium sp. Hemicriptófitos x
Falso diente de león Hypochaeris radicata L. Hemicriptófitos x x x x x x x
Hypochaeris sessiliflora Kunth Hemicriptófitos x Stevia lucida Lag. Jarilla Hemicriptófitos x x x x x x Taraxacum officinale G.H. Diente de león Hemicriptófitos x x
Berberis rigidifolia H.B.K. BERBERIDACEAE Uña de gato Fanerófitos x x x x
Viburnum tinoides L. f. fm. turumiquirense Steyerm.
Garrocho, cuje, saúco de monte
Fanerófito x
CAPRIFOLIACEAE Garrocho, cuje, sauco de monte
Viburnum triphyllum Benth. Fanerófito x x x
Dichondra cf. Evolvulacea Hemicriptófitos x x x x CONVOLVULACEAE Ipomoea dumetorum Willd. ex
Roemer & J.A. Schultes Batatilla Hemicriptófitos x x
Weinmannia tomentosa L.f. CUNONIACEAE Encenillo Fanerófito x x Eleocharis dombeyana Kunth. Mara Hemicriptófitos x
CYPERACEAE Kyllinga odorata Vahl. Hemicriptófitos x x x
Raque, chaqué Vallea stipularis L.f ELAEOCARPACEAE Fanerófito x
Cavendishia cordifolia Hoer. Uva de monte Fanerófitos x Gaultheria anastomosans (L.f.) Kunth.
Uvito de páramo Hemicriptófitos x x x
ERICACEAE
Macleania rupestris (Kunth) A.C. Smith.
Uva camarona Fanerófitos x
83
ERICACEAE Mortiños venenosos, reventones
Pernettya prostrata (Cav.) DC. Hemicriptófitos x x
Xylosma spiculiferum Triana & Planch. Espino Fanerófito FLACOURTICACEAE x
Geranium cf. columbianum. GERANIACEAE Geranio Hemicriptófitos x x Hypericum juniperinum Kunth Chite Hemicriptófitos x x
HYPERICACEAE Hypericum mexicanum L. Chite Hemicriptófitos x
Scutellaria racemosa Pers. LABIATAE Chite Hemicriptófitos x x x x x
Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don. LORANTHACEAE Fanerófitos x
Rosadita, moradita, verbilla
Cuphea ciliata Ruiz & Pav. LYTRACEAE Hemicriptófitos x x x x x
Charne, saltón, quebrollo
Bucquetia glutinosa (L.f.) D.C. Fanerófitos x x x x x
Miconia sp. Tuno Fanerófitos x x
Miconia squamulosa (Sm.) Tr. Tuno esmeraldo Fanerófitos x x
MELASTOMATACEAE
Monochaetum myrthoideum Fanerófitos x
Laurel de hoja pequeña, cruz de mayo
Myrica parvifolia Benth. MYRICACEAE Fanerófitos x x x x
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze.
Cucharo, cucharo rojo MYRSINACEAE Fanerófitos x x x x
Myrcianthes leucoxyla (Ort.) McVaugh.
Arrayan , levaduro MYRTACEAE Fanerófitos x x x x
Oxalis corniculata L. OXALIDACEAE Acedera Hemicriptófitos x x x x x x Trifolium pratense L. Trébol Hemicriptófitos x x x
PAPILIONACEAE Trifolium repens Trébol Hemicriptófitos x x x x
84
Passiflora mollissima H.B.K. Bailey Curuba Fanerófito PASSIFLORACEAE x x x
Phytolacca bogotensis Kunth. PHYTOLACCACEAE Guaba Hemicriptófitos x Piper bogotense Cordoncillo Fanerófito x x
PIPERACEAE Piper sp. Cordoncillo Fanerófito x x x x Agrostis muelleri Benth. Agrostide Hemicriptófitos x x x x
Anthoxanthum odoratum Linn. Grama de oro, Pasto de olor. Hemicriptófitos x x x x x x x
Holcus lanatus L Falsa poa Hemicriptófitos x x x x
Hypoxis decumbens Tiririca Hemicriptófitos x
Lolium multiflorum Lam. Ray-grass Hemicriptófitos x x
Lycurus phleoides Kunth. Hemicriptófitos x x x x
Paspalum dilatatum Poir. Gramalote Hemicriptófitos x POACEAE
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Kikuyo Hemicriptófitos x x x x x x
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen.
Hemicriptófitos x x x
Monnina aestuans (L.f.) DC. POLYGALACEAE Injerta Fanerófitos x x x x
Rumex acetosella L. POLYGONACEAE Hemicriptófitos x x x x x x
Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. POLYPODIACEAE Epífito x x
Ranunculus petiolaris Kunth ex DC. RANUNCULACEAE Hemicriptófitos x x x
Acaena elongata L. Fanerófitos x x ROSACEAE Plegadera,
oreja de ratón Alchemilla hispidula L.M. Perry. Hemicriptófitos x x x
85
Alchemilla orbiculata Ruiz & Pav. Plegadera, oreja de ratón Hemicriptófitos x x x x
ROSACEAE
Hesperomeles goudotiana Killip Mortiño Fanerófitos x x x x x
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze.
Manzana de monte Hemicriptófitos x x x x x x
Photinia sp. Fanerófito x Rubus floribundus Kunth. Fanerófito x x Rubus sp. Fanerófito x
Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. Hemicriptófitos x x x x
Palicourea lineariflora Wernh. Fanerófito x RUBIACEAE
Sherardia arvensis L. Hemicriptófitos x Castilleja fissifolia L.f. SCROPHULARIACEAE Chirlobirlos Fanerófitos x x x x Cestrum sp. Fanerófitos x x
SOLANACEAE Solanum lycioides L. Gurrubo Fanerófito x x x Duranta mutissii L.f. VERBENACEAE Espino Fanerófitos x x x
Bb: arbustal cerrado; Bh: arbustal abierto con pastos; Cc/Hh: cultivos con pastiza; Hb: Pastizal con arbustos;Hh: pastizal; Hh/Ss: pastizal con parches de suelo desnudo; Sh: suelo desnudo con hierbas; Rb: relicto de bosque aledaño
86
Anexo 5. Índice de Predominio Fisonómico (IPF) e Índice de valor importancia (IVI)
de las especies encontradas en las unidades: arbustal cerrado (Bb), arbustal abierto
con pastos (Bh), pastizal con arbustos (Hb) y relicto de bosque aledaño.
Bb Bh Hb Rb Especie IPF IVI IPF IVI IPF IVI IPF IVI
Baccharis bogotensis 17,2 19,6
Barnadesia spinosa 29,5 38,2 1 4,4 3,9 10,2 2,9 6
Berberis rigidifolia 1 4,5
Bucquetia glutinosa 11,9 19,7 2,7 7,3
Cavendishia cordifolia 2,5 3,4
Diplostephium
rosmarinifolium 6 7,9
Diplostephium sp. 7,7 9,9
Duranta mutisii 121 83,9 170,6 127,1 281,4 236,9
Eupatorium angustifolium 54,8 53 6,4 10,6
Gaidendron punctatum 0,5 2,3
Hesperomeles goudotiana 31,5 43,8 11 19,9 10,5 14,8
Macleania rupestris 40,7 31,6
Miconia sp. 59,6 51,6 1,8 8
Miconia squamulosa 14,6 12,2
Monnina aestuans 8,5 20,8 1,7 8,4 1 4,6
Myrcianthes leucoxyla 49,5 53,4 49,3 53,6 7,2 27,2 50,6 43,4
Myrica parvifolia 21,3 26,8 6,6 10,4
Myrsine guianensis 1,6 5 17,4 16,8
Oreopanax floribundus 4,9 8,1
Photinia sp. 20,3 14,1
Piper sp. 1,4 8,4
Vallea stipularis 6,4 7,2
Viburnum tinoides 0,7 2,6
Viburnum triphyllum 3,9 6,1 4,4 8,9 7,2 8,1
Weinmannia tomentosa 37,5 30
Xylosma spiculiferum 7,9 9,3
300 300 300 300 300 300 300 300
Bb: arbustal cerrado; Bh: arbustal abierto con pastos; Hb: Pastizal con arbustos;Rb: relicto de bosque aledaño
87
Anexo 6. Ejemplos de las formas de vida según Raunkiaer encontradas en la zona de
estudio.
Fanerófito: Bomarea sp. Fanerófito: Pasiflora mollissima
Hemicriptófito: Galium sp. Fanerófito: Castilleja fissifolia
88