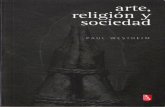Memoria, espacio y religión en la República romana
Transcript of Memoria, espacio y religión en la República romana
SANTUARIOS SUBURBANOS Y DEL TERRITORIO
EN LAS CIUDADES ROMANAS Juuo h1A.NGAS h1A.NJARRJÉS Y htúGUJEl ÁNGlEl NovnLo LOJPJEZ
Monografía del ICCA
Santuarios suburbanos y del territorio de
las ciudades romanas
Julio Mangas Manjarrés y Miguel Ángel Novillo López (eds.)
Instituto universitario de investigación en Ciencias de la Antigüedad de la
Universidad Autónoma de Madrid
Portada: Templo romano del Puente de Alcántara.
Cortesía del Deutsches Archäologisches Institut (Madrid)
Diseño de portada: Miguel Ángel Maroto de Lis
TÍTULO: SANTUARIOS SUBURBANOS Y DEL TERRITORIO DE LAS
CIUDADES ROMANAS.
Edita: Jose Pascual González – ICCA
I.S.B.N.: 978-84-616-9864-6
Depósito Legal: M-14902-2014
Imprime: VIRO Servicios Gráficos, S.L.
c/Rosal, 3-5, P.I. Los Nuevos Calahorros
28970 Humanes de Madrid
3
Santuarios suburbanos y del territorio de las ciudades romanas
Sumario
Artículos Páginas
Presentación Julio MANGAS – Miguel Ángel NOVILLO LÓPEZ 5-7
Los santuarios suburbanos y la religión de las matronas. El templo de Fortuna Muliebris 9-29
en la Roma Republicana Rosa María CID LÓPEZ
Memoria, espacio y religión en la República romana 31-52
Ana RODRÍGUEZ MAYORGAS Santuarios en canteras y romanización religiosa en Hispania y Gallia 53-86
Silvia ALFAYÉ – Francisco MARCO Sociedad municipal y sacra publica. A propósito de un relieve del territorio de 87-122
Lugdunum (Lyon) Juan Francisco RODRÍGUEZ NEILA
Espacios sagrados y campamentos militares romanos en Hispania 123-162
Angel MORILLO Santuario y escritura en la Galicia romana 163-183
Marco GARCÍA QUINTELA – Pedro LÓPEZ BARJA DE QUIROGA
Santuarios suburbanos en la Asturias romana: Los espacios sagrados dedicados a Júpiter 185-203
Narciso SANTOS YANGUAS Los santuarios del territorio en las ciuitates de la Asturia augustana: el ejemplo del 205-223
deus Vagus Donnaegus Mª Cruz GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Metalla, ciuitates y loca sacra (Maragatería, Teleno y Alto Bierzo) 225-276
Almudena OREJAS SACO DEL VALLE – Fernando ALONSO BURGOS Flaviobriga y el santuario de Salus Umeritana 277-294
José Manuel IGLESIAS GIL – Alicia RUIZ GUTIÉRREZ
Nuevo santuario rural en territorio turmogo 295-309
Bruno P. CARCEDO DE ANDRÉS – David PRADALES CIPRÉS
Vurovius y la cristianización de los espacios rurales en la península Ibérica 311-338
Rosa SANZ SERRANO – Ignacio RUIZ VÉLEZ
Sumario
4
Bonus Eventus en Puente Talcano (Sepúlveda, Segovia). Un santuario rural en el territorio 339-382
del municipium de Duratón (Hispania Citerior) Santiago MARTÍNEZ CABALLERO
Hércules en la Meseta. Testimonios, carácter y conexiones 383-411
María del Rosario HERNANDO SOBRINO La epigrafía latina de la provincia de Salamanca como fuente para el estudio 413-440
de los santuarios rurales Manuel SALINAS DE FRÍAS – Juan José PALAO VICENTE El conciliabulum de Égara. De espacio político a espacio sagrado 441-456
Alberto PRIETO ARCINIEGA – Joan OLLER GUZMÁN
El castrum Octavianum (St. Cugat del Vallés): de santuario rural a fortaleza defensiva 457-488
Oriol OLESTI VILA Dioses y santuarios rurales en el territorio Caperensis 489-510
Julio GÓMEZ SANTA CRUZ – Julio ESTEBAN ORTEGA
El culto a las Ninfas y el aprovechamiento de las aguas termales en Tagili: 511-533
un posible santuario en Cela María Juana LÓPEZ MEDINA
El santuario de Tajo Montero en estepa, Sevilla 535-547
Miguel ALONSO RODRÍGUEZ – José María LUZÓN NOGUÉ – Irene MAÑAS ROMERO Santuarios en la provincia romana de Arabia 549-560
Carmen BLÁNQUEZ PÉREZ Las cuentas del santuario de Júpiter Capitolino en Arsínoe (Egipto) en época de Caracalla 561-596
(papiro de Fayum BGU 362): el templo, motor económico de una villa agrícola Sabino PEREA YÉBENES
31
Memoria, espacio y religión en la República
romana
Ana RODRÍGUEZ MAYORGAS
Universidad Complutense de Madrid
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo explorar la relación entre memoria, topografía urbana y
ritual en la ciudad de Roma en época republicana. A partir de una serie de ejemplos de
mnemotopoi o lugares de la memoria (el Lupercal, la casa Romuli y la tumba de Rómulo)
defenderemos que antes del comienzo de la historiografía romana existía un recuerdo oral de acontecimientos y hechos importantes que se transmitía a través de los rituales y estaba
representado topográficamente en la ciudad. Palabras clave: Memoria, mnemotopoi, religión, topografía urbana, Rómulo.
ABSTRACT
This paper explores the relationship between memory, urban topography and ritual in the
city of Rome in Republican times. Drawing on several places of memory or mnemotopoi
(the Lupercal, the casa Romuli and the tomb of Romulus), it will be argued that before the
beginning of Roman historiography there was an oral recollection of important events and
characters that were embedded in ritual performance and mapped in the city.
Keywords: Memory, mnemotopoi, religion, urban topography, Romulus.
INTRODUCCIÓN
No parece necesario, en los tiempos que corren, tener que justificar la pertinen-cia de un estudio sobre la memoria de las sociedades antiguas. La memoria es uno
de los temas clave y de las obsesiones de la posmodernidad; y como es bien sabido,
las inquietudes del historiador respecto a su objeto de estudio difícilmente escapan a
las preocupaciones de su tiempo. El presente estudio no va a ser una excepción. No obstante, posiblemente sería conveniente explicitar los cauces por los que se pre-
tende abordar la cuestión.
Este tema surgió como un elemento importante de análisis durante la realización de la tesis doctoral que tenía como objetivo el estudio de la historiografía romana
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
32
republicana1. La historiografía antigua, en general, y la romana en particular han
sido ampliamente analizadas como género literario, que se concibe sujeto a una serie de normas, convenciones y herencias que explican todas sus manifestaciones.
Algunos historiadores han criticado la rigidez de este modelo, que encuentra su
mayor expresión en la, por otro lado valiosa, compilación de Félix Jacoby de los
fragmentos de los historiadores griegos, Fragmente der griechischen Historiker2.
Sin embargo, esta crítica no ha llevado a una reconsideración de la naturaleza de la
historia antigua fuera del marco de la crítica literaria. Enfrentada a la tarea de anali-
zar la mal conservada historiografía republicana, mi propuesta fue comprenderla como una forma de escritura que a partir de fines del siglo III a.C. ofreció a los
romanos un nuevo medio para conservar y construir su visión del pasado de Roma,
una nueva forma de memoria. Esto implicaba ampliar el marco de estudio y consi-
derar la escritura de la historia frente a otras formas de memoria con las que co-existía en la ciudad. T. Cornell ya había indicado de alguna forma esta posibilidad
en su respuesta a aquellos investigadores que concedían una especial libertad de
creación e invención a los historiadores romanos: resulta difícil creer que Fabio Píctor o Cincio Alimento pudieron producir de la nada sus historias y, por el contra-
rio, era lógico pensar que Roma, una sociedad compleja, debió de tener alguna idea
y concepto de su pasado antes de que surgieran las historias escritas3. Pero ¿cómo
recuerda una sociedad sin recurrir a la escritura?
Los antropólogos hace tiempo que respondieron a esa pregunta estudiando so-
ciedades orales o semi-orales4. En ellas, el pasado, ya fuera conocido por todos o
custodiado por expertos, se transmitía mediante discursos –a veces versificados– que en ocasiones se servían de objetos y lugares como catalizadores de esa memoria;
es lo que los franceses llaman aide mémoire y los ingleses mnemonic devices5. Se
trata de objetos naturales o construidos por el ser humano que facilitan el recuerdo y a los que, por ello, se suele recurrir en ocasiones especiales en las que se pretende
recordar el pasado. Roma cuenta con un magnífico ejemplo de estos mnemonic
devices, las máscaras funerarias o imagines que formaban parte del funeral de los aristócratas romanos y que, junto con los atuendos correspondientes que marcaban
el estatus alcanzado por el difunto en vida, eran portados por actores y paseados por
_____________
1 A. Rodríguez Mayorgas, 2007. 2 Ver, por ejemplo, J. Marincola, 1997 y 1999. 3 T. Cornell, 1986a, p.69; 1986b, pp. 56-57 4 El trabajo más importante sobre el recuerdo en sociedades orales es posiblemente el de
J. Vansina, 1985 (1961). Pero igualmente destacable es la obra de J. Goody sobre este tema
que comienza con el artículo conjunto con I. Watt, 1996 (1968). 5 J. Vansina 1965, pp. 36-39; J. Goody, 2000, pp 29-33.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
33
Roma hasta el foro donde un miembro de la familia pronunciaba el discurso fúne-
bre6.
Además de estos elementos, el medio físico, el paisaje en general, ya sea nue-
vamente natural o construido, es también un soporte de la memoria, y ofrece la
favorable característica de la inmutabilidad. En efecto, la capacidad de permanencia
del paisaje es una de las razones por las que en todo grupo humano constituye uno de los elementos clave que sirve de referencia a historias y noticias sobre el pasado,
en definitiva que representa el pasado. Esto no quiere decir, en ningún caso, que sea
el medio más efectivo para transmitir el recuerdo del pasado porque en definitiva está sujeto no solo a transformaciones sino a cambios de interpretación y de signifi-
cado con el paso del tiempo7. Sin embargo, la impresión de permanencia que trans-
mite convierte el paisaje en un referente de la memoria para todas las sociedades8.
Si la estabilidad y permanencia hacen de la cultura material y del entorno un buen medio para mantener el recuerdo, también la repetición de un patrón de com-
portamiento puede alcanzar el mismo fin. Por ello, las ceremonias y demás eventos
conmemorativos que reúnen a un grupo de forma recurrente en el tiempo son otra vía de transmisión y perpetuación de la memoria
9. Nuevamente, esta repetibilidad
en ningún caso posibilita una transmisión objetiva e inalterable del recuerdo. A
pesar de la conciencia de permanencia que puedan tener sus promotores y partici-pantes, las ceremonias cambian de significado del mismo modo que lo hace la
cultura material y el paisaje. Pero esto no impide que estas ceremonias sean vividas
por la sociedad que las practica como un forma de recuerdo, en las que la memoria
se manifiesta no solo a través de un discurso verbal sino también mediante los símbolos que las rodean o incluso los gestos, movimientos y el comportamiento
corporal en general de sus participantes, como muy bien supo subrayar Paul Con-
nerton10
. Este breve resumen de las formas que puede adoptar la memoria, basado en es-
tudios arqueológicos, sociológicos y antropológicos, indica claramente que no es
necesaria la escritura para que exista algún tipo de recuerdo del pasado y por lo que respecta a la Roma republicana permite platear la pregunta de cómo recordaban los _____________
6 La presencia física de máscaras y vestimenta, sin duda, servían de estímulo y de acicate
para el discurso en los Rostra en el que se recordaba los cargos desempeñados y los éxitos
de los antepasados del fallecido. Sobre el valor social de las máscaras el estudio más com-
pleto es el de H. I. Flower, 1996. 7 Una característica especial, además, de las sociedades orales es el mantenimiento en el
recuerdo exclusivamente de aquellos elementos que tienen sentido y ayudan a comprender
la situación presente del grupo como ya subrayó J. Vansina, 1985 (1961). 8 M. Halbwachs, 1997 (1950), pp. 193-197. 9 P. Connerton, 1989, pp. 41-71.
10 P. Connerton, 1989, pp. 58-61.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
34
romanos el pasado de la ciudad antes de que surgiera la escritura de la historia a
fines del siglo III a.C.
CUESTIONES METODOLÓGICAS
Jan Assmann afirma, en el libro por ahora más importante sobre la memoria en el mundo antiguo
11, que las grandes civilizaciones de la Antigüedad recordaban sus
orígenes mediante ritos y ceremonias que reflejaban y revivían los acontecimientos
fundacionales para esa sociedad. Este recuerdo, al que denomina memoria cultural, estaba imbuido de un carácter sacro y simbolizaba la identidad colectiva del grupo,
de ahí su importancia y que se desarrollara bajo la supervisión de expertos rituales.
En líneas generales la argumentación de Assmann puede aplicarse al caso de Ro-
ma12
. Pero en el presente trabajo no vamos a analizar todos los aspectos de la me-moria cultural romana, si no que nos detendremos en la relación entre lugares
sagrados y recuerdo que puede apreciarse en la ciudad de Roma13
.
Uno de los teóricos más importantes de la memoria colectiva, el sociólogo belga Maurice Halbwachs, consideraba que la religión encontraba en la topografía un
referente de primer orden para perpetuar y transmitir la fe que cada grupo religioso
hace remontar a los orígenes de su formación14
. Aunque hablaba en plural, tomaba, sin embargo, un único ejemplo como modelo, el de la religión cristiana. De hecho
dedicó una obra entera a estudiar la evolución de los lugares santos de Jerusalén y
sus alrededores y su conversión en símbolos de la religión cristiana con el paso del
tiempo15
. En el caso del cristianismo es evidente que estos lugares, desde Belén al Santo Sepulcro, tuvieron una importancia vital, dado que esta fe se basa en una
historia sacra cuyos acontecimientos supuestamente se desarrollaron en aquella
región. ¿Pero qué sucede con aquellas religiones que no se fundamentan en un relato sa-
grado? Este es el caso de las religiones clásicas, griega y romana, cuyo sentido y
existencia no descansan en un acontecimiento del pasado y en las que, por el contra-rio, se venera una pluralidad de divinidades por las cualidades y características con
las que se las asocia. Pero como veremos a continuación, la inexistencia de una
historia y de un personaje santo del que emana una nueva fe no es la única vía por
_____________
11 J. Assmann, 1997 (1992), pp. 26-33. 12 Para una opinión en contra ver U. Walter, 2004, pp. 11-26. 13 Ya he tratado el tema de la memoria cultural romana en otros lugares. Ver A. Rodrí-
guez Mayorgas, 2007 y 2010. 14
M. Halbwachs, 1997 (1950), pp. 228-232. 15 M. Halbwachs, 1971 (1941).
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
35
la que los lugares del recuerdo o mnemotopoi pueden tener un carácter sacro16
. La
sacralidad de un espacio puede descansar en el hecho de que fomenta y materializa a un mismo tiempo el recuerdo de un acontecimiento pasado; es decir, un sitio
puede ser sagrado porque es un lugar de memoria y no al revés como parece suce-
der en la religión cristiana. En efecto, podríamos decir que en el origen de la topo-
grafía de Tierra Santa están los Evangelios que narran la vida de Jesús. Solo cuando la fe cristiana se difundió y la creencia en la dimensión sobrenatural de la existencia
de este personaje se afianzó, los fieles decidieron visitar los lugares donde habían
tenido lugar especialmente los acontecimientos milagrosos, donde la naturaleza divina de Jesús se había manifestado y se consideraban, por ello, lugares sagrados
17.
En el caso de Roma, esta relación no es tan evidente, o por lo menos no en todos los
ejemplos con los que contamos. Se observa así que los lugares de la memoria donde
se desarrolla un culto o son escenario de determinados ritos no siempre tienen un valor destacado en sí mismos como sitios sacros dentro de la religión de la ciudad.
Por el contrario, la sacralidad que les caracteriza parece asentarse en el hecho de
que funcionan como mnemotopoi que recuerdan un hecho destacado del pasado de la ciudad. Mantendremos esta idea como hipótesis de referencia a lo largo del
trabajo.
No obstante, hay que admitir que la documentación con la que contamos para conocer la religión romana más antigua es demasiado escasa como para determinar
con precisión si los lugares de los que hablaremos a continuación fueron primero
sitios de culto que asimilaron posteriormente el recuerdo de un acontecimiento o,
por el contrario, se ritualizaron porque indicaban un lugar donde había sucedido algo extraordinario. Esta cuestión, por lo demás, revela un problema metodológico
que no podemos pasar por alto, y no es otro que el que supone pretender analizar la
memoria de la República romana esencialmente oral a través de textos –posteriores al siglo III a.C. –. Nuestra información proviene, así, de autores de fines de ese
período y comienzos del Principado en cuyas obras hacían referencia a la topografía
religiosa de Roma. Pero, como es bien sabido, la escritura supone casi siempre un ejercicio de reflexión, o al menos lo impulsa
18; y en el caso de Roma, este hecho
está más que probado, pues el interés anticuario por las tradiciones y cultos de la
_____________
16 El término mnemotopos es acuñado por J. Assmann (1997, pp. 33-34) en base a la
obra de M. Halbwachs sobre Tierra Santa (1971). Utilizo este término como sinónimo de
“lugar de memoria”, sin aplicar a este último el carácter de memoria prefabricada e instru-
mentalizada con el fin de crear una identidad nacional como lo hace Pierre Nora (1984)
cuando habla de lieux de mémoire en la Francia contemporánea. 17 M. Halbwachs, 1971 (1941), pp. 123-126. 18
J. Goody y I. Watt, 1996 (1968); E. A. Havelock, 1996 (1986), pp. 135-156; 2002
(1963), pp. 187-283; W. Ong, 1987 (1982), pp. 102-108.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
36
ciudad está presente ya en los primeros historiadores romanos, Fabio Pictor y
Cincio Alimento. En efecto, las historias de fines del siglo III a.C. y principios del II a.C. no solo
narraban las guerras púnicas sino que abordaban también cuestiones como el origen
del alfabeto, la etimología del monte Capitolio, o el carácter de las divinidades
Novensiles (extranjeras en Roma)19
. Hasta qué punto este conocimiento es un reflejo de la memoria oral de los romanos o más bien el resultado de la especulación
anticuaria de estos autores es la primera y más importante pregunta que el investi-
gador se hace. Parece evidente que estos escritores pretendían codificar un conoci-miento ya existente sobre la tradición e historia romanas. Pero este ejercicio de
codificación no estaba exento de cierta reflexión e investigación sobre el pasado,
que podía llevar a reconstrucciones poco fiables20
. Así lo demuestran las etimolog-
ías de Varrón y su intento por llegar al origen de las tradiciones a través de la len-gua, que concluía en ocasiones en deducciones erróneas. Una de ellas es la idea de
que la fiesta conocida como Septimontium recibía su nombre de las siete colinas que
encerraban el supuesto espacio original de la ciudad y otra la noción de Roma quadrata de Rómulo
21. Ambas designaciones topográficas, en realidad, son más una
invención o deducción anticuaria que una realidad de la memoria oral de la ciudad22
.
No hay que perder de vista tampoco que ciertamente las tradiciones religiosas romanas de época republicana tenían ya una larga existencia y conservaban trazas
del desarrollo cultual y cultural de la ciudad a lo largo de siglos, como se ha desta-
cado en ocasiones, más allá de las elucubraciones de anticuarios como Varrón. En
otras palabras conservaban la memoria de esa evolución23
. Sin embargo, no es a esta memoria a la que nos vamos a referir en el presente trabajo. No nos interesa
tanto el recuerdo de los ritos como el recuerdo de determinados acontecimientos
(considerados por los romanos históricos en el sentido de que realmente sucedieron) que estaba vinculado a ciertos lugares sagrados.
_____________
19 Respectivamente Fabio F 2 Chassignet y Cincio F 1 Ch.; Fabio F 16 Ch,; y Cincio F
12 Ch. El evidente carácter anticuario de esta primera historiografía ha hecho revisar la
procedencia de determinados fragmentos tradicionalmente adscritos a Lucio Cincio el autor
de fines del siglo I a.C. y que muy posiblemente pertenezcan a la obra del historiador. Ver G.
P. Verbrugghe, 1982. 20 C. Moatti, 2008 (1997), pp. 176-189; pp. 226-229. 21 C. Moatti, 2008 (1997), p. 186, n. 46. 22 Estos ejemplos nos llevan a pensar que la premisa de que aquellos acontecimientos
que estén vinculados a lugares o monumentos de la ciudad tienen más posibilidades de ser
ciertos, como planteaba F. Castagnoli (1973-74, p. 124), debe ser tomada con mucha pre-
caución. 23 H. Canzik, 1985-86, pp. 260-261.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
37
Así pues, la reelaboración de la tradición a través de la escritura es, sin duda, la
mayor dificultad con la que se topa una investigación de este tipo, aunque posible-mente no sea la única. Los enfoques posmodernos, que han creado y potenciado los
estudios de memoria, son además especialmente receptivos a la multivocalidad y a
la existencia de diferentes lecturas e interpretaciones de un mismo fenómeno histó-
rico. No en balde han sido acontecimientos traumáticos del siglo XX como el Holocausto, las guerras mundiales o las guerras civiles –y las consiguientes repre-
sión, cancelación o recuperación de la memoria– los que han acaparado la atención
de estos estudios24
. Es comprensible así que, cuando se trata del mundo antiguo, nos preguntemos también, como lo hace Susan Alcock, no solo por el cambio en la
percepción de la topografía de la memoria a lo largo del tiempo, sino por las posi-
bles divergencias y desacuerdos de interpretación dentro de una misma sociedad y
momento, aunque en la mayoría de los casos no podamos hacer otra cosa que suponer que las hubo, como hace esta autora
25. Este es también el caso que nos
ocupa de la topografía de la memoria en Roma. Si existió una visión divergente de
estos mnemotopoi por parte de los distintos grupos sociales de la ciudad, no ha dejado rastro alguno en el registro, aunque aun mismo tiempo habría que preguntar-
se si es posible concebir razón alguna por la que deberían haber existido, antes de
asumir automáticamente su existencia26
. Considerando estas precauciones metodológicas, abordaremos a continuación
una serie de ejemplos de esta topografía del recuerdo en Roma, en los que se apre-
ciarán más fácilmente las dificultades anteriormente apuntadas. Se trata de una
primera aproximación que, sin duda, requeriría un trabajo más extenso para trazar en detalle todos los hitos de la memoria espacial de Roma, a la que se ha aludido
parcialmente en algunos trabajos, pero que no ha recibido un análisis profundo que
desentrañe las razones y el funcionamiento de ese recuerdo27
.
_____________
24 Para una evaluación de los estudios sobre la memoria colectiva, ver J. K. Olick y J.
Robbins, 1998 y P. Connerton, 2006. 25 S. E. Alcock, 2002, pp. 1-35. Significativamente la autora se interesa por situaciones
históricas de conquista y de explotación donde es posible buscar este tipo de memorias en
disputa, como la provincia de Acaya en el Imperio romano o la Mesenia espartana. 26 Sin querer desautorizar este tipo de enfoques que, influidos por la realidad histórica
del siglo XX, acaparan la atención de los historiadores de la cultura (ver P. Burke, 1989, pp.
105-110), no nos parece descabellado pensar con Assmann que la memoria antigua tuvo
también una función de aglutinadora de la identidad colectiva de un pueblo. 27 La idea de que la topografía de la ciudad de Roma actuaba como un texto histórico,
como un substituto de las narraciones literarias, ha sido planteada en varias ocasiones, ver C.
Edwards, 1996, pp. 30-43.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
38
TRAS LAS HUELLAS DE RÓMULO Y DE LOS HORACIOS
Como comentamos, la religión romana no tiene una historia sagrada, ni una fe basada en acontecimientos históricos que haya que recordar periódicamente, sin
embargo, sí cuenta con lugares sagrados y con templos que de una forma u otra se
convirtieron en repositorios de la memoria. Sagrados eran, por ejemplo, algunos de
los lugares de Roma vinculados a la vida de su fundador, un personaje de cuya existencia no se dudaba, pero cuyo origen, a fines de la República, era considerado
mítico o legendario y, por tanto, carente de fiabilidad histórica. Así lo asume Ci-
cerón en De re publica (2.2.4) cuando afirma que “al convertirse en jefe de esa gente, para pasar del mito a la realidad, se dice que conquistó Longa Alba, impor-
tante y poderosa ciudad en aquellos tiempos”28
. La actuación de Rómulo como rey
de Roma, legislador y político, es para Cicerón el comienzo de la historia verídica.
Sin embargo, aquellos lugares sagradas relacionados con la memoria del primer rey de la ciudad estaban más vinculados, por el contrario, con la leyenda que con la
historia29
.
Ese es el caso especialmente del Lupercal, la cueva en las faldas del Palatino, en la zona suroeste mirando al Tíber, donde, según el mito, la loba había amamantado
a los gemelos cuando recalaron en la orilla y antes de que fueran encontrados y
adoptados por el pastor Faustulo. Cerca se hallaba además otro elemento material vinculado con el mito de los gemelos, la ficus Ruminalis, la higuera que marcaba el
lugar exacto donde la loba había acogido a los pequeños30
. Parece haber poca duda
de que el Lupercal era un mnemotopos que mantenía en el recuerdo la infancia de
los gemelos y su milagrosa salvación; y este recuerdo se actualizaba mediante el ritual que tenía la cueva como escenario principal, los Lupercalia.
Para Varrón, los términos Lupercal, Lupercalia y luperci, los protagonistas de
los Lupercalia, estaban estrechamente relacionados entre sí vinculados al mito de los gemelos. Afirma así en De lingua latina “a los luperci les viene esta denomina-
ción de que durante los Lupercalia celebran sus ritos en la gruta del Lupercal”, y
_____________
28 Cic. Rep. 2.2.4: quorum copiis cum se ducem praebuisset, ut et iam a fabulis ad facta
veniamus, oppressisse Longam Albam, validam urbem et potentem temporibus illis. Inme-
diatamente antes al hablar del nacimiento de Rómulo del dios Marte comentaba “demos
crédito a la fama humana, siendo como es, no sólo muy antigua, sino también transmitida
sabiamente por nuestros antepasados la idea de que se reputara a los hombres que lo mere-
cieron por su actuación pública, no sólo de ingenio divino, sino de estirpe divina”. Traduc-
ción de Álvaro D’Ors. 29 Resulta, por lo demás, sumamente interesante que las representaciones de este origen
se centren en los aspectos milagrosos y sobrehumanos del relato y apenas tengamos imáge-
nes de Rómulo como rey de Roma. Ver, por ejemplo, L. Neira, 2005. 30
La tradición romana indica también la existencia de otra higuera, llamada igualmente
ficus Ruminalis, en el Comicio. Ver, J. Martínez-Pinna, 2004.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
39
“se denominan así los Lupercalia porque en esa fecha los Lupercos llevan a cabo
sus ritos sagrados en el Lupercal”31
. La relación de todos estos términos con el de lupa no merece mayor explicación, aunque Varrón no la explicite. Es recordada, no
obstante, por el autor de los Fasti. Ovidio nos describe con detalle los Lupercalia
del 15 de febrero y ante la pregunta de por qué “el lugar donde se celebra la cere-
monia recibe el nombre de Lupercal” cuenta la historia de Rómulo y Remo; y recuerda que “la loba dio nombre a este lugar; y el lugar, a su vez, se lo ha dado a
los lupercos”32
. En efecto, el Lupercal es un lugar de celebración de sacra, que con
detalle nos describe Plutarco, en la vida de Rómulo. Consistía en el sacrificio de cabras por parte de unos sacerdotes llamados lupercos (o sodales lupercos) que iban
prácticamente desnudos con un patarrabos33
. Unos tocaban con un cuchillo ensan-
grentado la frente de otros y ellos se la limpiaban rápidamente y se aplicaban lana
mojada en leche. Con la piel de las cabras hacían fustas y golpeaban a la gente que encontraban en su camino en su recorrido alrededor del Palatino.
Los investigadores han reflexionado mucho sobre el significado de esta fiesta:
sobre el perímetro sagrado que marcaba la carrera de los lupercos, sobre el carácter de rito de fertilidad que implicaba que las mujeres azotadas incrementaran sus
posibilidades de quedarse embarazadas, sobre el carácter iniciático que supone un
rito que recuerda un mundo salvaje previo a la ciudad o externo a ella, sobre si los lupercos son machos cabríos o lobos
34. Lo que ahora nos interesa es que la tradición
romana es unánime al relacionar la fiesta de los Lupercalia con los gemelos Rómu-
lo y Remo, aunque existen pequeñas divergencias entre los autores sobre cuál es
exactamente esa relación. La noticia más antigua proviene de la primera mitad del siglo II a.C. del histo-
riador Acilio que escribió una historia de Roma en griego como las de Fabio Píctor
y Cincio Alimento. En ella, según Plutarco, se dice que antes de la fundación de la ciudad, cuando Rómulo y Remo eran pastores y vivían bajo el techo de Faustulo, un
día perdieron el ganado y después de decir una oración a Fauno, echaron a correr
desnudos para que no les incomodaran las ropas sudorosas, razón por la cual los lupercos corren desnudos durante los Lupercalia
35. La fiesta, bajo esta considera-
_____________
31 Var. L. 5.85 y 6.13 respectivamente. Traducción de Manuel-Antonio Marcos Casquero. 32 Ov. Fast. 2.421. Traducción de Manuel-Antonio Marcos Casquero. 33 Plut. Rom. 21. Los lupercos provenían de dos colegios los Fabiani y los Quinctilios,
llamados así por las familias patricias de los Fabios y los Quinctios. Ver T. P. Wiseman,
1995, pp. 80-81. 34 La bibliografía es extensa. Destacaremos solamente algunas obras importantes: D. P.
Harmon, 1978, pp. 1440-1468; Ch. Ulf, 1982; P. M. W. Tennant, 1988, pp. 86-87; A.
Fraschetti, 2005 (2002), pp. 15-17. En la evaluación de A. Mastrocinque (1993, pp. 139-145)
las distintas explicaciones del rito no tienen por qué considerarse excluyentes. 35 Plut. Rom. 21.9 (Acilio F 3 Ch.).
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
40
ción, hace referencia al ambiente pastoril, salvaje, previo al mundo civilizado de la
ciudad que todavía no había sido fundada; y es muy probable que ésta fuera preci-samente la percepción que tenían todos aquellos que participaban en la celebración
incluidos los lupercos. Por desgracia no conocemos más detalles del desarrollo de la
fiesta. Sería interesante saber si los himnos tradicionales (ἐν τοῖς πατρίοις ὕμνοις)
de los que nos habla Dionisio de Halicarnaso, que describían el porte real y divino que mostraban los gemelos, aunque vivían como pastores, eran entonados en esta
ocasión o en otras36
. En este pasaje Acilio da una etiología típica de la historiografía romana, es decir,
la explicación de un comportamiento o tradición. Este tipo de explicaciones son
características de la memoria oral de un pueblo, pues se basan en el principio de
explicación del presente a través de un acontecimiento pasado37
. Pero esto no deber-
ía bastarnos para aceptar de inmediato que Acilio simplemente puso por escrito lo que los romanos del siglo II a.C. pensaban sobre los lupercos. Podríamos dudar, por
ejemplo, que la asociación de estos sacerdotes con Rómulo y Remo fuera más allá
de la simple ambientación rural y pastoril y pensar así que en realidad los partici-pantes no recordaban ningún hecho concreto como la pérdida del ganado. En cual-
quier caso es evidente que los historiadores romanos no se conformaron con esa
interpretación y tenemos testimonios de otras explicaciones de la relación de los gemelos con esta fiesta como la de Elio Tuberón. Este autor de fines del siglo I a.C.
refiere la emboscada que sufrieron los hermanos y que terminó con la captura de
Remo; y afirma que la fiesta ya estaba instituida cuando los gemelos nacieron pues,
asociándola al culto griego de Pan, considera que el primer morador de Roma, Evandro, la había creado
38. Pero aún así la vincula con los gemelos porque, según él,
fue durante la carrera alrededor de la antigua ciudad que se hallaba en el Palatino,
cuando los hombres de Númitor (su verdadero abuelo) les tendieron una celada e hicieron prisionero a Remo. Todos sabemos el resto de la historia.
Esta segunda versión relaciona el relato nativo de los gemelos con las leyendas
de héroes griegos que llegaron a Roma, en concreto con Evandro que procedente de Arcadia habría fundado un primer asentamiento pre-romúleo en el Palatino. Parece
evidente, como señala Jorge Martínez-Pinna, que la asimilación del culto griego al
dios Pan con el rito de los Lupercalia y el dios latino Fauno es una consecuencia de
_____________
36 Dion. Hal. 1.79.10. 37 J. Vasina (1985, pp. 10-11) subraya el carácter espurio de muchos de estos comenta-
rios pues en su mayoría surgen a posteriori, cuando una tradición lleva tiempo en uso, y se
desconoce ya su verdadero origen. J. Poucet (1985, pp. 199-208) considera, sin embargo,
que este tipo de explicaciones son más bien elementos retóricos de la narración usados por
los historiadores romanos para ampliar el relato sobre el pasado de Roma. 38 Dion. Hal. 1.80.1-3 (Elio Tuberón F 4 Ch.).
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
41
la aceptación de la llegada de Evandro al Lacio y no al revés39
. De este modo, una
vez que los historiadores romanos creyeron en la veracidad de la visita del héroe arcadio, y aceptaron la vinculación que podría establecerse entre el culto griego a
Pan –especialmente venerado en Arcadia- , y los Lupercalia, era cuestión de deduc-
ción histórica concluir que cuando los gemelos eran jóvenes la fiesta de los lupercos
ya debía de celebrarse dado que el asentamiento de Evandro en el Palatino se rea-lizó cuando no exista todavía Roma. Esta deducción es la que, como vemos, lleva a
cabo Elio Tuberón según nos cuenta Dionisio de Halicarnaso y a este respecto es
más que significativo el elogio que el historiador griego le concede:
ὡς δὲ Τουβέρων Αἴλιος δεινὸς ἀνὴρ καὶ περὶ τὴν συναγωγὴν τῆς ἱστορίας
ἐπιμελὴς γράφει, προειδότες οἱ τοῦ Νεμέτορος θύσοντας τὰ Λύκαια τοὺς
νεανίσκους τῷ Πανὶ τὴν Ἀρκαδικὴν ὡς Εὔανδρος κατεστήσατο θυσίαν ἐνήδρευσαν τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τῆς ἱερουργίας
“Sin embargo, Elio Tuberón, hombre experto y preocupado por la recopilación de los
datos históricos, escribe que los hombres de Númitor, al enterarse de que los jóvenes iban a
celebrar en honor de Pan las Lupercales, la fiesta arcadia que instituyó Evandro, (...)”40 Dionisio se molesta así en destacar la habilidad de Tuberón como historiador
(δεινὸς ἀνὴρ) y añade además su preocupación por reunir, unificar la historia (περὶ
τὴν συναγωγὴν τῆς ἱστορίας). Esto hace clara mención a la destreza del autor para
engarzar en una sola narración –hay que destacar aquí el singular de tes istorias– diversos relatos, el de Evandro y la infancia de los gemelos, que posiblemente con
anterioridad se transmitían de forma paralela. En este fragmento hemos visto, por
tanto, que lejos de ser meros transmisores de la tradición los historiadores romanos reflexionaron sobre ella y realizaron un esfuerzo por comprender y dar sentido, en
una sola narración, al pasado de Roma partiendo de relatos y tradiciones indepen-
dientes. Esto debe alertarnos contra lecturas demasiado apresuradas de la topografía
de la memoria de Roma, como podría ser la de deducir que el Lupercal era un mnemopotos que recordaba la figura del arcadio Evandro. Sin embargo, hay un
elemento interesante que cabe destacar: la relación entre memoria y religión de la
que ya hablamos en la introducción. El recuerdo del ambiente pastoril de los oríge-nes, en el que vivieron Rómulo y Remo, estaba estrechamente vinculado a un lugar,
el Lupercal, y a una fiesta, los Lupercalia que anualmente se celebraban el 15 de
_____________
39 J. Martínez-Pinna, 2002, pp. 145-167. De hecho es un fragmento griego, de Eratóste-
nes, el que primero establece la relación entre Pan y el culto del Luperal atribuido a Evandro
(F.G.H. Erastóstenes Schol Plat Phaedr. 244b). 40 Traducción de Elvira Jiménez y Ester Sánchez.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
42
febrero. ¿Cómo y cuándo se estableció esta relación? La pregunta es de difícil
respuesta. Hasta donde sabemos sobre su desarrollo, la celebración en sí no esceni-ficaba el episodio de la loba y los gemelos, sino que más bien era un rito de fertili-
dad y de protección del ganado, que, por tanto, pudo existir con anterioridad a la
leyenda. Así pues el culto no siguió y se adaptó a la memoria –como sucede en
Tierra Santa– sino que, por el contrario, fue cierto recuerdo el que se vinculó con el rito.
Esta relación de prioridad no debe ser entendida como una ley de la memoria en
Roma, en realidad es una constatación que ha de compararse con el resto de lugares de la memoria. El siguiente que vamos a abordar precisamente parece reflejar una
estructura diversa. Se trata de la casa Romuli, es decir, la supuesta casa de Rómulo
que se situaba en el Palatino. Como señalan los autores antiguos, era una cabaña
que se pensaba había pertenecido al fundador y se localizaba en la falta del monte no lejos del Circo Máximo. Varrón hablando de las colinas de la ciudad, y citando
lo que los especialistas en la actualidad consideran un documento pontifical, refiere
el aedes Romuli que está en el Germalo o Cermalo, nombre que recibe la colina en la ladera suroeste del Palatino
41. Por su parte, Dionisio de Halicarnaso afirma que se
trataba de una cabaña (skené) que era considerada ierá, es decir, sagrada por aque-
llos que la custodiaban42
. Por desgracia el historiador griego no especifica más pero es muy posible que esos sacerdotes fueran los pontífices como parece apuntar igual
el testimonio de Dión Casio, quien añade que se realizaban sacrificios ignífugos43
.
Dionisio añade, además, que no trataban de hacerla más suntuosa, pero si sufría
algún daño la reparaban conservando el estilo en el que fue construida. Nada hay en los calendarios que pueda llevarnos a la celebración de ritos en una fecha concreta
en este lugar pero el cuidado de los sacerdotes y la referencia de Dión hacen pensar
que los había en época republicana. En época imperial los autores romanos mencionan otra casa de Rómulo, locali-
zada en esta ocasión en el Capitolio, cerca del templo de Fides44
. Todo parece
apuntar, como ya estudió André Balland, que se trata de dos casas distintas45
. La primera, la única conocida en época republicana sería el escenario de sacrificios
religiosos mientras que la segunda, en el área del Capitolio, debió de ser “encontra-
da” durante los trabajos de acondicionamiento de la zona llevados a cabo en época
de Augusto. Por lo que respecta a la memoria oral hay dos elementos que cabe destacar. En primer lugar, es interesante que la cabaña y la cueva transmitan ambas
_____________
41 Var. L. 5.54.1. 42 Dion. Hal. 1.79.11. 43 Cass. Dio. 48.43.4 y 53.16.5. 44
F. Coarelli, 1993. 45 A. Balland, 1984, pp. 75-76.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
43
la misma idea de rusticidad y de vida campestre –representada también en los
Lupercalia– que, en el interior de la Roma urbanizada de la República, suponían ya un anacronismo. Por ello la casa era supuestamente restaurada con los materiales
antiguos, como nos dice Dionisio, convirtiéndose así en un símbolo de los orígenes
humildes de la ciudad que había llegado a conquistar el Mediterráneo46
. Por otro
lado, cabe destacar que nuevamente la memoria topográfica está acompañada del rito, en este caso a manos de los pontífices. Sin que podamos saber con detalle en
qué consistía el sacrificio realizado –Dión Casio simplemente habla de sacrificios
ígneos–, resulta evidente que la razón de su existencia era precisamente la asocia-ción de la cabaña con el pasado mítico de la ciudad. Por tanto, en esta ocasión la
relación ritual-memoria es la inversa de la que probablemente subyacía al anterior
mnemotopos del Lupercal; o dicho de otro modo, si la cabaña no fuera un símbolo
de la rusticidad de los tiempos de Rómulo y se supusiera incluso que había sido su morada, muy probablemente habría sido demolida con el crecimiento de la ciudad o
cuando menos, arrinconada o medio destruida, no habría atraído mayor atención.
¿Existe, por tanto, una relación intrínseca entre los lugares de la memoria pre-literaria de Roma y la realización de sacrificios? Esto es lo que parecen indicar los
ejemplos hasta aquí analizados y lo que podría inducir que el próximo mnepotopos
vinculado a la figura de Rómulo en realidad no es más que una reflexión anticuaria de los autores romanos. Según dos comentaristas de los Épodos de Horacio, el
llamado pseudo Acro (VI-VII d.C.) y Porfirio (III d.C.), Varrón afirmaba que la
tumba de Rómulo se hallaba ante los Rostra, por tanto en el Comicio. Estas glosas
trataban de explicar un verso del poeta augusteo, en el que se hacía referencia a los huesos de Quirino (quaeque carent ventibus et solibus ossa Quirini), en los siguien-
tes términos47
:
Ps. Acr. plerique aiunt in Rostris Romulum sepultum esse et in memoriam huius rei
leones duos ibi fuisse, sicut hodieque in sepulcris videmus, atque inde esse ut pro
rostris mortui laudarentur… Nam et Varro pro rostris fuisse sepulcrum Romuli dicit.
“La mayoría dice que Rómulo está sepultado en los Rostra y que en memoria de ese
rey hay en aquel lugar dos leones, como los que vemos en las tumbas y que han
permanecido desde entonces para que los muertos sean elogiados delante de los
Rostra (…) Pues Varrón también afirma que la tumba de Rómulo se encuentra
delante de los Rostra.
Porph. hoc sic dicitur, quasi Romulus sepultus sit, non ad caelum raptus aut discerptus. Nam Varro pro rostris fuisse sepulcrum Romuli dicit.
_____________
46
V. Max. 2.8 y 4.4.11. Ver, C. Edwards, 1996, pp. 33-39. 47 Hor. Epod. 16.13. F. Coarelli, 1999, pp. 295-296.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
44
“Dice esto como si Rómulo hubiera sido enterrado y no hubiera sido elevado hasta el
cielo o despedazado. En efecto Varrón afirma que delante de los Rostra se encuentra
la tumba de Rómulo”.
Como es bien sabido, el fundador de la ciudad fue asimilado en algún momento de la República al dios Quirino. Para la mayoría de los investigadores esto no debió
de suceder con anterioridad al siglo I a.C., aunque algunos sostienen que se puede
hablar de esta divinización en un momento previo48
. Esto podría indicar un pasaje de Enio en el que afirma que “Rómulo vive en el cielo en compañía de los dioses
creadores de todos los demás…”49
, aunque habría que puntualizar que su carácter
divino no tiene que implicar directamente su asimilizión con Quirino. En cualquier caso, es relevante que Rómulo, el fundador de la ciudad y, para los romanos, origen
de muchas instituciones ciudadanas, no haya recibido un culto en nombre propio
sino que solo de forma secundaria se haya relacionado con otra divinidad. Este
hecho distingue claramente al hijo de Marte y Rhea Silvia del modelo de fundador y legislador griego, el oikistes, que según algunos investigadores influenció a los
historiadores romanos a la hora de dar forma escrita a la figura de Rómulo. Pero,
además, supone una importante excepción a la afirmación de J. Assmann de que la comemoración de los muertos es la forma básica de la cultura del recuerdo en el
Mediterráneo50
. Ciertamente en Roma tenemos ejemplos destacados de la
conmemoración de la muerte como lo son los famosos funerales aristocráticos que suponían el despliege de la memoria de la familia en una procesión que alcanzaba
su punto álgido en el discurso fúnebre que tenía lugar en los Rostra. Más relevante
para el caso que nos ocupa es la existencia de cultos a personajes legendarios como
Acca Larentia o Tarpeya. La primera tenía su tumba en el Velabro, entre el Palatino y el Capitolio y, como nos informa Cicerón, recibía un sacrificio anual conducido
por los pontífices el 23 de diciembre en la fiesta de los Laurentalia51
. Tarpeya, por
su parte, no solo daba nombre a una zona elevada del Capitolio, donde la tradición afirmaba que había muerto a manos de los sabinos de Tito Tacio durante el asalto
de la ciudad, sino que recibía sacrificios en forma de libaciones por parte de las
_____________
48 Ver, D. Porte, 1978, pp. 333-337. Contra, S. Weinstock, 1971, pp. 176-177 y I. Caz-
zaniga, 1974. 49 Enn. Ann. 1.57. Traducción de M. Segura Moreno. 50 J. Assmann 1997 (1992), pp. 34-36. 51 CIC. ad Brut. 23.8. Sobre la localización del sepulcro, ver J. Aronen, 1993. La noticia
más antigua sobre este personaje proviene de Catón, quien afirma que Acca Larentia era una
mujer rica que dejó en herencia su propiedad fundiaria a la ciudad de Roma (Orig. 1, F 23
Ch.). En versiones posteriores, el personaje se consideró la mujer de Faustulo y habría
colaborado en el cuidado de los gemelos, o una prostituta del templo de Hércules. Ver PLUT.
Rom. 4-5).
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
45
Vestales en ocasión posiblemente de los Parentalia el 21 de febrero52
. Ambos
personajes tenían un lugar de la memoria en el que eran recordadas anualmente mediante el ritual.
El caso de Rómulo, sin embargo, resulta más difícil de determinar, como
muestran los fragmentos anteriores, en primer lugar porque la tradición romana
conservaba dos versiones distintas de la muerte del fundador, ninguna de las cuales encajaba con la idea de una sepultura –de ahí la perplejidad de Porfirio en su
comentario–. Según la que posiblemente sea la creencia más antigua, Rómulo
habría muerto y habría sido despedazado por los patres durante una asamblea, pero también se pensaba que había desaparecido en el Campo de Marte durante una
tormenta con eclipse de sol53
. Frente a estas tradiciones Varrón afirmaba que sí
existía una tumba de Rómulo y que se hallaba ante los Rostra en el Comicio. La
vinculación de este lugar con la figura del fundador es señalada por otro autor. Festo, erudito que compendió en el siglo II d.C. la obra de Verrio Flaco (I d.C.) De
significatu verborum, señalaba que en el Comicio el Lapis Niger marcaba el lugar
de la muerte de Rómulo (locum funestum). F. Coarelli está en lo cierto al apuntar que el autor hace referencia al sitio donde Rómulo encontraría la muerte, pero nada
dice del lugar de enterramiento y, por el contrario, informa de que otros piensan que
allí se enterró posiblemente Faustulo o Tulio Hostilio54
. También Dionisio habla de una tumba junto a los Rostra, esta vez con un solo león, que habría existido poco
antes de su llegada a Roma; y afirma igualmente que se adscribe a dos personajes: o
Faustulo, el padre adoptivo de los gemelos que murió por intentar mediar entre
ambos hermanos por la cuestión en los auspicios y sobre cuyo cuerpo se colocó un león o bien nuevamente Tulio Hostilio.
Los investigadores piensan que tanto la referencia de Varrón como la de Festo y
la de Dionisio se basan las tres en un mismo monumento que no sería visible ya a fines de la República tras las modificaciones que sufrió la zona en época cesariana
55.
Si es así, resulta difícil aceptar que la tumba de Rómulo era un lugar de la memoria
durante la República. No se puede dudar, es cierto, que el lapis niger marcaba un espacio de claro carácter religioso. Se trataba de una pavimentación de mármol
negro y forma trapezoidal en el Comicio que sellaba un monumento anterior, en _____________
52 Var. L. 5.148; Dion. Hal. 2.40 y Plut. Rom. 17.2. Ver T. Wiseman, 1978; H. H. Scu-
llard, 1981, p. 75 y P. Caraza, 1998, pp. 101-102. 53 Plut. Rom. 29. 54 El fragmento es de difícil lectura por las lacunae. Fest. 184 L: Niger lapis in Comitio
locum funestum signicat, ut ali, Romuli morti destinatum, sed non usu ob in<ferias…
Fau>stulum nutri<cium eius aut ali, Hostum Hos>tilium avum Tu<lli Hostilii, Romanorum
regis cuius familia e Medullia Romam venit post destruc>tionem eius. Ver, F. Coarelli,
1999, pp. 295-296. 55 T. N. Gantz, 1974 y P. Caraza, 1998, pp. 111-114.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
46
concreto, un altar en U, la basa de una columna probablemente y la famosa inscrip-
ción, donde se alude al rex, que se fecharía en el siglo VI a.C., es decir en época monárquica y que se ha identificado con el Vulcanal, lugar en el que según un autor
como Plutarco Rómulo habría muerto56
. Además de la función cívica por ser un
lugar de reunión política, la zona tiene, por tanto, una clara dimensión religiosa. De
hecho, a pesar de la amortización del altar, el Vulcanal siguió existiendo como lugar de culto muy posiblemente, pues cerca del lapis niger se halló una inscripción de
época de Augusto con una dedicatoria a Vulcano. Y sabemos que el 23 de agosto se
celebraba la fiesta en honor de esta divinidad, los Volcanalia. Sin embargo, no hay ningún elemento que nos haga pensar en una vinculación de este ritual con Rómulo
–o incluso Quirino–. La supuesta tumba del fundador, por tanto, no está respaldada
por ningún ritual que pudiera perpetuar su memoria, al contrario de lo que sucede
en el Lupercal y en la casa Romuli. Y podemos deducir de ello que Rómulo no recibió culto como fundador de la ciudad, ni fue recordado a través de este lugar.
Resulta relevante, a este respecto, que, como recuerda P. Carafa, en la tradición
itálica no se ha encontrado ejemplo alguno de tumba heroica cerca del lugar de reunión política, como sí sucede en multitud de ciudades y colonias griegas
57. Por el
contrario, todos los datos con los que contamos –especialmente la multiplicidad de
adscripciones del sepulcro (Rómulo, Faustulo o Tulio Hostilio)– parecen reflejar las especulaciones anticuarias de fines de la República, que podrían haber estado
motivadas por la relación existente en ese último siglo republicano y en época
imperial entre los leones y los lugares de enterramiento. Sea esta u otra la razón, la
hipótesis del sepulcro de Rómulo, del que nada dice Dionisio de Halicarnaso, ha de considerarse, así pues, ajena a la memoria oral de Roma.
Para finalizar este breve análisis abordaremos otro ejemplo de la combinación
entre memoria, espacio y culto religioso, esta vez sin relación alguna con la figura de Rómulo, pero situada, no obstante, en el pasado monárquico de la ciudad. Con
ello queremos hacer hincapié en que los mnemotopoi de la Roma republicana,
aunque se agrupan principalmente en la historia remota de la ciudad, no se reducen únicamente a los orígenes legendarios. Un estudio pormenorizado de todos y cada
uno de ellos sin duda debería preguntarse por el arco temporal al que remite este
fenómeno dentro de la historia de Roma, al igual que el de las etiologías y las
etimologías que jalonan la narración de los primeros momentos de la ciudad. Ello podría darnos un importante elemento de reflexión sobre el funcionamiento de la
memoria oral en Roma. El mnemotopos con el que vamos a cerrar este análisis es el
conocido como tigillum sororium, el “madero de las hermanas”. Se trata de un madero que estaba ajustado entre dos paredes y bajo el cual había dos altares. Su
_____________
56
Ver F. Coarelli, 1977, pp. 191-229. 57 P. Carafa, 1998, p. 114.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
47
localización se sitúa más o menos cerca del murus terreus Carinarum, citado por
Varrón, es decir el muro de las Carinas que unía la Velia con las estribaciones del Esquilino
58. Es muy conocida la historia de los trillizos Horacios (romanos) y los de
Alba Longa (Curiacios), sus primos, que se enfrentaron en época de Tulio Hostilio59
.
De la lucha resultaron muertos los tres albanos y dos de los romanos. Al regreso del
único superviviente, su hermana se enfrentó a él por haber matado a su prometido y éste a su vez le quita la vida. Su condena por este crimen sería la muerte, pero el
pueblo se apiadó de él, según Livio, y para borrar el crimen cometido, se ordenó al
padre que purificase el hijo. El padre efectuados algunos sacrificios expiatorios después de haber atravesado un madero en la vía pública hizo ir a su hijo con la
cabeza cubierta bajo esta especie de yugo. Livio dice que el madero persiste todavía
reparado constantemente a cargo del estado y le llaman madero de las hermanas60
.
Por su parte Dionisio afirma que los pontífices erigieron dos altares, uno a Juno Sororia y otro a Jano Curiacio, y que después de ofrecer sacrificios condujeron a
Horacio bajo el yugo. Dice demás que los romanos consideran sagrado este lugar de
la ciudad donde se hizo la purificación y que es honrado con sacrificios anuales. Efectivamente sabemos por el calendario de los hermanos arvales que el 1 de octu-
bre se celebraba un culto tigillo sororio ad compitum Acili (es decir en la encrucija-
da de Acilio)61
. Los cultos de ambos altares estaban claramente relacionados con ritos de paso masculinos y femeninos: el primero encaminado a marcar la entrada
de los jóvenes en el cuerpo cívico y en la curia; y el segundo vinculado al ámbito de
la fertilidad. Nuevamente vemos aquí, por tanto, un lugar del recuerdo que va
acompañado de un rito, que se celebra en una zona limítrofe de la ciudad, el muro térreo de las Carinas. En esta ocasión parece evidente que la sacralidad del lugar
está en función de su situación topográfica como lugar liminal. Lo que no resulta
tan seguro es si los altares pudieron tener una existencia independiente previa o surgieron a la vez que la historia de los trillizos. Las fuentes insisten claramente que
fue el episodio de enfrentamiento con Alba Longa el que motivó la construcción de
los altares y, sin duda, esta es la idea que se transmitió en la memoria oral de la ciudad. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que los altares fueran
el escenario de un episodio relevante –que se transmitió como épico enfrentamiento
militar con un fin trágico–, que con el tiempo terminaría por explicar su existencia.
_____________
58 Var. L. 5.48. Sobre su localización, ver F. Coarelli, 1999a. 59 Liv. 1.26.12-13; Dion. Hal. 3.22.7-9. 60 Liv. 1.26.12-14: id hodie quoque publice semper refectum manet; sororium tigillum
uocant. 61 H. H. Scullard, 1981, p. 190.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
48
CONCLUSIONES
En este trabajo hemos analizado algunos de los ejemplos más claros de topograf-ía de la memoria que ofrece la ciudad de Roma y hemos reflexionado sobre los
problemas metodológicos que implica la búsqueda de un recuerdo oral vinculado a
lugares sagrados antes de la creación de la tradición escrita a fines del siglo III a.C.
Sin duda podríamos haber elegido más ejemplos, e insistimos en que un estudio en profundidad debería catalogarlos todos. Así, por ejemplo, se podría referir la rela-
ción entre memoria y templos y bajo esta categoría habría que destacar el famoso
aedes Castoris del foro romano que se localiza al lado el lacus Iuturnae, la fuente de Juturna. El templo, dedicado a Cástor y Pólux, conmemoraba la intervención de
los Dióscuros en la batalla de Regilo del 499 a.C. en la que los romanos se habían
enfrentado a los latinos; y era el escenario de la transvectio equitum, una procesión
de los caballeros que conmemoraba la batalla y la ayuda divina de los gemelos62
. También habría que analizar los templos que surgen en la República a raíz de una
promesa hecha por un general romano en el campo de batalla.
Todos esos ejemplos, sin embargo, no harían si no reforzar la idea ya expuesta de que existió una memoria pre-literaria en Roma vinculada a espacios de la topo-
grafía urbana que se perpetuaba a través del ritual. Este último elemento, después de
los ejemplos analizados, tiene máxima relevancia, porque, si bien en la religión romana no se puede habla de una historia sagrada –como la cristiana–, sí existieron,
sin embargo, lugares sagrados que conservaban el recuerdo de un personaje o
acontecimiento que se consideraba histórico. Por ello nos parece razonable propo-
ner que precisamente un posible indicativo de una verdadera memoria oral puede ser el hecho de que sean lugares donde se celebran ceremonias religiosas o que
están al cargo de determinados sacerdotes. Y que cuando éste falla, como sucede en
el caso del sepulcro de Rómulo, nos enfrentamos posiblemente a una memoria literaria nacida de la especulación de anticuarios e historiadores.
Por otro, la existencia de cultos y rituales en los mnemotopoi de la memoria ro-
mana no debe ser considerada un hecho azaroso. Aunque los acontecimientos que se recuerdan no representan un papel de relieve en la religión de la ciudad, como
sucede en el cristianismo, sin embargo, el cuidado por parte de los sacerdotes
públicos indica que se trata de lugares de interés colectivo, que afectan a la sociedad
en su conjunto. Por ello, son los pontífices u otros expertos religiosos los que tienen a su cargo el cuidado de estos lugares, que no se abandonan a la iniciativa privada
de los ciudadanos. Así, regidos por el carácter cíclico del calendario que en Roma
marca la celebración de las fiestas, estos lugares se perpetuaban como mnemotopoi a través de la representación del rito del mismo modo que el discurso se fija a través
del verso y del ritmo.
_____________
62 M.-J. Kardos, 2002, pp. 76-77.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
49
BIBLIOGRAFÍA
Alcock, S. E. (2002), Archaeologies of the Greek Past. Landscape, Monuments,
and Memories, Cambridge.
Aronen, J. (1993), “Acca Larentia”, en E. M. Steinby (ed.), Lexicon Topograp-
hicum Urbis Romae, Roma, vol. 1, pp. 13-14. Assmann, J. (1992), La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica
nelle grande civiltà antiche, Torino.
Balland, A. (1984), “La casa Romuli au Palatin et au Capitole”, Revue d’Ètudes Latines, 62, pp. 57-80.
Burke, P. (1989), “History as Social Memory”, en Th. Butler (ed.), Memory,
History, Cultura and the Mind, Oxford, pp. 97-113.
Cancik, H. (1985-86), “Rome as sacred landscape. Varro and the End of Repub-lican Religion in Rome”, Visible Religion: Annual for Religious Iconography, 4-5,
pp. 250-265.
Caraza, P. (1998), Il comizio di Roma dalle origini all’età di Augusto, Roma. Castagnoli, F. (1973-1974), “Topografia romana e tradizione storiografica su
Roma arcaica”, Archeologia classica, 25-26, pp. 123-131.
Cazzaniga, I. (1974), “Il frammento 61 degli Annali di Ennio: Quirinus Indiges”, La Parola del Passato, 25, pp. 79-108.
Coarelli, F. (1977), “Il comizio dalle origini alla fine della Repubblica. Cronolo-
gia e topografia”, La Parola del Passato, 32, pp. 166-238.
-(1983), Il Foro romano. Periodo arcaico, Roma. -(1993), “Casa Romuli (area capitolina)”, en E. M. Steinby (ed.), Lexicon Topo-
graphicum Urbis Romae, Roma, vol. 1, p. 241.
-(1999), “Sepulcrum Romuli”, en E. M. Steinby (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae, Roma, vol. 4, pp. 295-296.
-(1999a), “Tigillum Sororium”, en E. M. Steinby (ed.), Lexicon Topographicum
Urbis Romae, Roma, vol. 4, pp. 74-75. Connerton, P. (1989), How societies remember, Cambridge.
-(2006), “Cultural Memory”, en Ch. Tilley et alii (eds.), Handbook of Material
Culture, London, pp. 315-324.
Cornell, T. (1986a), “The formation of the historical tradition of early Rome”, en I. S. Moxon, J. D. Smart y A. J. Woodman (eds.), Past Perspectivas: studies in
Greek and Roman historical writing, Cambridge, pp. 67-229.
-(1986b), “The Value of the Literary Tradition Concerning Archaic Rome”, en K. A. Raaflaub (ed.), Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectivas on the
Conflict of Orders, Berkeley-Los Angeles-London, pp. 52-76.
Edwards, C. (1996), Writing Rome. Textual Approaches to the City, Cambridge.
Flower, H. I. (1996), Ancestor masks and aristocratic power in Roman culture, Oxford.
Fraschetti, A. (2002), The Foundation of Rome, Edinburgh.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
50
Gantz, T. N. (1974), “Lapis Niger: the tomb of Romulus”, La Parola del
Passato, 29, pp. 350-361. Goody, J. (2000), The Power of the Written Tradition, Washington.
Goody, J. y Watt, I. (1996), “Las consecuencias de la cultura escrita”, en J. Goo-
dy (ed.), Cultura escrita en sociedades tradicionales, Barcelona, pp. 36-82.
Halbwachs, M. (1971), La topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte: études de mémoire collective, Paris.
-(1997), La mémoire collective, Paris.
Harmon, D. P. (1978), “The public festivals of Rome”, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Berlin-New York, vol. II.16.2, pp. 1440-1468.
Havelock, E. A. (2002), Prefacio a Platón, Madrid, 2002.
-(1996), La musa aprende a escribir. Reflexiones sobre oralidad y escritura
desde la Antigüedad hasta el presente, Barcelona. Kardos, M. J. (2002), Lexique de Topographie Romaine (Topographie de Rome
II), Paris.
Marincola, J. (1997), Authority and tradition in ancient historiography, Cam-bridge.
-(1999), “Genre, convention and innovation in Greco-Roman historiography”, en
C. Shuttleworth Kraus (ed.), The limits of historiography: genre and narrative in ancient historical texts, Leiden-Boston-Köln, pp. 281-324.
Martínez-Pinna, J. (2002), La prehistoria mítica de Roma. Introducción a la et-
nogénesis latina, Gerión Anejos nº 6, Madrid.
-(2004), “La ficus Ruminalis y la doble fundación de Roma”, en P.-A. Deproost y A. Meurant (eds.), Images d’origines, origines d’une image. Hommages à Jacque
Poucet, Louvain, pp. 25-34.
Mastrocinque, A. (1993), Romolo. La fondazione di Roma tra storia e leggenda, Padova.
Moatti, C. (2008), La razón de Roma. El nacimiento del espíritu crítico a fines
de la República, Madrid. Neira Jiménez, L. (2005), “Leyendas sobre los orígenes de Roma en la musivaria
romana”, en H. Morlier (ed.), La mosaïque gréco-romaine IX, Roma, vol. 2, pp.
883-898.
Nora, P. (1984), “Entre mémoire et histoire”, en P. Nora (ed.), Les lieux de mémoire, I: La République, Paris, pp. xvii-xlii.
Olick, J. K. y Robbins, J. (1998), “Social Memory Studies: From “Collective
Memory” to the Historical Sociology of Mnemonic Practices”, Annual Review of Sociology, 24, pp. 105-140.
Ong, W. (1987), Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, México.
Porte, D. (1978), « Romulus-Quirinus, prince et dieu, dieu des princes. Étude sur
le personaje de Quirinus et sur son évolution des origines à Auguste”, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Berlin-New York, vol. II.17.1, pp. 300-342.
Poucet, J. (1985), Les origines de Rome. Tradition et histoire, Bruxelles.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
51
Rodríguez Mayorgas, A. (2007), La memoria de Roma: oralidad, escritura e
historia en la República romana, Oxford. -(2010), “Romulus, Aeneas, and the Cultural Memory of the Roman Republic”,
Athenaeum, 98.1, pp. 89-109.
Scullard, H. H. (1981), Festivals and ceremonies of the Roman Republic, Ithaca.
Tennant, P. M. W. (1988), “The Lupercalia and the Romulus and Remus Leg-end”, Acta Classica, 31, pp. 86-87.
Ulf, Ch. (1982), Das römische Lupercalienfest: ein Modellfall für Methodenpro-
blem in der Altertumswissenschaft, Darmstadt. Vansina, J. (1965), Oral Tradition. A Study in Historical Methodology, Chicago.
-(1985), Oral Tradition as History, London, 1985.
Verbrugghe, G. P. (1982), “L. Cincius Alimentus. His place in Roman historiog-
raphy”, Philologus, 126, pp. 316-323. Walter, U. (2004), Memoria und res publica. Zur Geschichtskultur im
republicanischem Rom, Frankfurt am Main.
Weinstock, S. (1971), Divus Iulius, Oxford. Wiseman, T. P. (1978), “Flavians on the Capitole”, American Journal of Ancient
History, 3.2, pp. 163-178.
-(1995), Remus. A Roman Myth, Cambridge.
Ana Rodríguez Mayorgas Memoria, espacio y religión en la República romana
52
Fig. 1. Foro y Palatino (modificado a partir de F. Coarelli, 1983, fig. 75).
1. Comitium; 2. Aedes Castoris; 3. Lacus Iuturnae; 4. Acca Larentia; Tigillum Sororium; 6.
Casa Romuli; 7. Lupercal.
Presentación Julio MANGAS- Miguel Ángel NOVILLO LÓPEZ
Los santuarios suburbanos y la religión de ... en la Roma Republicana Rosa Malla CID LÓPEZ
Memoria, espacio y religión en la República romana Ana RODRÍGUEZ MAYORGAS
Santuarios en canteras y romanización religiosa en Hispania y Gallia SilviaALFAYÉ- Francisco MARCO
Sociedad municipal y sacra publica. A propósito ... Lugdunum (Lyon) Juan Francisco RODRÍGUEZ NEILA
Espacios sagrados y campamentos militares romanos en Hispania Angel MORILLO
Santuario y escritura en la Galicia romana Marco GARCÍA QDrnTELA- Pedro LÓPEZ BARJA DE QUIROGA
Santuarios suburbanos en la Asturias romana: Los .. espacios ... a Júpiter Narciso SANTOS YANGUAS
Los santuarios del tenitorio en las ciuitates de ... deus Vagus Donnaegus M" Cmz GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Metalla, ciuitates y loca sacra (Maragatería, Teleno y Alto Bierzo) Almudena OREJAS SACO DEL VALLE- Femando ALONSO BURGOS
Flaviobriga y el santuruio de Salus Umeritana José Manuel IGLESIAS GIL- Alicia RUIZ GUTIÉRREZ
Nuevo santua1io mral en tenitorio twmogo Bmno P. CARCEDO DE ANDRÉS- David PRADALES CIPRÉS
Vurovius y la c1istianización de los espacios mrales en la perunsula Ibé1ica Rosa SANZ SERRANO- Ignacio RUIZ VÉLEZ
[ ... 1
~ a
5-7
9-29
31-52
53-86
87-122
123-162
163-183
185-203
205-223
225-276
277-294
295-309
311-338
PVP 1$€
lll