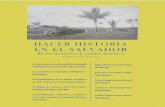LOS USOS DE LA CULTURA ESCRITA EN EL NUEVO MUNDO. EL COLEGIO DE TLATELOLCO PARA INDIOS PRINCIPALES...
Transcript of LOS USOS DE LA CULTURA ESCRITA EN EL NUEVO MUNDO. EL COLEGIO DE TLATELOLCO PARA INDIOS PRINCIPALES...
BASES DE DATOS CON PRESENCIA DE "ESTUDIS"
IDSTORICAL ABSTRACTS ISOC REBIUN LATINDEX DIALNET MODERNITASCITAS INDEX ISLAMICUS REGESTA IMPERII
FUNDADA POR JUAN REG
REVISTA DE HISTORIA MODERNA 2011 EN 1972
37 PERIODICIDAD ANUAL
ESTUDIS. Revista de Historia Moderna Revista de periodicidad anual editada por el Departamento de Historia Moderna Facultad de Geografía e Historia Universidad de Valencia
Directora
Emilia Salvador Esteban
Secretaria
Teresa Canet Aparisi
Consejo de Redacción
Fernando Andrés Robres (Universidad Autónoma de Madrid) . David Bemabé Gil (Universidad de Alicante). Mónica Bolufer Peruga (Universidad de Valencia). Jorge Catalá Sanz (Universidad de Valencia). Carmen Corona Marzo! (Universidad Jaime I de Castellón). Amparo Felipo Orts (Universidad de Valencia). Juan Francisco Pardo Molero (Universidad de Valencia). Pablo Pérez García (Universidad de Valencia).
Consejo Asesor
Armando Alberola Romá (Universidad de Alicante). Salvador Albiñana Huerta (Universidad de Valencia). Francisco Andújar Castillo (Universidad de Almería). Manuel Ardit Lucas (Universidad de Valencia). Ernesto Belenguer Cebriá (Universidad de Barcelona). Francesco Benigno (Universidad de Teramo. Italia). Rafael Benítez Sánchez-Blanco (Universidad de Valencia). Pedro Cardim (Universidad de Lisboa. Portugal). Rafael Carrasco (Universidad de Montpellier. Francia). James Casey (Universidad de East Anglia. · Norwich. Reino Unido). Friedrich Edelmayer (Universidad de Viena. Austria). Teófanes Egido (Universidad de Valladolid). John Elliott (Universidad de Oxford. Reino Unido). Pablo Fernández Albaladejo (Universidad Autónoma de Madrid). Francisco Femández Izquierdo (CSIC). José Fortea Pérez (Universidad de Cantabria). Ricardo Franch Benavent (Universidad de Valencia). Ricardo García Cárcel (Universidad Autónoma de Barcelona). Enrique Girnénez López (Universidad de Alicante) . Benjamín González Alonso (Universidad de Salamanca). Lluís Guia Marín (Universidad de Valencia). Telesforo Hemández Sempere (Universidad de Valencia). Francesco Manconi (Universidad de Sassari. Cerdeña. Italia). Enrique Martínez Ruiz (Universidad Compluteñse de Madrid). Antonio Mestre Sanchis (Universidad de Valencia). Pere Molas Ribalta (Universidad de Barcelona). Isabel Morant Deusa (Universidad de Valencia). Giovanni Muto (Universidad Federico 11 de Nápoles. Italia). Carmen Pérez Aparicio (Universidad de Valencia). Joseph Perez (Universidad de Burdeos III. Francia). Ofelia Rey Castelao (Universidad de Santiago). Miguel Rodríguez Cancho (Universidad de Extremadura). José Juan Vidal (Universidad de las Islas Baleares). Bemard Vincent (École des Hautes Études en Sciences Sociales. París).
CICLO DE CONFERENCIAS: CULTURAS ESCRITAS EN
EL MUNDO HISPÁNICO, SIGLOS XVI-XVIII
MARíA JESÚS GARCÍA GARROSA: Comercio y lectura de novelas en España en el siglo xvm ............................. ................ ...... ... .... ..... ............ ... ......... .................. .
JESÚS ASTIGARRAGA: El descrédito político del crédito público. Hacienda públi-ca y propaganda antibritánica en Espalia (1770-1805) .................. .............. .
FERNANDO BouzA: La biblioteca de la reina Margarita de Austria .......... .......... . . MANUEL PEÑA DíAZ: Cultura escrita, escrúpulos y censuras cotidianas (siglos
XVI-XVlll) .... . ... . ... . ..... . . .. . ... . . . ..... . . . . .... . . .... . . .. . .. .. ...... . ......... . ............... . .. ... ........... .
ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Los usos de la cultura escrita en el Nuevo Mundo. El colegio de Tlatelolco para indios principales (siglo XVI) ... .. ........ .
MONOGRÁFICO: HOMENAJE AL PROFESOR JOSÉ-MIGUEL PALOP RAMOS
EMILIA SALVADOR ESTEBAN: Nota introductoria ....... .......... ........ ... ... .... .... .... ........ . SALVADOR ALBIÑANA : La ciudad de México: letras e imágenes, XVI-XX . .............. .
FERNANDO ANDRÉS ROBRES: De reinos insulares, órdenes militares y galeras: propuesta de creación de una rama de la Orden de Montesa en Cerdei'ía
(1603-1619) ······· ··············· ····· ··· ···· ··· ·········· ··· ·············· ············ ·· ······ ······ ·· ········· MANuEL ARDIT LUCAS: Horneros, negociantes y corsarios. Los orígenes de la for-
tuna de Vicente Bertrán de Lis y Tomás ............ ............ ........ ..... ..... ............. ...... . RAFAEL BEN1TEZ SÁNCHEZ-BLANCO: Esclavo del rey en las minas de Almadén:
el fatal destino de Juan Bautista, alias Hazman ( 1667-1711) ........... ... ...... .... . DAVID BERNABÉ GIL: Antecedentes del motín de 1766 en Almoradí ... ...... ... ........ . MóNICA BOLUFER y JuAN GOMIS: Delitos "privados" y literatura popular en los
orígenes de la opinión pública: a propósito del crimen de Castillo .............. . TERESA CANET APARISI: El primer proyecto de Milicias en la Valencia borbó-
nica ...... .. ....................... ... ...... .... ... ..... .......... .. ... ........... ..... .... ................. ......... .
JORGE ANTON IO CATALÁ SANZ y SERGIO URZAINQUI SÁNCHEZ: Delincuencia y orden público en la Valencia de Felipe V Una visión general y dos aproximaciones selectivas a partir de una fuente poco conocida: los Registros de la Real Audiencia Borbónica .... .......... ...... ....... .. .. .... .... .... ... ................... ......... .
AMPARO FELJPO 0RTS: De los ejércitos reales al Consejo de Guerra. Don Juan de Castellvíy Vich (1553-1631) ......... ... .. ... .. .. ...................... ........ .... .......... .... .
RICARDO FRANCH BENAVENT: La conflictividad fiscal en la Valencia de mediados del siglo xvm: el sistema de recaudación y el destino de los fondos sobran-tes de la renta del ocho por ciento .. ...... ... ....... .................... ...... ... ..... .............. .. . .
Pág.
9
29 43
73
91
ll3
115
137
155
179 199
217
235
253
273
287
4 Sumario
LLUis-J. GUIA MARÍN: "In Memoriam" de la Corona d'Aragó. Reformes i reacció a Sardenya en la segona meitat del segle XVI/l . .. . .. .. . . ................... ..................... . .
TELESFORO M . HERNÁNDEZ: La educación patriótica en el Seminario Andresiano de las Escuelas Pías: el certamen de la Academia Literaria de 1767 .... .... ... ... .
ANTONIO MESTRE SANCHIS : ¿Hubo católicos ilustrados? El caso de Gregario Mayan.s ... ..... . . ........... ... .... ... .... .... ... ... ........... ... .. ... ...................... .. .... .. .. .. .
JUAN FRANCISCO PARDO MOLERO: "Oficio de calidad y de confianza" . La condi-ción de la capitanía general en la Monarquía Hispánica .. .......... ...... ...... .
MARiA LUISA PEDRÓS C!URANA: La magia femenina en la Valencia del siglo xvm. Primeras aproximaciones ........ .............. ..... ... .. ..................... ... ........ ... .
CARMEN PÉREZ APARICIO: La respuesta valenciana a la abolición de los Fueros. -~~~w .................................... ......... ...................... ............ ................ ... .
PABLO PÉREZ GARCfA: Los sermones del paiíbulo (1780-1801) del Dr. D. Juan Gaseó ........ ..... ............. ... .............. ........................ ........................................... .
LUIS M. ROSADO CALATAYUD: Entre sedas y algodones. La. evolución del ajuar en la dote de Las novias a lo Largo del siglo xvm ................................................ .. .. .
EMILIA SALVADOR ESTEBAN: La promoción de la ineficacia del Régimen. Foral por la Corona. Las Cortes Valencianas de 1564 ..................................................... .
NURIA VERDET MARTÍNEZ: Enriquecimiento y ascenso social en la magistratura valenciana del Seiscientos. Patrimonio y familia de don Francisco Jerónimo de León ...... ..... .... .... ............................................................................................ .
RESÚMENES DE TESIS
EvA MARÍA GIL GUERRERO: Los Pardo de La Casta . EL ascenso de un linaje al servicio regio (siglos XIV-XVII) .... ................... ...... . ...... .... .. .... .. ..... .... .. .... .... .... ..
LAURA GóMEZ ORTS: Aproximación socio-biográfica a una familia de juristas valencianos: los Sisternes ........... .... .. ... ... ... ......... .. ... .... ................................... .
ENR.JC MARf GARCIA: Elllibre defamília deis Roig de Valencia ......................... ..
RECENSIONES ............ ........... ....... ......... .... .. .... ................. ............. ............. ............. .
Pág.
305
325
347
361
377
393
413
429
447
467
487
511 529
551
PROGRAM OF LECTURES: CULTURES WRITIEN IN THE HISPANIC WORLD, 16th-18th CENTURIES
MARiA JESÚS GARCÍA GARROSA: The book trade and the reading of novels in
Page
Eighteenth-Century Spa.in .. .. . .. .. . .. . .. . ........ .......... ..... . .. .. .. . . .. .. ....... .. .. . .. .. . ... ... .. .. 9 JESÚS ASTIGARRAGA: Le discrédit politique du crédit public. Fina.n.ces et propa-
gande antibrita.nnique en. Espagne, 1770-1805 .......... .... .. .. .... ............... .......... 29 FERNANDO BouzA: The Libra.ry of Queen. Ma.rgaret of Austria. ............ .. ............. . 43 MANUEL PEÑA DfAZ: Written. Culture, conscientiousness and da.ily censures
(xvt-xvm) .. ....... .. .. ..... .... ... ... .................................................. .. ... ......... ............. 73
ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Use oj Written Culture in the New World. The Tlatelolco College for Noble Jndia.ns (16th century) .. ...... .... . ...... .......... ... .... ... 91
MONOGRAPHIC: HONORING TO THE TEACHER JOSE-MIGUEL PALOP RAMOS
EMILIA SALVADOR EsTEBAN: lntroductory Note................. .................. ... .............. 113 SALVADOR ALB!ÑANA: The City of Mexico: Texts and Jma.ges, 16th-20th century. 115 FERNANDO ANDRÉS ROBRES: Of 1sland Kingdoms, Milita.ry Orders and Gal-
leys: A Proposal for Founding a Bra.nch ofthe Order of Montesa in Sa.rdi-nia (1603-1619) ...... ................... ..... .. ..... ... .. .. .............................. ..... .... ..... .. .. .. 137
MANUEL ARDIT LUCAS: Bakers, businessmen and privateers. The origins of the wealth ofVicente Bertrán de Lis y Tomás .................................. .......... .... .. ... ...... 155
RAFAEL BENíTEZ SÁNCHEZ-BLANCO: S lave of the king in the mines of Almadén: the doom oj Juan Bautista, alias Hazman (1667-1711) .... ....... .. .................... 179
DAVID BERNABÉ GIL: Precedents ofthe Riot ofl766 inAlmoradí .... .. .. .. .. ............ 199 MóNICA BOLUFER: "Private" crimes and popular literature at the origins. of
public opinion: the Castillo crime .. .... .. .. ... .. ...... ... .. ... .. .... ....... .................... .. .. 217 TERESA CANET APAR.Isr: The first project of Militias in the Bourbon Valencia ..... 235 JORGE ANTONIO CATALÁ SANZ and SERGIO URZA!NQUI SÁNCHEZ: Crime and pu-
blic arder in Valencia during the reign of Philip V. A general view and two selected approaches through a Little-known source: the "Registros de la Real Audiencia Borbónica" ............................... .......................... .. .. ... ........... . 253
AMPARO FELIPO 0RTS: From royal armies toa War Coundl. Don Juan de Cas-· tellvíy Vich (1553-1631) .... .. ............................. .. .... ...... .................... ....... ....... 273
RICARDO FRANCH BENAVENT: The fiscal conjlicts of the half eighteenth century in Valencia: the collection system and the surplus revenue purpose collected by the eight percent rent .. ... .. .. ............................ ..... ....... ... .. .... ...... ............ ... ......... ... . 287
LLufs-J. GUIA MARfN: "In Memoriam" of Aragon crown. Reforms and reactions in Sardinia in the second h.alf of the eighteenth century .......... ............... ....... .. .. 305
6 Contents
Page
TELESFORO M. HERNÁNDEZ: Patriotic education in the "Seminario Andresia.no" ojthe "Escuelas Pías": the 1767 competition ofthe "Academia Literaria" .... 325
ANTONIO MESTRE SANCHJS: Were there Enlightened Ca.tholics? The case oj Gre-gario Mayans .... .. ... ........ ................ ... .......... ... ......... ... ................ .... ...... ........... . 347
JUAN FRANCISCO PARDO MOLERO: Office oj quality and trust. The condition oj the capta.incy general in the Hispanic Monarchy ..... ... .... ... ............... ...... .............. . 361
MARÍA LUISA PEDRÓS CIURANA: The jeminin magic in the Valencia oj the 18'h century. First approximations ......... ... ........ .......................... ... .. ............. ..... .... . 377
CARMEN PÉREZ APARICIO: The Valencia 's response to the abolition oj statute laws. The "miqu.elets" ...... ....... ............ ..... .. ............. .. ............ ............ .. .... ....... .. . 393
PABLO PÉREZ GARCÍA: The Sermons oj the Ga!lows (1780-1801) oj the Dr. D. Juan Gaseó ........ .......... ........... ..... ... ... .... ... .... .. .... ... ... ............................... ........ 413
LUIS M. ROSADO CALATAYUD: Among silks and cottons. The evolu.tion oj tite trou.s-seau in the Bride's dowry du.ring the Eighteenth centu.ry ................................... 429
EMIL!A SALVADOR ESTEBAN: The Crown 's a.ttempts to weaken the statu.tory regime. The Valencian Parliarnent oj 1564 ..... ................ ............. ....... ... ............... ..... ...... 447
NuRIA VERDET MARTfNEz: Enrichment and social promotion in the Valencian ma.gistrature oj seventeenth century. Patrimony and jamily oj Francisco Jeróni-mo de León .... .. . ............................. ... ....... ............ .. ..... .. ....... ............. .................. . 467
DISSERTATIONS SUMMARIES
EVA MARÍA GIL GUERRERO: The Pardo de la Casta. The rise aja lineage serv-ing the Crown (14th- 17th centuries).... .. ... ......... ........ .... .. .. ....................... ....... 487
LAURA GóMEZ ÜRTS: Socio-biographica.l approximation to a Valencia.n jamily oj lawyers: the Sisternes ... ...... .. ... .......... ................. ............ ...... ... ........ .... ........ 511
ENRIC MARí GARCIA: The Roig ja.mily Register ....... ............................... ............... 529
REVIEWS ..... ... ... ... ... •. ... .. . . .. .. ... .... .... ... ... ... ... . . .. . .. .. . .. .. .. ....... .. . .. ... .. . ... .. .. . ........ ... . .... .... 551
Culturas escritas en el Mundo Hispánico,
siglos XVI-XVIII
90 Manuel Peña Díaz
mercado. Como práctica marcada por la dialéctica entre lo prohibido y lo permitido, la censura inquisitorial (inmanente, latente, íntima) no se definió sólo por su componente institucional, sino que se insertó en el juego de reglas, intereses -clientelares, de mecenazgo ... - y se empapó de delatoras dudas y escrúpulos ante el libro abierto. Pero, como ha recordado Emilio Lledó, sólo una censura es realmente peligrosa: "aquella que, inconscientemente, nos impusiéramos a nosotros mismos porque hubiéramos perdido, en la sociedad de los andamiajes y de los grumos mentales, la pasión por entender, la felicidad por el saber".5
t Y ahí radicó el éxito de la Inquisición, en la imposición de la ignorancia fuera del discurso único, nacionalcatólico, y en la interiorización de la duda ante cualquier atisbo de diferencia, cambio o novedad.
5 1 E. Lledó, Elogio de la infelicidad, Valladolid, Cuatro, 2005, p. 157.
LOS USOS DE LA CULTURA ESCRITA EN EL NUEVO MUNDO. EL COLEGIO DE TLATELOLCO
PARA INDIOS PRINCIPALES (SIGLO XVI)
Enrique González González Universidad Nacional Autónoma de México
Resumen: A través de un repaso de lo que significó la enseñanza del latín a los indios nobles en el colegio de Tlatelolco (creado en 1536), se llama la atención sobre las interpretaciones unilaterales que han primado al hablar de cómo la cultura europea, y en particular la cultura escrita, pasó al Nuevo Mundo. No se trató de una transmisión unilateral, por la que Europa simplemente se vertía en América, sino de un complejo proceso que implicó por igual a conquistados y conquistadores, transformando la visión del mundo de unos y otros.
Palabras clave : Nueva España, latinidad, enseñanza de las humanidades, élites indígenas, colegio de Tlatelolco, mediadores culturales.
Abstrae!: Throughout a revision of what Latin teaching meant to the noble Indians of Tlatelolco (created in 1536), the stress is laid upon the unilateral interpretations that have prevailed when discussing how European culture, particularly in its written forro, carne to the New World. It was not a unilateral transrnission, by which Europe simply poured itself into America, but a complex process that evenly included both conquerors and conquered, thus transforming each other 's vision of the world .
Key words: New Spain, latinity, teaching of humanities, Tlatelolco, indigeneous .
Hemos recebido, y aún recebimos en la plantación de la fe en estas partes grande ayuda y mucha lumbre de aquellos a quienes hemos enseñado la lengua latina.
Fray Bemardino de Sahagún1
1 Bemardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España. Introducción. P~eografía, glosario y notas de Alfredo López Austin y Josefina García Quintana, Madrid, ~anza Editorial, 1988. 2 vols.; l. X, cap. XXVII, p. 635 (en adelante, Sahagún, Historia, mas capítulo y página). El fraile proseguía: "Esta gente no tenía letras ni caracteres algunos, 01 sabían leer ni escribir. Comunicábanse por imágines y pinturas [ ... ]y tenían memoria[ ... ] por más de mil años atrás. Luego que venimos a esta tierra a plantar la fe , juntamos a los muchachos en nuestras casas [ . .. ]y los comenzamos a enseñar a leer y escribir y cantar. Y como salieron bien con esto, procuramos luego de ponerlos en el estudio de la gramática, para el cual exercicio se hizo un colegio en la ciudad de México, en la parte de Sanctiago del Tlatilulco [ .. . ]".
Estudis, 37, 2011, pp. 91-110. I.S.S.N. 0210-9093
91
92 Enrique González González
N o hace mucho, un colega latinoamericano fue invitado por una editorial anglófona a colaborar en un Companion sobre historia del libro, con un trabajo sobre la presencia de ese objeto en el ámbito de la Hispanoamérica colonial. Le insistieron en tratar el tema de los códices prehispánicos. Al recibir su ejemplar, quedó pasmado. El volumen se dividía en dos secciones: The West, y Beyond the West. Su trabajo apareció en la segunda, con estudios sobre el libro judío, árabe, chino y japonés. En cambio, lo tocante al libro colonial en Estados Unidos y Canadá sí tuvo lugar en la parte occidental del volumen. No importó a los editores, en caso de saberlo, el hecho de que la imprenta empezó su actividad en las colonias hispanoamericanas más de un siglo antes que en las británicas . Lo único que despertaba su interés era la singularidad de los códices indígenas, prehispánicos o protocoloniales. El resto era irrelevante. Mi amigo concluyó que -sin desdeñar el valor de tales manuscritos-, para existir, se nos condena a ser exóticos o, si mucho, una copia mala de Occidente, con mayúsculas.
La cultura escrita existía en las tierras conquistadas por los españoles, nadie discute el hecho. ¿Cuál era su finalidad en aquellas sociedades? A pesar de los numerosos estudios, sigue siendo tema de debate.2 Lo .incuestionable es que los conquistadores llegaron con toda una cultura escrita y la impusieron gradualmente a las comunidades sometidas: leían los "requerimientos" a una población que no los entendía. Levantaban actas para fundar ciudades, ignorando las preexistentes, para fijar los límites de las tierras que se iban adjudicando, para justificarse ante la Corona y pedir recompensas y privilegios. Leían libros de caballerías para su solaz, libros de meditación para hallar "consuelo" y libros de oraciones para buscar el favor divino. Curas y frailes recurrían al libro para celebrar los diversos actos litúrgicos y, conforme institucionalizaban la iglesia en aquellos territorios, escribían el registro de nacimientos, bautizos, matrimonios, defunciones, o los diversos óbolos que percibían de su grey. Bajo las nuevas condiciones, la cultura escrita indígena sucumbió. Parte de sus códices fueron quemados, al considerarlos instrumentos diabólicos para el fomento de la idolatría. Otros perecieron junto con palacios y templos y algunos más se coleccionaron o enviaron a España como objetos curiosos, y sobre las imágenes de algunos se agregaron anotaciones con el nuevo alfabeto. Incluso esos palimpsestos y otros códices ya mestizos acabaron cayendo en el desuso, se olvidó el significado de sus pictogramas y acabó por volverse hegemónica la nueva cultura escrita, introducida y modificada por conquistadores y conquistados.
2 La mayor parte de los estudios se centra en un códice particular, o en grupos de ellos. Para una de las pocas visiones de conjunto, José AJcina Franch, Códices mexicanos, Madrid, Fundación Mapfre, 1992.
Los usos de la cultura escrita en el Nuevo Mundo 93
El proceso de implantación de la nueva cultura escrita a costa de la originaria, fue todo, meno_s un proceso simple y unilateral. Para imponer los nuevos usos a los vencidos, los vencedores se vwron forzados a aprender las lenguas nativas y a entender sus usos y costumbres con el fin de convertirlos en instrumentos aptos para implantar la nueva fe y las instituciones importadas. Un statu quo en el que los aborígenes estarían siempre al servicio de la poderosa minoría llegada del mar.
Es cierto que buena parte de los recién llegados eran analfabetos, pero no por ello les resultaba ajena la cultura de lo escrito. Participar de la lectura en voz alta en medio de un amplio auditorio permitía a todos compartir el mundo que desplegaba ante sus oídos la voz del lector. El mundo de las amazonas y las tierras de Calafia o El Dorado, pertenecía por igual a los escuchas atentos, pero analfabetos, que a quien recorría las líneas con los ojos, emitiendo una entonación vívida o torpe. Y los iletrados conocían a la perfección el valor de una escritura como título de propiedad, o recurrían a un camarada a quien dictar una carta para los parientes dejados en Castilla.3
Pero si todos los conquistadores conocían a su manera el valor de la cultura escrita, sólo unos cuantos funcionarios reales y los miembros del clero regular y secular la ejercían de modo profesional. En ellos recayó, de modo principal, la tarea de establecer puentes entre ambos mundos. Un recurso común, pero no fácil de obtener, al menos en los primeros tiempos, fueron los intérpretes. Pero, ¿cómo garantizar su fidelidad? Mientras un indígena relataba al alguacil las circunstancias de un pleito, o cuando le informaba sobre el dueño de ciertas tierras, ¿estaba dando cuenta cabal de unos hechos, o torciéndolos en razón de su interés? Y quien interrogaba, ¿estaba comprendiendo en efecto las respuestas? Más complejo aún: el que traducía al náhuatl (o a otra lengua) la predicación de un fraile, ¿no estaría incurriendo en tremendas herejías? Y si un clérigo confesaba con ayuda de intérprete, ¿el penitente estaba dispuesto a declarar pecados ocultos ante alguien que podría divulgarlos con total indiscreción? Muy pronto entendieron los españoles que debían aprender las lenguas de los naturales, afán imposible sin el auxilio de ellos. Pero no era fácil idear los medios para una colaboración eficaz y permanente. Los más clarividentes entendieron que sólo se avanz<m:a en firme enseñando latín y castellano a un grupo selecto de indígenas. Pero otros se oponían tajantemente, y no pocos de ellos eran frailes. Al fm triunfaron, al menos por el tiempo indispensable, los partidarios del latín. De esa premisa a la creación del colegio de Tlatelolco sólo hubo que dar unos cuantos pasos.
3 Tan delicioso de leer como rico en sugerencias, Margit Frenk, Entre la voz Y el silencio. La lectura en tiempos de Cervantes [1 997], México, FCE, 2005.
94 Enrique González González
VISIONES UNILATERALES
Antes de entrar en el tema de Tlatelolco, conviene hacer unas reflexiones de carácter general sobre la multitud de prejuicios y omisiones que siguen condenándonos a una pobre comprensión del complejo proceso de la implantación de la cultura escrita europea en el Nuevo Mundo. Ya en los años treinta del siglo pasado, uno de los patriarcas de la historia del libro hispanoamericano, Irving A. Leonard, trataba de explicar el rechazo, casi a priori, a admitir que los asuntos relativos al mundo hispano, o hispanoamericano, pudiesen revestir interés más allá de los oscurantismos:
Todo el problema[ .. . ] ha sido nublado por los prejuicios que engendra la llamada "leyenda negra" -que pregonó que España impuso prácticas oscurantistas en América- y por las antipatías que surgieron con motivo de las guerras de independencia [ ... ].4
Él mismo confesó haber compartido la creencia en ese bloqueo cultural; de ahí su sorpresa cuando Rodríguez Marín descubrió, por 1911, que "varios centenares" del Quijote se enviaron a América ya en 1605, a unos meses de la primera edición.5 El interés de Leonard por detectar la circulación de libros seglares de entretenimiento en América, lo llevó a escribir Los libros del conquistador (1949), a fin de mostrar la vasta presencia en las Indias de la literatura de caballerías y otras novelas de entretenimiento, a pesar de las reiteradas cédulas prohibitorias. Además, destacó la influencia de esos relatos en el imaginario de los conquistadores: las amazonas, California, El Dorado, etc.
Una variante de tales prejuicios ha impedido valorar debidamente la estrecha conexión que vinculaba a las dos orillas del imperio hispánico, y los múltiples contactos, en todas direcciones, entre ambos espacios. Con frecuencia, desde España se ignora de lleno al ámbito americano, como si una vez consumada la independencia política de las nuevas repúblicas, se hubiese cancelado toda relación, no sólo con miras al futuro, sino también respecto del pasado. Se han hecho libros sobre el "mundo" de Carlos V sin nombrar a las Indias, o sobre la hacienda de los Austrias, ignorando la plata americana. Y cuando al fin se menciona al nuevo mundo desde el viejo -y a veces no sólo por autores peninsulares- se vuelve corriente hablar de una simple irradiación unidireccional de la metrópoli a tierras transatlánticas. De allá partieron la civilización, la verdadera fe, la cultura . . . O se escribe
4 Books ofthe Brave, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1949. Sigo la ed. española, Los libros del conquistador, trad. de Mario Monteforte Toledo, México, FCE, 1959, p. 11.
5 p. 12.
Los usos de la cultura escrita en el Nuevo Mundo 95
sobre Hispanoamérica en la península y en el mundo anglosajón, ignorando de modo supino toda la bibliografía, a veces fundamental, producida en los países objeto de estudio.
Ese cúmulo de presupuestos superficiales y cortos de miras repercute también en los autores hispanoamericanos, cuando los apropian acríticamente. Así, al estudiar fenómenos como la presencia del humanismo, o en general, de las letras en la Nueva España y en otros territorios indianos, se parte de puntos de vista adop_ta_dos. sin más de las tradiciones histo~iográficas vigentes a la hora de escnbir, SI no es que de enfoques muy anticuados, sin considerar que se trata de conceptos en permanente proceso de revisión, y se requieren constantes replanteamientos según el momento y el lugar.
A lo largo del siglo pasado, por ejemplo, los estudios sobre humanismo en Nueva España tendieron a identificar ese término con el difuso concepto de cultivo de los autores clásicos, al margen de la época y la geografía; es decir, se redujo al humanismo a mero cultivo de las humanidades.6 Tal fue el caso de los beneméritos hermanos Méndez Plancarte, tan atentos a la presencia del Lacio en México. Otros autores, si bien acotan más su objeto de estudio, identifican el fenómeno del humanismo con el tipo de enseñanza gramatical impartida en los colegios de la Compañía de Jesús, desde su arribo al nuevo mundo, a mediados del siglo XVI, hasta su expulsión, en 1767.7 Al proceder así, términos como jesuitas, humanismo o modernidad se vuelven, a priori, casi intercambiables. En otros casos, y el enfoque sólo incrementó la confusión, el término humanismo se identificó con el de "humanitarismo" o "filantropía": se sigue hablando del "humanismo" de frailes como Las Casas, del obispo de México, Juan de Zumárraga o el licenciado Vasco de Quiroga, a pesar de que ninguno destacó en el cultivo de las humanidades; el título se les aplica en función de su presunta defensa de los indios.8 En cambio, sólo por excepción alguien se detiene a examinar la patente presencia del humanismo en una institución tan original como el colegio de Tlatelolco, para indios caciques, inaugurado en 1535. Se tiende a adoptar, sin mayor examen, las concepciones más manidas y unilaterales, y a falta de un análisis riguroso de la cuestión, el resultado es un conjunto de vaguedades y reiteraciones que en poco ayudan a despejar la cuestión. Unas cuantas afirmaciones se convierten en tópico, y basta con volver a enunciarlas para que la reiteración les dé viso de validez.
Lo que resulta sin duda más empobrecedor, con independencia del punto de vista adoptado por estudiosos, europeos o de este continente, es la
6 Resulta paradigmático de ese enfoque, el Horacio en México, publicado por Gabriel Méndez Plancarte, en México, Ediciones de la Universidad Nacional , 1937.
7 Xavier Gómez Robledo, Humanismo en el México del siglo XVI. El sistema del colegio de San Pedro y San Pablo, México, Ed. Jus, 1954.
8 Discutí la cuestión en "Hacia una definición del término humanismo", Estudis. Revista de Historia Moderna , 15 (1989), pp. 45-66.
96 Enrique González González
aludida tendencia a dar por válida una mera transmisión lineal de A a 8 , como si el Viejo Mundo se hubiera limitado a verterse en el Nuevo, de arriba abajo, por así decir, sin contaminarse de influencia alguna en su contacto con las nuevas geografías. Mal que bien, el espacio que hoy conocemos como América se vio compelido a asimilar la visión, los modos de vida y las instituciones europeas, un proceso en extremo complejo y tortuoso, para no decir violento. Pero a la vez, y sin duda con mucha menor intensidad, Europa terminó por asimilar la existencia de un continente del todo ajeno a la división tripartita del mundo (Europa, Asia, África), heredada de la cosmovisión tolemaica, y no contemplado por la Biblia. Debió integrar a su cosmovisión las noticias acerca de nuevos pueblos bárbaros, nuevas enfermedades y nuevas plantas medicinales; de alimentos que asimiló hasta apropiar por entero: la papa, el tomate, el pimiento, para no hablar del maíz, cuya importancia en Europa durante los siglos pasados va cayendo en el olvido, conforme el trigo vuelve por sus fueros . Todos esos contactos le aportaron, además, nueva materia de reflexión. El padre del género literario moderno por antonomasia, Montaigne, es inimaginable sin la lectura atenta de Plutarco, Platón, Tácito, Cicerón, San Agustín .. . y sin la Historia de las Indias, de Gómara, traducida al francés en 1585.
De ningún modo se pretende que todas las letras que llegaron de Europa para su aclimatación y reinterpretación en América, eran expresiones del humanismo y de sus autores de primera línea como Petrarca, Lorenzo Valla, Ángel Poliziano, Marsilio Ficino, Pico de la Mirándola, Elio Antonio de Nebrija, Guillermo Budé, Erasmo, Vives, Maquiavelo ... Diversos registros dan cuenta de que todos ellos fueron embarcados al Nuevo Mundo.9
Pero ellos eran apenas un grupo de autores entre tantísimos otros, en latín, español, en toscano. A su lado, para limitarme a los de lengua latina, estaban Santo Tomás, Duns Escoto, el Maestro de las Sentencias, Domingo de Soto, incontables autores de Súmulas. Y si es verdad que arribaron ejemplares de la Biblia políglota, la mayoría de los ejemplares enviados contenían tan sólo la muy ortodoxa versión de la Vulgata. Llegaron incontables manuales y vocabularios de gramática latina, al lado de unos cuantos de griego y aun de hebreo, pero también un número ilimitado de libros de entretenimiento: caballerías, novelas, comedias, poesía en vulgar; libros de devoción, de liturgia, de cuestiones naturales, para no hablar de los pesados tratados de derecho, de medicina, o para orientar actividades prácticas como la riúnería o la agricultura. De tan complejo universo tendrán que dar cuenta los historiadores del libro, y dependerá de ellos si se limitan al vaciado de listas de envíos o a buscar su lugar en el marco de aquellas sociedades en proceso de conformación.
9 Basta con asomar a la mina de noticias bibliográficas incluidas en Francisco Femández del Castillo (comp.), Libros y libreros en el Siglo XVI, México, FCE/AGN, 1982 [1914, ¡•¡ y en los apéndices de Leonard, Los libros del conquistador.
Los usos de la cultura escrita en el Nuevo Mundo 97
Por lo demás, considero que, si bien los libros de humanidades eran
Porción mínima respecto del total, revistieron una importancia .verda-
una . , d 1 1 . d amente capital durante todo el proceso de adecuacwn e as enguas m-er , . D d 1 dí enas a modelos occidentales de escritura y gramat1ca. e mo o para e-
lo~ los manuales de geografía y los libr?s de cuestion~s _natu_ra~es fueron, tantos casos, marco de referencia obhgado para escnbu cromcas, cartas
en 1 h' . f' de relación, descripciones geográficas. Por su parte, a 1stonogra 1a gre-corromana, ante todo Tito Livio, fue fundamental a la hora de dest~c~ ~1 "heroísmo" de los capitanes españoles. Pero no se trató, y nunca se ms1st1-rá en ello suficientemente, de una lectura pasiva en la que los naturales, criollos o peninsulares, se imbuían de ellas como quien bebe distraído un vaso de agua. Sin todas esas lecturas, por ejemplo, los exploradores nunca hubieran descubierto a las amazonas a la orilla del río que todavía hoy lleva su nombre.
El proceso por el cual la cultura escrita europea se introdujo e implantó en el Nuevo Mundo, tampoco debe limitarse al análisis de un único aspecto o institución, por importantes que sean. Se impone examinar la gradual presencia de instituciones de origen europeo, en particular las que impartían docencia, desde las primeras letras a las disciplinas universitarias: catedrales, universidades, colegios para indios y para españoles, estudios conventuales, y hasta maestros privados, incluidos los hombres y mujeres que enseñaban a las niñas. En 1588, la Inquisición decomisó en Puebla alrededor de 524 libros; de buen número de ellos se mencionan los propietarios, desde canónigos y jesuitas hasta Gregario, un esclavo negro que poseía la Celestina y dos libros espirituales. El informe señala a 35 propietarias, unas monjas, otras casadas. 10 ¿Qué porcentaje de hombres y de mujeres sabían leer en las grandes ciudades? Y es en ese cuadro general donde cabría rastrear la posible presencia del humanismo y de las diversas corrientes intelectuales y doctrinales, de espiritualidad, y tantos otros aspectos.
Ahora bien, dado que solemos ignorar en detalle lo que tales instituciones e individuos enseñaban y los diversos enfoques doctrinales, se vuelve imperativo dedicar especial atención al tema de la circulación del libro: ¿Qué fuentes existen para documentar el arribo de impresos y manuscritos al Nuevo Mundo, en particular a la Nueva España? ¿De qué modo conviene interrogarlas? ¿Qué clase de autores llegaron y en qué momento? ¿Cuándo y dónde se documenta su presencia? Asimismo, ¿cómo se pasa del traslado personal de uno o varios libros de Sevilla a Nueva España, a la organización y consolidación de un mercado librero estable? ¿Qué mecanismos de control y represión de la circulación de libro se introdujeron, ante todo con la Inquisición, y con qué resultados?
10 Libros y libreros, pp. 337-347.
98 Enrique González González
Se trata de un universo heterogéneo, cuyas fuentes sólo por excepción tienen carácter serial, por lo que no siempre son fáciles de localizar, pero cada una aporta informaciones de distinto calibre, y puestas todas en juego, aportan noticias a veces sorprendentes. Ellas revelan la presencia, en la Nueva España de la segunda mitad del siglo XVI, de autores como los mencionados, pero también de Servet, si bien en un libro médico, y encubierto con seudónimo. Aparece Copémico en varios listados, pero además la Biblioteca Pública de Jalisco posee una primera edición del libro, llegado del convento franciscano, con copiosas notas marginales, no estudiadas, hasta donde sé. Otra fuente deriva del rastreo sistemático de los autores citados en textos de novohispanos: como Fray Alonso de la Veracruz, del XVI, o el astrónomo Sigüenza y Góngora, muerto en 1700. 11
Resulta pues útil cualquier dato acerca de libros llevados por Jos pasajeros de los barcos para su uso personal, o las relaciones de cajas enviadas desde Sevilla a un mercader de libros con plaza en cualquier lugar de las Indias, y los listados inquisitoriales de libros recién bajados en Veracruz. Las visitas de librerías o de casas particulares, por iniciativa de los inquisidores; los registros de pleitos y los procesos que involucraban a libreros, así en terrenos de la justicia real como de la inquisitorial. De igual modo, conviene explorar los inventarios de bibliotecas conventuales, catedralicias, colegiales. Los libros de cada colegio jesuita fueron descritos con gran detalle a raíz de la expulsión, y buen número de esas listas sobreviven, en España y América. Resulta de enorme interés detectar la presencia de libros en inventarios post mortem, las relaciones de subastas, los convenios entre libreros levantados ante un notario. Todas y cada una, y sin duda mediante trabajos de equipo, resultan imprescindibles para documentar muchas de las cuestiones arriba planteadas.
Con respecto al colegio de Tlatelolco, del que hablaré enseguida, conviene señalar dos tópicos historiográficos que han estorbado las investigaciones. El primero, la tendencia a ver en el colegio una empresa meramente franciscana, fundado por un franciscano, el obispo Zumánaga, que ocupó la mitra entre 1528 y su muerte, en 1548. Se trató, como espero mostrar, de una fundación real, lo que daba un carácter público. En segundo lugar, y al menos desde el notable libro de Robert Ricard, La conquista espiritual de México, se tiende a ver en Tlatelolco un seminario para formar clero indígena. Y como ningún colegial se ordenó, se concluye que Tlatelolco fue, "bajo un hermoso velo, todo un fracaso". Pero, salvo un dicho de ZumáJ.Taga, que se puede interpretar de muchas formas, 12 es difícil aducir una sola
11 Francisco Quijano Velasco y Javier Dávila, de la Facultad de Filosofía y Letras, preparan sendos ensayos sobre dichos autores.
12 La conquista espiritual de México, México, FCE, 1986 (1' ed. francesa, París, 1933), p. 342. Ricard cita una carta de Zumárraga al rey, en 1540, lamentando que "los estudiantes
Los usos de la cultura escrita en el Nuevo Mundo 99
fuente de la época donde se afirme que tal fue la finalidad del colegio. Antes bien, sus detractores alegaban que, si los colegiales no se iban a ordenar, ¿para qué enseñarles latín? 13 Así pues, aquí enfocaré al colegio de Tlatelolco como centro para la formación latina de las élites indígenas, dejando fuera la otra pretendida finalidad.
TLATELOLCO, UN COLEGIO REAL PARA INDIOS PRINCIPALES
El tipo de educación promovido por los franciscanos durante los primeros años, tendía a fortalecer las relaciones sociales autóctonas, pero cristianizadas. En particular pretendían mantener vigente el señorío indígena para transformarlo en un puente entre conquistadores y conquistados. Al fomentar una relación especial con aquellas élites, apoyaban la política real que, en tiempos de Carlos V, veía por su conservación. El procedimiento consistía en impartir la instrucción religiosa a varios niveles, en función del rango social de los oyentes. Los integrantes de cada grupo eran movidos a proseguir el desempeño de sus actividades tradicionales en su comunidad. Procuraban que la prole de labradores y artesanos: "aprendan la doctrina cristiana, y luego, sabiéndola, comiencen desde mocbachos a seguir los oficios y ejercicios de sus padres". En cambio, a los hijos de principales, muy pronto se optó por "recogerlos en escuelas [ ... ] adonde aprendan a leer y escribir y las demás cosas [ ... ] con que se habilitan para el regimiento de sus pueblos y para el servicio de las iglesias" .14 Es decir, su formación sería más sólida, por tener responsabilidades de mando en sus pueblos, y para que apoyaran la introducción de las nuevas formas de gobierno civil y eclesiástico. Con ese trato privilegiado, los frailes pretendían, además, valerse de ellos para crear instrumentos sólidos con que evangelizar a aquellos pueblos y "españolarlos", 15 es decir adaptarlos a los nuevos usos de los conquistadores.
gramáticos tendunt ad nuptias potius quam ad continentiam". Puede significar sin más, que se iban del colegio por casarse. De ahí a inferir que el obispo lamentaba su abandono del camino sacerdotal, es suponer demasiado, mientras otros textos contemporáneos no refuercen su hipótesis. Ver nota siguiente.
13 Sahagún, Historia, X, XXVII, vol. 2, p. 636, justifica la enseñanza del latín a quienes no serían sacerdotes.
14 "El orden que los religiosos tienen en enseñar a los indios la doctrina y otras cosas de poütica cristiana" [1569], en el Códice franciscano. Siglo XVI, México, Salvador Chávez Hayhoe, 1941 , pp. 55-56. Margarita Menegus analiza este pasaje, en "Dos proyectos de educación superior en la Nueva España en el siglo XVI. La exclusión de Jos indígenas de la universidad", en VV. AA., Historia de la Universidad colonial (avances de investigación), México, UNAM, 1987, pp. 83-89; p. 88.
15 Abuso de la expresión de Juan Suárez de Peralta, en 1589, para quien los naturales de Nueva España son gente "tan españolada, que en muchas cosas nos semejan", Tratado del descubrimiento de las Indias y su conquista ... , ed. Giorgio Perissinotto, Madrid, Alianza Editorial, 1990, p. 27 .
100 Enrique González González
Las escuelas de la orden franciscana se extendieron rápidamente. Fray Pedro de Gante, el mismo año de su llegada (1523), y todavía ignorando la lengua, empezó a enseñar oficios manuales europeos ~n Texcoco. Al año siguiente desembarcaba la primera misión, con doce frmle~, y en ~525. fundaban la renombrada escuela de México. Apenas constrmda la Iglesm de San Francisco -que empezó haciendo las veces de modesta catedral- los frailes erigieron, a sus espaldas, la capilla de San José de los Naturales, para atender a los nativos.
De forma paralela, los frailes hallaron medios para aprender y alfabetizar el náhuatl, con resultados sorprendentes, vista la falta de toda noción previa, y de instrumentos para abrirse camino. La batalla estaba gan.ada por 1528, fecha del más antiguo manuscrito conocido, pero faltaba afianzarla con instrumentos que permitieran profundizar en su aprendizaje y adaptarla a las exigencias de la predicación. Apenas en 1529, fray Pedro de Ga?te, ya establecido en México, aseguraba al rey, tal vez exagerando, que tema a su cargo, "al pie de quinie~tos o más" muchachos. q~e habían apren~i~?,;'a leer, escribir, cantar, predtcar y celebrar el culto divmo a uso de Iglesia .
Al lado de otros grandes conventos, se levantaba una "cámara" donde los jóvenes hijos de principales llevaban vida común. A veces se hacía otro tanto para las muchachas. Sahagún explicó esas medidas: "como hallamos que en su república antigua criaban los muchachos y las muchac~as en los templos, y allí los disciplinaban y enseñaban la cultura de sus dwses Y la subjection a su república: tomamos aquel estilo d~ ~riar los muchach_?s en nuestras casas"Y En vez de imponer de modo drastico los usos espanoles, esos frailes querían aprovechar el viejo molde social. Sin tanta sutileza, los agustinos enseñaban letras y doctrina a indios y españoles, al margen de su calidad social. Los dominicos, anticipando la política que se impondría en la segunda mitad del siglo, eran poco amigos de instruir en letras a los indios, y enemigos frontales de que aprendieran latín.
Fundadas las escuelas, y alfabetizados los indios en su lengua, la enseñanza del latín resultaba un paso tan natural como revolucionario, que no se dio a la ligera. La iniciativa se debe a Sebastián Ramírez de Fuenleal, ~n los años que presidió la segunda audiencia de México. El antiguo colegial de Santa Cruz de Valladolid había ocupado en Santo Domingo, a fines de 1528, las plazas de obispo y presidente de la audiencia. Procedía de Granada, en cuya cancillería fue oidor el año de la junta en que Ca_rlos V Y su consejo erigieron de modo conjunto la universidad, el colegw de San~a Cruz de la Fe, con doce becas para futuros clérigos españoles, y el colegio
16 E. Díaz Rubio y J. Bustamante García, "La alfabetización de la lengua náhuatl", en Historiographia Linguistica, 11 (1984), pp. 189-211. En especial, pp. 189-192.
11 Sahagún, Historia, X, XXVII, vol. 2, p. 629. Salvo indicación, todos los subrayados a
textos citados son míos.
Los usos de la cultura escrita en el Nuevo Mundo 101
de San Miguel, destinado a unos cien niños moriscos. 18 En su corta estancia en la isla, Fuenleal tuvo tiempo pm·a promover la fundación de un "colexio do fuesen enseñados en la fee los naturales, e los fixos de los que an venido te[r]nían maestros de todas sciencias". 19 En su propuesta al rey, sugería arbitrios para rentas que permitieran "salariar dos clérigos quentiendan en dotrinar a los yndios y a los negros, e en visitallos la tierra adentro, para ver cómo son tratados; e aun abría para dos bachilleres que leyesen gramática", es decir, latinidad. Haciéndose sin duda eco de la fiebre fundacional que entonces cundía en Castilla y Aragón, Fuenleal propuso un colegio a modo de núcleo de ulteriores desarrollos. La misma institución enseñaría la doctrina a indios y negros, e instruiría en "todas sciencias" a los hijos de españoles. La reina aprobó la propuesta y donó una casa, donde arrancó la enseñanza a fines de 1530.
Fuenlealllegó a México en 1531 como nuevo presidente de la audiencia -si bien recibía el tratamiento de obispo-, y se mostró partidario de conservar el señorío indígena y la encomienda. No sorprende, pues, su simpatía por los ensayos educativos franciscanos. Llegaba a la audiencia mexicana con la previa experiencia de las tierras granadina y dominicana; en ambas fue testigo o promotor de tanteos educativos con miras a evangelizar y aculturar a poblaciones no cristianas. El presidente vio que en la escuela de San José muchos indios aprendían, con la doctrina cristiana, oficios manuales europeos, mientras otros eran alfabetizados en náhuatl. Por primera vez palpaba los frutos de algo que era sólo un proyecto en los otros lugares, y decidió ir más lejos. Reunió en forma a la audiencia, que acordó, no sin debates, enseñar latín en la escuela de San José. La medida ponía a un ptimer grupo de recién conquistados en contacto con la alta cultura europea, civil y eclesiástica, contenida en la lengua. No fue algo simple. Así declaró Jerónimo López, notario de la audiencia y contrario a la medida: "Muchas veces, en el [real] acuerdo, al Obispo de Santo Domingo, ante los Oidores, yo dije el yerro que era, y los daños que se podían seguir, en estudiar los indios ciencias; Y mayor, en dalles la biblia".20 Pero los frailes tomaron el reto.
Ya en agosto de 1533, el presidente escribió a Carlos V: "Con los religiosos de la Orden de San Francisco he procurado que enseñen gramática
18 E. González González, "El surgimiento de universidades en tierra de conquista. El caso de Granada (siglo XVI)", en Andrea Romano (ed.), Universitií in Europa. Le istituzioni unzversitarie dal Medio Evo ai nostri giorni. Strutture, organizzazione, funzionamento , Messma, Rubettino, 1995, pp. 297-325 .
. , 19
Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonizaeton de las posesiones españolas en América y Oceanía sacados, en su mayor parte de Real Archtvo de Indias ... [por] D. Joaquin F Pacheco y D. Francisco de Cárdenas ... , y D. Luis !arres de Mendoza, 1' serie, 41 vols., Madrid, 1864-84; vol. 37, p. 563 y ss.; pero corrijo senas por sciencias.
20 Ricard, La conquista .. . , p. 343.
102 Enrique González González
[latina] , romanzada en lengua mexicana, a los naturales; y paresciéndoles bien, nombraron un religioso, para que en ello entendiese, el cual les enseña; y muéstranse tan hábiles y capaces, que hacen gran ventaja a los españoles. Sin poner duda, habrá, a dos años, cincuenta indios que la sepan y la enseñen. De esto tengo gran cuidado por el gran fruto que se seguirá" _21 Pero alguien más escribía a la corte. El secretario Jerónimo López manifestó que los franciscanos,
tomando muchos mochachos para mostrar doctrina en los monasterios llenos, luego les quisieron mostrar leer y escribir; y por su habilidad, que es grande, y por lo que el demonio negociador pensaba negociar por allí, aprendieron tan bien las letras de escribir libros, puntar, e de letras de diversas formas, que es maravilla verlos [ ... ] La doctrina, bueno fue que la sepan; pero el leer y escribir, muy dañoso, como el diablo [ .. . j.22
Tan importantes noticias, con sus coincidencias y puntos de vista encontrados, revelan el conflictivo origen de Tlatelolco. Una medida tan polémica exigía respaldo firme, y fueron padrinos el presidente y la audiencia, y éste se apresuró a informar al rey. Se esperaba latinizar en dos años a los indios designados. Entre tanto, seguía la experiencia con "gran cuidado", y advertía "gran ventaja" de los naturales sobre los españoles.
Los hijos de peninsulares -fuesen más o menos hábiles que los indiosdesde 1528, podían estudiar gramática con el bachiller y encomendero Blas de Bustamante.23 También para un auditorio en exclusiva criollo se abrió la universidad, en 1553. Bustamante aún tuvo fuerzas para enseñar ahí su disciplina otra década. En el último cuarto de siglo llegaron los jesuitas. Al abrir sus lecciones a los criollos, Tlatelolco era apenas sombra de sí mismo.
En diciembre de 1535, el rey dio su aprobación, mandando favorecer a "los colegios fundados, para criar hijos de caciques", y fundar "otros en las ciudades principales". 24 Ignoramos el resultado de la primera promoción de latinistas; sería alentador, pues sin esperar la respuesta favorable de la corte, se tomó una decisión más audaz: crear un colegio en toda forma, cuyos internos, con hábito colegial y beca, se dedicaran sólo al estudio en común. El colegio abriría con unos sesenta muchachos elegidos de distintos conventos. Ya no estarían en "cámaras" improvisadas, sino en un espacio apto
2 1 Cit. por Ricard, La conquista ... , p. 339. 22 Carta al emperador de 20 octubre 1541, en J. García Icazbalceta. Biografía de D. Fray
Juan de Zumárraga, Madrid, 1929, p. 271. 23 Sobre Bustamante, A. M. Carreño, "Un maestro de maestros en el siglo XVI" , Memo
rias de la Academia Mexicana de la Historia , México, III, 2 (1944), pp. 121-178, aunque confunde al padre con el hijo homónimo. A. Pavón Romero, El archivo de la Real Universidad de México. Estudio de su primer medio siglo, tesis de licenciatura inédita. México, 1986, passim.
24 RC de 8 diciembre 1535, J. L. Becerra, La organización de los estudios en Nueva España, México, 1963, p. 74.
Los usos de la cultura escrita en el Nuevo Mundo 103
para la distribución de las horas de estudio. Concluida su formación, volverían a sus lugares, por todo el territorio, a actuar como señores de sus indios, dotados de una fom1ación latina o, como ya se decía, ladina. Pero se requería el aval del obispo de México, fray Juan de Zumárraga, de nuevo en su sede desde octubre de 1534.25 Dos años y medio antes, había partido a la corte a explicar sus desacatos a los letrados de la primera audiencia. Su ausencia, lo dejó al margen de lo obrado hasta entonces. Pero al hallar el proceso en marcha, le dio todo su apoyo, en calidad de primera autoridad eclesiástica, titular de la jurisdicción ordinaria. Envió una Relación a la audiencia mostrando beneplácito e interés por el experimento: había acudido a "examinar la inteligencia de los niños de los naturales de esta tierra, a quienes enseñan gramática en los monasterios", y encontró a "muchos, de grande habilidad y viveza de ingenio y memoria aventajada", y quedó "certificado de que tenían capacidad e habilidad para estudiar gramática y para otras facultades".26
El documento -aducido por la historiografía de corte apologético como testimonio de que Zumárraga creó el colegio- se reducía a la aprobación oficial del ordinario, mediante un auto, al proceso en marcha: los niños ya estudiaban gramática en los monasterios. Ni desencadenaba un proceso, ni erigía el colegio; la autoridad eclesiástica daba su placet, con vistas a que el rey lo tomara como propio, como real, dándole soporte jurídico y material. El "presidente y oidores", como representantes del rey, procederían en su nombre. Ambos brazos aprobaban el plan.
Zumárraga narró al rey la apertura en un texto perdido, que la respuesta real compendió: "porque fuisteis certificado de que [los indios] tenían capacidad [ ... ] para estudiar gramática y para otras facultades, habiendo hecho relación de ello a nuestro presidente y oidores de esa tierra, acordasteis [que] los indios hiciesen un colegio en la parroquia de Santiago [ ... ], y escogisteis en los monasterios hasta sesenta muchachos de ellos, con sus hopas y artes, y entraron en el dicho colegio el día de Reyes".27 A la inau-
25 Había salido a la península, a responder de su insubordinación contra la primera audiencia, hacia abril de 1532, García lcazbalceta, Biografía .. . , pp. 97 y 114.
26 El obispo escribiría apenas fundado el colegio. La cédula de Valladolid, 3 de septiem
bre de 1536, le daba parabienes, citando in extenso su carta. García Icazbalceta. Biografía ... , p. 262. El mismo día partió otra carta al virrey, ambas, pidiendo información. El virrey respondió el 10 de diciembre de 1537. En S. Méndez Arceo, La Real y pontificia Universidad de México. Antecedentes, tramitación y despacho de las reales cédulas de erección, México, DNAM, 1952, pp. 107-108. ,
27 Ver nota anterior. García Icazbalceta, Biografía ... , p. 262. Corrijo con "hopas" donde
el leyó "ropas". Ricard aduce el acordasteis, como prueba del papel clave de Zumárraga: La conquista .. . , p. 339. Pero el obispo sólo respondió a hechos consumados. En otra carta, él IUJ.smo habló de "este colegio de los gramáticos indios que, en nombre de su magestad, mandó edificar el señor Obispo de Santo Domingo [ ... ]". Se refería a un colegio real. Cit. por el propio Ricard, en la misma página. En AGI, IG 737, hay una consulta de 1543, en respuesta
104 Enrique González González
guración, que consistió en un desfile de los colegiales desde San Francisco a la nueva sede, en el barrio de Tlatelolco, aún asistió Fuenleal, con don Antonio de Mendoza, primer virrey, quien acababa de sustituirlo en la presidencia. Con ellos iban Zumárraga y los prelados franciscanos. Tlatelolco sentaba el precedente de un centro de estudios superiores, nacido como institución pública, real. Por eso se esperaba del rey sustento y protección.
Mendoza apenas intervino en los preparativos finales por falta de tiempo, pero se volvió el más eficaz patrocinador del colegio en sus quince años de mando.28 Como nuevo presidente, refrendó la Relación de Zumárraga sobre la aptitud literaria de los indios: había hablado en persona con los colegiales, a cuya casa iba "algunas veces" . Tenía "por cierto que si verdadera cristianidad ha de haber en esta gente, questa ha de ser la puerta, y que han de aprovechar más que cuantos religiosos hay en la tierra":29 Sus gestiones financieras ante la corona, el donativo de una de sus prop1as estancias (ofrecida primero para promover la universidad), y el apoyo al colegio cuando todos fallaban, salvo los franciscanos, _explican la simpa~ía ~e esos cronistas. Mendoza tuvo gran apego al colegiO, pero como em1sano del rey. En fin de cuentas, era vicepatrono de la fundación.
Tratándose de un colegio real, la búsqueda de financiación generó problemas que resurgirían con otras instituciones, como la universidad. Resulta ilustrativo contrastar las respuestas del obispo y del virrey a la pregunta de cómo sostener al colegio sin cargo a la real hacienda. Zumárraga, hombre práctico, ofreció "algunos costales de ají de los pueblos de ~dios ~ue no sirven en las minas", y "dos pares de casas, unas en que [el ob1spo] v1ve y otras que ha hecho";30 en cualquier caso pedía licencia real. Estaba pr?nto a ofrecer incluso su casa habitación, muestra de su espontánea generos1dad personal y de los pobres recursos de su iglesia. Mendoza, buen hombre_ de estado, no se limitó a ofrecer costales de chiles. Sin duda, él habría pod1do arbitrar medidas menos modestas que las del obispo, pero fue al meollo del asunto, declarando al rey:
esto no se puede hacer sin que cueste algo a V.M. de su hacienda, porque propios para ciudades y dotaciones de colegios e universidades y otras semejantes políticas, por fuerza es que
al franciscano fray Jacobo de Testera, quien expuso: " ... el collegio de Santa Cruz de México, que por mandado de V.M. fundó el obispo de Cuenca [obispado de Rarnirez desde 1542], siendo presidente de la audiencia de aquella tierra" . .
28 De hecho, a tono con el regalismo imperante y con el carácter real del cole~10, la~ crónicas coloniales, en especial Torquemada, dan a Mendoza el papel central. Pe~o el llego a la ciudad el 14 de noviembre de 1535, es decir, 49 días antes de la mauguracwn. J. I. RublO Mañé, El Virreinato , México, 1983, 4 vols. Vol. I, p. 291. Fue G. Icazbalceta, en su Zumdrraga, el primero en dar protagonismo al obispo.
29 Méndez Arceo. La Real. .. , pp. 108-109. Jo MéndezArceo, La Real. .. , pp. 109 y 108.
Los usos de la cultura escrita en el Nuevo Mundo 105
se han de hacer a costa de la hacienda de V.M., porque no hay otra cosa de qué se haga, siendo todo lo que hay en la tierra de V.M. Y así se hizo en el reino de Granada, que los Reyes Cathólicos, de gloriosa memoria, agüelos de V.M. dotaron monasterios y hospitales y universidad y dieron propios a las ciudades; y si V.M. no hace lo mismo, no puede haber cosa buena ni pulida en nada, porque no hay manera que baste para cosas desta calidad3 1
El rey accedió, pero otorgando subsidios de tres a cuatro años, el último de los cuales, tramitado por Velasco, expiró en 1558.32 En adelante, Tlatelolco sobrevivió penosamente, atenido a sus medios. La hora del apoyo real pasó con Carlos V, y la hostilidad general contra la enseñanza del latín a los indios se volvía cada vez más abierta.
Los ESTUDIOS
La historia intelectual del colegio de Santa Cruz es uno de tantos pendientes de la historiografía colonial. Me limito a apuntar algunas generalidades para sugerir que, si bien Tlatelolco se adelantó en tres lustros a la fundación de una universidad en México, cuyas lecciones tomarían casi en exclusiva los hijos de españoles, el tipo de estudios del colegio, y sus fines, lo apartaban en mucho de las rutinas académicas de cualquier universidad. Por lo mismo, pretendo mostrar la medida en que su peculiar actividad intelectual fue fundamental para consolidar el estudio del náhuatl como una lengua susceptible de reducirse a gramática y adaptarse a las exigencias lingüísticas de la nueva fe y el nuevo estilo de gobierno.
Antes que un proyecto rígido, Tlatelolco fue un experimento intelectual típicamente renacentista. Implicó, por una parte, la aventura de los frailes de iniciar en los fundamentos de la cultura occidental y cristiana a las minorías dirigentes de un pueblo no occidental ni cristiano: "queríamos tener sabido -dijo Sahagún, profesor de los jóvenes- a cuánto se estiende su habilidad; lo cual, sabido por esperiencia, podríamos dar fe de lo que en ellos hay".33 Entonces se actuaría a tono con los resultados. Resulta pues difícil discernir hasta dónde llegaban las expectativas y planes inkiales, y qué tanto los resultados obedecieron a correcciones de rumbo o a decisiones sobre la marcha. De aquí la necesidad de una periodización, tarea que, ahora escapa a mi propósito y posibilidades.
3 1 Méndez Arcea, La Real ... , p. 108. Después de párrafo tan contundente, Mendoza aseguró al rey que, incluso echando mano de su hacienda, no le acarreaba pérdidas, pues aún no llegaba a su máximo la capacidad de las Indias para aportarle recursos, a diferencia de España, donde su hacienda estaba "ya tan asentada".
32 M. J. Sarabia, Don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España. 1550-1564, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1978, p. 198.
33 Sahagún, Historia ... , X, XXVII, vol. 2, p. 634.
106 Enrique González González
En espera de la cronología que defina cada etapa, los estudios se resumían en una palabra: gramática, algo que entonces significaba desde los rudimentos del latín a las más sofisticadas tareas filológicas . Por tradición, las catedrales debían tener un estudio donde enseñar a futuros clérigos el latín indispensable para su ministerio. Zumárraga pagaba a un bachiller que ejercía el modesto oficio, al menos desde 1535.34 En contraste, la reputación del gramático sufrió profunda revaloración en medios afines al humanismo, porque, a más de la preceptiva de la lengua, estudiaba a los autores: poetas, oradores, geógrafos, naturalistas, filósofos ; no sólo en sus textos, sino las formas que empleaban: los varios tipos de verso, las oraciones, las epístolas, el diálogo. Así se explica que un erudito como Nebrija reivindicara para sí el menospreciado título de gramático.
Obviamente, el modo de abordar el cultivo de la gramática determinaba el alcance de su estudio. Los humanistas redescubrieron el elaborado tratamiento científico de la lengua latina por los grandes gramáticos clásicos, superior, con mucho, al logrado hasta entonces por el romance. El estudio a fondo de la lengua, la filología, implicaba consecuencias de orden intelectual de capital importancia. Ante todo, entendida como cultivo lingüístico de las humanidades podía volverse un currículum paralelo al tradicional de las universidades, con métodos, autores y objetivos propios. Es decir, tenía recursos para abrir la puerta al estudio de las tradicionales disciplinas universitarias, pero por otras vías. Por ejemplo, permitía una teología ajena a los silogismos de las disputas escolásticas, al centrarse en la exégesis bíblica, con énfasis en el sentido literal del texto. La gramática se volvía así un instrumento de análisis, más aún si se abría, según el programa de Erasmo, a las lenguas sagradas: el hebreo y el griego. También auxiliaba a la retórica, proponiendo medios para mejorar la exposición de la palabra divina al pueblo; es decir, para ensanchar los recursos del predicador, en busca de eficacia persuasiva. Y yendo más lejos, podía tentar a traducir la Biblia a las lenguas vulgares, lo que frisaba la heterodoxia. Pero, ¿cómo enseñar al pueblo la palabra divina si ésta no hablaba en las lenguas de los naturales?
En torno a Tlatelolco, pues, resulta crucial determinar la profundidad con que se enseñaba el latín, lo que implica recopilar y examinar los fragmentarios testimonios de esa actividad hasta donde sobreviven. Ante todo, los alcances de la gramática latina del profesor fray Maturino Gilberti; hoy sabemos que sus autores básicos fueron Nebrija y Erasmo; falta precisar si se trató de un manual o qué tanto caló en su exposición de la lengua.35 Está también la versión al latín, obra de Juan Badiana, del libro de medicina indígena escrito en náhuatl por Martín de la Cruz. ¿De qué calidad era el latín
34 Gonzalo Vázquez Val verde; su rastro se pierde: Méndez Arceo, La Real ... , p. 63. 35 F. Guerra editó en México el Libellus de Medicinalibus Indorum herbis [1552], Vargas
Rea, 1952; nueva ed., con nuevos estudios, México, FCEIIMSS, 1991, 2 vols.
Los usos de la cultura escrita en el Nuevo Mundo 107
empleado? También quedan cartas latinas de caciques al emperador. .. La biblioteca colegial, de cuyo contenido hay noticias, orienta sobre los autores seguidos para la enseñanza. Cabe también preguntar qué intereses intelectuales revelan las obras traducidas del latín o el castellano al náhuatl por los colegiales.
Importa asimismo rescatar lo que se dejó escrito en prólogos y otros paratextos sobre las experiencias de contacto con el colegio. O dar seguimiento a casos como el de Gilberti, quien luego de escribir una gramática latina y enseñar la lengua a colegiales nahuatlatos, creó un arte y otros instrumentos lingüísticos como diálogos para el estudio gramatical de la lengua de Michoacán, mediante los cuales facilitar la evangelización; buen número llegó a la imprenta.36 ¿En qué medida Tlatelolco apoyó, directa o indirectamente la creación de gramáticas para otras lenguas, como la zapoteca?37
Otro aspecto poco atendido, es que los frailes involucrados en el plan de enseñar latín a los indios, y las autoridades que lo apoyaron, se adentraron por una vía imprevisible. Para iniciar a los naturales en la gramática, la dialéctica e incluso en la Biblia, ellos mismos debieron volverse expertos en esas disciplinas, distrayéndose de la predicación directa. Sahagún, por cuatro años maestro de los jóvenes, demostró, frente al escepticismo o la oposición generales, que "trabajando con ellos dos o tres años, vinieron a entender todas las materias del arte de la gramática, y a hablar latín y a entenderlo, y a escrebir en latín y aun a hacer versus heroicus".38 Una vez imbuidos del concepto de gramática, su pericia en la latina, y aun en la española, les permitió estructurar una gramática que diera cuenta de la estructura y funciones de su lengua materna, hasta poco antes sólo oral.
Porque los colegiales, al tiempo que aprendían gramática latina y recibían más seria instrucción religiosa, colaboraban con los frailes, informándoles de las peculiaridades de su lengua, sus costumbres y antigüedades, así se convirtió Tlatelolco en el principal centro donde se logró la fijación literaria de la lengua mexicana, recién alfabetizada. La tarea no se redujo a construir artes y listas alfabéticas de vocablos, es decir, al nivel preceptivo gramatical. Sahagún partía del supuesto - de corte humanístico- de que cada lengua era una llave que abría el arcón donde se atesoraban todos los elementos de la vida y saber del pueblo que la hablaba: costumbres, institu-
36 Grammatica Maturini [A. de Espinosa, 1559], Introducción, edición, traducción y notas, Rosa Lucas González, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2003 , 2 vols. La autora nos debe el estudio del texto. Anticipó que los autores básicos de Gilberti son Nebrija y Erasmo. En 1554 llegó el nuevo arzobispo, Alonso de Montúfar, enemigo de novedades, y abrió contra Gilberti un proceso inquisitorial.
37 Fray Juan de Córdoba, Arte en lengua zapoteca, México, Pedro Balli, 1578. 38 Sahagún, Historia .. . , X, XXVII, vol. 2, p. 634.
108 Enrique González González
ciones, artes, oficios, ciencia, ceremonias, creencias, literatura, historia. Por tanto, para captar un idioma en todo su vigor, era indispensable mantener el contacto de las palabras con las cosas significadas. Esta labor, en que colaboraron colegiales, viejos caciques y frailes, tuvo su más maduro y metódico fruto en la gran enciclopedia de Sahagún, la Historia universal de las cosas de la Nueva España, repartida en doce libros, en lengua mexicana y española. En ella colectó de modo sistemático, y en la propia lengua náhuatl, los elementos nodales de esa cultura. La versión castellana iba en una segunda columna, con el fin auxiliar -como en las modernas ediciones bilingües- de facilitar la comprensión del texto.39 Afirmó, al enlistar las sucesivas etapas o "cedazos por donde mis obras se cirnieron [ ... que] en todos estos escrutinios hubo gramáticos colegiales [ ... ] y todos expertos en tres lenguas, latina, española e indiana".40
De modo paralelo, los instmmentos lingüísticos y retóricos aprendidos del latín por los colegiales permitieron inferir y desarrollar una retórica que aprehendiera, a una con las palabras, los recursos persuasivos y, en suma, el mundo de los sujetos a evangelizar. En adelante, se podrían hacer sermones en una lengua viva y sugerente. Ya en 1540, tras cuatro años de docencia, Sahagún empezó a hacer sermones que no se reducían a transposición de orjginales latinos. Declaró que no habían sido "traduzidos de sermonario alguno, sino compuestos nuevamente a la medida y la capacidad de los indios".41 Es decir, pretendían valerse de imágenes acordes con la mentalidad de los naturales. No solo por pmrito de buen estilo. De tal modo, buscaba una evangelización más profunda, a tono con las tradiciones nativas, pero también con las nuevas condiciones políticas: "que pudieran entender mejor las cosas de la fe[ ... ] sujetos al Príncipe Cristianísimo".42 De modo cada vez más abierto, se criticaba el estilo de los predicadores que se dirigían a los indios como a españoles, pero en otra lengua. Su proceder, juzgaron, sólo llevaba a memorizar unas fórmulas del todo incomprendidas, que difícilmente movían a una auténtica conversión.
A más de la confección de sermones, en ese ambiente se procedió a verter al náhuatl, si no la Escritura completa, algo prohibido, sí las epístolas y evangelios del ciclo litúrgico, con sus explicaciones o "postillas", doctrinas cristianas, confesionarios y otros medios para la evangelización.
39 J. Bustamante, en su espléndido estudio Fray Bernardino de Sahagún. Una revisión critica de los manuscritos y de su proceso de composición, México, UNAM, 1990, insiste en lo mal que ayuda a comprender el sentido de la obra magna de Sahagún la tendencia a editar sólo la parte en romance, como si ésta, sin más, constituyera la obra del fraile. En la ed. citada de López Austin, al publicar por primera vez la versión castellana a partir del Códice florentino, se reconoce expresamente su insuficiencia sin el paralelo texto náhuatl.
4° Cit. por Ricard , La conquista ... , p. 113. 41 Cit. por Bustamante, Fray Bernardino ... 42 Cit. por Ricard, La conquista ... , p. 345 .
Los usos de la cultura escrita en el Nuevo Mundo 109
Sin embargo, de poco servía la pericia lingüística sin una formación religiosa paralela. Entonces, para escándalo de los enemigos del colegio, "se les comenzó a aclarar e predicar los artículos de la fe e otras cosas hondas". Además, se les puso "la Biblia en su poder, y toda la Santa Escritura, que trastornasen y leyesen" .43
Por más audaces que esas medidas parecieran, sus partidarios las creían premisas necesarias para la verdadera. cr~stiandad_ -~quella atisbada por don Antonio de Mendoza-, de la que el md10 se deb1a Impregnar como persona plenamente responsable, y no como menor de edad perpetuo. Esa cristiandad debía prepararla Tlatelolco, con unas élites mejor instruidas. Pero -algo tan importante como lo primero- , contribuyendo a la producción de instrumentos que resultaran en una evangelización de resultados menos dudosos. Es de nuevo fray Bernardino quien, en un hermoso párrafo, resume el sentido profundo de esta colaboración: "si sermones y postillas y doctrinas se han hecho en la lengua indiana que puedan parecer y sean limpios de toda herejía, son los que con ellos se han compuesto, y ellos, por ser entendidos en la lengua latina, nos dan a entender las propiedades de los vocablos y las propiedades de su manera de hablar; y las incongruidades que hablamos en los sermones, o escrebimos en las doctrinas ellos nos las enmiendan". 44
En suma, plantear con Ricard que Tlatelolco fue "todo un fracaso" por no haber formado un clero autóctono45 -lo que tal vez nunca se propuso-, es pretender que los hechos del pasado respondan a nuestras expectativas de hoy. Con todo y la falta de apoyo, más patente conforme el siglo avanzaba, está el hecho de que los principales autores de obras sobre lengua mexicana o de "antigüedades" durante la segunda mitad del XVI, mantuvieron estrecha relación con el colegio. Para mencionar sólo a frailes: aparte de Sahagún, Olmos, Focher, Gaona, Malina, Juan Bautista, Gilberti, Mendieta, y aun el tardío Torquemada. Algunos, como Olmos y el citado Gilberti, habrían pasado del estudio del náhuatl al examen de las lenguas de la Huasteca o Michoacán. El propio oidor Jerónimo Zorita buscó información para su obra entre los colegiales de Santa Cruz. Desaparecido el colegio, esas artes seguirían auxiliando el aprendizaje de la lengua, o inspirando estudios posteriores.46 Cuando la universidad abrió su cátedra de lengua mexicana en el siglo xvrr, los autores prescritos por el estatuto fueron fray Alonso de Malina y fray Juan Bautista.
Por otra parte, los indios allí formados resultaron insustituibles escribanos, cajistas en las imprentas, intérpretes. "Demás desto -diría Torquemada
43 J. López al emperador, 20 de octubre de 1541. Ver nota 22. 44 Sahagún, Historia ... , X, XXVII, vol. 2, p. 635. 45 Ricard, La conquista ... , p. 340. 46 Díaz Rubio y Bustamante, "La alfabetización .. . ", passim.
110 Enrique González González
a comienzos del siguiente siglo- , por su habilidad y suficiencia han aiudado más cómodamente que otros a los Religiosos en el examen de los Matrimonios y en la Administración de los Sacramentos. Por la misma suficiencia, han sido elegidos por Jueces y Governadores en la República, y lo han hecho mejor que otros, como Hombres que leen, saben y entienden".47
Finalmente, pero este era el argumento favorito de los detractores del colegio, con las letras, los indios aprendían las reglas del juego de la justicia española y solían aplicarlas en defensa de sus intereses, pleiteando y escribiendo. Don Antonio Cortés, cacique de Tacuba, llegó a pedir en latín al rey la restitución de sus tierras y derechos.48 Uno de los primeros rectores de la universidad -sobrino del arzobispo Montúfar- pidió al rey que el colegio pasara a los españoles: "los indios que en él se crían, solamente se habilitan para, después de salidos de dicho colegio, en los pueblos donde viven, ser causa de alborotos y rebueltas, y sólo procurar su interés particular, en daño grandísimo de las repúblicas".49 El estudio de la complejísima historia intelectual y social del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, es pues uno de los muchos pendientes de la historiografía colonial.
47 J. de Torquemada, Monarquía Indiana. Vol. III, p. 114. 48 Editada con otros textos en Ignacio Osorio Romero, La enseñanza del latín a los in
dios, México, UNAM/1 I Filológicas, 1990. 49 AGI, México 68, fols. 101 y 102. Carta del Dr. Bravo de Lagunas, 5 mayo 1556.