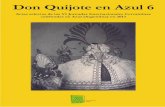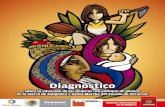La violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación. Transformando las noticias
«Los románticos alemanes y las mujeres del Quijote»
Transcript of «Los románticos alemanes y las mujeres del Quijote»
Los románticos alemanes y las mujeres del Quijote
Isabel Navas OcañaUniversidad de Almería
1. IntroducciónSe ha escrito mucho sobre la interpretación que del Quijote hizo el Romanti-
cismo alemán y sobre su contribución a la canonización de Cervantes. Pero no se ha atendido tanto a las lecturas que los románticos alemanes forjaron sobre los personajes femeninos del Quijote, unas lecturas que sorprenderán por su relevancia y sobre todo por su novedad. Schelling, sin ir más lejos, escogió a Marcela para ejemplificar su concepto de lo pintoresco y se valió de la duquesa para explicar el conflicto entre la Realidad y el Ideal, un conflicto que Heine ilustró a partir del tó-pico de la «mujer Quijote». Hegel aludió a Dulcinea en sus elucubraciones sobre la muerte del arte y sobre el futuro de la novela. Y Bouterwek fue de los primeros en hablar del mérito del teatro cervantino precisamente en relación con las valerosas y conmovedoras mujeres de El cerco de Numancia. Estudiar estas interpretaciones situándolas en el contexto en el que se produjeron nos permitirá desvelar algunos de los entresijos del proceso de construcción del canon de la literatura española, un proceso que se va a asentar en gran medida sobre la excelencia de los persona-jes femeninos de Cervantes, y en el que los teóricos alemanes tienen un papel de primer orden.
2. Schelling y el conflicto entre lo Real y lo IdealSchelling, que vio representado en el Quijote el antagonismo universal entre la
Realidad y la Idealidad,1 escoge a dos mujeres cervantinas, la duquesa y Marcela, para explicar diversos aspectos de dicho antagonismo.
En el contexto de su lectura idealista del Quijote, Schelling halla evidentes seme-janzas entre la duquesa y el personaje homérico de Circe, la hechicera, por cuanto que los universos en los que ambas se desenvuelven tienen mucho de ficción, de artificialidad. Y esto es precisamente lo que, en opinión de Schelling, marca la di-ferencia entre la primera y la segunda parte del Quijote, entre la Ilíada y la Odisea, el hecho de que el ideal de los protagonistas, de don Quijote y de Ulises, choque ahora no contra la realidad cotidiana, sino contra un mundo de apariencias, de fingimientos, tan ficticio, o más si cabe, que el propio ideal del héroe:
Don Quijote y Sancho son personajes mitológicos y las dos mitades de la obra se podrían llamar, sin gran error ni inverosimilitud, la Ilíada y la Odisea de la novela. El
1. Close, Anthony J: La concepción romántica del Quijote, Barcelona, Editorial Crítica, 2005, 1ª ed. 1978, p. 62.
652
tema del conjunto es la lucha de lo Real con lo Ideal. En la Primera Parte de la obra se trata lo ideal sólo de una manera natural-realista; esto es, el ideal del protagonista tropieza solamente con el mundo ordinario y con sus evoluciones ordinarias; en la otra Parte, se mistifica; esto es, el mundo con el cual aquel Ideal se pone en conflicto es también un mundo ideal, no el ordinario, de la misma manera que en la Odisea la isla de Calipso es, por decirlo así, un mundo más fingido que aquel en que la Ilíada se mueve; y así como en ésta aparece la Circe, lo mismo en Don Quijote la Duquesa, la cual, exceptuada la belleza, todo lo tiene de común con aquélla.2
Obsérvese que, aunque la figura de Circe tiene desde antaño connotaciones ne-gativas (maldad, brujería, etc.), Schelling no incide en ellas, sino exclusivamente en el carácter ficcional del mundo regido por la hermosa hechicera. En ese carácter ficcional estriba precisamente su semejanza con la duquesa, cuyos dominios están envueltos en el mismo halo de fingimiento. Schelling no hace ninguna observación moral al respecto, tiene buen cuidado de no emitir ningún juicio moral sobre lo que no es sino pura ficción. Y esto salva a la duquesa de la condena que cabría esperar de sus ardides e intrigas.3
Por otra parte, y en lo que a Marcela se refiere, Schelling vuelve a referirse al conflicto entre lo Ideal y lo Real, pero ahora a propósito de la definición de algu-nos aspectos fundamentales del género novelístico. Recuérdese que la armonía de opuestos, la reconciliación de fuerzas contrarias, la idea de la unidad en la multipli-cidad, presidirá las teorías románticas sobre la tragicomedia y sobre la novela. No en vano la canonización de Shakespeare se asienta sobre estos principios. Como dirá Coleridge, el teatro shakespeareano responde a «la gran ley de la naturaleza
2. Cito de acuerdo con la traducción de Leopoldo Ríus, incluida en el volumen III de su Bibliografía crítica de las obras de Miguel de Cervantes, Madrid, Librería de M. Murillo, 1895-1904, vol. III, p. 218. El fragmento pertenece a la Filosofía del arte de Schelling, una voluminosa obra de estética que tiene su origen en la serie de conferencias pronuncias por Schelling en la Universidad de Jena entre 1802 y 1803. Virginia López Domínguez, autora de una traducción contemporánea de la Filosofía del arte publicada por la edito-rial madrileña Tecnos en 1999, ofrece la siguiente versión de este pasaje sobre la duquesa: «Don Quijote y Sancho son personajes mitológicos en todo el orbe culto, igual que la historia de los molinos, y demás, son verdaderos mitos, leyendas mitológicas. (...) las dos partes podrían llamarse la Ilíada y la Odisea de la novela. En la primera mitad de la obra lo ideal sólo es tratado de manera realista natural, es decir, que lo ideal del héroe choca con el mundo ordinario y con sus movimientos cotidianos; en la otra parte se lo mistifica, es decir, que el mundo con el cual lo ideal entre en conflicto, es él mismo un mundo ideal, no el ordinario, igual que en la Odisea la isla de Calipso es, por así decir, un mundo más ficticio que aquel en que se mueve la Ilíada, y así como aquí aparece Circe, en el Quijote aparece la duquesa que, exceptuando la belleza, tiene todo en común con ella» (pp. 421-422).
3. Curiosamente la crítica española del XIX tampoco pronunciará ningún juicio moral contra la du-quesa, lo cual resulta muy sorprendente sobre todo en el caso de Diego Clemencín, que censuró sin contemplaciones la conducta desenvuelta de Marcela y de Dorotea. Pero la duquesa parece ostentar un status diferente. Su pericia como cazadora, su valentía, es, según Clemencín, un atributo de las mujeres nobles de su tiempo, y, como tal atributo de nobleza, está exento de cualquier reproche. Por añadidura, Clemencín tampoco le pondrá objeciones a la capacidad inventiva del personaje. A la duquesa su rango la salva de las constantes diatribas de Clemencín contra la elocuencia, la inteligencia y la libertad de las mu-jeres. Que Pellicer la hubiera identificado con una aristócrata del tiempo de Cervantes dando su nombre y apellidos —Doña María de Aragón—, también contribuiría probablemente a atemperar los rigores con los que Clemencín suele obsequiar a las mujeres. He comentado ampliamente las opiniones de Clemen-cín sobre Marcela, Dorotea y la duquesa, así como las de Pellicer, en Las mujeres del Quijote y la crítica. I. Primeras ediciones y comentarios, Madrid, Editorial Fundamentos, 2008, pp. 87-91 y 164-165.
Isabel Navas Ocaña
653
de que los opuestos tienden a atraerse y atemperarse».4 Es la ley natural, por tanto, la que determina en Shakespeare la mezcla de lo trágico y lo cómico, del estilo elevado y el humilde, y de personajes de muy distinta extracción social, mezcla que tanto había disgustado a la crítica clasicista.5 Por otra parte, una de las grandes aportaciones del Romanticismo alemán, y en concreto del Círculo de Jena, a la historia del pensamiento literario es el concepto de ironía. Para Friedrich Schlegel, el formulador de dicho concepto, se puede hablar de ironía cuando en una obra conviven sentidos incompatibles y no somos capaces de decidirnos por ninguno. Por ejemplo, la crítica a lo largo de la historia ha debatido sin éxito, en opinión de Schlegel, sobre el sentido del Quijote, sobre si la intención de Cervantes era criticar los libros de caballerías o defenderlos por su idealismo.6 Pues bien, ésta es la ra-zón por la que Schelling afirma que los «contrastes» son los principios rectores del género narrativo, y que dichos contrastes contribuyen a la ironía y a la «represen-tación pintoresca». Y para explicar qué es lo pintoresco, qué es lo irónico, es decir, qué es lo que hace del Quijote una novela canónica, acude fundamentalmente al personaje de Marcela y a su espectacular aparición en la cumbre de la peña donde yace el desdichado Grisóstomo:
Por su parentesco cercano al drama, la novela se basa, más que la epopeya, en contrastes, tiene que utilizarlos sobre todo para la ironía y para la representación pintoresca, como en la escena de Don Quijote en que éste y Cardenio, sentados en el bosque uno frente al otro, departen razonablemente hasta que el desvarío de uno excita al otro. Resumiendo, pues, la novela puede tender hacia lo pintoresco, ya que generalmente se denomina así a un tipo de manifestación dramática, aunque más superficial. Se entiende que siempre tiene un contenido, una referencia al espíritu, a costumbres, pueblos, acontecimientos. En este sentido, ¿qué puede ser más pinto-resco que la aparición en Don Quijote de Marcela en la cima de la peña a cuyo pie se entierra al pastor que ha muerto de amor por ella?7
3. La mujer Quijote de HeineUna de las primeras alusiones al Quijote se encuentra en La dama boba (1617)
de Lope de Vega y se refiere a la figura de un «Don Quijote Mujer» que, como el cervantino, por su afición desmedida a la lectura, es objeto de burla. El personaje que merece tal calificativo es Nise, la docta hermana de la dama boba. Su padre, Octavio, para quien los únicos intereses de una mujer han de ser «hilar, planchar y coser», califica así a Nise a la vista de la cantidad de libros que ésta lee. Y, como
4. Apud M. H. Abrams, El espejo y la lámpara: teoría romántica y tradición crítica, Barcelona, Seix Barral, 1975, 1ª edición inglesa en 1953, p. 391.
5. Se puede consultar al respecto mi Historia de la teoría y la crítica literaria en Gran Bretaña y Estados Unidos, Madrid, Editorial Verbum, pp. 196-197.
6. Ver Asensi, Manuel, Historia de la teoría de la literatura (desde los inicios hasta el siglo XIX), Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, pp. 360-362 y Navas Ocaña, María Isabel, Teoría de la literatura II, Almería, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería, 2000, pp. 151-152.
7. Filosofía del arte, op. cit., p. 419.
Los románticos alemanes y las mujeres del Quijote
654
el ama y la sobrina de Don Quijote, Octavio siente el imperioso deseo de mandar esos libros a la hoguera.8
Más de un siglo después, en 1752, la escritora inglesa Charlotte Lennox publica-ría la novela La mujer Quijote, «la primera adaptación femenina explícita del modelo quijotesco», cuya finalidad es advertir a las mujeres sobre los peligros de la lectura de romances.9 Arabella, la protagonista, gran aficionada a la literatura heroica fran-cesa, como Don Quijote lo fue a las novelas de caballerías, se ve envuelta en una serie de aventuras que parodian las de princesas y príncipes de los romances. Estas aventuras ponen constantemente en evidencia los malentendidos, los absurdos a los que puede conducir la obsesión por la literatura caballeresca. La escritora nor-teamericana Tabitha Tenney emularía la obra de Lennox desde el mismo título con la novela Female Quixotism, publicada en 1801.10
Pues bien, también Heinrich Heine, en el prólogo que escribió para la edición alemana del Quijote con ilustraciones de Tony Johannot, alude a la existencia de Quijotes femeninos. Heine dice que los tipos de Don Quijote y Sancho abundan entre los hombres y entre las mujeres:
Y no sólo entre los hombres, también entre las mujeres he solido encontrar los ti-pos de Don Quijote y de su escudero. Recuerdo sobre todo, a una linda inglesa, rubita entusiasta que se escapó con una amiga de cierta pensión de señoritas, de Londres, y quería recorrer el mundo entero en busca de un corazón de hombre que tuviese la nobleza del que había soñado en las dulces noches de luna. Su amiga, morenita, algo metida en carnes, tenía la esperanza de conquistar en aquella ocasión, ya que no algo particularmente ideal, siquiera un marido presentable. Aún la veo en la playa
8. OCTAVIO.—«Los pastores de Belén», «Rimas sagradas» de Ochoa, el Camoes de Lisboa, «Cántico» de un tal Guillén. «Cien sonetos» de Boscán, «Odas varias», «Romancero», más «Romances», «Cancionero», tres versiones de «Don Juan», «Victoria de los amantes» vertida en lengua griega; «Obras» de Lope de Vega, «Galatea», de Cervantes. Temo, y en razón lo fundo, que de mi casa ha de haber un Don Quijote Mujer que dé que reír al mundo. Apartadlos, por mi vida, que se los quiero quemar (Lope de Vega, Félix, La dama boba, Versión de Juan Mayorga, Madrid, Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico, 2002, 1ª ed. 1617, p. 84.
9. Garrigós González, Cristina, «Introducción», en: Lennox, Charlotte. La mujer Quijote, Madrid, Cáte-dra, 2004, p. 17.
10. Garrigós González, Cristina, «Las mujeres quijotes y los efectos perniciosos de la lectura en The Female Quixote de Charlotte Lennox y Female Quixotism de Tabitta Tenney», en: Barrio Marco, José Manuel y Crespo Allué, María José (eds.), La huella de Cervantes y del Quijote en la cultura anglosajona, Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2007.
Isabel Navas Ocaña
655
de Brighton, aquella figura esbelta, con sus ojos azules que llamaban al amor, echar miradas lánguidas en dirección de las costas francesas... Entretanto su amiga cascaba avellanas, encontraba la almendra excelente y tiraba las cáscaras al mar.11
Así pues, la encarnación en el ámbito femenino del idealismo de Don Quijote y del materialismo de Sancho tiene, según Heine, como único fin la consecución de un marido: la mujer idealista sueña con el príncipe ideal, mientras que la materia-lista se conforma con alguien «presentable».
En definitiva, el motivo del «Quijote femenino» hace su aparición en La dama boba de Lope, lo populariza Charlotte Lennox en el siglo XVIII y lo vuelve a utilizar Hein-rich Heine en el XIX, aunque ya con ciertas variaciones respecto a sus predecesores. Si en el caso de Lope se trataba de la parodia misógina de la mujer culta, que tanto éxito alcanzaría luego gracias a Moliére y sus mujeres sabias, para Lennox sólo será motivo de sátira la lectura desenfrenada de romances, y nada más. Con Heine, sin embargo, la cuestión de la sabiduría femenina desaparece por completo, y la «mujer Quijote» ya no se presenta ni siquiera como una lectora contumaz de romances, sino que sirve únicamente para mostrar la confrontación entre la Realidad y el Ideal, el principio rector del romanticismo alemán. Pero, si hemos de creer a Heine, en las mujeres el idealismo es muy limitado y como mucho llega a la ensoñación del marido perfecto. Con Heine, por tanto, el tópico de la «mujer Quijote» queda despojado de su primigenia relación con la cultura, con la sabiduría, y se instala en el ámbito de lo doméstico, de lo prosaico, de las relaciones matrimoniales burguesas. Vamos a ver cómo Hegel sitúa en este mismo ámbito a Dulcinea.
4. Hegel y el futuro de la novelaHegel hará gala de un concepto bastante prosaico de las mujeres, a las que sólo
ve bajo el prisma de las relaciones conyugales. De hecho, cuando en su Filosofía del arte o Estética señale como una de las peculiaridades de «la forma artística ro-mántica», «la disolución de la caballería»,12 la reflexión sobre el matrimonio y sus gravosos inconvenientes ocupará un lugar fundamental.
Esta disolución de la caballería es evidente, según Hegel, en el Quijote, sobre todo por la mezcla de «fines éticos muy elevados con otros muy bajos»,13 es decir, por la confrontación de idealismo y realismo, de la que Schelling también había hablado y que se convertiría en la lectura romántica por excelencia de la obra cervantina. La novela moderna, con el Wilhelm Meister de Goethe a la cabeza, ha intentado reformular el relato caballeresco clásico y dar lugar a lo que Hegel llama la «caballería burguesa»:14 el enamorado contemporáneo adquiere ciertos visos de
11. Heine, Heinrich, «Don Quijote», en: Coleridge, Heine, Hazlitt, Turgueniev, Dostoiewsky, Cervan-tes, Madrid, José Esteban Editor, 1986, pp. 27-64, 1ª ed. 1837, pp. 63-64.
12. Filosofía del arte o Estética, Edición de Anne Marie Gethmann-Siefert y Bernardette Collenberg-Plot-nikov, Traducción de Domingo Hernández Sánchez, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y Abada Editores, 2006, 1ª ed. 1826, p. 359.
13. Ibid.
14. Hegel, Georg W. Friedrich, Lecciones sobre la estética, Introducción de Valeria Sanhueza, Traducción de Hermenegildo Giner de los Ríos, Madrid, Mestas Ediciones, 2003, 1ª ed. 1834, p. 265.
Los románticos alemanes y las mujeres del Quijote
656
la figura legendaria del caballero porque, al igual que él, ha de enfrentarse a infini-dad de pruebas para lograr la conquista de la amada. Pero como la tesis última de la estética hegeliana es el vaticinio sobre la muerte del arte, y como la conquista de la amada termina irremediablemente en el matrimonio y en las mil prosaicas y vulgares contrariedades del gobierno de la casa y de la crianza de los hijos, Hegel concluye que la novela ha fracasado en el intento:
La novela también tiene por objeto a un caballero, el cual, sin embargo, no se pro-pone fines fantásticos sino fines vulgares de la vida común. Casarse con una mucha-cha es un fin vulgar, y sólo se convierte en fantástico mediante la vuelta de tuerca de la fantasía, que se lo representa como algo completamente infinito, inconmensurable. Surgen dificultades: policía, padres, Estado, la desgracia de que haya leyes, todas esas barreras con las que combate el caballero. El joven es ese caballero con semejante fin infinito, y los derechos que han de respetarse, las relaciones civiles, los toma ante todo como barreras para su fin infinito; se le aparece un mundo encantado, terrible, que se le opone como injusticia y contra el cual ha de enfrentar su fin. Esta lucha contiene su verdadero significado por el otro lado, el hecho de que se trata de años de apren-dizaje, tal como lo expresa Goethe. El final de esos años de aprendizaje es cuando el héroe ha aprendido a fondo, de modo que está alcanzado el fin. El héroe de novela ha conquistado a la doncella, es su esposa, es un hombre como otros. Obtiene un empleo o administra sus bienes; el mundo le parecía un philisterium y él mismo se convierte ahora en un filisteo como los demás. Su mujer puede ser una mujer bella y buena, pero mirándola bien es como las demás. Se inmiscuye el gobierno de la casa y ahí la novela se interrumpe, llegan los niños y la gran modorra. Por tanto, la novela es una corrección de lo fantástico.15
En definitiva, el idealismo romántico leyó como ideales a las mujeres sólo mien-tras fueron inaccesibles. Una vez efectuada la conquista, la otra cara de la moda, el anverso del que el romanticismo nunca se libra, es decir, la realidad, sale irreme-diablemente al paso de la mano del matrimonio y de los hijos. El valiente caballero se transforma entonces en un acomodado burgués, de la misma forma que la dama imposible se torna en una plácida ama de casa, aunque para ella la situación cam-bie prácticamente muy poco y continúe tan silenciosa, tan desdibujada, tan ausen-te como cuando era esa dama imposible. En la muerte del arte que Hegel anuncia, y de la que la disolución de los ideales caballerescos no es sino un síntoma, a las mujeres les cabe el triste honor de haber sido como siempre musas, sólo que en esta ocasión han sido musas del desencanto.
En las Lecciones sobre la estética, publicadas en 1834, Hegel retoma estas ideas y las desarrolla desde un punto de vista diferente. La novela, con su emulación fa-llida del ideal caballeresco, la sigue considerando un indicio de la muerte del arte, y sobre todo de lo que él llama «la destrucción del arte romántico». Ahora bien, en estas lecciones, la novela es definida además como una especie de reducto de idealidad frente a las asechanzas de lo real, un reducto al que se aferran sobre todo los jóvenes, dice Hegel, y las mujeres:
Pero lo que mejor señala la destrucción del arte romántico y de la caballería es la novela moderna, que tiene por antecedentes los libros de caballerías y la novela pas-
15. Filosofía del arte o Estética, op. cit., pp. 359-361.
Isabel Navas Ocaña
657
toril. La novela es la caballería que ha entrado de nuevo en la vida real; es la protesta contra la realidad, lo ideal en una sociedad en que todo está fijo, regulado de antema-no por leyes, por usos contrarios al libre desarrollo de las tendencias naturales y de los sentimientos del alma, es la caballería burguesa. El mismo principio que hacía correr aventuras lanza a los personajes a las situaciones más diversas y extraordinarias. La imaginación, disgustada de lo que existe, se forja un mundo a su capricho, y se crea un ideal en que pueda olvidar las conveniencias sociales, las leyes, los intereses positivos. Los jóvenes y las mujeres, sobre todo, sienten la necesidad de este alimento para el corazón y de esta distracción contra el fastidio. La edad madura sucede a la juventud; el joven se casa y vuelve a los intereses positivos. Tal es también el desenlace de la mayor parte de las novelas, en que la prosa sucede a la poesía, lo real a lo ideal.16
Hegel explica así el creciente número de lectoras y lo hace con un argumento que desprestigia a las mujeres, que persiste en colocarlas del lado del corazón y que las juzga como seres ingenuos e inmaduros. Son ellas, en su ingenuidad, en su in-madurez, las únicas que todavía se obstinan en una actividad, la literaria, cuyo final a manos del realismo parece, si hemos de creer a Hegel, cantado. Pero mucho ha llovido desde que el filósofo alemán lanzara semejantes premoniciones, y ni el arte ha muerto, ni se ha convertido en un dominio exclusivamente femenino, aunque las mujeres en los casi dos siglos transcurridos desde estas reflexiones hegelianas sí que han contribuido considerablemente, como productoras y no sólo como recep-toras pasivas, al crecimiento de un afán artístico que Hegel llegó a considerar poco menos que en trance de extinción.
5. La Numancia, según Friedrich Bouterwek Como apunta Anthony Close, entre 1805 y 1825, aunque «no desapareció la
admiración por el Quijote», la crítica alemana «se centró en otros aspectos de la vida y la obra de Cervantes: en su tragedia La Numancia (...) y en sus logros como heroi-co hombre de acción»17. De hecho, gracias a los románticos alemanes, a Friedrich Schlegel, Jean Paul Richter y Friedrich Bouterwek, la mala reputación del teatro de Cervantes, que alcanza su punto álgido en la célebre Disertación o prólogo sobre las comedias de España (1749) de Blas Nasarre,18 irá cediendo poco a poco.19 Y lo
16. Op. cit., p. 265.
17. Op. cit., p. 69.
18. En Disertación o prólogo sobre las comedias de España (1749), Blas Nasarre sostiene, como es sabido, la descabellada teoría de que Cervantes hizo «burla de la comedia mala con otra comedia que la imita, que es lo mismo que haber hecho las ocho comedias artificiosamente malas para motejar y castigar las comedias malas» (ed. Jesús Cañas Murillo, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1992, pp. 48-49).
19. Friedrich Schlegel, en su Diálogo sobre la poesía, del año 1800, ya rompió una lanza a favor de la Numancia: «(...) algunas de sus obras dramáticas, de entre las muchas que dominaban la escena contempo-ránea, son dignas del antiguo coturno, como, por ejemplo, la divina Numancia» (Obras selectas, edición de Hans Juretschke, traducción de Miguel Ángel Vera Cernuda, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1983, vol. I, p. 73). Lo mismo hizo Jean Paul Richter en Introducción a la estética (1804). Según Richter, el sentimiento determina el carácter romántico de una obra y no hay mejor ejemplo para entender esta idea que algunas escenas de la Numancia de Cervantes: «Preguntemos también al sentimiento en dónde se encuentra expresado el carácter romántico, en los siguientes ejemplos de obras poéticas. En la tragedia de Numancia, de Cervantes, todos los habitantes, para no ser víctimas del hambre o de los romanos, aspiran a una muerte común; cuando esto se ha realizado y la ciudad entera está atestada de cadáveres y hogueras,
Los románticos alemanes y las mujeres del Quijote
658
curioso es que los aspectos del teatro cervantino que se libran de ese juicio general desfavorable tienen que ver con las mujeres. Aunque las habilidades oratorias de las numantinas enseguida llamaron la atención de algunos comentaristas,20 lo que más interesó a los románticos, y no sólo a los alemanes sino también a ingleses e italianos, fue la fuerza trágica de ciertas escenas de la Numancia protagonizadas por personajes femeninos. Tanto Friedrich Bouterwek como Sismonde de Sismondi y George Ticknor elogiaron el pasaje en el que Lira, desfallecida por el hambre y por la desolación de la guerra, se encuentra con Morandro, su amante, y sobre todo la dramática aparición de una madre con un bebé en brazos y un niño de corta edad de la mano. Bouterwek habla de «scenes of the most heart-rending domestic misery».21 Sismondi califica estas escenas de horribles por su patetismo.22 Y Tic-knor subraya la pericia de Cervantes para provocar intensas emociones.23
Como buen romántico, Bouterwek señala además entre los valores fundamen-tales de la Numancia el patriotismo y la defensa de la libertad. Pues bien, esa de-fensa corre a cargo de una mujer numantina que pronuncia una hermosa alocución ante los senadores. Bouterwek cita textualmente esta alocución que reza así:
Decidles que os engrendraronLibres, y libres nacisteis,Y que vuestras madres tristes
se presenta la Fama sobre su baluarte para anunciar a los enemigos el suicidio de la ciudad y el futuro es-plendor de España» (Introducción a la estética, versión de Julián Vargas, Buenos Aires, Hachette, 1976, p. 66).
20. Antonio Gil de Zárate salva El cerco de Numancia únicamente por las apasionadas arengas de las numantinas a sus compatriotas, modelos de discurso oratorio: «No debemos omitir los discursos en que las numantinas reconvienen a sus compatriotas con singular energía y robustos versos. (...) Esto es muy superior a todo lo que hemos citado de Cueva y Virués. (...) En todos estos trozos se ve el temple de alma fuerte de Cervantes, y la Numancia es una prueba de que sabía elevarse hasta los más altos conceptos el mismo que en otras ocasiones era dueño de la risa con sus inagotables gracias» (Manual de literatura, Ma-drid, Boix Editor, 1842-1844, vol. II, pp. 159-161). Simonde de Sismondi también destaca las habilidades oratorias de las numantinas: «(...) en efecto las matronas de Numancia (...) corren al sitio del consejo llevando a sus hijos en los brazos: cada una pide por medio de un elocuente, cuanto sentido discurso, participar de la suerte de su esposo» (Historia de la literatura española desde mediados del siglo XII hasta nuestros días, traducción de José Lorenzo Figueroa, Sevilla, Imprenta de Álvarez y Compañía, 1841-1842, 1ª ed. 1814, vol. I, p. 304).
21. History of Spanish and Portuguese Literature, Traducción inglesa de Thomasina Ross, Londres, Boosey & Sons, 1823, vol. I. p. 355. La 1ª edición en alemán es de 1804. En 1829 la madrileña imprenta de Euse-bio Aguado publicó una traducción española, preparada por José Gómez de la Cortina y Nicolás Hugalde y Mollinedo, con el título Historia de la literatura española. En el año 2002, Carmen Valcárcel Rivera y San-tiago Navarro Pastor reeditaron la obra de Bouterwek en Verbum. Yo he citado por la edición inglesa, más amplia. Las españolas no incluyen los capítulos correspondientes al tiempo de Cervantes.
22. «Morando y Lira quedan solos en el teatro y hay entre ellos una escena horrible de amor y de ham-bre al par. (...) Una madre llega en este momento a la escena, conduciendo de la mano a un tierno infante, el cual lleva un lío de ropa, y a otro en sus brazos que se estrecha en su seno» (op. cit., vol. I, pp. 306-307).
23. «Las escenas, así públicas como privadas, de aflicción y amargura que produce el hambre están retratadas con destreza y producen un efecto inesperado, sobre todo la de una madre con su hijo y la siguiente entre Morandro, amante de Lira, y su querida, a quien encuentra desfigurada, extenuada por el hambre y llorando la desolación universal que la rodea. Ella procura ocultarle sus padecimientos...» («Vida y Análisis de las obras de Cervantes», El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, según el texto corregido y anotado por el Sr. Ochoa, Nueva York, D. Appleton y Compañía, 1860, p. xvi).
Isabel Navas Ocaña
659
También libres os criaron.24
La crítica feminista no ha sacado después mucho partido ni de la capacidad ora-toria, ni del pathos trágico, ni del patriotismo que los críticos románticos vieron en las mujeres de La Numancia. Por el contrario, para algunas feministas, las numan-tinas son personajes poco individualizados, que no sobresalen especialmente por su feminidad y cuyo heroísmo sólo interesa en el contexto general del heroísmo de la ciudad.25
Por otra parte, Friedrich Bouterwek fue también un ferviente admirador de la pastora Marcela, de cuyo discurso hizo un encendido elogio. Bouterwek no duda en afirmar que la prosa de Cervantes emula en este pasaje la de Cicerón y que se trata de una bellísima composición sin parangón en ninguna otra lengua moderna: «As one specimen out of many, it will be sufficient to quote the speech of the shepherdess Marcella. It is in the true prose style of Cicero, and it is altogether a composition which has seldom been equalled in any modern language».26
En definitiva, las mujeres del Quijote, y también las numantinas, les sirvieron a los románticos alemanes para ilustrar algunos de sus principios teóricos más céle-bres: el enfrentamiento entre realidad e idealidad, las nociones de ironía, contraste y pintoresquismo, el vaticinio hegeliano sobre la muerte del arte, la defensa de la libertad y el nacionalismo. Y todo ello sin olvidar que algunos de los parlamentos de estas mujeres fueron considerados modelos oratorios equiparables a los de la Antigüedad. No hay duda de que en el reconocimiento de la excelencia de Cervan-tes, en su encumbramiento como escritor canónico fue clave el dictamen positivo que los románticos alemanes emitieron sobre sus personajes femeninos.
Bibliografíaabrams, M. H., El espejo y la lámpara: teoría romántica y tradición crítica, Barcelona,
Seix Barral, 1975, 1ª edición inglesa en 1953.
24. Bouterwek, Apud, op. cit., vol. I, p. 355.
25. La principal responsable de esta tesis es Melveena McKendrick: «They represent the female citi-zens of heroic Numancia and they are for the most part formally presented as such: «Mujer primera», «Mujer segunda», or just «Mujer». They are Numantians first and women second, and their sex is impor-tant only in so far as it demonstrates the city’s total unity in civil and national pride» (Women and Society in the Spanish Drama of the Golden Age: A Study of the «Mujer varonil», London, Cambridge University Press, 1974. pp. 74-75). También Verónica Ryjik les concede a las numantinas una relevancia notable sólo en relación con los valores patrióticos que exalta la obra, aunque Ryjik se desmarca tanto de quienes vieron en la Numancia un exponente del nacionalismo militante de Cervantes, como de quienes apreciaron una crítica velada a la política exterior de Felipe II, o mejor, Ryjic pretende hacer compatibles ambas inter-pretaciones a partir de los papeles que desempeñan hombres y mujeres. Ryjik sostiene que mientras los hombres numantinos presentan semejanzas muy evidentes con sus oponentes romanos, y que gracias a esas semejanzas se puede establecer fácilmente un vínculo entre el imperio romano y el imperio es-pañol del siglo XVI —lo que propiciaría una lectura patriótica y nacionalista de la obra—, las mujeres numantinas son simplemente un «símbolo de la tierra española en general», erigiéndose en las víctimas que padecen las graves consecuencias de toda política imperial («Mujer, alegoría e imperio en el drama de Miguel de Cervantes El cerco de Numancia», Anales cervantinos, XXXVIII (2006), p. 218).
26. Op. cit., vol. I, p. 339.
Los románticos alemanes y las mujeres del Quijote
660
aseNsI, Manuel, Historia de la teoría de la literatura (desde los inicios hasta el siglo XIX), Valencia, Tirant lo Blanch, 1998.
bOuterwek, Friedrich, History of Spanish and Portuguese Literature, Traducción inglesa de Thomasina Ross, Londres, Boosey & Sons, 1823, 2 volúmenes. La 1ª edición en alemán es de 1804. Traducciones españolas: Historia de la literatura española, Traducida y adicionada por José Gómez de la Cortina y Nicolás Hugalde y Mo-llinedo, Madrid, Imprenta de Eusebio Aguado, 1829. Edición de Carmen Valcár-cel Rivera y Santiago Navarro Pastor, Madrid, Verbum, 2002.
cervaNtes saaverdra, Miguel de, El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, Ed. Juan Antonio Pellicer, Madrid, Gabriel de Sancha, 9 volúmenes, 1798-1800.
____, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Ed. Diego Clemencín, Madrid, Oficina de D. E. Aguado, Impresor de cámara de S. M. y de su Real Casa, 6 vo-lúmenes, 1833-1839.
clOse, Anthony J., La concepción romántica del Quijote, Barcelona, Editorial Crítica, 2005, 1ª ed. 1978.
cOlerIdge, HeINe, HazlItt, turgueNIev, dOstOIewsky, Cervantes, Madrid, José Esteban Editor, 1986.
garrIgós gONzález, Cristina, «Introducción», en: Charlotte Lennox, La mujer Quijote, Madrid, Cátedra, 2004, pp. 7-71.
____, «Las mujeres quijotes y los efectos perniciosos de la lectura en The Female Quixote de Charlotte Lennox y Female Quixotism de Tabitta Tenney», en: José Ma-nuel Barrio marcO y María José crespO allué (eds.), La huella de Cervantes y del Quijote en la cultura anglosajona, Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretaria-do de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2007.
gIl de zárate, Antonio, Manual de literatura, Madrid, Boix Editor, 1842-1844, 4 volúmenes.
Hegel, Georg W. Friedrich, Filosofía del arte o Estética, Edición de Anne Marie Geth-mann-Siefert y Bernardette Collenberg-Plotnikov, Traducción de Domingo Her-nández Sánchez, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y Abada Editores, 2006, 1ª ed. 1826.
____, Lecciones sobre la estética, Introducción de Valeria Sanhueza, Traducción de Hermenegildo Giner de los Ríos, Madrid, Mestas Ediciones, 2003, 1ª ed. 1834.
____, Introducción a la estética, Versión de Ricardo Mazo, Barcelona, Ediciones Pe-nínsula, 1971, 1ª ed. 1835.
HeINe, Heinrich, «Don Quijote», en: Coleridge, Heine, Hazlitt, Turgueniev, Dos-toiewsky, Cervantes, Madrid, José Esteban Editor, 1986, pp. 27-64, 1ª ed. 1837.
lOpe de vega, Félix, La dama boba, Versión de Juan Mayorga, Madrid, Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2002, 1ª ed. 1617.
mckeNdrIck, Melveena, Women and Society in the Spanish Drama of the Golden Age: A Study of the «Mujer varonil», London, Cambridge University Press, 1974.
Nasarre, Blas, Disertación o prólogo sobre las comedias de España, edición de Jesús Ca-ñas Murillo, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1992, 1ª ed. 1749.
Navas Ocaña, María Isabel, Teoría de la literatura II, Almería, Servicio de Publicacio-nes de la Universidad de Almería, 2000.
Isabel Navas Ocaña
661
____, Historia de la teoría y la crítica literaria en Gran Bretaña y Estados Unidos, Madrid, Editorial Verbum, 2007.
____, Las mujeres del Quijote y la crítica. I. Primeras ediciones y comentarios, Madrid, Edi-torial Fundamentos, 2008.
rIcHter, Jean Paul, Introducción a la estética, Versión de Julián Vargas, Buenos Aires, Hachette, 1976, 1ª ed. 1804.
rIus, Leopoldo, Bibliografía crítica de las obras de Miguel de Cervantes, Madrid, Libre-ría de M. Murillo, 1895-1904.
rIvas HerNáNdez, Ascensión, Lecturas del Quijote (Siglos XVII-XIX), Salamanca, Edi-ciones Colegio de España, 1998.
ryjIk, Verónica, «Mujer, alegoría e imperio en el drama de Miguel de Cervantes El cerco de Numancia», Anales cervantinos, XXXVIII (2006), pp. 203-219.
scHellINg, Friedrich Wilhelm Joseph von, Filosofía del arte, Edición de Virginia Ló-pez-Domínguez, Madrid, Tecnos, 1999, 1ª ed. 1802-1803.
scHlegel Friedrich, Obras selectas, Edición de Hans Juretschke, Traducción de Mi-guel Ángel Vega Cernuda, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2 volú-menes, 1983.
____, Poesía y filosofía, Estudio preliminar y notas de Diego Sánchez Meca, Versión de Diego Sánchez Meca y Anabel Rábade Obradó, Madrid, Alianza Editorial, 1994.
sImONde de sIsmONdI, Jean Charles-Léonard, Historia de la literatura española desde mediados del siglo XII hasta nuestros días, Traducción de José Lorenzo Figueroa, Sevilla, Imprenta de Álvarez y Compañía, 1841-1842, 2 volúmenes, 1ª ed. 1814.
tIckNOr, M. G., Historia de la literatura española, Traducción con adiciones y notas críticas de Pascual de Gayangos y Enrique de Vedia, Madrid, Imprenta y Este-reotipia de M. Rivadeneyra, 1851-1856, 4 volúmenes, 1ª ed. 1849.
____, «Vida y Análisis de las obras de Cervantes», El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, según el texto corregido y anotado por el Sr. Ochoa, Nueva York, D. Appleton y Compañía, 1860, pp. v-xl.
Los románticos alemanes y las mujeres del Quijote
Visiones y revisiones cervantinasActas selectas del VII Congreso Internacional
de la Asociación de Cervantistas
Edición a cargo de
Christoph Strosetzki
Alcalá de Henares2011
Christoph Strosetzki (ed.)
CoordinaCión general
Carmen Rivero Iglesias
revisión y formato
María Arce BarreiroLisa Erdmenger
CorreCCión de textos
Margarita Barrado de ÁlvaroEster BelmonteEmilio Canto RojasFernando Rodríguez Gallego
seCretaría
Malte Schmid
Con el apoyo de:
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones del Centro de Estudios Cervantinosc/ San Juan, s/n
28801 Alcalá de Henares (Madrid)Teléf: 91 883 13 50 Fax: 91 883 12 16
http://www.centroestudioscervantinos.es
© del texto: los autores© Centro de Estudios Cervantinos 2011
Maquetación y diseño de la cubierta: Héctor H. GassóImpresión: Grafilur S.A.
I.S.B.N.: 978-84-96408-89-0 Depósito Legal: BI-2.379-2011
Impreso en España/Printed in Spain
Índice
Prefacio, por José Montero-Reguera ..............................................................
Prólogo, por Christoph Strosetzki .................................................................
I. Plenarias
Construcción y funciones del espacio dramático en las comedias de Cervantesgonzález, Aurelio .......................................................................................
La pluridiscursividad del Persilesgüntert, Georges ........................................................................................
El gusto de don Quijote y el placer del autor y de los lectoresegido, Aurora ...............................................................................................
La metalepsis cervantina. Breve historia de un malentendidoClose, Anthony ...........................................................................................
II. Comunicaciones
Un divertimento: El Quijote en clave de la novela policíaca. Un estudio: La carta a Dulcineaaladro, Jordi ................................................................................................
La representación del espacio y los objetos en El casamiento engañoso andrès, Christian .........................................................................................
Ausencias de Don Quijote en el teatro español actualazCue Castillón, Verónica ..........................................................................
Nuevos datos a una biografía: Cervantes; Iglesia o más, o Casa RealBailón BlanCas, José Manuel .......................................................................
¿Quién era «verdaderamente» Don Quijote?BarBagallo, Antonio ....................................................................................
Rinconete y Cortadillo en Alemania. Una visión del ImperioBarrado de álvaro, Margarita .....................................................................
El Quijote como fenómeno transculturalBenson, Ken ..................................................................................................
El primer viaje trans-cultural del Quijote: errores, cambios y omisiones en la traducción inglesa de Thomas Shelton (1612-1620)Borge, Francisco J. .......................................................................................
El significante ingenio en el Quijote de Miguel de CervantesBouChiBa-foChesato, Isabelle ......................................................................
19
37
51
77
13
15
109
119
129
139
151
163
171
181
191
El Quijote en Chile: el caso de los Micro Quijotes (2005) de Juan Armando EppleCastro rivas, Jéssica ....................................................................................
Llegada y recepción del Quijote en la literatura y en la cultura popular japonesaCid luCas, Fernando ....................................................................................
Cariclea y Sigismunda: narrativas bizantinas, deidades clásicasColahan, Clark ............................................................................................
Animado hidalgo de la ManchaCollazo gómez, Cristina .............................................................................
El Quijote de Avellaneda vs. el Quijote de Cervantes. Celos, envidia y gratitud en la creación literariaCorCés Pando, Valentín ...............................................................................
La Crónica de los cervantistas, «Única publicación que existe en el mundo dedicada al príncipe de los ingenios» (1871-1879)Cuevas Cervera, Francisco ...........................................................................
Sociedad de corte y discurso quijotescoda Costa vieira, Maria Augusta .................................................................
Cervantes y Vila-Matas. Una reflexión sobre el espacio novelescodiaConu, Dana .............................................................................................
El mundo de la frontera: cambio de religión y choque cultural de los personajes moriscos del Quijotedomínguez navarro, David .........................................................................
Otra estrategia narrativa en el Quijote: ¿ventas como castillos?dotras Bravo, Alexia ...................................................................................
Cervantes y la elusión de lo trágicodurin, Karin .................................................................................................
Los pronombres de tratamiento en tres traducciones al sueco de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Manchaelvsten, Maria ..............................................................................................
Cervantes y Montemayor. Aspectos pertinentes y capítulos en clave de contraste para una teoría general de la construcción del espacio narrativoesteva de lloBet, Lola ..................................................................................
«Yo nací libre». Marcela en Las últimas heroínas de Benito Pérez Galdósfernández Cordero, Carolina ......................................................................
La influencia del Quijote en el teatro de Jerónimo López Mozofernández ferreiro, María ...........................................................................
205
215
227
239
247
257
267
275
285
293
301
313
325
335
345
«Es benemérito para cualquier oficio»: Cervantes interpeladofolger, Robert ..............................................................................................
La tradición clásica en la comedia Pedro de Urdemalas gallego Pérez, María Teresa ........................................................................
Lo grotesco en El Quijote y la novela como cuerpo grotesco garCía adánez, Isabel .................................................................................
«Secularizando» el amor cortés ivanoviCi, Victor ...........................................................................................
La recepción eslovena de Cervantes Kalenič ramšaK, Branka ...............................................................................
Dulcinea o el ideal lamBerti, Mariapia .......................................................................................
Altisidora y «La ley de la madre»: una lectura lacaniana del Quijote lauer, A. Robert ..........................................................................................
Recreaciones musicales sobre La venta encantada de Gustavo Adolfo Bécquer. Una ópera y una zarzuela cervantina polémicas
lolo, Begoña ...............................................................................................
Mitos y nombres míticos clásicos en Persiles y Sigismunda lóPez férez, Juan Antonio ...........................................................................
Cervantes y El Quijote en El caballero puntual, de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo (con una nota sobre Avellaneda)
lóPez martínez, José Enrique ......................................................................
Rinconete y Cortadillo: un rito iniciático frustrado lóPez merino, Juan Miguel ..........................................................................
La visión conservadora de Don Quijote en las recreaciones de la narrativa hispánica en el siglo XIX. Los rasgos de la filiación cervantina
lóPez navia, Santiago ..................................................................................
Cantar en falsete. Arthur Schopenhauer y la recepción de la Numancia en Alemania losada Palenzuela, José Luis .......................................................................
Tradición y experimentación en La española inglesa lozano renieBlas, Isabel ..............................................................................
Algunas reflexiones sobre la primera edición ilustrada de El Quijote luttiKhuizen, Frances ...................................................................................
Decoro literario y relaciones intertextuales en el Coloquio de los perros mañero lozano, David ...............................................................................
353
363
377
389
411
421
433
443
457
471
485
495
511
527
535
545
Metamorfosis y correspondencias; cosmografía y mesurabilidad: discurso poético y científico en el Persiles de Cervantes
marguet, Christine ......................................................................................
El Quijote en la imprenta: orden de composición y orden de impresión martínez Pereira, Ana ..................................................................................
Cervantes, personaje de zarzuela y drama: El loco de la guardilla (1861) y El bien tardío (1867), de Narciso Serra
mata induráin, Carlos .................................................................................
El conjunto ideológico sofista, ficino, y los tres Quijotes (de 1605, 1614 y 1615)merKl, Heinrich ...........................................................................................
¿Cómo se escribe la liminalidad? La caracterización de Don Juan en La gitanilla y un concepto teóricomierau, Konstantin ......................................................................................
La española inglesa de Cervantes en su contexto historiográficomontCher, Fabian ........................................................................................
Trayectoria del epitafio en la poesía cervantinamontero reguera, José ................................................................................
La expansion y propagacion del Quijote a traves de la músicamorales Cañadas, Esther ............................................................................
Los románticos alemanes y las mujeres del Quijotenavas oCaña, Isabel .....................................................................................
El Persiles, testamento irenista y reflexión sobre el poder edificante de la ejemplaridadnevoux, Pierre ..............................................................................................
El gobierno del buitre. Una «barataria» lección de filosofía políticaPalazón mayoral, María Rosa ....................................................................
Temas «ejemplares» en el cine de BollywoodPant, Preeti ...................................................................................................
Los filos de la verosimilitud: Cervantes y la ficción moral del siglo XVIIPérez, Ramón Manuel ..................................................................................
Mesuras y desmesuras corporales: la idea de templanza en el QuijotePérez martínez, Ángel .................................................................................
Don Quijote, Sancho y Dulcinea: mosaico brasileño de personajes cervantinos construido por Nelson OmegnaPérez rodríguez, Marta ................................................................................
Casamientos, bodas y matrimonio en El QuijotePerlado, Pedro A. .........................................................................................
555
565
579
591
603
617
629
639
651
663
677
693
705
717
727
735
Il furioso all’isola di San Domingo, de Gaetano Donizetti (1833) o la locura de Cardenio en la ópera italianaPresas, Adela ................................................................................................
El Quijote en una línea. Relaciones intertextuales entre Don Quijote de la Mancha y los microrrelatos hispánicosPujante CasCales, Basilio .............................................................................
Preguntas no contestadas: el caso de las bodas de Camacho riCaPito, Joseph V. .......................................................................................
Escarramán y la Germanía cervantina en El rufián viudo rodríguez mansilla, Fernando ....................................................................
Itinerario simbólico cervantino en Pynchonrull suárez, Ana ..........................................................................................
El «divino don de la habla»: El Coloquio de los perros desde la tradición clásica y bíblica. (Contribución al estudio de sus fuentes)sáez, Adrián J. ..............................................................................................
La imaginación subversiva en el Quijote de Cervantessalazar Quintana, Luis Carlos ....................................................................
Tacitismo y Cervantes. Una lectura histórico-política a partir de la aventura de los batanessánChez-arjona voser, Javier ......................................................................
Francesco Bracciolini, primer traductor italiano del QuijotesCamuzzi, Iole ...............................................................................................
Retraducciones del Quijote para la juventud en Italia a comienzos del siglo XXsCaramuzza vidoni, Mariarosa ....................................................................
El mito de Don Quijote como estrategia de legitimación del golpe de estado del 36sChauB, Ursel ................................................................................................
«Tratar del universo todo». La dimension cosmológico-astronómica del QuijotesChmelzer, Felix ...........................................................................................
Procedimientos para introducir la pintura en El Persilessuárez miramón, Ana ..................................................................................
«Está ya el gusto tan empalagado de lo antiguo»: una noción cervantina en la prosa de María de Zayastreviño salazar, Elizabeth ..........................................................................
Presencia del Quijote en Portugal: noticia de un documento inéditovargas díaz–toledo, Aurelio .....................................................................
749
759
769
777
787
797
807
815
825
833
845
855
867
879
889
Una posible comparación: El caballero Zifar y el QuijotevasConCelos maChado, Rodrigo .................................................................
Los moriscos: el episodio de Ricote, ¿sentido irónico o simple historia?villanueva fernández, Juan Manuel ............................................................
Don Quijote en el teatro griego actualvillar leCumBerri, Alicia ..............................................................................
899
911
921