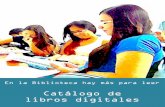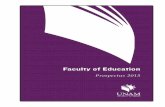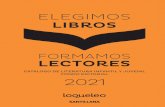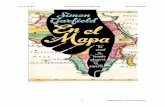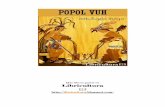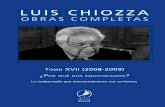Los bibliófilos y sus libros anotados. - UNAM
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Los bibliófilos y sus libros anotados. - UNAM
LOS BIBLIÓFILOS Y SUS LIBROS ANOTADOS.COLECCIONISMO, LECTURA, ESCRITURA Y
EDICIÓN DE LIBROS DESDE LAS BIBLIOTECAS PERSONALES
ColeCCión Debate y Reflexión
Comité editorial del CEIICH
María Eugenia Alvarado RodríguezCarlos Arturo Flores Villela
Marina Garone GravierLev Jardón Barbolla
Elke Koppen PrubmannOctavio Reymundo Miramontes Vidal
María Elena Olivera CórdovaMauricio Sánchez Menchero
María del Consuelo Yerena Capistrán
Marina Garone Gravier Mauricio Sánchez Menchero
(editores)
Los bibliófilos y sus libros anotados.Coleccionismo, lectura, escritura
y edición de libros desde las bibliotecas personales
Centro de InvestIgaCIones InterdIsCIplInarIas en CIenCIas y HumanIdadesméxICo, 2022
unIversIdad naCIonal autónoma de méxICo
Primera edición electrónica, 2022
D. R. © Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Torre II de Humanidades 4º piso Circuito Escolar, Ciudad Universitaria Coyoacán 04510, México, CDMX www.ceiich.unam.mx
Esta obra fue sometida a un proceso de dictamen en la modalidad doble ciego por académicos especialistas en el tema. Los dictámenes resultaron favorables para la totalidad de la obra, en todas sus secciones, partes y capítulos; por lo cual el Comité Editorial del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades dio visto bueno para su publicación.
Cuidado de la edición: Concepción Alida Casale NúñezDiseño de portada: Laura Martínez Cuevas
ISBN del volumen: 978-607-30-5612-0ISBN de la colección: 978-607-30-1052-8
Esta obra contó con recursos del Proyecto PAPIIT AG400319.Título: Las bibliotecas personales: un estudio sobre coleccionismo, escritura, lectura y edición de libros. Los casos de J. L. Martínez, J. García Terrés, A. Castro Leal, A. Chumacero y C. Monsiváis. Responsable: Mauricio Sánchez Menchero.La edición y sus características son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.
Hecho en México
ÍndICe
Tras las huellas de seis bibliotecas personales: una introducción
Marina Garone Gravier y Mauricio Sánchez Menchero . . . . . . . . . . . . 9
prImer apartado
ColeCCIonIsmo, lIbros y leCturas
Los editores y sus lecturas: una reflexión del oficio impresor desde las bibliotecas personales
Mauricio Sánchez Menchero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
El libro antiguo mexicano en las bibliotecas personales de la Biblioteca de México
Marina Garone Gravier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
segundo apartado
las bIblIoteCas personales y algunos temas de sus aCervos
Apuntes sobre libros de autores militares de la época de la Revolución en las bibliotecas de Antonio Castro Leal y Luis Garrido
Víctor Salazar Velázquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
El tema cine y su consulta en una biblioteca personal. El caso de Carlos Monsiváis
Carlos Arturo Flores Villela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
8
Índice
terCer apartado
las bIblIoteCas personales y la dIfusIón Cultural de la bIblIoteCa de méxICo
Acercar al lector: políticas de difusión cultural en torno a las bibliotecas personales de la Biblioteca de México
Minerva Rojas Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
anexos
Cuerpo de obras analizado en el capítulo “El libro antiguo mexicano en las bibliotecas personales de la Biblioteca de México”
Marina Garone Gravier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Sobre los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
9
tras las Huellas de seIs bIblIoteCas personales: una IntroduCCIón
Marina Garone Gravier*Mauricio Sánchez Menchero**
Con el libro Los bibliófilos y sus libros anotados. Coleccionismo, lectura, escri-tura y edición de libros desde las bibliotecas personales, se busca analizar cómo se esconden, en los acervos de seis bibliotecas personales1 resguardadas en la Biblioteca de México, libros o revistas que posibilitaron a sus dueños la lectura, la apropiación y la puesta en práctica mediante la escritura y edición de textos de los contenidos impresos. Es decir, se pretende in-vestigar cómo y de qué manera seis bibliófilos mexicanos coleccionaron, leyeron y consultaron, se apropiaron y resignificaron el contenido de sus bibliotecas y cómo, a partir de estas lecturas, criticaron, aplicaron y divulgaron sus estudios en diferentes campos del conocimiento social y humanista, abordando temas relacionados con la creación literaria y la edición de libros.
Ciertamente se trató de una amplia meta que fue posible desarro-llar a través de una investigación multidisciplinaria propuesta bajo el proyecto “Las bibliotecas personales: un estudio sobre coleccionismo, escritura, lectura y edición de libros. Los casos de J. L. Martínez, J. García Terrés, A. Castro Leal, A. Chumacero y C. Monsiváis” (papIIt IG400319), aprobado para desarrollarse durante el bienio 2019-2020. De esta forma, nos dimos a la tarea de revisar una selección de las diferentes anotaciones en los libros (marcas de lectura o “marginalia”, así como de “testigos”, apuntes y recortes “trufados”, es decir, resguardados, de forma aparentemente azarosa, entre las hojas de algún volumen) hechas por sus dueños; todo lo cual da rastros sobre las posibles apropiaciones de los diversos contenidos de sus bibliotecas conformadas por ellos a
* Seminario Interdisciplinario de Bibliología-IIb-unam.** Seminario de Estudios de la Cultura Visual, CeIICH-unam.1 A lo largo del trabajo desarrollado fue posible consultar parte del material correspondiente
al fondo Luis Garrido Díaz (1898-1973), que se espera cuente con una sala propia de consulta y lectura en fechas próximas dentro de la Biblioteca México.
10
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
lo largo del siglo pasado. En un primer momento, se buscó reconstruir tan solo algunas bibliografías temáticas contenidas en las cinco biblio-tecas personales ya en su totalidad funcionando. Todo ello en lo que conforman media decena de fondos que fueron adquiridos desde 2008 y que, a partir de 2011, comenzaron a estar ordenados, conservados y dispuestos para la consulta pública y al cobijo de la Biblioteca de Mé-xico, en la Ciudad de México. Se trata de las bibliotecas personales, enumeradas a continuación por el año de nacimiento de sus dueños y que cuentan con el siguiente número de volúmenes: Antonio Castro Leal (1896-1981): 50,000; José Luis Martínez (1918-2007): 70,000; Alí Chumacero (1918-2010): 46,000; Jaime García Terrés (1924-1966): 20,000; Carlos Monsiváis (1938-2015): 25,000 y Luis Garrido (1898-1973): 33,000 (biblioteca fusionada junto con la de su hijo Luis Javier Garrido (1941-2012)).
Conviene aclarar que nuestro proyecto, desde su planteamiento, no pretendió analizar el contenido sumado de más de 200,000 libros; revisar esa cantidad hubiese implicado un trabajo de más de los dos años de apoyo que solicitamos. Así pues, el análisis total de los libros no fue la meta final; en cambio, los diferentes temas de análisis que deman-daron estos acervos sí lo fueron. Por lo tanto, si se han dado las cifras del total de volúmenes por cada biblioteca fue para exponer la riqueza bibliográfica de los acervos, lo cual ha facultado la propuesta de los cuatro objetivos con su particular selección y estudio de libros. Es decir, de estas colecciones se lograron revisar al menos cuatro líneas temáticas: bibliográfica, libresca, militar y cinematográfica, que las atraviesan y que arrojan un primer mapa de apropiación por parte de sus dueños. Cabe anotar una quinta línea referida a las políticas de promoción a la lectura desarrollada por la Biblioteca México.
Con todo el trabajo llevado a cabo se logró, en primer término, un registro de las anotaciones hechas por sus propietarios y lectores en los libros contenidos en sus bibliotecas, mediante lo cual se pudo cons-truir una base de datos con una serie suficiente de documentos para inferir y comparar el tipo de información que fue apropiada por estos intelectuales. En un segundo término, se pudo hacer un estudio del desarrollo del conocimiento libresco y editorial de dichos pensadores. De este modo, se analizaron las claves de lectura y de escritura de estos eruditos: ¿qué y cómo leyeron?, ¿cómo se apropiaron de sus conteni-dos?, ¿qué saberes resignificaron a la luz de su contexto?, ¿qué tipo de conocimiento humanista y social les interesó producir y difundir para el
11
Tras las huellas de seis biblioTecas personales: una inTroducción
México de su época? Y, en tercer término, en los capítulos de este libro se brindan los resultados de estas pesquisas y los análisis de algunas de las obras resguardas en los acervos.
Con este esfuerzo académico, se pretende aportar y sumar al estu-dio de los libros contenidos en bibliotecas conventuales o universitarias, públicas o privadas, que en México han sido estudiados desde diferen-tes disciplinas. Desde la historia, se ha recuperado la conformación de acervos a lo largo del periodo colonial, de la Independencia o de la Reforma, hasta la Revolución mexicana y la construcción del Estado mexicano durante el siglo xx. Desde el análisis bibliotecológico se han desarrollado trabajos sobre la composición de antiguos acervos conser-vados hasta nuestros días, o que han sido dispersos. Por su parte, desde el análisis bibliográfico y bibliológico se ha buscado dar cuenta de la materialidad de los libros —desde su tamaño y tipo de papel, encua-dernaciones, hasta las familias tipográficas, tintas y grabados utilizados.
Por otro lado, desde la historia sociocultural, el estudio del libro ha demandado una aproximación multidisciplinaria al momento de analizar las diferentes etapas de su producción, circulación y prácticas de escritura y lectura. En este ámbito, y desde el mundo occidental, los estudios sobre el libro han tomado diferentes caminos. Algunos trabajos han hecho hincapié en la materialidad de los textos y la cultura escrita (McKenzie, 1991; Castillo, 2006). La etapa de distribución ha inspirado trabajos alrededor de las redes de tráfico, contrabando y localización de la oferta y demanda de mercados (Burke, 2002 y 2012; Darnton, 2003 y 2006; Rueda, 2005). También destacan los estudios de libros con un enfoque filológico y bibliográfico, como los elaborados por Millares Carlo (1986), Escolar (1990) y Cátedra (2004). Desde luego, el apartado sobre recepción y consumos arroja interesantes propuestas que van desde los modos de censura y de lecturas —privados o colectivos— (Chartier, 2001), los registros comparados de bibliotecas personales (Rueda y Gar-cía, 2010; Wittmann, 2001), hasta las anotaciones o comentarios hechos al margen de los textos (Petrucci, 1999; Grafton, 1998).
En México, se pueden mencionar los trabajos llevados a cabo desde las clásicas obras sobre bibliografía de Eguiara y Eguren (1996) y Medina (1913), a las que pueden sumarse las de Irving (2006) y la de Torre Villar (1990) sobre la edición y la circulación del libro en suelo mexicano; sin embargo, en éstas últimas no tenía entrada el análisis de la lectura. Un paso más adelante es el que da Roberto Moreno (1986) en la reconstrucción de bibliografías. En este sentido, cabe destacar el
12
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
análisis sobre la circulación del libro que ha realizado Cristina Gómez Álvarez, a partir de la reconstrucción de bibliografías contenidas en bi-bliotecas personales, localizando obras relacionadas con ideas políticas (Gómez Álvarez, 2001 y 2009). También hay que señalar las publicacio-nes de Carmen Castañeda (2004) y Dorothy Tanck (2005) ceñidas a la enseñanza de la lecto–escritura en Nueva España. Y en el ámbito de la transferencia y apropiación de ideas a partir de la lectura pueden citarse las obras de Laura Suárez (2010). Todas estas líneas de investigación expuestas son, de manera muy acotada, trabajos que requieren de la suma de más estudios que sirvan de base para responder a la incógnita sobre qué significa el campo de la escritura, lectura, y su papel en la transmisión, circulación y apropiación de las ideas. Y es precisamente en esta dirección donde el presente volumen se ubica y busca dar cuenta de lo que sucede en el ámbito de las bibliotecas y de las empresas culturales (editoriales, revistas, librerías) del país.
Con el marco de referencia antes señalado, en el presente libro se pretende aportar no solo nueva información sobre los acervos conteni-dos en las bibliotecas personales, sino desarrollar elementos teóricos, metodológicos y técnicos de factura novedosa que sirvan para dar cuenta de las formas de lectura, escritura y edición de libros localizada en esta comunidad de coleccionistas y bibliófilos. De lo que se trata, a fin de cuentas, es de animar la multiplicación de estudios en este campo para entender el desarrollo cultural del conocimiento en torno al libro en sus manifestaciones académicas y de circulación en diversos ámbitos sociales en México y Latinoamérica.2
Coleccionismo mexicano durante el siglo xx: seis bibliotecas personales en la Biblioteca de México
Las seis bibliotecas que estudiamos se encuentran en la Biblioteca de México, también conocida como “La ciudad de los libros”. El espacio
2 Al respecto cabe mencionar otro volumen resultado del presente papIIt, Todos mis libros. Re-flexiones en torno a las bibliotecas personales en México y América Latina (CeIICH-unam, 2020), coordinado por Garone Gravier y Sánchez Menchero, en donde se recogen la mayor parte de las reflexiones y algunas contribuciones más que fueron presentadas en el VII Encuentro Internacional de Bibliología que con el tema “Las bibliotecas personales: estudios multi e interdisciplinarios sobre coleccio-nismo, lectura, bibliología, escritura y edición de libros”, se llevó a cabo en septiembre de 2019.
13
Tras las huellas de seis biblioTecas personales: una inTroducción
arquitectónico que ocupa la Biblioteca de México se construyó en 1793 y hasta 1807 albergó a la Real Fábrica de Tabacos. El edificio de La Ciudadela también cumplió otras funciones: “fue fábrica de armas, prisión militar, hospital, cuartel.”3 La biblioteca se inauguró el 27 de noviembre de 1946 con la presencia de Manuel Ávila Camacho, el se-cretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, y José Vasconcelos, que fue el primer director del establecimiento hasta 1959, año de su muerte. Sin embargo, el acervo no inició labores formales hasta marzo de 1947. Contaba con una sala general de lectura, otra de consulta, y un acervo de 40,000 volúmenes. El acervo incluía dos bibliotecas personales: la de Antonio Caso y la de Carlos Basave,4 además de la colección Palafox, con obras de teología en latín que había perteneci-do a varias órdenes religiosas.5 De 1959 a 1979 la dirección estuvo a cargo de la bibliotecóloga María Teresa Chávez Campomanes. En la década de 1980 se creó el Centro Cultural Ciudadela. En ese periodo las instalaciones tuvieron adecuaciones a cargo del arquitecto Abraham Zabludovsky,6 se ampliaron las áreas de lectura, y el inmueble fue rei-naugurado el 21 de noviembre de 1988 ante presencia del presidente Miguel de la Madrid, dentro del Programa Nacional de Bibliotecas Públicas que durante su sexenio se impulsó desde el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Entre 1988 y 1996 la Biblioteca renovada estuvo dirigida por Jaime García Terrés y más tarde estuvo a cargo de Eduardo Lizalde hasta 2018. Desde 2019 su director es José Mariano Leyva Pérez-Gay.7
3 “Introducción”, en La Ciudadela. La ciudad de los libros y la imagen. Proyecto cultural del siglo xxi mexicano, México, Conaculta, 2012, p. 10. Una amplia reseña histórica del edificio se puede leer en Guzmán Urbiola (2012: 40-55).
4 Especialmente rica en obras en lenguas indígenas, como se puede apreciar en el Catálogo de obras en lenguas indígenas de la Biblioteca de México (en adelante BdM) publicado en ocasión del 50 aniversario de la institución, en 1996. Otras colecciones de la BdM con este perfil son las de Joaquín García Icazbalceta, Roberto Valles, Felipe Teixidor, Raúl Cordero Amador y Jesús Reyes Heroles.
5 En el Catálogo del Fondo Reservado de la BdM (1996), se señala que hay obras que perte-necieron a las siguientes instancias: Convento de Toluca, Noviciado de Dieguinos de San José de Tacubaya, Convento de nuestra Señora de Tepepan, Convento grande de San Francisco de México, Colegio de la Compañía de Jesús (sic), Librería de San Andrés de Cholula, Colegio de la Compañía de Jesús de Oaxaca, Convento de San Joaquín de Tacuba, entre otras.
6 En ese periodo también se diseñaron las instalaciones del Centro de la Imagen, que abrió en 1994.
7 Información sobre la historia y los directores de la BdM pueden consultarse en el enlace correspondiente en Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_México_José_Vas-concelos>.
14
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Durante el sexenio de Felipe Calderón (2007-2012) y como parte del proyecto cultural que llevó a cabo el Conaculta, se tuvo la iniciativa de adquirir varias bibliotecas personales de intelectuales mexicanos que incrementarían el acervo de la Biblioteca de México.8 Para llevar a cabo dicha labor se emprendieron nuevas adecuaciones al inmueble, el pro-yecto se llamó “La Ciudadela: ciudad de los libros”.9 La primera biblio-teca adquirida fue la de José Luis Martínez,10 quien murió en 2007, esa adquisición determinó la ruta de las otras incorporaciones bibliográficas. Ordenadas cronológicamente por el año de nacimiento de sus dueños, las demás bibliotecas fueron las de Antonio Castro Leal, Alí Chumacero, Jaime García Terrés y Carlos Monsiváis, que sumadas a la de Martínez, forman una especie de cartografía de las letras y la cultura mexicanas del siglo xx. Así, entre 2011 y 2012, estas bibliotecas personales —ubicadas en las calles Tolsá, E. Martínez, José María Morelos y Balderas— fueron instaladas buscando recrear si no el espacio físico que habían tenido en sus lugares originales —como fue el caso de la de José Luis Martínez—, sí al menos una atmósfera confortable.11 El plan maestro corrió a cargo de Alejandro García y Bernardo Gómez-Pimienta, y en la adecuación de la Ciudadela participaron varios arquitectos y artistas.12 Como explica Rafael Vargas en un texto sobre bibliotecas de escritores:13
8 El proyecto encabezado por Consuelo Sáizar, quien entonces era presidenta de Conaculta, contó con un consejo asesor integrado por José Moreno de Alba, Eduardo Matos Moctezuma, Javier Garcíadiego, Enrique Flores Cano, Héctor Aguilar Camín, Margo Glantz, Juliana González, Enrique Krauze, Eduardo Lizalde, José Emilio Pacheco, Juan Villoro, Jorge Volpi, Joaquín Díez-Canedo, Ernesto de la Peña, Luz Eleba Gutíerrez, Guadalupe Curiel, Gisela von Wobeser, Alfonso de María y Campos, Arturo Menchaca, Louise Noelle, Miguel Limón, Lorena Salazar y Teresa Vicencio.
9 Hubo abundante seguimiento en la prensa periódica de cada paso de este magno proyecto, en el artículo de Jorge Cisneros (s.f.: 32-41), “La Ciudadela, casa de arte visual y letras”, se hace un recuento de las diversas tareas de intervención y rescate de ese inmueble histórico.
10 Alonso Urrutia y Ángel Vargas, “Disponen acceso público al Fondo Bibliográfico José Luis Martínez”, La Jornada, jueves 20 de enero de 2011, 3.
11 Redacción, “Biblioteca de México: un oasis para la lectura”, El Universal <https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2017/06/29/biblioteca-de-mexico-oasis-para-la-lectura#imagen-1>, consultado el 12 de julio de 2019.
12 Los arquitectos fueron: José Castillo, Saidee Springall, Jorge Calvillo, José Vigil, Javier Sánchez Corral, Fernando Romero, Mauricio Ceballos, María Carrillo, Aisha Ballesteros, Mauricio Rocha, Esterlina Campuzano, Tatiana Bilbao, David Vaner, y Juan Pablo Benlliure. Más información en La Ciudadela, la ciudad de los libros y la imagen, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Moleskine srl, México, 2012.
13 Vargas (2012: 20-29).
15
Tras las huellas de seis biblioTecas personales: una inTroducción
Alfonso Reyes, por cierto, mucho tiene que ver con la formación de las bibliotecas que ahora se reúnen en la Ciudadela. No solo porque fue el primer escritor mexicano que mostró lo que es conjuntar un acervo bi-bliográfico de gran magnitud y calidad, sino también porque fue maestro intelectual y moral —y amigo personal— de Martínez, Castro Leal, García Terrés y Alí Chumacero.14
Además, los vínculos establecidos en vida de los mismo dueños de estas bibliotecas fueron muchos, sostenidos en el tiempo y con varios puntos de encuentro claros: oficinas gubernamentales, instituciones educativas, casas editoriales, y redacciones de periódicos y revistas; ámbitos que les permitieron la construcción de lazos afectivos e intelec-tuales que perduraron por años y aún hoy se mantienen en conjunción a través de sus preciados libros. Para que el lector tenga una idea de estos personajes, en las líneas siguientes daremos un brevísimo esbozo biográfico de cada uno, y nos detendremos en algunos de los rasgos y características generales del contenido de sus bibliotecas.
Semblanza biográfica de los bibliófilos y comentarios sobre sus bibliotecas
Antonio Castro Leal
[Castro Leal] se significa por sus dotes de valoración yde ordenaniento en el campo de nuestras letras.
Porque su talento es crítico.Desde el principio supo que hay que conocer
directa y personalmente los textos,no fiando en imprecisiones ajenas.
Genaro Fernández Mac Gregor15
Iniciaremos por el decano del grupo, Antonio Castro Leal, quien fue oriundo de San Luis Potosí, donde nació el 2 de abril de 1896. Se graduó
14 Ibidem, 28.15 Contestación de Fernández Mac Gregor al discurso de recepción de Castro Leal leído
por su autor, ante la Academia Mexicana de la Lengua, el 11 de julio de 1953. Genaro Fernández Mac Gregor, “Constestación al Discurso [de Antonio Castro Leal], Memorias de la Academia Mexicana correspondiente de la Española (Discursos Académicos), tomo XIV, México, Editorial Jus, 1956, 232-233.
16
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y obtuvo su doctorado en filosofía por la Universidad de Georgetown, en Washington, D. C. Entre los cargos que ostentó en su vida es posible mencionar el rectorado de la Universidad Nacional entre 1928 y 1929, casa con la que siempre mantendría un estrecho vínculo, llegando más tarde a ser Coordinador de Humanidades (1952-1954), director de Cur-sos Temporales, y de los Cursos de Extensión Universitaria de México en San Antonio, Texas.
Además de los cargos en la unam, fue director de Bellas Artes; jefe de Supervisión Cinematográfica de la Secretaría de Gobernación; presidente de la Comisión Nacional de Cinematografía; embajador ante la Organización de las Nacional Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesCo) y miembro del consejo directivo de dicha organiza-ción. Tuvo también puestos a nivel internacional como, por ejemplo, la presidencia de la Comisión de Monumentos y Sitios Arqueológicos de la unesCo y de la Sociedad de Críticos de Arte. En el servicio diplomático mexicano trabajó durante tres lustros visitando Chile, Estados Unidos, Francia, España, Polonia, Holanda e Inglaterra. Su amplia producción escrita y su labor intelectual se centraron en la crítica literaria del pe-riodo colonial y de la Revolución mexicana.16 Castro Leal murió en la Ciudad de México, el 7 de enero de 1981.17
Como es de esperarse por un derrotero vital tan amplio y variado, su colección expresa muchos intereses con algunos énfasis en ciertas ramas del conocimiento que dieron estructura a su pensamiento. Según la información disponible de la Biblioteca de México,18 su colección se puede dividir en tres apartados: a) documentos bibliográficos de alto nivel, especialmente los que se consideran libro con valor histórico o artístico, ejemplares escasos y valiosos; b) colección de obras de temas generales de varias ramas del saber, y, c) la colección de revistas y do-cumentos vinculados con los temas de interés de este personaje.19 El volumen de los materiales de la biblioteca se distribuyó entre más de 40
16 Entre otros espacios más, se puede obtener mayor información en la página de El Colegio Nacional <http://colnal.mx/members/antonio-castro-leal>.
17 Mayor información biográfica se puede consultar en las semblanzas disponibles en El Colegio Nacional <colnal.mx/members/antonio-castro-leal> y en la Enciclopedia de la Literatura en México <http://www.elem.mx/autor/datos/220>.
18 El fondo fue adquirido el 18 de junio de 2010 e inaugurado el 21 de noviembre de 2012.19 Fernando Álvarez del Castillo, oficio de la Dirección General de Bibliotecas, 21 de abril
de 2010.
17
Tras las huellas de seis biblioTecas personales: una inTroducción
mil volúmenes de libros impresos y manuscritos, y un fondo con cerca de 10 mil documentos, que comprende revistas, folletos, boletines, periódicos y mapas.
Las temáticas que destacan en su colección son literatura, historia del arte y música de México de los siglos xIx y xx, así como la filosofía. De literatura, el mayor conjunto de obras lo representa la poesía mexicana (del siglo xvI hasta finales del siglo xx), literatura española del Siglo de Oro y literatura mexicana en prosa de los años veinte a los sesenta. En otros idiomas, la colección contiene más de 8,000 libros en latín, publi-caciones en francés de autores como Diderot, Hugo, Balzac y Dumas; una colección de literatura y crítica en inglés, con textos de Shakespeare, Dickens y Wilde, y una sección de letras alemanas con textos de Goethe, Heine y Hegel. Algunas de las ediciones autógrafas que poseyó Castro Leal son de Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Salvador Novo, Mauricio Magdaleno, Andrés Henestrosa, Rubén Bonifaz Nuño, y de varios ex-tranjeros como Pablo Neruda o Luis Cardoza y Aragón, entre otros.
Entre los libros antiguos identificados en este acervo figuran: La Poé-tica de Aristóteles (1692);20 Introducción a la vida devota de Francisco de Sales (1703);21 Vida del pícaro Guzmán de Alfarache de Matheo Alemán (1604);22 Suma teológica, en latín (1886),23 así como las Obras de Tácito (1827).24
José Luis Martínez
[…] rememoro las múltiples maneras de amar los libros,de amarlos para siempre o por un rato,
de procurarlos con amor, devoción,afecto, morbosidad o curiosidad,
de desearlos como amores imposibles,o de enorgullecernos por las pequeñas joyas
que sólo existen para un grupo de maniáticos.
José Luis Martínez25
20 Aristoteles (1692). Por cuestiones de espacio, las referencias a los títulos de los libros de la BdM se darán de modo abreviado.
21 Sales Ginori (1793).22 Alemán (1604).23 No localizamos esta obra en el catálogo electrónico de la BdM.24 Tácito (1827).25 Martínez (2004a: 57).
18
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
José Luis Martínez nació en Atoyac, Jalisco, el 19 de enero de 1918. Estudió letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam y de forma simultánea tomó clases de historia, filosofía y arte. Desempeñó labores docentes en el área de literatura en la misma Casa de estudio y como profesor invitado en la Facultad de Humanidades de El Salvador. Martínez desempeñó varias facetas profesionales, tanto en el ámbito de la administración pública como de la edición y producción escrita.
En el primer caso, fue embajador ante la unesCo en París, y de México en Atenas. También fue director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, consejero de la Fundación Cultural Televisa y presidió las celebraciones de los centenarios de Ramón López Velarde y Alfonso Reyes. Fundó el Sistema Nacional de Creadores de Arte y fue director de la Academia Mexicana de la Lengua, así como miembro de número de la Academia Mexicana de Historia. En el rubro de la edición fue gerente general de Talleres Gráficos de la Nación y director del Fondo de Cultura Económica. Su obra escrita es amplia y cubre facetas tanto de creación literaria, en particular poética, de estudios críticos de letras y autores nacionales, así como estudios históricos y culturales.26 Murió en la Ciudad de México, el 20 de marzo de 2007.
En “Repaso de mis libros, al agradecer el homenaje de la Academia Mexicana de la Lengua”, Martínez hizo una reflexión de la producción e intereses de su escritura y la organizaba en seis secciones y un anexo, a saber: I. Primeros estudios; II. Monografías; III. Ciclo Cortesiano; IV. Estudios sobre Alfonso Reyes y otros temas; V. Pedro Henríquez Ureña, Justo Sierra; VI. Antología de la luna, Ramón López Velarde y el mundo antiguo, y el anexo conformado por los libros no concluidos, esbozos iniciales.27 Describir sus numerosas publicaciones excede los objetivos de esta breve semblanza, pero es relevante indicar que están
26 Información sobre su producción escrita se puede consultar en la página de la Academia Mexicana de la Lengua <http://www.academia.org.mx/academicos-2007/item/jose-luis-martinez-rodriguez> y de la página de la BdM: <www.elem.mx/autor/datos/1465>. Consultado: 12 de julio de 2019.
27 José Luis Martínez (2007: 58-97). “Repaso de mis libros. Para agradecer el homenaje de la Academia Mexicana de la Lengua”. Este texto retoma en espíritu y en algunas citas al que años antes había escrito “Para agradecer la celebración de mis setenta años”, compilado en el volumen de autores varios Celebración de José Luis Martínez en sus setenta años, Editorial de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1990, 38-40.
19
Tras las huellas de seis biblioTecas personales: una inTroducción
en diálogo directo con la biblioteca que forjó porque ella es justamente un acervo personal de trabajo, y, retomando expresiones de Enrique Krauze, podemos agregar: “No es la suya una biblioteca de incunables —aunque contiene obras únicas o raras. Es una biblioteca de conjuntos que fue integrando, con infinita paciencia, para servir, en el espíritu de educación vasconceliano, al lector mexicano interesado en la literatura, la historia y la historia literaria.”28 De todos sus escritos su obra Origen y desarrollo del libro en Hispanoamérica (1984) se relaciona de forma directa con la historia del libro y en ella dedica varias páginas a las bibliotecas, en general, y a varias particulares.
Hablando estrictamente sobre su biblioteca personal, Gabriel Zaid y otros estudiosos han considerado que es una de las más amplias y coherentes referente a literatura mexicana.29 El fondo está integrado por más de 73 mil documentos, entre libros y publicaciones periódi-cas, contiene obras de literatura mexicana y universal, historia, arte y de consulta general. Su hemeroteca merece mención especial porque incluye títulos sobre historia de México, literatura, filosofía, filología y suplementos culturales. También cuenta con un fondo documental de más de 2,500 volúmenes incluidos mapas, catálogos, folletos y fotogra-fías, entre varios materiales más.
Varios elementos pueden ser considerados valiosos del fondo de José Luis Martínez: tienen impresos antiguos como la Retórica Cristiana,30 las Obras Espirituales de San Juan de la Cruz;31 entre los libros modernos están las colecciones Biblioteca del Estudiante Universitario y Biblioteca Porrúa, además del Diccionario de Historia y Geografía de Orozco y Berra;32 La Catedral de México y el Sagrario Metropolitano de Manuel Toussaint;33 y obras de Alfonso Reyes y José Vasconcelos, por mencionar solo algunos de los grandes pensadores mexicanos presentes en el fondo.
28 Enrique Krauze, discurso de inauguración de la Biblioteca José Luis Martínez, Biblioteca de México, 19 de enero de 2011.
29 Zaid (2007).30 No localizamos la referencia de este libro en el catálogo en línea de la biblioteca.31 Juan de la Cruz (1774).32 Localizamos una edición moderna de esta obra en el catálogo en línea de la biblioteca,
pero no la edición del siglo xIx.33 Toussaint Ritter (1948).
20
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Alí Chumacero
Sí, tengo una buena biblioteca, aunque hace poco la limpié ydejé solamente algunas materias, sobre todo, de literatura.
Tenía de todo: sociología, economía(claro, si yo trabajaba aquí, tenía que tener economía a fuerza).
Pero limpié y me quedé con libros de psicología,porque yo leo psicología desde los 14 años,
literatura y filosofía…34
Alí Chumacero nació en Acaponeta, Nayarit, el 9 de julio de 1918. De muy joven se trasladó a Guadalajara para concluir la preparatoria y de ahí se mudó a la Ciudad de México para estudiar en la Facultad de Fi-losofía y Letras de la unam. Participó en la creación de la revista Tierra Nueva35 junto con José Luis Martínez, Leopoldo Zea y Jorge González Durán, y más tarde también participaría en el nacimiento de México en la Cultura.36 Además, fue reseñista y director ocasional de Letras de México,37 y colaborador de El Hijo Pródigo.38 Desde 1950, se integró al Fondo de Cultura Económica donde desempeñó diversas actividades y llegó a ocupar la subgerencia y gerencia de la producción. En el ámbito editorial fue director y fundador de la serie SepSetentas. Fue miembro honorario del Consejo Nacional del Seminario de Cultura Mexicana y miembro del Sistema Nacional de Creadores y Artistas (snCa). Su producción escrita fue breve pero le valió un amplio y perdurable reconocimiento.39 Reci-bió numerosos reconocimientos como, por ejemplo, el Premio Rueca (1944), el Premio Xavier Villaurrutia (1980) y el Premio Rafael Helio-doro Valle (1985). A nivel editorial, obtuvo el Premio Ignacio Cumplido
34 Herrera Kuri y Arriaga (2010: 15).35 Sobre la revista, véase la entrada en la Enciclopedia para las Letras Mexicanas (elem):
<www.elem.mx/institucion/datos/2910>, sobre la generación en torno a esta publicación ver: <http://www.elem.mx/estgrp/datos/13>. Consultado el 12 de julio de 2019. Sobre la revista, en 2018 se llevó a cabo la muestra “Alí Chumacero y Jorge González en Tierra Nueva”, exposición co-curada por Gabriela Silva y Mariana López para la Biblioteca de México. Recuperado de <https://bibliotecavirtualdemexico.cultura.gob.mx/AliDuran.phpen la BdM>.
36 Más información en <www.elem.mx/obra/datos/205435>. Consultado el 13 de julio de 2019.
37 Mayor información en <www.elem.mx/institucion/datos/1872> instituciones datos. Con-sultado el 12 de julio de 2019.
38 Mayor información en <www.elem.mx/institucion/datos/1848>. Consultado el 12 de julio de 2019.
39 Información disponible en la página de la Academia Mexicana de la Lengua <http://www.academia.org.mx/academicos-2010/item/ali-chumacero>. Consultado el 12 de julio de 2019.
21
Tras las huellas de seis biblioTecas personales: una inTroducción
de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (1996) y el Reconocimiento al Mérito Editorial de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2001. Chumacero murió el 22 de octubre de 2010.40
Su biblioteca está integrada por aproximadamente 46 mil volúme-nes, entre libros, publicaciones periódicas y folletería mexicana. Entre los temas son mayoría las obras sobre literatura, historia (por caso, las culturas de la antigüedad o los facsímiles de códices) y filosofía, seguidas por las de arte (con la representación de escuelas artísticas internacio-nales), sociología, antropología, psicoanálisis, arqueología, psiquismo, espiritismo, ciencias sociales y humanidades en general. La organiza-ción que guardan sus libros sigue parámetros históricos, geográficos, cronológicos y onomásticos.
Jaime García Terrés
Si no todos los libroscuando menos
he leído decenas, cientos, miles,y no lo digo, no,
por vanidad,muy al contrario:
después de tantos piélagos de letrasen el sistema vascular
adquiérense deberes máximosy apenas el derecho mínimo
a preguntarse con delicadezacuántas calladas horas
faltan aún para reconocerel fruto verdadero,
los prístinos ecos de la lecturasazonados aprisa por un amanecer.
Jaime García Terrés,41 Sazón del alba (1980)
Jaime García Terrés nació en la Ciudad de México, el 24 de mayo de 1924. Se formó en derecho en la unam, en estética en la Universidad de
40 Más información biográfica de Chumacero la Enciclopedia de la Literatura en México (en adelante elem): <www.elem.mx/autor/datos/2193>. La faceta editorial se ofrece en el artículo Garone Gravier (2020: 93-103).
41 García Terrés (2003: 60).
22
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
París y en filosofía medieval en el Collège de France. Desempeñó varios cargos en política y cultura: fue consejero del Instituto Internacional de Teatro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, director de Difusión Cultural de la unam, y embajador de México en Grecia.
En su faceta editorial y vinculada con el mundo de los libros destacan haber sido consejero, subdirector general e interino y jefe del Departamento Editorial del Instituto Nacional de Bellas Artes; las direcciones de la revista México en el Arte, de la revista Universidad de México y de “México en la cultura”, suplemento cultural de Nove-dades; la subdirección y dirección del Fondo de Cultura Económica y de La Gaceta del fce; la dirección de la Biblioteca de México y de su revista; la dirección general de la Biblioteca y Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la dirección de Biblioteca de México. Su producción escrita está recogida en numerosos espacios, empezando por los tres volúmenes que preparó el fCe,42 las entradas que ofrece la Enciclopedia para las Letras Mexicanas,43 y la su semblanza de El Co-legio Nacional.44 El poeta y crítico Rafael Vargas, colaborador y amigo personal de García Terrés, hacía las siguientes reflexiones sobre la biblioteca del poeta:
[…] convergen en ella grandes líneas de lectores por las dos ramas de su familia. Su abuelo paterno, el historiador Genaro García,45 fue director de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Biblioteca Nacional de Mé-xico, y su padre, Trinidad García, abogado, fue, si no un bibliófilo, sí un hombre de libros, y le dejó a su hijo Jaime algunas de las obras que este más apreciaba. Por el lado materno, su abuelo, José Terrés, fue uno de los grandes nombres del mundo de la medicina y un gran educador en su campo. […] La biblioteca de García Terrés es una biblioteca de trabajo, la biblioteca de un poeta con intereses muy refinados.46
42 García Terrés (1995, 1997 y 2000).43 Información tomada de la página de la Enciclopedia para las Letras Mexicanas: <http://www.
elem.mx/autor/obra/directa/1454/>.44 Información tomada de la página de El Colegio Nacional <http://colnal.mx/members/
jaime-garcia-terres>.45 Sin embargo, no se debe olvidar que la biblioteca de Genaro García fue vendida en 1921
a la Universidad de Texas en Austin por su viuda, y hoy forma parte de la biblioteca Nettie Lee Benson. Martínez, [1984] (1987: 83-84).
46 Vargas (2012).
23
Tras las huellas de seis biblioTecas personales: una inTroducción
Como se señala en el dictamen de avalúo, la biblioteca de García Terrés es una “Colección rica, sobre todo en literatura y bibliofilia, así como por reunir las principales imprentas de los siglos xIx y xx mexicanas, también por ser fuente de estudio sobre las letras extranjeras.”47
Compuesta por poco más de 19 mil volúmenes,48 más de mil publicaciones periódicas y un archivo personal, la biblioteca de García Terrés fue heredera de la de su padre, y de la que perteneció a Ignacio Chávez,49 su suegro. El fondo fue adquirido el 30 de abril de 2011 e inaugurado el 21 de noviembre de 2012. Los temas más representativos de su colección son la literatura mexicana e iberoamericana, así como de obras originalmente publicadas en otras lenguas (francesa, inglesa, alemana, italiana, portuguesa, rusa, eslovaca, húngara, grecolatina y griega moderna, en lenguas habladas en Asia y África). Además de literatura, tiene obras de lingüística y poética, teoría literaria, ciencias, historia de México, erotismo y sexología, filosofía, antropología, arte prehispánico, colonial y moderno, así como arte universal, sociología, economía, política y derecho, religiones y esoterismo. Los géneros no-tables de su fondo son la poesía mexicana (quizá una de las colecciones más completas que hay en México) y literatura inglesa (siglos xIx y xx), obras de consulta especializada (concretamente diccionarios), en-sayos, y crítica. Su acervo cuenta con casi 500 obras autografiadas por Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Gabriela Mistral, Alfonso Reyes, León Felipe, William Styron, Rosario Castellanos, Carlos Monsiváis y Ernesto Sábato, entre otros. Completa la colección un conjunto de libros antiguos de los siglos xvI al xIx.50 El archivo es amplio y cuenta con
47 Dictamen de avalúo, 11 de agosto al 25 de octubre de 2010.48 Según información disponible en la página de la BdM, el fondo cuenta con 19,386 volú-
menes y 1,098 de publicaciones periódicas.49 Conaculta (2012).50 A manera de ejemplo transcribimos las referencias de tres obras del siglo xvI, una del
xvII, otras del xvIII y una más del xIx: Illescas, Gonzalo de, Historia pontifical y católica…; Martín de Victoria M., 1583-1630, No. de sistema: 000320897, Clasificación: 282 I45; Mondani, Cervelli, Il theatro de vari, e diversi… Venetia, Appreffo Gio. Battifta Somafco, 1591, No. de sistema: 000326367, Clasificación: fre 852 M66 T53; Núñez de Avendaño, Pedro, De exequendis mandatis Regum His-paniae… Madriti: Apud Petrum Madrigal, 1593, No. de sistema: 000320864, Clasificación: 340.1 N86; Planis Campy, David de, L’ovvertvre de L’escolle de philosophie transmvtatoire metalliqve… París: Charles Sevestre, 1636, No. de sistema: 000326776, Clasificación: 540.112 P52; Rauch, Nicolas, Voyages… [s.l.]: Servir, 1793, No. de sistema: 000326604; Gessner, Salomon, Oeuvres completes de M. Gessner… París: Chez Patris... Gilbert ..., 1796, No. de sistema: 000321304, Clasificación: 838S
24
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
correspondencia con escritores como Max Aub, Mario Benedetti, Jorge Luis Borges, Luis Buñuel, Alejo Carpentier, Henry Kissinger y Diego Rivera, entre varios más.
Carlos Monsiváis
Supongo que aquí hay entre veinte y treinta mil volúmenes.Diario le dedico un tiempo a arreglarla, pero es un desastre,
porque me topo con un libro que me interesa y me pongo a leerlo.Por lo general prefiero los libros en ediciones recientesque estén actualizadas, porque las primeras ediciones
son complicadas de leer.En épocas recientes me he vuelto bibliófilo, antes era bibliómano.
Entre las joyas de mi bibliotecahay libros que datan de principio de siglo xix,
y la primera edición de las obras de San Juan de la Cruz.Paso alrededor de seis horas en mi biblioteca,
una arreglando y cinco leyendo.
Carlos Monsiváis.51
Carlos Monsiváis nació en la Ciudad de México, el 4 de mayo de 1938. Estudió en las facultades de Economía y de Filosofía y Letras de la unam. Su obra giró en torno de la crónica, el ensayo y la narrativa y se manifestó en publicaciones periódicas como Novedades, El Día, Excélsior, Uno Más Uno, La Jornada, El Universal, las revistas Proceso, Eros, Personas, Nexos, Letras Libres, Este País, entre otras publicaciones. Fue secretario de redacción en las revistas Medio Siglo y Estaciones, director del suplemento La Cultura en México y director de la colección de discos Voz Viva de México de la unam. Recibió varias becas como la del Centro Mexicano de Escritores, del Cen-tro de Estudios Internacionales de Harvard y la del “Fideicomiso para la Cultura”.52 Monsiváis murió el 19 de junio de 2010. Justamente por su amplia labor periodística, la obra escrita que dejó es muy abundante, pero no la expondremos aquí porque excede los alcances de este apartado
G47; Genlis, Stéphanie Félicité, La botanique…, Madame de Genlis, París: Chez Maradan libraire, 1810, No. de sistema: 000321195, Clasificación: fre 843 G45 B67.
51 Citado en Glantz (2008:117). Texto aparecido por primera vez en Este País, s/a, reseña a propósito de la obra de Corina Amelia de Fernández Castello, Entre libros, México, Landucci, 2007.
52 Información tomada de la página <https://www.escritores.org/biografias/106-carlos-monsivais>.
25
Tras las huellas de seis biblioTecas personales: una inTroducción
Uno de los elementos que han dado valor a su acervo, además del prestigio de su poseedor, es lo que se señala en el dictamen de compra:53 “Esta colección […] conjunta algunas obras que son clara muestra de las tendencias de varios movimientos culturales de México. En particular, su hemeroteca tiene un valor singular, así como varios libros del siglo xIx”.54 La biblioteca de Monsiváis está integrada por 50 mil materiales (25 mil volúmenes de libros y el otro tanto de materiales en distintos formatos, sobre todo publicaciones periódicas). Los géneros que des-tacan son la literatura, principalmente cuento, teatro, novela y poesía, dramaturgia y narrativa,55 y también numerosos temas de la cultura universal y popular mexicana y latinoamericana.
Además de libros de arte y obras en gran formato tiene una im-portante colección de cine, fotografía artística y ciencias sociales. Son muchos los libros autografiados que tiene: Elías Nandino, Salvador Novo, Fernando Benítez, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Eliseo Diego, Manuel Álvarez Bravo, Vicente Leñero, Daniel Sada, Margo Glantz y Elena Poniatowska, entre otros más.
La hemeroteca cuenta con colecciones de revistas de México y el extranjero como Tiempo, Siempre, Sur, Heavy Metal, mad, Proceso, Esqui-rre, Somos, Rino, Architectural Digest, Universal ilustrado, Semana ilustrada, Fantoche, Revista de Revistas. Es preciso señalar que también tiene cómics como Pepín, La pandilla, The Spirit y La Familia Burrón.
Algunas de las obras antiguas, raras y curiosas de su acervo son: Conquest of Mexico, con ilustraciones de Miguel Covarrubias;56 Juárez y su tiempo de Justo Sierra (1905);57 Obras espirituales de San Juan de la Cruz (1703);58 Pensil americano florido en el rigor del invierno de Ignacio Carrillo y Pérez (1845);59 Escritores y poetas sudamericanos de Francisco Sosa (1890);60 Recreación filosófica o diálogo sobre la filosofía natural para la instrucción de personas curiosas (1877);61 Panorama mexicano: Luchas, costumbres y su-
53 El fondo fue adquirido el 15 de junio de 2012 e inaugurado el 21 de noviembre de 2012.54 Dictamen de avalúo, 11 de agosto al 25 de octubre de 2010.55 Vargas (2012).56 Prescott [1949?].57 Sierra (1905).58 Jvan de la Crvz (1703).59 Carrillo y Pérez (1845).60 Sosa (1890).61 Almeida (1787).
26
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
persticiones de un pueblo heroico de Carleton Beals;62 El paraíso perdido de John Milton (1863);63 Red de Bernardo Ortiz de Montellano;64 Historia de América Española de Carlos Pereyra;65 El crimen de Santa Julia: Defensa gráfica de Francisco A. Serralde (1899);66 El café de nadie de Arqueles Vela;67 y Liberales ilustres mexicanos de Enrique M. de los Ríos (1890).68
Luis Garrido Díaz69
En mis figuraciones sobre su persona,ahora que lo he estudiado en sus libros
—que es como hay que estudiar a los escritores—,pienso que mi dilecto amigo [Luis Garrido] va repitiendo
cotidianamente para sí la frase de Azorín:“Solo la bondad, la bondad para todos,
la bondad en todas ocasiones puede salvarnos...Antes que llegue el naufragio ineluctable,
abramos nuestro pecho a la bondad”.
Isidro Fabela70
En la biblioteca personal de Luis Garrido Díaz convergen tanto su acervo como el de su hijo Luis Javier Garrido Platas, ambos juristas vinculados con la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis Garrido Díaz, nacido en 1898 en la Ciudad de México, realizó estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, se tituló en Derecho en la Escuela Nacional de
62 Beals (1942).63 Milton (1883).64 Ortiz de Montellano (1925).65 Pereyra (1920).66 Serralde (1899).67 Vela (1926).68 Enrique M. de los Ríos... et al. (1890).69 Este apartado está basado casi en su totalidad en el artículo de Adriana Mira Correa,
“Donación de colecciones a la Biblioteca de México”, El Bibliotecario, año 15, n. 104 (febrero-abril/2017), 27-32. También se consultó la nota biográfica de Luis Garrido hecha por Francisco Monterde que aprece en José Luis Martínez (ed.), Semblanzas de Académicos. Antiguas, recientes y nuevas (2004b: 219-220).
70 Contestación de Isidro Fabela al discurso de recepción de Luis Garrido leído por su autor, ante la Academia Mexicana de la Lengua, el 11 de junio de 1956. Isidro Fabela, “Constestación al Discurso [de Luis Garrido], Memorias de la Academia Mexicana correspondiente de la Española (Discursos Académicos), tomo XV, México, Editorial Jus, 1956, 289.
27
Tras las huellas de seis biblioTecas personales: una inTroducción
Jurisprudencia y realizó una maestría en Filosofía en la Escuela Nacio-nal de Altos Estudios. Con una gran vocación académica, se dedicó a la docencia durante varios años impartiendo clases en diversas insti-tuciones. Fue fundador de la Asociación Mexicana de Universidades. Obtuvo doctorados por la Universidad Veracruzana, la unam y la Western University. Asimismo, fue rector de la unam de 1948 a 1953 y durante su gestión se llevaron a cabo acontecimientos fundamentales para la Máxima Casa de Estudios como la colocación de la primera piedra para la construcción de la Ciudad Universitaria (1950), correspondiente a la Facultad de Ciencias Políticas, la conmemoración del IV Centenario de la Universidad (1951), y la inauguración oficial de la Ciudad Universitaria el 20 de noviembre de 1952.
Perteneció, entre otras instituciones, a la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y al Ateneo de Ciencias y Artes de Méxi-co. La Academia Mexicana lo nombró correspondiente el 22 de abril de 1955, y al ascenderlo a académico de número (1956) ocupó la silla xxII, que al morir había dejado vacante Francisco Castillo Nájera. A su discurso, acerca de “La criminología en la obra de Cervantes”, dio respuesta don Isidro Fabela. Fue el sexto tesorero de la corporación y desempeñó ese cargo desde el año de 1960 hasta su fallecimiento, ocu-rrido el 19 de octubre de 1973, en París, Francia, cuando se disponía a regresar a México.
Fundó y dirigió la revista Criminalia, de la que fue colaborador asiduo. Narrador y ensayista, escribió estudios sobre temas jurídicos, impresiones de viajes, discursos y prólogos, acerca de obras, artistas y escritores de México y España. Publicó más de veinte obras entre las que se pueden citar: El valor doctrinario de la Revolución mexicana (1946), Notas de un penalista (1947), Espíritu de Francia (1947), Trasuntos de Egipto (1951), Discursos y mensajes (1952), Ensayos penales (1952), Alfonso Reyes (1954), Itinerario de amor (1954), Voces de Francia (1957), Evocaciones de Italia (1958), Visión de Israel (1959), Antonio Caso. Una vida profunda (1961), La sonrisa de París (1962), José Vasconcelos (1963), Días y hombres de España (1966), Venecia la incomparable (1966), Discursos conmemorativos (1966), Azorín (1967), Mensajes a un joven estudiante universitario mexicano (1968), Carlos Pereyra (1969), Saturnino Herrán (1971), Memorias (pós-tumo) (1974).
Luis Javier Garrido Platas (1941-2012), originario de la Ciudad de México al igual que su padre, estudió en la Escuela Nacional Prepara-toria, se tituló en Derecho y también tuvo una importante trayectoria
28
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
como docente. Realizó estudios de posgrado en la prestigiosa Univer-sidad de París I (Pantheon-Sorbonne), donde obtuvo el doctorado en Ciencia Política. Garrido Platas se desarrolló en un entorno familiar de intelectuales como Antonio Castro Leal, Isidro Fabela y José Vasconcelos. A partir de la biblioteca de su padre, Garrido Platas formó una biblioteca con obras adquiridas, muchas de ellas en las librerías de viejo tanto de la calles de Donceles, en la Ciudad de México, como las de Cuesta de Moyano, en Madrid. Forman parte también de este importante acervo las tesis de licenciatura y doctorado escritas por el propio Garrido Platas.
La colección de estos dos destacados bibliófilos, integrada por cerca de 31 mil volúmenes, además de fotografías, revistas, objetos personales y mobiliario, es reflejo no solo de su formación y actividad profesionales, sino de sus preferencias e intereses muy personales, entre ellas la tau-romaquia y el cine, como se puede constatar en la diversidad de libros sobre estos temas y en particular las monografías dedicadas a directores, actores e historias del cine mundial. La biblioteca abarca también temas como derecho, filosofía, historia, sociología, política, educación, arte, literatura mexicana, española, francesa, norteamericana e inglesa.
La biblioteca de los Garrido, cedida por la generosidad de Elena Garrido Platas, hija del doctor Luis Garrido Díaz, contiene también li-bros relevantes dedicados por reconocidos autores. Las obras completas de Alfonso Reyes, también autografiadas, son muestra de la cercanía entre Luis Garrido padre y el poeta, sobre quien escribió un interesante estudio publicado por la Imprenta Universitaria en 1954.
De especial importancia son también los documentos y piezas de archivo que dan testimonio de la trayectoria del ex rector de la unam, Luis Garrido: todos los títulos de los libros escritos por él, fotografías, diplomas, condecoraciones entregadas por gobiernos de diversos paí-ses y una carpeta relativa al proyecto de la construcción de la Ciudad Universitaria, que incluye fotografías y croquis.
Organización de esta obra
El libro cuenta con cinco capítulos organizados en tres apartados. El primer aparado inicia con el capítulo “Los editores y sus lecturas: una reflexión del oficio impresor desde las bibliotecas personales” de Mau-ricio Sánchez Menchero, en donde se investiga, a partir de seis campos temáticos, la bibliografía de contenido científico y técnico relacionada
29
Tras las huellas de seis biblioTecas personales: una inTroducción
con la producción editorial que aparece en tres de las seis bibliotecas personales. Así, se ha tomado en cuenta un contexto socioeconómico de la edición y de la circulación de libros, particularmente en los casos de José Luis Martínez, Jaime García Terrés y Alí Chumacero que trabajaron en el Fondo de Cultura Económica; los dos primeros como directores, el último como corrector y editor. Es decir, interesa conocer y explicar cómo estos lectores se autoformaron en las artes editoriales y cómo produjeron varias colecciones de libros y revistas, además de escribir y editar su propia obra.
Marina Garone Gravier, en su capítulo “El libro antiguo mexicano en las bibliotecas personales de la Biblioteca de México”, se dio a la tarea de identificar los impresos editados e impresos en Nueva España de cinco bibliotecas personales de la Biblioteca de México. Con ello, su autora logra enlazar el conjunto de libros localizados con una historia más amplia del coleccionismo del libro impreso mexicano colonial. Asimismo, a partir de la selección y análisis de una muestra, logró ca-racterizar los rasgos del coleccionismo y la bibliofilia de sus poseedores, con proyectos previos de la historia de las bibliotecas, en particular, ver el papel que jugaron los ex libris y las encuadernaciones, además de poder comparar comportamientos comunes en esas prácticas, entre los propietarios.
El segundo apartado está compuesto por los ensayos de Salazár Velázquez y Flores Villela. En el capítulo “Apuntes sobre libros de autores militares de la época de la Revolución en las bibliotecas de Antonio Cas-tro Leal y Luis Garrido”, se dirigió al seguimiento de dos intelectuales con acervos bibliotecarios muy próximos debido a que compartieron la formación como abogados y también su trabajo como rectores de la unam. Pero, sobre todo, interesa a su autor reflexionar sobre la presen-cia de obras de generales que participaron en la Revolución mexicana como Juan Manuel Torrea, Miguel Ángel Sánchez Lamego, Vito Alessio Robles, Francisco L. Urquizo y Felipe Ángeles.
Carlos Arturo Flores Villela, en su capítulo “El tema cine y su con-sulta en una biblioteca personal. El caso de Carlos Monsiváis”, se abocó al estudio de la bibliografía y la hemerografía contenida en el acervo del máximo experto mexicano en cuanto a cine, como gustaba reconocer Carlos Fuentes, materializado en le biblioteca “monsivasiana”, referida en los estudios visuales, particularmente al mundo de la cinematografía.
Finalmente, en “Acercar al lector: políticas de difusión cultural en torno a las bibliotecas personales de la Biblioteca de México”. Minerva
30
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Rojas Ruiz estudió la política de difusión cultural de la Biblioteca de México, en particular las actividades organizadas por la institución referidas a las cinco bibliotecas personales que están bajo su resguardo, o que emplean materiales provenientes de estas para apoyar exposicio-nes, lecturas en voz alta, conciertos, obras de teatro y otras acciones que hacen de la biblioteca un espacio no solo de lectura, sino de acceso a la cultura en general y a las artes académicas en particular.
Antes de concluir este apartado queremos reconocer el trabajo de todos las y los investigadores y alumnos que participaron en el desa-rrollo de este proyecto. En particular, agradecemos el trabajo de las y los becarios Alejandra Mejía Rodríguez, Raquel Villegas Suárez, Karina Moyao González, Juan Carlos Lojero Espinosa y Fernanda de la Peña Juárez. Esperamos que la experiencia del análisis de los libros dentro de las bibliotecas haya dejado sembrado en todas y todos el deseo de convertirse en futuros académicos especialistas en la cultura escrita.
Puede señalarse, entonces, que con este libro se abre un conjunto de posibilidades para el estudio interdisciplinario, a la vez que sistemático y riguroso, de uno de los conjuntos bibliográficos más ricos, diversos y representativo de las letras, las artes, la historia y la cultura mexicanas del siglo xx, en los ojos de sus antiguos poseedores.
Referencias
Libros raros, curiosos y antiguos
Alemán, Mateo. 1604. Vida del picaro Gvzman de Alfarache. Brvcellas: Juan Mommarte. No. de sistema: 000008785. Clasificación: 251 V35 1579.
Almeida, Teodoro de. 1787. Recreación filosófica… Madrid: Imprenta de la Viuda de Ibarra. No. de sistema: 000308076. Clasificación: fre 101 A45.
Aristoteles.1692. La Poëtique D’Aristote. París: [D’Antoine Lambin] . No. de sistema: 000116528. Clasificación: 808.1 A74. [Por cuestiones de espacio, las referencias a los títulos de los libros de la BdM se darán de modo abreviado].
Beals, Carleton.1942. Panorama mexicano… Santiago de Chile: Zig-Zag. No. de sistema: 000066866. Clasificación: 917.2 B42.
31
Tras las huellas de seis biblioTecas personales: una inTroducción
Carrillo y Pérez, Ignacio1845. Pensil americano… México: Impr. A Cargo de Manuel N. De la Vega. No. de sistema: 000310414. Clasificación: fre 232.917 C37.
Enrique M. de los Ríos... et al. 1890. Liberales ilustres mexicanos de la reforma y la intervención. México: Imprenta del Hijo del Ahuizote. No. de sistema: 000080642.
Escolar, Hipólito. 1990. Historia de las bibliotecas. Madrid: Fundación Germán Sánchez.
Gessner, Salomon.1796. Oeuvres completes de M. Gessner… París: Chez Patris... Gilbert ... No. de sistema: 000321304. Clasificación: 838S G47.
Genlis, Stéphanie Félicité.1810. La botanique…, Madame de Genlis, París: Chez Maradan libraire. No. de sistema: 000321195. Clasificación: fre 843 G45 B67.
Illescas, Gonzalo de. 1583-1630. Historia pontifical y católica… Martín de Victoria M. No. de sistema: 000320897. Clasificación: 282 I45.
Juan de la Cruz. 1774. Obras espirituales que encaminan a una alma… Pamplona: Pascal Ibáñez. No. de sistema: 000304843. Clasificación: FRE 248.22 J82 1774.
Jvan de la Crvz. 1703. Obras espirituales… Pamplona: Pascal Ibañez, 511, 23, (ca. 36) p.; 30 cm. T1. No. de sistema: 000318079. Clasificación: fre 248.22 J82.
Milton, John. 1883. El paraíso perdido. Barcelona: Nueva San Fran-cisco. No. de sistema: 000304877. Clasificación: fre 821 M54 P374 1883.
Mondani, Cervelli.1591. Il theatro de vari, e diversi… Venetia: Appreffo Gio. Battifta Somafco. No. de sistema: 000326367. Clasificación: fre 852 M66 T53.
Núñez de Avendaño, Pedro.1593. De exequendis mandatis Regum Hispa-niae… Madriti: Apud Petrum Madrigal. No. de sistema: 000320864. Clasificación: 340.1 N86.
Ortiz de Montellano, Bernardo. 1925. Red. México: Contemporáneos. No. de sistema: 000041584. Clasificación: 861M O776 R42.
Pereyra, Carlos. 1920. Historia de America Española. Madrid: Edit. Saturni-no Calleja. No. de sistema: 000030389. Clasificación: 980.013 P47.
Planis Campy, David de. 1636. L’ovvertvre de L’escolle de philosophie transmvtatoire metalliqve… París: Charles Sevestre. No. de sistema: 000326776. Clasificación: 540.112 P52.
32
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Prescott, William Hickling. [1949?]. A history of the conquest of Mexico. New York: Heritage Press. No. de sistema: 000336337. Clasificación: 972.02 P7385.
Rauch, Nicolas. 1793. Voyages… [s.l.]: Servir. No. de sistema: 000326604.Sales Ginori, Francisco de. 1793. Introducción a la vida devotai. Madrid:
Viuda de Ibarra, 1793. No. de sistema: 000117357. Clasificación: fre 863 A44 V52.
Serralde, Francisco A.1899. El crimen de Santa Julia… México: F. P. Hoeck y compañía, impresores. No. de sistema: 001024238. Clasificación: 347.07, S47.
Sierra, Justo. 1905. Juárez, Su obra y su tiempo. Mexico: J. Ballesca Y Cia. Sucs. Edit. No. de sistema: 000128185. Clasificación: 972.081 S53.
Sosa, Francisco. 1890. Escritores y poetas Sud-Americanos. México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1890. No. de sistema: 000110937. Clasificación: fre 928.61 S67 E72.
Tácito, Cornelio.1827. Œuvres de Tacito. París: L. G. Michaud, 1827. No. de sistema: 000107180. Clasificación: 878 T32 1827.
Toussaint Ritter, Manuel.1948. La Catedral de México y el Sagrario Metropo-litano… México: Porrúa. No. de sistema: 000044449. Clasificación: 726.6097253 T68 1973.
Vela, Arqueles. 1926. El café de nadie. Jalapa, Ver.: Horizonte. Clasifica-ción: 863M V445 C33 1926 Ej.2. No. de sistema: 4017946.
Bibliografía
Autores varios. 1956. Memorias de la Academia Mexicana correspondiente de la Española (Discursos Académicos), tomo xIv. México: Editorial Jus.
Autores varios. 1956. Memorias de la Academia Mexicana correspondiente de la Española (Discursos Académicos), tomo xv. México: Editorial Jus.
Autores varios. 1990. Celebración de José Luis Martínez en sus setenta años. Guadalajara: Editorial de la Universidad de Guadalajara, 38-40.
Autores varios. 2012. Historia social del conocimiento. Vol. ii. De la Enciclo-pedia a la Wikipedia. Barcelona: Paidós.
Burke, Peter. 2002. Historia social del conocimiento: de Gutenberg a Diderot. Barcelona: Paidós.
Burke, Peter. 2012. Historia social del conocimiento. De la Enciclopedia a la Wikipedia. Barcelona: Paidós.
33
Tras las huellas de seis biblioTecas personales: una inTroducción
Castañeda, Carmen. 2004. Lecturas y lectores en la historia de México. Mé-xico: CIesas-Colegio de Michoacán-uaem.
Castillo Gómez, Antonio. 2006. Entre la pluma y la pared. Una historia social de la escritura en los siglos de Oro. Madrid: Akal.
Cátedra, Pedro. 2004. Bibliotecas y lecturas de mujeres: siglo xvi. Salamanca: Instituto de Historia del Libro y de la Lectura.
Chartier, Roger y Guglielmo Cavallo (dirs.). 2001. Historia de la lectura en el mundo occidental. Madrid: Taurus.
Cisneros, Jorge. S.f. La Ciudadela Casa de Arte visual y letras. Cultura y Arte en México, 29: 32-41.
Darnton, Robert. 2003. Edición y subversión. Literatura clandestina en el Antiguo Régimen. México: Fondo de Cultura Ecónomica-Turner.
Darnton, Robert. 2006. El negocio de la Ilustración. Historia editorial de la Encyclopédie, 1775-1800. México: Fondo de Cultura Económica.
Eguiara y Eguren, Juan José de. 1996. Prólogos a la Biblioteca Mexicana. México: Fondo de Cultura Económica.
Escolar, Hipólito. 1990. Historia de las bibliotecas. Madrid: Fundación Germán Sánchez.
García Terrés, Jaime. 1995. Obras 1. Las manchas del sol, poesía 1953-1994, compilación de Rafael Vargas. México: Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas) / El Colegio Nacional.
García Terrés, Jaime. 1997. Obras 2. El teatro y los acontecimientos, com-pilación de Rafael Vargas. México: Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas) / El Colegio Nacional.
García Terrés, Jaime. 2000. Obras 3. La feria de los días (1953-1994). México: Fondo de Cultura Económica (Letras Mexicanas) / El Colegio Nacional.
García Terrés, Jaime. 2003. Iconografía [Alba C. de Rojo, invest. ico-nográfica y bibliogr.; José Emilio Pacheco present.; Rafael Vargas selec. de poemas]. México: fCe, El Colegio Nacional, unam, 60.
Garone Gravier, Marina. 2020. Las lecturas tipográficas de Alí Chuma-cero: un estudio a partir de su biblioteca personal. Revista Chilena de Diseño, RChD: creación y pensamiento, 5(8): 93-103.
Glantz, Margo. 2008. Bibliotecas privadas. Trama & texturas, 6: 117.Gómez Álvarez, Cristina. 2001. Lecturas perseguidas: el caso del padre
Mier. En Laura Suárez de la Torre, Emporesa y cultura en tinta de papel (1800-1860). México: Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mora y Universidad Nacional Autónoma de México.
34
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Gómez Álvarez, Cristina. 2009. Censura y revolución. Libros prohibidos por la Inquisición de México (1790-1819). Madrid: Trama Editorial.
Gómez Álvarez, Cristina. 2011. Navegar con libros. El comercio de libros entre España y Nueva España (1750-1820). Madrid: Trema Editorial-unam.
Grafton, Anthony. 1998. Los orígenes trágicos de la erudición: breve tratado sobre la nota al pie de página. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Guzmán Urbiola, Xavier. 2012. La Ciudad de los libros y las huellas del tiempo. Artes de México: Bibliotecas de la Ciudad de los Libros, 108: 40-55.
Herrera Kuri, Moramay y Alberto Arriaga. 2010. Alí Chumacero: curador de generaciones literarias. La Gaceta del Fondo, 479: 15, noviembre, México.
Krauze, Enrique. 2011. Discurso de inauguración de la Biblioteca José Luis Martínez, Biblioteca de México, 19 de enero.
Conaculta. 2012. La Ciudadela, la ciudad de los libros y la imagen. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Moleskine srl.
Leonard, Irving A. 2006. Los libros del conquistador. México: Fondo de Cultura Económica.
Martínez, José Luis. 2007. Repaso de mis libros. Para agradecer el homenaje de la Academia Mexicana de la Lengua. Revista Letras Libres, 99: 58-59, México.
Martínez, José Luis. [1984] (1987). El libro en Hispanoamérica: origen y desarrollo. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Martínez, José Luis. 2004a. Bibliofilia. México: Fondo de Cultura Eco-nómica.
Martínez, José Luis (ed.). 2004b. Semblanzas de Académicos. Antiguas, recientes y nuevas. México: Fondo de Cultura Económica.
McKenzie, D. F. 1991. La bibliographie et la sociologie des textes. Francia: Cercle de la Librairie.
Medina, José Toribio. 1913. La imprenta en México (1539–1821), 8 vols. Santiago de Chile: Impreso en la casa del autor.
Millares Carlo, Agustín. 1971. Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas. México: Fondo de Cultura Económica.
Millares Carlo, Agustín. 1986. Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas. México: Fondo de Cultura Económica.
Moreno de los Arcos. 1986. Ensayos de bibliografía mexicana. Autores, libros, imprenta, bibliotecas. México: unam.
35
Tras las huellas de seis biblioTecas personales: una inTroducción
Osorio, Ignacio. 1986. Historia de las Bibliotecas Novohispanas. México: sep.Petrucci, Armando. 1999. Alfabetismo, escritura, sociedad. Barcelona:
Gedisa.Redacción. 2017. Biblioteca de México: un oasis para la lectura. El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2017/06/29/biblioteca-de-mexico-oasis-para-la-lectura#imagen-1. Consultado el 12 de julio de 2019.
Rueda Ramírez, Pedro. 2005. Negocio e intercambio cultural: el comercio de libros con América en la carrera de Indias (siglo xvii). Sevilla: Univer-sidad de Sevilla.
Rueda Ramírez, Pedro e Idalia García. 2010. Leer en tiempos de la Colonia: imprenta, bibliotecas y lectores en la Nueva España. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Silva, Gabriela y Mariana López. S.f. Alí Chumacero y Jorge González en Tierra Nueva, exposición co-curada por para la Biblioteca de México. Recuperado de https://bibliotecavirtualdemexico.cultura.gob.mx/AliDuran.phpen la BdM.
Suárez de la Torre, Laura. 2010. Creación de estados de opinión en el proceso de Independencia mexicano. México: Instituto Mora-unam.
Tanck, Dorothy. 2005. La educación ilustrada 1786-1836. México: El Colegio de México.
Torre Villar, Ernesto de la. 1990. Breve historia del libro en México. México: unam.
Urrutia, Alonso y Ángel Vargas. 2011. Disponen acceso público al Fondo Bibliográfico José Luis Martínez. La Jornada, jueves 20 de enero, 3.
Vargas, Rafael. 2012. Bibliotecas de escritores. Artes de México, 108: 20-29, diciembre, México.
Wittmann, Reinhard. 2001. ¿Hubo una revolución en la lectura del siglo xvIII? En Cavallo, Giuglielmo y Chartier, Roger, Historia de la lectura en el mundo occidental. Madrid: Taurus.
Zaid, Gabriel. 2007. La biblioteca de José Luis Martínez. Letras Libres, agosto, México.
39
los edItores y sus leCturas: una reflexIón del ofICIo Impresor desde las bIblIoteCas personales
Mauricio Sánchez Menchero*
A veces les pareceríaque podría transcurrir armoniosamente una vida entera
entre aquellos muros cubiertos de libros,entre aquellos objetos tan perfectamente domesticados
que habrían acabado por creerlos hechos desde siemprepara que los usaran ellos únicamente,
entre aquellas cosas bellas y sencillas, suaves, luminosas.Pero no se sentirían encadenados a ellas:
ciertos días saldrían en busca de la aventura.Ningún plan sería imposible para ellos.
George Perec. Las cosas.1
Preámbulo
La pasión desbordada por la cultura escrita es el factor que impulsa al lector coleccionista a buscar el paradero de un libro y su contenido. Se establece así una constante persecución intelectual de rastros o hue-llas de ideas expresadas por autores en los infinitos párrafos escritos o en los trazos dejados por los libros en su circulación por imprentas o librerías, casa de subastas o librerías de viejo, bibliotecas u hogares. Dicha acechanza de referencias o de obras no cesa hasta que se da con su paradero y podríamos considerarla como parte de una neoicnología.2 Por eso, las imágenes retóricas del detective —mencionada por Carlo
* Seminario de Estudios de la Cultura Visual, CeIICH-unam.1 Perec (1967: 17).2 Ciertamente la icnología es una rama de la paleontología que estudia las pistas hechas
por organismos vivos sobre o en el interior de sustratos, mientras que la neoicnología se dedica al estudio de los trazos recientes de organismos vivos. Pero aun así, puede pensarse en una adap-tación al campo de la bibliología mediante la cual la neoicnología estaría dedicada al estudio de los trazos hechos por los lectores en las páginas de los libros.
40
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Ginzburg—3 o del cazador furtivo —referida por Michel de Certeau—4 nos sirven aquí para describir y comprender la actividad del lector en su aplicación de los cinco sentidos que, en el bosque de las letras y los significados, realizan disparos, colocan trampas o detectan huellas para apresar ideas, capturar pensamientos o aprehender conocimientos.5
Desde luego es necesario realizar una primera distinción entre las imágenes retóricas del detective o del cazador furtivo. Y es que existe una pequeña gran diferencia entre un investigador profesional o un montero experimentado, frente al policía que deambula por aceras o al acechador inexperto. En el ámbito de los lectores, puede distinguirse el descifrador que lee de manera obsesiva del “leyente” distraído o light. Igualmente, de los coleccionistas de obras escritas, puede decirse que existen diferencias entre la propensión desmedida a acumular material impreso a diestra y siniestra, que el gusto por coleccionar libros con conocimiento de causa, especialmente los raros y curiosos. Así, mientras a la primera actividad se le denomina llanamente como bibliomanía,6 al segundo modo de relacionarse con los libros es lo que se le considera como bibliofilia.
Pero volvemos ahora nuevamente a la imagen de las huellas que siguen los cazadores para dar con su presa o la que analizan los detectives para encontrar al sospechoso. Traemos esta imagen, la de las huellas, haciendo eco a lo que metodológicamente Carlo Ginzburg designó como “paradigma indicial”;7 es decir, las huellas como parte del proceso cog-noscitivo que vincula las pisadas y los rastros dejados durante la cacería o la indagación detectivesca. Por ello, para el microhistoriador italiano, el análisis historiográfico requiere partir de los indicios retrotrayendo o haciendo marcha atrás a través de la observación de los más mínimos rasgos. Tales señas, manifiestas en la actividad cinegética del cazador,
3 Ginzburg (1999: 140).4 Certeau (2007: 186).5 Sánchez Menchero (2012: 28).6 “El valor bibliofílico de un libro se establece según estos tres criterios: interés, belleza y
rareza. El interés pude radicar, por ejemplo, en poseer la primera edición de una obra, con su primer texto y con la presentación original, o bien en encontrar un ejemplar que haya pertenecido a un personaje importante, mejor aún si está dedicado, anotado, glosado, etcétera. En cuanto a la belleza, se persigue una buena tipografía, ilustración muy buscada, encuadernación atractiva que enriquezca la biblioteca. Finalmente, el libro raro o curioso, aquel del que se han tirado o del que quedan pocos ejemplares, o ejemplares que se distinguen de los demás por alguna peculiaridad.” José Martínez de Sousa, Diccionario de bibliología y ciencias afines, Asturias, Trea, 2004, 93.
7 Ginzburg (1999: 163).
41
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
también son las que aparecen en los indicios ficcionales que describía Arthur Conan Doyle y que Ginzburg pone de ejemplo.8
Para tener mayor claridad al respecto, citamos el caso descrito por Doyle en el relato “La corona de berilos” contenido en Las aventuras de Sherlock Holmes:
—Cuando yo llegué a la casa —continuó Holmes—, lo primero que hice fue examinar atentamente los alrededores, por si había huellas en la nieve que pudieran ayudarme. Sabía que no había nevado desde la noche an-terior, y que la fuerte helada habría conservado las huellas. […] cuando llegué al sendero de los establos, encontré escrita en la nieve una larga y complicada historia. Había una doble línea de pisadas de un hombre con botas, y una segunda línea, también doble, que, como comprobé con satisfacción, correspondían a un hombre con los pies descalzos. Por lo que usted me había contado, quedé convencido de que pertenecían a su hijo. El primer hombre había andado a la ida y a la venida, pero el segundo había corrido a gran velocidad, y sus huellas, superpuestas a las de las botas, demostraban que corría detrás del otro. Las seguí en una dirección y comprobé que llegaban hasta la ventana del vestíbulo, donde el de las botas había permanecido tanto tiempo que dejó la nieve completamente pisada. Luego las seguí en la otra dirección, hasta unos cien metros sendero adelante. Allí, el de las botas se había dado la vuel-ta, y las huellas en la nieve parecían indicar que se había producido una pelea. Incluso habían caído unas gotas de sangre, que confirmaban mi teoría. Después, el de las botas había seguido corriendo por el sendero; una pequeña mancha de sangre indicaba que era él el que había resultado herido. Su pista se perdía al llegar a la carretera, donde habían limpiado la nieve del pavimento.9
En nuestro caso de estudio, desde luego, se trataría no de seguir los rastros de sangre observados por algún cazador furtivo o por el detective Holmes, sino de los trazos de tinta manuscritos de autores, impresos por editores y leídos por algunos bibliófilos mexicanos relativos al tema especializado de la producción editorial.10 Un bosque de ideas o cono-cimientos que, para el lector cazador de Michel de Certeau, implican
8 Ibidem, 143.9 Doyle (2012: 218-219).10 Desafortunadamente no se pudieron consultar los archivos del Fondo de Cultura Eco-
nómica debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Será en futuros estudios donde se podrán confrontar estos primeros análisis.
42
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
seguir las huellas que indican sus diversas apropiaciones. Se trataría, por un lado, de la “marginalia” o comentarios acotados por el lector al margen de los libros o sus transcripciones en cuadernillos, a manera de citas, que luego pueden ser utilizados, ya como autores, en artículos o en libros. Por otro lado, de los materiales “trufados” o “testigos”, es decir, los apuntes y recortes resguardados, de forma aparentemente azarosa, entre las hojas de algún volumen. Por ejemplo, notas de compra, boletos de transporte o separadores de libro. Incluso, son de vital importancia, los elementos de adquisición de cada uno de los libros: información que se obtiene, por ejemplo, a partir de las dedicatorias o de las etiquetas de venta de alguna librería o casa de subasta.
Por eso mismo, nuestro estudio buscó dar cuenta de las huellas —“marginalia” o “testigos”— dejadas en los libros de las bibliotecas personales de José Luis Martínez, Jaime García Terrés, Antonio Castro Leal, Alí Chumacero, Carlos Monsiváis y Luis Garrido. Todo lo cual resulta interesante de entrada pues revela un mismo perfil lector: no es casual que en los seis acervos se encuentren obras de Conan Doyle. En particular destacan los numerosos volúmenes referidos a Sherlock Holmes como los 22 en la biblioteca de Castro Leal y los 19 en la de Luis Garrido. Aunque Carlos Monsiváis también supo hacerse de di-versas ediciones de la obra de Doyle, una de ellas editada en inglés y adquirida posiblemente en Texas, como se infiere de la información proporcionada por el testigo en él resguardado: un pase de abordar de un vuelo de San Antonio a la Ciudad de México por Mexicana (imágenes 1 y 2).11
Pero al lado de la obra detectivesca, y para concluir esta parte intro-ductoria, nos gustaría mencionar la presencia de nueve libros referidos al tema de la cetrería, de los cuales Garrido conservó cinco y Martínez un par. De estos últimos destaca La caza en España escrito en 1972 por el novelista y aficionado a la cacería Miguel Delibes. Y aquí nos atenemos a la figura retórica del mise en abyme, es decir, una construcción literaria donde, dentro de una narración, se imbrica un tema con otro similar. En este caso, podemos ver cómo Delibes habla de libros sobre cacería, obra que a su vez se conserva en la biblioteca de Martínez. En el capítulo “La caza hace un siglo”, el novelista hace referencia a la apropiación del contenido de ambos libros como un “cazador furtivo”:
11 Doyle (1986).
43
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
Un desconocido amigo, don José Rodríguez Barreto, me envía como obsequio desde Santa Cruz de Tenerife, donde vive, el libro de Enrique Pérez Escrich, Los cazadores, editado en Madrid, en la imprenta de Miguel Guijarro, allá por el año de 1876 […]. A dos semanas de distancia, mi viejo amigo Luis Moretón, me felicita las Pascuas con el ejemplar 204 de la obra de P. Balbuena, Historias de caza, escrito en 1898 y reeditado, en tirada numerada del 1 al 250, por Clan–Librería Club de Madrid, Colección “El Mirlo Blanco”, en el otoño de 1952. Ambas obras, de acuerdo con el gusto literario de la época, no son, por así decirlo, tratados de caza, sino recopi-laciones de cuentos, historietas y ripiosas aleluyas donde de algún modo se procura, para originales tan diversos, un común denominador cinegético. Esto no es óbice para que yo los haya devorado con pasión, buscando por debajo de la anécdota, elementos y datos que me ayudarán a reconstruir el fenómeno de la caza en la España del último cuarto del siglo xIx.12
Hasta el momento no sabemos si esta obra de Delibes llegó a manos de José Luis Martínez mediante su adquisición comercial en
12 Delibes (1972: 117-118).
Imágenes 1 y 2. Portada con ex libris y, testigo: pase de abordar, pp. 428 y 429.
Fuente: Biblioteca Personal “Carlos Monsiváis; fotos: Alejandra Medina.
44
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
alguna librería. En cambio, sí sabemos que el libro Lo que sé sobre cacería fue un regalo hecho en 1971 por su autor (imágenes 3 y 4), Pablo Andrade Díaz, a Antonio Castro Leal, tal y como se desprende de la dedicatoria con letra manuscrita: “Con toda estimación al Lic. […] Oct. 26. 1971”. Dicha entrega está colocada en una página que el autor dispuso con una dedicatoria impresa: “A todos mis amigos cazadores con todo respeto”. Lo que llama la atención de este volumen es que luego de pasar las hojas impresas que conllevan el título y la dedicatoria, se pueden hojear más de doscientas páginas muy bien resguardadas en forros de piel pero que solo conservan la blancura del papel porque ninguna está impresa. Seguramente se trata de una broma editada por Andrade que Castro Leal supo valorar como un libro en donde se confirmaba que su autor, en realidad, no sabía nada sobre el arte de la cacería.
Imágenes 3 y 4: Portada: Lo que sé sobre cacería de Pablo Andrade Díaz, y, dedicatoria: “Con toda estimación al Lic. Antonio Castro Leal. Oct.
16.1971”.
Fuente: Biblioteca Personal “Antonio Castro Leal”;
foto: Mauricio Sánchez Menchero.
45
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
Los indicios de los lectores
Ahora bien, específicamente para este capítulo se presentan los resulta-dos del análisis de “indicios” referidos, en esta ocasión, solamente a la bibliografía especializada en temas editoriales y cuyas muestras se han localizado en las bibliotecas pertenecientes principalmente a Martínez, a García Terrés y a Chumacero. Para ello se eligieron y consideraron solamente seis grandes temas —edición de libros, tipografía, papel, traducción, autor y bibliotecas—, vinculados con lo que Robert Darn-ton13 ha denominado como el “circuito de la comunicación”, pero que también puede nombrarse bajo el concepto de dispositivo editorial14 y en el cual pueden ubicarse las diversas tareas técnicas y profesionales en torno a la producción y al consumo libresco. Un mundo de especialistas en donde principalmente destacan, además de los autores, editores, traductores, correctores, tipógrafos, diseñadores, prensistas y otros especialistas técnicos, sin olvidar a los publicistas, libreros, bibliófilos y públicos lectores. Al respecto, un bibliófilo como Agustín Millares citaba lo que Rafael Calleja, hijo del fundador de la famosa editorial madrileña, le había dicho cómo “La actividad del verdadero, del com-pleto, del ideal editor […], tiene cuatro esenciales manifestaciones: una especulativa, en cuanto bibliófilo; otra artística, en cuanto a creador de formas bellas; otra económica, en cuanto industrial o productor; otra social, en cuanto elemento de eficaz influencia sobre el progreso espiritual de su país.”15
La búsqueda de los seis grandes rubros, antes mencionados, se dirigieron a la revisión de bibliografía referida a la edición de libros, a la tipografía, al papel, a la traducción, al autor y a las bibliotecas, con lo cual se obtuvo un total de 353 títulos clasificados en los acervos de las bibliotecas personales estudiadas. Desde luego, no es casual que lectores y autores como Chumacero, Martínez y García Terrés hayan terminado por trabajar en el Fondo de Cultura Económica; incluso, que los dos últimos fueran sus directores: José Luis Martínez en el periodo de 1976 a 1982, y Jaime García Terrés de 1983 a 1988; por su parte, Chumace-ro, a instancias de José Luis Martínez, a mediados de la década de los años cincuenta del siglo pasado, comenzó a trabajar como corrector de
13 Darnton (2008 : 274-275).14 López Santibáñez González (2015).15 Millares Carlo (1971: 159).
46
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
pruebas y experto tipógrafo para componer y formar libros.16 De hecho, el escritor nayarita se mantendría en dicha casa editorial a lo largo de su vida como escritor de solapas y cuartas de forro, pero también como gerente de producción siendo editor de libros para colecciones como “Tezontle”, “Letras mexicanas” y “Breviarios”, entre otras.17 Así, enton-ces, para enriquecer el estudio de estos bibliófilos mexicanos, resulta fundamental ubicarlos dentro de un contexto institucional amplio, o dispositivo editorial, que vaya más allá de la excepcionalidad de su mera semblanza personal.
Un primer dato relevante de esta revisión bibliográfica tiene que ver tanto con el número de libros especializados del que hicieron aco-pio estos bibliófilos, como con las diversas formas de lectura que les dieron. En cuanto al total de obras se puede observar cómo el acervo de Alí Chumacero fue el más prolijo con cerca de un centenar de títulos especializados y no repetidos en otros acervos, seguido por los de José Luis Martínez con 65 y Jaime García Terrés con 55. Ya con un número más reducidos se encuentran los acervos de Carlos Monsiváis, 26; An-tonio Castro Leal, 19, y Luis Garrido, 12 (cuadro 1). Ahora bien, hay que destacar que a estos totales se le han restado los volúmenes cuando se trata de títulos que se encuentran repetidos en dos o más acervos; pero incluso, si se sumaran los títulos repetidos en el conteo final, estos arrojarían el mismo orden en cuanto a posesión de libros especializados: Chumacero, Martínez, García Terrés y los demás.
No obstante, para matizar el total de obras por tema editorial antes señalado, conviene tomar en cuenta qué libros fueron impresos y adquiridos por los tres bibliófilos entre 1976-1988, periodo de las direcciones de Martínez y García Terrés al frente del Fondo de Cultura Económica. Así, de los seis temas seleccionados: Martínez tiene un total de 17 volúmenes con diez referidos específicamente al tema de la edi-ción de libros y cuatro al del autor; en cambio, Chumacero cuenta con 15 obras de las cuales nueve son sobre edición y un par de ellos sobre tipografía ,y, finalmente, de los 14 libros de García Terrés, una decena versan sobre el tema de la traducción y tres tratan la edición.
16 Con referencia a las artes tipográficas, Alí Chumacero conservó en su biblioteca 13 títulos, de los cuales dos son celebratorios del “Día del tipógrafo” e impresos por el Sindicato Industrial de Trabajadores de Artes Gráficas de la República Mexicana, en 1949.
17 Ali Chumacero et. al (2008: 32).
47
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
Cuadro 1. Libros especializados en el mundo editorial ubicados en bibliotecas personales.
Edición de libros
Tipografía Traducción Papel Autor Bibliotecas Subtotales
J. L. Martínez 43 / 30 4 / 6 3 / 1 5 / 4 4 / 2 6 / 4 65 / 47
J. García Terrés
22 / 7 9 / 4 15 / 4 –– 9 / 0 0 / 2 55 / 17
A. Chumacero 77 / 28 9 / 4 1 / 2 4 / 0 3 / 2 3 / 1 97 / 37
C. Monsiváis 17 / 10 –– 2 / 3 3 / 1 1 / 0 3 / 4 26 / 19
A. Castro Leal 2 / 12 7 / 3 7 / 0 0 / 4 3 / 0 0 / 2 19 / 21
L. Garrido 11 / 7 –– –– –– 3 / 0 0 / 1 14 / 8
P. González Pedrero
1 / 7 –– –– –– –– 0 / 2 1 / 9
A. Zabludowsky
2 / 0 –– –– –– –– –– 2 / 0
Varios 48 6 5 5 (2 sin fondo)
2 6 74
Totales 223 35 33 19 25 18 353
Nota: En cursivas el total de libros repetidos en dos o más acervos.Fuente: Elaboración propia.
Otro dato importante, y aquí recurrimos nuevamente a la imagen de las huellas que siguen los cazadores y los detectives, al igual que nuestros bibliófilos, está referido a las diferentes formas de hacer “marginalia”, así como los diversos tipos de testigos o dedicatorias. Un ejemplo de esto último proviene de la obra Breve historia del libro en México,18 de Er-nesto de la Torre Villar, cuya dedicatoria está hecha por el autor para Martínez —“hombre sapientísimo en estos / afanes y de cuyo saber me he / aprovechado para elaborar este libro / resumen”—, y ya al interior del mismo se encuentra “trufado” un recorte de prensa donde viene publicado lo que parece ser el resumen del discurso “El libro”, de Jor-ge Luis Borges19 (imágenes 5 y 6). En cuanto a las anotaciones hechas por José Luis Martínez, hay que señalar que si en sus años mozos tuvo
18 Torre Villar (1987).19 Borges (1982), la reproducción editada en el periódico ¿unomásuno? [7/02/82]; casual-
mente la fecha de su publicación en la prensa fue la misma de la consulta hecha por nosotros en la biblioteca de José Luis Martínez solamente que 36 años después.
48
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
la costumbre —como apunta su hijo Rodrigo Martínez— de anotar su nombre en sus libros, pronto comenzó a considerarla bárbara, “y nunca cayó en la tentación de mandarse hacer un Ex–Libris”.20
Imágenes 5 y 6. Ernesto de la Torre Villar, Breve historia del libro en México, dedicatoria: “Para José Luis Martínez, hombre sapientísimo
en estos afanes y de cuyo saber me he aprovechado para elaborar este resumen. Con afecto de Ernesto de la Torre Villar [firma],
(p. blanca), y, testigo: recorte de prensa ‘Uno más uno’ con el texto “El libro” de José Luis Borges [07/02/1982], pp. 66 y 67.
Fuente: Biblioteca Personal “José Luis Martínez”;
fotos: Alejandra Medina.
El apuntar discretamente sus libros fue una costumbre que po-siblemente Martínez leyó en El libro. Epítome de la bibliología, escrito y publicado en 1946 por su coterráneo jalisciense, el historiador Juan Bautista Iguíniz. Este autor, nacido en 1881, muy pronto se vio invo-lucrado en el arte de la imprenta, entre otras razones, debido a que su padre, José María Iguíniz, fue un conocido impresor de Guadalajara del cual aprendió el oficio de editor y encuadernador. De su padre también asimiló el apreciarlos como objetos de respeto tal y como deja ver en el
20 Martínez Baracs (2010: 14).
49
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
decálogo del bibliófilo escrito por él mismo y que expresan, por ejemplo, preceptos como el “vII. Trata los libros con el cuidado que exige todo objeto precioso y delicado… [o el] vIII. Úsalos con toda delicadeza y respeto, anótalos con discreción; jamás los tomes con las manos sucias”.21 De hecho, el ejemplar de Iguíniz conservado por Martínez, no tiene marcas de lectura.
Conviene señalar que la marginalia de Martínez arroja una constan-te de respeto casi religioso: a lo mucho, una línea de lápiz trazada en los márgenes de forma vertical y que señala una o varias oraciones.22 Esta parquedad en las anotaciones de Martínez ciertamente limita nuestra apuesta por seguir las huellas de sus lecturas; apenas es un porcentaje mínimo de libros los que hemos revisado dentro de una amplia colec-ción de títulos que reúne diverasas temáticas y, por lo mismo, podemos augurar distintos tipos de lecturas y de apuntes al margen. En todo caso, se puede conjeturar que no fueron hechos por Martínez los recortes de varios elementos tipográficos y de diseño encontrados en el catálogo Specimen book and illustrated price book de Palmer & Rey (1892) (imágenes 7 y 8), y sí, en cambio, la anotación manuscrita “27 años”, referidos al tiempo transcurrido desde que se estableció este negocio hasta conver-tirse en una compañía empresarial.
En cuanto a las características de la marginalia de Martínez, se puede observar que algunas de sus marcas le sirvieron para anotar fe-chas o hacer correcciones a erratas tipográficas o de contenido. Un par de ejemplos de esto último provienen de dos libros: uno ajeno y otro de su propia autoría. El primero corresponde a la obra de Fernando Rodríguez Díaz, El mundo del libro en México,23 en donde señala en las páginas 106 y 107 una errata cometida con el nombre del agustino español afincado en Nueva España, Alonso de la Veracruz; ello fue po-sible a partir del pie del grabado en donde se reproducía la portada de Dialectica resolutio (1554). En cambio, en Jaime Torres Bodet 1902-2002, un volumen conmemorativo con fotos y un cuadernillo biográfico del que fuera secretario de Educación Pública y antiguo jefe de José Luis Martínez, se encuentra una errata restringida a una letra “e” que indica,
21 Iguíniz (1946: 279-280).22 Antonio Castro Leal también utilizaba el mismo estilo de la línea vertical trazada a lápiz
y a lo largo de una o varias frases como puede verse en el libro de Alexander Fraser Tytler Wood-houselee (1907), Essay on the principles of translation.
23 Rodríguez Díaz (1992).
50
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
en la página 30, justo en la frase: “Su misma vida personal e incluso sus efectos…”. Así, Martínez indica que se cambie por una “a” para corregir la frase como “Su misma vida personal e incluso sus afectos…”; también indica un cambio en la frase en la página 47 (imagen 9): “He llegado a un instante en que no puedo, a fuerza de enfermedades, seguir fingiendo que vivo. A pasar día a día la muerte…”, en donde Martínez anota: “A esperar día a día la muerte…”.24
En cuanto a la marginalia de Jaime García Terrés puede decirse que no es abundante, pero sí más visible que la de Martínez. Pueden ser subrayados con lápiz rojo, como los nombres del gremio editorial francés que aparecen en el libro de Frantz Calot, L’art du livre en France des origines à nos jours. Otro ejemplo son las marcas dejadas por el poe-ta en el libro de John Baker, Low cost of bookloving (1958). El pequeño libro es una especie de catálogo del editor. Hay párrafos señalados que tienen que ver con la lectura y el amor a los libros. Al final se señalan algunos volúmenes del catálogo quizás como metas que se propuso
24 Jaime Torres Bodet 1902-2002, VV.AA. (2002b).
Imágenes 7 y 8. Portada de Specimen book and Price List of Printing Material, Palmer & Rey’s, y, recorte de un elemento tipográfico, (s/p).
Fuente: Biblioteca Personal “José Luis Martínez”.
Foto: Mauricio Sánchez Menchero.
51
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
García Terrés para traducirlos y publicarlos en el Fondo de Cultura Económica. De hecho, una marca de lectura de García dejada en la pá-gina 22 (imágenes 10 y 11), en la obra de Baker, apunta la importancia de estar al tanto de los catálogos de publicaciones a partir de los cuales debe disponerse del “[…] indescriptible proceso bien conocido en ‘el oficio’ como ‘ósmosis’, una variedad de presciencia, [es decir] tener el ‘olfato para un buen libro’”. 25 O incluso tener buen “ojo”, como se lee en un párrafo de la Historia del libro en donde Martínez dejó marcado cómo durante el romanticismo, poetas, novelistas y autores dramáticos se inspiraron en la Edad Media. Pero lo mismo hicieron los ilustradores y encuadernadores, quienes utilizaron las catedrales góticas como motivo decorativo, pues lo que buscaban era atraer visualmente “a un nuevo grupo de lectores, los jóvenes”.26
25 John Baker (1958: 22).26 Escolar (1996a: 16).
Imagen 9. Jaime Torres Bodet, 1902-2002, Secretaría de Educación Pública, corrección al texto hecha por José Luis Martínez, p. 47.
Fuente: Biblioteca Personal “José Luis Martínez”; foto: Alejandra Medina
52
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Imágenes 10 y 11. Portada: Low cost of bookloving: an account of the first twenty-one years of readers union de John Baker,
y, marcas hechas por Jaime García Terrés, p. 22.
Fuente: Biblioteca Personal “Jaime García Terrés”;
foto: Mauricio Sánchez Menchero.
Se puede decir, en cuanto a las anotaciones francas y sin temor, marcadas con lápiz, pero también con tinta que a veces dejan sus gotas como en el libro La primera imprenta en Toluca.27 En la marginalia de Alí Chumacero se observa un tipo doble de lectura: informativa cuando se trata de señalamientos, por medio de simples líneas horizontales, de aspectos editoriales, y correctiva cuando deja rastros del oficio que desarrollaría ampliamente como jefe de producción en el Fondo. Basta revisar, por ejemplo, el Catálogo de incunables de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, compilado por Lorna Lavery Stafford, para observar la maestría del poeta nayarita que se autodenominaba el “obrero de las letras”. Otro ejemplo proviene de un manual, Muestrario de tipos com-posición en linotipo, en donde Chumacero hace gala de su oficio como corrector de conjugaciones, artículos y signos de puntuación. Pero también sumaba información como muestra el siguiente caso (imagen 12): “Por ese tiempo hubo un librero famoso en la ciudad de Valencia: Cabrerizo”. Chumacero escribe “Mariano” que era el nombre de pila
27 Ruíz Meza (1949: 58).
53
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
de este personaje, justo al lado derecho, y también añade sus fechas de vida “1785-1888” en la parte central del texto.28 Un tercer ejemplo de marginalia proviene del libro Seudónimos, anagramas e iniciales de escri-tores mexicanos antiguos y modernos. Su autora, Juana Manrique de Lara establece un compendio de seudónimos, anagramas e iniciales utiliza-das por autores mexicanos y extranjeros publicados en libros, revistas o periódicos.29 Las marcas de Chumacero acompañan con una palomita el listado de más de 1,500 autores. Hasta ahora desconocemos cómo y para qué Chumacero llevó a cabo este palomeo. Lo que sí está claro es que su lectura era meticulosa como todo buen corrector.
Imagen 12. Emilio Fornet de Asensi, La imprenta en España, marcas hechas por Alí Chumacero, p. 28.
Fuente: Biblioteca Personal “Alí Chumacero”; foto: Andrea Alejandra Mejía Rodríguez.
El arte editorial y la colección en las bibliotecas personales
“[…] los libros son muchas cosas —ha dicho Robert Darnton–: objetos manufacturados, obras de arte, artículos de intercambio comercial y
28 Fornet de Asensi (1956: 28).29 Manrique de Lara (1954).
54
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
vehículos de ideas. De suerte que su estudio se derrama sobre numero-sos campos, tales como la historia del trabajo, el arte y el comercio”.30 También los libros, los demasiados libros pueden convertirse en algo terrorífico. Entre las pesadillas recurrentes que contaba Borges padecía, estaba aquella en donde aparecía queriendo “leer un texto [pero] luego las letras” empezaban a vivir, se multiplicaban, o se juntaban y formaban “pequeños bloques impenetrables”.31
Un problema similar, pero bajo otras condiciones, fue el que pade-ció José Luis Martínez. Resulta que, en 1961, al ser nombrado embajador en Perú tuvo que empacar, por aquel entonces, sus cerca de 20 mil libros en “más de cien cajas grandes”. Todo un arsenal que resguardó en la fábrica de textiles de su amigo León Davidoff, junto con las tablas de los libreros. El acomodo de libros fue una tarea que le llevó varios meses: Martínez tuvo “que sacarlos todos, agruparlos por materia y planear su instalación”. Una circunstancia caótica provocada por tantas cajas re-pletas o por llenar y con montones de libros apilados que, como dice el propio Martínez, le “hacían recordar las imágenes finales del Ciudadano Kane, con la bodega infinita de los objetos de arte”.32
Ya hemos señalado la diferencia que existe entre la bibliomanía y la bibliofilia, y cómo esta última fue un estilo de vida que llevó a cabo Martínez construyendo un acervo, no heredado, de más de cincuenta mil volúmenes —73 mil 500 piezas si se suman las obras bibliográficas y hemerográficas—33 reunidas a lo largo de 71 años (de 1936 a 2007).
30 Darnton (2008 : 273).31 Román Lejtman, Documenta, programa de televisión, 2006 [cita en 30 minutos]. Otra
pesadilla relativa a los libros es la que puede arrojar las dificultades de su almacenamiento, tal y como relata Paul Auster en su novela El palacio de la Luna; cuyo ejemplar se encuentra en la biblioteca de Carlos Monsiváis. En su texto, Auster narra el problema al que se enfrentó el joven Marc Stanley Fogg, protagonista de Paul Auster, al tener que organizar la herencia de su tío Víctor materializada en 76 cajas con cientos de volúmenes y que debía colocar en su apar-tamento de tamaño mediano “en el quinto piso de un edificio grande con ascensor… con una cocinita en el lado sureste, un armario empotrado, un cuarto de baño y un par de ventanas…”; desde donde y a través de una rendija de aire entre los dos edificios que había detrás, podía ver una diminuta porción de Broadway y un letrero de neón que componían las palabras “Palacio de la Luna”. La única ventaja del apartamento ubicado en la calle 112 Oeste es que no estaba amueblado, por lo cual Marc Stanley en vez de despilfarrar sus escasos fondos en cosas que no quería ni podía permitirse, se dedicó a convertir las cajas en piezas de “un mobiliario imagi-nario”. Auster (1999: 27).
32 Martínez (1996: 24).33 Tercero (2012: 58).
55
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
Por esto mismo, para Rodrigo Martínez la biblioteca de su padre posee “un fuerte sentido de unidad”, 34 adaptado en buena medida a la casa de Rousseau 53, en la colonia Anzures,
lo suficientemente grande, o más bien, con suficientes paredes para albergar la biblioteca, que ya había crecido de manera muy sustancial. Adaptada la casa […] y cubiertas las paredes por finos libreros barnizados, mi padre procedió a llenarlos. En la llamada “la Biblioteca”, gran estancia donde escribía mi padre, quedaron los libros de literatura mexicana, de historia mexicana, de arte mexicano y universal, los diccionarios y los discos (uso comillas al escribir “la Biblioteca” porque en realidad todos los cuartos de la casa: salvo los baños, se llenaron de libros y conforman la biblioteca, sin comillas) […]En un cuartito de abajo, el Estudio, o Cuarto de las Revistas, entre el garaje y el jardín, unos libreros blancos, sobre fondo verde, albergaron a las revistas literarias y los suplementos, de los siglos xIx y xx […].35
Atinadamente, Marco Antonio Campos apunta que una buena biblioteca es resultado de “cuando al bibliófilo se une el buen lector”, y como ejemplos ponía los casos, por él conocidos, de las bibliotecas de José Luis Martínez y Alí Chumacero que eran “sencillamente inolvida-bles. Si bien había entre los libros una cierta cantidad que no valía la pena, en general eran bibliotecas muy bien escogidas”.36 Ricos acervos que fueron construyéndose por la obsesión de sus dueños a lo largo del tiempo. Ahora se pueden consultar los volúmenes que conforman la biblioteca de Martínez, cuya piedra angular resultó ser un libro que el niño José Luis recibió como obsequio del cura de Amacueca, don José del Carmen Méndez, quien fuera su padrino de bautizo. A este curato, ubicado muy cerca del lugar de nacimiento de José Luis, en Atoyac, Jalisco, lo condujo el doctor Juan Martínez, su padre.
Debo haber visto en alguna mesa un librote —recuerda José Luis Martí-nez— que resultó ser la gran edición de las Obras espirituales de San Juan de la Cruz. A pesar de mi corta edad y escasa instrucción, el libro me
34 Martínez Baracs (2010: 44).35 Ibidem, 18-19. Conviene señalar que Martínez Baracs también albergó publicaciones
periódicas anteriores al siglo XX como la reedición de 1831 de las Gacetas de Literatura de México, del sabio José Antonio de Alzate.
36 Campos (2013: 46-47).
56
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
encantó. No creo haberlo pedido, pero debo haberlo simplemente visto con tal codicia que mi padrino me lo regaló. Es un libro imponente, de 32.5 x 24 x 6 cm.37
Al correr de los años, Martínez iría afinando y ampliando su acervo. Cuando llegó a los 18, se fue a estudiar la secundaria y la preparatoria en Guadalajara, él empezaría a comprar libros sistemáticamente “con el dinero que le mandaba su padre, el doctor Juan Martínez, en la li-brería Font y en librerías de viejo como la de Fortino Jaime. Uno de los primeros libros que se compró fueron tres de los cuatro volúmenes de la traducción y edición bilingüe de Las poesías de Horacio de Javier de Burgos, publicada en París en 184l”.38 Al dejar Guadalajara junto con algunos de sus amigos, se reunirían en la Ciudad de México ya como estudiantes de licenciatura, donde el joven Martínez estudiaba medicina por aquel entonces. Y
Como no coincidían los calendarios escolares y teníamos unos meses libres, convencí a Alí Chumacero de que los ocupáramos en la Biblioteca Nacional, entonces en la calle de Uruguay. Yo decidí leer a Garcilaso de la Vega y puse su nombre en la ficha de solicitud, añadiendo Poesías. El empleado me trajo un libro antiguo encuadernado que era nada menos que la edición de Sevilla, 1580, con las sapientísimas anotaciones de Fernando de Herrera. Durante varios días leí encantado los versos del toledano explicados por el mejor de sus comentaristas, otro gran poeta. Pienso que la frecuentación de este precioso libro me despertó el gusto por los libros antiguos y hermosos.39
Con el paso del tiempo, la bibliofilia de Martínez pasó de un gusto momentáneo en las bibliotecas, a materializarse en forma permanente: se convirtió en un consumidor de obras expuestas en la Librería Robre-do y en librerías de viejo donde fue consiguiendo ediciones originales de obras varias. Pero de igual forma sus viajes fuera de México, como su primera visita a Buenos Aires, le condujeron a conocer la librería
37 El libro —continúa la cita— “lo imprimió Francisco Lelfdall, en Sevilla, 1703, y es una edición notable porque en ella se recogen por primera vez toda la poesía y las obras en prosa de doctrinas mayores de San Juan de la Cruz…, así como las alegorías dibujadas por el santo y poeta místico y 60 láminas grabadas por Mathías Arteaga”. Martínez (2004: 3).
38 Martínez Baracs (2010: 13-14).39 Martínez (2004: 6).
57
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
L’Amateur, en la calle Esmeralda 882, en donde adquirió “un libro enor-me, de 52 cm. de altura, las Antigüedades mexicanas”.40 De esta forma, José Luis Martínez pudo reunir por sí solo el amplio acervo que conformó su biblioteca, aunque no ajeno a pérdidas como “un gran libro de coro en pergamino y una edición aldina de algún clásico, una primera edición del Periquillo, los tomitos blancos del Año Nuevo, de los años cuarenta del siglo xIx, y otras revistas literarias”41 que tuvo que vender para pagar el proceso de divorcio de su primera mujer.
Otra historia es la conformación de la biblioteca del poeta Jaime Gar-cía Terrés conformada por 20,000 volúmenes. El mismo escritor se encarga de contar que sus dos abuelos fueron hombres de letras, en particular, el paterno, Genaro García, quien “reunió una biblioteca mexicana cuya compra reusó Vasconcelos, y que hoy subsiste, bien cuidada, en la Uni-versidad de Texas” .42 Resulta que don Genaro, “maestro, editor, político y constructor de una de las mejores bibliotecas sobre México” falleció de forma prematura, y su viuda, con once hijos a cuestas, se vio en el apremio de vender lo que se convirtió en el rico oasis de obras latinoamericanas que es la biblioteca Nettie Lee Benson.43 Y es que “las siete toneladas que representaban los diez mil libros, dos mil periódicos y revistas, los quince mil folletos y las doscientas mil páginas manuscritas [gracias al pago de cien mil dólares] se subieron a un vagón rumbo a Texas y pusieron a esta universidad en el mapa de los estudiosos de América Latina”.44
Años más tarde, su padre, abogado de prestigio, supo invertir “la mayor parte de sus reservas pecuniarias… en libros raros y bellos”. Además, uno de sus primeros libros de lectura fueron los dos tomos que pertenecieron a su abuela materna: “la tercera edición de las Obras de Gustavo Adolfo Bécquer, con una ingenua dedicatoria, fechada en 1885, manuscrita por alguna amiga o profesora. Esos fueron —recuerda García Terrés— los primeros versos que en mi más temprana adolescencia leí
40 Ibidem, 7-8. Posiblemente se refiere al volumen de Roberto Villaseñor Espinoza, Atlas de las antigüedades mexicanas…, editado en 1978 y que se conserva en el acervo de su padre en la Biblioteca México.
41 Ibidem, 12. La primera edición de la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi de El periquillo sarniento, que se conserva en las bibliotecas personales de Chumacero, Castro Leal y Monsiváis corresponde al año de 1831; en el acervo de José Luis Martínez este mismo título es de una edición de 1949.
42 García Terrés (2012: 3).43 Vargas Escalante (2012: 28).44 Pont Lalli y Marcó (2019).
58
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
por gusto; no por requerimiento de la escuela.”45 Christopher Domín-guez rememora que “De niño, García Terrés fue el primer escritor a quien vi en su biblioteca y, años después, estaba en la lógica del teatro de los acontecimientos que a él le tocase comisionarme la hechura de mi primer libro, como le ocurrió venturosamente a otros escritores de una, de dos generaciones”.46
Otro derrotero es la colección bibliográfica de 46,000 libros re-unidos en la biblioteca de Chumacero. Una biblioteca construida con esfuerzo por el bibliófilo nayarita que desde muy niño comenzó a leer “primero en prosa y luego poesía” lo que le daba “una emoción que ya traía adentro, porque hay que expresar lo que todo el mundo siente”. El primero en experimentar y “pasar por penas” fue el propio poeta que cada vez que tenía alguna necesidad, que era todos los días, la transformaba en poesía.
Para mí —refería Chumacero— el hambre, la falta de dinero, me daban una nueva emoción, y en lugar de ponerme a llorar y decir: ¡Ay, pobre de mí, no he comido…!, le daba a las cosas un sentido poético. Claro que me daba hambre y me sentía de los mil demonios, pero en fin, pienso que la tristeza, la melancolía, el dolor mismo es una forma de conocimiento que el poeta debe aprovechar.47
Chumacero que gustó de la música de Johann Sebastian Bach, supo disfrutar del modo contrapuntístico del canon. Un estilo de composi-ción que puede ser trasladado en sus diferentes voces a lo largo de su trabajo como poeta, editor y coleccionista: así como el poeta aprendió a hacer de las contrariedades su poesía; el tipógrafo aprendió a hacer —como dijo de él Octavio Paz— “de la página un jardín de letras”,48 mientras que el bibliófilo aprendió a hacerse de ejemplares únicos que fueron llenando estantes hasta conformar su valiosa biblioteca. Cada voz
45 García Terrés (2012: 3). La edición de 1885 de Bécquer referida por García Terrés segu-ramente hace alusión a los dos títulos resguardados en la biblioteca personal de Antonio Castro: Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas, México, Librería y Papelería de M. Cambeses y Comp., 1885; Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas, Veracruz, Librería La Ilustración, 1885. La edición más tempra-na de Bécquer que se conserva en la biblioteca de García Terrés lleva por título Rimas autógrafas, Barcelona, Iberia, 1961.
46 Domínguez Michael (2004: 70)47 Espinosa (2008: 27-28).48 Octavio Paz, “El mago perfecto de las letras mexicanas”, en Chumacero et al. (2008: 16).
59
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
referida a la palabra se iba alcanzando una a la otra en su rutina diaria en forma de verso, en forma de corrección o de lectura atenta. Por eso no es de extrañar que después de una jornada de trabajo en el Fondo, Chumacero volviera a su casa, a su biblioteca, para seguir “manejando libros durante la tarde, durante la noche”.49 La conocía a detalle como lo demuestran sus huellas lectoras. El poeta Bernardo Ruiz recuerda cómo Chumacero gustaba de hablar con jóvenes escritores como él, así como Marco Antonio Campos y Luis, su hijo mayor. Un grupo, sin em-bargo, al cual Alí tenía que dejar cuando “llegaban Agustín Yáñez y José Luis Martínez a charlar con él y a tomar un whisky —o varios—”.50 Así, teniendo a la “biblioteca como telón de fondo. Muy de vez en cuando, si la conversación lo exigía, Alí se levantaba para buscar un libro y leer un párrafo o unos versos en voz alta.”.51
Tenemos entonces que tanto José Luis Martínez como Jaime García Terrés y Alí Chumacero fueron, los tres, bibliófilos con olfato libresco que de forma singular o familiar construyeron sus bibliotecas a lo largo del siglo pasado. Una actividad que lograron llevar a cabo gracias a un capital económico —los libros tienen una materialidad y un costo—, provocado desde luego, a sus persistentes hábitos lectores que supieron convertir en forma de vida.
La edición de lecturas
Martínez, García y Chumacero en su labor editorial en el Fondo de Cul-tura Económica dieron cuenta de un oficio aprehendido en el quehacer
49 Bernal Granados y Córdoba (2004); cita en Vargas Escalante (2012: 29). En resonancia con la lectura hogareña, en la biblioteca de José Luis Martínez se conserva un libro escrito durante los años de la posguerra por Antonio Pérez-Verdía, en donde su autor deja escrito, ya en la parte final: “en el hogar es el libro el arma más poderosa contra los embates de la vida”. Pérez-Verdía y Fernández (1947: 35).
50 Ruiz (2018: 15).51 Vargas Escalante (2012: 29). Esta lectura en voz alta recuerda el gusto decimonónico por
la declamación. Así se desprenden los versos del escritor jalisciense Rosas Moreno en dos pequeños poemas “Lectura privada” y “Lectura pública”. En este último apuntaba: “Es leer interpretar, / Con dulce y sonoro acento, Hasta el menor pensamiento / Que un autor puede expresar.” Versos reunidos en el libro de José Rosas Moreno (1891: 8), Mosaico infantil: arte de la lectura y apólogos color de cielo: nuevo libro de lectura. Este pequeño libro, que seguramente fue adquirido por José Luis Martínez en alguna librería de viejo, lleva anotadas con letra manuscrita direcciones postales en la segunda y tercera de forros.
60
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
como lectores, escritores y editores. Para su profesión editorial no había universidad a la cual asistir. Los aciertos y desaciertos fueron llevados a cabo mediante su intuición y autodidactismo. Y es que, a decir de Rodrigo Martínez, durante el periodo en que su padre estuvo al frente del Fondo de Cultura Económica las decisiones editoriales se tomaron “con criterios más personales y literarios que en el burocratizado y mer-cantilizado presente, en el que los editores no tienen tiempo para leer los textos que editan. Mi padre leyó el manuscrito de Olivier Debroise sobre la fase parisina de Diego Rivera; le gustó y Diego de Montparnasse se publicó rápidamente…”.52
Por ello mismo, Martínez, como buen apasionado de las publica-ciones literarias, editó durante su gestión al frente del Fondo una serie de facsimilares dentro de la colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas. Para llevar a cabo esta recuperación hemerográfica, Martínez utilizó como originales la colección personal que conservaba en su bi-blioteca casi en su totalidad. En la edición añadió breves introducciones, índices onomásticos y supo respetar, en la reproducción facsimilar, los anuncios de librerías, libros y otros artículos. Pero no solo compartió su acervo hemerográfico, también Martínez colaboró en la labor editorial con sus conocimientos de formación tipográfica y lenguas. Él mismo, siendo director del Fondo de Cultura Económica, supo supervisar, por una parte, las ediciones desde sus aspectos más formales como el tipográfico. El propio Martínez recordaría cómo en sus años mozos la producción de la Revista Tierra Nueva (1939-1942) fue una escuela de aprendizaje. La idea de la publicación nacería de Jorge González Durán y, con el apoyo del licenciado Mario de la Cueva —posteriormente rector de la unam— conseguiría la entrada a la Imprenta Universitaria. Ahí conocerían tanto a su director Francisco Monterde como a “Julio Prie-to, que era el ilustrador, a Antonio Acevedo y a don Alfredo Maillefert, que eran los correctores, y… De paso Alí [Chumacero] y yo decidimos aprender el oficio de la tipografía.”.53
También Martínez aprendería la importancia del traductor cuando con sonetos de Rilke en alemán le pidió a Mario de la Cueva, que sabía la lengua, le ayudara a trasladarlos al español. El licenciado lo haría
52 Martínez Baracs (2010: 26-27).53 Marco Antonio Campos, “[Entrevista] con José Luis Martínez”, en Varios Autores, Celebra-
ción de José Luis Martínez en sus setenta años, Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 81.
61
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
“pacientemente” y Martínez y Chumacero les darían los últimos reto-ques.54 Ya como director del Fondo, Martínez ayudó en una parte de la traducción de la obra de Jacques Soustelle, El universo de los aztecas;55 en concreto, se encargó de traducir el primer capítulo, “Respeto a los dioses muertos”, mientras que Juan José Utrilla haría lo propio con los cinco capítulos restantes.
En cuanto a la producción editorial conviene traer a colación el análisis que proponía Herbert S. Bailey, quien fuera editor de libros de ciencia de la Princeton University Press desde 1946, y del cual García Terrés poseía un ejemplar. El propio Bailey, luego de ocho años en el mundo de la imprenta universitaria, consolidaría su experiencia editorial convirtiéndose en editor en jefe y trabajando con muchos académicos y científicos de renombre, incluido Albert Einstein. En 1954, sería nom-brado director de toda la producción editorial de Princeton, cargo que ocuparía hasta su retiro en 1986. Su concepción editorial está expresada en su libro The art and science of book publishing, un volumen conservado por García Terrés que debió ayudarle en su quehacer como director del Fondo: “Inventé —señalaba Bailey— la palabra micropublicación (micro-publishing) para referirme al proceso de publicación de un título único, en contraste con la macropublicación (macropublishing), que significa la actividad de toda la empresa editorial”.56
Las diferencias entre una casa editorial universitaria y una estatal son muchas y variadas. Sin embargo, el trabajo de Martínez, García Terrés y Chumacero dentro del Fondo muestran datos que llaman la atención sobre todo si se toma en cuenta que a dichos bibliófilos y edi-tores les tocó bregar con un país sumergido en una crisis económica. Al primero le correspondió el inicio del sexenio de la presidencia de José López Portillo, a mediados de los setenta, que hizo uso de las reservas petroleras para hacer frente a la devaluación de la moneda, al descon-trol inflacionario y al incremento descomunal de la deuda externa. Pero ya, durante la gestión de García Terrés, la crisis económica continuaría e incluso se agudizaría a lo largo del sexenio de Miguel de la Madrid durante los ochenta.
54 Ibidem.55 Soustelle (1983).56 Bailey (1980: xIv).
62
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Cuadro 2. Libros producidos en el Fondo de Cultura Económica bajo las direcciones de J. L. Martínez y J. García Terrés
Años Primeras ediciones Reediciones y reimpresiones Totales
1976 132 136 268
1977 107 78 185
1978 72 139 211
1979 82 201 283
1980 99 197 296
1981 153 247 400
1982 188 222 410
1983 186 194 380
1984 220 243 463
Totales1976-1984
1,239 1,657 2,896
Totales1959-1975
1,326 1,554 2,883
Fuente: Catálogo Fondo de Cultura Económica 1984.
Aun así, si se suma la producción editorial de ocho años al fren-te de Martínez y García Terrés se obtienen números competitivos si se comparan con la producción del Fondo en un periodo de 16 años (cuadro 2). De esta forma, entre 1959 y 1975, la producción total de primeras ediciones además de reimpresiones y reediciones arroja un total de 2,883 títulos frente a los 2,896 impresos entre 1976 y 1984 de Martínez y García Terrés.
Sorprende ver, también, que a pesar de la crisis de los ochenta vi-vida en México, el Fondo al mando de Martínez y García Terrés y con el trabajo de Chumacero haya añadido una docena de nuevas colecciones. Para el caso del jalisciense destaca —como ya se mencionó— la colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas, y en el caso del capitalino las colecciones Río de Luz, especializada en libros de fotografía, y La Ciencia desde México en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología y la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, dentro de la lista de obras para publicar en que García Terrés tenía interés esta-ban las que abordaban dos aspectos apreciados por él: el ejercicio de la
63
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
traducción al español y los temas de la Antigüedad clásica. Es el caso del historiador Arnold Toynbee y su libro Los griegos: herencia y raíces, traducido y editado en 1988, durante el último año de su gestión. Tam-bién García Terrés tuvo el atino de convertir lo que era un mero boletín bibliográfico en una revista: La Gaceta del Fondo de Cultura Económica.
Ciertamente a Martínez, García Terrés y Chumacero les tocó vivir una crisis económica que afectó directamente la producción editorial. Al respecto, en el capítulo “El libro en Hispanoamérica” escrito por el propio José Luis Martínez, terminaba por cuestionarse qué se debía ha-cer frente a los problemas financieros: “Desgraciadamente, las recientes crisis económicas, extendidas a numerosos países, nos amenazan a todos con graves limitaciones y también en la lectura de los libros, nacionales y extranjeros. ¿Qué recursos, qué ardides podremos encontrar para que los libros sigan siendo posibles?” 57
Sin embargo, en México la crisis se controló y, por ende, también el Fondo de Cultura Económica pudo equilibrar sus finanzas y seguir con su tarea editorial. El miedo de ver clausurar este centro de producción desapareció en el horizonte. Incluso, conviene señalar que Martínez, García Terrés y Chumacero no solo fueron tenaces lectores y editores, también fueron prolíficos escritores que publicaron sus obras en el sello editorial del Fondo.
En el caso de Martínez se puede mencionar su biografía de Hernán Cortés, editado por el Fondo en 1990.58 Un trabajo que le demandó cinco años de dedicación a los que después sumó la edición, en cuatro volúmenes, de los Documentos cortesianos,59 lo cual puede considerarse la obra histórica y compilatoria más importante sobre el conquistador español. Las más de mil páginas impresas de la biografía de Cortés tuvieron por originales no un texto hecho en computadora, sino cientos de páginas manuscritas por Martínez. A decir de Rodrigo Martínez, su padre “jamás se acomodó a escribir en compu y hasta el final lo escribió todo a mano. Fue vital la ayuda de su fiel Guadalupe Ramí-rez, quien lograba descifrar sus garabatos, aun los más difíciles…”60
57 Carreter (1983: 320).58 Martínez (1990). El Fondo de Cultura Económica tenía como director, por aquel entonces,
al ex presidente de México, Miguel de la Madrid, quien fungió en este puesto de 1990 al 2000. Por su parte, Martínez sería el director de la Academia Mexicana de la Lengua en el periodo 1980-2002.
59 Se trata de un corpus donde se reúnen más de trescientos documentos. Martínez (1990-1992).60 Martínez Baracs (2010: 38-39). Al respecto, el propio José Luis Martínez recuerda cómo
su esposa Lidya Baracs, le encargó a sus hijos le agenciaran una computadora, para que trabajara
64
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Esta mujer que fue secretaria de Martínez en el Fondo de Cultura Económica, lo sería asimismo de Jaime García Terrés cuando fue el director de este sello editorial y, por ende, conocida por Chumacero en ese ámbito laboral.
En cuanto a los casos de García Terrés y Chumacero no solo les unió su oficio editor, sino el trabajo como poetas. A decir de José Luis Martínez, quien solo intentaría incursionar en este campo en sus años mozos, “Empezamos a escribir poesía —señalaba Martínez—. Buena y muy lograda, la de Alí; sugestiva y prometedora la de Jorge [González Durán] y gratuita y prescindible la mía”.61 En el caso del nayarita re-sulta clara su afición al taller laborioso de corregir las palabras y jugar con las letras y la imaginación, pues a él lo que le gustaba era “escribir que dicen otras cosas que dicen otras cosas que dicen otras cosas…”.62 Sin embargo, Chumacero solo publicó parcamente tres volúmenes de poesía: Páramo de sueños (1944), Imágenes desterradas (1948) y Palabras en reposo (1956). En cambio, la obra poética de García Terrés fue más amplia pues publicó una decena de poemarios de los cuales dan cuenta dos buenas antologías: Cien imágenes del mar (1982) y Las manchas del Sol (1988).63 Pero también relucieron sus traducciones de poetas del mundo clásico y moderno del cual da constancia la antología Baile de máscaras (1989).
menos. “Lo cual no acepté —confiesa el propio José Luis— porque no quería complicarme la vida, y preferí seguir escribiendo a mano y pidiendo a mi antigua secretaria, Guadalupe Ramírez, que me pasara en limpio mis papeles.” Martínez (1996: 30-31). No es casual que en el folleto “Homenaje al bibliófilo José Mindlin” aparezca como “testigo” la publicidad de equipos de cóm-puto Dell publicado en La Jornada, posiblemente en agosto o septiembre de 2002. Cabe señalar que también se incluye una invitación hecha en serigrafía, además, en el programa general de la xvI edición de la Feria se indica que el 2 de diciembre de 2002 se llevará a cabo el “Homenaje al Bibliófilo en la persona de José Luis Martínez”. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. XVI Edición; programa general de eventos 2002 /Feria Internacional del Libro; Universidad de Guadalajara, 2002.
61 VV. AA. (1990: 80). 62 Campos (2012: 20).63 En el poema “Datos para una biografía desconcertada” García Terrés describe lo que
parece ser su propia vocación como creador poético: (Ay, la gramática furtiva era / una de sus ex-tremas obsesiones, / a punto siempre de volvérsele / vicario solecismo de la respiración.) / Ya se va comprendiendo la razón por la cual / en determinado momento / algunos médicos diagnosticaron / esquizofrenia. Otros menos inexorables / decidieron seguirle la corriente / y atribuyeron al azar su ego / en crisis, y a las manchas / del sol sus contratiempos vacuos.” García Terrés (1988: 297).
65
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
Lecturas para la edición
Como ya se ha señalado, para este capítulo solo se han buscado y localiza-do libros que conforman los acervos de Martínez, García y Chumacero,64 principalmente los que conservan indicios de lectura o testigos, pero sin dejar de mencionar aquellos que por su contenido son próximos al tema analizado. Es decir, libros que, debido a su bibliofilia, sus dueños estudiaron o consultaron al momento de hacer frente su labor editorial en el Fondo de Cultura Económica, fuera como lectores y autores, correc-tores y traductores, pero incluso también como formadores, diseñadores o libreros. Lo anterior sin olvidar la larga amistad que se generó entre ellos y que puede ser considerada bajo el marco conceptual de literacy event:65 interacciones e intercambios de libros, reseñas o críticas litera-rias. Así pues, a continuación, se hará un breve recorrido a través de las obras que poseyeron, leyeron y conservaron, a partir de los seis temas que se han considerado para su estudio: edición de libros, tipografía, papel, traducción, autor y bibliotecas.
En este sentido y antes de pasar a la agrupación de los seis temas mencionados, importa hacer referencia a la autobiografía del editor, librero e impresor malagueño, exiliado en México, Rafael Giménez Siles. Y es que este profesional de los libros dejó su impronta libresca al frente de edIapsa a través de su obra Testamento profesional. Comenta-rios, ilustraciones y sugerencias al finalizar la tarea editorial. En este libro, su autor va haciendo pequeñas reflexiones a partir de las citas que va editando tanto de entrevistas o notas periodísticas como de poemas famosos en torno al impreso, las casas editoriales o las librerías en México y el mundo. En buena medida, para Giménez Siles, los pro-blemas que se presentan alrededor del libro se deben a la falta de una “colaboración mucho más activa entre el autor, el editor y el vendedor de libros que muy frecuentemente se desconocen y se sienten en pugna unos contra otros porque cada uno de ellos ignora las dificultades y los problemas de los demás”.66 Y aunque esta obra se encuentra sin marcas de lectura en la biblioteca de José Luis Martínez, y también
64 Se debe tener presente que algunos libros que aparecen en el catálogo de las bibliotecas personales no se encontraron a la mano para su revisión por estar prestados para exhibiciones en otros centros culturales.
65 Reder y Davila (2005: 176).66 Giménez Siles (1980: 9).
66
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
en la de Alí Chumacero, las palabras de Giménez Siles quedan como una feliz advertencia:
A los aprendices de editor y de librero les convendría meditar las opi-niones de los grandes maestros que han escrito sobre el libro, su edición y venta. Como sería imposible que dichos aprendices diesen fácilmente con los juicios de algunos de esos grandes maestros sobre los temas que tocamos, se reproducen a continuación ciertos escritos completos y frag-mentos escogidos.
Y es que, con estas palabras y reflexiones, la meta que perseguía Giménez Siles se dirigía esencialmente a alentar la
conciencia profesional en los actuales jóvenes aprendices mexicanos de edición y venta de libros, para que se conviertan en factores de la cultura y del progreso nacionales; para que cada uno de ellos, como capacitado editor y librero, llegue a ser eficaz auxiliar de los hombres de ciencia, de arte y de letras mexicanos.67
Edición de libros
Una forma de posicionarse en el campo de la producción editorial re-quería fundarse a partir del conocimiento de experiencias editoriales pasadas. Por tanto, resulta natural que en los acervos de las bibliotecas personales existan obras centradas en las formas en que la cultura es-crita se materializó y circuló en todos los rincones del planeta. Así, un primer ejemplo proviene de un pequeño libro de nueve centímetros, tamaño crisol, de Ricardo Bury en donde José Luis Martínez dejó una marca de lectura en el capítulo Ix “De cómo los antiguos estudiantes aventajaban a los actuales en fervor discente”, y en donde se apunta lo siguiente: “Así pudo decir Focas en el prólogo de sus Gramáticas: ‘Como los antiguos han investigado todo con sus escritos, a los modernos co-rresponde la tarea de condensar su mucha esencia en pocas palabras’”. 68 Se trata de las palabras que, desde la Antigüedad tardía, apuntaba el especialista gramático y que pudieron servir de brújula para Martínez en su quehacer como editor.
67 Ibidem, 15.68 VV. AA. (1946: 162-163).
67
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
Entre otros títulos relacionados con la historia del libro, publicado en francés e inglés y que están resguardados en la biblioteca de Gar-cía Terrés se pueden referir tres ejemplos. Una primera es la obra ya mencionada de Frantz Calot,69 donde se expone de manera completa y sencilla la evolución que tuvo el arte del libro en Francia a lo largo de los siglos. La temporalidad que aborda va desde los manuscritos hasta la época contemporánea. Además, permite apreciar los diversos cambios en las ilustraciones y la información general que otorga. Los temas en que se centra son: la historia de la tipografía, de la ilustración, de los relicarios de toda Europa y del manuscrito. Junto a la obra de Calot, se pueden citar las de Hellmut Lehmann-Haupt, The life of the book, y de John Lewis, The twentieth century book : its illustration and design.
En este mismo ámbito de estudio se puede citar la Historia del libro —ejemplar que se encuentra en las bibliotecas de Castro Leal, Chuma-cero y Martínez—, y cuyo autor fue un eminente bibliólogo. Esto último lo destaca la marca de lectura de Martínez en la nota editorial de la obra: “Sven Dahl (1887-1963), procedente del campo de las Ciencias Naturales, director de la Biblioteca Real de Copenhague, logró en su Historia del libro, escrita con gran claridad expositiva y suma sencillez, una obra que desde el mismo comienzo infunde entusiasmo y curiosidad por el tema.”.70 Sin embargo, el estudio de Dahl yerra por su mirada etnocéntrica y nórdica pues deja de lado la producción editorial en otras partes del mundo como el continente latinoamericano. En cambio, Mar-tín José Gornes MacPherson (1884-c. 1940), un autor contemporáneo a Dahl, hará breves menciones, gracias a su origen y visión venezolana, a la producción editorial de México, Argentina, Colombia y Chile. Se trata de la obra Trayectorias del libro: origen y evolución de la idea escrita, un ejemplar resguardado en la biblioteca de Chumacero y que contiene las marcas de una lectura implacable por parte del poeta al momento de hacer correcciones ortotipográficas (imagen 13).
Ya en tiempos más recientes y más cercanos a la producción edi-torial en el mundo hispanoamericano, se conservan en la biblioteca de Martínez obras del bibliólogo español Hipólito Escolar, contemporáneo
69 Frantz Calot, L’art du livre en France des origines à nos jours, París, Delagrave, 1931.70 Sven Dahl, Historia del libro, Madrid, Alianza Editorial, 1972, 9. Ciertamente, la obra de
Dahl da preeminencia al orden cronológico y no espacial, por lo mismo al título de la obra original de Bogens Historie, debió añadírsele un adjetivo referido al mundo anglosajón europeo y americano.
68
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
de José Luis Martínez. Se trata de la Historia del libro71 y de La edición del libro moderno,72 ambos libros impresos por el editor español Germán Sánchez Ruipérez. El ámbito geográfico de Escolar será universal al momento de historiar la cultura escrita en diferentes momentos de las culturas en los cinco continentes.
Sobre la historia particular de la producción editorial mexicana ya se ha citado la Breve historia del libro en México de Ernesto de la Torre Villar. Pero del mismo autor conviene citar ahora su Elogio y defensa del libro. Un texto en que aparecen marcas de lectura de Martínez como la que señala unas líneas en donde Torre Villar habla de cómo pudo
71 En la portadilla del libro se conserva una dedicatoria del impresor: “A mi querido amigo José Luis Martínez, gran amante de los libros y a través de los cuales hicimos nuestra amistad” que firma en septiembre del 2000.
72 Se trata de una edición limitada para una exposición de libros en España. La obra aborda el tema de la ilustración, la literatura popular, el libro infantil, el libro escolar, las ediciones en las lenguas catalana, gallega y euskera, la encuadernación, los ex libris y las bibliotecas. El tiraje fue en vísperas de la fiesta del natalicio de Miguel de Cervantes en abril de 1996.
Imagen 13. Martín José Gornés MacPherson, Trayectorias del libro: origen y evolución de la idea escrita, Correcciones hechas por
Alí Chumacero, p. 23.
Fuente: Biblioteca Personal “Alí Chumacero”; foto: María Fernanda de la Peña Juárez.
69
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
impactarle el discurso del jurista y religioso Juan Bautista Valenzuela Velázquez “cuya lectura despertome gran interés. Como por entonces preparaba el discurso de recepción al Seminario de Cultura Mexicana que giraba en torno al libro y la cultura mexicana, su contenido no solo me proporcionó gran ayuda, sino que me estimuló a leerlo”.73 Al lado de esta obra, el propio Martínez y Chumacero sumaron en sus acervos un libro enfocado al estudio de las primeras obras impresas en suelo novohispano. Tal es el caso de la reedición del texto clásico Los fran-ciscanos y la imprenta en México en el siglo xvi, en donde su autor Román Zulaica Gárate realiza un estudio biobibliográfico que contextualiza los impresos y manuscritos hechos por algunos religiosos en su tarea evangelizadora de los indígenas. Igualmente, Chumacero y Martínez poseen un ejemplar del pequeño libro de Antonio Pompa y Pompa, Cuatroscientos cincuenta [i.e. 450] años de la imprenta tipográfica en México, que sirvió para conmemorar el Día Nacional del Libro en 1988, y que contiene la historia de la imprenta en México desde su llegada hasta la instauración del taller de Juan Pablos.
También, en las bibliotecas de Martínez y Chumacero, se encuen-tran obras referidas a la historia de la imprenta. Tal es el caso de un pequeño libro escrito por el hondureño Rafael Heliodoro Valle. Se trata de La vida extraordinaria del libro mexicano, una obra escrita desde la propia experiencia de este lector contumaz. Valle mismo, al igual que hicieron Martínez, García Terrés y Chumacero dentro de alguna biblioteca, aprendió a aferrarse durante horas a una silla con tal de devorar libros de literatura e historia.74 No es de extrañar que su libro, además, de tratar el tema de la imprenta en América, haga referencias a las primeras obras impresas que llegaron en los primeros galeones españoles, así como de las iniciales casas de impresión y su producción. De igual forma, Julie Greer Johnson aborda el tema de los primeros
73 Torre Villar (1977: 78).74 Al respecto, Valle describe en una carta al doctor Alberto Membreño cómo trascurría su
vida en México: “se reparte íntegra entre la lectura en la Biblioteca Nacional y la pluma. A las ocho de la mañana ya estoy sobre las cuartillas, a las diez entro a la Biblioteca, salgo de ella a la una para volver a las dos y leer hasta las cinco. En la noche estoy sobre el yunque hasta las once. Me solazo ahora con Bernal Díaz, con Remesal, con los historiadores de la Compañía de Jesús. Y, entre tanto, estoy escribiendo un estudio sobre lo que esta hizo en Tepozotlán, estudio que ya va siendo largo. Esta es mi vida, mi querido doctor, mientras se abre la Normal. Y añada usted a todo, el ambiente en que vivo ahora: un caserón que da grima entrar a él en la noche.” Romero de Valle (1961: 712).
70
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
impresos españoles y portugueses, ejemplar sin marcas que se resguarda en la biblioteca de Martínez.75
Otras obras referidas a la historia de libros o a casas editoriales en México se conservan en las bibliotecas de Martínez, Chumacero y Cas-tro Leal. Es el caso del libro escrito por Francisco González de Cossío, La imprenta en México 1553-1820. 510 adiciones a la obra de José Toribio Medina en homenaje al primer centenario de su nacimiento. Como su título lo expresa, se trata de un homenaje al centenario del nacimiento del historiador chileno Toribio Medina, en el cual, además de plasmar las mismas fuentes documentales que trabajó el bibliógrafo en La historia de la imprenta de México (1539-1821), se pudieron agregar 510 documentos ubicados entre 1553 y 1820. Se trata tanto de escritos inéditos como de libros que hacen referencia a la bibliografía tipográfica de la Ciudad de México. Con marcas de lectura de Chumacero, otro volumen que versa sobre escritos nacionales es el de Enrique Fernández Ledesma, Historia de la crítica tipográfica en la ciudad de México. Se trata de una obra con la que se conmemoró el IV Centenario de la Introducción de la imprenta en México; pero referida principalmente a la producción decimonónica.
Asimismo, otra obra conmemorativa del centenario del nacimiento de José Toribio Medina, resguardada en las bibliotecas de Chumacero y Castro Leal y que versa sobre la historia de casas editoriales al interior de la República mexicana, es el libro La imprenta en Mérida de Yucatán: 1813-1821. Una obra de suyo rica en datos que brinda “...observacio-nes y noticias sobre las primeras oficinas de imprenta y sus propieta-rios y encargados y datos introductorios de la primera imprenta y sus colaboradores…”.76 También sobre talleres editoriales ubicados en el sur del territorio nacional están el folleto Introducción de la imprenta en Campeche, un material que contiene datos históricos sobre el surgimiento y desarrollo de la imprenta en aquella región. Asimismo, La Historia de la imprenta en Oaxaca es un pequeño libro que muestra el origen y evolución de la imprenta oaxaqueña y “...la vinculación que esta tuvo con la propagación de las ideas en distintos periodos históricos que ha vivido el país”.77
En torno al centro del país ya se ha mencionado el libro La primera imprenta en Toluca. Mientras que alrededor de la rica producción editorial
75 Johnson (1988).76 Medina (1956: 11).77 Anónimo (1999: 5).
71
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
poblana debe sumarse otra obra de José Toribio Medina, La imprenta en la Puebla de los Ángeles: 1640-1821, y de Francisco Pérez Salazar, Los impresores de Puebla en la época Colonial. Dos familias de impresores mexicanos del siglo xvii. Sobre la zona del Bajío escriben Jesús Rodríguez Frausto, Orígenes de la imprenta y el periodismo en Guanajuato; Francisco Antúnez, Breve historia de una vieja imprenta de Aguascalientes, y, Edmundo Aviña Levy, La imprenta de Rodríguez. Por su parte, Héctor R. Olea ofrece valiosa información en su obra La primera imprenta en las provincias de Sonora y Sinaloa. De forma complementaria y clasificado en la biblioteca de Martínez se encuentra el libro de Francisco Ziga y Susano Espinosa, Adiciones a la imprenta en México de José Toribio Medina: Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Veracruz y de la insurgencia, 1706-1821.
En referencia a otras latitudes del continente americano, Chumace-ro conservó un par de obras de Alexandre Alphonse Marius Stols. Una primera es La introducción de la imprenta en Guatemala que, a manera de ensayo, cuenta y conmemora el tercer centenario (1660-1960) de la llegada de la imprenta a Guatemala. La segunda es la Historia de la imprenta en el Ecuador 1755-1830, que versa sobre los talleres de impre-sión asentados en aquella nación. Y para dar cuenta de la producción peruana, Martínez cuenta con la obra de José Toribio Medina, La im-prenta en Lima: (1584-1824).
Enmarcado en la producción editorial contemporánea puede citarse la obra de Arthur Gayle Waldrop, Editor and editorial writer,78 en donde aparecen tanto sellos bibliotecarios como las marcas de lectura de García Terrés señalando algunos ejemplos de cómo es que se lleva a cabo la corrección en los textos escritos (imagen 14). Este libro, a fin de cuentas, tiene como finalidad ilustrar, a manera de guía, sobre el oficio de editor.79 En una de las marcas de lectura se apunta una justa advertencia:
It’s not only what you write, it’s how you write it that impresses the reader, that will make your interpretation clear, that will convince and persuade
78 Waldrop (1948). Los sellos corresponden a la biblioteca de la School of Journalism de la University of Southern California.
79 La obra de Arthur Gayle Waldrop se encuentra dividida en cinco partes: la primera ex-pone lo referente a la página editorial que contiene o debería contener cualquier publicación; la segunda trata sobre todo lo referente a las editoriales, desde el trabajo interno hasta los factores externos; el tercer apartado explica las relaciones que surgen a partir de las editoriales, en su aspecto industrial; la cuarta trata sobre los creadores y los públicos lectores de libros y su relación con el contexto sociocultural que los envuelve y, finalmente, el quinto apartado trata sobre las actividades a las cuales se enfrenta un editor durante el cumplimiento de su tarea.
72
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
to action. Without neglecting the solid substance, editors have in the past and are now, by mixing the poetic and the practical, by using imagination, making the work of the editorial man of letters a vital factor in the lives of readers.80
Imagen 14. Arthur Gayle Waldrop, Editor and editorial writer, corchete hecho por Jaime García Terrés, p. 243.
Fuente: Biblioteca Personal Jaime García Terrés; foto: María Fernanda de la Peña Juárez.
También en la biblioteca de García Terrés, se encuentran dos libros que fueron impresos durante 1982 y 1983, justo en los primeros años de su gestión al frente del Fondo de Cultura Económica. Se trata de las obras de Hugh Williamson, Methods of book design, impresa por Yale University Press81 y la de Fernand Cuvelier, Histoire du livre. Voie royale de l’esprit humain, editado con el sello de Rocher.82 Al interior de esta última
80 “No solo se trata de lo que se escribe, sino de cómo se escribe lo que impresiona al lector, lo que aclarará su interpretación, lo que lo convencerá y persuadirá a actuar. Sin descuidar el contenido sólido, los editores lo han sabido hacer en el pasado y ahora, al mezclar lo poético y lo práctico, mediante el uso de la imaginación, hacen del trabajo del redactor editorial un factor vital en la vida de los lectores.” Waldrop (1948: 218).
81 Williamson (1983).82 Cuvelier (1982).
73
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
obra, se encuentran intercalados, como material “trufado” o “testigo”, tres reseñas de este mismo libro en donde se habla de su importancia en el ámbito de la historia editorial; una obra, suponemos, que el poeta mexicano no pretendió traducir y publicar, sino más bien utilizar como una guía literaria que le orientara en su trabajo en el Fondo de Cultura Económica y para hacer frente a la creciente oferta de productos audio-visuales que ponían en crisis al libro (imágenes 15, 16 y 17).
Imágenes 15, 16 y 17. Hugh Williamson, Methods of book design. The practice of an industrial craft, testigo: copia de resumen del texto Histoire du livre. Voie royale de l’esprit humain de Fernand Cuvelier.
Fuente: Biblioteca Personal “Jaime García Terrés”;
fotos: María Raquel Villegas Suárez (15 y 16), Andrea Alejandra Mejía Rodríguez (17).
Tipografía y papel
Como ya ha se ha señalado, los libros referidos al trabajo tipográfico y a la impresión también se encuentran presentes en las bibliotecas de García Terrés, Chumacero y Martínez. De estos dos últimos se puede citar la obra de consulta de José Martínez de Sousa, Diccionario de tipografía y del libro. Por su parte, en la de García de Terrés un primer ejemplo por citar es la obra clásica de Carlo Frassinelli, Tratado de arquitectura tipográfica. Y es que Frassinelli fue un demócrata intransigente y anti-fascista, amigo y estudiante político de Arcangelo Ghisleri, un maestro
74
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
del sector de la impresión; pero también lo fue de Terenzio Grandi por el cual se apasionó por las nuevas tendencias en gráficos y el arte de la impresión de origen Bauhaus. A fin de cuentas, la obra de Frassinelli perseguía “ofrecer a los jóvenes, esto es, a cuantos vibran de curiosidad y voluntad, aun cuando excedan con mucho los veinte años de edad, los medios técnicos y estéticos indispensables para hacer más clara y eficaz su expresión tipográfica”.83 Igualmente, en la biblioteca de García Terrés se encuentra La lettre et l’image : la figuration dans l’alphabet latin, du huitième siècle à nos jours, una obra del tipógrafo y diseñador francés Robert Massin cuya edición cuenta con un prefacio de Raymond Que-neau para quien había trabajado en 1963 para la edición del famoso libro Exercices de style.84
En el libro de bolsillo Introduction to typography, su autor Oliver Simon explica los principios básicos de la tipografía que se utilizan en títulos, letras capitulares y cuerpo de texto. Cuenta con algunos ejem-plos, en blanco y negro o con selección de color, de diferentes tipos de portadas o carátulas, así como de plecas o materiales ornamentales. Y mientras el ejemplar de García Terrés no contiene marcas de lectura, el de Chumacero da muestras de varias correcciones y apuntes, incluido un testigo (imagen 18). Así, una marca de lectura del poeta nayarita se refiere a cómo Simon recomienda la elegancia tipográfica que proviene del uso de letras cursivas en un prefacio o introducción del libro si el texto no es muy extenso.85
Otra obra alusiva al trabajo en talleres de imprenta, resguardada en el acervo de Chumacero, es la de Bernard Stone, Preparing art for printing. El libro expone los elementos y procesos implícitos en el trabajo de la impresión: desde los usos de los tipos y hasta el manejo de las máquinas utilizadas, para lo cual se establecen recomendaciones técnicas al lado de imágenes, esquemas y fotos sobre el proceso editorial. De contenido similar es la obra de Sean Jennett, The making of books, una obra en la que García Terrés no dejó marcas de lectura, pero cuyo contenido pudo haber sido consultado por el poeta en sus labores como editor pues
83 Frassinelli (1948: xiii-xiv).84 Queneau (1963). Un ejemplar de esta primera edición se encuentra catalogado en la
biblioteca de José Luis Martínez. La misma obra, pero en su edición de 1984, es parte de la bi-blioteca de Jaime García Terrés.
85 Simon (1954: 72). El testigo es una tarjeta cosida al libro entre las páginas 20 y 21, y en donde aparece con letra manuscrita, al frente, “Biografía de Juárez [¿?] página 139 párrafo: Aunque los EE. UU. líneas 6 a 10”, y al reverso “No hay mucha”.
75
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
trata de todo lo relacionado con maquinarias, materiales, tecnologías nuevas, técnicas, diseño y tipos que podían emplearse para mejorar la producción de ejemplares.
En el apartado concerniente a la tipografía existen en la biblioteca de Chumacero volúmenes publicados en francés e italiano. Por un lado, se encuentra el pequeño libro de Victor Letouzey, La tipographie. Este ejemplar, sin marcas de lectura, es una obra de divulgación que aparece registrada con el n. 1101, dentro de la colección “Que sais-je?” En este texto se brinda conocimiento sobre la actividad tipográfica exponiendo lo esencial sobre esta materia. Así, por ejemplo, el libro, escrito en 1964, subraya cómo el arte y la técnica gráfica ha evolucionado de manera más rápida en comparación con el diseño de letras y signos que, afirmaba, han seguido un ritmo mucho más lento en su evolución a lo largo de generaciones de tipógrafos. Sin embargo, Letouzey reconoce que a partir de los años sesenta y bajo la presión del progreso técnico, la imprenta comenzó a enriquecerse con nuevas instalaciones de producción por lo cual la tipografía también se fue adaptando gradualmente superando
Imagen 18. Oliver Simon, Introduction to typography, marca hecha por Alí Chumacero, p. 43.
Fuente: Biblioteca Personal “Alí Chumacero”; foto: Juan Carlos Lojero Espinosa.
76
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
la tradición conservada por las generaciones anteriores.86 Treinta años más tarde, La tipographie —cuyo ejemplar se encuentra en la biblioteca de García Terrés—, será nuevamente editada dentro de la misma colec-ción “Que sais-je?”, pero de forma actualizada y reformulada por Daniel Auger, quien hace una pequeña mención a Letouzey.87
Asimismo, el libro de Alain Bargilliat, Typographie-impression, se encuentra con marcas de Chumacero señalando ideas para llevar a cabo el trabajo de impresión. Por ejemplo, en el apartado “Origines/ Remédes” (imagen 19) su autor da cuenta de que al momento de la impresión tipográfica se puede generar un incidente debido al mo-vimiento de polvo en el taller. De esta forma, puede suceder que las partículas provocadas por alguna polvareda se depositen en todas partes y la tinta, sobre todo si es sintética, pueda terminar por hacerse demasiado pegajosa. Frente a ello, Bargilliat comparte su experiencia para aminorar este problema: agregar magnesia calcinada para reducir su condición adherente; un problema que, a fin de cuentas, no tiene un remedio completo a menos de que se cambie de tinta.88 En el libro de C. Sala, Manuale pratico di tipografia ii. Stampa, Chumacero dejó su impronta lectora en una decena de párrafos, así como la traducción de algunas palabras en algunos subcapítulos. Es el caso de “Lubrifica-zione” en donde con su puño y letra el poeta dejó anotado “Lubrica-ción” (imagen 20). Se trata de un apartado que habla de un problema técnico: el uso de aceites baratos —elaborados de algodón, caucho o sésamo— al momento de querer lubricar las máquinas impresoras, todo lo cual puede provocar corrosiones y afectar los dispositivos de las máquinas en sus ajustes y engranajes.89 En cambio, Chumacero no dejó sus marcas en el tomo sin autor, Técnica de arte de imprimir. Obra teórico-práctica ilustrada con grabados, en donde se ofrece información
86 Letouzey (1964: 7).87 Auger (1980: 109).88 “Voltige. Une poussiére se dépose partout. / Encre trop tirante. Se produit avec les encres
synthétiques. / Ajouter magnésie calcinée pour diminuer le tirant. Pas de reméde, si ce n’est changer d’encre.” Bargilliat (1960: 408-409).
89 “È certamente un’economia mal’intensa quella di far uso per la lubrificazione delle mac-chine di oli poco costosi, como quelli di cotone, di caoutchouc, di sesame, di colza, ecc. Peggiori sono poi gli oli posti in commercio sotto un’apparenza soddisfacente per limpidezza e bel colore, ma che invence essendo il maggior numero di volte oli animali chiarificati a mezzo di reagenti chimici che li rendono corrosivi, riescono per tal fatto di danno alle macchine, causando poi le frequenti riparazioni alle medesime per dislivelli e giuochi nei congegni, di cui ocorre cercar la causa appunto nell’uso di detti oli economici.” Sala (1894: 195).
77
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
sobre el trabajo de impresión, el manejo de maquinaria y el tipo de impresiones dependiendo del color, material o tipología.
Imagen 19. Alain Bargilliat, Typographie impression:
cours de perfectionnement a l’usage des candidats au certificat d’apti-tude professionnelle conforme aux
programmes homologués, núm. “39”, p. 409.
Imagen 20.C.Salas, Manuale practico di
tipografia ii. Stampa, Palabra “Lu-bricación” sobre subtítulo,
p. 195.
Fuente: Biblioteca Personal “Alí Chumacero”; fotos: María Fernanda de la Peña Juárez(19), Juan Carlos Lojero Espinosa (20).
En la biblioteca de Chumacero se conserva material didáctico como un mapa para la capacitación del personal encargado de la formación o la impresión tipográfica. Se trata de materiales que revelan el inte-rés manifiesto —“dije una palabra y en ella navegaste”—90 del poeta nayarita por el oficio de las letras impresas. Son los casos de Pierre Lecerf, c.a.p. de l’imprimeur typographe, y Maurice Frémy, Aide-mémoire du compositeur typographe : pour la préparation aux examens du c.a.p. Se trata de manuales de autoayuda para la capacitación de principiantes al momento de presentar su examen para poder certificarse en el oficio de tipógrafo —Certificat d’Aptitude Professionnelle o C.a.p.—, para lo cual se les brindaba formación teórica y práctica por parte del gobierno francés. También se encuentra el libro con sentido didáctico de Eugene
90 Chumacero (1980: 109). El poemario que se conserva en la biblioteca de José Luis Mar-tínez, se encuentra una dedicatoria del poeta nayarita a su amigo: “A José Luis, un abrazo de Alí”.
78
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
de Lopatecki, Advertising Layout And Typography, en donde se pretendía acercar a los estudiantes de diseño editorial a comprender más respecto a la edición, la organización y el diseño de cada página en diferentes formatos de libros.
Un enfoque más histórico de la tipografía europea es el que se brinda en The Typographic Book, 1450-1935. Martínez conserva un ejem-plar de este libro que hace un recorrido representativo de portadas, portadillas o colofones de algunas obras representativas a lo largo de cinco siglos. Repara principalmente en tres elementos: papel, tipo y tinta; denotando su importancia en la conformación de los libros. Se incluyen datos tanto de la casa impresora como de la descripción física de las portadas y fragmentos. Chumacero, por su parte, conservó un par de obras recopilatorias: un folleto de Francisco Monterde con sus conferencias dictadas a la Unión Tipográfica de la República mexicana, y una Síntesis histórica de tipografía, elaborada por Eduardo Arrieta Pineda. Asimismo, García Terrés conservó dos obras similares: de André Ravry, Les origines de la presse et l’imprimerie, una obra que describe la evolución histórica de la imprenta, la prensa y la escritura; ya en la segunda parte del libro su autor analiza algunas ilustraciones y el uso de tipos dentro de las mismas. Y la obra editada durante su gestión como director del Fondo de Cultura Económica, Twentieth century type designers de Sebastian Carter, donde su autor hace un recorrido por la historia de la producción del libro; desde el papel y la imprenta, hasta la creación tipográfica.
En la biblioteca de Martínez se encuentran obras centradas en el trabajo tipográfico. En referencia a la tipografía novohispana del siglo xvI, la obra de Jesús Yhmoff Cabrera lleva a cabo una “descripción minuciosa de las letras capitulares ornamentadas que emplearon en sus impresos, exposición detallada de los grabados, tanto ilustrativos como ornamentales (orlas, cabeceras, finales) que ilustran y ornamen-tan esas obras y, finalmente, descripción bibliográfica de cada una de las mismas”.91 Otro material interesante es el folleto de Felipe Solís, “Discursos y poesías pronunciados en la apertura de los talleres de Litografías y Tipografía del Instituto Literario del E. de México”, en donde se editaban poemas pronunciados durante la apertura de los talleres en el año de 1851. Resulta igualmente valioso un libro de la editora mexicana Carolina Amor de Fournier, La mujer en la tipografía
91 Yhmoff Cabrera (1990: 5).
79
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
mexicana (imagen 21); se trata de una obra pionera en el campo libresco debido a su enfoque en las mujeres que encabezaron el negocio de la imprenta —en su mayoría representada por las viudas de impresores novohispanos—. También puede mencionarse una edición facsimilar del libro de Ignacio Cumplido, Establecimiento tipográfico de Ignacio Cumplido. Por su parte, Alí Chumacero conservó un folleto del Sindicato Industrial de Trabajadores de Artes Gráficas de la República Mexicana que editó en 1949 para conmemorar el día del tipógrafo (25 de septiembre); un material que contiene el programa de actividades, así como una breve reseña de la historia de la cultura escrita en México desde la época prehispánica, pasando por la colonia y la consolidación de la primera casa de imprenta en América.
Imagen 21. Carolina Amor de Fournier, La mujer en la tipografía mexicana, Dedicatoria a Jaime García Terrés y su esposa
por parte de la autora, p. blanca.
Fuente: Biblioteca Personal “Jaime García Terrés”; foto: Andrea Alejandra Mejía Rodríguez.
En las bibliotecas de Martínez, Chumacero y García Terrés también se conservan diferentes estudios sobre tipografías. Así, por ejemplo, en manos del poeta capitalino este tipo de obras manifiesta su afición a la composición escrita que siempre cobró un sentido vital desde pequeño:
80
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
“Me aficioné a escribir en el momento mismo en que pude dibujar mis primeras letras”.92 Como cajas de juego para la imaginación, García Terrés conservó obras sobre el ejercicio de la escritura en varias len-guas. Son los casos de François Richaudeau, La lettre et l’esprit : vers une typographie logique, en donde su autor abarca desde los inicios de la im-presión de textos hasta reflexionar sobre el uso de la tipografía dentro de las matemáticas. O de Erhardt D. Stiebner, Schriften + Zeichen : ein Schriftmusterbuch = Types + Symbols : a Type Epecimen Book, en donde su autor muestra una variedad de tipos de letras y numerales, indicando el uso que puede dárseles dependiendo de cada tipo de impresión.
Pero, desde luego, también García Terrés tenía obras en inglés: Lettering and alphabets de J. Albert Cavanagh, en donde a modo de mues-trario se dan cuenta de distintos tipos de letras y alfabetos para uso en máquinas o a mano, además de contener una serie de ejercicios para el correcto uso de las letras. De igual forma, el libro de Stanley Morison, A tally of types : With additions by several hands, subraya la importancia de las familias tipográficas según el contexto de uso. O de Horace Hart, Hart’s rules for compositors and readers at the University Press, Oxford, una obra de reglas gramaticales para saber corregir el estilo de textos escri-tos. Y, por último, una obra de corte técnico, William Dana Orcutt, The manual of linotype typography : Prepared to aid users and producers of printing in securing greater unity and real beauty in the printed page.
Otro tipo de material son los catálogos tipográficos que varios talleres de imprenta editaban comercialmente y que pueden consultarse princi-palmente en la biblioteca de Alí Chumacero. Así, Mecanorma publica su Graphic book, un muestrario donde a lo largo de once capítulos presentan tipos de alfabetos, letras, símbolos y colores para su uso en distintas im-presiones considerando la tipología de esta. Otros manuales tipográficos son: Talleres Gráficos de México (19¿?), Litografía Regina de los Ángeles (19¿?), National Paper and Type Company (1908), Talleres Gráficos de la Nación (1943), Secretaría de Educación Pública (1945), Tecni-Graf (1952), Gráfica Panamericana (1961), Imprenta Nuevo Mundo (1965), Compañía Editorial Continental CeCsa (1952), Alfe (1970), Edimex (1972), Offset Diana (197?), Ediciones Novara (¿?), Pal Editores (198?).
Una especie de inoportuno compendio es el libro de José Ochoa Mora y Alejandro Valles Santo Tomás, Una tradición tipográfica que fue
92 García Terrés (1997: 841).
81
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
editado para conmemorar el sesenta aniversario del Fondo de Cultura Económica. Dicho volumen se conserva en dos bibliotecas personales: el ejemplar de José Luis Martínez no contiene marca de lectura algu-na; en cambio, el de Alí Chumacero conserva señales de una paciente corrección tanto ortotipográfica como de contenido en casi medio cen-tenar de páginas. Unos cuantos casos sirven de ejemplo (imágenes 22, 23 y 24): el primero proviene de la marca del poeta nayarita indicando la eliminación de una coma en la “Presentación” de Miguel de la Ma-drid, entonces director de la editorial; luego señala un error que se da en una identificación tipográfica, pues aparece confundida la familia Bodoni por la de Aster, y un tercer caso corresponde a lo expuesto en un párrafo en donde se habla de las posibles fallas de los procesadores al dividir palabras, “pues no siempre los algoritmos son absolutamente confiables”. Y justamente ahí es donde Chumacero recalca una errata al provocarse que dos líneas consecutivas empiezan y acaban con sílabas
Imagen 22. José Ochoa y Alejandro
Valles, Una tradición tipográfica,
Corrección ortográfica, p. 8.
Imagen 23. Corrección a la identificación
tipográfica, p. 34.
Imagen 24. Corrección de errata a la similitud
de párrafos, p. 39.
Fuente: Biblioteca Personal “Alí Chumacero”; fotos: María Raquel Villegas Suárez (22), María Fernanda de la Peña Juárez (23), Andrea Alejandra
Mejía Rodríguez (24).
82
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
iguales, unas debajo de otras como sucede con la separación de la pa-labra “algoritmos”.93
En cuanto al tema del papel, se encuentran algunos libros en las bibliotecas de Martínez, Chumacero y García Terrés. Es el caso de Arte de hacer el papel en una reedición en español del libro publicado en 1762 por el astrónomo francés Joseph Jérôme Le Français de Lalande, Art de faire le parchemin (“Arte de hacer el pergamino”). Esta obra, publicada por la Academia de las Ciencias de París, exponía los métodos para hacer el papel en diversas naciones como China, Japón, Holanda y Francia. De temática similar es el libro Le papier, de Gérard Martin, publicado en la colección “Que sais-Je?”, y que brinda información sobre los orígenes, elaboración, comercio de este material predominante en Francia duran-te su gran expansión en el siglo xvIII hasta la aparición de la primera máquina para fabricarlo en el siglo xIx.
En referencia al papel en tierras mesoamericanas, en las bibliotecas personales se conserva un ejemplar del historiador Victor Wolfgang von Hagen, La fabricación del papel entre los aztecas y los mayas. Se trata de una breve historia de la fabricación del papel en América, principalmente en las civilizaciones mexica y maya, que nace como fruto de expediciones etnológicas y zoológicas en México, Centro y Sur América. Otro libro similar es el de Hans Lenz, Mexican Indian paper : Its history and survival, donde se presenta un estudio sobre la fabricación y el uso del papel en Mesoamérica, a partir de investigaciones arqueológicas realizadas por el autor. Y de Francisco Vindel está el libro En papel de fabricación azteca fue impreso el primer libro en América.
En un aspecto más técnico del papel pueden citarse tres obras, ubicadas las dos primeras en la biblioteca de Chumacero y la última en la de Martínez. Así, un tratado sobre la fabricación del papel, desde la selección de materias primas hasta los resultados finales, es expuesto en el libro de Otto Wurz, Fabricación del papel: últimos avances sobre procesos y maquinaria. Luego, la obra de Clarence Earl Libby, Ciencia y tecnología sobre pulpa y papel, es un volumen donde se trata todo lo relacionado con el proceso de fabricación y empleo de la pulpa durante el proceso de elaboración de papel. Y un texto referido al cuidado y conservación del papel es el folleto de Enriqueta Vargas Saldaña, “El papel y su con-servación”.
93 Ochoa Mora y Valles Santo Tomás (1994: 8, 36 y 55).
83
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
Traducción
Al respecto del tema de la traducción, no extraña la presencia de un clásico como Después de Babel: aspectos del lenguaje y la traducción de George Steiner. Su actualidad sigue vigente en torno al complejo ejercicio de la traducción:
Al abordar las transferencias entre lenguas propiamente dichas, la faena concreta que es el paso de una lengua a otra, no me aleja del centro de gravedad del lenguaje. Solo me aproximo a él desde un ángulo particu-larmente rico y revelador. Pero, aun así, no deja de ser cierto que los pro-blemas son demasiado complejos y heterogéneos para permitir otra cosa que un método intuitivo y personal. Nuestra época, nuestra sensibilidad personal, escribe Octavio Paz “están inmersas en el mundo de la traducción o, más precisamente, en un mundo que es en sí mismo una traducción de otros mundos, de otros sistemas”. ¿Cómo funciona este mundo de la traducción, qué palabras se han gritado o susurrado los hombres entre sí por encima de la inquietante libertad que les dio el cascajo de Babel?94
En las bibliotecas personales existe un ejemplar de Steiner en es-pañol dentro de las de Martínez y Monsiváis, y, en su versión en inglés, existe un ejemplar en la biblioteca de García Terrés y también en la de Monsiváis. Debemos recordar que la primera edición de esta obra fue hecha en 1960 por el Fondo de Cultura Económica mediante la traduc-ción del inglés hecha por Adolfo Castañón, quien tuvo a bien, a su vez, aportar la traducción que hiciera García Terrés de un fragmento de Ein Brief (La carta de Lord Chandos) de Hugo von Hofmannsthal.95 Este tipo de aportación de Castañón —citando la traducción del alemán—, no aparece en la primera edición en inglés de la obra de Steiner de 1975, quince años posterior a la mexicana.96
Ciertamente trasladar ideas y conceptos de una lengua a otra no es cosa simple, menos aún cuando se trata de poesía. Un tema que
94 Steiner (1980: 270-271).95 Loc. cit., 214. En la biblioteca de García Terrés, sin embargo, no se conserva un ejemplar
de la edición de Steiner en español con su texto traducido del poeta alemán. Lo que sí existe en su acervo es la edición con su epílogo y traducción de la obra de Hugo von Hofmannsthal, La carta de Lord Chandos y algunos poemas, publicada en el Fondo de Cultura Económica en 1990. También está una obra compilatoria del poeta alemán, Gedichte und dramen, Frankfurt, S. Fischer, 1957.
96 Steiner (1975).
84
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
estuvo especialmente presente en la trayectoria literaria y editorial de García Terrés. Desde sus años mozos, este poeta supo descubrir tanto la gran poesía, como su interés por traducirla. Él mismo reconoce que “lo hacía, en un principio, por mero deseo de apropiarme los poemas que vertía; pero acaso intuí ya entonces cuanto después llegué a saber de manera diáfana y articulada: que el ejercicio de traductor es uno de los instrumentos mejores para la plena comprensión de un texto…”. Un entendimiento que provino de su trabajo, pero también de su lectura de “varios libros sobre la traducción literaria (y los hay inteligentes y densos, como el de George Steiner)…”.97
De este tipo de obras referidas por el poeta se conservan una quin-cena en el fondo de su biblioteca personal. Unos primeros títulos que pueden citarse tienen que ver con enfoques teóricos generales. Se trata de dos libros del lingüista francés Georges Mounin: Les belles infidèles, en donde su autor muestra cómo una traducción otorga la posibilidad de hacer una “fiel” reconstrucción histórica, y, Linguistique et traduction —otro ejemplar de esta obra se encuentra en el acervo de Chumace-ro—, en donde se indican las problemáticas relacionadas con la teoría lingüística, semiótica y filosófica. En 1984, ya en su último año como director del Fondo de Cultura, García Terrés alcanzó a ver publicado de Mounin, La literatura y sus tecnocracias en México.
Otras publicaciones teóricas en lengua francesa son las de Edmond Cary, La traduction dans le monde moderne y de Jean-René Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction. En cuanto a este tipo de obras publicadas en inglés se encuentran la ya clásica de Flora Ross Amo, académica de Columbia quien en Early theories of translation aborda el traslado de obras bíblicas, medievales y renacentistas. Con una temáti-ca similar se encuentra el volumen The kingdom interlinear translation of the Greek scriptures : Three Bible texts, publicado por la New World Bible Translation Committee y la International Bible Students Association. También están las obras de Susan Bassnett-McGuire, Translation studies; Reuben A. Brower, On translation; Rose, Marilyn Gaddis, Traslation spectrum: Essays in theory and practice, y la de F. Guenthner, Meaning and translation : Philosophical and linguistic approaches.
Como resultado de un estudio sobre políticas culturales referidas a la traducción (imagen 25), la Unesco publicó en 1958 el libro Scientific
97 García Terrés (1989: 7).
85
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
and technical traslating and other aspects of the language problem.98 Y con temas relativos a la traducción de poesía están los libros de los poetas estadounidenses Allen Tate, The translation of poetry, y el de Edwin Honig, The poet’s other voice : Conversations on literary translation, este último también traductor de obras clásicas y contemporáneas española y portuguesa, y de la profesora emérita Ronnie Apter, Digging for the treasure : Translation after pound.99 En el acervo de García Terrés también
98 El testigo que se conserva en este libro es una tarjeta de la Unesco en donde la tipografía lleva inscrita la siguiente leyenda en inglés —también en francés— “With the compliments of the director-general / Kindly withhold any announcement or review until:”, y enseguida, en un espacio en blanco, un sello da la siguiente fecha: “30 Juil[let] 1957”. Por la fecha marcada se sabe que el bibliotecario estadounidense Luther H. Evans era el director general en turno (1953-1958), antes lo había sido el diplomático y literato Jaime Torres Bodet (1948-1952), mediando entre ambos el interinato de John Wilkinson Taylor (1952-1953).
99 Entre las hojas del libro se conserva como testigo una ficha de subscripción a la revista The New Yorker.
Imagen 25. Scientific and technical traslating and other aspects of the language problem, Organización de la Naciones Unidas para la Educa-ción, la Ciencia y la Cultura, testigo: ficha de adquisición del ejemplar
con fecha del 30 de julio de 1957, entre las páginas 126 y 127.
Fuente: Biblioteca Personal “Jaime García Terrés”; foto: Juan Carlos Lojero Espinosa.
86
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
se encuentran libros referidos a la traducción en otras lenguas como el ruso a través del libro del poeta Kornéi Chukovsky, The art of traslation: a high art, y del catalán en el volumen de la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes, de la Universidad Autónoma de Barcelona está el libro Cuadernos de traducción e interpretación = Quaderns de tra-ducció i interpretación.
En lo relativo a libros publicados en español de García Terrés y referidos al trabajo de la traducción está el de Valentín García Yebra, En torno a la traducción: teoría, crítica, historia. Otro tipo de obra vinculada con la traducción es el del filósofo mexicano Antonio Caso y su Interpretación del códice Selden 3135 (A.2). Por su parte, en la biblioteca de Martínez se encuentran tres obras referidas a la traducción como la del escritor español Francisco Ayala, El escritor en la sociedad de masas, y breve teoría de la traducción; la de la poeta estadounidense Suzanne Jill Levine, Escriba subversiva: una poética de la traducción, y del antropólogo estadounidense Arthur J. O. Anderson, Methodologies for Nahuatl translation.
Autor
Para Robert Darnton, “toda la historia de los derechos de autor es un reflejo de intereses económicos”.100 Y para ello se remitía a los orígenes del derecho anglosajón de la propiedad intelectual, el conocido copyright. Conviene recordar que, en Londres, cerca de la catedral de Saint Paul, se ubicaron varios talleres de impresores y papeleros conocido como la Stationers’ Company, la cual gozó desde finales del siglo xv del control de legislativo relativo al comercio de los libros, privilegio que para inicios del siglo xvIII pretendía implantar como unos derechos de explotación de la obra a perpetuidad. “¡Quería quedarse para siempre —como subra-ya Darnton— con los derechos de autor de toda la literatura inglesa!”. Pero esta pretensión monopólica de la compañía fue impedida en los tribunales durante 1710, pues en los llamados “Estatutos de la Reina Ana” se reconoció a los autores de obras escritas el derecho para que explotaran libremente sus documentos.
Como directores del Fondo de Cultura Económica, Martínez y Gar-cía Terrés necesitaron estar más que informados para llevar a cabo los
100 Darnton y Tranter (2012: 27).
87
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
contratos referidos a los derechos de autor. En sus acervos se encuentran algunos títulos relativos a este tema reglamentario tanto a nivel global como local. Así, pueden citarse obras relativas a los derechos de autor en otras naciones que se encuentran en la colección de García Terrés con mínimas o nulas anotaciones. Son los casos del internacionalista Arpad Bogsch, The Law of Copyright under the Universal Convention,101 en donde se reúnen datos acerca de convenciones y legislaciones sobre derecho de autor de 55 países; de Harriet F. Pilpel, A copyright guide, un libro elaborado como una guía de consulta sobre legislación autoral en el marco de la Berne Convention and Universal Copyright Convention, y de Allen Kent, Copyright : Current viewpoints on history, laws, legislation, un estudio sobre la legislación de derechos de autor en los Estados Unidos, creada desde 1909, con la finalidad de entender su historia, legislación y uso desde aquel momento y hasta 1970.
En la biblioteca de García Terrés se encuentran varias obras sobre derechos de autor. A nivel continental americano se puede citar el trabajo de compilación de Wenzel Goldbaum, quien reunió las actas generadas en la “Covención Interamericana sobre el derecho de autor en obras literarias, científicas y artísicas”, celebrada en junio del 1946 en Wash-ington, y en la cual participaron 21 países americanos. En este mismo tenor está la obra de Manuel Canyes, Paul A. Colborn y Luis Guillermo Piazza, Protección del derecho de autor en América de acuerdo con las legisla-ciones nacionales y los tratados internacionales, en donde se da cuenta de las leyes y reglamentos sobre derecho de autor que se “encuentran en la Biblioteca de la Unión Panamericana, en informes recibidos directa-mente de varias oficinas del Registro de la Propiedad Intelectual en las Repúblicas Americanas, y en datos y observaciones suministrados por expertos en la materia”.102 Editado por la Unesco, también se conservan las Actas de la Conferencia Intergubernamental de derecho de autor, en donde se presentaba el informe de dicho evento celebrado en Ginebra durante agosto y septiembre de 1952. Y de Antonio Miserachs Rigalt, se puede citar Reciprocidad española en el derecho internacional de autor: prontuario manual, una obra donde se exponen las reglas jurídicas del derecho de autor en el ámbito de la producción intelectual en España.
101 El testigo encontrado corresponde a una ficha en blanco con el logo del Fondo de Cultura Económica.
102 Canyes y Piazza (1950: IX). El testigo encontrado corresponde a una ficha en blanco con el logo del Fondo de Cultura Económica.
88
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Sobre derechos autorales en México, la biblioteca de Chumacero cuenta con el Estudio comparativo y concordancias de la nueva Ley Federal sobre el Derecho de Autor con la anterior de 31 de diciembre de 1947,103 a cargo de la Dirección General del Derecho de Autor y publicado por la Secretaría de Educación Pública en 1957. El documento refiere cómo el país, que había sido cofundador de la Convención Universal sobre el Derecho de Autor (1957), buscaba actualizar la que se consideraba como su primera Ley Federal sobre el Derecho de Autor (1947); en esta se estipulaba la protección de la obra desde el momento de su creación, estuviera registrada o no. Asimismo, en el fondo Chumacero se conser-va el libro Nueva Ley Federal sobre el Derecho de Autor con sus reformas, en donde vienen varios documentos compilados. Como marcas de lectura se localizan varios artículos subrayados como, por ejemplo, el 115 en donde se señala “Se aplicarán de cinco días a dos años de prisión y multa de 20 a 500 pesos al que dolosamente comercie con obras cuya publicación sea contraria al derecho de autor”.104
En cambio, en las tres bibliotecas existe un ejemplar del libro En legítima defensa: el autor y el impuesto sobre la renta, elaborado por la Asocia-ción de Escritores de México, A. C.105 y con prólogo de su presidente en turno, el poeta Marco Antonio Montes de Oca, en donde se defendían los derechos autorales y la exención de impuestos, pues aseguraban no existía ley que los obligara a pagarlos. El volumen de Martínez (imagen 26) contiene algunas marcas de lectura como el inciso d) del artículo n. 18:
El derecho de autor no ampara lo siguientes casos:
d) La traducción o reproducción por cualquier medio, de breves frag-mentos de obras científicas, literarias o artísticas, en publicaciones hechas
103 La marca de lectura de Chumacero en el libro señala un inciso del capítulo primero que refiere a cómo debe hacerse una traducción.
104 Nueva ley federal sobre el derecho de autor, México (1964: 52). En el libro aparecen com-pilados, además de la Ley federal sobre derechos de autor; la Convención interamericana sobre derechos de autor en obras literarias, científicas y artísticas; la Exposición de motivos de la Ley federal de derechos de autor; el Decreto que fija la tarifa para el pago de derechos por el servicio de examen, registro y expedición de certificados respecto a obras científicas, literarias o artísticas, y, el Reglamento para el reconocimiento de derechos exclusivos de autor, traductor o editor.
105 Para futuros estudios en cuanto al trazado de los posibles orígenes de la Asociación de Escritores de México, en la biblioteca de Martínez se conserva el documento mecanografiado “Sociedad de Amigos del Libro Mexicano, Estatutos” con información de interés como el listado del directorio de aquel gremio que data del 5 de abril de 1954.
89
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
con fines didácticos o científicos o en crestomatías, o con fines de crítica literaria o de investigación científica, siempre que se indique la fuente de donde se hubiere tomado, que los textos reproducidos no sean alterados.106
Imagen 26. En legítima defensa: el autor y el impuesto sobre la renta, Asociación de Escritores de México A. C., marcas a incisos
del artículo 18, p. 56.
Fuente: Biblioteca Personal “José Luis Martínez”; foto: Juan Carlos Lojero Espinosa.
Otras tres obras referidas a los derechos autorales se encuentran en la biblioteca de Martínez. Una primera es la tesis en Derecho presentada por Ernesto Juárez Frías, La reprografía en el derecho de autor mexicano y su repercusión en el Derecho Internacional. La investigación se enfoca al análisis de la reprografía ilícita y sus efectos en los derechos de autor tanto en México como en el mundo. Al inicio del trabajo el tesista de-dica su estudio a José Luis Martínez. En segundo término y de edición
106 Asociación de Escritores de México, A. C. (1977: 56).
90
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
más reciente está el libro de Adolfo Loredo Hill, Nuevo derecho autoral mexicano. Y, por último, un libro de consulta sobre derechos de autor editado en 1983, justo durante su actuación como director del Fondo de Cultura Económica: Legislación sobre derechos de autor.
Bibliotecas
Compartir los tesoros de papel y heredarlos para su lectura pública fue una idea que posiblemente compartieron Martínez, Chumacero y García Terrés. Mismo pensamiento que, desde Guadalajara, al final del conflicto mundial bélico, también compartió el historiador y abo-gado jalisciense Antonio Pérez-Verdía Fernández. No cabe duda de que la riqueza bibliográfica es infinita por los conocimientos que puede generar. Él mismo describía cómo, gracias a la lectura de obras histó-ricas, se podía volver a vivir el pasado; con las filosóficas, contemplar lo duradero; con la poesía, la excelencia del corazón; con la novela el despliegue de la fantasía. Por eso mismo, la idea de una biblioteca como la que había sabido conservar podía ofrecer un refugio: “Oasis, venero de sabiduría, nervio de dinamismo, recreo del espíritu y sedante del cuerpo.”107 Entre los ricos volúmenes que poseyó Pérez-Verdía Fer-nández estaba “el original manuscrito del tomo V de México a través de los siglos, 3 volúmenes de cerca de 400 páginas, escrito en su totalidad por [José María] Vigil, y que pasaría a formar parte de la biblioteca del recinto”,108 gracias a la donación que hicieron en 1959 sus hijos Jacobo, Enrique y Antonio Pérez Verdía al secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena.
La importancia de las bibliotecas en la construcción de diversos tipos de conocimiento ha estado presente a lo largo de la historia. Agustín Millares Carlo dejó testimonio en su clásica obra ya citada y en cuyo ejemplar dejó marcas de lectura Martínez, como la que señala la importancia de Alejandría no solo por el material ahí reunido, sino porque —como explica Millares— “La creación de esta biblioteca ‘se inspira no solo en motivos puramente idealistas, sino también en la conveniencia política: era uno de los instrumentos más poderosos para la helenización de la zona del Nilo. Esto explica el hecho singular de
107 Pérez-Verdía y Fernández (1947: 35).108 Trejo (2005: 293).
91
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
que la literatura nativa, egipcia, no estuviese representada en dicha biblioteca’”.109
La idea de crear bibliotecas populares que estuvieran al alcance de la mano de cualquier persona estuvo presente en José Luis Martínez. Testimonio de ello lo da su hijo Rodrigo Martínez Baracs quien cuenta cómo su padre no le permitió llevarse
un librerito con puerta de vidrio: [que] era uno de los muchos que había mandado hacer cuando trabajaba en Ferrocarriles Nacionales (1952-1958), en Relaciones Públicas y Servicios Sociales, para albergar una biblioteca esencial del ferrocarrilero, que no debía faltar en ningún cabús, y donde acomodó bien las antologías y libros de literatura policiaca de la colección El Séptimo Círculo, de Buenos Aires, dirigida por Borges y Bioy Casares.110
En la actualidad, dicho librerito se puede contemplar adosado en una de las paredes que conforman la biblioteca personal de Martínez (imagen 27). Al respecto y como antecedente de este proyecto bibliote-cario, resulta interesante una noticia que aparece en Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, dentro del número especial dedicado a la bibliografía contemporánea de México, durante el año internacional del libro de 1972. En este texto se informa, justo en la entrada
gurrÍa laCroIx, jorge / 212. Bibliografía mexicana de ferrocarriles (Monografías bibliográficas mexicanas, n. 50). México, 1956. [que dicha] bibliografía fue recopilada por la señorita Bertha Flores Salinas bajo la inmediata dirección de Jorge Gurría Lacroix. Los señores José Luis Mar-tínez y Ali Chumacero hicieron la revisión [,] final así como la adición de algunas fichas procedentes de la biblioteca particular del señor Roberto Amorós, ex gerente de los Ferrocarriles.111
Dentro de los anaqueles de la biblioteca de Martínez se conserva la obra de Juana Manrique de Lara, Manual del bibliotecario. El manual, como señala su autora, pretendía que “los encargados de bibliotecas en nuestro país, [que] han sentido por largo tiempo la necesidad de
109 Millares (1971: 228).110 Martínez Baracs (2010: 32).111 Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, “Número especial dedicado a la
bibliografía contemporánea de México, Año internacional del libro, 1972, 77.
92
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
una guía que contuviera instrucciones suficientemente amplias para permitirles organizar técnicamente sus colecciones de libros”.112 Desde luego, la obra de Manrique ya expone la necesidad de utilizar el índi-ce alfabético de materias de la clasificación decimal de Melvil Dewey. Sin embargo, en el libro no hay marcas de lectura que dieran indicios sobre la puesta en práctica del trabajo clasificatorio propuesto en el Manual. Una tarea titánica que no inició Martínez seguramente por la falta de tiempo, pero sobre todo por tratarse de un acervo que crecía cada día sin detenerse lo cual obligó a posponer su clasificación para más adelante.113
112 Manrique de Lara (1942: 9).113 Al respecto ya se ha mencionado lo descrito por Rodrigo Martínez, sobre cómo “la Bi-
blioteca” paterna fue ocupando “todos los cuartos de la casa: salvo los baños.” Ante tal cantidad de libros, José Luis Martínez escribió cómo su esposa, Lydia Baracs, había dispuesto en una parte
Imagen 27. Librero con obras referentes al ferrocarril, propiedad de José Luis Martínez.
Fuente: Biblioteca Personal “José Luis Martínez”; foto: Mauricio Sánchez Menchero.
93
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
Algo similar es lo que pudo ocurrirle a José Mindlin y su gran colección de 38,000 libros y documentos; hoy conforman la Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin de la Universidad de São Paulo,114 gra-cias a una donación de su dueño. La biblioteca personal de Martínez conserva en su acervo el libro de Mindlin, Uma vida entre libros: reencontros com o tempo. Con base en una larga entrevista que José Mindlin diera en 1990, el bibliófilo brasileño da cuenta de su relación con los libros a lo largo de su vida y habla de su pasión por la lectura lo que originó una biblioteca absolutamente sui generis. Siempre de buen humor, habla de su búsqueda de tesoros bibliográficos a lo largo de ochenta años juntos, junto a su esposa Guita; de su contacto con escritores; de su escuela y formación profesional. Luego de trabajar una quincena de años como abogado, se convirtió en un hombre de negocios por casualidad. Tam-bién Mindlin habla de su papel como secretario de Cultura, sobre su participación en numerosas juntas directivas de empresas y entidades culturales, así como de su experiencia como librero y editor. La Feria Internacional del Libro en Guadalajara celebró el Homenaje al Bibliófilo 2001 dando el reconocimiento a Mindlin. Al año siguiente, en 2002, fue José Luis Martínez el que recibiría dicho homenaje durante la fIl en su ciudad natal.
Entre otras obras referidas a bibliotecas en el mundo, en España y en México, contenidas en los acervos de Martínez, destacan de Fernando Báez, Historia universal de la destrucción de los libros: de las tablillas sumerias a la guerra de Irak; de Manuel Carrión Gútiez, La Biblioteca Nacional; de Fernando Armario, Las bibliotecas públicas en España: una realidad abierta, y de la Fundación Hernando de Larramendi, Bibliotecas virtuales fhl. Sobre el país están los libros de Ma. Isabel Grañen Porrúa, Las joyas bibliográficas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca: la Biblio-teca Francisco de Burgoa; de Lorna Isabella Lavery Stafford, Catálogo de incunables de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco; de la Universidad Nacional Autónoma de México, Memoria de México y el mundo: el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, y de Manuel Ario Garza Mercado, Guía de lecturas sobre planeación de edificios para bibliotecas.
de su testamento: “Quisiera por último que José Luis piense a tiempo qué quiere que se haga con su biblioteca para no dejar un problema imposible a sus hijos.” Martínez (1996: 31).
114 Al respecto, en la biblioteca Martínez, se encuentra el libro traducido al inglés de Cristina Antunes, Highlights from the undisciplined library of Guita and José Mindlin. Por su parte, en el acervo de la Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, se encuentra el libro de José Luis Martínez.
94
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Asimismo, en los acervos de Castro Leal y Monsiváis se encuentran, de Alberto Manguel, La biblioteca de noche; de Joaquín Cárdenas Noriega, Vasconcelos bibliotecario, promotor, constructor y director de bibliotecas. Home-naje en los cincuenta años de su fallecimiento; de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, Un recorrido por archivos y bibliotecas privados, i y iii; de Lucien X. Polastron, Libros en llamas: historia de la interminable destrucción de bibliotecas, y, de Cristina Gómez Álvarez, Un hombre de Estado y sus libros: el Obispo Campillo 1740-1813.
Reflexiones finales
La experiencia de compartir libros y lecturas fue una actividad cinegé-tica o detectivesca para bibliófilos como Martínez, Chumacero y García Terrés. Por eso mismo, si a lo largo de su vida actuaron como lectores, autores o editores, no era de extrañar que también terminaran trascen-diendo su afición coleccionista para terminar convirtiéndose en donantes de ricos acervos bibliotecarios. Y es que, si las lecturas pueden generar lecturas y los libros, libros, cuánto más harán las colecciones. Es el caso de un texto como “Suerte y ventura de un libro de la biblioteca de Mi-randa” de Pedro Grases,115 en donde el bibliógrafo hispano-venezolano se impuso la tarea de rastrear la trayectoria de un incunable hasta dar con su paradero. Así, desde la biblioteca de Francisco de Miranda, di-plomático y militar “Precursor” de la Independencia americana, Grases se enfrascó en la búsqueda de un ejemplar del Cancionero de las obras de Pedro Manuel de Urrea, editado en folio en Logroño en 1513. Una tarea de pesquisas que no concluyó hasta cuando el bibliógrafo lo halló a través de la lectura de archivos y cartas: la ruta que siguió aquella obra que no naufragó —como se creía— en las aguas de un río andaluz, sino que se conserva en el Museo Lázaro Galdiano, en Madrid. Una trayectoria llena de peripecias cuyo inicial recorrido había sido resultado de un re-galo. En su casa londinense, ubicada en Grafton Street, Sarah Andrews, viuda del “Precursor” Miranda, habría elegido y sacado de la biblioteca de su difunto marido la obra de Urrea para obsequiarla al bibliógrafo español José Gallardo.
115 En la biblioteca de José Luis Martínez se encuentran tanto la separata de Pedro Grases, “Suerte y ventura de un libro de la biblioteca de Miranda”, como la ya luego editada en el volumen Escritos completos del propio bibliógrafo hispano-venezolano.
95
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
Algo similar, por poner un ejemplo último, sucedió con la obra traducida del árabe y anotada por Richard F. Burton al inglés, The book of the thousand nights and a night : a plain and literal translation of the Arabian nights entertainments. Se sabe que una edición príncipe, en 16 tomos —si se suman los seis volúmenes de los suplementos—, de esta magna obra fue un regalo postrero que hizo Luis Buñuel a José de la Colina la última vez que se vieron. Sin embargo, la obra terminó en manos de José Luis Martínez, y esta misma ahora se resguarda en la biblioteca personal.116 En definitiva, cada libro cuenta, con recorridos breves o largos, pero siempre cargados de datos: por la información de los propios autores, por la edición y circulación en diversos soportes materiales o por las marcas de lecturas o testigos dejados en sus páginas de manera singular o colectiva.
Hasta aquí se han podido seguir someramente algunas huellas que a manera de indicios nos han permitido adentrarnos en la tarea que, como coleccionistas y lectores, escritores y editores, Martínez, Chumacero y García Terrés particularmente hicieron de la cultura escrita el sentido de su vida. Desde luego, el presente capítulo es apenas un pequeño recorrido siguiendo las huellas —como se ha mencionado— como cazadores o detectives. Queda pendiente continuar con la revisión de los libros anotados no solo por estos tres bibliófilos, sino también los
116 José de la Colina recuerda cómo en “Una tarde en que, en la sala de la casa de Buñuel en la Cerrada Félix Cuevas, Tomás Pérez Turrent y yo revisábamos con él la transcripción de las grabaciones que habrían de integrarse en nuestro libro Prohibido asomarse al interior/ Entrevistas con Luis Buñuel, el cineasta quiso documentar no recuerdo qué asunto de una conversación mar-ginal sobre las diferencias entre las culturas eróticas de Oriente y Occidente. Para mostrar que la proclividad de Burton hacia el ardiente tema del sexo era e-vi-den-tí-sima, don Luis subió a buscar en su misteriosa biblioteca en el piso superior (zona vedada a los visitantes y aun a los amigos más cercanos) el primero de los catorce ¿o dieciseis? tomos de la magnífica edición de The book of the thousand nights and a night, edición del Burton Club… Unos años después, en los primeros meses de 1983, don Luis, dispuesto a “un bel morire”, telefoneaba a los amigos, nos citaba uno por uno en su casa de la Cerrada Félix Cuevas, y, sin solemnidad, y agradeciendo los momentos de amistad compartidos, se despedía aclarando que ya no recibiría visitas de nadie ni respondería al teléfono, y luego nos ofrecía un obsequio. […] a mí el paquete, envuelto en papel de estraza y amarrado con una gruesa cuerda, que contenía los catorce tomos de The book of the thousand nights and a night… Cuando en 2001 mencioné el libro en un ensayo sobre Sherezada… el gran erudito y ensayista José Luis Martínez me ofreció comprármelo; y yo, corto de dinero y pensando que el libro merecía un lector de veras, se lo vendí por algo menos de la cantidad ofrecida. Y ahora The book of the thousand nights and a night está, desde hace más de un año, en una de las salas de la Biblioteca México (Plaza de la Ciudadela, 4) que contiene toda la biblioteca joseluisiana.” Colina (2012).
96
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
localizados en las otras bibliotecas personales para seguir encontrando los indicios de una cacería furtiva que ayuden a aumentar los temas vinculados con el “circuito de la comunicación” que en esta ocasión se redujeron a solo seis.
Queda pendiente, entonces, estudiar a Martínez, García Terrés, Chumacero, Castro Leal, Monsiváis y Garrido como coleccionistas, lectores y autores, pero también como editores o personas relacionadas con el mundo del libro: el coleccionismo bibliofílico, las técnicas de impresión, el trabajo de diseño, la vinculación con la crítica literaria, la difusión comercial en librerías y la censura política. También queda por hacerse la revisión de la correspondencia resguardada en archivos personales y del Fondo de Cultura Económica.
Referencias
Bibliografía de bibliotecas personales
Alzate, José Antonio de. 1831. Gacetas de literatura de México. México, Puebla.
Amo, Flora Ross. 1920. Early theories of translation. Nueva York: Columbia University Press.
Amor de Fournier, Carolina. 1972. La mujer en la tipografía mexicana. México: La Prensa Médica Mexicana.
Anderson, Arthur J. O. 1978. Methodologies for Nahuatl translation. San Diego, California: New Scholar.
Andrade Díaz, Pablo. 1971. Lo que sé sobre cacería. México: ed. de autor.Anónimo. 1943. Introducción de la imprenta en Campeche. Campeche:
Gobierno Constitucional del Estado de Campeche.Anónimo. 1953. Técnica del arte de imprimir. Obra teórico-práctica ilustrada
con grabados. Barcelona: Librería Salesiana.Anónimo. 1934a. The book of the thousand nights and a night: A plain and
literal translation of the Arabian nights entertainments, [trad. al inglés de Richard F. Burton], 10 v. Estados Unidos: Burton Club.
Anónimo. 1934b. Supplemental nights: to the Book of the thousand nights and a night with notes anthropological and explanatory, [trad. al inglés de Richard F. Burton], 6 v. Estados Unidos: Burton Club.
Anónimo. 1963. The typographic book, 1450-1935 : a study of fine typography through five centuries, exhibited in upwards of three hundred and fifty title
97
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
and text pages drawn from presses working in the European. Londres: Ernest Benn.
Anónimo. 1999. La historia de la imprenta en Oaxaca. Oaxaca: Biblioteca Francisco de Burgoa / M. A. Porrúa.
Antunes, Cristina. 2005. Highlights from the undisciplined library of Guita and José Mindlin. São Paulo, Universidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Fundação Biblioteca Nacional.
Antúnez, Francisco. 1950. Breve historia de una vieja imprenta de Aguasca-lientes. Aguascalientes: Academia de Bellas Artes del Estado.
Apter, Ronnie. 1984. Digging for the treasure : Translation after pound. Nueva York: P. Lang.
Armario, Fernando. 2001. Las bibliotecas públicas en España: una realidad abierta. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Arrieta Pineda, Eduardo. 1945. Síntesis histórica de tipografía. México, [s.n.].Asociación de Escritores de México, A. C. 1975. En legítima defensa:
el autor y el impuesto sobre la renta [prólogo de Marco Antonio Montes de Oca]. México: Asociación de Escritores de México.
Asociación de Escritores de México, A. C. 1977. En legítima defensa: el autor y el impuesto sobre la renta, 2a ed. corr. y aum. México: Asocia-ción de Escritores de México.
Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados. 1996. Un recorri-do por archivos y bibliotecas privados, I. México: Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados.
Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados1999. Un recorrido por archivos y bibliotecas privados, III. México: Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados.
Auger, Daniel. 1980. La tipographie. París: Presses Universitaires de France.
Aviña Levy, Edmundo. 1993. La imprenta de Rodríguez. Guadalajara: Ayuntamiento de Guadalajara.
Ayala, Francisco. 1956. El escritor en la sociedad de masas, y breve teoría de la traducción. México: Obregón.
Báez, Fernando. 2004. Historia universal de la destrucción de los libros: de las tablillas sumerias a la guerra de Irak. México: Debate.
Bailey, Herbert S. 1980. The art and science of book publishing. Austin: University of Texas Press.
Baker, John. 1958. Low cost of bookloving. Londres: Readers Union.Bargilliat, Alain. 1960. Typographie-impression : cours de perfectionnement a
l’usage des candidats au certificat d’aptitude professionnelle conforme aux
98
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
programmes homologues. París: Ministère de l’Éducation Nationale, Institut National des Arts Graphiques.
Bassnett-McGuire, Susan. 1980. Translation studies. Londres: Methuen.Bécquer, Gustavo Adolfo. 1885a. Rimas. México: Librería y Papelería
de M. Cambeses y Comp.Bécquer, Gustavo Adolfo. 1885b. Rimas. Veracruz: Librería La Ilustra-
ción.Bécquer, Gustavo Adolfo. 1961. Rimas autógrafas. Barcelona: Iberia.Brower, Reuben A. 1959. On translation. Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press,Calot, Frantz. 1931. L’art du livre en France des origines à nos jours. París:
Delagrave.Canyes, Manuel, Paul A. Colborn y Luis Guillermo Piazza. 1950. Protec-
ción del derecho de autor en América de acuerdo con las legislaciones nacio-nales y los tratados internacionales. Washington: Unión Panamericana.
Cárdenas Noriega, Joaquín. 2009. Vasconcelos bibliotecario, promotor, constructor y director de bibliotecas. Homenaje en los cincuenta años de su fallecimiento. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Carrión Gútiez, Manuel. 1996. La Biblioteca Nacional. Madrid: Biblioteca Nacional.
Carter, Sebastian. 1987. Twentieth century type designers. Londres: Trefoil.Cary, Edmond. 1956. La traduction dans le monde moderne. Ginebra: Li-
brairie de L’Université.Caso, Antonio. 1964. Interpretación del códice Selden 3135 (A.2). México:
Sociedad Mexicana de Antropología.Cavanagh, J. Albert, 1946. Lettering and alphabets. Nueva York: Dover.Chukovsky, Kornei. 1984. The art of traslation : a high art. Chicago: Uni-
versity of Tennessee Knoxville.Cruz, San Juan de la. 1703. Obras espirituales. Sevilla, Francisco Lelfdall.Cumplido, Ignacio. 2001. Establecimiento tipográfico de Ignacio Cumplido.
México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.Cuvelier, Fernand. 1982. Histoire du livre. Voie royale de l’esprit humain.
Monaco: Edition du Rocher.Dahl, Sven. 1972. Historia del libro. Madrid: Alianza Editorial.Delibes, Miguel. 1972. La caza en España. Madrid: Alianza Editorial.Doyle, Arthur Conan. 1986. Sherlock Holmes: The complete novels and
stories. Nueva York: Bantam Books.Escolar, Hipólito. 1996a. Historia del libro. Madrid: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez-Pirámide.
99
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
Escolar, Hipólito. 1996b. La edición del libro moderno. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez-Pirámide,
Fernández Ledesma, Enrique. 1934-1935. Historia de la crítica tipográfica en la ciudad de México. Impresos del siglo XIX. México: Ediciones del Palacio de Bellas Artes.
Fernández de Lizardi, José Joaquín. 1831. El periquillo sarniento. México: Imprenta de Galván.
Fernández de Lizardi, José Joaquín. 1949. El periquillo sarniento. México: Porrúa.
Fornet de Asensi, Emilio. 1956. La imprenta en España. Madrid: Publi-caciones Españolas.
Frassinelli, Carlo. 1948. Tratado de arquitectura tipográfica. Madrid: M. Aguilar.
Fraser, Alexander Tytler Woodhouselee. 1907. Essay on the principles of translation. Londres.
Frémy, Maurice. 1962. Aide-mémoire du compositeur typographe : pour la préparation aux examens du C.A.P. París: Ministére de l’Éducation Nationale, Institut National des Industries et Arts Graphiques.
Fundación Hernando de Larramendi. 2002. Bibliotecas virtuales fhl. Madrid: Fundación Hernando de Larramendi.
García Yebra, Valentín. 1986. En torno a la traducción: teoría, crítica, historia. México: Ermitaño / Gredos.
Garza Mercado, Manuel Ario. 1996. Guía de lecturas sobre planeación de edificios para bibliotecas. México: El Colegio de México.
Giménez Siles, Rafael. 1980. Testamento profesional. Comentarios, ilustra-ciones y sugerencias al finalizar la tarea editorial. México: edIapsa.
Gómez Álvarez, Cristina. 1997. Un hombre de Estado y sus libros: el obispo Campillo 1740-1813. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.
Gornes MacPherson, Martín José. 1940. Trayectorias del libro: origen y evolución de la idea escrita. Caracas: Élite.
González de Cossío, Francisco. 1952. La imprenta en México 1553-1820. 510 adiciones a la obra de José Toribio Medina en homenaje al primer centenario de su nacimiento. México: Universidad Nacional Autóno-ma de México.
Grañen Porrúa, Ma. Isabel. 1996. Las joyas bibliográficas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca: la Biblioteca Francisco de Burgoa. México: Fomento Cultura Banamex - Universidad Autónoma Be-nito Juárez.
100
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Grases, Pedro. 1968. Suerte y ventura de un libro de la biblioteca de Miranda [separata]. El Farol, 224. Caracas.
Grases, Pedro. 1989. Escritos selectos. Caracas: Biblioteca Ayacucho.Guenthner, F. 1978. Meaning and translation: Philosophical and linguistic
approaches. Londres: Duckworth.Hart, Horace. 1967. Hart’s rules for compositors and readers at the University
Press, Oxford. Londres: Oxford University Press.Hofmannsthal, Hugo von. 1957. Gedichte und Dramen. Frankfurt: S.
Fischer.Hofmannsthal, Hugo von: 1990. La carta de Lord Chandos y algunos poe-
mas. México, Fondo de Cultura Económica.Honig, Edwin. 1985. The poet’s other voice: Conversations on literary trans-
lation. Amherst: University of Massachusetts Press.Horacio. 184l. Las poesías. París: Javier de Burgos.Iguíniz, Juan Bautista. 1946. El libro. Epítome de la bibliología, [s.p.i.].Jennett, Sean. 1973. The making of books. Gran Bretaña: Faber & Faber.Johnson, Julie Greer. 1988. The book in the Americas: the role of books
and printing in the development of culture and society in Colonial Latin America: Catalogue of an exhibition. Providence, Rhode Island: John Carter Brown Library.
Juárez Frías, Ernesto. 1988. La reprografía en el derecho de autor mexicano y su repercusión en el derecho internacional, tesis, Facultad de Derecho - unam. México: Ernesto Juárez Frías.
Kent, Allen (ed.). 1972. Copyright: Current viewpoints on history, laws, legis-lation. Nueva York – Londres: R. R. Bowker Company.
Lalande, Joseph Jérôme Le Français de. 1762. Art de faire le parchemin. París: Académie Royale des Sciences.
Lalande, Joseph Jérôme Le Français de. 1968. Arte de hacer el papel. Madrid: Espasa-Calpe.
Ladmiral, Jean-René. 1979. Traduire : théorèmes pour la traduction. París: Payot.
Lecerf, Pierre. 1962. c.a.p. de l’imprimeur typographe. París: Institut Na-tional des Industries et Arts Graphiques.
Lehmann-Haupt, Hellmut. 1957. The life of the book. Londres: Abelard-Schuman.
Lenz, Hans. 1961. Mexican Indian paper: Its history and survival. México: Editorial Libros de México.
Levine, Suzanne Jill. 1998. Escriba subversiva: una poética de la traducción. México: Fondo de Cultura Económica.
101
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
Lewis, John. 1967. The twentieth century book: its illustration and design. Nueva York: Reinhold,
Letouzey, Victor. 1964. La tipographie. París: Presses Universitaires de France.
Libby, Clarence Earl. 1967. Ciencia y tecnología sobre pulpa y papel. México: Continental.
Lopatecki, Eugene de. 1935. Advertising layout and typography a quick easy technique for every one who prepares advertising with simple methods for choosing and calculating type. Nueva York: Ronald Press Company.
Loredo Hill, Adolfo. 2000. Nuevo derecho autoral mexicano. México: Fondo de Cultura Económica.
Manguel, Alberto. 2007. La biblioteca de noche. España: Alianza.Manrique de Lara, Juana. 1942. Manual del bibliotecario. México: Secre-
taría de Educación Pública.Manrique de Lara, Juana. 1954. Seudónimos, anagramas e iniciales de
escritores mexicanos antiguos y modernos. México: Secretaría de Edu-cación Pública.
Martin, Gérard. 1970. Le papier. París: Presses Universitaires de France.Martínez de Sousa, José. 1974. Diccionario de tipografía y del libro. Bar-
celona: Labor.Massin, Robert. 1970. La lettre et l’image : la figuration dans l’alphabet latin,
du huitième siècle à nos jours. París: Gallimard.Mecanorma. 1983. Graphic book. Barcelona: Mundoprint.Medina, José Toribio. 1956. La imprenta en Mérida de Yucatán: 1813-1821.
Mérida: Suárez.Medina, José Toribio. 1991. La imprenta en la Puebla de los Ángeles:
1640-1821. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
Medina, José Toribio. 1991. La imprenta en Lima: (1584-1824). Santiago de Chile: Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina.
México. 1964. Nueva ley federal sobre el derecho de autor. México: Ediciones Andrade.
México. 1983. Legislación sobre derechos de autor. México: Porrúa.Mindlin, José E. 1997. Uma vida entre libros: reencontros com o tempo. São
Paulo: Edusp.Millares Carlo, Agustín. 1971. Introducción a la historia del libro y de las
bibliotecas. México: Fondo de Cultura Económica.
102
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Miserachs Rigalt, Antonio. 1975. Reciprocidad española en el derecho in-ternacional de autor: prontuario manual. Madrid: Instituto Nacional del Libro (Inle).
Monterde, Francisco. 1941. Conferencias. México: Unión Linotipográfica de la República Mexicana.
Morison, Stanley. 1973. A tally of types: With additions by several hands. Londres: Cambridge University.
Mounin, Georges. 1955. Les belles infidels. París: Cahiers du Sud.Mounin, Georges. 1976. Linguistique et traduction. Bruselas: Dessart et
Mardaga.Mounin, Georges. 1984. La literatura y sus tecnocracias en México. México:
Fondo de Cultura Económica.New World Bible Translation Committee e International Bible Students
Association. 1985. Translation of the Greek Scriptures: Three Bible texts. Nueva York: Watchower Bible and Tract Society of New York.
Ochoa Mora, José y Alejandro Valles Santo Tomás. 1994. Una tradición tipográfica. México: Fondo de Cultura Económica.
Olea, Héctor R. 1943. La primera imprenta en las provincias de Sonora y Sinaloa. México: Imprenta y Fotograbado Aurelio Villegas.
Orcutt, William Dana. 1923. the manual of linotype typography: Prepared to aid users and producers of printing in securing greater unity and real beauty in the printed page. Brooklyn, N.Y.: Mergenthaler Linotype, C.
Palmer & Rey. 1892. Specimen book and illustrated price book. California.Pilpel, Harriet F. 1969. A copyright guide. Nueva York: R.R. Bowker
Company.Pérez Salazar, Francisco. 1987. Los impresores de Puebla en la época Colonial.
Dos familias de impresores mexicanos del siglo xvii. Puebla: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura.
Pérez-Verdía y Fernández, Antonio. 1947. Divagaciones sobre el libro. Apuntes para una charla en la Casa de Jalisco. Editorial Stylo.
Polastron, Lucien X. 2007. Libros en llamas: historia de la interminable destrucción de bibliotecas. México: Fondo de Cultura Económica – Libraria.
Pompa y Pompa, Antonio. 1988. Cuatroscientos cincuenta [i.e. 450] años de la imprenta tipográfica en México. México: Asociación Nacional de Libreros.
Queneau, Raymond. 1963. Exercices de style. París: Club Francais du Livre.Ravry, André. 1936. Les origines de la presse et l’imprimerie. París: Union
syndicales des maîtres imprimeurs.
103
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
Richaudeau, François. 1965. La lettre et l´esprit : vers une typographie lo-gique. París: Planéte.
Rodríguez Díaz, Fernando. 1992. El mundo del libro en México. México: Diana.
Rodríguez Frausto, Jesús. 1961. Orígenes de la imprenta y el periodismo en Guanajuato. Guanajuato: Universidad de Guanajuato-Archivo Histórico.
Rosas Moreno, José. 1891. Mosaico infantil: arte de la lectura y apólogos color de cielo: nuevo libro de lectura. México: Antigua Imprenta de Murguía.
Rose, Marilyn Gaddis. 1981. Traslation spectrum: Essays in theory and prac-tice. Nueva York: State University of New York Press.
Ruiz, Bernardo. 2018. Recuerdo de Alí Chumacero. Casa del tiempo, V(52), época V, junio-julio, 15.
Ruíz Meza. 1949. La primera imprenta en Toluca. México: Talleres de la Impresora Barrié.
Sala, C. 1894. Manuale pratico di tipografia II. Stampa. Milano: Tipografia Fratelli Rivara.
Simon, Oliver. 1954. Introduction to typography. Gran Bretaña: Penguin books - Faber and Faber.
Solís, Felipe. 1851. Discursos y poesías pronunciados en la apertura de los Talleres de Litografías y Tipografía del Instituto Literario del E. de Méxi-co. Toluca: Imprenta del Instituto Literario del Estado de México.
Soustelle, Jacques. 1983. El universo de los aztecas. México: Fondo de Cultura Económica.
Stafford, Lorna Isabella Lavery. 1948. Catálogo de incunables de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Guadalajara: Imprenta Nuevo Mundo.
Steiner, George. 1980. Después de Babel: aspectos del lenguaje y la traducción. México: Fondo de Cultura Económica.
Steiner, George. 1975. After Babel: Aspects of languaje and translation. Nueva York – Londres: Oxford University Press.
Stiebner, Erhardt D. 1981. Schriften + Zeichen : ein Schriftmusterbuch = Types + Symbols : a Type Epecimen Book. Múnich: Bruckmann.
Stols, Alexandre Alphonse Marius. 1953. Historia de la imprenta en el Ecuador 1755-1830. Quito: Casa de la cultura ecuatoriana.
Stols, Alexandre Alphonse Marius. 1960. La introducción de la imprenta en Guatemala. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones.
Stone, Bernard. 1954. Preparing art for printing. Gran Bretaña: Penguin books - Faber and Faber.
104
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Tate, Allen. 1970. The translation of poetry. Washington: Library of Con-gress.
Torre Villar, Ernesto de la. 1977. Elogio y defensa del libro. México: Uni-versidad Nacional Autónoma de México.
Torre Villar, Ernesto de la. 1987. Breve historia del libro en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Unesco. 1955. Actas de la Conferencia intergubernamental de derecho de autor. París: Unesco.
Unesco. 1958. Scientific and technical traslating and other aspects of the lan-guage problem. Ginebra: Unesco.
Universidad Nacional Autónoma de México. 2001. Memoria de México y el mundo: el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional. México: Uni-versidad Nacional Autónoma de México.
Valle, Rafael Heliodoro. 1989. La vida extraordinaria del libro mexicano. México: Ambos mundos.
Vargas Saldaña, Enriqueta. 1984. El papel y su conservación. México: Archivo General de la Nación.
Villaseñor Espinoza, Roberto. 1978. Atlas de las antigüedades mexicanas halladas en el curso de los tres viajes de la Real Expedición… . México: San Ángel Ediciones.
Vindel, Francisco. 1956. En papel de fabricación azteca fue impreso el primer libro en América. Madrid: Góngora.
Von Hagen, Victor Wolfgang. 1945. La fabricación del papel entre los aztecas y los mayas. México: Nuevo mundo.
VV. AA. 1946. Amor e historia en el libro: Ricardo de Bury (siglo xiv) Filobiblión (Muy hermoso tratado sobre el amor a los libros) y M. Ilin (s. xx) Negro sobre blanco (Una historia de la escritura y el libro para chicos y grandes. Madrid: Aguilar.
VV. AA. 1982-1992. Cuadernos de traducción e interpretación = Quaderns de traducció i interpretació. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
VV. AA. 1949. Día del tipógrafo. México: Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores de Artes Gráficas de la Re-pública Mexicana.
VV. AA. 2002a. Homenaje al bibliófilo José Mindlin. Feria Internacional del Libro de Guadalajara; programa general de eventos 2002 / Feria Internacional del Libro. Universidad de Guadalajara.
VV. AA. 2002b. Jaime Torres Bodet 1902–2002, [1 estuche, 3 v. más 1 Cd–rom]. México: Secretaría de Educación Pública.
105
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
VV. AA. [¿1961?]. Muestrario de tipos composición en linotipo. México: Grá-fica Panamericana.
Waldrop, Arthur Gayle. 1948. Editor and editorial writer. Nueva York: Rinehart.
Williamson, Hugh. 1983. Methods of book design. New Haven: Yale Uni-versity Press.
Yhmoff Cabrera, Jesús. 1990. Los impresos mexicanos del siglo xvi en la Bi-blioteca Nacional de México. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
Ziga, Francisco y Susano Espinosa. 1997. Adiciones a la imprenta en México de José Toribio Medina: Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Veracruz y de la insurgencia, 1706-1821. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, Instituto de Investi-gaciones Bibliográficas.
Zulaica Gárate, Román. 1991. Los franciscanos y la imprenta en México en el siglo XVI. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
Bibliografía general
Auster, Paul. 1999. El palacio de la Luna. Barcelona: Anagrama.Bernal Granados, Gabriel y Ramón Córdoba. 2004. Alí Chumacero, pastor
de la palabra. México: Alfaguara / Conaculta.Borges, Jorge Luis. 1982. El libro. En Borges oral. Buenos Aires: Eme-
cé–Editorial de Belgrano.Campos, Marco Antonio. 2012. El responsorio del peregrino: ensayos y en-
trevistas con Alí Chumacero (1979–2009). México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Campos, Marco Antonio. 2013. El libro y la poesía. México: foem.Campos, Marco Antonio. [Entrevista] con José Luis Martínez. En Varios
autores, Celebración de José Luis Martínez en sus setenta años. Guada-lajara: Universidad de Guadalajara.
Carreter, Fernando Lázaro (coord.). 1983. La cultura del libro. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Certeau, Michel de. 2007. La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer. México: Universidad Iberoamericana.
Chumacero, Alí. 1944. Páramo de sueños. México: Imprenta Universitaria.Chumacero, Alí. 1948. Imágenes desterradas. México: Stylo.
106
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Chumacero, Alí. 1956. Palabras en reposo. México: Fondo de Cultura Económica.
Chumacero, Alí. 1980. Poesía completa. México: Premia Editora.Chumacero, Alí et al. 2008. El mago de las letras mexicanas. México: Fondo
de Cultura Económica.Colina, José de la. 2012. “El libro del cuento de cuentos de Sherezada”,
Letras Libres, mayo.Darnton, Robert. 2008. Los best sellers prohibidos en Francia antes de la
Revolución. México : Fondo de Cultura Económica.Darnton, Robert y Rhys Tranter. 2012. La República digital del conocimien-
to: entrevista a Robert Darnton. Trama & Texturas, 17: 21-34, mayo.Domínguez Michael, Christopher. 2004. Jaime García Terrés y la cultura
liberal. Letras Libres, 66, junio.Doyle, Conan. 2012. La corona de Berilos. En Las aventuras de Sherlock
Holmes. San José: Editorial Digital, Imprenta Nacional.Espinosa, Jorge Luis. 2008. Un peregrino de 90 años. En Alí Chumace-
ro et al., El mago de las letras mexicanas. México: Fondo de Cultura Económica.
García Terrés, Jaime. 1962. Cien imágenes del mar. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
García Terrés, Jaime. 1988. Las manchas del Sol. Madrid: Alianza.García Terrés, Jaime. 1989. Baile de máscaras. México: Colegio Nacio-
nal–El Equilibrista.García Terrés, Jaime. 1997. Obras II, El teatro de los acontecimientos. Mé-
xico: Fondo de Cultura Económica.García Terrés, Jaime. 2012. Apología y recuento de la lectura familiar.
Alebrije. Monstruo de papel, suplemento de la revista Artes de Méxi-co,108.
Ginzburg, Carlo. 1999. Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia. Barcelona: Gedisa.
Lejtman, Román. 2006. Documenta, programa de televisión.López Santibáñez González, María Isabel. 2015. Lo fotográfico en la na-
rrativa contemporánea de lengua francesa: P. Modiano, A. Makine y A. Ernaux, tesis doctoral. Madrid, Universidad Complutense, (inédita).
Martínez, José Luis. 1990. Hernán Cortés. México: Fondo de Cultura Económica / Universidad Nacional Autónoma de México.
Martínez, José Luis. 1990-1992. Documentos cortesianos, I-IV vols. México: Fondo de Cultura Económica / Universidad Nacional Autónoma de México.
107
Los editores y sus Lecturas: una refLexión deL oficio impresor desde Las bibLiotecas
Martínez, José Luis. 1996. Recuerdo de Lupita. México: Ediciones Papeles Privados.
Martínez, José Luis. 2004. Bibliofilia. México: Fondo de Cultura Eco-nómica.
Martínez Baracs, Rodrigo. 2010. La biblioteca de mi padre. México: Conaculta.
Martínez de Sousa, José. 2004. Diccionario de bibliología y ciencias afines. Asturias, España: Trea.
Paz, Octavio. 2008. El mago perfecto de las letras mexicanas. En Alí Chumacero et al., El mago de las letras mexicanas. México: Fondo de Cultura Económica.
Perec, Geroge. 1967. Las cosas. Una historia de los años sesenta. Barcelona: Editorial Seix Barral.
Pont Lalli, Raúl Marcó del. 2019. Gilland, J. y Montelongo, J. (2018). Una Biblioteca para las Américas. La colección latinoamericana Nettie Lee Benson, reseña. En Investigaciones Geográficas, 98, enero-abril. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Reder, Stephen y Erica Davila. 2005. Context and Literacy Practices. Annual Review of Applied Linguistics, 25.
Romero de Valle, Emilia. 1961. Rafael Heliodoro Valle y sus primeros años de escritor, t. xvI, n. 3. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Ruiz, Bernardo. 2018. Recuerdo de Alí Chumacero. Casa del Tiempo, V(52), época V, junio-julio.
Sánchez Menchero, Mauricio. 2012. El corazón de los libros. Alzate y Bar-tolache: lectores y escritores novohispanos (s. xviii). México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México.
Tercero, Magali. 2012. Biblioteca de bibliotecas. Artes de México, 108.Trejo, Evelia. 2005. José María Vigil. Una aproximación al santo laico.
En Belem Clark de Lara y Elisa Speckman Guerra, La República de las Letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico, vol. III, Galería de escritores. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Urrea, Pedro Manuel [Ximénez] de. 1513. Cancionero de las obras de Pedro Manuel de Urrea. Logroño: Arnao Guillén de Broca.
Vargas Escalante, Rafael. 2012. Biblioteca de escritores. Artes de México, 108.
VV. AA. 1990. Celebración de José Luis Martínez en sus setenta años. México Fondo de Cultura Económica.
109
el lIbro antIguo mexICano en las bIblIoteCas personales de la bIblIoteCa de méxICo
Marina Garone Gravier*
¿A quién le importa que zutano o mengano o yo mismo tenga tal libraco o lo considere una joya? ¿Por qué el bibliómano o el bibliófilo no se contenta con los libros que ya tiene o con los que puede leer o con las ediciones comunes o con los que le caben en su casa y hace maromas con sus recursos o se priva de cosas esenciales para tener el librito raro que ha descubierto con un entusiasmo que raras veces es perdurable y con más frecuencia es pasajero? ¿Y por qué se empeña en tener todos los libros de un autor favorito o de moda o de una materia especial?
José Luis Martínez. Bibliofilia.1
Introducción
Posesión y uso de libros no establecen una correlación causal ni son sinónimos entre sí, sin embargo, de ese vínculo se derivan una serie de cuestiones que en las bibliotecas personales se ponen de manifiesto y en esa medida aquí procuraremos abordar. De todos los ámbitos vinculados con la cultura escrita, los estudios sobre lectura son quizá uno de los más complejos. Esa clase de estudios se hace eco de estrategias prácticas que permiten explicar, hasta cierto punto, el vínculo que existe entre la posesión de un volumen, su uso y la apropiación de lo leído. Para ello, una de las primeras cuestiones que es preciso dilucidar tiene que ver con la caracterización de los poseedores y sus bibliotecas. Por caracterización nos referimos concretamente a la descripción de los temas, periodos históricos y autores que conforman la colección de un personaje. Esta mirada descriptiva permite esbozar un primer acercamiento a los con-tenidos de un acervo para hacer un análisis de las lecturas que hizo ese
* Seminario Interdisciplinario de Bibliología-IIb-unam.1 Martínez de Sousa (2004: 59).
110
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
individuo a lo largo del tiempo. Un segundo nivel de análisis podría aportar una aproximación más detallada, microscópica, del universo de lecturas de una persona para localizar y explicar las marcas visibles en los documentos, y de ahí entender sus formas de leer y abstraer informa-ción de los libros. Esa relación directamente proporcional entre marca y lectura comprende altos niveles de complejidad porque no todo lo leído está siempre marcado ni todo lo marcado está nítidamente representado en las prácticas sociales y culturales de los lectores.
Tomando en consideración lo anterior y más allá de la complejidad que implica descifrar las marcas de lectura y otros indicios gráficos como pistas que permitan describir los hábitos de lectura de un individuo, será bajo una estrategia doble que centraremos una parte de nuestro análisis de una porción muy concreta de las obras contenidas en las bibliotecas personales de José Luis Martínez, Jaime García Terrés, Antonio Castro Leal, Alí Chumacero y Carlos Monsiváis. Como el título de este trabajo indica, la porción en la que nos centramos serán los libros impresos en Nueva España presentes en esas cinco bibliotecas. En esta investigación se ha excluido la revisión de la biblioteca de Enrique González Pedrero y Julieta Campos porque, al momento de realizar nuestro trabajo de campo, aún no estaba abierta para su consulta pública.
Para que el lector conozca las características de obras estudiadas, primero se presentará de forma cuanti y cualitativa la presencia de im-presos mexicanos antiguos en esas bibliotecas, y luego se describirán las diversas marcas localizadas en el conjunto de esos impresos antiguos. A partir de esos elementos, describiremos algunos de los rasgos que ca-racterizaron el coleccionismo, la bibliofilia y las prácticas de marginalia de sus poseedores.
Nuestro interés por los impresos antiguos mexicanos ha sido expuesto previamente en varios estudios, los cuales nos permitieron identificar y verificar que esa clase de obras pasaron por un sinnúmero de manos y han reposado en varias colecciones.2 Si bien en México exis-ten algunos estudios sobre coleccionismo y la bibliofilia de personajes del periodo novohispano, del siglo xIx, y de la primera mitad del siglo
2 En nuestro libro sobre los impresos antiguos mexicanos en lenguas indígenas localizables en acervos mexicanos ofrecimos la relación de los ex libris y marcas de propiedad que consignan esos ejemplares; asimismo, cuando abordamos la historia de la imprenta en Puebla, señalamos las marcas de fuego, sellos y demás indicios de pertenencia de los impresos de la Biblioteca Nacional de México, véanse las referencias bibliográficas en las fuentes de consulta de este trabajo.
111
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
xx, es muy poco lo que sabemos de esas prácticas en personajes que estuvieron activos predominantemente desde los años cuarenta del siglo xx, hasta la primera década del segundo milenio. Por ello, la reunión en un solo acervo de las colecciones personales de varios intelectuales ofrece una oportunidad innegable de mirarlos en forma conjunta, y de comentar qué tipo de continuidades y contrastes presentan sus prácticas bibliófilas. Creemos que localizar el papel que juegan estos libros en diversos entornos bibliográficos permite conocer la historia, motivacio-nes y características del coleccionismo y bibliofilia que despiertan, y de forma complementaria nos permitirá comprender también algunas de las razones que han favorecido la dispersión o conservación en suelo mexicano de una parte del patrimonio bibliográfico nacional.
Hemos organizado el trabajo en dos partes. La primera está orientada a exponer las definiciones de coleccionismo y bibliofilia y, de modo particular, a explicar brevemente algunos hitos, personajes y características del coleccionismo del libro antiguo en México a través del tiempo. Eso nos permitirá pasar al análisis de los datos recabados en el trabajo de campo en la biblioteca en el que identificamos la presencia del libro antiguo mexicano en esos fondos. A partir de la localización de los documentos, daremos información cuantitativa al indicar la cantidad global de obras y su distribución en cada biblioteca personal, las fechas, ciudades y talleres de imprenta que las produjeron. La in-formación cualitativa permitirá señalar de modo sucinto los temas y lenguas representadas de los impresos antiguos mexicanos localizados y, finalmente, se señalarán los elementos de pertenencia y materialidad de las obras: concretamente el estado de conservación, los ex libris, y el tipo de encuadernación, la marginalia, así como y los testigos de este grupo de ejemplares.
Coleccionismo, bibliofilia y libro antiguo
Definiciones para entender un contexto
Existe una fuerte relación entre las nociones de “coleccionismo de libros” y “bibliofilia” que puede presentar diversos grados de intensi-dad dependiendo de quien las ejerza, por ello podríamos decir que el coleccionismo es el resultado o es la manifestación pragmática de la segunda. La bibliofilia es la “afición por el libro en razón de su valor
112
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
histórico o estético, especialmente por los raros y curiosos.”3 Esa defi-nición permite pensar en las variables o criterios que propiciaron un tipo de coleccionismo bibliográfico particular, así como los ejes en los que se establece el valor de una obra. Aunque puede haber muchos más ejes, el estudioso español José Martínez de Sousa sugiere que estos se pueden agrupar fundamentalmente en tres grupos, muchas veces in-trínsecamente relacionados entre sí: el interés, la belleza y la rareza.4 El “interés” puede estar orientado hacia o por las primeras ediciones; a los ejemplares que hayan pertenecido a un propietario anterior; o a los que tengan algún tipo de marcas de lectura o de pertenencia. En cuanto a la variable “belleza” —con todo lo huidiza y temporal que puede ser su definición— podríamos mencionar los ejemplares que se destacan por sus usos tipográficos, la clase y variedad de imágenes o la encuaderna-ción; algunos ejemplares forman parte de un canon visual y material, de ciertos modos del quehacer editorial que ha sido valorado en un momento concreto, de ahí que hoy los tenemos asociados con criterios de belleza, las ediciones aldinas y las elzevirianas de Europa o, para el caso mexicano, las de Ignacio Cumplido o las elaboradas en Alcancía por Justino Fernández. Por último, es usual localizar el criterio “raro”, muchas veces vinculado con el de “curioso”, con la idea de escasez de una obra debido a una tirada limitada, si el libro es impreso; o por unas características peculiares e inusuales, como el uso de un cierto papel o la obra gráfica de un artista.5
Los criterios antes mencionados determinan la apreciación y valor comercial de una obra que, al igual que en los numerosos ámbitos de la vida humana, sitúan la valoración de un libro como en gran medida subjetiva, de ello da cuenta el arco que se dibuja entre el uso de las palabras “viejo” y “antiguo” en el mundo del libro. Los usos de un libro
3 De blibliófilo; fr. bibliophilie; i. Bibliophil, bibliophilism, love of books. Tomado de Martínez de Sousa (2004: 93).
4 Loc. cit.5 La bibliografía sobre este tema es muy amplia. El tema de la rareza de los libros ha sido
ampliamente tratado en Cave (1982), Rare book Librarianship, y recientemente en un artículo de Varela-Orol (2017), “Los libros de la nación: libros raros y patrimonio en Martín Sarmiento”. Por nuestra parte, hemos abordado algunos aspectos de la evolución de las categorías raro y curioso, y su relación con la materialidad del libro en la ponencia magistral: “La importancia de los as-pectos materiales en la valoración del patrimonio bibliográfico y documental”, impartida en el II Congreso Internacional e Interdisciplinario de Patrimonio Cultural: “El patrimonio documental como fundamento de la memoria y de la cultura”, llevado a cabo en la Universidad de Guadalajara, Cut-Tonalá, Jalisco, el 29 de agosto de 2018.
113
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
también intervienen en su valoración, de ahí que algunos privilegien como algo más importante ediciones modernas de un tema, otros bus-quen las “primera ediciones” de un determinado escritor o prefieran un libro prohibido. Lluís Borrás advierte también que el estado de conservación entre en juego en la valoración y valor monetario de estos bienes, al grado que para algunos coleccionistas antiguos un documento desvencijado hacía subir su estimación y precio, lo cual propició la inven-ción de las técnicas de envejecimiento artificial y de falsificación.6 Pero como en todo mercado una parte de las reglas comerciales también las pone el comprador, de ahí que un aspecto del valor está determinado por lo que el futuro poseedor quiera pagar por un bien y a la vez, en interacción con lo anterior, el precio impuesto por el poseedor inicial. Los catálogos de subastas y de librerías anticuarias son un instrumento de orientación de esa cadena de valor. En tiempos más recientes los seguros y tasaciones imponen también un valor a las obras, en este caso está dado por un tercero que no es ni el poseedor original ni el futuro comprador, este agente entra en juego, por ejemplo, cuando se tasa un volumen que debe moverse de un repositorio a otro para participar en una exposición.
Las pautas para determinar el valor de los documentos y otros objetos bibliográficos se han ido afinando y organizando con el paso del tiempo en la medida que el mercado anticuario mismo se ha ido refinando y consolidando.7 Uno de los elementos clave para la asigna-ción de valor es la antigüedad de las piezas que, en el caso del libro impreso se fija, aproximadamente, desde el origen del arte tipográfico a mediados del siglo xv y hasta 1800. En la “rareza bibliográfica” el elemento valorativo clave a mirar en una pieza es su materialidad u “objetualidad”, y en menor grado el contenido literario o temática. Entre los elementos que añaden valor al libro antiguo figuran: lugar de impresión, impresor, temática, disposición tipográfica, ilustración, autor, formato, encuadernación y estado de conservación.
Los impresos de lugares donde haya habido pocos talleres son potencialmente más valiosos que aquellos provenientes de zonas de gran auge tipográfico. Vinculado con lo anterior, está el impresor de la obra, con especial preponderancia en el grupo de talleres del periodo incunable en Europa o los primeros impresores de las Américas. Las
6 Borrás Perelló (2015: 248-249).7 Loc. cit.
114
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
temáticas que destacan en los impresos antiguos tienen que ver, por un lado, con la persecución de un autor, grado de relativo secretismo en la conservación de un saber —por ejemplo, los de brujería—, o aquellos que conllevan más dificultad en el manejo del conocimiento —por caso, son más valorados los libros de música, astronomía o física, comparados con los de filosofía, religión, historia o derecho. Vincu-lado con la temática figura del autor. Los elementos relacionados con el diseño y composición gráfica del documento sin duda imponen un importante peso en la valoración de una obra: la disposición del tex-to, la presencia de filigranas en el papel, la riqueza y singularidad de los adornos y capitulares, etc.; y la ilustración (por cantidad, calidad, originalidad y autoría de las mismas, especialmente si son dibujos o grabados de artistas reconocidos).
El formato es otra de las variables materiales de valoración, es-pecialmente en los casos extremos, los grandes y los muy pequeños, como los mapamundis o breviarios, respectivamente. La encuaderna-ción, vinculada con las posibilidades que da el formato, puede tener un peso relevante ya sea porque es original, de artista, o preciosa, y por el soporte que emplean —sea papel, pergamino, piel u otras. Finalmente, tiene importancia el estado de conservación del ejem-plar: se indicará que no falten partes, páginas o pliegos; que no haya rasgaduras o composturas del soporte o en la encuadernación; que no haya agentes externos dañinos activos, especialmente insectos u hongos, o que no existan manchas diversas.
La barrera que separa al libro antiguo del raro es sutil aunque se han asignado algunos datos sobre esta segunda categoría. Algunas de las circunstancias que hacen a un libro raro, único o diferente, pueden coincidir con que este sea antiguo aunque no siempre lo raro depende de la antigüedad. De ahí que un libro puede ser raro porque existen pocos conocidos, ya sea por una tirada corta, por destrucción fortuita —como sucede en incendios o inundaciones—, o destrucción deliberada —cuando una autoridad los requisa o como acontece en una guerra—. El exotismo del lugar donde fue publicada la obra también puede conllevar rareza, así como los elementos que personalizan las obras: las anotaciones de un autor sobre una edición concreta, el autógrafo o dedicatoria de puño y letra del autor o de un personaje relevante, un ex libris o marca de identidad. La importancia de un antiguo poseedor o haber formado parte de una biblioteca especial. Las ediciones “prín-cipe”, las únicas, las señales de censura; las emisiones especiales (por
115
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
su número de tintas o excentricidades del material de encuadernación o soporte empleado); los ejemplares con historias de vida novelesca; ciertos libros de artista y el libro que dialoga con elementos de moda que confieren una valoración temporal por una clase de obras y que puede estar vinculado con dispositivos comerciales extra editoriales. En cualquier caso, usualmente todos los elementos que hacen que una obra sea antigua o rara deben estar certificados, autentificados, por una autoridad en la materia.
La bibliofilia y el coleccionismo son actividades que cuentan con fuertes raíces en el tiempo, y estuvieron en mayor medida asociadas a grupos sociales y personajes con capacidad adquisitiva suficiente para comprar, consolidar y mantener amplios conjuntos bibliográficos. Miembros de la realeza y grupos gobernantes desarrollaron una afición especial por la formación de bibliotecas no solo para el conocimiento de los territorios de sus dominios sino para el cultivo de las artes, las ciencias, las técnicas y las industrias.8 Aunque el Philobiblion, escrito por el obispo inglés y fundador de la biblioteca de Oxford, Richard de Bury (1287-1345), se considera la obra más antigua sobre la bibliofilia,9 las ideas en torno a esta pasión empezaron a consolidarse en Europa a partir de los siglos xIv y xv, cuando una serie de procesos sociales, culturales y políticos propiciaron y potenciaron la construcción de bibliotecas. Esa necesidad de acopio material de saberes escritos se ha mantenido hasta nuestros días, sin embargo, en cada periodo histórico ha tenido un acento particular y ha matizado las variables de los tipos de colec-cionismo practicado y de la entidad que lo practica, de ahí se fueron articulando algunas de las variables para la conformación de colecciones privadas y públicas. Fue hasta el siglo xIx cuando inició el desarrollo de las agrupaciones o sociedades de bibliófilos,10 las que tendrán un
8 La bibliografía sobre este tema es muy amplia, a manera de ejemplo del ámbito hispánico, baste señalar los trabajos realizados por autores como López Vidriero (1992: 85-119; 2011): “La biblioteca del Palacio Real de Madrid” y Bibliofilia y nacionalismo. Nueve ensayos sobre coleccionismo y las artes contemporáneas del libro; López-Vidriero y Cátedra (1998), Coleccionismo y Bibliotecas (Siglos xv-xviii).
9 Esta obra, de la cual existe una edición reciente en la colección Biblioteca del Editor (Mé-xico, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, unam, 2018), fue leída por José Luis Martínez en una edición madrileña de 1946, que se encuentra en su biblioteca personal: No. de sistema: 000022326, Clasificación 002 B87.
10 Existe una Asociación Internacional de Bibliófilos creada en 1976. En España, la primera Asociación de Bibliófilos se fundó en 1866 (Martínez de Sousa, 2004: 93-94). La historia de la co-rrespondiente de Barcelona está referida en el trabajo de Cátedra García y López-Vidriero (2008),
116
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
impacto decidido sobre las nociones de coleccionismo en el ámbito de lo privado, de igual modo lo tendrán las ideas que las bibliotecas y sus autoridades fueron construyendo en torno de los libros.
Es un hecho que si bien hay numerosas articulaciones entre colec-cionismo y bibliofilia ese binomio es la base de una tríada particular cuando lo que se colecciona son “libros antiguos”, pues ellos encarnan un tipo específico de rareza: su historicidad es el epítome de su singulari-dad. Desde el punto de vista bibliográfico, el libro antiguo se ha definido tanto por su forma de producción como por su cronología. En el primer sentido es posible decir que hay libros antiguos manuscritos e impresos, pero desde el punto de vista cronológico hay una mayor variedad de definiciones que apela a miradas materiales, intelectuales, históricas, y bibliotecológicas. Diversas tradiciones académicas han considerado que los “libros impresos antiguos” llegan hasta 1801, 1810, 1811, 1821, o 1830;11 sin embargo, ha sido usual considerar que lo antiguo o lo moderno tiene que ver con el periodo de empleo de la técnica de manufactura. Para ser “antiguo” la producción completa del libro debe hacerse de forma manual —desde los tipos de imprenta, el papel, la tinta y la im-presión propiamente dicha de las obras.
Sobre la cronología, para el caso de los libros impresos mexicanos existe un consenso bastante generalizado de considerar que el “periodo del libro antiguo” llega hasta 1821, año en que confluyen condiciones políticas y materiales para determinar su fase de conclusión: la Inde-pendencia definitiva de México de España y la paulatina mecanización de la producción editorial.
Coleccionismo del libro antiguo mexicano
La colección por definición es un conjunto de objetos, pero representa también una idea, una construcción conceptual específica que se desa-rrolla a través del tiempo por una persona o entidad. Las colecciones
Prospecto para la historia y la bibliografía de la Asociación de Bibliófilos de Barcelona (1943-2008). En el caso de nuestro país la Asociación Mexicana de Bibliófilos se conformó en 1920, véase Meneses Tello (1993: 83-95), “La problemática de las bibliotecas personales de insignes estudiosos mexicanos”.
11 Las definiciones de libro antiguo y sus consideraciones son discutidas por Pedraza, Cle-mente y De los Reyes (2003: 1-17) en El libro antiguo, y, por Martín Abad (2004: 15-23), en Los libros impresos antiguos.
117
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
se organizan en torno a una selección de piezas que presentan unas convenciones, criterios y lógicas internas que le permiten crecer y or-denarse. La constitución de una colección implica, directa o indirecta-mente, las operaciones que permiten su comprensión, significado social e interpretación.
El coleccionismo, en un sentido amplio, ha existido en México desde tiempos remotos, y a partir del encuentro de dos mundos cobró un renovado valor, especialmente en lo tocante a “las antigüedades” que fueron particularmente codiciadas por las casas reales europeas, ávidas de las novedades procedentes de los territorios de ultramar. En el con-junto de piezas enviadas a Europa por los conquistadores y los religiosos, hubo numerosos códices prehispánicos, de hecho la gran mayoría de los que hoy subsisten están fuera del país.12 El trasiego de manuscritos y más tarde impresos, a ambos lados del Atlántico, fue fundamental para la conformación de las colecciones bibliográficas, muchas de las cuales han llegado a nuestros días resguardadas en instituciones públi-cas locales e internacionales, aunque otras permanecen en entidades y manos de particulares. En ese sentido, el coleccionismo es el germen de los patrimonios culturales en todas sus expresiones, desde obras de arte hasta libros; por ello, entender la historia del coleccionismo de libros nos orienta en la interpretación de los tipos de memoria que se ha privilegiado construir y conservar. La colección puede mirarse desde varios ángulos: por ejemplo para el caso del arte —y al hablar de la colección de Andrés Blaisten—, James Oles afirmaba:
Hay muchas vías posibles para la comprensión de una colección de arte particular, entre ellas la económica (no solo cuánto se gasta, sino cómo ese mismo gasto afecta a la vez el mercado) y la psicoanalítica (deseos, obsesiones, búsqueda del orden dentro del caos), que son en realidad las dos categorías en las que a casi ningún coleccionista le gusta que se haga hincapié, lo cual es cuestión psicológica en y por sí misma.13
12 En el VI Coloquio Internacional de Bibliología “Los códices mayas a debate: estudios interdisciplinarios sobre escritura, imagen y materialidad”, se comentaron y expusieron nume-rosos ejemplos en relación con esa diáspora de documentos prehispánicos. El coloquio se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional de México, los días 5 y 6 de septiembre de 2018. El programa del coloquio se puede ver en http://www.sib.iib.unam.mx/files/proyecto/proyectos/2018__9_VI_SIB_programa.pdf
13 Oles (2005: 29), “El coleccionista reescribe la historia: una aproximación a la colección Blaisten”. Citado en López Velarde (2012).
118
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Si pensamos en las colecciones de libros, y particularmente en las colecciones personales, esa variedad de facetas mentales se multiplica exponencialmente. Pero subsumidos en el tiempo, los individuos que hacen el acopio de las obras se van relacionando con las identidades de grupos más amplios, el personaje y su colección se patrimonializan y la colección se integra a discursos más amplios, mayores y muchas veces oficiales, como en los casos que estamos estudiando.
Las colecciones de libros antiguos mexicanos se formaron dentro y fuera del país. Las primeras tuvieron su origen en la necesidad de la administración política y religiosa de la Nueva España de contar con textos para su labor y más tarde, permitir la formación y reproducción de las élites gobernantes y culturales. Las colecciones del extranjero se formaron a su vez, tanto para saciar la curiosidad de coleccionistas (sobre todo europeos y norteamericanos), capitalizar objetos de difícil acceso y alto valor y también con fines políticos.
En el caso de las colecciones de libros que permanecieron en México, una cabal comprensión de las mismas acerca el tema del co-leccionismo al de la historia de las bibliotecas, en esa medida el vínculo entre “colección y biblioteca” es muy estrecho porque no puede haber lo segundo sin lo primero.14 El cariz de las colecciones estuvo signado por los acontecimientos políticos y culturales de la nación, hoy contamos con conjuntos bibliográficos del periodo colonial, de la Independencia, de la Reforma, y de épocas posteriores. Pero, además de las institucio-nes han existido individuos que concientizados de la importancia de la conservación de los libros y su valor histórico se han dedicado a crear sus colecciones personales. De algunas de esas colecciones solo queda memoria a través de algún inventario, listado o en fuentes documentales como los bienes de difuntos,15 otras fueron dispersadas en acervos de
14 La historia de las bibliotecas mexicanas es un campo muy amplio y en el cual se han he-cho aportes relevantes; sin embargo, aún está pendiente una obra que compendie y estructure la evolución histórica de las bibliotecas mexicanas a través del tiempo. Trabajos como los de Ignacio Osorio (1986), Historia de las bibliotecas novohispanas, e innumerables artículos y capítulos de libros dan cuenta de la cantidad de casos analizados. Un buen compendio de referencias y estudios que hasta 2010 se habían hecho se puede leer en Idalia García (2010b: 281-307), “Suma de bibliotecas novohispanas: hacia un estado de la cuestión”.
15 Esta fuente ha sido abordada por numerosos investigadores en México, a manera de ejemplo mencionamos a Mantilla (2020), “De un orden “natural” a uno “creado”: inventarios de Bienes de difuntos de la Audiencia de Guadalajara”, y, Manrique (2014: 57-93), “Bibliotecas de funcionarios reales novohispanos de la primera mitad del siglo xvII”.
119
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
instituciones del extranjero,16 y de algunas más hay ejemplares que han llegado a nuestros días.17
Señalaba el polígrafo español Agustín Millares Carlo que “la forma-ción de las librerías o bibliotecas entre los siglos xvI y xvIII debióse, en su casi totalidad, a prelados, sacerdotes y religiosos, en especial a estos últimos (agustinos, jesuitas, franciscanos, dominicos y mercedarios)”.18 Justamente en esa dirección, una de las primeras bibliotecas personales que se verá en México, fue la del Obispo Zumárraga, quien con sus libros dio origen a la biblioteca del Colegio de Tlatelolco: una parte relevante de esos ejemplares están hoy en la Biblioteca Sutro, en California, y otros están en la Biblioteca Nacional de México, como bien lo han estudiado Alberto María Carreño19 y Miguel Mathes.20 Como Zumárraga, otros obis-pos de México, Puebla y Guadalajara, legaron sus ejemplares, que fueron fundamentales en la construcciones de instituciones religiosas, educativas y culturales, estos fueron los casos de Juan de Palafox y Mendoza y Juan Gómez de Parada y los hermanos Torres,21 por dar un par de ejemplos.
Durante el siglo xvII hubo en Nueva España algunas bibliotecas particulares relevantes, como la del ingeniero flamenco Adrián Boot,
16 El tema de la diáspora bibliográfica es complejo y espinoso y si bien se han realizado algunos trabajos parciales, aún merece una mirada de conjunto, con una importante dosis de au-tocrítica nacional de las causas y condiciones que la originaron, pero también con la perspectiva legal necesaria para que no siga aconteciendo. Sobre la dispersión se puede leer: Fernández de Córdoba (1959), Tesoros bibliográficos de México en los Estados Unidos; Iguíniz (1987b: 115-135), “El éxodo de documentos y libros mexicanos al extranjero”; Perales (1988: 57-70), “Problemas de destrucción y desarraigo en la bibliografía de México, y, Meneses Tello (1993: 85-95), “La pro-blemática de las bibliotecas personales de insignes estudiosos mexicanos”. Sobre el marco legal del patrimonio documental se puede leer: García (2002), Legislación sobre bienes culturales muebles: protección del libro antiguo.
17 En un sentido más general, Carmen Castañeda enlistaba las siguientes fuentes que permiten el estudio de libros en general, algunas de las cuales son especialmente útiles para en estudio de libros en colecciones particulares: “bienes de difuntos con sus inventarios post mortem, los registros de ida de navíos, los inventarios de bibliotecas, las almonedas donde se venden libros, los catálogos bibliográficos, los inventarios de librerías, las operaciones de compraventa de los archivos notariales, los inventarios consignados ante las autoridades inquisitoriales para controlar la circulación de materiales prohibidos y las guías que debían acompañar todo despacho legal de libros y cuya elaboración también supervisaba la inquisición”. En Castañeda (2002: 14), “Presen-tación”, en Del autor al lector: I. Historia del libro en México. II. Historia del libro.
18 Agustín Millares (1981), Introducción a la historia del libro y las bibliotecas.19 Carreño (1943: 428-431), “La primera biblioteca Pública del Continente Americanos”.20 Mathes (1982), Biblioteca del Colegio de Tlatelolco. Santa Cruz de Tlatelolco: la primera biblioteca
académica de las Américas.21 Iguíniz (1987: 262-268).
120
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
quien trabajó en la obra del desagüe del Valle de México, y contó con un repertorio especializado en los temas de su competencia. Del mis-mo siglo se conoce la de Melchor Pérez de Soto, maestro mayor de las obras de la Catedral de México. Su biblioteca ha llamado la atención no solo por su orientación en temas de arquitectura sino por los libros de astrología, cuya posesión le valieron una denuncia y un proceso inquisitorial en 1655.22 Las bibliotecas de Sor Juana23 y de Carlos de Sigüenza y Góngora también han recibido bastante interés por la rele-vancia literaria de los personajes.24
Del siglo xvIII es necesario resaltar algunas colecciones particulares que van a marcar una importante tendencia en los estudios de historia local, como es el caso de la biblioteca del italiano y devoto guadalupano Lorenzo Boturini, algunos de cuyos ejemplares más tarde fueron a parar a manos de Mariano Fernández de Echeverría y Veytia, y posteriormente heredó Antonio de León y Gama. Colecciones como esa fueron a en-grosar las que en el siglo xIx pertenecieron o fueron consultadas por extranjeros interesados en las “antigüedades mexicanas” como Alejandro von Humboldt, Joseph Marius Alexis Aubin, Eugène Goupil, Charles Étienne Brasseur de Bourbourg y Agustín Fischer.
Regresando al siglo xvIII, un elemento de inflexión en la constitu-ción de las bibliotecas coloniales se derivó de las modificaciones admi-nistrativas que emprendió la monarquía borbónica en América, tanto en el plano económico como social, las cuales implicaron en algunos casos el desplazamiento de bibliotecas conventuales a raíz del proceso de secularización religiosa impulsado por la corona.25 En sus estudios, Ignacio Osorio señalaba el cambio en la conformación de las bibliote-cas personales durante la mitad del siglo xvIII donde se ve aumentar la presencia de libros en idiomas distintos al castellano, especialmente
22 Según González Acosta (2016: 11), Manuel Romero de Terreros fue el primer estudioso en atender el caso de Pérez de Soto, en 1920; en “El lector Melchor Pérez de Soto en su contexto: nuestro contemporáneo”. En su tesis de maestría en historia, Hernández López (2015) abunda sobre este mismo caso: Redes sociales en torno a la demanda, el comercio y la circulación de libros en la Nueva España (1630-1655): legislación, censura y transgresión.
23 Martínez [1984] (1987: 65-72), El libro en Hispanoamérica: origen y desarrollo.24 Trabulse (1988), Los manuscritos perdidos de Sigüenza y Góngora, y, Suárez Rivera (2017),
“Tras las huellas de Sigüenza. Libros de Carlos de Sigüenza en la Biblioteca Nacional de México”; agradecemos al autor habernos proporcionado una copia del escrito.
25 Coudart y Gómez (2003: 173-191), “Las bibliotecas particulares del siglo xvIII: una fuente para el historiador”.
121
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
francés, italiano e inglés.26 En este sentido, aunque no es la única que ha abordado el periodo, los estudios realizados por Cristina Gómez han señalado la creciente circulación y lectura de libros relacionados con las ideas del pensamiento moderno, la Ilustración, la Revolución francesa y la independencia norteamericana.27 Osorio señala además que circuló el Tratado de los estudios monásticos del benedictino Juan Mabillón, que fun-cionaba de referencia para la construcción de biblioteca eclesiástica y que tenía un listado titulado Los Bibliotecarios, y los catálogos de las bibliotecas.
Durante ese siglo varios intelectuales mexicanos conformaron bibliotecas personales, entre ellos Antonio Alzate,28 José Ignacio Bartolache,29 Antonio León y Gama. Son abundantes las bibliotecas personales entre los miembros del clero, tanto secular como regular, en este segundo caso hay trabajos sobre las posesiones bibliográficas de los jesuitas: tras la expulsión se pudo inventariar que los zacatecanos tenían en sus aposentos obras de literatura religiosa para su labor pastoral (catecismos, sermonarios y confesionarios), como libros de metafísica, jurisprudencia, medicina, historia, y de otras ciencias, la mayor parte de los cuales estaba en latín.30
Con el cambio de siglo y tras la independencia, a raíz de las pau-latinas transformaciones en las estructuras sociales y el gusto literario, e inclusive por las modificaciones en los procesos de producción editorial, el tipo de lecturas coleccionadas se diversificó notablemente, de ahí que se formaron bibliotecas de corte político y vinculadas con las ciencias y artes del interés de ese periodo. Encontramos así importantes colecciones de
26 Osorio (1986: 258).27 Aunque su obra sobre circulación del libro durante el siglo xvIII y hasta la independen-
cia de México es abundante, citaremos a manera de ejemplo la más reciente: Gómez (2019), La circulación de las ideas: bibliotecas particulares en una época revolucionaria: Nueva España, 1750-1819.
28 Son varios los estudios que se le han tributado, mencionaremos solo algunos: Moreno de los Arcos (1981: 8-9), “La Memoria de José Antonio de Alzate sobre la grana cochinilla”; los resultados del proyecto papIIt clave IN307208 coordinado por Mauricio Sánchez Menchero “Las lecturas de novohispanos ilustrados. Circulación y generación de conocimiento científico en libros y gacetas (México siglo xvIII)”, y, más recientemente, la obra de Valdéz (2014: 28-36), Libro y lecto-res de la Gazeta de literatura de México (1788-1795) de José Antonio Alzate, concretamente el capítulo “Bibliotecas novohispanas: un viraje en materias y formatos”.
29 Sanchez Menchero (2012), El corazón de los libros: Alzate y Bartolache, lectores y escritores no-vohispanos (s. xviii); Sánchez (1972-1976: 187-216), “José Ignacio Bartolache. El sabio humanista a través de sus bienes, sus libros e instrumentos de trabajo”.
30 Recéndez Guerrero (2010: 237-251), “Bibliotecas particulares de los jesuitas de Zacatecas” (el listado de sus nombres está en las págs. 243 y 244).
122
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
folletos, periódicos y otras clases de documentos no librarios, uno de cuyos ejemplos es la biblioteca de José María Lafragua,31 también hay repertorios con manuales para la educación y formación en un área concreta, tal es el caso de la biblioteca de la Academia de San Carlos, aunque su acopio inició en el siglo xvIII.32 Un grupo especial de bibliotecas personales del siglo xIx33 es el de los bibliógrafos y bibliófilos que se encuentran distri-buidas y desperdigadas en fondos mexicanos y extranjeros. A manera de ejemplo podemos citar las de Vicente de Paula Andrade, Joaquín García Icazbalceta,34 Vicente de Paula Andrade, José Fernando Ramírez,35 Alfre-do Chavero36, José María de Agreda y Sánchez,37 José Justo Gómez de la Cortina,38 Francisco Modesto de Olaguíbel,39 Juan Suárez y Navarro,40
31 Esta biblioteca vive hoy distribuida entre la Biblioteca Lafragua, en Puebla, y la Biblioteca Nacional de México, y se cuenta con varios catálogos de la colección: Meza Oliver y Olivera López (1993), Catálogo de la colección Lafragua de la Biblioteca Nacional de México 1800-1810; Catálogo de la colección Lafragua, 1800-1875 [recurso electrónico]; Luis Olivera López y Lucina Moreno Valle (coord.), Rocío Meza Oliver (colab.) México, adabI, unam, Instituto de Investigaciones Biblio-gráficas, 2009; Olivera López (2006), Catálogo de la Colección Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1616-1873.
32 Salgado Ruelas (2015), La Biblioteca de la Academia de San Carlos en México.33 Vázquez Mantecón et al. (1987), Las bibliotecas mexicanas en el siglo xix.34 Rodríguez de Cortina (1999: 111-117), “De la Biblioteca García Icazbalceta a la Biblioteca
Cortina Goribar”, https://drive.google.com/file/d/1_H5jEL82JxVqtynB2nUDUz2pQUP83Xzn/view; Catálogo de la colección de manuscritos relativos a la historia de América, formada por Joaquín García Icaz-balceta. Anotado y adicionado por Federico Gómez de Orozco (México: Imprenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1927).
35 De la Torre Villar (2017: 13-94), “Vida y obra de José Fernando Ramírez”, http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/obras_historicas/oht01/388_04_02_VidaO-bra.pdf; Sáenz Carrete (2011: 100-135) http://www.scielo.org.mx/pdf/sh/v13n25/v13n25a4.pdf; y, Borgonio et al. (1998: 8). Presentación a Historia e historias: cincuenta años de vida académica del Instituto de Investigaciones Históricas.
36 Rodríguez Díaz (1992: 181), El mundo del libro en México: breve relación.37 Meneses Tello (1993: 6), “La problemática de las bibliotecas personales de insignes es-
tudiosos mexicanos”, http://poseidon.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_omnia/27/11.pdf, y, Bromsen (1969: 110), José Toribio Medina: Humanista de América.
38 Ruiz Castañeda (2013: 82), “José Gómez de la Cortina. El político”, http://publicaciones.iib.unam.mx/publicaciones/index.php/boletin/article/view/633/622
39 Lozano y Nathal, y Muñoz Herranz (1991: 17), Catálogo de libros de los siglos xv al xvii.40 Castro (2020: 28), “Reencuentro con Manuel Payno (28 de febrero de 1820-5 de noviembre
de 1894)”, https://www.iib.unam.mx/files/iib/boletin-bnm/Boletin-Biblioteca-Nacional-Mexico-n5.pdf, y, Payno (2020: 37), “La gran biblioteca y la pequeña biblioteca de México”, https://www.iib.unam.mx/files/iib/boletin-bnm/Boletin-Biblioteca-Nacional-Mexico-n5.pdf
123
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
Nicolás León,41 Genaro García.42 La lista de estas bibliotecas personales es amplia, incluiría además las colecciones de Jacobo M. Barquera, Antonio de Mier y Celis,43 Guillermo Prieto,44 Ángel Núñez Ortega,45 José María Sánchez del Castillo, Antonio Peñafiel, Luis González Obregón,46 Joaquín Ramírez Cabañas, Federico Gómez de Orozco,47 Salvador Ugarte48 y Luis Cabrera.
Como señaló Juan B. Iguíniz,49 varias bibliotecas personales están en diversas partes de la república mexicana por ejemplo la de Francisco Pérez Salazar en Puebla, la de Crescencio Carrillo y Ancona en Yucatán; en San Luis Potosí la de Ignacio Montes de Oca y Obregón; en More-los la de Francisco Plancarte y Navarrete; la de Luis Pérez Verdía en Guadalajara; la del presbítero Luis G. Gordoa en Guanajuato, y la del canónigo Jesús M. Barbosa en Querétaro.
A riesgo de hacer un salto temporal brusco y renunciando expresa-mente a hacer un recuento mayor de las posibles bibliotecas personales que existieron a lo largo del tiempo en México, porque no es el objetivo de nuestro trabajo, nos enfocaremos en la siguiente sección en un con-junto de fondos, un proyecto impulsado por el Estado mexicano, en el cual se inscriben hoy los acervos de los intelectuales que estudiaremos.
41 La biblioteca fue adquirida, en gran parte, por la Biblioteca de la Universidad de Brown. Sobre el particular léase Alpert-Abrams (2017: 148-187), “Chapter 5: Collection: Mexicana at the John Carter Brown Library. Quintana (1977-1978: 76), “Correspondencia del Dr. Nicolás León”, http://publicaciones.iib.unam.mx/index.php/boletin/article/view/398/390
42 La biblioteca fue adquirida por la Universidad de Texas. Lira de (2013: 193-213), “Últimas noticias sobre una historia antigua: la biblioteca de Genaro García”, http://publicaciones.iib.unam.mx/index.php/boletin/article/view/701/690
43 Iguíniz (1969: 117), “Las colecciones bibliográficas de la Biblioteca Nacional”, http://publicaciones.iib.unam.mx/index.php/boletin/article/view/196/188.
44 Loc. cit., 116-117.45 Ibidem, 116.46 Valdez y González (2014: 107-112), “La Biblioteca “Luis González Obregón”, https://www.
estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/?p=753847 Guzmán Monroy (2001), Catálogo de la colección “Gómez de Orozco” del Archivo Histórico de
la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.48 Ugarte (1954), Catálogo de obras escritas en lenguas indígenas de México o que tratan de ellas:
de la biblioteca particular de Salvador Ugarte.49 Iguíniz (1998: 191-193),, “Las bibliotecas privadas”.
124
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
La presencia de impresos antiguos mexicanos en cinco bibliotecas personales de la Biblioteca de México
Algunos de los intelectuales que estamos estudiando hicieron reflexiones explícitas sobre sus bibliotecas y prácticas coleccionistas, aunque quizá el más elocuente de todos fue José Luis Martínez, quien publicó al menos dos trabajos al respecto. En Bibliofilia, aparecido en 2004, se recoge el texto que leyó en el Homenaje al Bibliófilo que le hizo la Feria Inter-nacional del Libro de Guadalajara en 2002; y “Mis libros”, un texto que presentó en la sesión ordinaria de la Academia Mexicana de la Lengua del 11 de mayo de 2006.50 Además de sus propias reflexiones, contamos con el libro de Rodrigo Martínez Baracs: La biblioteca de mi padre (2010).
En el primero de sus trabajos, Martínez relató su “biografía bibliofí-lica” y el vínculo especial que tuvo con algunos de los libros que poseyó. La edición que fCe hizo de la obra, bellamente impresa por Juan Pascoe, es ella misma un tributo a su amor por los libros. En el texto cuenta que uno de sus primeros ejemplares que poseyó fue Las poesías de Horacio, traducidas en versos castellanos con notas y observaciones críticas por don Javier de Búrgos (sic), París, Librería de D. Vicente Salvá, calle de Lille, no. 4, 1841, con los textos en latín y en español, frente a frente”,51 que había comprado en una librería tapatía de viejo en 1936. A ese sumaría otros libros en sus etapa de secundaria, como los de Platón, que formaron parte de lo que el propio Martínez consideraba un gesto de época: “Entonces se usaba llevar bajo el brazo, todo el día, el libro que leíamos.”52
De los libros antiguos, el escritor recuerda haber amado un regalo de su padrino: la edición de las Obras espirituales de San Juan de la Cruz:
Es un libro imponente, de 32.5 x 24.6 cm.; lo imprimió Francisco Lelfdall, en Sevilla, en 1703, y es una edición notable porque en ella se recogen por primera vez toda la poesía y las obras en prosa de doctrinas mayores de San Juan de la Cruz (1542-1591), así como las alegorías dibujadas por el santo y poeta místico y sesenta láminas grabadas por Mathías Arteaga. El libro está encuadernado con modestia.53
50 El texto fue compilado en el tomo xxxIII de las Memorias de la Academia.51 José Luis Martínez (en adelante: JLM) (2004: 9), Bibliofilia.52 Ibidem, 13.53 Ibidem, 15 y 17.
125
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
Sobre su forma de coleccionar Martínez confiesa haber fortalecido un tipo particular de gusto bibliófilo en la Biblioteca Nacional de México, y de la mano de Garcilaso de la Vega, concretamente en la edición de Sevilla de 1580, con anotaciones de Fernando de Herrera: “Pienso que la frecuentación de este precioso libro me despertó el gusto por los libros antiguos y hermosos.”54 El escritor también indica que compró algunos libros que habían pertenecido a su amigo José Rojas Garcidueñas. Señala que tras su muerte, compró a la viuda “una colección de once tomos de la única edición existente de las Actas de Cabildo de la ciudad de México en el siglo xvI, preciosa para mis trabajos sobre este siglo. […] y unos raros libros argentinos sobre los viajes trasatlánticos en el siglo xvI que fueron básicos para mis Pasajeros de Indias.”55
De algunas obras, Martínez conserva detalles muy precisos de la adquisición, el precio y el proveedor, tal es el caso de la Rhetorica Chris-tiana de fray Diego Valadés (Perugia, 1579) que más tarde le permitiría proponer una edición facsimilar coeditada en 1989 entre el fCe y la unam. De aquel libro dice:
[…] se lo compré en 1978 a Neftalí Beltrán […] Pagué por el libro $16,000 —que era como mi sueldo mensual—, y Neftalí me dijo que lo compró en Milán, en 1977, en 620 mil liras que equivalían a 700 dólares, y que me lo vendía en el mismo precio y aún perdía 100 pesos. Y como hacía Hernando Colón, ambos Neftalí y yo firmamos para la posteridad el apunte —que guardé en el libro—, el día de Reyes de enero de 1978. Es un ejemplar tan perfecto que parece salido de la imprenta y tiene com-pletas sus ilustraciones que son notables y muy apreciadas.56
Si una cosa queda clara de la bibliofilia de Martínez es su orien-tación hacia temas de la historia antigua de México y de la literatura nacional, pero también parece evidente que su coleccionismo no giró en torno de obras contemporáneas a los estudios que le interesa hacer, sino de fuentes documentales y ediciones del siglo xIx o xx, algunas facsi-milares como lo demuestran los ejemplares sobre temas sahaguntinos.57
54 Ibidem,23.55 Ibidem,30.56 Ibidem,31.57 “Los grandes tomos que en Roma o Florencia imprimió Francisco del Paso y Troncoso
con los llamados Primeros memoriales y con las ilustraciones de estos manuscritos y del Códice flo-rentino.”, jlm, Bibliofilia, 33.
126
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Además de las de José Luis Martínez, se cuentan con otras referen-cias de apego y el celo bibliográfico de un cercano amigo de aquel: Alí Chumacero.58 En “Los orígenes en Guadalajara (1932-1937),” cuenta el propio Martínez la temprana comunión de las lecturas tempranas que lo unió con Chumacero:
Eso fue en Guadalajara, casi el año en que se publicó, creo que en el 35. Nosotros estábamos en la preparatoria. Era un libro rarísimo.59 En Guada-lajara no había esos libros y el ejemplar lo tenía Efraín González Luna, y Efraín se lo prestó a un muy amigo de él cuyo hermano era parte de nuestro grupo. Entonces este muchacho me dijo que le habían prestado El Romancero Gitano y yo le dije “préstamelo”. “No, ¿si se nos pierde?”, decía el otro. Y yo: “no se nos pierde, préstamelo”. Y me lo prestó y yo lo copié a mano en una noche. Todavía por ahí tengo el manuscrito y ese fue el que leímos. Al otro día en la mañana lo devolví. Esa es la historia de ese libro.60
Se ha descrito la biblioteca personal de Chumacero como “el taller de un editor y el universo privado de un poeta”,61 y su hijo Luis puntua-lizó: “Fue enemigo de maltratar los libros. Muy ocasionalmente hacía una anotación al margen. Si encontraba una errata, hacía una correc-ción. Casi siempre tenía cuadernos donde hacía anotaciones de lo que iba leyendo. Los guardaba no sé dónde y luego no los encontraba”.62
Otro de los cinco intelectuales, Carlos Monsiváis, dejó constancia de sus opiniones bibliofílicas. En una entrevista realizada en 1997, ante la pregunta de la edad en que empezó a formar su biblioteca, respondió:
Como a los seis años, pues comencé a leer los clásicos en la primaria. La Ilíada, La Odisea, La Eneida fueron los primeros libros que leí, junto con los clásicos latinoamericanos: la vida de Martí, la vida de Juárez, la vida de San Martín y la de Morelos. Luego Biblioteca Sopena me permitió leer
58 Garone Gravier (2020: 93-103), “Las lecturas tipográficas de Alí Chumacero…”.59 Las cursivas son nuestras.60 Más adelante en la misma nota, Alí dice: “Leíamos mucho, nos juntábamos para platicar
e intercambiar los libros, y en ese entonces no eran tan caros como ahora. Había libros de 15 centavos, de 50, de 75, de un peso, que ya eran caritos. Yo gastaba mucho en libros. Mucho quiere decir 4 pesos, que alcanzaban para tres o cuatro ejemplares […]”. Herrera Kuri y Arriaga (2010: 14), “Alí Chumacero: curador de generaciones literarias.”.
61 Martínez, Gerardo Antonio (2018), “Expedición a la biblioteca de Alí Chumacero”.62 Loc. cit.
127
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
a Dickens, que significó el descubrimiento del sentido del humor, sobre todo con las aventuras de Pickwick.63
Al indagar más sobre la temprana vocación y los espacios en que abrevaba el pequeño Carlos, el escritor responde que no hay una clara explicación para su bibliofilia temprana ya que aunque tenía una madre lectora, no lo era de textos variados y además en la casa paterna había muy pocos libros. Señala en cambio que los primeros libros “viejos” los compró en un mercado que estaba en la Calzada de Tlalpan, donde conseguía ediciones baratísimas, de las que, sin embargo, conserva muy pocas porque prefirió ir sustituyendo las obras en “ediciones más confiables”. Explica, además, que su biblioteca guarda una organización temática muy rudimentaria por materias generales (literatura, historia, etc). Entre los tesoros de su colección figuran las historietas, los diarios del siglo xIx o la edición del Quijote ilustrada por Doré. Sobre la “rareza de un libro”, Monsiváis dice que para ser un objeto hermoso el ejemplar debe tener “calidad gráfica, durabilidad garantizada y sensación de un valor real, que se crea en el libro.”64 El escritor no parece haber pensado en vida sobre el destino de su colección bibliográfica y solo manifestó “Me preocuparía más que la colección de caricaturas quedase en un museo o que se conservara la colección de arte popular. No me parece tan importante una biblioteca en el momento del CD-rom.”65
Impresos antiguos mexicanos: una aproximación cuantitativa
Adentrándonos ahora en el estudio de campo realizado, el primer paso del trabajo fue consultar el catálogo digital de la Biblioteca de México para localizar obras impresas en México, bajo el criterio de fecha de publicación (1540 a 1821) y ciudad de publicación (México y Puebla), delimitación que arrojó inicialmente 108 registros (98 para México y 10 para Puebla).
Con ese listado en mano, el segundo paso fue la revisión física de las obras en la biblioteca, tarea que se llevó a cabo durante el primer
63 Tercero (1997: 31) “Un mundo de libros”.64 Ibidem, 32.65 Ibidem, 33.
128
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
semestre de 2019.66 Esa revisión permitió confirmar que de los 98 solo 81 eran impresos mexicanos. La reducción se debió a que hubo varios libros publicados fuera de México, otros que aunque fueran mexicanos estaban fuera del rango temporal que establecimos y otros que eran fotocopias o facsimilares, en todos esos casos se optó por excluir el re-gistro del corpus que estamos analizando.
Ahora bien de los 81 libros, 20 están consignados como “recursos digitales que fueron catalogados en Sala Antonio Castro Leal”, por esa razón no se tuvo acceso físico a esos materiales y en esa medida fueron excluidos de este trabajo. Otros 13 registros no fueron localizados el día de la consulta.67 Finalmente, dos ejemplares más fueron excluidos porque pertenecen al acervo de Fondo González Pedrero y Julieta Campos que, como mencionamos al inicio de este ensayo, al momento de nuestras consultas no estaba abierto al público.
De los 10 impresos poblanos se pudieron revisar físicamente 3 obras, otros 6 están registrados como “recursos digitales”, otro era un impreso extranjero y uno más estaba en restauración.68
Sin embargo, en la revisión física de las obras aparecieron más impresos porque integran misceláneas, de ese modo entre los impresos mexicanos surgieron 17 impresos más; y entre los poblanos, aparecieron 7 documentos más. En resumen se pudieron consultar físicamente 62 obras: 52 impresos de México y 10 de Puebla.69
Antigüedad de los impresos mexicanos
De los registros consultados físicamente en las colecciones, el más an-tiguo publicado en la Ciudad de México se remonta a 1647 y el más
66 Es importante tomar en cuenta la temporalidad del trabajo de campo en la medida en que los procesos técnicos y de catalogación de una biblioteca son continuos y crecientes, de ahí que una consulta posterior tanto al catálogo en línea como presencial en el acervo pueden arrojar datos más amplios de los que en este escrito ofrecemos.
67 De los no localizados 4 son del Fondo Alí Chumacero (en adelante faC), 7 de JLM y en 6 casos no se precisa el fondo.
68 Ripalda, Jerónimo de, Catecismo y exposición breve de la doctrina cristiana / 1802, clasificación: fre 268 R56, SL7 7D-7-343-3, Fondo José Luis Martínez (en adelante fjlm) (1/ 0), los bibliotecarios indicaron que estaba en restauración el día 20 de mayo de 2019.
69 La relación completa de los impresos estudiados están en los en los anexos de este trabajo.
129
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
nuevo es de 1821;70 en el caso de Puebla las obras van de 1723 a 1819. La distribución de ejemplares por siglos es la siguiente:
Tabla 2. Siglo de edición y ciudad de publicación de los impresos antiguos mexicanos estudiados.
Ciudad Siglo xvii Siglo xviii Siglo xix
México 1 16 19
Puebla 6 4
Subtotal 1 22 23
Fuente: Elaboración propia.
Ciudades y talleres de imprenta
Las primeras dos ciudades con imprenta en Nueva España fueron la Ciudad de México y Puebla. Desde 1539 se inició el establecimiento de talleres de imprenta en la capital del virreinato con la oficina del tipó-
70 De 12 obras no tenemos fecha, y otros 3 registros sobrepasan 1,821.
Tabla 1. Delimitación y consideraciones del cuerpo de obra de este estudio.
Consideraciones México Puebla Subtotal
Localización de obras en el catálogo digital. 98 10 108
Revisión física. 81 3 84
Obras detectadas en misceláneas. 17 6 23
Ejemplares en el acervo González P. 2 0 2
“Recursos digitales”* 24 4 28
No localizados. 12 1 13
Obras fuera de rango cronológico determinado. 20 0 20
Obras consultadas 52 10 62
* En el anexo 3 de este trabajo, está la relación de títulos consignados como “Recursos digitales”.
Nota: El uso de cursivas en los números de esta tabla indica que esos libros no for-maron parte del corpus analizado, porque no se pudieron revisar físicamente.
Fuente: Elaboración propia.
130
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
grafo Juan Pablos, emisario del impresor sevillano Juan Cromberger, al que se sumarían paulatinamente varios impresores más. Un siglo más tarde, el primer impresor se establecería en Puebla de los Ángeles, Juan Blanco de Alcázar, aunque el primer pie de imprenta registrado en un libro en aquella ciudad fue el de Juan de Borja y Gandía.71
Revisando los impresos mexicanos antiguos que existen en las bibliotecas personales que analizamos, encontramos un par que corres-ponden a impresores de la capital del virreinato que operaron en el siglo xvII: Juan de Ribera, impresor entre varios autores más de Carlos de Sigüenza y Sor Juana; y, Francisco Rodríguez Lupercio, conocido por publicar el Arte de lengua mexicana, de Fray Agustín de Vetancurt (1673). No obstante, las bibliotecas que estudiamos son más ricas en impresos mexicanos de los siglos xvIII y xIx: de ahí que aparezcan en los estan-tes obras salidas del taller de José Bernardo de Hogal y su viuda, Rosa Teresa Poveda;72 materiales de la casa de Felipe de Zúñiga y Ontiveros y también de su heredero, Mariano de Zúñiga y Ontiveros;73 otra publi-cación de los Herederos de Doña María de Rivera, y de los Herederos de José de Jáuregui; y también de dos imprentas institucionales: el Real y más antiguo Colegio de San Ildefonso y de la Biblioteca Mexicana.74 Del siglo xIx encontramos impresos publicados por María Fernández de Jáuregui, Alejandro Valdés y Juan Bautista Arizpe.75
Por su parte, los impresores de Puebla de los Ángeles que encon-tramos corresponden al siglo xvIII, Francisco Xavier de Morales, que ostentó en un tiempo el título de ser impresor de la catedral de Puebla; el taller de la Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla, es decir Manuela
71 Garone Gravier y Salomón Salazar (2014: 43-68), “Los aportes de Inés Vázquez Infante y Manuela Cerezo a la historia de la imprenta antigua de Puebla de los Ángeles (siglos xvII y xvIII)”.
72 Garone Gravier (2021), “Vidas y afanes de las dos impresoras novohispanas del siglo xvIII: Rosa Teresa de Poveda y Manuela de la Ascensión Cerezo”.
73 Suárez (2019), Dinastía de tinta y papel. Los Zúñiga y Ontiveros en la cultura novohispana (1756-1825).
74 Garone Gravier (2016) “La Imprenta de la Biblioteca Mexicana: nuevas noticias de un taller tipográfico del siglo xvIII”, http://www.bn.gov.ar/revistabibliographicaamericana/ ISSN: 4808-6071.
75 Hemos dado información sobre estos talleres en la obra Historia de la tipografía colonial para lenguas indígenas (México, CIESAS-UV, 2014); en La tipografía en México. Ensayos históricos (siglos xvi-xix), (México, Escuela Nacional de Artes Plásticas-unam, Colección Espiral); El arte de Ymprenta de Alejandro Valdés (1819). Estudio y paleografía de un tratado de tipografía inédito (Toluca de Lerdo, Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, Gobierno del Estado de México, 2015), y en Muses de la impremta. La dona i la imprenta en el món del llibre antic (Barcelona, Museo Diocesano de Barcelona y Asociación de Bibliófilos de Barcelona, 2009, en colab. con A. Corbeto).
131
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
Cerezo; la oficina de Pedro de la Rosa, yerno de Manuela y continua-dor de la zaga de la familia Ortega y Bonilla, y la Oficina Palafoxiana, como se llamó el taller de imprenta de los jesuitas de San Ignacio tras la expulsión de esos religiosos.76
Tabla 3. Listado de talleres mexicanos y poblanos (P) de los cuales proceden los impresos localizados en las colecciones personales.
Talleres tipográficos Títulos
María Fernández de Jáuregui 9
Mariano de Zúñiga y Ontiveros 9
Alejandro Valdés 6
Juan Bautista Arizpe 4
Sin impresor 2
Biblioteca Mexicana 2
Colegio de San Ildefonso de México 1
Francisco Rodríguez Lupercio 1
Herederos de Doña María de Rivera 1
Herederos de José de Jáuregui 1
José Bernardo de Hogal 1
Juan Ribera 1
María de Rivera 1
Oficina Madrileña* 1
[Rosa T. Poveda] Viuda de José Bernardo de Hogal 1
Pedro de la Rosa (P) 6
[Manuela Cerezo] Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla (P) 1
Francisco Xavier de Morales (P) 1
Colegio Real de San Ignacio (P) 1
Oficina Palafoxiana (P) 1
* Garone Gravier (2014: 9-36), “El comercio tipográfico matritense en México durante el siglo xvIII”.
Fuente: Elaboración propia.
76 Hemos dado información sobre estos talleres en Miradas a la cultura del libro en Puebla. Bibliotecas, tipógrafos, grabadores, libreros y ediciones en la época colonial (México, IIb-Ediciones de Educación y Cultura-Consejo Estatal para la cultura y las Artes, 2012), e, Historia de la imprenta y la tipografía colonial en Puebla de los Ángeles (1642-1821) (México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas-unam, 2015).
132
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Con estos dos elementos (cronología y lugar de impresión) es po-sible decir que si bien no sorprende la presencia mayoritaria de obras aparecidas entre 1800 y 1821, sí sorprende la ausencia de impresos de Veracruz o Guadalajara, no solo por las temáticas que interesaron a los poseedores que estamos estudiando, sino por el origen tapatío de un par de ellos. Si tuviéramos que hacer un comentario sobre el grado de rareza de estos ejemplares por esos dos atributos (antigüedad y ciudad impresora) resaltan los ejemplares de Francisco Rodríguez Lupercio, Francisco Xavier de Morales y Colegio Real de San Ignacio, del primer taller no hay aún un estudio monográfico, de los otros dos hemos ofre-cido información en trabajos previos.77
Impresos mexicanos: una aproximación cualitativa
Distribución de ejemplares globales y presencia del impreso antiguo mexicano en las bibliotecas personales
Según información disponible en el catálogo digital, en la tabla 4 se expresan el volumen de los ejemplares conservados en cada acervo y hemos agregado los libros rastreados mediante la base de datos. Esta contabilidad se hizo incluyendo los objetos digitales y los documentos que no se revisaron físicamente.
Lenguas y temas
Es interesante observar que, si bien la mayoría de los propietarios ha-blaban más de una lengua, el acervo de impresos mexicanos se halla enteramente en castellano, prácticamente todos los libros analizados están en castellano, hay algunas obras en latín y una gramática náhuatl. Ahora bien, respecto de las temáticas de las bibliotecas hemos decidido tomar como referencia los encabezamientos de materia que se dieron en la catalogación moderna porque, a diferencia del criterio usado en el estudio de acervos antiguos, el cual indica que se deben tomar como referencia las estructuras y formas de organización del conocimiento
77 Véase Historia de la imprenta y la tipografía colonial en Puebla de los Ángeles (1642-1821) (México, unam-Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2015: 292-295 y 374-378).
133
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
de la época de producción de una obra antigua, aquí el “usuario” de esos fondos novohispanos es un mexicano moderno, educado en el entorno universitario del siglo xx, por lo cual, emplear un esquema de organización de materias del periodo colonial no sería adecuado en este contexto. Entre los grandes conjuntos temáticos que surgen son: religión, historia, ciencia (ingeniería hidráulica en méxico, efemérides y almanaques) y literatura (en especial española del siglo xvIII, poesía mexicana). Estos grupos son clara evidencia de los intereses y las líneas de coleccionismo de los dueños, al estar centrados en su mayoría en la historia, la literatura y la religión, y permiten comprender la formación de instituciones locales y la evolución de diversas ideas sociales.
Tabla 4. Composición de las bibliotecas personales y relación de libros consultados.
PropietarioVolúmenes
(contabilidad global)
Otros materialesImpresos de México
Impresos de Puebla
Total
Antonio Castro Leal (1896-1981)
50,000 10,000 documentos (re-vistas, folletos, boletines, periódicos y mapas).
27 9 33
José Luis Martínez (1918-2007)
70,000 Cuenta con una impor-tante hemeroteca y un fondo documental de 2,500 volúmenes con-tando mapas, catálogos, folletos y fotografías, entre varios materiales.
24 2 13
Alí Chumacero (1918-2010)
46,000 9 0 9
Jaime García Terrés (1924-1966)
19,386 1,098 volúmenes de pu-blicaciones periódicas, y un archivo personal
2 0 2
Carlos Monsiváis (1938-2015)
50,000 25,000 volúmenes de materiales en distintos formatos, sobre todo publicaciones periódicas
4 0 4
Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en la página de la BdM.
134
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Los matices o variantes de los grandes grupos se encuentran en religión:
• TextoscanónicoseinterpretacióndelaBiblia.• Literaturadeespiritualidad:meditaciones,vidaespiritual,apa-
riciones y milagros guadalupanos.• Literaturadoctrinalydevocional:sermonesmexicanos,indul-
gencias, catecismos y credos de la Iglesia católica de México, textos de la Semana Santa.
• Textosbiográficosy/odevocionalesvinculadosconpersonajesdela Iglesia como san Ignacio, san Francisco, san Felipe de Jesús, la Virgen María, Bartolomé de Jesús María, San Felipe de Jesús, textos vinculados con conventos como el de Jesús María de la Ciudad de México, panegíricos a personajes varios.
Dentro de la categoría de historia y literatura jurídica, hay obras de las siguientes temáticas:
• Administracióncolonial.• Textospoéticosyreligiosossobremonarcas(CarlosIV,Fernando
VII y Napoleón I).• HistoriadeMéxicoyGuerradeindependencia.• Biografías.• Juicios.
Marcas de propiedad, encuadernación, testigos y marginalia
Ex libris
En las bibliotecas identificamos ex libris de casi todos los poseedores; sin embargo, como se verá, no podemos atribuir esas imágenes a la voluntad de los dueños en la mayoría de los casos. De los ex libris localizados solo el de Monsiváis fue diseñado por él. No hay ex libris de García Terrés, en cambio encontramos el de su suegro Ignacio Chávez. El ex libris de Castro Leal parece poco probable que haya sido elegido por él: la marca, com-puesta a partir de sus iniciales, recurre a perforar o calar las hojas. Por el resultado tan invasivo y dañino hacia el ejemplar, esta elección difícilmente se puede explicar en la práctica de un bibliófilo. Por otro lado, el juego con las iniciales en las dos versiones del ex libris de José Luis Martínez (en
135
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
sello de tinta y gofrado) es muy similar al de Alí Chumacero: en ambos casos se trata de mayúsculas desalineadas que tienen arriba la leyenda “Biblioteca de” y están envueltas en un círculo. Eso me hace pensar que pudieron haber sido ideadas conjuntamente a pedido de una tercera persona. Me apoyo para plantear esta hipótesis en un dato ofrecido por Rodrigo Martínez quien dice: “Mi padre abandonó pronto la costumbre de anotar su nombre en sus libros, costumbre que consideraba bárbara, y nunca cayó en la tentación de mandarse hacer un Ex-Libris.”78 Nuestras observaciones y opiniones fueron posteriormente confirmadas por el personal bibliotecario de la institución. Además de los de los propieta-rios que estamos estudiando, es importante mencionar que localizamos ejemplares con ex libris de Joaquín García Icazbalceta79 y Xavier Gordoa.80
Imágenes 1-2. Ex libris de Carlos Monsiváis,* Ignacio Chávez**
* Hidalgo y Costilla, Miguel, Compendio histórico sacro-profano…
(México: Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, 1801).** Memorial ajustado de el expediente, que en el real, y supremo Consejo de las Indias,
sala de govierno, se sigue entre partes, El Reverendo Obispo de Mechoacan… (México: s.n., 1732).
Fuente: Fotografías tomadas por la autora.
78 Martínez Baracs (2010: 14), La biblioteca de mi padre.79 Ejemplo procedente de Poema heroyco en celebridad de la colocación de la estatua colosal de
bronce de nuestro católico monarca el Sr. D. Carlos Quarto… (México: Con las licencias necesaris en la oficina de Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1804).
80 Ejemplo tomado de Impugnacion sin defensa de un bosquejo de los fraudes… (México: En la Oficina de D. Alejandro Valdés, 1821).
136
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Imágenes 3-4. Ex libris de Antonio Castro Leal,* Ali Chumacero**
* Ejemplo procedente de: Zapata, José María, Sermón moral…
(Puebla de los Ángeles: Oficina de Don Pedro de la Rosa, 1814).** Ejemplo procedente de: Miguel de Santa María, El peregrino con guia…
(México: Imprenta de el Superior Gobierno de los Herederos de Doña María de Rivera, 1761).
Imágenes 5-6. José Luis Martínez (en tinta* y en seco**)
* Ejemplo procedente de: Galindo, Matheo, Explicación de la Syntaxis
(Puebla de los Ángeles: Oficina de D. Pedro de la Rosa, 1793).** Ejemplo procedente de: Castro, José Agustín de, Obras
(Puebla: Don Pedro de la Rosa, 1797).Fuente: Fotografías tomadas por la autora.
137
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
Imágenes 7-8. Ex libris de Joaquín García Icazbalceta*
y Xavier Gordoa**
* Ejemplo procedente de: Poema heroyco en celebridad de la colocación de la estatua
colosal de bronce de nuestro católico monarca el Sr. D. Carlos Quarto… (México: Con las licencias necesaris en la oficina de Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1804).
** Ejemplo tomado de: Impugnacion sin defensa de un bosquejo de los fraudes… (México: En la Oficina de D. Alejandro Valdés, 1821).Fuente: Fotografías tomadas por la autora.
Encuadernación
El estado de conservación general de las bibliotecas consultadas es muy bueno, encontramos escasos ejemplos de páginas rotas que están enmendadas con durex, algunos grabados que están sueltos, o algunos materiales que tuvieron algún tipo de contacto con humedad.
Las colecciones personales de la BdM presentan una gama muy am-plia de modelos de encuadernaciones que comentaremos a continuación. Hay obras en pergamino flojo, en algunos casos con inscripciones en los lomos de los libros o el sello de la Biblioteca en alguno de sus cantos. También casos de cubiertas en tela, con lomo y puntas de piel, en otro color, y con el mismo acabado pero con encuadernación en papel.81 Se encuentran varias encuadernaciones enteras en piel, presumiblemente realizados de forma coetánea a la publicación de las obras, con el uso
81 Ejemplos en: Galindo, Matheo, Explicación de la Syntaxis (Puebla de los Ángeles: Oficina de D. Pedro de la Rosa, 1793); Memorial ajustado de el expediente… (México: s.n., 1732); Sermón moral… (Puebla de los Angeles: Oficina de Don Pedro de la Rosa, 1814), y, P. Fr. Agustín de Vetancourt, Arte de Lengva Mexicana… (México: por Francisco Rodríguez Lupercio, 1673).
138
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
de decorado dorado aplicados con hierro de diversos motivos en lomo, y con tejuelos o etiquetas con algún dato informativo.82 También hay ejemplos en piel pero de factura moderna, con información aplicada mediante dorados en el lomo, esos casos quizá sí son atribuibles a los poseedores o en todo caso a los intermediarios que les vendieron esas obras,83 pero no son de lujo ni tampoco cuentan con características es-téticas sobresalientes. Hemos localizado una encuadernación decorada mediante el uso de una plancha grabada, y dorados en portada, y algunos folletos encuadernados con papel marmoleado.84 Los cantos de los libros
82 Ejemplos procedentes de: Calendario manual y guia de forasteros de México, para el año de 1801, / por Don Mariano de Zuñiga y Ontiveros, México: Con privilegios en la casa del autor, 1801; Poema heroico… (México: Con las licencias necesarias en la oficina de Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1804); Patiño, Pedro Pablo, Disertación crítico-theo-filosófica sobre la conservación de la santa imagen de Nuestra Señora de los Angeles… (México: por Mariano Josep de Zúñiga y Ontiveros, 1801), y, Castro, José Agustín de, Obras (Puebla: Don Pedro de la Rosa, 1797).
(N. del E.: En adelante, se conservará la grafía original).83 Ejemplos procedentes de: Testimonios relativos de legitimidad, limpieza de sangre, hidalguia,
y nobleza de D. Pedro Joseph Romero de Terreros… (México: Imprenta de Doña María Fernández de Jauregui, c1803).
84 Ejemplos en: Salas, Francisco Gregorio de, Versión parafraseada de las lamentaciones de Jeremías… (México: D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1782); Devoción, para el dia cinco… (México: En la imprenta de Doña María Fernández de Jáuregui, 1812).
Imágenes 9 y 10. Libros desencuadernados y libros con durex.*
* Ejemplo procedente de: [Martin de Garay] Manifiesto de la nación española a la
europea… (México: Oficina de Doña María Fernández de Jáuregui, 1808-1809), y, Practica de los exercicios (México: Imprenta de los herederos del Lic. D. Joseph de
Jáuregui, Calle de S. Bernando, Año de [1783]).Fuente: Fotografías tomadas por la autora.
139
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
presentan coloreados amarillos, rojos y jaspeados con cepillo,85 sellos de la biblioteca y un par de marcas de fuego, también hay numerosas guardas de papel marmoleado en varias tonalidades.86
Valoración de aspectos de la encuadernación. Si bien el número de libros antiguos mexicanos y poblanos que comprenden nuestra muestra fue 62, el conjunto de encuadernaciones analizadas alcanza 53 casos. Una de las razones de esa diferencia de casos es que varios impresos conforman misceláneas o encuadernaciones facticias, lo que implica que en una encuadernación figuran varias obras inclusive de distintos periodos y ciudades. Ahora bien, si contamos la presencia y recurrencia de ciertas características de encuadernación en el corpus que estamos estudiando, es posible comentar algunos aspectos rele-vantes. El primero de ellos son los atributos que permiten identificar las encuadernaciones coetáneas a la fecha de publicación a la obra que estudiamos: el tipo de material utilizado, la ornamentación en lomo y cantos y las guardas. Del material, si sumamos la presencia de encuadernaciones en pergamino flojo [1/7 parte de casos] y entera en piel de época [casi la mitad de los casos]) podemos decir que al menos la mitad de los libros consultados, casi con seguridad, fueron encua-dernados en el periodo de su publicación. El volumen se corresponde con lo que observamos en la ornamentación en lomo, cuando de los de 53 casos, 27 de ellos presentan florones y/o información textual, y 4 más contienen inscripciones a tinta o con una etiqueta, todos de la misma época. Respecto del papel marmoleado hemos observado que algunos de ellos efectivamente pueden considerarse coetáneos a la encuadernación y otros no, por lo tanto, si bien está presente en 1/3 de los casos, es un rasgos que indica en menor grado la antigüedad de los libros de un fondo.
85 José María Zapata, Sermón moral… (Puebla de los Ángeles: Oficina de Don Pedro de la Rosa, 1814); Castro, José Agustín de, Obras (Puebla: Don Pedro de la Rosa, 1797); Hervey, Los sepulcros (México: Mariano José de Zúñiga y Ontiveros, 1811).
86 Poema heroyco en celebridad de la colocación de la estatua colosal de bronce de nuestro católico mo-narca el Sr. D. Carlos Quarto… (México: Con las licencias necesarias en la oficina de Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1804); Obras de eloquencia y poesía premiadas por la Real Universidad de México… (México: por Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1791), y, Hervey, Los sepulcros (México: Mariano José de Zúñiga y Ontiveros, 1811).
140
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Tabla 5. Características de la encuadernación del corpus estudiado.
Tipos de encuadernación Casos
Pergamino flojo 7
Entera en piel (de época) 22
Entera en piel (moderna) 3
Tela 2
Tela, con lomo y puntas de piel (moderno) 2
Tela, con lomo y puntas de papel 1
Cartoné cubierto de papel marmoleado y lomo en piel 5
Cartoné papel marmoleado, puntas y lomo en piel 1
Keratol con lomo en piel 3
Papel marmoleado 2
Portada:
Dorado 2
Uso de una plancha grabada 2
Ornamentación en lomo:
Dorado con hierro de diversos motivos (de época) 27
Información en dorados (moderna) 13
Etiquetas con algún dato informativo 2
Inscripciones en tinta 2
Ornamentación, marcas e inscripción en cantos:
Cantos coloreados (amarillos, rojos y jaspeados) 17
Sello de la BdM en uno o más de los cantos 25
Marca de fuego 2
Inscripción en tinta 1
Guardas
Papel marmoleado 17
Papel de color 2
Papel decorado 2
Fuente: Elaboración propia.Agradecemos a la Dra. Ana Utsch sus sugerencias y comentarios.
141
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
Finalmente, queremos destacar que entre las inscripciones en los cantos hay dos marcas de fuego,87 una ilegible y otra de dominicos.88
Imagen 11. Marca de fuego ilegible en Los sepulcros escritos en inglés por Hervey. México: Mariano José de Zúñiga y Ontiveros, 1811.
Fuente: Fotografía de la autora.
Imagen 12. Marca de fuego de los dominicos, en Martín de Garay, Manifiesto de la nación española a la europea, México: Oficina de Doña
María Fernández de Jáuregui, 1808-1809.
Fuente: Fotografía de la autora.
Contamos con algunos testimonios sobre las prácticas de encua-dernación de uno de los bibliófilos que nos interesa traer a colación.
87 Según Manuel de Santiago “La marca de fuego puede definirse como ‘una señal carbo-nizada colocada principalmente en los cantos de estos libros mediante un instrumento metálico’”, definición tomada del Catálogo Colectivo de Marcas de Fuego, consultado el 17 de mayo de 2020. http://www.marcasdefuego.buap.mx:8180/xmLibris/projects/firebrand/proyecto.html#_ftn2
88 En el Catálogo Colectivo de Marcas de Fuego hay variantes de la marca localizada, aunque no hemos identificado con precisión de qué procedencia, véase http://www.marcasdefuego.buap.mx:8180/xmLibris/projects/firebrand/collection.jsp?path=/db/xmlibris/Marcas%20de%20Fuego/Dominicas/&map=1&sort=metadata/secuencia
142
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Rodrigo Martínez recuerda que “A la par de sus trabajos y escritos, mi padre no dejaba de comprar libros y revistas, que casi siempre mandaba encuadernar (con lomo de cuero, en tela o cartoné), como se usaba en aquel tiempo.”89 Esta práctica no la tenía solamente con los libros origi-nales que conseguía, sino también con los facsimilares y además con las fotocopias, que representan una parte no despreciable de su biblioteca. Al respecto, su hijo decía: “Mi padre procuraba conseguir fotocopias de los libros que no lograba encontrar, y junto con su chofer del Fondo, nuestro amigo Gustavo Valdés, desarrolló una técnica para fotocopiar, recortar y volver a fotocopiar de tal modo que los libros encuadernados quedaran semejantes a los originales.”90
Para otra obra de su colección que deseaba tener completa, Mar-tínez recurrió al mismo procedimiento de fotocopiar y encuadernar: “[…] Mi padre mandó encuadernar los cinco tomos como lo hacía con los libros de fuentes del siglo xvi, en la tela rosa oscuro mate, semejante a los de cronistas del Instituto de Investigaciones Históricas de la unam, como Motolinía, Las Casas y Torquemada.”91
Testigos y marginalia
Si bien en el libro 25 Septenario encontramos dos testigos presumible-mente cercanos a la época de impresión del mismo (principios de siglo xIx), nos animamos a proponer que la mayoría de los testigos locali-zados en el corpus no son atribuibles a sus poseedores. Sustentamos la idea en que algunos casos porque son pequeños impresos coetáneos a la fecha de los impresos, en otros casos parece más el trabajo de un niño, en varios casos más se trata de tarjetas catalográficas que podrían provenir de la labor de inventariado de estos fondos. Es en esa medida que, en principio, las hemos descartado como testigos pertenecientes a los antiguos poseedores.
A los comentarios anteriores sumamos algunas indicaciones de cómo marcaban sus obras los lectores y que no concuerdan con lo que encontramos. En las recomendaciones finales que daba Rodrigo Martínez sobre la biblioteca de su padre, señalaba: “Hay muchos pro-
89 Martínez Baracs (2010: 16).90 Ibidem, 27. Las cursivas son nuestras.91 Ibidem, 28-29. Las cursivas son nuestras.
143
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
blemas que resolver. Cómo se guardan los papelitos con información relevante que mi padre insertaba en varios de los libros, sus anotaciones siempre a lápiz.”92
Del mismo modo que no nos parece que haya evidencia sustantiva que permita señalar que las encuadernaciones y los testigos de los libros de nuestra muestra sean resultado de una decisión de sus poseedores, tampoco parecen corresponder a sus dueños la mayoría de notas mar-ginales localizadas, sino de dueños previos. Solo 18 de los 50 impresos
92 Ibidem, 96. Las cursivas son nuestras.
Imágenes 13-15. Testigos en dos libros de la colección.
Josef Manuel Sartorio, Septenario para honrar a la madre de Dios (México: En la oficina de dona María Fernández Jáuregui, 1803), y, Relacion historica y moral
de la portentosa imagen de N. Sr. Jesucristo Crucificado aparecido en una de las cuevas de S. Miguel de Chalma… (México: Casa de Arizpe, 1810).
Fuente: Fotografías tomadas por la autora.
144
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
mexicanos cuentan con marcas, y de los impresos poblanos, solo 1 de los 12 consultados. De ellas, la mayoría son marcas con tinta ferrogálica color sepia, que indica un tiempo pasado. A manera de ejemplo comen-to que en Felicidad de México (1786), al final del párrafo, en página sin numerar, se lee la firma “Fran[cis]co Antonio Rabago tesorero” […]” y además están completados otros campos del texto: “para que dicha Con-gregacion quede obligada; y porque conste doy la presente en Mexico á 5 días del Mes de [goze] de mil setecientos [-68],” y en la portada de la misma obra, debajo de pie de imprenta, está el monograma de Rábago.
Imagen 16. Felicidad de México (1786), portada donde se aprecia el monograma de Rábago.
Fuente: Fotografía tomada por la autora.
En los casos en los que no hay marca con tinta sepia, hay notas a lápiz, pero que no coinciden con el poseedor, este es el caso del impreso poblano, que tiene unas iniciales que no coinciden con el nombre del propietario que en este caso es jlm.
Sin embargo algunos ejemplos de marcas sí pudieron ser efectuados por sus poseedores contemporáneos. Por ejemplo en el Extracto de los autos de diligencias, y reconocimientos de los rios, lagunas, vertientes, y desagues de la capital Mexico, y su valle (1748) hay marcas en lápiz rojo; en la pá-gina 17 se señala la sección: “[…] Sus productos como Quesos, Sevos,
145
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
Pieles, y Lanas: de Pimiento, en vulgar Idioma Chile, abasto común, y regional á los Indios para quienes no admiten compensación […]”; y en la página 21 el fragmento que dice: “La tarde del dia catorce propuesto, caminando, por las Lomas del Pueblo de Thacalco, se reconoció el Rio de Santorum, nombre antiguo, que ha mudado en el de San Joachin, y de Thecomachalco, y el de los Morales que se unen”. No hemos en-contrado esos pasajes en escritos de su poseedor, Martínez; pero, en cambio, sí corresponden con sus intereses en el uso de mexicanismos y de geografía e historia nacional.
Imagen 17. Extracto de los autos de diligencias, y reconocimientos de los rios, lagunas, vertientes, y desagues de la capital Mexico,
y su valle (1748: 16 y 17).
Fuente: Fotografía tomada por la autora.
Otro ejemplo de marginalia está en el libro Cantos de las musas mexicanas (1804) que pertenece a la biblioteca de Castro Leal aunque, a decir verdad, por ahora no tenemos una hipótesis sobre la relación de la nota con su poseedor. En la página 92 está marcada con una línea roja vertical la Oda de Doña María Dolores López, Vecina de Tehuacán, que dice así: “Si la benigna influencia / De las Hermana nueve / Favorece á los hombres, / ¿porqué no a las mujeres? / Y si hay en almas sexos, / A sus influxos tengo mas derecho.”
146
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Imagen 18. Cantos de las musas mexicanas (1804: 92).
Fuente: Fotografía tomada por la autora.
Conclusiones preliminares
En este trabajo expusimos varios de los parámetros para el estudio de la bibliofilia y el coleccionismo y lo aplicamos al caso concreto de los impresos antiguos novohispanos que poseyó un grupo de cinco inte-lectuales mexicanos que estuvieron activos durante el siglo xx y cuyas colecciones están custodiadas en la Biblioteca de México. El trabajo directo en la biblioteca para la revisión de las piezas permitió contrastar las prácticas de coleccionismo e identificar los rastros que estos cinco hombres dejaron en las páginas de ese conjunto de libros y, por lo tanto, aproximarnos a una faceta del estudio intelectual de esos personajes que no había sido suficientemente explorada.
A partir de la investigación bibliográfica realizada podemos formu-lar algunos rasgos de sus colecciones y la relación que establecieron con sus bibliotecas, así como localizar algunas constantes y variantes entre
147
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
los cinco personajes. Con ciertos matices, en todos los casos estamos ante “bibliotecas de trabajo”, es decir, se trata de colecciones en las que se percibe el uso, directo o indirecto, de las obras poseídas en diálogo con alguna de las facetas de la vida académica o profesional de estos intelectuales.
Sin embargo, en el tipo de obras que nos interesó ver, los impresos antiguos mexicanos, no se observa que hubiera habido una especial afición o particular interés de estos intelectuales por un coleccionismo exquisi-to, dicho de otro modo, no se percibe una modalidad de bibliofilia que potencie o privilegie la rareza, el exotismo y la exclusividad de las obras antiguas. Contrario a lo que podríamos haber pensado antes de iniciar este trabajo y al ver el gran volumen de documentos con que cuenta cada una de las bibliotecas personales, la presencia de impresos antiguos en general y mexicanos en particular en estas colecciones no es tan abun-dante en número de ejemplares ya que, como se observa en la tabla 4, representa un porcentaje verdaderamente minúsculo respecto del total.
No encontramos ediciones príncipe mexicanas y aunque de algu-na de las obras pudiera haber habido tirajes reducidos, los impresos que poseyeron estos cinco intelectuales se pueden encontrar en otras bibliotecas, es decir, no son ejemplares únicos. Estos comentarios no restan valor o importancia a los acervos, en la medida que la faceta de coleccionismo de un personaje no se mide solo por un tipo de obras en la biblioteca sino por rasgos generales, y aquí establecimos el que tiene que ver con los impresos antiguos.
Asimismo, los rasgos de bibliofilia que se pueden observar en las estrategias de apropiación —por ejemplo el uso de ex libris— y en la materialidad de los impresos —concretamente las encuadernaciones— no permiten señalar una fuerte impronta de las prácticas coleccionistas de estos dueños. Si bien hay hermosos ejemplos de impresos antiguos de México y Puebla, de buen gusto desde el punto de vista tipográfico y bastante bien conservados, no hemos encontrado hasta ahora libros que presenten los rasgos de rareza y belleza que son habituales en las colecciones privadas de libros antiguos novohispanos. El conjunto ana-lizado no presenta un tratamiento de encuadernación personalizada o marcas de catalogación particulares que nos permitan atribuirlas a la decisión de sus dueños.
Quizá el elemento clave que matiza, o hace más tenue el grado de posesión de los dueños respecto de estos bienes, tiene que ver con el ex libris: como pudimos probar, salvo en el caso de Monsiváis, los propieta-
148
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
rios no procuraron llevar adelante una práctica común de la bibliofilia que es la señalización de la propiedad de un bien documental. Por otro lado, en esos libros no hay muestras de marginalia que permitan relacio-nar con claridad e intensidad la posesión, lectura y uso de los mismos. Esta ausencia es quizá entendible o “lógica” por el hecho de que no es tan habitual “rayar, marcar o señalar” un libro antiguo. Ensayando una hipótesis en torno a ese fenómeno ausente, quizá podríamos decir que hay una relación inversamente proporcional entre antigüedad de una obra —al menos en términos de fecha de publicación— y posibilidad de que un propietario moderno la marque, raye o “altere” de alguna forma. Esta hipótesis se fundamenta en una suerte de gesto reverencial hacia lo “antiguo” por parte de un poseedor moderno o distante, en el tiempo, de la fecha de producción de una obra. Esto nos lleva a otro aspecto material de la faceta de la lectura/posesión que los dueños hicieron de este conjunto de obras impresas: prácticamente ninguna de las encua-dernaciones son lujosas ni parecen haberse debido al encargo concreto de sus propietarios, en cambio, ofrecen un abanico sumamente amplio e interesante, un muestreo elocuente, de los varios modelos de encua-dernación de impresos antiguos mexicanos que es posible encontrar.
Agradecimientos
Al Mtro. José Mariano Leyva Pérez Gay, director de la Biblioteca de México, y Javier Castrejón, coordinador de bibliotecas personales, así como bibliotecarios de la institución, por las facilidades brindadas para llevar a cabo esta investigación. A la becaria Papiit Karina Moyao y a las alumnas de servicio social Paola Sánchez, Lisset Acevedo y Soledad Gutiérrez por su apoyo en la revisión de libros y en tomas fotográficas en la Biblioteca de México. A Fernanda Sosa y Gabriela Silva por la localización de algunas referencias bibliográficas. A Ana Utsch, César Manrique, Dalia Valdéz, Manuel Suárez y Marina Mantilla por sus co-mentarios y sugerencias.
Referencias
Abad, Julián Martín. 2004. Los libros impresos antiguos. Valladolid: Uni-versidad de Valladolid (Serie libro y literatura).
149
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
Agustín Millares, Carlo. 1981. Introducción a la historia del libro y las bi-bliotecas (Ia ed 1971). México: fCe.
Alpert-Abrams, Hannah Rachel. 2017. Chapter 5: Collection: Mexicana at the John Carter Brown Library, tesis doctoral. En Unreadable Books: Early Colonial Mexican Documents in Circulation. Austin: Uni-versidad de Texas, 148-187.
Autores varios. 1990. Celebración de José Luis Martínez en sus setenta años. Guadalajara: Editorial de la Universidad de Guadalajara.
Borgonio, Guadalupe et al. 1998. Presentación a Historia e historias: cin-cuenta años de vida académica del Instituto de Investigaciones Históricas. México: unam.
Borrás Perelló, Lluís. 2015. El valor de un libro. En El libro y la edición. De la tablillas sumerias a la tableta electrónica. Gijón: Trea, 248-249.
Bromsen, Maury A. 1969. José Toribio Medina: Humanista de América. Editorial Andrés Bello.
Carreño Alberto, María.1943. La primera biblioteca Pública del Conti-nente Americanos. Divulgación histórica, IV(8 y 9): 428-431.
Castañeda, Carmen. 2002. Presentación. En C. Castañeda (coord.), Del autor al lector: I. Historia del libro en México. II. Historia del libro. México: CIesas-Conacyt, Miguel Ángel Porrúa.
Castañeda, María del Carmen Ruiz. 2013. José Gómez de la Cortina. El político. Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, IV(1-2: 73-84) http://publicaciones.iib.unam.mx/publicaciones/index.php/boletin/article/view/633/622
Castro, Miguel Ángel. 2020. Reencuentro con Manuel Payno (28 de febrero de 1820-5 de noviembre de 1894). Boletín de la Biblioteca Nacional de México V: 28. En https://www.iib.unam.mx/files/iib/boletin-bnm/Boletin-Biblioteca-Nacional-Mexico-n5.pdf
Catálogo de la colección de manuscritos relativos a la historia de América, for-mada por Joaquín García Icazbalceta. 1927. Anotado y adicionado por Federico Gómez de Orozco. México: Imprenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cátedra García, Pedro Manuel y María Luisa López-Vidriero. 2008. Prospecto para la historia y la bibliografía de la Asociación de Bibliófilos de Barcelona (1943-2008). Instituto de Historia del Libro y la Lectura. Bibliofilia, San Miguel de la Cogoya, Cilengua. Centro Internacio-nal de Investigación de la Lengua Española.
Cave, Roderick. 1982. Rare book Librarianship, 2a ed. rev. Londres: Clive Bingley.
150
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Cisneros, Jorge. S.f. La Ciudadela casa de arte visual y letras. Cultura y Arte en México, n. 29: 32-41 [se hace un recuento de las diversas tareas de intervención y rescate de ese inmueble histórico].
Coudart, Laurence y Gómez, Cristina. 2003. Las bibliotecas particulares del siglo xvIII: una fuente para el historiador. Secuencia, 56: 173-191, mayo-agosto.
De la Torre Villar, Ernesto. 2017. Vida y obra de José Fernando Ramírez. Históricas Digital 1: 13-94.
Endean Gamboa, Robert. 2013. Historia de las bibliotecas en México. Fuentes, Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Le-gislativa Plurinacional, 7(29), diciembre. La Paz.
Escapa, Pablo Andrés. 2017. Bibliofilia y elites. Mudanzas en el coleccio-nismo, Reunión de trabajo. Madrid, Real Biblioteca, Universidad Complutense, (Cuadernos de Historia Moderna).
Fernández de Córdoba, Joaquín, 1959. Tesoros bibliográficos de México en los Estados Unidos. México: Editorial Cultura.
Frías León, Martha Alicia, El libro y las bibliotecas coloniales mexicanas. México: 2008, 206 p., tesis de licenciatura en bibliotecología y estudios de la información-unam, Facultad de Filosofía y Letras.
García Aguilar, Idalia. 2002. Legislación sobre bienes culturales muebles: protección del libro antiguo. México: CuIb-unam/ buap.
García Aguilar, Idalia, y José Antonio Armillas Vicente. 2008. Los bie-nes de difuntos como fronteras de conocimiento de las bibliotecas novohispanas. Relaciones: Estudios de historia y sociedad, 29(114).
García Aguilar, Idalia. 2007. El conocimiento histórico del libro y la biblioteca novohispanos: representación de las fuentes originales. Información, cultura y sociedad, 17: 69-96.
García Aguilar, Idalia. 2010a. El fuego y la tinta, testimonios de biblio-tecas conventuales novohispanas. Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos, 11: 101-109.
García Aguilar, Idalia. 2010b. Suma de bibliotecas novohispanas: hacia un estado de la cuestión. En Idalia García y Pedro Rueda, Leer en tiempos de la colonia. México, CuIb-unam, 281-307.
García Oropeza, Guillermo. 1990. Su espléndida, infinita biblioteca. En Celebración de José Luis Martínez en sus setenta años. Guadalajara: Editorial de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 118-121.
García Terrés, Jaime. 2003. Iconografía /invest. iconográfica y bibliogr. de Alba C. de Rojo; present. de José Emilio Pacheco; selec. de poemas Rafael Vargas. México: fCe, El Colegio Nacional, unam, 60.
151
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
Garone Gravier, Marina y Tomás Granados Salinas. 2016. Bibliotecas. México: Dirección General de Publicaciones, unam, 2016.
Garone Gravier, Marina. 2014. El comercio tipográfico matritense en México durante el siglo xvIII. Secuencia, 88: 9-36, enero-abril, ISSN 0186-0348, publicación cuatrimestral. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
Garone Gravier, Marina. 2016. La Imprenta de la Biblioteca Mexicana: nuevas noticias de un taller tipográfico del siglo xvIII. Revista Bi-bliographica Americana. Buenos Aires, núm. de dic.
Garone Gravier, Marina. 2020. Las lecturas tipográficas de Alí Chuma-cero: un estudio a partir de su biblioteca personal. Revista Chilena de Diseño, RChD: creación y pensamiento, 5(8): 93-103.
Garone Gravier, Marina. 2021. Vidas y afanes de las dos impresoras novohispanas del siglo xvIII: Rosa Teresa de Poveda y Manuela de la Ascensión Cerezo. En Beatriz Blasco, Jonatan Jair López, Sergio Ramiro (eds.), Femenino singular: La mujer y las artes en la corte española en la Edad Moderna (reinas, nobles, artistas y empresarias). Madrid: abada.
Garone Gravier, Marina, y Mercedes Salomón Salazar. 2014. Los apor-tes de Inés Vázquez Infante y Manuela Cerezo a la historia de la imprenta antigua de Puebla de los Ángeles (siglos xvII y xvIII). Bibliologia. An international journal of bibliography, library science, history of typography and the book, 9: 43-68, Pisa.
Glantz, Margo. 2008. Bibliotecas privadas. Trama & texturas, 6: 117 (texto aparecido por primera vez en Este País, s/a, reseña a propósito de la obra de Corina Amelia de Fernández Castello, Entre libros, México, Landucci, 2007.).
Gómez, Cristina. 2019. La circulación de las ideas: bibliotecas particulares en una época revolucionaria: Nueva España, 1750-1819. Madrid: Trama Editorial.
González Acosta, Alejandro. 2016. El lector Melchor Pérez de Soto en su contexto: nuestro contemporáneo. Boletín del iib, xxI (1): 11. México, primer semestre.
Guzmán Monroy, Virginia. 2001. Catálogo de la colección Gómez de Orozco del Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, vol. I, Colección Fuentes. México: InaH.
Hernández López, José Leonardo. 2015. Redes sociales en torno a la de-manda, el comercio y la circulación de libros en la Nueva España (1630-
152
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
1655): legislación, censura y transgresión, tesis de maestría en Historia. México, Facultad de Filosofía y Letras, unam.
Herrera Kuri, Moramay y Alberto Arriaga. 2010. Alí Chumacero: curador de generaciones literarias. La Gaceta del Fondo, 479, nov. México.
Iguíniz, Juan B. 1969. Las colecciones bibliográficas de la Biblioteca Nacional. Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, I(2):109-118.
Iguíniz, Juan B. 1987a. La Biblioteca Turriana de la Catedral de Méxi-co. Disquisiciones bibliográficas. Autores, libros, bibliotecas, artes gráficas, Segunda serie. México, IIb-Universidad Nacional Autónoma de México, [1a ed., Instituto Bibliográfico Mexicano, 1965].
Iguíniz, Juan B. [1943] 1987b. El éxodo de documentos y libros mexi-canos al extranjero. En Disquisiciones bibliográficas: autores, libros, bibliotecas, artes gráficas. México: unam, 115-135
Iguíniz, Juan José. 1998. Las bibliotecas privadas. En El libro. Epítome de bibliología. México: Porrúa.
Krauze, Enrique. 2011. Discurso de inauguración de la Biblioteca José Luis Martínez. En la Biblioteca de México, 19 de enero.
Lira L., Daniel de. 2006. Genaro Estrada. Bibliógrafo, bibliólogo y bibliófilo, tesis de maestría en bibliotecología. México: unam.
Lira L., Daniel de. 2013. Últimas noticias sobre una historia antigua: la biblioteca de Genaro García. Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, IX(1-2): 193-213.
López Velarde, Mónica. 2012. El coleccionismo de Carlos Monsiváis y el Museo del Estanquillo, tesis de maestría en historia del arte. México: unam.
López Vidriero, María Luisa.1992. La biblioteca del Palacio Real de Madrid. Archives et Bibliothèques de Belgique, lxIII(14): 85-119.
López-Vidriero, María Luisa. 2011. Bibliofilia y nacionalismo. Nueve ensa-yos sobre coleccionismo y las artes contemporáneas del libro. Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas (semyr).
López-Vidriero, María Luisa y Pedro M. Cátedra (dirs.). 1998. Colec-cionismo y Bibliotecas (Siglos xv-xviii). Salamanca: Universidad de Salamanca (Serie El Libro Antiguo Español, 4).
Lozano y Nathal, Gema, Isabel Muñoz Herranz. 1991. Catálogo de libros de los siglos xv al xvii. México: Archivo y Biblioteca Históricos de la Ciudad de Veracruz, 1991.
Manrique, César. 2014. Bibliotecas de funcionarios reales novohispanos de la primera mitad del siglo xvII. Boletín del Instituto de Investiga-ciones Bibliográficas-unam, xI(1 y 2): 57-93, nueva época.
153
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
Mantilla, Marina. 2020. De un orden ‘natural’ a uno ‘creado’: inventarios de Bienes de difuntos de la Audiencia de Guadalajara. En Marina Garone Gravier, F. Cervantes, M. J. Ramos, M. Salomón (eds.), El orden y el desorden en la cultura escrita. Reflexiones interdisciplinarias para el estudio de catálogos y colecciones. México: uam-I y Gedisa.
Martínez, Gerardo Antonio. 2018. Expedición a la biblioteca de Alí Chumacero. El Universal, sección Confabulario, julio.
Martínez Baracs, Rodrigo 2010. La biblioteca de mi padre. México: Conaculta, Dirección de Publicaciones: sep, Dirección General de Bibliotecas.
Martínez de Sousa, José Luis. 2004. Diccionario de bibliología y ciencias afines. Gijón: Trea, Biblioteconomía y Administración Cultural 93.
Martínez, José Luis. 2007. Repaso de mis libros. Para agradecer el homenaje de la Academia Mexicana de la Lengua. Revista Letras Libres, 99: 58-59, México.
Martínez, José Luis. 2004. Bibliofilia. México: Fondo de Cultura Eco-nómica.
Martínez, José Luis. [1984] (1987). El libro en Hispanoamérica: origen y desarrollo. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Meneses Tello, Felipe. 1993. La problemática de las bibliotecas perso-nales de insignes estudiosos mexicanos. Omnia, 27: 83-95, año 9.
Meneses Tello, Felipe. 1993. La problemática de las bibliotecas perso-nales de insignes estudiosos mexicanos. Revista de la coordinación de estudios de posgrado: Tratado de Libre Comercio, IX(27). http://poseidon.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_omnia/27/11.pdf
Mathes, Michael1982. Biblioteca del Colegio de Tlatelolco. Santa Cruz de Tlatelolco: la primera biblioteca académica de las Américas México: Se-cretaría de Relaciones Exteriores, 101 p.
Meza Oliver, Rocío y Luis Olivera López. 1993. Catálogo de la colección Lafragua de la Biblioteca Nacional de México 1800-1810. México: unam, Instituto de Investigaciones Bibliográficas. [Catálogo de la colección Lafragua, 1800-1875 (recurso electrónico)].
Moreno de los Arcos, Roberto. 1981. La Memoria de José Antonio de Alzate sobre la grana cochinilla. México, Archivo General de la Nación, 8-9
O’Gorman, Edmundo1939. Bibliotecas y librerías coloniales, 1585-1694. Boletín del Archivo General de la Nación, 10(4): 661-1006, México.
Oles, James. 2005. El coleccionista reescribe la historia: una aproxima-ción a la colección Blaisten. Arte moderno de México. Colección Andrés Blaisten. México: unam.
154
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Olivera López, Luis. 2006. Catálogo de la Colección Lafragua de la Bene-mérita Universidad Autónoma de Puebla, 1616-1873. unam: Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
Osorio, Ignacio. 1986. Historia de las bibliotecas novohispanas. México: sep, dgb.
Pacheco, José Emilio 2010. Alí Chumacero en el jardín de las cenizas. La Gaceta del Fondo de Cultura, 479: 4-7, nov. México: fCe. prensafondo.com.mx/subdirectorios_site/gacetas/NOV_2010.pdf
Payno, Manuel. 2020. La gran biblioteca y la pequeña biblioteca de México. Boletín de la Biblioteca Nacional de México V: 37. https://www.iib.unam.mx/files/iib/boletin-bnm/Boletin-Biblioteca-Nacional-Mexico-n5.pdf
Pedraza, Manuel, Yolanda Clemente y Fermín de los Reyes. 2003. El libro antiguo. Madrid: Editorial Síntesis, (Colección Biblioteconomía y documentación).
Perales, Alicia. 1988. Problemas de destrucción y desarraigo en la bi-bliografía de México. Omnia, 10: 57-70, año 4, marzo.
Quevedo, Israel Santiago. 2012. Coleccionismo de la angloamericanística en el siglo xix. La relación intelectual entre el historiador William H. Prescott y el bibliógrafo español Pascual de Gayangos y el estudio de América como objeto ‘científico’, tesis de maestría en estudios latinoamericanos. México, unam.
Quintana, José Miguel. (1977-1978). Correspondencia del Dr. Nicolás León. Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 76.
Recéndez Guerrero, Emilia. 2010. Bibliotecas particulares de los jesui-tas de Zacatecas. En I. García y Pedro Rueda, Leer en tiempos de la Colonia. México: CuIb-unam, 237-251.
Redacción. 2019. Biblioteca de México: un oasis para la lectura. El Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2017/06/29/biblioteca-de-mexico-oasis-para-la-lectura#imagen-1, consultado: 12 de julio de 2019.
Rodríguez de Cortina, Marcela. 1999. De la Biblioteca García Icazbal-ceta a la Biblioteca Cortina Goribar. En Un Recorrido por Archivos y Bibliotecas Privados iii, 111-117. México, Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, A. C. / Fondo de Cultura Eco-nómica.
Rodríguez Díaz, Fernando. 1992. El mundo del libro en México: breve re-lación. México: Diana.
155
El libro antiguo mExicano En las bibliotEcas pErsonalEs dE la bibliotEca dE méxico
Sáenz Carrete, Erasmo.2011. José Fernando Ramírez: su último exilio eu-ropeo y la suerte de su última biblioteca. Signos Históricos, XIII(25): 100-135. http://www.scielo.org.mx/pdf/sh/v13n25/v13n25a4.pdf
Salgado Ruelas, Silvia Mónica (coord.). 2015. La Biblioteca de la Academia de San Carlos en México. México: unam-IIb, Biblioteca Nacional/Hemeroteca Nacional.
Sánchez Menchero, Mauricio. 2012. El corazón de los libros: Alzate y Barto-lache, lectores y escritores novohispanos (S. xviii). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Inter-disciplinarias en Ciencias y Humanidades.
Sánchez, Ramón. 1972-1976. José Ignacio Bartolache. El sabio huma-nista a través de sus bienes, sus libros e instrumentos de trabajo. Boletín del agn xIII: 187-216.
Suárez, Manuel. 2019. Dinastía de tinta y papel. Los Zúñiga y Ontiveros en la cultura novohispana (1756-1825). México: unam-IIb.
Suárez Rivera, Manuel. 2017. Tras las huellas de Sigüenza. Libros de Carlos de Sigüenza en la Biblioteca Nacional de México. XXX Encuentro de Pensamiento Novohispano, Instituto de Investigaciones Filológicas, unam. (Ponencia inédita).
Tercero, Magalí. 1997. Un mundo de libros. Biblioteca de México, 41: 31, sept.-oct.
Trabulse Elías. 1988. Los manuscritos perdidos de Sigüenza y Góngora. Mé-xico: El Colegio de México.
Ugarte, Salvador. 1954. Catálogo de obras escritas en lenguas indígenas de México o que tratan de ellas: de la biblioteca particular de Salvador Ugarte. México: Talleres Offset Vilar.
Urrutia Alonso y Vargas Ángel. 2011. Disponen acceso público al Fondo Bibliográfico José Luis Martínez. La Jornada, jueves 20 de enero, 3.
Valadés, Diego. 1579. Rethorica christiana ad concionandi et orandis vsum accomodata : utriusq[ue] facultatis exemplis suo loco insertis; quae quidem, ex Indorum maximè depromta sunt historiis. Vnde praeter doctrinam, sum[m] a quoque delectatio comparabitur. Pervisiae [Perugia]: Apud Petrumiacobum Petrutium.
Valdez, Brenda María y Rocío González. 2014. La Biblioteca ‘Luis Gon-zález Obregón’. Historias, 87: 107-112, ene.-abr.
Valdéz, Dalia. 2014. Bibliotecas novohispanas: un viraje en materias y formatos. En Libro y lectores de la Gazeta de literatura de México (1788-1795) de José Antonio Alzate. México: Bonilla Artigas Editores. (Memoria, literatura y discurso), 28-36.
156
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Varela-Orol, Concha. 2017. Los libros de la nación: libros raros y patri-monio en Martín Sarmiento. Cuadernos de Ilustración y Romanticismo Revista Digital del Grupo de Estudios del Siglo xviii, 23. Universidad de Cádiz.
Vargas, Rafael. 2012. Bibliotecas de escritores. Artes de México, 108, dic. México.
Vázquez Mantecón, Carmen, Alfonso Flamenco Ramírez y Carlos He-rrero Bervera. 1987. Las bibliotecas mexicanas en el siglo xix. México: sep, dgb. (Historia de las bibliotecas en México, 2).
Zaid, Gabriel. 2007. La biblioteca de José Luis Martínez. Letras Libres, 99, ag. México.
Referencias electrónicas
Biblioteca de México: https://www.bibliotecademexico.gob.mx/Gilardoni, Claudia. 2012. ¿Bibliofilia? ¿Bibliomanía? En LeamosMás: www.
leamosmas.com/2012/06/16/que-hace-bibliofilo/
159
apuntes sobre lIbros de autores mIlItares de la époCa de la revoluCIón en las bIblIoteCas de antonIo Castro
leal y luIs garrIdo
Víctor Salazar Velázquez*
[…] un armario de libros es el más hermoso de los jardines. ¡Y un paseo por sus estantes es el más dulce y el más encantador de los paseos!
Anónimo. Las mil noches y una noche.
Nota introductoria
Algunos libros de autores militares fueron adquiridos por académicos civiles. Antonio Castro Leal y Luis Garrido Díaz, ambos abogados de profesión y ex rectores de la Universidad Nacional,1 contaban en sus respectivas bibliotecas con obras de Juan Manuel Torrea, Miguel Ángel Sánchez Lamego, Vito Alessio Robles, Francisco L. Urquizo, Felipe Án-geles y otros generales que participaron en la Revolución mexicana. ¿En
* Maestro en historia. Doctorante en estudios latinoamericanos por la unam.1 Antonio Castro Leal nació en San Luis Potosí en 1896 y murió en la Ciudad de México
en 1981. Se formó como abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y se inclinó por el estudio crítico de la literatura mexicana. A lo largo de su trayectoria profesional publicó cerca de 500 prólogos para obras de autores nacionales; además, conformó varias antologías, una de las más conocidas es la Novela de la Revolución Mexicana (1960). En su gestión de rector de la Universidad Nacional se logró la autonomía de la institución. Raúl Cardiel Reyes, Anto-nio Castro Leal. Crítico e historiador de la cultura en México (México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1981), 11-26, https://ninive.uaslp.mx/xmlui/bitstream/handle/i/3106/ceu0024.pdf?sequence=2&isAllowed=y (consultado: 8 de junio de 2019). Luis Garrido Díaz nació en la Ciudad de México en 1898 y falleció en París en 1973. Durante la Revolución mexicana asistió a la Escuela Nacional Preparatoria; después ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de abogado en 1922. La carrera de penalista de Garrido fue sobresaliente; por ejemplo, participó en la elaboración del Código Civil del entonces Distrito Federal. Aparte, cultivó el periodismo, la novela y la historia del arte, pues publicó un acucioso estudio en torno a la obra de Saturnino Herrán (1971). En su época de rector se construyó la Ciudad Universitaria. Juan González A. Alpuche, Luis Garrido. Su pensamiento y su obra (México: Instituto Mexicano de Cultura, 1971), 21-47.
160
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
qué radica la relevancia de que haya textos publicados por miembros del ejército en acervos particulares? Aquí ofrecemos un primer acerca-miento a este problema.
Los generales mencionados, entre otros, abarcaron ramas del conocimiento como la historia, la literatura y la política exterior, no se limitaron a la reflexión de las ciencias de la guerra. De esta manera, efectuaron contribuciones intelectuales, que en su tiempo coadyuvaron en la construcción de la cultura nacional y abrieron brechas en diferentes disciplinas. Así, Torrea y Sánchez Lamego innovaron en el estudio crí-tico de la historia militar mexicana del siglo xIx.2 Por su parte, Alessio Robles con sus investigaciones sobre las provincias de Coahuila y Texas demostró que las regiones tenían su propia dinámica histórica, muy distinta a lo que explicaban las historias generales de México, redacta-das con base en una visión centralista que incurría en sesgos, errores y generalizaciones.3 Aparte de lo académico, otros aportaron valiosos testimonios para comprender las posturas políticas existentes en el país entre las décadas de 1920 y 1930, una época de formación del Estado mexicano contemporáneo.
En México, hay pocos estudios sobre la producción bibliográfica de los militares. Un trabajo pionero fue Apuntes para una bibliografía militar de México, cuyos autores eran Néstor Herrera Gómez y Silvino M. González. La obra exponía fichas de diferentes tipos de impresos (libros, revistas y folletos) fechados entre 1536 y 1936, que se organizaban de manera numérica; allí se indicaban los datos básicos de referencia y se señalaba su ubicación física; por consiguiente, se menciona la localización de los textos referenciados tanto en bibliotecas institucionales, la del ejército y la nacional, como particulares, por ejemplo, la del general Juan Manuel Torrea.4 Apuntes, editado en 1937, ha sido el único intento de mostrar un panorama general sobre las publicaciones castrenses mexicanas en diferentes épocas.
Entretanto, las obras sobre historia militar en fechas recientes han recibido especial atención. Al respecto, sobresalen los trabajos de Ma-ría Eugenia Arias y Bernardo Ibarrola. La doctora Arias en “Historia militar y naval mexicana del siglo xIx” realizó una exhaustiva búsqueda
2 Ibarrola (2014: 623-624), “Cien años de historiografía militar mexicana”.3 Osante (2005: 51), “El noreste fronterizo de México en la época colonial”.4 Herrera Gómez y González (1937), Apuntes para una bibliografía militar de México
1536-1936.
161
Apuntes sobre libros de Autores militAres de lA épocA de lA revolución
en bibliotecas públicas y universitarias de la Ciudad de México sobre publicaciones recientes en torno a la historia militar decimonónica en México. Consideró textos escritos por académicos civiles y militares que salieron a la luz pública de 1988 a 2013.5 El objetivo primordial de la autora consistió en analizar las metodologías utilizadas en los estudios de historia militar y explica el papel que han desempeñado los espacios de discusión, como congresos y seminarios. El artículo, a su vez, incluye un extenso anexo, donde se enlistan libros, artículos y memorias en torno a la producción referida. Este apartado constituye un material de apoyo para la investigación.
Por su parte, Bernardo Ibarrola en “Cien años de historiografía militar mexicana” describió las obras clásicas de la disciplina, escritas por autores mexicanos, varios de ellos fueron soldados. Comenzó por destacar los testimonios de los participantes en la Revolución; luego ex-plicó los cambios metodológicos que se desarrollaron cuando la academia profesional escribió sobre el ejército y la guerra y cerró con un balance sobre las publicaciones de historiadores actuales. Ibarrola identificó hitos que contribuyeron a enriquecer la comprensión de la historia militar. En este sentido, reconoció el aporte de la obra de Torrea y Sánchez La-mego. Otro de los aspectos centrales del artículo consistió en señalar el surgimiento de instituciones que fomentan los estudios militares desde una perspectiva histórica, destacando el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (IneHrm).6
Los estudios historiográficos y la bibliografía de Herrera y González se han acercado con enfoques definidos a los impresos castrenses; sin embargo, ¿cómo se les podría describir en el ámbito de una biblioteca particular? Aquí lo intentaremos. Con base en herramientas de la historia del libro y de la lectura, abarcaremos el contenido y la posible lectura de algunas obras de autores militares que localizamos en los acervos de Antonio Castro Leal y Luis Garrido.
El presente texto se divide en tres apartados: el primero está en-focado en señalar algunos tipos de libros editados cuando concluyó la fase armada de la Revolución mexicana, se enfatiza en la novela, textos para la alfabetización y política. En el segundo, se describen los rasgos generales de las obras publicadas por militares que poseyeron Castro
5 Arias Gómez (2015): 546-562, “Historia militar y naval mexicana del siglo xIx (1988-2013). Un estudio introductorio”.
6 Ibarrola (2014: 617-633), “Cien años de historiografía”.
162
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Leal y Garrido. Por último, hablaremos sobre el contexto y el conteni-do de una muestra de los libros de Vito Alessio Robles y Francisco L. Urquizo que localizamos en los acervos mencionados.
Agradecemos a la doctora María Eugenia Arias y al doctor Mauricio Sánchez por la lectura atenta de las primeras versiones de este trabajo y por sus sugerencias para enriquecerlo. Cualquier yerro que se encuentre, solo es nuestra responsabilidad. Mención especial merece el personal de la Biblioteca de México, recinto que resguarda los libros que perte-necieron a los dos abogados. Sin las facilidades que nos brindaron para consultar los diversos materiales de ambos repositorios, este proyecto hubiera sido imposible.
Libros de la época de la Revolución en ambos acervos
El panorama que poseemos sobre las bibliotecas de Antonio Castro Leal y Luis Garrido Díaz apenas es muy general. En términos numéricos, la primera comprende alrededor de 50,000 materiales, incluidos libros, folletos, revistas y mapas que se editaron en diversos idiomas;7 mientras tanto, la de Garrido Díaz, fusionada en la actualidad con la colección de su hijo Luis Javier Garrido Platas, se acerca a los 29,000 libros; aparte hay que sumar miles de revistas y 35 cajas de archivo, varias de ellas contienen 6,000 documentos concernientes al rectorado de Luis Garrido, entre los que destacan los expedientes relacionados con la construcción de Ciudad Universitaria (1950-1953).8 Además de lo estadístico, también se han esbozado los ejes temáticos de los impresos, abundan las obras de literatura, historia, filosofía y política.
Estos magníficos acervos constituían un reflejo de los polifacéticos intereses intelectuales de sus dueños. Una de las áreas en la que sobre-salió quien fuera miembro de los Siete Sabios era la crítica literaria. A manera de elogio, poco después de su fallecimiento, José Emilio Pa-
7 La cifra de materiales impresos que pertenecieron a Antonio Castro Leal se tomó de la página oficial de la Biblioteca de México, recinto donde hoy se encuentran. Consideramos plausible la cantidad, a sabiendas de que el personal de Conaculta efectuó un proceso de organización y catalogación. No se retomó la cantidad especificada en un artículo publicado por Sonia Morales pocos días después del fallecimiento del bibliófilo, allí se afirmaba que su acervo alcanzaba los 60,000 volúmenes. Con seguridad, en ese momento no se llevó a cabo un conteo adecuado. Bi-blioteca México (s.f.), Bibliotecas personales, “Biblioteca Antonio Castro Leal”
8 Dirección General de Bibliotecas (2018: 78-79), Memoria 2013-2018.
163
Apuntes sobre libros de Autores militAres de lA épocA de lA revolución
checo decía: “Fue preciso que muriera Castro Leal para darnos cuenta de hasta qué punto le debemos nuestro conocimiento de la literatura mexicana”.9 Su amplia erudición sobre las letras mexicanas se reflejó en los centenares de prólogos que acompañaban las ediciones que preparó de múltiples obras de autores como Manuel Payno y Salvador Novo; asimismo, en sus antologías reunía las obras más representativas de un movimiento literario o de determinados periodos históricos (la Colonia y la Revolución).
Para el conocimiento de un autor y su obra se requiere consul-tar la mayor cantidad posible de ediciones que existan de esta. Por consiguiente, en la biblioteca de Castro Leal se encuentran ediciones publicadas en diferentes años de un mismo libro; verbigracia, contaba con dos ediciones de la Tropa vieja de Francisco L. Urquizo, texto que incluyó en su antología La novela de la Revolución Mexicana. La primera era de 1943; la segunda, de 1957. En general, el abogado potosino te-nía en su acervo más de una edición de los textos que prologaba o que conformaban alguna de sus antologías, lo cual refiere la práctica de una lectura especializada.
La biblioteca de Garrido también albergaba ediciones tempranas de la novela de la Revolución. Se encuentran libros editados en los años de 1920 y 1930 de Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, etc. Su colección comprendía textos impresos durante el auge de este género.10 A diferencia de Castro Leal, por lo regular, Luis Garrido solo poseía un ejemplar de este tipo de obras. Desde luego, debido a sus ocupaciones intelectuales vinculadas con los estudios penalistas, al periodismo y la historia del arte, no era necesario que comparara versiones distintas de un texto. Podríamos decir que, al menos, le aficionaban los relatos literarios de la Revolución.
A la par de la novela cabe mencionar los libros destinados para la alfabetización, que editó la Secretaría de Educación Pública. Luis Ga-rrido adquirió los dos tomos de Lecturas clásicas para niños, publicados en 1924. La obra contenía un prólogo de José Vasconcelos (imagen 1), donde el autor planteaba dos objetivos; por un lado, dentro de lo pedagógico, señalaba que se debía innovar en cómo se enseñaba a leer a los niños, porque las cartillas existentes se basaban en el método de deletreo de sílabas; por el otro, Vasconcelos reflexionaba sobre la im-
9 Pacheco (1981), “Antonio Castro Leal (1896-1980)”.10 Loyo (2010: 256-257), “La lectura en México, 1920-1940”.
164
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
portancia de difundir los clásicos universales desde la niñez. Lecturas clásicas, aparte de su intención divulgativa, implicaba un intento por desacralizar las obras de Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Homero y otros; el educador argumentaba que se requería eliminar la falsa creencia de que los autores universales eran inaccesibles para todo público. Con el propósito de adaptar para niños los ejemplos más representativos de los grandes de la literatura, Vasconcelos reunió a un equipo de especialistas, entre quienes figuraban Gabriela Mistral, Al-fonso Reyes y Salvador Novo. El proyecto editorial incluyó los cuentos de las Mil y una noches, La Iliada, El Quijote, entre otros.11 La propuesta pedagógica de Vasconcelos era revolucionaria, pues pretendía mejorar las prácticas lectivas; no obstante, en su época su iniciativa no tuvo buena acogida.12
Imagen 1. Portada del primer tomo de Lecturas clásicas para niños, 1924.
Fuente: Biblioteca Luis Garrido.
11 Vasconcelos (1924: x-xI), prólogo a Lecturas clásicas para niños. En varios trabajos consul-tados sobre la educación y la lectura en México apenas se mencionan los tomos de Lecturas clásicas. Un análisis extenso de esta obra puede encontrarse en Alcubierre Moya y Bazán Bonfil (2008: 159-197), “Lecturas clásicas para niños: contexto histórico y canón literario”.
12 Loyo (2012: 161-162), “La educación del pueblo”; Loyo (2010: 267), “La lectura en México”.
165
Apuntes sobre libros de Autores militAres de lA épocA de lA revolución
Asimismo, en la misma biblioteca se hallan más textos para la alfa-betización, por ejemplo, podemos mencionar las biografías de Alejan-dro de Humboldt y fray Servando Teresa de Mier, redactadas por Vito Alessio Robles. Ambos ejemplares pertenecían a la colección “Biblioteca Enciclopédica Popular”, creada por la Secretaría de Educación Pública, en tiempos de la gestión de Jaime Torres Bodet. Los cuadernos de la serie, que se imprimieron semanalmente, a lo largo de dos años y medio, contaban con un tiraje de 25,000 ejemplares. Su formato era austero, se les imprimía en papel periódico. La colección tuvo poco impacto en la campaña de alfabetización; su aporte más relevante consistió en su labor de divulgación literaria, pues se editaron a los clásicos grecolatinos, los escritores del siglo de oro español y a autores mexicanos.13
Resulta extraño hallar textos en formatos austeros y de gran tiraje en el acervo de un bibliófilo. Si algo caracterizaba tanto a Castro Leal como a Garrido, era la adquisición de rarezas bibliográficas; no obstan-te, cabe subrayar que los libros llegan a una biblioteca por diferentes caminos. Quizá, Luis Garrido recibió los cuadernillos de la “Biblioteca Enciclopédica Popular” mediante obsequio, como ocurrió cuando Sal-vador Azuela, director del entonces recién creado InerHm, le envió, en 1960, Carranza. El hombre, el político, el caudillo, el patriota, un texto que conmemoraba el centenario del natalicio del caudillo coahuilense, cuyo autor era Urquizo.
En el oficio adjunto a la obra, Azuela instaba al destinatario que acusara de recibido y expresara si deseaba obtener otras publicaciones del Instituto. El obsequio de libros también contribuye al incremento de un acervo. Aunque la obra no sea leída por quien la recibe, aporta información sobre los diferentes tipos de relaciones de un personaje; en el caso mencionado apreciamos un vínculo institucional; pero, a su vez, los había informales también, esto se reflejó cuando Urquizo envió Madrid de los años veinte a Castro Leal y en la portada del libro el general escribió: “Francisco L. Urquizo para el Sr. Lic. Antonio Castro Leal con un afectuoso saludo”.
En los acervos de los dos abogados abundan obras que refieren las prácticas intelectuales que se desarrollaron en la época de la Revolu-ción. A su vez, encontramos valiosas publicaciones de índole política. El otrora miembro de los Siete Sabios tenía Carranza and his Bolshevik regime
13 Torres Septién (1997: 325-326), “La lectura, 1940-1960”.
166
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
escrita por Jorge Vera Estañol, quien fue ministro de educación durante el gobierno de Victoriano Huerta. Garrido Díaz poseía la versión en español del mismo libro, que se titulaba Al margen de la Constitución de 1917. El objetivo del autor consistía en criticar las tendencias sociales de la Carta Magna. Ambas ediciones se imprimieron en Los Ángeles en 1920.14 La arena política involucró a varios personajes, cuyas opiniones circularon en la prensa o libros. A continuación, mencionaremos algunas publicaciones de autores militares, donde criticaban al poder o relataban su actuar en la función pública.
Escritores militares en los acervos de Castro Leal y Garrido
En la biblioteca de Castro Leal encontramos veinte escritores del ejército; en la de Garrido, dieciséis. Hay autores existentes en sendos reposito-rios (cuadro 1), catorce en total. En la colección del abogado potosino había textos de seis personajes, cuyos trabajos no figuraban en la de Garrido, se trataba de Bernardo Reyes, Plutarco Elías Calles, Rubén García Velázquez de León, Jesús de León Toral, Gildardo Magaña y Bernardino Brito. A su vez, en la de Luis Garrido aparecen los libros de Alberto Salinas Carranza y Aarón Sáenz Garza, dos autores ausentes en el repositorio de Castro Leal.
Había una muestra importante de las obras de Juan Manuel To-rrea y Miguel Ángel Sánchez Lamego en ambas bibliotecas. A grandes rasgos, Castro Leal tenía siete libros escritos por Torrea y seis, por Sánchez Lamego. Garrido contaba con seis de Torrea y tres de Sánchez Lamego. Se podría decir que los dos bibliófilos estaban lejos de poseer una cantidad considerable de las publicaciones de estos generales, ya que su producción bibliográfica comprende cerca de medio centenar de libros;15 sin embargo, al no ser especialistas en historia militar, resalta que las hayan adquirido; además de lo histórico, también se encontraban otros textos que se apegan a las ciencias militares, como Los principios de la guerra publicado por Tomás Sánchez Hernández, el cual perteneció a Castro Leal.
14 Salazar Velázquez (2014: 120-133), “Al margen del bolchevismo: vida, ideas y sedición de Vera Estañol. Más allá de la publicación y difusión de su obra, 1919-1923”.
15 Ibarrola (2014: 623-624), “Cien años de historiografía”.
167
Apuntes sobre libros de Autores militAres de lA épocA de lA revolución
Cuadro 1. Autores militares en las bibliotecas de Castro Leal y Luis Garrido.
Autor Origen militar Área de especialidad
Juan Manuel Torrea Colegio Militar Historia militar
Vito Alessio Robles Colegio Militar Historia regional
Miguel Ángel Sánchez Lamego Colegio Militar Historia militar
Felipe Ángeles Colegio Militar Táctica
José Mancisidor Colegio Naval Novela
Tomás Sánchez Hernández Colegio Militar Ciencias de la guerra
Luis Chávez Orozco Militar asimilado Historia
Salvador Alvarado Revolucionario Política
Cándido Aguilar Revolucionario Política exterior
Francisco L. Urquizo Revolucionario Novela
Manuel Ávila Camacho Revolucionario Política
Abelardo L. Rodríguez Revolucionario Autobiografía
Eduardo Hay Revolucionario Poesía
Lázaro Cárdenas Revolucionario Política
Fuente: Enrique Plascencia de la Parra, Historia y organización de las fuerzas armadas en México 1917-1937 (México: unam, 2010); Mario Ramírez Rancaño, El ejército fede-
ral, 1914. Semblanzas biográficas (México: unam, 2012).
Se especifica en el listado de manera general la procedencia castrense de los autores: solo se dice si estudiaron en un plantel de formación o si eran revolucionarios. Se optó por no precisar detalles sobre su filiación política, puesto que la mayoría de los personajes enumerados se adhirieron a varias facciones durante su actuación en la lucha armada. Ejemplos claros son los escritores en los que nos centramos en el siguiente apartado. Vito Alessio Robles egresó del Colegio Militar y combatió el maderismo; al consumarse el golpe de Estado de Victoriano Huerta, pidió su baja del ejército y en 1914 se incorporó a la División del Norte de Francisco Villa, que en esa época todavía mantenía su alianza con los constitucionalistas de Venustiano Carranza y una vez rotas las relaciones entre el Primer Jefe y Villa, Alessio Robles formó parte del gobierno convencionista.16 Francisco
16 Garfias Magaña (1982: 143), “Generales mexicanos de los siglos xIx y xx. Estudios bio-gráficos de personajes que llenaron gran parte de la historia militar de México”.
168
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
L. Urquizo apenas tenía 19 años cuando se unió a las filas maderistas en 1911; concretado el cuartelazo contra el Apóstol de la Democracia, se unió al constitucionalismo, en el cual permaneció hasta el asesinato de Carranza en mayo de 1920.17 Así, otros autores militares cambiaron de facción de manera constante.
Alrededor de un 40 por ciento de los autores enlistados estudia-ron en un plantel de formación castrense y se destacaron en diferentes campos de la historia, sobre todo en el militar. Uno de los principales exponentes en el área era Juan Manuel Torrea, quien al principio de su carrera profesional se dedicaba a escribir sobre temas administra-tivos, incluso publicó algunas notas de contabilidad para los alumnos del Colegio Militar en la Revista del Ejército y Marina, un medio donde escribían los miembros profesionales del ejército porfiriano.18 Entre am-bos abogados poseían trece libros de este autor, únicamente coincidían en tres títulos: La decena trágica, Sóstenes Rocha: el general más mexicano y popular del siglo xix y Tampico: apuntes para su historia. Los ejemplares existentes en la biblioteca de Garrido eran primeras ediciones; no así los de Castro Leal, con excepción de Tampico: apuntes para su historia.
Los otros diez textos abarcaban temas históricos variados. Torrea se caracterizó por la fecundidad de sus publicaciones, en la mayoría de ellas analizó el siglo xIx.19 Por consiguiente, de su autoría en los acervos encontramos diccionarios geográfico-históricos, biografías y su estudio sobre las banderas del Museo Nacional. En materia de historia militar, los bibliófilos no se limitaron a la adquisición de obras sobre la centuria decimonónica, periodo en que también se especializó Sán-chez Lamego, o de la colonia, época abarcada por Alessio Robles; a su vez, se interesaron en investigaciones sobre los acontecimientos de la Revolución. Luis Garrido obtuvo la segunda edición de la Expedición punitiva (1937), publicada originalmente por el piloto aviador Alberto Salinas Carranza en 1936.20 Desconocemos cuándo se integró la obra a su biblioteca; sin embargo, en 1944, el autor escribió una dedicatoria para el abogado en su ejemplar (imagen 2). Las palabras de Salinas
17 Ávila Espinosa (2013: x-xIII), “Prólogo a Origen del ejército constitucionalista”.18 Torrea (1913: 37-49), “Apuntes de contabilidad militar formados por recopilación con
datos oficiales”; Salazar Velázquez (2019: 49), “Una publicación sobre saberes militares en México (1906-1914)”.
19 Ibarrola (2014: 623-624), “Cien años de historiografía”.20 González et al. (1962: 400-401), “Fuentes de la historia contemporánea de México”, t.
II, Libros y folletos.
169
Apuntes sobre libros de Autores militAres de lA épocA de lA revolución
Carranza no referían su texto, sino que exaltaban las contribuciones al Derecho Penal del abogado.
Imagen 2. Portada con dedicatoria fechada en 1944 de Alberto Salinas Carranza para Luis Garrido,
Expedición punitiva, 1937.
Fuente: Biblioteca Luis Garrido.
Varios militares revolucionarios dieron a las prensas sus testimo-nios sobre su actividad política tanto al servicio del gobierno como en su contra. De inicio, los presidentes mencionados en el cuadro 1 (Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho) y Plutarco Elías Calles, con su Historia de la convención revolucionaria, ejemplar localizado en el repositorio de Castro Leal, describieron en autobiografías y compendios documentales aspectos relacionados con sus respectivas administraciones; además, están los libros de dos titu-lares de Relaciones Exteriores: Cándido Aguilar y Aarón Sáenz Garza. En Labor internacional de la Revolución constitucionalista, obra ubicada en ambas bibliotecas, Aguilar reunió documentos diplomáticos fechados entre 1914 y 1918, que abarcaban la ocupación norteamericana de Veracruz, el reconocimiento estadounidense del gobierno de facto de Carranza y la neutralidad de México en la Primera Guerra Mundial. Aunque la introducción de la compilación se firmó en 1918, parece que
170
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
la obra salió a la luz pública hasta 1960.21 Por el momento, ha sido la única edición que hemos localizado.
En la biblioteca de Luis Garrido existe otro texto, editado por el Fondo de Cultura Económica, que apareció en 1961, se trata de La política internacional de la revolución, escrito por Aarón Sáenz. El propósito del libro consistía en defender los términos en que se firmaron los Tratados de Bucareli en 1923, acontecimiento en el cual su autor fue pieza funda-mental durante el proceso de negociación con distintas delegaciones estadounidenses.22
Con respecto a los críticos de los gobiernos emanados de la Revo-lución, hay que traer a colación las publicaciones de Salvador Alvara-do; tanto Castro Leal como Garrido Díaz tenían los libros del caudillo sinaloense. El abogado potosino contaba con las primeras ediciones de Mi actuación revolucionaria en Yucatán (1918), impresa por la viuda de Charles Bouret, y La reconstrucción de México (1919), cuyos tres tomos salieron de las prensas de Ballesca. A grandes rasgos, Alvarado en Mi actuación refirió su gestión como gobernador de la península; a su vez, relató sus confrontaciones con la oligarquía yucateca. Los tomos de la segunda obra, dedicados a analizar la situación socioeconómica y política del país, aparecieron cuando iniciaban las campañas para la sucesión presidencial de 1920.23
El mismo Alvarado fue perseguido por Carranza; por ello, tuvo que exiliarse en los Estados Unidos. Desde Nueva York, el general publicó algunos artículos en contra de la política presidencialista del Varón de Cuatro Ciénegas; los textos conformaron un libelo titulado La traición de Carranza, editado en la ciudad neoyorkina en 192024 y un ejemplar de la primera edición de esta obra se encontraba en la biblioteca de Luis Garrido. De esta manera, nuestros bibliófilos poseyeron impresos sur-gidos en momentos políticos cruciales, como lo eran las publicaciones de Salvador Alvarado, cuya función radicaba en influir o participar en los procesos para obtener el poder; sobre todo, La traición de Carranza, cumplió una función propagandística, pues allí el sinaloense expresó
21 Aguilar (1960: 14), “Labor internacional de la Revolución constitucionalista de México (libro rojo)”.
22 Salmerón Sanginés (2001: 109-110), “Aarón Sáenz Garza. Militar, diplomático, político, empresario”.
23 Méndez Lara (2017: 133), “Salvador Alvarado y las elecciones de 1920, una candidatura olvidada”.
24 Ibidem, 150-153.
171
Apuntes sobre libros de Autores militAres de lA épocA de lA revolución
su adhesión a la candidatura presidencial de Álvaro Obregón. En este mismo sentido, algunos libros de Vito Alessio Robles también abarcaron acontecimientos controvertidos de su época.
Algunas obras de los generales Alessio Robles y Urquizo
Alessio Robles escribió sobre acontecimientos sensibles de su tiempo, destacó su libro Desfile sangriento, publicado en 1936 y resguardado en la biblioteca de Castro Leal. Allí don Vito reunió varios artículos que difundió en la prensa a lo largo de la década de 1920 (imagen 3); en sus textos condenó los asesinatos de tranviarios y del senador de Campeche Francisco Field Jurado; en otros, manifestó su desacuerdo por los fusila-mientos de los generales Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez en 1927; también expresó su repudio por las torturas a que fue sometido José de León Toral y hasta criticó la figura presidencial de Emilio Portes Gil.25
Imagen 3. Portada del libro de Vito Alessio Robles Desfile Sangriento (México: A. del Bosque Impresor, 1936).
Fuente: Biblioteca Antonio Castro Leal.
25 Alessio Robles (1936), Desfile sangriento.
172
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Dicho de otra manera, se centraba en los crímenes de Estado y opinaba sobre los intereses políticos de actores de primer orden. Cuando apareció el libro, atrajo la atención de dos antiguos obregonistas: Fran-cisco R. Manzo y Aarón Sáenz Garza, quienes entablaron un debate a través del periódico La Prensa con Alessio Robles. La discusión con Sáenz Garza fue la más duradera, pues este negaba su culpabilidad en el caso de León Toral expuesto en la obra; por su parte, don Vito se mantuvo en su postura, incluso exhibió los beneficios que obtuvo el exfuncionario en sus negocios particulares relacionados con la industria azucarera.26
Otro lector de Desfile, fuera del blanco de las Furias de don Vito, fue el mismo Castro Leal. A partir de la primera página, el bibliófilo resaltó algunos fragmentos; uno de los que le llamó la atención decía: “Estos ataques, siempre comprobados, me valieron prisiones, destierros, amenazas, asechanzas y una lluvia de injurias por parte de los pania-guados de dichos personajes”.27 Los “ataques” referidos por Alessio Robles eran las críticas que emitió contra Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Luis N. Morones, por mencionar algunos. Así, rememoraba las situaciones que afrontó por expresar su opinión en condiciones políticas críticas; por ejemplo, en 1924 ante el Senado acusó al poderoso líder de la Crom del asesinato de Field Jurado y exigía su pronta consignación. Debido a este acto, sufrió constantes hostigamientos por parte de los subordinados de Morones.28
Francisco L. Urquizo, menos polémico que el ingeniero Alessio Robles, sacó a la luz pública en 1932 México-Tlaxcalantongo, un ejemplar de la primera edición se halla en el repositorio de Castro Leal. El autor relataba los últimos días del gobierno de Venustiano Carranza, desde que salió de la Ciudad de México hasta la emboscada que terminó con la vida del mandatario en la sierra de Puebla (imagen 4). Después del magnicidio, Urquizo, junto con otros militares fieles al presidente, fue dado de baja del ejército y ante las persecuciones se vio obligado a exiliarse en España, donde permaneció hasta 1926.29 A su regreso de Europa, se limitó a escribir algunos cuentos para el semanario Gladia-dor. Con la muerte de Obregón, acaecida en 1928, se inició el rescate de la figura de Carranza, se le realizaron homenajes públicos, incluso
26 Alessio Robles (2013: 601-602), “Memorias y diario”, vol. II, 1925-1940.27 Alessio Robles (1936: 7), Desfile sangriento.28 Dulles (2013: 217-218), “Ayer en México. Una crónica de la Revolución 1919-1939”.29 Ávila Espinosa (2013), “Prólogo”.
173
Apuntes sobre libros de Autores militAres de lA épocA de lA revolución
en 1931 se colocó su nombre en la Cámara de Diputados y sus restos se trasladaron a la Rotonda de los Hombres Ilustres.30
Imagen 4. Portada de México-Tlaxcalantongo, 1932.
Fuente: Biblioteca Antonio Castro Leal.
En el marco de este contexto de reivindicación del caudillo coahui-lense, Urquizo dio a la prensa México-Tlaxcalantongo. Algunos relatos primigenios que abarcaban la rebelión de los sonorenses de 1920, que culminó con el asesinato del Varón de Cuatro Ciénegas solían publicarse en el extranjero, una de las primeras, de que tenemos conocimiento, apareció en 1924, se editó en San Antonio, Texas, y mencionaba abier-tamente la participación del triángulo de Sonora en la conformación del Plan de Agua Prieta, así como en su conducción; aunque el libro tenía un carácter humorístico, se sustentaba en artículos de prensa.31 Cuando Urquizo redactó su versión del acontecimiento, pudo efectuar entrevistas y accedió a los expedientes militares de los autores materiales
30 Benjamin (2005: 171-172), “La Revolución Mexicana. Memoria, mito e historia”.31 Torres (1924: 139-172), “Como perros y gatos o las aventuras de la señá democracia en
México. Historia cómica de la Revolución Mexicana”.
174
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
del magnicidio, los generales Alberto Basave Piña y Rodolfo Herrero.32 Sin duda, el Novelista del Soldado investigó en condiciones más favora-bles, que le permitieron redactar una crónica pormenorizada, incluso tuvo acceso al certificado de la autopsia practicada al presidente, que realizó el médico Carlos Sánchez Pérez, e incluyó el diagrama, donde se indicaban las lesiones provocadas por los disparos que terminaron con su vida. Urquizo tomó como base este texto para seguir estudiando la figura de Carranza y publicó otros trabajos al respecto; por ejemplo, cabe mencionar Carranza. El hombre…, un ejemplar de la sexta edición, impreso en 1957, se localizaba en el acervo de Garrido.
Hasta el momento, contamos con un panorama parcial sobre la producción escrita de Vito Alessio, ni siquiera sus libros se han conta-bilizado en su totalidad; por consiguiente, existen lagunas alrededor de sus contribuciones en la prensa. Luis Garfias efectuó un inventario tentativo de sus obras históricas, enumeró veintitrés títulos.33 Al res-pecto, debemos hacer algunas precisiones. Primero, en las bibliotecas de ambos abogados había biografías que no mencionó Garfias, como El pensamiento del padre Mier. Segundo, tampoco refirió las ediciones anotadas que publicó de dos manuscritos de la época colonial, estos se titulaban Demostración del vastísimo Obispado de la Nueva Vizcaya del obispo Pedro Tamarón y Romeral y Diario y derrotero, un informe del brigadier Pedro de Rivera que indicaba la localización de los presidios de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y otros territorios septentrionales.34
Por último, Garfias citó dos textos que describen aspectos militares técnicos: Comunicaciones en campaña y Los trabajos en campaña de las tropas de Infantería. A grandes rasgos, la primera, cuya fecha de aparición era 1910, se editó en formato de libro y luego se imprimió por partes en la Revista del Ejército y Marina. Se trataba de un compendio de apuntes para una asignatura denominada de manera similar a la obra impresa que se impartía en la Escuela Militar de Aspirantes. Alessio Robles redactó este material didáctico junto con Alberto Canseco y L. González Salas.35 El segundo texto mencionado consistía en la traducción de un libro en
32 Mondragón Aguilar (s/f.: xxxvI), “Catálogo del fondo Francisco Luis Urquizo Benavides”. Serie correspondencia, Subserie libros Cajas 17, 18, 19 y 20.
33 Garfias (1982: 148-149), “Generales mexicanos…,”.34 Alessio Robles (1949: 156-157), “Guía del Archivo Histórico Militar de México”, t. I.35 Canseco, Alessio Robles y González Salas (1911: 29), “Comunicaciones de campaña.
Apuntes arreglados para uso de los alumnos de la Escuela Militar de Aspirantes”; Herrera y Gon-zález (1937: 288), “Apuntes…,”.
175
Apuntes sobre libros de Autores militAres de lA épocA de lA revolución
alemán, que especificaba diversas formas de construir trincheras en un campo de batalla.36
Por consiguiente, el listado de Garfias se reduce a veintiún títulos, entre los que no figuraban cuatro localizados en la biblioteca de Castro Leal: una edición crítica de Ensayo político sobre el Reino de la Nueva Es-paña de Humboldt; Coahuila y Texas en la época colonial; Coahuila y Texas desde la consumación de la Independencia hasta el tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo y El pensamiento del padre Mier, esta última presente también en el acervo de Garrido.
Vito Alessio Robles exploró diferentes géneros del conocimiento histórico: la biografía, la historia regional, el catálogo de archivo, la edición crítica, la divulgación, etcétera. Nos ceñiremos a explicar dos de sus obras: Coahuila y Texas en la época colonial (imagen 5) y su edición anotada del Ensayo político. La primera la editó Cultura en 1938, consti-tuyó uno de los primeros trabajos de historia regional, que contribuía al conocimiento del noreste mexicano, muy poco estudiado en las obras de historia de México. Gran parte de la documentación la recopiló mientras se hallaba exiliado en Estados Unidos; a su regreso a México, comenzó a redactarla en 1932.37 Debido a la apremiante situación económica del autor, que en ese momento se encontraba marginado por los callistas, estuvo a punto de claudicar en la culminación de su proyecto. Mencio-naba con amargura en sus Memorias:
Mi libro en preparación Coahuila y Texas… que me está costando tanto trabajo, al publicarse no me producirá ni un solo peso y estoy decidido desde ahora a no editarlo yo. Y seguramente no habrá quién arriesgue en esta empresa. En nuestro México casi nadie lee y los que tienen esa fortuna pretenden que se les regalen los libros.38
A pesar de las bajas expectativas en su obra, concluyó el borrador en 1937. En este año, el director de la lotería nacional, Julio Madero, le propuso editarla; por lo tanto, don Vito empleó un año más en elaborar índices y corregir pruebas, así Coahuila y Texas salió a la luz pública en diciembre de 1938.39 El estudio del noreste apasionó a don Vito, al grado
36 Alessio Robles (1913: 222), “Los trabajos de campaña en las tropas de infantería”.37 Alessio (2013: 626), “Memorias, 1925-1940”, Osante (2015: 54-55), “El noreste fronterizo”.38 Alessio, (2013: 371).39 Alessio (2013: 606), Memorias, 1925-1940; Osante (2015: 60-61), “El noreste fronterizo”.
176
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
de que ostentó la titularidad durante varios años de la cátedra historia de las Provincias Internas, que se impartía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional.40
Imagen 5. Portada del libro de Vito Alessio Robles Coahuila y Texas en la época colonial (México: Cultura, 1938).
Fuente. Biblioteca Antonio Castro Leal.
Su trabajo de editor también destacó. Con justa razón, Antonio Castro Leal adquirió los cinco tomos que componían el Ensayo político de Humboldt anotados por Alessio Robles. La editorial Robredo se encargó de imprimirlos en 1941. Cuatro volúmenes correspondían a la obra en general y el quinto concentraba láminas y mapas. La composición de este trabajo le llevó tres años, tuvo que revisar la versión española de la obra, redactó notas y efectuó la “corrección de pruebas, preparación de láminas y formación del índice”.41 De este proyecto, se desprendió un libelo titulado Alejandro de Humboldt: su vida y su obra, el cual formaba parte de la colección Biblioteca Enciclopédica Popular. Un ejemplar de
40 Osante (2015: 55).41 Alessio Robles (2013: 55), “Memorias y diario”, vol. III, 1941-1953, Ed. Javier Villarreal
Lozano (México: Gobierno del Estado de Coahuila/Centro Cultural Vito Alessio Robles/Porrúa, 2013). La obra que poseyó el polígrafo fue intervenida y se encuadernó el quinto tomo junto con el cuarto. De esta manera, se modificó el formato original.
177
Apuntes sobre libros de Autores militAres de lA épocA de lA revolución
este texto destinado para la divulgación se encontraba en la biblioteca de Luis Garrido.
La enorme producción bibliográfica de Francisco L. Urquizo tam-poco se ha inventariado de manera completa. Uno de los listados más exhaustivos sobre sus libros lo realizó María Sandra Mondragón, quien contabilizó veintisiete textos de diferentes géneros, además, refirió algunos trabajos de carácter técnico-militar, como La caballería consti-tucionalista, su organización e instrucción (1914), Organización del Ejército Constitucionalista. Apuntes para la ley orgánica (1916) y Guía de Mando (1919), esta última la publicó en coautoría con el teniente coronel Fer-nando Orozco y Berra, homónimo del escritor y dramaturgo que vivió en el siglo xIx.42 En el repositorio de Castro Leal se encuentran veinte títulos diferentes de este autor. Garrido solo poseía seis obras distintas del personaje en cuestión, dos de ellos se encuentran en más de una edición: Carranza: el hombre, el político, el caudillo, el patriota y ¡Viva Ma-dero!, cuya primera edición apareció en 1954 (imagen 6).
Imagen 6. Portada de ¡Viva Madero!, 1954.
Fuente: Biblioteca Luis Garrido.
42 Mondragón (s. f.), “Catálogo”, xxv y lII-lIII; Herrera y González (1937: 310, 320 y 328), “Apuntes”.
178
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Urquizo redactó ¡Viva Madero! con el objeto de convertirlo en guión cinematográfico; sin embargo, no consiguió los apoyos para adaptarlo a la pantalla grande.43 Hasta el momento no hemos podido demostrar si el citado libro hubiera sido el primer proyecto fílmico del general, pues es probable que existieron dos cintas tituladas Juan Soldado y Los Block-houses, las cuales parecen vincularse con un par de cuentos del escritor militar. Debido a un telegrama, fechado el 19 de marzo de 1920, que envió el agregado militar mexicano en El Salvador a Urquizo, cuando se desempeñaba como subsecretario de Guerra, conocemos la existencia de ambos filmes, los cuales se proyectaron en México y El Salvador, el Heraldo de México informaba:
El Mayor Francisco Lazcano, que se encuentra comisionado por nuestro Gobierno en la Legación de México en la República de El Salvador, ha dirigido un cablegrama al Sr. General Francisco L. Urquizo, subsecretario de Guerra y Marina, comunicando que la prensa de dicho país, en di-versos artículos que ha publicado últimamente, comenta favorablemente la exhibición de películas militares mexicanas en todos los cuarteles que ocupan las fuerzas federales que guarnecen la metrópoli, y sugiere la idea al Gobierno de El Salvador, que adopte la idea a fin de que, por medio de exhibiciones cinematográficas, se instruya a los soldados de la República hermana […], las dos películas militares mexicanas que se han impre-sionado en esta Ciudad y que se titulan Juan Soldado y Los Block-houses, y que igualmente se remitan todas las que en lo sucesivo se impriman.44
Nos ha sido imposible localizar las películas en físico, para con-trastarlas con los cuentos “Juan Soldado” y “Pedrillo y Juanín”. El pri-mero apareció en abril de 1920 en la Revista del Ejército, seis años más tarde Urquizo lo volvió a publicar en el semanario Gladiador. En “Juan Soldado”, se retrataba el fenómeno de la leva; a su vez, describía cómo los soldados adquirían diversos vicios en los cuarteles y describía los castigos que se imponían a los militares cuando cometían una falta.45 La única versión que conocemos de “Pedrillo y Juanín” se imprimió en septiembre de 1926. Allí se narraban las acciones de pacificación del ejército nacional en Veracruz, entidad donde Urquizo se desempeñó
43 Mondragón (s. f.), “Catálogo”, xxvIII.44 Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional (aHsdn), Cancelados, Expediente
personal del General de Brigada Francisco Lazcano Espinoza, xI/111/2-1390, T. II, 335, 337-338.45 Urquizo (1920: 95-96), “Juan Soldado; Urquizo (1926: 17-18), “Juan Soldado”.
179
Apuntes sobre libros de Autores militAres de lA épocA de lA revolución
como comandante militar de manera intermitente entre 1916 y 1919. Debido a las medidas para restablecer el orden, las fuerzas federales entablaron un tiroteo contra rebeldes del lugar. La confrontación se desarrolló cerca de una casona conocida como Block-houses, un sitio donde solían acampar las tropas del gobierno.46
El enfrentamiento descrito en el cuento ocurrió el 2 de febrero de 1919 y se le nombró Block-houses, de la misma manera que la casona. En este hecho de armas, Urquizo combatió contra un grupo de felicistas;47 por lo tanto, cabe la posibilidad de que el enfrentamiento se haya fil-mado y, al mismo tiempo, fuera la fuente de inspiración para el cuento. Con respecto a la película Juan Soldado no sabemos si mostraba la vida cotidiana en los cuarteles; sin embargo, es probable que se centrara en ese tema, pues el entorno castrense constituyó un escenario primordial en varias obras del Novelista del Soldado, por ejemplo, Tropa vieja y Fui soldado de levita de esos de caballería.
Conclusiones
Los resultados de este primer acercamiento a las obras de autores mili-tares de la época de la Revolución que localizamos en las bibliotecas de Antonio Castro Leal y Luis Garrido Díaz se enfocan en destacar las áreas de conocimiento que cultivaron estos personajes y las posturas políticas que adoptaron en situaciones de relevancia nacional. Debido al espacio, solo pudimos abarcar una muestra, la cual consideramos significativa, puesto que se describieron textos de literatura, divulgación, historia regional y política. Aunque encontramos ejemplares donde se analizan aspectos castrenses, como es el caso de la Batalla de Zacatecas redactada por Felipe Ángeles en 1914 y reeditada por Rafael F. Muñoz en 1961, ya no ahondamos en estos textos, pues nuestra exposición se hubiera desbordado. Lo fundamental radica en que durante un tiempo el sector intelectual del ejército no estaba tan desvinculado de los académicos profesionales, ni de sectores más amplios de la sociedad.
Los impresos de autores militares tuvieron impacto en el desarrollo de ciertas disciplinas, sobre todo de carácter Humanista, y su presencia rebasaba los círculos castrenses. Sin duda, se requiere revisar acervos
46 Urquizo (1926: 9-10 y 53-54), “Pedrillo y Juanín”.47 aHsdn, Cancelados, General Francisco L. Urquizo, xI/111/1-42, “Hoja de servicios”, 10.
180
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
similares a los que trabajamos y otros de menor tamaño, con el fin de explicar con mayor amplitud la presencia de obras escritas por soldados en bibliotecas particulares y su lectura. Mientras nos sea posible llevar a cabo un proyecto de tal magnitud, con este primer acercamiento nos queda la impresión de que se ha reparado muy poco en el papel de los militares en el desarrollo de las Humanidades, pues fueron pioneros en las investigaciones de historia regional y militar. En este sentido, destacaron las aportaciones de Vito Alessio Robles, Juan Manuel Torrea y Miguel Ángel Sánchez Lamego.
A la par de la investigación, también escribieron valiosos testimo-nios para comprender la política interna y la exterior en los años que se formaba el Estado mexicano contemporáneo. Cabe subrayar el proyec-to de Nación que planteaba Salvador Alvarado; su obra constituye un diagnóstico general de México a principios de 1920; sin embargo, hasta ahora no sabemos qué impacto tuvo entre los sectores intelectuales de su época; asimismo, desconocemos cómo recibieron La traición de Carranza los exiliados por el constitucionalismo. Todavía hay mucho por recorrer en el ámbito de la comprensión de la circulación de estos libros.
Recurrimos a herramientas de la historia del libro y la lectura para acercarnos a nuestro objeto de estudio. Los especialistas en bibliotecas personales proponen varios rubros para analizarlas, entre ellos desta-can la colocación de los impresos, el mobiliario y rastrear, hasta donde sea posible, cómo se conformó el acervo. Desde luego, no era posible que nos apegáramos a dicha metodología, porque las bibliotecas de Castro Leal y Luis Garrido ya no se encuentran en su sitio original; a su vez, los profesionales de la información, para realizar los catálogos de consulta, ya asignaron a las obras sus clasificaciones y, por ende, una localización física específica en el edificio que actualmente las alberga; por lo tanto, tampoco existe el rastro sobre el orden que les asignaban sus antiguos dueños.
La mayor parte de nuestras afirmaciones se basan en elementos de la historia del libro. Especificamos el contexto en el que aparecieron la mayoría de las obras mencionadas e hicimos hincapie en los años de aparición de textos que contaban con varias ediciones. Con base en ello, dimensionamos la labor de crítico literario que efectuaba Castro Leal. En este sentido, apreciamos que la preparación de la edición de un clásico o la composición de una antología requiere de múltiples lecturas comparadas de un mismo libro en diferentes ediciones. La
181
Apuntes sobre libros de Autores militAres de lA épocA de lA revolución
mayoría de las obras que revisamos en el acervo del abogado potosino, y en las de Garrido, no encontramos vestigios visuales de lectura, por ejemplo, subrayados, marginlias, etcétera; no obstante, el hecho de po-seer diferentes versiones de un mismo texto, así como varios libros de un mismo autor —el caso de Urquizo ilustra bien este punto— indica que se les analizó, ya sea para redactar un estudio introductorio o para incluirlo en una antología.
En el acervo de Luis Garrido no se encuentra un indicio similar, la mayoría de las obras escritas por autores militares son de una sola edición y, por ende, hay un único ejemplar. Si bien en los textos que abarcamos no se aprecian huellas de lectura, algunos de sus libros muestran otros rasgos sobresalientes, en específico nos referimos a las dedicatorias. Su copia de la Expedición punitiva está firmada por Alberto Salinas Carranza. Las relaciones en distintos contextos del autor con su público nos hace pensar que el libro puede ampliar sus líneas de enlace, no se limita al lector frente a la letra impresa, sino implica otras formas de comunicación, como las conferencias y los foros.
Existen pocos estudios sobre Castro Leal y Luis Garrido y en nin-guno de ellos se alude a sus bibliotecas. A grandes rasgos, se mencionan sus aportes académicos y su desempeño en la función pública; por ende, este primer asomo a sus acervos, aunque abarcamos un minúsculo frag-mento de la totalidad de sus colecciones, podría esbozar algunas líneas para efectuar un análisis más amplio sobre estos dos bibliófilos. Desde luego, una investigación más detenida de ambas bibliotecas aportaría datos esenciales para escribir sus respectivas biografías intelectuales, pues sería factible explicar diferentes facetas de sus vidas profesionales, entre ellas la docencia, sus obras publicadas, sus conferencias; sus relaciones con distintas asociaciones académicas; sus comisiones culturales en el extranjero, etcétera. Raúl Cardiel Reyes en 1981 publicó una buena semblanza sobre el abogado potosino; sin embargo, ya con el acceso a su acervo, se requiere profundizar en su papel de docente y de editor. Sobre la figura de Garrido todavía hay mucho por hacer; González A. Alpuche en Luis Garrido. Su pensamiento y su obra se limitó a comentar fragmentos de discursos o textos publicados por el ex rector de la Uni-versidad Nacional.
182
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Referencias
Fuentes
Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional (aHsdn), Ciudad de México:Expediente del General de Brigada Francisco Lazcano Espinoza,
xI/III/2-1390, T. II, 1920.Expediente del General de División Francisco L. Urquizo, xI/III/1-
42, “Hoja de servicios”, s/f.
Hemerografía
Alcubierre Moya, Beatriz y Rodrigo Bazán Bonfil. 2008. Lecturas clási-cas para niños: contexto histórico y canón literario. Sociocriticism, 1 y 2: 159-197.
Alessio Robles, Vito. 1912 y 1913. Los trabajos de campaña en las tropas de infantería. Revista del Ejército y Marina, xIv y xv, 11-12 y 2-6: 400-410, 468-483, 73-85, 153-170, 213-222.
Canseco, Alberto et al. 1911. Comunicaciones de campaña. Apuntes arreglados para uso de los alumnos de la Escuela Militar de Aspi-rantes. Revista del Ejército y Marina, xI y xII, 1-5, 7 y 9: 29-48, 160-166, 235-245, 399-412, 522-526, 78-79 y 152-160.
Salazar Velázquez, Víctor. 2019. Una publicación sobre saberes militares en México (1906-1914). BiCentenario el ayer y hoy de México, 12, 46: 48-57.
Torrea, Juan Manuel. 1913. Apuntes de contabilidad militar formados por recopilación de datos oficiales. Revista del Ejército y Marina, xv, 1: 37-49.
Urquizo, Francisco L. 1920. Juan Soldado. Revista del Ejército y Marina, V, 1 a 4: 95-96.
Urquizo, Francisco L. 1926a. Juan Soldado. Gladiador, 6: 17-18.Urquizo, Francisco L. 1926b. Pedrillo y Juanín. Gladiador, 9: 9-10 y 53-54.
Bibliografía
Aguilar, Cándido. 1960. Labor internacional de la Revolución constitucio-nalista de México (libro rojo). México: IneHrm.
183
Apuntes sobre libros de Autores militAres de lA épocA de lA revolución
Alessio Robles, Vito. 1936. Desfile sangriento. México: A. del Bosque Impresor.
Alessio Robles, Vito. 1949. Guía del Archivo Histórico Militar de México, T. I. México: Secretaría de la Defensa Nacional.
Alessio Robles, Vito. 2013. Memorias y Diario. 3 vols. México: Gobier-no del Estado de Coahuila/Centro Cultural Vito Alessio Robles/Porrúa.
Ávila Espinosa, Felipe Arturo. 2013. Prólogo a Origen del ejército cons-titucionalista, de Francisco L. Urquizo, Ix-xvII. México: IneHrm.
Benjamin, Thomas. 2005. La Revolución mexicana. Memoria, mito e historia. México: Taurus.
Dulles, John W. F. 2013. Ayer en México. Una crónica de la Revolución 1919-1939. 8a reimpr. México: fCe.
Garfias Magaña, Luis. 1982. Generales mexicanos de los siglos xix y xx. Estudios biográficos de personajes que llenaron gran parte de la historia militar de México. México: Sedena.
González A. Alpuche, Juan. 1971. Luis Garrido. Su pensamiento y su obra. México: Instituto Mexicano de Cultura.
González, Luis et al. 1962. Fuentes de la historia contemporánea de México. T. ii, Libros y folletos. México: El Colegio de México.
Herrera Gómez, Néstor y Silvano M. González. 1937. Apuntes para una bibliografía militar de México 1536-1936. México: Secretaría de Guerra y Marina.
Ibarrola, Bernardo. 2014. Cien años de historiografía militar mexicana. En Historia de los ejércitos mexicanos, 617-640. 2a ed. México: Sedena/sep/IneHrm.
Loyo, Engracia. 2012. La educación del pueblo. En Dorothy Tanck de Estrada (coord.), Historia mínima de la educación en México. Seminario de Historia de la Educación, 154-187. 2a reimpr. México: El Colegio de México.
Loyo, Engracia. 2010. La lectura en México, 1920-1940. En Historia de la lectura en México. Seminario de Historia de la Educación en México, 243-294. 4a reimpr. México: El Colegio de México.
Osante, Patricia. 2005. El noreste fronterizo de México en la época colonial. En Evelia Trejo y Álvaro Matute (eds.), Escribir la historia en el siglo xx. Treinta lecturas. México: unam/IIH, 51-68.
Salmerón Sanginés, Pedro. 2001. Aarón Sáenz Garza. Militar, diplomático, político, empresario. México: Porrúa.
184
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Torres, Teodoro (Caricato). 1924. Como perros y gatos o las aventuras de la señá democracia en México. Historia cómica de la Revolución Mexicana. San Antonio: Casa Editora Lozano.
Torres Septién, Valentina. 1997. La lectura, 1940-1960. En Historia de la lectura en México. El Colegio de México, 295-337.
Vasconcelos, José. 1924. Prólogo a Lecturas clásicas para niños. Vol. 1, Ix-xIII. México: Departamento Editorial Secretaría de Educación.
Tesis
Mondragón Aguilar, María Sandra. S. f. Catálogo del fondo Francisco Luis Urquizo Benavides. Serie correspondencia, Subserie libros Cajas 17, 18, 19 y 20. Tesis de licenciatura, unam.
Salazar Velázquez, César. 2014. Al margen del bolchevismo: vida, ideas y sedición de Vera Estañol. Más allá de la publicación y difusión de su obra, 1919-1923. Tesis de maestría, unam, 2014.
Mesografía
Arias Gómez, María Eugenia. 2015. Historia militar y naval mexicana del siglo xIx (1988-2013). Un estudio introductorio. Tiempo y espacio, 64: 546-562. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=51315-94962015000200025&Ing=es&nrm=iso
Biblioteca México. S. f. Bibliotecas personales, “Biblioteca Antonio Castro Leal”. https://www.bibliotecademexico.gob.mx/info_detalle_mx.php?id=79&area=INFO&galeria=s (Consultado: 10 de julio de 2019).
Cardiel Reyes, Raúl. 1981. Antonio Castro Leal. Crítico e historiador de la cultura en México. México: Universidad Autónoma de San Luis Poto-sí. https://ninive.uaslp.mx/xmlui/bitstream/handle/i/3106/ceu0024.pdf?sequence=2&isAllowed=y (Consultado: 8 de junio de 2019).
Dirección General de Bibliotecas. 2018. Memoria 2013-2018. México: Se-cretaría de Cultura, 2018. https://dgb.cultura.gob.mx/recursos/do-cumentos/informacion_general/201811/MemoriaDGB2013-2018.pdf (Consultado: 8 de junio de 2019).
Méndez Lara, Francisco Iván. 2017. Salvador Alvarado y las elecciones de 1920, una candidatura olvidada. Secuencia, 99: 129-159. www.scielo.org.mx/pdf/secu/n99/2395-8464-secu-99-00129.pdf
185
Apuntes sobre libros de Autores militAres de lA épocA de lA revolución
Morales, Sonia. 1981. Castro Leal, polígrafo de las letras mexicanas. Proceso, 11 de enero. https://publicacionesdigitales.proceso.com.mx/reader/proceso_219?location=1 (Consultado: 8 de agosto de 2019).
Pacheco, José Emilio. 1981. Antonio Castro Leal (1896-1980). Proceso, 11 de enero. https://publicacionesdigitales.proceso.com.mx/reader/proceso-219?location=1 (Consultado: 8 de agosto de 2019).
187
el tema CIne y su Consulta en una bIblIoteCa personal. el Caso de Carlos monsIváIs
Carlos Arturo Flores Villela*
El nativo de la Colonia Portales, Carlos Monsiváis Aceves (Calle San Simón 62, Ciudad de México, 4 de mayo de 1938-19 de junio de 2010), quien fuera un tránsfuga del Seminario Teológico Presbiteriano de Mé-xico, de la Facultad de Economía y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue un verdadero polígrafo, según los recuerdos de su querido amigo Sergio Pitol: “A su modo, Carlos Monsiváis es un polígrafo en perpetua expansión, un sindicato de escritores, una legión de heterónimos que por excentrici-dad firman con el mismo nombre”.1 O como también dice la pequeña biografía que presenta de él la editorial Era:
Fue uno de los escritores más fecundos, más curiosos y más diversos de la historia de nuestras letras. Su implacable mirada crítica, su estilo in-cisivo y siempre sorprendente, y su sentido del humor sin concesiones, hicieron de él el autor más atento a las transformaciones, las costumbres, las inquietudes, las tragedias y los momentos clave de nuestro país. Su obra incesante encontró en la crónica su espacio idóneo. Durante más de medio siglo su mirada lo recorrió todo. Apenas pueden encontrarse temas, aspectos del diario acontecer, libros de poesía, novelas, taras socia-les, prejuicios, espectáculos, figuras de la política, el arte, la canción que hayan escapado a sus ojos. La vida popular, las costumbres, los vicios y la corrupción del sistema político, los usos de los poderosos, las glorias de los ídolos, las pasiones de las masas, la ignominia cultural de los medios: todo fue tema de su obra inabarcable y apasionada.2
* Maestro en historia del arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Licenciado en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Técnico Académico Titular “A” T.C., en el Programa de Investigación Estudios Visuales del CeIICH-unam.
1 Pitol (2010), “Con Monsiváis, el joven (fragmento)”.2 Carlos Monsiváis, https://www.edicionesera.com.mx/autor/carlos-monsivais/
188
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Yo tenía la impresión de que difícilmente existía una revista en México, al menos desde 1970 a 2010, año en que murió, que no tuviera una publicación o entrevista de Monsiváis, la misma breve biografía de Era me confirma que:
Se puede decir sin exageración que colaboró asiduamente en prácticamen-te todas las publicaciones de su tiempo, desde los diarios de circulación nacional, las revistas y suplementos culturales, hasta las más recónditas revistas estudiantiles al interior de la república. Su presencia, mejor, su omnipresencia en la vida mexicana, lo llevó también a los espacios ra-diofónicos y televisivos, todo tipo de coloquios, presentaciones, festivales, conferencias y mesas redondas.3
Su inmensa obra muy bien puede inscribirse dentro de los llamados Estudios Culturales, es más se puede afirmar que, a su manera, fue el pionero de dichos estudios en México, era “el zar de la crónica y dic-tador implacable de la nota, el ensayo y en su decisiva, pionera, crítica de la cultura nacional y popular”.4 Como también escribió Hermann Bellinghausen “nada mexicanamente humano le fue ajeno”.5 Quizás el único tema que le faltó analizar fue el de la popularidad de su propia persona, pues con el paso de los años su presencia en marchas, mítines, en todo tipo de eventos, incluidas sus apariciones en televisión, lo con-virtieron en el personaje más conocido de la intelectualidad mexicana, al grado de ser parodiado por el actor Miguel Galván en un programa de comedia.
Monsiváis fue producto directo y mejorado del new journalism, prac-ticado, entre otros, por Tom Wolfe, Norman Mailer, Truman Capote, Hunter S. Thompson, en donde
De acuerdo con esta escuela, el reportaje personal obliga al periodista a estar donde suceden los acontecimientos, para estar siempre presente en el lugar de los hechos, para destacar determinados contextos culturales y políticos con el tono íntimo, autobiográfico o paródico que los ‘nuevos’ reporteros se permitían.6
3 Ibidem.4 Cordera Campos (2015), “Carlos Monsiváis, a cinco años”.5 Bellinghausen (2010), “El problema con Monsi”.6 Egan (2013), Leyendo a Monsiváis.
189
El tEma cinE y su consulta En una bibliotEca pErsonal
Es en el contexto de sus ensayos sobre la cultura nacional y la cultura popular que se inscriben sus escritos sobre cine, considero que los más relevantes son su ensayo “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo xx”,7 y su ensayo “Notas sobre el Estado, la cultura nacional y las culturas populares en México”.8 En el primero de ellos hace la aclaración de que, a excepción de algunos aspectos del teatro y del cine, su descripción está referida a la llamada alta cultura, y que el siglo xx mexicano inicia en 1910 con la Revolución mexicana, de aquí que considere que:
en lo cultural la Revolución mexicana (en este caso, el aparato estatal), fuera del periodo de Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública y del proyecto cardenista, ha carecido de pretensiones teóricas y ha oscilado en sus intervenciones prácticas, sin que en ello advierta contradicción: de las amplitudes y estrecheces de un nacionalismo cultural al frecuente opor-tunismo de una actitud ecléctica, del afán monolítico a la conciliación.9
Estos esfuerzos estatales van a generar una cultura, pero también una ideología: el nacionalismo revolucionario que tendrá como idea rectora lograr el progreso del país, siendo el Estado el rector de la vida política, económica, social y, por supuesto, cultural, del país. Esta última estuvo orientada a un ejercicio permanente:
La función de la “cultura de la Revolución mexicana” ha sido, las más de las veces, ir legitimando al régimen en turno aportando una atmósfera flexible y adaptable a las diversas circunstancias políticas, capaz de ir de la consigna monolítica “No hay más ruta que la nuestra” al mecenazgo simultáneo de corrientes opuestas.10
En el segundo ensayo mencionado, Monsiváis se refiere más clara-mente a la cultura nacional y popular: “Cultura nacional, cultura popular. Es tan enorme en México la fortuna de ambos términos en nuestros ámbitos políticos y académicos, que previsiblemente, a ese auge no lo acompañan definiciones, difíciles de alcanzar y de riesgosa aplicación”.11
7 Monsiváis (1976: 1375-1548), “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo xx”.8 Publicado en Cuadernos Políticos, núm. 30, México, D. F., Era, octubre-diciembre de 1981,
33-52.9 Monsiváis (1967: 1378), “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo xx”.10 Ibidem, 1379-1380.11 Monsiváis (1981: 33), “Notas sobre el Estado, la cultura…”.
190
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
A continuación, nuestro escritor hace un inventario —enlista en total veinte— de algunos contenidos preferenciales (complementarios o antagónicos) de la expresión cultura nacional:
—la suma de aportes específicos que una colectividad le añade a la cul-tura universal.—la versión (que mezcla criterio clásico y gusto de moda) de la cultura universal tal y como se le registra en un país dependiente.—la síntesis de los procesos formativos y las expresiones esenciales de una colectividad, tanto en el sentido de liberación como en el de la opresión. Así, pertenecen igualmente a la cultura nacional la falta de tradiciones democráticas y el antimperialismo, el machismo patriarcal y la participa-ción femenina en las luchas revolucionarias. —el espacio de relación y de fusión de las tradiciones universales, de acuerdo con necesidades y posibilidades de la minoría ilustrada (en este sentido, nunca se ha dado un esfuerzo autónomo de cultura nacional ni podría darse).—La religiosidad popular cifrada en la Virgen de Guadalupe.—La función categórica de la familia.—La experiencia histórica cultural y social de la Revolución mexicana (que ordenan visualmente las fotos del Archivo Casasola y redactan ideo-lógicamente las novelas y el cine).—Las artesanías populares. —El sentido antimperialista agrario y popu-lar del sexenio de Lázaro Cárdenas. —Diversas expresiones de la cultura popular: el corrido, el teatro de revista, el grabado, etcétera.—Algunas películas de Fernando de Fuentes, Emilio Fernández y Luis Buñuel y algunos actores.12
Las anteriores nos parecen las características más relevantes señala-da por Monsiváis para lo que él llama la cultura nacional. En la síntesis inicial que hace en este ensayo incluye a la cultura popular:
En la práctica, cultura nacional suele ser la abstracción que cada go-bierno utiliza a conveniencia, y conduce lo mismo a un nacionalismo a ultranza que al mero registro de un proceso. En la práctica también, cultura popular es, según quien la emplee, el equivalente de lo indígena o lo campesino, el sinónimo de formas de resistencia autocapitalista o el equivalente mecánico de industria cultural. El término acaba unificando
12 Ibidem, 33-35.
191
El tEma cinE y su consulta En una bibliotEca pErsonal
caprichosamente, variedades étnicas, regionales, de clase, para inscribirse en un lenguaje político.13
Para el caso de la cultura nacional, Monsiváis encuentra, para es-pacios donde se promueve, al Estado como el gran agente rector:
Los espacios constitutivos de esta cultura nacional han sido la Familia, el Estado, la Iglesia, los partidos, la prensa, la influencia de las metrópolis, las constituciones, la enseñanza primaria, la universidad, el cine, la radio, las historietas, la televisión.14
Para el caso de la cultura popular y su marginación por parte del Estado mexicano, nuestro polígrafo recurre a un concepto desarrolla-do por la llamada Escuela de Frankfurt, durante su exilio en Estados Unidos, el de industria cultural planteado por Theodor W. Adorno y Max Horkheimer,
pero al abandonar el Estado su incierto deseo de forjar una cultura popu-lar, al no verle sentido real a lo considerado inmutable y eterno (las formas de relación y diversión de las mayorías) aparece la actual industria cultural. Los empresarios toman en sus manos la radio, el cine, las historietas, la mayor parte de la prensa, y sus ofrecimientos culturales son forzosamente magros: el melodrama, el humor prefabricado, el sentimentalismo. Por su cuenta, la industria descubre técnicas de asimilación ideológica que el Estado aprueba.15
En la construcción de un proyecto de Nación, de una nueva nacio-nalidad a partir de la Revolución, el Estado no logra o ni siquiera intenta estructurar una política que tenga que ver con la cultura popular, así,
despojadas o semiexpulsadas o, en buena proporción, alejadas del todo, las mayorías le confían sus vínculos con la nacionalidad al cine, o la ra-dio, el teatro frívolo, el cómic, o la industria disquera. Una red industrial remplaza al Estado en la comprensión diaria de la nación.16
13 Ibidem, 3314 Ibidem. 3715 Loc. cit.16 Ibidem, 45.
192
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
En mi opinión, el periodo que más estudia o que más atrae a Mon-siváis y en el que encuentra las bases para sus ensayos sobre la cultura popular es el que va de 1930 a 1968, pues como él escribe:
En los treinta, inicia la xew su imperio auditivo, el cómic o historieta se convierte en la literatura predilecta de los analfabetas funcionales, el cine organiza gestos y respuestas sentimentales, la industria disquera decide las versiones hazañosas de la nacionalidad y de la intimidad.17
“La voz de América Latina desde México” inició sus transmisiones ocho años antes del nacimiento de nuestro cronista y, como todo mun-do sabe, es la raíz del imperio multimediático de Televisa. De la radio pasó a tener inversiones en el cine, los Estudios Churubusco, Emilio Azcárraga Vidaurreta compartía su propiedad con la rko de Estados Unidos, después pasó a la televisión —canal 2— y, posteriormente, a la publicación de diversas revistas. En este periodo es cuando se da el auge del bolero, de las canciones rancheras, de las infaltables radionovelas, de la llamada época de oro del cine mexicano, en los años cuarenta surgirán historietas como el clásico de Gabriel Vargas La familia Burrón.
Son los años en que Monsiváis crece siendo un voraz lector de libros y revistas, dotado de una prodigiosa memoria, todo lo absorbe, la estudiosa y amiga del cronista, Linda Egan, rememora “Dudo que hubiera alguien en México que supiera más que Monsiváis sobre el cine, en particular sobre la Época de Oro. O sobre boleros, rancheras, corridos y otras formas de música popular”.18 No es casual que en muchos de sus ensayos y crónicas, Monsiváis se centre en personajes que a través de sus trabajos artísticos han ido conformando no solo una nacionalidad sino, sobre todo, un ánimo emocional y sentimental, pero también aquellos que en otros ámbitos adquieren admiración popular, como es el caso de luchadores y boxeadores. “La vida pública es cosa del Estado; de las emociones privadas se responsabilizan los estudios de cine, las cabinas de grabación”,19 con el paso del tiempo sus ensayos–crónicas versaron, cada vez más, sobre una sociedad que se organiza.
El escritor Álvaro Enrigue se dio a la tarea de contar los escritos de Monsiváis reportados por Angélica Medina Arreola en una Biblio-
17 Ibidem, 46.18 Egan (2013: 11), Leyendo a Monsiváis.19 Monsiváis (1981: 49), “Notas sobre el Estado, la cultura…”.
193
El tEma cinE y su consulta En una bibliotEca pErsonal
hemerografía que abarca desde los primeros escritos de nuestro autor hasta el 2006. De acuerdo con esto, tenemos:
45 libros antologados o prologados,32 volúmenes escritos por él mismo hasta 2006,2 espectáculos teatrales –uno de los cuales, bastante misterioso,
está basado en un artículo periodístico,5 ensayos en antologías de otros,624 ensayos y crónicas en revistas y periódicos, sin contar los in-
cluidos en los 32 volúmenes,25 autores traducidos.
El sustento de toda la obra monsiviana que hemos mencionado arriba se encuentra en su biblioteca personal. Ésta
es una ciudad de 97 edificios (libreros) diseñada por el arquitecto Javier Sánchez, donde el usuario es acompañado por las figuras de 59 gatos. Consta de aproximadamente 24 mil volúmenes, entre libros y folletos en distintos formatos y publicaciones periódicas que el cronista de la ciudad reunió a lo largo de su vida, que incluye literatura, cuento, teatro, novela y poesía, así como una importante colección de obras sobre cine, fotografía artística, arquitectura y ciencias sociales.20
Claro está que la conformación de esta biblioteca fue un proyecto de vida y que fue construyendo a largo de su existencia. En mi opinión, y es probable que esté equivocado, la composición de una biblioteca obedece básicamente a tres factores: el interés personal de quien la integra; la oferta editorial de su época que, en buena medida, determina lo que es adquirible y, en tercer lugar, los idiomas que el coleccionista conoce. Estos tres elementos enmarcan el acervo sobre cine de la biblioteca monsiviana.
En el total de los acervos catalogados de las diversas bibliotecas personales que alberga la Biblioteca de México José Vasconcelos se encuentran 1,418 libros y/o folletos cuyo tema principal es el cine. De estos, hemos revisado mil, de los cuales más de 430 se encuentran en la biblioteca personal de Carlos Monsiváis. Lógicamente muchos textos se pueden encontrar en otras bibliotecas personales.
20 “El fondo bibliográfico Carlos Monsiváis una biblioteca viva”, https://www.gob.mx/cultura/prensa/el-fondo-bibliografico-carlos-monsivais-una-biblioteca-viva?state=published
194
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
La mayor parte de los libros sobre cine que se encuentran en la biblioteca de Monsiváis se refieren a directores cinematográficos: 120. Quisiera aclarar que contabilicé como directores cinematográficos a aquellos que también tuvieron una labor destacada como actores.
Claramente su director favorito era el italiano Pier Paolo Pasolini, sobre quien localizamos 10 libros; con dos obras de autoría de este director, uno de los cuales recoge su correspondencia y otro que versa sobre la última entrevista realizada al cineasta.
Los siguientes en su preferencia son dos de los más importantes en la historia de la cinematografía mundial: el español de origen y nacionalizado mexicano, Luis Buñuel y el soviético Serguéi Mijáilovich Eisenstein, sobre cada uno de ellos hallamos ocho libros. Monsiváis tiene varios textos de su autoría en que estudia la obra estos cineastas.
Existen siete libros sobre otros dos grandes directores de cine: Orson Welles y Luchino Visconti. Sobre Fritz Lang y Buster Keaton. Llama la atención que en esta parte de la biblioteca sobre cine de Carlos Monsiváis no se encuentre ningún texto referido a Charles Chaplin. Obviamente, no era alguien de su agrado.
Con tres libros sobre cada uno nos encontramos a John Ford, Al-fred Hitchcock y Emilio “el indio” Fernández. Acerca de este último era inevitable que Monsiváis escribiera sobre él, pues se trata de uno de los directores destacados de la época de oro del cine mexicano.
Con dos libros nos encontramos a cinco directores: el danés Carl Theodor Dreyer, el español Juan Antonio Bardem, los franceses Jean-Luc Godard y François Truffaut, el alemán Rainer Werner Fassbinder y el británico Derek Jarman y el mexicano Felipe Cazals. La única di-rectora extranjera que aparece en la biblioteca de nuestro cronista es la alemana Margarethe von Trotta. Me resulta muy curioso la ausencia de otros destacados directores franceses como, ya sea como autor o sobre él: Claude Chabrol, Éric Rohmer, Alain Resnais, en fin, la generación de la Nouvelle Vague.
Directores como Vittorio de Sica o Federico Fellini solo cuentan con una obra dedicada a ellos en la biblioteca monsiviana. Sobre directores del cine mexicano no podían faltar los libros de Emilio García Riera sobre Fernando de Fuentes, Julio Bracho y los de su discípulo Eduardo de la Vega Alfaro sobre Raúl de Anda, Juan Orol, Fernando Méndez, José Bohr, Arcady Boytler, Gabriel Soria y Alberto Gout, todos publica-dos por la Universidad de Guadalajara. Del director José Luis Ibáñez encontramos su libro de memorias.
195
El tEma cinE y su consulta En una bibliotEca pErsonal
Otra ausencia para destacar son obras sobre directores británicos, cinematografía donde se encuentran grandes artistas. Tampoco se encuentran obras sobre directores más contemporáneos como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola; sobre Woody Allen encontramos cua-tro libros escritos por este humorista y solo dos sobre su trabajo como cineasta.
El segundo tema en importancia en el área del cine de la biblioteca de Monsiváis es sobre los actores y las actrices, con un total de 112 textos muy variados. No cabe duda de que sus favoritos fueron Groucho, Chico, Harpo y Zeppo, es decir, los anárquicos hermanos Marx.
En su Autobiografía precoz, Carlos Monsiváis señala entre sus películas favoritas Sopa de patos (Leo McCarey, 1933), y dice al respecto:
Allí aprendí, con los Marx, que la seriedad es un robo y que el orden apa-rente, al verse subvertido, manifiesta su pudibunda ridiculez”21. Marvin D’Lugo, de quien retomó esta cita, dice que Monsiváis “observa en las palabras de Groucho sobre la aparente idiotez de Chico, una conexión con las personas nombradas para los cargos políticos mexicanos de los años sesenta.22
Es decir, nuestro ensayista encuentra en la obra cinematográfica de estos actores los elementos que le van a permitir entender y analizar la realidad político–social de nuestra sociedad. El cine, pues, le resulta fuente de inspiración para muchos de sus ensayos críticos.
En este tema predomina su interés por el star system de la industria mexicana del cine: nueve libros sobre una de las estrellas del firmamento cinematográfico mexicano, María Félix; seis sobre la duranguense Dolo-res del Río manifiestan su afición a esta diva, que lo fue, tanto del cine de Hollywood como del nuestro. Asimismo, destaca su interés sobre el ídolo de Guamúchil: Pedro Infante, a quien dedicó un libro completo. Entre los ocho libros sobre este personaje, es preciso destacar el de una de sus mujeres, Irma Dorantes, Así fue nuestro amor, fuente fundamental para conocer parte de la vida íntima de la máxima estrella de nuestro cine.
Sobre el otro gran ídolo masculino del cine mexicano, Jorge Negre-te, aparecen tres libros. En el ámbito de los actores cómicos destacan los
21 Citado por D’Lugo (2007: 258), “Carlos Monsiváis: escritos sobre cine y el imaginario cinematográfico.
22 Loc. cit.
196
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
nueve libros sobre Mario Moreno Reyes, “Cantinflas”; dos libros sobre Germán Valdés “Tin Tán”; uno sobre Eulalio González “Piporro”. Lo que destaca de esta revisión de la biblioteca monsiviana es la ausencia de trabajos de investigación sobre otros integrantes del star system de nuestro país, no responsabilidad de nuestro ensayista, por ejemplo. Sobre Pedro Armendáriz padre, un actor con una trayectoria amplia en nuestra cinematografía, pero también en Hollywood, donde trabajo a las órdenes de John Ford en tres películas, así como en Francia, Italia e Inglaterra; como es también el caso de Arturo de Córdova quien también trabajó en Hollywood, Argentina, Venezuela, Brasil y España.
Aparte de Dolores del Río y María Félix, encontramos al menos un título sobre las siguientes actrices: Marga López, Katy Jurado; Miroslava y Adela Sequeyro, quien no solo fue actriz, sino también directora, de hecho la primera, de tres películas en los inicios de la era industrial del cine mexicano.
En relación con actores de otros países encontramos dos textos sobre Mae West y Rock Hudson. Buena parte de las obras dedicadas a este tema se encuentran en las llamadas obras de consulta: diccionarios, enciclopedias y libros de retratos.
Sobre géneros cinematográficos sobresale, en la biblioteca de Mon-siváis, su interés en el cine negro, en total doce obras específicas, la cuales deben haberle sido útiles en la escritura de su libro El crimen en el cine, publicado en 1977. Otro tema que también cuenta con doce obras en su biblioteca es el de la homosexualidad en el cine, que incluye un libro sobre lesbianismo, lo cual no es de extrañar dada la orientación sexual del ensayista. Lo cual explicaría también su interés en cineastas como Pier Paolo Pasolini y Derek Jarman, así como en el actor Rock Hudson.
El cine de la época muda debe haber sido una de sus fascinaciones, pues sobre dicha etapa de la cinematografía encontramos ocho textos. El otro género cinematográfico que resalta en su colección de libros de cine es uno de mis favoritos: el western, incluso aparece un texto en francés sobre dicho género. Dentro de este rubro aparecen también obras de consulta como diccionarios que incluyen la trayectoria de varios directores de este tipo de películas.
Claramente, las cinematografías predominantes en la biblioteca son la estadounidense y la mexicana y esto es completamente lógico dado el predominio de Hollywood sobre el mundo del cine, incluso obras sobre directores de origen alemán como Fritz Lang o Josef von Sternberg, o el austriaco Billy Wilder se relacionan con su labor en dicho lugar.
197
El tEma cinE y su consulta En una bibliotEca pErsonal
Sí aparecen obras sobre algunos cineastas argentinos, en realidad, solo dos, algo sobre la historia del cine en Perú, un texto sobre Glauber Rocha, y un libro de crítica a la cinematografía brasileña de este director. Creo que esto obedece no tanto a desinterés, sino a lo limitado de la oferta editorial sobre las otras cinematografías del continente.
Libros específicos sobre teoría cinematográfica encontramos muy pocos. Dos de Siegfried Kracauer, el legendario de Caligari a Hitler, en dos ediciones, ambas en inglés y su teoría del cine. De Eisenstein su texto El oficio cinematográfico. Y del filósofo francés Gilles Deleuze La imagen-movimiento, por lo que resulta muy llamativo que no aparezca la segunda parte de la obra de este autor: La imagen-tiempo. Ahora bien, si incluimos una segunda catalogación de las obras sobre cine de la bi-blioteca de Monsiváis, vamos a ver que 40 textos, ya sea sobre directores, o géneros, tienen la clasificación de crítica e interpretación, lo que en mi opinión puede considerarse también como teoría cinematográfica y en donde resaltan los ocho textos de la crítica norteamericana Pauline Kael.
En relación con el idioma, el inglés es el predominante con 209 libros, seguido por el español con 177, continúa el francés con solo 11 textos, seguido por el alemán con tres, el italiano con uno y, por último, uno en polaco; en este caso se trata de un libro sobre el artista Henryk Tomaszewski, uno de los más famosos diseñadores de carteles cinema-tográficos, cuya obra es realmente sorprendente.
La relación de Carlos Monsiváis con el séptimo arte es variada. Inicialmente se da como parte de la generación que promovía, en los ya lejanos años sesenta del siglo xx, cambios en el entonces anquilosado cine mexicano. Estamos hablando de su participación como integrante del, para la historia del cine mexicano, mítico Grupo Nuevo Cine. Mon-siváis aparece como uno de los doce “cineastas, aspirantes a cineasta, críticos y responsables de cine clubes” que firman el manifiesto del Grupo y publicado en el primer número de la revista. Aparece, también, dentro del grupo de redactores de dicho ejemplar y como comentarista en una mesa redonda sobre estrenos. Vuelve a aparecer como parte del grupo de redactores del número doble 4-5 dedicado a Luis Buñuel y de los últimos dos números, el 6 y el 7. Solo en el sexto aparece un breve texto de crítica negativa de La isla desnuda (1960) de Kaneto Shindo.
Su segunda relación con el cine es a través de cameos en tres pe-lículas que fueron parte del Primer Concurso de Cine Experimental, precisamente un logro del Grupo Nuevo Cine. Se trata de Tajimara (Juan José Gurrola, 1965); Un alma pura (Juna Ibáñez), que forman el conjunto
198
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
de Los bienamados. La tercera película del concurso en que aparece es En este pueblo no hay ladrones (Alberto Isaac, 1965).
Su siguiente participación tiene un significado particular, en Los Caifanes (Juan Ibáñez, 1967) es un Santa Claus borracho que al oír que se recita El brindis del bohemio grita “Dejadlos que brinden por mi madre”; la película se estrenó en agosto de 1967, justo al año de su estreno, estando en apogeo el movimiento estudiantil, publica por primera vez “un primer compendio de las declaraciones y frases que documentaban la intolerancia del régimen priista y, en especial, del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, preso en su propia paranoia y ansiedad por reprimir al movimiento estudiantil”.23 Cuatro años después aparecerá en el suplemento La Cultura en México de la revista Siempre, la hebdomadaria columna de Monsiváis “Por mi madre bohemios”. En Siempre se publicó hasta 1987¸luego, desde finales de 1989 hasta el 2001, se publicó en el periódico La Jornada, y desde 2006 hasta su muerte en 2010 en la revista Proceso.24
Su siguiente aparición es en Las visitaciones del diablo (Alberto Isaac, 1967), luciendo un aspecto decimonónico, de acuerdo con la historia de la cinta. En 1970 es un oficial federal en el Emiliano Zapata de Felipe Cazals. 21 años después aparecería en La guerrera vengadora 2 (Raúl Fernández, 1991) brindando a la salud del personaje interpretado por la actriz Rosa Gloria Chagoyán, mejor conocida como Lola la trailera. Diez años después aparece interpretándose a sí mismo en Un mundo raro (Armando Casas, 2001). Por último, en 2002 es un editorialista televisivo en la cinta de Marcela Fernández Violante La acosada.
La tercera forma de relación con el cine fue el programa El cine y la crítica transmitido por Radio unam entre 1967 y 1968 y conducido por Mon-siváis. La última faceta de su relación con el cine es su labor como escritor en dos vertientes como guionista y como analista de la cultura nacional.
Como guionista trabajó con la directora Nancy Cárdenas para su cortometraje México de mis amores (1979). Fonqui (1985) de Juan Guerrero cuenta con un guión escrito con Monsiváis. Con la artista y actual sena-dora Jesusa Rodríguez comparte crédito en el cortometraje Víctimas del pecado neoliberal (1995) dirigido por Jesusa y Ximena Cuevas.25
23 Villamil, Jenaro, “Por mi madre Bohemios”: homenaje a Monsiváis, http://homozapping.com.mx/2015/08/por-mi-madre-bohemios-homenaje-a-monsivais/
24 Ibidem.25 “Las aportaciones de Carlos Monsiváis al cine mexicano”, https://www.sectorcine.com/
noticias-nota/carlos-monsivais-en-el-cine/
199
El tEma cinE y su consulta En una bibliotEca pErsonal
Como el gran ensayista que fue, sus textos sobre cine están desper-digados entre sus libros de crónicas, en artículos de revistas, en capítulos de libros, incluso en entrevistas. De la revisión propia que hicimos del trabajo de Angélica Medina, encontramos 91 textos dedicados directa-mente al cine, ya sea crítica de películas, conferencias y ensayos. Esto no significa que sea el total de textos sobre el cine de Monsiváis, pues como ya hemos mencionado, en muchos de sus ensayos sobre la cultura mexicana, extensas partes están dedicadas al análisis del cine mexicano y del cine en general.
Libros específicos sobre el cine son los siguientes: El crimen en el cine (1977) ; en coautoría con José de la Colina, Rostros del el cine mexicano (1993), que cuenta con tres ediciones; Gabriel Figueroa la mirada en el centro (1993); A través del espejo: El cine mexicano y su público (en coautoría con Carlos Bonfil); Diez segundos del cine nacional (1996), estos son 10 de los llamados flipbooks, y, el más reciente, Pedro Infante: las leyes del querer. A lo anterior hay que sumar su compilación de la II Retrospectiva del cine mexicano de 1966. En el libro Recetario del cine mexicano (1996) escribió la introducción.
Queremos compulsar aquí el ensayo Del peñón de las ánimas al jagüey de las ruinas, originalmente publicado en la revista Siempre y recogido en el libro El cine mexicano a través de la crítica, coordinado por Gustavo García y David Maciel, y que sirvió de base al apartado El cine nacional del ensayo “Notas sobre la cultura mexicana en el Siglo xx” del volumen II de la Historia General de México publicada por El Colegio de México en 1976. A lo anterior, sumamos los textos de Rostros y el de Gabriel Figueroa, así como el de Pedro Infante, que si no me equivoco es el último texto sobre cine de Monsiváis.
Jenaro Villamil, amigo de Carlos Monsiváis, señala que este acudía siempre a su “biblioteca cuyos libros y materiales leía y releía. Era de uso continuo, pues no escribía ningún texto periodístico si no acudía a fuentes bibliográficas”.26 En el acervo existen, además, 17 tomos de recortes periodísticos de entre los años 1966 y 2005.
Los escritos de Carlos Monsiváis sobre el cine se enmarcan en sus planteamientos sobre la cultura nacional y la cultura popular, como dice Marvin D’Lugo:
26 “El fondo bibliográfico Carlos Monsiváis una biblioteca viva”, https://www.gob.mx/cultura/prensa/el-fondo-bibliografico-carlos-monsivais-una-biblioteca-viva?state=published
200
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
En muchos de sus ensayos sobre temas cinematográficos, Monsiváis subraya la dualidad de su propia forma de ver las películas mexicanas: por un lado, el atractivo de la estética popular de las imágenes cinema-tográficas y las historias; por otro lado, la manipulación descarada de las clases populares, que son consumidores de las mitologías construidas de la mexicanidad que se retratan en la gran pantalla.27
Una de las características de los textos de Monsiváis, de todo tipo, es su ausencia de notas, como señala Linda Egan:
Monsiváis comenta en su obra diversa una cantidad asombrosa de crítica literaria, publicada no solamente en periódicos y revistas de tipo noticioso sino en revistas académicas, las que se especializan en notas al pie (aunque Monsiváis jamás obstaculiza la lectura con aquellas notitas).28
Y no solo de notas, también la ausencia de bibliografía se convierte en problemática. Así pues, considero que cuando escribe el nombre de un autor en el cuerpo del texto es porque nos está señalando las fuentes que influenciaron sus ideas o, las ideas que toma de dichos autores.
Al inicio de su ensayo Del peñón de las ánimas al jagüey de las ruinas, Monsiváis agradece a “críticos e historiadores como Emilio García Riera” quien en esos momentos, inicios de los años setenta, se encuentra en-frascado en la elaboración de su obra cumbre, Historia documental del cine mexicano, y nuestro ensayista festeja la aparición del quinto tomo (1973, Era). Con este, García Riera ha cubierto lo que Monsiváis considera los años decisivos del cine en México, es decir, de sus inicios industriales al fin de la llamada época de oro. Agradecimientos que no aparecen en la versión publicada por El Colegio de México.
Un aspecto interesante es la referencia al libro clásico de Terry Ramsaye, A million and one nights, del que rescata la noticia del contrato de Pancho Villa con la Mutual Film Corporation, años después, en 1985, el investigador Aurelio de los Reyes dará a conocer Con Villa en México. Testimonios sobre camarógrafos norteamericanos en la Revolución, 1911-1916, publicado por la unam y el de Margarita de Orellana La mirada circular: el cine norteamericano de la Revolución Mexicana, 1911-1917, publicado en 1991 por Joaquín Mortiz.29
27 D’Lugo (2007: 259) ”Carlos Monsiváis: escritos sobre cine...”.28 Egan (2013: 11). El subrayado es mío.29 Cfr., Monsiváis (2001: 157-158), “Del Peñón…, p. 1510 del apartado Cine nacional.
201
El tEma cinE y su consulta En una bibliotEca pErsonal
En la página 160 del ensayo publicado por García y Maciel, da cuen-ta de los aportes de García Riera al recoger las críticas internacionales sobre la obra de Emilio Fernández. En la página 165 —1521 del ensayo de Notas—, cita un reportaje de 1942 del escritor Luis Spota; así como en la 169 —1522— menciona la contribución de Jorge Ayala Blanco a la clasificación del melodrama. Seguramente aquí está tomando como referencia La aventura del cine mexicano (Era, 1968), el primer libro de este crítico e historiador donde hace una revisión del cine mexicano desde sus inicios industriales hasta mediados de los años sesenta. En el cierre de su texto, Monsiváis cita “parte de la diversión de estas películas han sido muchas de nuestras fantasías y cuan ampliamente se han visto compartidas” tomado del ensayo de Pauline Kael Trash and the movies.
La versión publicada en 1976 por El Colegio de México mantiene la mayoría de los subtítulos que Monsiváis acostumbraba poner en sus textos y que los hacían tan amenos, por ejemplo, ¿Qué de donde amigo vengo?; El paisaje es de izquierda; Mía o de nadie (preferentemente de nadie); Que le corten la cabeza, dijo la reina. Pero también introduce diversos cambios de importancia, en vez del subtítulo Los leones de San Pablo, en clara referencia a Vámonos con Pancho Villa (Fernando de Fuentes, 1935), escribe El cine de la Revolución.
En relación con la filmografía que comenta, en el texto publicado en la historia general es mucho más amplia de la versión publicada en la revista Siempre (alrededor de 1973) y rescatada por García y Maciel. Los cambios mayores están en la reescritura de varios párrafos, añadiendo filmografía como ejemplos de lo dicho, véase, por ejemplo, la página 161 de García y Maciel con la 1517 de la versión de la historia general.
El cambio mayor es el reordenamiento del texto, amplios pasajes que aparecen después en la primera versión y que se anteponen en el segundo dan mayor coherencia a la segunda versión, sobre todo, en relación con todo el conjunto del ensayo más amplio de “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo xx”; estos cambios reflejan el proceso de reflexión de Monsiváis, su depuración y profundización de ideas en torno a los temas que le interesaban, pues en la medida en que uno se adentra en sus textos descubre una permanente autorreferencia del escritor, una reelaboración permanente de ideas en torno al cine y la cultura en general en México. La última gran diferencia entre ambos textos es el añadido de cuartilla y media para concluir la descripción del cine nacional con la supresión de créditos del Banco Cinematográfico (1975), una revisión a vuelo de pájaro de los años 1955-1975.
202
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
El libro Rostros del cine mexicano es básicamente un libro de fotogra-fías, su edición fue patrocinada por uno de los mayores bancos de Mé-xico, Bancomer. En sus textos, Monsiváis hace nuevamente una revisión de la historia del cine mexicano, pero ahora desde la perspectiva de sus actores y actrices, donde, como es lógico, se inicia con la presencia del star system nacional —en la portada aparece el rostro de María Félix, no faltaba más—, tiene la ventaja de que el recorrido incluye a los siempre olvidados actores secundarios y a las “estrellas” de segundo orden de nuestra cinematografía.
No son textos muy amplios, pero evidentemente se sustentan en buena parte de las visiones que la crítica estadounidense ha escrito sobre sus propias estrellas y son muy pocas las referencias específicas a autores que consultó en su biblioteca. La primera de ellas es del escritor, crítico y guionista nacido en Knoxville, Tennessee, James Agee, este compara el rostro de Buster Keaton con el de Abraham Lincoln, “como uno de los primeros arquetipos de Norteamérica: era fascinante, atractivo, casi hermoso…”30 La fuente de esta cita es el libro Agee on Film.
La siguiente cita específica corresponde al gran autor teatral y críti-co británico Kenneth Tynan, el crítico más agudo de los años sesenta en Inglaterra y autor de la legendaria obra ¡Oh! ¡Calcuta!; de este retoma:
Lo que uno, borracho, ve en otras mujeres, lo observa sobrio en Greta Garbo. Ella es la mujer que se vislumbra con la vibrante claridad de uno de los viajes químicos de Aldous Huxley. Observarla es alcanzar la per-cepción límpida y directa de algo que, como una flor o una mascada de seda, es bello en sí mismo de modo discreto: Nada se interpone entre ella y el observador, excepto la neurosis del segundo […]31
La larga cita esta tomada del libro Profiles del autor británico.La anterior cita le sirve justamente a Monsiváis para destacar la
característica principal que debe tener una estrella de cine, un rostro único, inolvidable, esa idea es precisamente la que sustenta los textos de este libro; idea que abarca incluso a los actores secundarios, aquellos que representan al pueblo en las películas mexicanas y sacados del teatro de revista: “en la tez cobriza y los rasgos aindiados”.32
30 Monsiváis (1991: 9), Rostros del cine mexicano.31 Ibidem, 10.32 Loc. cit.
203
El tEma cinE y su consulta En una bibliotEca pErsonal
Para darle más realce a la idea anterior, nuestro cronista recurre al pensador francés Michel de Montaigne, quien en uno de sus ensayos escribe: “No sé quién preguntaba a uno de nuestros mendigos, a quien veía en camisa en pleno invierno tan campante, cómo podría soportar-lo: ‘Y vos, señor, respondió, bien tenéis la cara descubierta, pues yo soy todo cara”.33 Eso son extras y actores, “todo cara”, nos dice Monsiváis.
La siguiente cita específica no es tanto a un texto específico sino a un título, el México Profundo de Guillermo Bonfil Batalla. Escribe Mon-siváis: “Dejan de importar los pueblitos y sus pesares, y lo agrario se le encomienda las más de las veces al westernenchilada. Y casi concluye el viaje por los misterios fisionómicos del México Profundo”34. Aunque parezca puntada, ocurrencia diría Octavio Paz, en mi opinión, con ese señalamiento, el cronista está llamando nuestra atención hacia la crítica al indigenismo oficial y las denuncias del largo proceso de marginación en que la “política indígena” ha mantenido no solo a los pueblos ori-ginarios, sino a grandes sectores de la población que son indígenas y no se encuentran en las llamadas zonas de refugio, sino en las grandes ciudades.
En Gabriel Figueroa: La mirada en el centro, Carlos Monsiváis es responsable del estudio introductorio y de la coordinación literaria, nos encontramos ante una situación similar a la que vimos en los dos primeros textos que hemos comentado. Lo publicado en este libro ya había sido previamente impreso en 1988 en la revista Artes de México en el número intitulado El arte de Gabriel Figueroa; el ensayo de nuestro cronista llevaba por encabezado “Gabriel Figueroa; La institución del punto de vista”.
En la biblioteca de Monsiváis hay once libros sobre este cinefotó-grafo, así como el número monográfico de la revista Luna Córnea, pero todos son posteriores a la publicación del primer ensayo. Esta amplia bibliografía sobre este fotógrafo de cine da cuenta de su relevancia en la industria cinematográfica de México, sin embargo, este hecho ha opacado la importancia y el trabajo de otros grandes cinefotógrafos mexicanos, aspecto que han empezado a corregir los investigadores Hugo Lara Chávez y Elisa Lozano en su trabajo Luces, cámara, acción. Cinefotógrafos del cine mexicano 1931-2011, donde, claro está, no falta un apartado sobre Gabriel Figueroa.
33 Ibidem, 10-11.34 Ibidem, 101.
204
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Además de su conocimiento de la obra gráfica de este cinefotógrafo, la otra fuente de su ensayo es la entrevista que la investigadora Marga-rita de Orellana le hace a Figueroa —“Palabras sobre imágenes”— que aparece en el mismo número de la revista.
Como en el caso descrito más arriba el texto del libro presenta cambios importantes con respecto al de la revista, por ejemplo, cuando escribe sobre su aprendizaje bajo la tutela del gran Gregg Toland, en la primera versión escribe: “Él experimenta con la luz y la óptica, y aña-de su propia versión a la del director, convencido de las dimensiones artísticas de su labor”.35 En la versión del libro:
Figueroa asimilará el estilo que vincula al medio ambiente, tal y como lo apresan las alegorías, y las psicologías de grupo y persona, aunque culturalmente y por los requerimientos de la industria mexicana, él se afilie más bien al “realismo”, a las mezclas entre tradición y parábolas, al “bosque de símbolos”.36
Como vemos, hay un proceso de mayor reflexión en la segunda versión, una profundización de las ideas y el análisis de los temas que toca Monsiváis, que muchas veces implican nuevas visiones sobre el artista o la materia bajo estudio.
Pedro Infante. Las leyes del querer es el último texto y el más comple-to sobre el cine mexicano que escribió Carlos Monsiváis; a través de la vida privada, musical y cinematográfica del ídolo de Guamúchil, realiza el estudio y análisis más amplio sobre el cine mexicano; resulta ser el ensayo más acabado de sus obsesiones en torno al fenómeno cinema-tográfico de México.
En este texto no solo están presentes sus lecturas sobre este actor, se encuentran buena parte de la crítica e historia del cine mexicano y de Hollywood, sus lecturas de antropología y sociología, sus grandes conocimientos sobre la música popular en México: cada apartado inicia con una serenata de epígrafes, compuestos en su mayoría por versos de poesía, versos de boleros o canciones rancheras, ahí están presentes Ramón López Velarde, Ricardo López Méndez, Chucho Monge, Juan Rulfo, refranes populares, Cuco Sánchez, Salvador Díaz Mirón, el in-faltable José Alfredo Jiménez, entre otros.
35 Monsiváis (1988: 43), “Gabriel Figueroa: La institución en la mirada”.36 Monsiváis (1993: 20-21), Gabriel Figueroa: La mirada en el centro.
205
El tEma cinE y su consulta En una bibliotEca pErsonal
El libro inicia con la crónica del accidente en que perdió la vida el popular actor y el increíble cortejo fúnebre que lo llevó al panteón Jardín, a través de los testimonios recogidos por los periodistas Roberto Cortés Reséndiz y Wilbert Torres Gutiérrez, del reportaje, Pedro Infante el hombre de las tempestades (pág. 16). Así como el impacto de la noticia que su muerte causó en María Luisa León, su primera esposa; su testimonio, Pedro Infante en la intimidad conmigo, aparece a lo largo del libro, es parte sustancial del recorrido biográfico que hace Monsiváis.
Del momento en que está escribiendo se traslada cinematográ-ficamente en un flashback, sesenta años atrás al gran éxito de Infante, Nosotros los pobres, cumbre del melodrama del cine mexicano y realiza el que sea, muy probablemente, el mejor análisis de la trilogía realizada por Ismael Rodríguez. En esta reflexión están presentes las ideas del antropólogo Oscar Lewis en su Antropología de la pobreza (pág. 27), las influencias de Dostoievski en la trama (pág. 34), sus nexos con la familia Burrón o la postrera reivindicación del director de que esa trilogía fue inspirada por el neorrealismo italiano (pág. 37)
Una larga cita de El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán (págs. 48-49) sirve de marco para describir la ciudad de Culiacán en la segunda década del siglo xx, fechas cercanas al nacimiento de Infante y, para dar marco, las palabras del propio actor que narra su vida recogidas por Carlos Franco Sodja en Lo que me dijo Pedro Infante.
Monsiváis, como siempre, recurre a la ironía para dar cuenta de algunos datos:
Los libros testimoniales alguna verdad contienen, así provengan de la prisa o de la mala memoria o del deseo de hacerle bien a los muertos o de los tropiezos sintácticos. Según José Infante Quintanilla, en Pedro Infante, el máximo ídolo de México, Infante conoce a Guadalupe López o Márquez en un baile en 1934 […]37
con quien tuvo una hija. La ironía radica en que el autor es sobrino del actor, hijo de su hermano José.
En su recorrido por la filmografía del actor, Monsiváis retoma te-mas e ideas de otros ensayos suyos sobre el devenir del cine mexicano e incluye nuevas reflexiones de otros autores, así, cuando habla del cine de la Revolución escribe:
37 Monsiváis (2008: 52), Pedro Infante. Las leyes del querer.
206
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
En el Laberinto de la soledad, al comentar los aportes del movimiento ar-mado, Octavio Paz es contundente: ¿Nuestra Revolución es la otra cara de México […] No la cara de la cortesía, el disimulo, la forma lograda a fuerza de mutilaciones y mentiras, sino el rostro brutal y resplandeciente de la fiesta y la muerte, del mitote y el balazo, de la feria y el amor […]’ Si esto es cierto es muy abstracto, y al cine le corresponde hacer visible el rostro de la fiesta y de la muerte.38
En las páginas 86 y 87 Monsiváis cita el ensayo La metrópoli y la vida mental del filósofo Georg Simmel; así también, los ensayos El culto de la distracción: los palacios de cine de Berlín de Siegfried Krakauer y el clásico de Walter Benjamin de La obra de arte en la época de su reproducti-bilidad técnica en una vuelta de tuerca de su análisis de Nosotros los pobres, añadiendo un retruécano engelsiano al señalar: “La Vecindad como el origen de la Familia, la Propiedad Privada y el alejamiento del Estado”.39
Como era lógico esperar, en este libro se tenía que hablar de la otra gran estrella masculina del star system mexicano: Jorge Negrete, para eso, el cronista recurre al libro homónimo de su hija Diana (pág. 99) y a la correspondencia con uno de sus amores Gloria y Jorge. Cartas de amor y conflicto de Claudia de Icaza.
No faltan la inclusión de testimonios como el de Sara García (págs. 122-123) recogidos por la Cineteca Nacional, o las de Manuel Esperón (págs. 166-168), ni las entrevistas en revistas como Cinema reporter, por ejemplo, o como las que aparecen en el capítulo XII, ni los recuerdos de sus otras mujeres, Lupita Torrentera e Irma Dorantes.
Presentes a lo largo del texto se ubican sus lecturas del primer libro de Jorge Ayala Blanco, ya mencionado arriba y la monumental Historia documental del cine mexicano de Emilio García Riera; así como también sus lecturas de críticos estadounidenses como Andrew Sarris, con su You ain’t heard nothin’ yet. The American talking film. History and memory 1927- 1949 de quien rescata la importancia del close-up: “Los close-ups no solo intensifican una emoción, trasladan a los personajes de la república de la prosa al reino de la poesía”.40 Presente también la gran Pauline Kael al señalar reacciones del público: “Y como el cine es el medio más total
38 Ibidem, 75.39 Ibidem, 87.40 Ibidem, 211-212.
207
El tEma cinE y su consulta En una bibliotEca pErsonal
y absorbente de que disponemos, las reacciones comunitarias pueden ser las más personales, y quizá las más importantes”.41
Si el cine, en particular el de la época de oro, fue uno de los ele-mentos más preclaros en la formación de una cultura popular y nacional, y en ese marco la vida personal y, sobre todo, cinematográfica de Pedro Infante fue un piedra angular, bien vale la pena suscribir la conclusión de Monsiváis:
A más de 50 años de su muerte, Pedro Infante es la mayor presencia, o si se quiere uno de los escasos fenómenos sobrevivientes del cine en México; él preside la mutación de los arquetipos a los que moderniza la violencia urbana; él aguarda en el centro del álbum familiar, y él es, a estas alturas, la escenificación más fluida del carácter y la experiencia nacionales de acuerdo con el desfile de tradiciones.42
En este texto hemos intentado demostrar cómo la obra de Carlos Monsiváis, en particular sus escritos sobre el cine, se inscriben en el marco de los estudios culturales, como señala D’ Lugo: “El valor de sus escritos sobre el cine, dentro de su producción literaria, y el vasto pro-yecto del cual estos escritos son solo una pequeña parte, conforman un complejo cuadro de costumbres del siglo xx”,43 se sustentan en su amplia biblioteca. Reconocemos que se trata de un primer acercamiento a este tema y es necesario profundizar en el mismo, dada la importancia que tiene y tendrá con el tiempo su extenso y prolífico trabajo.
Referencias
Bellinghausen, Hermann. 2010. El problema con Monsi. La Jornada, domingo 20 de junio. https://www.jornada.com.mx/2010/06/20/opinion/017a1pol
Cordera Campos, Rolando. 2015. Carlos Monsiváis, a cinco años. La Jornada, domingo 23 de agosto. https://www.jornada.com.mx/2015/08/23/opinion/016a1pol
41 Ibidem, 225.42 Ibidem, 255.43 D’Lugo (2007: 278), “Carlos Monsiváis: escritos sobre cine...”.
208
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
D’Lugo, Marvin. 2007. Carlos Monsiváis: escritos sobre cine y el ima-ginario cinematográfico. En Moraña, Mabel e Ignacio Sánchez Prado, El arte de la ironía. Carlos Monsiváis ante la crítica. México: Era, 256-278.
Egan, Linda. 2013. Leyendo a Monsiváis. México: unam, Coordinación de Difusión Cultural. Dirección de Literatura, 522 pp.
Monsiváis, Carlos. 1976. Notas sobre la cultura mexicana en el siglo xx. En Cosío Villegas, Daniel, Historial General de México. Vol. ii. México: El Colegio de México, 1375-1548. (El aparatado sobre el cine nacional, 1506-1531).
Monsiváis, Carlos. 1981. Notas sobre el Estado, la cultura nacional y las culturas populares en México. Cuadernos Políticos, 30: 35-52, oct.-dic. México: Era, de 1981.
Monsiváis, Carlos. 1988. Gabriel Figueroa: La institución en la mirada. Artes de México, 2: 41-49.
Monsiváis, Carlos. 1991. Rostros del cine mexicano. Italia: Américo Arte Editores, 175 pp.
Monsiváis, Carlos. 1993. Gabriel Figueroa: La mirada en el centro, México: Miguel Ángel Porrúa, 253 pp.
Monsiváis, Carlos. 2001. Del peñón de las ánimas al jagüey de las ruinas. En García, Gustavo y David Maciel, El cine mexicano a través de la crítica. México: Dirección General de Actividades Cinematográ-ficas, unam/Instituto Mexicano de Cinematografía/Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 153-175.
Monsiváis, Carlos. 2008. Pedro Infante. Las leyes del querer. México: Agui-lar, 278 pp.
Pitol, Sergio. 2010. Con Monsiváis, el joven (fragmento). La Jornada, México, D. F., domingo 20 de junio. https://www.jornada.com.mx/2010/06/20/opinion/014a1po
Villamil, Jenaro. 2015. “Por mi madre Bohemios”: homenaje a Monsiváis. http://homozapping.com.mx/2015/08/por-mi-madre-bohemios-homenaje-a-monsivais/
Páginas de Internet:
Carlos Monsiváis, Ediciones Era. https://www.edicionesera.com.mx/autor/carlos-monsivais/
209
El tEma cinE y su consulta En una bibliotEca pErsonal
“El fondo bibliográfico Carlos Monsiváis una biblioteca viva”. https://www.gob.mx/cultura/prensa/el-fondo-bibliografico-carlos-monsi-vais-una-biblioteca-viva?state=published
“Las aportaciones de Carlos Monsiváis al cine mexicano”. https://www.sectorcine.com/noticias-nota/carlos-monsivais-en-el-cine/
213
aCerCar al leCtor: polÍtICas de dIfusIón Cultural en torno a las bIblIoteCas personales
de la bIblIoteCa de méxICo
Minerva Rojas Ruiz*
Introducción
En este texto se aborda la política de difusión cultural de la Biblioteca de México (BdM), a partir de las prácticas en las que esta se decanta.
Para comenzar, es necesario aclarar que las tareas de difusión de la BdM las lleva a cabo el Departamento de Promoción Cultural de dicha institución; por tanto, es pertinente revisar someramente un problema de definición conceptual entre difusión cultural y promoción de la cultura. Como se verá, se trata de dos paradigmas diferentes. Al encontrar que el título del departamento difiere de la política cultural que ejerce, se consideró que el estudio de la misma no debía basarse en lo que se ex-plicita como intención nominal, sino en las acciones que efectivamente se llevan a cabo, pues el objetivo es dar cuenta de los elementos en que se condensa toda la concepción institucional de lo que es cultura, difusión, público, y acceso.
Por ello, primero se la revisa en tanto conjunto de acciones que sitúan a dicho recinto como espacio cultural que da cabida a múltiples manifestaciones, para después hablar específicamente de la difusión ligada a las Bibliotecas Personales que resguarda la BdM.
Difusión y promoción: ¿Democratización de la cultura o democracia cultural?
En el mundo, difusión y promoción se han ligado, respectivamente, a dos de los ejes centrales de las políticas culturales internacionales: la
* Doctora en ciencias políticas y sociales, con énfasis en sociología, por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Seminario de Estudios de la Cultura Visual, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
214
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
democratización de la cultura y la democracia cultural. Tal como señala Ed-win Harvey, estos “se corresponden, en buena medida, con la distinción entre acceso y participación”.1
La distinción entre ambos la encontramos tempranamente en dos documentos de la unesCo: por una parte en la Recomendación relativa a la participación y la contribución de las masas populares en la vida cultural, de 1976, y, por otra, en la Declaración de México sobre las políticas culturales, de 1982.
Con respecto al acceso a la cultura, la Recomendación relativa a la par-ticipación… la sitúa en la democratización de la cultura, y la define como “la posibilidad efectiva para todos, principalmente por medio de la creación de condiciones socioeconómicas: de informarse, formarse, conocer, comprender libremente y disfrutar de los valores y bienes culturales”.2
En ese sentido, la difusión cultural, que refiere precisamente al proceso de hacer de conocimiento público los bienes culturales, se sitúa en el eje de acceso a la cultura. Este se plantea como parte de los proce-sos de democratización que en los años 80 del siglo xx reconfiguraron políticamente el orden de múltiples Estados nacionales, y que tuvo su correlato económico y cultural.
No obstante, ya en esta década quedaba clara la crítica a la idea de posibilitar el acceso de amplias capas de la población a “la cultura”. Los cuestionamientos se centraron en torno a dos asuntos: en primer lugar, el hecho de que se asumiera que solo un conjunto específico de bienes (los producidos en el ámbito de las bellas artes) fuera considerado como parte de la cultura lo cual daba lugar a la noción errónea de que la cultura es unívoca; una concepción que se centra en productos acaba-dos y no en procesos dinámicos y cambiantes y que puede reproducir clasificaciones inoperantes, como aquella que se empeña en distinguir la alta cultura de la cultura popular.
En segundo lugar, de la mano de la anterior y tal vez de mayor importancia todavía, se encuentra la crítica de que hablar de acceso a la cultura implica asumir que solo algunos grupos humanos producen o incluso “tienen” cultura, y que la tarea de las instituciones culturales es permitir que el resto de las personas se asomen a conocer esas produc-ciones que, por principio, les son ajenas.
1 Harvey (2008: 15), “Instrumentos normativos internacionales y políticas culturales na-cionales”.
2 unesCo (1976: artículo 2a), “Recomendación relativa a la participación y la contribución de las masas populares en la vida cultural”.
215
AcercAr Al lector: políticAs de difusión culturAl en torno A lAs bibliotecAs
Con estos cuestionamientos en mente, ya en el inicio de la década de los 80 se promovía el interés por generar políticas de promoción cul-tural. Así, en la Declaración de México, documento señero de la unesCo, la promoción se refiere a la actividad creadora de cultura (entendida en un sentido amplio, no solo como bienes artísticos). Con esta concepción, se inscribe en la democracia cultural, cuya marca principal es su acento en la participación en y de la cultura.
De acuerdo con dicho documento, la promoción “supone la más amplia participación del individuo y la sociedad en el proceso de crea-ción de bienes culturales, en la toma de decisiones que conciernen a la vida cultural y en la difusión y disfrute de la misma” ,3 bajo la asunción de que las comunidades son creadoras de cultura y no solo receptoras de bienes culturales.
Ahora bien, en México, cuando se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), en 1988, estas dos tareas se establecieron siguiendo la distinción mencionada. Rafael Tovar y de Teresa —quien fuera el segundo presidente de Consejo— las define así, en su libro Modernización y cultura en México:
— La difusión consiste en “ofrecer el acceso a los bienes y servicios artísticos y culturales al mayor número posible de mexicanos y a los más diversos sectores de la sociedad”.4
— En cambio, “la promoción cultural se entiende como el estímulo y aliento a la creación en todas sus manifestaciones”.5
No obstante, en las políticas culturales mexicanas actuales, pareciera que existe una confusión entre “difusión” y “promoción” de la cultura. Esta confusión se observa particularmente a partir del Programa Na-cional de Cultura 2007-2012, del sexenio de Felipe Calderón, que en el Eje “Promoción cultural nacional e internacional” —a pesar de que las define como tareas diferentes—,6 las confunde en múltiples ocasiones, e incluso llega a señalar que se trata de una distinción únicamente de
3 unesCo (1982: principio no. 18), “Declaración de México sobre las políticas culturales”.4 Tovar y de Teresa (1994: 74), Modernización y cultura en México…,.5 Ibidem, 71. Las cursivas son mías.6 “Mientras que la promoción se refiere a la acción de propiciar o generar las condiciones
para que los hechos culturales se produzcan —desde la educación artística hasta la preservación del patrimonio—, la difusión hace del conocimiento público los hechos culturales para que sean disfrutados, apreciados y valorados”. Conaculta (2007: 73), Programa Nacional de Cultura 2007-2012.
216
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
“matices semánticos” y que por ello “se utilizan ambos conceptos”,7 de manera indiscriminada.
El planteamiento de este texto es que, aunque son dos tareas ínti-mamente ligadas, bajo el supuesto de que la promoción solo tiene sentido si los bienes producidos son posteriormente difundidos, es importante distinguir el proceso de aliento a la producción del proceso de publicación y circulación de dichos bienes.
Por tanto, siguiendo las definiciones de la unesCo, las tareas que lleva a cabo la Biblioteca de México son particularmente de difusión, es decir, están enfocadas a ampliar el acceso a los bienes culturales, y las llevan a cabo dos departamentos: uno llamado de Promoción Cultural, adscrito a la propia Biblioteca, que está encargado de programar y organizar las actividades; y otro de Difusión Cultural que pertenece a la Dirección Ge-neral de Bibliotecas, y que se dedica únicamente a publicitar los eventos.
Difusión cultural de la Biblioteca de México
En este apartado se abordarán brevemente las tareas que realiza el De-partamento de Difusión, la infraestructura con que cuenta el recinto, las consideraciones que guían la programación cultural y el tipo de actividades que se llevan a cabo en la BdM.
Cabe recordar que entre estas actividades de difusión se incluyen las relacionadas con las Bibliotecas Personales que alberga dicha insti-tución. Agradezco al Sr. Javier Castrejón, coordinador de las Bibliotecas Personales, así como a Beatriz García y Alicia Rico, jefa y trabajadora, respectivamente, del Departamento de Promoción Cultural, por pro-porcionarme la información necesaria para este trabajo.
La Biblioteca de México es la cabeza de la Red Nacional de Biblio-tecas. Cuando se creó en los años 90, su director, Jaime García Terrés, propuso que, además de ser un espacio de consulta de libros, debería tener servicios culturales, para enriquecer el conocimiento y acercar al público a las disciplinas artísticas, a través de talleres y exposiciones (imagen 1).
Es decir, estamos situados en el campo de la democratización cultu-ral arriba definida, en donde el público es visto como un lector potencial y por lo tanto, también como un usuario potencial de la biblioteca. La
7 Loc. cit. Las cursivas son mías.
217
AcercAr Al lector: políticAs de difusión culturAl en torno A lAs bibliotecAs
propia biblioteca deja de ser un espacio exclusivamente dedicado al libro y a la lectura, para transformarse en un lugar multifuncional que a veces hace de museo, a veces de teatro, a veces de sala de conciertos. Esta idea de biblioteca como centro de difusión de la cultura artística se ha mantenido hasta la actualidad, pues buena parte del personal del Departamento de Promoción labora ahí desde la década de los 90. Hoy en día esta área cuenta con dieciséis trabajadores, encargados de programar las actividades, seleccionar el material de los acervos que será exhibido, hacer difusión interna, atender al público y hacer labores operativas, de mantenimiento y de resguardo de material efímero. No sobra en este punto señalar que el departamento no ha atravesado un proceso de modernización tendiente a la especialización de su personal. Si bien resulta loable el compromiso con que los trabajadores se sumer-gen en múltiples tareas, evidentemente el funcionamiento tradicional de la institución complica la eficiencia en el cumplimiento de las mismas.
El público que asiste tanto a las salas de consulta como a las acti-vidades que se realizan, es muy diverso en cuanto a edad y escolaridad
Imagen 1. Concierto El violín en el periodo Romántico, realizado en el Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado,
de la Biblioteca México, 2019.
Fuente: Fotografía de Minerva Rojas Ruiz, con autorización del personal del Departamento de Promoción de la Biblioteca de México.
218
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
(imagen 2). La jefa de Promoción señala que no se trata de una biblio-teca especializada o universitaria sino abierta a un público lo más amplio posible. Por ello, las actividades son gratuitas y el nivel de emisión es bajo, para garantizar que los contenidos sean atractivos y de fácil compren-sión. Esta consideración siempre está en mente de los promotores de la BdM, pues no debemos olvidar que sus actividades están enfocadas en el acceso, bajo la intención de que el público lo encuentre interesante y entretenido y tenga deseos de volver a la biblioteca y a sus actividades.
Imagen 2. Libro de visitas de la exposición El árbol habla. Octavio Paz para niños, 2017.
Fuente: Fotografía de Minerva Rojas Ruiz, con autorización del personal del Departamento de Promoción de la Biblioteca de México.
El recinto cuenta con tres galerías de exposición, un auditorio y una sala de cursos y talleres. Además, desde los años 90, edita una publicación periódica, la Revista Biblioteca de México, donde también se difunden sus colecciones y eventos.
La selección de las actividades se hace según varias consideraciones: el presupuesto, la disponibilidad de espacios y el calendario de efemérides: por ejemplo, el natalicio de Emilio Pacheco, el centenario de Emiliano Zapata, los noventa años de Eduardo Lizalde, a partir de las cuales se
219
AcercAr Al lector: políticAs de difusión culturAl en torno A lAs bibliotecAs
planean las exposiciones. Aquí puede observarse que más que una pla-nificación sistemática, que obedezca a un hilo conductor discursivo, las actividades que organiza la BdM obedecen a criterios fortuitos: depen-den de la buena voluntad, iniciativa y creatividad de los trabajadores, y no de una orientación basada en el ejercicio impersonal de la función.
Para cada actividad, los promotores acuden a los distintos acervos de la BdM, en busca de libros que hablen sobre el tema a tratar o que sean objeto mismo de la muestra (es decir, fuentes y material para ex-hibición). Además, mientras realizan la búsqueda específica de libros para las exposiciones, los trabajadores registran otro material con el que se cuenta en las colecciones, y ello les sirve para tomar ideas y posteriormente organizar otros eventos o exposiciones relacionados con esos libros.
Del mismo modo, el departamento recibe propuestas tanto in-dividuales como de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para impartir talleres, dar conciertos, o presentar obras de teatro en las instalaciones de la biblioteca. Se programan de acuerdo con la disponibi-lidad de espacios y presupuesto; cabe recordar que todas las actividades que ofrece la BdM son gratuitas, lo que la distingue de otros recintos públicos —incluidos los de financiamiento estatal—, como los museos, en los cuales se cobra una cuota de acceso a los visitantes.
En ese sentido, un cuarto criterio de selección de actividades es la calidad de lo que se presentará al público. Como señalan las trabajadoras del Departamento de Promoción:
Beatriz García: La idea es que, debe ser de todo tipo de contenido, porque no se debe partir de que la gente no sabe, para nosotros es importante partir de que la gente sabe, la información y todo lo que programamos debe ir bajo ese criterio, de que la gente sabe y hay que tener la informa-ción precisa que sea necesaria aunque sea en tres párrafos, decirle a la gente esto es así, se trata de esto la difusión. Aunque el espectáculo pueda ser muy complicado, lo que buscamos es que sea de calidad.
Alicia Rico: hay gente que llega con sus dibujos que hacen a mano y quiere que les hagas una exposición, cualquiera dice que canta y cualquiera dice que dibuja entonces, por eso debemos buscar la calidad, pero el contenido debe ser variado.8
8 Entrevista, 24 de octubre de 2019.
220
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
A pesar de lo anterior, no hay un manual o formato donde se explicite qué se entiende por “calidad”, por lo que de nueva cuenta, la selección de lo presentado es discrecional. Además, esta idea de “calidad” se inscribe en el paradigma de la democratización de la cultura, donde solo algunas producciones son dignas de ser consideradas “bienes cul-turales” (las que posean características identificables con un cierto nivel de artisticidad académica) que valga la pena que se difundan y circulen en una comunidad. Es una visión muy distinta de aquella proveniente de la de la democracia cultural, que más bien proclamaría que todos tienen cultura y habría que fomentar que puedan ejercerla. Desde ahí que si “cualquiera dice que canta”, la pregunta es ¿por qué negarle un micrófono?
Así, entre las actividades encaminadas a hacer del conocimiento público y ampliar la circulación de bienes, la Biblioteca tiene una programación que da cabida en menor medida a las expresiones de la cultura popular y, principalmente, a las de las artes académicas, “preferentemente rela-cionadas con libros”, como señala Beatriz García, jefa del Departamento de Promoción (imagen 3).
Imagen 3. Libro de visitas de la Muestra bibliográfica Shakespeare. Una mirada a nuestro interior, 2016.
Fuente: Fotografía de Minerva Rojas Ruiz, con autorización del personal del Depar-tamento de Promoción de la Biblioteca de México.
221
AcercAr Al lector: políticAs de difusión culturAl en torno A lAs bibliotecAs
Además, se ofrecen visitas guiadas sobre dos temas: la historia del edificio que alberga la biblioteca y el contenido de los acervos personales que tiene a su resguardo (que son los de Alí Chumacero, Carlos Mon-siváis, José Luis Martínez, Jaime García Terrés y Antonio Castro Leal).
La Biblioteca de México también ofrece conciertos (de música académica y popular), exposiciones de plástica, tiene un cineclub con programación regular, y desde hace tres años se incluyen en su progra-mación algunos eventos de danza.
Entonces todo es variado, pero tratamos de integrar a todas, las disci-plinas, de lo que más estábamos alejados era de la danza, por ejemplo. Sin embargo, desde hace tres años, hemos ido trabajando con grupos de danza y pues no hemos tenido tan mala suerte, a pesar de que la danza no es tan vista. Lo que tratamos de hacer es crear público; que la gente no sienta miedo al acercarse, tratar de hacerlo más sencillo, lo más dige-rible, lo más acertado para ellos, que no lo vean como algo a lo que no se pueden acercar. Por la diversidad de población que nosotros tenemos, ya que estamos en centro histórico y en la periferia del centro histórico, nuestra población es muy diversa.9
De nueva cuenta, el lector puede apreciar que todas estas activida-des están enmarcadas en las políticas de acceso, es decir, que se sitúan en el marco de la difusión. Ello no desmerece en las actividades que lleva a cabo la BdM, ni el empeño que ponen los trabajadores en la programa-ción, organización y realización de los eventos, pero sí llama a considerar los límites que implica que se lleven a cabo actividades exclusivamente de difusión y el hecho de que, aunque el nombre del Departamento de Promoción sea tal, en la práctica no se haya llevado a cabo la transición desde el fomento al acceso al paradigma participativo en la cultura.
Además, persiste la organización tradicional en la que no hay una especialización en el trabajo que realizan los colaboradores del Depar-tamento de Promoción: todos hacen de todo:
Minerva Rojas: ¿Quién selecciona el material para las exposiciones?Alicia Rico: A veces nos toca.Beatriz García: Si no hay curador, nos organizamos entre nosotros.
9 Entrevista a Beatriz García, jefa del Departamento de Promoción de la BdM, 24 de oc-tubre de 2019.
222
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Minerva Rojas: ¿Cuánta gente hay en el Departamento?Beatriz García: ahorita son 16 en el de Promoción, pero hay tres turnos matutino, vespertino y sábado y domingo; que es el turno especial, pero el grueso del trabajo se hace de lunes a viernes, pero el fin de semana solo ejecutan las actividades: armar el templete, mantenimiento, atender al público, hacer la difusión interna, no nos daríamos abasto, porque sí hay muchas cosas diario. Ahorita tenemos cinco actividades: tenemos una exposición en el vestíbulo, estamos preparando una de José Emilio Pacheco, estamos preparando un concierto para el sábado, tenemos fun-ciones para el domingo, apoyamos para las actividades de la sala infantil y las personas de discapacidad visual. Esas no las programamos nosotros, pero ayudamos en todo, entonces en la semana son alrededor de cinco actividades diferentes o cuatro actividades diferentes […] A lo mejor se oye que es mucho el personal, pero ya cuando se ejecutan los trabajos no: en el patio Octavio Paz, que es donde se hacen los conciertos, hay que poner 400 sillas y hay que quitarlas, entonces sí es así, eso lo hacemos nosotros, a eso a veces nos ayuda el personal de intendencia, pero fuera de ellos, nadie.Minerva Rojas: A ustedes les toca toda la carga, es impresionante. Dices que ustedes tres se encargan de buscar y organizar, de juntar la informa-ción, y los demás de las cuestiones más operativas. Pero entonces parece que todo mundo hace de todo…Alicia Rico: En realidad sí, pero no puede irse la información si él [otro trabajador, de nombre Eduardo] y yo no la revisamos y mi jefa a veces tiene tiempo y a veces no tiene tiempo pero aquí hacemos… sí, todo mundo hace de todo, pero no sale si no la revisamos y aun así es complicado, porque es mucha información, entonces, tenemos que estar así y a los demás les decimos “si ven algo nos avisan”.10
Las Bibliotecas Personales en la difusión de la BdM
El Departamento de Promoción organiza exposiciones en las propias instalaciones de la Biblioteca, que emplean ejemplares provenientes de las colecciones personales, de la sala general, el fondo reservado y la hemeroteca. En dichas expos, se señala mediante cédulas en qué acervo puede consultar el público el material mostrado, una vez que concluya la exhibición.
10 Entrevista, 24 de octubre de 2019.
223
AcercAr Al lector: políticAs de difusión culturAl en torno A lAs bibliotecAs
Sobre las propias bibliotecas personales de José Luis Martínez, Jaime García Terrés, Antonio Castro Leal, Alí Chumacero, Carlos Monsiváis y Luis Garrido, hay pocas actividades específicas, exceptuando las ya men-cionadas visitas guiadas. En estas, los visitantes pueden conocer cómo fue que las bibliotecas llegaron a estar bajo el resguardo de la BdM, cuántos libros las componen, a qué obedece el diseño y disposición de ellas. En cada una la arquitectura se realizó en función de la colección, buscando representar el carácter o las temáticas de sus poseedores originales. Por ejemplo, el trabajador Israel García señala que la biblioteca de Monsiváis está conformada por libreros dispuestos en callejones estrechos, como si se caminara por el centro de la Ciudad de México.11
Además, en cada colección se muestran al visitante libros emble-máticos que forman parte de ella, ya sea por contener material trufado, una dedicatoria de parte de autores reconocidos, marginalia, o por tener características especiales como el tratarse de una primera edición.
Las bibliotecas también cuentan con personal para auxiliar al visi-tante, pues aunque los libros están a la vista, son acervos de estantería cerrada. El usuario puede hacer uso de computadoras, dispuestas en cada sala para que realice sus consultas.
En todas las exposiciones de la BdM se emplean ejemplares prove-nientes de las bibliotecas personales, por lo que se espera que el público se interese y se acerque a ellas (es decir, se hace una difusión indirecta). Alicia Rico, trabajadora del Departamento de Promoción, señala la im-portancia de que el público vea que hay “libros del propio autor, que, de su puño y letra, incluso ya publicados, ellos los corregían”, para que la gente se emocione y los consulte más adelante.
Para reforzar el acceso, en el marco de las exposiciones se hacen lecturas en voz alta de los libros que se muestran, o se organiza alguna charla o mesa redonda. Esta idea surgió para incluir al público con disca-pacidad visual, pero además tiene el propósito de que los usuarios dejen de ver a la biblioteca como un espacio en el que no puede haber ruido y, por el contrario, que “lo sientan como un espacio vivo”, que sientan curiosidad por conocer sus espacios y “se apropien de la biblioteca”. Tal como señala Javier Castrejón, coordinador de las Bibliotecas Personales: “Para ustedes es gratuito, pueden disfrutarlo, a ellos (los dueños de los acervos) les costó una fortuna”.
11 Comunicación personal, 6 de marzo de 2019.
224
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Además, algunas de estas muestras son itinerantes, es decir, se preparan en la Biblioteca de México, y se envían a otros recintos de la Red Nacional de Bibliotecas, pero en ese caso, se propone a las insti-tuciones receptoras que exhiban libros provenientes de sus propias colec-ciones, para que tengan material al que sus respectivos lectores puedan acceder efectivamente.
En palabras de los trabajadores de la Biblioteca antes mencionados, los objetivos de la difusión que hace la Biblioteca de México podrían resumirse así: “Estamos buscando que se adueñen ustedes de estas colecciones”;12 queremos “Crear público, que la gente no vea las artes como algo a lo que no se pueda acercar”.
También afirman que les interesa que la gente conozca qué libros hay en la biblioteca: “Sacar de ahí todo ese material, que a lo mejor en su vida no lo van a volver a ver, que a lo mejor algún día digan ‘ah, es que yo vi que en la Biblioteca de México tenían este libro de Emilio Pacheco, ahí tienen cómics’”,13 y tengan deseos de volver y consultar los libros (imagen 4). Para ello, consideran necesario que la información sea “precisa” y “de calidad”, y, al mismo tiempo, “amigable” y “atractiva”. Este planteamiento coincide con el proceso de espectacularización de la cultura que se observa en otros ámbitos de dicho campo (en el caso mexicano, notoriamente se puede observar en las instituciones mu-seísticas y en las que ofrecen paseos culturales), consistente en ofertar actividades que, al mismo tiempo que sean altamente informativas, se plieguen a formatos de salida que hagan “divertida” la experiencia: en la aplicación que prevalece en la actualidad del paradigma de acceso a la cultura, esta se concibe como fuente de entretenimiento, y las políticas relativas al libro y la lectura no son la excepción.
Las miradas sobre la asistencia a las actividades que organizan difie-ren: mientras una trabajadora refiere que “no hay mucho público”,14 lo que atribuye a la falta de publicidad por parte de la Dirección General de Bibliotecas, y a que “a la gente le da reticencia acercarse”, la jefa del departamento afirma que la gente sí asiste, porque reconoce que la oferta es de calidad y el público sabe que se le respeta porque las actividades no se suspenden aunque haya dos o tres asistentes. Ambas refieren que el propio público atrae a otros visitantes.
12 Javier Castrejón, comunicación personal, 6 de marzo de 2019.13 Beatriz García, entrevista, 24 de octubre de 2019.14 Alicia Rico, entrevista, 24 de octubre de 2019.
225
AcercAr Al lector: políticAs de difusión culturAl en torno A lAs bibliotecAs
Figura 4. Cartel promocional. 4to Foro Internacional de Cine y Cómic, 2019.
Fuente: Fotografía de Minerva Rojas Ruiz, con autorización del personal del Departamento de Promoción de la Biblioteca de México.
Se espera que el corolario de la experiencia sea que el público tenga la posibilidad de “apreciar el valor de los libros” que sienta “amor por la biblioteca”, y que desarrolle un “compromiso ético” para que respeten y salvaguarden los contenidos de los acervos de la BdM. En palabras de Beatriz García:
Aquí sí somos medio aprensivos, el fondo reservado y nosotros somos aprensivos, porque sí cuesta mucho trabajo hacer las cosas, sabemos del valor de los libros, no el económico, pero sí el valor de tenerlos y resguardarlos porque es un compromiso ético y moral bastante fuerte. Nuestra generación tiene sobre todo un compromiso, y estamos tratan-do de enseñarles a las nuevas generaciones a que respeten, que tengan ese compromiso y ese amor por la biblioteca, y que también respeten, custodien, y salvaguarden el material que se encuentra aquí, no solo en las bibliotecas personales o el fondo reservado, sino el propio material que a nosotros nos dan; el papel, las plumas, que traten de cuidar todo.15
15 Entrevista, 24 de octubre de 2019.
226
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Las propias Bibliotecas Personales de la BdM siguen normas es-trictas de conservación del material bajo su resguardo. Israel García, trabajador de dichas bibliotecas, señala que los libros están marcados de tal manera que sea posible hacer su localización por radiofrecuencia en caso de que un libro se “extravíe” en la sala. Las salas tienen control del clima, para mantener la temperatura y la humedad. 16
Además, antes de prestar materiales a los usuarios, se verifica si hay testigos dentro de los libros. Se pregunta al usuario si estos se van a usar. En caso afirmativo, se registran en la papeleta de prestamo; de lo contrario, el material se retira. Los testigos que se prestan son fotocopias a color; los originales más significativos están bajo resguardo, pues se trata de invitaciones de embajadas, boletos de avión o tren, cheques, entradas de museos.
Las bibliotecas tienen un inventario de testigos, de modo que “básicamente hay dos bases de datos”:17 el catálogo de los fondos y el inventario de trufados. El segundo se realizó además dos veces, pues el primer catálogo se extravió.
Las bibliotecas personales en la web y en visitas guiadas
Otra manera en que el público interesado puede acercarse a las biblio-tecas personales de la Biblioteca de México es a través de su sitio web. En este, encontramos una introducción general a las colecciones, en las que se las presenta así:
Una biblioteca personal es el mapa de la construcción del pensamiento y la trayectoria intelectual de su propietario, quien es a su vez una especie de curador de sus pasiones e intereses.De manera inexplicable, México (un país con gran abolengo editorial) no contaba con una política de Estado para adquirir y preservar las bibliotecas de sus grandes intelectuales.Es a la muerte de don José Luis Martínez, uno de los grandes hombres de letras y un enorme bibliófilo, que la Presidencia de la República, de-cidió iniciar la tradición de resguardar y preservar grandes bibliotecas personales de notables hombres de letras del siglo xx mexicano, y conocer
16 Comunicación personal, 6 de marzo de 2019.17 Israel García, comunicación personal, 6 de marzo de 2019.
227
AcercAr Al lector: políticAs de difusión culturAl en torno A lAs bibliotecAs
la génesis de la construcción de su pensamiento, así como auspiciar el diálogo entre generaciones a través de la lectura.18
Más adelante, la página contiene un micrositio para cada una de las bibliotecas personales que resguarda la Biblioteca de México: Antonio Castro Leal, Alí Chumacero, José Luis Martínez, Jaime García Terrés y Carlos Monsiváis. La portada de cada uno es una fotografía de la biblioteca correspondiente.
Todas las páginas de las bibliotecas personales tienen en común los siguientes elementos: un recuento de las colecciones más destacadas de cada acervo y una breve fotogalería de la sala en cuestión; la misma leyenda sobre los servicios que se ofrecen al público (consulta en sala, materiales digitalizados, internet, localización por radiofrecuencia) y los horarios en que se brinda servicio (lunes a viernes, de 8:30 a 19:30 horas).
Así, se nos informa que la biblioteca de Castro Leal contiene “más de 50 mil materiales: cerca de 40 mil volúmenes y un fondo con apro-ximadamente 10 mil documentos”,19 incluidos libros en latín y francés sobre temas históricos y filosóficos, así como “ediciones autografiadas por José Vasconcelos, Andrés Henestrosa, Rubén Bonifaz Nuño y Pablo Neruda, entre otros”.20
Por su parte, en la Biblioteca Chumacero hay cerca de 46 mil vo-lúmenes sobre literatura, ciencias sociales y psicoanálisis. El sitio web destaca “los facsímiles de códices, la extensa folletería mexicana y algunas publicaciones periódicas mexicanas”.21
La de José Luis Martínez está compuesta por más de 75 mil obras, que además de incluir 2,500 materiales hemerográficos, cartográficos y de folletería, es “considerada la mejor biblioteca literaria del siglo xx en México”.22 Además de exponer a grandes rasgos el tipo de materiales que el usuario encontrará (historia, filosofía, arte, filología, literatura), el micrositio enfatiza que la sala es accesible a personas “con discapa-cidad” y que cuenta con un sistema de bioclimatización ecológico y ahorrador de energía.
18 BdM, “Bibliotecas Personales”. Sitio web de la Biblioteca de México, párrs. 1-3.19 BdM, “Biblioteca Antonio Castro Leal”, párr. 3.20 BdM, “Biblioteca Antonio Castro Leal”, párr. 1.21 BdM, “Biblioteca Alí Chumacero”, párr. 1.22 BdM, “Biblioteca José Luis Martínez”, párr. 1.
228
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
El micrositio más específico es el que corresponde a la Biblioteca Jaime García Terrés, pues informa que está integrada “por 19,255 vo-lúmenes, 1,098 publicaciones periódicas, además del archivo personal del reconocido poeta […y] cuenta con una de las más importantes co-lecciones de poesía que hay en México”.23 Además de hacer el recuento de las literaturas nacionales de las que hay títulos en la biblioteca, se destaca su colección de diccionarios especializados y la correspondencia que sostuvo su poseedor “con personalidades como Max Aub, Mario Benedetti, Jorge Luis Borges, Luis Buñuel, Alejo Carpentier, Henry Kissinger y Diego Rivera, entre muchos más”.24
Finalmente, la página de la biblioteca de Carlos Monsiváis estima que se resguardan en ella 24 mil volúmenes, incluyendo obras literarias, de “cine, fotografía artística y ciencias sociales”. El mayor énfasis se hace sobre la colección hemerográfica y de historietas, y el interés de Mon-siváis sobre “la cultura universal, y en particular de la cultura popular mexicana y latinoamericana”,25 sin olvidar la literatura en lengua inglesa.
En términos generales, el usuario puede notar que la informa-ción que obtiene al visitar el sitio web es la misma que se brinda en las visitas guiadas presenciales en la BdM,26 salvo por el hecho de que en estas últimas los trabajadores de las bibliotecas personales muestran libros específicos en los que se pueden encontrar dedicatorias hechas al bibliófilo en cuestión, testigos, y una explicación más detallada de la arquitectura y ambientación de cada biblioteca, así como la presentación de objetos distintos de libros que son parte del acervo. Todo ello hace que el recorrido presencial sea mucho más rico, en términos de expe-riencia, que el virtual al que se puede acceder vía Internet. No obstante, es destacable la concordancia entre las informaciones que proveen al público los trabajadores de la BdM y su sitio web.
23 BdM, “Biblioteca Jaime García Terrés”, párr. 1.24 BdM, “Biblioteca Jaime García Terrés”, párr. 2.25 BdM, “Biblioteca Carlos Monsiváis”, párr. 2.26 Quien suscribe, junto con otros autores de este volumen, acudió a una visita guiada en
la Biblioteca de México el día 6 de marzo de 2019, en la que se nos habló de la arquitectura de la BdM, los acervos que comprende y más específicamente de los materiales (cantidad y temáticas) que contienen las bibliotecas personales, la historia de su adquisición por parte de la BdM, los avatares de su catalogación y acomodo en sala, así como los servicios prestados. Una visita por demás completa en la que, además, puede apreciarse cómo la labor del difusor recae no solo en los miembros del Departamento de Promoción, sino en los propios bibliotecarios de los acervos personales.
229
AcercAr Al lector: políticAs de difusión culturAl en torno A lAs bibliotecAs
Tanto en sala como de manera remota pueden consultarse los mate-riales que resguardan las bibliotecas personales, pues los catálogos están digitalizados y el usuario puede encontrar rápidamente en la página de la BdM el acceso a ellos a través de su pestaña Biblioteca en Línea. La búsqueda es amigable e intuitiva para quien esté familiarizado con catálogos digitales, y permite hacer una pesquisa multicampo y multi-base, lo que facilita que el usuario indague la existencia de materiales de su interés simultáneamente en todas las bibliotecas personales, e incluso en el resto de la BdM, la Biblioteca Vasconcelos y la Dirección General de Bibliotecas.
Conservación de material efímero
Finalmente, debo señalar que, a diferencia de lo que he observado en otras instituciones culturales públicas, en las que la producción del material publicitario se encarga a terceras instancias (por ejemplo, vía outsourcing), en la Biblioteca de Mexico es en el propio Departamento de Promoción donde se diseña e imprime dicho material para difundir las actividades. Ello permite al departamento una enorme flexibilidad en términos de diseño, uso de imágenes, y una disponibilidad inmediata de carteles, folletos, cédulas de exposición y libros de visita. Además, si en algún momento el material físico sufriera pérdidas o daños, en esta misma instancia se cuenta con los archivos para imprimir un nuevo original.
El material de difusión se coloca únicamente en el interior del re-cinto y en la página web de la Dirección General de Bibliotecas. Por lo tanto, el público interesado debe acercarse a los tabloides colocados en distintas áreas de la Biblioteca (entrada, salas de lectura) para conocer las actividades que se llevarán a cabo, o consultarlo vía Internet.
En la oficina del Departamento de Promoción se conserva física-mente una impresión del material efímero de las actividades, y al final de cada año se reúne un ejemplar de cada cartel, y se encuadernan juntos (imagen 5).
El proceso de conservación del material de las actividades, segu-ramente podría ser cuestionado por los profesionales dedicados a la conservación y restauración. No obstante, cabe señalar que en sí mismo, el interés por el guardado de los efímeros es toda una proeza: Desafor-tunadamente, en otras dependencias (museos, bibliotecas, oficinas de
230
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Paseos Culturales) he constatado que cuando termina la exposición o actividad, simplemente se deshacen de todo material efímero dedicado a la difusión de los eventos. En el mejor de los casos, he encontrado esos materiales guardados en cajas de cartón, sin identificación, y con el material sin ordenar o clasificar.
Por si esto fuera poco, en varias ocasiones se me ha permitido e incluso animado a su extracción del recinto, sin que esta sepa realmente qué contienen las cajas que se me prestan para llevar a casa, sin solici-tarme una identificación o una carta responsiva. Lo que en tanto investi-gadora es una facilitación enorme de material para realizar mi trabajo, que ejerzo bajo el principio ético de que siempre lo he tratado con cuidado, devuelto, y en varias ocasiones lo he clasificado (y entregado esta clasificación a la institución), desde una óptica institucional es un descuido inmenso: confundir los efímeros con objetos desechables, ca-rentes de valor, puede conducir a la pérdida irremediable de materiales de los que difícilmente se puede obtener otro ejemplar, y con ellos, de la información que da cuenta del quehacer cotidiano de difusión que se hace en las instituciones culturales.
Figura 5. Carteles correspondientes a actividades de difusión realizadas en la Biblioteca de México durante el año 2019,
antes de ser encuadernados para su conservación.
Fuente: Fotografía de Minerva Rojas Ruiz, con autorización del personal del Departamento de Promoción de la Biblioteca de México.
231
AcercAr Al lector: políticAs de difusión culturAl en torno A lAs bibliotecAs
Por ello, se hace necesario reconocer la visión cuidadosa de los trabajadores del Departamento de Promoción de la Biblioteca de México, que por iniciativa propia comenzaron a reunir el material y a encuadernarlo, para dejar un registro de la labor que llevan a cabo (imágenes 6, 7 y 8). Entre esos materiales, tal vez los más valiosos sean los libros de visita de las exposiciones, pues en ellos los usuarios de la Biblioteca plasman su percepción de las mismas, lo cual, además de servir de brújula para el Departamento en la planeación de actividades futuras, es una fuente rica para realizar estudios de recepción.
Imágenes 6, 7 y 8. Cédulas y folletos de exposiciones, conservados en el Departamento de Promoción de la Biblioteca de México.
Fuente: Fotografías de Minerva Rojas Ruiz, con autorización del personal del De-partamento de Promoción de la Biblioteca de México.
232
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Aunque este material no está catalogado, su conservación da cuenta de que los miembros del departamento lo consideran un material va-lioso, que permite dar seguimiento al trabajo que realizan en materia de difusión. También permite observar la medida en que la política de difusión de la Biblioteca es sistemática, y sus acciones consistentes con sus objetivos y con las políticas culturales vigentes en nuestro país.
Conclusiones
Como en otras instituciones culturales, encontramos en la BdM una brecha entre los planteamientos programáticos y lo que efectivamente se lleva a cabo. Las actividades de promoción, en este caso, siguen en realidad encaminadas a la ampliación del acceso, es decir, a la difusión cultural.
La difusión de la BdM ha encontrado tres vías, de mediano éxito, para acercar al lector a sus colecciones: a) la adquisición y apertura al público de las Bibliotecas Personales que se han abordado en este tra-bajo, que en sí mismas implican brindar acceso a quien quiera que se acerque a acervos magníficos; b) el empleo de libros provenientes de dichas bibliotecas en actividades culturales que se realizan en el propio recinto, con la esperanza de que el público se acerque después a buscar los libros exhibidos; c) las visitas guiadas y la presentación vía sitio web de las bibliotecas que integran la BdM.
En la realización de estas tareas, los trabajadores parecen encon-trarse una y otra vez con el mismo dilema: ¿cómo atraer a un público diverso, con actividades artísticas o altamente informativas, empleando recursos accesibles para que dicho público sea numeroso, pero sin des-mejorar la calidad de la oferta? El disenso sobre el éxito en la atracción de usuarios que se encontró en las entrevistas realizadas muestra que el resultado no ha sido del todo satisfactorio.
No obstante, las labores de difusión se llevan a cabo concienzuda-mente, debido al compromiso ideológico y a la experiencia que tienen los trabajadores del Departamento de Promoción, dada su larga trayectoria en la institución. Se trata, entonces, de una tarea hecha con mucho en-tusiasmo y echando mano de recursos que provienen más de la intuición y la reiteración de la tradición que de la aplicación sistemática de una política institucional que vaya más allá del uso de nombres actuales para la realización de las mismas tareas de viejo cuño.
233
AcercAr Al lector: políticAs de difusión culturAl en torno A lAs bibliotecAs
El esmero en el cuidado de las Bibliotecas Personales, y el amplio conocimiento que tienen de ellas quienes están a su cuidado y en contacto directo con los usuarios, puede apreciarse en las visitas guiadas. El que sean los propios trabajadores adscritos a estos acervos, y no los adscritos al Departamento de Promoción quienes se encarguen de guiar los recorridos, da cuenta en sí mismo de la reiteración de la tradición difusora por la cual no hay una especialización del trabajo: el que trabaja la biblioteca es el que la muestra. Y quienes la muestran aspiran a ir más allá: que la biblioteca sea de quien la vive. La invitación queda abierta para que otros estudiosos indaguen si el público meta, efectivamente, se apropia de esos espacios de la BdM, cómo los hace suyos y de qué manera da cuenta de su experiencia.
Referencias
Conaculta. 2007. Programa Nacional de Cultura 2007-2012. México: Conaculta.
Harvey, Edwin R. 2008. Instrumentos normativos internacionales y políticas culturales nacionales, ponencia presentada en la Cuadragésima Se-sión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 8 de mayo. Ginebra: Consejo Económico y Social-onu. http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CesCr/Discussions/May2008/EdwinRHarvey.pdf, recuperado el 19 de septiembre de 2019.
Tovar y de Teresa, Rafael. 1994. Modernización y política cultural. Una visión de la modernización de México. México: fCe.
unesCo. 1976. Recomendación relativa a la participación y la contribución de las masas populares en la vida cultural. http://portal.unesco.org/es/ev.php-url_Id=13097&url_do=do_topIC&url_seCtIon=201.html (Consultado: 25 de septiembre de 2019).
unesCo. 1982. Declaración de México sobre Políticas Culturales. Conferen-cia Mundial sobre las Políticas Culturales (Mondiacult). https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.pdf (Consultado: 15 de enero de 2020).
Página de Internet:
Biblioteca de México. Sitio web de la Biblioteca de México. https://www.bibliotecademexico.gob.mx (Consultado: 6 de febrero de 2020).
anexos
Cuerpo de obras analIzado en el CapÍtulo
“El libro antiguo mexicano en las bibliotecas personalesde la Biblioteca de México”
Marina Garone Gravier
237
anexo 1* Impresos mexICanos antIguos Consultados en la bdm
Abreviaturas
Fondo Antonio Castro Leal: faClFondo José Luis Martínez: fjlmFondo Alí Chumacero: faCFondo Carlos Monsiváis: fCmFondo Jaime García Terrés: fjgt
1. Beccera Tanco, Br. Luis, Felicidad de México en la admirable apa-rición de la Virgen María Nra. Sra, de Guadalupe, y origen de su milagrosa imagen / su autor el Br. Luis Becerra Tanco, presbítero… México: Reimpresa por Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, Calle del Espiritu Santo, año de 1786, fre 265.66 S85, fre 2-1-1, (1/ 0)
2. Beristain de Souza, José Mariano, 1756-1817, comp, Cantos de las musas mexicanas: con motivo de la colocación de la estatua equestre de bronce de nuestro augusto soberano Carlos IV / los publica el Dr. D. Joseph Mariano Beristain de Sousa, México: Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1804, fre 861.08M C36, His 200-4-18, faCl (1/ 0)
3. Betancourt y Leon, Sr. D. Sebastian, Sermón Funebre que en las solemnes exequias que celebró la Santa Iglesia Catedral de Valladolid de Michoacán, [México: Oficina de Doña María Fernández de Jáuregui, 1810], fre 252.1 S64, fre 3-6-3,4, faCl (2/ 0)
4. Cabrera y Quintero, Cayetano de, Indice poético de la admirable vida de el glorioso patriarcha S. Francisco de Assis / efcrita en vn
* En los tres anexos se ha respetado la ortografía de todas las fichas tal y como aparecen en las fuentes originales.
238
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Romance por el mas obligado de fus devotos Don Cayetano de Cabre-ra y Quintero, México: Joseph Bernardo de Hogal, Miniftro, ê Impreffor del Real y Apoftolico Tribunal de la Santa Cruzada, 1732, fre 861M C32 I52, fre 2-1-28, faCl (1/ 0)
5. Cuevas Aguirre y Espinosa, Joseph Francisco de, Extracto de los autos de diligencias, y reconocimientos de los rios, lagunas, vertientes, y desagues de la capital México, y su valle: de los caminos para su comunicación, y su comercio: de los daños que se vieron: remedios que se adbitraron: de su práctica y de otros a mayor exámen reservados, para con mejor acierto resolverlos. todo por disposición del excmo. Señor D. Juan Francisco Huemez y Horcasitas… Virrey, gobernador y capitán general de ésta Nueva España / lo escribio de su mandato D. Joseph Francisco de Cuevas, Aguirre, y Espinosa. México: Impreso por la Viuda de Joseph Bernardo de Hogal, 1748, fre 624.0972 C83, SL7 19A-7-62-30, fjlm (1/ 0)
6. Díaz Calvillo, Juan Bautista, Sermón que en el aniversario solemne de gracias a María Santísima de los Remedios, celebrado en esta Santa Iglesia Catedral el día 30 de octubre de 1811 por la Victoria del Monte de las Cruces. México: En la imprenta de Arizpe, 1811, fre 252 D52, fre 3-5-28, faCl (1/ 0)
7. Fernández de Lizardi, José Joaquín, Ratos entretenidos ó miscela-nea útil y curiosa: compuesta de varias piezas ya impresas / dala a luz D. F. F. F. de L. México: Reimpreso en la Oficina de D. Alexandro Valdes, 1819, fre 868M F43 1819, fCm (1/ 0)
8. Fernández de San Salvador, Agustín Pomposo, Los dulcisimos amores: poemitas / de Mariano de Jesus. México: Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1802, fre 861M F45 D84, SL7 7C-7-146-1, fjlm (1/ 0)
9. Fuentes y Vallejo, Victorino de las, Sermón que en la solemne fiesta celebrada por la congregación de Irapuato diócesis de Michoacán…, México: Imp. de Doña María Fernández de Jáuregui, 1813, fre 252.02 F83, faC (1/ 0)
10. Garay, Martin de, Manifiesto de la nación española a la europea /Manifiesto de la nación española a la europea, México: Oficina de Doña María Fernández de Jáuregui, 1808-1809, fre 086 G37
11. García Carvajal, Francisco, Impugnación sin defensa de un bosquejo de los fraudes: sermon dogmático-moral que en la solemne y anual fes-tividad del Santísimo Sacramento celebrada por la ilustre congregacion de sus cocheros de la parroquia de San Sebastian de Méjico, predicó en
239
Anexos
ella el dia 1º de Enero de 1821 el R. P. Fr. Francisco Garcia Carvajal, Domínico [sic] y predicador conventual del Imperial de esta córte; lo da a luz la misma Congregación. México: En la Oficina de D. Alejandro Valdés, 1821. fre 252.02 G37, Méx 12-2-1, faCl (1/ 0)
12. Gómez Marin, Manuel, Defensa guadalupana / escrita por Manuel Gómez Marín, presbítero del Oratorio de S. Felipe Neri de México [i.e. Méjico], contra la disertación de D. Juan Bautista Muñoz, México [i.e. Méjico]: Imprenta de D. Alejandro Valdés, 1819, fre 232.917 G65, SL7 1C-7-6-78, fjlm (1/ 0)
13. González de la Zarza, Juan Antonio, Siestas dogmáticas en las que con estilo dulce, claro y llano, por un niño es cabalmente instruido un ranchero en las quatro partes principales de la doctrina christiana, con algunas cosas particulares, aunque necesarias, pero conducentes a la mayor claridad y perfecta inteligencia de lo que el christiano debe saber y entender para salvarse / Dispuestas por Don Juan Antonio González de la Zarza. México: Imp. de Doña María Fernández de Jáuregui, 1704, 230.2 G66, 230.2 G66, faC (1/ 0)
14. Guridi y Alcocer, José Miguel, Apología de la aparición de nuestra señora de Guadalupe de Méjico [i.e México] en respuesta a la diserta-ción que la impugna / su autor el Dr. D. José Miguel Guridi Alcocer, cura del Sagrario de la Catedral de dicha ciudad, Méjico [i.e. Mé-xico]: En la oficina de Don Alejandro Valdes, 1820, 810, fre 232.917 G87, SL7 1C-7-6-64, fjlm (1/ 0)
15. Hervey, Las sepulcros… Con: “Los paseos” / escritos en inglés por Hervey; traducidos al francés por Le Torneur; y al caste-llano por Román Leñoguri, México: Mariano José de Zúñiga y Ontiveros, 1811, fre 291.435 H47 1811, Mex 12-2-24, faCl
16. Hervey, Los sepulcros / escritos en inglés por Hervey; traducidos del francés al castellano por Román Leñoguri, México: Mariano José de Zúñiga y Ontiveros, 1811, fre 291.435 H47 1811, Mex 12-2-24, faCl
17. Hidalgo y Costilla, Miguel, Compendio histórico sacro-profano, teológico-dogmático, y filosófico-christiano: para la instrucción de los jóvenes, y en gran manera útil y deleitable a todo genero de personas / su autor Miguel Hidalgo. México: Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, 1801, fre 220.6 H52, fCm (1/ 0)
18. Honoré de Sainte-Marie, Père, Reflexiones sobre las reglas y sobre el uso de la crítica: México: Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1792, fre 270 H66, SL5 14A-5-93-6, fjlm (1/ 0)
240
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
19. Izquierdo, Sebastián, Practica de los exercicios [i.e. ejercicios] espi-rituales de nuestro padre S. Ignacio / por el P. Sebastian Izquierdo de la compañía de Jesús, México: Imprenta de los herederos del Lic. D. Joseph de Jáuregui, Calle de S. Bernando, Año de [1783], fre 242.3 I96, fCm (1/ 0)
20. L. S. Y V, Doctor Don, Juicio imparcial, cristiano, y político sobre el perfido caracter del emperador de los franceses / por el señor L.S. y V. México: Oficina de Doña María Fernández de Jáuregui, 1809, fre 086 G37
21. Larrañaga, Bruno José de, Poema heroyco en celebridad de la co-locación de la estatua colosal de bronce de nuestro católico monarca el Sr. D. Carlos Quarto, Rey de España y emperador de las Indias / por Bruno Joseph de Larrañaga, Tesorero Mayordomo de la N. C de México, México: Con las licencias necesaris en la oficina de Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1804, fre 861M L36 P63, SL7 20B-7-150-30, fjlm (1/ 0)
22. Lope de Vega, Sentimientos de un exercitante, concebidos en el reti-ro de los exercicios espirituales, que practican las colegialas del Real Colegio de Niñas de San Ignacio, y expresados en una glosa de la octava del famoso Lope de Vega, México: por Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del Espiritu Santo, 1793, fre 265.66 S85, fre 2-1-1, faCl (1/ 0)
23. López Cancelada, Juan, Manifiesto de la causa formada por el señor Don Josef María Manescau, alcalde del crímen de la real audiencia de Valencia, por comisión de la junta suprema de gobierno contra el canonimó de S. Isidro D. Baltasar Calbo, México: Oficina de Doña María Fernández de Jáuregui, 1808, fre 086 G37
24. Miguel de Santa María, El peregrino con guía: idea de una alma en el camino, y jornadas desde la casa de los pecados, y sus prisiones, hasta la casa de Dios, y su union mystica / dividida en tres partes y discurrida por el R. P. Fr. Miguel de Santa Maria, religiofo defcalzo de la mas eftrecha obfervancia regular de N.S.P. San Francisco, Hijo de la Santa Provincia de San Diego de México, Doctor Theologo por la Real Univerfidad, y Examinador Synodal de efte Arzobifpado, México: Imprenta de el Superior Gobierno de los Herederos de Doña María de Rivera, 1761, 248.482 M53, faC (1/ 0)
25. Murillo, P. Pedro, Práctica de testamentos, en que se resuelven los casos mas frequentes, que fe ofrecen en la difpoficion de las ultimas voluntades / escrita por el P. Pedro Murillo Velarde, de la Compañía de
241
Anexos
Jesús dedicada a el Gloriosissimo S. Ignacio de Loyola…, Reimpresa en la Imprenta del Real, y mas antiguo Colegio de S. Ildefonfo de México, año de 1765, fre 265.66 S85, fre 2-1-1, faCl (1/ 0)
26. Patiño, Pedro Pablo, Disertación crítico-theo-filosófica sobre la conservación de la santa imagen de Nuestra Señora de los Angeles que se venera extramuros de esta Ciudad de México, y con motivo de una novena que se ha dispuesto apropiada á la dicha conservación, se consideró necesaria para prevenir la sabia crítica de las personas doctas / R. P. Fr. Pedro Pablo Patiño, México: por Mariano Josep de Zúñiga y Ontiveros, 1801, fre 3-4-24, faCl (1/ 0)
27. Peltier, Mr., Las dos tiranias: papel escrito en frances / por M. Peltier, México: reimpreso en casa de Arispe, 1809, fre 086 G37
28. Pensador Mexicano, Noches Tristes, 1819, fre 868M F43 1819 29. R. M. Sor María Genara de Santa Teresa, Sermón que en la
profesión religiosa, que en el convento de la Encarnación de México, hizo el día 6 de julio, la R. M. Sor María Genara de Santa Teresa, hija de D. Félix Quijada, oidor que fué de esta Real Audiencia / dixo El R.P. Fr. Dionisio Casado, del Orden de San Agustín, ex-lector de Filosofia del Colegio de Dila Narua de Aragon en la Corte de Madrid, y del Convento Capitular de Madrigal, ex-Lector de Teología del de la Ciudad de Burgos, ex-Regente del Insigne Colegio de S. Gabriel de Valladolid en España, Lector actual de Teología en el convento gran-de de México, y calificador del Santo Oficio de esta Corte, México: Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, 1806, fre 252.02 G37, Méx 12-2-1, faCl (1/ 0)
30. R. P. Fr. Eugenio, Bendita sea la Sta Trinidad Trisagio Seraphico, fre 265.66 S85, fre 2-1-1, faCl (1/ 0)
31. Rojas y Andrade, Fr. Francisco, Sermón fúnebre predicado en la santa iglesia catedral de Mejico el día 26- de enero de 1821 en el aniversario de los venerables sacerdotes / por el M.R.P. Dr. y Mtró Fr. Francisco Rojas y Andrade, México: En la Oficina de D. Alejandro Valdés, 1821, fre 252.02 G37, Méx 12-2-1, faCl (1/ 0)
32. Sahagún, Bernardino de, Breve compendio de los ritos idolátricos que los indios de esta Nueva España usaban en tiempo… [México: s. n, 1816], 972.014 S223, SL7 19B-7-79-19, fjlm (1/ 0)
33. Salas, Francisco Gregorio de, Versión parafraseada de las lamenta-ciones de Jeremías: del salmo miserere y otros cánticos que usa la iglesia en la Semana Santa / dispuesta en verso castellano por D. Francisco
242
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Gregorio de Salas, capellán mayor de la Casa de Recogidas de Madrid. México: Alejandro Valdés, 1821, fre 263.925 S24, fre 3-6-20, faCl (1/ 0)
34. Salas, Francisco Gregorio de, Versión parafraseada de las lamenta-ciones de Jeremías: del psalmo miserere y otros cánticos que usa la iglesia en la Semana Santa / dispuesta en verso castellano por D. Francisco Gregorio de Salas, capellan mayor de la Real Casa de Recogidas de Madrid. México: D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1782. fre 263.925 S24 1782, faC (1/ 0)
35. Sardó, Joaquín, Relación histórica y moral de la portentosa imagen de N. Sr. Jesucristo Crucificado aparecido en una de las cuevas de S. Miguel de Chalma, hoy real convento y santuario de este nombre, de religiosos ermitaños de N.G.P. y doctor S. Agustín, en esta Nueva Espa-ña, y en esta provincia del Santísimo Nombre de Jesús de México, con los compendios de las vidas de los venerables religiosos legos y, primeros anacoretas de este Santo Desierto, F. Bartolomé de Jesús María, y F. Juan de San Josef / nuevamente escrita por el R.P. predicador jubilado y prior actual de este real convento, Fr. Joaquin Sardo, quien la dedica á su M. Illré. y sagrada Provincia, México: Casa de Arizpe, 1810. fre 271.407252 S37, fre 3-6-36, faCl (1/ 0)
36. Sartorio, José Manuel, Devoción, para el dia cinco: dedicado á ce-lebrar la memoria é implorar la protección del Glorioso Proto-Martir del Japon Felipe de Jesus, Patron principal de México su Ilustre Patria: con doce Hymnos que refieren los sucesos mas especiales de su vida desde su Conversion hasta su muerte para cada uno de los meses del año / por el Br. D. José Manuel Sartorio, México: En la imprenta de Doña María Fernández de Jáuregui, 1812. fre 242.37 S37, SL7 7C-7-146-33, fjlm (1/ 0)
37. Sartorio, José Manuel, Septenario para honrar a la madre de Dios: en la expectacion de su divino parto / compuesto por el Br. D. Josef Manuel Sartorio. México: En la oficina de doña María Fernández de Jáuregui, 1803. fre 232.911 S3, SL7 7C-7-146-18, fjlm (1/ 0)
38. Sartorio, José Manuel, Solemnes honras que ala buena memoria de los ciudadanos Br. Jose Manuel Sartorio, teniente coronel Ignacio Paz de Tagle, dedicó la muy ilustre archicofradia de ciudadanos de la Parroquia de la Santa veracruz de México / Br. D. Josef Manuel Sartorio. México: Imprenta del ciudadano Alejandro Valdes, 1803. fre 242.2 S37, SL7 7C-7-146-32, fjlm (1/ 0)
243
Anexos
39. Sin autor, Breve resumen de la vida y martyrio del inclyto mexicano, y Proto-Martyr del Japón, el Beato Felipe de Jesús, México: Oficina Madrileña, 1802, fre 922.272 F44 B73, faCl (1/ 0)
40. Sin autor, Breve sumario de las gracias, e indulgencias concedidas por varios Sumos Pontifices a los religiosos, y cofradias de nuestra Señora del Carmen. Reimpreso en México:por D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del Espiritu Santo, 1786, fre 265.66 S85, fre 2-1-1, faCl (1/ 0)
41. Sin autor, Doctor Don Marcos Moriana y Zafrilla su digníssimo Obispo, México: Oficina de Doña María Fernández de Jáuregui, 1810, fre 252.1 S64, fre 3-6-3,4, faCl (2/ 0)
42. Sin autor, Memorial ajustado de el expediente, que en el real, y supre-mo Consejo de las Indias, sala de govierno, se sigue entre partes, El Reverendo Obispo de Mechoacan, y los Religiosos Carmelitas Descalzos de aquel obispado sobre las controversias suscitadas, con motivo de la visita, que el Reverendo Obispo hizo en el año passado de 1732, México: s.n, 1732, fre 291.84 M45, fjgt (1/ 0)
43. Sin autor, Milicia Angelica de el cingulo del Angelico doctor Sto. Thomas, especialissimo abogado de la castidad, canonicamente erecta en su Capilla, y fita en la iglefia del Convento Imperial de Nueftro Padre Santo Domingo de México. Reimpreffa en México: en la imprenta de la Bibliotheca Mexicana, en el puente del Efpiritu-Santo, 1768, fre 265.66 S85, fre 2-1-1, faCl (1/ 0)
44. Sin autor, Obras de eloquencia y poesía premiadas por la Real Uni-versidad de México en el certamen literario que celebró el dia 28 de diciembre de 1790, con motivo de la exaltacion al trono de nuestro católico monarca el Sr. D. Carlos III rey de España y de las Indias. México: por Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1791, fre 860.08 O27, SL7 7C-7-146-37, fjlm (1/ 0)
45. Sin autor, Solemnes exequias que celebró La Santa Iglesia Catedral de Valladolid de Michoacán la mañana del 9 y 10 de mayo de 1810 por el alma del Illmo. Señor
46. Sin autor, Summario de las gracias, indulgencias, y privilegios, que la Santidad de N.B.P. Clemente XII de felice memoria, y Benedicto XIV, que en Dios nos ama, han concedido â la iluftre Congregacion de la Smá Virgen María Inmaculada Madre de la Luz: fundada en el Imperial Convento de Nueftro Padre Santo Domingo de México. México: en la imprenta de los herederos de Doña María de
244
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Rivera, en la calle de San Bernardo, año de 1764, fre 265.66 S85, fre 2-1-1, faCl (1/ 0)
47. Sin autor, Summario de las indulgencias, y gracias, concedidas por N.M.S.P. Innocencio Undecimo, de felice recordación, à los cófredes de la cofradía de Santa Rosa de Santa María: fundadad con Authoridad apoftolica en el Imperial convento de N. P. Santo Domingo de efta Ciudad de México… Reimpreffo en México: en la imprenta de la Biblioteca Mexicana, en el puente del Efpiritu Santo, año de 1768, fre 265.66 S85, fre 2-1-1, faCl (1/ 0)
48. Sin autor, Testimonios relativos de legitimidad, limpieza de sangre, hidalguia, y nobleza de D. Pedro Joseph Romero de Terreros, Rodrí-guez de Pedroso y de los distinguidos Méritos y Servicios de su Padre, y de su Abuelo, los señores Condes de Regla, México: Imprenta de Doña María Fernández de Jáuregui, c1803, fre 923.672 R65 T47, fjgt (1/ 0)
49. Stewarton, Historia Secreta de la Corte y Gabinete de Sr. Cloud: distribuida en cartas escritas en Paris el año de 1805 a un Lord de Inglaterra / Stewarton; tr. al castellano por un Español Americano. México: Imprenta de Arizpe, 1808. fre 846 C66, fre 6-1-28, faCl (1/ 0)
50. Torre Lloreda, Br. D. Manuel de la, Breve relación del funeral y exequias del Illmo. Sr. Dr. D. Marcos Moriana y Zafrilla [México: Oficina de Doña María Fernández de Jáuregui, 1810], fre 252.1 S64, fre 3-6-3,4 faCl (2/ 0)
51. Torre Lloreda, D. Manuel de la, Pyra y elogio sepulcral del Illmo. Sr. D. Marcos Moriana y Zafrilla [México: Oficina de Doña María Fernández de Jáuregui, 1810], fre 252.1 S64, fre 3-6-3,4, faCl (2/ 0)
52. Vetancurt, Agustín de, Arte de Lengva Mexicana: dispuesto por orden, y mandato de N. Rmo. P. Fr, Francisco Treviño, predicador theologo, padre de la fanta provincia de burgos, y comiffario general de todas las de la Nueva -Efpaña, y por el reverendo, y venerable Diffinitorio de la Provincia del Santo Evangelio.: Dedicado al bien-aventvrado S. Antonio de Padua / por el P. Fr. Agustín de Vetancourt hijo de dicha Provincia del Santo Evangelio, Predicador jubilado, exlector de Theologia, Preceptor de la lengua Mexicana, Vicario de la Capilla de S. Joseph de los Naturales en el Convento de N. P. S. Francisco de México. En México: por Francisco Rodríguez Lu-percio, 1673, fre 497.4525 V47, fre 2-1-8, faCl (1/ 0)
245
Anexos
53. Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de, Calendario manual y guia de forasteros de México, para el año de 1801 / por Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros. México: Con privilegios en la casa del autor, 1801. fre 972.005 Z86, SL7 7D-7-338-3, fjlm (1/ 0)
247
La lista de obras se presenta por orden alfabético de autor. Los asteriscos corresponden a las obras localizadas como misceláneas (tanto de Puebla como de México).
1. Bañuelos Cavesa de Vaca, D. Nicolas Carlos de, Luna de la Iglesia, Viuda de Miguel de Ortega y Bonilla, 1723, fre 252.02 Z36, fre 3-5-34, faCl (1/ 0), Sin Marcas. Miscelánea, 7.11*
2. Casaus Torres, R. P. Fr. Ramon, Sermón Segundo de San Pedro Martyr, Br. D. México, Joseph Fernández de Jáuregui, 1796, fre 252.02 Z36, fre 3-5-34, faCl (1/ 0), Sin Marcas. Miscelánea, 7.9*
3. Castro, José Agustín de, Obras, Oficina de D. Pedro de la Rosa, 1797, fre 868M C395, SL7 7C-7-146-40, fjlm(1/ 0), Sin marcas, nota papel, págs. 142, 143, 178, 3
4. Crespo, D. Benito, Glorias de el gran patriarca S. Ignacio de Loiola, Francisco Xavier de Morales, 1735, fre 252.02 Z36, fre 3-5-34, faCl (1/ 0), Sin Marcas. Miscelánea, 7.5*
5. Días y Tirado, Dr. D. Joseph Atanasio, Sermón Panegirico - Moral, Oficina Palafoxiana, 1795, fre 252.02 Z36, fre 3-5-34, faCl(1/ 0), Sin Marcas. Miscelánea 7.3*
6. Galindo, Matheo, Explicación de la Syntaxis, según las reglas del arte de Antonio de Nebrija: Oficina de D. Pedro de la Rosa, 1793, 478.5 G34 1793, SL5 13A-5-52-7, fjlm (1/ 0), pág. 25, 42,2
7. García de Medina, Fr. Nicolás, Sermón Panegirico – Histórico - Moral, Oficina de D. Pedro de la Rosa, 1819, fre 252.02 Z36, fre 3-5-34, faCl (1/ 0), Sin Marcas. Miscelánea, 7.2*
8. Montaña, José Isidro Fr, La gloria vinculada en la misericordial, Colegio Real de San Ignacio, 1765, Fernando, VII, 1784-1833, fre 252.02 Z36, fre 3-5-34, faCl (1/ 0), Sin Marcas. Miscelánea, 7.10*
anexo 2 Impresos poblanos antIguos Consultados en la bdm
248
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
9. Quintela, Sr. Dr. y Mro. Don Agustin de, La sencillez hermanada con la sabiduría, México, Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1791, fre 252.02 Z36, fre 3-5-34, faCl (1/ 0), Sin Marcas. Miscelánea, 7.7*
10. Trigueros, Fr. Jose de, El sacerdocio Real de los christianos, D. Pedro de la Rosa, 1814, fre 252.02 Z36, fre 3-5-34, faCl (1/ 0), Sin Marcas. Miscelánea, 7.8*
11. Valdés, R. P. Fr. Joseph Francisco, Sermón del Patriarca San Juan de Dios, México, Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1786, fre 252.02 Z36, fre 3-5-34, faCl (1/ 0), Sin Marcas. Miscelánea, 7.6*
12. Vega, Don Mariano Antonio de la, Sermón Panegyrico, México, Biblioteca Mexicana, 1757, fre 252.02 Z36, fre 3-5-34, faCl (/ 0), Sin Marcas. Miscelánea, 7.1*
13. Ximenez de las Cuevas, D. Jose Antonio, Plática Moral, Oficina de D. Pedro de la Rosa, 1810, fre 252.02 Z36, fre 3-5-34, faCl (1/ 0), Sin Marcas. Miscelánea, 7.4*
14. Zapata, José María, Sermón moral, Oficina de D. Pedro de la Rosa, 1814, fre 252.02 Z36, fre 3-5-34, faCl (1/ 0), Sin marcas. Miscelánea, 7
249
1. Castañiza González de Aguero, Francisco de, Márques de Cas-tañiza, editor, Relación del restablecimiento de la Sagrada Compañia de Jesús en el Reyno de Nueva España, México, Imprenta de Don Mariano Ontiveros, 1816.
2. El legítimo amante de la Constitución, Puebla, Imp. de Pedro de la Rosa, 1820.
3. La Junta Suprema del reyno a la Nación española, [Reimpreso en México]: [En Casa de Arizpe], [1810].
4. Lorenzana, Francisco Antonio de, Oración a Nuestra Señora de Guadalupe compuesta por el Ilmo. Señor D. Francisco Antonio de Lorenza, Arzobispo de México / Francisco Antonio de Lorenzana, México: Imp. del superior gobierno del Br. D. Joseph Antonio de Hogal, 1770.
5. Oda Sáfico adónica, Puebla, s. l., 1808. 6. Pérez Martínez, Antonio Joaquín, Discurso que hizo a la junta
electoral de provincia, el Illmo. Sr. Dr. d. Antonio Joaquín Pérez, Puebla, Oficina del gobierno, 1821.
7. Pérez Martínez, Antonio Joaquín, Oración fúnebre que en las solemnes exequias celebradas en la iglesia del del Espiritu Santo de la Puebla a devocion y expensas de los hijos y oriundos de Vizcaya y de Navarra, México, Arizpe, 1808.
8. Pérez, Antonio Joaquín, Obispo de Puebla (1763-1829), Pastoral del obispo de la Puebla de los Ángeles: publicando una carta de nuestro Santísimo Padre Pío VII, con la real cédula en que se inserta, [Puebla de Los Ángeles]: Impresa en dicha ciudad en la Oficina de Don Pedro de la Rosa, 1816.
9. Reales exequias celebradas en la Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles, por el alma del señor D. Carlos Tercero, rey católico de España y de las Indias en los días 9 y 10 de julio de 1789 : dispuestas por los regidores D. Joseph Estevan de Ureta y D. Joseph Bernardo de
anexo 3 obras Catalogadas Como reCursos dIgItales
250
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
Azpiroz, comisarios de la nobilísima ciudad, Puebla de los Ángeles: Impr. en el Real Seminario Palafoxiano, 1789.
10. Reales exéquias celebradas en la Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles por el alma del señor D. Carlos Tercero, rey católico de España y de las Indias, en los dias 9 y 10 de Julio de 1789 / dispuestas por los regidores D. Joseph Estevan de Ureta y D. Joseph Bernardo de Azpiroz comisarios de la nobilísima ciudad, Puebla, Real Seminario Palafoxiano, 1789.
11. Sainz de Alfaro y Beaumont, Isidoro, Circular que el señór gober-nador de la Mitra dirige a los párrocos y eclesiásticos del Arzobispado de México, recordando la obediencia y fidelidad a Dios y a nuestro cautivo Rey Fernando VII / Isidoro Sainz de Alfaro y Beaumont [México : s.n., 1810].
12. Sánchez, José María, Sermón que en la restitución al trono del señor don Fernando Séptimo (q.d.g.) predicó en la iglesia de la Venerable Congregación de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, el Br. Don José María Sánchez, prefecto de ella, México, en la Imprenta de D. José María de Benavente, 1815.
13. Solemnes exequias en la iglesia del tercer orden de nuestra señora del Carmen de México el día 6 de noviembre de 1805…, México: Por Don Mariano Joseph de Zuñiga y Ontiveros, calle del Espíritu Santo, 1806.
14. Talavera, Mariano, coautor, Protesta de la diputación permanente del Estado de Chihuahua y la contestación acordada por el, Imprenta del Águila, 1847.
251
sobre los autores
Carlos Arturo Flores VillelaMaestro en historia del arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Licenciado en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Técnico Académico Titular “A” de T. C. en el Pro-grama de Investigación Estudios Visuales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en ciencias y Humanidades (CeIICH) de la unam.
Mi contratación al hoy CeIICH se dio para colaborar en el proyecto “México: la cultura, el arte y la vida cotidiana”, del cual solo se publicó la bibliografía que elaboré; esto marcó mi incorporación al Departa-mento de Información y Documentación del Centro, lugar desde el cual se colaboró con todos los proyectos de investigación con búsquedas de información, diseño y desarrollo de bases de datos, y todas las activi-dades relacionadas con el servicio de información. En el proyecto de Entidades Federativas colaboré con la elaboración de las bibliografías para cada entidad federativa.
A principios de este siglo, fuera ya del Departamento de Informa-ción, he colaborado en diversos programas y proyectos del CeIICH y de la unam. Con el paso de los años me he ido especializando en los estudios cinematográficos —con una maestría en Historia del Arte—, razón por la que ahora mi adscripción es en el programa de Estudios Visuales.
He impartido diversos cursos sobre cine en mi entidad académica y he colaborado en cursos del Posgrado de Estudios Latinoamericanos.
He sido tres veces Consejero Interno de mi entidad académica, Consejero Universitario Suplente (2012-2016), y, actualmente, Conse-jero Representante Suplente de los técnicos académicos en el Consejo Técnico de Humanidades.
Marina Garone GravierDoctora en historia del arte (unam, 2009). Desde 2009 es investigadora titular definitiva del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (unam),
252
Los bibLiófiLos y sus Libros anotados
donde fundó y coordina desde 2012 el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Desde 2014, es investigadora correspondiente del Insti-tuto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires, y, en 2017, co-fundó y es co–coordinadora de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel III) y delegada mexicana ante Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (sHarp). Sus líneas de investigación son la historia del libro, la edición, la tipografía y la cul-tura visual latinoamericanas; la cultura impresa en lenguas indígenas, y las relaciones entre diseño y género. Ha recibido varios reconocimien-tos como el Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Antropología Social (CIesas y uv, 2011); Premio García Cubas (InaH, 2013) en la categoría obra científica por su libro La tipografía en México, y, la Distinción de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana a la “Iniciativa editorial del año 2020” por su proyecto de podcast “Cultura editorial en México. Historias sonoras”.
Minerva Rojas RuizDoctora en ciencias políticas y sociales, con énfasis en sociología, por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).
Realizó un posdoctorado en el Centro de Investigaciones Inter-disciplinarias en Ciencias y Humanidades (CeIICH), y es docente en la licenciatura en desarrollo y gestión interculturales, de la Facultad de Filosofía y Letras (unam).
Es miembro de la International Sociological Association (Isa), de la Asociación Latinoamericana de Sociología (alas) y del Seminario de Estudios de la Cultura Visual del CeIICH-unam.
Se interesa por la sociología de la cultura, ha investigado sobre políticas y prácticas de difusión cultural, y sobre la cultura inscrita en los cuerpos. Ha participado como conferencista, ponente y panelista en congresos y encuentros académicos en México, Austria, Ecuador, Chile, Uruguay y Costa Rica.
Ha publicado sus trabajos en diversas revistas especializadas mexicanas y extranjeras. Es coautora de los libros México: dos siglos de imágenes e imaginarios cívicos, vol. II (Alicia Azuela, coord.) del Instituto de Investigaciones Estéticas, y, Visualidades de la violencia y la muerte: prácticas y representaciones (Elke Köppen y Mauricio Sánchez Menchero, coords.) del CeIICH-unam.
253
Sobre loS autoreS
Víctor Salazar VelázquezActualmente, realiza estudios de doctorado de estudios latinoameri-canos en la unam y lleva a cabo una investigación comparativa sobre dos revistas militares: una de Argentina y la otra de México. Se tituló como maestro en historia, en la misma institución (2011), con “mención honorífica”. Con respecto a su labor de investigador, ha participado en diversos congresos efectuados en Argentina, Cuba, España, México y Uruguay; asimismo, ha publicado capítulos en libros especializados y al-gunos artículos en revistas de divulgación histórica. En esta misma línea, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea le publicará próximamente un libro didáctico sobre historia militar mexicana. En relación con su papel de docente, ha impartido clases de historia universal y lectura y redacción en instituciones de nivel medio superior. En el ámbito superior educativo, estuvo a cargo de asignaturas de historia del arte, historia universal, estudios de África y estudios de asia.
Mauricio Sánchez MencheroMauricio Sánchez Menchero es investigador de tiempo completo en el CeIICH de la unam, también integrante del programa de Estudios Vi-suales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Es licenciado en comunicaciones por la Universidad Autónoma Metro-politana-Xochimilco y tiene una maestría y un doctorado en historia de la comunicación social por la Universidad Complutense de Madrid. Las líneas de investigación en que trabaja son los estudios visuales y la historia cultural de los libros científicos, su circulación y apropiación, así como otras industrias culturales como la fotografía y las producciones cinematográficas. Actualmente, imparte cursos de licenciatura sobre investigación en historia cultural y de posgrado en estudios latinoame-ricanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Además, fruto de sus investigaciones, cuenta con más de una veintena de publicaciones de carácter académico, editadas tanto en revistas como en libros colectivos nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los libros coordinados junto con Marina Garone Gravier: Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes editoriales (CeIICH-unam, 2019), y, Todos mis libros: reflexiones en torno a las bibliotecas personales en México y América Latina (CeIICH-unam, 2020).